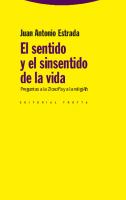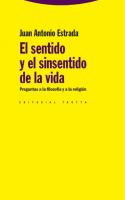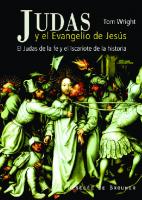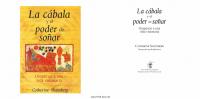De vacunar a dictaminar: la lexicografía académica decimonónica y el neologismo 9783954878574
Aproximación a la historia del Diccionario de la Real Academia Española con atención al tratamiento del neologismo, sus
187 120 4MB
Spanish; Castilian Pages 316 [323] Year 2016
Polecaj historie
Table of contents :
ÍNDICE
NOTA PRELIMINAR
1. EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
2. LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX : DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA LEXICOGRÁFICA A TRAVÉS DEL DICCIONARIO
3. RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO (1803-1899)
4. DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
CONCLUSIÓN
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ÍNDICE DE AUTORES
ÍNDICE DE PALABRAS
Citation preview
Gloria Clavería Nadal De vacunar a dictaminar: la lexicografía académica decimonónica y el neologismo
El neologismo_ok.indd 3
01/07/2016 14:09:08
L
I bero Vo l . 6 1
i n g ü í s t i c a
d i r e c t o r e s
a m e r i c a n a
:
Mario Barra Jover, Université Paris VIII Ignacio Bosque Muñoz, Universidad Complutense de Madrid, Real Academia Española de la Lengua Antonio Briz Gómez, Universitat de València Guiomar Ciapuscio, Universidad de Buenos Aires Concepción Company Company, Universidad Nacional Autónoma de México Steven Dworkin, University of Michigan, Ann Arbor Rolf Eberenz, Université de Lausanne María Teresa Fuentes Morán, Universidad de Salamanca Daniel Jacob, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau Johannes Kabatek, Universität Zürich Ralph Penny, University of London Reinhold Werner, Universität Augsburg
El neologismo_ok.indd 4
01/07/2016 14:09:08
G l o r i a C l a v e r ía Nadal
De vacunar a dictaminar: la lexicografía académica dec i m o n ó n i c a y e l n e o lo g is mo
I b e r o a m e r i c a n a · Ve r v u e r t · 2 0 1 6
El neologismo_ok.indd 5
01/07/2016 14:09:08
La publicación de este volumen ha sido posible gracias a las ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2014-51904-P) y gracias al apoyo del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya al Grupo de Lexicografía y Diacronía (SGR2014-1328). Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Reservados todos los derechos © Iberoamericana, 2016 Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid Tel.: +34 91 429 35 22 Fax: +34 91 429 53 97 [email protected] www.iberoamericana-vervuert.es © Vervuert, 2016 Elisabethenstr. 3-9 – D-60594 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 597 46 17 Fax: +49 69 597 87 43 [email protected] www.iberoamericana-vervuert.es ISBN 978-84-8489-967-9 (Iberoamericana) ISBN 978-3-95487-503-0 (Vervuert) ISBN 978-3-95487-857-4 (e-book)
Diseño de la cubierta: Carlos Zamora
El neologismo_ok.indd 6
01/07/2016 14:09:08
ÍNDICE
Nota preliminar ............................................................................................ 11 1. El neologismo: de la palabra al concepto ............................................... 13 1.1. El nacimiento de la voz neologismo .............................................. 14 1.2. La evolución del concepto ............................................................. 23 1.3. El uso de la voz neologismo en el siglo xix ................................... 29 1.4. De las voces nuevas al neologismo .................................................. 33 2. La Real Academia Española y el neologismo en el siglo xix: de la teoría a la práctica lexicográfica a través del Diccionario ................................ 35 2.1. Introducción ................................................................................... 35 2.1.1. Fuentes primarias ............................................................... 36 2.1.1.1. Fuentes primarias internas .......................................... 37 2.1.1.2. Fuentes primarias externas ......................................... 45 2.2. Corpus léxico ................................................................................... 46 3. Radiografía del aumento y del neologismo en el Diccionario (18031899) ................................................................................................... 55 3.1. El inicio del siglo: la cuarta edición del Diccionario (RAE 1803) 55 3.1.1. Las Reglas para la corrección y aumento del diccionario de 1760/1770 ...................................................................... 59 3.1.2. El prólogo ........................................................................... 61 3.1.3. El aumento y la corrección ................................................ 62 3.1.3.1. Las voces detalle y detallar ........................................ 66 3.1.4. Entre la tradición y la novedad .......................................... 69 3.2. Una revisión concienzuda: la quinta edición del Diccionario (RAE 1817) .................................................................................... 70 3.2.1. Cambios en la metodología lexicográfica .......................... 72 3.2.1.1. La revisión de las voces de historia natural, química y farmacia ...................................................................... 74 3.2.1.2. Las correspondencias latinas ...................................... 76
El neologismo_ok.indd 7
01/07/2016 14:09:08
8
3.2.1.3. El proyecto de Diccionario manual y las reflexiones metodológicas ............................................................. 77 3.2.2. El prólogo ........................................................................... 78 3.2.3. El aumento y la corrección ................................................ 80 3.2.3.1. El «Suplemento»: un testigo de excepción ................. 85 3.2.3.2. La supresión de lemas ................................................ 87 3.2.4. La edición de 1817: el inicio de una ruptura ...................... 87 3.3. La sexta edición del Diccionario (RAE 1822) .............................. 88 3.3.1. El Plan de trabajo del Diccionario grande ........................ 90 3.3.2. El prólogo ........................................................................... 92 3.3.3. El ¿aumento? y la corrección ............................................. 93 3.4. La séptima edición del Diccionario (RAE 1832) y la lexicografía no académica .................................................................................. 95 3.4.1. Las directrices de la corrección de las voces de ciencias naturales ............................................................................. 98 3.4.2. Los diccionarios de Núñez de Taboada y el Diccionario de la Academia ........................................................................ 99 3.4.3. La revisión de los autores .................................................. 101 3.4.4. El prólogo ........................................................................... 103 3.4.5. El aumento y la corrección ................................................ 105 3.5. La octava edición del Diccionario (RAE 1837) ............................ 109 3.5.1. El prólogo ........................................................................... 111 3.5.2. El aumento y la corrección ................................................ 111 3.6. La novena edición del Diccionario (RAE 1843) ........................... 113 3.6.1. De nuevo el Diccionario de autoridades y Reglas para la corrección y aumento del diccionario (1838) .................... 113 3.6.2. El prólogo ........................................................................... 115 3.6.3. El aumento y la corrección ................................................ 122 3.7. La décima edición del Diccionario (RAE 1852) y los cambios estructurales en la Academia .......................................................... 124 3.7.1. Los discursos y el neologismo ........................................... 125 3.7.2. El prólogo ........................................................................... 129 3.7.3. El aumento y la corrección ................................................ 131 3.8. La undécima edición del Diccionario (RAE 1869) y el cambio en la metodología del trabajo lexicográfico ........................................ 132 3.8.1. Los primeros pasos ............................................................ 133 3.8.1.1. El examen de las observaciones externas a la Academia ..................................................................... 135 3.8.2. Nuevos Estatutos (1859) y nuevos proyectos lexicográficos .............................................................................. 136
El neologismo_ok.indd 8
01/07/2016 14:09:08
9
3.8.3. El nacimiento de una nueva denominación: el Diccionario vulgar ................................................................................. 139 3.8.4. Los diccionarios especiales ................................................ 140 3.8.4.1. El Diccionario de arcaísmos y el Diccionario de neologismos ...................................................................... 140 3.8.4.2. El Diccionario de sinónimos y la definición .............. 144 3.8.4.3. De las correspondencias latinas al Diccionario etimológico .......................................................................... 145 3.8.4.4. Los diccionarios especiales y la nueva metodología lexicográfica ............................................................... 146 3.8.5. Los discursos ...................................................................... 155 3.8.5.1. Del arcaísmo y el neologismo ¿Cuándo se debe considerar fijada una lengua? ......................................... 162 3.8.6. El prólogo ........................................................................... 168 3.8.7. El aumento y la corrección ................................................ 170 3.9. La duodécima edición del Diccionario (RAE 1884) y el tecnicismo .. 172 3.9.1. Los trabajos preparatorios .................................................. 173 3.9.1.1. Las Reglas para la corrección y aumento del diccionario vulgar (1869 y 1870) ........................................ 175 3.9.2. Las colaboraciones de otras academias .............................. 181 3.9.3. Los límites del tecnicismo ................................................. 182 3.9.4. Los neologismos y los tecnicismos ante la autoridad y el uso ................................................................................ 185 3.9.5. Las consultas a la Academia .............................................. 187 3.9.6. La etimología en la duodécima edición ............................. 189 3.9.7. Los discursos ...................................................................... 190 3.9.7.1. El Estudio sobre la posibilidad y la utilidad de clasificar metódicamente las palabras de un idioma de F. Cutanda (1869) y las Reglas (1869 y 1870) ............... 190 3.9.7.2. Los discursos de recepción y el conservadurismo ...... 192 3.9.8. El prólogo ........................................................................... 196 3.9.9. El aumento y la corrección ................................................ 199 3.9.9.1. Los tecnicismos .......................................................... 205 3.9.9.2. Las voces dialectales .................................................. 207 3.9.9.3. Las voces con marcas de uso ...................................... 211 3.9.9.4. El neologismo y las voces anticuadas ........................ 212 3.9.10. Un cambio cualitativo y cuantitativo ................................. 214 3.10. La decimotercera edición del Diccionario (RAE 1899): la consolidación y ampliación del tecnicismo y el neologismo de procedencia americana ............................................................................ 215
El neologismo_ok.indd 9
01/07/2016 14:09:08
10
3.10.1 La colaboración de las academias americanas ................... 216 3.10.2. Los límites del tecnicismo de nuevo .................................. 218 3.10.3. El criterio de la autoridad ................................................... 221 3.10.4. El criterio de la buena formación ....................................... 222 3.10.5. Las condiciones de admisión de voces y la adaptación de los préstamos según J. M.ª de Carvajal (1892) .................. 223 3.10.6. Los discursos ...................................................................... 224 3.10.7. El prólogo ........................................................................... 231 3.10.8. El aumento y la corrección ................................................ 231 3.10.8.1. El léxico científico y técnico en la decimotercera edición ............................................................................. 233 3.10.8.2. El léxico procedente de América y los neologismos americanos .................................................................. 236 3.10.8.3. El léxico de la electricidad y los procesos de adaptación ............................................................................. 240 4. De 1803 a 1899: un camino sin retorno .................................................. 245 4.1. Los neologismos y los criterios de admisión ................................. 245 4.1.2. El neologismo y la autoridad a la sombra del Diccionario de autoridades .................................................................... 248 4.2. Aumento y neologismo en el Diccionario académico del siglo xix: principio de periodización ...................................................... 251 4.2.1. Neologismo y arcaísmo ...................................................... 252 4.2.3. Neologismo y tecnicismo ................................................... 253 4.2.3.1. El tecnicismo y la definición ...................................... 254 4.2.3.2. Las voces de historia natural ..................................... 255 4.2.4. La innovación léxica y las voces familiares ...................... 259 4.2.5. Los gentilicios .................................................................... 260 4.2.6. Huellas del neologismo en el Diccionario ......................... 261 Conclusión ................................................................................................... 263 Referencias bibliográficas ............................................................................ 267 Índice de autores........................................................................................... 303 Índice de palabras......................................................................................... 307
El neologismo_ok.indd 10
01/07/2016 14:09:08
NOTA PRELIMINAR
Esta monografía nació como un intento de aproximación al neologismo en la lexicografía académica del siglo xix con el fin de explorar sus fundamentos, su tratamiento y su evolución. Sirven como base esencial del acercamiento las diez ediciones del Diccionario de la lengua castellana que la Real Academia Española preparó a lo largo de la centuria: la primera se publicó en los primeros años (1803); la última, poco antes de finalizar el siglo (1899). Pese a que las diez ediciones tienen un valor desigual motivado por el alcance de la revisión que entrañan, cada una de ellas constituye un eslabón de una misma cadena. En el parámetro cronológico que encuadra este estudio, hallan eco las acertadas palabras que R. Menéndez Pidal escribió como pórtico a su estudio dedicado a la lengua del siglo xvi: «Concebimos tan cómodamente la historia dividida en siglos que casi no podemos hacer otra división, sobre todo tratándose del lenguaje, cuya evolución conocemos sólo a grandes rasgos» (Menéndez Pidal 1942 [1968]: 47). Efectivamente, atendiendo a principios lexicológicos y lexicográficos, es necesario tener en cuenta la sabia advertencia de don Ramón cuando señala que «para articular razonablemente cualquier exposición histórica el primer cuidado, creo, debe ser el de quebrar ese mecánico y descomunal molde para ver cómo la materia en él encerrada se nos presenta dividida en otras porciones cuajadas por sí mismas, mejor que unidas por el caer de las centenas en el calendario». A lo largo del siglo xix, tanto la lengua como la lexicografía sufren continuas transformaciones, un proceso que puede seguirse a través de los diccionarios estudiados. De vacunar a dictaminar: la lexicografía académica decimonónica y el neologismo se inicia con un primer capítulo en el que se expone la historia de la palabra neologismo, un término que nace en el siglo xviii y se consolida en el xix. Sigue con un capítulo dedicado a la exposición de las bases metodológicas en las que se fundamenta la investigación («La Real Academia Española y el neologismo en el siglo xix: de la teoría a la práctica lexicográfica a través del Diccionario»). En el tercer capítulo —«Radiografía del aumento y del neologismo en el Diccionario (1803-1899)»—, se intenta analizar sistemáticamente el tratamiento del neologismo en cada una de las diez ediciones del Diccionario publicadas en el siglo xix
El neologismo_ok.indd 11
01/07/2016 14:09:08
12
GLORIA CLAVERÍA NADAL
con el fin de reconstruir la historia de la recepción de estos elementos léxicos en la tradición académica. En el cuarto y último capítulo —«De 1803 a 1899: un camino sin retorno»—, se puede encontrar una recapitulación y análisis de conjunto del fenómeno. Muchas personas me han auxiliado en la elaboración de esta monografía. Quiero dejar constancia de mi gratitud muy en especial a José Manuel Blecua Perdices y Dolors Poch, por su apoyo siempre inquebrantable, y a Steven N. Dworkin, por la evaluación del manuscrito; no puedo olvidar a Montserrat Amores, Susana Benito, M.ª Ángeles Blanco, Beatriz Ferrús, Cecilio Garriga, M.ª José Gil, Helena Estalella, Timo Herbez, Sheila Huertas, Carolina Julià y Margarita Freixas; y, siempre en la memoria del XIX, a Sergio Beser. Agradezco a la Real Academia Española el haberme facilitado las múltiples consultas de sus fondos, en especial, al Archivo y a la Biblioteca; y al Archivo Municipal de Lorca, la información remitida. A la Universitat Autònoma de Barcelona y al Departamento de Filología Española debo la concesión de los permisos que han facilitado la finalización de este estudio en el que solo había podido trabajar con grandes intermitencias. Esta investigación se ha desarrollado gracias a las ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad (números de referencia FFI2011-24183 y FFI2014-51904-P) y con el apoyo del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (SGR2014-1328).
El neologismo_ok.indd 12
01/07/2016 14:09:08
1. EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
Desde hace cierto tiempo existe un creciente interés por el neologismo y la neología como uno de los motores de la vida de las lenguas y de las comunidades sociales que las usan. Puede percibirse esta atracción en la respetable cantidad de publicaciones cuyo objetivo primordial es el análisis del fenómeno desde los más diversos puntos de vista y en sus múltiples facetas. La presencia y, en consecuencia, la detección del neologismo resulta de especial relevancia en los medios de comunicación como bien demuestran el Observatorio de Neología (OBNEO) de la Universitat Pompeu Fabra y la red NEOROC, la atención que le depara la información léxica que atesora FUNDÉU1 o los encuentros centrados en el análisis del neologismo en los medios de comunicación2. Además, multitud de publicaciones ya desde principios de siglo xx han tenido por objeto de estudio las palabras nuevas3. En todas ellas, las voces neologismo y neología son los términos básicos utilizados para designar la innovación léxica surgida para responder a las exigencias de denominación de los nuevos conceptos que reflejan la evolución de la sociedad en todas sus perspectivas, desde las científicas y técnicas a las propias de la lengua cotidiana y coloquial. La palabra empieza a utilizarse en español en el siglo xviii y registra una importante evolución semántica y de uso en la centuria siguiente. No se trata de un concepto completamente nuevo, pues la voz neologismo establece relación con Para más información, puede consultarse el Banco de neologismos en y también la página del observatorio en y la de la red NEOROC en . Para la Fundación del Español Urgente, cfr. . 2 Por ejemplo, Albaladejo Mayordomo y Vilches Vivancos 2008, Almela Pérez y Montoro del Arco 2008, Chevalier y Delport 2000, González Calvo et al. 1999, Investigaciones en neología. Codificación y creatividad en lenguas romances 2009, Montoro del Arco 2012, Pascual y Reigosa 1992, Sarmiento y Vilches Vivancos 2007, Vilches Vivancos 2006 y 2011, Díaz Hormigo 2008. 3 Como iniciación al estudio, cfr. Díaz Hormigo 2008, Fernández Sevilla 1982, Guerrero Ramos 1995, Freixa, Llopart y Cañete 2012. 1
El neologismo_ok.indd 13
01/07/2016 14:09:09
14
GLORIA CLAVERÍA NADAL
expresiones como voces nuevas o, desde la retórica, vocablos peregrinos, documentadas en textos anteriores al siglo xviii. En realidad, la existencia de la palabra genera, junto con el término galicismo, un grupo de vocablos derivados con el sufijo -ismo comunes a muchas lenguas occidentales que designarán los procesos de contacto entre lenguas en la terminología lingüística moderna (Muñoz Armijo 2008, 2012). 1.1. El nacimiento de la voz neologismo El vocablo, pues, lleva poco más de dos siglos en circulación. En español es una innovación de origen francés y se empieza a documentar a partir de la segunda mitad del siglo xviii: la primera obra lexicográfica que incluye esta voz es el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de Esteban de Terreros y Pando4 y aparece también, según noticia de P. Álvarez de Miranda, en el «Pensamiento LXXIV», incluido en El Pensador de J. Clavijo y Fajardo5. Aunque ambas documentaciones son muy cercanas en el tiempo, tienen una significación distinta para la historia del término por el tipo de texto al que pertenecen. En el Diccionario de E. de Terreros figura el sustantivo neologismo (neolojismo con grafía terreriana) junto a dos voces más de la misma familia, neólogo y neológico. La información que proporciona el jesuita vizcaíno para estas tres palabras supera por fortuna la simple definición y es valiosísima para la historia de la lingüística: el que afecta un nuevo lenguaje. Fr. Neologue, It. Neologo, las frases, las palabras, y modos nuevos de hablar con que en este siglo especialmente, nos han perseguido algunos Neologos en España han hecho guerra al buen lenguaje, tomando sin necesidad algunas palabras de Italia, otras de Francia, &c., otras de propia invencion, y capricho: en esta obra ponemos algunas como detail, desert, intriga, bufo, &c. porque las usan comunmente, pero con no poca violencia, pues no las juzgamos necesarias. La regla debia ser admitir lo que no tenemos como son muchas voces de animales, plantas, &c. pero esto no es abuso sino necesidad, y uso de toda nacion culta.
neologo,
neolojico,
título de un diccionario de palabras nuevas, y expresiones extraordinarias. Fr. Neologique. It. Neologico, che raccoglie le voci, é l’espressioni nouve, é strane.
4 DECH, s. v. nuevo; Corominas añade «quizá imitado del francés, donde ya se documenta en 1735» (cfr. Alarcos Llorach 1992: 20-21, 26). Para la datación de la palabra conviene recordar que, aunque el Diccionario de Terreros se publicó entre 1786 y 1793, como ha notado Álvarez de Miranda (1992a: 560), su composición es anterior a 1767. 5 Clavijo y Fajardo 1763-1767: VI, 31-46, cfr. Álvarez de Miranda 1992b: 652.
El neologismo_ok.indd 14
01/07/2016 14:09:09
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
15
neolojismo,
averiguacion, y coleccion de palabras, y frases nuevas, é inútiles, ó mal introducidas. Fr. Neolojisme. It. Neolojismo6.
El concepto es presentado por E. de Terreros desde una perspectiva negativa, tal como se usaba entonces en Francia, haciendo referencia a voces empleadas de manera impropia e innecesaria. Hay que advertir que no se restringe únicamente a las palabras, sino también a las frases e, incluso, a los modos nuevos de hablar. Se traza una clara diferencia entre la ampliación léxica guiada por la necesidad de otro tipo de innovaciones y que son tildadas de abuso. En cierta forma, se está oponiendo el concepto de neologismo innecesario a la innovación necesaria, una idea característica del siglo xviii (Lázaro Carreter 1949 [1985]: 263). La actitud de Terreros ante la innovación léxica estaba firmemente enraizada en su experiencia como traductor, la cual le conduce a la elaboración de un magnífico Diccionario en el que aplica una amplia selección léxica fundamentada, en buena parte, en el uso lingüístico de la época7. Así, no solamente incluyó en él aquellas voces nuevas cuyo empleo creía que sería provechoso para el español sino que también recogió aquellas que, aun siendo innecesarias, gozaban de un uso más o menos difundido. En el caso de neólogo, neológico y neologismo, probablemente consideró que, siguiendo el modelo francés, eran necesarias y útiles para la descripción de la lingüística del español. De hecho, la palabra neologismo se integra perfectamente en el sistema léxico de las lenguas modernas, pues pasa a establecer un estrecho vínculo formal y semántico con el término arcaísmo (Sablayrolles 2000: 53-55), un vocablo cuya completa comprensión requiere adentrarse por los caminos de la gramática y de la retórica (Gutiérrez Cuadrado 2005) como bien demuestra la definición que proporciona el mismo Diccionario de Terreros: arcaismo,
expresion antigua, termino viejo, añejo, anticuado […] A Lucrecio le tachan de haber andado buscando arcaismos; y de esto mismo culpan á otros, que afectan buscar en Enio, Plauto, &c. terminos latinos: y en Castellano critican lo mismo en varios; y aunque este abuso, si le hai, es ridiculo, no lo es menos la critica, cuando recae sobre haber buscado solo terminos que han querido anticuar sin tener otros, ó sin mas razon que la voluntariedad, pues tanta culpa es anticuar aquellos, que no hai con que suplir, como admitir los nuevos, cuyos equivalentes nos sobran.
6 Se mantiene la grafía del original en todas las citas excepto en las actas de las juntas y de las cédulas académicas por resultar de difícil comprobación (cfr. nota 7 del capítulo 2). 7 Cfr. Álvarez de Miranda 1992a; Azorín Fernández 2006; Azorín Fernández y Santamaría Pérez 2009: 43-44; Clavería Nadal 2010; Echevarría Isusquiza 2001a, 2001b; Gómez de Enterría Sánchez 2008: 264 y ss.
El neologismo_ok.indd 15
01/07/2016 14:09:09
16
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Comparten, por tanto, arcaísmo y neologismo la crítica cuando su uso resulta inadecuado. En esta obra, los términos neológico y neologismo aparecen asociados con vocabularios y colecciones de voces nuevas tal como se venían empleando en la lengua francesa, en la que existieron desde la primera mitad de siglo xviii obras que agrupaban este tipo de vocablos dentro del marco de la reflexión sobre la innovación léxica (Barnhart y Barnhart 1990; François 1966: 1053 y ss.); así, por ejemplo, ocurre en el Dictionnaire néologique de Guyot Desfontaines de 1726, en el que se documentan por primera vez en francés las palabras néologique y néologue8; o el anónimo Néologiste français ou vocabulaire portatif de 1796, cuyo subtítulo resulta muy elocuente: Le Néologiste Français ou Vocabulaire portatif des mots les plus nouveaux de la langue Française, avec l’explication en Allemand et l’étymologie historique d’un grand nombre. Ouvrage utile surtout à ceux, qui lisent les papiers publics Français et autres ouvrages modernes, dans cette langue9. En francés, los tres miembros de la familia léxica de neolog- aparecen por primera vez en el siglo xviii: néologique (1726), néologisme (1734) y néologie (1730, 1759)10. La palabra neologismo se utiliza para designar la innovación forzada en los usos lingüísticos (estructuras o palabras), en especial en ciertos estilos literarios. Se postuló un contraste entre néologie y néologisme por cuanto «on oppose Pierre-François Guyot Desfontaines (1685-1745) fue también jesuita, de personalidad bien curiosa y autor del Dictionnaire néologique à l’usage des beaux esprits du siècle (1726). En el prefacio de la obra, se muestra sensible a las diferencias entre la lengua de la capital y la lengua de las provincias («Voici un Recueil des plus belles expressions que j’ay luês depuis quelques années dans les Livres nouveaux. Je sçai que le plus grand nombre des termes & des tours ingénieux dont j’ai composé ce Dictionnaire, est aujourd’hui si à la mode de Paris […] que ce n’étoit presque pas la peine de les remarquer. Aussi ce n’est pas pour Paris que je publie mon Livre, mais pour la Province, où les belles manières de parler, en usage dans la Capitale, n’ont pas encore pénétré», «Préface») y se centra en la consideración del léxico nuevo creado en los últimos años («Notre langue est fort differente de ce qu’elle étoit il y a cent ans. Elle a adopté une infinité de termes qui auparavant n’étoient pas connus. On a donc créé des mots dont nous nous servons aujourd’hui, comme s’ils étoient anciens; nous ne nous informons pas même de leur âge: notre langue en est devenue plus riche & plus commode», «Préface»). El abad Guyot Desfontaines pretendía recoger estas voces nuevas, incluidas en su obra con la autoridad correspondiente («bien autorisés») y con variados comentarios, en algunas ocasiones muy críticos (François 1966: 1054-1056; Mormile 1967). Resulta perfectamente posible que Terreros, también jesuita, conociese esta obra. 9 Cfr. Quemada (1968: 567-634). En el prólogo de la obra se señala que se han incluido tres tipos de palabras: los neologismos propiamente dichos que se marcan con una N; las palabras que se utilizan con un nuevo significado; y las palabras que han experimentado una revitalización. 10 Cfr. Le Trésor de la Langue Française Informatisé y Portail lexical/Étymologie . Cfr. Sablayrolles 2000: 45 y ss. 8
El neologismo_ok.indd 16
01/07/2016 14:09:09
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
17
ainsi vers la fin du xviiie s. la création nécessaire de modes d’expression nouveaux (la néologie) et l’abus des nouveautés par rapport à la norme (le néologisme)»11 en un intento de separar la innovación adecuada de la criticable. Esta cuestión, muy discutida en Francia a lo largo de todo el siglo xviii12, se refleja claramente en las definiciones de la cuarta edición (1762) del Dictionnaire de la Academia Francesa en la que se incorporan estos términos13 o en la obra de Louis-Sébastien Mercier, publicada en los albores del siglo xix (1801 [2009]), en cuyo prólogo se puntualiza de manera cuidadosa que el diccionario se titula La Néologie, ou Vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler ou pris dans des acceptations nouvelles y no Dictionnaire Néologique porque néologique y néologisme tenían un valor negativo a diferencia de lo que ocurría con néologie. El autor intentó ilustrar la oposición semántica con un par de analogías: la diferencia entre néologie y néologisme era comparable a la diferencia entre religión y fanatismo o filosofía y filosofismo (Mercier 1801 [2009]: 5). Para comprender la introducción del término en el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de E. de Terreros, no hay que olvidar que su autor había traducido la obra francesa de Noël-Antoine Pluche Espectáculo de la naturaleza a la que alude de manera explícita en su obra lexicográfica (Terreros y Pando 1786-1793: vij)14, una actividad que le exigió responder a las nuevas necesidades léxicas del español. En el interesante «Prólogo del traductor», el jesuita vizcaíno se refiere a los problemas de orden léxico a los que había tenido que enfrentarse y expone el procedimiento seguido15: Rey 1992: s. v. NÉO-. Cfr. François 1966: 1053 y ss. Cfr. François 1966: 1053-1281; Darmesteter 1877: 7-32; «La Néologie ou le dernier combat de L.S. Mercier» de J.-C. Bonnet en Mercier (1801 [2009]: I-XXXVI). 13 «NÉOLOGIE: Mot tiré du Grec, qui signifie proprement Invention, usage, emploi de termes nouveaux. On s’en sert par extension pour désigner l’emploi des mots anciens dans un sens nouveau, ou différent de la signification ordinaire. La Néologie ou l’art de faire, d’employer des mots nouveaux, a ses principes, ses lois, ses abus. Un traité de Néologie bien fait, seroit un ouvrage excellent, & qui nous manque. NÉOLOGISME. s. m. Mot tiré du Grec. On s’en sert pour signifier l’habitude de se servir de termes nouveaux, ou d’employer les mots reçus dans des significations détournées. Ce mot se prend presque toujours en mauvaise part, & désigne une affectation vicieuse & fréquente en ce genre. La Néologie est un Art, le Néologisme est un abus. La manie du Néologisme». Consultado en Analyse et traitement informatique de la langue française, . 14 Cfr. referencias a esta cuestión en el prólogo de Alvar Ezquerra (1987 [2002]) a la edición facsímil del Diccionario de E. de Terreros (págs. v-vi), tanto Alvar Ezquerra como Álvarez de Miranda (1992b) establecen un importante vínculo entre la traducción y el Diccionario. Cfr., además, Azorín Fernández (2006) y Gómez de Enterría Sánchez (2008). 15 Cfr. el mismo problema en otros traductores del siglo xviii en Lépinette y Sierra Soriano (1997). 11
12
El neologismo_ok.indd 17
01/07/2016 14:09:09
18
GLORIA CLAVERÍA NADAL
no se hallará vocablo en estos Libros, que carezca de alguna, ó algunas de estas quatro circunstancias. 1. Que se halle casi universalmente introducido. 2. Que no tenga por fiador uno, ò muchos Diccionarios. 3. Que alguna, ò algunas personas de la Facultad, ò Arte de que se trata y en que sus Oficiales son nuestros Maestros, no hayan sido fiadores de su uso. 4. Finalmente, que despues de todas las diligencias posibles, ni en informes, ni en Libros, se haya hallado equivalente alguno. M. Pluche me sirve tambien de guia para valerme de esta ultima circunstancia, pues se vé, que quando carecía de terminos Franceses, usa los Latinos, Griegos, Ingleses, y Alemanes, de que pudiera traher no pocos egemplos (Terreros y Pando 1753-1755 [1771]: b2).
Terreros manifiesta abiertamente que en el caso de que el español no tenga una equivalencia se sirve primordialmente de vocablos de otras lenguas siguiendo la estela del propio Pluche16. Evidentemente, estas innovaciones, según la concepción del momento, no serían consideradas neologismos pues se ampararían en la necesidad. La palabra neologismo y su familia penetran en la lexicografía del español ya en el siglo xviii de la sabia mano de E. de Terreros; el vocablo, además, se emplea también en la prensa, una tradición discursiva en la que la innovación léxica tenía y tiene una presencia y función muy destacables. El «Pensamiento LXXIV» de El Pensador de J. Clavijo y Fajardo versa «Sobre la buena elocuencia», texto en el que se denuncia que esta virtud suele faltar en los oradores y el mal se achaca al fracaso de los métodos de enseñanza, a la par que se ensalza en clave tremendamente sarcástica y misógina la elocuencia de algunas mujeres; en la parte final del discurso se proporcionan algunos ejemplos de figuras y tropos propios de la pretendida elocuencia femenina, entre los que se citan el hyperbates, la ellipsis, el epiphonema, la enumeración, la amplificación y, también, dos modos de hablar opuestos y reprobables, el neologismo y el arcaísmo: El Neologismo, nuevo modo de hablar, ò locucion en que se introducen palabras nuevas, y afectadas, es una figura, en que brilla el genio de las señoras con singular gracia. A su gusto, o cultura debemos, si no la invencion, la conservacion de unas advertencias remarcables, y una porcion de intrigas, y resortes; y ellas son las que saben decidir quáles son los Oficiales que tienen marcialitè, y quáles los petimetres, que saben vestirse à la derniere. Tal qual vez suelen mezclar algun Archaismo, modo de hablar, ò locucion antigua, que es la figura opuesta, y esto hace un maridage admirable (Clavijo y Fajardo 1767: 42-43).
Esta forma de proceder deja rastro en algunas voces del Diccionario; cfr., en este sentido, la observación en el lema editor: «En Francia es voz nueva, pero ha hecho fortuna; no sabemos si la hará en Castellano, en donde tambien lo es, y quiere probarla». 16
El neologismo_ok.indd 18
01/07/2016 14:09:09
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
19
En aquellos momentos, pues, y de forma parecida a como sucede actualmente, la prensa se hacía eco de los problemas suscitados por el empleo de voces prestadas de otras lenguas, una cuestión que en el siglo xviii preocupó enormemente (Lázaro Carreter 1949 [1985]). Conviene advertir, además, que en las dos documentaciones examinadas el neologismo establece relación directa con el arcaísmo, un vínculo indisoluble en el pensamiento de los siglos xviii y xix17; ambos conceptos, además, son designados como modos de hablar18, porque se relacionan tanto con la palabra como con ciertas estructuras complejas. Después de las dos documentaciones anteriores, la voz neologismo empieza a aparecer tímidamente en varios textos de la prensa de la segunda mitad del siglo xviii. Se encuentra, por ejemplo, en el Diario curioso, erudito, económico y comercial (22 de agosto de 178619) en un comentario realizado por E. de Arteaga de un artículo de M. Borsa titulado «Sobre el estado actual del gusto en la literatura italiana», en el que este denuncia que lo mismo sucedía en España, es decir, «el uso desenfrenado de ciertos términos nuevos, y de ciertas formas de estilo tomados de los Franceses, y de otros pueblos inmediatos: este defecto le llama Neologismo estrangero» (p. 217); el artículo compara la situación del italiano con la del español, con lo que el término neologismo es aplicable a ambas lenguas y permite constatar el alcance internacional del fenómeno20. Contiene también el vocablo una «Carta de Mr. Reynier á Mr. de la Metherie, sobre la naturaleza del fuego» incluida en el Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa21, noticia en la que, al aparecer términos como fuego flogístico y principio inflamable, se señala que «[e]n todas las ciencias ciertos neologismos barbaros imponen un cierto respeto a la multitud, y contribuyen al éxito de las doctrinas que les emplean». Ya a finales de siglo, en el Mercurio de España22 dentro del apartado de «Noticias de Francia» se cuentan los enfrentamientos que en aquella nación se producían entre realistas y convencionalistas a través de un informe de B. Barère, presidente de la Convención; en el artículo se observa:
17 Cfr. Klinkenberg 1970, Sablaroylles 2000: 53-55, Zumthor 1967 y los estudios contenidos en Himy-Piéri y Macé 2010. 18 No en vano aparece modo referido específicamente al lenguaje con la equivalencia latina modus loquendi en el Diccionario de E. de Terreros. Sobre la tradición de esta expresión, cfr. Blecua Perdices 2006 y Ridruejo Alonso 2008. 19 Número 53, págs. 217 y 218. Consultado en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional . 20 Cfr., para la situación en Italia, Zolli 1974 y Marazzini 2009: 306 y ss. 21 Número 244, 2 de agosto de 1790, pág. 334. Consultado en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional . 22 Enero de 1794, p. 21. Consultado en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional .
El neologismo_ok.indd 19
01/07/2016 14:09:09
20
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Así en esta parte como en todos los demas puntos de gobierno, el terror se emplea como el único medio para suplir la subordinacion á la autoridad. De aquí es, que se repite como sublime una expresion bárbara de Barrere, quien dixo en la Convencion, que el terror debia estar siempre á la órden del dia, expresion que traducida del ridículo neologismo introducido en Francia, significa, que el terror, efecto de los suplicios y crueldades, debe ser el primero y principal objeto en que debe ocuparse diariamente la Convencion.
El ejemplo resulta doblemente interesante ya que se atribuye, en realidad, a la expresión francesa y, además, se refiere no a una palabra sino a un modo de hablar, en este caso una estructura fraseológica (a la orden del día). La aparición del término neologismo y su familia léxica en el siglo xviii debe ser interpretada en el marco de las ideas lingüísticas del momento. Se trata de una época en la que la controversia sobre la conveniencia de la admisión de nuevo léxico adquiere notable relevancia y en español se centra muy especialmente en un tipo de neologismos, los préstamos de origen francés o galicismos. La cuestión ha sido magníficamente estudiada por F. Lázaro Carreter (1949 [1985]), quien examinó las ideas lingüísticas dieciochescas bajo la coordinación «neologismo y purismo», pese a que los eruditos de la época no solían utilizar el término neologismo para referirse al alud de incorporaciones léxicas procedentes del país vecino, pues, como se acaba de comprobar, en el siglo xviii el uso de esta voz era restringido. Algo similar ocurre con el vocablo galicismo, que, según Étienvre (1996: 100-101), no emplean intelectuales como Feijoo o Mayans, a pesar de referirse en sus obras al fenómeno. Étienvre documenta la palabra galicismo por primera vez en el Diario de los literatos en 1737, en una traducción del francés al español, y su uso crece en la segunda mitad del siglo a la par que aumentan las traducciones del francés23. De hecho, en los textos de la época a menudo los sintagmas voces nuevas, vocablos nuevos, y los más específicamente relacionados con el préstamo voces forasteras, voces peregrinas, voces extrañas24, algunos de claro abolengo tradicional y retórico (Gutiérrez Cuadrado 2005: 342 y ss.), son los que se usan Referencias al término y al fenómeno pueden hallarse también en Corbella Díaz 1994, Martinell Guifré 1984 y Rubio 1937. Se usaron también afrancesar, francesisar y francesismo, cfr. Étienvre 1996: 101-102. 24 Según Étienvre (1996: 101), «dans les Cartes eruditas, il a recours aux expressions voces peregrinas, voces forasteras, voces nuevas o extrañas, c’est-à-dire à une terminologie bien neutre pour désigner un apport extérieur». Hay que tener en cuenta, además, la existencia de alguna que otra voz empleada en el siglo xviii para este concepto, cfr., por ejemplo, el término neoterismo y su uso en Íñigo Lanuza (Álvarez de Miranda 1992b: 652). Se aplica también la voz novator en alguna ocasión al terreno de la invención léxica, así, por ejemplo, figura en el Diccionario de E. Terreros (p. xii) en referencia a C. Oudin y al hecho de haber incluido en su obra la palabra policía (cfr. Álvarez de Miranda 1993: 43). También utiliza novador, aplicado 23
El neologismo_ok.indd 20
01/07/2016 14:09:09
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
21
para designar el fenómeno de la innovación léxica. De este modo, Feijoo en su famosa carta «Defiéndese la introducción de algunas voces peregrinas, o nuevas en el idioma Castellano» no utiliza el término neologismo sino, tal como aparece en el mismo título, voces nuevas y, más especialmente, voces peregrinas o, también, voces forasteras (Feijoo 1742: I, XXXIII). Muestra el texto feijooniano un criterio tan razonable como el de Terreros, pues, para la introducción de este tipo de vocablos y para no incurrir en un vicio del estilo, señala que es menester para ello un tino sutil, un discernimiento delicado. Supongo, que no ha de haber afectacion, que no ha de haber exceso. Supongo tambien, que es licito el uso de voz de idioma estraño, quando no la hai equivalente en el propio: de modo, que aunque se pueda explicar lo mismo con el complexo de dos, ò tres voces domesticas, es mejor hacerlo con una sola venga de donde viniere.
Destaca en estas palabras la coincidencia en el concepto de afectación con Terreros, reflejando la teoría retórica del estilo; aparece, además, en ellas un aspecto importante en la caracterización del fenómeno de la innovación léxica: una vez admitida la necesidad de voces nuevas, se refiere a la posibilidad de inventarlas o bien connaturalizar o domesticar las estrangeras. Ambos, Terreros y Feijoo, muestran una concepción del crecimiento léxico alejada de las posturas puristas intransigentes de las que hacían gala otros eruditos de la época25. En la última década del siglo xviii, se pueden mencionar dos textos que tratan más o menos de pleno la innovación léxica, en un caso se utiliza el término neologismo, en el otro, no. Lo emplea el gaditano J. Vargas Ponce en su Declamación contra los abusos introducidos en el castellano presentada y no premiada en la Academia Española, obra con la que tomó parte en los premios de elocuencia convocados por la Real Academia Española en 1791 y que fue publicada dos años después en la Imprenta de la viuda Ibarra. El opúsculo26 consta de tres partes distintas: la primera es un diálogo «que explica el artificio y designio de la obra» y que tiene la función de prólogo y presentación de la misma (págs. I-XXVI), la segunda contiene la Declamación propiamente dicha (págs. 1-54) a la que sigue una Disertación sobre el castellano con una historia de la
a la lexicología, A. de Capmany (1805: viii) cuando expone que ha incluido los términos de carácter técnico en el «Suplemento» de su obra con el fin de «no pasar plaza de novador». 25 Cfr. para Terreros y Feijoo, Lázaro Carreter 1949 [1985]: 260 y ss.; para Capmany, Lázaro Carreter 1949 [1985]: 272-276; cfr., además, Álvarez de Miranda 1979 y 1990; Castro 1894; Martinell Guifré 1984; Étienvre 1996; Rubio 1937: 127-143. 26 Cfr. sobre ella Lázaro Carreter 1949 [1985]: 89-90, 279; Zamora Vicente 1999: 164-165 y 394. Cfr. además, Durán López 1997: 43 y ss.; Moriyón Mojica 1993; García Martín 1999; Ridruejo Alonso 1992.
El neologismo_ok.indd 21
01/07/2016 14:09:09
22
GLORIA CLAVERÍA NADAL
lengua desde la época prerromana hasta el siglo xviii de casi doscientas páginas complementaria a la Declamación. En el «Diálogo» inicial intervienen el autor, Don Justo y Don Severo; «el autor explica las circunstancias de redacción de las obras antedichas y [...] señala sus fuentes y su finalidad» (Ridruejo Alonso 1992: 827) e interesa a nuestro propósito porque en él se establece un vínculo entre arcaísmo y neologismo como base de la historia del castellano (Vargas Ponce 1793: VI, XII). Preside la obra una defensa del uso de las voces antiguas27 como remedio frente a los innecesarios neologismos a los que se considera como los culpables con su introducción del olvido de los vocablos propios y castizos, una circunstancia que se presenta a partir del siglo xvi con los cultismos y en el siglo xviii con los «efectos de la introduccion del Frances en España» (Vargas Ponce 1793: 150-152 y 175-178). Félix José Reinoso (1798), por su parte, pronuncia unas «Reflexiones sobre el uso de las palabras nuevas en la lengua castellana» en la Academia de Letras Humanas de Sevilla28, un delicioso discurso sobre la innovación léxica en el que se perciben las ideas de Feijoo, Capmany y Mayans (Lázaro Carreter 1949 [1985]: 281-282). Aunque no emplea el término neologismo, la innovación no puede desgajarse de la necesidad, de manera que el objetivo primordial de su discurso consiste en «encadenar algunas reflexiones sobre cuál sea la necesidad que tiene la Lengua Castellana de nuevos vocablos y de qué modo se deberán éstos formar o introducir» (Reinoso 1798: 16). Refleja el poeta sevillano una concepción de la renovación léxica gobernada por la variación estilística de modo que reconoce la existencia de varios criterios en su admisión; según este tenor, distingue entre lengua popular, lengua científica y lengua poética. A su juicio, el habla popular es la que «de todas admite menos las palabras nuevas», tanto porque este tipo de lengua no las necesita como porque «es donde ocurren menos ideas, menos objetos nuevos que no tengan voz determinada» (1798: 18). Por contra, en el terreno de la lengua de las ciencias, admite que es necesario mayor número de innovaciones porque en ella se originan «frecuentemente nuevas ideas que comunicar», pese a lo que hay que respetar ciertos límites: «deben ser moderados en introducir modos de hablar no conocidos, para no hacer ininteligibles unas materias de suyo recónditas» (1798: 18). Finalmente, el lenguaje poético tiene un comportamiento diferente pues en él hay mayor libertad de innovación ya que «al poeta se le piden y se le pedirán eternamente nuevos pensamientos, nuevas imágenes o a lo menos nueva disposición y nueva dicción» (1798: 19). A pesar del triple planteamiento inicial, en su discurso trata solamente los dos primeros y aplaza el examen del De ahí las feroces críticas que dedicó Juan Pablo Forner a la Declamación (Durán López 1997: 45, 47-48; Ridruejo Alonso 1992: 828-29). 28 Editado y estudiado por Artigas 1934 y 1935: 31 y ss. 27
El neologismo_ok.indd 22
01/07/2016 14:09:09
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
23
lenguaje poético para otro discurso. En Reinoso puede observarse la concepción más tradicional de la innovación léxica, aunque también se manifiesta la importancia que va ganando la atención a la lengua de la ciencia en el fenómeno; en este sentido, coincide en algunos aspectos con la línea de pensamiento de Terreros y Capmany. Aunque defiende con Capmany que el «dialecto científico puede decirse que no es propio de alguna nación floreciente, sino de las Ciencias mismas o Artes» (Reinoso 1798: 57), critica el prurito onomasiológico y el influjo francés, y muestra una actitud más reacia frente a las voces nuevas de carácter científico y técnico que el erudito catalán, a la par que mantiene, como no podía ser de otra manera, la preponderancia de la lengua poética. La cuestión de la innovación léxica se plantea y se debate con intensidad en el pensamiento lingüístico del siglo xviii. En este panorama el término neologismo y su familia empiezan a aparecer tímidamente en las obras lexicográficas (Terreros) o en textos muy cercanos al uso del vocablo en francés (lengua de la prensa periódica) para designar la acuñación de nuevos y reprobables modos de hablar y voces nuevas, siempre desde la consideración negativa que emana de la afectación y la no necesidad. Además, a menudo se establece una relación de práctica sinonimia entre este término y la voz galicismo que presenta mayor uso en el siglo xviii que la palabra neologismo. Cabe reparar, asimismo, en dos características de las primeras apariciones del término neologismo. En primer lugar, el vínculo que establece con el arcaísmo, no en vano su acuñación se hace sobre el modelo de esta última palabra y los dos fenómenos son presentados como una afectación y abuso en el uso lingüístico. En segundo lugar, la definición como vocablo o como modo de hablar, una expresión cuya naturaleza lexicográfica aparece claramente mencionada en la misma portada del Diccionario de autoridades (Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua), con lo que prevalece su relación tanto con la sintaxis idiomática o las combinaciones estables como con la palabra simple (Blecua Perdices 2006: 38 y ss.). 1.2. La evolución del concepto Después de las primeras documentaciones en el siglo xviii, el vocablo neologismo va incrementando su frecuencia de empleo desde principios del siglo xix en distintos tipos de textos y, a la vez, experimenta cambios en su significado. Se encuentra, por ejemplo, como palabra española en el diccionario bilingüe francés-español de A. de Capmany (1805). El Nuevo diccionario francés-español resulta obra fundamental para observar las ideas lingüísticas sobre la composi-
El neologismo_ok.indd 23
01/07/2016 14:09:09
24
GLORIA CLAVERÍA NADAL
ción del léxico desde la actitud que adopta el erudito catalán entre dos posturas enfrentadas, pues compatibiliza la atención al léxico de carácter patrimonial con la admisión del vocabulario científico necesario, a su juicio, en cualquier lengua; naturalmente, todo ello se acompaña de una crítica a la innovación léxica innecesaria y, en especial, al galicismo. Capmany aplica un criterio eminentemente práctico e inteligente en la elaboración de su obra al fundamentarla en la siguiente observación de carácter contrastivo: «el diccionario de una lengua no ha de ser un diccionario de todas; ni el diccionario comparado de dos lenguas ha de incluir mas voces que las que mudan su estructura, ó terminacion, vertiéndose de una en otra» (Capmany 1805: VII). De esta idea se deriva que no sea imprescindible que las voces propias de la nomenclatura científica formen parte del diccionario y, por consiguiente, en este sector del léxico, bastaría con dar á los lectores unas reglas sencillas y generales para acomodarlas á las terminaciones castellanas, que es el único objeto á que se reduce el diccionario comparado del francés y castellano. Por exemplo todas las terminaciones francesas en age y ague, en arque, ere, gone y oque, deben convertirse en las desinencias españolas de ago, arca, arco, ério, gono, oco, y oquo (Capmany 1805: VII).
Con estas palabras está preconizando para este tipo de léxico, más que su importación del francés, una formación en español por analogía. Su actitud con respecto a la neología, especialmente la de carácter científico, aparece diáfana y moderna29, de modo que en el «Suplemento» de su Diccionario acumula un buen número de voces científicas y técnicas30, fruto de un interés por dotar al español de los recursos léxicos imprescindibles para expresar los avances de las ciencias en el marco de la traducción (Cazorla Vivas 2002: 355-378, Roig Morras 1995). Así, al hacer referencia a la idea muy difundida de la pobreza del castellano en comparación con el francés, Capmany se pregunta muy acertadamente: ¿Por ventura los que nos faltan en nuestro diccionario comun, no los podemos adoptar, ó formar por analogia, como han hecho los franceses, tomándolos, ó componiéndolos del latin, ó del griego? Por otra parte tambien, ¿quien ha dicho que estas nuevas voces, ya técnicas, ya didascálicas, son de la lengua francesa, no siendo sino de sus escritores, que no es lo mismo? El diccionario de la física, la chîmica, la anatomía, la medicina, la farmácia, la botánica, la pintura, y arquitectura, es de todas las naciones cultas: por 29 Cfr. sobre esta actitud la opinión de Lázaro Carreter (1949 [1985]: 287-288) quien repara en que Capmany introduce en este diccionario un buen número de palabras que después se consolidan en la lengua. 30 Aproximadamente unos 1500 lemas (Clavería Nadal, Freixas Alás y Torruella Casañas 2010: 35; cfr. Fernández Díaz 1987).
El neologismo_ok.indd 24
01/07/2016 14:09:09
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
25
consiguiente es de todas lenguas, en las cuales no se debe hallar mas diferencia que en la terminacion de las palabras (Capmany 1805: XV).
La amplitud de miras en materia científica convive con una particular atención al léxico de carácter patrimonial al que considera el fundamento de la lengua. Capmany repara en la extensión y riqueza del vocabulario de este tipo del que en obras anteriores ya había advertido su relevancia como forma de evitar la importación léxica desmedida: Los que creen que nuestra lengua está circunscrita toda en los libros y en los diccionarios y no quieren comprehender en su inmenso caudal igualmente la lengua no escrita, exclaman que carecemos de voces para las artes. Pregúnteselo al labrador, al hortelano, al artesano, al arquitecto, al marinero, etc.; y hallarán un género nuevo de vocabularios castellanos que no andan impresos, y que no por esto dejan de ser muy propios, muy castizos y muy necesarios para recopilarse y ordenarse, para no haber de mendigar todos los días de los idiomas extranjeros lo que tenemos sin conocerlo en el propio nuestro (apud Lázaro Carreter 1949 [1985]: 28731).
El empleo léxico contemporáneo le lleva a juzgar el arcaísmo como una buena solución léxica frente al galicismo, una idea que existía también en el pensamiento lingüístico francés del momento y que conseguirá cierta fortuna como fundamento lexicológico académico en la segunda mitad del siglo xix. Así, por ejemplo, en el apartado dedicado al arcaísmo de la edición de la Filosofía de la Elocuencia de 1812 (Capmany 1812: 130-137), aunque siguiendo la concepción clásica este concepto es uno de los «vicios contrarios á las virtudes de la propiedad», llega a defender su uso antes que caer en el empleo inadecuado de galicismos especialmente en las traducciones en las que en general se abusa de estos elementos. Considera que «[l]a mitad de la lengua castellana está enterrada; pues los vocablos mas puros, hermosos, y eficaces hace medio siglo que ya no salen á la luz pública», una situación que le hace defender el uso de los arcaísmos: «Hemos llegado á tiempo en que se pueden perdonar los arcaismos por no caer en los galicismos: aquellos á lo menos tienen su cuna y su alcúrnia en nuestro país; y estos son intrusos y advenedizos» (Capmany 1812: 135-136)32.
El texto procede del primer tomo del Teatro histórico-crítico (1786). Hay que tener en cuenta que el fragmento citado se encuentra en un pasaje en el que se está refiriendo al Diccionario de la Real Academia Española que, aunque lo considera copioso, faltan en el repertorio académico muchas palabras comunes y usuales. Cfr. San Vicente Santiago 1996: 648 y Observaciones críticas sobre la excelencia de la lengua castellana (Cabrera Morales 1991: 73-75). 32 Cfr. Lázaro Carreter 1949 [1985]: 178, 273 para la edición de 1812; Cabrera Morales 1991: 21. Dentro de esta idea cabe recordar su interés por los arcaísmos (Cabrera Morales 1989). 31
El neologismo_ok.indd 25
01/07/2016 14:09:10
26
GLORIA CLAVERÍA NADAL
En esta línea de pensamiento se inscribe su Nuevo diccionario francésespañol para el que su autor señala como mérito el haber añadido «muchísimos exemplos de frases, ya proverbiales, ya familiares» a las fuentes lexicográficas manejadas. Al final del prólogo Capmany insiste de nuevo en la idea de que el español está perfectamente capacitado para formar voces nuevas como medio de expresión de nuevos conocimientos científicos, a semejanza del francés. Los mecanismos son magníficamente descritos: «formar las voces como ellos las han formado, ó acomodado, haciendo que las que antes no tenian sino una acepcion reciban dos, y que las que no habian salido de la esfera de las artes se introduzcan en el santuario de la eloqüencia, y en el pais encantado de las metáforas» (Capmany 1805: XXI). Y entre las razones aducidas para justificar los mecanismos de ampliación del léxico, aparece el término neologismo al que se refiere por medio de una praeteritio: «no hablaré del neologismo, introducido de algunos años acá por la mayor parte de sus escritores, que infatúan á nuestros jóvenes; al paso que en su mismo pais acaso no tienen mas nombre que el de los jornaleros de la literatura». Puede observarse, por tanto, que la única vez que utiliza el vocablo lo hace desde un valor fundamentalmente negativo para designar la introducción inadecuada de voces nuevas. Ello concuerda con la aparición en el interior del repertorio léxico bilingüe de neologismo y su familia: Néologie = Neología; invencion ó creacion de voces nuevas en una lengua. Néologique = Neológico: lo que pertenece á las voces y locuciones nuevas. Néologisme = Neologismo: la afectacion y estudio de introducir nuevas voces en una lengua. Es el vicio opuesto al del archâismo. Néologue = Neólogo: dícese del que afecta y estudia el uso de voces nuevas. (Capmany 1805)
Como para Terreros y Mercier, la consideración es negativa en neologismo y neólogo, valoración transmitida por el verbo afecta y el sustantivo afectación; no lo es o al menos no se manifiesta de modo palpable en las voces neología y neológico. Aparece, además, en las definiciones clara relación entre neologismo y arcaísmo —un vínculo que ya se presentaba en el Diccionario de Terreros33—, dos conceptos hasta cierto punto complementarios en buena parte del siglo xix. Posiblemente a través de la obra de Capmany llegan los vocablos de la familia de neolog- al diccionario también bilingüe francés-español de mayor difusión en la primera mitad del siglo xix, el de M. Núñez de Taboada (1812) y, de ahí, al re Tiene en el Diccionario de Capmany una definición parcialmente negativa: «el estudio o afectacion de usar de voces ó frases antiquadas». 33
El neologismo_ok.indd 26
01/07/2016 14:09:10
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
27
pertorio monolingüe del mismo autor publicado en París en 1825 que incluye las cuatro voces (neología, neológico, neologismo, neólogo34). Las definiciones son similares al Diccionario de Capmany, aunque no se establece relación explícita con el arcaísmo, y se recoge tanto el valor negativo como su aplicación al estudio lingüístico, de manera que neologismo es «la afectacion y estudio de introducir nuevas voces en una lengua». En los dos diccionarios de Núñez de Taboada estas palabras aparecen señaladas con el asterisco que se emplea, siguiendo la costumbre de la lexicografía francesa, para distinguir aquellas voces que no se hallan en la última edición del Diccionario de la Academia35. A diferencia de lo que ocurre en la tradición lexicográfica no académica, el Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española no incorpora ninguna palabra de esta familia léxica hasta la novena edición (RAE 1843) en la que solo figura el vocablo neologismo definido como «vicio que consiste en introducir voces nuevas en un idioma» (Desporte 1998). A pesar de que, por las actas de las juntas de la Academia, se sabe que la Corporación había utilizado las obras lexicográficas de Núñez de Taboada para incrementar su propia obra tanto en la quinta como en la séptima ediciones (RAE 1817 y 1832, cfr. Clavería Nadal 2007), la voz neologismo no fue una de las palabras elegidas, por lo que hay que pensar que entonces no se estimó que fuera una palabra autorizada ni de uso difundido. Para su definición, la Academia recurre al hiperónimo vicio, un término de larga tradición en la gramática36, y coincide así con las caracterizaciones lexicográficas de Capmany o Núñez de Taboada. Desde su ingreso en el repertorio académico en 1843, el tratamiento lexicográfico de la palabra experimenta algunos cambios en las distintas ediciones del siglo xix que no hacen más que reflejar la evolución semántica de la palabra (Desporte 1998: 204-212). En las definiciones de la segunda mitad del siglo se manifiesta tanto la ligera ampliación de significado del vocablo como la progresiva pérdida de su valor negativo, como rasgos preponderantes; así, en la undécima edición (RAE 1869), neologismo es «vocablo ó giro nuevo en una lengua. Generalmente se dice de los que se introducen sin necesidad» con lo que se admite la aplicación del término más allá de las innovaciones reprobables. El recurso al principio de la necesidad desaparece en la edición siguiente (RAE 1884): «Vocablo ó giro 34 El diccionario bilingüe contiene también estos cuatro lemas con diferencias de detalle en las definiciones. Por ejemplo, neología aparece caracterizada como «néologie: invention, emploi de nouveaux mots ║Emploi des mots anciens dans un sens nouveau». 35 Cfr. Quemada 1968: 51; sobre la obra lexicográfica de M. Núñez de Taboada, cfr. Baquero Mesa 1992, Bueno Morales 1995: 206-211 y Cazorla Vivas 2002: capítulo 3.2. 36 Cfr. la Gramática sobre la lengua castellana de A. de Nebrija, especialmente el libro cuarto dedicado a la sintaxis y el orden de las palabras (Nebrija 2011: 125 y ss.), para el uso del término en la tradición gramatical académica del siglo xix, cfr. Gómez Asencio 2006.
El neologismo_ok.indd 27
01/07/2016 14:09:10
28
GLORIA CLAVERÍA NADAL
nuevo en una lengua ║Uso de estos vocablos ó giros nuevos»37; se añade también a la nomenclatura del Diccionario de la Academia en la duodécima edición tanto el adjetivo neológico para designar «lo perteneciente ó relativo al neologismo» como el término neólogo para «el que emplea neologismos». El cambio semántico que recogen las definiciones mencionadas no es más que el resultado de las modificaciones que experimentó el uso de la palabra en la sociedad culta de la segunda mitad del siglo xix a la sombra de la evolución del francés (Bisconti 2012; Sablayrolles 2000: 55-68). Por su parte, los diccionarios de V. Salvá y R. J. Domínguez reproducen en lo básico la definición de la Academia de 1843: Vicio que consiste en introducir voces nuevas en un idioma (RAE 1843). Vicio que consiste en introducir voces [ú locuciones] nuevas en un idioma (Salvá 1846). Vicio que consiste en emplear voces nuevas en un idioma, sin necesidad y con frecuencia (Domínguez 1846-1847 [1853]).
Cabe reparar en la acertada adición de la referencia a las locuciones en la obra de Salvá porque desde los inicios la palabra se aplicaba muy frecuentemente a estructuras complejas de variado tipo. Los diccionarios no académicos completan la voz neologismo con las palabras de la misma familia (neología, neológico, neólogo y neologista38). Cabe reparar en el hecho de que en su Nuevo diccionario de la lengua castellana Salvá incorpora el vocablo otorgándole, además, la función de marca metalexicográfica (neol. = neologismo) cuando, en palabras de Salvá, «doy á entender que ha sido introducida en lo que va de siglo; pero que descansa en el uso general o en la autoridad de escritores correctos, de modo que no debe temerse faltar, empleándola, á las reglas del buen lenguaje» (Salvá 1846: XXVII)39; se utiliza, por tanto, sin el significado negativo, pese a que este se mantiene en la definición del término. Esta marca se encuentra también en otros diccionarios no académicos posteriores como los de R. J. Domínguez (1846-1847 [1853]), Gaspar y Roig (1853) o el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano editado por Montaner y Simón (1887-1899)40. 37 Existe una cédula del Archivo de adiciones y enmiendas de la Real Academia Española atribuida a Tamayo que contiene la siguiente enmienda: «Vocablo ó giro nuevo en una lengua. Es censurable el que se emplea sin necesidad, ó quebranta las leyes analógicas ó sintácticas del idioma en que se introduce. ║ El uso de estos vocablos ó giros nuevos». A pesar de llevar la marca de Apr. (aprobada), no se recoge en la duodécima edición del Diccionario. 38 Este último solo en Domínguez 1846-1847 [1853]. 39 Para las palabras que llevan esta marca en el citado diccionario, cfr. Azorín Fernández 2003. 40 Cfr. Fajardo Aguirre 1997; Gutiérrez Cuadrado 1994: 276.
El neologismo_ok.indd 28
01/07/2016 14:09:10
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
29
1.3. El uso de la voz neologismo en el siglo xix El comportamiento del término en las distintas ediciones del Diccionario de la Academia refleja su empleo en los textos y la misma historia de la palabra. En la primera mitad del siglo xix no parece traspasar los límites de la terminología lingüístico-filológica y aún en ella es utilizado parcamente. Se presenta el término en general ligado a la lengua literaria y básicamente en su valor negativo como innovación léxica no necesaria. Así se encuentra, por ejemplo, junto a vocablos pertenecientes a la misma esfera semántica como arcaísmo y galicismo, en el «Discurso preliminar a las comedias» de Leandro Fernández de Moratín (18251828) cuando critica la lengua de algunos jóvenes escritores porque «inventaron á su placer, sin necesidad ni acierto, voces estravagantes que nada significan, formando un lenguaje oscuro y bárbaro, compuesto de arcaismos, de galicismos y de neologismo ridículo» (Ruiz Morcuende 1945: s. v.). Por los mismos años Gómez Hermosilla en su Arte de hablar en prosa y verso (1826) se refiere también a estos conceptos intentando establecer sus principios de uso. Contiene la obra las reglas de la retórica y de la poética, y pretende «con cierta novedad, hacerlas inteligibles á todos, y fundarlas en principios incontestables […] para guiar á los escritores en sus composiciones y á los lectores en el examen y juicio de las agenas» (1826: I). Cuando expone los principios que deben presidir la selección de las voces y expresiones para conseguir la pureza de la lengua41, señala que debe huirse de «todo neologismo» y se refiere muy especialmente al galicismo no solo léxico sino también semántico. Defiende la introducción de palabras nuevas siempre al amparo de la necesidad y entiende que en muchos casos «obligándonos los continuos progresos que hacen las ciencias naturales á adoptar muchas palabras extrangeras consagradas ya como términos técnicos42 en los paises donde se han hecho los nuevos descubrimientos; es necesario á lo menos que sepamos castellanizarlas» (1826: 176). Con acierto observa que, cuando un determinado vocablo no está en el diccionario, no necesariamente debe ser interpretado como un neologismo porque resulta imposible que un diccionario contenga todas las palabras de una lengua, especialmente en el caso de los derivados y porque entiende que los derivados y compuestos pueden ser creados en cualquier momento. Define el neologismo como «la manía de querer alterar las significaciones autorizadas por el uso, ó mudar los accidentes gramaticales de al-
41 Se mantiene con ello la oposición tradicional retórica entre pureza (latinitas)/virtudes frente a los vicios que atentan contra ella (Blecua Perdices 2006: 52; Lausberg 1967: § 463). 42 A los términos técnicos dedica también un apartado cuando trata el concepto de claridad (perspicuitas), establece distinción entre el empleo de este tipo de palabras en los ámbitos especializados y su uso inadecuado en obras de común lectura (Gómez Hermosilla 1826: 215-220).
El neologismo_ok.indd 29
01/07/2016 14:09:10
30
GLORIA CLAVERÍA NADAL
gunas voces» (1826: 178) y dedica un apartado (págs. 185 y ss.) a desarrollar este concepto que caracteriza como cualquier tipo de innovación no adecuada tanto en el significado como en lo que atañe a las características gramaticales. En el primer caso, pone como ejemplo los derivados con el sufijo -oso cuando en lugar de significar ‘abundancia de’ (montuoso, peligroso, dificultoso) se utilizan con otros valores; en el segundo censura el uso de ciertas combinaciones (reír muerte, palpitar sobresaltos). El vocablo fue empleado también en la primera mitad de siglo xix por Andrés Bello; en el Discurso de instalación de la Universidad de Chile (1843), el ilustre gramático, como rector de este centro, pasa revista a todos los estudios propiamente universitarios y, al llegar a la lengua, ensalza la importancia de su cultivo, huyendo del «purismo exajerado», se plantea las siguientes cuestiones: la multitud de ideas nuevas que pasan diariamente del comercio literario a la circulacion jeneral, exije voces nuevas que las representen. ¿Hallarémos en el diccionario de Cervántes y de Frai Luis de Granada —no quiero ir tan léjos— ¿hallarémos en el diccionario de Iriarte y Moratin, medios adecuados, signos lúcidos para expresar las nociones comunes que flotan hoi dia sobre las intelijencias medianamente cultivadas, para expresar el pensamiento social? (Bello 1843 [1981]: 32-33).
Ante estos interrogantes, considera que es posible ampliar los usos de la lengua sin adulterarla o viciarla, es decir, sin llegar al uso del neologismo, como término usado para designar al elemento léxico reprobable e innecesario, cuyas consecuencias juzga desastrosas para la unidad de la lengua: demos carta de nacionalidad a todos los caprichos de un extravagante neolojismo; y nuestra América reproducirá dentro de poco la confusión de idiomas, dialectos, y jerigonzas, el caos babilónico de la edad media; y diez pueblos perderán uno de sus vínculos mas poderosos de fraternidad, uno de sus mas preciosos instrumentos de correspondencia y comercio (Bello 1843 [1981]: 33).
Como ha señalado acertadamente V. García de la Concha, «defendía Bello la pureza, no el purismo que encorseta y congela la lengua impidiendo su desenvolvimiento natural» (2013: 116). Al trasladarse la consideración del neologismo a América, se integra en el universo de la unidad de la lengua, una idea que reaparecerá más adelante. En la segunda mitad del siglo son ya varios los textos académicos que utilizan la palabra de manera más o menos recurrente; incluso, en algunos de ellos se trata por extenso del concepto, lo cual no puede ser más que una muestra de la difusión en su empleo y de la preocupación que desencadenaba. Se enfrentan de lleno al fenómeno tanto J. J. de Mora, en su discurso de recepción en la Corporación,
El neologismo_ok.indd 30
01/07/2016 14:09:10
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
31
como A. Gil y Zárate, al contestar al primero (1848 [1860]: § 3.7.1). También figura en el discurso de ingreso de J. de Quinto (1850 [1860]: 195). Años más tarde usa el término para referirse a la lengua del periodismo A. M.ª Segovia Izquierdo (1858 [1860]: 228, 234, 245) en su contestación a M. Cañete (1858 [1860]); en su discurso prevalece el valor negativo de la palabra y se la relaciona con voces próximas (arcaísmo y galicismo) como era habitual en la época. A partir de 1860 se registran en la documentación examinada algunos cambios: el término crece en frecuencia de uso, empieza a desprenderse de la valoración negativa con la que había nacido y, además, viene a alternar con la voz tecnicismo. Así, el discurso de recepción en la Real Academia Española de Juan Valera, pronunciado el 16 de marzo de 1862, contiene reflexiones muy interesantes sobre las voces nuevas. No utiliza, sin embargo, el término neologismo en el discurso, pues este, en boca de Valera, se torna más especializado y aparece como tecnicismo, una palabra aún más moderna que neologismo43. El tecnicismo, como ocurre con neologismo, resulta reprobable cuando es innecesario (Valera 1862 [1865]: 230), pese a que el autor andaluz, siempre atento a las innovaciones léxicas, critica la actitud de los que no aceptan las voces técnicas necesarias (1862: 241). Aparece también el término tecnicismo en el discurso de Núñez de Arenas en el que se trata el tema de la conservación del idioma; interesa a este último (1863 [1865]: 526) el proceso por el que los tecnicismos, concebidos como voces propias de las ciencias, artes e industria, se transforman en palabras usuales; los ejemplos del naciente mundo del ferrocarril y del telégrafo se constituyen en las mejores muestras. El cambio de significado de la voz neologismo puede comprobarse en el hecho de que Juan Valera utiliza el término en varios de sus discursos y escritos como sinónimo de innovación léxica, tanto si es necesaria como si no lo es; así, por ejemplo, en su discurso «Sobre El Quijote y sobre las diferentes maneras de comentarlo y juzgarlo» (Valera 1864) aplica la palabra genio a Cervantes y de ella observa que es un «neologismo expresivo y elegante». Emplea, además, el vocablo en varias ocasiones en su contestación al discurso de recepción de Francisco de Paula Canalejas (Valera 1869 [1870]) sobre la «Ciencia del lenguaje». 43 Aparece por primera vez en la undédima edición (RAE 1869) con una simple remisión al lema nomenclatura. Esta última en su segunda acepción es definida como «[e]l conjunto de voces técnicas y propias de alguna facultad, como nomenclatura química», una acepción incluida por primera vez en el «Suplemento» de la cuarta edición del Diccionario (RAE 1803). En la edición siguiente (RAE 1884) aparece ya tecnicismo con una definición propia desgajada del concepto de nomenclatura: «conjunto de voces técnicas empleadas en el lenguaje de un árte, ciencia ú oficio», lo que confirma la enorme pujanza de la palabra en la época. El término ya aparecía recogido en el Diccionario nacional de R. J. Domínguez y en textos anteriores (Garriga Escribano, en prensa).
El neologismo_ok.indd 31
01/07/2016 14:09:10
32
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Valera lo emplea en esta ocasión para referirse a la creación de nuevas palabras y distingue los «neologismos nobles y cultos» de otros que no lo son, aludiendo en este caso a una de las innovaciones léxicas más vituperadas del siglo xix, el «neologismo de presupuestar» (§§ 3.10.1 y 3.10.7.2). Subraya el puesto preponderante que adquieren el concepto y la palabra en el pensamiento lingüístico del siglo xix el hecho de que en 1863 Pedro Felipe Monlau pronuncie un discurso de aniversario de la fundación de la Academia cuyo tema entra de lleno en el neologismo y en cuyo título este se empareja con el arcaísmo: «Del arcaísmo y el neologismo ¿Cuándo se debe considerar fijada una lengua?» (§ 3.8.5.1). Aparte de alguna aparición más en los discursos de F. de P. Canalejas (1869 [1870]: 4) y L. Galindo y de Vera (1875: 23, 26, 27), el concepto está bien presente, en las postrimerías de siglo xix, en el discurso de recepción de Daniel de Cortázar (1899) en el que ya impera una visión completamente distinta de la innovación léxica como se tendrá oportunidad de comprobar más adelante (§ 3.10.6). También la lengua de la prensa periódica muestra el uso creciente del término neologismo a lo largo del siglo xix. Una pequeña incursión en la Hemeroteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España permite observar que el vocablo empieza a hacerse más frecuente a partir de los años cuarenta –no en vano es admitido en la edición del Diccionario de la lengua castellana de la Academia en 1843– e incrementa su empleo en la segunda mitad del siglo –más de 700 resultados, frente a los aproximadamente 50 de la primera mitad–, aunque durante esta misma etapa siempre fue más frecuente en el mismo tipo de textos el término galicismo (casi 200 resultados en la primera mitad frente a los más de 1600, en la segunda mitad). Junto a ellos, la voz tecnicismo se presenta ya en los textos periodísticos de la primera mitad de siglo xix (unos 80 resultados) y experimenta un espectacular incremento en los textos de la segunda mitad del siglo (unos 2400 resultados)44. El vocablo, pues, presenta a lo largo del siglo xix una interesante evolución. Si en la primera mitad de siglo su uso se manifiesta notablemente restringido al ámbito lingüístico-filológico, en la segunda mitad sufre un cambio de significado importante pues, como ocurre en francés y en otras lenguas occidentales, se desvincula de la consideración estrictamente negativa con la que nació y amplía su uso a cualquier tipo de innovación léxica. Sus compañeros de viaje, el arcaísmo, porque es desde la gramática clásica el vicio contrario, y el galicismo, porque encarna el neologismo más importante y peligroso para el español en el siglo xix, aumentan con la inclusión de tecnicismo. El término se abre paso más allá de los textos especializados y puede aparecer incluso en obras literarias, así ocurre en La 44
Fecha de última consulta: 1 de abril de 2015.
El neologismo_ok.indd 32
01/07/2016 14:09:10
EL NEOLOGISMO: DE LA PALABRA AL CONCEPTO
33
familia de León Roch de B. Pérez Galdós, cuando en la caracterización del Marqués (capítulo X) como individuo prototípico de las clases altas se apostilla «una colectividad que no podrá calificarse bien hasta que los progresos del neologismo no permitan decir las masas aristocráticas» (CORDE); la expresión «progresos del neologismo» no hace más que reflejar el carácter eminentemente dinámico y evolutivo del concepto. La voz neologismo se consolida en la teoría lingüística del siglo xix junto a galicismo y otros derivados con el sufijo -ismo, nacidos como voces especializadas de la lingüística acuñadas para indicar características genealógicas (procedencia) y propias de la variación léxica, fundamentalmente diacrónica y diastrática (Muñoz Armijo 2008). La palabra neologismo se impone al compuesto tradicional voces nuevas a la par que se pierde la relación entre gramática y retórica, y el uso y selección del léxico que imponían. 1.4. De las voces nuevas al neologismo Aunque neologismo, galicismo y tecnicismo surgen en los debates del siglo xviii sobre la selección y uso del léxico en la lengua culta, no hay que olvidar que estos términos nacen a la sombra de otras lenguas europeas como designaciones que paulatinamente irán sustituyendo un amplio abanico de expresiones tradicionales utilizadas hasta aquel momento para designar estos mismos conceptos45: fundamentalmente voces nuevas para los vocablos de nueva acuñación en general y voces facultativas para los términos especializados. Buen ejemplo de ello se encuentra en la carta de Feijoo en cuyo título, «Defiéndese la introducción de algunas voces peregrinas, o nuevas en el idioma Castellano», aparece la expresión voces nuevas y en su interior utiliza las variantes denominativas más o menos sinónimas de voces nuevas, vocablos nuevos, voces forasteras, voces peregrinas y voces extrañas. El compuesto voces facultativas (Álvarez de Miranda 1979: 368; TC, I, 15, 25) se refiere a los términos «propios de las Facultades universitarias, a los que hoy llamaríamos técnicos o científicos» que, «según los preceptos de la retórica, tampoco tenían cabida en los discursos comunes, pues se debían evitar por mor de la claridad, salvo si lo justificaba el asunto que se tenía que abordar» (Gutiérrez Cuadrado y Pascual Rodríguez 2010: 266); la denominación es empleada por Terreros en su traducción del Espectáculo de la naturaleza cuando se refiere al hecho de que en sus pesquisas léxicas «me he hecho con un thesoro de terminos facultativos, propios de las Ciencias, y Artes» (Terreros y Pando 1771 [1753-1755]: b2). Cfr., para el francés, Sablayrolles 2000: 21 y ss.
45
El neologismo_ok.indd 33
01/07/2016 14:09:10
34
GLORIA CLAVERÍA NADAL
El uso de estas designaciones refleja la concepción tradicional sobre la innovación léxica y su evolución hasta el siglo xix. Como acertadamente señaló A. Roldán Pérez (1998: 125), «el léxico se ha estudiado o desde la perspectiva morfológica en la Gramática, o desde la perspectiva de su significado en el Vocabulario», existe, además, una tercera vía de análisis de este componente desde el punto de vista de su uso o selección dentro la preceptiva de la retórica, en especial en el ámbito de la elocutio y a través de la aplicación de la teoría de los estilos (Lausberg 1966-1969: vol. II; López Grigera 1994). En este marco, el uso de las voces antiguas o voces nuevas adquiere, si cabe, una mayor complejidad (Gutiérrez Cuadrado 2005; Roldán Pérez 1998), algo que se evidencia de manera admirable en las palabras de Juan de Valdés (1535 [2010]: 197) cuando sentencia «buena parte del saber bien hablar y escrevir consiste en la gentileza y propiedad de los vocablos que usamos». En el siglo xix con la consolidación de la lingüística como ciencia se difunde una serie de voces formadas con el sufijo -ismo que vienen, por un lado, a suplantar las expresiones tradicionales y, por otro, a completar el término arcaísmo con elementos léxicos de formación similar y significado relacionado y complementario.
El neologismo_ok.indd 34
01/07/2016 14:09:10
2. LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA LEXICOGRÁFICA A TRAVÉS DEL DICCIONARIO
2.1. Introducción La historia de la lexicografía académica en el siglo xix presenta un inicio y un final magníficos: a los pocos años de iniciarse el siglo, en 1803, la Real Academia Española publica la cuarta edición de su Diccionario de la Lengua Castellana en un solo volumen, una obra que empieza su existencia en 1780 como heredera del Diccionario de autoridades y que conforma a lo largo de los siglos siguientes una larga tradición en la que se manifiestan tanto la concepción lexicológica como la técnica lexicográfica aplicada y desarrollada por la Corporación, además de la evolución de gran parte del léxico del español moderno. Como se tendrá la oportunidad de comprobar más adelante, la edición con la que se inaugura el siglo atesora un nada despreciable crecimiento onomasiológico del Diccionario. La centuria concluye con la publicación de la decimotercera edición (1899); esta puede considerarse, en cierta medida y a pesar de las críticas unamunianas, como la culminación de un notable avance metodológico iniciado en la segunda mitad del siglo xix que fructifica en las tres últimas ediciones del siglo xix (RAE 1869, 1884 y 1899), tres hitos que forman parte de un mismo proceso de renovación lexicográfica. La investigación en la que se sustenta esta monografía tiene como objetivo fundamental el estudio del tratamiento del neologismo en la lexicografía académica en el siglo xix. A lo largo de esta centuria, la Academia elabora y publica nada menos que diez ediciones de su Diccionario, a la vez que se consolida una lexicografía monolingüe no académica1 con el precedente en el siglo xviii del magnífico Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de E. de Terreros. Como han observado distintos investigadores, las diferencias entre ambas tradiciones son más que relevantes pese a que el Diccionario de la Academia es tomado a menudo como punto de partida para la elaboración de otros diccionarios. Las relaciones entre la lexicografía académica y la no académica son Sobre la lexicografía monolingüe no académica, cfr. Azorín Fernández 2000, Bueno Morales 1995, Esparza Torres 1999, García Platero 2003, Martínez Marín 2000 y Seco 1987a. 1
El neologismo_ok.indd 35
01/07/2016 14:09:10
36
GLORIA CLAVERÍA NADAL
complejas y múltiples aspectos permanecen aún por desentrañar. Este trabajo se limitará exclusivamente al estudio de la tradición académica con el empeño de contribuir al conocimiento de la historia de la Real Academia Española desde el análisis de una de sus labores fundamentales, las tareas lexicográficas. Las sucesivas ediciones del Diccionario académico constituyen en sí mismas el reflejo de un modelo de lengua y de un modelo de léxico en permanente evolución. Este puede observarse, en parte, en la actitud adoptada por la Corporación en torno al neologismo, un fenómeno lingüístico relativamente complejo. Se pretende con este estudio descubrir su transformación a lo largo del siglo xix desde dos planos distintos pero complementarios: en primer lugar, las ideas explícitamente expresadas en torno a este concepto como fundamentos del pensamiento lingüístico de la Corporación; en segundo lugar, el reflejo de esta concepción en la actividad lexicográfica de la Academia básicamente a través de las voces añadidas al Diccionario a lo largo del siglo xix. Interesan en esta investigación tanto la evolución de la metodología lexicográfica empleada por la Academia como el pensamiento lexicológico en el que se sustenta el Diccionario y su desarrollo durante el período estudiado, una época en la que se producen cambios sustanciales en ambos aspectos. Se intentará, pues, atender tanto a la concepción de la Academia en torno a la neología léxica en el siglo xix como a la propia práctica lexicográfica como manifestación real de aquella. Para conseguir el objetivo enunciado en el párrafo anterior, se han tenido en cuenta todos aquellos documentos y textos de muy variado tipo de los que de una forma u otra pueden desprenderse datos e indicios sobre la cuestión examinada (§ 2.1.1). Además, se ha extraído de las distintas ediciones del siglo xix un pequeño conjunto de primeras documentaciones (§ 2.2). De esta forma, se pretende que estos diversos planos de investigación confluyan en una caracterización lo más amplia posible y en una reflexión general sobre las bases que sustentan la recepción de las voces nuevas y el tratamiento del neologismo en la lexicografía académica del siglo xix. 2.1.1. Fuentes primarias Existen diversos tipos de textos emanados de la misma Real Academia Española que pueden ayudar a dilucidar su posición en torno a la ampliación e innovación léxicas. Se han tenido en cuenta tanto aquellos materiales estrechamente relacionados con la labor lexicográfica académica y que se consideran fuentes primarias internas (§ 2.1.1.1) como las fuentes primarias externas (§ 2.1.1.2), es decir, textos académicos cuyo análisis, a pesar de no estar directamente vinculados con el Diccionario, puede arrojar luz sobre las ideas lingüísticas de la Corporación.
El neologismo_ok.indd 36
01/07/2016 14:09:10
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
37
2.1.1.1. Fuentes primarias internas Dentro de estas fuentes, destaca, en primer lugar, el propio diccionario (apartado A) en cada una de sus ediciones; en segundo lugar, otros materiales vinculados con su elaboración como pueden ser las reglas utilizadas en las sucesivas revisiones (apartado B) o los catálogos de autores (apartado C). Se ha contado, además, con el fichero de papeletas en el que se recogen las adiciones y enmiendas desde la duodécima edición del Diccionario (RAE 1884) (apartado D); y también se ha analizado la información que sobre las labores lexicográficas de la Corporación proporcionan las actas de las juntas (apartado E). A.1.) El Diccionario. Las distintas ediciones publicadas a lo largo del siglo xix con las modificaciones que en ellas se van acumulando componen la base fundamental de esta investigación. Como ya se ha apuntado, el examen de las variaciones introducidas permite extraer la historia interna del Diccionario y, de su naturaleza, es posible deducir, por un lado, el pensamiento lexicológico de la Academia y su evolución, y, por otro, el desarrollo de la técnica lexicográfica académica a lo largo del siglo xix. Es evidente que en las adiciones afloran los neologismos que la Academia va admitiendo a lo largo de las sucesivas ediciones del Diccionario. Es necesario, sin embargo, advertir, al evaluar el aumento de la nomenclatura, que no todos los incrementos se corresponden necesariamente con voces nuevas o neologismos. En algunos casos, las adiciones no son más que el resultado de ajustes que dependen más de la metodología lexicográfica que de verdaderos cambios en la estructura del léxico. Así ocurre, por ejemplo, con la presencia o ausencia de elementos como los adverbios modales formados con el sufijo -mente, los superlativos en -ísimo, los diminutivos o los participios (Felíu Arquiola 2008, Hernando Cuadrado 1997, Moreno de Alba 1988, Rodríguez Marín 2008). Asimismo hay que tener presente la posibilidad de aparición de erratas con su posible subsanación y las palabras fantasmas (Álvarez de Miranda 2000b). Los cambios en el tratamiento de la nomenclatura generan también modificaciones de lematización, un buen ejemplo se encuentra en los homógrafos y su tratamiento lexicográfico, una cuestión muy interesante para la que a menudo se recurre a la etimología (Clavería Nadal 2003 y 2014). Además, muchas reestructuraciones en la nomenclatura tienen su origen en las modificaciones de carácter gráfico que se van sucediendo con la aplicación al Diccionario de las distintas reformas ortográficas académicas (Alcoba Rueda 2012, Rosenblat 1951). Determinadas evoluciones no se reflejan directamente en la nomenclatura, me refiero en especial al neologismo semántico, un importante mecanismo de cambio léxico que es de detección indirecta en las fuentes lexicográficas pues el nuevo
El neologismo_ok.indd 37
01/07/2016 14:09:10
38
GLORIA CLAVERÍA NADAL
significado no suele generar una nueva entrada o un nuevo lema, por lo que resulta más difícil de observar, valorar y cuantificar. Dentro del neologismo semántico cabe reparar no solo en las nuevas acepciones para nuevos conceptos y objetos, sino también las nuevas acepciones de carácter metafórico. Ambos fenómenos alcanzan notable relevancia en la evolución del léxico y así se evidencia en los diccionarios en esta centuria. En la misma situación se encuentran los compuestos sintagmáticos, tan característicos de la ampliación propia de los léxicos especializados (Buenafuentes de la Mata 2010). A.2.) El «Suplemento». Existe, además, una parte del Diccionario a la que es necesario conceder una especial atención: esas pocas páginas del final que bajo la denominación de «Suplemento» recogen las adiciones o enmiendas que no han podido ser integradas en el lugar correspondiente porque el Diccionario ya se había empezado a imprimir2. Pese a que estas páginas son una simple prolongación de la edición de la que forman parte, se configuran como un testigo de excepción de los trabajos de la Academia justo antes de dar por concluida una determinada edición del Diccionario. El «Suplemento», por el hecho de reunir únicamente adiciones y modificaciones, permite un examen directo de las bases en las que se ha fundamentado la ampliación y enmienda de la obra. Las investigaciones del «Suplemento» que se han llevado a cabo hasta el momento, han probado el valor histórico de esta parte del Diccionario3. A.3.) El prólogo. El prólogo del Diccionario, como texto que se redacta una vez finalizada la edición y que sirve de presentación a la obra, plantea y justifica las cuestiones más importantes relacionadas con cada nueva edición. De hecho, se trata del texto programático más estrechamente relacionado con la labor lexicográfica de la Academia (San Vicente Santiago y Lombardini 2012). Estos textos Obedece esto a la particular forma de organización seguida en el trabajo de revisión y aumento. Se dividía la última edición del Diccionario en cuadernos que se repartían entre los académicos para su repaso. En las juntas celebradas periódicamente se examinaban los cuadernos y, a medida que avanzaba su corrección, se llevaban a la imprenta. Se puede observar bastante bien este proceso de trabajo en las actas que corresponden a la octava edición del Diccionario (RAE 1837), durante los años 1833-1837, años en los que se consigna a menudo en las actas que desde la imprenta se reclama original. Esta forma de proceder motiva que las voces que eran aprobadas cuando el Diccionario ya se estaba imprimiendo y que pertenecían a las letras de la parte ya impresa debieran destinarse al «Suplemento». 3 Cfr., en este sentido, Clavería Nadal 2003 y 2004 para el «Suplemento» de la decimotercera edición (RAE 1899); en Clavería Nadal (2007) se analiza también el «Suplemento» de la quinta edición (RAE 1817) y en Huertas Martínez (2014) se examinan los suplementos de varias ediciones de la primera mitad del siglo xix (RAE 1817, 1822, 1832) para dilucidar el tratamiento que reciben las voces pertenecientes a la historia natural. 2
El neologismo_ok.indd 38
01/07/2016 14:09:10
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
39
se han tomado a menudo como breves compendios de las ideas y actitudes de la Corporación aplicadas al Diccionario. Son, sin duda, los prólogos de las distintas ediciones del Diccionario de la Academia textos fundamentales para enjuiciar las ideas de la Academia en torno al neologismo. Ya a finales del siglo xix, el mismo D. de Cortázar (1899: 36-39), en su discurso de recepción centrado en el neologismo científico-técnico y su importancia en la ampliación léxica4, recurrió al análisis de los prólogos de las tres últimas ediciones del Diccionario (RAE 1852, 1869 y 1884) para ilustrar la evolución de la postura de la Corporación ante las innovaciones léxicas de carácter especializado. Con el aval de estos textos, pretendía D. de Cortázar demostrar el cambio de actitud de la Academia ante estos elementos léxicos y la progresiva ampliación del Diccionario en las últimas ediciones de la obra, seguramente como respuesta a las continuas críticas que recibía la Corporación. El contenido de los prólogos de las distintas ediciones del Diccionario de la Academia como textos programáticos ha sido analizado exhaustivamente por M. Alvar Ezquerra (1993) en «El Diccionario de la Academia en sus prólogos» desde el venerable Diccionario de autoridades hasta la decimonovena edición del Diccionario (1970). Una por una, revisa Alvar las cuestiones que se plantean en ellos a lo largo de más de dos siglos. Del mismo modo, M.ª P. Battaner Arias (1996), en su trabajo «Terminología y diccionarios», se preocupa por la admisión del léxico especializado en los diccionarios de la Academia a través de la valoración de dos aspectos distintos: el contenido de los prólogos y la lista de las marcas diatécnicas empleadas en cada edición. También S. Alcoba Rueda (2006 y 2007) considera los prólogos desde el Diccionario de autoridades hasta la vigésima segunda edición (2001) como indicios de la «función sancionadora y de autorización» ejercida por la Academia con respecto a los neologismos en el momento en que se produce «el paso de un neologismo posible a un neologismo asimilado e integrado en el acervo común de la lengua» (Alcoba Rueda 2007: 29). Últimamente, además, F. San Vicente Santiago (2010) atiende a los prólogos dentro de un proyecto de análisis de los paratextos de la lexicografía académica (San Vicente Santiago y Lombardini 2012); contamos además sobre esta cuestión con el trabajo de Camacho Niño (2012). Salvo en el caso del Diccionario de autoridades, las palabras preliminares de las distintas ediciones del Diccionario no constituyen un texto teórico profundo en el que se declaran los fundamentos de la obra, sino unas páginas, que bajo la denominación de «Prólogo» hasta 1843 (4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª ediciones) o, con otros títulos de menor pretensión como «Al lector» (10.ª y 11.ª ediciones, RAE El académico D. de Cortázar (1899: 12) dedicó su discurso de recepción a «Algunas ideas referentes a los neologismos, principalmente los técnicos» (cfr. Álvarez de Miranda 2011: 77, n.º 69). 4
El neologismo_ok.indd 39
01/07/2016 14:09:10
40
GLORIA CLAVERÍA NADAL
1852 y RAE 1869) o «Advertencia» (12.ª y 13.ª ediciones, RAE 1884 y RAE 1899), son la presentación de la obra al público incidiendo en las novedades que la edición aporta5. Justamente por ello, resulta obligada en él la referencia a las voces nuevas puesto que el aumento, junto con la corrección, se erigen en los objetivos fundamentales de cada nueva edición. No hay que olvidar, además, que el prólogo suele ser por lo general la última tarea que acometen los académicos una vez que se ha concluido la revisión del Diccionario. Por las informaciones de las actas, se sabe que este texto es encargado a un académico o a una comisión y, una vez elaborado, es examinado en el pleno y en él se acuerdan las modificaciones oportunas y se aprueba el texto definitivo. En algunos casos las actas de las sesiones dejan constancia del proceso seguido en su elaboración: así, por ejemplo, en la sesión celebrada el 25 de agosto de 1803 se lee el prólogo para la cuarta edición y se nombra una comisión para resolver las dudas surgidas (cfr. García Pérez 1999-2000); la versión definitiva es aprobada dos meses más tarde, el 4 de octubre del mismo año. Para la edición siguiente, se encarga su redacción a Diego Clemencín (Actas, 5 de noviembre de 1816) quien lo presenta, en colaboración con Francisco Antonio González, en la sesión celebrada el 17 de diciembre de 1816. Queda constancia, asimismo, que Martín Fernández Navarrete y José Musso son los académicos responsables de proponer modificaciones para el prólogo de la séptima edición del Diccionario y en las actas se recoge que «se conferenció sobre ellas con la detención que exijía este punto y quedó corriente el prólogo para que pueda darse a la prensa» (Actas, 24 de noviembre de 1831). Lamentablemente, las actas no registran la discusión que genera la corrección del texto inicial, aunque sí denotan la importancia que otorgaba la Corporación a este texto. Como se expondrá más adelante, los prólogos de las ediciones del Diccionario del siglo xix indican que la Academia concebía y desarrollaba su labor lexicográfica distinguiendo varios subconjuntos de voces que conforman la estructura del léxico del español; así se atiende, ya desde el siglo xviii, a la triple variación léxica: la variación diacrónica a través de las voces anticuadas (Alvar Ezquerra 1993: 225-226); la variación geográfica con los dialectalismos, los regionalismos y los americanismos (Alvar Ezquerra 1986 [1993] y 1993: 226-228); y la diferencia entre vocabulario común y léxico de especialidad con la atención al léxico científico y técnico (Alvar Ezquerra 1993: 229-230). Aunque los tres grupos de palabras pueden generar el aumento del Diccionario, se comprende que no todas las voces añadidas son neologismos. Un examen comparativo y detallado de estos textos puede proporcionar valiosísima información acerca de la actitud de la Academia en la admisión de voces Este texto en algunos casos es muy breve, ocupa en ocasiones una página (RAE 1852, 1869, 1899), dos páginas (RAE 1803, 1822, 1832, 1837, 1843), máximo tres páginas (RAE 1817 y 1884). 5
El neologismo_ok.indd 40
01/07/2016 14:09:11
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
41
nuevas, aunque este aspecto, para su correcta comprensión, debe ser completado con datos de otra índole y procedencia. B) Las Reglas para la corrección y aumento. No forman parte del Diccionario las distintas Reglas para la corrección y aumento del diccionario (1838, 1869, 1870), a pesar de ello se constituyen en los fundamentos establecidos por la propia Academia como guías para la enmienda de las nuevas ediciones por lo que pueden aportar informaciones sobre las bases teórico-prácticas aplicadas con mayor o menor sistematicidad. Las Reglas, por su contenido metalexicográfico, proporcionan la oportunidad de conocer de cerca la metodología seguida en la revisión y traslucen en cierta medida la concepción que preside la aceptación de nuevas voces. Se conocen tres versiones distintas de las Reglas para la corrección y aumento del diccionario impresas durante el siglo xix: una de ellas en la primera mitad de siglo xix (Reglas 1838), un año después de la publicación de la octava edición del Diccionario (RAE 1837); las otras dos (Reglas 1869, Reglas 1870) corresponden a un momento en el que el trabajo lexicográfico de la Academia alcanzó gran efervescencia y coinciden con la publicación de la undécima edición (RAE 1869) y los inicios de elaboración de la siguiente (RAE 1884). Además, en las actas figuran distintas referencias a reglas acordadas en las juntas, que debían aplicarse desde su aprobación en la corrección y aumento del Diccionario. Estas resoluciones solían tomarse en el momento de finalización de la enmienda de una edición y eran fruto de la experiencia acumulada en este proceso; así, por ejemplo, en el acta del 4 de octubre de 1803, a la par que se aprueba el prólogo de la cuarta edición, se crea una comisión que debía establecer las reglas para la nueva edición: Se conferenció detenidamente sobre el orden y método de los trabajos que debe emprender la Academia, y considerando la importancia y necesidad de una nueva revisión del Diccionario bajo un sistema uniforme, pareció muy conveniente que ante todas cosas se determinen las reglas necesarias para verificar la corrección con igualdad, adicionando, rectificando y mejorando las que tenía establecidas la Academia (Actas, 4 de octubre de 1803).
Una vez finalizada una determinada edición, se sentía de manera acuciante la necesidad de emprender la siguiente a partir de unos principios homogéneos, una forma de proceder que no siempre era posible aplicar sobre todo en las etapas finales de la corrección, en las que generalmente primaba la urgencia por concluir los trabajos. Interesan estos textos y las reglas estipuladas en las juntas como guías que fueron del proceso de enmienda y aumento llevado a cabo en cada nueva edición, en especial en la medida en que contengan indicaciones sobre la selección del léxico
El neologismo_ok.indd 41
01/07/2016 14:09:11
42
GLORIA CLAVERÍA NADAL
nuevo y la actitud de la Academia ante el tratamiento del neologismo en distintos momentos del siglo xix. C) Los Catálogos de autores. La Real Academia Española, desde el Diccionario de autoridades, imprimió a sus obras lexicográficas una sólida fundamentación filológica de ahí que la base esencial del primer diccionario académico se encontrase en las autoridades como principio seleccionador de su nomenclatura (Freixas Alás 2010). Este aspecto, consustancial al primer diccionario académico, aunque desapareció en el Diccionario de la lengua castellana reducido a un solo toma para su más fácil uso en 1780, se mantuvo como principio metodológico de la labor lexicográfica académica. Esta forma de proceder explica que las Reglas contengan secciones de naturaleza filológica dedicadas a exponer las directrices para la extracción y tratamiento de la documentación textual procedente de los autores. Así, las Reglas para la corrección y aumento del diccionario del siglo xviii constan de un apartado titulado «De la autoridad» (Reglas de 1760/1770), pues el método lexicográfico académico se sustentaba en un corpus textual extraído de un catálogo de autores. Durante buena parte del siglo xix, la Academia siguió aplicando la misma metodología lexicográfico-filológica con lo que se establece un vínculo indisoluble entre voces nuevas y autoridades por cuanto era imposible autorizar voces nuevas muy recientes sin una actualización del catálogo o lista de autores. Las noticias sobre la ampliación del elenco de autores figuran en las actas en diversas ocasiones y suelen coincidir con el examen de las reglas para la elaboración del Diccionario. Pese a que hay referencias aisladas a las autoridades en las actas desde finales de siglo xviii y en los primeros años del siglo xix, se encuentra un «repartimiento de autores clásicos castellanos y facultativos entre los académicos» (Actas, 11 de agosto de 1807), no es hasta el acta del 15 de septiembre de 1814 cuando, una vez se han establecido los principios de revisión para la quinta edición, se trata también de las autoridades y se señala que habrá que «rectificar las autoridades que confirmen el uso de las voces». El resultado se presenta año y medio más tarde (Actas, 23 de abril de 1816). Hay referencias al mismo asunto unos años más tarde en la fase final de preparación de la séptima edición (cfr. § 3.4.3) y, cuando se reemprenden los trabajos del diccionario grande, la Academia revisa de nuevo la lista de autores (6 y 20 de julio de 1837), aunque no recogen las actas su contenido, es posible que todo ello forme parte de lo que serán las Reglas de 1838 (cfr. § 3.6.1). No se encuentran más referencias a las modificaciones en la lista de autores hasta la segunda mitad de siglo xix, cuando en el reconocimiento de las reglas que regirán la undécima edición del Diccionario se acuerda «proponer nuevos nombres para añadirlos a los escritores ya reconocidos por la Academia como
El neologismo_ok.indd 42
01/07/2016 14:09:11
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
43
autoridades en materia de buen lenguaje» (Actas, 26 de marzo de 1853). No me constan otras menciones a este asunto hasta la época de los trabajos preparatorios de la duodécima edición cuando se alude a una nueva lista de autores «dignos de legitimar el buen uso de las palabras» (Actas, 23 de febrero y 9 de junio de 1870), muy ligada a la revitalización del Diccionario de autoridades. En aquellos momentos llega a imprimirse un Catálogo de los escritores que pueden servir de autoridad (RAE 1874), después de ser revisado y ampliado de nuevo en 1873 (Actas, 6 de febrero de 1873). Finalmente, durante la elaboración de la última edición del siglo, se aprueba una nueva ampliación de la lista de autoridades (Actas, diciembre de 1893). Todo ello demuestra que en mayor o menor medida el recurso a las «autoridades» estuvo presente en toda la lexicografía académica del siglo xix. D) El Fichero de adiciones y enmiendas y el Fichero de hilo. Se han realizado, además, consultas selectivas de algunas voces del Archivo de adiciones y enmiendas de la Real Academia Española. Se trata de las papeletas que se elaboraron durante la corrección de las distintas ediciones y que recogen las definiciones y enmiendas de las voces admitidas por primera vez o bien, admitidas con anterioridad, pero enmendadas en alguna edición posterior. El Archivo de adiciones y enmiendas contiene los materiales del Diccionario usual desde la duodécima edición (1884), por lo que resulta un fichero muy útil para la reconstrucción del quehacer lexicográfico académico aunque, para esta investigación, solo sirve para conocer su desarrollo en las dos últimas ediciones del siglo (RAE 1884, 1899). E) Las Actas de las juntas. La Real Academia Española, desde su fundación, ha celebrado sesiones periódicas en las que ha desarrollado un seguimiento de sus actividades, en ellas toma pleno sentido el término corporativo para designar la metodología de trabajo. El Archivo de la Real Academia Española guarda las Actas de las juntas desde la época fundacional, bien estudiadas por F. Lázaro Carreter (1972 [1980]) y por M. Freixas Alás (2010) en relación con el Diccionario de autoridades. Su valor informativo es heterogéneo, ya que en ellas queda constancia de todo aquello que afecta a la Academia (libros recibidos, premios, cambios de sede, acuerdos sobre los precios de las obras elaboradas, elección de académicos y cargos, etc.); también varía su utilidad en función de los criterios de redacción del acta, en algunos casos la información incluida resulta extremadamente sucinta y su valor es, por tanto, reducido; en otras ocasiones, en cambio, se recogen puntualmente y con detalle los acuerdos tomados en el seno de la Corporación con lo que su interés documental e informativo es de primer orden. Se erigen las actas en testimonio cotidiano de las labores académicas, en general, y de la historia de las obras elaboradas por la Corporación, en particular. A través de las actas puede
El neologismo_ok.indd 43
01/07/2016 14:09:11
44
GLORIA CLAVERÍA NADAL
observarse, con mayor o menor cercanía, el desarrollo de las distintas labores llevadas a cabo por la Corporación, principalmente las diferentes ediciones del diccionario, de la ortografía, de la gramática, las ediciones de distintas obras e, incluso, otros proyectos. En general, las actas de las juntas reflejan puntualmente el curso seguido por las labores emprendidas y desarrolladas por la Academia. En casi todas las juntas celebradas en la Academia se dedica una parte de las mismas a las labores lexicográficas, información que suele aparecer consignada en la mayoría de actas consultadas en la parte final de las mismas. Como he demostrado en estudios anteriores, son textos muy útiles para desentrañar algunos aspectos de la elaboración del Diccionario puesto que a través de ellas puede seguirse el avance de los trabajos preparatorios de cada una de las ediciones6. Para desarrollar esta investigación, se han consultado todas las actas de las juntas celebradas en la Academia desde 1791 hasta 1900 en aquello que atañe al Diccionario y de forma más amplia a los proyectos lexicográficos desarrollados por la Academia durante todo el siglo xix. El inicio de la consulta se sitúa en el año en el que se publica la tercera edición del Diccionario en un solo volumen, en 17917, porque en múltiples ocasiones el final de una edición enlaza sin solución de continuidad con la edición siguiente. 6 He utilizado las actas de las sesiones para desentrañar distintos aspectos de la lexicografía académica en los trabajos relacionados con la decimotercera edición (RAE 1899) (Clavería Nadal 2001a, 2003, 2004) y en la investigación sobre el vínculo entre distintas ediciones del Diccionario de la primera mitad de siglo xix y las obras del exiliado Manuel Núñez de Taboada (Clavería Nadal 2007). 7 Cito siempre el acta por la fecha de celebración. Están contenidas en los libros de actas del Archivo de la Real Academia Española (Libro 16, desde enero de 1790 hasta diciembre de 1795; Libro 17, desde enero de 1796 hasta el 19 de junio de 1799; Libro 18, desde el 24 de junio de 1800 hasta el 12 de abril de 1808; Libro 19, desde abril de 1808 hasta el 26 de febrero de 1818; Libro 20, desde el 3 de marzo de 1818 hasta diciembre 1828; Libro 21, desde el 8 de enero de 1829 hasta el 15 de octubre de 1840; Libro 22, desde el 22 de octubre de 1840 hasta el 13 de octubre de 1853; Libro 23, desde el 20 de octubre de 1853 hasta el 25 de octubre de 1860; Libro 24, desde el 5 de noviembre de 1860 hasta junio de 1863; Libro 25, desde el 3 de septiembre de 1863 hasta el 28 de diciembre de 1865; Libro 26, desde enero de 1866 hasta diciembre de 1870; Libro 27, año 1871; Libro 28, año 1872; Libro 29, año 1873; Libro 30, años 1874-1876; Libro 31, desde enero de 1877 hasta mayo de 1882; Libro 32, desde mayo de 1882 hasta finales de 1885; Libro 33, años 1886-1890; Libro 34, años 1891-1894; Libro 35, años 1895-1897; Libro 36, años 1898-1900). Las incidencias son pocas: hay algunos fragmentos que pertenecen a los años 1866 y 1868 y que se leen con mucha dificultad, posiblemente en el original se puedan leer mucho mejor, pero solo se ha podido consultar una reproducción en microfilm. No hay actas del año 1811, de hecho durante los convulsos años que van de 1808 a finales de 1813 son muy pocas las sesiones celebradas (cfr. Zamora Vicente 1999: 451). En ocasiones, en las actas se hace referencia a la existencia de documentación que de haberse conservado en la Academia debería posiblemente encontrarse en el Archivo (cfr. Sarmiento González 1977). La inexistencia de una catalogación pública de los documentos que contiene el Archivo de la Real Academia Española ha hecho que sea imposible la búsqueda de otros materiales para
El neologismo_ok.indd 44
01/07/2016 14:09:11
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
45
Las tareas emprendidas por la Real Academia Española durante este período de tiempo relativamente dilatado reflejan, aunque de manera un tanto parcial, la actitud de la Corporación frente al crecimiento léxico y al neologismo durante el siglo xix a través de la consignación en las actas de cuestiones relacionadas con sus labores lexicográficas. Coincido plenamente con Fries (1973: 16) en su apreciación sobre el valor informativo y documental limitado de este tipo de material: «La mejor visión de la labor cotidiana de la Academia nos la proporcionan, sin duda alguna, las Actas de las sesiones. […] Las Actas tampoco nos proporcionan, ni mucho menos, una respuesta a todas las cuestiones importantes que plantea la actividad del cuidado de la lengua […]». Efectivamente, estos documentos, aunque permiten un seguimiento pormenorizado de las labores académicas, se configuran a menudo a modo de punta del iceberg, por el hecho de que solamente adquirió forma escrita y permanente una parte reducida de las discusiones, en especial los acuerdos. En lo que atañe a las tareas lexicográficas, puede observarse a lo largo de la centuria una evolución muy significativa en el modo de registrar la información. Si a principios de siglo únicamente se consignan noticias de carácter general, al mediar la centuria contienen incluso una relación de las palabras analizadas en cada una de las sesiones con lo que las posibilidades de estudio se amplían considerablemente. 2.1.1.2. Fuentes primarias externas Existen, además, otros textos vinculados a la Real Academia Española que pueden servir de apoyo para el conocimiento de las ideas lingüísticas de la Corporación. Se identifica a continuación la naturaleza de estas fuentes. A) Los Estatutos y el Reglamento. Durante el siglo xix se producen dos revisiones de los Estatutos por los que se regía la Corporación en dos momentos no muy alejados. La primera revisión tuvo lugar en 1848 con los Estatutos de la Real Academia Española aprobados por S. M. (Estatutos 1848), mientras que los segundos datan de 1859 (Estatutos 1859). Además, en 1861, sale a luz un nuevo Reglamento (Reglamento 1861) que dirigió desde esta fecha sus actuaciones y funcionamiento. Estas modificaciones son fruto del impulso que experimentó la Corporación desde mediados de siglo. La remodelación de estas normas tuvo importantes repercusiones en sus proyectos lexicográficos.
esclarecer algunas de las referencias que contienen las actas. También la actual consulta de estos textos a través de una copia microfilmada de los libros originales y sin la posibilidad de ningún tipo de reproducción ha dificultado enormemente el desarrollo de esta investigación y ha impuesto ciertas limitaciones en el estudio. En las citas literales de fragmentos procedentes de las actas, se acentúa según el uso moderno y se desarrollan las abreviaturas; se sustituye el subrayado por la cursiva.
El neologismo_ok.indd 45
01/07/2016 14:09:11
46
GLORIA CLAVERÍA NADAL
B) Los discursos. Durante todo el siglo xix en el seno de la Academia se pronunciaron muchos discursos con motivos diferentes aunque siempre ligados en mayor o menor medida a las actividades desarrolladas. Destacan, por un lado, los discursos de recepción de un nuevo miembro. Muchos de estos fueron publicados durante los años 1870-1871 en las Memorias de la Academia Española y ahora se dispone de la relación exhaustiva realizada por el académico P. Álvarez de Miranda (2011). A los discursos de recepción hay que sumar también otras disertaciones pronunciadas con distintos motivos, por ejemplo, en los actos de inauguración del año académico. Prácticamente todos los discursos pronunciadas en el siglo xix han sido motivo de revisión en el presente estudio, pues en ellos se plantea, en algunas ocasiones, el tema del neologismo de manera central o tangencial. La reiterada referencia al fenómeno no hace más que indicar la preocupación que generó el fenómeno durante toda la centuria. C) Otros textos. Se han tenido en cuenta también textos externos a la Academia que por su contenido o relación con el Diccionario podían resultar significativos para comprender e interpretar la evolución del neologismo. Sobresalen las críticas y reseñas que tenían como objeto el análisis una de las ediciones del Diccionario; las reseñas menudean hacia finales de siglo en los más diversos medios periodísticos cuyo motivo era el contenido del Diccionario, época en la que la Academia y su Diccionario se constituyen en el blanco de feroces críticas, muy especialmente por su actitud conservadora en la ampliación del léxico8. D) Fichero general. Se han realizado diversas comprobaciones en el material del Fichero general de la Real Academia Española, tanto directamente en el fichero como en la reproducción del mismo que desde 2012 se puede consultar en . También se han efectuado algunas consultas puntuales del Fichero de hilo. 2.2. Corpus léxico Desde la perspectiva lexicológica, las sucesivas ediciones del Diccionario de la Real Academia Española pueden ser consideradas como un corpus léxico con 8 Cfr. Jiménez Ríos 1999, 2013a y 2013b, Garriga Escribano 2001b y Clavería Nadal 2003 sobre este asunto; así como las críticas y comentarios de muy variado tipo de Alas 1889 [1987]; Álvarez Sereix 1889; Atrián y Salas 1887; Bello 1845 [1951]; Commelerán 1887; Compañel 1880; Cuervo 1874 [1948]; García del Pozo 1854; Gómez de Salazar 1871, 1878; Millares 1892; Monner Sans 1896 y 1906; Múgica 1894; «Observaciones sobre el Diccionario de la Academia» 1857; Pardo de Figueroa 1870 [1895], 1885 [1898]; Picatoste 1873 (Sánchez Martín 2010); Rivodó 1889, 1890-1893; Rodríguez Marín 1886; Rodríguez y Martín 1885; Sáez 1867; Sbarbi 1874, 1879, 1886 (González Aguiar 2006); Silvela 1890a, 1890b, 1890c, 1890d; Valbuena 18871896, 1890 (Roldán Pérez 2009); Viada 1887; Zerolo 1889 [1897] (Medina López 2007).
El neologismo_ok.indd 46
01/07/2016 14:09:11
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
47
carácter cronológico pues testimonian la progresiva ampliación del vocabulario más moderno del español a través de su recepción en el «diccionario oficial». Partiendo de esta idea, este estudio se basa en un conjunto de incorporaciones léxicas procedentes del aumento de triple procedencia: 1) Documentaciones del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (DECH). Como J. Corominas se sirvió de las distintas ediciones del Diccionario de la Academia para la documentación del léxico más moderno del español (Blecua Perdices y Clavería Nadal 1999, Clavería Nadal 1999), se ha tomado como una de las bases documentales de esta investigación el conjunto de palabras que en el diccionario citado aparecen datadas por primera vez en una de las ediciones del siglo xix del Diccionario de la Academia. De las 4195 voces cuyas primeras documentaciones del DECH corresponden a textos del siglo xix, nada menos que el 54% (2382 palabras) procede de alguna de las diez ediciones que se publicaron del Diccionario de la Academia9 a lo largo del siglo xix. Una de las bases documentales de la investigación de esta monografía se encuentra en este conjunto de palabras. Ha sido necesario, sin embargo, un tratamiento previo de estos elementos, porque, aunque J. Corominas otorgó un valor documental importante a las distintas ediciones del Diccionario académico del siglo xix, las dificultades y circunstancias del momento y de los lugares en los que preparó su obra (Pascual Rodríguez y Pérez Pascual 2003 y 2006) motivaron que estos datos resultasen en ocasiones inexactos (Clavería Nadal y Morales Ruiz 1999-2000, Morales Ruiz 2002). Como el etimólogo catalán durante la preparación del DECH no tuvo acceso a todas las ediciones del Diccionario de la Academia, realizó sus búsquedas documentales por aproximación en muchas ocasiones; por ejemplo, en el sustantivo ablación (s. v. preferir) la primera datación que figura en el DECH es «Acad. ya 1884», a pesar de que la voz aparece por primera vez en la cuarta edición (RAE 1803), un fenómeno que se repite a menudo. Además, hay que contar con un abundante número de documentaciones de carácter negativo, en las que el único dato que se aporta es que una palabra determinada no se encuentra en una edición también específica del DRAE, por ejemplo en la voz acantopterigio (s. v. acanto) la documentación que figura es de este tipo: «falta aún Acad. 1884» y, efectivamente, se trata de un lema con marcación de especialidad (Zool.) que se incorpora, como muchas otras 9 Tal como demostraron Blecua Perdices y Clavería Nadal (1999), el léxico más moderno del español aparece documentado en el DECH preferentemente a través de fuentes lexicográficas y, en especial, en los diccionarios de la Academia. J. Corominas se sirvió también de manera amplia de los vocabularios y glosarios dialectales elaborados en el siglo xix (Ahumada Lara 2000), por ello un 24% de primeras documentaciones proceden de este tipo de fuentes, valiosas tanto por su valor documental como por su posible contribución a la etimología (Blecua Perdices y Clavería Nadal 1999, García Mouton 1987, Veny i Clar 1999). Esta forma de proceder encuentra sus raíces en la lexicografía hispánica en Sarmiento y Terreros (Echevarría Isusquiza 2001b: 64-65).
El neologismo_ok.indd 47
01/07/2016 14:09:11
48
GLORIA CLAVERÍA NADAL
voces de esta naturaleza, en la edición de 1899. De hecho, como ya demostraron Clavería Nadal y Morales Ruiz (1999), J. Corominas usó en múltiples ocasiones la edición de 1884 como punto de partida de las pesquisas documentales para el léxico más moderno10. Esta forma de proceder ha exigido una comprobación de todos los datos documentales cuyo resultado puede consultarse en la plataforma de Internet Portal de léxico hispánico11. La distribución de las primeras documentaciones de las 2382 voces cuya primera aparición según los datos del DECH se halla en una de las ediciones del Diccionario de la Academia del siglo xix se encuentra resumida en la tabla siguiente: Edición del DRAE
1.as documentaciones en el DECH
4.ª (RAE 1803)
2
5.ª (RAE 1817)
320
6.ª (RAE 1822)
4
7.ª (RAE 1832)
34
8.ª (RAE 1837)
—
9.ª (RAE 1843)
397
10.ª (RAE 1852)
—
11.ª (RAE 1869)
50
12.ª (RAE 1884)
850
13.ª (RAE 1899)
372
sin especificación de la edición (s. xix )
253
Cuadro 1. Primeras documentaciones del DECH en las ediciones del DRAE del siglo xix
Las ediciones de 1817, 1843, 1884 y 1899 son las que proporcionan más primeras documentaciones según el DECH. No hay que olvidar, sin embargo, que el autor del DECH no consultaba todas las ediciones de manera sistemática y que muy probablemente no utilizó las ediciones de 1837 y 185212, además de que en algunos casos no se indica la edición en la que se documenta por primera vez un vocablo determinado. Las verificaciones documentales confirman en parte las informaciones proporcionadas inicialmente por J. Corominas y, a la vez, permiten
10 Casos frecuentes como zoco para el que se proporciona una documentación del tipo «Acad. 1884, no 1843» prueban esta práctica. 11 (banco de documentaciones). 12 Según se recoge en las «Indicaciones bibliográficas» (p. XXXVIII).
El neologismo_ok.indd 48
01/07/2016 14:09:11
49
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
matizarlas de forma sustancial, tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente que contiene los resultados de las 2382 voces documentadas en el DECH. Edición del DRAE
1.as documentaciones
4.ª (RAE 1803)13
419 (22,5%)14
5.ª (RAE 1817)
123 (6,6%)
6.ª (RAE 1822)16
59 (3,1%)
7.ª (RAE 1832)
47 (2,5%)
18
8.ª (RAE 1837)
56 (3,0%)
9.ª (RAE 1843)19
87 (4,7%)
15
17
10.ª (RAE 1852)
86 (4,7%)
11.ª (RAE 1869)21
217 (11,7%)
20
12.ª (RAE 1884)22
470 (25,3%)
13.ª (RAE 1899)23
295 (15,9%)
TOTAL
185924
Cuadro 2. Resultados de la comprobación de las primeras documentaciones del DECH
13 Se trata de casos documentados en su mayoría según el DECH en la quinta edición (RAE 1817). 14 El porcentaje se realiza sobre el total de primeras documentaciones del siglo xix. 15 Son voces documentadas según el DECH en la quinta edición (RAE 1817) o bien en la duodécima edición (RAE 1884). 16 Se trata de palabras documentadas en su mayoría según el DECH en la novena edición (RAE 1843). 17 Son vocablos registrados en su mayoría según el DECH en la novena edición (RAE 1843). 18 Se trata de casos documentados en su mayoría según el DECH en la novena edición (RAE 1843). 19 Se trata de casos documentados en su mayoría según el DECH en la novena edición (RAE 1843). 20 Se trata de casos documentados en su mayoría según el DECH en la duodécima edición (RAE 1884). Se señala que falta en la novena edición (RAE 1843). 21 Se trata de casos documentados en su mayoría según el DECH en la duodécima edición (RAE 1884). Se señala frecuentemente que falta en la novena edición (RAE 1843). 22 Se trata de casos documentados en su mayoría según el DECH en la duodécima edición (RAE 1884). Se señala frecuentemente que falta en la novena edición (RAE 1843). 23 Se trata de casos que están documentados según el DECH en la decimotercera edición o bien se dice que falta en la duodécima edición (RAE 1884) y se da como primera documentación la decimoquinta edición (RAE 1925). 24 El resto de dataciones que completan la cifra inicial de 2382 corresponden a palabras cuya primera documentación en la lexicografía académica corresponde a una edición del diccionario anterior o posterior al siglo xix y, por tanto, no son motivo de estudio en esta monografía.
El neologismo_ok.indd 49
01/07/2016 14:09:11
50
GLORIA CLAVERÍA NADAL
La comparación de los cuadros 2 y 3 indica que en la elaboración del DECH prácticamente no se utilizó la cuarta edición a pesar de contener una ampliación léxica superior a la edición siguiente con lo que se comprende que muchas de las primeras documentaciones que en el DECH se imputan a la quinta edición (RAE 1817) corresponden, en realidad, al aumento verificado en la edición anterior. También las cifras permiten observar que, pese a que en la duodécima edición (RAE 1884) se produce un aumento léxico importante, en la edición precedente (RAE 1869) ya se percibe claramente esta ampliación. Los datos del DECH, por tanto, reflejan de una manera un tanto inexacta la evolución del léxico en la lexicografía académica. Este corpus léxico ha sido empleado en esta investigación para conocer el curso que ha seguido la admisión de nuevas voces en los diccionarios académicos del siglo xix, el valor relativo de cada una de las ediciones del siglo xix respecto a la incorporación de nuevos lemas y, a través del análisis de las características de los vocablos añadidos, los principios teóricos en los que efectivamente se basó la progresiva ampliación del léxico a lo largo de toda la centuria. 2) Análisis de los diccionarios. Se ha completado el léxico procedente del DECH con el examen detallado de una pequeña muestra del Diccionario. Se han elegido las voces comprendidas en la letra N por ser de mediana extensión y no presentar demasiados cambios formales (fundamentalmente ortográficos) a lo largo de su historia. Se ha seguido su evolución a través de las diez ediciones del Diccionario en el siglo xix con un cotejo de cada una de las ediciones con respecto a la inmediatamente anterior. Además, se ha llevado a cabo un análisis comparativo de diez páginas de cada edición elegidas al azar. Cada página seleccionada se ha cotejado con el fragmento correspondiente en la edición precedente. Con este procedimiento se han podido observar, aparte de los lemas añadidos, otros aspectos relevantes del aumento y revisión que entraña cada una de las ediciones; por ejemplo, algunas supresiones, reestructuraciones y modificaciones pueden también ser significativas desde el punto de vista de la metodología lexicográfica. Los resultados del aumento de lemas obtenidos en la muestra aparecen resumidos en el cuadro siguiente:
El neologismo_ok.indd 50
01/07/2016 14:09:11
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
51
Edición del DRAE
N.º de adiciones (Letra N)
N.º de adiciones (10 páginas)
4.ª (RAE 1803)
72 (22,7 %)
97 (41,4 %)
5.ª (RAE 1817)
17 (6,4 %)
13 (5,5 %)
6.ª (RAE 1822)
9 (2,8 %)
1 (0,4 %)
7.ª (RAE 1832)
4 (1,2 %)
2 (0,8 %)
8.ª (RAE 1837)
4 (1,2%)
0 (—)
9.ª (RAE 1843)
8 (2,5%)
5 (2,1 %)
10.ª (RAE 1852)
3 (0,9 %)
7 (3 %)
11.ª (RAE 1869)
83 (26,2 %)
25 (10,7 %)
12.ª (RAE 1884)
65 (20,5 %)
54 (23,1 %)
13.ª (RAE 1899)
52 (16,4 %)
30 (12,9 %)
Total
317
234
Cuadro 3. Aumento de lemas
xix
En estos datos se confirma tanto la importancia de la primera edición del siglo en el aumento de lemas como la trascendencia de las tres últimas ediciones.
3) Análisis de los suplementos. Se ha añadido a todo ello el examen del «Suplemento» de cada una de las ediciones del siglo xix por cuanto en esta parte del Diccionario se acumulan adiciones o modificaciones que pueden ayudar a determinar el rumbo que ha seguido la elaboración de cada una de las revisiones del Diccionario. Los suplementos son de constitución variable. Resultan interesantes los que acumulan un número elevado de entradas porque permiten observar de cerca el trabajo de adición y enmienda. El número de entradas agregadas o enmendadas figura en esta parte del Diccionario se recoge en el cuadro siguiente:
El neologismo_ok.indd 51
01/07/2016 14:09:11
52
GLORIA CLAVERÍA NADAL
N.º de edición del DRAE
N.º de entradas del «Suplemento»
N.º de lemas nuevos del «Suplemento»
4.ª (RAE 1803: 913-927)
1124
380
5.ª (RAE 1817: 913-918)
307
141
6.ª (RAE 1822: 867-869)
193
92
7.ª (RAE 1832: 787-788)
59
15
8.ª (RAE 1837: 789-791)
245
191
9.ª (RAE 1843: 762)
37
18
10.ª (RAE 1852: 733)
37
27
11.ª (RAE 1869: 814)
32
21
12.ª (RAE 1884: 1115-1118)
250
108
13.ª (RAE 1899: 1046-1050)
503
247
Cuadro 4. Lemas contenidos en el «Suplemento»
De la muestra analizada se desprende una serie de observaciones que van desde la comparación entre el número de adiciones hasta la valoración cualitativa del tipo de voces añadidas. No todas las adiciones se constituyen en incrementos en la nomenclatura ni corresponden a neologismos, existen muchos casos de adición de variantes formales que no tienen nada que ver con la admisión de vocabulario nuevo. Este aspecto resulta también interesante por cuanto en las incorporaciones, sean del tipo que sean, se reflejan las ideas que la Academia aplicaba en las revisiones que realizaba del Diccionario y, por tanto, su concepción acerca de este como modelo de lengua. Existe, además, un tipo de ampliación del léxico que se puede considerar neologismo y que aflora claramente en el «Suplemento». Se trata de las acepciones nuevas y los compuestos sintagmáticos que siempre figuran en el interior de una entrada y que forman parte también del crecimiento del léxico de una lengua. Las cifras de los cuadros anteriores permiten una primera aproximación al tratamiento del aumento léxico y, de manera indirecta, del neologismo. Muestran una relativa concordancia con los datos procedentes del «Suplemento» de cada una de las diez ediciones estudiadas (cuadro 4), por una parte, y las primeras documentaciones del DECH (cuadro 2) y las incorporaciones de la letra N (cuadro 3), de manera que la edición que más aumento contiene también tiene un «Suplemento» más amplio; los únicos casos en los que no hay correspondencia es en la 8.ª y 11.ª ediciones (RAE 1837 y 1869). Las diferencias entre la muestra (letra N) y el «Suplemento» pueden estar determinada más por la metodología de trabajo de la Corporación que por la cantidad total de adiciones y enmiendas.
El neologismo_ok.indd 52
01/07/2016 14:09:11
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y EL NEOLOGISMO EN EL SIGLO XIX
53
Las cifras correspondientes a las ampliaciones léxicas permiten establecer, como primer acercamiento, una primera periodización de la ampliación léxica contenida en las distintas ediciones del Diccionario de la Academia, aunque sin tener en cuenta de momento su constitución cualitativa: A) En un primer período se pueden agrupar las dos primeras ediciones del Diccionario que se caracterizan por un incremento relativamente importante en número de adiciones, mucho más notable en el caso de la primera edición del siglo (RAE 1803) que en el de la segunda (RAE 1817). Existe una diferencia sustancial entre las dos ediciones agrupadas en este primer período: la edición de 1803 registra un incremento léxico realmente sobresaliente tanto en la muestra de la letra N, como de las voces procedentes del DECH y, más evidente aún, en el «Suplemento». De hecho, las cifras que aparecen en los cuadros precedentes hacen que la cuarta edición represente una innovación léxica cercana cuantitativamente a la duodécima edición (RAE 1884) con lo que atendiendo únicamente a estos datos serían estas dos ediciones las que registran un mayor número de incorporaciones léxicas del siglo. B) Un segundo período estaría conformado por las ediciones del Diccionario que van desde la sexta edición (RAE 1822) hasta la décima edición (RAE 1852). En estas cinco ediciones se produce una cantidad de aumentos muy reducida, algo que se confirma tanto en los datos numéricos obtenidos de la muestra como de primeras documentaciones del DECH. Coinciden estas ediciones, además, con la época en la que en las actas de las sesiones académicas aparecen pocas noticias sobre la revisión del Diccionario vulgar. En estas ediciones se percibe, por tanto, un interés muy limitado por el incremento léxico. C) El tercer y último período coincide con la renovación de los proyectos lexicográficos de la Academia a partir de la segunda mitad del siglo xix y tiene como consecuencia la publicación de tres ediciones distintas del Diccionario que deben ser analizadas como parte de un mismo proceso de renovación. Todos los datos y fuentes mencionados en las páginas precedentes serán utilizados en el análisis de cada una de las ediciones del Diccionario publicadas en el transcurso del siglo xix con el fin de reconstruir parte de la labor lexicográfica de la Academia y los fundamentos teóricos en los que se cimentó.
El neologismo_ok.indd 53
01/07/2016 14:09:12
El neologismo_ok.indd 54
01/07/2016 14:09:12
3. RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO (1803-1899)
Las diez ediciones del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española que se publicaron a lo largo del siglo xix forman un continuo en permanente evolución. El análisis y caracterización de cada una de ellas proporcionará las claves para la interpretación del devenir del aumento y, dentro de este, el puesto del neologismo en la lexicografía académica durante este lapso de tiempo. Este mismo examen permitirá, además, identificar las principales líneas por las que discurre la lexicografía académica decimonónica. 3.1. El inicio del siglo: la cuarta edición del Diccionario (RAE 1803) En los primeros años de la centuria, la Real Academia Española publica la cuarta edición de su Diccionario de la lengua castellana en un solo tomo desde que en 1780 se postergara la reedición del Diccionario de autoridades (Seco 1991). La edición precedente había salido a luz en 1791, con lo que habían transcurrido doce años entre una y otra. La documentación examinada indica que la Corporación desarrolla los preparativos de la cuarta edición de manera bastante intensa al menos desde principios de 1795 según la noticia que consta en el acta del 3 de febrero de aquel año cuando se decide emprender su elaboración por el descenso de existencias de diccionarios pequeños, una forma de referirse al Diccionario en un solo volumen que se utiliza frecuentemente en contraste al diccionario grande o Diccionario de autoridades. La revisión intenta actuar en tres frentes distintos: primero, en el cuidado en la homogenización ortográfica; luego, en el aumento léxico; y, en tercer lugar, se siente gran preocupación por la heterogeneidad, una deficiencia que, a juicio de los académicos, debía corregirse y que no debió alcanzar la atención deseada como se tendrá oportunidad de comprobar más adelante. Durante los doce años que transcurren entre la tercera y la cuarta ediciones, la Academia sigue trabajando en el Diccionario de autoridades concentrándose
El neologismo_ok.indd 55
01/07/2016 14:09:12
56
GLORIA CLAVERÍA NADAL
en voces que pertenecen a las letras G hasta la L1. A pesar de ello, en la cuarta edición del Diccionario en un único volumen, no solamente se incluyen las voces revisadas hasta la letra L sino que, tal como se advierte en el prólogo (§ 3.1.2), se incorporan voces pertenecientes a todas las letras. Pese a este afán por la ampliación léxica, durante los años en los que la Academia se ocupa del repaso de la tercera edición en las actas no registra ningún tipo de reflexión sobre el método de tratamiento del léxico nuevo, únicamente se manifiesta un notable cuidado en los aspectos formales en lo que atañe a la ortografía de ciertas palabras, un asunto que, por la importancia que adquirió en esta edición, trasciende también al prólogo. En este se hace un breve repaso de los cambios introducidos: se suprime la capucha con valor diacrítico (chîmera, por ejemplo); se elimina el uso de la grafía ch si no tiene valor de palatal (Christo, por ejemplo); también se sustituye la grafía culta ph (phalange) por f; y se elimina completamente el uso de k. En definitiva, se introduce una serie de modificaciones que restan terreno a las bases ortográficas de carácter etimológico (Rosenblat 1951: LXXVIII; Esteve Serrano 1982; Alcoba Rueda 2012: 281-283). Las actas de las sesiones demuestran que la homogeneización ortográfica constituye una de las guías de la revisión como ocurre en la junta celebrada el 25 de septiembre de 1792 en la que se recoge la necesidad de «arreglar y uniformar la ortografia del Diccionario con las reglas hechas por la Academia y con sus demas obras, y corregir varios defectos que hay en el Diccionario en la colocación de artículos, frases y sus censuras» y, para ello, se crea una comisión que debe presentar un Plan ortográfico. No hay que olvidar, además, que la Academia publica en 1792 la séptima edición de su Ortografía de la lengua castellana. En el transcurso de elaboración de la cuarta edición del Diccionario se toman a menudo decisiones que afectan a la ortografía, por ejemplo, en la junta del 17 de noviembre de 1795, ante la observación del académico Pedro de Silva (Zamora Vicente 1999: 98-101) de la concurrencia en el Diccionario de alternancias del tipo alkalí-alcalino o almanak-almanaque-almanaquero, se decide su homogeneización en favor de c, al tiempo que se acuerda eliminar la grafía culta ph, sustituida por f, y reemplazar la grafía culta ch por qu o c, según el caso. Desaparecen, así, en esta edición las grafías del tipo pharmacia, phalange, chimera, christiano que pasan a escribirse farmacia, falange, quimera y cris Consta en las actas que el trabajo lexicográfico se desarrollaba con la lectura de las «cédulas de corrección y aumento del Diccionario» y se puede observar que siempre se indica la palabra hasta la que se llega en cada una de las sesiones; en múltiples ocasiones, sin embargo, aparece un blanco y falta justamente la indicación de esta palabra. Es de suponer que las actas en estos años debieron realizarse siguiendo un esquema preestablecido en el que se incluía la última palabra examinada, aunque este dato muchas veces no llegase a consignarse. 1
El neologismo_ok.indd 56
01/07/2016 14:09:12
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
57
tiano2. Los desvelos de Pedro de Silva por estas cuestiones llevan a emprender una revisión general de los principios ortográficos según se recoge en el acta de la sesión del 25 de abril de 1796 y, más tarde, en la junta del 13 de febrero de 1798. De esta forma, los cambios realizados en el Diccionario se constituirán en la base de la octava edición de la Ortografía publicada en 1815 (Rosenblat 1951: LXXVIII-LXXIX; García Santos 2011: 471). Existe, por tanto, un estrecho vínculo entre la ortografía y el diccionario (Alcoba Rueda 2012) ya desde el mismo Diccionario de autoridades, algo que en esta edición se manifiesta de forma muy particular. Las actas de estos años (1791-1803) reflejan el intenso trabajo lexicográfico realizado por los académicos al consignar el número de cédulas que aporta cada uno de ellos y destaca, en especial, la contribución de R. Cabrera, C. Flórez Canseco, J. L. Villanueva, J. C. Ramírez Alamanzón, F. Marina o M. Fernández de Navarrete, desde 1792 (Cotarelo Valledor 1945: 58), entre otros3. En las juntas se sigue con la corrección del Diccionario de autoridades desde la letra H (a partir de 1791) hasta la letra O, pero las cédulas entregadas por los distintos académicos pertenecen a todas las letras, lo cual justifica que la Academia apruebe añadirlas a la nueva edición (Actas, 30 de abril de 1795), una forma de proceder que se expone puntualmente en el prólogo. El notable aumento de la cuarta edición del Diccionario (cuadros 2-4) viene motivado tanto por el incansable trabajo de los académicos para el Diccionario de autoridades, pues revierte directamente en el Diccionario vulgar, como por el empeño de P. de Silva en la ampliación léxica; así lo demuestra la sesión del 28 de junio de 1798 cuya acta recoge las siguientes palabras: Hizo presente el Señor Silva, que en las tres ediciones que se han hecho del Diccionario pequeño, no se habían añadido otros artículos a la primera que se trabajó por la El debate ortográfico se plantea también para la familia de móvil y movilidad; la cuestión es discutida en la junta del 22 de abril de 1800 y, aunque se decide uniformar por la b en atención a la etimología y a las grafías de otras lenguas, estas palabras aparecen desde la edición de 1780 escritas con v (solo constan con b en el Diccionario de autoridades). También se revisa la ortografía de algún grupo heterosilábico culto como los derivados de siete y la presencia o ausencia del grupo pt (Actas, 11 y 18 de marzo de 1802) que se resuelven con la admisión de las variantes sin grupo culto setenario, sétimo o setentrión. En todos ellos se impone la homogeneidad de la familia morfo-etimológica. 3 El número de cédulas que se mencionan en las actas durante estos años llega casi a 30000 y corresponden tanto a revisión como a aumento. El académico que más cédulas entrega es J. L. Villanueva (más de la mitad de ellas), por lo que, a pesar de la afirmación de Zamora Vicente (1999: 221-222), al menos en esta época su contribución al Diccionario no fue nada despreciable, más adelante y desde el exilio, también colabora en el Diccionario, aunque de una forma completamente distinta (cfr. § 3.4.2) 2
El neologismo_ok.indd 57
01/07/2016 14:09:12
58
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Academia más que hasta la letra F4, con respecto a la revisión de voces de aumento y de corrección en que se entendía en todas las juntas: que siendo esta muy lenta, y notándose una diferencia muy perceptible entre las letras revistas, podría examinarse por la Junta de[l] Diccionario, para la edición que se está tirando un número considerable de cédulas que están entre los papeles de la Academia, y añadirse aquellas que estuviesen bien calificadas y probadas, tanto más cuanto en las últimas letras se echaban de menos muchas voces muy usuales, y que era conocido que se habían trabajado con mucho apresuramiento, y habiendo sido esta propuesta muy de la aprobación de la Academia acordó por uniformidad de votos que así se hiciese (Actas, 28 de junio de 1798).
Las indicaciones contenidas en el acta encierran un valor extraordinario, ya que en ellas puede comprobarse la forma en la que se realizó la ampliación léxica en la cuarta edición: se recogieron todas las cédulas que había reunido la Academia en el siglo xviii a partir del Diccionario de autoridades con el requisito para su admisión de estar «bien calificadas y probadas», una conjunción que se remonta al primer diccionario académico (Blecua Perdices 2006: 34-35). Se alude, además, en la cita anterior explícitamente al Diccionario pequeño como forma de referencia habitual al diccionario en un solo volumen por oposición al grande o de autoridades, con lo que puede comprobarse que los dos proyectos lexicográficos diferenciados sostenían una relación indisoluble. Ya desde principios de siglo aparece en las actas un asunto que resurgirá en las ediciones sucesivas: en la fase final de preparación de una edición del Diccionario se suelen suscitar cuestiones metodológicas o teóricas importantes cuyo tratamiento se pospone con el fin de acelerar su conclusión. Estas afloran en las actas justo después de concluir los trabajos de la cuarta edición y en la misma junta en la que se aprueba el prólogo se crea una comisión encargada de establecer las directrices de la corrección para la edición siguiente: Se conferenció detenidamente sobre el orden y método de los trabajos que debe emprender la Academia, y considerando la importancia y necesidad de una nueva revisión del Diccionario bajo un sistema uniforme, pareció muy conveniente que ante todas cosas se determinen las reglas necesarias para verificar la corrección con igualdad, adicionando, rectificando y mejorando las que tenía establecidas la Academia (Actas, 4 de octubre de 1803).
Esta necesidad ya se había notado unos años antes (Actas, 5 de mayo de 1801), cuando se alude a la heterogeneidad de los artículos del Diccionario achacable tanto a «la diferencia de opiniones de los que concurrían a las juntas»
Es decir de la letra A a la letra F.
4
El neologismo_ok.indd 58
01/07/2016 14:09:12
59
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
como al hecho de «no haber una reglas constantes»5 y así queda como problema pendiente para trabajos futuros. 3.1.1. Las Reglas para la corrección y aumento del diccionario de 1760/1770 Para la primera edición del Diccionario del siglo xix regían las directrices del siglo xviii concebidas, en realidad, para el Diccionario de autoridades; se trata de las Reglas para la corrección y aumento del diccionario publicadas en 1760 o 1770 (Álvarez de Miranda 2000a: 43-44)6 que no resultan de mucha ayuda para conocer las líneas por las que discurre el acrecentamiento del léxico en el Diccionario. Estas se inician con un apartado dedicado a De la voz en sí misma en el que se recogen las normas de inclusión de diferentes tipos de palabras (Rodríguez Ortiz y Garriga Escribano 2010: 38-40). En ellas puede observarse la importancia que concedía la Academia a la incorporación en el Diccionario de palabras derivadas con referencia explícita a los aumentativos, diminutivos, superlativos, adverbios formados con el elemento -mente, y también a «los nombres gentílicos ó nacionales» (Reglas 1760/1770: 5), un tipo de léxico cuyo aumento se registra de manera palpable en la edición de 1803. Se señala, además, que «se pondrán los nombres propios de personas, y los diminutivos y demas derivados de ellos, con tal que unos y otros tengan alguna particularidad en su formación: ya sean antiguos como Yban por Juan […] o ya de actual uso en castellano como Pepe por Joseph […]» (Reglas 1760/1770: 6); ello explica la presencia de lemas como Pepe o Iban en las ediciones del Diccionario de buena parte del siglo xix7. En la misma línea de actuación, las Reglas (1760/1770: 7) prevén que se incluyan «todos los patronímicos con expresión de los nombres propios de que se derivan y del uso antiguo que tuvieron en castellano, v. g. Enriquez por el hijo de Enrique […]», lo cual se refleja en la aparición en el lemario de buena parte de las ediciones del siglo xix de apellidos como Enríquez, López, García, etc.8 Existe, pues, en el Diccionario una concepción genética (etimológico-derivati5 En aquellos momentos se resolvió formar una comisión que estudiase el problema y propusiese actuaciones para su solución. 6 Aunque figuran en el catálogo de la Biblioteca de la RAE con fecha de 1760(?), Álvarez de Miranda (2000a) cree que son de 1770 y así aparecen citadas en Rodríguez Ortiz y Garriga Escribano (2010). 7 Desde la cuarta edición (RAE 1803) hasta la undécima (RAE 1869). 8 Suelen estar hasta la undécima edición (RAE 1869). La definición en todos los casos es la misma, e. g. «Pat. de lope. El hijo de Lope: hoy solo se usa como apellido de familia» (RAE 1803).
El neologismo_ok.indd 59
01/07/2016 14:09:12
60
GLORIA CLAVERÍA NADAL
va) tanto de los nombres propios como de los apellidos que justifica que formen parte de la nomenclatura. El hecho de que desaparezcan a partir de la edición de 1869 es consecuencia del cambio de rumbo en la teoría y en la práctica lexicográficas académicas de las tres últimas ediciones del siglo. También la importancia del nombre propio como base de los derivativos (Blecua Perdices 1996) se manifiesta en la inclusión de «los derivados de los nombres de autores de sectas de fundadores de escuelas, y de escritores famosos, v. g. mahometano, calvinista, platónico, pitagórico, ciceroniano, pindárico[,] etc.» (Reglas 1760/1770: 7-8), un tipo de formación de voces nuevas (eponímica) que adquiere un notable rendimiento en la lengua moderna (Gutiérrez Rodilla 1998, 2005) y que tiene el efecto de engrosar la parte enciclopédica del Diccionario. Se atiende, asimismo, en las Reglas a las voces de carácter dialectal, en las que su admisión no dependía de la existencia de autoridad sino del uso localizado geográficamente: «Las voces provinciales se pondrán aunque sea sin autoridad siendo común y corriente su uso en la provincia» (Reglas 1760/1770: 14). No se percibe en las Reglas una necesidad de delimitar y explicitar las pautas de admisión en el Diccionario de las voces nuevas, en cambio sí se manifiesta el interés por recoger el acervo patrimonial y derivativo del español, una preocupación presente en la lexicografía académica desde sus orígenes. No se admiten las palabras originadas en dos circunstancias distintas: «las voces inventadas sin necesidad por algun autor», cuyo uso individual y el ser innecesarias motiva su rechazo; tampoco deben aceptarse «otras muchas que se forman arbitrariamente en la conversacion familiar, cuyas voces, de que hay algunas puestas en el Diccionario, no se deben considerar como parte de la lengua castellana porque nunca han llegado a tener posesion en ella» (Reglas 1760/1770: 15-16), una observación que aparece desprovista de ejemplo alguno y que puede referirse a las voces de carácter coloquial o incluso vulgar con poca difusión en su uso. Finalmente, hay un breve epígrafe destinado a «las voces de las artes y ciencias» para las que se advierte que «solo se han de poner aquellas que estan recibidas en el uso comun de la lengua» (Reglas 1760/1770: 16), palabras que resumen el criterio esencial para el tratamiento de las voces especializadas durante buena parte del siglo xix. Las Reglas, junto con los acuerdos particulares establecidos en las juntas9, debieron constituirse en el marco de referencia en los procesos de adición y enmienda de las distintas ediciones del Diccionario.
Cfr. referencias a esta cuestión en los §§ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1 y 3.5.
9
El neologismo_ok.indd 60
01/07/2016 14:09:12
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
61
3.1.2. El prólogo La presentación de la primera edición del Diccionario de la Academia del siglo xix es muy breve y atiende primordialmente a cuestiones ortográficas y observaciones relacionadas con el orden alfabético (§ 3.1.1), aspectos muy importantes en la revisión. Se percibe en él de manera muy evidente la dependencia de la lexicografía académica del gran proyecto del siglo xviii, el Diccionario de autoridades por cuanto contiene una pequeña reseña histórica de su suerte: se menciona la elaboración de un «Suplemento» al Diccionario de autoridades para su «correccion y aumento» que no se concluyó por dedicarse la Academia a otros menesteres y se expone la decisión que se tomó de reducir los seis volúmenes a uno solo10. Al presentar la cuarta edición, la Academia da cuenta de los trabajos realizados señalando que el examen del Diccionario de autoridades alcanzaba en aquel momento la letra L. No se tratan en el prólogo de manera específica los criterios de admisión del léxico ni cuestiones semejantes, aunque parece, como demuestra la cita siguiente, que en esta edición se prestó especial atención al aumento de voces en respuesta a las demandas externas, hecho que se refleja en el crecimiento léxico que comporta y en los acuerdos mencionados anteriormente; así se reconoce que en esta edicion, que es la quarta, llega la Academia con el trabajo de su revision hasta la L inclusive pero queriendo satisfacer á las insinuaciones de muchas personas, que deseaban se pusiesen las voces que faltaban en las otras letras, ha intercalado en todas ellas quantas poseia, y quantas han recogido los actuales individuos de la Academia, corrigiendo asimismo algunos artículos de estas combinaciones, añadiendo ademas varias voces á letras anteriores, y mejorando las definiciones de otras (RAE 1803: «Prólogo»)11.
El texto del prólogo es exactamente el mismo que el de la edición anterior (1791) en los ocho primeros párrafos, los cuales también figuran en la edición de 1780 y 1783. Por tanto, la referencia al «Suplemento» del Diccionario de autoridades ya se incluye en la primera edición en un solo tomo. 11 En la edición anterior, se había llegado en la revisión hasta la letra F: «Las letras A y siguientes hasta la F inclusive, se han puesto con la correccion y aumento que tienen en el tomo primero de la segunda impresion, y en el segundo y tercero, que aunque enteramente concluidos, están todavía inéditos, y que se publicarán á su tiempo en continuacion de la nueva edicion corregida y aumentada. La G y demas letras restantes van sin aumento, ni correccion como están en el DICCIONARIO antiguo: pero alterada la ortografía, y conforme á las últimas reglas que ha establecido la academia, y que ha observado en las primeras letras que lleva corregidas, pues seria una deformidad muy grande, que en un mismo tomo se usase de diversa ortografía» (RAE 1791: «Prólogo»). El aumento en todas las letras es fruto de la decisión tomada en el transcurso de la elaboración de la cuarta edición (cfr. § 3.1). 10
El neologismo_ok.indd 61
01/07/2016 14:09:12
62
GLORIA CLAVERÍA NADAL
La regla de oro que cumplen las incorporaciones es, como se ha tenido oportunidad de comprobar, el estar «bien calificadas y probadas». 3.1.3. El aumento y la corrección Por el aumento de lemas que se verifica en ella, la cuarta edición es, sin ninguna duda, la más importante del siglo después de la duodécima (RAE 1884) (cuadros 2-4). Conviene, sin embargo, valorar cuidadosamente las características de las palabras añadidas para comprender las directrices seguidas en la ampliación léxica y las diferencias sustanciales que existen entre las dos ediciones mencionadas. Parte del incremento registrado en la cuarta edición consiste en la inclusión de voces marcadas como antiguas –alboheza, devenir, gafetí, actuación, galimar, jarrer, etc.–, variantes formales de palabras ya existentes en el Diccionario –bicoquín (becoquín), enruna (enrona)– y derivados sinónimos de otras palabras que se introducen con una simple remisión a estas últimas –crespilla con remisión a cagarria, garganchón (gargüero), holleca (herrerillo)–. Siguiendo las directrices lexicográficas del momento, se crean entradas para participios (abnegado, da; acrescentado, da; achaflanado, da, etc.), para formas de diminutivo, aumentativo y superlativo, y para adverbios en -mente (adelantadísimo, ma; agujetilla, amarguísimamente, apasionadísimamente, apasionadísimo, etc.). Por tanto, hay en la primera edición del siglo un elevado número de voces que no necesariamente son innovaciones léxicas sino que pertenecen al fondo tradicional del idioma y reflejan las líneas fundamentales por las que discurría la lexicografía académica de finales de siglo xviii y comienzos de siglo xix, muy dependiente de las directrices textuales y filológicas del Diccionario de autoridades. Los principios seguidos en la lematización de estos van variando a lo largo del siglo: los participios son eliminados más adelante (RAE 1832), y muchos superlativos y diminutivos desaparecen a partir de la undécima edición (RAE 1869). Pese a ello, esta es solamente una parte del aumento de la primera edición del siglo xix. Aparece, además, un grupo de voces derivadas que completan una familia léxica que ya formaba parte del Diccionario. Algunas de ellas no pueden considerarse neologismos (estucar, rapidez12); otras, en cambio, habían experimentado desde el siglo xvii una notable difusión en su empleo (horrorizar13), algunas pa-
12 13
En el CORDE aparecen en textos desde el siglo xvii. Documentada desde finales de siglo xvii (CORDE), muy utilizada por Feijoo.
El neologismo_ok.indd 62
01/07/2016 14:09:12
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
63
recen mucho más recientes (fondista14); y ciertos vocablos están relacionados con el léxico de carácter especializado (fosfórico15, espolvorizar16). Dentro de las incorporaciones destacan los cultismos que ingresan en la nomenclatura con una definición general; por ejemplo, ablación («el acto de quitar»17), congénito («lo que se engendra juntamente con otra cosa»18), indefectible («lo que no puede dejar de ser»). Otros, sin embargo, tienen una caracterización lexicográfica que parece apuntar un uso restringido a ciertas áreas de especialidad; así ocurre con eventual que figura como adjetivo que «se aplica á los derechos ó emolumentos anexos á algun empleo fuera de su dotacion fixa»; evolución se define como «el movimiento que hacen las tropas […]» y aparece en la definición claramente vinculada al mundo de la milicia; etapa, por su parte, es portadora de esta marca diatécnica («Milic. La racion de menestras ú otras cosas que se da á la tropa en campaña»). Abundan en el aumento las voces integradas con formantes grecolatinos; se agregan, por ejemplo, bastantes vocablos compuestos por bases de origen griego hidro- (hidráulica, hidrodinámica, hidrógrafo, hidrofobia, hidrómetra, hidrómetro, hidrostático) o hipo- (hipódromo, hipogastro, hipoglosa, hipogloso, hipógrifo, hipomaratro, hipomoclion), lo cual podría indicar una ampliación parcialmente basada en la conjunción de criterios de carácter léxicomorfológico y terminológico. El análisis del conjunto de voces añadidas en la cuarta edición denota que estas pertenecen a un amplio espectro de áreas temáticas y especializadas. Destaca, por un lado, la ampliación de campos tradicionalmente privilegiados en la lexicografía académica como la náutica con la inclusión de voces que se codifican generalmente con marca diatécnica (acollar, bao, barraganete, batallola-batayola, botalón, boza, candelero, carlinga, cazar, contraste, corbeta, chumacera, empalletado, ensenar, escálamo, escotera, escotín, flamear, flanco, fogonadura, mayor, puntear, transporte, vandola, varengaje19); no hay marca, sin embargo, en los nombres de embarcaciones (cabilla, goleta, javeque). La preponderancia de este campo aumenta con la adición de un buen número de acepciones especializadas que pertenecen a esta misma esfera (anguila, acotar la vela, atravesar, ayuda, braguero, braza, candelero, carretel, cataviento, cazar, condestable, de Registrada en textos de Jovellanos (CORDE y Fichero general). Cfr. Gutiérrez Cuadrado 1996-1997. 16 Documentada en obras de L. Proust (CORDE). 17 Utilizada, por ejemplo, por Feijoo (CORDE), una palabra que bien entrado el siglo xix adquiere usos especializados. 18 Documentado en textos del siglo xvii y usado también por Feijoo (Fichero general y CORDE). 19 Se trata de voces o acepciones con la marca Náut. que se encuentran en el «Suplemento» de esta edición. 14 15
El neologismo_ok.indd 63
01/07/2016 14:09:12
64
GLORIA CLAVERÍA NADAL
morar, ensenar, flanco, galón, juanete, lampacear, largo, navío de tres puentes, piloto de altura, piloto práctico, á remolque, varenga, vela quadra). Asimismo, se puede relacionar con esta área la ampliación y enmienda de puntos cardinales que figuran en el «Suplemento» de esta edición20. El léxico forense se incrementa con lemas como curatela, guarentigio, insacular, inquilinato, litis, litiscontestación, locación (y condución)21, pragmático (adj.) o prestación. El léxico militar está abundamente representado con términos, acepciones nuevas y estructuras fraseológicas como alerta (sust.), arte militar, en batalla, bombo, calar la bayoneta, calzar, castramentación, conversión, etapa, fuego graneado, imaginaria, quadrilongo, vivac o vivaque. A la música pertenecen acorde, bombo, entrada, entonador, entonar, fortepiano, lengüetería, minué, minuete, orquesta, octava, pifiar, trompetería. En los ámbitos propiamente científicos, sobresalen las palabras vinculadas al área de la medicina, en particular de la anatomía (adenoso, bálano, cristalino, cúbito, epidermis, esplenio, hipogastro, hipogástrico, occipucio, operación, perineumonía, perineumónico, retina, revulsión, sedativo, sedimento, tétano, tónico, vacuna, vacunación, vacunar, virus, operación, operación cesárea, vena porta) y, aunque algunas incorporaciones léxicas no llevan marca diatécnica, pueden también relacionarse con este sector (calmante, catártico, deponer, deposición, erupción, eruptivo, excrescencia, expectorante, fortificante, fracturado, fracturar, occipucio). No faltan voces pertenecientes a la arquitectura (coronación, cortafuego, gola, listel o listelo, peristilo, sistilo, talón, capialzado, crucería), a la fortificación (línea22) y a las artes plásticas, en especial la pintura (aballar, acharolar, adornista, arabesco, entonar, manera, picar el dibuxo; bronceadura, broncista, bruñimiento, greca, sisa-sisado-sisar). La matemática, la aritmética y la geometría son áreas de especialidad que subyacen a términos y acepciones añadidos en la cuarta edición; por ejemplo, circunscribir, equación, línea23, parámetro, parte aliquanta, parte aliquota, entero, ordenada; apogeo, auge y fase se registran en 20 Se añade en nordeste, nornordeste, norte, norueste, oesnorueste, oesudueste una acepción que designa el ‘punto del horizonte […]’; se incorporan, además, uesnorueste, uessudueste y ueste. El aumento en este tipo de voces se mantiene en las ediciones siguientes: sudeste y sudoeste (RAE 1822) y nordestal y nornorueste (RAE 1832), en esta última se incluye la marca Náut. con lo que se asegura la relación establecida. Sobre la compleja evolución de estas denominaciones, cfr. Rosenblat 1969: II, 43-45. 21 La expresión locación y condución se encuentra ya en el «Suplemento» a pesar de que el NTLLE da como primera documentación la edición de 1817. 22 A través de varios compuestos sintagmáticos con este sustantivo: línea de circunvalación, línea de contravalación, línea de defensa fixante, línea de defensa rasante, línea obsidional. 23 Por medio de varios compuestos sintagmáticos formados con este sustantivo: línea aritmética o de partes iguales, línea cordométrica o de las cuerdas, línea estereométrica o de los sólidos, línea geométrica o de los polígonos.
El neologismo_ok.indd 64
01/07/2016 14:09:12
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
65
su uso astronómico. Se agregan acepciones filosóficas en aprehensión, cantidad continua o cantidad discreta. Las áreas de la química y de la física se encuentran bien representadas con términos como ácido carbónico, ácido muriático, aeriforme, friable, gas, oxígeno, oxigenado, oxigenarse y potasa; y acepciones especializadas en contracción, cremor, descomponer, éter, fosfórico24. Se relacionan con el tratamiento de los metales elaboración, elaborar, maleable, minerage, además de la denominación de la ciencia mineralogía (Puche Lorenzo 2002-2003). Estos términos, que aparecen en el «Suplemento» del Diccionario, reflejan la difusión de esta ciencia en textos y traducciones de finales del siglo xviii (Díez de Revenga Torres y Puche Lorenzo 2007 y 2009; Garriga Escribano 1996 y 1997). Se agregan voces relacionadas con la práctica de algunos oficios, por ejemplo, entrepaño, propio de la carpintería; voces o acepciones pertenecientes a la cantería como junta, lecho, saltadura; o lejío (lexío) como término de tintorería; también la imprenta y técnicas relacionadas aparecen bien representadas: calcografía, espaciar, estampería, estereotipia, estereotípico, estereotipado, estereotipar, punzonería, regleta. Destacan, además, las palabras y acepciones relacionadas con el comercio: alza, alzado, acreditar, al contado, copiador o libro copiador, crecer, crecimiento, especulación y ocurrencia de acreedores, e incorporaciones del tipo agio, agiotage, agiotista (Gómez de Enterría Sánchez 1996 y Rainer 2005), ilíquido, importe. El análisis del «Suplemento» evidencia la ampliación que se produce de forma sistemática en los gentilicios, en consonancia con las directrices de las Reglas (1760/1770). El mismo término gentilicio definido como «lo que pertenece á las gentes, ó naciones» y «lo que pertenece á el linage, ó familia» se halla por primera vez en esta edición del Diccionario. Los gentilicios admitidos muestran un amplio espectro geográfico, ya que remiten tanto a lugares de la Península (berciano, bracarense, calagurritano, cesaraugustano) como a distintas ciudades o zonas de Europa (aurelianense, bávaro, bergamasco, bernés, borbonés, cisalpino, cispadano, etc.), de Asia (beritense, calcedonio, milesio, japón/japona como «natural del Japón» y también japonés25), de África (cebtí, númida, cenete) y de América del Norte (angloamericano y califórnico, californio); desde la perspectiva histórico-geográfica, sobresalen las designaciones de pueblos antiguos (celta, céltico, celtibérico, iliberitano). No lejos de estos se encuentran también los adje Muchos de ellos se pueden documentar a través del CORDE en la obra de L. Proust, Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, Segovia: Imprenta Antonio Espinosa, 1791 (fecha de última consulta 22 de agosto de 2014). Cfr. para la contribución de L. Proust a la terminología química en español el estudio de Garriga Escribano (1998) y, para una valoración del CORDE y los textos de la química que integra, Garriga Escribano y Rodríguez Ortiz (2006a). 25 Cfr. sobre la historia de estos gentilicios Alvar López 1997. 24
El neologismo_ok.indd 65
01/07/2016 14:09:12
66
GLORIA CLAVERÍA NADAL
tivos relacionales con base en un nombre propio (alcantarino, báquico, calatravo, escurialense, etc.). Aparece en esta edición léxico vinculado con las telas (calado, calandria, calar, casimiro, castorcillo, cotí, cristal, charretera, china, mahón, mileno); y, en el ámbito de las publicaciones periódicas, se añaden algunas voces y acepciones nuevas (diario, diarista, periódico y semanario). A los juegos remiten nuevas acepciones en cinco, hombre, levantar, torre y los lemas ficha y revite. El léxico con marca familiar está representado en ejemplos como bebistrajo, granujo, hablanchín, hablantín, quirurgo o rape ‘rasura’. A diferencia de lo que ocurrirá en las ediciones siguientes, no se constituye en un área de ampliación prioritaria el aumento de la nomenclatura de animales (crustáceo, periquito, rombo), plantas (agrios, azre, calaguala, caví, ipecacuana, lepidio, minutisa, pétalo, pistilo, xeringuilla) o voces portadoras de la marca de historia natural (cuerno de Amón, ombligo de Venus). 3.1.3.1. Las voces detalle y detallar Quiero detenerme en la adición de una pareja de palabras que encuentran su puesto en el «Suplemento» de esta cuarta edición; son el sustantivo detalle y el verbo correspondiente detallar, que se integran en el Diccionario en la forma siguiente: detallar.
v. a. Tratar, referir alguna cosa por menor, por partes, circunstanciadamente (RAE 1803S)26. detalle. s. m. El por menor de las cosas (RAE 1803S).
El empleo de estos dos vocablos fue a menudo motivo de crítica, frecuentemente censurados en el siglo xix por ser neologismos al ser considerados como voces innecesarias. Pueba de ello se encuentra en E. de Terreros quien los había incluido en su Diccionario, en el caso de detalle con la forma no adaptada detail y con una información que para el investigador moderno resulta muy reveladora sobre su condición de neologismo: DETAIL, aunque es de suyo termino Francés, le han querido introducir en España; y si se ha de admitir significa; lo primero muchas partes separadas de un todo: y asi dicen vendre en detail, Lat. res particulátìm, sigulátìm véndere; pero en este sentido comunmente decimos en España vender por menudo27; y no es clausula mucho mas larga: lo
La «S» detrás de la fecha indica que la información procede del «Suplemento». En América se utiliza preferentemente menudeo, palabra que también recoge por primera vez la cuarta edición del Diccionario con una significación general («acción de menudear»). 26 27
El neologismo_ok.indd 66
01/07/2016 14:09:13
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
67
segundo, se toma por la narrativa de las circunstancias particulares de un discurso28, empresa, negocio, &c. ó por las mismas circunstancias, y particularidades, Lat. rerum singulárium enumerátio, &c. It. particolaritá, circonstance; y asi se dice en Cast. las particularidades, las circunstancias, las menudencias, las cosas mas menudas, todas las cosas, su narrativa por menor, &c. lo tercero, en detail, especie de adverb. Lat. singulátim. It. Spartatamente, se dice tambien en Cast. por menudo, cosa por cosa, &c. con que la introduccion de esta voz detail, no parece que ha sido muy necesaria; mas el uso prevalece en los idiomas contra razon. Detail, se usa en la Milicia por el réjimen que observan los Oficiales para ordenar a cada uno lo que le toca, segun la lista, ó antiguedad; y asimismo llaman detail á la subordinacion respectiva, que deben tener los Oficiales entre si, V. las Ordenanzas Militares de España. Algunos escriben en Castellano detall, y el plural detalles, V. la Gaceta de Madrid de 7 de Diciembre de 1762: otros escriben detallo el singular, y por consiguiente detallos el plural, V. el cincunloquio primero s. l. v. d. c. F. J. Asi varian en un termino, aun cuando apenas se ha acabado de admitir. DETALLAR, voz tambien admitida sin necesidad, V. Especificar, particularizar.
Lo que en época de Terreros era un neologismo reprobable por su condición de innecesario, pareció a los académicos de principios de siglo xix una palabra digna de formar parte del Diccionario29 acomodado a la estructura formal del español como un sustantivo postverbal en -e correspondiente a un verbo de la 1.ª conjugación siguiendo el modelo de otros muchos casos también de procedencia exótica, en palabras de Y. Malkiel (1960)30. Resulta muy significativo que la palabra sea admitida en la primera edición del siglo xix, pese a que durante mucho tiempo conservó a juicio de algunos el marchamo de neologismo innecesario como prueban las palabras de A. de Capmany en 1808: «El diccionario hispano-galo compondría un buen volumen y lo dejo para otra ocasión, si el cielo me la concede. Por ahora deseo ver desterradas las palabras asamblea, bello-sexo, detallar, organizar, requisición, sección…»31. También mucho más adelante, R. M.ª de Baralt, en su Diccionario de galicismos, reprueba ciertos empleos de estas palabras (Colón Domènech 2000 [2002]: 36). Asimismo un escritor y académico como J.
28 Una palabra de larga tradición en español como equivalente a «ensayo», cfr. Blecua Perdices 2006: 44. 29 Según el CORDE aparece usado en el siglo xviii por F. de Samaniego y también T. de Iriarte. El Fichero general de la RAE, consultable , proporciona documentaciones del xix y del xx. 30 Cfr., además, Pharies 2002: s. v. ´-E. 31 A. de Capmany, Centinela contra franceses, segunda parte (CORDE). Es comprensible que detalle y detallar no aparezcan como términos españoles equivalentes en su diccionario bilingüe (Capmany 1805).
El neologismo_ok.indd 67
01/07/2016 14:09:13
68
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Valera32, con una postura mucho más abierta respecto a la recepción de neologismos, en una carta al poeta venezolano Heriberto García de Quevedo, al juzgar la obra de este (Proscripto), alaba su lengua, aunque puntualiza que «lo fuera más si no mancharan su pureza algunos neologismos prosaicos, por ejemplo, en detalle, frase comercial y galicana» (10 de abril de 1853, Valera 2002: I, 214). Se presentan en este ejemplo los aspectos más importantes del fenómeno de la innovación léxica: su relación con el extranjerismo, los problemas de adaptación de la palabra advenediza, la tendencia a reprobar el neologismo innecesario, y el hecho de que, a pesar de no ser palabras necesarias, como reconocía Terreros, «el uso prevalece en los idiomas contra razon», de manera que la palabra, al principio percibida como novedosa y reprobada por ello, acaba con el tiempo perfectamente integrada en el léxico del español. Ante estas censuras, resulta enigmático que sustantivo y verbo formen parte de la nomenclatura académica desde principios de siglo. Es muy posible que su admisión se basara en las documentaciones que los académicos habían extraído de los textos antiguos y que, apoyándose en ellas, estos vocablos se juzgaran como «bien calificados y probados». Esto parece confirmar la documentación que atesora el Fichero de hilo33 de la Real Academia Española que contiene un par de cédulas que muy posiblemente se tomaron como base para introducir estas voces en el Diccionario. Una cédula corresponde a la incorporación de la palabra en el «Suplemento» de la cuarta edición, pues contiene la definición del Diccionario junto a las observaciones «Hay aut. del Fuero de Niebla para detalle» y «Cédula del «Suplemento»». El fuero mencionado pertenece al manuscrito de los Fueros de Alarcón, Plasencia y Niebla del siglo xviii que se halla en la Biblioteca de la Real Academia Española34 y la autoridad es el fragmento siguiente: «Otrosi mandamos e otorgamos á los del barrio de Francos por merced que les facemos que vendan, e compren francamente, e libremente en gros, e á detalle» (p. 224)35. La Ambos se refieren principalmente a la locución adverbial en detalle (Moreno Hurtado 2002: 98; Castro 1894: 39). Cfr. Ariza 1987, 1988; DeCoster 1979, 1995; Rodríguez Marín 1997 y 2005: 454 y ss. 33 Es fundamental el análisis del llamado Fichero de hilo para la comprensión de la metodología que siguió la lexicografia académica del siglo xviii y principios del siglo xix. Ahora mismo el acceso a este material es difícil y, además, contiene mezcla de cédulas que pertenecen a otros ficheros. 34 Signatura M-RAE, manuscrito 98. 35 De hecho, el Diccionario ya poseía las entradas en detal («mod. adv. ant. Lo mismo que POR MENOR, MENUDAMENTE»), fundamentalmente en la construcción en gros e a/en detal que aparece en los textos antiguos (por ejemplo, CORDE) y detall («s. m. El por menor, ó relacion, cuenta, ó lista circunstanciada de alguna cosa»), ambas añadidas en la tercera edición (RAE 1791). En la cuarta edición se mantienen con la marca ant. y sin remisión a detalle con lo que no se establece vínculo entre ellas. 32
El neologismo_ok.indd 68
01/07/2016 14:09:13
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
69
otra cédula del Fichero de hilo recoge la voz detalle en el Antiteatro de Salvador José Mañer de 172936. Muy probablemente, detalle fue introducido en el «Suplemento» de la cuarta edición por la documentación del Fuero de Niebla y, posiblemente, no se incluyó la marca diacrónica ant. porque la palabra era usada también en el siglo xviii (cédula de Mañer), aunque esta no servía para autorizar el vocablo. Podríamos pensar, por tanto, que detalle y detallar37 encuentran su puesto en el Diccionario por ser neologismos, pero no debió ser así: siguiendo los criterios académicos del momento, pese a su condición de neologismos, pueden formar parte de la nomenclatura académica porque la documentación los avalaba38. 3.1.4. Entre la tradición y la novedad El siglo xix se inaugura con una edición del Diccionario que da la bienvenida a un buen número de voces nuevas, algunas de las cuales se habían puesto en circulación hacía muy poco tiempo. Es muy revelador, por ejemplo, que entre las incorporaciones figuren vocablos como vacuna, vacunación y vacunar, vinculados a los avances de la medicina de finales de siglo xviii39. Pese a ello, el Diccionario acoge también otros materiales léxicos de carácter eminentemente filológico de manera que encuentran hueco entre sus páginas una multitud de formas y variantes antiguas, y otros materiales léxicos poco significativos desde el punto de vista de la innovación, consecuencia del principio filológico que preside las labores lexicográficas de la Academia. Un buen indicio de la significación del aumento que se registra en esta edición lo puede constituir su «Suplemento» en el que se recogen 1124 entradas de las cuales un tercio (380 lemas, cuadro 4) son lemas nuevos en el Diccionario. Otra Anti-theatro critico, sobre el primero y segundo tomo del Theatro crítico universal del Rm. P. M. Fr. Benito Feyjoo, Madrid, 1729. El CORDE proporciona ejemplos de J. C. Mutis y Carlos Gutiérrez de los Ríos, quien utiliza varias veces el sustantivo y, en alguna ocasión, el verbo y las formas adjetivas detallado/detallada derivadas del participio en el Diario de la expedición contra Argel (1775) y en la Vida de Carlos III (c. 1790). El CNDH recoge un ejemplo de G. M. de Jovellanos (1794). 37 No parece que el Fichero de hilo contenga cédulas de detallar. El motivo de su introducción puede encontrarse en que las ediciones de 1791 y 1803 habían introducido la variante detayar «ant. Referir alguna cosa por menor». 38 No ocurre lo mismo con detallo, pese a que el Fichero de hilo contiene dos cédulas que recogen documentaciones de esta voz. 39 Vacuna en el Diccionario de 1803 tiene el significado propio de aquella época: «cierto grano ó viruela que sale á las vacas en las tetas quando las ordeñan sin lavarse las manos los que han tocado el gabarro de los caballos. Llámase tambien así el material de estos granos, y el de los granos de los vacunados». 36
El neologismo_ok.indd 69
01/07/2016 14:09:13
70
GLORIA CLAVERÍA NADAL
tercera parte son variantes formales, aumentativos, diminutivos, participios y adverbios en -mente. En el caso de la muestra realizada con diez páginas elegidas al azar (§ 2.2), de los casi cien lemas añadidos en la edición de 1803, una tercera parte son voces y variantes antiguas. Se puede inferir, por tanto, que una porción importante del aumento se origina en los criterios de lematización adoptados (participios, diminutivos, aumentativos y superlativos) y en el trabajo filológico relacionado con los textos que dependía de los trabajos del Diccionario de autoridades, de ahí la gran presencia de variantes formales. Todo lo expuesto lleva a la conclusión de que, aunque por las cifras que alcanza el aumento, la cuarta edición sería equiparable al comportamiento de las ediciones de finales de siglo, desde la perspectiva cualitativa existen notables diferencias entre ellas. En suma, la ampliación léxica tiene dos vertientes bien diferenciadas: una orientada al pasado y de corte filológico-textual; y otra que intenta reflejar el crecimiento léxico real con la inclusión de un número nada despreciable de palabras nuevas y de esferas muy variadas; ambas son fruto de las labores de acopio lexicológico realizadas por la Academia en los últimos años del siglo xviii. 3.2. Una revisión concienzuda: la quinta edición del Diccionario (RAE 1817) El lapso de tiempo que media entre la cuarta edición y la inmediatamente posterior es relativamente largo (14 años), durante este período tuvieron lugar acontecimientos sociales y políticos de gran trascendencia para la historia del país. La magnitud de los hechos determina que entre 1808 y 1814 la Academia no pudiera seguir con sus ocupaciones en la forma acostumbrada. Buena cuenta de ello proporcionan las actas40 y las noticias tanto del marqués de Molins (1861 [1870]) como de A. Zamora Vicente (1999), J. M.ª Merino (2013) y V. García de la Concha (2014: 139 y ss.). Además, durante aquellos años difíciles, algunos académicos participaron activamente en las Cortes de Cádiz (1810-1814), de notable relevancia para la propia Corporación (Battaner Arias 2008 y 2009). Las labores se desarrollan durante este período (1804-1817) de manera muy intermitente; pese a ello y según se puede colegir del análisis de la documentación, en el curso de la elaboración de la quinta edición del Diccionario se producen algunos avances sustanciales en la técnica lexicográfica empleada.
40 En las actas se produce un salto entre enero de 1811 y enero de 1812. La regularidad de las juntas semanales no se recuperó hasta a partir del año 1814, año en el que se produjeron importantes cambios provocados por la política absolutista de Fernando VII (cfr. Zamora Vicente 1999: 541-454).
El neologismo_ok.indd 70
01/07/2016 14:09:13
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
71
Poco tiempo después de concluir la cuarta edición, se empieza ya a proyectar su revisión (Actas, 22 de marzo de 1805) y se aprueban unas reglas41 que «se mandan imprimir» (Actas, 25 de junio de 1805), un documento que, si ha pervivido, no he podido identificar. No es, sin embargo, hasta ocho años después (Actas, 27 de marzo de 1813) cuando aparece la noticia de que se están agotando los ejemplares del Diccionario y, posteriormente, se inician las gestiones de la nueva edición para lo que la Academia designa una comisión formada por Joaquín Lorenzo Villanueva, Tomás González Carvajal y Diego Clemencín con el fin de tratar el asunto con la Imprenta Nacional (Actas, 24 de febrero de 181442), se reinicia el proceso con la «lectura de las reglas para la corrección y aumento del Diccionario» (Actas, 10 de marzo de 1814), que bien pudieran ser las de 1805. Durante la primavera de aquel año, la Academia desarrolló los trabajos preparatorios y se acordaron varias normas para la corrección del Diccionario especialmente destinadas a conseguir uniformidad en la forma de proceder, una deficiencia ya identificada en la elaboración de la edición anterior. Aunque no se mencionan los principios de admisión de los artículos nuevos, se señala que se aprobarán aquellos «que se contemplen ser útiles para aumentar el rico tesoro de nuestra lengua» (Actas, 13 de agosto de 1814), una apreciación distinta de las voces «bien calificadas y probadas» de la edición anterior (§ 3.1). El recurso a la «utilidad» en la selección léxica, un concepto de reconocibles raíces ilustradas43, se prolongará en algunos textos académicos posteriores (§§ 3.4, 3.7.2 y 3.9.1.1) y se opone al vituperio de la inutilidad de las palabras no necesarias. Esta diferencia es importante ya que puede indicar una metodología más alejada de la verificación textual. Al margen de las labores que pudieran haberse desarrollado con anterioridad, desde 181444 hasta principios de 1817 (enero), cuando sale a la luz la quinta edición, la Academia trabajó intensamente en la mejora del Diccionario tal como indican las distintas tareas que recogen las actas y los resultados obtenidos, en los que se observan modificaciones de cierto calado para la historia de la lexicografía académica. Se trata de unas «reglas de formación del Diccionario», según la forma de referencia que se utiliza en las actas durante las sesiones de los meses de mayo y junio de 1805. En la situación de caos que se vivió, podrían no llegarse a imprimir e incluso perderse. 42 En esta misma sesión son admitidos los académicos del grupo de Quintana (Battaner Arias 2008: 32, Dérozier 1978: 674-675, Zamora Vicente 1999: 451-455). 43 Cfr., por ejemplo, Álvarez de Miranda 1992b: 301-307, Maravall Casesnoves 1987, Sarrailh 1957. 44 Cuando se recupera la normalidad en las ocupaciones lexicográficas, se empieza por repartir ejemplares del Diccionario a algunos académicos que, con la invasión napoleónica, los habían extraviado (Actas, 29 de marzo de 1814). 41
El neologismo_ok.indd 71
01/07/2016 14:09:13
72
GLORIA CLAVERÍA NADAL
3.2.1. Cambios en la metodología lexicográfica Al año siguiente de concluir la cuarta edición, se toman dos acuerdos que afectan a los procedimientos adoptados (Actas, 13 de diciembre de 1804): se decide, en primer lugar, que todas las definiciones sean elaboradas por una misma persona y, en segundo lugar, se señala que es necesario comprobar que todas las palabras de la definición estén en el Diccionario, un principio de coherencia lexicográfica que más adelante adquirirá mayor importancia. La cuestión de la heterogeneidad del Diccionario había surgido ya en el transcurso de la elaboración de la edición inmediatamente anterior y reaparecerá en distintas ocasiones a lo largo del siglo; la solución adoptada para la quinta edición intenta paliar el problema de la variación en las definiciones, acrecentada, sin duda, por la intervención de distintas personas en la redacción de las entradas como base del método académico. El segundo acuerdo responde al hecho de que en múltiples ocasiones, al dar entrada a una voz nueva, su definición implica el uso de nuevas palabras. Si estas no se incluyen en la nomenclatura, el Diccionario pierde coherencia, de hecho esta es una de las críticas reiteradas a lo largo del siglo xix, especialmente en la segunda mitad de la centuria. Se introdujeron otros cambios sustanciales en la planificación del trabajo lexicográfico pues, al iniciar las tareas de revisión, los académicos se distribuyen los artículos agrupados por áreas, según la especialidad y competencia de cada académico: El Señor Director los artículos de gramática. El Señor Romanillos, y el Señor Tapia los forenses; el 1º los civiles, y el 2º los criminales. El Señor Clemencín los geográficos. El Señor Carvajal, los de milicia moderna. El Señor Vargas, los de marina, milicia antigua y heráldica. Y el Señor Quintana los de Literatura (Actas, 14 de abril de 1814). Encargose el Señor Abella de los artículos de historia. El Señor Conde de Montijo de los de botánica. Y el Señor Ginesta de los de medicina y cirugía (Actas, 19 de abril de 1814).
El director era Ramón Cabrera (1754-1833), intelectual de sólida formación humanista, que había sido elegido en la junta del 29 de marzo de 181445. Antonio Ranz Romanillos y Eugenio de Tapia eran juristas46. Diego Clemencín (Gil Novales 1991; Mas Galvañ 1988-1990; Roldán Pérez 2006), de amplios conocimientos filológicos, especialmente recordado por sus anotaciones al Quijote, había sido 45 La Academia, después de la muerte de Pedro de Silva en 1808, no elige nuevo director hasta 1814; en octubre del mismo año R. Cabrera es destituido por el propio rey e incluso «borrado de la lista de académicos» (Zamora Vicente 1999: 179 y 451-453; García de la Concha 2014: 162-3). Cfr. Lodares Marrodán 1991. 46 Cfr. Zamora Vicente 1999: 110 y 129.
El neologismo_ok.indd 72
01/07/2016 14:09:13
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
73
nombrado secretario perpetuo de la Academia de Historia aquel mismo año y su discurso de ingreso en ella versó sobre «Examen y juicio de la descripción geográfica de España atribuida al moro Rasis» (1800), lo cual puede explicar la asignación de los artículos «geográficos». Lorenzo Carvajal era militar de carrera (Zamora Vicente 1999: 215) y el gaditano José Vargas Ponce, marino (Zamora Vicente 1999: 164). No es necesario justificar el encargo de los artículos de literatura a Manuel José Quintana, mientras que Manuel Abella era historiador especializado en numismática y paleografía (Zamora Vicente 1999: 183); el encargo a Eugenio Guzmán Palafox Portocarrero, famoso conde de Montijo, debió ser modificado más adelante, pues se responsabilizaron de esta clase de artículos los académicos Agustín J. Mestre y Ramón Chimioni, ambos especialistas en estas esferas; finalmente, Agustín Ginesta, aunque no figura en la historia de la Academia de A. Zamora Vicente (1999), forma parte en la edición de 1817 del elenco de académicos muertos desde 1803 y aparece como catedrático de cirugía del Real Colegio de San Carlos. Se adopta, por tanto, un método en el que prevalece la agrupación temática; la organización denota un notable interés por el léxico especializado por lo que puede deducirse que la ampliación y mejora pretendía desarrollar este aspecto en el Diccionario. Es muy posible, sin embargo, que los desgraciados acontecimientos de aquellos años (Zamora Vicente 1999: 453-455) y la urgencia con la que se llevaron a cabo los trabajos de corrección y enmienda impidieran el desarrollo pleno de esta planificación. También en las reglas debió establecerse una reestructuración de las marcas diastráticas y diafásicas de la que se proporciona puntual cuenta en el prólogo. Por este texto se conoce que la Academia decidió prescindir de algunas marcas atingentes a la frecuencia de uso (raro y poco usado), porque ese tipo de indicación «no excluye á una palabra de ser parte legítima del lenguage comun». Se agrupan, además, diversas indicaciones estilísticas empleadas hasta entonces (bajo, vulgar, festivo y jocoso) en la etiqueta de familiar (Garriga Escribano 1993, 1999; Jiménez Ríos 2001: 50-51). Durante la elaboración de la quinta edición hay, además, alusiones a las autoridades empleadas en el trabajo lexicográfico, de forma que en el acta del 15 de septiembre de 1814 se acuerda que habrá que «rectificar las autoridades que confirmen el uso de las voces», una misión encargada inicialmente a M. Fernández de Navarrete y M. Abella. El resultado del repaso se presenta año y medio más tarde, y los académicos eligen de la lista presentada finalmente por Fernández de Navarrete y Clemencín los que prefieren evacuar sin que conste en el acta la lista de estos autores (Actas, 23 de abril de 1816)47. Por la cronología de estas noticias, 47
Cfr., para la labor de M. Fernández de Navarrete, Cotarelo Valledor 1945: 52.
El neologismo_ok.indd 73
01/07/2016 14:09:13
74
GLORIA CLAVERÍA NADAL
las nuevas autoridades debieron emplearse muy poco en la quinta edición y más bien anticipan labores académicas futuras (§ 3.3). El proceso de corrección es, por ende, breve pero intenso; destaca en él, como se expone seguidamente, la organización temática concentrada en ciertos campos (§ 3.2.1.1), también la atención a las correspondencias latinas (§ 3.2.1.2) y las reflexiones metodológicas derivadas del examen del proyecto de un diccionario manual (§ 3.2.1.3). 3.2.1.1. La revisión de las voces de historia natural, química y farmacia Aunque en un principio se había realizado una asignación distinta, los artículos correspondientes a historia natural, botánica, química y farmacia correspondieron finalmente a Agustín José Mestre, farmacéutico que ostentaba los cargos de boticario mayor del rey, presidente de la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia y del Real Colegio de la Corte48, y al médico Ramón Chimioni49. La corrección que se hizo en el léxico de estas áreas resultó en la práctica tan amplia que la Academia se vio en la necesidad de adoptar ciertas medidas para simplificar el mecanismo seguido: Notándose finalmente el grande recargo que lleva el diccionario en los artículos de las referidas ciencias y contemplando no es posible atender a todos los ramos con igualdad por la premura con que se hace la edición, se acordó reducir el trabajo de los Señores encargados de corregir los que ya se hallan en la edición anterior sin añadir más que aquellos que puedan ilustrar a los corregidos o ser de universal uso y conocidos en casi todas las provincias de España (Actas, 21 de octubre de 1815).
Sin ninguna duda, las áreas temáticas privilegiadas son la historia natural y la química. Entre los dos académicos mencionados se debieron producir ciertos desacuerdos, algo que trascendió a las actas por la dilación que ello podía representar en los preparativos de la nueva edición de manera que, más adelante, se modifica
La participación de A. Mestre en el Diccionario se reconoce en el Elogio histórico del doctor en farmacia don Agustín José Mestre de M. Pardo y Bartolini (1858) en el que puede leerse que «perteneció á la Academia española de la lengua, y á mas de varios trabajos literarios, desempeñó el de redactar para la sesta edicion de su diccionario las definiciones de todas las voces de historia natural unicamente, y llamó la atención del Colegio sobre esta circunstancia, porque con objeto de ridiculizarle, se le atribuyó tambien la definicion de las de física en que ninguna parte tuvo» (Pardo y Bartolini 1858: 21). 49 Zamora Vicente (1999: 184, 188) señala que tuvieron una permanencia discreta en la Academia, pero las actas de esta época demuestran una importante participación de estos dos académicos en las tareas de elaboración de la quinta edición del Diccionario. 48
El neologismo_ok.indd 74
01/07/2016 14:09:13
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
75
la distribución de tareas50. Unos meses más tarde y con el fin de acelerar el proceso, las voces de historia natural son asignadas a una comisión de especialistas y son motivo de un examen profundo51, un proceso que se prolonga hasta la edición siguiente52. Respecto a los términos pertenecientes a la química, diversos estudios sobre la recepción de las innovaciones en el Diccionario han apuntado la importancia de la quinta edición no solo en la aceptación de términos nuevos –por ejemplo, ázoe y azote, hidrógeno o calórico– sino también en la redefinición de los ya existentes según los avances de obras como las de L. Proust y A. L. Lavoisier –por ejemplo, agua u oxígeno–53. Las actas certifican la atención particular que se dispensó a este ámbito. Información privilegiada constituye el hecho de que se recoja en ellas 50 El problema se plantea en el acta del 21 de octubre de 1815 en la que se acuerda que «en la duda de cuáles artículos pertenecientes a Historia Natural, Botánica, Química y Farmacia pueden corresponder para su corrección a los Señores Mestre o Chimioni, quedó encargado el Señor Clemencín visitando al primero dar una idea del modo con que los dos puedan continuar sus trabajos y con la mayor utilidad y ventaja». Un mes después vuelve a aparecer la cuestión: «Con motivo de las dudas que ocurrieron para determinar cuáles artículos corresponden a los Señores Mestre o Chimioni y para cortar de una vez las detenciones que pueden sobrevenir en la edición del Diccionario, se determinó que sea uno el encargado de corregir los artículos de Historia natural, Farmacia que solo se fije y ciña a reformar los defectos más sustanciales que hallare sin introducirse mucho en la ciencia: que los de la letra D en adelante se traigan a la Academia para su reconocimiento; y que el encargado sea el Señor Mestre» (Actas, 21 de noviembre de 1815). 51 Así aparece en las actas: «El señor Casimiro Gómez Ortega insinuó sería muy conveniente se pasase oficio al Señor Mestre manifestándole la determinación que ha tomado la Academia para rectificar los artículos de Historia Natural formando una junta compuesta del mismo señor y de los señores Chimioni, Ortega y Andrés, y la Academia no pudo menos de conformarse con su insinuación» (Actas, 16 de mayo de 1816). Más referencias a esta cuestión figuran en las actas de 21 y 30 de mayo de 1816, y del 18 y 27 de junio del mismo año. Para acelerar la corrección del Diccionario, la Academia, en sus sesiones semanales, se dividía en tres grupos diferentes y uno de ellos se ocupaba de los artículos de historia natural. 52 Se continúan revisando artículos de historia natural hasta el último momento (Actas, 28 de noviembre de 1816; 3 y 5 de diciembre de 1816; 7 de enero de 1817) y se extiende esta tarea a la sexta edición tal como puede colegirse de la observación siguiente: «Habiéndose insinuado la necesidad de que los señores inteligentes en la Historia Natural presenten su plan para las voces que se hayan de colocar en la 6.ª edición y en el Manual, el señor Ortega leyó el que ha formado sobre las plantas, el cual mereció la aprobación de la Academia advirtiéndose que quede a juicio de la redacción y de los señores comisionados el determinar sobre las dudas particulares que puedan ocurrir en la definición de semejantes artículos» (Actas, 27 de febrero de 1817). 53 Especialmente Garriga Escribano 1996-1997; cfr. también Garriga Escribano 1996, 1997, 1998, 2001a, 2002, 2003; Garriga Escribano y Rodríguez Ortiz 2006a; Florián Reyes 1999; Gutiérrez Cuadrado 1998, 2002a, 2002b, 2004a, 2004b.
El neologismo_ok.indd 75
01/07/2016 14:09:13
76
GLORIA CLAVERÍA NADAL
la propuesta de A. J. Mestre que puede explicar los cambios sustanciales registrados en las voces que pertenecen a esta área de especialidad: El Sr. Mestre propuso que con motivo de traducirse una nueva obra de química y ser casi indispensable adoptar nuevas voces para significar ciertas ideas y objetos particulares de esta facultad si la Academia tendría la bondad de determinar y elegir cuáles deberían admitirse, y contemplar que no puede ofrecerse a este cuerpo una ocupación más digna y propia de su instituto acordó que luego que se presenten las listas o notas de dichas voces se nombre una comisión que las reconozca e informe a la Academia que decidirá como siempre los más convenientes al genio y pureza de nuestra lengua (Actas, 18 de noviembre de 1815).
Las traducciones fueron esenciales en la consolidación de la química en España54 (Gutiérrez Cuadrado 2001 y 2004b), y así lo denota esta observación. La Academia sentía la necesidad de reflejar los avances de esta área de especialidad y quería integrar en el Diccionario las voces más representativas. No deben, sin embargo, pasar inadvertidos los principios rectores de la selección léxica, el genio y la pureza, principios en los que se fundamenta la labor lexicográfica de la Corporación. 3.2.1.2. Las correspondencias latinas Otra de las directrices de la rectificación desarrollada en la quinta edición afecta a las equivalencias o correspondencias latinas. La Academia era consciente de la necesidad de mejora de este aspecto pues en el acta de la sesión celebrada el 16 de agosto de 1814 se menciona la urgencia de su rectificación, de modo que se decide que los encargados de ello quedarán libres de revisar el resto del Diccionario y a partir de entonces hay diversas referencias en las actas al progreso de esta tarea55. 54 Cfr. Gutiérrez Cuadrado 2001 y 2004b. Me resulta imposible identificar a qué texto se podría hacer referencia. Me indican los profesores C. Garriga y A. Nieto que podría tratarse de la traducción realizada por F. Carbonell y Bravo del Curso analítico de química de J. Mojon, publicada en Barcelona en 1818, el texto original italiano se publicó en 1815; en este caso la traducción ya debería estar encargada aunque se publicó tres años más tarde (cfr. sobre esta traducción y su importancia el estudio de Gutiérrez Cuadrado 1998). No encuentro en el catálogo general de la Biblioteca de la Real Academia Española el texto de J. Mojon y, en cambio, aparecen unos Elementi di Chimica Agraria: in un corso di lezioni de Humphry Davy, traducido al italiano por Antonio Targioni Tozzetti (Firenze: Guaglielmo Piatti, 1815); bien pudiera ser la recepción de esta traducción la que desencadenara el acuerdo académico. 55 Las menciones a esta cuestión se repiten en estos años (Actas, 19 de diciembre de 1815; Actas, 18 de junio y 29 de octubre de 1816). En esta última se establece que las equivalencias latinas deberán también de ser aprobadas en las juntas con el fin de evitar incorrecciones.
El neologismo_ok.indd 76
01/07/2016 14:09:13
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
77
El hondo calado de la revisión emprendida en las voces de historia natural hace que se plantee la equivalencia latina en este tipo de léxico, de manera que se resuelve proceder de la forma siguiente: Para evitar las controversias y dudas que pueden sobrevenir sobre el latín que haya de fijarse para la edición del Diccionario en los artículos de Historia Natural, se acordó que se pongan aquellas correspondencias latinas que sean en términos más claros y fáciles de comprenderse, constando aquellos que están muy introducidos y usados solo por los profesores de dicho ramo, aprovechando estos únicamente en el caso de no poderse manifestar o expresar de otro modo (Actas, 20 de agosto de 1816).
El acuerdo queda recogido en el prólogo de la quinta edición cuando se hace referencia a que «en los artículos pertenecientes á Historia Natural se ha puesto la correspondencia latina señalada por el célebre Linneo». 3.2.1.3. El proyecto de Diccionario manual y las reflexiones metodológicas Coincidiendo con las labores de corrección, las actas de los años 1814-1816 testimonian el examen de un nuevo proyecto lexicográfico, un diccionario portátil o diccionario manual presentado por iniciativa del académico Manuel Valbuena56. Durante el otoño de 1816, la Corporación se encuentra ultimando los trabajos para la quinta edición, se empieza a preparar para reemprender las tareas relacionadas con el Diccionario de autoridades (§ 3.3.1) y, a la vez, se debate el plan del Diccionario manual57, un proyecto que era concebido como un compendio que debía elaborarse tomando como punto de partida la quinta edición del Diccionario, aunque con una considerable reducción («algo más de una tercera parte»). Se pensaba desarrollar de forma paralela a la sexta edición del Diccionario58. Aunque al final no se llevó a cabo, el plan que se examina refleja que la Academia era plenamente consciente de las posibles mejoras que se podían introducir en el Diccionario usual con el fin de conseguir un diccionario mucho más útil y manejable, así se establece, por ejemplo, la supresión de voces anticuadas o fácilmente formables; asimismo se identifican los grupos léxicos en los que habría que establecer una reforma radical, de manera que se reconoce que «el Diccionario se Cfr., sobre este asunto, Cotarelo y Mori 1928: 30-31; Seco 1993, 1994; y Zamora Vicente 1999: 135, 373-374. Es posible que este proyecto tenga que ver con el hecho de que en la junta del 21 de noviembre de 1815 que el director desde Bayona hace llegar a la Academia el «Diccionario manual de Boist», que pudo servir de modelo. 57 El plan aparece en el acta del 21 de octubre de 1816. 58 Así se acuerda en la junta del 14 de noviembre de 1816. 56
El neologismo_ok.indd 77
01/07/2016 14:09:13
78
GLORIA CLAVERÍA NADAL
halla muy cargado de voces de náutica» para lo que se recomienda eliminar las «menos convenientes»; también se hace referencia a la concisión con la que deben «explicarse»; se menciona la necesidad de homogeneizar los artículos de historia natural y eliminar las informaciones superfluas; deben también tomarse decisiones para el tratamiento de las voces provinciales, especialmente las aragonesas de las que se reconoce que «está inundado nuestro Diccionario»59. Resulta, pues, extraordinariamente interesante el plan del Diccionario manual por cuanto denota que, una vez concluida la revisión de la quinta edición, la Corporación era plenamente consciente de las características del Diccionario usual y de cómo se podía mejorar y obtener una obra basada en unos principios lexicográficos más modernos. El proyecto no se llevó adelante, pero seguramente la reflexión que desencadenó dejó huella en las ediciones posteriores. 3.2.2. El prólogo El prólogo de la quinta edición (RAE 1817) trata cuestiones generales de carácter tanto lexicológico como lexicográfico y trasciende en él la preocupación por la innovación léxica y su codificación. Se mencionan las naturales dificultades que entraña la elaboración de un diccionario de una «lengua viva», especialmente por lo que se refiere a las voces nuevas cuando se observa que el «Diccionario es una obra interminable é inmortal, por decirlo asi, en que las novedades progresivas del lenguage traen por necesidad reformas y correcciones continuas» (RAE 1817: «Prólogo»). Al enumerar los cambios incorporados en la quinta edición, se destaca el aumento de artículos y se especifican las pautas que se han seguido: es muy considerable el número de artículos que ha adquirido el Diccionario, y estos no de voces fácilmente formables ó anticuadas, ni de significacion metafórica ó de uso pasagero, en que la Academia usando de la severidad que aconseja la conservacion de la pureza de la lengua, ha solido inclinarse mas bien á la reforma y supresion que al aumento, sino de otras dicciones que la autoridad de nuestros mejores escritores ó el uso comun, constante y continuado de las personas cultas obliga á admitir en el Diccionario á pesar de la pausada circunspeccion con que en esto procede la Academia, y que quizá parecerá á algunos excesiva (RAE 1817: «Prólogo»).
59 Una cuestión repetidamente tratada en la crítica moderna que se identifica claramente en el propio Diccionario de autoridades; cfr., por ejemplo, Gili Gaya 1950, Alvar Ezquerra 1991, Salvador Caja 1991, Salvador Rosa 1985, Gargallo Gil 1992, Azorín Fernández 2000: 280-286, Freixas Alás 2010: 154 y ss.; y con estudio profundo en Aliaga Jiménez 1994 y 2000.
El neologismo_ok.indd 78
01/07/2016 14:09:13
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
79
Aparecen en estas palabras las ideas básicas de la Corporación respecto a la aceptación de voces nuevas durante buena parte de siglo xix: la existencia de autoridad junto con el uso, que tiene que ser común, constante y continuado de las personas cultas. Se hace, además, alusión al rechazo de ciertas voces en el caso de ciertos derivados, de palabras anticuadas, de acepciones metafóricas o de voces de uso pasajero por lo que se reconoce la eliminación de ciertos tipos de entradas. Se menciona, además, en el prólogo una de las novedades más importantes de la edición, algo que queda puntualmente recogido en las actas a través del trabajo académico cotidiano y que recibe mención expresa en las palabras preliminares: «Se han aclarado y rectificado muchas definiciones, especialmente en los artículos que pertenecen á ciencias naturales, en las que los adelantamientos de estos últimos tiempos han aclarado y corregido diferentes equivocaciones que antes eran comunes» (RAE 1817: «Prólogo»). La noticia resulta significativa tanto por su posible relación con las voces nuevas como por las modificaciones introducidas en la definición. Nótese que se citan específicamente las palabras pertenecientes a «ciencias naturales» para las que se advierte, además, en el prólogo que «en los mas de los artículos pertenecientes á Historia Natural se ha puesto la correspondencia latina señalada por el célebre Linneo»60, un tipo de equivalencia cuya inclusión se plantea a lo largo del siglo en más de una ocasión aunque nunca llega a incorporarse al Diccionario (Haensch 1989). Las apreciaciones vertidas en el prólogo de 1817 dan cumplida cuenta de las directrices seguidas en esta edición: profunda revisión de las definiciones, en especial, aunque no exclusivamente, de las voces pertenecientes a la esfera de la historia natural y examen minucioso de las equivalencias latinas. En el prólogo a la quinta edición se alude, además, a las voces nuevas incluidas en el «Suplemento» de la propia edición del Diccionario, un apartado que contiene un número nada despreciable de entradas, y se menciona, además, la colaboración en el aumento de personas externas a la Academia61: Á pesar de toda la diligencia con que la Academia ha procurado que el Diccionario saliese desde luego cabal y completo, no era posible que dejasen de ocurrir durante la impresion artículos nuevos, suministrados ó por la incesante aplicacion de sus indivi-
60 Referencia a esta misma cuestión contiene el prólogo a la séptima edición (RAE 1832); cfr., además, § 3.2.1.2. 61 En las actas de las juntas se suelen registrar los envíos realizados por personas externas; por ejemplo, en el acta del 21 de junio de 1804 se hace referencia a «un paquete de 173 cédulas de voces provinciales de la Montaña que había remitido el Señor Calderón y la Academia mandó que se coloquen en sus artículos correspondientes»; asimismo, el 31 de octubre de 1816 se deja constancia de haber recibido una «lista de voces que faltan en el Diccionario» remitida por un tal «Señor Folgueras, deán de Orense» al que se le agradece en envío.
El neologismo_ok.indd 79
01/07/2016 14:09:13
80
GLORIA CLAVERÍA NADAL
duos, ó por el loable zelo (que siempre agradece como es razon la Academia) de otras personas que han querido contribuir con sus noticias y advertencias al aumento del Diccionario. Por esta causa, y para no defraudar al público de parte alguna del caudal de nuestro idioma, ha sido necesario formar el suplemento que se pone al fin de la obra: en el cual se incluyen ademas varios artículos á que se remitian otros del cuerpo del Diccionario, y que se habian omitido en sus propios lugares (RAE 1817: «Prólogo»).
En definitiva, la presentación de la quinta edición del Diccionario refleja puntualmente las tareas desarrolladas en su elaboración a la par que pone énfasis tanto en el acrecentamiento léxico como en el cuidado en las definiciones. 3.2.3. El aumento y la corrección El análisis de los cambios introducidos en el cuerpo del Diccionario62 en su quinta edición indica que la revisión fue esmerada, aunque muy limitada en el tiempo y de ninguna manera comparable a la edición anterior con la que existen notables diferencias que a la fuerza tienen que ser reflejo de todo lo expuesto en los epígrafes precedentes. La base documental utilizada en esta investigación (cuadros 2-4) permite observar que el aumento que contiene la quinta edición se sitúa numéricamente por detrás de las tres ediciones de finales de siglo y también por detrás de edición precedente; no es equiparable, sin embargo, al resto de ediciones del siglo (RAE 1822-RAE 1852) ni en la cantidad del aumento ni en la calidad del mismo, puesto que la de 1817 es una de las ediciones del siglo xix en las que existen unas directrices de desarrollo mejor definidas. En el prólogo se señala que el aumento no se ha producido en «voces fácilmente formables ó anticuadas», pese a ello este tipo de léxico conforma una parte de la ampliación en la que se pueden encontrar, en mayor o menor medida, tanto diminutivos (novillico, to63), aumentativos (botellón), superlativos (negligentísimo), como adverbios en -mente (irreparablemente, irreprensiblemente, irrresistiblemente) y algún participio (adherido, da). Figura también alguna que otra voz o variante antiguas (foraida, teitral, tiemblo, navigar, nunciar) y variantes formales de otras palabras (nocedal, lentejuela, fefaciente). Según los cómputos manejados Para un análisis más profundo del aumento de esta edición, cfr. Clavería Nadal y Freixas Alás (2015). 63 En múltiples ocasiones el aumento de las formas de diminutivo se incluyen en un mismo lema; por ejemplo, al lema nidillo se le añaden las formas nidico y nidito, así el lema aparece como nidico, llo, to. Este tipo de lemas desaparecen en ediciones posteriores, algunos a partir de la décima edición (RAE 1852) y otros, a partir de la duodécima edición (RAE 1884). 62
El neologismo_ok.indd 80
01/07/2016 14:09:13
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
81
en un estudio más amplio (Clavería Nadal y Freixas Alás 2015), este tipo de acrecentamiento podría llegar a representar un cuarto del aumento del Diccionario. En este aspecto, por tanto, se siguieron las directrices marcadas en la edición inmediatamente anterior. Al margen de estos elementos, la ampliación está formada por un grupo de voces pertenecientes a diversas esferas: por ejemplo, náutica (escollera, noray, pendol), vestimenta (chal, refajo), milicia (consigna, tirotear, tiroteo, armón, táctico), léxico forense (fehaciente, vigente), comercio (exportar, exportación), juegos (napolitana, ple), gentilicios (narbonés, nizeno). Se encuentran también voces familiares (parlanchín, petar, piporro ‘bajón’, tardepiache, tunantón) y alguna palabra de germanía (feila). Se admiten, además, vocablos relativamente modernos como datar, deterioro, egoísmo, egoísta (Álvarez de Miranda 1992b: 261-263), prospecto; o que habían incrementado su uso gracias a la política, por ejemplo, votación (García Godoy 1999 y 2013: 95). Como bien atestiguan las actas y se ha expuesto con anterioridad, el aumento se dirigió fundamentalmente al campo de las ciencias naturales (animales, plantas y minerales) y a la química. Ello se verifica en dos actuaciones diferentes: con la adición de nuevos lemas y con una revisión cuidadosa de la definición. En el caso de las voces de las ciencias naturales son muchos los términos que designan animales y plantas que son añadidos a la nomenclatura del Diccionario (aguaturma, albaida, aldorta, alfazaque, alferraz, algavaro, arjorán, arta, cinoglosa, lobina, mimosa, etc.64); el «Suplemento», por su parte, contiene un buen número de entradas que se adscriben a esta área (abeja machiega, acacia falsa, acoro bastardo, alóncigo, azufrito de Túnez, badiana, bardaguera, bechoquino, etc.; Huertas Martínez 2014). Se percibe en las definiciones la existencia de ciertos modelos de definición, aunque estos pierden fuerza en las voces del «Suplemento» en las que la información lexicográfica parece menos depurada: aldorta.
[…].
s. f. Ave indígena de España de mas de medio pie de altura, que tiene como
raño.
s. m. Pez comun en todo el Mediterráneo. Es de un pie de largo […]. s. m. Planta muy comun en casi todas las provincias de España. Nacen de la raiz […]. cinoglosa. s. f. Yerba medicinal y ramosa, del tamaño de una buglosa […]. poligala. s. f. Yerba medicinal muy pequeña que se cria en terrenos […]. pipirigallo.
Además de la ampliación de voces que designan animales y plantas, tiene lugar también un cuidadoso repaso de la definición; ello se percibe en especial La voz marcada como leonesa agauja ‘gayuba’ entraría dentro de este grupo (cfr. Le Men Loyer 1998). 64
El neologismo_ok.indd 81
01/07/2016 14:09:14
82
GLORIA CLAVERÍA NADAL
en las voces admitidas en la edición inmediatamente anterior pues, como puede observarse en los ejemplos siguientes, al ser incorporadas en el cuerpo del Diccionario, son motivo de enmienda: s. m. Ave muy parecida al papagayo aunque mas pequeña. Avis psittaco similis (RAE 1803). periquito. s. m. Especie pequeña de papagayo que se cria en el Brasil, con las alas azules, y el pico y pies amarillos. Domesticado aprende á hablar (RAE 1817). periquito.
calaguala.
s. f. Raíz del Perú, gruesa como el dedo y de cinco ó seis pulgadas por lo menos de largo: extiéndese como el polipodio entre las grietas de las peñas y sobre la superficie de la tierra: por fuera es ordinariamente roxa y con muchas fibras y nudos. Peruana calaguala vulgo dicta (RAE 1803). calaguala. s. f. Especie de polipodio que se cria en el Perú, cuya raiz es muy medicinal, aperitiva, sudorífica y rojiza, y echa hojas de un pie de largo, de figura de hierro de lanza, lisas, enterísimas por los bordes, y de verde oscuro, y las fructificaciones dispersas. Calaguala, polypodium phyllitis (RAE 1817). s. f. Especie de clavellina muy pequeña. Cariophilus barbatus (RAE 1803). s. f. Especie de clavellina con el cáliz ó capullo de sus flores rodeado de muchas hojillas largas y estrechas á manera de barbas. Dianthus barbatus (RAE 1817). minutisa. minutisa.
Tal como se advierte en el prólogo, la enmienda de las definiciones de animales y plantas es profunda, de ahí que los cambios puedan ser de notable enjundia, algo que puede percibirse en los ejemplos siguientes: drago.
s. m. Árbol, cuyo tronco es alto como el de un pino, su madera dura, su corteza desigual, sus hojas grandes y largas en figura de hoja de espada, el fruto arracimado, y estando maduro es de color cerúleo y de un gusto ácido, la goma roxa que destila, es la que llaman sangre de drago. Draco (RAE 1803). drago. s. m. Árbol como de catorce pies de alto, con el tronco bastante grueso, cilíndrico, meduloso, y que termina en una copa grande, formada de las hojas que son de figura de espada muy largas, enteras y puntiagudas: en medio de ellas echa una especie de panoja larga, ramosa y llena de flores muy pequeñas, y el fruto de color amarillo y del tamaño de las cerezas. Se cria en varias partes de América y en las islas Canarias, de donde se trae la sustancia llamada sangre de drago, que fluye de su tronco en tiempo de canicula. Dracoena draco (RAE 1817)65. yerba buena. Yerba de que hay dos especies principales, una hortense y otra salvage. La hortense es en dos maneras, la primera tiene el tallo quadrado, velloso y algun tanto roxo, las hojas redondas cortadas en puntas, tiernas y suavemente olorosas, las florecillas al nacimiento de cada tallo purpúreas. La segunda se parece á esta primera, 65
Cfr. Corrales Zumbado 1997: 50.
El neologismo_ok.indd 82
01/07/2016 14:09:14
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
83
salvo que sus flores al fin de los tallos se vienen á hacer como espigas. La salvage tiene muy vellosas las hojas, el olor ingrato y espigadas las flores. Es yerba muy amiga del estómago y del hígado, y es útil para otros muchos remedios. Mentha, menthastrum (RAE 1803: s. v. yerba). yerba buena. s. f. Género de planta de que se distinguen varias especies con diferentes nombres, como el de sándalo, poleo, mastranzo y otros. La que se conoce y usa en las cocinas y en las boticas con el de yerba buena es una yerba olorosa, de sabor picante, con los tallos cuadrados, de tres pies de alto, de hojas aovadas y dentadas por los bordes, y las flores dispuestas en anillos. Mentha sativa (RAE 1817: s. v. yerba).
Puede constatarse, además, en los ejemplos precedentes las transformaciones de las equivalencias latinas que en muchos casos son sustituidas por equivalencias de carácter científico siguiendo los acuerdos tomados en las juntas académicas. Las modificaciones en la definición entrañan la admisión de términos y acepciones especializadas, tal es el caso de los adjetivos terminológicos como adj. Bot. Se aplica á cualquiera parte de la planta, como la hoja, que siendo más larga que ancha, remata por la base en un segmento de círculo, y por la punta en otro mas estrecho. Ovatus (RAE 1817S). acorazonado, da. Hist. Nat. Lo que tiene figura de corazon. Cordatus (RAE 1817). acorazonado, da. adj. Lo que tiene figura de corazon. Úsase por los naturalistas. Cordis formam referens, cordatus (RAE 1817S). aovado, da.
Estos elementos se emplean en las definiciones de las plantas, así por ejemplo, yerba buena (RAE 1817S) contiene el adjetivo aovado –cfr. también marrojo (RAE 1817S)–. Relacionada con todos estos cambios debe encontrarse la incorporación de la acepción propia de la historia natural en la palabra familia, caracterizada en esta edición como «Hist. Nat. Coleccion de aquellos animales y plantas que tienen entre si relaciones naturales en sus órganos principales. Dícese también de los fósiles que tienen entre sí relaciones muy inmediatas»66. Como indican las actas, las denominaciones de minerales y metales fueron también objeto de profunda corrección. Si, por un lado, se añaden belemnita, bismuto, cuarzo, malaquita o similor, por otro, se revisan las definiciones de las voces que ya formaban parte del Diccionario, con lo que, en general, se tornan más técnicas y enciclopédicas como se desprende de las comparaciones siguientes: ámbar.
s. m. Especie de betun amarillo, ó palido, congelado, y transparente, que se encuentra principalmente á orillas del mar Báltico. Electrum, succinum (RAE 1803). La marca historia natural se mantiene en esta acepción hasta bien entrado el siglo xx (decimoséptima edición, 1947). En la edición siguiente (decimoctava edición, 1956), la acepción aparece completamente reestructurada y con las marcas Bot. y Zool. 66
El neologismo_ok.indd 83
01/07/2016 14:09:14
84
GLORIA CLAVERÍA NADAL ámbar.
s. m. Betun fósil que se halla en trozos de figura irregular, de color amarillo mas ó menos oscuro y trasparente, ligero, algo duro, que puede tallarse y recibir pulimento como una piedra. Si se frota se hace electrico, y cuando se quema despide un olor fuerte y algo aromático. Ademas del uso que tiene en la medicina se emplea para hacer collares y otros adornos, y en la composicion de charoles y barnices para que resulten mas brillantes: Bitumen succinum (RAE 1817). plata. s. f. Metal precioso de color blanco, que produce y cria en sus minas la tierra, y despues del oro es el mas notable de todos. Argentum (RAE 1803). plata. s. f. Metal de color blanco hermoso y de un lustre muy vivo, siendo el mas brillante de todos ellos. Es asimismo uno de los mas pesados, y á excepcion del oro quizá el mas ductil de todos. Se halla algunas veces puro en las entrañas de la tierra, pero comunmente combinado en otras sustancias. Es el mas estimado de los metales para el engaste de piedras preciosas, para alhajas, moneda y otros usos. Argentum (RAE 1817).
En las voces de la química debió suceder algo similar. Como se ha expuesto anteriormente, las actas de las juntas académicas permiten descubrir que en 1815 se incluyen algunas voces pertenecientes al área de la química debido a una propuesta llevada a cabo por A. J. Mestre a raíz de la traducción de una obra de esta materia. El argumento que se esgrime en aquella circunstancia es «ser casi indispensable adoptar nuevas voces para significar ciertas ideas y objetos particulares de esta facultad» (Actas, 18 de noviembre de 1815); por este motivo, se acuerda la presentación de una lista y la formación de una comisión. Efectivamente, como han establecido las investigaciones de J. Gutiérrez Cuadrado y C. Garriga Escribano67, la química había experimentado desde finales de siglo xviii un importante desarrollo y ello trasciende tanto a la edición de 1803 como a la de 1817. Los términos que ya habían aparecido en la primera edición de siglo, experimentan profundos cambios como reflejan los siguientes ejemplos: oxigeno, na.
adj. que se aplica al gas que produce los ácidos. Úsase también como substantivo. Vitalis, oxigenus (RAE 1803). oxigeno, na. Quím. Uno de los principios ó cuerpos simples descubiertos modernamente por los quimicos, que sirve principalmente para la respiracion, entra en la composicion del arte atmosferico, y por eso se llama tambien vital y se combina con otras sustancias, y señaladamente con las que forman varios ácidos, por cuya propiedad se le impuso aquel nombre. Oxygenum (RAE 1817). gas. s. m. El cuerpo que combinado con el calórico toma la forma de aire. Gas (RAE 1803). gas. s. m. Quím. Fluido elastico diafano, que admite compresion y dilatacion, en lo qual se parece al ayre, y se distingue de el en otras propiedades como son no servir para la respiracion ni para la combustion. Spiritus sylvestris (RAE 1817). Cfr. bibliografía citada en la nota 53 de este capítulo.
67
El neologismo_ok.indd 84
01/07/2016 14:09:14
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
85
Se añaden, además, otros lemas pertenecientes a esta esfera como ázoe-azote, calórico o hidrógeno. Teniendo en cuenta que algunos de los términos que Garriga Escribano (1996-1997) documenta en la quinta edición se encuentran ya en el «Suplemento» de la edición anterior68, se puede inferir que las voces del área de la química acceden al Diccionario de la Academia en dos fases: en la primera, la cuarta edición, se agregan bastantes voces en el «Suplemento»; en la segunda, se lleva a cabo una profunda revisión del contenido de las entradas que presentan una definición más técnica y más moderna (Garriga Escribano 1996-1997), algo que se percibe también en la aparición de la marca diatécnica en vocablos que se habían introducido en la edición anterior (cfr. ejemplos anteriores). Si en la primera fase se seleccionan los términos básicos de la química posiblemente como resultado de las traducciones al español de los últimos años de siglo xviii, unos años más tarde, se adopta una perspectiva diferente y se extiende a la química la tecnificación que aplica también en otras esferas. 3.2.3.1. El «Suplemento»: un testigo de excepción Como he demostrado en un estudio precedente, el «Suplemento» de esta edición del Diccionario encierra bastantes informaciones sobre el proceso de elaboración seguido. Algunas de las incorporaciones que se verifican en esta parte estuvieron determinadas por una relación de voces del Diccionario bilingüe español-francés de M. Núñez de Taboada, un español exiliado que desde principios de siglo residió en Francia donde desarrolló diversas tareas de traducción y publicó dos diccionarios, uno bilingüe francés-español (Núñez de Taboada 1812) y otro monolingüe (Núñez de Taboada 1825) (§ 3.4.2). Según información registrada en las actas, se había decidido admitir algunas voces de esta procedencia: «[h]abiendo dado cuenta a la Academia de las voces extractadas del Diccionario de Núñez Taboada, y que se suponía aunque no con verdad que faltaban en el de la Academia, se eligieron aquellas que parecieron de buen uso y se determinó que se cotejen con la nueva edición las elegidas quedando las que parezcan dignas para el “Suplemento”» (Actas, 26 de noviembre de 1816). Por la fecha, se comprenderá que la alusión al «Diccionario de Núñez Taboada» no pueda referirse a otra obra que a su diccionario bilingüe Dictionnaire français-espagnol et espagnol-français: plus complet et plus correct que tous ceux qui ont été publiés jusqu’à ce jour, y compris celui de Capmany, publicado en París en 1812. Resulta, cuando menos, sorprendente que la Academia prestara atención a un diccionario bilingüe y debió contribuir a ello el hecho de que esta obra marcaba explícitamente las palabras que no se encontraban en el Diccionario Por ejemplo, oxígeno, oxigenar (lematizado como oxigenarse), oxigenado, aeriforme o gas.
68
El neologismo_ok.indd 85
01/07/2016 14:09:14
86
GLORIA CLAVERÍA NADAL
de la Corporación con un asterisco y esto sirvió para llevar a cabo el cotejo entre las dos obras (Clavería Nadal 2007: 17-19 y § 3.4.2). De las aproximadamente 300 entradas que contiene el «Suplemento», un 45% coincide con lemas que aparecen en la obra de Núñez de Taboada. Sin ninguna duda, el componente lexicológico privilegiado en las «voces extractadas» se encuentra en las palabras que designan animales y plantas, tanto por la inclusión de nuevos lemas (bardaguera, bechoquino, ceñiglo, ciclamor, etc.; cfr. Huertas Martínez 2014) como de compuestos sintagmáticos introducidos en entradas ya existentes (abeja machiega, cardo aljonjero, cardo borriquero). Además de las voces y acepciones pertenecientes a las ciencias naturales, aparecen en el «Suplemento» vocablos de otras esferas como la arquitectura –basamento, bocateja(s)–, la náutica –arraigadas, cabotage gaza, macarrón, noray, pendol, picar cables–, la medicina –accesión, acidular, esfinter, ranina, talparia–, la milicia –marcar el campo–, la minería –bismuto, cobalto–, la mecánica –plataforma– o la música –adagio–. De entre las voces que pueden ser el resultado de la selección cabe destacar algunas palabras relativamente nuevas como el familiar achispar, los sustantivos agiotador y capitalista, o el par civilización y civilizar (Álvarez de Miranda 1992b: 395-401). La selección debió realizarse con prisas ya que se reintroducen en el «Suplemento» voces incluidas en esta misma edición en el cuerpo del Diccionario: bienestar.
s. m. fam. Comodidad, conveniencia para pasar la vida (RAE 1817). s. m. Comodidad, conveniencia. Vitae commoda (RAE 1817S). clasificar. v. a. Ordenar ó disponer por clases algunas cosas. Ordinare, ordinatim disponere (RAE 1817). clasificar. Ordenar por clases. In classes redigere, distribuere (RAE 1817S) 69. bienestar.
Hay que reparar en los ejemplos anteriores en el caso de bienestar, palabra ilustrada que había sido motivo de discusión en las Cortes de Cádiz y que aparece 69 Bienestar figuraba en el cuerpo del Diccionario entre bierzo y biforme, es decir, sin respetar el orden alfabético; este pudo ser el motivo de su reintroducción en el «Suplemento», también podría obedecer a una revisión de la definición o de la equivalencia latina. Me inclino a pensar, sin embargo, que en algunos casos fueron reintroducidas a través de la lista de voces procedentes del Diccionario de Núñez de Taboada; por ejemplo, en clasificar hay coincidencia en la definición. El caso de actriz resulta bien curioso pues ya se encuentra en la tradición académica desde la edición de 1780; en la quinta edición figura tanto en el cuerpo del Diccionario como en el «Suplemento» en el que aparece con una definición sinonímica «Lo mismo que comedianta» y el añadido «Es voz nuevamente introducida», una apreciación que se mantiene hasta la novena edición (RAE 1843). La reintroducción puede deberse al asterisco que tenía la palabra en el Diccionario de Núñez de Taboada y que indicaba que no estaba en el Diccionario de la Academia y no se comprobó si realmente era así.
El neologismo_ok.indd 86
01/07/2016 14:09:14
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
87
definida por sinonimia con el término comodidad con el que establecía en aquella época una relación conceptual privilegiada tal como reflejan los textos del siglo xviii. Nótese que en el «Suplemento» pierde la marca fam., explicable por su evolución y su consagración como concepto político constitucional70. Asimismo, el «Suplemento» evidencia que se aplicó una revisión profunda a las locuciones adverbiales (de bien a bien, en blanco) y a las estructuras fraseológicas (andarse a la briva, sacar de su cabeza alguna cosa, tener la cabeza a las once, sacar de sus casillas a alguno, andar de la ceca a la meca, etc.). Ya en el prólogo se advierte de los cambios de lematización aplicados, que implican una notable organización de algunas entradas; y, además, parece que el examen afecta tanto a la definición y a las equivalencias latinas como a la adición de nuevas estructuras; en algunos casos, las coincidencias indican que la fuente puede haber sido el diccionario bilingüe de Núñez de Taboada (por ejemplo, hacer las entrañas a una criatura, hacer las entrañas a uno, hacer estrados). 3.2.3.2. La supresión de lemas Se percibe, también, una ruptura con respecto a la edición de 1803 en la eliminación de ciertos tipos de lemas. El prólogo de la quinta edición ya lo advierte (§ 3.2.2) y el análisis comparativo de las diez páginas elegidas al azar entre la edición de 1803 y la de 1817 demuestra que se suprimieron algunas clases de lemas: entre ellos figuran palabras o variantes portadoras de la marca ant. (acedoso). Algunas de estas se habían incluido en la edición inmediatamente anterior (istruto, isípula, ixido), lo cual puede indicar un cambio en las directrices de la inclusión de las formas antiguas. Se omiten también algunas denominaciones de plantas como una consecuencia de la revisión de esta parte del léxico (ispida, otona) y algunas variantes formales (lemera como variante de limera, perteneciente a la náutica, y ovest, que convivía con oeste). 3.2.4. La edición de 1817: el inicio de una ruptura El proceso de elaboración de la quinta edición del Diccionario es fundamental dentro del devenir de la lexicografía académica. Pese a su brevedad, se desarrolló intensivamente entre 1814 y 1816. Con toda probabilidad, los acontecimientos políticos de aquellos años motivaron que se perdiera la continuidad con la edición inmediatamente anterior; se detuvieron los trabajos del Diccionario de autorida Aparece en el artículo n.º 13 de la Constitución de 1812, cfr. Álvarez de Miranda 1992b: 294-300; 2008 y 2012; García Godoy 2013. 70
El neologismo_ok.indd 87
01/07/2016 14:09:14
88
GLORIA CLAVERÍA NADAL
des, y la corrección y enmienda de esta edición se debió realizar, en buena parte, de manera independiente al diccionario grande (§ 3.3.1). El análisis de las incorporaciones demuestra que fue más importante la corrección, con supresiones incluidas, que la propia ampliación. Aunque se mantiene en parte el aumento acostumbrado, este se orienta muy particularmente hacia el léxico de carácter especializado o relacionado con él (animales y plantas). No se olvida, sin embargo, el componente tradicional que toma cuerpo en las voces y expresiones de carácter familiar y metafórico. No hay que olvidar, además, que en esta edición del Diccionario se aplicaron los cambios que emanaban de la octava edición de la Ortografía de la lengua castellana publicada en 1815 (Alcoba Rueda 2012: 283-284; Clavería Nadal y Freixas Alás 2015; Martínez Alcalde 2012) con lo que la reestructuración operada en la macroestructura no es nada despreciable. 3.3. La sexta edición del Diccionario (RAE 1822) Muy poco tiempo (cinco años) transcurre entre la publicación de la quinta y la sexta ediciones, el mismo que media entre la séptima (RAE 1832) y la octava (RAE 1837); en ambos casos se trata del más breve espacio de tiempo entre dos ediciones del Diccionario. Los trabajos preparatorios para esta nueva edición se inician, según las actas, incluso antes de dar término a la edición anterior, pues ya en el acta de la sesión celebrada el 14 de noviembre de 1816 aparecen referencias a la preparación de la sexta edición por lo que esta se configura como fiel continuadora de la inmediatamente anterior. Desde el punto de vista de la metodología lexicográfica, para la sexta edición del Diccionario se tiene intención de contar con un redactor con el fin de conseguir mayor homogeneidad en la definición, una intención que ya había sido expresada con anterioridad (§ 3.2.1). Se empiezan las tareas por el establecimiento de las normas que se seguirán y en la sesión del 11 de febrero de 1817 (Plan para la sexta edición del Diccionario) se presentan las directrices básicas que, una vez aprobadas, deberán conducir la realización de esta edición. Conviene destacar de este Plan la voluntad de eliminar materiales lexicográficos de distinta naturaleza. Estas supresiones se habían iniciado ya en la edición anterior (§ 3.2.3.2) y están relacionadas con la reflexión metodológica en torno al Diccionario manual (§ 3.2.1.3); se acuerda que «se conservarán las voces anticuadas que tengan alguna particularidad […]» (Actas, 11 de febrero de 1817), aunque en este subconjunto léxico, como bien se indica en el prólogo, se aplica una reducción que atañe a las simples variantes formales. Asimismo y como en la edición anterior, continúan siendo objeto de revisión profunda las voces pertenecientes a la historia natural
El neologismo_ok.indd 88
01/07/2016 14:09:14
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
89
a las que se añaden las de la náutica, así se reconoce que «las voces de náutica y de historia natural se rectificarán todas excluyendo las que no han pasado al uso común o que puedan servir para inteligencia de nuestros autores clásicos» (Actas, 11 de febrero de 1817), conviene reparar en este caso en los principios que rigen la depuración de lemas de carácter sincrónico (uso común) e histórico-filológico (autores clásicos). Se acuerda también la «supresión de las voces puramente latinas y que solo se han usado en el estilo jocoso» y «las palabras de astrología judiciaria y las que dan a entender supersticiones ridículas, que no hayan pasado al uso comun» (Actas, 11 de febrero de 1817); además, se tiene intención de suprimir «las voces que son puramente metafóricas y las fácilmente formables que no estén muy autorizadas o generalmente recibidas en el uso culto de la lengua». Todas estas disposiciones indican que la elaboración se ejecutó atendiendo a distintos grupos léxicos y que el principio rector fue la eliminación de lo superfluo con el fin de conseguir una obra más coherente y útil. Se mantienen, como era de esperar, los principios del uso común y de la autoridad como fundamentos para la selección léxica. Se acuerdan otras directrices rectoras del trabajo lexicográfico a las que siempre se hace referencia bajo la denominación de reglas (Actas, 25 de febrero, 6 y 15 de abril de 1819). Las normas que se aprueban tienen que ver con la aplicación de las marcas. Los cambios incumben a las marcas de uso que quedan establecidas en familiar y vulgar71; también se determina el empleo de la especificación de provincial y de anticuado72. Asimismo, cabe tener en cuenta las observaciones que contienen las actas de esta época cuando se reciben «listas de palabras» que no aparecen en el Diccionario remitidas por personas ajenas a la Corporación73. En estos casos, la Academia 71 Se discute si se debe mantener la decisión adoptada para la quinta edición de unificar en la calificación de familiar distinciones del tipo bajo, vulgar, jocoso y festivo (cfr. § 3.2.1); se aprueba en esta ocasión agrupar bajo y vulgar en la denominación común de vulgar (Actas, 3 de diciembre de 1818). La eliminación de bajo aparece reflejada en la página 23 de las Reglas de 1838; cfr. sobre esta cuestión Garriga Escribano (1993). 72 «Debe omitirse provincial cuando sea evidente en la definición» y debe incluirse en vocablos «equivalentes a otra palabra en Castilla»; en el caso de anticuado, debe quitarse la marca «cuando no exista en la actualidad [sic]» (Actas, 15 de abril de 1819). 73 Son varias las listas que se examinan en estos años, cfr. Actas, 2 de julio de 1818 (Francisco Javier Campa, Medina de las Torres, Extremadura), 17 de junio de 1819 (Manuel Prudencio de Vidarte, presbítero de Salamanca), 8 de julio de 1819 (Juan de Dios Navas), 7 de marzo de 1820 (F. Torres Amat quien fue académico en 1826, Zamora Vicente 1999: 207), 10 de agosto de 1820 (cierto literato) y 30 de enero de 1821 (sin identificación del remitente). Queda constancia, además, en las actas de un par de listas de voces nuevas presentadas por los académicos Vargas (J. Vargas Ponce, 7 de septiembre de 1820) y Navarrete (M. Fernández de Navarrete, 12 de abril de 1821).
El neologismo_ok.indd 89
01/07/2016 14:09:14
90
GLORIA CLAVERÍA NADAL
examina las listas y selecciona las voces que merecen ser incorporadas al Diccionario y contesta a las personas que remiten la información dando explicaciones de los motivos por los que las palabras no pueden formar parte del Diccionario: las voces que son rechazadas pertenecen a «distintas facultades». Parece por estas noticias que la Corporación no duda de cuáles son las palabras que deben aparecer en el Diccionario y cuáles no merecen figurar en él, y uno de los criterios de rechazo es el hecho de que las voces sean demasiado especializadas. Se plantea, además, en una de las sesiones académicas si se deben mantener las correspondencias latinas, cuestión que se resuelve por votación a favor de su conservación (Actas, 19 de mayo de 1818). Hay que recordar que esta fue una información intensamente revisada en la edición anterior. La sexta edición acaba publicándose en 1822, se hizo con celeridad y en un breve lapso de tiempo74; la revisión estuvo marcada por un mayor peso de la supresión de lemas en un intento de depurar el Diccionario de ciertos materiales léxicos. Esta orientación no puede desgajarse del proyecto de diccionario manual que se había realizado unos años antes (§ 3.2.1.3). 3.3.1. El Plan de trabajo del Diccionario grande Poco tiempo después de la publicación de la quinta edición, se aprueba un Plan de trabajo del Diccionario grande que recoge las directrices que debería seguir la corrección del Diccionario de autoridades y que resulta muy valioso para determinar la relación entre estos dos proyectos lexicográficos: el diccionario grande o Diccionario de autoridades y el diccionario pequeño o Diccionario usual. El Plan aparece registrado en las actas del 26 de febrero y 3 de marzo de 1818, y se reproduce, años más tarde, en las páginas finales de las Reglas que se publican en 1838 con el título de «Adición que se hizo a estas reglas por acuerdo de la Academia en 26 de febrero, y 3 de marzo de 1818» (Reglas 1838: 26-30; § 3.6.1). Este Plan se compone de una serie de normas que deben seguirse al ampliar y corregir el Diccionario a partir de los textos de los autores clásicos, pues se reconoce que la «obligación esencial de todo académico es procurar el aumento de las cédulas que posee la Academia sacadas de los escritores clásicos de la lengua, no solo para adicionar, y corregir el Diccionario, sino para perfeccionar la gramática, según el uso que las voces hayan tenido en el régimen y construcción del discurso» (Actas, 26 de febrero de 1818; Reglas 1838: 26). Figuran a continuación once epígrafes que intentan servir de guía para la evacuación de las autoridades con lo que es posible conocer que cada académico ele Sobre esta época, cfr. Ferrer del Río 1860 [1870]: 189 y ss. y Zamora Vicente 1999: 451-455.
74
El neologismo_ok.indd 90
01/07/2016 14:09:14
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
91
gía un autor clásico en el que basaba su selección de voces (§ 1 del Plan). El análisis no solo se circunscribía a las voces que no aparecían en aquel momento en el Diccionario, era necesario estar muy atento al hallazgo de nuevas acepciones; se dan también las directrices para la interpretación de los vocablos empleados por los autores antiguos (características, evolución formal y semántica, lengua de procedencia, etc.) (§ 2 del Plan); las normas denotan una preocupación filológica elevada y un gran interés por la reconstrucción de la historia de las palabras a través de las autoridades. También en estas indicaciones se establece una clara diferencia entre la labor del acopio de autoridades y su relación con el Diccionario usual según figura en los epígrafes siguientes: 7.º Luego que el académico reciba el aviso del repartimiento que le ha tocado o corresponda, y las cédulas de aumento y corrección que se le entreguen, tratará de coordinarlas y confrontarlas con los artículos del Diccionario pequeño de la última edición, para examinar las que son de aumento, e intercalarlas en sus lugares respectivos, y las que fueren de corrección para enmendar con este conocimiento los artículos diminutos o defectuosos. 8.º Con esta preparación empezará por examinar artículo por artículo sucesivamente todos los que comprenda su repartimiento, dirigiéndose para la calificación de las voces y su definición por el Diccionario pequeño de la última edicion, y para las autoridades por el grande pero mejorando estas si lo necesitasen, ya con las que contengan las cédulas que se le entreguen, ya con las que se procure con su diligencia particular y atenta lectura de nuestros clásicos escritores. 9.º No se variarán las definiciones puestas en el Diccionario pequeño, sino en fuerza de justas causas y convincentes razones […] (Actas, 3 de marzo de 1818; Reglas 1838: 30-31).
La relación queda asegurada por el hecho de que cualquier cambio en la definición del Diccionario pequeño debía estar avalada por las cédulas obtenidas en la evacuación de las autoridades. P. Álvarez de Miranda (2000a: 49-50) se ha referido a la existencia de «un erudito papel» de 1816 en el que Martín Fernández de Navarrete exponía «la necesidad de continuar los trabajos del diccionario “grande”» de lo que infiere que se habían abandonado las tareas de la segunda edición del Diccionario de autoridades. Según sus propias palabras, Ello indicaría que, de hecho, la Corporación lo había abandonado. Es muy significativo que en la quinta edición (1817) se suprima del título lo de «reducido a un tomo para su más fácil uso» y la obra pase a llamarse, sin más, Diccionario de la lengua castellana. La sustitución se ha consumado, con la suplantación del diccionario-nodriza por el que fue su criatura. Se abría la puerta a que aquel, desposeído de su título, hubiera de recibir otro postizo, el de Diccionario de autoridades (Álvarez de Miranda 2007: 330).
El neologismo_ok.indd 91
01/07/2016 14:09:14
92
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Indudablemente se produjo una cisura importante entre la cuarta y la quinta ediciones (1803 y 1817). Los años de la Guerra de la Independencia fueron motivo más que suficiente para explicar la discontinuidad de las labores de elaboración de la segunda edición del Diccionario de autoridades. Cuando en 1814 se reemprenden con urgencia las tareas de revisión del Diccionario usual con vistas a la quinta edición, se aplica una metodología lexicográfica parcialmente distinta (§ 3.2.1), motivada por las peculiares circunstancias del momento. Una vez finalizada la quinta edición, se quieren reemprender los trabajos del Diccionario grande con una nueva definición del vínculo entre los dos proyectos, el erudito papel de M. Fernández de Navarrete es, sin duda, el antecedente de este Plan de trabajo del Diccionario grande que resulta de la intención de retomar el trabajo basado en una estrecha relación entre los dos proyectos lexicográficos. 3.3.2. El prólogo En el prólogo de la sexta edición se menciona que los seis mil ejemplares de la última edición (1817) se agotaron rápidamente, con lo que se hubo de hacer frente en poco tiempo a una nueva edición del Diccionario en la que se pone el énfasis en las reformas y supresiones que en el prólogo se describen detalladamente y que se justifican por ser introducidas en aras de la «pureza y fijacion del idioma castellano». Parece, pues, que se realizó un repaso del Diccionario concentrado en especial en las cuestiones formales: en todo lo que atañe a la regularización ortográfica, ya iniciada en la edición anterior, y en la depuración de las variantes de distinta naturaleza (Alvar Ezquerra 1993: 226). El aumento de palabras, por su parte, cumple siempre los requisitos académicos exigidos según los principios de autoridad y uso: En compensacion de tantas supresiones se han añadido muchos artículos nuevos de voces que autorizadas por los escritores sabios y el uso, se han fijado ya en la lengua castellana, y se echaban de menos en las ediciones anteriores. Muchos de esos artículos han sido fruto de la aplicacion y laboriosidad de los académicos, y no pocos son debidos al celo é ilustracion de varias personas doctas que han tenido la atencion de enviarlos, notando tambien algunos descuidos ó negligencias en las definiciones ó en las remisiones á otros artículos. De todo se ha aprovechado la Academia, y tributa á sus autores la gratitud que merecen; pero ha sido muy corto el número de las voces remitidas que ha podido adoptar, porque la mayor parte corresponden al lenguage técnico de alguna profesion, á cuyos Diccionarios pertenecen peculiarmente por no haber pasado al uso comun de la lengua (RAE 1822: «Prólogo»).
El neologismo_ok.indd 92
01/07/2016 14:09:14
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
93
Como en el prólogo de la edición anterior la Academia se muestra agradecida a la colaboración externa (personas doctas), aunque se subraya que es necesario establecer una cuidadosa selección (§ 3.3), en especial por la discriminación entre el uso común y el técnico (lenguage técnico de alguna profesión), una diferencia entre dos tipos de lengua con claros precedentes en el siglo xviii, pues ya el Diccionario de autoridades había postergado la inclusión de términos técnicos a la elaboración de un diccionario de voces especializadas. Importa notar la separación entre el diccionario de la lengua y los diccionarios especiales que se establece en este fragmento, porque fue un principio que guió buena parte de la admisión de vocablos nuevos en la nomenclatura de los diccionarios de la Academia durante el siglo xix. 3.3.3. El ¿aumento? y la corrección El análisis realizado demuestra que la enmienda de esta edición entraña un aumento limitadísimo (cuadros 2-4) y a menudo comporta también la supresión de lemas, especialmente los portadores de la marca diacrónica de «voz o frase anticuada» (ant.). Así, la muestra comparativa entre la edición de 1817 y la de 1822 de diez páginas elegidas al azar arroja como resultado la adición de un solo lema (expectable) y la supresión de veintiséis entradas, la mayoría con la marca citada (adurmido, adurmirse, colericísimo, coletáneo, coligancia, coligir, etc.)75. Aunque con claro descenso del número de incorporaciones, el aumento sigue las mismas vías de la edición precedente con lo que se percibe una línea de actuación continuadora. Los datos que se desprenden del corpus léxico manejado en este estudio y del análisis del «Suplemento»76 demuestran que se mantiene la ampliación de la nomenclatura relacionada con las plantas (acere, acónito, pardal, aguileña, árbol del cielo, camedrio, camedris, cereal, chalote, chirimoyo, todabuena, etc.), y vocablos y acepciones utilizados en su descripción (aclimatación, aclimatar, antera, cabillo, calambac, farináceo, parásito); no faltan, como es común en la tradición lexicográfica académica, las tradicionales voces y acepciones relacionadas con la náutica y la marina (albitana, andanada, avería, borda, bordada, cabilla, picar cables, delgado, sudeste, sudoeste, etc.) pese a lo establecido en las directrices para esta edición (§ 3.3). Se encuentran unas pocas palabras pertenecientes a
Cfr. Jiménez Ríos 2001: 51-53. Contiene también el «Suplemento» algunos lemas que ya figuraban en el «Suplemento» de la edición anterior y es muy posible que se recogieran de nuevo en las últimas páginas del Diccionario por no haber incluido a tiempo el lema en el lugar alfabético correspondiente (agiotador, aguileña, cabilla, chaflán, chaflanar, chicalote, melisa). 75 76
El neologismo_ok.indd 93
01/07/2016 14:09:14
94
GLORIA CLAVERÍA NADAL
la anatomía y medicina (clínica, dentista, hernioso, oral, sublingual, tegumento); al comercio (corte de cuenta o de cuentas, déficit); a la milicia (estrategia, gualdera, guardia-marina); a la química (óxido, reactivo, cucúrbita); a la maquinaria (proyección, soplete, bomba, globo aerostático); aparece también por primera vez el término minería acompañado de mineralogista, mineralizar (Quím.); y pirita como sinónimo de marquesita. Se da cabida también a palabras relativamente nuevas que habrían difundido su uso en los textos (coalición, corporación, decomisar, disidencia, ostensible, reconquista, reconquistar, endémico, recorte, riada) y acepciones relativamente nuevas para anuncio o billete. Se incorporan, además, latinismos de estructura fonotáctica no adaptada, por ejemplo, accésit (en la forma accessit) y déficit como voces «puramente latinas»; se incluyen denominaciones de «ciencias» o «artes» como acústica, estrategia, ideología, litografía, litología. Como en la edición anterior, se incorporan algunos usos y estructuras fraseológicas coloquiales con la marca familiar (antiparras, catacaldos, cominero, farolear, mezcolanza, monises, peripuesto, zarramplín, hacer a uno el caldo gordo, poner los pies en polvorosa). Con carácter aislado, se incluyen comentarios sobre la novedad de algún vocablo, así, la palabra corporación es definida como «cuerpo, comunidad, sociedad», un cultismo que se presenta en el texto de la Constitución de 1812, utilizado en Inglaterra y Francia de donde debió tomarse (DECH), y que recoge el Diccionario con la observación de que es «voz modernamente introducida», una apreciación que se elimina en la undécima edición (1869). En definitiva, aunque el aumento es limitado, pertenece a diversos ámbitos. Una pequeña cala en las denominaciones de plantas permite comprobar que en esta edición se prosigue la revisión de este sector, aunque esta resulta de menor alcance. Así, si se había modificado la definición de calaguala en la edición anterior (§ 3.2.3), ahora vuelve a ser revisada y se introduce su descripción como «planta perenne». La comparación de la información lexicográfica de las tres primeras ediciones del siglo proporciona una idea de las modificaciones a las que se vieron sometidas los nombres de animales y plantas: calaguala.
s. f. Raíz del Perú, gruesa como el dedo y de cinco ó seis pulgadas por lo menos de largo: extiéndese como el polipodio entre las grietas de las peñas y sobre la superficie de la tierra: por fuera es ordinariamente roxa y con muchas fibras y nudos. Peruana radix calaguala vulgo dicta (RAE 1803). calaguala. s. f. Especie de polipodio que se cria en el Perú, cuya raíz es muy medicinal, aperitiva, sudorífica y rojiza, y echa hojas de un pie de largo, de figura de hierro de lanza, lisas, enterísimas por los bordes, y de verde oscuro, y las fructificaciones dispersas. Calaguala, polypodium phyllitis (RAE 1817). calaguala. s. f. Planta perene de América, especie de polipodio, que echa las hojas de un pie de largo, de figura de hierro de lanza, lisas, y de color verde oscuro. La raiz, que es rastrera, dura y de color pardo oscuro, se usa en la medicina (RAE 1822).
El neologismo_ok.indd 94
01/07/2016 14:09:14
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
95
No es infrecuente que las definiciones de esta área se modifiquen con cierta tendencia al acortamiento, tal como se había establecido en el proyecto del diccionario manual (§ 3.2.1.3): abeto.
s. m. Árbol, especie de pino que se diferencia de los demas por sus hojas comprimidas, aquillada por estrambas partes, lustrosas por encima. De su tronco se saca la trementina de gota, conocida tambien con el nombre de aceite de abeto, y que se usa en lugar de la trementina de Venecia. Su madera, que es entre todas las de los pinos la mas apreciable, por tener muy pocos nudos, se usa con preferencia á otras para los instrumentos de cuerda. Pinus Abies (RAE 1817). abeto. s. m. Árbol especie de pino, de cuyo tronco destila la trementina conocida con el nombre de aceite de abeto. Su madera se usa con preferencia á otras para los instrumentos músicos de cuerda. Pinus abies (RAE 1822).
3.4. La séptima edición del Diccionario (RAE 1832) y la lexicografía no académica Durante los diez años que transcurren entre la sexta edición y la siguiente, el método de trabajo continúa siendo el mismo y en la actividad lexicográfica de la Academia persisten las directrices de la época final de la edición anterior77. Se trata de una edición relevante dentro de la historia de la lexicografía de la Academia por el impacto que en ella tiene uno de los primeros diccionarios monolingües no académicos, el Diccionario de la lengua castellana del exiliado M. Núñez de Taboada, publicado en París en 1825. Por la información que se desprende de las actas y como ocurría en los años precedentes, la ampliación del Diccionario se basa en el análisis corporativo de las listas de aumento presentadas por los propios académicos78 o las remitidas por personas ajenas a la Academia79. Durante los años 1823-1826, este trabajo corpo77 Sobre esta etapa señala Ferrer del Río (1860 [1870]: 193): «De 1823 á 1832, en que anuncia la séptima edicion de su Diccionario, no vive para el público la Academia Española: reconcentrada conserva su vigor nativo, á semejanza de las flores que se plegan lacias». 78 Por ejemplo, en el acta del 17 de marzo de 1825 y del 1 de abril de 1830 se examina una lista presentada por M. Fernández de Navarrete; en ocasiones, se cita la persona que remite la lista, por ejemplo, en la sesión de 8 de junio de 1826, se trabaja con una lista del también académico José Duaso (Zamora Vicente 1999: 174). 79 Por ejemplo, en algunas juntas celebradas en el año 1825 se deja constancia del examen de una lista sin indicar la autoría (Actas, 11 de agosto y 1 de septiembre de 1825). En la junta del 5 de enero del mismo año se había examinado «un cuaderno remitido por Don Juan de la Cruz Poladura» y hay noticias semejantes en otras actas de estos años (Actas, 28 de junio de 1827; Actas, 28 de octubre de 1830). Se recibe también un documento de Gregorio García del
El neologismo_ok.indd 95
01/07/2016 14:09:14
96
GLORIA CLAVERÍA NADAL
rativo se lleva a cabo, en ocasiones, con una bajísima asistencia de académicos a las juntas, reflejo de las convulsiones políticas del momento que hacen que la vida académica resulte prácticamente inexistente (Zamora Vicente 1999: 455). Las actas correspondientes a este período recogen las relaciones de voces que a menudo remitía R. Cabrera80, quien desde 1820 volvía a ocupar la silla N y se encontraba en Sevilla desde 1823 como consejero de estado (Zamora Vicente 1999: 179). Los catálogos de voces nuevas sometidas a análisis son la base para la selección de las que pueden formar parte del Diccionario porque se juzga que son «convenientes y dignas» (Actas, 17 de marzo de 1825) o «útiles» (Actas, 29 de septiembre de 1825) y que «podrán servir al tiempo de nueva edición» (Actas, 1 de septiembre de 1825). Por el texto del acta del 22 de diciembre de 1825 puede conocerse la forma de proceder adoptada en aquellos momentos con estas listas, ya que se señala que «se leyeron varias cédulas de voces nuevas, otras para autoridad de las ya admitidas en el Diccionario, y se empleó en su lectura y reconocimiento todo el tiempo prescrito» (Actas, 22 de diciembre de 1825). Parece, pues, que, en el caso de trabajar a partir de una lista de voces, primero se seleccionaban y después se buscaban las autoridades81, una forma de proceder contraria al Plan de trabajo del Diccionario grande aprobado en 1818 (§ 3.3.1). En la corrección, continuaron siendo motivo de examen esmerado los vocablos pertenecientes a la historia natural y también se mencionan, específicamente y en diferentes ocasiones, voces de mineralogía, química, cirugía y medicina. Durante los meses de agosto a noviembre de 1826 en las juntas académicas se analizan palabras remitidas por R. Cabrera y queda registrada información importante que indica cómo se desarrollaban las correcciones de la primera área temática citada: Se leyeron varias cédulas remitidas por el señor Cabrera todas pertenecientes a historia natural: unas corrigiendo algunas erratas o equivocaciones del Diccionario las cuales Pozo proponiendo mejoras para la séptima edición del Diccionario (Actas, 18 de noviembre de 1830). Las propuestas son analizadas con vistas a su posible inclusión en el Diccionario y se toma el acuerdo siguiente: «para evitar en la impresión proyectada los defectos que acaso notan los menos inteligentes, ya en los acentos, ya en las letras, ya en la prensa y una en las remisiones, convendría ver si era fácil sacar algún partido de su esmerada constancia en el examen de esta clase de correcciones para lo que fue comisionado y con las facultades necesarias el infrascrito secretario» (Actas, 18 de noviembre de 1830). Las observaciones de G. García del Pozo eran de carácter ortográfico (Actas, 25 de noviembre de 1830 y 27 de enero de 1831). 80 Actas, varias juntas de agosto y septiembre de 1826; Actas, 23 de octubre, 4 y 11 de diciembre de 1828. 81 En el acta de la sesión del 29 de diciembre de 1825 se consigna que «se leyeron y rectificaron varios artículos remitidos a la Academia, de los que se eligieron muchos para aumento de voces al Diccionario».
El neologismo_ok.indd 96
01/07/2016 14:09:14
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
97
todas se aprovaron, y se mandaron tener presentes para la próxima reimpresión; otras señalando varios artículos sinónimos que se remitían unos a otros aquellos en que se devían poner las remisiones que también se aprovaron y los en que se debían poner las definiciones que también se aprovaron; y otras finalmente en que se varía la nomenclatura de algunas plantas las cuales se mandaron pasar al señor Mestre para que las examine y diga su dictamen (Actas, 21 de septiembre de 182682).
Como se ha expuesto con anterioridad, A. J. Mestre había participado activamente en la rectificación de este tipo de voces para la quinta edición del Diccionario (§ 3.2.1.1) y diez años más tarde sigue ejerciendo de académico experto en esta materia. A este sector del léxico se destinan de nuevo muchos desvelos y, a partir de 1827, inmediatamente después de su nombramiento como académico honorario, se incorpora de manera muy activa al proceso de revisión el lorquino J. Musso y Valiente83, quien se encarga de llevar a cabo un minucioso examen de las voces relacionadas con la zoología, la mineralogía y la química como queda puntualmente recogido en las actas (8 de noviembre de 1827 y 13 de diciembre de 1827). El resultado de estos trabajos se encuentra en las cédulas que contiene actualmente el Fichero de hilo, unas cédulas que aparecen firmadas por el propio Musso (§ 3.4.5) y que son producto de un plan de revisión de los artículos de ciencias naturales: El señor Musso, en conformidad a lo prescrito por la Academia respecto a los artículos de ciencias naturales, presentó el plan que podría adoptarse para la extensión y redacción de los mismos; y se acordó que poniéndolos en práctica se sirva traerlos subcesivamente para su aprobación y se le dieron las gracias por el celo que demuestra en obsequio y honor del cuerpo (Actas, 19 de junio de 1828)84.
Por la correspondencia entre M. Fernández de Navarrete y J. Musso, se conoce la forma de proceder estipulada por la Academia en este punto, generalizable muy probablemente al trabajo de aumento y corrección de la séptima edición:
Cfr., además, Actas, 28 de septiembre, 18 de octubre y 8 de noviembre de 1826; 23 de octubre, 4 y 11 de diciembre de 1828. 83 Cfr. Marqués de Molins 1861 [1870]: 33; Zamora Vicente 1999: 135; Molina Martínez 1999b, 2000, 2001, 2009; Sarmiento González 2006: 622-623; Hernando García-Cervigón 2006. 84 Continúan apareciendo correcciones remitidas por Musso el 4 de agosto de 1831 cuando se están corrigiendo los últimos cuadernos de pruebas de la séptima edición. Este episodio se conoce también a partir de los estudios dedicados a este académico, cfr. Abad Merino 2006; Martínez Arnaldos y Molina Martínez 2002: 292; Molina Martínez 1999a: 21 y nota 50, 2000, 2001; Pastor Díaz y Cárdenas 1845: 301. 82
El neologismo_ok.indd 97
01/07/2016 14:09:15
98
GLORIA CLAVERÍA NADAL
La Academia no quiere por ahora, como V. sabe, que se corrijan sino los defectos sustanciales los que se noten al paso de la redaccion o reconomito del Diccº y los que consisten en prolijidad de palabras que nada hacen pª lo esencial de la definicion, con particularidad en los articulos de historia natural. Enmiende V. pues, lo qe le vengan a la mano y de los qe tenga alguna duda vaya V. formando un cuaderno qe contenga todos los qe le parezca y luego puede remitirlos con los cuadernos ya corrientes y enmendados pues aquí correremos con intercalar las correciones que aprueve la Academia y que hayan procedido de dudas o escrupulosidad de V., quien debe tomarse un poco mas de licencia como insigne redactor qe es de la 7ª edicion (apud Molina Martínez 1999a: 21, nota 50).
Parece que J. Musso recibió el encargo de realizar una corrección no muy profunda; además, el cambio resulta revelador por cuanto era persona de excelente formación general, pero no era un experto o profesional de esta materia como A. J. Mestre. Presenta esta forma de proceder consonancia con la dilatada explicación que contiene el prólogo de esta edición sobre el tipo de definición que conviene a las voces de artes y ciencias (§ 3.4.4) en la que se rechaza tanto una larga extensión como una elevada especialización de las definiciones. Aunque las voces pertenecientes al área de la historia natural son las que más interés despiertan, también se atiende a palabras de otras áreas de especialidad; no se olvidan, por ejemplo, las voces de medicina y cirugía85. Estas labores de revisión se combinan con un nuevo proyecto de diccionario manual al que la Corporación dedica de nuevo bastantes esfuerzos durante este período; en un momento determinado se llega a considerar seriamente la posibilidad de publicar el Diccionario correspondiente a la séptima edición como «diccionario manual» (Actas, 10 de enero de 1828); en otra ocasión, se reconoce que la elaboración de este último es el objetivo prioritario de la Academia (Actas, 23 de octubre de 1828). La séptima edición, sin embargo, se publica muy a principios de 1832 y el diccionario manual no pasa de ser un simple proyecto (Cotarelo y Mori 1928; Seco 1993, 1994), que, a pesar de no desarrollarse, incide positivamente en el rumbo del Diccionario usual. 3.4.1. Las directrices de la corrección de las voces de ciencias naturales El Plan sobre las reglas que pudieran adoptarse para la redacción de los artículos pertenecientes a Ciencias Naturales en el diccionario manual. Le presenta a la Real Academia Española su individuo supernumerario José Musso y Valiente,
85
Se analiza una lista en las sesiones del 13, 20 y 27 de noviembre de 1828.
El neologismo_ok.indd 98
01/07/2016 14:09:15
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
99
Madrid, 17 de junio de 182886 es un texto que desarrolla una de las «reglas aprobadas por la Real Academia para la redacción del Diccionario manual» y corresponde a un momento en el que la Corporación se planteaba seriamente la ejecución de un diccionario manual sustentado en unas bases metodológicas diferentes a las del Diccionario usual. Se compone el texto de catorce propuestas entre las que figuran la forma de selección de este tipo de voces basada en la admisión de aquellas que «hayan pasado al uso común de la lengua» (Musso 1828: 2). Se requiere para ser aceptadas la presentación de autoridades, fundamentalmente facultativas, una definición que se pueda entender fácilmente, sin el empleo de términos que no aparezcan en el Diccionario, sin información superflua y con referencia de lo que modernamente se denomina la diferencia específica para identificar el elemento definido. Se recomienda el uso en la definición de la «clase, orden, familia, género, especie y variedad» (Musso 1828: 3) y se proporcionan también indicaciones para el establecimiento de la correspondencia latina. Aunque el proyecto de diccionario manual no prosperó, la revisión de las voces de ciencias naturales se desarrolló intensamente en esta edición y se llevó a cabo siguiendo los presupuestos del plan (§ 3.4.5). 3.4.2. Los
diccionarios de
Núñez
de
Taboada
y el
Diccionario
de la
Aca-
demia
Tal como se ha demostrado en otro estudio (Clavería Nadal 2007), en la primera mitad del siglo xix las actas registran en dos ocasiones referencias a M. Núñez de Taboada. La primera de ellas pertenece a finales de 1816 cuando la Academia se encontraba ultimando la quinta edición del Diccionario y las voces que se aprobaron se recogieron en el «Suplemento» (§ 3.2.3.1). Nueva referencia a este autor figura en las actas durante la elaboración de la séptima edición del Diccionario cuando la Academia debe enfrentarse a las duras críticas que constan en el «Prefacio» del Diccionario de la lengua castellana (1825) del exiliado gallego87: Con motivo de haberse adquirido un egemplar del Diccionario de nuestra lengua publicado en París año 1825 por M. Núñez de Taboada, y habiéndose notado que en el «Prefacio» a dicha obra se contienen varias espresiones e ideas no muy favorables 86 Conservado en el Archivo Municipal de Lorca (Casa de Guevara. VI. Originales. Caja 1); cfr. Molina Martínez 1999a: 21, nota 50. 87 Cfr. la información de La France littéraire, ou dictionnaire bibliographique de Quérard (1834: 463) en el que se señala que «[l]a préface de ce Dictionnaire est remarquable par la critique que l’auteur y fait de celui de l’Académie espagnole».
El neologismo_ok.indd 99
01/07/2016 14:09:15
100
GLORIA CLAVERÍA NADAL
a la Academia, se leyó todo él con la detención y prolijidad que era necesaria y se reconocieron algunas de las voces o artículos que expresa no hallarse en nuestro Diccionario y que hace llegar hasta el número de 5000. Se advertía la ligereza con que varios escritores se atreven a deprimir el mérito de lo que no pueden imitar y el arrojo con que sin fundamento sólido se arrogan trabajos y alabanzas a que no son acreedores sin la consideración de que algún día hayan de descubrirse y contrariarse sus opiniones y juicios desconcertados. La Academia trató este punto con la delicadeza y decoro que siempre la han distinguido y acordó no mostrarse por ahora parte agraviada reservando para el tiempo en que se publique la edición del Diccionario, en que entiende actualmente, el descubrir la falsedad e injusticia con que se ha pretendido degradarla (Actas, 12 de febrero de 1829).
Por tanto, en aquella ocasión y de forma elegante, la Academia acuerda postergar su reacción hasta la nueva edición del Diccionario, en cuyo prólogo se hace referencia a este asunto (§ 3.4.4)88. Unos meses más tarde, se lee una lista de voces extraídas del Diccionario de Núñez de Taboada; algunas de ellas son aceptadas, pero otras son rechazadas por no estar autorizadas por los clásicos, así lo explica el secretario de la Corporación, Francisco Antonio González: Leí una lista de voces entresacadas del Diccionario publicado en París por el señor Núñez de Taboada y que son del número de las 5000 añadidas, según ha decantado a las que contiene el nuestro de la Academia; pocas realmente o casi ninguna autorizada por clásicos de nuestra lengua y solo introducidas por el uso que en varias de ellas no es tan constante y culto como presume el referido editor. Se aprobaron algunas de las pertenecientes a mi repartimiento y cuya definicion quedó a mi cargo (Actas, 2 de abril de 1829).
Ese mismo trabajo ocupa las juntas del 18 de marzo y del 1 de abril de 183089, se insiste en que son «muy pocos» los artículos admitidos90. El episodio tiene cierta trascendencia para la historia de la lexicografía académica, en especial, por la importancia que la Corporación concede a las críticas vertidas por M. Núñez de Taboada en el «Prefacio» de su diccionario y el trabajo de contraste que despliega. En estas circunstancias y pese a que examinan con detenimiento las voces agregadas en el Diccionario de Núñez de Taboada, la Academia se reafirma en sus principios de admisión de léxico nuevo. Sale en defensa de la Academia J. L. Villanueva (1826) (Clavería Nadal 2007: 15). Se encargan de la tarea J. Musso, M. Fernández de Navarrete y T. González Carvajal. Cfr. sobre ello Abad Merino 2006: 199, Martínez Arnaldos y Molina Martínez 2002: 190, Molina Martínez 2009, Sarmiento González 2006. 90 En esta época, a diferencia de lo que ocurre más adelante, no se consignan en las actas las voces admitidas, por tanto se desconoce cuáles son. 88 89
El neologismo_ok.indd 100
01/07/2016 14:09:15
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
101
Para la séptima edición se extraen listas de las palabras añadidas por Núñez de Taboada en su Diccionario monolingüe de las que se eligen unas pocas (unas 80 frente a las 2750 que en realidad había aumentado Núñez de Taboada), pues la mayoría son desechadas con la argumentación que J. Musso expone en su Diario: En una (lista) se hallan unas pocas (voces) que juzgué debían omitirse de ellas las que llevan A fueron realmente admitidas por la Academia, las de R reprobadas y las que una cruz están ya en la sexta edición, aunque el autor las da por nuevas. En otra hay una larguísima retahíla de términos que Núñez de Taboada prohija a la lengua castellana y que ninguno de la Academia conoce, ni probablemente ningún español (apud Molina Martínez 2001: 277).
Una de las consecuencias más importantes de este episodio reside en el hecho de que, como se expondrá a continuación (§ 3.4.3), el examen del Diccionario de Núñez de Taboada sirve como detonante para emprender una revisión del canon de autores que se usaba para autorizar las voces nuevas, y así se actualiza la nómina que se había utilizado durante el primer tercio de siglo xix. 3.4.3. La revisión de los autores El análisis de las 5000 palabras del Diccionario de la lengua castellana de M. Núñez de Taboada que lleva a cabo la Corporación en 1829 plantea una cuestión de no poca importancia para la metodología lexicográfica académica. Por boca de Francisco Antonio González se sabe que la conclusión del examen de la lista de las voces procedentes de esta obra pone en evidencia que son «pocas realmente o casi ninguna autorizada por clásicos de nuestra lengua y solo introducidas por el uso, que en varias de ellas no es tan constante y culto como presume el referido editor» (Actas, 2 de abril de 1829). Posiblemente algunos de vocablos estaban autorizados por el uso, pero, seguramente en razón de su novedad, no figuraban en el corpus de textos que utilizaba la Academia para la autorización de voces; en estas circunstancias, se llega a plantear la necesidad de revisar el catálogo de autores: Con este motivo propuso el señor González Carvajal convendría fijar ciertas y estables reglas para admitirse cualquiera voz en nuestro Diccionario, o que por lo menos en consideración al casi común uso de varias se extendiere la lista o catálogo de autores que puedan autorizar las últimas hasta la época de 1800 contando solo aquellos cuyos escritos se han mirado por el público como modelos de erudición, de cultura y de buen lenguaje en la última época del siglo anterior. Mas como este punto necesita de cierto tino, meditación y delicadeza se determinó encargarlo a una comisión para la que el señor Director nombró a los señores Navarrete, González Carvajal y Musso (Actas, 2 de abril de 1829).
El neologismo_ok.indd 101
01/07/2016 14:09:15
102
GLORIA CLAVERÍA NADAL
La lista es presentada en la sesión del 30 de abril de 1829. En ella figuran autores del siglo xviii como Campomanes, Jovellanos, Iriarte, Viera y Clavijo, Gómez de Ortega, Cadalso, Moratín y Bails; se añade también Cavanilles con la anotación «a pesar de que sus lecciones han sido dadas a la luz en este siglo» en referencia a las obras publicadas en los primeros años del xix91; también se incluyen «los que forman la colección de premios publicada por la Academia» y algunos de los académicos fundadores (Ferreras, Barcia, Montiano, Interián de Ayala); otros autores que se integran en la lista llevan la indicación de «con cierta cautela» como García de la Huerta y Meléndez Valdés, este último con la precisión de que debía utilizarse para «voces y frases poéticas»; en otros casos se mencionan obras específicas de un autor: por ejemplo, T. A. Sánchez es tenido en cuenta por «sus prólogos a las poesías anteriores al siglo xix»; Luzán, por «su poética y poesías»; Ulloa, «en su viage a la América meridional»; Jorge Juan, «en su examen marítimo»; se citan asimismo las memorias de Capmany y también «la segunda edición de la Filosofía de la Elocuencia», las obras literarias de Mayans, el Teatro crítico de Feijoo; Clavijo Fajardo es incluido por El Pensador y «su traducción del Bufon para voces de historia natural», etc. Se trata fundamentalmente de autores del último tercio de siglo xviii que solamente debían usarse con fines léxicológicos y lexicográficos, pues «quedaron reconocidos, no como modelos de estilo y sí como texto o prueba de voces y testigos de frases recibidas en el uso común y culto» (Actas, 20 de abril de 1829). Comporta el repaso del canon un cambio en el uso de las autoridades. En efecto, se admiten autores postclásicos como autoridades fundamentalmente lexicológicas con el único fin de extender la nomenclatura. Destacan en la ampliación del catálogo las «autoridades» del área de las ciencias naturales, la que más interesaba desde el punto de vista lexicográfico a la Academia en aquellos momentos: J. de Viera y Clavijo, J. Clavijo y Fajardo, C. Gómez de Ortega o A. J. de Cavanilles. Implica esta revisión una renovación del corpus textual empleado por la Academia: en una lista de distribución de autores para la evacuación de cédulas se citaba solamente a Laguna y Herrera (Actas, 11 de agosto de 1807), y en un plan aprobado en el año 1818 para llevar a cabo los trabajos del «Diccionario grande» se menciona que para las voces facultativas deberán utilizarse las obras de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera (Actas, 26 de febrero de 1818). El cambio metodológico es, por tanto, de cierta relevancia.
91 Descripción de las plantas que D. Antonio Josef Cavanilles demostró en las lecciones públicas del año 1801, precedida de los principios elementales de la Botánica (Madrid: Imprenta Real, 1802) y Géneros y especies de plantas demostradas en las lecciones públicas del año 1802 (Madrid: Imprenta Real, 1803).
El neologismo_ok.indd 102
01/07/2016 14:09:15
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
103
3.4.4. El prólogo El prólogo de la séptima edición (RAE 1832) se convierte en un puntual reflejo de todas las cuestiones suscitadas en los años de la revisión92. Así, se reconoce que se sigue con la eliminación de entradas iniciada en la edición inmediatamente anterior en un intento de conferir al Diccionario mayor concisión (Jiménez Ríos 2001: 53-54). Junto a ello, se atiende a las voces «tomadas de las artes y ciencias», en las que, más que su aumento, se persigue la mejora de la descripción, un tipo de cambio que, aunque no genere incorporación de voces nuevas, evidencia los presupuestos teórico-prácticos de la lexicografía académica. Hace gala la Academia en el prólogo de un afán por conseguir mayor exactitud y precisión en las definiciones, apoyándose en fines de carácter pedagógico, una justificación que entraña una cierta novedad: Han llamado su atencion las voces tomadas de artes y ciencias, y en particular de los diversos ramos que comprenden las ciencias naturales. Las definiciones de estas en las primeras ediciones no pudieron menos de resentirse de la imperfeccion de las mismas ciencias en aquel tiempo, y después al corregirlas se convirtieron no pocas de ellas en explicaciones ó descripciones demasiado largas, porque se consideró que todavía no eran muy conocidos los objetos de que se trataba. Pero como por una parte se ha extendido ya mas la aficion á este género de estudios, y por otra solo á los tratados científicos corresponden semejantes explicaciones, ha intentado la Academia acortarlas, poniéndolas al mismo tiempo con la posible exactitud. La empresa á la verdad es difícil, porque si es cierto que el Diccionario no debe presentarlas como las da un profesor á sus discípulos, tambien lo es que no teniendo por lo comun idea perfecta de semejantes cosas sino los que se han dedicado á observarlas profundizando la materia, se tropieza en el escollo, ó de que las definiciones sean vagas, inexactas y acaso falsas, cuando se acomodan á la idea vulgar, ó de que separándolas de ella, sean oscuras para un gran número de lectores. La Academia en obsequio de los mismos ha sacrificado á veces lo segundo á lo primero; más en general ha procurado no faltar á la exactitud cuidando solo de evitar en las definiciones los términos meramente científicos, que por lo mismo no constan en el Diccionario. Así entiende que ayuda á los profesores á conocer mejor el nombre castellano de lo que acaso no ha llegado á su noticia sino por obras extrangeras, y á los demas lectores á formar la idea verdadera y precisa de lo que conocen imperfectamente (RAE 1832: «Prólogo»).
Se establece en este fragmento una contraposición entre la definición enciclopédica y especializada, y la no especializada o propiamente lexicográfica; ponien Una primera versión del prólogo fue encargada a J. Musso (Molina Martínez 2009). El texto fue presentado por Fernández de Navarrete y Ramírez Alamanzón en la junta celebrada el 4 de noviembre de 1831 y de su examen surge el texto definitivo. 92
El neologismo_ok.indd 103
01/07/2016 14:09:15
104
GLORIA CLAVERÍA NADAL
do coto a la primera, la Academia se inclina por esta última para no dar cabida en el Diccionario a términos demasiado especializados y que no se encuentren definidos en él. Por consiguiente, no debe pasar inadvertido el análisis sobre la definición lexicográfica y sus principios que subyace a la cita anterior. La Academia siempre se muestra extremadamente agradecida y delicada con las colaboraciones procedentes de los propios académicos o de personas externas a la Corporación que contribuyen al Diccionario, una participación que registran puntualmente las actas (§ 3.4): A todas estas ventajas se añade la de un aumento considerable de voces, ya sacadas de la lectura de varios autores clásicos, distribuidos entre los Académicos, ya remitidas por individuos ausentes, que han cooperado remitiendo el fruto de sus tareas en una multitud de cédulas y notas, ya tambien presentadas por algunos sabios españoles celosos del buen lenguaje, de las que se han aprovechado bastantes (RAE 1832: «Prólogo»).
Aparece, además, en estas palabras y de forma evidente que la base del trabajo académico se fundamenta en la selección de la nomenclatura a través de los autores clásicos. Las colaboraciones externas suscitan de nuevo el problema de que la Academia no puede admitir todas las palabras que el público reclama, de modo que el prólogo de la séptima edición dedica un largo párrafo a exponer con especial empeño y amplitud su postura y forma de proceder ante las constantes exigencias externas: como no falta quien todavía acuse de escasez al Diccionario académico, echando menos en él voces que en su concepto debieran incluirse, la Academia tiene por conveniente advertir que ahora y siempre ha procedido con suma circunspeccion en dar lugar á voces que no le han tenido anteriormente; porque el verdadero caudal de las lenguas vivas no se compone sino de las palabras y frases usadas generalmente entre las personas cultas. La Academia ha sido severa en esta calificacion; y lejos de adoptar fácilmente y sin mucho examen voces y locuciones nuevas, ha desechado todas las que no se hallan autorizadas por el ejemplo de nuestros escritores clásicos ó por el uso claramente reconocido como general y constante. Muchas veces ha diferido la admision, dando tiempo á que se prescriban voces bien formadas, que empiezan á introducirse, y suenan ya con alguna aceptacion entre las demás del lenguaje. Así que ha excluido nombres caprichosos y pasageros de trajes y modas que hoy se emplean y mañana desaparecen para no volverse á oir nunca. Por igual razon ha excluido infinitas voces técnicas de ciencias, artes y oficios que no pertenecen al lenguaje comun, único objeto del Diccionario. Por la misma no ha admitido las voces fácilmente formables, propias del estilo familiar que permite el uso momentáneo de una voz, pero sin darle derecho al uso perpetuo, de lo que hay ejemplos en nuestros buenos escritores. Si se diera entrada á estas y otras clases de voces en el Diccionario, fácil cosa fuera añadirle no solo cinco sino muchos mas millares de artículos. Sirva esto para satisfacer la delicadeza de los
El neologismo_ok.indd 104
01/07/2016 14:09:15
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
105
que todavía pudieran tachar al Diccionario de escaso y diminuto. Y prescinde la Academia de los reparos que se han opuesto al suyo por no hallarse en él algunos artículos de voces extrangeras como mutualmente; ó de voces estropeadas y desfiguradas como Barberescos; ó escritas con mala ortografía como uraño; ó pronunciadas á la manera del ínfimo vulgo como hespital. Adoptar artículos de esta especie sería no enriquecer sino manchar el Diccionario, y profanar el carácter del noble y magestuoso idioma de Castilla (RAE 1832: «Prólogo»).
No puede comprenderse este fragmento sin el concurso de las actas de las juntas celebradas durante estos años. La Academia se había sentido profundamente dolida por las críticas vertidas en el «Prefacio» del Diccionario de la Lengua Castellana de Manuel Núñez de Taboada. En este texto se jactaba su autor de haber incrementado la sexta edición del Diccionario de la Academia (RAE 1822) en cinco mil palabras («fácil cosa fuera añadirle no solo cinco sino muchos mas millares de artículos»), de ahí la referencia a esa cifra en el prólogo del Diccionario de la Academia. De hecho, los dos adjetivos utilizados en el prólogo de esta edición, escaso y diminuto, remiten respectivamente el primero a la denuncia que Núñez de Taboada incluía en las páginas preliminares de su obra lexicográfica sobre los defectos de los diccionarios: «pobreza ó escasez de voces» (Núñez de Taboada 1825: II); el adjetivo diminuto, por su parte, ya había sido empleado en referencia al Diccionario de autoridades por Gregorio Mayans93. De manera significativa, ambos adjetivos aparecen en este texto y se mantienen, además, en el prefacio de la edición siguiente. Finalmente y a semejanza del prólogo de la sexta edición, cabe mencionar la alusión a las correspondencias latinas de los artículos pertenecientes a la esfera de la historia natural en los que se puede comprobar que para esta edición solo se recurre a la nomenclatura linneana cuando no se halla denominación tradicional. 3.4.5. El aumento y la corrección El conjunto de adiciones de la séptima edición resulta, como la edición anterior y la posterior, muy restringido. Eso se desprende del análisis comparativo de diez páginas de esta tomando como base la edición inmediatamente anterior que arroja como resultado el incremento de tan solo dos lemas; las entradas nuevas en la letra N ascienden a cinco lemas (cuadros 2-4). Las primeras documentaciones obtenidas a través del DECH suman cuarenta y siete con lo que esta es la edición del siglo xix que contiene un menor número de primeras documentaciones (cua Con el valor de ‘incompleto’, ‘defectuoso’, cfr. Lázaro Carreter 1972 [1980]: 113. También sobre esta cuestión y el marco histórico de la crítica, cfr. García de la Concha 2014: 72, González Ollé 2014: 250, Jiménez Ríos 1999 y 2013b: 143-144, Martínez Alcalde 1994 y Tovar 1981: 394-395. 93
El neologismo_ok.indd 105
01/07/2016 14:09:15
106
GLORIA CLAVERÍA NADAL
dro 2). El «Suplemento», por su parte, está formado por cincuenta y nueve entradas de las cuales una tercera parte corresponden a lemas o acepciones nuevas, el resto son correcciones de entradas ya existentes. Se mantiene en esta edición la revisión de artículos pertenecientes a las ciencias naturales; y hay, además, constancia de que se atiende a voces de medicina y cirugía (Actas, 13 de noviembre de 1828), mineralogía y química (Actas, 8 de noviembre de 1827), y zoología (Actas, 13 de diciembre de 1827). Parece, por tanto, por estas noticias que existió una preferencia más o menos especializada en la ampliación del léxico. En las adiciones, destacan los nombres de plantas –árbol del paraíso, grama de olor– y otros sustantivos propios de la botánica –corola, esqueje, polen–; alguna palabra de la medicina: costillas falsas, membrana pituitaria, escarlatina y la acepción para escarlata en la que se remite a escarlatina («Suplemento»); se añaden vocablos y acepciones pertenecientes a la náutica –desarrumar, empavesada, escora, estrechón– y algunas voces marcadas como familiares –chiripa, papelonear, paparrucha, porrillo (a_), reidero–; otras incorporaciones se relacionan con los oficios –embarbillar (con la marca carp.) y plomería–, con el léxico militar –croquis, encuentro– y la química crece con la adición de la familia carbono-carbonizar-carbónico, con la marca de especialidad correspondiente (Quím.); aparece, además, alguna voz culta como la familia demagogia, demagogo, demagógico, vinculadas al mundo de la política94, o palabras como entusiasmar95, que gana terreno en el siglo xix a la sombra del sustantivo entusiasmo. Si la admisión de voces nuevas es ciertamente muy restringida, los esfuerzos más importantes se dirigieron a la enmienda del Diccionario en varios aspectos siguiendo las directrices de las reglas establecidas en la elaboración de esta edición; así, se suprimen los participios pasivos que hasta entonces habían constituido una entrada independiente del verbo, se eliminan también otros lemas (algunas variantes anticuadas, algún gentilicio, etc.) y, sobre todo, se revisan las voces de ciencias naturales (especialmente plantas) en las que se suelen acortar las definiciones como puede observarse en los ejemplos siguientes en la misma línea de la edición precedente (§ 3.3.3): peral.
s. m. Árbol indígeno en varias partes de España, y cultivado con esmero por la delicadeza de su fruto, conocido con el nombre de pera. Se conocen varias castas de el, que se distinguen principalmente por el tamaño, figura y color de su fruto. Es árbol por lo regular alto, bien poblado de hojas de un verde claro, y de madera blanca de fibra fina y muy util para obras de escultura y adorno. Pirus communis (RAE 1822). Demagogo se encontraba ya en el Diccionario de E. de Terreros y, junto a demagogia, figuraba también en el de M. Núñez de Taboada. Cfr. Battaner Arias 1977. 95 También en Núñez de Taboada 1825. 94
El neologismo_ok.indd 106
01/07/2016 14:09:15
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
107
peral.
s. m. Árbol de que se conocen varias castas. Es por lo regular alto, bien poblado de hojas de un verde claro, y de una madera blanca, de fibra fina y muy útil para obras de escultura y adorno. Su fruto es la pera. Pirus communis (RAE 1832). girasol. s. m. Yerba que produce el tallo del grueso de dos dedos y alto como un hombre, las hojas de figura de corazon, la flor grande como un plato pequeño, compuesta de muchas hojitas amarillas, mas largas en el radio que en el disco; las semillas negruzcas y angulosas. Llámase asi porque se va volviendo hacia donde camina el sol. Helianthus annus (RAE 1822). girasol. s. m. Yerba que produce el tallo del grueso de dos dedos y alto como un hombre, las hojas de figura de corazon, la flor grande como un plato pequeño; las semillas negruzcas y angulosas. Llámase asi porque se va volviendo hacia donde camina el sol. Helianthus annus (RAE 1832).
En aplicación de los acuerdos del Plan elaborado por Musso (§ 3.4.1), las definiciones tienden a mantenerse con la supresión de algunas informaciones que debieron considerarse no necesarias (cfr. mariposa, peonía, pepino, pino, sisimbrio, etc.). Puede concluirse, por tanto, que el espíritu de la revisión se centró en atajar las descripciones excesivamente enciclopédicas a las que habían contribuido las ediciones inmediatamente anteriores. También en el área de la química se producen abundantes revisiones de la definición. En todos los casos analizados96 se ha dejado constancia en el Fichero de hilo de la Real Academia Española que contiene unas cédulas elaboradas por J. Musso, fechadas en noviembre de 1827, en las que aparece la nueva definición junto a una nota justificativa de los cambios propuestos. Valgan un par de ejemplos como muestra de esta forma de proceder: s. m. Quím. Uno de los principios ó cuerpos simples descubiertos modernamente por los químicos, que sirve principalmente para la respiración, entra en la composición del aire atmosférico, y por eso se llama también vital y se combina con otras sustancias, y señaladamente con las que forman varios ácidos, por cuya propiedad se le impuso aquel nombre. Oxygenum (RAE 1817, 1822). oxígeno. m. Quím. Sustancia simple, aeriforme, esencial á la respiración, incombustible, uno de los principios constitutivos del aire, del agua, de muchos ácidos y de otra multitud de cuerpos. Oxygenum (RAE 1832). hidrógeno. Quím. Sustancia simple, que es uno de los principales constitutivos del agua y del vino [sic] atmosférico (RAE 1817, 1822). hidrógeno. Quím. Sustancia simple, aeriforme, mucho más ligera que el aire, inflamable, uno de los principios constitutivos del agua, de los aceites y de otros cuerpos (RAE 1832). oxígeno.
Se trata de una pequeña muestra integrada por las voces ázoe, calórico, gas, hidrógeno, oxígeno. En todos los casos, excepto la voz gas, la definición de la séptima edición (RAE 1832) corresponde a la cédula firmada por J. Musso. 96
El neologismo_ok.indd 107
01/07/2016 14:09:15
108
GLORIA CLAVERÍA NADAL
En la reforma de la séptima edición prima la concisión y brevedad en la caracterización lexicográfica y la nota que Musso incluye en la cédula de enmienda de oxígeno así lo indica: Nota. No me parece necesario decir en la definición que esta substancia se ha descubierto modernamente por los químicos, que se llama también aire vital, y que se le ha impuesto el nombre que tiene por cierta propiedad. Así que se puede abreviar la definición del diccionario. He añadido por mi parte aeriforme por lo que digo en la cédula del hidrógeno: incombustible para distinguirle más bien de este; y principio del agua por lo conocido de este cuerpo (Fichero de hilo, s. v. oxígeno).
En el caso de hidrógeno se repite el mismo tipo de justificación metalexicográfica: Nota. Corregidas las erratas de esta definición en el diccionario se expresa solo un carácter común al hidrógeno y al oxígeno. Es menester pues añadir a lo menos otro que les distinga. Mas si ponemos uno solo, y cuando hayamos a la mano la substancia, no podemos hacer uso de él: nos quedaremos sin conocerla y la definición no cumple entonces con las condiciones de tal. Por esto, y porque entre ciertos caracteres esenciales no hay motivo para preferir unos á otros, he juzgado conveniente poner el de la ligereza por ser el hidrógeno el cuerpo mas ligero que se conoce y el de ser inflamable porque en efecto es uno de los mayores y quizá el primero de los combustibles. He dicho asimismo aeriforme, siguiendo el ejemplo de la Academia que en los artículos aire y agua pone también el estado de ambos […] (Fichero de hilo, s. v. hidrógeno).
En estas notas se manifiestan de manera muy clara algunos de los principios establecidos en el Plan de 1828, en el que una de las reglas consistía en «abrazar los caracteres específicos, o aquellos por los que el objeto definido se distingue de todos los demás y de aquellos con que pueda tener alguna relación de semejanza» (Musso 1828: 2, 5.ª regla). Finalmente, cabe hacer referencia a la parte del aumento que posiblemente procede de la revisión y selección que se llevó a cabo del Diccionario de la lengua castellana de M. Núñez de Taboada (1825). He podido identificar unas ochenta voces de las cuales unas quince ya habían aparecido en una edición anterior de los diccionarios de la Academia97 y el resto son lemas nuevos en la tradición lexico Cfr. Clavería Nadal 2007: apoteosis (RAE 1783-1791), candente (Diccionario de autoridades), carbonizar (Diccionario de autoridades con significado diferente), cebador (Diccionario de autoridades con significado diferente), chunga (Diccionario de autoridades), harmónico (Diccionario de autoridades), harmonioso (Diccionario de autoridades), hipotenusa (RAE 1780-1791), loto (Diccionario de autoridades hasta RAE 1791), icario (RAE 1803), malaquita (RAE 1817), melodrama (Diccionario de autoridades hasta RAE 1783), prolífico (Diccionario 97
El neologismo_ok.indd 108
01/07/2016 14:09:15
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
109
gráfica académica: una tercera parte se encontraba ya en el Diccionario de E. de Terreros. El aumento que puede proceder de la selección de la obra de Núñez de Taboada está integrado por un pequeño grupo de voces que debieron considerarse autorizadas para formar parte de la nomenclatura académica y que pertenecen a esferas léxico-semánticas muy variadas98. En la metodología empleada en la selección aparece de nuevo el recurso a la autoridad del pasado, aunque con una concesión reflejada en el repaso de los autores que impulsa (§ 3.4.3). 3.5. La octava edición del Diccionario (RAE 1837) Las actas de los cinco años que transcurren entre la séptima y la octava ediciones (1832-1837) no aportan demasiada información sobre el desarrollo del aumento y enmienda, que debió ser de muy poco calado a juzgar por las cifras que aparecen en los cuadros 2-4. Como era habitual, se empieza a testimoniar la necesidad de emprender una nueva edición cuando descienden de manera significativa las existencias de ejemplares de la última edición, que en este caso es al año siguiente de su publicación (Actas, 21 de febrero y 7 de marzo de 1833). Se plantea en aquel momento de nuevo la conveniencia de iniciar una nueva edición del Diccionario o bien reemprender el proyecto de diccionario manual al que tantos esfuerzos se habían dedicado unos años atrás, ello prueba la cercanía con la que se concebían los dos diccionarios, y también la necesidad que se sentía de tener un diccionario más manejable. A pesar de valorar seriamente la posibilidad de dar un giro a la tradición del Diccionario usual con un nuevo enfoque más moderno, se impuso el procedimiento más sencillo para su realización en un plazo limitado de tiempo, de manera que en la junta del 7 de marzo de 1833 se acuerda iniciar la corrección de la séptima edición «haciendo enmiendas oportunas en uno de los ejemplares con hojas en blanco». No debieron prestar demasiada atención los académicos a su propia resolución, pues dos meses más tarde se recuerda que de autoridades hasta RAE 1791), rabito (RAE 1803-RAE 1817), tendedor (Diccionario de autoridades hasta RAE 1783). 98 Coinciden con el Diccionario de E. de Terreros antediluviano, apaleo, cedilla, centuplicar, cochinada, cochinería, compilador, criticador, cronómetro, demagogo, desempaquetar, diabla, escarlatina, espato, icario, iniciar, litógrafo, manes, odiosamente, pachorrudo, pajaril, redicho, retroactivo, sestercio, tomista. Además, se añaden alinear, anisar, ardoroso, aristócrata, atascamiento, canelo, caníbal, canonical, carbónico, carbono, chapurrar, chiripa, chiripear, chiripero, conclusivo, contrafallar, corola, criticón, cuévano, defensiva, demagogia, despreocupar, dietético, diplomacia, entusiasmar, fantasmagoría, hebraizante, intuito, megano, mineralógico, mucilaginoso, nítrico, opresivo, pacotilla, paparrucha, pelosilla, pirueta, pizarreño, sacrista, suavecito, zoología.
El neologismo_ok.indd 109
01/07/2016 14:09:15
110
GLORIA CLAVERÍA NADAL
se había priorizado la enmienda de la séptima edición del Diccionario y que era necesario avanzar en esta tarea. En las sesiones siguientes, se reparten los cuadernos y se comienza la corrección (mayo y junio de 1833), esta se desarrolla durante los años siguientes con el repaso de los cuadernos en las juntas. El proceso estuvo condicionado por la premura con la que hubo de ejecutarse y no trasciende ningún tipo de discusión o información interesante a las actas. Los cuadernos, una vez corregidos, se llevaban a la imprenta y el trabajo de esta debía desarrollarse con mayor celeridad que el de los académicos, ya que se recoge en las actas en un par de ocasiones que «falta original» para la imprenta99. También para esta edición se cuenta con participación externa que queda puntualmente recogida en las actas; así, Gregorio García del Pozo100, quien ya había intervenido de alguna manera en la edición anterior, remite listas para el aumento del Diccionario101; lo mismo hace Francisco Isla102, y se examinan, además, unas observaciones procedentes de «un americano»103 al que no se identifica. Poquísimas noticias he podido obtener de la marcha que siguió la revisión en el último año: en mayo de 1837 se encuentra la Academia ultimando el «Suplemento» y al mes siguiente el pleno aprueba el prólogo de la octava edición del Diccionario, presentado a la sazón por J. N. Gallego, quien había participado activamente en las tareas preparatorias (Actas, 22 de junio de 1837). Finalmente, a partir de julio del mismo año, se distribuye la parte impresa de la nueva edición con el fin de identificar las erratas104. En la sesión del 24 de agosto se presenta ya el Diccionario encuadernado y se acuerda su precio. Cfr. lo consignado en el acta del 26 de mayo de 1836: «Haciendo falta original, se mandó remitir a la imprenta el cuaderno que se estaba examinando, y se continuará el reconocimiento del siguiente que es el 11». 100 Autor, en la primera mitad de siglo xix, de varias obras dedicadas a la ortografía, ortología y acento (cfr. Muñoz del Manzano 1893: n.º 452, 453, 469, 627, 637), amén del Suplemento de la fe de erratas de la 10.ª edición del Diccionario de la Academia Española i de su prontuario de ortografía: o sea, continuación del suplemento de la fe de erratas de la 9.ª edición i algunas notas a sus ediciones de ortografía, Madrid: Imprenta de la Viuda de Burgos. Cfr. Jiménez Ríos 2013b: 151. 101 Actas, 24 de septiembre de 1835 y juntas siguientes; en las juntas del 23 y 30 de junio, 7 de julio y 11de 1836 se analiza otra lista procedente de la misma persona. Al final de la elaboración de la octava edición (RAE 1837) se acuerda otorgar a G. García del Pozo una gratificación (Actas, 28 de septiembre y 5 de octubre de 1837). 102 Actas, 31 de diciembre de 1835 y 7 de enero de 1836. Aparece identificado como Francisco Isla de Cádiz. 103 Actas, 15 de octubre de 1835. 104 En la corrección debió participar también G. García del Pozo (Actas, 28 de septiembre de 1837). La «Fe de erratas» figura a continuación del «Suplemento» y ocupa las dos últimas páginas (792-793). 99
El neologismo_ok.indd 110
01/07/2016 14:09:15
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
111
3.5.1. El prólogo El breve prólogo de la octava edición (RAE 1837) admite gran dependencia de la precedente, pues «en el método que en esta edicion se ha seguido á fin de facilitar el manejo del Diccionario, la Academia no ha hecho la mas ligera mudanza». En los cambios introducidos se reconocen voces y correspondencias latinas nuevas, además de correcciones en la definición y algunas modificaciones en materia ortográfica, directrices presentes en las ediciones anteriores. El prólogo recoge una serie de avisos, algunos dedicados a la ortografía y, en el párrafo final, se hace mención explícitamente a los neologismos científicos, en especial a los de origen griego, para los que se exponen los principios de admisión empleados: Habiéndose aumentado desmedidamente la nomenclatura de orígen griego, aplicada no solo á varias ciencias, sino á los diversos ramos que comprende cada una, acuden los curiosos al Diccionario en busca de los nombres de aquella procedencia, y no hallándolos en él, lo acusan de pobre y diminuto. La Academia se ve por tanto en la precision de advertir, que tales nombres pertenecen ménos al caudal de los idiomas vulgares, que al lenguaje técnico y peculiar de las ciencias á que se refieren. Por lo mismo no se juzga autorizada para darles lugar en su Diccionario, hasta tanto que el trascurso del tiempo los va haciendo familiares, y el uso comun los adopta y prohija. Así se ha conducido en cada una de sus varias ediciones, en las cuales han hallado cabida progresivamente muchas de las voces enunciadas, segun han ido adquiriendo cierta especie de naturalizacion, é incorporándose, por decirlo así, en el fondo general de la lengua (RAE 1837: «Prólogo»).
Se trata nuevamente del límite entre el léxico científico o técnico y el léxico común y, aunque en este caso la observación va dirigida únicamente a las palabras en cuya formación intervienen elementos de procedencia griega, es generalizable a todo tipo de palabras nuevas y, de hecho, se mantienen las pautas de aceptación enunciadas en ediciones anteriores. 3.5.2. El aumento y la corrección El incremento léxico que contiene esta edición es similar a las dos ediciones anteriores (cuadros 2-3). A partir de la muestra comparativa con la edición inmediatamente anterior se percibe que se subsanaron errores de orden de lemas y que la ampliación de la nomenclatura es mínima. La celeridad con la que trabajó la imprenta provocó que el «Suplemento» de esta edición fuese relativamente extenso (cuadro 4 y § 3.5).
El neologismo_ok.indd 111
01/07/2016 14:09:15
112
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Destacan en el reducido conjunto léxico de adiciones incluidas en esta edición los términos relacionados con la minería –chorlo, galena, grafito, docimástica105 (sin marca)–, con la química –acídulo (sin marca), eflorescencia, florescencia, gaseoso– y con la música –arpejio, cantata, concertante, do, dueto, fagot, filarmónico, violoncelo-violonchelo–. Se encuentran también denominaciones de plantas –brécol, brecolera, caléndula, calisaya, carquexia106–, términos de la botánica –capsular, celular– e historia natural –crisálida, estalactitas–, anatomía y medicina –astrágalo, celular, escirro, escirroso, galvánico, galvanismo, higiene, hiposo–, de la náutica –cachamarín, contraalmirante, cúter, escampavía, falucho–, voces relacionadas con el comercio –cargareme, economato, economizar, en efectivo, empresario, envío, avalúo, adeudo–, con los juegos –encarte, entable–, conceptos vinculados a la geografía –calmuco, colonial, colonizar, cosaco, delta, esquimal, genovesado, hotentote, naboria, teutónico–, a la mitología –hamadríada– y al léxico militar –chacó, fusilar, guerrillero, proyectil–. Se registra, además, alguna voz de carácter familiar –chiribitas, estupefacto–. Se añade ceres como nombre de planeta, con la marca astron. y el comentario de «uno de los planetas nuevamente descubiertos»; el lema desaparece en 1869, cuando pasa a ser considerado un asteroide y como tal se vuelve a incorporar en la decimoquinta edición (1925). Algunos términos cultos están integrados por elementos de procedencia griega como arqueología, arqueólogo, demócrata, geognosia; probablemente debieron ser elegidos de una lista más amplia a juzgar por las observaciones que contiene el prólogo sobre este tipo de palabras. Destacan entre las adiciones un pequeño conjunto de préstamos con unas características formales distintas a las estructuras fonotácticas propias del español; se han identificado club, fagot, frac y las variantes bambuc-bambú, con un final consonántico nada común en español, pese a la existencia de formas fagote y fraque107. También en el terreno de los préstamos, se deja rastro de la procedencia foránea de algunas palabras en la propia información lexicográfica: buró.
m. papelera. Voz tomada del francés. m. Embarcacion con velas al tercio, una cangreja ó mesana en un palo chico colocado hácia popa, y varios foques. Es nombre tomado del inglés y adoptado por franceses e italianos (RAE 1837). dueto. m. Mus. dim. De duo. Voz tomada del italiano (RAE 1837). cúter.
El término aparece en las obras de Proust a finales del siglo xviii (CORDE). Se percibe en esta edición el empleo de la marca Bot. incluso en los nombres de plantas (por ejemplo, caléndula, calisaya, carquexia, etc.), una práctica que no tiene precedentes en las ediciones anteriores; la marca de estas palabras desaparece en la duodécima edición (RAE 1884). 107 Cfr. ejemplos del NDHE y CORDE para fagote; fraque por su parte aparece en el diccionario de Salvá (1846) en el que se dice «es usado por algunos, y su terminación mas española que la de frac». 105 106
El neologismo_ok.indd 112
01/07/2016 14:09:16
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
113
3.6. La novena edición del Diccionario (RAE 1843) La edición de 1843 sigue la tónica de las ediciones precedentes con un aumento léxico muy constreñido. Sin embargo, presenta cierta relevancia por dos hechos diferentes: en primer lugar, porque en el transcurso de su preparación se imprimen unas Reglas de corrección y aumento del Diccionario (1838), las primeras del siglo xix (§ 3.6.1); y en segundo lugar, porque le sirve de presentación uno de los prólogos más interesantes por la reflexión sobre la neología y el pensamiento lexicográfico académico que contiene (§ 3.6.2). Pocas noticias se tienen del curso preparatorio de la novena edición, pues la actividad lexicográfica queda mínimamente reflejada en las actas de las juntas académicas; se sigue el mismo método que en la edición anterior con reparto de cuadernos y lectura de los mismos en las sesiones ordinarias una vez la persona responsable lo presenta a la Academia con las correcciones que propone108. Participa activamente en el proceso Gregorio García del Pozo109, quien remite listas de voces nuevas que son motivo de examen en las sesiones académicas para su introducción o para su rechazo. El proceso de enmienda del Diccionario (1837-1843) coincide en su etapa final con la publicación del Panléxico, diccionario universal de la lengua castellana (1842) de Juan Peñalver, editado por la imprenta de Ignacio Boix. Las actas recogen la airada reacción de la Corporación (Actas, 8 de septiembre de 1842), motivada tanto por el plagio como por la desacreditación que esta obra contenía del Diccionario académico. El acta de aquella junta registra literalmente las palabras que aparecen en la presentación del Panléxico en la que las definiciones del Diccionario de la Academia son tildadas de bárbaras, impropias, inexactas e incompletas (Peñalver 1842: 5). Ante estos ataques, la Corporación convino demandar judicialmente tanto al impresor como al autor. 3.6.1. De
nuevo el
Diccionario (1838)
de autoridades y
Reglas
para la corrección
y aumento del diccionario
Se ha expuesto anteriormente (§ 3.5) que los últimos preparativos de la octava edición se llevaron a cabo durante los meses de junio y julio de 1837. En aquellos mismos meses las actas de las juntas registran la intención de volver a las tareas
Cfr. Actas, 27 de febrero de 1840 y § 3.5. de esta monografía. Hay referencias a estas listas desde 1838 hasta 1842.
108 109
El neologismo_ok.indd 113
01/07/2016 14:09:16
114
GLORIA CLAVERÍA NADAL
del «Diccionario grande de Autoridades» y se anuncian, según el método habitual, «los repartimientos para los señores académicos»110. La novedad que se introdujo en aquel momento estriba en el acuerdo de tomar el Diccionario usual como punto de partida para proseguir con la recolección de material con vistas a continuar las labores del Diccionario de autoridades: «se acordó hacer un repartimiento con arreglo a la edición que se está imprimiendo del Diccionario chico, a fin de que cada individuo examine y corrija la parte relativa a las autoridades» (Actas, 15 de junio de 1837); de esta forma cada académico se encargaría del cuaderno que había corregido. Con esta noticia se confirma la voluntad de relación indisoluble entre los dos proyectos lexicográficos de la Academia. Se proyecta ahora un cambio de sentido en este vínculo, pues se parte del Diccionario usual para proseguir las labores del Diccionario de autoridades prácticamente abandonadas en los últimos años. Responde al intento de reemprender las tareas del Diccionario de autoridades la revisión de la «lista de clásicos para autoridad de voces del Diccionario grande» que se realiza en verano de aquel mismo año (Actas, sesiones de julio de 1837)111 y a partir de entonces se trabaja, de manera más o menos continuada, en la corrección de las letras R y S del Diccionario grande. Creo que es en esta nueva tentativa de avance del Diccionario de autoridades que debe entenderse la publicación de las Reglas para la corrección y aumento del diccionario de 1838 que no introducen ningún cambio ni en el planteamiento ni en la metodología lexicográficas (Rodríguez Ortiz y Garriga Escribano 2010: 48). Efectivamente, no hay prácticamente variaciones con respecto a las Reglas de 1760/1770 en la parte inicial dedicada a «la voz en sí misma» –en las Reglas de 1838 se titula «De las voces que se han de poner por articulos en el Diccionario»–, en la que se mantienen las líneas de ampliación léxica del Diccionario desde el siglo xviii con atención a frases proverbiales, adagios y refranes (§ 2), voces fácilmente formables (§ 3), nombres geográficos y mitológicos (§ 3), nombres gentílicos o nacionales (§ 4), nombres propios de persona (§ 5), patronímicos (§ 6), derivados de los nombres de autores de sectas, etc. (§ 7), verbos (§§ 9-10), voces provinciales (§ 11) y la omisión de las voces inventadas (§ 12). El último artículo (§ 13) está dedicado a las «voces de artes y ciencias» y en él se introduce la pequeña modificación que puede observarse en la comparación de los fragmentos siguientes: Actas, 8 de junio de 1837. Repartimiento es el término que se usa invariablemente para referirse a la distribución del trabajo lexicográfico desde el mismo Diccionario de autoridades (Freixas Alás 2010: cap. 5 y pág. 338; Lázaro Carreter 1949 [1985]: 110). 111 Hay referencias al «reconocimiento de la lista de autores clásicos» a partir de julio de 1837; así, se deja constancia de que «se ocupó después la Academia del reconocimiento, para su mejora, de la lista de autores clásicos para autoridad de voces del Diccionario grande» (Actas, 6 de julio de 1837). 110
El neologismo_ok.indd 114
01/07/2016 14:09:16
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
115
De las voces de artes y ciencias solo se han de poner aquellas que están recibidas en el uso comun de la lengua (Reglas 1760/1770: 16). De todas las demas voces de artes y ciencias se pondrán, no solo las que están recibidas en el uso comun de la lengua, sino todas las que se puedan dar á conocer con una definición clara, por autoridad ó por el uso (Reglas 1838: 8).
El añadido, pues, puede ser interpretado como la voluntad de establecer una menor limitación en la admisión de las voces científicas. Las Reglas de 1838 recogen, además, la preocupación por la calidad de la definición, un afán que había guiado la confección de las ediciones anteriores. Así, en el texto se menciona específicamente que la claridad y brevedad «se ha de procurar en especial en las definiciones de las voces de artes y ciencias, y de las letras del abecedario» (Reglas 1838: 11). Se mantiene, asimismo, el apartado dedicado a «De la autoridad» (Reglas 1838: 17-20), que figuraba en las Reglas de 1760/1770 (31-38). Se trata de una sección que reformula en ocho epígrafes las indicaciones básicas para la selección de autoridades de los once epígrafes anteriores y recoge al final a modo de apéndice aquel Plan de trabajo del diccionario grande aprobado en 1818 (§ 3.3.1) que figura en el opúsculo impreso en 1818 como una «ADICION QUE SE HIZO A ESTAS REGLAS POR ACUERDO DE LA ACADEMIA EN 26 DE FEBRERO, Y 3 DE MARZO DE 1818» (Reglas 1838: 26-30), un documento que también había surgido de un intento anterior de reemprender la segunda edición del Diccionario de autoridades. Las Reglas para la corrección y aumento del diccionario de 1838 se revisaron y se imprimieron con el fin de guiar la reelaboración, tantas veces postergada, del Diccionario de autoridades, una actividad en la que se ocupó la Academia como tarea principal hasta que a principios de 1840 se recoge la necesidad de adelantar la nueva edición del Diccionario usual y se inician las tareas de revisión y aumento de este. En la sesión celebrada el 27 de febrero de 1840 se distribuyen los cuadernos de la octava edición entre los académicos y dos meses más tarde empiezan su corrección con lo que se detienen de nuevo los trabajos del Diccionario grande. 3.6.2. El prólogo El prólogo de la novena edición es, sin ninguna duda, el texto académico más interesante del siglo xix para la cuestión analizada en esta investigación, ya que en él se dedica especial cuidado a exponer y justificar el tratamiento conferido al aumento en el Diccionario. Se principia, como es habitual, con el reconocimiento de las mejoras introducidas en las definiciones a las que se ha intentado dotar de «mayor exactítud y
El neologismo_ok.indd 115
01/07/2016 14:09:16
116
GLORIA CLAVERÍA NADAL
claridad», e inmediatamente después se alude a la inclusión de voces nuevas, aunque recordando que siempre se hace dentro de unos límites: «admitiendo muchas nuevas que el tiempo y el uso comun han legitimado paulatinamente, y procediendo en todo con la meditacion y el pulso que acostumbra» (RAE 1843: «Prólogo»). El párrafo siguiente contiene, a modo de captatio beneuolentiae, una referencia a la amplitud que alcanza la innovación léxica y su reflejo en la novena edición de la obra académica: Sin embargo de este esmero, la Academia está muy distante de creer que ofrece al público una obra acabada: al contrario está bien persuadida de que nunca merecerá tal calificacion una tarea de suyo interminable por las novedades continuas que introduce el uso en los idiomas, ya prohijando voces nuevas, ya dando á las conocidas acepciones desusadas, ya desnaturalizando de todo punto la significacion primitiva de algunas, ya arrinconando como inútiles y anticuadas las que pocos años antes eran de uso corriente (RAE 1843: «Prólogo»).
Quedan atrás algunas cuestiones que habían preocupado a la Academia en las ediciones anteriores, y se afronta en profundidad el asunto de la aceptación o rechazo de voces nuevas en un intento de justificar de forma más prolija que de costumbre el principio de no admitir ciertos neologismos y ciertas palabras técnicas. Responde esta explicación, tal como se reconoce explícitamente, a las críticas recibidas: Ya en el prólogo de la edicion octava indicó la Academia los motivos en que se funda para excluir del Diccionario las voces técnicas de las ciencias y las artes, que no han salido del círculo de los que las cultivan; pero habiendo recibido después sobre este particular ciertas observaciones amistosas y urbanas de una respetable é ilustrada corporacion, se considera en cierto modo obligada á dar mayor explanacion á sus ideas, repitiendo las que expuso en respuesta y satisfaccion á los reparos del citado cuerpo (RAE 1843: «Prólogo»).
Como réplica a estas críticas, se desarrolla una pormenorizada exposición metodológica sobre la forma de proceder adoptada en la selección de voces nuevas, siempre fundamentada en los principios de la autoridad y del uso, con explicitación de las razones a las que obedece cada admisión: Para haber de deslindar en esta incesante fluctuacion las palabras que deben considerarse como dignas de aumentar el caudal del habla castellana de las intrusas y desautorizadas, cuya inundacion, nunca mayor que en nuestros dias, se ha difundido desde los papeles periódicos hasta el taller de los artesanos, es preciso consultar muchas obras, extractar, y comparar autoridades, investigar etimologías hasta donde sea posible, meditar y pesar desapasionadamente los reparos de la crítica, y observar en todas
El neologismo_ok.indd 116
01/07/2016 14:09:16
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
117
sus clases la tendencia de nuestra sociedad en órden á adoptar tales voces ó locuciones; ver si la adopcion es constante y sostenida, ò solo temporal o transitoria; si el nuevo vocablo se admite en toda su desnudez extranjera, ó se halla castellanizado por medio de alguna desinencia ú otra alteracion mas análoga al genio de nuestra lengua, y por fin si el uso tiene en su favor el sello de una razonable antigüedad que justifique y afiance su admision (RAE 1843: Prólogo).
Las tareas descritas en el fragmento anterior permiten justificar que el Diccionario ideal sea, como sostiene la Academia, obra de una Corporación y no fruto de un trabajo de carácter individual, una cuestión que se había constituido en motivo de crítica112 y que se defiende con ahínco: He aquí porque la formacion del Diccionario de cualquier idioma se ha considerado como una obra de que solo puede encargarse un cuerpo, que dure tanto como aquel, que de contínuo se rejuvenezca con nuevos individuos, y siga perennemente observando y notando paso á paso las vicisitudes, que ocasionen en la lengua la variedad de circunstancias y la corriente de los años. El voto de un escritor, sea el que fuere, jamás tendrá otro carácter que el de una opinion particular, ni podrá por lo mismo infundir en igual grado la confianza que el trabajo metódico é incesante de un cuerpo colectivo. Solo así puede un Diccionario servir de norma á los que deseen hablar y escribir su idioma con propiedad y pureza, adquirir fuerza legal é indeclinable en los asuntos contenciosos, en que la genuina inteligencia de una voz suele ser de gran peso en la balanza de la justicia (RAE 1843: «Prólogo»)113.
Resulta muy significativo que en las palabras precedentes irrumpa el concepto de norma materializada en el Diccionario, un fundamento nuevo en la tradición lexicográfica académica. Como corolario de todo lo expuesto, la Corporación se presenta como el órgano responsable de sancionar los usos léxicos, pues el objetivo del Diccionario es «dar á conocer las palabras propias y adoptivas de la lengua castellana, sancionadas por el uso de los buenos escritores». Por primera vez y como consecuencia del valor normativo de que se dota al Diccionario, se aclara la significación que puede tener el hecho de que una determinada palabra no aparezca recogida en él:
Justo la idea contraria que aparece en el «Prefacio» del Diccionario de M. Núñez de Taboada (1825), quien imputa al Diccionario de la Academia «notable desigualdad en cuanto tiene de bueno y de malo», lo cual se origina en la intervención de varias personas en la elaboración de la obra, a juicio de Núñez de Taboada, este «inconveniente, [que] solo podrá evitarse, confiando la egecucion de esta especie de obra á una sola persona» (Clavería Nadal 2007: 11). El mismo tipo de crítica se encuentra en Salvá (1846: ix). 113 Cfr. Alvar López (1992b: 54-55). 112
El neologismo_ok.indd 117
01/07/2016 14:09:16
118
GLORIA CLAVERÍA NADAL
pero muchos no lo entienden así; y cuando no encuentran en el Diccionario una voz que les es desconocida, en vez de inferir que no es legítima y de buena ley, lo que infieren es que el Diccionario está diminuto114. Así hemos visto lamentarse algunos de no hallar en él las palabras comité (por comision), secundar (por cooperar), y otras muchas extranjeras de que están infestados la mayor parte de los escritos que diariamente circulan y que todo el mundo lee por la importancia de los asuntos sobre que versan (RAE 1843: «Prólogo»).
Los ejemplos proporcionados no dejan lugar a dudas, aunque, como ocurre muy frecuentemente en materia de neologismos, sean voces que acabarán formando parte de la nomenclatura académica al cabo de los años; así, secundar aparece ya en la edición de 1869 y comité no figura en el Diccionario hasta la primera edición del siglo xx en 1914115; en los dos casos, a pesar de las consideraciones realizadas en 1843, el uso legitima el reconocimiento oficial más adelante (Desporte 1998: 202-203). El prólogo de la edición de 1843 vuelve a tratar, como hacían los anteriores, la cuestión de las voces especializadas (términos facultativos) y las características que este tipo de vocablos deben cumplir para integrarse en el Diccionario. También en este caso, se alude a los principios que motivan su admisión como forma de justificar las denuncias de ausencia de ciertas palabras en la nomenclatura: Otros echan menos en el Diccionario de la lengua castellana la multitud de términos facultativos pertenecientes á las artes y las ciencias, de las cuales solo debe admitir aquellos, que saliendo de la esfera especial á que pertenecen, han llegado á vulgarizarse, y se emplean sin afectacion en conversaciones y escritos sobre diferente materia. Cree la Academia no haber omitido ninguno de los que se hallan en este caso, y cree igualmente que lejos de merecer reconvenciones por no haber admitido otros que no han pasado al lenguaje social, las merece por haber dado entrada en su Diccionario á muchos vocablos técnicos de Náutica, de Blason, de Esgrima &c. que no debieran estar en él, y solo conserva por respeto á su posesion y á la memoria de nuestros predecesores (RAE 1843: «Prólogo»).
Los criterios de tratamiento del léxico especializado que la Academia declara en el prólogo de la novena edición del Diccionario serán rebatidos por el eminente lexicógrafo V. Salvá (1846: xi) tan solo tres años más tarde, cuando, con motivo de la presentación de su obra, considere, con razón, que algunas áreas están
Obsérvese que el adjetivo peyorativo es siempre el mismo y aparece en los prólogos de la séptima, octava y novena ediciones (RAE 1832, 1837 y 1843). Cfr. nota 93 de este capítulo. 115 Sobre esta voz, cfr. Páramo García 2003: 136. 114
El neologismo_ok.indd 118
01/07/2016 14:09:16
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
119
excesivamente representadas en el diccionario académico citando las del blasón, germanía, náutica, esgrima, fortificación y teología116. El prólogo insiste en exponer las razones por las que las voces técnicas pueden llegar a formar parte del Diccionario, algo que se produce siempre que se difunda su uso y traspasen los límites reducidos de la especialidad a la que pertenecen, si no cumplen este requisito, no pertenecen al Diccionario de la lengua común a pesar de que se llega a reconocer el valor internacional de este tipo de voces, una consideración ya expresada en el siglo xviii: Pero hay tambien una inmensa nomenclatura de las ciencias, artes, y profesiones, cuyo significado deben buscar los curiosos en los vocabularios particulares de las mismas; tales voces pertenecen á todos los idiomas y á ninguno de ellos, y si hubieran de formar parte del Diccionario de la lengua comun, léjos de ser un libro manual y de moderado precio, circunstancias que constituyen su principal utilidad, seria una obra voluminosa en demasía, semi-enciclopédica y de difícil adquisicion y manejo. Si el naturalista se quejase de no encontrar en él las voces todas con que de dia en dia se va aumentando el caudal de su profesion predilecta, con igual motivo se quejaria el astrónomo, el químico, el anatómico, el farmacéutico, el veterinario, y en suma los aficionados á cuantos ramos del saber componen hoy el inmenso tesoro de los conocimientos humanos. ¿Y qué diremos de los términos propios de los oficios y artes industriales complicadísimas, como las fábricas de tejidos, de destilaciones, de tintes, de quincalla &c. &c.? (RAE 1843: «Prólogo»).
Cree la Corporación que este tipo de palabras solo forman parte de la lengua común y, por tanto, del Diccionario general cuando experimentan una ampliación en el uso fuera de las fronteras especializadas y «ora en su sentido recto, ora en el metafórico y figurado, se repiten en la conversacion, se encuentran en los libros y llegan á ser de un uso tan vulgar, que todas las personas de alguna cultura las comprenden y emplean, aun cuando no hayan saludado la ciencia á que debieron su origen» (RAE 1843: «Prólogo»). Se establece, así, una diferencia entre los distintos grados de especialización que pueden presentar las palabras según ciertos aspectos pragmáticos y funcionales que actualmente son determinantes en terminología (Cabré Castellví 1992: 146-148); los ejemplos aducidos resultan ilustrativos y elocuentes: Cuando en una obra histórica, en una disertacion legal, en una novela, en una arenga parlamentaria, en un tratado de Economía ó de materias filosóficas ó morales se emplean oportunamente los términos anatómicos tráquea, pulmon, espina dorsal, ó bien las voces radio, diámetro, ó círculo, propias de la Geometría, ó se habla del cáliz Cfr. sobre la cuestión de los distintas áreas temáticas de especialidad y su representación en el Diccionario de la Academia y en el Diccionario de Salvá el estudio de D. Azorín Fernández (2002). 116
El neologismo_ok.indd 119
01/07/2016 14:09:16
120
GLORIA CLAVERÍA NADAL
de una flor, ó se nombra la jarcia, la quilla ó la proa de un navío, nadie tachará el uso de tales palabras, supuesta la conveniencia de su aplicacion. Pero ¿quién no se burlaría del que en semejantes escritos sacase á colacion el coccix ó vértebras cervicales; los catetos ó la ciclóide, ó bien el tallo de los monocotiledones ó el cáliz de cuatro lacinias? Tales vocablos son tan desconocidos para la generalidad de las gentes, que no pueden salir de las obras técnicas á que pertenecen, y en ellas es donde deben buscar los curiosos su significado (RAE 1843: «Prólogo»).
El extenso prólogo, por tanto, no tiene otro objetivo que mantener y justificar pormenorizadamente el «criterio restrictivo» mantenido respecto al léxico especializado (Azorín Fernández y Santamaría Pérez 1998: 363; Azorín Fernández 2012: 99). Otro de los principios utilizados en la selección léxica se halla en el rechazo de aquellas palabras que tienen visos de ser producto de modas pasajeras (Alvar López 1992b: 55), una consideración que no es nueva en el ideario lexicológico de la Academia (§§ 3.2.2, 3.4.4 y 4.1): Hay sin embargo en el lenguaje social voces de uso corriente, que por designar objetos frívolos, transitorios y cási siempre de orígen y estructura extranjera no deben tener entrada en el Diccionario de una lengua, y si bien no faltan en el nuestro vocablos de esta clase pertenecientes á tiempos pasados, la Academia está persuadida de que no deben admitirse. Tales son los que se refieren á objetos de modas pasajeras y fugaces, como canesús, bandolina, capotas y otros á este tenor que nacen hoy y mueren mañana sin dejar mas vestigios que la burla que de ellos suele hacer la diversion del público algun festivo escrito satírico o dramático (RAE 1843: «Prólogo»).
La Academia, sin embargo, es consciente del carácter evolutivo de la lengua y los continuos cambios que se estaban produciendo en la sociedad; se deja, por ello, una puerta abierta a la posible futura incorporación de vocablos rechazados en un momento determinado: «Tal vez llegará tiempo en que se hagan familiares y el uso comun los prohije. Entonces tendrán derecho á entrar en el diccionario, y podrá cualquiera servirse de ellos en la conversacion y en sus escritos sin nota de afectacion ó pedanteria» (RAE 1843: «Prólogo»). Los criterios expuestos conducen a trazar los límites del diccionario: «Un Diccionario de un idioma destinado al uso del público debe abrazar todas las voces del lenguaje comun de la sociedad, distinguiendo el familiar del mas culto y propio de las gentes instruidas, y del poético considerado en sí mismo; es decir, con exclusion de las materias ó asuntos en que haya de emplearse» (RAE 1843: «Prólogo»). Esta concepción se escuda en la forma de proceder de otros diccionarios y se aducen como ejemplos el de la Academia de la Crusca, el de Johnson y, sobre todo, el de la Academia Francesa.
El neologismo_ok.indd 120
01/07/2016 14:09:16
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
121
El prólogo de la novena edición atiende fundamentalmente a la cuestión del aumento léxico y en él se desarrolla una exposición muy dilatada de las pautas de admisión de voces nuevas. Su contenido debió ser la reacción a las críticas recibidas, dirigidas especialmente al tratamiento del léxico especializado; la respuesta de la Academia consiste en exponer pormenorizadamente los límites del Diccionario sin variar su postura respecto a esta parcela del léxico (§ 3.6.3). Pueden haber sido desencadenantes de este prólogo tanto la existencia de «ciertas observaciones amistosas y urbanas de una respetable é ilustrada corporación» que se mencionan en el propio texto y que, con la documentación manejada hasta el momento, no he podido identificar117; como el hecho de que unos meses antes de la conclusión de la novena edición del Diccionario se había iniciado la publicación del Panléxico de Juan Peñalver (1842) y que la Academia se había sentido profundamente agraviada tanto por las críticas que en él se dedicaban a su Diccionario como por la copia de contenidos. Cabría interpretar el prólogo como reacción institucional ante un incidente que trasciende a los medios periodísticos con una «viva y sangrienta polémica en la Gaceta de Madrid», en palabras de C. Muñoz del Manzano (1893), protagonizada por el académico Juan Nicasio Gallego, secretario de la Corporación desde 1839, y el impresor del Panléxico, Ignacio Boix118 que toma cuerpo en varios artículos publicados en septiembre de 1842. Las actas no proporcionan mayor información sobre el asunto durante los años que transcurren de una edición a otra. Entre 1837 y 1843 aparecen relaciones con la Academia de Buenas Letras de Barcelona, la Academia de Ciencias Naturales, la Academia Grecolatina, la Academia Sevillana de Buenas Letras, el Ateneo Científico y la Academia Alemana-Española. 118 El acta de la junta celebrada el 8 de septiembre de 1842 recoge las quejas de la Academia: «Varios individuos hicieron presente a la Academia que el impresor Boix había publicado un prospecto de diccionario de la lengua castellana, valiéndose para recomendar su obra del medio villano de desacreditar el nuestro calificando de bárbaras, inexactas, impropias e incompletas sus definiciones fundamentales, siendo tanto más extraña esta calificación, cuanto el primero cuaderno de su obra que también ha salido a luz, es una copia literal del Diccionario de la Academia sin más diferencias que la supresión de las correspondencias latinas y de los refranes y alguna alteración ligera en uno u otro artículo para disimular la usurpación. Reconocida la exactitud de la denuncia por el examen de la mencionada entrega o cuaderno, acordó la Academia que se demandase judicialmente al impresor Boix y a don Juan Peñalver, que se anuncia como autor del plagio, a cuyo fin se otorgase el poder competente al procurador D. Lorenzo Sancho, el cual procediese inmediatamente a realizar la demanda y seguida por todos los trámites legales hasta su terminación definitiva». El conde de la Viñaza (Muñoz del Manzano 1893: vol. 3, n.º 758, cols. 1532-1582) se hace eco de la polémica y recoge ocho artículos publicados en la Gaceta de Madrid en septiembre de 1842 sobre este asunto en el que se oponen las razones de Juan Nicasio Gallego que firma un suscriptor/otro suscriptor a las del propio Ignacio Boix y un largo artículo firmado con las iniciales P. P. que defiende al autor, Juan Peñalver. Cfr. Azorín Fernández 2000: 241-247, Baquero Mesa 1992, Bueno Morales 1995: 221-228 y Seco 1987a: 131-133. Sobre el «aprovechamiento» del Diccionario de la Academia por parte de la 117
El neologismo_ok.indd 121
01/07/2016 14:09:16
122
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Gracias a estos se conoce, por ejemplo, que no se admite en el Diccionario voz que no se sustente en «dos autoridades de escritores de nota», de manera que «si prescindiera de esta regla podria duplicar el número de artículos de su Diccionario, desocupando todo un armario atestado de paquetes de voces nuevas, apoyadas en autores no despreciables» (apud Muñoz del Manzano 1893: vol. 3, col. 1542). En otra de las respuestas aparece una lista compuesta por seis tareas que desarrolla la Academia al elaborar el Diccionario; estas se citan como prueba de que el diccionario es propiedad de la Corporación. Ante las razones esgrimidas en la polémica por J. N. Gallego, creo que no es descabellado pensar que la polémica con I. Boix y J. Peñalver fue uno de los motivos fundamentales que explican este prólogo, tan inusitadamente justificativo. En esta edición del Diccionario las innovaciones no fueron muy numerosas ni tampoco las actas atestiguan un intenso proceso de corrección y aumento, no obstante, se sintió la necesidad de manifestar los principios que guiaban la ampliación léxica como una defensa frente a las críticas recibidas. Como consecuencia de todo ello, aflora claramente y por primera vez el valor normativo que la propia Academia confiere a su diccionario como sello de distinción con respecto a obras lexicográficas elaboradas por otros autores. 3.6.3. El aumento y la corrección Los datos léxicos en el que se basa esta investigación indican que la novena edición siguió las líneas de desarrollo de las ediciones inmediatamente anteriores, aunque por las informaciones procedentes del DECH quizá se pueda percibir en esta edición un ligero incremento de la ampliación léxica en comparación con las tres ediciones precedentes. La muestra basada en la letra N arroja como resultado el aumento de ocho lemas. La muestra comparativa de diez páginas proporciona solamente la adición de cinco entradas. El «Suplemento», por su parte, es muy breve; ocupa media página (RAE 1843: 763) y está compuesto por 37 entradas de las que 18 son lemas nuevos (cuadros 2, 3 y 4). Las actas, en este caso, proporcionan información adicional sobre el incremento léxico por cuanto en algunas de ellas se recogen menciones concretas a palabras de las listas de G. García del Pozo119, las cuales son examinadas para su aceptación o rechazo. Así se puede conocer que voces como, por ejemplo, asfixia, conservatorio (sust.), cotización, cosmopolita, despreocupación, contraprincipio, enjuiciamiento, lexicografía no académica en el siglo xix, cfr. el interesante planteamiento que realiza Battaner Arias (2008), quien encuentra en este asunto uno de los mejores ejemplos. 119 Las actas recogen únicamente la última palabra analizada en cada junta (años 1838 y 1839).
El neologismo_ok.indd 122
01/07/2016 14:09:16
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
123
geniazo, iniciativa, intachable, jopo, meloncillo, nivelación, probatura, sanitario, sentimental, trascurrir-transcurrir, tenia, véneto, visual (sust.) formaban parte de ellas y que fueron admitidas en la novena edición; otros términos, sin embargo, debieron ser rechazados en aquel momento, aunque más tarde, por haberse consolidado en el uso, fueran admitidas; dentro de estas últimas figuran cotización, deficiente y paralizar que son aceptadas en la décima edición (RAE 1852); monocordio y personarse se incorporan en la undécima (RAE 1869); ailanto, extralimitarse, logia y reorganización aparecen en la duodécima (RAE 1884). Las voces añadidas en esta edición no suelen ser portadoras de marca diatécnica, aunque hay algunas palabras de la medicina (deletéreo, lumbar, musculatura, pulmonar, protuberancia), de la milicia (desfile, escalafón), algún vocablo de la náutica (escuna, lugre, místico) y algunos forenses (espontanearse, incautarse, infringir, reversible); hay bastantes voces con la marca familiar (miedoso, potingue, probatura, reparto, triquiñuela) con lo que se mantiene esta línea de ampliación desde principios de siglo. Se percibe en el aumento la aplicación de ciertos criterios léxico-morfológicos, pues destaca la admisión de derivados en -dor (colaborador, graduador), -ismo (clasicismo, neologismo, politeísmo, nepotismo, vandalismo), -oso (astilloso, candoroso, miedoso, melodioso), -izar (neutralizar, fanatizar), -ble (impermeable, intachable, negociable, reversible), des- (desnivelar, desperfecto) o palabras pertenecientes a una misma familia (vals-valsar, coqueta-coquetear-coquetería). Como ya ocurría en ediciones anteriores, en algunas de las voces nuevamente admitidas en la nomenclatura queda testimonio de su procedencia o de su novedad. Así, por ejemplo, en la acepción añadida a la palabra coqueta se lee: «La mujer que por vanidad procura agradar á muchos. Es voz tomada del francés» (RAE 1843); una indicación que perdura hasta la undécima edición (RAE 1869). Este tipo de observaciones aparece también en vals: «Especie de baile por una ó mas parejas que asidas de los brazos dan vueltas al compas del tañido. El baile y su nombre son modernos y de orígen aleman» (RAE 1843); esta última observación se mantiene hasta la undécima edición (RAE 1869). El cotejo con los estudios de D. Azorín Fernández (2003 y 2007) permite identificar, además, otros términos que aparecen por primera vez en la novena edición del Diccionario de la Academia y que constan en el Diccionario de Salvá como neologismos120, de todos ellos solo los anteriormente citados incorporan algún tipo de seña sobre su novedad.
120 Se trata de absolutismo, absolutista, adepto, amnistiar, anarquista, animosidad ‘ojeriza tenaz’, articulista, coqueta, coquetear, coqueteria, desorganización, desorganizador/-ra, eliminar, emoción, impermeable, involucrar, prejuzgar, preopinante, revolucionario/ria, secatura, sentimental, valsar.
El neologismo_ok.indd 123
01/07/2016 14:09:16
124
GLORIA CLAVERÍA NADAL
3.7. La décima edición del Diccionario (RAE 1852) y los cambios estructurales en la Academia Durante el período que media entre la novena y la décima ediciones (1844-1852), se producen transformaciones de enorme trascendencia que comportan una revitalización de la Corporación y, como consecuencia, de sus actividades. En 1848 se aprueban unos nuevos Estatutos que renuevan los de la época de fundación, a partir de entonces se amplía el número de académicos (letras minúsculas), algo que a la fuerza aumenta el potencial de trabajo de la Corporación, y se establece, entre otras innovaciones, la ceremonia pública de recepción con los discursos (Álvarez de Miranda 2011; Fries 1973: 65-67; García de la Concha 2014: 189-205; Zamora Vicente 1999: 37-40). En los Estatutos aparece una pequeña referencia a las tareas de la Academia cuyo principal cometido debe ser depurar el habla castellana de las palabras y locuciones que puedan afearla, fijar el verdadero significado de las que deban conservarse y adoptarse, ya como nuevas, ya como rejuvenecidas, distinguir las diferentes acepciones de una misma voz y trabajar asiduamente en pulir y perfeccionar nuestro rico y armonioso idioma sin mengua de su índole y propiedades (Estatutos 1848: 18-19).
No es necesario advertir que estas labores incumben directamente al Diccionario. Los Estatutos establecen que la Academia, para desarrollar las diferentes obras, se organizará en cinco comisiones compuestas por dos o tres académicos: Comisión del diccionario, Comisión de gramática y ortografía, Comisión de prosodia y arte métrica, Comisión de etimología e historia de la lengua, Comisión de reimpresión de autores clásicos. Se declaran, además, en los Estatutos las funciones de la Comisión del diccionario con lo que puede comprobarse la intención de propiciar cambios de cierto calado, que van más allá de la corrección de una edición para la publicación de la siguiente y persiguen «proponer las reformas que su mejor redaccion exija; la de otro mas manual si conviene publicarlo y cuanto concierna á facilitar el conocimiento del inmenso tesoro en tantos y tantos preciosos volúmenes esparcido» (Estatutos 1848: 19). En la sesión del 2 de junio de 1848 se producen los nombramientos de las comisiones previstas por los Estatutos y se constituye la Comisión del diccionario que en adelante será la encargada de organizar y proponer todas las tareas lexicográficas de la Academia121. Los nuevos aires emanados de la reforma organizativa empiezan a reflejarse en 1852, durante la fase final de revisión para la décima edición, cuando la Aca La Comisión estuvo integrada en aquellos momentos por J. de la Revilla, J. E. de Hartzenbusch y E. de Ochoa. 121
El neologismo_ok.indd 124
01/07/2016 14:09:16
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
125
demia decide emprender un Diccionario de sinónimos de la lengua castellana, un proyecto novedoso al que nunca antes se había hecho referencia, aunque se trataba de una cuestión que había despertado un importante interés en el xviii (Alvar Ezquerra 1985 [1993], Lázaro Carreter 1949 [1985], San Vicente Santiago 1996). También en 1852 se vuelve a desempolvar, tal como aparece mencionado en los Estatutos, la idea de un diccionario manual, esta vez se debe a la iniciativa de R. M.ª Baralt; como en las ocasiones anteriores la idea tampoco cuaja122 y el proyecto es desestimado al cabo de poco tiempo. Conviene reparar en que en los Estatutos no aparece ninguna mención al Diccionario de autoridades, por lo que se confirma que se había abandonado su elaboración desde 1840. Atrás ha quedado la diferencia entre diccionario grande / diccionario pequeño o chico de las Reglas de 1838 y de diversas actas hasta el año 1837. 3.7.1. Los discursos y el neologismo Uno de los frutos de las mudanzas que se empiezan a producir a mediados de siglo es el establecimiento de las sesiones públicas de recepción de los nuevos académicos con la lectura de un discurso por parte del académico entrante (Álvarez de Miranda 2011). En este tipo de textos menudean las referencias al asunto de los neologismos (§ 2.1.1.2): los dos primeros discursos de esta nueva etapa tratan de este tema de lo que se desprende que era una cuestión candente. En 1848, José Joaquín de Mora pronuncia un discurso cuyo objeto principal es precisamente el neologismo. Para J. J. de Mora (1848 [1860]: 137-138), la Academia tiene como función principal ser «la conservadora y la depositaria de la propiedad y pureza de uno de los más bellos idiomas que ha sonado jamás en los labios del hombre»; el problema surge cuando las virtudes idiomáticas como la propiedad y la pureza son sustituidas por un «ciego prurito de innovación y de mudanza, el desprecio de las reglas sancionadas por las producciones del genio y la veneración de los siglos, la anarquía de las opiniones, la aclimatación forzada de ideas exóticas y de sentimientos extraños á nuestros hábitos peculiares». Todo ello tiene un origen claramente identificable, el neologismo, que es presentado desde una concepción negativa de manera que se constituye en un mal, que no lo es ciertamente en su esencia, sino que ha llegado á serlo porque la ignorancia y la presunción han deteriorado los principios de mejora que abrigaba en sí, cuando no sólo era un bien necesario, sino una condicion indispensable de la riqueza
Actas, 7 y 15 de diciembre de 1853.
122
El neologismo_ok.indd 125
01/07/2016 14:09:16
126
GLORIA CLAVERÍA NADAL
de los idiomas; este mal, que invade aceleradamente los dominios del raciocinio, de la imaginación y de la ciencia, facilitando la usurpación que en ellos ejercen el sofisma, la extravagancia y la pedantería; este mal, que despoja el estro poético de sus galas, á la elocuencia de su vigor, al debate científico de sus galas, á la elocuencia de su vigor, al debate científico de su dignidad, á la plática familiar de su franqueza, y de su originalidad y de sus gracias (Mora 1848 [1860]: 138-9).
El discurso sigue con la aplicación del género judicial (cfr. Blecua Perdices 2006: 33 y ss.) y el pobre neologismo se sienta en el «banquillo de este severo tribunal» y, para juzgarlo adecuadamente, J. J. de Mora traza su historia. Para el nuevo académico, el neologismo se restringe a «la adquisición de voces ajenas», «sin cuyo auxilio no es dado imaginar cómo pudieran salir los idiomas del estrecho círculo de su escasez primitiva» (Mora 1848 [1860]: 141-142). En un análisis contrastivo, pasa revista a su evolución tomando el término neologismo como sinónimo del préstamo y muestra el diferente comportamiento de las lenguas ante este fenómeno: mientras que el inglés y otras lenguas del norte de Europa aceptan los préstamos sin que ello origine ningún problema de adopción, en el caso de las lenguas románicas, observa que «ha predominado una legislacion más severa, y mayor esmero en conservar el carácter genuino del habla nacional» (Mora 1848 [1860]: 151). Estima, además, para el español que el neologismo es el culpable de todos los males que aquejan a la lengua –«El neologismo sólo es reo de estos desaguisados» (Mora 1848 [1860]: 154)–. Al final del discurso, equipara de manera inequívoca el neologismo con el galicismo desde una óptica más política que lingüística: «El neologismo, ó más bien, démosle su verdadero nombre, el galicismo se enseñorea hoy en España, como usurpador innoble que se complace en desfigurar los monumentos y en envilecer las glorias del pueblo sometido» (Mora 1848 [1860]: 154). Aunque el progreso de las ciencias requiere innovaciones, sostiene que es posible encontrar «en nuestro idioma un caudal suficiente para satisfacer cuantas exigencias han traido consigo los adelantos del saber en todas sus ramificaciones, en todos sus usos, en todos sus descubrimientos» (Mora 1848 [1860]: 155-156). Menciona como modelos lingüísticos a A. Cavanilles para la botánica, a J. Clavijo y Fajardo en el dominio de la historia natural, a G. M. de Jovellanos para la economía política y a J. Balmes en el terreno de la filosofía, a quienes toma como autoridades para el «castellano incontaminado y castizo» en usos especializados; casi todos ellos habían sido reconocidos como autores que podían ser utilizados como autoridades en 1829 (§ 3.4.3).
El neologismo_ok.indd 126
01/07/2016 14:09:16
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
127
Cabe reparar en los ejemplos que proporciona del fenómeno (neologismogalicismo) para conocer exactamente a qué tipos de procesos se refiere. Critica Mora usos como los que figuran a continuación123: Nosotros, que cediamos á las impresiones de lo admirable y de lo grandioso, nos hemos prendado de lo imponente. Nosotros hemos convertido las medias tintas en matices, como si la voz matiz no significara precisamente lo contrario de la voz nuance, á la que se ha querido dar aquella extraña interpretacion. Nosotros hemos convertido el progreso y el curso en marcha; el encargo en mision, el acompañamiento en cortejo, la tertulia en soirée, la gerarquía en rango, la reputacion distinguida en notabilidad. Ya nádie se estrena, y todos debutan; los soldados no pelean, sino que se baten; los empleados no sirven, pero funcionan. En la disputa no se tocan puntos delicados, pero se abordan cuestiones palpitantes; y como si debiesen corresponder las vicisitudes del signo á la de la cosa significada, cuando la caridad cristiana flaquea en medio de los horrores de las discordias civiles, abrigamos sentimientos humanitarios; cuando en todos los pueblos civilizados la hacienda pública se extenúa, ya deja de ser hacienda pública y se convierte en finanza, y cuando los gobiernos más robustos titubean en el suelo movedizo de las revoluciones, su accion deja de ser gubernativa, y empieza á ser gubernamental (Mora 1848 [1860]: 154-155).
Sorprende no hallar en los ejemplos precedentes muchos préstamos léxicos (soirée, debutar); se cuentan entre ellos, en cambio, varios cultismos, palabras derivadas, calcos y evoluciones semánticas. Se trata, por tanto, de un galicismo indirecto, de unos modos de hablar calcados del francés que unos practican y otros rechazan. El juicio de Mora sobre el uso de neologismos es rotundamente negativo (Brumme 1997: 139-140). La contestación al discurso de Mora corre a cargo de A. Gil y Zárate (1848 [1860]) y discurre por cauces muy similares de manera que el neologismo carga con toda clase de vituperios (Gil y Zárate 1848 [1860]: 164). Quizá la postura de este es más realista y abierta; en efecto, advierte que «si es verdad que nuestra lengua ha experimentado una revolucion que todos tenemos que aceptar, mal que nos pese, no por eso debemos permitir que vaya más allá de lo que la necesidad y la conveniencia exigen» (Gil y Zárate 1848 [1860]: 170), una consideración que no aparece en el discurso anterior (Brumme 1997: 140-141). Dos años más tarde lee su discurso de recepción el aragonés Javier de Quinto (1850 [1860]) cuyo motivo central es «el genio y carácter de la lengua española en el siglo xix y sobre los medios de conciliar sus antiguas condiciones y pureza con las necesidades de los tiempos modernos», unas palabras que reflejan la tensión entre conservación y innovación en la lengua contemporánea. Atribuye Para ejemplos parecidos en la primera mitad del siglo xix, cfr. Cullen (1958).
123
El neologismo_ok.indd 127
01/07/2016 14:09:17
128
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Quinto todos los problemas a la constante influencia francesa: «Entre las diversas causas por donde viene nuestra lengua á un sensible decaimiento, descuella sobre todas, por su dolorosa generalidad y trascendencia, esa adopcion inconsiderada, inútil y profundamente perjudicial, que todos los dias y á todas horas se hace, de modismos y construcciones propias de la lengua francesa» (Quinto 1850 [1860]: 184). Y, aunque el español no necesite ajenas galas (Quinto 1850 [1860]: 184), manifiesta una postura más abierta que Mora pues admite la posibilidad de adoptar palabras advenedizas siempre que se cumplan dos condiciones, la adaptación al español y la necesidad: «Ensánchese en buen hora el número de las palabras siempre que genuinamente se las pueda españolizar, y siempre que por corresponder á objetos de los antiguos ignorados, no hallemos su equivalente en nuestro abundantísimo repertorio: nadie de mejor grado que nosotros reconoce y sustenta esta necesidad, á veces digna y provechosa» (Quinto 1850 [1860]: 184-185). Ante este panorama, el académico aragonés se refiere al Diccionario de la Academia empleando el adjetivo de severo (Quinto 1850 [1860]: 188) y, desde una perspectiva normativa, lo presenta como una obra «destinada á contener la decadencia de nuestro idioma sin perjuicio de registrar paulatina y lentamente sus conquistas y progresos». El diccionario, sin embargo, no es suficiente a su juicio para resolver todos los problemas porque la parte de la lengua más necesitada se encuentra en «las locuciones, los giros, la construccion, el número, la armonía peculiar de los idiomas» (Quinto 1850 [1860]: 189). Por ello, propone una serie de medidas en las que involucra tanto a la Academia como al Gobierno con su apoyo a la propia Academia y a la educación (Brumme 1997: 125-126). Entre estas posibles acciones se refiere a la autoridad que debería tener la Academia en la aceptación de voces nuevas cuando sean necesarias y en el rechazo de aquellas innovaciones que «tienen equivalente antiguo» (Quinto 1850 [1860]: 195). En el discurso se proporcionan algunos ejemplos de lo que el autor considera que es bastardear y confundir la lengua; por las palabras que menciona, se puede percibir que no se trata tanto de préstamos como de evoluciones semánticas: así se refiere al uso de secundar con el significado de «dar auxilio, cooperación o ayuda»; o al empleo de reasumir, como recíproco y con el valor de «recopilar, reducir a compendio»; a sendos, como singular y con el significado de «fuerte, pesado, informe»; se refiere también a la sustitución del deverbal adelantamiento por adelanto (Quinto 1850 [1860]: 196). La respuesta al discurso de J. Quinto corre a cargo de B. Fernández de Velasco, duque de Frías, y no aporta ninguna novedad al asunto tratado. Únicamente cabe señalar que el duque cita más ejemplos de usos reprobables tras la observación de que la degeneración no afecta solamente al léxico sino a «frases enteras». Así menciona ejemplos como el uso de
El neologismo_ok.indd 128
01/07/2016 14:09:17
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
129
confeccionar aplicado á las materias de gobierno y áun á la formacion de las leyes, y de la palabra cuestion para significar materia, sin entrar en cuenta algunas frases y modos de decir, á los cuáles no se les puede conceder cédula de naturaleza porque son malos en todos los idiomas. Sin embargo, conviene tener presente que en todas las palabras y locuciones extrañas que se van introduciendo en el nuestro, proceden de las diversas condiciones y consecuencias de las modernas formas de gobierno, pues la mayor parte de ellas nace de la indisculpable ignorancia de los que las emplean (Fernández de Velasco 1850 [1860]: 212).
Censura, además, a los escritores que solo leen obras francesas y observa, con crítica incorporada en las palabras usadas, que estos son los que dicen que son sensibles, para dar á entender que son compasivos; y si se les pregunta por un enfermo, contestan que está bien en lugar de está mejor ó está bueno. Estar bien significa entre nosotros pasarlo bien, vivir sin estrechez. Les hace más gracia llamar bournous al albornoz, y paletó al gaban, que darles los nombres que tienen en España hace no pocos siglos. ¿Y qué diremos del extraño nombre de minaretes con que muchos bautizan á las torres de las Mezquitas, llamadas en castellano alminares desde ántes que los franceses supieran que habia moros en el mundo? (Fernández de Velasco 1850 [1860]: 213).
Se plantea en este fragmento la pugna que tuvo lugar a mediados del siglo entre los arabismos modernos alminar, adaptación hispánica, y la adaptación francesa minarete (Oliver Asín 1959, 1996); un episodio que no hace más que reflejar la amplitud de la influencia gala en el español. En definitiva, los dos primeros discursos de recepción de la nueva época muestran claramente la inquietud que a mediados del siglo xix provocaba cierto tipo de evoluciones lingüísticas que se estaban difundiendo en español; en estos se confiere al diccionario una función sancionadora, tal como se había defendido en el prólogo de la novena edición (RAE 1843). xix
3.7.2. El prólogo El prólogo de la décima edición del Diccionario es uno de los más breves y, además, en él se introduce una modificación importante: el título deja de ser prólogo y es sustituido por el título «Al lector», un encabezamiento que se mantendrá en la edición siguiente (San Vicente Santiago y Lombardini 2012: 74-75)124. El cambio posiblemente vino motivado por la transformación del contenido de las palabras «A los lectores» era el encabezamiento de la primera versión del prólogo del Diccionario de autoridades (Blecua Perdices 2006: 45-46). 124
El neologismo_ok.indd 129
01/07/2016 14:09:17
130
GLORIA CLAVERÍA NADAL
preliminares. En lugar de mantener o reformar el largo texto programático de la edición anterior (§ 3.6.2) se remite a él como fundamento de la presente edición. Se admite que se siguen las mismas directrices que en las ediciones pasadas y, por el último párrafo del texto, puede observarse que la Academia considera que la edición que presenta constituye un progreso que atañe más a la «corrección» que a la ampliación, forma de proceder habitual desde la quinta edición. A pesar de ello, los párrafos centrales de las palabras preliminares se dedican a las voces nuevas y también a otro subconjunto léxico que adquirirá notable importancia en la concepción lexicológica de la Academia en los años siguientes, los arcaísmos: […] sin variar el plan de la obra ha procurado mejorarla; no solo enriqueciéndola con muchas voces y locuciones que, ó desde antes le faltaban, ó modernamente introducidas se han generalizado en el uso, sino quitando á varias la inmerecida nota de anticuadas cuando por plumas doctas las ha visto rejuvenecidas. El mayor número de vocablos ahora agregados procede, ya de las novedades que se han ido experimentando en todos los ramos de la administracion pública por consecuencia de las actuales instituciones políticas, ya del rápido vuelo que á su sombra tutelar han tomado las artes, el comercio y la industria (RAE 1852: «Al lector»).
Quedan enunciadas en estas palabras las vías de cambio y ampliación que se habían seguido: en primer lugar, palabras y locuciones existentes desde hacía tiempo pero que aún no habían encontrado su puesto en el Diccionario; en segundo lugar, voces nuevas y modernas125, que habían alcanzado la difusión necesaria; y en tercer lugar, voces revitalizadas con la consiguiente eliminación de la marca diacrónica, pese a que no parece que se introdujeran grandes variaciones en este sector léxico (Jiménez Ríos 2001: 55). A continuación se prosigue, como no podía ser de otro modo, con el natural aviso sobre las posibles carencias de la obra, aludiendo tanto a las prisas con las que se había tenido que preparar la décima edición, una vez agotadas las existencias de la edición anterior, como al rechazo en la aceptación de algunas voces ya por su grado de especialización («bien por demasiado técnicas»), ya por su falta de estabilidad por lo que se posterga su admisión «para hacerlo mas adelante y con mayor autoridad». Existe, además, en el prólogo a la décima edición una valiosa referencia a la admisión de arcaísmos en el Diccionario:
125 Cfr., sobre este fragmento, Lázaro Carreter (1992: 37). Sobre la suerte de las voces de carácter político en el Diccionario, cfr., por ejemplo, Battaner Arias (1977), García Godoy (1998, 1999), Lapesa Melgar (1985 [1996]), Moreno Moreno (2009), Peira (1975, 1977, 1987), Ruiz Otín (1983), Seoane (1968).
El neologismo_ok.indd 130
01/07/2016 14:09:17
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
131
Fácil hubiera sido á la Academia añadir muchas páginas á este volúmen, acudiendo al inagotable repertorio de las antiguas crónicas y otras venerables leyendas, y tomando de ellas multitud de palabras, que no harian ni mas elegante, ni en rigor mas copiosa el habla castellana; pero, si bien se propuso desde luego esta corporacion no limitarse en su Diccionario á la explicacion del lenguaje corriente, sujeto á tantas y tan contínuas variaciones, sino que, quiso siempre y quiere hacer mérito de dicciones y cláusulas anticuadas, nunca fué su ánimo, ni sería de grande utilidad para el público en general, el incluir las que caducaron no mucho despues de haber adquirido forma propia, regularidad y robustez nuestro romance (RAE 1852: «Al lector»).
El párrafo resulta mucho más interesante de lo que puede parecer a primera vista. La Academia basa el modelo de lengua de su Diccionario en lo que denomina lenguaje corriente. Como ha ocurrido en las ediciones anteriores, intenta mejorar su obra con una restringida ampliación de voces nuevas, siempre refrendadas por autoridades o bien por el uso común (lenguaje corriente). Las referencias a las voces anticuadas no son más que un anuncio del rumbo que el pensamiento lexicológico académico desarrollará en los años siguientes, augurado ya por la referencia a las voces rejuvenecidas de los Estatutos de 1848 (§ 3.7). 3.7.3. El aumento y la corrección El aumento y corrección verificados en la décima edición del Diccionario sigue las directrices de la edición inmediatamente anterior, no son perceptibles en ella aún los cambios que comporta la renovación en las regulaciones y proyectos a partir de 1848. Como se refleja en los cuadros 2-4, el conjunto de primeras documentaciones procedentes del DECH proporciona ochenta y seis lemas nuevos, en la misma línea que la edición precedente. El análisis de la letra N indica que son tres los lemas añadidos, dos variantes formales (nerviecillo, notariado) y la palabra nomenclador, relacionada con el léxico especializado. La muestra comparativa de diez páginas arroja como resultado un índice menor a la adición de un lema por página de media (en total se incorporan siete lemas en diez páginas). Se agregan en esta edición algunos vocablos entre los que se encuentran términos especializados pertenecientes a la química y áreas relacionadas (cloro, galena, sílice, oxidación, oxidar, gasómetro), voces modernas entre las que destacan los derivados en ‑ismo e -ista (filosofismo, socialismo, socialista, folletinista), algunas voces vinculadas al ferrocarril (camino de hierro, ferrocarril, locomotor, locomotora), las nuevas medidas del sistema métrico decimal (metro francés
El neologismo_ok.indd 131
01/07/2016 14:09:17
132
GLORIA CLAVERÍA NADAL
como acepción nueva126), voces del área del comercio (cupón, finanza, gerencia, gerente), voces propias de los juegos de cartas (copar, tute) y también palabras pertenecientes al uso familiar (chirona, cochitril, desfachatez, factótum, grandullón, pedrusco, pipirijaina, tiznajo, trapichear, turulato). El «Suplemento», por su parte, ocupa media página y está compuesto por treinta y siete entradas de las cuales veintisiete son lemas nuevos; entre ellos se encuentran algunas voces marcadamente especializadas: términos de la química (acetato, acético, carbonato, nitrato, sulfato), de la fotografía (daguerreotipia, daguerreotipo, fotografía, fotográfico, fotógrafo127) o de la medicina (hidropatía, hidropático, hidroterapia, homeópata, homeopatía, homeopático). Aunque el aumento léxico es tan constreñido como en las ediciones anteriores, destaca en los ejemplos aducidos anteriormente la voluntad de admitir palabras modernas que habían difundido su uso en tiempos recientes, algo que aisladamente se refleja en la misma definición: finiquitar.
a. Terminar, saldar una cuenta. Verbo modernamente admitido en las oficinas de cuenta y razón (RAE 1852).
Esta apreciación se mantiene hasta la duodécima edición (RAE 1884)128. 3.8. La undécima edición del Diccionario (RAE 1869) y el cambio en la metodología del trabajo lexicográfico A partir de la undécima edición, se introducen transformaciones notabilísimas en el Diccionario de la Academia. Uno de los aspectos que varía es el tiempo que transcurre entre una edición y otra: si en la primera mitad del siglo xix se publican seis ediciones y el tiempo que media entre ellas es entre cinco y diez años –excepto los catorce años que separan la cuarta (RAE 1803) y la quinta ediciones (RAE 1817)–, en la segunda mitad solo se publican cuatro ediciones y el lapso de tiempo que las separa se alarga sensiblemente; entre la décima y la undécima ediciones transcurren diecisiete años, el período más largo entre dos ediciones en el siglo xix. Las posibles causas de esta demora se analizarán en este apartado. En la elaboración de la undécima edición concurren cambios esenciales que son la consecuencia del extraordinario giro y del vigoroso impulso que experi Cfr. Gutiérrez Cuadrado y Peset 1997 y Pascual Fernández 2010. Cfr. Gállego Paz 2002a y b. 128 El verbo había sido recogido anteriormente en el diccionario de Salvá sin marca de neologismo y aparece ya documentado en un texto contenido en el Libro de acuerdos del Concejo Madrileño fechado el 11 de septiembre de 1500 (CORDE). 126 127
El neologismo_ok.indd 132
01/07/2016 14:09:17
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
133
mentan las tareas lexicográficas de la Academia en la segunda mitad del siglo xix (§ 3.7). El resultado de estas se traduce en tres ediciones del Diccionario vulgar (RAE 1869, 1884, 1899) en las que se produce un considerable aumento y una intensa revisión tanto de la macroestructura como de la microestructura. Las tres últimas ediciones de la centuria van acompañadas de un enorme avance no solo en la concepción lexicológica sino también en la metodología lexicográfica y todo ello reporta variaciones en el tratamiento de la innovación léxica. La renovación fue impulsada por el marqués de Molins y su registro en las actas de las juntas coincide con el nombramiento como secretario de la Corporación de M. Bretón de los Herreros en enero de 1853, después de la muerte de J. N. Gallego. A partir de aquel momento, las actas se constituyen en fieles testimonios del quehacer lexicográfico cotidiano. Estas reflejan de manera mucho más detallada las labores relacionadas con el diccionario con lo que a partir de mediados de siglo xix resulta mucho más fácil seguir de cerca su elaboración y extraer los principios y fundamentos en los que se basaba. Las cuestiones que se suscitan, sin embargo, no son nuevas; al contrario, perduran los problemas que habían aflorado ya durante la preparación de las ediciones anteriores. Se percibe en esta etapa (1853-1899) muy claramente una tensión continua entre la adopción de ciertos principios y el desafío constante de la aplicación práctica de los acuerdos de alcance general a las palabras examinadas en las juntas académicas. En los primeros años de elaboración de la undécima edición y siempre a propuesta de la Comisión del diccionario, se acometen asuntos de gran calado para la revisión de la obra. Sin ninguna duda, los dos grandes polos de atención al elaborar la undécima edición se hallan en las voces nuevas y las voces anticuadas. 3.8.1. Los primeros pasos Como era habitual, tan pronto la Academia publicaba una edición, ya empezaba a pensar en la siguiente de modo que la primera tarea que se emprende, auspiciada por la Comisión del diccionario, es el examen de un informe para su reforma (Actas, 10, 17 y 26 de marzo de 1853). Aunque desconozco el contenido del informe, por las noticias que contienen las actas, se puede observar que se discute sobre las correspondencias latinas y que se aprueba una ampliación de las autoridades, una garantía imprescindible para el aumento léxico según los propios postulados teórico-prácticos de la lexicografía académica; así aparece en el acuerdo «proponer nuevos nombres para añadirlos a los ya reconocidos por la Academia como autoridades en materia de buen lenguaje» (Actas, 26 de marzo de 1853). En los inicios de la undécima edición, se reafirma, por tanto, con esta forma de proceder el fundamento filológico característico de la lexicografía académica.
El neologismo_ok.indd 133
01/07/2016 14:09:17
134
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Como se ha expuesto anteriormente (§ 3.7.2), ya se había emprendido en la décima edición el estudio de las voces anticuadas, algo explícitamente reconocido en el mismo prólogo: «quitando á varias la inmerecida nota de anticuadas cuando por plumas doctas las ha visto rejuvenecidas» (RAE 1852: «Al lector»). Esta línea de pensamiento se mantiene en la undécima edición y desde los inicios de la enmienda se atiende a este grupo léxico para acordar su tratamiento y, para ello, la Comisión del diccionario presenta «la regla que haya de seguirse para la adopción de palabras anticuadas» (Actas, 7 de diciembre de 1853), una propuesta que afecta tanto a la marcación como a la inclusión de esta clase de voces: Acerca de otro informe de la misma comision sobre las reglas y límites a que deben atenerse los académicos respecto de las voces anticuadas al examinar y corregir los cuadernos del Diccionario últimamente repartidos, hubo una detenida discusión, y por resultado de ella se votó que ninguna de las voces del lenguaje general, por antigua que sea, deje de incluirse en el Diccionario, excepto aquellas que solo en alguna letra se diferencian de las hoy usuales como home, dende etc., y que el calificar o no de anticuadas a las que están más o menos en desuso quede al juicio de cada individuo, que podrá después rectificar la Corporación, si lo cree necesario (Actas, 15 de diciembre de 1853).
En las ediciones de la primera mitad del siglo xix se había intentado «limpiar» el Diccionario de aquellas formas que no eran verdaderas voces anticuadas sino meras variantes antiguas129. Las que permanecieron son tratadas en este momento del mismo modo y, con criterio filológico, se reserva el término anticuado para palabras que han dejado de ser empleadas, pero que pueden aparecer en los textos. En este sentido conviene reparar en el hecho de que la Academia sostuvo una posición clara y coherente en este aspecto, aunque a buen seguro que en la aplicación de este principio se generaron a menudo inconsecuencias y heterogeneidades, y la revisión no depuró por completo el Diccionario de la existencia de estas formas. Otro conjunto léxico que también había estado en el punto de mira con la duda de si había de formar parte de la nomenclatura se encontraba en las voces de germanía; la disyuntiva se había planteado en repetidas ocasiones a lo largo del siglo y la decisión tomada en todos los casos pasaba por su conservación. Para la undécima edición se mantiene esta forma de proceder reforzando el principio básico de aceptación de voces durante todo el siglo, pues se acuerda que las dicciones de germanía debían conservarse todas «menos las que carezcan de buena autoridad» (Actas, 15 de diciembre de 1853).
Especialmente en la quinta y sexta ediciones (RAE 1817, 1822), cfr. §§ 3.2 y 3.3.
129
El neologismo_ok.indd 134
01/07/2016 14:09:17
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
135
También en estos primeros años la Academia debate, a iniciativa de R. M.ª Baralt y en consonancia con las directrices de los nuevos Estatutos (1848, § 3.7), la transformación del Diccionario usual en un diccionario manual, pero la propuesta fue nuevamente desestimada (Actas, 7 y 15 de diciembre de 1853). En cuanto a las voces nuevas, no se discuten al iniciar las tareas para la undécima edición las pautas de admisión que se emplearán lo que supone una continuidad respecto a las ediciones anteriores. Solo años más tarde, se replantean los principios rectores de aceptación de voces nuevas; la cuestión, como se expondrá más adelante, es suscitada no por la reflexión teórica sino por los continuos titubeos que presiden la práctica lexicográfica (§ 3.8.7). 3.8.1.1. El examen de las observaciones externas a la Academia Como también había sido costumbre en ediciones anteriores, se analizan en las juntas los comentarios sobre el Diccionario provenientes de personas externas a la Academia; en diferentes sesiones del mes de mayo de 1857, examina la Corporación un artículo que acababa de publicarse en la Gaceta de Madrid el 25 de abril130 y unas observaciones debidas a Juan Díaz Baeza131 (Actas, 4 de junio de 1857). El primero se enfrenta al problema de la admisión de palabras nuevas por medio de ejemplos concretos pertenecientes al léxico de especialidad: si vocablos como acetato, carbonato, nitrato y sulfato aparecen en el «Suplemento» de la décima edición del Diccionario, se pregunta el autor cuál es la razón de que no se hayan incluido otras similares como cloruro o hidroclorato. En el artículo no se defiende la introducción de todas estas palabras, al contrario: «Nosotros dejaríamos la adopción de esas y otras parecidas palabras para el dia (si llega á amanecer) en que la Química haya acordado una nomenclatura definitiva. Entre tanto, ó no pondríamos ninguna, ó pondríamos todas las más principales; y en este último caso, daríamos alguna mayor exactitud á las definiciones» («Observaciones sobre el Diccionario de la Academia Española» 1857: 3). En otros ejemplos, sin embargo, se reclama la ampliación de la nomenclatura atendiendo, en algunos casos, al 130 Se trata de unas «Observaciones sobre el Diccionario de la Academia Española», que fueron publicadas en la Gaceta de Madrid y estaban firmadas únicamente por la inicial X. El artículo contiene treinta comentarios particulares a distintas voces del Diccionario ordenadas alfabéticamente y bien argumentadas, se plantean cuestiones que atañen tanto a la definición como a la ortografía y a la acentuación. 131 Juan Díaz de Baeza aparece como historiador en Canellas López (1989: 265, 266) y como traductor de una gramática francesa en Lépinette (2006). Según el catálogo de la Biblioteca Nacional, es autor de obras de variado tipo entre las que figura un Resumen de la gramática castellana para los niños de ambos sexos que empiezan a estudiarla, publicada en Madrid en 1855.
El neologismo_ok.indd 135
01/07/2016 14:09:17
136
GLORIA CLAVERÍA NADAL
hecho de que son palabras usadas por «doctos» o «buenos escritores», en estas circunstancias se encuentran términos como ilusionar(se), inmiscuirse, sanificar, salubrificar o sarcástico. El artículo también critica otros aspectos del Diccionario como las correspondencias latinas para las que aconseja su eliminación por las inexactitudes que encierra este tipo de información («Observaciones sobre el Diccionario de la Academia Española» 1857: 3). Efectivamente, se vuelve a constituir una comisión dedicada al examen de las correspondencias latinas132 con el objetivo de analizar este asunto de manera más detenida; se acuerda proceder según lo convenido que consistía en mantener las equivalencias que «directamente, y no por analogía y circunloquios expresen en latín el concepto de la voz castellana» para la undécima edición; esta decisión, sin embargo, variará al cabo de unos años (§ 3.8.4.3). 3.8.2. Nuevos Estatutos (1859) y nuevos proyectos lexicográficos La marcha de la revisión y enmienda para la undécima edición debió verse muy influida por la aprobación de los nuevos Estatutos en 1859, un texto que introduce un giro sustancial a las actividades lexicográficas de la Academia (Álvarez de Miranda 2007: 337-340 y 2011b; Fries 1973: 67-72; García de la Concha 2014: 203-205; Zamora Vicente 1999: 40-42)133. Estos, en su «Artículo I» y a diferencia de la versión anterior (Estatutos 1848), presentan la función social y cultural de la Academia, en la que caben tanto el cultivo de la lengua como la elaboración de trabajos de carácter histórico, gramatical y, de manera particular, filológico: El instituto de la Academia es cultivar y fijar la pureza y eleganza de la lengua castellana; dar á conocer sus orígenes; debatir y depurar sus principios gramaticales; vulgarizar por medio de la estampa los escritos desconocidos y preciosos que existen de lejanos siglos y manifiestan el lento y progresivo desarrollo del idioma; promover sin descanso la reimpresion de obras clásicas en ediciones esmeradas, y publicar en láminas excelentes los retratos de nuestros afamados ingenios, librándolos del olvido (Estatutos 1859: 3). 132 Siempre había existido un revisor de correspondencias latinas. En el siglo xix habían desempeñado el cargo F. P. Berguizas, T. González Carvajal, D. Clemencín, E. de Tapia, A. Lista y J. N. Gallego. Según apunta el marqués de Molins (1861 [1870]) en su reseña histórica después de este último se elimina el cargo. Se crea de nuevo y lo desempeñan E. M.ª del Valle, A. Oliván y F. de la Puente y Apezechea, pero «está mandado que se suprima al concluir de dar á la imprenta la edición 11.ª del Diccionario» (marqués de Molins 1861 [1870]: 68). La Comisión se había suprimido en 1848 y se reestablece en mayo de 1857 (Actas, 22 de mayo de 1857). 133 Todo ello desemboca, además, en la redacción de un Reglamento (1861) (Resumen 1861; Zamora Vicente 1999: 40) diferenciado de los Estatutos.
El neologismo_ok.indd 136
01/07/2016 14:09:17
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
137
El «Artículo II» está dedicado a las tareas lexicográficas y en él aparecen enunciados los proyectos que la Corporación se propone desarrollar en el futuro. Se trata de un conjunto de obras que iban a guiar buena parte de las labores académicas en los años siguientes y cuyo desarrollo iba a imprimir un nuevo rumbo al Diccionario usual: Será constante ocupación de la Academia formar y enriquecer el Diccionario Etimológico, mostrando á la vez las alteraciones y transformaciones sucesivas que ha experimentado cada palabra; el Diccionario autorizado con testimonios del buen uso que de cada voz han hecho los escritores doctos; el Diccionario de voces de artes y oficios; el de sinónimos; el de provincialismos; el de arcaísmos; el de neologismos, y el de la rima; procurando sacar á la luz periódicamente el fruto de sus trabajos, así como tambien publicar compendios de estos mismos Diccionarios, acomodados á las facultades é inteligencia de toda clase de personas (Estatutos 1859: 4).
Además del Diccionario usual, la Academia aspiraba a elaborar nada menos que ocho diccionarios distintos. En esta diversificación, puede adivinarse una concepción lexicológica y lexicográfica renovada y compleja. El Diccionario etimológico entronca con la Comisión de etimología e historia de la lengua de los Estatutos de 1848 y evidencia la importancia que habían adquirido las tareas de carácter histórico alentadas por las corrientes lingüísticas propias de la época que desembocarían en última instancia en el Diccionario histórico, una denominación que como tal aparece ya en el Reglamento de 1861 cuando se identifican las ocupaciones propias de la Academia como «[f]ormar colecciones, clasificadas por siglos, de palabras, locuciones, frases, idiotismos, proverbios y refranes, señalando sus fuentes y autoridades» y que tienen como fin último la elaboración de un Diccionario histórico de la lengua (RAE 1861: 2). El Diccionario etimológico reflejaba una de las preocupaciones propias de la historiografía lingüística del siglo xix que la Academia incorpora en su quehacer desde mediados del siglo xix (Brumme 2001; Gutiérrez Cuadrado 1982, 1987; Mourelle-Lema 1968). Este proyecto se constituía en pieza esencial para comprender los cambios entre la undécima y la duodécima ediciones: la eliminación de las correspondencias latinas en la primera y la introducción de las etimologías en la segunda. El Diccionario autorizado correspondía a una versión más moderna del venerable Diccionario de autoridades que ahora vuelve a cobrar actualidad, no en vano uno de los deberes primordiales de la Academia es «continuar y depurar el catálogo de autoridades y textos en que se funda el buen uso de cada palabra, locución ó frase de la lengua castellana» (RAE 1861: 2). El Diccionario de voces de artes y oficios era un proyecto lexicográfico nuevo que bien pudiera enlazar con aquel diccionario separado «[d]e las voces
El neologismo_ok.indd 137
01/07/2016 14:09:17
138
GLORIA CLAVERÍA NADAL
propias pertenecientes a Artes liberales y mechánicas» anunciado en el Diccionario de autoridades (1726: V, cfr. Alvar Ezquerra 1993: 229-230, Azorín Fernández 2000: 174-177). El Diccionario de sinónimos encarna un proyecto en el que se había trabajado desde 1852 (§ 3.7). La Academia dedicó durante unos años no pocos esfuerzos a esta obra cuyo resultado inmediato fue la Colección de sinónimos de la lengua castellana de J. J. de Mora publicada en 1855 [1992]; no es de extrañar, por tanto, que aparezca como un proyecto lexicográfico más. El Diccionario de provincialismos incluiría todas las palabras y acepciones con marca diatópica, un tipo de léxico que en mayor o menor medida había formado parte de la tradición lexicográfica académica desde el Diccionario de autoridades y que debía iniciarse con la segregación de los provincialismos del Diccionario vulgar (Actas, 15 de marzo de 1860). Se propone también la elaboración de un Diccionario de arcaísmos y un Diccionario de neologismos. El primero recupera la concepción filológica que había presidido las labores lexicográficas de la Academia desde sus inicios y, además, enlaza directamente con las discusiones que habían tenido lugar a menudo en las sesiones académicas relacionadas con el tratamiento lexicográfico de este componente. Ya en los Estatutos de 1848 aparecía una leve mención a este tipo de vocablos al advertir que uno de los fines primordiales de la Academia consistía en «fijar el verdadero significado de las [palabras] que deban conservarse y adoptarse, ya como nuevas, ya como rejuvenecidas» (Estatutos 1848: 19), con lo que el arcaísmo puede ser también neologismo, una idea que adquirió cierto relieve en aquellos años. El Diccionario de neologismos, por su parte, era un tipo de obra del que ya existían ejemplos en otras lenguas y debió concebirse como una forma de lidiar con todo el problema de la aceptación o rechazo de las voces nuevas que había sido palmariamente expuesto en el prólogo de la novena edición (RAE 1843). Finalmente, el Diccionario de la rima debió surgir como propuesta de la Comisión de prosodia y arte métrica según los Estatutos de 1848 y ahondaría en el análisis prosódico. No se consigna en los Estatutos (1859) la relación de estos diccionarios con el Diccionario usual, pero por la información que se desprende de las actas, justo unos días después de la aprobación de los nuevos Estatutos, la Academia continuaba considerando aquel como su tarea básica: Conviniendo la junta en que las nuevas ocupaciones de la Academia no restan para continuar adelantando cuanto buenamente se pueda en la revisión de los cuadernos y papeletas que han de servir para la undécima edición del Diccionario publicado por la Academia, dictó al efecto el Señor Director las disposiciones convenientes; se examinaron varias enmiendas y adiciones a dicho Diccionario (Actas, 1 de septiembre de 1859).
El neologismo_ok.indd 138
01/07/2016 14:09:17
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
139
No queda ninguna duda, por ende, de que los nuevos diccionarios eran obras adicionales que podían convivir con el Diccionario usual e, incluso, hacerlo mucho más coherente a través de su reducción como parece adivinarse por el Diccionario de provincialismos. Desde la aprobación de los Estatutos de 1859 y durante los dos años siguientes, se emprenden las gestiones necesarias para organizar las nuevas tareas con la constitución de las comisiones encargadas de desarrollar los nuevos diccionarios. Los proyectos de las distintas obras lexicográficas se presentan y debaten en el transcurso de 1860 (Resumen 1860). Hacia mediados del año siguiente consta un pequeño informe (Actas, 2 de mayo de 1861) por el que se conoce el estado de desarrollo que presentaban en aquel momento: el más avanzado era el Diccionario de sinónimos, mientras que algunos como el Diccionario de neologismos y el Diccionario de provincialismos contaban ya con un proyecto aprobado que debía ponerse en ejecución; estaba pendiente aún la discusión del proyecto de Diccionario de arcaísmos. Pese al impulso inicial, ninguno de estos diccionarios llegó a completarse (Alberte Montserrat 2011: 383-388). A finales de la corrección de la undécima edición vuelve a aparecer una mención a los proyectos pendientes con motivo de las remuneraciones que debían percibir los académicos y, en aquella ocasión, únicamente se citan los diccionarios de sinónimos, de neologismos, etimológico, de autoridades, de voces anticuadas y de la rima (Actas, 20 de mayo y 6 de diciembre de 1869) con lo que se advierte la desaparición del Diccionario de artes y oficios y el Diccionario de provincialismos. La Corporación no tenía fuerzas suficientes para llevar adelante todas las obras propuestas y solo podía satisfacer la revisión y enmienda del Diccionario usual. Pese a que se trata de proyectos fallidos, creo que su existencia reportó cambios en metodología lexicográfica de la Academia y, aunque a buen seguro la multiplicación de tareas debió retrasar la publicación de la undécima edición, produjo mejoras más que sustanciales en este. 3.8.3. El nacimiento de una nueva denominación: el Diccionario vulgar Ante tal cúmulo de vocabularios diferentes, el Diccionario que hasta 1838 había recibido la denominación de pequeño o chico en contraposición al Diccionario grande o Diccionario de autoridades pasa a ser llamado diccionario vulgar. Así aparece en 1859 cuando se hace alusión al diccionario que se está preparando con las palabras «undécima edición del Diccionario vulgar» (Actas, 22 de septiembre de 1859), una forma de referirse al Diccionario usual muy frecuente a partir de esta fecha y que explica que las Reglas publicadas en
El neologismo_ok.indd 139
01/07/2016 14:09:17
140
GLORIA CLAVERÍA NADAL
1869 y 1870 la contengan en su título. Este uso del adjetivo vulgar se entiende perfectamente con la definición que presenta el adjetivo en la edición del Diccionario de 1869 en el que se indica que corresponde a «lo que por ser comun ó general se contrapone á lo especial ó técnico, como este Diccionario respecto de otro de neologismos, ó de sinónimos, etc.» (2.ª acepción); el uso del adjetivo vulgar toma sentido, por tanto, por oposición a los diccionarios especiales con los que en aquellos años convive tal como se expondrá a continuación. 3.8.4. Los diccionarios especiales De entre los diccionarios especiales proyectados, me voy a detener en el análisis del Diccionario de arcaísmos, del Diccionario de neologismos, del Diccionario de sinónimos y del Diccionario etimológico por el interés que encierran para la comprensión del cambio de rumbo que experimenta el diccionario desde la undécima edición. 3.8.4.1. El Diccionario de arcaísmos y el Diccionario de neologismos Desde mediados de siglo xix y coincidiendo con los aires reformadores que vive la Academia, se había vuelto la atención hacia las voces anticuadas. Como se ha señalado anteriormente (§§ 3.7 y 3.8.3), ya se hacía una breve mención a estas en los Estatutos (1848: 19) cuando se reconocía que una de las labores fundamentales de la Academia era «fijar el verdadero significado de las que deban conservarse y adoptarse, ya como nuevas, ya como rejuvenecidas»; también parece, por el prólogo de la décima edición (RAE 1852), que este componente fue motivo de algún tipo de revisión (§ 3.7.2). Se mantuvo este interés desde los inicios de la corrección de la undécima edición, centrada la cuestión inicialmente en el establecimiento de la «regla que haya de seguirse para la adopción de palabras anticuadas» (Actas, 7 de diciembre de 1853). Producto de todo esto es la elaboración de un informe a cargo de la entonces «Comisión de reforma del Diccionario» que deja intuir el propósito de revisar y eliminar parte de las entradas con esta marca. La discusión de la memoria lleva a la Academia a acordar la supresión de aquellas que son simples variantes formales (§ 3.8.1). La importancia que se otorgó a la revisión de este tipo de palabras puede observarse en el examen que se hace en las juntas de unos paquetes de papeletas de voces anticuadas presentadas por R. M.ª Baralt (Actas, 19 de octubre de 1854 y sesiones siguientes). A la vista de estos precedentes, no es de extrañar que entre la lista de diccionarios de los Estatutos de 1859 aparezca un Diccionario de arcaísmos, cuyo proyecto se examina en noviembre de 1861 y para el que se propone el título de
El neologismo_ok.indd 140
01/07/2016 14:09:17
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
141
Diccionario de voces y frases anticuadas. La eliminación en el título del término arcaísmo venía motivada por los debates que había generado el uso de la palabra y su significado, la Academia prefirió el término voz anticuada a arcaísmo134. Se preveía publicar esta obra por partes y dividirla cronológicamente en tres secciones: siglos viii-xiii, siglos xiii-xvi y siglo xvii-«hasta fin del reinado de Carlos II», es decir 1700 (Actas, 7 de noviembre de 1861). También se estableció una distinción entre los arcaísmos según su empleo y su evolución semántica: «voces anticuadas que suelen usarse» (por ejemplo, allende), «voces que ya no se usan» (por ejemplo, armonista) y, finalmente, «voces que han cambiado de significación». Se concebía la obra con un apoyo filológico importante y el proyecto iría acompañado de un conjunto de textos (lista de obras) en el que se fundamentaría su elaboración, el primero era el Fuero de Avilés135. El Diccionario de voces y frases anticuadas estaba muy relacionado con las labores de exhumación de textos antiguos prevista en los Estatutos que pretendía como fin último «vulgarizar por medio de la estampa los escritos desconocidos y preciosos que existen de lejanos siglos y manifiestan el lento y progresivo desarrollo del idioma» (RAE 1859: 3). Las referencias a las voces anticuadas y al Diccionario no vuelven a aparecer prácticamente hasta la etapa final de revisión de la undécima edición en la que se discute un informe sobre la redacción del mismo (Actas, febrero de 1869). A raíz de todo ello se establece un conjunto de directrices que deberá guiar la marcación diacrónica y su posible extensión al Diccionario vulgar. Se explica así el párrafo que incluye el prólogo de la undécima edición sobre este particular cuando se advierte que el Diccionario registra un «aumento indirecto» de voces resultado de haber suprimido la calificacion de anticuadas en muchas voces que hasta aquí la llevaban; calificacion que podia retraer de emplearlas á los que miran como un estigma afrentoso la mucha edad del vocablo. La Academia desea rehabilitar en el uso la mayor parte de tales voces, arrinconadas más bien por ignorar su existencia, que por ser propiamente anticuadas (RAE 1869: «Al lector»).
Por su parte, la comisión encargada del Diccionario de neologismos fue nombrada en la sesión del 24 de noviembre de 1859 y quedó formada en sus inicios Fue motivo de discusión si arcaísmo tenía una o dos acepciones (Actas, 7 de noviembre de 1861); así, en el Diccionario de 1869 se añadió a la acepción «uso de voces o frases anticuadas», una segunda, «la voz o frase anticuada», que hubiese correspondido al Diccionario de arcaísmos. 135 Cfr. A. Fernández Guerra y Orbe, El Fuero de Avilés: discurso leído en Junta pública de la Real Academia Española, para solemnizar el aniversario de su fundación, Madrid: Imprenta Nacional, 1865. Cfr., sobre ello, Mourelle-Lema 1968: 219 y ss. 134
El neologismo_ok.indd 141
01/07/2016 14:09:17
142
GLORIA CLAVERÍA NADAL
por V. de la Vega, A. Alcalá Galiano y A. M.ª de Segovia. Se conocen sus trabajos y propuestas gracias a las actas y al artículo «Neologismo y arcaísmo» de A. M.ª de Segovia fechado el 5 de diciembre de 1859 y publicado en el primer número del Boletín de la Real Academia Española (1914). Este texto lleva el encabezamiento «Determinar los límites lexicográficos del arcaísmo y del neologismo», que debió ser el encargo que recibió el académico, y recoge el informe elaborado por Segovia sobre este asunto y el dictamen de la «Comisión encargada de proponer a la Academia la forma y manera en que ha de componerse y darse a luz el Diccionario de Neologismos» (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 294)136. El texto contiene un apartado dedicado al neologismo en el que el término es definido como «toda voz bárbara y que por su estructura repugna a la índole de nuestra lengua, debe omitirse inexorablemente» y proporciona como ejemplos début, confort, toilette, soirée, galop, schotish, doublé, cabas, rails, ténder, raout, buffet y clown (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 291), es decir, préstamos desprovistos de cualquier adaptación formal. En el informe se dispone que, «cuando la necesidad sea indisputable y el uso predomine notoriamente», la voz se incorpore al Diccionario con la indicación de nueva y «aun indicando la manera en que se podría substituir» (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 292). El objetivo del Diccionario de neologismos, por boca de Segovia, se centraría en «tratar a fondo del vicio llamado Neologismo; catalogar las voces y locuciones nuevamente introducidas; historiarlas; clasificarlas de admisibles o innecesarias: aconsejar la formación de las primeras; explicar la oportuna sustitución de las últimas» (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 293). Sigue con un breve apartado dedicado al arcaísmo en el que se traza la frontera entre el Diccionario general y el diccionario de arcaísmos: mientras que el primero «debe incluir todas las voces, locuciones, frases, etc., que hayan usado los buenos escritores desde mediados del siglo xvi, aun cuando hayan caído en desuso, pues lo contrario, o el ponerles nota de anticuadas, sería como anatematizar su uso, y retrae a los que tienen gusto por lo propio y castizo de resucitar con tino y oportunidad una parte de ese caudal perdido» (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 293); formarían parte del Diccionario de arcaísmos las voces que desde mediados del xvi no habían tenido ningún uso. El documento contiene un último apartado en el que, con el título de «Informe», la Comisión encargada de proponer el Diccionario de neologismos establece una primera distinción entre «los naturales, forzosos y admisibles; y los innecesarios y merecedores de anatema» (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 294); se insiste en que el objetivo de la obra, para la que se propone el título de Tratado del neologismo, sería «catalogar, a seguida de las antedichas explica Según las actas, el dictamen se leyó en la junta celebrada el 7 de diciembre de 1859.
136
El neologismo_ok.indd 142
01/07/2016 14:09:18
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
143
ciones y doctrinal teoría, las voces, frases, giros, locuciones, modismos y hasta refranes y expresiones proverbiales que, buena o malamente, se han introducido en nuestro idioma castizo, desde principios del siglo décimoctavo» (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 295) y se establece una correlación casi completa entre neologismo y galicismo (Desporte 1998: 207). La Comisión distingue en razón del grado de necesidad entre los neologismos «legítimos y aceptables», y los calificados de «tolerables, porque, aun cuando no sean tan necesarios, el uso, su acomodada estructura y su legítima procedencia, les han dado ya ocasión de echar hondas raíces» (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 296); estos dos tipos se diferencian de los claramente innecesarios para los que la obra debería proponer una forma de expresión alternativa. Según dictamen de la Comisión, una vez acabada la obra, se debería solicitar ayuda oficial para aconsejar «su estudio a las oficinas públicas, a las escuelas de las enseñanzas segunda y superior y a otros establecimientos oficiales.– Lugares son todos estos en que ha cundido el contagio» (Segovia Izquierdo 1859 [1914]: 297). El proyecto de Diccionario de neologismos se debate al cabo de unos meses en la junta celebrada el 7 de abril de 1860 y al acta trascienden algunos aspectos importantes de su composición y concepción. Se aprueba el valor normativo propuesto por la Comisión, se titularía Diccionario de neologismos y constaría de un discurso preliminar en el que se dilucidarían «las causas de la corrupción, confusión y pobreza a que ha venido nuestra lengua, fuentes a que debe acudirse para regenerarla, etc.»; contendría las palabras o expresiones documentadas a partir del siglo xviii con «la corrección que corresponda para expresar la propia idea en puro castellano, y la calificación que el neologismo merezca entre una de estas tres, legítimo o aceptable, tolerable, y vicioso o inadmisible» (Actas, 7 de abril de 1860). En los años sesenta, el proyecto de Diccionario de neologismos era considerado obra de «apremiante necesidad» como forma de atajar la difusión continúa de neologismos, pero también era juzgada labor de compleja elaboración: Pero no es obra de poco tiempo ni de somero estudio el reunir en debida forma tanta copia de innovaciones y corruptelas, y el hacer discreta y fundada clasificacion de los neologismos admisibles en virtud de su buena filiacion ó de representar objetos nuevos que, por lo mismo, no tenian nombre en España; de los que, por ménos viciosos, parezcan tolerables, y últimamente de aquellos que por caprichosos, inútiles, anómalos en demasía y aún absurdos, merecen extrañamiento perpetuo y excomunion mayor (Resumen 1860: 9).
Se demuestra así el afán por establecer una separación entre las innovaciones léxicas admisibles y las reprobables, esta discriminación sería el cometido primordial del Diccionario de neologismos.
El neologismo_ok.indd 143
01/07/2016 14:09:18
144
GLORIA CLAVERÍA NADAL
No pueden concebirse estos dos diccionarios (neologismos y arcaísmos) de manera independiente; ambos surgen con un sólido vínculo como puede observarse en dos textos académicos de la época: uno, el artículo «Neologismo y arcaísmo» de A. M.ª de Segovia, comentado anteriormente; otro, el discurso de Monlau Del arcaísmo y el neologismo ¿Cuándo se debe considerar fijada una lengua?, pronunciado en 1863, que será analizado en el § 3.8.5.1. De esta documentación se puede colegir que la Real Academia Española concebía en aquellos años el arcaísmo y el neologismo como las dos caras de una misma moneda: la depuración del uso lingüístico debía radicar tanto en la separación entre los neologismos admisibles y los reprobables como en la recuperación del léxico anticuado. 3.8.4.2. El Diccionario de sinónimos y la definición El proyecto de Diccionario de sinónimos fue debatido largamente en las juntas celebradas en marzo de 1860 y, aunque se tienen noticias de que se trabajaba en él asiduamente (Actas, 2 de mayo de 1861), poco a poco van escaseando las referencias a su desarrollo salvo cuando aparece citado como un diccionario más entre los diccionarios especiales (Actas, 20 de mayo y 6 de diciembre de 1869). Pese a que, como el resto de diccionarios, no llegó a culminarse (Alberte Montserrat 2011: 388-391), su existencia fue importante para el Diccionario vulgar, pues se constituyó en guía para la revisión de las definiciones según lo prueban las palabras del prólogo de la undécima edición: La Academia se ha aplicado igualmente á corregir ó reformar las definiciones de algunos vocablos, singularmente de los técnicos de ciencia y artes, que por su índole varían no poco en valor y significacion á causa de los adelantamientos científicos é industriales. En la definicion de los vocablos comunes ha procedido con mayor cautela, así por el carácter autorizado de las definiciones de este Diccionario, como por las dificultades que trae semejante reforma. Lenta, pero atinadamente, ha de hacerse, y se hará, esta reforma utilizando para ello los estudios en que se ocupa la Academia para su ensayo de un Diccionario de Sinónimos. Solamente despues de apurar el valor íntimo de los significados, y de cotejar su vario uso en los buenos escritores, se puede llegar á una explicacion suficiente (que nunca á una definicion rigurosamente lógica) de las voces representativas de los infinitos conceptos mentales (RAE 1869: «Al lector»).
Esto último, además, fue sagazmente percibido por Cuervo quien en su reseña de la undécima edición del Diccionario propone la aplicación del análisis de los sinónimos que estaba realizando la Academia al Diccionario (Cuervo 1874 [1948]: 122).
El neologismo_ok.indd 144
01/07/2016 14:09:18
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
145
3.8.4.3. De las correspondencias latinas al Diccionario etimológico Una vez se empiezan a desarrollar los distintos proyectos lexicográficos y como no podía ser de otra manera, una de las primeras cuestiones que se examina es la posibilidad de eliminar las tan debatidas correspondencias latinas que la Comisión del diccionario propone suprimir ante el inminente desarrollo del Diccionario etimológico; en aquellos momentos, sin embargo, y como había ocurrido en ocasiones anteriores, la Corporación se resiste a prescindir de esta información y se pospone su eliminación hasta la duodécima edición. Las actas de las juntas demuestran que existe un vínculo entre las correspondencias y la etimología pasando por el proyecto de Diccionario etimológico (§ 3.9.6): Acordado ya en la junta anterior que se continúe preparando la undécima edición del Diccionario vulgar, se convino en que este será uno de los que se impriman íntegros, y aunque dicha comisión había propuesto que de él se eliminen las correspondencias latinas, supuesto que otra de las ocupaciones preferentes de la Academia será la formacion de un diccionario etimológico, las razones que se adujeron en apoyo de la conveniencia de conservar por ahora a nuestro único vocabulario el aliciente de las referidas correspondencias, bastaron para que la misma comisión modificase esta parte de su dictamen, proponiendo y acordando la Academia, que se difiera hasta la duodécima edición del propio libro el descartar de él las voces latinas; pero que en la undécima solo aparezcan las que tengan verdadera y directa correspondencia con otras castellanas, suprimiendo (como tiempo ha se había resuelto) los circunloquios a que ha solido recurrir la Academia para suplir en muchos casos las faltas de dicciones equivalentes (Actas, 22 de septiembre de 1859).
Pese a esta intención inicial, se decidió suprimir las correspondencias latinas en la edición de 1869. De todo ello se da cumplida cuenta en el prólogo con una justificación en la que se informa de los cambios: La mayor novedad que respecto de las ediciones anteriores ofrece la presente, es la supresion de las correspondencias latinas. Éstas adolecian de algunas inexactitudes inevitables, y, sin poder hacer las veces de un Vocabulario hispano-latino, ocupaban grande espacio y sobre todo podian inducir á error. Tampoco podian servir de seguro guía para la etimología de las voces castellanas, por cuanto el mayor número de éstas procede inmediatamente del latin vulgar, y las correspondencias se tomaban del latin clásico. Ni era posible otro arbitrio en punto á las muchas voces representativas de objetos nuevos, de usos y costumbre modernas, sin equivalentes en el latin, y que era forzoso explicar por medio de largas y enojosas perífrasis. Tales consideraciones, y la de estarse ocupando la Academia en la formacion de un Diccionario Etimológico, que consigne el orígen, la formacion y las vicisitudes de cada vocablo, la han movido á suprimir las referidas correspondencias (RAE 1869: «Al lector»).
El neologismo_ok.indd 145
01/07/2016 14:09:18
146
GLORIA CLAVERÍA NADAL
3.8.4.4. Los diccionarios especiales y la nueva metodología lexicográfica La elaboración de distintos diccionarios motiva que el trabajo lexicográfico adquiera mayor complejidad y que las cuestiones específicas que van surgiendo en la revisión y aumento de la undécima edición se beneficie de esta organización. Así se percibe en los nexos que se establecen entre las diferentes comisiones de los distintos diccionarios y sus respectivos trabajos. Por ejemplo, en algunas ocasiones, la discusión afecta a la Comisión del diccionario de sinónimos y se pide que esta estudie si dos palabras son sinónimas, el resultado del análisis se trasluce en el Diccionario vulgar pues, si se concluye que las voces no son sinónimas, aparecen como dos entradas convenientemente diferenciadas. Así ocurre con los sustantivos deverbales entabladura y entablación para los que se determina que no son completamente sinónimos (Actas, 6 de diciembre de 1866) como se recoge en las respectivas definiciones: entablación.
f. Acción y efecto de entablar. ‖ Anotacion ó registro de las memorias […] (RAE 1869). entabladura. f. El efecto de entablar, en la acepción recta (RAE 1869).
También desde la óptica de las relaciones semánticas se someten a examen a propuesta de la Comisión de sinónimos las palabras carbón (de piedra), hulla, cok y hornaguera (Actas, 23 de octubre de 1862). Se acuerda admitir hulla y cok, porque eran de «uso muy general», se revisa la definición de carbón de piedra y se traban relaciones entre esta y las voces hornaguera y hulla: carbón de piedra.
Sustancia fósil, dura, bituminosa y térrea, de color oscuro ó casi negro: sirve para hacer fuego, y dura ardiendo mucho más tiempo que el que se hace de leña (RAE 1869). cok. m. Hulla carbonizada y despojada de sus principios bituminosos, á fin de que al arder no produzca humo demasiado espeso. Es voz tomada del inglés (RAE 1869). hornaguera. f. Fósil. carbón de piedra (RAE 1869). hulla. f. Especie de hornaguera ó carbon de piedra, de la más buscada y empleada, por ser la que mejor se enciende y arde. Es voz de procedencia flamenca (RAE 1869).
Así, hulla y cok son dos préstamos que aparecen por primera vez en el Diccionario académico en la edición de 1869; en los dos casos en la misma entrada se establece su procedencia etimológica, rastro del Diccionario etimológico en curso. Se atiende también a las cuestiones formales y se admite la forma cok y no coke con el argumento de que «así se pronuncia y comúnmente se escribe, y no con la adición de la letra e, como algunos lo hacen». De hecho, hasta la última edición del siglo xix no aparece la forma adaptada coque, lo cual denota, como se
El neologismo_ok.indd 146
01/07/2016 14:09:18
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
147
demostrará más adelante, un incipiente cambio en los criterios de admisión de los préstamos y su adaptación en aquella época (§ 3.10.8.3). También la remodelación de las voces abertura-apertura fue producto del análisis de la Comisión de sinónimos, pues se observa que son «impropiamente tenidas por sinónimas» (Actas, 19 de abril de 1866), de forma que apertura pasa de definirse con una remisión a abertura a tener una definición propia: apertura.
1852).
f. abertura: tiene mas uso en lo forense y en los cuerpos literarios (RAE
apertura.
f. La accion de abrir. ‖ Acto solemne con que se da principio á las tareas de un cuerpo literario, judicial ó político. ‖ Tambien se aplica al acto de abrirse un testamento, un teatro, un jardin, etc. (RAE 1869).
La existencia de una Comisión de neologismos y del Diccionario de neologismos también tiene consecuencias importantes en la metodología de trabajo de la Academia. Así pues, se modifica la forma de proceder en las adiciones del Diccionario vulgar y, ante nuevas incorporaciones, el cometido de la Comisión consiste en proponer su definición (Actas, 21 de noviembre de 1861); esta es sometida a examen y, si procede, a su aprobación; si no se aprueba, hay que redactarla y examinarla de nuevo en la junta (Actas, 28 de noviembre de 1861). Más adelante y seguramente con el objetivo de aligerar el trabajo de las sesiones corporativas, se acuerda que la Comisión de neologismos debe examinar las voces nuevas antes de que estas sean sometidas a juicio del pleno de la Academia (Actas, 14 y del 22 de mayo de 1862137). Sin ninguna duda, las cuestiones más interesantes se plantean en la admisión de voces nuevas. Por las actas de estos años desfila un buen cúmulo de neologismos que son examinados y debatidos para su entrada en la undécima edición del Diccionario vulgar. Ilustrativo resulta el debate sobre la voz céntimo. El asunto surge en la sesión del 10 de septiembre de 1863 a raíz de la observación de Joaquín Francisco Pacheco quien sostenía que la Academia debía abstenerse de usar la palabra céntimo por cuanto el término no figuraba en el Diccionario, si se quería emplearla era necesario introducirla. La observación no hacía más que delatar el uso real de esta palabra procedente del francés centime. Ante la observación de Pacheco, las opiniones de los académicos sobre este neologismo no pueden ser más dispares, pues mientras algunos creían que solamente debía aparecer en el Diccionario de neologismos, «otros pensaban que como era de uso extendido y que además estaba en una ley se debía incluir en el Dicciona Ello provoca las quejas de Alcalá Galiano porque esta forma de proceder suponía más trabajo para la Comisión. La protesta se resuelve con su ampliación y se incorporan al grupo dos académicos más, Valera y Campoamor. 137
El neologismo_ok.indd 147
01/07/2016 14:09:18
148
GLORIA CLAVERÍA NADAL
rio vulgar». Prevalece la sensata opinión de estos últimos y la palabra aparece en el Diccionario de 1869 definida como «cada una de las cien partes en que se considera dividido el real de vellón. Es medida imaginaria. Se usa también como sustantivo». El Diccionario de la Academia es el primero en el siglo xix que recoge el uso de la voz como propia del sistema monetario español138. Posiblemente el parecer de los académicos que rechazaban su inclusión se hallaba influido por el hecho de que la forma española procede de la francesa centime (DECH, s. v. ciento139), pero el uso y las leyes lo habían consolidado como moneda española140. Se examinan en las juntas muchas voces que acaban incorporándose en la nomenclatura académica, entre ellas destacan términos científicos (por ejemplo, puerperio, puerperal, puérpera, toxicología, toxicológico, monomanía, maníaco, etc.) y un buen número de nombres de pueblos antiguos (cimbro, godos, vándalos, tungro, suevo) con los que se aumenta la parte enciclopédica del Diccionario y se recupera un tipo de ampliación que se encontraba ya en la tradición académica del siglo xviii y principios de siglo xix, pero que había sido postergada, al menos en la práctica, desde 1817. Algunas voces registradas en las actas, sin embargo, no fueron incorporadas a la edición de 1869 por lo que hay que suponer que, pese a someterse a examen, se consideró en el momento de su análisis que no eran necesarias o no merecían ser introducidas en aquellos momentos en el Diccionario vulgar; así ocurre con realización (RAE 1899) o espiritista (RAE 1884), voz que fue examinada y admitida solo para figurar en el Diccionario de neologismos (Actas, 26 de abril de 1866); aunque no trascienden las causas del rechazo, es evidente que en aquellos momentos se consideró que no debía figurar en el Diccionario vulgar. En algunas ocasiones la palabra era rechazada porque se juzgaba que la autoridad que se 138 Ya se encontraba en el Diccionario de Núñez de Taboada (1825) como «centésima parte del franco, moneda de Francia» y en otros diccionarios monolingües no académicos del siglo xix (NTLLE) con el mismo significado con lo se refleja claramente la dependencia de unos diccionarios con respecto a otros y también la dependencia con la lexicografía francesa, pues así aparece definido, por ejemplo, en el Diccionario de Capmany (1805) y el de Núñez de Taboada (1812). 139 La primera documentación que proporciona este diccionario es de 1884 (Pereda). 140 Cfr. la aparición de céntimos en el lema real y la alusión «al nuevo sistema monetario». Los ejemplos que contiene el CORDE indican que en la primera mitad de siglo aparece céntimo como moneda fraccionada del franco, a partir de la segunda mitad del siglo xix es posible encontrar esta palabra como moneda fraccionada del real. Así aparece, por ejemplo, en L. Figuerola, Derecho diferencial de bandera, según el arancel de aduanas vigente en España, 1857 (CORDE). Ya en 1868 figura como fracción de la peseta en el «decreto de 19 de octubre de 1868 estableciendo para todos los dominios españoles, como unidad monetaria, la peseta», firmado por Laureano Figuerola, Ministro de Hacienda –L. Figuerola, Decretos, 1868 (CORDE)–. Más adelante, además, en la sesión del 19 de enero de 1865 se decide incluir las «palabras pertenecientes al sistema monetario últimamente decretado».
El neologismo_ok.indd 148
01/07/2016 14:09:18
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
149
aportaba no era adecuada: es el caso del adjetivo borón que no es aceptado porque la autoridad aducida no es suficiente (Actas, 24 de noviembre de 1864) con lo que se comprueba el uso de las autoridades en la selección de las voces. Se añaden también acepciones nuevas a palabras ya existentes: por ejemplo, cero con acepción «metereológica»141; considerar y considerado con el significado referido a trato con urbanidad y respeto142; módulo en hidráulica y numismática143. Se revisan palabras pertenecientes a una misma área semántica (banca, banquero, prestamista, cambio, letra de cambio, librar, libranza todas en su acepción comercial144) y se les suman acepciones modernas. También se trata, durante la elaboración de la undécima edición, la ausencia de algunas voces pertenecientes a la marina, un área temática privilegiada desde las primeras ediciones y que ahora vuelve a constituirse en motivo de atención, pues en palabras del director, el marqués de Molins, eran términos «que por irse generalizando su uso, en virtud de los progresos que el arte hace cada día y su creciente importancia, no pueden considerarse como puramente técnicas» (Actas, 14 de noviembre de 1866). La Academia acepta aquellos vocablos cuyo uso juzga que se ha difundido en la sociedad de la segunda mitad del siglo xix. Así, se encomienda a J. Valera la definición de «varias flores, que, ya muy conocidas en nuestros jardines, no constan todavía en el Diccionario de la Academia» (Actas, 6 de diciembre de 1866). En las sesiones siguientes y entre las palabras presentadas con su definición para el Diccionario vulgar se encuentran camelia, hortensia y magnolia. La huella del motivo de su inclusión queda recogida en la misma redacción de una de las voces: «flor generalmente de color de rosa pálido, que forma globos y corimbos á la extremidad de los tallos de un arbusto del Japón, que hoy se cultiva en nuestros jardines» (RAE 1869: s. v. hortensia). Destaca en este caso que el motivo de la incorporación no sea la existencia de una autoridad sino la presencia del concepto en la realidad cotidiana. Cabe advertir, además, que estas definiciones no incluyen una descripción técnica ni fueron hechas por un especialista en la materia, un procedimiento que con los años cambiará. Por las actas puede observarse que se añade y revisa un grupo de voces y acepciones pertenecientes a la artillería (mortero, pieza de artillería, cañón, monterete, obús, pedrero); se incluyen, además, muchos sustantivos con los sufijos 141 «En las diversas escalas termométricas, el punto de partida desde donde se cuentan los grados ascendentes ó descendentes» (RAE 1869). 142 Considerar: «Tratar á alguna persona con urbanidad ó respeto». Considerado: «Se usa también en la acepcion de ser tratada una persona con urbanidad y respeto» (RAE 1869). 143 Actas, 7 de junio de 1866. «Unidad de medida para las aguas corrientes, en su distribucion y aplicaciones á la bebida, al riego y á la industria fabril»; «En numismática es el tamaño de las medallas: se divide en cuatro clases: grande, mediano, pequeño y mínimo» (RAE 1869). 144 Actas, 28 de septiembre, 7 y 28 de diciembre de 1865.
El neologismo_ok.indd 149
01/07/2016 14:09:18
150
GLORIA CLAVERÍA NADAL
-ismo e -ista que designan fundamentalmente doctrinas y sus partidarios (Muñoz Armijo 2004 y 2012). En este sentido, cabe reparar en la inclusión de la voz dogmatismo propuesta por J. Valera (Actas, 14 de mayo de 1867), cuya definición y número de acepciones pertenecientes a distintas ramas del conocimiento es motivo de debate. Se consulta al académico electo Cayetano Fernández, de formación eclesiástica y jurídica (Zamora Vicente 1999: 136), y este propone tres acepciones (teológica, filosófica y metafórica) que se aprueban sin discusión alguna y así aparece la voz en la edición de 1869. Se admiten también nuevas realidades sociales como el compuesto clase media, resultado de una animada discusión (Actas, 14 de noviembre de 1867) tanto por el hecho de si debía ser incluido como por su definición que hubo de resolverse creando una comisión. Al final, se consolida el concepto y el compuesto en el Diccionario, en el que aparece definido como «la que está entre las clases pudientes y ricas y la de los que viven a jornal ó salario» (s. v. media, RAE 1869)145. Desfila por las juntas académicas (Actas, 3 de enero de 1867) otro tipo de vocabulario que entronca con el neologismo, aunque de características distintas a las innovaciones procedentes de otras lenguas. Se trata de las voces nuevas denominadas, en palabras de J. Valera, neologismos vulgares y este mismo académico da como ejemplos vocablos como filfa, camelar y guasa146. El director es expeditivo señalando que, si hay algún académico que quiera «apadrinar» estas voces, se tratarán en otra sesión con lo que pueden apreciarse las pautas que se seguían en la presentación y examen de voces. Sin ninguna duda, en estos años el léxico más novedoso es el relacionado con el ferrocarril (Martínez Lledó 2002; Rodríguez Ortiz 1996a, 1996b; Wexler 1955) y las voces de esta esfera léxica permiten observar la práctica de la Academia en la época en la que se están elaborando distintos proyectos lexicográficos. La voz ferrocarril había sido admitida en 1852 con la definición de «camino, ó mas bien carriles de hierro, por los cuales van los carruajes con gran celeridad arrastrados por una máquina de vapor que va delante». A finales de 1862, además, la Direc Cfr. la explicación que proporciona sobre este concepto el precioso discurso de recepción en la Academia de B. Pérez Galdós (1897: 18-19). La estructura se corresponde con classe moyenne del francés de la que el Trésor de la langue française contiene una documentación de 1834 () y middle class del inglés documentado en 1766 (OED). Se encuentra ya junto a clase baja en «El castellano viejo» de M. J. de Larra (El pobrecito hablador. Revista Satírica de Costumbres, n.º 8, noviembre de 1832, p. 10, ). 146 Camelar ya aparecía en la décima edición con la marca de Prov. And., que en la undécima edición es sustituida por la marca de uso fam.; el sustantivo guasa es incorporado en la presente edición y, finalmente, filfa se introducirá en la última edición del siglo. Las tres son portadoras de la marca familiar. 145
El neologismo_ok.indd 150
01/07/2016 14:09:18
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
151
ción General de Obras Públicas pregunta a la Academia sobre la forma de distinguir entre los «trenes de los ferro-carriles» según su velocidad. La discusión que desencadena la consulta es dilatada: los compuestos gran velocidad y pequeña velocidad son considerados «frases francesas» y la Academia propone que sean sustituidas «más castizamente por las de mayor velocidad y menor velocidad». Se llega a sugerir una escala de velocidad en la que aparecen los adjetivos máxima, mayor, media, menor y mínima combinados con el sustantivo velocidad. La Academia se muestra muy satisfecha de su propuesta por cuanto es respetuosa con la lengua española y permite distinguir distintos grados de velocidad. En la sesión del 22 de mayo de 1866 se somete al examen académico el compuesto ferrocarril de sangre147 y su sinonimia con la palabra tranvía de la que se advierte que, «aunque tomada del extranjero, es ya de uso corriente entre los hombres de ciencia y los industriales y lleva camino de hacerse muy pronto familiar a todos». Efectivamente, tranvía figura en la nomenclatura del Diccionario académico de 1869. Es un vocablo que permite observar los procedimientos que se seguían. Los académicos, en 1866, no vacilan en admitirlo si bien se plantean cuestiones relacionadas con el género del sustantivo. En la edición de 1869, tranvía aparece como sustantivo femenino. La cuestión vuelve a las sesiones académicas en la fase inicial de la elaboración de la duodécima edición en la que se discurre de nuevo sobre el género de la voz (Actas, 6 de julio, 23 y 30 de noviembre de 1871) y el debate queda recogido en las Memorias de la Academia Española en un texto titulado «Sobre el género gramatical de la voz nueva tramvía» (Oliván 1873). Señala Martínez Lledó (2002: 2215) que obtuvo mucha difusión la forma femenina y la Academia decidió esperar a que el uso se consolidara mientras se encontraba preparando la duodécima edición de manera que la Comisión del diccionario recibió el encargo de reflejar «lo que el uso de los doctos decida sobre la palabra tramvía de aquí a la época en que se haga la próxima edición del Diccionario» (Actas, 30 de noviembre de 1871). El tiempo no pasó en balde y el vocablo volvió a las juntas de la Academia el 17 de abril de 1879, sesión en la que se decidió que apareciese como voz masculina «de acuerdo con el uso»148 y con la grafía tranvía porque ninguna palabra castellana tenía m ante v. Cfr. Martínez Lledó 2002: 2212-2213. El Fichero de adiciones y enmiendas contiene dos cédulas relacionadas con esta cuestión. En una figura el nombre de Caballero (puede corresponder a Fermín Caballero que figura en el RAE 1884 en el apartado de personas externas que ayudaron a la Academia en la mencionada edición) y en ella se anota: «Por más que autoridades respetables hagan femenino a tranvía y la voz via aislada sea también femenina, el uso se empeña en decir el tranvía; no sé si apoyado en que son masculinos los compuestos viaducto y viacrucis, o porque la pronunciacion con el artículo masculino sea más fácil y sonora que reuniendo la cacofonía de las tres aes del nombre y el artículo femenino». Otra cédula contiene «m. en vez de f. por […] junta de 17 de 147 148
El neologismo_ok.indd 151
01/07/2016 14:09:18
152
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Otra discusión de enorme interés tiene lugar en la sesión del 22 de noviembre de 1866; en ella, se examina el término balastre que figura en la undécima edición con el significado de «la capa de arena gruesa y piedra menuda, que en los ferrocarriles se tiende para rellenar el espacio entre las barras de uno y otro lado» (RAE 1869) y del que elabora la definición el académico L. Fernández Guerra para el Diccionario histórico y etimológico149. El contenido del artículo es recogido en las actas y en él aparece la definición, la procedencia etimológica de la palabra, una explicación enciclopédica de la historia y una pequeña discusión sobre las hipótesis etimológicas. Se desprenden de todo ello varias inferencias: en primer lugar, el contenido del artículo proporciona una idea de cómo hubiese sido el diccionario etimológico, que parece por esta voz un diccionario histórico-etimológico de concepción relativamente moderna; en segundo lugar, las relaciones que se establecían entre el trabajo de las distintas comisiones y, en consecuencia, de los distintos proyectos lexicográficos que se estaban ejecutando; y, por último, el vínculo de estos con el Diccionario vulgar. Se discuten y analizan las variantes formales de una palabra que procede del francés balast y que en español presentaba distintas formas: «Los españoles tomaron del francés el balast; y acomodándola a la índole del castellano dijeron balastre los más conocedores; y los menos balasto, balastaje, balastiaje, y otras tan impropias formas. Los documentos oficiales de los años de 1857 y de 1858 traen siempre el término más genuino, balastre» (Actas, 22 de noviembre de 1866). Como algún académico prefiere otra de las variantes, las someten a votación, un procedimiento muy habitual en esta época que queda siempre registrado en las actas. De entre ellas, se elige balastre para la edición de 1869; la palabra aparece con la forma balaste en la edición de 1884 y como balasto a partir de la edición de 1899. Todas estas variantes150 son registradas en los diccionarios especializados de la época según la información aportada por Rodríguez Ortiz (1996b: 326-327). En la sesión siguiente (Actas, 6 de diciembre de 1866) se sigue trabajando en la admisión de voces del área del ferrocarril y se admite la palabra expreso (tren expreso, s. v. tren), forma preferida frente a la variante express. Muy a menudo se analizan cuestiones relacionadas con las características formales de las palabras. Así, se delibera sobre la alternancia nomenclátor-nomenclador (Actas, 10 de junio de 1868) y se acuerda añadir la primera a la segunda,
abril de 1879 [l]a Academia acordó por razones muy atendibles dar a esta voz el género femenino; sin embargo el uso universal lo contradice». 149 Creo que es una de las primeras ocasiones que en las actas de la Academia aparece el adjetivo histórico, cfr. la aparición en el Reglamento (1861: 2). 150 También existió balastro (Rodríguez Ortiz 1996b: 327).
El neologismo_ok.indd 152
01/07/2016 14:09:18
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
153
la cual ya existía en el Diccionario desde la edición anterior (§ 3.7.3). Del mismo modo, se examinan las formas búbalo y búfalo, ambas presentes en el Diccionario desde las primeras ediciones; se lee incluso un trabajo de «Historia Natural» con el fin de determinar sus diferencias, todo ello no comporta ningún tipo de modificación en el tratamiento lexicográfico de estas dos voces pese a que es un buen indicio de las directrices que seguían las tareas lexicográficas en aquellos años (Actas, 28 de mayo de 1867). En medio de tantos debates particulares sobre tal o cual palabra y debido a la acumulación de voces nuevas, en algún momento durante este período la discusión particular alcanza mayor grado de generalización y se establecen las directrices en las que debe fundamentarse la admisión de voces nuevas. Así ocurre, por ejemplo, en la junta celebrada el 2 de mayo de 1866 en la cual E. de Ochoa propone que para admitir un vocablo nuevo se deben presentar las siguientes condiciones: «ser necesario, haberle usado algún autor de nota y ser su formación conforme con la índole de nuestra lengua». Es la primera vez que en las juntas académicas se utiliza un criterio de índole morfo-etimológica, el de la formación, un principio que en las últimas ediciones del Diccionario adquirirá mayor peso. En la junta siguiente (Actas, 30 de mayo de 1866), se discute esta propuesta y se delibera sobre si son necesarias las autoridades o bien si la Academia puede constituirse por sí misma en autoridad para admitir o rechazar las innovaciones léxicas. El asunto se zanja después de haber nombrado una comisión formada por E. de Ochoa, J. E. de Hartzenbusch, A. Ferrer, L. Fernández Guerra y L. A. de Cueto, los principales participantes en la discusión, que debía estudiar el problema y la proposición del primero. A la postre, la cuestión se resuelve con el acuerdo de unas directrices específicas que deberían regir a partir de aquel momento la aceptación de voces nuevas: Reglas que la Real Academia Española considera deben tenerse muy en cuenta para la admisión de voces nuevas en su diccionario: 1.ª ser necesarias, o muy convenientes para expresar sin circunloquios alguna idea nueva, o algún objeto usual; por ejemplo, ciertas nociones científicas, tal cual producto de la industria moderna, etc., etc.- 2.ª Haberse usado en libro o documento notable.- 3.ª Ajustarse a su formación y eufonía a la índole de nuestro idioma y condiciones corrientes de las voces castellanas (Actas, 7 de junio de 1866).
Quedan enunciadas, por tanto, de forma precisa las condiciones de admisión de los neologismos en el Diccionario académico: la necesidad resta fuera de toda duda en el ámbito científico-tecnológico; la autoridad toma cuerpo en el empleo en un «libro o documento notable» y no en el término tradicional de autoridad; y por último, en parámetros de orden lingüístico que atañen a la formación del nuevo léxico. Se había discutido sobre el segundo punto, pues algunos académicos
El neologismo_ok.indd 153
01/07/2016 14:09:18
154
GLORIA CLAVERÍA NADAL
creían que no era imprescindible la prueba de la autoridad y al final se mantiene esta condición con un pequeño cambio en la concepción de la autoridad, pues no necesariamente tiene que provenir de un autor notable, sino que solo se precisa que figure en un documento de relevancia con lo que se amplía el espectro de adopción admitido. Estas reglas debieron aplicarse en los tres últimos años de preparación de la undécima edición y así se refleja en el prólogo en el que se exponen claramente los principios de selección de nuevas voces al señalar que la Academia, a pesar de las críticas, «se ha mantenido firme en su decision de no sancionar más palabras nuevas que las indispensables, de recta formacion, é incorporadas en el Castellano por el uso de las personas doctas» (RAE 1869: «Al lector»). El resultado de todos los esfuerzos y de los innumerables debates particulares es valorado positivamente. La Academia se muestra orgullosa y satisfecha de la undécima edición por boca de su director, el marqués de Molins151, quien la presenta como una edición enriquecida en voces y acepciones, más exacta en definiciones, sobre todo libre de dos propensiones opuestas, de dos como manías, que en las anteriores empobrecían y ridiculizaban nuestra lengua. Por una parte, continuamente jubilábamos como viejas é inservibles, y poniamos el estigma de anticuadas á voces que viven en nuestros mejores autores, y que no tienen reemplazo en el uso comun; al paso que, por otra tendencia contraria, se intentaba verter al latín los más intraducibles nombres: bazofia era obsoniorum diversi generis reliquiae permitiae; chanfaina se traducia ferculum ex pulmone minutatim conciso (marqués de Molins 1869: 229-230).
Pone de relieve el director algunos de los avances y características fundamentales de la undécima edición que se recogen también en el prólogo correspondiente (§ 3.8.6). El intenso trabajo de diecisiete años genera, además, la impresión de dos versiones distintas de las Reglas para la corrección y aumento del diccionario vulgar (Reglas 1869, Reglas 1870)152 que añaden en su título la forma habitual de denominación del Diccionario en aquellos momentos y que a buen seguro recogen gran parte de los acuerdos de las juntas de estos años y del trabajo de las distintas comisiones (§ 3.9.1.1). El dilatado proceso de revisión de la undécima edición sirvió tanto para imprimir un giro fundamental al Diccionario vulgar como para sentar las bases de la corrección de las últimas dos ediciones de siglo xix. El largo espacio de tiempo entre una edición y otra se justifica por el hecho de que la Academia amplió enormemente sus tareas lexicográficas y emprendió la ejecución de una serie de dic Cfr. Resumen 1869: 10-11. Según las actas, las Reglas se revisan en las juntas académicas en el último trimestre de 1869. 151 152
El neologismo_ok.indd 154
01/07/2016 14:09:18
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
155
cionarios complementarios que, aunque se quedaron en simples proyectos, parte de los logros conseguidos revirtieron en el Diccionario vulgar. 3.8.5. Los discursos Durante el transcurso de elaboración de la undécima edición del Diccionario (1853-1869), se leyeron veinte discursos de recepción de nuevos miembros (Álvarez de Miranda 2011: n.os 5-24). Destacan las exposiciones de P. F. Monlau (1859 [1860]), S. Catalina del Amo (1861 [1865]), I. Núñez de Arenas (1863 [1865]) y F. de P. Canalejas (1869 [1870]) por su contenido lingüístico, el resto se dedican generalmente a temas literarios con referencias más o menos profundas a la lengua literaria (cfr. Baralt 1853 [1860]) y, a través de ella, a la innovación léxica como problema de la expresión. Las referencias a las nuevas palabras y los problemas que suscitan no son raras a partir de finales de los años cincuenta y coinciden con el período en el que la Academia está remodelando sus proyectos lexicográficos; se encuentran tanto en los textos leídos en los actos de recepción de un nuevo miembro (Campoamor 1862 [1865], Valera 1862 [1865], Núñez de Arenas 1863 [1865], Canalejas 1869 [1870]), como en otros discursos, por ejemplo, el pronunciado por A. Alcalá Galiano en la junta celebrada el 29 de septiembre de 1861 o el leído por P. F. Monlau con motivo de la conmemoración del ciento cincuenta aniversario de fundación de la Real Academia Española (§ 3.8.5.1). Estas continuas referencias demuestran la importancia que adquiere este fenómeno para la Corporación en aquellos años, amparado por la elaboración del Diccionario de neologismos. En 1858 el discurso de contestación a la recepción de M. Cañete (Álvarez de Miranda 2011: n.º 9) corre a cargo de A. M.ª de Segovia y suscita la cuestión de la lengua usada en el periodismo al elogiar la actividad profesional del nuevo académico, cuyo uso lingüístico «se conserva puro y castizo en el lenguaje» frente a los principales «vicios de la moderna greguería, del remedo de la frase gálica y del desatinado neologismo que hoy andan al uso» (Segovia Izquierdo 1858 [1860]: 228-229). La comparación del xix con la época clásica, a la que ha dedicado su discurso M. Cañete, sirve para establecer las diferencias entre las innovaciones de una y otra época: Ellos153 fijaron el sentido de varias voces, introdujeron locuciones y giros nuevos, tomándolas de las lenguas hebrea, griega y toscana; pero entiéndase que en estas nove-
Se refiere a los literatos a quienes ha dedicado el discurso M. Cañete (Garcilaso, fray Luis de León y Rioja). 153
El neologismo_ok.indd 155
01/07/2016 14:09:18
156
GLORIA CLAVERÍA NADAL
dades procedieron con inteligencia filosófica y guiados por el buen gusto; que en materia de lenguaje las innovaciones han de servir para enriquecer y embellecer el idioma, no para empobrecerle y embrollarle; los neologismos tienen tambien sus reglas y razon de ser (Segovia Izquierdo 1858 [1860]: 234).
La valoración de la realidad lingüística contemporánea es completamente negativa porque, a su juicio, la sociedad se halla inmersa en una «calamitosa época de corrupcion y de mal gusto, de galicismos, arcaismos, neologismos y jerga insoportable» (Segovia Izquierdo 1858 [1860]: 235). El mismo tipo de apreciaciones se encuentra en la respuesta de J. E. Hartzenbusch al discurso de recepción pronunciado por P. F. Monlau (1859 [1860]) sobre «el origen y formación del castellano», en el que se atisban ecos de la moderna lingüística histórica (Gutiérrez Cuadrado 1987: 154-155; Mourelle-Lema 1968: 191 y ss.). Monlau, preocupado por el establecimiento del fondo tradicional del español, no atiende a los préstamos o a las innovaciones a las que solo se refiere de pasada para señalar que las lenguas «neo-latinas[,] repugnan todo lo que de ella [latín] no procede directamente, y sólo lo admiten en caso de absoluta necesidad, y con su consentimiento» (Monlau 1859 [1860]: 317). En un discurso de contestación más largo que el del propio recipiendario, Hartzenbusch intenta reforzar la tesis defendida por Monlau con argumentos de todo tipo y, aunque por el asunto tratado la atención a la evolución del castellano se centra en las etapas más antiguas del idioma, resulta doblemente significativo que el último párrafo de su discurso se refiera a los préstamos modernos del francés. Contrasta la situación de aquel momento con los préstamos más antiguos procedentes de esta lengua, y se lamenta del pernicioso influjo francés ejercido en el español en los últimos ciento cincuenta años (Hartzenbusch 1859 [1860]: 366-367). A principios de los años sesenta, A. Alcalá Galiano pronuncia un discurso cuyo tema describe de manera muy exacta la actitud abierta de su autor: «Que el estudio profundo y detenido de las lenguas extranjeras, lejos de contribuir al deterioro de la propia sirve para conocerla y manejarla con mas acierto»154. Inicia el gaditano su exposición con un lamento por el «estado de corrupción» que alcanza la lengua «en manos de ignorantes escritores» (Alcalá Galiano 1861 [1870]: 144). La situación es atribuida al estudio de las lenguas extranjeras, especialmente al del francés, pero Alcalá Galiano, con buen tino y por sus propias experiencias (Gallardo Barbarroja 2003), separa un fenómeno de otro y cree que por el «frances mal sabido nacen los más atroces galicismos, y que del frances bien estudiado y llegado á poseer, si bien es posible tomar algo más de los debidos, es fácil sacar
El tema y la postura recuerdan el discurso de Álvarez Cienfuegos a finales de siglo xviii (Álvarez Cienfuegos 1799 [1870]). 154
El neologismo_ok.indd 156
01/07/2016 14:09:18
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
157
con qué conocer bien, y siendo diestro, con qué manejar acertadamente nuestro idioma» (Alcalá Galiano 1861 [1870]: 148-149). A pesar de reconocer el influjo nocivo del francés en el español, se muestra abierto a las nuevas voces de este origen en determinadas circunstancias. Consciente de la evolución cultural y léxica de las lenguas, dirige una seria advertencia a la Corporación en sus juicios hacia las innovaciones: «Si estais encargados de limpiar la lengua, y quereis cumplir con esta vuestra primera obligación, mirad bien, primero, si lo que en ella os parecen manchas no es el nuevo tinte que va tomando con el transcurso del tiempo; tinte imposible de mudar, porque es efecto de causas cuyo poder no alcanzan á destruir ni á contrastar las humanas fuerzas» (Alcalá Galiano 1861 [1870]: 167168). Con estas palabras el eminente gaditano pretende criticar un excesivo afán por defender la pureza desde la creencia de que los cambios que experimenta la lengua son irreversibles y negativos por naturaleza. La solución propuesta (Alcalá Galiano 1861 [1870]: 24-25) pasa por la censura no tanto de los préstamos como de la pérdida de las voces propias de una lengua: «Mantenga pues cada lengua su carácter; púlase, perfeccionese, enriquézcase; pero no trueque todo ó parte de su caudal antiguo por otro nuevo traido de afuera; haga en lo posible propio lo que se vea precisada á tomar de lo ajeno»155. Similares preocupaciones lingüísticas surgen en el discurso de recepción de J. Valera (1862 [1865]), pronunciado un año más tarde que el de su tío, cuyo tema («La poesía popular, como ejemplo del punto en que deberían coincidir la idea vulgar y la idea académica sobre la lengua castellana») establece un vínculo indisoluble entre lengua y literatura, en este caso, la poesía popular (Montoya Ramírez 1997: 498-500). En la parte inicial, antes de entrar en el objeto de su discurso, se explaya Valera en una serie de consideraciones sobre la lengua y su conservación. Empieza notando la difusión que el saber y la literatura han experimentado, a pesar de ello se lamenta de que se haya generado «una falta de respeto á la autoridad» (Valera 1862 [1865]: 228). Constata la existencia de dos corrientes opuestas en la sociedad de su tiempo: «la de aquellos hombres que sueñan con un progreso omnímodo y quieren una renovacion universal, y la de aquellos que, apegados á la tradicion, retroceden ó se aislan» (Valera 1862 [1865]: 228). Critica a los primeros por admitir sin restricciones cualquier novedad foránea que relaciona con lo francés, mientras que a los segundos reprueba su mala interpretación de lo popular a través del empleo de palabras vulgares y usadas, y del rechazo de las voces raras, nobles y sublimes con lo que la lengua se empobrece (Valera 1862 [1865]: 229). La primera corriente se manifiesta, a juicio de Valera, en nuevos filósofos y políticos, y tiene como principal tacha la adopción del «tecnicismo Cfr. las críticas de este mismo autor a ciertos usos considerados viciosos en Alcalá Galiano (1846), un artículo parcialmente rebatido por Oliván (1846). 155
El neologismo_ok.indd 157
01/07/2016 14:09:18
158
GLORIA CLAVERÍA NADAL
innecesario» (Valera 1862 [1865]: 230). En su punto de mira se encuentra sobre todo la lengua empleada por los filósofos españoles contemporáneos. Al margen de la crítica precedente, acepta los elementos léxicos necesarios para la expresión de contenidos científicos de carácter internacional y critica las actitudes puristas en este terreno: la admision de los nuevos vocablos que sean indispensables para las ciencias, vocablos tomados casi todos del griego y lo mismo aceptados en español que en los demas idiomas. Antes condeno el vicio de aquellos que los empobrecen por atildamiento nimio y por escrupulosa elegancia, ó bien desechando voces técnicas necesarias, ó bien excluyendo otras por anticuadas, rastreras y poco dignas, sobre todo en verso (Valera 1862 [1865]: 241).
Valera, pues, defiende un término medio entre innovación y conservación, aunque se inclina en cierta manera por la primera y rechaza de pleno actitudes lingüísticas demasiado conservadoras: «Tampoco soy yo de los que, por amor al lenguaje y á su pureza, se desvelan y afanan en imitar á un clásico de los siglos xvi y xvii. Prefiero una diccion menos pura, prefiero incurrir en los galicismos que censuro, á hacerme precioso en el estilo, ó duro y afectado» (Valera 1862 [1865]: 241-242). Como ha notado J. Brumme (1997: 122), «das Sprachideal Valeras ist somit durch Reinheit und Festigkeit, aber nicht von Purismus, gekennzeichnet» y, haciendo gala de una intuición lingüística que se reflejará en su activa vida académica más adelante, critica también lo vulgar que separa cuidadosamente de lo popular, cuestión en la que atinadamente profundiza en su discurso. Valioso resulta también el discurso de recepción de I. Núñez de Arenas (1863 [1865]) para comprender el rumbo de la Corporación en aquellos años. Trata en su discurso el tema de la conservación del idioma; la elección del término conservación podría indicar una actitud de carácter purista, a pesar de ello el nuevo académico exhibe una concepción permisiva con respecto al crecimiento léxico (Brumme 1997: § 4.1.2.1). Como Valera, Núñez de Arenas (1863 [1865]: 517) defiende la admisión de tecnicismos necesarios: «Pídoos únicamente no esquiveis en las frases, en el discurso, ni en la lengua las mudanzas precisas á los conceptos para dar ajustada razon y enseñanza uniforme de los adelantos, que en ciencias, artes é industrias se verifican á nuestro alrededor», con lo que va adquiriendo peso la importancia de la renovación léxica en las áreas especializadas. Núñez de Arenas intenta establecer una diferencia dentro del léxico de una lengua entre «las voces genuinas» y los vocablos científicos y técnicos: En rigor, parece no debieran acarrearle su contingente la ciencia, la industria y el arte que poseen su lenguaje especial como quiera que las voces genuinas de una lengua son las que le corresponden en su fondo y forma; y las técnicas propias son de su ciencia y
El neologismo_ok.indd 158
01/07/2016 14:09:19
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
159
arte, pero no del idioma del país á que suelen asemejarse á lo más, en algo de su figura, en la terminacion. Si uno fuese la vida intelectual de un pueblo, y otro su lengua y expresion, caso resuelto sería para mí que no forman parte suya esencial los tecnicismos de las diversas ciencias (Núñez de Arenas 1863 [1865]: 526).
Pese a ello, el mismo autor reconoce que es imposible sostener esta separación por cuanto cada vez es más frecuente que las voces técnicas salgan de su reducto especializado para difundirse en el lenguaje vulgar. Esta circunstancia le lleva a la conclusión de que «entre las voces vulgares habrán de figurar las técnicas de cualesquiera códigos y reglamentos vigentes en la monarquía y las que hayan llegado á ser objeto de disposición legislativa, como que por este solo caso, la ley las ha introducido ya y sancionado» (Núñez de Arenas 1863 [1865]: 528) y aduce el pasaje de Los Comentarios a Garcilaso de Herrera en el que este defiende el recurso a «voces griegas i peregrinas i con las bárbaras mesmas», también menciona en el mismo sentido el pensamiento de Aldrete, Covarrubias, Valdés, Arias Montano, Garcés y Mayans. Siguiendo estas autoridades, propugna la admisión de palabras nuevas en caso de necesidad y siempre que no se adultere la lengua (Núñez de Arenas 1863 [1865]: 529). Juzga que, si desde los límites del diccionario hay que plantearse cómo tratar las voces nuevas, también es necesario pensar desde este punto de vista en los arcaísmos que considera «que á ninguna produccion literaria ofenden, y que imprimen á los escritos y discursos alteza, novedad y distinción. Lo sensible para la lengua no será el conservar vocablos viejos, sino el no admitir los nuevos» (Núñez de Arenas 1863 [1865]: 530-531), una idea que evidencia el pensar de la Corporación. En el último punto de su discurso se refiere al significado y definición de las palabras en el diccionario. En el caso de los términos científicos, estima que es fundamental que estén definidos de acuerdo con la ciencia moderna: «si ha cambiado su valor, si no lo tolera ya la ciencia, que ántes lo cifraba en ellas, debemos no dar al país una expresion engañosa, y de verdad puramente pretérita» (Núñez de Arenas 1863 [1865]: 533). Considera que «el anticuarse, ya lo sabemos, unas veces es achaque de los vocablos y otras de sus definiciones», de lo primero no se desprende ningún hecho pernicioso para la lengua, al contrario; en el segundo caso, sin embargo, se originan definiciones falsas. Exhibe, pues, a través de sus palabras una postura relativamente avanzada y meditada, aplicada directamente al Diccionario; no hay que olvidar, además, que es la visión de un experto por sus obras de carácter lingüístico (Calero Vaquera 1991: 297-298 y 1996). En la contestación al discurso precedente, Ferrer del Río (1863 [1865]) insiste en la importancia del diccionario para la conservación de la lengua y vierte en él bastantes apreciaciones sobre la metodología empleada por la Academia en la revisión y aumento de su Diccionario aduciendo varios fragmentos del prólogo
El neologismo_ok.indd 159
01/07/2016 14:09:19
160
GLORIA CLAVERÍA NADAL
de la novena edición (§ 3.6.2). Menciona Ferrer del Río algunos ejemplos de las innovaciones admitidas frente a las rechazadas y censuradas: Nunca habia pecado la Academia Española por carta de ménos en este punto: así habíase avenido á llamar petimetres á los que á poco se denominaron currutacos, y despues lechuguinos, y luego con otros varios nombres; y edecan al ayudante de campo; y bastion al que no es más ni ménos que baluarte; y entónces se avino por vez primera á llamar piston al émbolo de una máquina o bomba; aunque no se avenga jamás á llamar debut al estreno, ni toilette al tocado, ni trousseau á las galas de novia, ni espléndido buffet á lo que es las más veces una opípara cena, ni soirée al sarao, ni bouquet al ramillete de flores y al aroma del vino; ni á que sea mosáico vegetal el embutido de varios colores hecho en madera y llamado taracea en buen castellano; ni á que se denomine confeccion á la hechura de un vestido, ni á la formacion de un ministerio, porque no se trata de drogas; ni á que las personas ó las cosas pasen desapercibidas cuando no se repara en ellas; ni á que se den á la voz mision muy estrambóticas acepciones; ni á que se presupuesten los gastos é ingresos del Estado; ni á otros muchos desvaríos del antojo, de la negligencia ó de la ignorancia (Ferrer del Río 1863 [1865]: 553).
También menciona que, sea cual sea la decisión final, la Corporación examina detenidamente todas las cuestiones léxicas que se le presentan o plantean y da como ejemplo la consulta sobre los distintos tipos de velocidad que se recoge en las actas de las juntas (§ 3.8.7), caso en el que «se ha clasificado aquí muy castizamente la diversa y gradual velocidad de los trenes en los ferro-carriles» (Ferrer del Río 1863 [1865]: 553). La forma de proceder de la Academia es, a su juicio, irreprochable pues se admiten «las innovaciones discretas y oportunas sin aplazamientos indefinidos, ni sistemáticas dilatorias, y se cierra completamente á las novedades caprichosas y temerarias, ya sea en locuciones, ya en giros, ya en vocablos» (Ferrer del Río 1863 [1865]: 558). Unos años más tarde, el mismo tema del discurso de A. Alcalá Galiano, el de las influencias entre distintas lenguas y su incidencia en la «pureza de la lengua», aparece marginalmente en el discurso de recepción pública de F. de P. Canalejas, centrado en la reciente lingüística histórico-comparativa («Sobre las leyes que presiden a la lenta y constante sucesión de los idiomas en la historia indo-europea»). Canalejas (1869 [1870]: 53) no cree que la relación entre lenguas pueda vulnerar su pureza y señala como principio básico para su preservación «conocer el idioma propio, al buscar en los antiguos ó contemporáneos semejanzas ó diferencias». Esto proporcionará las claves para determinar la selección adecuada en la evolución lingüística: cuándo es necesario el neologismo, cuándo es conveniente la derivacion, cuándo el arcaismo es preferible, y cómo en cualquiera de estos casos deben observarse la ley fonética, y la lexiológica [sic] y la sintáxica [sic], y la prosódica, que constituyen la variedad
El neologismo_ok.indd 160
01/07/2016 14:09:19
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
161
nacional del idioma que habla, en el conjunto de lenguas que sirven á la humanidad para obedecer el mandamiento divino que nos rige (Canalejas 1869 [1870]: 53).
Interesantes resultan las palabras de Contestación de J. Valera al discurso precedente para el fenómeno del neologismo. Llega Valera (1869 [1870]: 97-98) a esta cuestión por la senda de la etimología, un aspecto de la información lexicológica muy importante en sus consideraciones lingüísticas (§ 3.9.6), y se detiene en el análisis de algunos fenómenos relacionados con los mecanismos de creación de palabras nuevas. Distingue desde esta perspectiva dos tipos de voces: Raices nuevas son las que nacen rara vez. Aquellos vocablos, cuya etimología no se halla, son casi siempre una condición plebeya, formados por capricho, y rayando en lo truhanesco y chavacano, verbi-gracia, en nuestra lengua, cursi, filfa, guasa, camelo. Pero si lo examinásemos con detención, hasta en estos vocablos descubriríamos el orígen etimológico. Por el contrario, los neologismos nobles y cultos provienen todos, por derivacion ó composicion, de una raíz ya creada, no habiendo más regla, en esto de producir nuevas voces, que el buen gusto, la razon etimológica, las leyes de la eufonía y la necesidad de producirlas (Valera 1869 [1870]: 97-98).
Resulta, pues, revelador conocer por boca de una persona cultivada del xix que palabras como cursi, filfa, guasa y camelo son innovaciones vulgares; el mismo Valera en otro lugar se refiere a ellas como neologismos vulgares (§ 3.8.4.4). Aparece en el fragmento, además, la necesidad como el móvil básico de la creación léxica junto a otros criterios como el buen gusto, la razón etimológica y las leyes de la eufonía. Valera (1869 [1870]: 114) se erige en portavoz del pensamiento de la Corporación al defender la innovación necesaria y de buena formación: Tengo una verdadera satisfaccion y me complazco en creer que al decir esto soy fiel intérprete de los pensamientos de esta Academia, la cual considera que la lengua debe conservar su índole propia y castiza, y no desfigurarse con giros exóticos y ridículas novedades; ántes recomienda á los escritores el estudio de nuestros admirables poetas y prosistas de los siglos xvi y xvii, en quienes no puede ver ni ve nada de anticuado. Por el contrario, la Academia aplaude el neologismo en las voces cuando son de procedencia y formacion legítimas, y expresan en efecto una idea nueva, un nuevo matiz ó una nueva faz de una idea antigua (Valera 1869 [1870]: 115).
Se defiende con estas palabras la conservación del ideal lingüístico clásico acompañada de la innovación léxica dentro de unos límites bien establecidos. Esta visión se sustenta en la existencia de los nuevos proyectos en los que la Academia se encontraba ocupada por aquellos años y a los que Valera no deja de referirse como «grandes trabajos, que esta Academia prepara, prueban su deseo
El neologismo_ok.indd 161
01/07/2016 14:09:19
162
GLORIA CLAVERÍA NADAL
de que los recientes progresos de la filología comparativa influyan como deben en el cultivo de la lengua patria» (1869 [1870]: 115-116); menciona en esta ocasión un Diccionario etimológico, un Diccionario de arcaísmos y un Diccionario de neologismos. En las disertaciones precedentes se presenta el nuevo rumbo que estaba tomando la Corporación a la par que se elaboraba la undécima edición del Diccionario, una época en la que el proyecto del Diccionario de neologismos refuerza las bases teóricas en las que se sustenta el tratamiento de estos elementos léxicos. Se descubre en sus palabras una actitud flexible con respecto a la innovación siempre respetando la necesidad y la buena formación, y se compatibiliza todo ello con la atención al fondo tradicional que hay que preservar. Empieza a aparecer en los discursos el tecnicismo, un tipo de innovación que irá adquiriendo mayor importancia en la segunda mitad de siglo xix. 3.8.5.1. Del arcaísmo y el neologismo ¿Cuándo se debe considerar fijada una lengua? Caso muy especial es el discurso que el día 27 de septiembre de 1863 se pronuncia en la celebración del ciento cincuenta aniversario de la fundación de la Real Academia Española siguiendo los dictados de los nuevos Estatutos (1859: 12, artículo XXVIII). La disertación corrió a cargo de P. F. Monlau156 y se titula Del arcaísmo y el neologismo ¿Cuándo se debe considerar fijada una lengua? La versión escrita es extensa y consta de tres apéndices. El título recuerda un discurso leído en la Academia Francesa en 1742, Qu’on ne peut ni ne doit fixer une langue vivante, pronunciado por François Augustin de Moncrif, un texto que se integra dentro del debate en torno al neologismo y al purismo en la Francia del siglo xviii (Mormile 1973: 62-67). Los planteamientos de Moncrif y Monlau, sin embargo, son diferentes pese a que algunos parecidos pueden indicar que P. F. Monlau conoció este texto157. El hecho de que el tema del discurso se centre en estos dos conceptos, arcaísmo y neologismo, es una muestra de la importancia que estos fenómenos habían alcanzado en los trabajos lexicológicos de la Corporación y del vínculo que sostenían (§ 3.8.4.1). En el texto de Monlau se refleja la idea que venía tomando cuerpo en la Academia desde mediados de siglo xix sobre la existencia Muy activo en su participación en las tareas académicas de estos años, cfr. Hernando García-Cervigón 2009 y 2011. 157 El discurso de Monlau incluye en la primera página la frase «cuándo puede y debe considerarse fijado un idioma». El mismo título se mantiene en otro texto posterior (1747) sobre el asunto de Charles Bordes, Réflexions sur cette question: une langue vivante peut-elle se fixer (Mormile 1973: 67-68). 156
El neologismo_ok.indd 162
01/07/2016 14:09:19
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
163
de dos fuerzas complementarias en la ampliación del léxico de una lengua, el neologismo y el arcaísmo. Ambos conceptos aparecen relacionados con la fijación de una lengua después de su formación158 y son presentados, según ha señalado J. Brumme (1997: 133), como cambios lingüísticos alejados de las concepciones tradicionales y cercanos a los planteamientos comparativistas del momento (Gutiérrez Cuadrado 1987: 155); en las propias palabras del autor «no precisamente como vicios de elocucion, sino como fenómenos orgánicos de toda lengua viva» (Monlau 1863: 3-4). En esta idea se halla un punto de vista relativamente moderno por cuanto ya no son, como lo eran tradicionalmente, vicios de elocución sino que se presentan como fenómenos naturales, además de necesarios e inevitables (Monlau 1863: 17), algo que se deriva del hecho de que «las lenguas habladas son organismos vivientes» (Monlau 1863: 17), base de pensamiento que se encuentra en Max Müller y sus Lectures on the Science of Language (1862). Aunque se entremezclan en su discurso elementos novedosos con ideas tradicionales, los conceptos centrales (arcaísmo y neologismo) alcanzan un tratamiento lingüístico desvinculado del tradicional retórico-estilístico. Atiende el sabio barcelonés a lo que hoy se denominarían variedades diastráticas y diafásicas, y cree que las lenguas presentan tres modos diferentes de análisis: el vulgar o materno, el técnico y el literario; y que en cada uno de ellos se manifiestan de manera diferente los dos conceptos estudiados. Estos tres órdenes del lenguaje muestran interdependencia: «El lenguaje vulgar es el cimiento del técnico y del erudito; y estos pulen y suavizan el vulgar, levantando poco á poco su nivel, constituyendo los tres juntos el puntual inventario del estado social de una nacion» (Monlau 1863: 20). De este modo y con cierta dependencia de las ideas lingüísticas tradicionales159, se intenta evidenciar la complejidad de las lenguas por medio de la integración de la variación estilística con la dicotomía neologismo-arcaísmo. Así, para Monlau, el lenguaje vulgar se muestra propenso al arcaísmo, mientras que el lenguaje técnico se comporta de forma contraria con gran proclividad hacia la innovación: representante de los progresos, nunca definitivos, en las artes y las ciencias, intérprete poco escrupuloso y traductor acomodaticio de las observaciones livianas, de los caprichosos puntos de vista, de las utopias, de las hipótesis, teorías y sistemas, Recuérdese que Monlau (1859) había pronunciado su discurso de ingreso en la Academia sobre el origen y la formación de la lengua. Este mismo tema reaparece en el discurso de Manuel Cañete (1867). 159 Cfr. el discurso de Reinoso (1798), citado en el § 1.1, en el que la consideración de la novedad léxica se realiza también a través de la triple distinción estilística entre lengua popular, lengua científica y lengua poética. 158
El neologismo_ok.indd 163
01/07/2016 14:09:19
164
GLORIA CLAVERÍA NADAL
siempre instables, del limitado entendimiento del hombre, no puede ser arcáico. Mas bien que lengua ó lenguaje, es una simple nomenclatura; nomenclatura siempre movediza, siempre retocada, y sobre todo diariamente aumentada con sinonimias sin cuento (Monlau 1863: 20).
El lenguaje literario, por su parte, es «menos arcáico, menos conservador, de lo que debiera» porque piensa Monlau (1863: 21)160 que debería «tender a la conservacion» en la fijación de una lengua, con lo que se vierte cierta crítica a la lengua literaria del momento. Sigue con el análisis del arcaísmo y del neologismo tomando como punto de referencia la triple distinción aludida anteriormente. Trata, en primer lugar, del arcaísmo que relaciona con la conservación en materia idiomática y se apoya en los datos objetivos y empíricos procedentes del análisis de las voces y acepciones marcadas como anticuadas de la décima edición del Diccionario, un conjunto de 10000 palabras161, de las cuales 2500 son anticuadas en alguna de sus acepciones, 2500 más resultan «legítimamente anticuadas ó eliminadas del uso», y el resto han sido «sin motivo alguno plausible retiradas de la circulacion, porque no son voces técnicas, sino del lenguaje común» (Monlau 1863: 22). Estos últimos 5000 vocablos han quedado inexplicablemente anticuados en el espacio de dos siglos de lo que Monlau concluye que lo ocurrido se debe a la «ignorancia, harto general, de que existen semejantes voces en nuestra lengua» (Monlau 1863: 22). Desde una postura eminentemente historicista sostiene que «el arcaismo orgánico es la fuerza conservadora, y hasta el fluido regenerador de los idiomas» (Monlau 1863: 23) y aboga por la revitalización de este último grupo a través de su aprendizaje como forma de combatir la ignorancia a la que se ha hecho alusión anteriormente y de renovar desde dentro el idioma. En su concepción orgánica de la lengua, Monlau considera que arcaísmo y neologismo se interrelacionan: «el caudal que se gasta se repone con un caudal nuevo que se adquiere; al arcaismo sirve de compensador el neologismo» (Monlau 1863: 24). Y explica qué significa nuevo según su forma de pensar: «palabras nuevas, en el sentido rigoroso de este adjetivo, no las hay, no son ya posibles: por traduccion, ó transcripcion de otra lengua á la nuestra, por derivacion ó por composicion, por translacion ó cometiendo un tropo, y por arcaismo, podemos dar á ciertos conjuntos silábicos un aspecto nuevo, pero con elementos viejos» (Monlau 1863: 24-25). Por tanto, el arcaísmo es también una forma de neologismo.
Cfr. Brumme 1997: 134. Palabras que aparecen en el Apéndice II de su discurso, págs. 65-108.
160 161
El neologismo_ok.indd 164
01/07/2016 14:09:19
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
165
Una vez analizado el arcaísmo, se explaya con el examen del neologismo (Monlau 1863: 25-49), partiendo de la idea de que «importa mucho moderar ese ardor neológico […] porque ese furor de innovar sin motivo y sin reglas, junto con la manía de anticuar sin miramientos de ninguna especie, están ocasionando un desequilibrio funesto para el porvenir de los idiomas neolatinos» (Monlau 1863: 25). Mientras que acepta la innovación propia del lenguaje vulgar que califica de «neologismo normal, espontáneo, fisiológico y pintoresco, del pueblo» (Monlau 1863: 27), es extremadamente crítico con las palabras nuevas del lenguaje técnico de carácter científico162 tanto por la cantidad como por el hecho de que se forman las nomenclaturas sin respetar los principios de los mecanismos de generación de palabras, en especial en el caso de los formantes grecolatinos, pues «voces griegas y greco-latinas que, sin saber Latin ni Griego, fragua todo el mundo, desde el astrónomo que descubre un planeta, desde el naturalista que clasifica por primera vez una planta, del químico que halla un principio nuevo, ó del médico que describe una enfermedad desconocida» (Monlau 1863: 27). Esto es lo que ocurre con muchas voces difundidas en el uso como bibliófilo, ázoe, oxígeno, hidrógeno, tipografía, litografía, fotografía, barómetro, termómetro, gasómetro, panteón, ateo, odeón, liceo, ateneo, coliseo o la nomenclatura del sistema métrico decimal, en las que no se han respetado en su formación las propiedades de la lengua de procedencia de los formantes (fundamentalmente el orden) o los significados originarios (Monlau 1863: 28-32); de ahí «resulta una cosa muy peregrina, y es la fabricacion diaria de centenares de voces griegas que todo el mundo entiende, menos los que saben el Griego» (Monlau 1863: 32). Impera en esta visión la perspectiva histórico-genética de la generación de nuevo léxico, un tipo de argumentación que aparecerá de forma recurrente en la Academia en la segunda mitad de siglo xix (§ 3.10.4). Así, siguiendo el pensamiento francés (§ 1.1), distingue en la génesis de voces nuevas dos vías distintas que correlaciona con la diferenciación entre los conceptos de neología y neologismo (en su prístino significado negativo): Una cosa es, en efecto, la neología, arte de formar analógicamente las palabras indispensables para significar las ideas nuevas, ó mal expresadas, y otra cosa es el neologismo, manía caprichosa de trastornar el vocabulario de la lengua sin necesidad, sin gusto y por ignorancia. La neología nutre y engruesa el idioma; el neologismo no hace mas que inflarle, entumecerle ¿Qué nutrimiento ha de sacar el Castellano de banal, concurrencia, debutar, financiero, y otros mil neologismos de todo punto innecesarios? (Monlau 1863: 34).
Dentro del lenguaje técnico establece distinción entre el popular y el científico; en el primero incluye los oficios y las artes mecánicas. 162
El neologismo_ok.indd 165
01/07/2016 14:09:19
166
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Atribuye, además, al neologismo español doble mal: «como casi todos los tomamos hechos en Francia, y no pocas veces se nos olvida castellanizar la desinencia, ó la castellanizamos mal, resulta que nos quedamos con un monton de neologismos greco-franceses, bárbaros por el fondo, y bárbaros por la forma» (Monlau 1863: 28-29). Identifica otros tipos de neologismo que son también censurables: así, el neologismo de sintaxis («frases ó locuciones extranjeras») que le parece «el mas pernicioso»; el neologismo fonético, contrario a las reglas prosódicas del castellano (análisis, fárrago, médula) (Monlau 1863: 34); el neologismo gráfico o neografismo que desarrolla extensamente siguiendo a Charles Nodier (1834) pero del que no proporciona ningún ejemplo (Monlau 1863: 34-40); discierne, además, un neologismo retórico «que va obscureciendo el carácter propio de nuestra literatura clásica, y desdice en gran manera del genio nacional» (Monlau 1863: 40) con el que se refiere fundamentalmente a cambios de significado y combinaciones de palabras, que no son más que los tradicionales modos de hablar como se deduce de los abundandes ejemplos que proporciona: ya no sucede ni acontece, ni se verifica, ni se efectúa nada, sino que todo tiene lugar; − tampoco se consigue un fin, ni se logra un objeto, ni se satisface un deseo, sino que todo se llena; − antes se daba impulso ó calor á un negocio, se activaba una operacion, mas hoy es de rigor imprimir una direccion, ó una marcha; − hoy, en lugar de planes, métodos, modos y maneras, todo son sistemas: sistemas de defensa, sistemas de alumbrado, y hasta sistemas de lavar la ropa y de limpiar el calzado!; − ya no hay noticias frescas, del dia ó corrientes, ni cuestiones presentes ó del momento actual, sino que todas son noticias ó cuestiones que palpitan de actualidad, ó, por lo menos, que están á la órden del dia, ó sobre el tapete; − antes deciamos en general, y deciamos lo bastante, pero ahora hay que decir, pedantescamente, en tesis general; − se acabaron los hombres caritativos, buenos, bondadosos y humanos, cediendo el puesto á los filántropos y humanitarios; − escasean tambien los hombres eminentes, superiores, notables, peritos en tal ó cual ramo, medianos, negados ó nulos, pero abundan las eminencias, las sumidades, las capacidades, las notabilidades, las especialidades, las medianias, y sobre todo las nulidades; − en vez de perpetuar ó de fijar una cosa, la estereotipamos; − y si una cosa está bien copiada, bien imitada, puntualmente calcada sobre otra, debemos decir que está daguerreotipada, ó fotografiada; − ya no hay moldes, ni originales, ni turquesas, ni modelos, ni dechados, porque todo lo hacemos tipos; − tampoco hay indicios, signos ni señales, porque todo son síntomas; − las nubes, montones y muchedumbres, ahora son pléyadas; − nadie hay ya raro, estrambótico ó estrafalario, porque todos nos hemos vuelto excéntricos; − […] antes, con los adjetivos considerable, extraordinario, peregrino, enorme, descomunal, pasmoso, maravilloso, estupendo, y el recurso a los superlativos, teníamos un muy regular surtido para ponderar; mas hoy privan tan solo los adjetivos
El neologismo_ok.indd 166
01/07/2016 14:09:19
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
167
magnífico, inmenso, deslumbrante, paradoxal, fenomenal, colosal, fabuloso, delirante, piramidal, mítico, divino… (Monlau 1863: 40-41)163.
Identifica en la parte final de su discurso el neologismo con el galicismo y sus causas son fundamentalmente extralingüísticas, pues todo procede de aquel país (Monlau 1863: 43-48). Del examen de los dos fenómenos concluye Monlau que, pese al predominio del neologismo, debería existir un mayor equilibrio entre ambos (Monlau 1863: 48-49). En esta situación el único remedio que propone es la existencia de una institución competente como la Academia y su función reguladora y sancionadora, pese a las críticas externas que esta recibe (Monlau 1863: 49-55). Aunque Monlau parte de un juicio de los dos conceptos en el que no interviene la consideración como vicios sino como fenómenos orgánicos164, la crítica al neologismo resulta evidente, por contra el recurso al arcaísmo apunta hacia un intento de revitalización de este último como forma de ampliación del léxico, aunque no se declare abiertamente. Esta concepción encuentra correspondencia en las labores de la Academia desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo xix, los distintos proyectos entre los que se contaban un diccionario de neologismos y un diccionario de arcaísmos. En boca de F. Monlau, el arcaísmo y el neologismo adquieren una perspectiva teórica de carácter historicista, pese a que no debe olvidarse que su contexto y explicación se encuentran en la renovación metodológica que en aquellos momentos estaban experimentando las tareas lexicográficas de la Real Academia Española. Casi con toda seguridad el «Catálogo de las voces castellanas calificadas de anticuadas en el Diccionario de la Academia Española (10.ª edición, RAE 1852)» reunido en el Apéndice II del discurso debía responder a las necesidades del Diccionario de voces anticuadas y, en la práctica, debió también ser útil para revisar las voces con esta marca introducidas en la undécima edición y, sobre todo, en la edición siguiente (§ 3.9). De hecho el cometido más importante del «Catálogo» era la identificación de los «vocablos indebidamente anticuados», unas cinco mil voces que, a juicio de Monlau, se podrían revitalizar. El enriquecimiento léxico de la lengua por medio del rescate de su propio fondo es un eco del pensamiento lingüístico francés del siglo xix. Un diccionario de neologismos como el de Mercier (1801 [2009]) lo deja entrever en su mismo título: Vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler ou pris dans des acceptions nouvelles; y el contenido de la Archéologie française, ou vocabulaire de mots 163 Cfr. los ejemplos que aparecen en el discurso de S. de Olózaga (1871) y la contestación de J. E. Hartzenbusch (1871). 164 Para la relación de su pensamiento con las ideas de los comparativistas, cfr. Gutiérrez Cuadrado (1987).
El neologismo_ok.indd 167
01/07/2016 14:09:19
168
GLORIA CLAVERÍA NADAL
anciens tombés en désuétude, et propres à être restitués au langage moderne de Charles Pougens (1821-1825) es una buena muestra de ello cuando en el prólogo su autor expone la razón de su obra (François 1966: 1149, 1162): De grands écrivains, même des hommes de génie, ont cherché à réintégrer dans le langage moderne plusieurs mots sonores et nécessaires qui, proscrits par un capricieux usage, sont tombés en désuétude. Ce sentiment de nos propres richesses a été en même temps pour eux une raison de plus de s’élever avec force contre les invasions du néologisme, et de frapper d’anathème certaines créations illégitimes qui, loin d’étendre la signification primitive des mots, ne servent qu’à l’altérer (Pougens 1821: 5-6).
De esta forma se intenta separar «un destructeur néologisme d’une sage et vivifiante néologie» con la recuperación de muchas palabras que, usadas por autores franceses más o menos antiguos (siglos xii-xvi), no se encuentran en el Dictionnaire de la Academia Francesa; se trata, en este caso y en palabras de Bruneau (1948: 574), de «[l]a première idée du néologue [qui] est de reprendre les mots que la langue a perdus au cours des âges» como recurso esencial para enriquecer la lengua. En España esta concepción se encuentra ya en Reinoso y Capmany (§ 1.2 y 1.3). Más adelante, está bien presente en el ideario académico entre la décima y la undécima ediciones, y el discurso de Monlau es la mejor muestra; sin embargo, pese al ingente trabajo realizado con los arcaísmos, el discurso no desarrolla los caminos de la recuperación ni proporciona los ejemplos necesarios con lo que no parece que la idea pudiera tener mucho éxito. 3.8.6. El prólogo Se han producido desde la décima edición del Diccionario cambios de gran magnitud en la Corporación, especialmente en su funcionamiento y también en sus proyectos, tanto es así que las primeras líneas del prólogo de esta edición se hacen eco de estas modificaciones: Atenta á las observaciones que se le han dirigido, pero más atenta todavía á las bases fundamentales sobre que debe descansar el inventario razonado de una lengua, ha seguido en la presente edicion de su Diccionario el movimiento progresivo que en todo idioma necesariamente se verifica; pero sus pasos han sido lentos y mesurados, que no de otra suerte se conserva la integridad de las lenguas cultas y se asegura el acierto en su natural desenvolvimiento (RAE 1869: «Al lector»).
El neologismo_ok.indd 168
01/07/2016 14:09:19
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
169
Creo que es una de las pocas ocasiones en las que se utiliza «bases fundamentales» para hacer referencia a los principios teóricos del Diccionario165. Puede indicar esta terminología una concepción sustancialmente más avanzada, algo que también puede comportar la expresión «inventario razonado» como forma de referencia al Diccionario. El cambio en las formas de expresión es el resultado de modificaciones conceptuales. Después de esta presentación, el párrafo siguiente va dirigido al incremento lexicológico registrado en la nueva edición y a las pautas que se han seguido: Así es que, desatendiendo el vulgar clamoreo de los que miden la riqueza de una lengua por el número de vocablos, sean ó no necesarios, estén ó no estén analógicamente formados, ofrezcan ó no prendas de duracion, se ha mantenido firme en su decision de no sancionar más palabras nuevas que las indispensables, de recta formacion, é incorporadas en el Castellano por el uso de las personas doctas. Áun así, sale esta edicion notablemente aumentada con algunos centenares de vocablos, de frases y de nuevas acepciones (RAE 1869: «Al lector»).
Continúa siendo válido, como en la ya lejana quinta edición, el uso de los hablantes cultos, al que se añaden tres circunstancias: la necesidad, la estabilidad, es decir, que no sea fruto de una moda pasajera y, esta es la primera ocasión en la que aparece mención a esta idea, que esté «analógicamente formado», un criterio fundamentalmente morfo-etimológico que a partir de este momento tendrá un peso considerable en la admisión de las voces nuevas. Como en algunas ediciones anteriores, se atiende también a la definición de las palabras ya incluidas en el Diccionario, con distinción entre voces comunes y voces técnicas, y poniendo el énfasis en estas últimas: La Academia se ha aplicado igualmente á corregir ó reformar las definiciones de algunos vocablos, singularmente de los técnicos de ciencias y artes, que por su índole varían no poco en valor y significacion á causa de los adelantamientos científicos é industriales. En la definicion de los vocablos comunes ha procedido con mayor cautela, así por el carácter autorizado de las definiciones de este Diccionario, como por las dificultades que trae semejante reforma (RAE 1869: «Al lector»).
No es, sin embargo, la primera vez que se siente la necesidad de revisar la definición de las voces científicas y técnicas, recuérdese que se reconoce haber realizado el mismo proceso en el prólogo de la quinta edición (RAE 1817) para las voces relacionadas con las ciencias naturales. La expresión recuerda el «[c]omo basa y fundamento de este Diccionario, se han puesto los Autóres que ha parecido à la Académia han tratado la Lengua Española con la mayor propriedad y elegáncia» del prólogo del Diccionario de autoridades (vol. I: II). 165
El neologismo_ok.indd 169
01/07/2016 14:09:19
170
GLORIA CLAVERÍA NADAL
El prólogo de la undécima edición, aunque breve, recoge puntualmente los aspectos más importantes que han guiado la labor de la Academia durante unos años que fueron decisivos para el cambio de rumbo experimentado en las tres últimas ediciones del siglo xix. 3.8.7. El aumento y la corrección Se verifica en la corrección y aumento de la undécima edición el inicio de un cambio de paradigma que separa las tres últimas ediciones de las anteriores; aquellas son producto de la revitalización experimentada por la Corporación desde mediados de siglo. Una de las consecuencias fundamentales es que el aumento y revisión siguen unas directrices diferentes. La edición de 1869 es la primera en la que empieza a verificar el cambio. En esta investigación se ha podido reunir un conjunto de cuatrocientos lemas nuevos. La cifra resulta de la suma de las 215 voces para las que el DECH proporciona la primera documentación en esta edición (cuadro 2); 83 voces nuevas obtenidas en la muestra correspondiente a la letra N (cuadro 3, primera columna), una veintena de voces nuevas incluidas en el «Suplemento» (cuadro 4) y otras veinte más procedentes de la muestra comparativa basada en diez páginas elegidas al azar (cuadro 3, segunda columna). El acervo léxico reunido muestra que el aumento pertenece a una pluralidad de ámbitos semánticos sin especial predominio de ninguno de ellos. Así, es posible encontrar voces de química (cohobar, cohobación, fosfato, inmiscuir, manganeso, neutralización, nicotina, níkel, plombagina), de mineralogía (feldespato, neisgneis, irisar, manganesa, mica), de física (imanar), de medicina (colerina, diabetes, flictena, lumbago, nefritis, neumonía, neuralgia, neurosis, profilaxis, quimo, trismo, vesania), de anatomía (cóndilo, nodátil, plexo, tórax, úvula, vómer), de cirugía (compresa, tirafondo), de marina (angaria, cáncamo, colisa-coliza, comodoro, chafaldete y acepciones en chaza y chinchorro), de historia natural (monografía, monóptero, tentáculo, navícula, coleóptero, fauna, molusco) y de botánica (corimbo, euforbiáceo, gluma, monogamia, monógamo, nectario, floricultura, forestal), de contabilidad y de comercio (egreso, estadía, evaluar, tontina), de arquitectura (embecadura), de óptica (espejismo), del lenguaje forense (solidaridad), voces relacionadas con la imprenta (clisé, galerín) y con la maquinaria (conectar, engranar)166. No destaca la ampliación en el terreno de los nombres de animales (antílope, sinsonte) y de plantas (sensitiva, narra, nayuribe) y, en cambio, apare En general son voces marcadas, aunque añado algunas que, pese a estar desprovistas de marca diatécnica, son equiparables a las palabras marcadas. 166
El neologismo_ok.indd 170
01/07/2016 14:09:19
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
171
cen bastantes vocablos de carácter familiar (ajá, ajajá, chafaldita, chascarrillo, cursi, desfachatado, duermevela, embarullar, empleomanía, estropicio, feróstico, pichona, piscolabis, rompegalas, trapisondear). Algunas definiciones tienen la huella de la novedad. Por ejemplo, en la palabra velocípedo se señala que es «vehículo de moderna invención» y en terrorismo, que es «voz de uso reciente». Algunas voces, por ser préstamos, aparecen en doble forma con diferente grado de adaptación (wagon-vagón) o en una forma que en una edición posterior será sustituida por otra más adaptada; así ocurre, por ejemplo, en cok, níkel, kiosko, yacht167. Entre las voces relativamente nuevas cabe mencionar las que pertenecen al mundo del ferrocarril, un sector que había empezado a aparecer en la edición anterior y al que ahora se añaden palabras como descarrilar-descarriladura-descarrilamiento, tranvía y vagón-wagon. La Ley de Pesos y Medidas fue aprobada en 1849 y con ella se estableció oficialmente el sistema métrico decimal que fue imponiéndose y difundiéndose de manera progresiva a partir de aquel año. Una consecuencia de ello fue la incorporación de la terminología del sistema métrico decimal al Diccionario a lo largo de la segunda mitad del siglo xix. Según apuntan J. Gutiérrez Cuadrado y J. L. Peset (1997: 41-44), la décima edición (1852) únicamente contiene la voz metro como metro francés «medida de esta nacion, que es la base de todas las suyas. Se usa tambien en otras naciones». En esta edición, la presentación es sustancialmente distinta al desaparecer el adjetivo francés y la acepción se transforma en «unidad de medida del sistema métrico decimal. Es próximamente la diezmillonésima parte del cuadrante de meridiano que corre del polo norte al ecuador. Equivale á poco más de tres piés y medio castellanos». A la par se incorporan gramo, litro y varios compuestos (miriámetro, kilómetro, hectómetro, decámetro, decímetro, centímetro, kilolitro, hectólitro, decalitro, centiárea, etc.). Las definiciones incluyen las equivalencias con los sistemas tradicionales; así, por ejemplo, el gramo «equivale a veinte granos» y el litro, a «poco menos de dos cuartillos de la medida de Castilla para líquidos». Las modificaciones en la nomenclatura de este sector del léxico en las dos ediciones siguientes son mínimas. También el léxico relacionado con la lingüística experimenta notables adiciones; se añaden, por ejemplo, bastantes voces relacionadas con el análisis del léxico: léxico, léxicon, lexicografía, lexicología, lexicógrafo, lexicólogo. Algunos de ellos habían sido empleados por los propios académicos en sus discursos (Monlau 1863: 53; Cutanda 1869: 11). La sección más enciclopédica del diccionario también se incrementa con algunos gentilicios (nizardo, neerlandés, noruego, tirreno), denominaciones de doc Son sustituidas por coque (RAE 1899), níquel (RAE 1884), quiosco (RAE 1899) y yate (RAE 1884). Cfr. los ejemplos analizados en Blanco Izquierdo 2008. 167
El neologismo_ok.indd 171
01/07/2016 14:09:20
172
GLORIA CLAVERÍA NADAL
trinas y sus partidarios (cinismo, comunismo, nestorianismo, novaciano, etc.) y referencias a realidades históricas de diverso carácter (edén, éxodo, firmán). Como reflejo de la reorientación del arcaísmo y de las voces anticuadas pueden tomarse las adiciones de palabras con marcación diacrónica (ant.) (nemiga, nengún, espera ‘esfera’, lembo, nascimiento, nascer), aunque por sus características puede comprobarse que se concede más importancia a las variantes formales que a las voces anticuadas propiamente dichas. En este sentido, por tanto, la práctica no se corresponde con los criterios establecidos (§ 3.8.1) y el Diccionario actúa de depósito de materiales lexicográficamente poco pertinentes. Cabría realizar, además, un análisis exhaustivo de las voces anticuadas contenidas en el catálogo de Monlau (1863) para comprobar si este estudio sirvió de fundamento para emprender una revisión exhaustiva de este componente, una pequeña cala indica que la reestructuración del empleo de esta marca no se realizó en esta edición sino en la de 1884 (§ 3.9.9.4)168. Como paso previo a la inclusión de la etimología y como reflejo de los trabajos etimológicos que estaba llevando a cabo la Academia, bastantes voces nuevas son portadoras de referencias a su procedencia. Así en hegemonía se señala que «equivale etimológicamente a principado»; en tontina se aclara que «recibió este nombre del de su inventor, el italiano Tonti»; en hulla, que «es voz de procedencia flamenca»; cok «es voz tomada del inglés»; guájar, por su parte, es «voz árabe y geográfica»; y neceser es «voz tomada del francés». En la edición siguiente, estas anotaciones o bien desaparecen o bien pasan a formar parte de la información etimológica. 3.9. La duodécima edición del Diccionario (RAE 1884) y el tecnicismo En el Resumen presentado por el secretario accidental A. M.ª de Segovia en 1870 se reconoce que la Corporación tenía el propósito de introducir cambios importantes en la undécima edición del Diccionario, pero no se pudieron realizar de manera adecuada porque, al haberse agotado los ejemplares de la edición anterior, urgía publicar la nueva (Resumen 1870: 6). Se acomete, pues, la duodécima edición con la conciencia de «plantear nuevas y más esenciales reformas». La Academia se muestra satisfecha de haber pedido la colaboración de expertos «de conocida ilustración, y versados en ramas especiales, suplicándoles que anoten las adiciones, supresiones y correcciones que su saber les dicte» (Resumen 1870: 6). Aparecen en estas palabras las características básicas de la edición de 1884: la atención a las «ramas especiales» y el concurso de otras instituciones. En consonancia con Jiménez Ríos 2001: 55-56.
168
El neologismo_ok.indd 172
01/07/2016 14:09:20
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
173
La duodécima edición entraña una continuación y consolidación de la reforma emprendida en los años anteriores. Las actas de las juntas recogen cada vez de manera más minuciosa todos los asuntos relacionados con la elaboración del Diccionario de modo que la riqueza de datos que atesoran haría aconsejable una edición de las mismas junto a la confección de unos índices léxicos que permitirían las más variadas investigaciones en la historia del léxico más moderno con apoyo de la documentación académica. Sin ninguna duda, tan interesante resulta el rechazo de una voz como su aceptación para formar parte del catálogo académico. Como ya se ha expuesto, el hecho de que se llevaran a cabo varios proyectos lexicográficos desde 1869 incide directa y positivamente en el Diccionario vulgar, obra que en estos momentos experimenta una transformación sustancial. Una vez publicada la undécima edición, las actas recogen un informe detallado sobre los pagos por las colaboraciones en los distintos diccionarios con lo que puede asegurarse que en aquellos momentos la Academia aún mantenía la intención de elaborarlos, aunque poco a poco se irán desvaneciendo. De hecho, la undécima edición del Diccionario sirve de ejercicio preparatorio para la edición más importante del siglo xix, la de 1884, que lo es tanto por el incremento léxico que alberga como por las mejoras que se implementan en su confección (Garriga Escribano 2001b). Prueba de ello es que a finales de 1869 se elaboren las Reglas (1869), que no pueden ser concebidas sino como producto de todos los avances metodológicos conseguidos durante la preparación de la undécima edición y cuyo objetivo fundamental es aplicarlas en la edición siguiente. Como se expondrá a continuación, una de las novedades más importantes de esta última es el particular tratamiento del léxico científico y técnico, uno de cuyos puntos de arranque es la clasificación por materias que se encuentra tanto en las Reglas de 1869 como en las de 1870. 3.9.1. Los trabajos preparatorios Las tareas preliminares para la duodécima edición del Diccionario se inician tanto con la aprobación de las directrices que servirán de guía (Reglas 1869, 1870) como con el análisis de cuestiones organizativas desde los primeros meses de 1870169: por ejemplo, en la sesión del 26 de enero 1870 se hace referencia a «un sistema de cajones donde se coloquen ordenadamente las papeletas», que con toda probabilidad corresponde al Fichero de adiciones y enmiendas Las actas muestran que estas labores ocupan los primeros meses del año 1870. A partir de junio empieza la revisión con el examen de voces. 169
El neologismo_ok.indd 173
01/07/2016 14:09:20
174
GLORIA CLAVERÍA NADAL
del Diccionario iniciado a partir de la duodécima edición (§ 2.1.1.1, apartado D). También en febrero de 1870 se prepara la lista de personas especialistas a las que se debía mandar la undécima edición con el fin de solicitar su colaboración170. Denota esta acción una apertura de la Academia a la colaboración externa sin precedentes, especialmente en el área científico-técnica que era la que se pretendía desarrollar. Otra novedad de notable calado empieza a fraguarse en los meses en los que se realizan los preparativos. J. Valera defiende la inclusión de las etimologías elaboradas para el Diccionario etimológico en la nueva edición del Diccionario vulgar ya en 1870: «considerando muy difícil y prolija la formación de un diccionario etimológico y habiéndose hecho ya trabajos importantísimos sobre etimología el Sr. Valera propuso que en nuestro Diccionario vulgar se aprovechasen todos» (Actas, 2 de febrero de 1870); de esta información se desprende que, a pesar de que hasta aquel momento se había avanzado en el Diccionario etimológico, su finalización se percibía aún bastante lejana. La propuesta es sometida a examen de la Comisión del diccionario y, unos años más tarde, es aceptada (§ 3.9.6) Las directrices principales de la nueva edición se tomaron justo después de haber concluido la anterior. Una de las primeras tareas que se acomete es el establecimiento de una «clasificación por materias especiales» presentada por el académico F. Cutanda (§ 3.9.7.1) y aprobada con la consigna de que se imprima junto a las Reglas (Actas, 23 y 24 de febrero de 1870). En esto se percibe la importancia que se confirió a partir de aquellos momentos al léxico especializado como base de la ampliación, algo que se traduce en una nueva forma de llevar a cabo las tareas de revisión (§ 3.9.1) y en el concurso de instituciones de carácter especializado (Academias de Ciencias y de Medicina) que se empieza a registrar en esta época. La atención especial no tanto a los neologismos en general como a los tecnicismos se configura como una voluntad que preside las dos últimas ediciones del siglo y que se refleja claramente en las palabras siguientes: «persuadida la Academia de que los adelantamientos alcanzados en todas materias, y el más alto nivel de la actual ilustracion, reclaman un lugar en el Diccionario vulgar para mayor número de voces técnicas» (Resumen 1870: 6-7).
Los nombres que trascienden son los de F. Fita, a quien en el prólogo de la edición siguiente se agradece «su colaboración en el estudio de los orígenes de nuestro idioma» (RAE 1884: VII), y M. Muñoz y Garnica porque son añadidos posteriormente. La lista de «Corporaciones y personas que han auxiliado a la Academia en los trabajos de esta edición» en los preliminares de la duodécima edición (RAE 1884: XVI) y el Resumen (1875: 10) dan una idea de las proporciones de estas colaboraciones. También por las actas se conoce la participación de M. Rico y Sinobas entre los años 1870 y 1871. 170
El neologismo_ok.indd 174
01/07/2016 14:09:20
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
175
3.9.1.1. Las Reglas para la corrección y aumento del Diccionario vulgar (1869 y 1870) Dos nuevas versiones de las Reglas para la corrección y aumento del Diccionario vulgar se imprimen en la segunda mitad del siglo xix (Reglas 1869, 1870) y estas fueron las que encauzaron la elaboración de las dos últimas ediciones del siglo xix. Ambas siguen un mismo esquema con unas pequeñas diferencias que, por su relevancia, serán expuestas más adelante; representan por su contenido y estructura una ruptura con las Reglas publicadas con anterioridad (1760/1770, 1838), pues como el título indica están concebidas específicamente para el Diccionario vulgar (§§ 3.1.1 y 3.6.1). Las actas registran la discusión del texto en las sesiones celebradas en noviembre y diciembre de 1869. Teniendo en cuenta que las Reglas de 1869 llevan la fecha del 4 de noviembre (Rodríguez Ortiz y Garriga Escribano 2010: 50, nota 53), el debate se realizaría a partir de la versión de 1869 y el resultado serían las Reglas de 1870. Su contenido sirve para conocer de cerca las pautas de ampliación que se siguieron y, muy en particular, la actitud adoptada frente a la innovación léxica. Se inician las Reglas (1869: 1-4, 1870: 1-4) con el examen de los grupos de voces en los que se basa la ampliación del Diccionario. Entre estos conjuntos de elementos léxicos figuran, por orden en el que se mencionan, los arcaísmos, los neologismos, los provincialismos, los americanismos, las voces de germanía, las voces técnicas, los epónimos, las «voces de la Mitología», los derivados y compuestos, y los verbos. Las voces de la Germanía figuran en la versión de 1869 (pág. 2) como voces que no deben incluirse en la duodécima edición del Diccionario, mientras que en la versión de 1870 no hay mención a este tipo de palabras. En cada caso, se dan indicaciones del tratamiento del que deben ser objeto cada una de estas agrupaciones léxicas. Es lógico que en las dos versiones aparezcan en primer lugar los arcaísmos, dada la atención que se les había prodigado en la edición anterior. Se señala sobre ellos que «se conservarán en la duodécima edición las voces y locuciones anticuadas que parezcan necesarias para la inteligencia de los buenos escritores de épocas no muy remotas; pues aunque la Academia ha emprendido ya un Diccionario especial de arcaísmos, no parece posible que se haya concluido antes que la 12.ª edición del Diccionario vulgar» (Reglas 1869: 1; Reglas 1870: 1). En estas palabras se refleja el hecho de que de alguna manera la Academia percibía que su Diccionario era en cierta medida un depósito de arcaísmos (Gutiérrez Cuadrado 2001-2002) y que se requería una revisión de este componente, pese a ello se evidencia la razón por la que los arcaísmos deben permanecer en el Diccionario.
El neologismo_ok.indd 175
01/07/2016 14:09:20
176
GLORIA CLAVERÍA NADAL
En el apartado siguiente, dedicado a los neologismos, la necesidad y la buena formación se erigen como los criterios básicos para la admisión de este tipo de léxico: Á las voces que, aunque nuevas, parezcan necesarias, y de formación aceptable, se les dará entrada, pero advirtiendo que son de moderna invención ó introducción. Al Diccionario de neologismos, que ya ha emprendido la Academia, corresponde clasificar estas y otras novedades explicando las que son innecesarias, ó repugnantes, y hasta absurdas» (Reglas 1869: 1; Reglas 1870: 1).
Puede percibirse en estas palabras la diferencia entre el Diccionario vulgar y el de neologismos; mientras que el primero solo contendría los necesarios y de formación aceptable, el segundo recogería todas las voces nuevas a modo de diccionario de dudas. Las «voces técnicas» forman un grupo desglosado de los neologismos y a ellas también se dedica un apartado en el que se mencionan las pautas de admisión: «Se incluirán las voces de los lenguajes técnicos que hayan pasado al vulgar ó al culto, y puedan, á juicio de la Academia, formar parte del fondo de la lengua» (Reglas 1869: 2; Reglas 1870: 2), instrucción en la que se confirman las ideas que aparecen en los prólogos y la importancia de la difusión en el uso del tecnicismo. Muestran las Reglas, además, que la Corporación se reserva la libertad de proponer la forma normativa de los vocablos técnicos; en efecto, se observa que «si alguna de dichas voces empieza á introducirse con algun vicio de formacion, de prosódia ú ortografía, se harán en ellas modificaciones ó enmiendas que se estimen prudentes» (Reglas 1869: 2; Reglas 1870: 2), advertencia que se relaciona con el principio de la «formación aceptable» que rige en general para todos los neologismos. Los provincialismos y americanismos son componentes del léxico a los que se atiende detalladamente en las Reglas. Se establecen las directrices que debe seguir la marcación diatópica y se advierte que «aquellas voces de origen provincial, cuyo uso ha llegado á generalizarse en España, perderán la nota de provincialismos, y la conservarán las que no se hallen en este caso» (Reglas 1869: 1; Reglas 1870: 1), palabras que indican la existencia de una revisión que alcanza al uso de las marcas más que a la inclusión de términos. En cambio, para los americanismos se proporcionan las líneas básicas que han de seguirse en su aceptación al observar que «se incluirán, con indicación de su procedencia, las voces y locuciones americanas cuya utilidad esté reconocida, cuidando mucho de que la inclusión no se extienda á vocablos y giros caprichosos ó antigramaticales» (Reglas 1869: 1-2; Reglas 1870: 1-2). La atención a los americanismos es relativamente nueva en la Academia a pesar de que ya se encontraban en el Diccionario de autoridades (Ahumada Lara 2000: 18-19, Alvar Ezquerra 1984 [1993], Azorín Fernández 2000: 280-286, Cla-
El neologismo_ok.indd 176
01/07/2016 14:09:20
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
177
vería Nadal 2003 y 2004, Gútemberg Bohórquez 1984, Salvador Rosa 1985, Seco 1988), el hecho de que aparezcan en las Reglas indica el interés que despertaba este grupo léxico en unos momentos en los que, con la fundación de las academias americanas, su presencia empezaría a adquirir mayor relevancia. Se mencionan también de manera específica los derivados de carácter eponímico (adjetivos formados de nombres propios de persona y adjetivos formados de nombres propios de lugar), una directriz de ampliación que ya se encontraba en las Reglas anteriores. En ambos casos se establece que se conservarán los ya existentes y se aumentarán en el primer caso con moderación y «con el objeto de fijar su verdadera terminacion» (Reglas 1869: 2; Reglas 1870: 2); en el segundo, se establece que el aumento deberá completar los gentilicios españoles171. En el apartado destinado a los derivados y compuestos existen pequeñas modificaciones entre las dos redacciones; el criterio empleado para su inclusión en las Reglas de 1869 se centra en el uso frecuente o en alguna particularidad de la voz (significado, irregularidad de formación); este uso frecuente es sustituido por el uso autorizado en 1870, un adjetivo que entronca con una concepción filológica y normativa. Una modificación novedosa de enorme trascendencia en la nomenclatura del Diccionario se halla en el tratamiento de las voces unívocas para las que se dispone la separación en lemas diferentes de los homónimos por la categoría o en razón de la etimología (Reglas 1869: 4; Reglas 1870: 4). La aplicación de esta norma introduce abundantes cambios en la nomenclatura del Diccionario en las ediciones siguientes (por ejemplo, Clavería Nadal 2001c: 345-346; 2003: 310-311; 2014) y refleja la importancia que había adquirido la etimología como información organizadora de la macroestructura en el pensamiento lexicológico de la Academia incluso antes de aprobar la inclusión de la etimología en el Diccionario vulgar (§ 3.9.6). Las Reglas de 1869 incluyen una sección destinada al «Método para la composicion, revision, exámen, correccion y publicacion» que reúne una serie de indicaciones para la elaboración de los artículos del Diccionario. Hay varios epígrafes (bases 2.ª, 3.ª y 4.ª) dedicados exclusivamente a las voces especializadas con lo que puede observarse el peso que se otorgó a este tipo de léxico en la edición de 1884. El epígrafe segundo está relacionado con este tipo de vocablos e incluye una lista de dieciocho grupos de materias especiales a las que pueden pertenecer las palabras de este tipo. Uno de los ejemplares de las Reglas de 1869 de la Biblioteca de la Real Academia Española contiene una nota manuscrita que señala que la clasificación de materias se aprobó solo de forma provisional pues algunos académicos creían que
Se establece, sin embargo, la supresión de los patronímicos.
171
El neologismo_ok.indd 177
01/07/2016 14:09:20
178
GLORIA CLAVERÍA NADAL
no era suficientemente «lógica»172. Esta circunstacia posiblemente explique que en las Reglas de 1870 este apartado se convierta en la parte final que se dedica a «Las voces correspondientes á materias especiales se distribuirán en los siguientes grupos». La clasificación de 1869 es sustituida por una nueva organización en la que se distinguen diecinueve agrupaciones con orden y composición un tanto diferentes respecto de la organización anterior; se trata de la «clasificación de materias especiales» encargada a F. Cutanda y aprobada en la junta de 14 de febrero de 1870 y que se decide imprimir «a continuación de las bases aprobadas por la Academia para la formacion del Diccionario, descartando todo lo relativo a los trámites que han de seguir las papeletas y otros pormenores». La clasificación de las Reglas de 1869 es esquemática y distingue diecinueve grandes áreas temáticas (religión, jurisprudencia, medicina, gramática, retórica, literatura, filosofía, milicia, agricultura, historia, matemáticas, bellas artes, artes mecánicas, cosmografía, marina, ciencias físico-químicas, historia natural, administración y miscelánea) y cada una de ellas se divide a su vez en distintas subáreas. La ordenación de materias de las Reglas de 1870 consta también de diecinueve apartados, en los cuatro primeros figura una pequeña exposición, mientras que el resto contiene únicamente la denominación del área y la enumeración de las subáreas. El primer grupo está destinado a las materias de carácter lingüístico reconociéndose que «no puede disputarse el primer lugar, como llave de todos los demás conocimientos, al Arte de leer, á la Caligrafía y á la Gramática, comprendiendo en este primer grupo todos los estudios gramaticales y la Lingüística y la Lexicografía» (Reglas 1870: 6), y ocupa el primer lugar «como llave de todos los demás conocimientos», aunque para las palabras de este tipo se recomienda solo el uso de las que sean indispensables. Siguen los apartados de matemáticas, agricultura (caza y pesca), historia natural, ciencias físicas, medicina, filosofía, retórica, literatura, historia, jurisprudencia, economía política, ciencias sagradas, bellas artes, arte militar, marina, artes mecánicas (oficios), juegos y pasatiempo, y varios estudios. La lista se corresponde con exactitud con la repartición que se realiza en la junta celebrada el 6 de octubre de 1870 en la que se encarga cada uno de estos grupos a un académico (§ 3.9.1). La existencia de este apartado denota la atención que la Academia estaba dispensando al léxico especializado173 desde los inicios del trabajo conducente a la duodécima edición. A buen seguro que hubo una intensa discusión sobre la tabla
Corresponde al ejemplar con la signatura M-RAE, Ac. Esp. I-81. Todo ello tiene que estar relacionado con el reflejo lexicográfico más directo del léxico especializado en el Diccionario: la inclusión de marcas diatécnicas; para esta cuestión, cfr. las apreciaciones generales de Battaner Arias (1996); para la edición de 1884, Garriga Escribano (2001b); y, para la edición siguiente, Clavería Nadal (2001a, 2003). 172 173
El neologismo_ok.indd 178
01/07/2016 14:09:20
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
179
inicial e, incluso, es posible que la existencia de dos versiones de las Reglas en el espacio de unos meses estuviese originada por la insatisfacción provocada por la primera versión de la clasificación, razón por la que se encarga una nueva a F. Cutanda (§§ 3.9.1 y 3.9.7.1). Se registran entre estas dos clasificaciones algunas diferencias que se derivan en parte de la evolución que había experimentado la ciencia en aquella época; algunas denominaciones se hacen más generales: gramática por estudios gramaticales, religión por ciencias sagradas, milicia por arte militar, administración por economía política; además, la sección de cosmografía desaparece174 y se añade una destinada a juegos y pasatiempo. Hay abundantes cambios en las subáreas: por ejemplo, la redefinición entre los campos de agricultura, historia natural y medicina en las Reglas de 1870 respecto a las de 1869 es notable; también se modifica el contenido del área de jurisprudencia. La clasificación sirve de fundamento para la organización del trabajo académico, ya que se realiza una distribución de los diecinueve apartados de las Reglas (1870) entre distintos académicos: Estudios gramaticales (A. M.ª Segovia), Matemáticas (P. de la Escosura), Agricultura (F. de la Puente), Historia Natural (F. Cutanda), Ciencias Físicas (A. Oliván), Medicina (P. F. Monlau), Filosofía (F. de P. Canalejas), Retórica (M. Tamayo), Literatura (L. A. de Cueto), Historia (L. Fernández Guerra), Jurisprudencia (C. Nocedal), Economía-Política (A. Cánovas), Ciencias Sagradas (S. Catalina), Bellas Artes (M. Cañete), Arte Militar (Conde de Cheste), Marina (M. Roca de Togores, Director de la Academia), Artes Mecánicas (J. E. de Hartzenbusch), Juegos y pasatiempos (J. Valera), Varios estudios (E. de Ochoa)175. El colofón de todo ello se encuentra en la último párrafo de las Reglas de 1870 en el que se incluye una precisión de carácter general y metodológico que explica bastante bien el cambio con respecto a las voces técnicas, especialmente por lo que afecta al uso de las autoridades: No se propondrá la inclusión en la duodécima edicion del Diccionario de ninguna palabra no incluida en la anterior, sin apoyar la propuesta en la autoridad de algunos autores de nota. Cuando la palabra que se proponga sea nueva podrá apoyarse en la autoridad de escritores contemporáneos. Para las nuevas palabras técnicas que sea preciso introducir en el Diccionario no se exigirán citas de autores, pero se expondrán en cambio los motivos que aconsejen su introducción (Reglas 1870: 10).
La marca diatécnica cosmog. solo aparece en la edición de 1869. El reparto se registra en el acta del 6 de octubre de 1870, en la que se menciona que se contaba con un «vocabulario de voces técnicas respectivo a la letra A» que se distribuiría a los académicos para que empezasen a trabajar. No tengo datos suficientes para determinar si puede estar relacionado con el Diccionario de artes y oficios. 174 175
El neologismo_ok.indd 179
01/07/2016 14:09:20
180
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Esta directriz establece una distinción fundamental en el procedimiento de introducción de nuevo léxico según si la palabra es técnica o no lo es, esta diferencia obedece al reconocimiento de las especificidades de las voces de este tipo. El cambio de actitud no puede ser más evidente. El peso de las «voces técnicas» se refleja, además, en la tabla de abreviaturas de los preliminares del Diccionario (Garriga Escribano 2001b: 270-271), en particular en las abreviaturas de las marcas diatécnicas. Así, se sustituyen denominaciones tradicionales (albeitería, jineta y manejo de los caballos, maquinaria) por otras más modernas (veterinaria, equitación, mecánica); se eliminan, además, catorce marcas diatécnicas (alfarería, anatomía, ballestería, cabestrería, cerería, cerrajería, arte de cocina, cosmografía, dogmática, dramática, literatura, oratoria, platería y política) y se añaden dieciocho abreviaturas relacionadas con distintos sectores especializados (agrimensura, arqueología, bibliografía, fisiología, geodesia, geología, hidráulica, hidrometría, higiene, metalurgia, minería, numismática, obstetricia, tauromaquia, tintorería, topografía, trigonometría y zoología). Las supresiones se producen fundamentalmente en los oficios, las artes mecánicas y también las disciplinas filológicas (Battaner Arias 1996: 99). Las adiciones se hacen eco en algunos casos del desarrollo de la ciencia y de la técnica en los siglos xviii y xix. No todos los cambios se derivan de la clasificación por materias de las Reglas de 1870 por lo que se puede deducir que, pese a que la clasificación fue uno de los trabajos preparatorios, no se aplicó de manera sistemática en la revisión de la duodécima edición o bien en el transcurso de su confección se fueron introduciendo modificaciones en la clasificación inicial. En consonancia con todo esto, cabe reparar en las cuestiones que durante la elaboración de la duodécima edición se suscitan en torno al empleo de las marcas diatécnicas. Así, durante los primeros meses de 1877 se decide sustituir la marca historia natural, empleada con cierta frecuencia hasta la undécima edición (§ 3.8.7), por las calificaciones más concretas de zoología, botánica, mineralogía y geología, consideradas como disciplinas pertenecientes a la primera (Actas, 15 de febrero de 1877 y 7 de marzo de 1877). Esta decisión concuerda con el texto de las Reglas (1870: 7) en el que se señala que la historia natural «atendida la mucha extension de las materias que comprende, y por lo mismo, la dificultad de que un Académico las domine todas, podrá muy bien dividirse en tantas otras secciones cuantos son estos particulares ramos ó estudios». Se añade, además, en este apartado la observación de que esta materia es la que resulta más caduca en el Diccionario y, por tanto, la que precisa «más imperiosamente una redaccion absolutamente nueva». El resultado podrá observarse en la sección dedicada a la evaluación de las directrices seguidas en esta edición (§ 3.9.9). Sin ninguna duda, las Reglas de 1869 y 1870, tanto por su composición como por las diferencias que encierran, prueban la enorme trascendencia que adquirió
El neologismo_ok.indd 180
01/07/2016 14:09:20
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
181
el léxico científico y técnico en el Diccionario vulgar desde los mismos inicios de elaboración de la duodécima edición. 3.9.2. Las colaboraciones de otras academias Relacionado con el empuje que experimentan las voces científicas y técnicas se halla el concurso que se solicita a la Academia de Ciencias que había creado el propio director, el marqués de Molins; así en el acta de la junta del 26 de marzo de 1873 A. Oliván advierte que «la Academia de Ciencias estaba examinando el Diccionario que se le envió en consulta y que debemos atender a su dictamen en materias científicas» y pocos meses después se empiezan a recibir papeletas procedentes de la mencionada Academia176. Más adelante llegan voces remitidas por la Academia de Medicina (desde 1877177) y palabras de esta área propuestas por el marqués de San Gregorio (Tomás del Corral), el médico de Cámara de Isabel II, que a la sazón era presidente de la Academia de Medicina desde 1861 (Actas, junio de 1880). Como se tendrá oportunidad de comprobar (§ 3.9.9), la medicina es una de las áreas de especialidad que experimenta un aumento más notable en esta edición, bien reflejado a través de las voces marcadas (fundamentalmente, Med. y Cir.) Durante el proceso de revisión de la duodécima edición empiezan a llegar papeletas de América y sus recién fundadas Academias178, una colaboración que irá creciendo a partir de la decimotercera edición (Clavería Nadal 2004, Garriga Escribano y Rodríguez Ortiz 2006b). Las primeras que aparecen registradas en las actas son las que proceden del académico correspondiente venezolano Calcaño. A raíz de esta colaboración, observa M. Silvela que la incorporación de palabras de procedencia americana hará que el Diccionario resulte desproporcionado; se impone, pese a la crítica, una actitud prudente, pues como señala A. López de Ayala: «ahora que sus individuos empiezan a dar muestras de laboriosidad y celo, podría tener resultados fatales desaprobar o rechazar los trabajos que nos envían. El árbol está aún muy débil y tierno —dijo— y los desdenes pudieran marchitarle» (Actas, 28 de febrero de 1874). Las consecuencias de estas reflexiones son de 176 A partir del acta de la sesión del 30 de octubre del mismo año se examinan las papeletas remitidas por la Academia de Ciencias. Al año siguiente se deja constancia de la remisión desde la Academia de Ciencias de 655 papeletas de voces técnicas (Actas, 1 de octubre de 1874), estas son analizadas en las sesiones posteriores. Cfr. Resumen 1875: 10. 177 Más adelante (1880), según los datos que aportan las actas, también estas voces son revisadas por el marqués de San Gregorio. La colaboración se mantiene muy activamente durante el curso de elaboración de la decimotercera edición. 178 Cfr. Gutiérrez Cuadrado (1989). En la sesión del 24 de noviembre de 1870 se aprueban las reglas de funcionamiento de las Academias correspondientes.
El neologismo_ok.indd 181
01/07/2016 14:09:20
182
GLORIA CLAVERÍA NADAL
carácter técnico; en efecto, se decide pedir a Calcaño que acompañe el nombre vulgar de animales y plantas con el nombre científico. Nada que ver, sin embargo, con los fundamentos que había adoptado V. Salvá en su Diccionario bastantes años antes (Azorín Fernández 2008). Más adelante figura también en las actas la recepción de papeletas procedentes de la Academia Mexicana (especialmente en el año 1880). Estas cédulas no siempre contienen voces privativas de aquella zona (por ejemplo, consecuencia, errar, hache, ocurrir, incondicional, pero mamón en la acepción de bizcocho mexicano). En el § 3.9.9, podrá observarse la importancia que alcanzan las voces propias de América en la duodécima edición. 3.9.3. Los límites del tecnicismo A partir de junio de 1870 empieza el análisis léxico de adición y enmienda del Diccionario; con él, van desfilando por las sesiones miles de palabras que son sometidas a examen a la vez que se suscitan animados debates y búsqueda de información con el fin de poder dictaminar su aceptación o rechazo, y también desarrollar adecuadamente su información lexicográfica. Al margen de las discusiones particulares sobre tal o cual vocablo, que son recogidas puntualmente en las actas en ocasiones con la extensión y profundidad de una pequeña monografía, el problema acuciante se centra en los límites del tecnicismo. El término hace acto de presencia en la sesión del primero de junio de 1870 a raíz del análisis del sustantivo elijan «uno de los lances del juego del monte». Algunos académicos opinan que no debería figurar en el Diccionario porque «es como un tecnicismo», los que se oponen a su rechazo esgrimen el argumento de que «es una palabra muy conocida porque el juego es muy practicado y también se dice que se usa la palabra en la conversación familiar metafóricamente» (Actas, 2 de junio de 1870)179. A raíz de la discusión, J. Valera, quien siempre intentaba conferir validez general a los casos particulares y solía aportar a las deliberaciones ideas útiles y acertadas, «discurre acerca de la dificultad de marcar el límite entre las palabras puramente técnicas y las que han pasado á ser de uso común». La importancia que se concede a los usos técnicos en esta época se hace patente en el hecho de que en aquellos momentos se separan las acepciones técnicas de las vulgares y se trabajan de manera independiente180. A pesar de ello, la Academia opina que algunas voces de esta La palabra se incorpora en la duodécima edición. Por ejemplo, en una de las sesiones se analiza una serie de papeletas y se aclara que se examinan solo en el sentido técnico, «dejando para su día la definición de la acepción vulgar en las que la tienen» (Actas, 1 de febrero de 1872). 179 180
El neologismo_ok.indd 182
01/07/2016 14:09:20
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
183
naturaleza no debían tener cabida en el Diccionario vulgar por ser demasiado técnicas, y esto es lo que parece indicar el acuerdo siguiente: «la Comisión procure echar fuera todas aquellas voces meramente técnicas que aun no han entrado en el uso vulgar del idioma y que pertenezcan a cualquier otro de los diccionarios especiales que según los Estatutos de la Academia tiene obligación de publicar aparte; para lo cual desde ahora se irá poniendo una señal a las voces de esta índole» (Actas, 20 de junio de 1872). Debido al predominio de este tipo de vocablos en la revisión y aumento de la duodécima edición, el problema de las fronteras del léxico técnico se presenta repetidamente en las labores de la Academia. De este modo, la cuestión reaparece en las sesiones académicas a principios de 1873: Con motivo de la multitud de voces técnicas últimamente admitidas, se suscita de nuevo la muy debatida cuestión del límite que se ha de poner a semejante tecnicismo; y, aunque conviniendo todos en la imposibilidad de señalar linderos fijos al vocabulario usual y al científico, y determinar cuáles vocablos han pasado ya del segundo al primero, el Sr. Cutanda apuntó la idea de que se abriese ahora la mano, sin perjuicio de que, finalizada nuestra tarea, se desechen sin piedad las papeletas que una Comisión estime como sobradamente técnicas (Actas, 2 de enero de 1873).
La propuesta de F. Cutanda suscita un largo debate en el que al final prima la sensata opinión de J. Valera quien piensa que esta forma de proceder implicaría una importante pérdida de tiempo. Se discute si las voces demasiado técnicas deben rechazarse antes o después de ser examinadas por la Academia en el pleno; y se acuerda que una comisión se encargue de desechar las que se consideren demasiado técnicas antes de pasar a las juntas. La discusión había sido ocasionada por casos como heliocéntrico y geocéntrico (Actas, 2 de enero de 1873) que hubieron de esperar hasta la edición de 1899 para formar parte de la nomenclatura académica181. El tecnicismo engendra tecnicismos que no solamente se introducen en la macroestructura, también alcanzan e invaden la microestructura del Diccionario de manera que repetidamente debe reformarse una definición porque se considera que resulta demasiado técnica y propia de un manual científico (Actas, 26 de febrero de 1873). Esto ocurre con algunas de las papeletas remitidas por la Aca La cuestión reaparece en la sesión del 19 de junio de 1875 y se vuelve a corroborar lo ya establecido: «no deberá admitirse en lo sucesivo ninguna palabra técnica que no tenga uso más o menos frecuente en el idioma vulgar». En la sesión del 8 de marzo de 1876, Nocedal protesta porque no se pueden admitir «voces exclusivamente técnicas como aponeurosis, aponeurético»; como estas voces están en el Diccionario de 1884, se demuestra que se impuso el criterio de los que consideraban que podía admitirse esta clase de vocablos. 181
El neologismo_ok.indd 183
01/07/2016 14:09:20
184
GLORIA CLAVERÍA NADAL
demia de Ciencias que es preciso revisar porque «parecieron demasiado técnicas para un diccionario vulgar» (Actas, 22 de octubre de 1874182). El asunto vuelve a plantearse años más tarde ante unas definiciones de palabras pertenecientes a las esferas de la botánica y la zoología elaboradas por el ingeniero A. Pascual (Actas, 22 de marzo de 1877). La disensión de nuevo se zanjó gracias a la intervención de J. Valera, quien creyó que para facilitar el examen y aprobación de las cédulas del sr. Pascual era de todo punto indispensable determinar previamente qué voces técnicas podrían emplearse en la definición o descripción de los seres botánicos, y ofreció presentar el miércoles próximo a la Academia, si tal encargo se le daba, lista de todas las voces de esta clase a fin de que la Corporación resolviese acerca del particular lo que conceptuase más conveniente y oportuno (Actas, 22 de marzo de 1877).
Desconozco el resultado de la propuesta de Valera ya que no aparece consignada en las actas. El director determina que se reúnan Valera, Oliván y Pascual para tratar del problema. La cuestión tiene implicaciones importantes en las críticas que se realizaron desde fuera de la Academia a la edición de 1884 y también encuentra su continuación en la edición de 1899 (Clavería Nadal 2003 y § 3.10.2). En aquellos momentos la Academia proporcionaba a muchas voces un tratamiento lexicográfico no especializado, así, por ejemplo, se procede cuando hay que revisar una palabra como ciencia, encargada a A. Cánovas quien toma como punto de partida la definición del Diccionario de autoridades y, aunque se reconoce que puede resultar un poco antigua, se cree que es adecuada para el Diccionario vulgar. Se trata de un excelente ejemplo de cómo el pleno de la Academia trabaja en la elaboración de una palabra (Actas, enero y febrero de 1873) cuya definición queda con el principio del Diccionario de autoridades («Conocimiento cierto de algúna cosa por sus cáusas, y principios») y se completa con otras apreciaciones a través de autoridades de filósofos antiguos y modernos aportadas por J. Valera; así la parte inicial de la entrada experimenta las mejoras que pueden observarse al comparar las dos ediciones: ciencia.
f. Sabiduría de las cosas por principios ciertos, como los de las matemáticas. Llámanse tambien ciencias algunas facultades, aunque no tengan esta certidumbre de principios; como la filosofía, la jurisprudencia, la medicina, etc. […] (RAE 1869). El mismo tipo de información aparece en las actas siguientes (octubre-diciembre de 1874 y aún en el año siguiente). Las papeletas son revisadas por A. Oliván. También reflejan este aspecto las cédulas del Archivo de adiciones y enmiendas, en el caso de cronógrafo, por ejemplo, a la que se añade una segunda acepción, «Máquina destinada, no sólo á medir, sino á representar la fluencia continua del tiempo […]», en la que inicialmente figuraba la palabra helizoidal que se suprime por no constar en el Diccionario. Lo mismo ocurre con cronómetro. 182
El neologismo_ok.indd 184
01/07/2016 14:09:20
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
185
ciencia. (Del lat. scientĭa; de sciens, instruído, hábil) f. Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. ‖ Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del humano saber […] (RAE 1884).
3.9.4. Los neologismos y los tecnicismos ante la autoridad y el uso Ya desde los primeros tiempos (Actas, diciembre de 1869), aparece en las sesiones académicas la discusión sobre la exigencia de autoridad en los neologismos. La controversia se plantea en los siguientes términos: ¿es necesario un ejemplo autorizado o bien basta para su admisión con la autoridad que emana de la propia Academia? El asunto no era nuevo (§ 3.8.1), pero ahora se debate largamente y se distingue entre el objetivo del Diccionario de neologismos, «exclusivamente destinado a voces nuevamente introducidas», y el Diccionario vulgar en el que solo se deben admitir las palabras «necesarias y usuales» (Actas, 9 de diciembre de 1869). Se acuerda, pues, proceder siguiendo la propuesta de A. Cánovas: «las voces nuevas tienen que apoyarse en una autoridad de nota. Si la palabra es nueva, se puede apoyar en autores contemporáneos; para las técnicas no se pide autoridad, pero se expondrán los motivos para su inclusión» (Actas, 2 de diciembre de 1869), una decisión que se traspasa a las Reglas (1870). Y así se procede en el examen de voces particulares. Por ejemplo, una palabra como el sustantivo españolada no es admitida por varias razones: por la «carencia de autoridad, la poca fijeza de su uso» y por «ser de aquellas innumerables que cualquiera forja o inventa y aplica según su intención comprendiéndolas el que oye, según el tono del que las dice o los antecedentes; por lo cual no es posible atiborrar de ellas el Diccionario» (Actas, 24 de octubre de 1872)183. En el caso de accidentado (Actas, 26 de marzo de 1873), se piensa que se usa «sin necesidad ni propiedad» y se pasa la palabra a la Comisión de neologismos184. 183 En el Fichero de adiciones y enmiendas consta una cédula para españolada, definida como «acción propia y característica de españoles» en la que se incluye tachado «en suspenso hasta ver si hay autoridades», y que lleva, además, la observación siguiente: «la Academia no aprueba la introducción de esta voz». 184 Se trata de accidentado aplicado al terreno. El Fichero de adiciones y enmiendas contiene una cédula de adición en la que aparece la definición «se usa impropia é innecesariamente hablando de terrenos por desigual, ondulado, quebrado, escabroso», con las indicaciones de desechado y «a la comisión de neologismos» con lo que puede observarse que la palabra formaría parte del Diccionario de neologismos. En la edición siguiente se vuelve a examinar el adjetivo y se confeccionan cuatro fichas distintas: una lleva la indicación de «Sr. Palma» con la definición aplicada al terreno; otra, con la indicación de «Sr. Catalina», contiene una definición similar; dos fichas más indican que debe suprimirse el artículo y así ocurre en la edición de 1899. La acepción no aparece recogida hasta la edición de 1936. Este ejemplo constituye una
El neologismo_ok.indd 185
01/07/2016 14:09:21
186
GLORIA CLAVERÍA NADAL
El recurso a la autoridad en el examen de voces es frecuente sobre todo cuando surgen dudas sobre alguna característica de un elemento léxico; así, por ejemplo, deben buscarse pruebas del uso de meteoro como esdrújulo antes de decidir con qué acentuación se incluye el vocablo (Actas, 2 de julio de 1874); del mismo modo, se decide admitir parasito con acentuación llana «de acuerdo con el uso autorizado de esta voz en escritores antiguos y modernos» (Actas, 21 de mayo de 1879); al someter a examen el compuesto palo (del) Brasil, se duda en definir la combinación en la entrada de palo o en la de Brasil (Actas, 1 de mayo y 7 de junio de 1883) y, antes de tomar una decisión, se acuerda presentar nueva autoridad solicitada «a persona muy competente»185. Ya en esta época se examina algún neologismo que la Academia reprueba pero que se admite porque ha sido consolidado por el uso. Esta observación aparece al aceptar la voz mobiliario como adjetivo, una palabra que desencadena un intenso debate. Al final, se consigna en el acta que es un neologismo «que solo se admitía por ser ya incontrastable su uso» (Actas, 28 de octubre de 1875), algo que recuerda las palabras de Terreros vertidas en su diccionario a raíz del neologismo detalle (detail en su Diccionario) cuando concluye lapidariamente «mas el uso prevalece en los idiomas contra razon». Se refleja todo ello en la definición de la palabra de la duodécima edición del Diccionario: Mobiliario, ria. adj. Mueble. Es voz de uso reciente, y aplícase por lo común á los efectos públicos al portador ó transferibles por endoso (RAE 1884).
Resulta comprensible que la observación de «uso reciente» desaparezca en la edición siguiente (RAE 1899). En este sentido, conviene recordar que en una sesión anterior y a raíz del examen de un neologismo que formalmente era juzgado como una estructura impropia del español (gucis186) la Corporación había decidido consignar en el prólogo del Diccionario «alguna explicación acerca de los vocablos de esta formación, buena muestra de las idas y venidas que podían experimentar las palabras y acepciones en las sesiones académicas. 185 Posiblemente se relacione con varias cédulas numeradas del Fichero de adiciones y enmiendas que recogen informaciones sobre palo como nombre de planta en el Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas […] de Miguel Colmeiro (Madrid, 1871); este material debió utilizarse en la búsqueda de autoridades para redactar este compuesto y también palo de campeche. La autoridad muy competente pudo ser el mismo Colmeiro, quien figura en la duodécima edición en la lista de «personas que han auxiliado a la Academia en los trabajos de esta edición» (RAE 1884: XVI). 186 Encuentro la palabra referida a un tipo de embarcación en una noticia sobre las regatas organizadas por el Club de Tarragona (La Dinastía [Barcelona], 19/9/1893, página 2, consultado en la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, ). No sé si podría corresponder a glacis propia del léxico militar que aparece en el Diccionario desde la edición de 1803 (cfr. El averiguador universal, 1879: 4 y 14). 187 Según Baralt tenía raíces francesas (Baralt 1855: 150-151, s. v. culpable) y había sido también motivo de análisis en Alcalá Galiano (1846: 266). 188 Recuérdese que la admisión de camelar ya había sido propuesto por Valera en 1867 y se había incorporado al Diccionario en la undécima edición (RAE 1869) con la marca familiar; cfr. el § 3.8.4.4.
El neologismo_ok.indd 187
01/07/2016 14:09:21
188
GLORIA CLAVERÍA NADAL
negocio», pese a que se trate de un galicismo. En la discusión se tienen en cuenta los siguientes argumentos (Actas, 7 de marzo de 1872): — Existe en el Diccionario el verbo intermediar. — Es palabra con un uso importante tanto en la lengua jurídica como en la lengua comercial. — Los posibles sinónimos mediador y medianero «pertenecen a un orden de ideas muy diferente». Después del examen fundamentado en los argumentos anteriores, la respuesta que proporciona la Academia a la consulta recibida es que el uso de la palabra es admisible y, como corolario de ello, la voz es incorporada a la duodécima edición con la marca For.189 y con la definición «que media entre dos o más personas para arreglar un negocio». En los últimos años de revisión de la duodécima edición recibe la Academia una consulta de parte del director de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte. La cuestión que se plantea es «si puede llamarse etiqueta al rótulo que en los ferrocarriles se pega en la parte exterior de toda clase de bultos y mensajería a la mercancía que se transporta en trenes de viajeros o en otros de la misma velocidad» (Actas, 26 de abril de 1882). El debate que desata la pregunta se prolonga durante un par de meses y queda reflejado de manera bastante pormenorizada en las actas. Se intenta dirimir si se puede admitir el vocablo etiqueta o bien es preferible marbete, un lema que había sido eliminado del Diccionario (RAE 1837) y que la Academia había aprobado unos años antes con el significado que se atribuye a etiqueta190. Se intenta averiguar también si rótulo puede sustituir a etiqueta en ese uso. Etiqueta era un galicismo (Baralt 1855) que penetraba en la sociedad española de la segunda mitad del siglo xix con cierto impulso y distintos usos, y la Academia, en consonancia con su consideración del arcaísmo, quería evitar la difusión de unas acepciones que se sentían como neologismos semánticos reprobables con la revitalización de un arcaísmo191. Se adopta en este caso una postura La palabra vuelve a aparecer en las actas de la Academia unos años más tarde. En la sesión del 30 de enero de 1879, el marqués de Valmar cree que es un galicismo y la acepta solamente si viene marcada como forense. 190 El secretario M. Tamayo recuerda que es una cédula redactada por el académico correspondiente americano E. Uricoechea, quien figura en la lista de «Corporaciones y personas que han auxiliado a la Academia en los trabajos de esta edición» en los textos preliminares de la duodécima edición. 191 Interviene también en la discusión P. A. de Alarcón quien aclara «que ni él ni nadie quería que se aboliera el uso de ningún vocablo castizo sino tan solo que a los objetos que no tienen hoy nombre especial y a que por esta razón se da el de etiqueta se diera en los sucesivo 189
El neologismo_ok.indd 188
01/07/2016 14:09:21
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
189
distinta a la de otros ejemplos en los que no se tiene más remedio que admitir la solución léxica que ya se había difundido y recupera la voz marbete en la edición de 1884 con el significado de ‘etiqueta’: marbete.
Pedacito de papel que se pone á los extremos de las piezas de lienzo y otras telas donde se anotan las varas que tiene la pieza y el año que se hizo el avanzo (RAE 1832). marbete. Cédula que, por lo común, se adhiere á las piezas de tela, cajas, botellas, frascos ú otros objetos, y en que se suele manuscribir ó imprimir la marca de fábrica, ó expresar en un rótulo lo que dentro se contiene, y á veces sus cualidades, uso, precio, etc. ║ Cédula que en los ferrocarriles se pega en los bultos de equipaje, fardos, etc., y en la cual van anotados el punto á que se dirigen y el número de registro. ║ Orilla, perfil, filete (RAE 1884).
A pesar de ello la Academia no consiguió imponer su propuesta, pues, según señalan González y Sastre en su Diccionario general de ferrocarriles de 1877, «la palabra etiqueta es la empleada usualmente entre el personal de ferrocarriles, por el público y hasta en los Reglamentos interiores de las Compañías» (apud Rodríguez Ortiz 1996b: 380). Seguramente, se trata de uno de los pocos casos en los que la Academia propone, aunque sin éxito, una solución basada en recuperar un arcaísmo. 3.9.6. La etimología en la duodécima edición Como se ha expuesto anteriormente, una de las novedades más notables de la duodécima edición del Diccionario se encuentra en la inclusión de la etimología. Según demuestran las actas, la idea fue propuesta por J. Valera ya en los inicios de la revisión (Actas, 2 de febrero de 1870) y este mismo académico renueva su proposición años más tarde y muy seriamente con la lectura de un informe (Actas, 24 de febrero de 1876) que es aprobado con ligeras modificaciones y que implica, en primer lugar, la incorporación de etimologías inmediatas de todas las palabras; en segundo lugar, extender la inclusión de la información etimológica por partes y, en tercer lugar, empezar por las palabras de procedencia latina, griega, árabe y vasca que sean más seguras (indudable es el término que se utiliza en las actas). El desarrollo de esta tarea la llevaría a cabo la Comisión del diccionario etimológico que se amplía hasta cinco individuos, uno de ellos el propio J. Valera. A partir de el de marbete». Alarcón es uno de los primeros en usar esta voz en la nueva acepción, pues así aparece en De Madrid a Nápoles pasando por París… (1861, CORDE) referido a la etiqueta de unas botellas. Este mismo uso aparece en Rosalía de Pérez Galdós (c. 1872, CORDE).
El neologismo_ok.indd 189
01/07/2016 14:09:21
190
GLORIA CLAVERÍA NADAL
aquel momento, se empiezan a aprobar las etimologías de voces a muy buen ritmo de manera que en el acta del 23 de octubre de 1879 se menciona la existencia de más de 12000 etimologías despachadas por esta comisión y, además, se utiliza a menudo la información etimológica como argumentación lexicográfica en el examen de las voces (cfr. mensajería, marbete). Se decide, por ejemplo, a partir del análisis de la acentuación, que en los casos de alternancia de patrones acentuales en una misma palabra se ponga la definición en la forma más cercana al origen etimológico, con lo que puede comprobarse el valor lexicográfico de la etimología (Carriscondo Esquivel 2009: 113). La etimología también contribuyó a la aplicación progresiva de la separación en lemas diferentes de las voces homónimas según había quedado establecido en las Reglas (1870: 4). La referencia a la inclusión de las etimologías aparece en el prólogo de la duodécima edición en primer lugar, como una de sus principales novedades, aunque se concibe como una tarea no acabada y para su desarrollo ulterior se reclama la ayuda de especialistas192. 3.9.7. Los discursos Durante este período y como discurso de inauguración del año 1869-1870, F. Cutanda pronuncia una disertación muy relacionada con las labores lexicográficas de la Academia (§ 3.9.7.1). Además, en el transcurso de elaboración de la duodécima edición del Diccionario (1869-1884), se leen veintiséis discursos de recepción (Álvarez de Miranda 2011: n.os 23-48) y se presenta en ellos la cuestión del neologismo a través de la tendencia conservadora de la Academia (§§ 3.9.7.2 y 3.10.2). 3.9.7.1. El Estudio sobre la posibilidad y la utilidad de clasificar metódicamente las palabras de un idioma de F. Cutanda (1869) y las Reglas (1869 y 1870) En el acto de inauguración del año 1869 F. Cutanda lee un discurso que contiene un Estudio sobre la posibilidad y la utilidad de clasificar metódicamente las palabras de un idioma: preliminares para la ejecucion de este pensamiento; y observaciones concretas á la clasificacion de los verbos radicales castellanos; se trata de un texto elaborado por encargo que se relaciona estrechamente con todas las actividades que estaba desarrollando la Academia justo en el inicio de los trabajos preparatorios de la duodécima edición del Diccionario, en otoño de 1869.
Cfr. sobre este asunto Clavería Nadal 2014 y en prensa.
192
El neologismo_ok.indd 190
01/07/2016 14:09:21
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
191
Cutanda (1869: 8) parte de la idea, presente también en otras disertaciones, de que la forma de fijar un idioma se encuentra en instrumentos como la Gramática y el Diccionario193. No hay que olvidar que el discurso se pronuncia al poco de publicarse la undécima edición del Diccionario y su objetivo es «investigar si las palabras de un idioma son capaces de cierta clasificacion natural» (Cutanda 1869: 13), por lo que la clasificación propuesta o los criterios de clasificación pudieran ser útiles para dilucidar la concepción del léxico de la Corporación. Los datos que atesoran las actas indican que recayó en F. Cutanda el encargo de preparar una clasificación de materias especiales por lo que el discurso a buen seguro está relacionado con todo ello. Cutanda (1869: 12) pretende desdiccionarizar (en el sentido del orden alfabético) el Diccionario con el fin de encontrar la pretendida organización. Repasa todas las partes de la oración e intenta establecer una clasificación para cada una de ellas, aunque siempre postergando, a modo de captatio benevolentiae, su elaboración completa para una ocasión posterior (Cutanda 1869: 5-6, 28). Dentro de los sustantivos separa, por una parte, los vulgares y, por otra, los científicos; en estos últimos diferencia una serie de secciones en las que se inscribirían los sustantivos de carácter científico (Cutanda 1869: 28-29). La tipología distingue entre la gramática general y las particulares; geología, cosmografía, geografía, historia natural, física, química y medicina, cirugía y farmacia; ciencias matemáticas y sus aplicaciones; filosofía; teología; jurisprudencia, legislación, política, economía y estadística; historia, cronología, antigüedades; literatura y estética; bellas artes y música; artes y oficios. El fin último de la clasificación es, tal como reconoce el mismo autor, el diccionario usual y vulgar, aunque siempre con la idea de que este «debe ser muy parco en esto de tecnicismo, dejando casi todos los detalles reservados á los diccionarios de ciencia y artes» (Cutanda 1869: 28). Parece, por las mismas palabras de Cutanda, que se propone una clasificación simple que debería poder contener todas las palabras del diccionario de manera que «adoptado el sistema, no hay sino verter en cada casilla el índice de la ciencia ó el arte respectivas, con una breve y sencilla definicion de cada término; procurando huir del tecnicismo científico en todas las muchas definiciones de seres que, si bien pertenecen á alguna ciencia, puede, sin embargo, asegurarse que son del dominio del lenguaje vulgar» (Cutanda 1869: 29). Concuerda todo esto con las Reglas (1869, 1870) y la clasificación temática que contienen (§ 3.9.1.1).
Cfr. esta misma idea en el discurso de Núñez de Arenas (1863 [1865]).
193
El neologismo_ok.indd 191
01/07/2016 14:09:21
192
GLORIA CLAVERÍA NADAL
3.9.7.2. Los discursos de recepción y el conservadurismo Pese a que la duodécima edición del Diccionario surge de una voluntad de apertura a las voces nuevas, los discursos de recepción de este período indican que la Corporación estaba integrada por formas de pensar muy diferentes en torno al asunto. Los discursos de recepción y también las correspondientes contestaciones exhiben posturas contrarias a esta apertura. Se apela a menudo a la autoridad de la Academia para poner coto a las desviaciones engendradas en el uso. Así ocurre en el discurso de recepción de Antonio de los Ríos y Rosas (1871) cuya contestación corre a cargo de F. de la Puente y Apezechea (1871). Ambos se refieren a la capacidad de la Corporación de actuar como autoridad tanto en materia literaria como lingüística. El poeta mexicano fundamenta la autoridad académica en el «buen gusto» lo que equivale a las autoridades, pues es concebido como código «en cuya parte escrita se hallan los preceptos y las teorías y los monumentos y obras de los buenos escritores» (Puente y Apezechea 1871: 75). Ambos, sin embargo, reparan en la importancia del uso y este último reivindica la función sancionadora de la Academia: cuando se presentan, ó más bien, ántes de que se asienten palabras nuevas, deben ser consultadas las Academias, las cuales acaso pueden impedir que prevalezca, si en buena sazon protestan, no solo proponiendo lo mejor, sino condenando, ó más bien censurando lo vicioso, y expresando con claridad la forma que aconsejan y la que rechazan, con los motivos en que fundan la preferencia y la exclusion (Puente y Apezechea 1871: 77).
Los ejemplos que proporciona resultan muy ilustrativos y en ellos se percibe el eco de las tareas de selección léxica desarrolladas en las juntas académicas: Y así lo ha hecho ésta en estos últimos años, por ejemplo, con las palabras docks y bulevar que en mal punto y hora trataron de introducirse, y de las cuales la primera fué excluida por lo ménos de la ley y del lenguaje oficial; la segunda hasta del vulgar, que la ha sustituido con los nombres de calle, carrera ó corredera, y coso, más castizos y adecuados. Hablára á tiempo la Academia, y la confeccion se hubiese quedado relegada en las boticas para las pócimas, y no hubiese usurpado su lugar á la hechura, ni áun en las tiendas de modas, donde se ven almacenes de confeccion, y se vende la confeccion entre las prendas de vestir; ni ménos ¡qué horror! en el lenguaje literario, donde hay confeccion de dramas, y de leyes y de reglamentos. Desapercibido decíase ántes en España al que estaba desprovisto ó desprevenido; hoy se empeñan, y á poco más lo logren, en que llegue á significar ni visto ni oido. Avalancha quieren llamar muchos á lo que en Castilla se ha llamado siempre muelda, y alud en Aragon, constando esto último en notables escritores contemporáneos. Expres, y aun expré, dice hoy la moda á los trenes que usando la voz castellana heredada de nuestros padres, y que aplicaban á los correos y postillones que iban, como aquéllos, á la ligera y sin detenerse en los
El neologismo_ok.indd 192
01/07/2016 14:09:21
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
193
puntos intermedios, debiéramos llamar trenes expresos. Talweg llama hoy la ciencia, á lo que en Castilla se llama vaguada (por donde va el agua), y esta palabra, con consejo facultativo, hála restituido nuestro Diccionario definiéndola de esta suerte: «El camino por donde va el agua, la línea fundamental que marca el curso del agua en los rios: vale lo mismo que talweg, voz alemana que modernamente emplean algunos físicos y geólogos». ¿Por qué hemos de llamar piston, á lo que siempre ha sido émbolo entre nosotros? Y como estas ¡pudieran citarse tantas! ¿A qué buscar gratuitamente signos bárbaros y exóticos, cuando los tenemos propios y castizos? (Puente y Apezechea 1871: 77-78)194.
Puente y Apezechea muestra una actitud conservadora destacando los ejemplos en los que se intentan paliar las innovaciones neologistas recurriendo al acervo léxico tradicional a través de la revitalización de arcaísmos o de palabras en cierto desuso. Otorga a la Academia una función normativa muy orientada hacia el pasado: Llena la Academia su encargo, no inventando nuevos caminos ni giros, ni palabras, sinó como guardadora de la lengua, recontando sus tesoros, visitando sus archivos y rebuscando en sus arsenales. Para el objeto y para la idea antiguos, ántes de darse a discurrir nuevas y peligrosas innovaciones, ó erigirse en árbitra, busca el signo antiguo, la frase autorizada. Aunque del uso reciba datos, los aquilata y contrasta, sin que por ello sus individuos dejen de usar de la iniciativa que, como á todo español, les compete, ensayando de su cuenta y riesgo cualquier innovacion. Al uso toca fallar acerca de ellas; á la Academia, en tarea que ya hemos dicho que no acaba nunca, avalorar estos ejemplos y autoridades, y admitir ó no la palabra ó frase, venga de donde venga; aunque naturalmente dé más fácil entrada á las que nacen en casa, con genuina ascendencia, y meditada y consultada y bien contorneada (Puente y Apezechea 1871: 85).
Al mismo autor se deben otras referencias al principio de autoridad de la Academia; así, por ejemplo, en el discurso «Academia americanas correspondientes de la Española», se lamenta del poco predicamento que tiene el principio de autoridad en la sociedad contemporánea y censura que el uso se imponga al dictamen académico: «no son pocas las ocasiones en que ha tenido que rendirse al uso, y que consagra con su sancion más de un vocablo y de un modismo á que, con razon de sobra, comenzó por oponerse» (Puente y Apezechea 1873: 277-8). Se presenta también la Academia como baluarte de la lengua frente a influencias perniciosas en el polémico discurso de J. Selgas y Carrasco (1874 [1886])195, quien adopta una postura muy conservadora al mencionar tres peli194 Cfr. un texto muy similar en la contestación del mismo Puente y Apezechea (1875: 55) al discurso de L. Galindo y de Vera. 195 Cfr. el juicio sobre la entrada de este académico en Zamora Vicente (1999: 249-250). Aunque el discurso fue impreso en 1869, no se leyó hasta 1874 (cfr. Álvarez de Miranda 2011: n.º 23).
El neologismo_ok.indd 193
01/07/2016 14:09:21
194
GLORIA CLAVERÍA NADAL
grosas que amenazas que, en realidad, no son más que frutos de la modernización y la evolución social: Desde aquí defendéis la integridad de la lengua castellana contra la funesta influencia de tres grandes poderes: contra el poder del filosofismo, que, llamándose á sí propio ciencia, ha subvertido el orden de las ideas; contra el poder de lo que se entiende por política, que ha alterado profundamente el sentido de las palabras; contra el poder de una industria, que, confundiendo las bellas letras de cambio, ha medido la altura del arte por la extensión de la ganancia (Selgas y Carrasco1874 [1886]: 315-316).
Según su opinión, la filosofía moderna implica una germanización de la lengua, mientras que la política la llena de galicismos. El concepto de autoridad reaparece dos años más tarde en el discurso de L. Galindo y de Vera (1875), en un texto que refleja también una postura conservadora196. Este se plantea la necesidad de que exista una autoridad lingüística (Galindo y de Vera 1875: 9) y se pregunta si debe ser ejercida por personas o por corporaciones. Evidentemente, son estas últimas las que ostentan la autoridad y, en el caso de la Academia, «como todo Cuerpo científico ó literario, es juicio, es autoridad, y huye de lo móvil y sospecha de las variaciones: sosegada, tranquila y reflexiva, adelanta incesablemente, pero con lentitud; que lleva consigo y ha de conservar amorosa el patrimonio heredado» (Galindo y de Vera 1875: 15), palabras en las que puede pensarse que pretende justificar implícitamente la tardanza en aceptar las voces nuevas en el Diccionario y la conservación de los vocablos antiguos. La creación de palabras nuevas (invención) tiene, según L. Galindo y de Vera, distintos orígenes y, al pasar revista a estos, sus críticas alcanzan un amplio abanico de colectivos: los científicos, porque, al proponer nombres para sus inventos, «tras largo discurrir no encuentran mejor solucion que designarlo con su apellido, que dá á conocer al inventor, pero no el invento, ni cualidad ninguna del invento» (Galindo y de Vera 1875: 16); los escritores, por el uso de barbarismos; no se libran de la censura los filólogos ni los oradores, especialmente peligrosos por cuanto sus usos se difunden con el periódico, ni los poetas, a los que imputa el uso de un «aluvion de vocablos peregrinos»; no faltan ataques también para las innovaciones de origen popular (Galindo y de Vera 1875: 15-18). En este panorama la Academia se erige en autoridad para enjuiciar estas innovaciones, proteger la lengua de todos los peligros que la acechan y conservar el espíritu del lenguaje (Galindo y de Vera 1875: 20). El centro de acción se halla en el vocabulario y, para
Cfr. Brumme (1997: § 4.1.2.2) quien clasifica el discurso de L. Galindo y de Vera junto a los de Quinto (1850 [1860]), Campoamor (1862 [1865]), Olózaga (1871) y Mir (1886) dentro de una concepción purista de la lengua. 196
El neologismo_ok.indd 194
01/07/2016 14:09:21
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
195
conseguir la conservación del fondo léxico y semántico tradicional, el instrumento es el diccionario como piedra de toque orientada hacia los textos del pasado: Para mantenerlas, para fijar su verdadera significacion, para que no se pierdan sus distintas acepciones, para volver al comercio literario las que inmotivadamente han caido en desuso, necesita la Academia el incesante trabajo del Diccionario, acudiendo á las fuentes del lenguaje, á las abundosas canteras de donde han de extraerse los materiales, á los riquísimos mineros que mantienen la magestad y riqueza de la lengua, á nuestros escritores de los siglos xv, xvi y xvii (Galindo y de Vera 1875: 20-21).
En consonancia con su postura conservadurista niega la necesidad de admitir palabras extranjeras en ciertas áreas temáticas («en materias literarias, morales, filosóficas, teológicas; en fin, en cuanto tiene relacion con los estudios psicológicos») y preconiza la revitalización y conservación de arcaísmos como remedio (Galindo y de Vera 1875: 21)197. Cree, sin embargo, que a la fuerza tienen que existir voces nuevas para los objetos y las invenciones nuevas, aunque también estima que en este aspecto la lengua corre el peligro de sufrir un crecimiento abusivo y lo expresa con una frase que refleja muy bien sus ideas: «los neologismos son de suyo invasores» (Galindo y de Vera 1875: 22). El fundamento de la admisión de las innovaciones es la necesidad (palabras nuevas para objetos nuevos), pero en los casos en los que junto a la voz nueva exista «otra propia y castiza, que significa lo mismo» (Galindo y de Vera 1875: 25), se debe aplicar un examen riguroso y admitirla solo si las autoridades la avalan. En este panorama la Academia tiene que conservar y mejorar (conservar mejorando en palabras de L. Galindo y de Vera), dos verbos que entroncan con el concepto de arcaísmo; y es concebida según el nuevo académico como un dique robustísimo que «abra anchísima puerta á lo necesario y razonable y repela con todos sus alientos lo inútil y caprichoso» (Galindo y de Vera 1875: 23). Este discurso es contestado, como lo fue en su momento el de Ríos y Rosas (1871), por F. de la Puente y Apezechea (1875), quien, como en el caso anterior, pronuncia una contestación más extensa que el propio discurso del recipiendario. Considera F. de la Puente (1875: 53-54) que en materia de la autoridad de la Academia «puede influir mucho el Gobierno» al que pide concurso y apoyo. Se explaya en la importancia que tienen las obras de la Academia para la enseñanza con una frase emblemática: «La Academia, por medio de sus libros, enseña en España y habla con América» (Puente y Apezechea 1875: 54) y propone, para lidiar con las palabras nuevas, la elaboración de un diccionario de contenido técnico en colaboración con otras academias y el apoyo del Gobierno (Puente y Apezechea 1875: 55) para la difusión de las soluciones léxicas adoptadas. Cfr. Jiménez Ríos 2001: 38.
197
El neologismo_ok.indd 195
01/07/2016 14:09:21
196
GLORIA CLAVERÍA NADAL
También el discurso de V. Barrantes, leído el 25 de marzo de 1876, contiene una crítica a la innovación léxica y una defensa de la pureza del habla castellana (Barrantes 1876: 6) desde una actitud retrógrada de lo que representa para el pensamiento y la lengua la recepción de la filosofía moderna impulsada por Krause. Desfilan por su discurso críticas a las palabras bárbaras, a los tecnicismos científicos, a los neologismos utilizados por esta escuela que para el nuevo académico son completamente inútiles e inadmisibles en el Diccionario y también como autoridades; preconiza, en cambio, la vuelta a un ideal lingüístico y filosófico dirigido al pasado. En los discursos de recepción de este período (1869-1884) aparece la postura conservadora de la Academia que percibe el uso como el origen de la difusión de innovaciones a menudo reprobables y concibe la Corporación como la única forma de poner en cintura la desviación engendrada por el uso. Existió, además, otra forma de pensar (§ 3.10.2) y la duodécima edición del Diccionario (1884) debió surgir del equilibrio entre las dos posturas frente a la innovación lingüística y su recepción lexicográfica. 3.9.8. El prólogo Fruto de los cambios que se acumulan en la duodécima edición es un prólogo bastante extenso redactado por M. Tamayo, según reconoce el prólogo de la edición siguiente (RAE 1899), en el que se intentan poner de relieve «las novedades» que contiene la nueva edición del Diccionario. Entre las modificaciones más notables figura la adición de un buen número de palabras técnicas y especializadas producto de la ampliación de los criterios de selección que se venían utilizando hasta aquel momento: Otra novedad de la duodécima edición es el considerable aumento de palabras técnicas con que se le ha enriquecido. Por la difusión, mayor cada día, de los conocimientos más elevados, y porque las bellas letras contemporáneas propenden á ostentar erudición científica en símiles, metáforas y todo linaje de figuras, se emplean hoy á menudo palabras técnicas en el habla común. Tal consideración, la de que en este léxico había ya términos de nomenclaturas especiales, y las reiteradas instancias de la opinión pública, lograron que la Academia resolviese aumentar con palabras de semejante índole su Diccionario; aunque sin proponerse darle carácter enciclopédico, ni acoger en él todos los tecnicismos completos de artes y ciencias (RAE 1884: «Advertencia», V).
Se repiten algunas de las ideas que ya habían aparecido en los prólogos anteriores: se admiten las voces técnicas incorporadas al «habla común», a pesar de que la frase siguiente indica que en el aumento se ha tenido en cuenta la presión
El neologismo_ok.indd 196
01/07/2016 14:09:21
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
197
exterior ejercida sobre este aspecto («las reiteradas instancias de la opinión pública»), una postura completamente distinta a la edición inmediatamente anterior y que posiblemente venía motivada por las críticas al Diccionario198. Se advierte, sin embargo, que la ampliación léxica se ha realizado sin carácter enciclopédico; seguramente esta precisión se dirige de manera tácita a muchos diccionarios elaborados y publicados durante el siglo xix fuera de la Academia. Sigue a estas palabras una aclaración sobre los límites de la selección léxica: Algunos hay que no ofrecen señales inequívocas de duración, y raro es aquel en que no abundan dicciones híbridas ó, por diverso concepto, impuras, á que no conviene dar cabida en el vocabulario de la Academia: la cual, decidida á cumplir su espinoso intento con arbitrio discrecional, ha elegido, de entre innumerables términos técnicos, los que tienen en su abono pertenecer á las ciencias y las artes de más general aplicación, haber echado hondas raíces en tecnologías permanentes y estar bien formados ó de ilustre abolengo, como nacidos del griego ó del latín (RAE 1884: «Advertencia», V).
Se rechazan, por tanto, aquellas voces que no tienen asegurada una condición estable en el léxico o aquellas que no muestran una buena formación. Se citan para este último caso los elementos que tienen un carácter híbrido (seguramente se hace referencia con ello a las voces integradas por componentes de distinta procedencia) y las voces consideradas «por diverso concepto, impuras», unos criterios que iban adquiriendo cada vez mayor trascendencia. Las pautas empleadas para la incorporación de términos técnicos han sido el uso, en su amplitud tanto sincrónica («general aplicación») como diacrónica (continuidad), y las características estructurales («bien formados»). La apertura del Diccionario a un número creciente de voces técnicas suscita nuevas cuestiones en el dominio de la lexicografía por la relación que se establece entre el tecnicismo y su definición, una idea que ya había aparecido en los prólogos de alguna edición anterior (RAE 1817 y 1832). La observación no resulta trivial para la historia del tecnicismo en los diccionarios, porque la definición de este tipo de términos plantea bastantes problemas teóricos: ¿cómo hay que definirlos?, ¿de manera técnica o bien de forma que puedan ser fácilmente comprendidos por el público no especializado? Recuérdese, por ejemplo, el prólogo de la séptima edición (1832) y sus reflexiones en torno a estos interrogantes (§ 3.4.4). En el prólogo de la duodécima edición (1884) se expone la práctica lexicográfica que se ha seguido; con toda seguridad, el hecho de admitir un elevado número de palabras de este tipo provocó que se planteara el asunto de la definición (técnica o no técnica) de forma acuciante y con la urgente necesidad de hallar unos prin-
Para esta cuestión, cfr. Jiménez Ríos 2013b.
198
El neologismo_ok.indd 197
01/07/2016 14:09:21
198
GLORIA CLAVERÍA NADAL
cipios homogéneos199. La referencia a este problema lo evidencia claramente y la solución adoptada se presenta de manera bastante precisa: «Al definirlos se ha esquivado emplear voces de igual género, que, para quien no las comprendiese, hicieran la definición ó poco ó nada inteligente» (RAE 1884: «Advertencia», V). Conviene, además, reparar en la renovación terminológica de la edición de 1884: las voces técnicas, vocablos técnicos, términos facultativos de las ciencias y artes de los prólogos anteriores se convierten en tecnicismos, una palabra que había sido admitida por primera vez en la nomenclatura en la edición anterior (RAE 1869)200. También aparece en este mismo texto la voz neologismo para referirse a las voces nuevas aceptadas por necesidad: Varias de las palabras admitidas recientemente son neologismos que se han creído necesarios para designar cosas faltas de denominación castiza, ó que por su frecuente y universal empleo ejercían ya en nuestra lengua dominio incontrastable. Á los que hoy la afean y corrompen sin fundado motivo, ni siquiera leve pretexto, no se ha dado aún carta de naturaleza. La Academia no puede sancionar el uso ilegítimo, sino cediendo á fuerza mayor (RAE 1884: «Advertencia», V).
Se advierte que se ha incrementado la nomenclatura en la parte del léxico no especializado (literario y vulgar) tanto en lo que respecta a palabras nuevas como a acepciones nuevas. Se establece, pues, cierta distinción entre tecnicismos y neologismos, y se reconoce la presencia de los dos en el Diccionario académico. Se emplea en este fragmento el término neologismo sin ningún tipo de valor negativo acorde con las modificaciones en la definición de neologismo introducidas en esta misma edición (§ 1.2). La «Advertencia» contiene otras informaciones de relevancia. En primer lugar, ya en las primeras líneas se presenta la inclusión de las etimologías como una información lexicográfica nueva que viene a suplir las antiguas correspondencias latinas, omitidas en la undécima edición. Aunque este aspecto no afecta directamente al neologismo, es una de las modificaciones más destacadas del Diccionario, tanto por el cambio de concepción del léxico que implica como por ser producto de una evolución interna de la técnica lexicográfica de la Academia (§ 3.9.6). La incorporación de las etimologías en el Diccionario vulgar es la culminación de un largo proceso de trabajo relacionado con el fallido proyecto de Diccionario etimológico, ya advierte la Academia que la duodécima edición La cuestión de si las definiciones debían ser científicas o no serlo aparece varias veces en las sesiones académicas (Actas, 14 de diciembre de 1871 a propósito de la definición de aceite; Actas, 22 de octubre de 1874, al analizar papeletas remitidas por la Academia de Ciencias; Actas, 22 de marzo de 1877, por el examen de unas voces relacionadas con la botánica presentadas por el académico A. Pascual). 200 Cfr. sobre esta palabra el § 1.3. 199
El neologismo_ok.indd 198
01/07/2016 14:09:21
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
199
carece aún de algunas etimologías, especialmente en las palabras que presentan mayor dificultad201. Se trata de una información que se ampliará en las ediciones siguientes y para la que se reclama ayuda externa –«si los filólogos españoles ó extranjeros hicieran acerca de esta peligrosa labor útiles observaciones, la Academia se complacería en aprovecharlas» (RAE 1884: «Advertencia», V)–. En segundo lugar y como continuación del prólogo de la undécima edición, se alude al tratamiento de las palabras anticuadas y al uso de la marcación diacrónica. Fruto de los acuerdos tomados en el año 1869 (§ 3.9.1), no se consideran anticuadas aquellas voces que «viven con juventud eterna en las obras de ingenios próceres de los siglos xvi y xvii» (RAE 1884: VI). Muy relacionado con esta cuestión, en el párrafo siguiente se hace referencia al trabajo filológico de corrección de los «errores materiales» acumulados en el Diccionario que se ha realizado en esta edición y que se constituye en un ejemplo más de la profundidad que alcanza la revisión. Finalmente, el prólogo menciona, en señal de agradecimiento, el concurso de distintas instituciones y personas. En el caso de las instituciones se citan las Reales Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de Medicina; y, del otro lado del Atlántico, las Academias Colombiana, Mejicana y Venezolana que han colaborado activamente en la elaboración del Diccionario muy en especial en el aumento léxico (§ 3.9.2). 3.9.9. El aumento y la corrección Desde el punto de vista cuantitativo la duodécima edición es, sin ninguna duda, la que atesora el mayor aumento de las diez ediciones publicadas en el siglo xix; conviene, además, valorar las características cualitativas de la mejora que conduce a una importante modernización del Diccionario tanto en el contenido como en lo formal202. El catálogo léxico manejado en esta investigación está compuesto por casi 700 palabras: 470 voces documentadas por primera vez en esta edición según los datos del DECH (cuadro 2), 65 vocablos proceden del análisis de la letra N (cuadro 3, primera columna) y 54 palabras obtenidas del análisis comparativo de diez páginas que indican que la media de adiciones de esta edición se sitúa en torno a los cinco lemas por página (cuadro 3, segunda columna). Esta última comparación permite verificar también la supresión de ciertos tipos de lemas como superlativos (achacosísimo, bravísimo, etc.), voces con sufijos apreciativos (achaquillo, to; adamadillo, to; braguetón, diamantazo, etc.) y algunas palabras marcadas como La duodécima edición incorpora la etimología en 25800 de los 56600 que contiene (cfr. Clavería Nadal 2014). 202 Cfr., para un análisis completo, Garriga Escribano 2001b. 201
El neologismo_ok.indd 199
01/07/2016 14:09:21
200
GLORIA CLAVERÍA NADAL
antiguas. El «Suplemento», por su parte, contiene 250 entradas de las que poco más de cien son lemas nuevos (cuadro 4). Por todo lo expuesto anteriormente se comprende que una buena parte de la ampliación léxica esté relacionada con el léxico científico y técnico de manera que aparecen por orden de frecuencia de uso de marcas de especialidad voces de medicina (adenitis, ambliopía, anemia, astenia, auscultar, etc.), cirugía (avulsión, fórceps, quiste) y anatomía (neurótomo), zoología (abducción, abomaso, acalefo, acleido, aducción, afaníptero, atrípedo, atrirrostro, etc.), botánica (amarilídeo, cucurbitáceo, drupa, rámneo), química (bencina, creosota, daturina, estearina, estricnina, explosivo, glucina, magnesiano, nódulo, parafina tanito; y sin marca fluor, fluorina y fluorita), física (atérmano, cremallera, hialino, hipsómetro, isotermo), marina (salvavidas, tangón, temporejar, traca, veril, zagual y nombres de embarcaciones sin marca como bricbarca, lorcha, panca, sumaca), arquitectura (domo, formero, ristrel, tranquil, trompillón, zampear), imprenta (colofón, cran, nomparell, puntizón; y sin marca cromolitografía y su familia), astronomía (nebulosa, neptuno, telúrico), filosofía (cíclico, entelequia, nóumeno), historia natural (bromatología, microbio), minería (chiscarra, drusa), farmacia (codeína, tridacio), veterinaria (comalia, morfea), retórica (endíadis, parresia), lógica (apodíctico, epiquerema), fortificación (blocao), meteorología (bólido), milicia (escalaborne), agricultura (humus), música (neuma) y arqueología (tesela y sin marca bustrófedon, foceifiza). Destacan diversos nombres de telas o de vestimenta (chalina, chambra, chapona, chaquetón, cretona, dril, fajín, trafalgar, dormán, madapolá, maniquete, jaique, mantelo, muaré, nipis, piqué, tabinete, trincha, tuina) junto al término indumentaria como «estudio de los trajes antiguos»; también se añaden distintos instrumentos musicales (acordeón, bandolón, birimbao). Se introducen, además, voces fundamentales de la lingüística moderna desprovistas de marca diatécnica como fonación, fonética, fónico, fonología, lexicográfico, lingüística203, lingüista, lingüístico o sufijo204. Este proceso ya se había 203 En el Fichero de adiciones y enmiendas existen tres fichas correspondientes a la duodécima edición que contienen esta palabra. La definición que aparece en RAE 1884 corresponde a Tamayo («El estudio comparativo y filosófico de las lenguas; la ciencia del lenguaje»), hay otra ficha sin autor identificado con una redacción muy parecida («La ciencia ó estudio comparativo de diversas lenguas. Suele llamarse tambien Filología comparada»); existe, además, una tercera de la Academia Mexicana: «Ciencia que tiene por objeto el estudio comparativo de las lenguas. “Hoy da a luz una nueva edición de esta última y por ella se verá que sigue atenta los pasos de la lingüística y filología”. Real Academia Española. Advertencia que antecede a su tratado de Gramática Castellana». Se trata de la definición y la autoridad que en este caso es la misma RAE. Como abreviatura, Ling. no aparece hasta la edición de 1899, cfr. Battaner Arias 1996, Izquierdo Guzmán 2004. 204 Las actas dejan constancia del examen de voces pertenecientes a esta esfera (Actas, 3 de febrero de 1876); se trata de la revisión de las voces gramática, analogía y su familia y la voz
El neologismo_ok.indd 200
01/07/2016 14:09:21
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
201
iniciado en la edición anterior en la que se habían admitido lexicografía, lexicógrafo, lexicología y lexicólogo. La duodécima edición perfecciona la definición de algunas de ellas: lexicografía inicialmente definida como «Ciencia o estudio del lexicógrafo», que a su vez es «El colector de todos los vocablos que han de entrar en un léxico, y tambien el que se ocupa en estudios de lexicografía» (RAE 1869), pasa a ser, con mayor detalle y exactitud, el «arte de componer léxicos ó diccionarios, ó sea de coleccionar todas las palabras de un idioma y descubrir y fijar el sentido y empleo de cada una de ellas». Estos vocablos, como los de otras ciencias, eran utilizados por los especialistas desde mucho antes –por ejemplo, lexicografía y lexicología (lexicolojia) aparecen en el Diccionario de E. de Terreros–, pero hasta la segunda mitad de siglo xix, cuando alcanzaron mayor difusión, no tuvieron cabida en el diccionario académico. Hay que tener en cuenta que el léxico relacionado con los lenguajes especializados no siempre aparece con marca diatécnica. Muchos de los términos que fueron incluidos en el Diccionario sin ninguna marca se relacionan de una manera u otra con una o varias de las áreas mencionadas anteriormente (dendrita, dendrítico, dinamita, dolomía, ergotismo, ergotizar, exotérico, fotogénico, glicerina, incandescente, etc.). No falta en la edición de 1884 el aumento de denominaciones de animales (berberecho, chimpancé, filoxera, gorila, guarnigón, libélula, morsa, pangolín, pechirrojo, saltamontes, tuya) y de plantas (estafisagria, gamboa, lirón, majoleto, matojo, mirística, ramio, robinia, salsifí, sapina, sófora). Como se ha notado en diversos estudios, aparecen voces con marca dialectal tanto provinciales de España como de América. En el caso de las primeras, se pueden citar como ejemplos voces usadas en Aragón (abubo), Andalucía (barí, patarra, pesquis, pipiolo), Asturias (cabruñar), Asturias y León (escobio), León (llatar), Santander (jándalo)205, Asturias y Santander (narvaso), Murcia (churra). En el caso de los americanismos, prácticamente inexistentes hasta entonces, aparecen marcas específicas de países, por ejemplo, Méj. en charamusca y Venez. en varias entradas del «Suplemento» (coleada, coleador, colear, curiara (sin marca),
letra y los compuestos sintagmáticos del tipo letra dental, letra líquida, etc., sílaba y su familia y el término palabra. Cfr. Marcet Rodríguez 2009: 114 y 2012: 163 y ss. 205 Con motivo del examen de una cédulas de J. M.ª de Pereda, se había discutido si se marcaban como «provinciales de Santander» o «provinciales de las Montañas de Burgos o de las Montañas de Santander», se elige la primera denominación «por ser la provincia de este último nombre de muy reciente creación». Ello explica que una voz como apurrir o colodra pase de ser portadora de la marca dialectal pr. Mont. de Burg. (RAE 1869) a pr. Sant., ambas fueron revisadas por el mencionado académico (cfr. Actas, 11 de abril de 1877 y juntas siguientes).
El neologismo_ok.indd 201
01/07/2016 14:09:22
202
GLORIA CLAVERÍA NADAL
flechera (sin marca), hallaca (sin marca), jojoto, malojal, malojo206) o marcas con una adscripción geográfica general (Amer., en cenote, encasquillador, encasquillar, quingos; o alfondoque, sin marca pero relacionado con América). En consonancia con la ampliación en las ediciones anteriores, las voces y acepciones familiares se continúan erigiendo como una de las bases de la ampliación (artilugio, cachigordo, capuana, chamba, chanchullo, charrasca, chirimbolo, chunguearse, coquetón, corpachón, cuchipanda, degollina, desaquellarse, jamelgo, martinico, moretón, mostagán, notición, pipiolo, pollancón, requilorio, resplandina, rompecabezas –2.ª acepción–, sandunguero, sanfrancia, tarín barín, turca, vapulear, verrugo). Es posible descubrir en las incorporaciones denominaciones que corresponden a realidades de carácter enciclopédico: por ejemplo, danzas (mazurka, pírrico, polca), voces relacionadas con pueblos antiguos (célere –2.ª acepción–, erístico, escaldo, falisco, leude, negrete, niarro, nivoso, ondina, pancellar, pancracio) o realidades del pasado (ordalías, cicatricera) y gentilicios (melino, najerano, groenlandés, iroqués, setabitano). Unas pocas palabras añadidas son portadoras de la marca de vigencia de uso ant. sobre la que tanto se había discutido en las sesiones académicas: pernicie, rifarrafa, tabahia, cabezador. El número de elementos con estas características son insuficientes para determinar las directrices prácticas que se siguieron en este tipo de léxico. Es posible, además, obtener una visión más completa del aumento realizado en la duodécima edición a través de la obra de S. Rodríguez y Martín, Rectificaciones e innovaciones que la Real Academia de la Lengua ha introducido en la duodécima edición de su diccionario, publicada un año después de la duodécima edición (1885) y que recoge todas las voces incorporadas en esta edición en un intento de «economizar nuevos desembolsos […] puesto que con la adquisición de nuestro librito, unido al Diccionario, 11.ª edición, de la misma Academia, si lo poseen, se tiene completado, como fácilmente se comprenderá, en el que nuevamente ha puesto á la venta dicha Corporación» (Rodríguez y Martín 1885: 8). Aunque la obra únicamente tiene en cuenta el aumento de lemas y no atiende a la adición de acepciones en palabras ya incluidas207, permite una aproximación más profunda 206 El análisis de unas voces propuestas por el académico correspondiente venezolano Calcaño plantean ya la cuestión del americanismo en el Diccionario (Actas, 5 de marzo de 1874 y § 3.9.2). El apellido puede corresponder a Eduardo Calcaño o José Antonio Calcaño, ambos constan en la lista de los “Académicos correspondientes americanos” (RAE 1884: XVI). 207 S. Rodríguez y Martín (1885) reúne los lemas añadidos con algunas simplificaciones: no incluye la etimología; en las voces con varias acepciones, puede eliminar alguna de ellas y, a menudo, acorta la definición; frecuentemente olvida las marcas diatécnicas y, en algunas ocasiones, funde dos artículos en uno. Hay, además, algunas incorrecciones: tanto lemas que ya estaban en la edición anterior como olvido de algunas voces que se incorporan en la duodécima
El neologismo_ok.indd 202
01/07/2016 14:09:22
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
203
y de mayor exactitud sobre el tipo de ampliación que se produjo en la duodécima edición. Destaca a través del análisis de esta obra la sistematicidad que preside el aumento y la gran presencia del léxico marcado. Puede comprobarse que sobresalen entre las voces generadas por reglas de formación de palabras los sustantivos deverbales definidos con «acción y efecto de» (abaleo, abanderamiento, abaniqueo, abarquillamiento, etc.), los gentilicios (abajeño, abisinio, accitano, etc.) y los adjetivos relacionales formados a partir de un nombre propio (de persona o de lugar, por ejemplo, aganipeo, aldino, cervantesco, cervántico, cervantista, moratiniano, etc.), las parejas -ismo / -ista (Muñoz Armijo 2012), y los derivados en ‑azo con el significado de ‘golpe’ (abanicazo, disciplinado, escobazo, etc.) o los lugares poblados de un cierto árbol (abetal, acebeda, cepeda, etc.); se completan, además, algunos derivados del área de los numerales, especialmente derivados en -ésimo y -avo (billonésimo, cienmilésimo, milmillonésimo, cincuentavo, cuarentavo, etc.) Se incluyen también en esta edición, por primera vez en la lexicografía académica, las preposiciones inseparables y partículas prepositivas que, en unos casos, se incorporan como una acepción al lema de la preposición española (con) y en otros supone la adición de un lema (abs, epi). Se agregan asimismo muchos elementos gramaticales (ella, ellos/ellas, las, les, los/las, ese/esa/ eso/esos/esas, mi/mis208). Hay particular atención a las locuciones adverbiales latinas utilizadas en español (ab aeterno, ab irato, ab ovo, etc.209) y se insertan algunos nombres propios que aparecen en refranes (Escila –entre Escila y Caribdis–, Sancha –¡pecadora de Sancha! Quería y no tenía blanca–, Flandes –¿Estamos aquí, ó en Flandes?–); sin olvidar un buen número de interjecciones (eh, hurra, huy, jau, je, ji, o) y voces onomatopéyicas (tilín). Parte de la ampliación es profundamente enciclopédica. Así, por ejemplo, destacan las medidas (barchilla, cuartán, cuarterada, estéreo), los nombres de los meses en el calendario republicano francés (brumario, germinal, mesidor), se completan los nombres de las letras (tanto del albafeto español como del alfabeto griego210), prendas de vestir y telas, sistemas filosóficos, etc. Se incluyen muchos vocablos relacionados con pueblos antiguos, en general, y, en particular, con griegos, romanos (andábata, cáliga, centunvirato) y árabes (amel, amelía); tipos edición. A pesar de todo, la obra resulta útil para hacerse una idea de las características del aumento en esta edición. 208 La barra inclinada indica que las formas están en un mismo lema. 209 Incluso aparece la expresión rara avis in terris con la información siguiente: «Hemistiquio de un verso de Juvenal, que en estilo familiar suele aplicarse en castellano á persona ó cosa conceptuada como rara ó singular excepción de una regla cualquiera» (RAE 1884). 210 También en lo que se refiere al contenido, cfr. Marcet Rodríguez 2009, 2012. 163 y ss.; Quilis Merín 2013: 509-510.
El neologismo_ok.indd 203
01/07/2016 14:09:22
204
GLORIA CLAVERÍA NADAL
de versos y pies métricos (acataléctico, cataléctico, dicoreo, falisco, ferecracio), monedas antiguas (cuadrigato, sescuncia) y otras voces también de carácter enciclopédico (berengario, capelete, cataláunico, cusita, güelfo, masoreta). En las Reglas (1869, 1870) se atendía de manera específica a los adjetivos formados de nombres propios de persona y a los adjetivos formados de nombres propios de lugar, ambos grupos léxicos se configuran como dos importantes líneas de ampliación de esta edición del Diccionario. Así, en el caso de los gentilicios, puede encontrarse un amplio abanico que recoge desde adjetivos relativos a las ciudades españolas (albaceteño, alcazareño, alcoyano), a países y ciudades europeas (belga, finlandés, lapón, antuerpiense, bayano, bayonés, bipontino, bruselense, cantuariense, londinense), gentilicios cultos formados sobre el nombre antiguo de la ciudad o región (accitano, asturicense, ausetano, etc.), valles y regiones (ansotano, lebaniego); unos pocos gentilicios están relacionados con América (antillano, azteca, bogotano, campeche, canadiense, ecuatorial, pensilvano, virginiano), otros con Asia y Oceanía (bengalí, javanés, joloano, tibetano) y un par con las Islas Filipinas (bisayo-visaya211 y tagalo). Son muy frecuentes las denominaciones vinculadas a ciudades y territorios antiguos (bactriano, bitínico, delio, dorio, ecuo, efesio, elamita, filipense, laodicense). El amplio espectro de adjetivos de este tipo refleja el área temática de la Historia que aparece en las Reglas de 1870 en la que se atiende a los nombres gentílicos, para los que la estructura de la información lexicográfica sigue unos patrones de elevada estabilidad que integran la información histórico-geográfica indispensable. Almeriense. adj. Natural de Almería. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta ciudad (RAE 1884). Ausetano, na. (Del lat. ausetanus.) adj. Natural de Ausa, hoy Vich. Ú. t. c. s. Perteneciente á esta ciudad de la España Tarraconense (RAE 1884). Cantuariense. (Del lat. cantuariensis; de Cantuaria, Cantobery.) adj. Natural de Cantorbery. U. t. c. s. || Perteneciente á esta ciudad de Inglaterra (RAE 1884). Peloponense. (Del lat. peloponnensis) adj. Natural del Peloponeso. Ú. t. c. s. || Perteneciente á esta península de Grecia antigua (RAE 1884).
Esta estructura de la definición se aplica de manera sistemática a los gentilicios que ya contenía el Diccionario como puede observarse en los ejemplos siguientes: Barcelonés, sa. adj. El natural de Barcelona, ó lo perteneciente á esta ciudad (RAE 1869). Barcelonés, sa. adj. Natural de Barcelona. Ú. t. c. s || Perteneciente á esta ciudad (RAE 1884). La alternancia b-v desaparece en la edición siguiente en favor de la primera.
211
El neologismo_ok.indd 204
01/07/2016 14:09:22
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
205
Parisiense. adj. El natural de París y lo perteneciente á esta ciudad (RAE 1869). Parisiense. (Del lat. parisiensis). adj. Natural de París Ú. t. c. s || Perteneciente á esta ciudad de Francia (RAE 1884).
Desde el punto de vista del léxico marcado, no es exagerado sostener que más de la mitad de los lemas añadidos tienen marca de algún tipo, lo cual lleva a la conclusión de que en el aumento prevalecieron tres componentes léxicos diferentes: el tecnicismo, las voces con carácter geolectal y las voces con marcas de uso, entre las que cabe contar las anticuadas. Se expondrá, por tanto, el aumento del léxico marcado distinguiendo entre estos tres grupos. 3.9.9.1. Los tecnicismos El aumento léxico de la duodécima edición se centra en buena medida en la atención preferente al tecnicismo, que no puede entenderse al margen de la tabla de materias de las Reglas y del discurso de Cutanda (§§ 3.9.1.1 y 3.9.7.1). De todo ello resulta, por un lado, la adición de un buen número de abreviaturas de especialidad (Garriga Escribano 2001b: 270-271) y una profusa utilización de este tipo de marcas en el tratamiento lexicográfico de los lemas, pues en esta edición existe una tendencia muy acusada al empleo de las abreviaturas de carácter diatécnico. El elevado número de voces marcadas con las abreviaturas Med. y Cir. refleja muy probablemente la contribución de la Academia de Medicina; en el caso de estas dos áreas, únicamente dejan de marcarse como especializadas algunas enfermedades (crup, daltonismo, dermatosis, sífilis) y algunos derivados cuyo primitivo es portador de la marca (anémico). Asimismo, conviene reparar en la eliminación de la marca Anatomía de la lista de abreviaturas, lo cual indica una voluntad de prescindir de ella y repercute en un aumento del uso de la marca Zoología, en esta edición y en las siguientes. También se derivan de esta modificación sustituciones de la marca Anatomía por Zoología en un buen número de palabras presentes en el Diccionario desde ediciones anteriores (aorta que desde la segunda edición del Diccionario de autoridades tenía la marca Anatomía212). Esta forma de proceder se corrige en las ediciones siguientes cuando vuelve a restituirse la marca Anatomía con el consiguiente nuevo cambio de marca; por ejemplo, en epigastrio se sustituye Zoología por Anatomía en la decimoquinta edición (RAE 1925), en epitelio se introduce la misma sustitución más adelante (RAE 1956); la entrada de aorta también experimenta muchos cambios en su historia lexicográfica posterior en lo que atañe a su marcación diatécnica.
Cfr. sobre esta cuestión Pascual Fernández 2013.
212
El neologismo_ok.indd 205
01/07/2016 14:09:22
206
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Como se ha expuesto anteriormente, además de las especialidades médicas, se agregan voces que se adscriben a un amplio abanico de especialidades. La química continúa siendo área de atención, se incluyen también varios conceptos con la marca de la física (Contreras Izquierdo 2002) y no falta la tradicional marina. No resulta infrecuente encontrar heterogeneidad de criterios en la inclusión de marcas diatécnicas. Por ejemplo, el lema averroísmo se añade acompañado de la marca Fil. (Filosofía), mientras que lemas como kantismo, krausismo o lulismo se incorporan en esta misma edición sin marcación alguna. En el cuadro siguiente se muestran las adiciones de la letra A, con lo que pueden observarse las diferencias entre áreas (en el caso de que algunas marcas no presenten ejemplos pertenecientes a esta letra, se incluyen ejemplos ilustrativos de otras letras). El número de voces de cada área da una idea aproximada del aumento en los distintos campos de especialidad. Marcas diatécnicas
Ejemplos
Agricultura
Acaballonar, agarbillar
Aritmética
Duodecimal213
Arquitectura
Alfarda, areóstilo
Astronomía
Acrónico, andrómeda, ápside
Botánica
Aceríneo, afilo, albumen, amarilídeo, acantáceo, anastomosis, anisófilo, anisopétalo, apétalo, apíenlo, aroideo, atavismo, auranciáceo, axila, axilar
Cirugía
Acupuntura, autoplastia
Farmacia
Apócema
Filosofía
Averroísmo
Física
Comparador
Fisiología
Agerasia
Forense
Acumulativa
Fortificación
Blocao
Geología
Estratificación, estratificar, estrato
Geometría
Abscisa, ambligonio
Gramática
Abundancial, anástrofe, apositivo
Historia natural
Adnato, aferente, anisómero
Imprenta
Colofón
Lógica
Apodíctico
Para los tecnicismos matemáticos diversificados en varias marcas diatécnicas, cfr. Sánchez Martín 2010. 213
El neologismo_ok.indd 206
01/07/2016 14:09:22
207
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
Marina
Abadernar, abitar, abroquelar, acalabrotar, acollador, acrostolio, actuaria, agalerar, arrejerar
Matemáticas
Característica
Mecánica
Dinamia, dinamómetro
Medicina
Adenitis, adinamia, adinámico, aeración, afasia, aflujo, albugo, albuminuria, algidez, ambliopía, amigdalitis, anemia, anestesia, anestésico, anodinia, antiespasmódico, antihelmíntico, antihistérico, apepsia, apirético, apnea, aréola, ascítico, ascitis, astenia, ataxia, atáxico, atrofia, atrofiarse, auscultación, auscultar
Meteorología214
Bólido
Milicia
Cápsula
Minería
Atierre, atinconar
Mitología
Arimaspo
Música
Coda
Óptica215
Cromatismo
Pintura
Claroscuro
Prosodia
Átono
Química
Alcalizar, alcaloide, alcalóideo, alcoholización, alotropia, anhidro, arseniato, atacable, azoar
Retórica
Anáfora, asteísmo
Trigonometría
Cosecante, coseno, cotangente
Veterinaria
Asoleo
Zoología
Abducción, abductor, abomaso, ácigos, acleido, acromio, adefagia, aducción, aductor, afaníptero, alantoides, alípedo, alveolar, amígdala, amnios, amniótico, anastomosis, anélido, anillado, anisodonte, anopluro, antiperistáltico, antitrago, antófago, ántrax, aórtico, apófisis, aponeurosis, aponeurótico, arácnido, aracnoides, aréola, atavismo, atrípedo, atrirrostro, atrofia, atrofiarse, axila, axilar, axis Cuadro 5. Ejemplos de voces con marcas diatécnicas (RAE 1884)
3.9.9.2. Las voces dialectales No resulta nada despreciable en la duodécima edición el uso de marcas de carácter geolectal. Hay que distinguir, por un lado, las voces dialectales de España y Pese a que no figura en la lista de abreviaturas hasta la edición siguiente. No aparece en la lista de abreviaturas hasta RAE 1936 (Battaner Arias 1996).
214 215
El neologismo_ok.indd 207
01/07/2016 14:09:22
208
GLORIA CLAVERÍA NADAL
de fuera de España. Las abreviaturas correspondientes al uso dialectal, como ha notado Garriga Escribano (2001b: 272), adoptan en esta edición dos esquemas distintos: por un lado, para la variación dialectal de España, las Antillas y Cuba y Filipinas, la denominación provincial de (pr.); para el uso de otros países de América se utiliza la abreviatura correspondiente al país (Colom., Chil., Ecuad., Per., Venez.) y se emplea también la marca general Amér. La atención al léxico dialectal peninsular se materializa en la admisión de una serie de voces con marcas de este tipo, entre ellas destaca por su frecuencia el norte peninsular (Asturias, Galicia, Santander): Marcas diatópicas (Península)
Ejemplos
Alicante y Valencia
Jácena
Andalucía
Abroncar, agracejo, cirigaña, chalado, chamberguilla, gaché, mauraca
Aragón
Abubo, jocalias, juvada216
Asturias
Antainar, borrina, cabruñar, cabruño, cádava, caspia, corriverás, cuchar, cucho, cuerria, dimidor, dimir, esbardo, escosa, escosar, llábana, melandro
Asturias y Santander
Calumbarse, engarmarse, ería, garma, ladrales, lladrales, miruella
Asturias y León
Escobio, tolo217
Córdoba
Andrehuela
Cataluña y Huesca
Fusto
Extremadura
Hatada
Galicia
Arrente, bica, chantado, chanto, erbedo, estriga, fayado, follón, mámoa, mancla, medero
Granada, Jaén y Sevilla
Parejuelo
Huesca
Abetuna, coairón
Huesca y Zaragoza
Cuairón
León
Abarse, llatar, sardón
Logroño
matagallina
Mancha
Aguagriero
Murcia
Alporchón, deshollinadera, helón218
Cfr. Aliaga Jiménez 2000. Cfr., para las voces de Asturias y de León, Le Men Loyer 1998 y 2001. 218 Cfr. Aliaga Jiménez 1999. 216 217
El neologismo_ok.indd 208
01/07/2016 14:09:22
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
Navarra
Ensamblaje
Salamanca
Montaraza219
Santander
Aselarse, barrila, cambera, garojo, implantón
Zaragoza
Catorcén, coairón, docén
209
Cuadro 6. Ejemplos de voces con marca dialectal (RAE 1884)
En algún caso, sin embargo, la indicación del uso geográfico está integrada como comentario: Mambla. f. Montecillo aislado de figura semejante á la de una mama ó teta. Es voz usada en varios puntos de Castilla la Vieja (RAE 1884).
La presencia del léxico americano marcado es también destacable, algunos ejemplos figuran en el cuadro siguiente: Marcas diatópicas (América)
Ejemplos
América
Acahual, balay, barbacoa, bochinche, bototo, criandera, chácara, chacarero, chancaca, chiflón, desatierre, despilar, encauchado, encauchar, jíbaro, morocho, pachamanca, panca, pongo, quingos, sabanear, tintorera, zopilote
Chile
Paico
Cuba
Guatiní, mancuerna (2.ª y 3.ª aceps.), molote
Ecuador
Anaco, chatre
México
Acecido, acojinar, apersogar, apiñonado, arpillador, arpillar, arribeño, atrojarse, ayate, ayocote, banas, cacalote, cacaraña, cacarañado, cacaxtle, cacaxtlero, cacle, cacomixtle, cajete, calpixque, calzoneras, cambujo, campirano, coate, cotona, cuate, cuarezón, chacuaco, chalate, chamagoso, charal, charamusca, chicotazo, chiflón, chinquirito, chiqueadores, chupamirto, chuza, ejote, jacal, moma, tencalí, tlazole, tornachile, trácala, tracalero
Perú
Bajial, bejuquear, cachazpari, cambullón, cuchi, chala, chamuchina, cholo, quincha, rapingacho
Venezuela
Caráota, cocal Cuadro 7. Ejemplos de voces americanas (RAE 1884)
Cfr. Muriano Rodríguez 2002 sobre las voces con esta marca diatécnica a través del fichero de adiciones y enmiendas y en especial sobre esta palabra (pág. 173). 219
El neologismo_ok.indd 209
01/07/2016 14:09:22
210
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Existen, además, muchos lemas que sin ser portadores de la marca geográfica específica remiten a una realidad de algún país americano con lo que se incrementa la importancia de este componente léxico en la duodécima edición. En muchos casos la referencia a América aparece claramente en la definición, especialmente en las realidades propias de aquel continente: animales –ajolote (México), coquito (México), coyote (México), cristofué (Venezuela), chachalaca (México), charal (México), diostedé (Venezuela), tocororo (Cuba), turupial-turpial (Venezuela)–; plantas y árboles –ahuehuete (América del Norte), aje (Antillas), araucaria (Chile, Brasil), borrachero (América meridional), bucare (Venezuela), budare (Venezuela), cigua (Cuba), chinampa-chinampero (México), guaco (América del Sur), mandioca (América), mango (América), moriche (América), pacana (América), samán (América), tipa (Perú), totora (Chicuito), yaacabó (Venezuela)–; pueblos y lenguas –azteca (México), colonche (México), cu (México), cuicacoche (México), cují (América), chagra (Ecuador), chibcha (Bogotá), chichimeca (México), macuache (México), quechúa (Perú); comidas y bebidas (cachapa (Venezuela), enchilada (México), locro (América), sancocho (América, Ecuador), totoposte (Guatemala)–; y otras realidades: batey (Antillas), coa (México), cuje (Cuba), curare (América del Sur), cuzma (América), chapapote (Cuba y Santo Domingo), chapetón (América), mecapal (México), tencalí (México), toa (América), tolla (Cuba), totoloque (México). Aparte de las palabras propias de México y Perú, las actas recogen la labor lexicográfica del venezolano Calcaño (§ 3.9.2) que bien podrían ser el origen de los venezonalismos que contiene la duodécima edición del Diccionario, pues según el estudio de Colmenares del Valle (1991: 17) son veintidós las voces privativas de esta procedencia añadidas en esta edición –bucare, budare, cachapa, campanero, caráota, caraqueño, cinco, coleada, coleador, colear, cristofué, flechera, frasco (pico de frasco), jojoto, malojal, malojo, múcura, pico (p. de frasco), pionía, tapara, turupial, venezolano– que con los hallados en esta investigación ascienden a un total de veinticinco palabras que remiten a realidades propias de aquel país. Algo semejante ocurre con la marca diatópica Filip., añadida en esta edición; a los lemas incluidos en la duodécima edición que son portadores de esta marca, hay que sumar un buen número de entradas en cuya definición se hace referencia a alguna realidad de aquella zona.
El neologismo_ok.indd 210
01/07/2016 14:09:22
211
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
Marca Filip.
Arigue, barangayán, bonga, bulí, marcuerna, palay, sapán, tabacalero, tiangue, ticla, virina, zacate
Sin marca y con referencia filipino/filipina en la definición
Apatán (medida), areca (palma), baroto (embarcación), buyo (composición para mascar), cabán (medida), campilán (sable), caritán (colector), cate (medida de peso), condrín-contrín (medida de peso), cris (arma), chinanta (medida de peso), gubán (embarcación), guilalo (embarcación), igorrote (indio), jusi (tela), laucán (embarcación), medriñaque (tejido), nilad (arbusto), nipa (palma), nipis (tela), nito (planta), pácul (árbol), pamandabuán (embarcación), panca-panco (embarcación), polista (indio), pontín (embarcación), salacot (sombrero), sampaguita (flor), tabo (vasija), tael (moneda), tagalo (individuo, lengua), tindado (árbol), tiquistiquis (árbol), tuba (licor)
Cuadro 8. Ejemplos de voces propias de Filipinas (RAE 1844)
3.9.9.3. Las voces con marcas de uso Finalmente, la inclusión de lemas portadores de marcas de uso alcanza un número también significativo, con lo que puede comprobarse la atención a la lengua cotidiana. La marca básica es la abreviatura fam., aunque no faltan otras marcas y algunas combinaciones entre distintas marcas como demuestran los ejemplos de la tabla siguiente: Marcas de uso
Ejemplos
Despectivo
Capeja
Familiar
Abroncar, achantarse, agonioso, ahitera, angurria, bambollero, barrabás, bebible, bobote, bronca
Familiar y festivo
Aindamáis, charrasca
Familiar despectivo
chirimbolo
Festivo
cultilatiniparla
Figurado y familiar
Ablandabrevas, ablandahigos, adán, agarrada, amarilla, baboseo, blancote, bolazo, briján, bucéfalo
Poético220
Algente, aurívoro Cuadro 9. Ejemplos de voces con marcas de uso (RAE 1884)
Pese a la sistematización que muestra la duodécima edición respecto a la información de carácter diastrático por medio de las marcas de uso, en algunos casos, aún es posible encontrar incorporación de voces en las que aparecen apreciaciones en forma de observación en lugar del empleo de la abreviatura. Por ejemplo, Cfr. sobre esta marca en la duodécima edición Garriga Escribano (2001b: 271-272).
220
El neologismo_ok.indd 211
01/07/2016 14:09:22
212
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Chaval, la. adj. Entre la gente del pueblo, joven. Ú. m. c. s. (RAE 1884). Ergotizar. (De ergotista). a. Hacer uso del sistema de argumentación silogística. Es voz despectiva inventada por los adversarios de este sistema (RAE 1884). Guipar. (Del lemosín guipar.) a. Ver. Ú. en estilo bajo ó festivo, y siempre con acusativo de persona ó cosa (RAE 1884). Velis nolis. Voces verbales latinas que se emplean en estilo familiar, con la significación de quieras ó no quieras, de grado ó por fuerza (RAE 1884).
3.9.9.4. El neologismo y las voces anticuadas Las informaciones sobre la vigencia de uso adoptan formas diferentes en la duodécima edición. En el caso de las voces nuevas, únicamente en algunos casos excepcionales aparece la expresión «voz reciente» que da pistas sobre su carácter de neologismo: Biftec. (Del inglés beefsteak; de beef, buey, y steak, lonja, tajada.) m. Lonja de carne de vaca soasada en parrillas. Es voz de uso reciente (RAE 1884). Dignatario. m. Persona que ejerce una dignidad. Es voz de uso reciente (RAE 1884). Ingresar. m. Entrar. Dícese por lo común de las cosas y más generalmente del dinero. Hoy han ingresado en caja diez mil duros. Es voz de uso reciente (RAE 1884). Mobiliario, ria. adj. Mueble. Es voz de uso reciente, y aplícase por lo común á los efectos públicos al portador ó transferibles por endoso (RAE 1884)221.
Las voces de este tipo se consolidan en las ediciones posteriores y, como consecuencia, pierden la anotación de «voz reciente». Mención aparte merece la marca ant. y su tratamiento en la duodécima edición (Jiménez Ríos 2001: 58-60). Ya se ha expuesto el pensamiento de la Academia respecto a este tipo de palabras lo cual implica dos actuaciones distintas en la adición y enmienda: por un lado, la inclusión de nuevos lemas con estas características, por otro la rectificación de los lemas que incluían esta marca. En el primer caso, de un conjunto de 110 palabras introducidas en esta edición del Diccionario portadoras de esta marca, una cuarta parte ya habían formado parte del lemario académico en ediciones anteriores: algunas fueron recogidas en el Diccionario de autoridades (acies, adefina, afeitador, alizaque, haberío), otras formaron parte del lemario académico del siglo xviii y se mantuvieron en las primeras ediciones del siglo xix, hasta el momento en el que se llevó a cabo examen de las voces anticuadas y se eliminaron muchas de ellas, fundamentalmente en las ediciones de 1817 y 1822 (abaldonar ‘abandonar’, abastante, cabeza Cfr. las discusiones que desató la admisión o rechazo de esta palabra en el § 3.9.4.
221
El neologismo_ok.indd 212
01/07/2016 14:09:22
213
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
dor, complido, comprehender, comprehensible, comprehensión, comprehensivo, comprehensor, cuer, debda, debdo, enfinta, enfintoso, engenio, exida, finiestra, hordio, pendrar, seer, yoguir). Las demás voces antiguas se introducen en la duodécima edición y, en general, se mantienen en el Diccionario durante todo el siglo xx222. Hay que advertir que una tercera parte de estas voces son simples variantes formales o morfológicas de otras palabras que contiene el Diccionario (por ejemplo, abaldonar, aconvido, aherventar, comprehender, debda, escriptor, seer, etc.). El resto son realmente arcaísmos que pueden encontrarse en los textos antiguos. Queda claro, pues, que en la recuperación de voces antiguas, la Academia recurre a su propia tradición. Existe, además, otro tipo de revisión del componente marcado como anticuado. Se trata del repaso que se emprendió para las voces que ya constaban en el Diccionario a partir del catálogo elaborado por Monlau (1863). El análisis de las voces con esta marca debió iniciarse durante la elaboración de la undécima edición y concluyó en la duodécima edición (cuadro 10223). Comportó la supresión de la marca siguiendo las directrices que aparecen en las actas y solo en algunos casos se eliminó algún lema, probablemente más por sus características morfológicas (diminutivos y participios) que por el hecho de ser voces anticuadas. Cambios en la marca ant.
Ejemplos
Supresión de la marca (RAE 1869)
Abarrisco, lacertoso
Supresión de la marca en el lema o en la acepción (RAE 1884)
Abanino, abano, abarrado, abejera, abellacar, abete, ablandante, abreviamiento, abrotoñar, absintio, abundamiento, acabo, acarreamiento, acatable, acatamiento, acatante, acaudillamiento, labrandera, lacerioso, lacustre, ladería, ladino, ladrillar, laico, lanificación, lar, lardón, látigo, latinar, laudo
Supresión de la palabra (RAE 1884)
Aboleza, laín, lanternilla, lardado, laurencio, lázaro224, lebrastico, lebratoncillo
Supresión de la acepción (RAE 1884)
Abolorio
Cuadro 10. Ejemplos de voces anticuadas (RAE 1869, 1884)
222 Excepto acafelador (hasta RAE 1914), acafeladura (hasta RAE 1914), adelinar (hasta RAE 1899), afiduciar (hasta RAE 1925) y agina, filla, fillo (solo en RAE 1884). 223 Los ejemplos de la tabla proceden de tres muestras comparativas de 100 lemas de las letras A y L realizadas a partir del catálogo de Monlau 1863. 224 Vuelve a aparecer en la edición de 1914.
El neologismo_ok.indd 213
01/07/2016 14:09:22
214
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Dentro de esta reforma cabe citar, además, la puntualización que contiene el prólogo de esta edición en la que se explicita la regla seguida en el uso de la marca ant. (§ 3.9.8) y la adición de la abreviatura p. us. (poco usado o usada)225. 3.9.10. Un cambio cualitativo y cuantitativo En los epígrafes precedentes se ha tenido la oportunidad de exponer los importantes cambios que se incorporaron a la duodécima edición. Se puede completar todo ello con las palabras de M. Tamayo en el Resumen de las actas de 1881, que se constituyen en un preciso informe de las principales innovaciones y la consiguiente justificación de la forma de proceder adoptada: Hay en todas dos distintos órdenes de palabras: el de las que se emplean en el lenguaje literario y familiar, y el de las que componen el tecnicismo de ciencias, artes y oficios. De los términos del segundo orden faltan muchos en las antiguas ediciones y faltarán no pocos en la que ahora se está haciendo. Lo primero que ha de advertirse para juzgar con imparcialidad y tino el Diccionario de la Academia, es que no se ha intentado jamás darle carácter enciclopédico. Excluir de él todo lo técnico no estaba en lo posible, porque innumerables palabras de esta índole pasan al lenguaje vulgar. Establecer deslinde claro y exacto entre lo puramente técnico y lo que pertenece á un género mixto, no se consigue ni con la más escrupulosa atención, ni con el más vivo empeño. Admitir todo lo técnico ofrece dificultades insuperables. En algunos tecnicismos se emplean voces bárbaras á que no conviene otorgar carta de naturaleza. Otros están sujetos á cambios frecuentes, y lo que hoy parece bien, mañana cae en descrédito, y aun hace reir, y queda olvidado para siempre. No habiendo, pues, regla fija para determinar qué palabras técnicas deben admitirse y cuáles rechazarse, teniendo en cuenta el espíritu enciclopédico de los tiempos que corren y cediendo en justa medida á las exigencias de la opinión, la Academia ha resuelto incluir en su Diccionario muchas dicciones técnicas antes omitidas, y proceder en esta tarea con arbitrio discrecional. Prefiere al efecto las de buena formación y con particularidad las que tienen ilustre abolengo como tomadas directamente del griego ó el latín: las que por su largo uso han adquirido ya carácter de permanentes; las que corresponden á las ciencias, las artes ó los oficios de más general aplicación. Al definirlas se esquiva emplear otras palabras técnicas, porque de lo contrario sería á veces necesario traducir las definiciones al lenguaje vulgar para que los profanos las entendiesen; fuera de que la Academia Española, que es una corporación literaria amante de lo bello, tiene odio invencible á los términos feos, oscuros y malsonantes, como lo son, por ejemplo, muchos de los que se emplean en la botánica, más erizados de espinas que las plantas más espinosas (Resumen 1881: 17-18). Cfr. Fajardo Aguirre 1996-1997: 38.
225
El neologismo_ok.indd 214
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
215
Como indican las palabras precedentes, la duodécima edición supone, por encima de todo, una apertura al tecnicismo, aunque con cierta contención especialmente en lo que se refiere a las voces especializadas que aparecen en la definición y que, por ello, adquieren carta de naturaleza en el diccionario a través de esta. La duodécima edición implica, como se ha podido comprobar, un examen del Diccionario lema a lema con cambios estructurales de primer orden en la historia de la lexicografía académica que van, por poner algunos ejemplos, desde la inclusión de la etimología y la separación de lemas homónimos hasta la aplicación de esquemas de definición y la estructuración de las acepciones. 3.10. La decimotercera edición del Diccionario (RAE 1899): la consolidación y ampliación del tecnicismo y el neologismo de procedencia americana En la «Advertencia» inicial, la decimotercera edición se reconoce seguidora de la edición inmediatamente anterior y, como ha ocurrido en las dos anteriores (RAE 1869, 1884), no existe solución de continuidad entre ellas de manera que en la misma sesión (Actas, 23 de diciembre de 1884) en la que se da la noticia de que se está concluyendo la impresión del Diccionario se empiezan a tratar ya las «reglas que convendría adoptar para la nueva corrección de la obra»226. La Academia mantuvo en aquellos años una elevada actividad lexicográfica cuyo resultado son las tres ediciones finales de siglo que forman parte de un mismo proceso evolutivo. Se examinan, así, en las primeras sesiones después de concluir la duodécima edición dos informes que tratan las bases necesarias para emprender la nueva revisión (Actas, 12 y 26 de marzo de 1885). El primero es de carácter organizativo y establece que el desarrollo de la enmienda será llevado a cabo por la Comisión del diccionario y la Comisión de etimología, esta última deberá ampliar y revisar la información etimológica de la obra. El segundo dispone en su primer punto la necesidad de solicitar la colaboración de las cinco academias americanas para la ejecución del Diccionario. El resto de cuestiones son de orden práctico; así, se acuerda la supresión de los refranes y de las voces de germanía227 y, respecto 226 La revisión de las reglas se produce a finales de 1884 y principios de 1885 (Actas, 12 y 23 de diciembre de 1884; Actas, 23 de marzo de 1885). La aprobación de las voces para la nueva edición se inicia después del análisis de las reglas; en la sesión del 26 de marzo de 1885 se aprueba la incorporación de, por ejemplo, acaparar y acaparador, ambas introducidas en RAE 1899. 227 Se acuerda suprimirlas del Diccionario por «no ser rigurosamente castellanas, y que con ellas se forme un vocabulario especial, por vía de apéndice» (Actas, 26 de marzo de 1885). Las voces de germanía, según las Reglas (1869: 2), también debían ser eliminadas; en las Reglas (1870) no aparece esta indicación.
El neologismo_ok.indd 215
01/07/2016 14:09:23
216
GLORIA CLAVERÍA NADAL
a las voces técnicas, se determina que «dado el desarrollo de las ciencias, de las artes, de las industrias, del comercio conviene enriquecer el nuevo diccionario con las voces técnicas más usadas pertenecientes a los citados ramos, siempre que no dañen la pureza de la lengua» (Actas, 26 de marzo de 1885), un principio en el que aparece la voluntad de ampliar el diccionario con este tipo de palabras, tal como se había hecho en la edición anterior, siempre bajo la guía de las pautas de selección acostumbradas de uso y pureza de la lengua, de raigambre ya antigua. La primera voz que provoca cierto debate es el préstamo francés hotel (Actas, 9 de abril de 1885) y su historia refleja la evolución constante a la que se ve sometido el léxico y el tratamiento que recibe por parte de la Corporación. En 1885, el neologismo, así consta en las Actas, no es admitido «por innecesario y por no ser de uso general ni bastante autorizado» según opinión de algunos académicos como G. Núñez de Arce, A. Fernández Guerra, L. A. de Cueto y el secretario, M. Tamayo. La palabra hotel, sin embargo, fue admitida finalmente en el «Suplemento» de esta edición (Clavería Nadal 2003: 315-320); desde 1885 a 1899 la palabra experimentó una difusión en su uso por lo que la Academia acabó por abrirle las puertas del Diccionario muy a finales de siglo xix. Las dos cuestiones más importantes que subyacen a la preparación de la decimotercera edición se centran en las voces científico-técnicas y en las americanas; ambos conjuntos léxicos establecen un vínculo notable con el neologismo tal como se ha demostrado en varios trabajos anteriores (Clavería Nadal 2001a, 2003, 2004). 3.10.1 La colaboración de las academias americanas A partir de los años setenta se había iniciado una colaboración más o menos estable con las academias correspondientes americanas. En la decimotercera edición se mantiene la cooperación de manera regular y, especialmente en los años 1886 y 1887, se encuentran en las actas abundantes referencias a voces remitidas por la Academia de Venezuela; estas son motivo de examen en las juntas académicas con el objetivo de decidir su inclusión en el repertorio académico. También colabora en esta edición, tal como lo había hecho en la anterior, la Real Academia de Medicina, las Academias Mexicana y Venezolana (RAE 1899: XV); aparece, además, la Academia Peruana representada por su director Ricardo Palma. Esta colaboración suscita bastantes debates y un lastimoso desencuentro justamente por la admisión de unos neologismos (Carilla 1960, 1967 y 1992; Carriscondo Esquivel 2005; Clavería Nadal 2003 y 2004). Como las voces remitidas por las academias americanas empezaban a alcanzar notables proporciones, preocupaba a la Academia el hecho de que su aceptación indiscriminada pudiera tener consecuencias perniciosas para el Diccionario; así,
El neologismo_ok.indd 216
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
217
en la sesión del 13 de enero de 1887, se examinó la introducción de las voces desfachatadamente y cacao ‘moneda’; se esgrimió el argumento de que, si el Diccionario llegaba a albergar demasiadas palabras de esta clase, la lengua se «adulteraría». En aquel momento se resolvió la cuestión estableciendo, a sugerencia del académico correspondiente mexicano Vicente Riva Palacio, que se admitirían aquellos términos que designaran objetos en América que no contasen con equivalencia en castellano. Observación similar había surgido ya en el transcurso de la preparación de la edición anterior (cfr. § 3.9.2), pero en los años finales de siglo la cuestión alcanzó unas dimensiones mucho mayores. El asunto candente no se hallaba en las voces indígenas americanas, en los nombres de animales y plantas propios de allá o en las denominaciones vinculadas a realidades americanas sino en los neologismos empleados tanto en América como en España y que fueron propuestos por la Academia del Perú por medio de su presidente R. Palma. Verbos como presupuestar228, panegirizar, clausurar o dictaminar irrumpen en las sesiones académicas en 1892 coincidiendo con la celebración del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América y el Congreso Literario Hispano-Americano (Congreso 1892, Gutiérrez Cuadrado y Pascual Rodríguez 1992, Vázquez 2008). R. Palma hizo de la admisión de estas palabras casi una cuestión de Estado, mientras que, en general, los académicos españoles no veían en ellas más que neologismos inútiles. La historia de la disensión ha sido estudiada por varios lingüistas (Carriscondo Esquivel 2005, Martinengo 1962, Vázquez 2008) y los trabajos de M.ª I. Hernández Prieto (1984) y J. Brumme (1997: 103-108) contienen, respectivamente, la transcripción de las actas del Congreso y de algunas juntas de la Real Academia Española en las que se debatió la aceptación de los neologismos citados. La cuestión de los neologismos americanos tiene su episodio final en el «Suplemento» de esta edición (Clavería Nadal 2003, 2004).
228 De hecho, ya aparece una referencia a esta palabra en el discurso de contestación de Valera en el acto de recepción de F. de P. Canalejas al hacer una valoración de los principios que sigue la innovación léxica: «Mucha burla, por ejemplo, se ha hecho del verbo presupuestar, que viene de presupuesto, que viene de presuponer. Esto sólo prueba, ú olvido de las leyes y naturaleza del lenguaje, ó falta de reflexion, pues al cabo no es una ciencia oculta ni un misterio recóndito el que hay en español centenares de verbos formados exactamente, como presupuestar, del participio pasivo irregular, ó del supino de otro verbo. Sirvan de muestra cantar, decantar, y encantar, de cano, cantum; cursar, de curro […]. Decia en tono de burla un ilustre poeta, clamando contra este neologismo de presupuestar, que por qué no habia de decirse presupuestacion. En efecto, solo el buen gusto y la no necesidad del verbo pueden impedir que se diga. Por lo demas, tan legítimamente y por los mismos grados va derivándose presupuestacion de presupongo, que actuacion, por ejemplo, de ago, pasando por actuado, actuar y actum» (Valera 1869: 98).
El neologismo_ok.indd 217
01/07/2016 14:09:23
218
GLORIA CLAVERÍA NADAL
3.10.2. Los límites del tecnicismo de nuevo Durante la enmienda para la decimotercera edición, es tal la cantidad de voces especializadas que son examinadas en las juntas que en algunas ocasiones se vuelve a abrir el debate de cuáles deben ser los criterios que rijan su adopción sin que se dé con una solución satisfactoria. En 1888, por ejemplo, al discutir ciertas voces pertenecientes a la marina, se produjo una desavenencia entre F. Silvela, que defendía su rechazo, y J. Valera, que abogaba por su admisión en el Diccionario. El acuerdo alcanzado con motivo de la controversia es bastante desalentador, pues se reconoce la imposibilidad de establecer unas pautas estables y generales: «La Academia, como en otras ocasiones, estimó de todo punto imposible fijar línea divisoria entre las voces técnicas que deben admitirse y las que deben rechazarse y resolvió seguir procediendo en esta materia con arbitrio discrecional» (Actas, 8 de noviembre de 1888). En la duodécima edición, se había tenido muy en cuenta que la caracterización de los tecnicismos no fuese demasiado técnica de manera que «[a]l definirlos se ha esquivado emplear voces de igual género, que, para quien no las comprendiese, hicieran la definición ó poco ó nada inteligente» (RAE 1884: «Advertencia», V). En la presente edición, sin embargo, se produce un incremento en la especialización, lo que provoca, además, que se plantee repetidamente si los académicos son competentes para la elaboración de las definiciones de carácter técnico. Sostiene E. Benot, en la sesión del 21 de abril de 1892 y a raíz del examen del adjetivo terminológico bórico, «ser lo más conveniente que la Academia determine el plan á que deba ajustarse la formación del Diccionario y confíe después la tarea de formarle á personas de conocimientos especiales en las distintas ramas del saber». A esta forma de pensar se oponen J. Valera y E. Castelar con las razones que se declaran en el acta: los individuos de esta Corporación podían, estudiando previamente lo que ignoran, definir vocablos técnicos de ciencias, artes y oficios; que el léxico de la Academia Española deberá estar exento de las incorrecciones del lenguaje en que por lo general abundan los libros de esta clase escritos por hombres que no profesan las letras humanas, y que las faltas de plan de nuestro Diccionario estaban superabundamente compensadas con la autoridad que tenía por ser obra de toda la Academia (Actas, 21 de abril de 1892).
Paralelamente a ello, en algunas ocasiones el argumento para admitir palabras de formación y uso modernos reside en que no equivalen a vocablos ya existentes. Así lo cree Valera al defender la incorporación de proxeneta y proxenetismo, que «convenía adoptarlas en el nuestro ahora que son malsonantes las palabras alcahueta y alcahuetería. En contra alegaron el Sr. Núñez de Arce y
El neologismo_ok.indd 218
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
219
otros que en nuestro diccionario no deben constar sino las voces que tengan uso autorizado en España» (Actas, 16 de febrero de 1888). En las situaciones de falta de acuerdo se decide siempre por votación y las dos palabras son admitidas por once votos contra siete. La existencia de distintos pareceres en la Academia resulta evidente y, en ocasiones, los académicos se reparten en dos grupos con opiniones enfrentadas. Para la edición de 1899 se debate la aceptación del galicismo técnico bobina229 que algunos académicos consideraban neologismo inútil porque era equivalente a carrete, mientras que otros creían que podía admitirse por utilizarse en otras lenguas y porque era una palabra usada por «personas doctas». Muestra de esta forma de pensar es la cédula que se encuentra en el Fichero de adiciones y enmiendas elaborada por D. de Cortázar con la etimología, la definición y la argumentación a favor de su admisión: Bobina. (Del frances bobine) f. Elec. Pieza metálica hueca en que se arrolla, como el hilo en los carretes, alambre de cobre envuelto en seda. Si por la pieza interior pasa una corriente eléctrica en el alambre se produce otra dependiente de la 1.ª y recíprocamente. Aun cuando la traducción estricta del frances bobine es carrete proponemos la adopción de la nueva palabra por las razones siguientes que expusimos en la «Historia de la iluminación en las minas» Memoria premiada en el concurso de 1879 celebrado en la Escuela de Minas. Decíamos en una nota de la pág. 168. Nos fundamos al proponer la adopción de esta palabra en que el progreso lexicológico la exije, pues los idiomas son tanto más perfectos cuanto menos acepciones tienen los vocablos; y si aquellos en un principio constaban de corto número de voces de sentido muy comprensivo, como respondiendo a ideas muy generales y poco determinadas, con el tiempo ha habido necesidad de restricciones a tan excesiva amplitud que originaba oscuridad en la expresión y para esto llevar al lenguage la división de trabajo […] La Academia habrá partido de ideas semejantes cuando ha admitido Acróbata, Bloque, Camelo, Talud, etc. haciendo antes: Titiritero, Canto, Burla, Releje, etc.
El rechazo de la palabra se decide por un solo voto y bobina debe esperar hasta la decimoquinta edición del Diccionario (1925) para ocupar su puesto en la nomenclatura académica con remisión a carrete; fruto de la discusión se añade en la edición de 1899 a esta última palabra la acepción «Cilindro hueco de madera al que se arrolla un hilo […]» marcada como propia de la física. 229 Bobinas aparece ya en el Diccionario de Terreros definido como «en el telar de pasamanería, son unos carretes grandes». El término es discutido junto con un paquete de voces del campo de la electricidad y la telefonía que la Corporación había preparado para mandar a la Sociedad de Crédito Mercantil de Barcelona (Actas, 31 de mayo de 1894). Cfr. para el empleo de bobina y carrete en los textos técnicos Moreno Villanueva 2012: 456-458.
El neologismo_ok.indd 219
01/07/2016 14:09:23
220
GLORIA CLAVERÍA NADAL
También se tachan de galicismos algunos términos o expresiones que suscitan discusión. Ilustrativo es el compuesto sintagmático escalera en escapulario que para G. Núñez de Arce era galicismo y, por tanto, denominación impropia para «escalera de mano colocada verticalmente». E. Saavedra se opone a esta forma de pensar aduciendo argumentos como el uso que había alcanzado la expresión y el hecho de que algunas frases castellanas incluían la preposición en con el valor de «en forma de». Se admite la estructura por doce votos contra seis con lo que aparece una Academia dividida en un grupo de académicos con unos criterios de aceptación de neologismos y tecnicismos relativamente amplios, entre los que se cuentan J. Valera o E. Saavedra, y otro grupo con un ideal de lengua mucho más purista y conservador entre los que figuran G. Núñez de Arce o el mismo secretario, M. Tamayo. Estas dos posturas quedan perfectamente reflejadas de nuevo en el acta de 26 de abril de 1894 cuando, a raíz del debate provocado por el tecnicismo ósmosis, «se patentizaron nuevamente las dos tendencias que de antiguo reinan en esta Corporación, adversa la una y favorable la otra a la admisión de vocablos técnicos en nuestro diccionario» (Actas, 26 de abril de 1894)230. Con este motivo se registra en el acta una pequeña aclaración sobre aquel criterio discrecional adoptado por la Corporación de manera que se deberá «discernir lo puro de lo impuro, lo necesario de lo caprichoso, lo permanente de lo pasajero, y resolviendo en cada caso particular lo que considere más oportuno, sin sujeción a cánones prefijados o inmutables, pero atenta a evitar que un léxico se plague de voces incorrectas o jamás empleadas fuera de recónditos tecnicismos» para admitir las voces técnicas «de ilustre abolengo y de uso bastante autorizado» que se hayan incorporado a la lengua común (Actas, 26 de abril de 1894). Si en la duodécima edición se había puesto especial cuidado en la introducción y revisión de términos pertenecientes al léxico del ferrocarril, en la decimotercera edición se hace lo mismo con los términos propios de la electricidad por la sencilla razón que se trata de voces que «empiezan a emplearse en el lenguaje familiar» (Actas, 4 de abril de 1894). Esta ampliación léxica está en consonancia con la evolución que esta rama de la ciencia experimenta a partir de la segunda mitad de siglo xix (Alayo Manubens 2009, Gutiérrez Rodilla 1998, Moreno Villanueva 230 El vocablo no se incluye hasta la edición siguiente (RAE 1914). Cfr. la relación de esto con la opinión expresada por el secretario M. Tamayo en el Resumen (1881: 14, 16): «Quien creerá que la manga de la Academia se ha ensanchado excesivamente, y quién que aun sigue siendo muy angosta. De las contrarias opiniones, en que el juicio público puede dividirse, no faltan representantes en el seno de la Corporación»; «Por las dos contrarias tendencias que reinan aquí, como fuera de aquí, según antes dije, no siempre se acuerda por unanimidad la admisión de palabras y acepciones nuevas; pero ascienden á miles las que últimamente se han admitido; y en esto la opinión de la Academia se ha conformado con la que en el público tiene, de fijo, más secuaces».
El neologismo_ok.indd 220
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
221
1995-1996, 1996, 1998a, 1998b, 2012). Se crea incluso una Comisión de electricidad que deberá estudiar esta sección del léxico y se solicita la colaboración de la Sociedad de Crédito Mercantil de Barcelona (Actas, 31 de mayo de 1894). Como se ha señalado anteriormente, el tecnicismo se ve incrementado en esta edición por el hecho de que se pone especial cuidado en que los términos empleados en la microestructura estén definidos en el Diccionario (Actas, 2 y 30 de noviembre de 1893) de modo que la tecnificación de las definiciones comporta de manera indirecta el crecimiento del número de voces de carácter científico y técnico. Como he demostrado en otros estudios (Clavería Nadal 2001a, 2003), la edición de 1899 implica, respecto a la edición anterior, un aumento de la especialización del léxico metalexicográfico empleado en las definiciones y, por tanto, un aumento del enciclopedismo en el Diccionario. Este fenómeno resulta especialmente perceptible en las definiciones de las voces que designan animales y plantas que en la decimotercera edición se ponen al día con la aplicación de la terminología moderna usada en la botánica y en la zoología. La consecuencia inmediata de ello es la ampliación de la nomenclatura académica al admitir como lemas los tecnicismos empleados en las definiciones, una forma de proceder que en la edición anterior hubiese sido rechazada por creer que se trataba de palabras demasiado técnicas y ahora es considerada como irremediable por el hecho de que una de las críticas que había recibido el Diccionario era la de contener palabras en las definiciones que no se encontraban definidas. Los académicos, al preparar la edición de finales de siglo, ponen especial empeño en resolver este problema con lo que inconscientemente se abren las puertas a la entrada de muchos voces terminológicos231. 3.10.3. El criterio de la autoridad Aunque el concepto de la autoridad había sufrido a lo largo del siglo algunos cambios, en los últimos años de esta centuria se aprueba una nueva ampliación de la lista de autoridades (Actas, 14 y 21 de diciembre de 1893) por lo que continúa vigente la selección del léxico basada en un corpus de autores. La documentación de esta época permite afirmar que el uso de las autoridades no es despreciable.
Estos incluyen la marca diatécnica bot. o zool. tal como se había aprobado en la sesión del 15 de febrero de 1877 en la que se puntualiza que solo se marcarán las que se empleen como técnicas en historia natural. Curioso resulta que se utilice la denominación tradicional en las actas, pero que se incluyan en el Diccionario las marcas modernas correspondientes (cfr. Josa Llorca 1992; Battaner Arias y Borràs Dalmau 2004); la marca, sin embargo, se mantiene durante todas las ediciones del siglo xix (Battaner Arias 1996). 231
El neologismo_ok.indd 221
01/07/2016 14:09:23
222
GLORIA CLAVERÍA NADAL
En primer lugar, se continúa usando como fundamento para la sanción léxica; así, por ejemplo, en el debate sobre la aceptación del verbo agredir y agredido, da no hay acuerdo, pues para algunos era palabra que aún no estaba suficientemente autorizada, mientras que A. Cánovas abogaba por la admisión de agredido por ser de «uso frecuente en el foro» (Actas, 16 de mayo de 1889). En segundo lugar, las actas reflejan que el trabajo lexicográfico se fundamenta en no pocas ocasiones en las autoridades. Los académicos, cuando proponen las admisiones de los vocablos nuevos en las juntas, suelen aportarlas para refrendar su propuesta. Así, por ejemplo, E. Benot propone la ampliación con nuevas acepciones para el adjetivo coordenado (coordenadas) y los sustantivos receta y fórmula aportando las autoridades de A. Lista, Elementos de matemáticas puras (Madrid, 1822), el Tratado de astronomía esférica de F. Brünnow (Cádiz, 1863) y el Compendio de terapéutica general de J. Alonso y Rodríguez (Madrid, 1873) (Actas, 27 de febrero de 1890). El recurso a la autoridad debió utilizarse siempre en el caso de palabras en las que había cierta duda en su admisión. Además, la consulta del Fichero de adiciones y enmiendas permite observar el uso de autoridades en el aumento y corrección de voces de manera muy sistemática en las cédulas redactadas por D. de Cortázar (§ 3.10.8.1). 3.10.4. El criterio de la buena formación En los años próximos al fin de siglo adquiere en la Academia cierta preponderancia la buena formación de las palabras como argumento que puede determinar la incorporación de una voz al elenco académico. Ya se menciona este criterio en algunos documentos de los años sesenta y setenta, pues en las juntas celebradas en mayo y junio de 1866 se establece como una de las exigencias que deben cumplir los neologismos para ser admitidos232. Siguiendo este criterio, se rechaza el término clarens por su forma (Actas, 5 de abril de 1893) y se desecha cablegráfico a la par que el señor censor (a la sazón, G. Núñez de Arce) «propone que la Academia saque a la luz un diccionario de palabras viciosas que recogiese estas palabras. Se acuerda formar una comisión para ello, integrada por el Sr. Censor, Castelar, Commelerán y el Secretario» (Actas, 13 de febrero de 1896). La ausencia de cualquier mención al Diccionario de neologismos demuestra que ya hacía bastante tiempo que se había abandonado por completo el proyecto233. El recurso a la formación puede ser promovido por Actas, 7, 30 de mayo y 7 de junio de 1866; Actas, 9 de diciembre de 1869. El Diccionario de neologismos aparece por última vez en las actas en febrero de 1876 en las que se acuerda que dejen de funcionar las condiciones económicas de las comisiones de los 232 233
El neologismo_ok.indd 222
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
223
el estudio histórico de la lengua tan propio de la segunda mitad del siglo xix y se pueden encontrar observaciones que emplean este fundamento en textos especializados234. En la Academia este principio toma cuerpo a medida que se refuerza la concepción morfoetimológica vinculada al Diccionario etimológico, primero, y a la incorporación de las etimologías al Diccionario vulgar, más tarde. A pesar de ello, en la edición de 1899 la Academia se ve forzada a admitir voces pese a su mala formación, pues su uso se encontraba en aquellos momentos tan consolidado que resultaba totalmente imposible echar marcha atrás; los ejemplos de las unidades del sistema métrico decimal constituyen un buen ejemplo (Clavería Nadal 2003, Cortázar 1899, Gutiérrez Cuadrado y Peset 1997, Pascual Fernández 2010), así como la admisión de una palabra como vermut sin ningún tipo de debate (Actas, 26 de abril de 1899). Se recoge con ello una concepción que existió en Francia y que se concentró en las críticas a la formación de voces de carácter técnico, especialmente las que pertenecían en el sistema métrico protagonizadas por el docteur Néophobus (Nodier 1841: 906-911) y M. F. Wey, de las que unos años más tarde se hace eco el propio Darmesteter. Este, al tratar de los recursos de creación de palabras en francés, se refiere al abuso de los formantes griegos, a la mala formación de los compuestos del sistema métrico y de algunos términos de la química, y critica la gran cantidad de híbridos que se generan en el lenguaje científico (Darmesteter 1875 [1894]: 253-256; 1877: 246-249). 3.10.5. Las condiciones de admisión mos según J. M.ª de Carvajal (1892)
de voces y la adaptación de los présta-
En el marco del Congreso Literario Hispano-Americano, tienen lugar abundantes debates relacionados con la lengua, el léxico y el Diccionario vulgar. José M.ª de Carvajal, uno de los vicepresidentes de la junta organizadora del Congreso y representante de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, presenta una memoria sobre las Condiciones de origen, de etimología y de uso que han de concurrir en una voz para que sea admitida en el Diccionario vulgar (Carvajal 1892)235. Se defiende en la citada memoria que las voces aceptadas en el diccionario sean necesarias y tengan una forma acorde a las terminaciones del español diccionarios especiales. A partir de entonces no hay más referencia a ellos. La última mención a la Comisión de neologismos se halla en el acta de la junta del 26 de marzo de 1873 en la que la voz accidentado es rechazada y pasa a aquella comisión. 234 Cfr. el ejemplo eritrofobia mencionado por Campos Souto (2014). 235 La memoria lleva la fecha de 27 de octubre de 1892, la discusión sobre este asunto tiene lugar en la quinta sesión del Congreso, celebrada el 4 de novembre de aquel año (Congreso
El neologismo_ok.indd 223
01/07/2016 14:09:23
224
GLORIA CLAVERÍA NADAL
(Carvajal 1892: 6). Se pone toda la atención en los préstamos de variada procedencia con unas características formales ajenas a la estructura propia del español. Su memoria analiza casos como las formas hispanizadas vagón y tranvía (§§ 3.8.7 y 3.8.4.4), de la que se trata también el género, la alternancia riel/rail y su plural, o la imposibilidad de admitir vocablos como meeting o Kermesse por sus particularidades formales. Defiende la necesidad de modificar la forma de algunas de las palabras ya admitidas en el Diccionario como máximum, mínimum y médium, que por su final plantean problemas de moción. En la sesión del Congreso en la que J. M.ª de Carvajal hace su exposición interviene también el futuro académico J. Rodríguez Carracido (Zamora Vicente 1999: 236) quien, poniendo como ejemplo la lengua de la química, propone aplazar la admisión de voces nuevas en el Diccionario hasta que «su uso se haya generalizado, y una palabra científica cuando, después de un lapso de tiempo, la hayan usado los hombres de ciencia» (Congreso 1892: 115). Se entabla así una infructuosa discusión entre Carvajal y Rodríguez Carracido sobre el lenguaje científico, su uso y su aparición en el Diccionario. El Congreso Literario Hispano-Americano constata el interés de la sociedad por la cuestión del léxico, en especial por el diccionario y los tecnicismos, y las tensiones lingüísticas entre España y América (Gutiérrez Cuadrado y Pascual Rodríguez 1992: XXVI; Bertolotti y Coll 2012: 452; § 3.10.1); la memoria presentada por J. M.ª de Carvajal afronta una cuestión fundamental en el transcurso de preparación de la decimotercera edición, la adaptación formal de los préstamos, un fenómeno que cobra especial relevancia en aquellos años. 3.10.6. Los discursos Durante el período en el que se desarrollan las tareas de elaboración de la decimotercera edición (1885-1899) se pronuncian veintiún discursos de recepción236; aunque la mayoría se ocupan de temas relacionados con la producción literaria, algunos son de carácter eminentemente lingüístico: el de F. A. Commelerán (1890) versa sobre las leyes evolutivas, en especial desde el punto de vista fonético; el de F. Fernández y González (1894), sobre la influencia de las lenguas orientales; y el de F. García Ayuso (1894), uno de los impulsores de la lingüística comparativa en España (Gutiérrez Cuadrado 1987 y Ridruejo Alonso 2002), presenta un 1892: 106-124), el texto al que alude J. de Carvajal en su discurso es el opúsculo publicado ese mismo año con el mismo título. 236 Corresponden a los números 49-69 de Álvarez de Miranda 2011. Cfr. para Colmeiro y Cortázar, Brumme 1997: 137-139.
El neologismo_ok.indd 224
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
225
«estudio comparativo sobre el origen y formación de las lenguas neosánscritas y neolatinas» (Álvarez de Miranda 2011: 75-76, n.º 61). Como se expondrá a continuación, al menos en tres de ellos se atiende de manera más o menos extensa a la cuestión de la innovación léxica. Son los discursos pronunciados por el botánico M. Colmeiro en 1893, el ya citado de F. García Ayuso (1894) y, en último lugar, el pronunciado por el ingeniero D. de Cortázar en 1899 cuyo asunto principal es el neologismo. Cabe reparar en el hecho de que los autores de los discursos tienen diferentes formaciones: Colmeiro y Cortázar reflejan al académico científico, un perfil que adquirió una notable preponderancia en los últimos años del siglo xix y es particularmente importante para comprender la última edición del siglo del Diccionario; García Ayuso, por su parte, representa la lingüística más moderna en la Academia finisecular. En el discurso de M. Colmeiro (1893) se descubre la visión del científico en su aproximación al diccionario de la lengua en harmonía con el pensamiento académico sobre la aceptación del léxico especializado. Colmeiro se muestra de acuerdo con el principio seguido por la Academia durante todo el siglo en materia de vocabulario científico al observar que este llega a formar parte del Diccionario cuando «los progresos y la generalización de los conocimientos científicos, se vayan introduciendo en el lenguaje común y lleguen a ser vulgares, aun cuando en su origen hayan sido técnicas» (Colmeiro 1893: 6). Profundiza en su exposición en la «influencia de las ciencias en el lenguaje y en la literatura» (Álvarez de Miranda 2011: 75, n.º 57) e indaga en el terreno de las transferencias de la lengua vulgar a la científica y la expansión de las voces técnicas en la lengua vulgar estableciendo una clara diferenciación conceptual entre lenguaje especializado y lenguaje común. A la par, defiende una interesante oposición entre diccionario vulgar y diccionario científico: Corresponde a los Diccionarios tecnológicos recopilar y definir todas las palabras de las ciencias y artes respectivas, procurando enriquecerlos tanto como sea posible, conforme á sus especiales condiciones; pero los Diccionarios vulgares de cada idioma, sin dejar de tener un carácter algo enciclopédico, que se acentúa á medida que la ilustración se difunde, deben limitarse á las voces y frases de uso común, sea en el lenguaje vulgar ó en literario, sometiendo la elección y admisión de aquéllas un razonable criterio, que no peque de estrecho ni raye de exagerado. Existen en esto, no obstante, apreciaciones bastante diferentes, y no es de extrañar que haya críticos propensos á echar de menos muchas palabras realmente propias de los Diccionarios especiales, que son los destinados á definirlas y explicarlas. Es en ellos donde las definiciones tienen que ser rigorosas, empleándose los términos científicos ó artísticos que sean más adecuados, mientras que en los Diccionarios vulgares, sin cometer inexactitudes, es dable y hasta conveniente expresarse como mejor parezca para no exceder los límites de la común inteligencia (Colmeiro 1893: 18-19).
El neologismo_ok.indd 225
01/07/2016 14:09:23
226
GLORIA CLAVERÍA NADAL
Colmeiro, de acuerdo con la forma de actuar de la Academia, no propone abrir el Diccionario a los tecnicismos sino que, desde la idea de que los tecnicismos admitidos son los que han alcanzado difusión, aboga por la diferenciación entre el diccionario común y los diccionarios tecnológicos. Las divergencias entre estos dos tipos de obras lexicográficas residen tanto en la nomenclatura como en la naturaleza de las definiciones. Pese a estas opiniones, cabe recordar que las definiciones elaboradas por el botánico gallego debieron ser reformadas para la decimotercera edición por unas versiones menos extensas y enciclopédicas (Clavería Nadal 2003: 307). Al año siguiente lee su discurso F. García Ayuso (1894), un documentado estudio de lingüística comparativa en el que defiende el aumento léxico como algo natural en la evolución de las lenguas modernas. Distingue, según los principios de la moderna gramática histórica y desde el descriptivismo, las palabras populares de las cultas y advierte que estas últimas no pueden ser equiparadas a las extranjeras pues proceden también de la lengua madre (1894: 57-59). Sostiene, mezclando criterios de clasificación, la existencia de cuatro grupos de elementos léxicos a modo de «capas geológicas»: las voces populares, las poéticasliterarias, las técnico-científicas y las extranjeras (García Ayuso 1894: 72), que son consecuencias naturales de las relaciones que se establecen entre los pueblos. Se refiere también a la evolución semántica como recurso de ampliación (García Ayuso 1894: 73). No existe, por tanto, en el discurso un acercamiento normativo al neologismo. Unos meses antes de la publicación de la última edición del Diccionario237 lee su discurso de recepción D. de Cortázar, un ingeniero de minas que participa activamente en la decimotercera edición del Diccionario en condición de académico correspondiente desde 1887238 y que deja una huella indeleble (Clavería Nadal 2003) en la tradición lexicográfica académica. Su discurso se concentra en el análisis detallado del neologismo como innovación léxica de cualquier clase en el que conjuga el prisma del científico con las directrices académicas y versa según sus propias palabras de «algunas ideas referentes á los neologismos, principalmente los técnicos, para demostrar, hasta donde acierte, que de las nomenclaturas de las ciencias puras y aplicadas procede el principal contingente de palabras nuevas con que hoy aumenta el caudal de las lenguas vivas» (Cortázar 1899: 12), un broche de oro sobre el tema del neologismo a finales de siglo xix en el que se puede percibir el rumbo que la Corporación había adoptado frente a este fenómeno. 237 Según consta en el colofón de la decimotercera edición, se acabó de imprimir el día 24 de septiembre de 1899. 238 Cfr. el Discurso de contestación de E. Saavedra (1899: 68) en el que se menciona que D. de Cortázar había contribuido con «más de 14000 papeletas de enmiendas, supresiones y adiciones».
El neologismo_ok.indd 226
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
227
Se refiere Cortázar a dos recursos esenciales en la ampliación léxica: el primero es el básico, procede del pueblo y corresponde a las voces populares; el segundo «depende de los procedimientos, que pueden denominarse sabios ó eruditos, con los cuales […] se van añadiendo las voces que pide el progreso de los tiempos» (Cortázar 1899: 13), estas con el tiempo pueden llegar a «confundirse con el lenguaje popular». Se declara defensor de la innovación léxica apelando a autoridades clásicas como Herrera, en su análisis de la lengua de Garcilaso, y Quintiliano y Cicerón, para el latín (Cortázar 1899: 13) y opina que «[h]a de admitirse, sin obstáculo, que para el aumento, desarrollo y riqueza de una lengua es preciso dotarla de todas aquellas voces que pidan las necesidades diarias y crecientes de las invenciones, tratos y cosas nuevas» (Cortázar 1899: 16). Diferencia, sin embargo, dos clases de neologismos según su integración en el sistema del léxico del español: los que «designan cosas antes no conocidas» que deben ser admitidos y los que tienden a «reemplazar perífrasis ó palabras antiguas» para los que «toda precaución será poca» (Cortázar 1899: 16). Estamos, por tanto, ante la tradicional distinción entre neologismo necesario y neologismo innecesario. Defiende, aduciendo citas de B. Rivodó (1889) y V. Salvá, que deben evitarse las posturas extremistas frente a la innovación, tanto tener unos criterios de admisión demasiado limitados como permitir cualquier novedad (Cortázar 1899: 3031). En este punto critica las posiciones puristas del pasado y constata el cambio de rumbo efectuado en la propia Academia: No hay duda de que durante algún tiempo la oposición de los puristas ha sido extrema, y con ello más ha perdido que ganado nuestra lengua; hoy las corrientes son contrarias, el neologismo encuentra escasa resistencia en su camino, y como justificantes del cambio de opinión que en particular se ha realizado, nada hallo más oportuno que reproducir algunas frases consignadas respecto al asunto en los prólogos de las distintas ediciones del Diccionario de nuestra Academia, que á pesar de su deber excepcional en conservar y guardar el idioma, poco á poco se ha visto arrastrada por la corriente y ha tenido que ceder ante la fuerza de los hechos (Cortázar 1899: 31-32).
Seguidamente, Cortázar (1899: 32-39) pasa revista a varios prólogos del Diccionario, desde el Diccionario de autoridades hasta la edición de 1884239, para descubrir a través de ellos la postura de la Corporación respecto a las palabras nuevas, especialmente las científicas y técnicas, y demostrar el cambio de actitud en la duodécima edición cuando la «cada vez mayor […] corriente de los neologismos, llegó á ser irresistible» y el prólogo de la duodécima edición, «abando Tiene en cuenta la segunda edición del Diccionario de autoridades de 1770 y las ediciones de 1822, 1837, 1843, 1852, 1869 y 1884. 239
El neologismo_ok.indd 227
01/07/2016 14:09:23
228
GLORIA CLAVERÍA NADAL
nando la Academia los antiguos prejuicios» (1899: 38), presenta como una de las novedades más relevantes la ampliación del léxico especializado. Este giro es interpretado por Cortázar de la siguiente forma: Resulta de todo como indudable que la Academia tiende en los últimos tiempos á conformar el lenguaje científico con el castizo, dando así satisfacción en lo posible á los que desean y creen indispensable el uso de voces y giros antes no empleados, sin que por esto se haya de cambiar el carácter y pureza de la lengua patria hasta el punto que algunos pretenden, y con que resultarían ininteligibles las obras clásicas, manifestación verdadera de la riqueza y vigor del castellano. Siguiendo el camino emprendido, dentro de poco tiempo nuestro Diccionario estará á la cabeza del movimiento lexicográfico moderno, y las voces que sean indispensables para expresar las necesidades progresivas de las ciencias y de las costumbres quedarán aceptadas con toda la autoridad y prestigio necesarios (Cortázar 1899: 39).
Con estas palabras abunda en el pensamiento académico finisecular en torno al neologismo de manera que para desarrollarlo Cortázar (1899: 40-41) fundamenta la admisión de este tipo de léxico en una autoridad como Juan Valera quien en sus Cartas americanas, al referirse al Vocabulario rioplatense de D. Granada, había notado la imprecisa frontera entre lo vulgar y lo técnico o científico, y había defendido la incorporación en el Diccionario de esta clase de palabras240. Así, una de las formas de trazar los límites del vocabulario técnico en el Diccionario de la lengua consiste en tomar como ejemplos otros diccionarios del mismo tipo, cita a través de Valera los de Webster y de Littré con lo que el concepto de autoridad se amplía con el cotejo lexicográfico. Considera, también por boca del académico cordobés y con fidelidad a los principios académicos, que la mejor forma realizar la selección [c]onsiste en citar uno ó más textos en que esté empleado el vocablo que se quiera incluir en el Diccionario, por autores discretos y juiciosos que no escriban obra didáctica. En virtud de estos textos, es lícito inferir que es de uso corriente el nuevo vocablo, y debe añadirse al inventario de la riqueza léxica del idioma, y aun á veces, si es tal la evidencia del uso, la autoridad ó los textos pueden suprimirse (Cortázar 1899: 41).
Muy a finales de siglo, por tanto, el criterio de la autoridad continúa siendo esgrimido como condición al admitir un tecnicismo en el Diccionario. La práctica, sin embargo, era distinta por cuanto en las papeletas que se conservan en el Fichero de adiciones y enmiendas de la Real Academia Española, puede Se trata de una carta remitida a Daniel Granada en la que Valera realiza un examen de la obra de este (Vocabulario rioplatense). Una de las críticas que Valera dedica el libro se encuentra en la falta de autoridades («echo de menos las autoridades», Valera 1890: 67). 240
El neologismo_ok.indd 228
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
229
percibirse que Cortázar era extremadamente escrupuloso en su trabajo lexicográfico y siempre indicaba la fuente de procedencia de la definición; las citas que incluye en las cédulas que elabora proceden siempre de obras especializadas, no se respeta, pues, la regla de los «autores discretos y juiciosos que no escriban obra didáctica»241. Siguiendo los principios académicos, censura los neologismos que arrinconan a palabras habituales, ejemplos en los que se demuestra la profunda renovación del léxico científico-técnico, y en este grupo incluye voces como artefacto por artificio, bloque por canto o etiqueta por marbete, entre otros muchos (Cortázar 1899: 47). En materia de procedencia, considera que siempre es mejor recurrir al latín que al griego, pues aquella lengua es más próxima al español; y prefiere para animales, plantas y minerales el nombre que se usa en los lugares de donde suelen proceder, más que «nombres arbitrarios» (Cortázar 1899: 48-49). Desaprueba asimismo los híbridos, aunque admite que incluso en las lenguas clásicas hay ejemplos de esta naturaleza. Rechaza los neologismos con algún tipo de «mala formación», pero, como algunos de ellos se habían impuesto, «[p]or viciosos que sean en la forma, habremos de respetar los vocablos que el uso ha naturalizado, y recomendar la analogía para los casos semejantes» (Cortázar 1899: 54). El colofón de su discurso es vehementemente favorable al neologismo siempre que se respeten los requisitos enunciados: Con las condiciones señaladas, nada importará que los neologismos aumenten: antes al contrario, en ellos encontrarán las ciencias facilidades para su desarrollo, y el capital común de la lengua, á modo del de reserva de opulenta sociedad comercial, se conservará incólume ó con acrecentamiento justificado, mientras los valores circulantes serán cada vez mayores y de más aceptación (Cortázar 1899: 57).
En la contestación correspondiente a D. de Cortázar, E. Saavedra, también ingeniero además de arabista (Mañas Martínez 1983), parece que quiera reducir el entusiasmo que Cortázar ha manifestado por la incorporación de neologismos al referirse a la labor lexicográfica desarrollada por el nuevo académico: El mismo Sr. Cortázar, no obstante su razonada defensa del neologismo, se ha atenido á su antigua tendencia conservadora y restauradora, y ha escaseado las papeletas de
Se refiere también a la metodología de trabajo de Cortázar E. Saavedra (1899: 68): «á la hora presente nos tiene ya remitidas más de 14000 papeletas de enmiendas, supresiones ó adiciones que, á su juicio, deben hacerse en el Diccionario, y no como meras ocurrencias, hijas de un examen superficial, sino acompañadas siempre de la exposición de motivos que le han conducido al reparo, y con la cita de los libros y autores que en casos dados lo justifican y donde se podrá comprobar su exactitud». 241
El neologismo_ok.indd 229
01/07/2016 14:09:23
230
GLORIA CLAVERÍA NADAL
voces nuevas hasta reducirlas á cosa de un centenar y medio, y sólo para completar ciertos grupos que constaban ya en ediciones anteriores, ó para dar ingreso á vocablos usualísimos y de buena acuñación. Hase ajustado con esto el autor de tan ímprobo trabajo al principio tradicional y constante que ha guiado á la Academia en la adopción de neologismos, y según el cual se abstiene cuidadosamente de darles entrada en el Diccionario sin la sanción del uso bien dirigido, en quien sigue reconociendo el ius et norma loquendi del preceptista latino. Precaución es ésta muy cuerdamente establecida para conservar la justa autoridad que goza y ha gozado siempre nuestro léxico, donde hay la seguridad de que para nada han de influir caprichos ó genialidades personales (Saavedra 1899: 70).
Se refuerzan con estas palabras los criterios académicos de selección normativa de los neologismos en favor de la tendencia conservadora y restauradora, quizá en un intento de contemporizar con otras formas de pensar de la propia Academia. En este sentido, cabe reparar en el hecho de que Saavedra recuerda la significación que adquiere el hecho de que una palabra no figure en el Diccionario, una cuestión que ya se había examinado con anterioridad (cfr. 3.6.2): Es, empero, insuficiente el medio de negar ingreso en el Diccionario á los neologismos impropios para limpiar el idioma de barbarismos, porque el público no puede saber si la ausencia de tales vocablos se debe á ser inaceptables de todo punto ó á no haberles llegado el tiempo de entrar. Es preciso arbitrar modo de perseguir directamente, aparte del Diccionario, los vicios del lenguaje ampliando las observaciones que á este intento lleva al final nuestra Gramática. Nunca se podrá admitir que se diga solucionar, por resolver; influenciar por influir; presupuestar, por presuponer; ni que concursar, cuya significación es «poner en concurso los bienes de un deudor», se emplee en documentos oficiales en el sentido de concurrir ó acudir á un concurso para la provisión de una cátedra (Saavedra 1899: 73-74).
Posiblemente, esta observación explica que años más tarde se publiquen en el Boletín de la Real Academia Española artículos de carácter normativo como los que se deben a la pluma del propio Cortázar (1914-1915) en los que se comenta y censura el uso de neologismos reprobables (Desporte 1998: 213-214). Los ejemplos mencionados por Saavedra tardarán aún en incorporarse al Diccionario pero todos, en un momento u otro, pasarán a formar parte de la nomenclatura académica a lo largo del siglo xx. El uso, en estos casos, tardó en vencer los recelos académicos, pero acabó por reducirlos. En cualquier caso, el discurso de Cortázar y la contestación de Saavedra se constituyen en un buen reflejo de la postura de la Academia con respecto al neologismo a finales de siglo xix.
El neologismo_ok.indd 230
01/07/2016 14:09:23
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
231
3.10.7. El prólogo Tal como reconoce la «Advertencia» de la decimotercera edición, se prosigue en ella la labor iniciada en la edición inmediatamente anterior con unas directrices (métodos y principios) muy semejantes. Se mencionan sucintamente los aspectos en los que se ha corregido el Diccionario: etimologías, definiciones, superfluidades y errores, y aumento de voces. Sobre este último aspecto se advierte, sin que ello constituya ninguna novedad, que tanto la autoridad como el uso general bien dirigido se han erigido en las guías de la nueva edición. Los principios de incorporación permanecen inalterados pese a que se reconoce abiertamente que no siempre se han podido aplicar debido al arraigo obtenido por algunas palabras; y se mencionan, en especial, los tecnicismos pertenecientes a la ciencia y a la industria: pero las instancias, cada vez más apremiantes, con que muchas personas amantes del bien decir han solicitado de este Cuerpo literario parecer y consejo sobre la más apropiada manera de designar objetos antes poco ó nada conocidos, y la consideración de que muchas veces esa actitud pasiva es causa de que corran y se vulgaricen palabras de muy viciosa estructura, sobre todo en los tecnicismos científicos é industriales, han traído la necesidad de incluir, tras detenida discusión y maduro examen, algunas voces, aunque pocas, desprovistas de aquellos requisitos y formadas por la misma Academia con estricta sujeción á las leyes por las que se rige nuestro idioma (RAE 1899: «Advertencia»).
Esta observación no puede entenderse sin apelar a ejemplos concretos: está bien documentado en otras fuentes lo que había ocurrido con las denominaciones pertenecientes al sistema métrico decimal, algunas de ellas entrañaban una mala formación desde el punto de vista morfo-etimológico y pese a ello se habían impuesto en todos los ámbitos científicos nacionales e internacionales. La Academia se había visto obligada en algunos casos a aceptar estos neologismos en detrimento de los criterios de admisión que había aplicado durante todo el siglo xix. 3.10.8. El aumento y la corrección El incremento de voces de la edición de 1899 sigue en términos cuantitativos a la inmediatamente anterior (RAE 1884) y a la de principios de siglo (RAE 1803) (cuadros 2 y 3). Tiene, además, el «Suplemento» más extenso e interesante (Clavería Nadal 2003) de todo el siglo: está formado por 503 entradas de las cuales más de la mitad (287 lemas) son nuevas incorporaciones léxicas (cuadro 4). El resultado del estudio comparativo de diez páginas de esta edición (1899) con la inmediatamente
El neologismo_ok.indd 231
01/07/2016 14:09:24
232
GLORIA CLAVERÍA NADAL
anterior (1884) arroja una media de tres lemas nuevos por página. Se mantiene una revisión pormenorizada del contenido del Diccionario, en especial en la etimología y, como consecuencia de ello, en los cambios provocados por la distinción de homógrafos. Como se expondrá en los epígrafes siguientes, se remozan las voces técnicas, en general; especialmente notorios son los cambios de definición en las denominaciones de animales y plantas (§ 3.10.8.1); se amplía el léxico relacionado con América (§ 3.10.8.2) y, dentro del vocabulario científico y técnico, destacan las voces de la electricidad (§ 3.10.8.3) admitidas en esta edición. En el aumento léxico se siguen las directrices de la edición anterior con la atención a los derivados, entre los que sobresalen los gentilicios y los adjetivos formados con base en un nombre propio, muchos de ellos con los sufijos -ismo / -ista (Clavería Nadal 2003: 283-288 y Muñoz Armijo 2012). Dentro del léxico especializado, se encuentran voces que pertenecen a áreas muy diversas como se registra en la tabla siguiente (cuadro 11), aunque destaca, sin ninguna duda, la botánica (§ 3.10.8.1). Se añaden designaciones de animales (cacatúa, casuario, eslizón, etc.) y de plantas (fucsia, gardenia, guardalobo, etc.), muy ligadas a la aparición de términos especializados pertenecientes a las áreas de botánica y zoología. Se incorpora asimismo un buen número de denominaciones de metales (niobio, paladio, rubidio, etc.), de minerales (diálaga, esméctico, esparraguina, gandinga, etc,) y de óxidos (estronciana, itria, etc.). Marcas diatécnicas
Ejemplos
Agricultura
escavanar
Albañilería
asta (S242, aceps.)
Aritmética
base (S, aceps.)
Arquitectura
gablete, meandro, románico, ságoma
Artillería
feminela
Astronomía
ofiuco (S)
Blasón
brisura (S), lunela (S)
Botánica
acantopterigio, artocárpeo, azoleo, butomeo, cigofileo, ciperáceo, cistíneo, cladodio, dipsáceo, dipterocárpeo, eritroxíleo, esmiláceo, espora, estoma, fanerógamo, filodeo, gnetáceo, lemnáceo, litrarieo, lorantáceo, malpigiáceo, meliáceo, ribesiáceo, sámara, tifáceo, turión
Carpintería
corcheta (S, acep.)
Cirugía
rinoplasia, taponar
Filosofía
transeúnte (S, acep.)
(S) = «Suplemento».
242
El neologismo_ok.indd 232
01/07/2016 14:09:24
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
233
Física
ánodo, dinamo, fonógrafo, interferencia, solenoide
Forense
convalidar, fungible, interfecto
Geología
dolomítico, yacimiento
Geometría
ángulo (S, aceps.), poliedro (S), superficie (S, aceps.)
Historia natural
denudar
Imprenta
cícero
Lógica
petición (S, acep.)
Marina
calandraca, escandalosa, flechadura, marchapié, menestrete, pendura, reveza, tecle, trinquetilla, vinatera, vitre
Matemáticas
exponencial (S)
Medicina
acre, enterocolitis, irrigar, lipemanía, lipoma, midríasis
Meteorología
isoquímeno, isótero
Milicia
cleda
Minería
salbanda
Música
tesitura, tonalidad, trémolo
Óptica243
reflector
Química
margarina, metilo
Veterinaria
glosopeda
Zoología
coroideo, helminto, lofobranquio, proboscidio, quelonio Cuadro 11. Ejemplos de voces con marcas diatécnicas (RAE 1899)
Lejos ya de la relación entre arcaísmo y neologismo, en esta edición, sin ninguna duda, la ampliación del léxico anticuado no fue una prioridad. Cabe destacar, como han notado Fajardo Aguirre (1996-1997: 38) y Jiménez Ríos (2001: 138), la adición de la abreviatura desus. (desusado o desusada) en la lista de abreviaturas (RAE 1899: XVII- XVIII). 3.10.8.1. El léxico científico y técnico en la decimotercera edición La decimotercera edición conlleva un examen profundo de la definición de las denominaciones de animales y plantas. Ya en las Reglas (1870: 7) se reconocía, a propósito de la materia de historia natural, que se trata de una rama científica de gran extensión y se advertía que «[l]a Comision, saliéndose por esta vez, y sin ejemplar, de los límites que le están prescriptos, observa que la parte acaso más caduca, y que exige más imperiosamente una redaccion absolutamente nueva en
No aparece en la lista de abreviaturas hasta RAE 1936 (Battaner Arias 1996).
243
El neologismo_ok.indd 233
01/07/2016 14:09:24
234
GLORIA CLAVERÍA NADAL
nuestro Diccionario, es la que comprende las definiciones de los numerosos objetos de Historia Natural», disciplina en la que se integran la «Geografía general, la Geología, la Geognosía, la Etnografía, la Zoología, la Botánica, la Mineralogía». Por tanto, en los inicios de las tareas para la duodécima edición, la Academia era plenamente consciente de la necesidad de mejora de esta área. Durante la elaboración de la duodécima edición se habían tomado decisiones que afectaban al tratamiento de esta sección, especialmente en lo que se refiere a la zoología y a la botánica. Se deja constancia, por un lado, de que se empieza a sustituir la marca diatécnica historia natural por las de zoología y botánica (Actas, 15 de febrero de 1877). Por otro lado, resulta muy revelador que, después de esto, aparezcan en las actas un par de referencias sobre la forma de tratar este tipo de voces. En primer lugar, se menciona que «solo se marcarán como técnicas de Historia Natural las que se empleen como técnicas en aquella ciencia», con lo que se refleja una clara conciencia del uso de la marca diatécnica, posiblemente porque se había planteado el problema de cuándo había que asignar la marca (Actas, 15 de febrero de 1877). Pese a que la revisión emprendida en la duodécima edición resultó de gran calado, las denominaciones de animales y plantas se mantuvieron sin demasiados cambios. Por contra, en la decimotercera edición se emprende de manera más sistemática la revisión de la gran mayoría de voces que designan animales y plantas, a la par que se incrementa la especialización de las definiciones. Como consecuencia de ello, el tecnicismo zoológico y botánico se desplaza también a la macroestructura, pues el lemario se amplía con la admisión de los elementos terminológicos introducidos en las definiciones. La importancia de la edición de 1899 en este aspecto se percibe en la incorporación de un elevado número de adjetivos terminológicos en -áceo, por ejemplo, acantáceo, cannáceo, ebenáceo, piperáceo, etc. (Clavería Nadal 2003: 295-296). La aparición de estos elementos en la microestructura del Diccionario no es difícil de constatar en las definiciones de los nombres de animales y plantas; también es fácilmente perceptible la notable reestructuración que se produce entre la edición de 1884 y la de 1899 en este sector del léxico. Los casos de damasquina, eléboro blanco y elefante se constituyen en ejemplos ilustrativos: Damasquina Planta anua, originaria de Méjico, que crece hasta la altura de dos pies, con tallos rollizos y flores solitarias y de mal olor, que se reputan más perfectas cuando son de color de púrpura mezclado con amarillo (RAE 1884). Planta anua, originaria de Méjico, de la familia de las compuestas, con tallos ramosos de seis á siete decímetros de altura, hojas divididas en hojuelas lanceoladas y dentadas, flores solitarias, axilares ó terminales, de mal olor, con pétalos de color purpúreo mezclado de amarillo, y semillas largas, angulosas y con vilano pajizo (RAE 1899).
El neologismo_ok.indd 234
01/07/2016 14:09:24
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
235
Eléboro blanco. Hierba ramosa y como un palmo de alta, cuyas hojas se asemejan algo á las del llantén, oscuras y un poco rojizas, el tallo cóncavo y la flor verdosa blanquecina. Su raíz es fibrosa, acre y estornutatoria.║ negro. Hierba de más de un pie de alta, con las hojas carnosas y consistentes; el bohordo con el rudimento de una hoja en las dos ramitas, y las flores blancas y, cuando se marchitan, purpúreas. La raíz es fétida, acre, algo amarga y muy purgante (RAE 1884). Vedegambre.║ negro. Planta de la familia de las ranunculáceas, de hojas radicales, gruesas, con pecíolo de dos á tres decímetros de largo, y divididas en siete segmentos lanceolados; flores pareadas, sobre un bohordo central, con sépalos blancos rojizos, pétalos casi nulos y semillas en dos series. La raíz es fétida, acre, algo amarga y muy purgante (RAE 1899). Elefante Animal cuadrúpedo, el mayor de los que se conocen. Tiene la cabeza pequeña, los ojos chicos, las orejas muy grandes y algo colgantes […] (RAE 1884). Mamífero del orden de los proboscídeos, el mayor de los animales terrestres […] (RAE 1899).
El ejemplo de hortensia, aquella flor que se había introducido en la undécima edición (RAE 1869) porque empezaba a verse en los jardines españoles y de cuya definición se había encargado J. Valera (§ 3.8.4.4), es sometida en esta edición al mismo tipo de modificaciones: Hortensia Flor generalmente de color de rosa pálido, que forma globos y corimbos á la extremidad de los tallos de un arbusto del Japón, que hoy se cultiva en nuestros jardines (RAE 1869, 1884). Arbusto exótico de la familia de las saxifragáceas, con tallos ramosos de un metro de altura próximamente, hojas elípticas, agudas, opuestas, de color verde brillante, y flores hermosas, en corimbos terminales, con corola rosa ó azulada, que va poco á poco perdiendo color hasta quedar casi blanca. Es planta originaria del Japón, que se cultiva en nuestros jardines (RAE 1899).
Como puede observarse en los ejemplos precedentes, los cambios en la definición comportan el empleo de varios elementos léxicos especializados. Así, las voces terminológicas que se utilizan en la descripción de las plantas en la edición de 1899 o ya se habían incluido en el Diccionario en la edición anterior y, en la última edición del siglo, son utilizadas profusamente en la microestructura (lanceolado, axilar, ranunculáceo, pecíolo, sépalo; y las nuevas acepciones de compuesto, dentado, terminal); o bien se incorporan en esta última edición de siglo como lemas y como descriptores (saxifragáceo, proboscídeo y la acepción de botánica de radical).
El neologismo_ok.indd 235
01/07/2016 14:09:24
236
GLORIA CLAVERÍA NADAL
La especialización y tecnificación del Diccionario puede observarse también en los cambios verificados en la palabra microbio, una voz que había sido introducida en el «Suplemento» de la edición de 1884 con una definición no especializada y que ahora alcanza una caracterización bastante más extensa y técnica. Los cambios que experimenta esta entrada son ilustrativos de la orientación científica que toma el Diccionario de la Academia a finales del siglo xix. En el Fichero de adiciones y enmiendas de la Real Academia Española existe una papeleta con fecha de 1895 que no fue aprobada en la que figura el nombre del «Sr. Valera» y en la que figura una definición no técnica. La redacción que finalmente ofrece el Diccionario fue elaborada, no cuesta adivinarlo al leerla, por un científico, Daniel de Cortázar, que consigna en la cédula que «los datos para la definición están tomados del libro del Dr. Bouchard, Los microbios patógenos, ed. española, Madrid, 1893». Las dos papeletas mencionadas permiten observar la existencia de dos formas de proceder en el tratamiento lexicográfico del vocabulario científico: una, la de la definición lexicográfica no especializada; otra, la de la definición especializada; y esta última es la que se impone en buena parte de este tipo de léxico al acabar el siglo xix. Microbio Hist. Nat. Animal ó vegetal microscópico de organización simplicísima (RAE 1884). Definición propuesta por J. Valera (1895): Ser viviente, animal o vegetal, tan pequeño, que solo es visible con el microscopio (RAE, Archivo de Adiciones y Enmiendas). Vegetal criptógamo y microscópico que nace, se multiplica y muere con suma rapidez en el aire, el agua y toda clase de organismos, y, viviendo de las substancias que lo rodean, las transforma y descompone. Existen muchas especies y se tienen por causa de diversas enfermedades y fermentaciones (RAE 1899).
3.10.8.2. El léxico procedente de América y los neologismos americanos Fenómeno importante para la lexicografía hispánica se encuentra en la participación de las academias americanas en el Diccionario mediante la recepción de papeletas desde la duodécima edición. Las primeras pertenecen al académico correspondiente Calcaño. A partir de 1880 se reciben papeletas de la Academia Mexicana y hay constancia también de cédulas remitidas por la Academia Venezolana en la decimotercera edición244. Asimismo, R. J. Cuervo, en sus «Observaciones sobre el Diccionario de la Real Academia Española (undécima edición, año 1869)», se refiere a la colaboración de la Academia Colombiana: Cfr. Colmenares del Valle (1991: 17) proporciona 45 venezolanismos en esta edición que pudieran ser la contribución de Venezuela al Diccionario. 244
El neologismo_ok.indd 236
01/07/2016 14:09:24
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
237
La Academia Colombiana, como correspondiente y cooperadora de la Española, ha acordado tomar parte en el examen del Diccionario, trabajo por ésta felizmente iniciado ha más de un siglo, y publicar, al fin de cada tomo de su Anuario, las observaciones que los académicos vayan recogiendo, a intento de que la Academia madre las pese y depure, adoptándolas o desechándolas según su superior dictamen y en vista de los fundamentos en que se apoye cada voz, frase o acepción de las que se le propongan (Cuervo 1874 [1948]: 119).
De hecho, las Reglas de 1869 y 1870 preveían el aumento del léxico de ultramar con unos límites bien determinados, voces y locuciones útiles rechazando los giros caprichosos o antigramaticales (Reglas 1869: 1-2; Reglas 1870: 1-2). Esta colaboración, sin embargo, no estuvo exenta de problemas, en especial la cuestión de dónde trazar la frontera de incorporación del vocabulario de esta procedencia: la primera vez que se plantea este asunto fue en la junta del 28 de febrero de 1874 y vuelve a surgir unos años más tarde, durante la preparación de la última edición de siglo (Actas, 13 de enero de 1887, § 3.9.2). La labor lexicográfica de las academias americanas no se ciñó al léxico circunscrito a las realidades propias de la zona. En las papeletas recibidas desde América figuran también voces nuevas, y términos científicos y técnicos. Así junto a zapoteco, yagua, yaraví y yare aparecen voces como sílabo con el valor de «índice, lista, catálogo» o sinalagmático, aprobado en el acta del 8 de abril de 1886 e introducido en la decimotercera edición como término forense («For. Bilateral»). La presencia del académico peruano Ricardo Palma en algunas juntas de los años 1892 y 1893, coincidiendo con su participación en la conmemoración del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América y el Congreso Literario Hispano-Americano, suscita un agrio debate en torno al neologismo245. Don Ricardo propuso la incorporación al Diccionario académico de unos cientos de palabras (Palma 1896: 15); muchas de ellas eran neologismos de uso frecuente en América y algunas (incaico, incásico, plebiscitario, clausurar, exculpar, panegirizar, presupuestar, etc.) fueron recibidas con enorme rechazo por ser neologismos que fueron calificados de inadmisibles e inútiles. En la fase final de elaboración de la última edición del siglo, varios años después de las desagradables discusiones, la Academia recibió un folleto remitido por el propio R. Palma, el folleto era muy probablemente la obrita publicada en Lima en 1896 con un título bien significativo, Neologismos y americanismos. Al recibirlo, la Academia aprueba que E. Saavedra examine
Asistió a unas veinte sesiones según los datos de Hernández Prieto 1984, Hildebrandt 2003: VI, López Morales 2003: 463; cfr. Palma 1897. 245
El neologismo_ok.indd 237
01/07/2016 14:09:24
238
GLORIA CLAVERÍA NADAL
el folleto escrito por D. Ricardo Palma sobre neologismos usados en el Perú y proponga a la Comisión del Diccionario Vulgar cuáles de ellos merecen en su concepto ser incluidos en nuestro léxico y que la comisión, en vista del trabajo previo del Sr. Saavedra, acuerde por sí que se incluyan desde luego aquellos vocablos cuya admisión juzgue oportuna, consultando a la Academia para que decida acerca de la inclusión de las que la Comisión entienda que no deben ser admitidas por el Diccionario (Actas, 31 de mayo de 1899).
Como se ha estudiado en otro lugar (Clavería Nadal 2001a, 2003: 320-323, 2004, Clavería Nadal y Julià Luna 2009), el resultado de la selección de Saavedra aparece incorporado a la decimotercera edición (sobre todo en el «Suplemento»)246. En la lista de admisiones procedentes de la obra de R. Palma se pueden distinguir dos tipos de voces: las palabras muy relacionadas con América por ser procedentes de lenguas indígenas o por estar vinculadas a realidades americanas –acholado, ante, apacheta atrenzo, barchilón, cachimbo (acep.), carimba, cocaína, curaca, chafalonía, charango, chúcaro, chuquisa, churumbela, galpón, ¡gua!, guagua, jebe (acep.), lipis, máchica, malón, mucamo, ñáñigo, paco (acep.), pajonal, personería (acep.), potrero (acep.), quirquincho, rabona (acep.), tocuyo–; y las voces que pueden ser consideradas neologismos, muchos de ellos de carácter culto y de cuño moderno que se usaban tanto en España como en América: anexionista, atávico, autonomista, burocracia y su adjetivo burocrático, diagnosticar, dimisionario, dictaminar, dinamitero, editar, financiero, fusionista, insoluto, irrigar, librecambista, linchar, mitismo, objetante, obstruccionista, oclocracia, oportunismo, oportunista, orificación, orificador, orificar, panegirizar, patriotería, pavimentar, petrolero, republicanismo, subvencionar. Este último grupo de palabras encuentran su puesto en el Diccionario gracias a visiones lingüísticas procedentes del otro lado del Atlántico. Algunos de estos neologismos, como señala Martinengo (1862: 87), son voces que se habían empezado a difundir en América y, en cambio, en España toparon con la oposición académica; en ellas aparece, pues, «un’affermazione di americanismo, di una rivendicazione della validità e liceità di determinati usi americani, di fronte all’ortodossia rappresentata dalla madrepatria», de ahí la importancia y significación de todo este episodio para el neologismo.
El mismo R. Palma (1903: III-IV) proporciona una lista de ciento cuarenta voces que habían sido propuestas por él y que fueron admitidas en la decimotercera edición del Diccionario, entre ellas figuran las setenta voces del «Suplemento» (Clavería Nadal 2003: 321) y el resto son palabras que se incorporan al cuerpo del Diccionario (RAE 1899), excepto algunas voces que ya figuraban en ediciones anteriores y en las que no se percibe ningún cambio en esta edición. Cfr. también sobre esta la cuestión Carriscondo Esquivel 2005. 246
El neologismo_ok.indd 238
01/07/2016 14:09:24
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
239
No se puede olvidar que paralelamente a ello durante estos años también algunos americanos expresaron su extrañeza por las innovaciones léxico-semánticas generadas en España admitidas en el Diccionario. El mismo R. J. Cuervo (1901 [1954]: 538-539247) defiende el fondo patrimonial del español de América frente ciertas innovaciones recientes de origen peninsular: Los españoles, al juzgar el habla de los americanos, han de despojarse de cierto invencible desdén que les ha quedado por las cosas de los criollos, y recordando que nuestro vocabulario y nuestra gramática son los que nos llevaron sus antepasados, no decidir que es barbarismo o invención nuestra cuanto ellos no han oído en su pueblo: pues les puede acaecer condenar voces infinitamente más castizas y autorizadas que su cursi, su timo, su a diario, y otras lindezas que cada día sacan a luz.
Se refiere de nuevo Cuervo a esta cuestión en «El elemento popular en el Diccionario de la Academia Española», artículo en el que observa que en la ampliación léxica del Diccionario se advierten dos tendencias distintas: «la una, aristocrática, digámoslo así, propende a alejar el habla culta y literaria de la popular, a sujetar la pronunciación, ortografía y forma de las palabras a la etimología; democrática la otra y lugareña, se goza en hacer pasar por clásicos y de uso general vocablos y locuciones provinciales o neológicos» (Cuervo 1902 [1948]: 383). Como ejemplos de esta última vía aduce las voces cursi, recogida en la undécima edición (RAE 1869)248, charrán, incluida en la edición siguiente (RAE 1884), y timo, que, junto con el verbo timar, fue admitida en la última edición del siglo (RAE 1899). La atención al léxico americano no empieza a ser importante hasta la decimoquinta edición del Diccionario (RAE 1925, Garriga y Rodríguez 2006b y 2007: 248-251), sin embargo, los cómputos aportados por los estudios de Colmenares del Valle (1991) y López Morales (2002: 174) para los venezonalismos reflejan la singularidad de la última edición de siglo que dobla el número de elementos de esta procedencia a la edición inmediatamente anterior249. Sin ninguna duda, el aspecto más importante del léxico americano de esta edición se encuentra no en las voces que son indigenismos ni en conceptos propios de América, sino en los neologismos en uso en aquella zona, un americanismo enmascarado (Gútemberg Bohórquez 1984: 106). Cfr. sobre este artículo Menéndez Pidal (1944 [1966]). Para una consideración completa de las críticas de Cuervo al Diccionario, cfr. Seco 1987b y Jiménez Ríos 2013b: 167-177. 248 Cfr. la referencia a esta palabra en las observaciones de M. A. Caro de 1888 (Jiménez Ríos 2013b: 180). 249 Según los cálculos de Colmenares del Valle (1991: 17-18), la edición de 1884 contiene 22 venezolanismos, la de 1899 inserta 45 elementos léxicos de esta adscripción, mientras que la edición inmediatamente posterior (RAE 1914) solo añade 12 lemas. La de 1925 incluye 177. 247
El neologismo_ok.indd 239
01/07/2016 14:09:24
240
GLORIA CLAVERÍA NADAL
3.10.8.3. El léxico de la electricidad y los procesos de adaptación Episodio importante en la historia del Diccionario académico es la incorporación de un conjunto de voces relacionadas con el área de la electricidad y la telefonía en la última edición del siglo. Estas innovaciones, que se han considerado como una «segunda revolución industrial» por los cambios técnicos y económicos que comportaron (Maluquer de Motes 1992, Calvo Calvo 1998), se encontraban en pleno proceso de difusión (Alayo Manubens 2009). Cataluña fue pionera en este desarrollo, favorecido además por la celebración de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 (Capel Sáez y Muro Morales 1994). La necesidad de atender al léxico de este sector tecnológico surge durante la elaboración de la decimotercera edición, en el año 1894. Constatan las actas el encargo de presentar «voces que con motivo del uso de la luz eléctrica empiezan a emplearse en el lenguaje familiar» (Actas, 4 de abril de 1894) al ingeniero catalán Melchor de Palau quien como académico correspondiente colaboró en esta edición del Diccionario (Bujón Montero 1966; Zamora Vicente 1999: 186). Un mes después, Palau propone la «admisión de las tres unidades métricas más conocidas por el vulgo»: volta para volt, ohma para ohm y potencial (Actas, 2 de mayo de 1894). Este es el punto de partida para una cuestión que se prolongará durante la revisión de la decimotercera edición, pues para algunos académicos como E. Benot era necesario introducir otras palabras de esta esfera. Se planteó, ya en aquel momento, el problema de las características formales de estas voces: algunos académicos (por ejemplo, Benot) sostenían que se debían admitir sin adaptación formal alguna, mientras que otros (por ejemplo, Saavedra) opinaban lo contrario (Actas, 2 y 10 de mayo de 1894). Se registra, además, en las actas una «petición del señor Rafael de Plandoliç250 de la Sociedad de Crédito Mercantil, rogando a la Academia que se sirva determinar los vocablos que deban emplearse para denominar los distintos objetos y operaciones de la telefonía» (Actas, 10 de mayo de 1894). Coincidió, por tanto, la iniciativa académica con las demandas de la sociedad y, con el fin de resolver todas estas cuestiones, se nombró una comisión especial, la Comisión de electricidad y telefonía251. 250 Posiblemente se trate de Rafael de Plandolit, quien figura como administrador de la Sociedad de Crédito Mercantil en la documentación de la Sociedad entre 1899 y 1903 (Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya 1995) y en otras noticias de la época –un telegrama de felicitación dirigido al ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas publicado en La Vanguardia (17 de junio de 1901, página 2)– y en algunas noticias posteriores de la misma publicación periódica (La Vanguardia, 8 de mayo de 1909, pág. 4; 2 de junio de 1910, pág. 6; 9 de junio de 1910, pág. 5). 251 Fue constituida el 10 de mayo de 1894 y estuvo formada por E. Saavedra, E. Benot, F. García Ayuso y el propio M. de Palau. Además, por indicación del director se acordó que for-
El neologismo_ok.indd 240
01/07/2016 14:09:24
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
241
Como resultado de todo ello las actas de las juntas (31 de mayo de 1894) incluyen una lista de voces de estas áreas temáticas, formada por una veintena de términos de los cuales tres ya se encontraban en la edición anterior y fueron revisados (teléfono, telefonía, telefónico), ocho términos correspondían a nuevas incorporaciones (conmutador, interruptor, micrófono, solenoide, telefonar, telefonema, telefonista, transmisor) y siete palabras añadieron una acepción relacionada con estas dos esferas (borne, carrete, locutorio, instalación, ménsula, receptor y timbre). Únicamente bobina, una voz que figuraba en la lista inicial, no fue admitida en esta edición porque algunos académicos la consideraban neologismo inútil frente a carrete. Esta lista se remitió a la Sociedad de Crédito Mercantil de Barcelona252 con la indicación de ver si era necesario añadir algún otro término. Se trata, pues, de un episodio de extraordinaria relevancia para conocer la forma de trabajar de la Academia a finales de siglo xix: su interés por el léxico científicotécnico más moderno y las consultas externas que se realizaron253. El asunto retorna en la etapa final de preparación de la decimotercera edición cuando Saavedra (1899: 72-73), en su contestación al discurso de ingreso de D. de Cortázar, se refiere a la «reforma de las terminaciones» propuesta para ciertas palabras del francés y del inglés como dinio, ergio, ohmio, voltio, amperio, culombio, faradio, vatio y julio en lugar de dyne, erg, ohm, volt, ampère, coulomb, farad, watt y joule. La propuesta surge de la aplicación del modelo propio de las voces que designan metales que ya se recogen en los diccionarios académicos desde la undécima edición (potasio, vanadio, aluminio, antimonio) y duodécima edición (cadmio, calcio, selenio) y que son abundantísimos en la decimotercera edición (bario, cerio, cesio, circonio, erbio, estroncio, glucinio, iridio, itrio, magnesio, niobio, nonio, osmio, paladio, tantalio, telurio, titanio). A raíz del discurso de D. de Cortázar, la prensa se hace eco de la solución adoptada para las unidades eléctricas y en La Ilustración Española y Americana del 30 de abril de 1899 aparece una breve referencia en la «Crónica general» de José Fernández Bremón con el ruego a la Academia de que «determinase la for-
mase parte de la comisión J. Echegaray cuando se incorporase a la Academia (20 de mayo de 1894, cfr. Sánchez Ron 1990, 2003, 2004; Álvarez de Miranda 2011: 76, n.º 62). 252 Se trata de una entidad financiera y crediticia, fundada en 1863 (Sánchez Albornoz 1977: 145, Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya 1995, Rodrigo y Alharilla 1997), que actuaba como una agencia de inversiones vinculada al Banco de Barcelona; se dedicaba a inversiones inmobiliarias, a la implantación de las redes ferroviarias, eléctricas y telefónicas en Barcelona y en España (Calvo Calvo 1998: 72, Capel y Muro 1994: 79, Pascual Domènech 1999: 277-278, Tortella Casares 1973: 161). 253 Moreno Villanueva (2012: 581 y ss.) identifica 79 acepciones relacionadas con el campo de la electricidad en la edición del 1899.
El neologismo_ok.indd 241
01/07/2016 14:09:24
242
GLORIA CLAVERÍA NADAL
mación de esas voces nuevas antes de que se difundiesen las palabras bárbaras» (Fernández Bremón 1899: 246)254. Un par de meses más tarde, a punto de cerrar el «Suplemento» de la decimotercera edición, el acta del 22 de junio de 1899 registra la aprobación de otra serie de cédulas redactadas por esta comisión. Se trata de las voces amperímetro, amperio, culumbímetro, culombio, farádico, faradio, julio, ohmio, óhmico, vario, voltaje, voltímetro y voltio255. La aprobación tuvo inmediato eco en los medios de comunicación256 y provocó reacciones de todo tipo. El español se diferencia de las otras lenguas románicas en la forma adoptada para las unidades eléctricas (francés ampère, coulomb, farad, joule, ohm, watt, volt; italiano ampere, coulomb, farad, joule, ohm, watt, volt) con una adaptación gráfica y la adjunción del final en -io que acabó por imponerse257. Este pequeño grupo de vocablos planteaba un problema en su estructura formal por cuanto la mayoría de ellas tenía unos finales de palabra ajenos a las características fonotácticas del español. El Diccionario académico ya albergaba en aquellos momentos unas pocas voces con una consonante semejante en posición final (club, biftec, frac, vermut, etc. cfr. Clavería Nadal y Julià Luna 2009), pero, al examinar el grupo de voces pertenecientes al léxico de la electricidad que presentaban una estructura poco acorde con las características morfo-fonológicas del español, la Academia intentó resolver el problema inclinándose por su adaptación. La solución fue ampliamente difundida por el académico J. Echegaray, quien había formado parte de la comisión; en su artículo «Unidades eléctricas (Nuevo Diccionario de la Academia Española)», publicado en Los Lunes de El Imparcial, el 3 julio de 1899258, se refería a la solución propuesta por E. Saavedra con el fin de «dar forma á las terminaciones, acomodada á la índole de nuestro idioma, y que se preste á la construcción de plurales y adjetivos» (Echegaray 1899). La solución académica fue difundida por Echegaray y debió ser conocida con anterioridad a su aprobación pues según en NDHE la primera documentación de voltio se encuentra en una «carta abierta» de un electricista incipiente dirigida al director del Madrid Científico en el n.º 182, año V, 1898, páginas 1417-1420. 255 No figuran en el «Suplemento» ni culumbímetro ni farádico y, en cambio, aparece voltámetro. 256 Por ejemplo, aparece noticia de la aprobación académica de estas formas en la Revista crítica de historia y literatura españolas, portuguesas e hispanoamericanas (mayo y junio de 1899, pág- 91), en La Época (25 de junio de 1899, pág. 4), El Siglo Futuro (27 de junio de 1899, pág. 4), Industria e Invenciones (8 de julio de 1899, pág. 5) [Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España]. 257 Moreno Villanueva (1998b: 718) menciona la existencia de formas volta y faradia en el Manual de mediciones eléctricas de J. Galante y Villaranda, Sevilla: J. M.ª Ariza, 1880. Cfr. Moreno Villanueva 2012. 258 Cfr. Echegaray 1905 y 1910. 254
El neologismo_ok.indd 242
01/07/2016 14:09:24
RADIOGRAFÍA DEL AUMENTO Y DEL NEOLOGISMO EN EL DICCIONARIO
243
La terminación -io se configura como un formante de adaptación del léxico científico de distintas áreas de especialidad, de procedencia mayoritariamente francesa, que se corresponde con las terminaciones en -e de esta lengua. Así, lo tienen, además de los ejemplos citados anteriormente, tecnicismos pertenecientes a otras áreas como la botánica y la zoología –por ejemplo, acromio, batracio (RAE 1884); aquenio, cladodio, filodio, hesperidio, mesocarpio (RAE 1899)–. El mismo final se encuentra en las palabras que integran el formante griego -scopio, ya presente en algunos compuestos cultos recogidos desde el Diccionario de autoridades (anemoscopio, helioscopio, microscopio, telescopio), y que en la segunda mitad de siglo xix hacen su aparición en el repertorio académico un buen número de voces con las mismas características de formación: caleidoscopio, estereoscopio (RAE 1869); calidoscopio, estetoscopio, higroscopio, laringoscopio, oftalmoscopio, otoscopio (RAE 1884); espectroscopio, piroscopio (RAE 1899) (cfr. Martínez González 2011). Así lo manifiesta Saavedra con satisfacción en su discurso de contestación a D. de Cortázar: Igualmente hemos emprendido la reforma de las terminaciones correspondientes á ciertos cuerpos simples, que por la influencia del francés disonaban de los mejor escogidos para la mayoría de ellos. Como de potasa se ha dicho potasio; de circón, circonio […]. Esto nos lleva como por la mano á discurrir sobre la manera de castellanizar una caterva que se nos echa encima de palabras científicas de aspecto rudo y propias para acabar con los órganos vocales de los físicos españoles. Sabido es que la Asociación británica para el progreso de las ciencias inició en 1861 la idea, hoy generalmente admitida, de crear una nomenclatura especial para las unidades eléctricas, tomada del griego ó de nombres célebres en los fastos de la ciencia, pero con fuertes apócopes que han hecho terminar todas esas voces en consonante ó en vocal muda, como si el intento hubiera sido más suministrar raíces acomodables á la índole de cada lengua que de vocablos definitivos de uso universal. No lo han entendido así la mayoría de los sabios, y nos han propinado las palabras dyne, erg, ohm, volt, ampère, coulomb, farad, watt y joule, que si difíciles de pronunciar para nosotros tales como están, lo son mucho más cuando entran en composición ó derivación, sin contar con que nadie tiene obligación de saber francés é inglés y hallarse prevenido, si no se le dice por nota especial, de que el diptongo ou equivale á u ó á au, y que la e final es muda. Lo dicho respecto a los cuerpos simples de la química y el modelo parecido de los naturalistas, que no llaman á las flores fuchs, garden, camelli, magnol, dahl, sino fucsia, camelia, gardenia, magnolia, dalia, nos enseña que debemos decir dinio, ergio, ohmio, voltio, amperio, culombio, faradio, vatio y julio, en la seguridad de que cualquier sabio extranjero reconocerá en estas palabras las ya sabidas del tecnicismo eléctrico, mucho antes de que acierte á traducir un par de renglones del libro en que se encuentren (Saavedra 1899: 72).
La adaptación formal es una solución de compromiso que permite superar las tensiones generadas por la perentoria recepción lexicográfica de voces con unas características formales distantes de las propiedades fonotácticas del español. Con ello la Academia encuentra una vía de actuación que mantendrá en el futuro.
El neologismo_ok.indd 243
01/07/2016 14:09:24
El neologismo_ok.indd 244
01/07/2016 14:09:24
4. DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
Las diez ediciones del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española que ven la luz durante el siglo xix deben ser concebidas como eslabones de una obra en permanente transformación que se reformula en cada una de las ediciones, en las que las voces nuevas van incorporándose siguiendo los dictados académicos. 4.1. Los neologismos y los criterios de admisión Aunque no de manera exclusiva es en los prólogos de las distintas ediciones del Diccionario el lugar en el que se manifiesta con mayor claridad el ideario académico y su evolución. El fenómeno de las innovaciones léxicas se constituye en motivo de atención destacada en todos los prólogos. El contenido de estos permite un primer acercamiento a la postura de la Academia, en general, ante el incremento de voces y, en particular, ante la inclusión de los neologismos desde un tipo de textos que por su carácter programático conforma la voz institucional de la Corporación en la presentación de su obra lexicográfica al público. El principio fundamental que sustenta y, a la vez, escuda la selección léxica académica es el de la autoridad, considerado como punto de referencia esencial para el aumento del léxico del Diccionario. La autoridad se refiere siempre a un uso selecto, escrito y ejemplar del vocablo, pues es el empleo que realizan nuestros mejores escritores (RAE 1817), los escritores sabios (RAE 1822) o nuestros escritores clásicos (RAE 1832), los buenos escritores (RAE 1843, 1899). La idea entronca directamente con el primer proyecto lexicográfico de la Academia, el Diccionario de autoridades, y de este modo se oponen las voces autorizadas a las palabras desautorizadas (RAE 1837). El recurso a la autoridad se configura como verdadera piedra de toque pues se reconoce explícitamente que «[e]ste es el objeto primordial del Diccionario, dar á conocer las palabras propias y adoptivas de la lengua castellana, sancionadas por
El neologismo_ok.indd 245
01/07/2016 14:09:24
246
GLORIA CLAVERÍA NADAL
el uso de los buenos escritores» (RAE 1843), en un texto en el que la Academia pone especial empeño en justificar sus principios lexicológicos y lexicográficos. Aunque la referencia a la autoridad no consta de manera específica en los preliminares de algunas ediciones (RAE 1803, 1837, 1852, 1869 y 1884), se mantiene durante todo el siglo xix tal como prueba la referencia a este principio del prólogo de la última edición del siglo (RAE 1899), con su renovada referencia a la autoridad de los buenos escritores (RAE 1899). A finales de siglo, con la mayor apertura del Diccionario a la recepción de la innovación léxica reciente se produce un pequeño giro en el concepto de autoridad. Prueba de ello se encuentra en el fragmento del prólogo de la edición de 1884 en el que se agradece la colaboración de otras Academias a las que se reconoce también esta prerrogativa («Las Reales Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de Medicina, dando inestimable testimonio de hidalguía y generosidad, han ilustrado, con no escasa copia de artículos concernientes á las materias en que tienen irrecusable autoridad, el nuevo léxico de la lengua patria», RAE 1884: «Advertencia», VII). El prólogo de la última edición estudiada (RAE 1899) refrenda de nuevo el valor de la autoridad a la vez que refleja una cierta evolución por cuanto se reconoce que se han admitido algunas voces que no cumplen el requisito de estar autorizadas según la concepción que la Academia había aplicado desde el Diccionario de autoridades. Estas modificaciones están motivadas por la difusión que habían alcanzado ciertos neologismos cuya admisión en el repertorio oficial se había hecho ineludible. La consideración y la utilización de las autoridades, en especial para voces técnicas, en las últimas ediciones del siglo quedan bien atestiguadas a partir de las informaciones registradas en las actas (§§ 3.9.4, 3.10.3 y 3.10.8.1). El uso común se constituye en principio complementario al anterior. El mejor ejemplo se encuentra en la quinta edición (RAE 1817) cuando se hace referencia a su consideración como criterio de admisión si es constante y continuado y pertenece a las personas cultas. En especial, se utiliza como principio para determinar la inclusión de los tecnicismos al Diccionario, de manera que en la sexta edición (RAE 1822) se alude a la imposibilidad de admitir ciertas voces de esta clase justamente en razón de «no haber pasado al uso comun de la lengua»; en la edición siguiente (RAE 1832) se menciona, siempre junto a la autoridad, el «uso claramente reconocido como general y constante»; en la octava edición (RAE 1837) se justifica el rechazo de la «nomenclatura de orígen griego» hasta que alcance el uso común. Variantes expresivas del concepto de uso común son el habla común (RAE 1884), uso claramente reconocido como general y constante (RAE 1832), el uso general (RAE 1899) o la expresión se han generalizado en el uso (RAE 1852). El lenguaje común o el uso común se vinculan a condicionamientos de carácter social: así en el prólogo de la novena edición (RAE 1843) se señala que «[u]n Diccionario de un idioma destinado al uso del público debe abrazar todas
El neologismo_ok.indd 246
01/07/2016 14:09:25
DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
247
las voces del lenguaje común de la sociedad, distinguiendo el familiar del mas culto y propio de las gentes instruidas, y del poético considerado en sí mismo». Se matiza en la edición siguiente que las nuevas voces deben «estar incorporadas en el Castellano por el uso de las personas doctas» (RAE 1869: «Al lector»). De estas palabras se colige que el uso común se apoya siempre en la caracterización sociolingüística (hablantes cultos e instruidos). El uso, sin embargo, no está exento de crítica por cuanto puede llegar a imponer o generalizar aquello que en principio no parecía recomendable, de ahí que en la última edición del siglo se haga referencia al uso general bien dirigido (RAE 1899), una dirección que sería competencia de la Academia. Autoridad y uso, en la primera mitad del siglo xix, son los baluartes de la pureza de la lengua (RAE 1817, 1822 y 1843), un concepto de hondas raíces clásicas (Blecua Perdices 2006: 52-53) que, después de ser preponderante en el pensamiento lingüístico del siglo xviii (Lázaro Carreter 1949 [1985]: 255-289), decrece en relevancia en los prólogos de la segunda mitad del siglo xix, aunque se mantiene en otros textos académicos (cfr. §§ 3.7.1, 3.8.2, 3.8.5, 3.9.7, 3.10 y 3.10.6). El criterio de la generalización en el uso se aplica específicamente a las voces técnicas para justificar su rechazo en la primera mitad del siglo xix de modo que, si no pertenecen al lenguaje común, no pueden formar parte del Diccionario (RAE 1832, 1837, 1843). En diversas ocasiones y posiblemente por contraste con la lexicografía no académica (Azorín Fernández 1996-1997 y Lara 1990) se hace referencia a que el diccionario no debe tener «carácter enciclopédico» (RAE 1884; cfr. RAE 1843) como una forma de censurar la incorporación de voces nuevas sin ningún tipo de selección y preservar los límites del diccionario de la lengua. Se alude asimismo con frecuencia a la condición de estabilidad de las voces nuevas por lo que deben mostrar un uso duradero y no ser producto de modas pasajeras (Alvar López 1992a: 55-56). Esta referencia aparece de forma marginal en la edición de 1817 («de uso pasagero») y figura también en la de 1832. Se repiten las alusiones a la permanencia y estabilidad de las innovaciones como principios de la selección tanto en la undécima edición (RAE 1869: «ofrezcan ó no prendas de duracion») como en la siguiente (RAE 1884: «no ofrecen señales inequívocas de duración», «haber echado hondas raíces en tecnologías permanentes»). La condición cambiante del neologismo es también motivo de examen: el hecho de que una voz en un momento determinado pueda ser rechazada por no cumplir los requisitos exigidos no impide que, al consolidarse en el uso, pueda llegar a ser admitida más adelante; con ello se atiende a una de las características esenciales del léxico, su permanente cambio y evolución (RAE 1843, 1852), algo
El neologismo_ok.indd 247
01/07/2016 14:09:25
248
GLORIA CLAVERÍA NADAL
que en el caso de los neologismos es muy evidente por el dinamismo que entraña su propia naturaleza. Se apela, además, a criterios internos y especializados: el recurso lingüístico de la formación es mencionado de manera clara por primera vez en el prólogo de la séptima edición (RAE 1832) cuando se alude a las voces bien formadas. Este principio adquiere mayor preponderancia en la segunda mitad de siglo, así, en la undécima edición (RAE 1869), hay una referencia tangencial a este fenómeno, mientras que en las dos ediciones siguientes (RAE 1884, 1899) aparece enunciado este aspecto de forma bien precisa. La necesidad como argumento justificativo para la admisión de voces nuevas, aunque se configura como muy importante en la cuestión del neologismo, solo aparece de manera explícita en el prólogo de la undécima edición (RAE 1869: «sean ó no necesarios») y figura también en la edición siguiente en la expresión neologismo necesario (RAE 1884), de modo que se establece una distinción que puede emplearse para regir la selección léxica entre las voces necesarias para la comunicación y las innovaciones de las que se puede prescindir. Los prólogos de las diez ediciones del Diccionario de la Academia durante el siglo xix se constituyen en cartas de presentación de la obra a la sociedad. Desde ellos se afrontan cuestiones que, muy a menudo, deben encontrar su explicación en la respuesta a los juicios y críticas que recibía el Diccionario. Aparecen en estos textos programáticos de manera evidente las principales preocupaciones de la Academia y se comprueba la importancia de la justificación de los principios que sustentan el acrecentamiento del léxico como único medio de defender el rechazo corporativo de ciertas voces. En este sentido, cabe recordar que el prólogo de la novena edición (RAE 1843) se explaya como ningún otro en exponer qué significa que una palabra no se encuentre recogida en el Diccionario, lo que probablemente fue una reacción al acoso al que se vio sometida la Academia en aquellos años. 4.1.2. El
neologismo y la autoridad a la sombra del
Diccionario
de auto-
ridades
Las fuentes y textos analizados indican que durante buena parte del siglo xix la existencia de autoridad es fundamental en la aceptación de léxico nuevo en el Diccionario de la Academia. El amparo en la autoridad se usa repetidamente para justificar el rechazo de la entrada de ciertas palabras en el Diccionario y determina los límites de la admisión de voces nuevas. El concepto de autoridad se sustenta en el catálogo de autores que empleó la Academia desde el siglo xviii como base del Diccionario de autoridades. Se tienen noticias de la revisión de la lista de autores en diversos momentos a lo largo
El neologismo_ok.indd 248
01/07/2016 14:09:25
DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
249
de todo el siglo xix (§ 2.1.1.1, apartado C). Resulta especialmente relevante la revisión que se lleva a cabo en la séptima edición del Diccionario (RAE 1832), motivada por el examen de las voces añadidas por M. Núñez de Taboada en su obra lexicográfica; el contenido del elenco (§ 3.4.3) encierra una honda renovación pero habría que comprobar en qué medida influyó en las ediciones siguientes. M. Seco (1991: XII), al presentar la edición facsímil de la edición de 1780, se refería al Diccionario de autoridades como el padre del Diccionario vulgar, «el que había sido el Diccionario de la Academia por antonomasia, ya queda a un lado del camino, y en lo sucesivo habrá de especificarse con el apellido de autoridades». Creo, por la información que se desprende de las actas, que durante parte del siglo xix (hasta 1840) las labores lexicográficas de la Academia aparecen repartidas entre el trabajo del Diccionario de autoridades (diccionario grande) y la revisión del Diccionario vulgar (diccionario pequeño o chico). No siempre resulta fácil separar unos trabajos de otros y menos reconstruir la relación de estos proyectos durante estos años. La quinta edición implica, sin ninguna duda, una ruptura en la metodología lexicográfica seguida hasta entonces, de ahí el intento de retorno a la elaboración del Diccionario de autoridades ya desde los últimos meses de la revisión (octubre de 1816; cfr. §§ 3.2.4 y 3.3.1). Constan, según la documentación que he podido examinar, referencias al Diccionario grande en las Actas en los años siguientes en tres períodos distintos: 1816-1818, 1832-1833 y 18371. Coinciden estas fechas con el final de las ediciones quinta (RAE 1817), séptima (RAE 1832) y octava (RAE 1837), momentos en los que, después de finalizar la revisión de la nueva edición del diccionario pequeño, la Academia se proponía reemprender los trabajos del Diccionario de autoridades. Se revisan voces pertenecientes a las letras P, R y S que corresponden a los tomos quinto (O-R) y sexto (S-Z) de este último. Hay referencias a correcciones de repartimientos que podrían corresponder al Diccionario de autoridades hasta principios de 1840, año en el que se necesita avanzar la nueva edición del Diccionario (novena, 1843) y se interrumpe el trabajo para distribuir los cuadernos de la edición anterior e iniciar la corrección y aumento de la décima edición (Actas, 27 de febrero de 1840), un procedimiento que se repite unos años más tarde (Actas, 4 de enero de 1844), al iniciar las tareas de revisión para la décima edición del Diccionario, sin ninguna referencia ya al Diccionario de autoridades. Un análisis profundo de estos datos permitiría reconstruir la verdadera relación entre los dos proyectos lexicográficos en la primera mitad de siglo xix y la dedicación real al Diccionario de autoridades. Parece, pues, que, en la primera mitad de siglo xix, el diccionario grande se mantuvo presente en las labores académicas, pese a que las seis ediciones del Referencias anteriores y Actas, 26 de febrero de 1818; 29 de noviembre de 1832 y varias fechas de 1833; 8 y 29 de junio, 6 de julio y 14 de septiembre de 1837. 1
El neologismo_ok.indd 249
01/07/2016 14:09:25
250
GLORIA CLAVERÍA NADAL
diccionario pequeño absorbieron gran parte de las labores lexicográficas de la Corporación. En la quinta edición (RAE 1817) se cambia la metodología de trabajo y, por consiguiente, el vínculo entre el Diccionario de autoridades y el Diccionario vulgar. El segundo adquiere a partir de entonces mayor preponderancia y autonomía; el primero pasa a un segundo plano y se acrecienta la dificultad de llevar adelante su continuación pese a la voluntad académica. Esta se demuestra en las Reglas de 1838 cuya interpretación no puede desgajarse de la intención de proseguir con el Diccionario de autoridades. Si desde los años cuarenta se abandona definitivamente la elaboración del Diccionario de autoridades, en la segunda mitad de siglo xix y durante un cierto tiempo, vuelve a aparecer de forma recurrente la expresión Diccionario vulgar opuesto al Diccionario de autoridades, cuya elaboración se intenta de nuevo revitalizar, aunque en aquel momento junto a otros proyectos lexicográficos (§ 3.8.4). Las actas permiten seguir las labores relacionadas con esta obra: en 1860 se establecen las bases, la comisión encargada y las remuneraciones; para 1869 existe un plan de redacción; entre 1870 y 1873 se trabaja en las autoridades, tarea que da como fruto el Catálogo de los escritores que pueden servir de autoridad en el uso de los vocablos y de las frases de la lengua castellana (RAE 1874). La lista de autores que contiene el Catálogo incluye obras que abarcan desde textos medievales hasta el siglo xix (Larra, Espronceda, Bello, Salvá, etc.; González-Zapatero Redondo 2001). La evolución del concepto de autoridad resulta bien visible ya que el Catálogo era concebido como una simple guía para la autorización de voces, una nómina abierta que en cualquier momento se podía ampliar. Esta forma de proceder es aún más evidente en las voces de carácter científico y técnico, puesto que «los escritores técnicos incluídos en la Lista, lo están por vía de ejemplo» y, además, el carácter variable y progresivo de las Ciencias y de las Artes, y de su especial nomenclatura y lenguaje, es causa de que no pueda ponerse límite alguno en esta parte, y de que siempre sea considerado como autoridad técnica cualquier escritor de gran concepto en materias científicas ó artísticas, y los escritores modernos con preferencia á los antiguos, al contrario de lo que acontece con respecto á las autoridades del lenguaje común (RAE 1874: 3).
Esta forma de pensar concuerda con la atención que se dispensaba al tecnicismo en aquellos momentos en la elaboración del Diccionario vulgar. Esta práctica debió guiar la aceptación de voces en las dos últimas ediciones del siglo, así lo demuestran las actas en las que a menudo se recurre a la autoridad para decidir si se admite una palabra o se rechaza, aunque este no es el único criterio que se baraja (§§ 3.9.4 y 3.10.4). El Diccionario de autoridades, como los otros diccionarios especiales, no pasa de ser un propósito efímero. Si a principios de siglo era el referente lexico-
El neologismo_ok.indd 250
01/07/2016 14:09:25
DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
251
gráfico de la Academia, a finales de la centuria se ha desvanecido como proyecto lexicográfico, aunque ha dejado, como los otros proyectos, una huella indeleble en el Diccionario vulgar. 4.2. Aumento y neologismo en el Diccionario académico del siglo xix: principio de periodización Si bien los datos examinados en esta monografía permiten reconstruir una parte sustancial de la historia del Diccionario en el siglo xix, queda por realizar la verdadera historia interna del Diccionario a través del examen sistemático de todos los cambios incorporados en cada una de las ediciones, un proyecto de gran envergadura que debe acometerse como un trabajo colectivo y que proporcionará como resultado no solo el conocimiento de la evolución de la técnica lexicográfica sino también de la recepción del léxico en el diccionario normativo2. La investigación llevada a cabo hasta el momento conduce a establecer una clara distinción entre la primera edición del siglo y las tres últimas (RAE 1803, 1869, 1884, 1899), por un lado, y las restantes, por otro (RAE 1817, 1822, 1832, 1837, 1843, 1852), al menos en lo que se refiere al aumento considerado tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. La primera edición del siglo entronca con los presupuestos académicos dieciochescos, destaca por la importante ampliación de vocabulario que se produce en ella, que, según los datos manejados en este estudio, se sitúa en segundo lugar, por detrás de la duodécima edición (RAE 1884). Entre estas dos ediciones existen diferencias notables: en la segunda impera el tecnicismo y en la primera, aunque la innovación léxica ocupa un puesto nada despreciable, la vertiente filológico-textual que implican las variantes antiguas constituye también una parte fundamental de la ampliación. Este componente léxico en la cuarta edición del diccionario pequeño puede asociarse con la metodología lexicográfica empleada en aquel momento, derivada de los trabajos de acopio de material para el Diccionario de autoridades o diccionario grande. Después de esta primera edición y durante la primera mitad de siglo xix, las siguientes revisiones del Diccionario usual reflejan un manifiesto descenso en la actividad lexicográfica, explicable tanto por los agitados acontecimientos políticosociales como por los pocos recursos humanos y económicos de la Corporación (García de la Concha 2013, Matilla Tascón 1982, Sarmiento González 2006, Za Este es el objetivo del proyecto de investigación «Historia interna del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española en el siglo xix (1817-1852)» financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2014-51904-P). 2
El neologismo_ok.indd 251
01/07/2016 14:09:25
252
GLORIA CLAVERÍA NADAL
mora Vicente 1999). La quinta edición del Diccionario (RAE 1817) supone una ruptura con la tradición anterior y un alejamiento de la metodología lexicográfica firmemente vinculada a las autoridades, así se pasa de la admisión de voces «bien calificadas y probadas» (RAE 1803) a las voces «que se contemplen ser útiles para aumentar el rico tesoro de nuestra lengua» (Actas, 13 de agosto de 1814). Se inicia, además, en esta edición la supresión de ciertos materiales lexicográficos que se acrecentará en la edición siguiente (RAE 1822) y que agrandan la distancia entre el diccionario pequeño y el diccionario grande. Los cambios de todo tipo que contiene la quinta edición requieren de un estudio minucioso. Las ediciones posteriores consagran la aplicación de unos principios con notables limitaciones en la recepción de voces nuevas (RAE 1822-1852) y se concentran en la revisión de ciertos aspectos del Diccionario (en especial, RAE 1822-1832). El pensamiento lexicológico de la Academia en estos años aparece prolijamente expuesto en el prólogo de la novena edición del Diccionario (RAE 1843). Las tres últimas ediciones del siglo deben ser contempladas como fases de un mismo proceso por lo que entre ellas existe una continuidad a la vez que una evolución de objetivos y son el fruto de todos los cambios en las tareas lexicográficas que pone en práctica la Academia en la segunda mitad del siglo xix. La undécima edición (RAE 1869) sirve como punto de partida, la edición siguiente (RAE 1884) significa la consolidación del cambio tanto en la faceta lexicográfica como en la lexicológica; en la última edición del siglo (RAE 1899) arraigan los presupuestos teórico-prácticos de la edición anterior a la vez que se emprenden nuevos caminos en el quehacer lexicográfico. Creo, por tanto, que atendiendo fundamentalmente al aumento léxico verificado en las ediciones del siglo xix, habría que postular una periodización en la que se distinguieran por una parte la edición de 1803 que debería ser estudiada en profundidad junto a las ediciones del siglo xviii; las ediciones de 1822 hasta 1852 como consecuencia de procesos de adición y enmienda limitados, aunque cada edición pueda tener unas características propias. La edición de 1817, muy posiblemente por las excepcionales circunstancias externas en las que se desarrolló (especialmente los años 1808-1814), se configura como una edición en la que se produce una ruptura con metodología lexicográfica aplicada hasta el momento (Abad Nebot 2000, Álvarez de Miranda 2007; § 3.2 de esta monografía). Las tres últimas ediciones del siglo reflejan un giro en las tareas lexicográficas de la Academia y deben ser estudiadas pormenorizadamente desde esta perspectiva y, muy posiblemente, con extensión a la primera edición del siglo xx (RAE 1914). No hace falta señalar que en esta propuesta de periodización encuentran eco las palabras de Menéndez Pidal mencionadas en la Nota preliminar.
El neologismo_ok.indd 252
01/07/2016 14:09:25
DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
253
4.2.1 Neologismo y arcaísmo Como se ha podido observar al inicio de esta monografía, el vocablo neologismo, al integrarse en el sistema léxico de las lenguas modernas, ocupa un puesto estrechamente vinculado al término arcaísmo. Ambos son concebidos como afectaciones en los usos lingüísticos cuando no se consideran adecuados o se abusa de ellos. Se traba, además, otra relación entre estos dos conceptos. La crítica del neologismo hace girar la vista hacia atrás y revalorizar el acervo léxico del pasado, una actitud que se encuentra en los fundamentos lingüísticos académicos desde sus inicios, de ahí que Lázaro Carreter (1949 [1985]: 259) integrara el pensamiento académico dieciochesco en el casticismo. Surge así la idea de que una forma de innovación consiste en recuperar las palabras del propio idioma que han dejado de usarse. El recurso al arcaísmo como forma de neología era bien conocido en Francia en el siglo xviii, en el que la neología vuelve la vista a la lengua clásica (Bruneau 1948: 1162-1168); en el siglo xix, las obras de Mercier y Pougens son dos buenos ejemplos de esta actitud (§ 3.8.5.1). En España, el arcaísmo como posible fuente de innovación para evitar el galicismo se encontraba ya bien presente en A. de Capmany y a mediados de siglo se constituye en fundamento esencial de la labor lexicográfica de la Academia; los primeros indicios aparecen en los Estatutos de 1848 (§ 3.7) y, unos años más tarde, en el prólogo de la décima edición (RAE 1852; § 3.7.2). El nexo entre neologismo y arcaísmo se presenta también en los proyectos académicos del Diccionario de neologismos y del Diccionario de arcaísmos, pues se empieza por intentar establecer los límites entre ambos conceptos (Segovia Izquierdo 1859 [1914]). El considerar el arcaísmo como forma de revitalización del léxico tradicional impulsa la revisión de la marca anticuado en el Diccionario a partir de los trabajos de Monlau (§ 3.8.5.1), algo que toma cuerpo en la undécima y la duodécima ediciones del Diccionario (RAE 1869, 1884), aparece de forma clara en las Reglas (1869, 1870) y se halla en el fundamento de alguna propuesta léxica (marbete, vaguada). 4.2.3. Neologismo y tecnicismo Durante buena parte del siglo xix la aparición de la voz especializada queda proscrita del Diccionario de la Real Academia Española y solamente se admite cuando ha alcanzado cierta difusión y se ha vulgarizado. Por los datos manejados en esta investigación puede concluirse que en la primera edición del siglo (RAE 1803) la ampliación más o menos relacionada con el sector de los len-
El neologismo_ok.indd 253
01/07/2016 14:09:25
254
GLORIA CLAVERÍA NADAL
guajes de especialidad no es escasa. En la edición siguiente la ampliación léxica sufre una importante limitación con lo que estas voces se ven claramente afectadas, aunque ciertas áreas como la historia natural, la química y la farmacia son atendidas de manera particular en ella. Esta última línea de ampliación se mantiene en las dos ediciones siguientes, pese a que el trabajo global de aumento y enmienda decae de forma notabilísima. Las ediciones siguientes vuelven la espalda a la ampliación terminológica. La atención a las voces especializadas, sin embargo, crece en las tres últimas ediciones de siglo en las que la ampliación se produce en una gran variedad de campos diferentes y el tecnicismo va penetrando en el Diccionario tanto con nuevas entradas como en la microestructura con nuevas acepciones, con nuevos compuestos sintagmáticos y también penetra en las definiciones. La ampliación especializada es el resultado de un proyecto gestado en los sesenta, que aparece claramente reflejado en las Reglas (1869, 1870; § 3.9.1.1) y en el discurso de F. Cutanda de 1869 (§ 3.9.7.1). Habría que investigar en qué medida esta clasificación sirvió de guía tanto para la corrección como para la codificación lexicográfica de las nuevas voces. El giro hacia el tecnicismo verificado de manera evidente en la duodécima edición experimenta una vuelta de tuerca en la última edición del siglo tanto por el hecho de que una parte de las nuevas incorporaciones son de carácter técnico como porque las definiciones experimentan una notable tecnificación. Hay que recordar que el aumento de las voces relacionadas con la esfera de la electricidad en la última edición del siglo adquiere una especial relevancia, no solo por el tipo de léxico sino también por cuestiones de carácter eminentemente lingüístico como su adaptación formal (§ 3.10.8.3). 4.2.3.1. El tecnicismo y la definición Durante todo el siglo xix una de las preocupaciones constantes y generales que preside la labor lexicográfica de la Academia es la atención a la mejora de las definiciones. Es una cuestión que aparece planteada de manera explícita en todos los prólogos y, muy en especial, en los preliminares de la séptima edición (RAE 1832, § 3.4.4); de hecho, el cuidado por la definición, más que por el aumento, se configura como una de los intereses centrales de las ediciones de la primera mitad de siglo (1803-1843). En el dominio de la definición, el léxico científico y técnico toma especial protagonismo, pues los avances de las ciencias requieren que las definiciones se ajusten a los nuevos conocimientos, de ahí que la Academia intente conseguir mayor exactitud3, en particular en las definiciones de animales y Cfr. el prólogo de la séptima novena ediciones (RAE 1832, 1843).
3
El neologismo_ok.indd 254
01/07/2016 14:09:25
DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
255
plantas y también en otras áreas en las que se habían producido notables progresos como la química, que es motivo de revisión tanto en la quinta como en la séptima ediciones (RAE 1817 y 1832; §§ 3.2.1.1 y 3.4.1). En este terreno se debaten las directrices que se deben aplicar en las definiciones de los términos científicos y técnicos, por un lado, la corrección, por otro, el grado de tecnificación (Alpízar Castillo 1990: 136). La revisión realizada gracias a la colaboración de J. Musso en la séptima edición (RAE 1832) sigue unas orientaciones muy claras (§§ 3.4.1 y 3.4.4) favoreciendo las definiciones correctas, comprensibles y no demasiado técnicas. La avalancha de voces científicas y técnicas de las tres últimas ediciones del siglo plantea de manera recurrente los principios que debe seguir la definición y, aunque se mantiene una forma de pensar similar, el efecto es un notable avance del tecnicismo tanto en la definición como, por coherencia, en la nomenclatura. Así, en la undécima edición se reconoce de modo específico que las voces científicas y técnicas «varían no poco en valor y significacion á causa de los adelantamientos científicos é industriales» (RAE 1869: «Al lector»). En la duodécima edición (RAE 1884) se discute muy a menudo sobre el grado de tecnificación de las definiciones (§ 3.9.3) cuyo resultado es el reconocimiento en el prólogo de esta edición de que «[a]l definirlos se ha esquivado emplear voces de igual género, que, para quien no las comprendiese, hicieran la definición ó poco ó nada inteligente» (RAE 1884: «Advertencia», V) y las palabras del Resumen del secretario que apuntan en la misma dirección (§ 3.9.10). En la microestructura del diccionario, sin embargo, la tecnificación avanza progresivamente como consecuencia de la enmienda profunda. En la edición siguiente el tecnicismo se afianza definitivamente tanto en la macroestructura como en la microestructura (§ 3.10.2). 4.2.3.2. Las voces de historia natural Uno de los objetivos lexicográficos de la Academia durante todo el siglo es la mejora de la descripción de las entidades pertenecientes al reino animal y vegetal siguiendo los dictados de la descripción científica continuamente cambiante. El perfeccionamiento se centra en lo fundamental en la revisión de la definición y descripción de los nombres de animales y plantas, y, en un segundo plano, en la introducción de nuevas denominaciones de estas realidades en el elenco académico. Hay que distinguir, pues, en esta esfera del léxico, los nombres que designan animales y plantas, generalmente pertenecientes al fondo patrimonial, de los términos usados en la descripción de los mismos, que generan irremediablemente el ingreso de neologismos de carácter técnico desde las definiciones a las entradas. Se producen en el siglo xix dos procesos de revisión profundos de las palabras vinculadas al mundo de la historia natural. La primera fase tiene lugar en la primera mitad de siglo, en especial en las ediciones de 1817 (§ 3.2.1) y 1832 (§
El neologismo_ok.indd 255
01/07/2016 14:09:25
256
GLORIA CLAVERÍA NADAL
3.4.1); la segunda se desarrolla a partir de la publicación de la undécima edición (RAE 1869), sus resultados son visibles en la edición siguiente (RAE 1884) y adquieren especial relevancia en la última edición del siglo (RAE 1899), en la que se produce un notable incremento de los tecnicismos utilizados en la definición de este tipo de léxico (§ 3.10.7.1). Desde el punto de vista lexicográfico, en este dominio predominan desde siempre las definiciones de carácter enciclopédico (Ahumada Lara 1989: 137140 y Anaya Revuelta 1999), desde el punto de vista científico se intentan aplicar en mayor o menor medida los progresos de la nomenclatura biológica4 lo cual, sin ninguna duda, explica la inclusión de los términos descriptores y definidores que a lo largo de la centuria van encontrando su puesto entre las entradas del Diccionario y permiten entender el constante cambio en la definición de este tipo de palabras. Las marcas usadas en esta esfera de especialidad, como reflejo de la evolución de las ciencias naturales en los siglos xviii y xix, experimentan notables modificaciones (Battaner Arias 1996: 112-117). La marca botánica aparece ya en la lista de abreviaturas de la edición de 1780, mientras que la denominación tradicional del área, historia natural5, se introduce como marca en la lista de abreviaturas de la cuarta edición (RAE 1803) y se mantiene como tal en todas las ediciones del Diccionario del siglo xix y buena parte del siglo xx6. La abreviatura Zool. (Zoología), por su parte, es de cuño más moderno y no se incluye en la lista de abreviaturas como marca diatécnica hasta la duodécima edición (RAE 1884) pese a que la voz se había introducido en la séptima edición del Diccionario (RAE 1832) dentro de la revisión de las voces del sector de la historia natural (§ 3.4.1)7. La codificación de la zoología como marca diatécnica es consecuencia de la reestructuración operada en el campo de las ciencias naturales a partir de las Reglas y el acuerdo de 1877 de sustituir la marca de historia natural por zoología y otras como botánica, etc. (§ 3.9.1.1), lo cual explica las adiciones portadoras de esta marca tanto en la edición de 1884 como en la de 1899 (cuadros 5 y 6) para términos tanto de descripción anatómica de los Cfr. desde el lado de los científicos el discurso de Colmeiro (1893) y ya en el siglo xx, Bolívar y Urrutia (1931), Fernández Galiano (1948) y Alvarado Ballester (1982). 5 Cfr. Battaner Arias y Borràs Dalmau 2004: 169. 6 Es eliminada en la edición de 2001. Cfr. González Montero de Espinosa (1998) y el título del discurso de I. Bolívar y Urrutia pronunciado en 1931 El lenguaje de la Historia Natural. 7 Así lo indica su definición: «la parte de la historia natural que trata de los animales». Esta pudiera ser una de las palabras que la séptima edición del Diccionario de la Academia tomó del Diccionario de la lengua castellana de Núñez de Taboada (cfr. Clavería Nadal 2007). La documentación lexicográfica de la palabra se remonta al Diccionario de Terreros (s. v. zoología). 4
El neologismo_ok.indd 256
01/07/2016 14:09:25
DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
257
animales (axila, axilar o amígdala8) como propios de la descripción científica (anillado, arácnido). Ejemplos paradigmáticos de los cambios registrados en las descripciones de animales y plantas se pueden encontrar en un par de voces que han formado parte de la nomenclatura académica desde el mismo Diccionario de autoridades con profundas raíces en la lexicografía tradicional (Clavería Nadal 1992); son dos ornitónimos, cuclillo y curruca, cuya definición experimenta abundantes cambios como puede observarse a continuación: cuclillo
Ave del tamaño de un pollo, que tiene el pico largo, las plumas de varios colores, y en la cabeza un copete como el de la cogujada. Quando canta parece que dice cu, cu, de donde se formó este nombre. Cuculus (RAE 1803). Pájaro. Lo mismo que abubilla (RAE 1817). Pájaro. abubilla (RAE 1822). Ave de paso, cuyo color es ceniciento, lustroso y por debajo blanco sucio rayado trasversalmente de pardo: la cola es negruzca, mezclada de pardo. La hembra, segun opinion comun, pone sus huevos en los nidos de otras aves. Cuculus canorus (RAE 1832). Ave del orden de las trepadoras, poco menor que una tórtola, con plumaje de color de ceniza, azulado por encima, más claro y con rayas pardas por el pecho y abdomen. La hembra, según opinión común, pone sus huevos en los nidos de otras aves (RAE 1899). curruca
Ave pequeña de color verdoso, que empolla los huevos del cuclillo, el que le quita los propios, poniendo los suyo en su lugar. Noctuae genus (RAE 1803). Pájaro canoro de diez á doce centímetros de largo, con plumaje pardo por encima y blanco por debajo, cabeza negruzca y pico recto y delgado. Es insectívoro y el que de preferencia escoge el cuco para que empolle sus huevos (RAE 1899).
En los ejemplos anteriores se manifiestan dos modelos distintos de pervivencia y evolución de voces vinculadas a la esfera de la historia natural a lo largo del siglo xix. En el caso de cuclillo la definición que aparece en la primera edición del siglo xix entronca directamente con la del Diccionario de autoridades. El cambio registrado en la edición siguiente refleja el primer proceso de revisión de este tipo de voces en la quinta edición (RAE 1817) que genera, en este caso, un error en la identificación del ave. Este error es subsanado en la séptima edición (RAE 1832), en la que aparece un principio de clasificación técnica como «ave de paso», una caracterización introducida en esta edición («la que en cier Se mantienen con esta marca hasta la edición de 1992 en la que pasan a tener la marca Anat.
8
El neologismo_ok.indd 257
01/07/2016 14:09:25
258
GLORIA CLAVERÍA NADAL
tas estaciones del año se muda de una region á otra»). Esta última definición se mantiene en el Diccionario a lo largo del siglo xix, excepto en la decimotercera edición, que representa la última fase de revisión de este tipo de voces con la inclusión de «orden de las trepadoras» en la definición y la consiguiente adición de una acepción terminológica («trepador, ra […] Zool. Aplícase á las aves que tienen el pico débil ó recto, y el dedo externo unido al de enmedio, ó versátil, ó dirigido hacia atrás para trepar con facilidad; como el cuclillo y el pico carpintero […] f. pl. Zool. Orden de las aves trepadoras»). En este ejemplo se produce una reformulación completa de la definición excepto en lo que atañe a la diferencia específica, «La hembra, según opinión común, pone sus huevos en los nidos de otras aves», una propiedad que se mantiene desde la tradición lexicográfica más antigua. El ejemplo de curruca muestra solamente los cambios introducidos en la última edición del siglo xix, en este caso, al margen del cambio en la descripción morfológica y de la conservación de un descriptor general y no especializado del tipo pájaro (Borràs Dalmau 2004), destaca el adjetivo terminológico insectívoro, un término incorporado también en la decimotercera edición. Por las papeletas contenidas en el Fichero de adiciones y enmiendas de la Real Academia Española se puede comprobar que en esta edición D. de Cortázar estudió esta voz y redactó una cédula en la que dejó constancia del problema de la tradición lexicográfica de curruca y las fuentes utilizadas: En la edición de Autoridades se definió la curruca como un pájaro verde, pero se puso bien la equivalencia latina curruca. La primera edición del léxico confundió curruca con la curuja; así siguió hasta la quinta edición en que la reforma aplicada a la curuja o lechuza debió haber sido hecha para la curruca a lo que sin duda se opuso la definición de pájaro verde; y con estos errores ha llegado hasta hoy. Lo cierto es que la curruca de los latinos y de los españoles es la Motacilla orphea de Linn. o curruca orphea de Bois, que está descrita en Arévalo Aves de España, pág. 144; y con su nombre vulgar en Martínez Reguera, Ornitología de Sierra Morena, pág. 96 (V. mi cédula de curuja).
Todo eso explica que a lo largo de las diez ediciones del Diccionario del siglo xix se produzca, en primer lugar, un incremento onomasiológico constante con la admisión de denominaciones de animales y plantas; en segundo lugar, la entrada paulatina de términos especializados propios de esta área; y, en tercer lugar, una remodelación permanente de las definiciones en consonancia con la descripción científica.
El neologismo_ok.indd 258
01/07/2016 14:09:25
DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
259
4.2.4. La innovación léxica y las voces familiares Uno de los aspectos centrales del acrecentamiento léxico registrado en el Diccionario se encuentra en las voces y acepciones marcadas como familiares. El mismo diccionario ayuda a desentrañar las características de este tipo de palabras y la historia de esta marca. Desde el Diccionario de autoridades aparece en la entrada familiar la estructura sintagmática estilo o voz familiar definida como «el que se usa comunmente en la conversacion, ó en las cartas que se escriben entre amigos» (RAE 1803), una caracterización retórica relacionada con la teoría de los estilos (estilo medio o estilo sublime). Esta expresión se consolida en el siglo xix como la marca de uso básica, en especial a partir de la quinta edición (RAE 1817). Los estudios de C. Garriga Escribano (1993 y 1994-1995), centrados en la historia de las marcas de uso en el Diccionario de la Academia, no hacen más que destacar la importancia de este tipo de vocabulario dentro de la tradición académica. Las voces portadoras de la marca familiar son palabras propias del estilo coloquial o vocablos ya existentes que generan por medio de un cambio semántico un nuevo valor característico en este uso de la lengua y que se incorporan al Diccionario como una acepción nueva portadora de esta marca diastrática. Como se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo, este tipo de vocabulario se halla bien representado en todas las ediciones9. En algunas el incremento en esta área del léxico adquiere cierta relevancia, así ocurre, por ejemplo, en las ediciones de 1817 (§ 3.2.3) y 1822 (§ 3.3.3). En la segunda mitad de siglo, cuando abundan las noticias sobre el quehacer lexicográfico académico, no suele desatar debate la admisión del léxico de carácter familiar. Junto a las voces modernas y técnicas, se constituye este sector del vocabulario en una importante vía de ampliación; un ejemplo de ello es la palabra empleomanía (RAE 1869: «fam. El afan con que se codicia un empleo público retribuido, tenga ó no tenga el pretendiente méritos para obtenerlo y aptitud para servirlo»), bien documentada en los textos de la época (CORDE) y que fue aprobada en la junta del 14 de noviembre de 1866, según las actas, sin discusión. En este sentido, resultan relevantes las observaciones de Juan Valera mencionadas anteriormente (§§ 3.8.4.4 y 3.8.5) quien, con una penetrante conciencia de la novedad léxica, utiliza la designación de neologismos vulgares para ciertos vocablos para los que defiende su inclusión en el Diccionario (Actas, 3 de enero de 1867) y van siendo admitidos a medida que se generalizan en el uso. Parece, por tanto,
Cfr. la información contenida en los §§ 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.5, 3.5.2, 3.6.3, 3.7.3, 3.8.7 y 3.9.9.3. 9
El neologismo_ok.indd 259
01/07/2016 14:09:25
260
GLORIA CLAVERÍA NADAL
que este tipo de palabras no suscita demasiados problemas de aceptación salvo la exigencia de un uso amplio. Desde el lado de la crítica a la labor lexicográfica académica a principios de siglo xx, cabe reparar en el hecho de que R. J. Cuervo (1901 [1954]: 539; 1902: 385) evidencia la extrañeza que pueden producir la admisión de algunas de estas innovaciones por ser generales en España pero extrañas a América (Jiménez Ríos 2013b: 176-177). 4.2.5. Los gentilicios El tratamiento de este tipo de elementos léxicos a lo largo del siglo xix constituye un buen indicio de la evolución de la lexicografía académica. Los gentilicios no formaron parte de la nomenclatura del Diccionario de autoridades; empiezan a aparecer en el único volumen publicado de la segunda edición (1770, A-B) y se pueden encontrar incorporaciones de este tipo en las ediciones del Diccionario del siglo xviii10. La primera edición del siglo xix (RAE 1803) contiene un buen número de ellos con lo que se constituyen en una línea importante de ampliación de la nomenclatura académica. La quinta edición del Diccionario (RAE 1817) añade algunos gentilicios aunque no con la misma proporción que la edición anterior (§ 3.2.3; Clavería Nadal y Freixas Alás 2015). Según los datos manejados en esta investigación, no parece que se atienda a la clase de los gentilicios en las ediciones que van de 1822 a 185211. Las tres últimas ediciones de siglo comparten la ampliación del catálogo léxico académico con la inclusión de un buen número de estos elementos (§§ 3.8.7, 3.9.9, 3.9.10). Pese a que muchas de estas voces son de documentación textual antigua, desde el punto de vista externo, se trata de unos elementos cuya presencia en el Diccionario no puede desvincularse de los progresos de la geografía (Capel Sáez 1977, 1985), de la historia antigua y muchas otras áreas del saber vinculadas al conocimiento, exploración y colonización del mundo. Desde el punto de vista lingüístico, la recepción de estos términos en el Diccio10 Cfr. los datos aportados por García Gallarín 2003, aunque contienen algunos errores, pues el navarro recogido en el Diccionario de autoridades no se refiere al gentilicio sino a una «voz de Germania, que significa el Ansarón». Según consulta a M. Freixas sobre el Diccionario de autoridades, aparecen en él solo algunos términos de geografía antigua que designan los habitantes de ciertas zonas de la Tierra (por ejemplo, amphiscios, antiscios, heteroscios, periecos, periscios, que se mantienen actualmente en las formas anfiscio, antiscio, heteroscio, perieco, periscio). 11 Hasta que no se lleve a cabo un análisis exhaustivo de las incorporaciones, no podrá comprobarse esta afirmación que realizo fundamentada en datos parciales.
El neologismo_ok.indd 260
01/07/2016 14:09:26
DE 1803 A 1899: UN CAMINO SIN RETORNO
261
nario se relaciona con el hecho de que en las Reglas que sirvieron de hilo conductor para las últimas ediciones del siglo constaban las directrices que debían seguirse en este sector del léxico (§ 3.9.1.1). Por lo que se refiere a la cantidad, se indica que el incremento debe de ser «moderado»; también se menciona el motivo lingüístico de su inclusión: «con el objeto de fijar su verdadera terminacion» (Reglas 1869: 2; Reglas 1870: 2), apreciación que refleja la importancia que adquieren los procesos derivativos en este sector del léxico. 4.2.6. Huellas del neologismo en el Diccionario El neologismo es un concepto dinámico por naturaleza y, por consiguiente, tiene carácter transitorio. Su progresiva integración en el sistema léxico de una lengua elimina la conciencia de innovación. Según la forma de proceder de la Academia, cuando una palabra es admitida en el Diccionario, cumple las condiciones de uso y autoridad que la Corporación exige con lo que el neologismo ya ha iniciado su integración dentro del sistema léxico. Aunque en el Diccionario de la Academia del siglo xix no suelen aparecer comentarios sobre las características de las voces salvo la información indirecta que se desprende de su aceptación o rechazo y la que puedan aportar las marcas de diverso tipo, en unos pocos casos se incluyen algunas anotaciones interesantes desde el punto de vista histórico. En estos comentarios se introduce información sobre la procedencia de la palabra –vals, coqueta, buró, cúter, dueto (§ 3.5.2)– o sobre su novedad –corporación (§ 3.3.3), vals y coqueta (§ 3.6.3) o finiquitar (§ 3.7.3)–. La profunda revisión de las tres últimas ediciones del siglo elimina la mayoría de estas informaciones y transforma los comentarios sobre la procedencia en la información etimológica del Diccionario.
El neologismo_ok.indd 261
01/07/2016 14:09:26
El neologismo_ok.indd 262
01/07/2016 14:09:26
CONCLUSIÓN
Entre la recepción de vacunar (RAE 1803) y de dictaminar (RAE 1899) en el Diccionario distan casi cien años, un tiempo en el que el pensamiento lexicográfico y lexicológico de la Academia experimenta una notable evolución. Efectivamente, el siglo se inicia con una edición (RAE 1803) que admite en su nomenclatura, entre otras muchas voces, la familia léxica de vacuna, vacunar y vacunación, como neologismos necesarios. Además, la cuarta edición incluye otros materiales lexicográficos de clara fundamentación filológica que se relacionan con el Diccionario de autoridades (variantes gráficas procedentes de la documentación textual y voces antiguas). La admisión de detalle y detallar (§ 3.1.3.1), en la encrucijada entre neologismo y documentación avalada por los textos, resulta bien ilustrativa de la forma de proceder del momento. Tras varias ediciones (RAE 1817-1852) en las que el proceso de revisión y aumento se manifiesta muy acotado, se producen modificaciones muy notables en las tres últimas ediciones del siglo (RAE 1869, 1884, 1899). Con ellas, el rumbo del Diccionario académico cambia ostensiblemente como producto de una renovación tanto en las labores lexicográficas como en la metodología de trabajo. Todo ello se traduce en una ampliación de los criterios de aceptación del vocabulario nuevo en el Diccionario, en especial de las voces ligadas a los lenguajes de especialidad y también de las palabras relacionadas con el español de América; no en vano la última edición del siglo incorpora una voz como dictaminar, claro reflejo de un tipo de neologismo en el que concurren distintas percepciones en España y América. En este sentido, cabe recordar la crítica de Salvá, cuando, al mencionar la penúltima falta de carácter general que imputaba al Diccionario académico, se refería a la «casi total omisión de las voces que designan las producciones de las Indias orientales y occidentales, y mas absoluta la de los provincialismos de sus habitantes», con acierto reparaba en que «entre las voces introducidas nuevamente en aquellas regiones hay algunas, como dictaminar, editorial y empastar, que convendría se generalizasen en castellano» (Salvá 1846: XIV). Algunos de estos términos encuentran su puesto en el Diccionario académico años después de las observaciones de Salvá (Azorín Fernández 2002) no tanto como fruto del acuerdo
El neologismo_ok.indd 263
01/07/2016 14:09:26
264
CONCLUSIÓN
corporativo sino como resultado de las tensiones entre distintas formas de percibir el neologismo, algo que se refleja tanto entre miembros de la propia Corporación como en el contraste entre la Academia y otras instancias. Las páginas precedentes han intentado contribuir al conocimiento del siglo xix, una etapa del español de indudable interés para la historia de la lengua (Brumme 1995, Zamorano Aguilar 2012, Ramírez Luengo 2012). El estudio de la actitud de la Academia ante el neologismo durante esta centuria, de su concepción del vocabulario y de la creación de palabras nuevas, la tensión entre el progreso y neologismo, y la conservación y el arcaísmo, encuentran una importante proyección en la comprensión de la lengua del siglo xxi y en el establecimiento de sus fundamentos históricos, pues muchos de los usos reprobados en el siglo xix han acabado por consolidarse. Voces que eran neologismos en el sentido inicial y reprobatorio del término han pasado a ser palabras de uso cotidiano, también los significados y usos inicialmente censurados se han normalizado y naturalizado por completo. La historia trazada presenta dos vertientes distintas e interrelacionadas: se refleja en ella el progreso cultural, social, intelectual y científico de la sociedad a lo largo del siglo xix a través de la historia y la evolución de su léxico; también se revela una parte de la historiografía lingüística, de la historia de la lexicografía, en las mejoras experimentadas en la técnica lexicográfica y en el desarrollo de las ideas lingüísticas sobre la concepción del léxico. Resulta fundamental para la comprensión de la lexicografía académica de la segunda mitad del siglo xix tener en cuenta los cambios que se producen en los proyectos lexicográficos que desarrolla la Corporación. La existencia de diccionarios especiales, pese a que lamentablemente no pasaron de un estadio embrionario1, implicó una concepción mínimamente estructurada del léxico y redundó en beneficio del Diccionario vulgar. El proyecto del Diccionario de neologismos explica que una de las tareas preponderantes de la Academia fuera el examen de este tipo de voces. El hecho de que este proyecto no llegara a su conclusión provoca que el Diccionario vulgar continúe siendo la obra desde la que la Academia expresa la aceptación o el rechazo del vocabulario nuevo: la aceptación, mediante la inclusión de la voz en la nomenclatura; el rechazo, de manera indirecta, con su ausencia en ella. Como grupo especial dentro de los neologismos, aparece la consideración de las voces técnicas para las que en un principio solo pueden figurar en el Diccionario si tienen un uso difundido en la lengua vulgar. En estas voces el criterio de autoridad se va modificando paulatinamente por cuanto no es necesario que De hecho, si hubiesen cuajado los proyectos de diccionarios enunciados en los Estatutos de 1859 se hubiese cambiado el rumbo del Diccionario usual; cfr. el interesante artículo de Gutiérrez Cuadrado (2001-2002). 1
El neologismo_ok.indd 264
01/07/2016 14:09:26
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
265
exista una autoridad literaria que garantice su uso. En la segunda mitad del siglo xix el Diccionario sufre un importante acrecentamiento de la tecnificación por el que muchas voces llegan a formar parte de la nomenclatura por el simple hecho de aparecer en las definiciones. Ello demuestra que existe una incidencia notable de la definición en la nomenclatura. De este modo, los tecnicismos muestran dos vías de circulación dentro del Diccionario. Una, de la macroestructura a la microestructura. Tal es el caso de las palabras que forman parte del sistema métrico decimal que son admitidas como lemas nuevos primero y en las sucesivas revisiones van penetrando en la microestructura como parte de las definiciones de otros conceptos (Clavería Nadal 2001a). Otra vía de ampliación va de la microestructura a la macroestructura pues, por el hecho de aparecer en las definiciones, algunos tecnicismos deben ser incluidos en la nomenclatura como única forma de dotar de coherencia al diccionario (Pascual Rodríguez 1996); se genera así una ampliación que contribuye a su tecnificación de manera indirecta. El ilustre Salvá, en la «Introducción del adicionador» de su Diccionario, se refería a la metodología que había seguido: «el cotejo de las diversas ediciones del Diccionario, que alguno despreciaría por poco productivo, me ha hecho conocer los saltos debidos en la mayor parte á los cajistas, y los trámites que han tenido algunos errores» (1846: XXVIII). Este contraste entre ediciones, aunque no ha sido exhaustivo, ha servido de guía en este estudio en un intento de destejer lo que la Academia fue tejiendo a lo largo del siglo, pues cada edición servía de base para introducir las mejoras de la edición siguiente; así el texto académico adquiere un dinamismo del que se puede obtener la historia del léxico desde la perspectiva normativa. El análisis completo de las diferencias entre una edición y otra permitirá escribir la verdadera historia interna de la lexicografía académica, una tarea en la que queda aún mucho por hacer. Los datos obtenidos de otras fuentes (actas, papeletas, discursos, etc.) han permitido reconstruir una parte de la historia de la lexicografía académica de la que el Diccionario es el resultado más visible. Los entresijos, sin embargo, son fundamentales para comprender en todas sus dimensiones el propio Diccionario que se configura a modo de punta del iceberg; el mejor ejemplo de ello es el adjetivo accidentado y su aparición en las juntas académicas de la segunda mitad de siglo (§ 3.9.4 y 3.10.4), pese a que no se incorpora en él hasta el siglo xx. La comprensión de cada edición del Diccionario requiere del análisis interno y también de la reconstrucción de las circunstancias que rodearon su desarrollo, si no es así es imposible entender, por ejemplo, las adiciones científicas de la quinta edición (RAE 1817), las realizadas tomando como referencia el Diccionario de M. Núñez de Taboada (RAE 1832) o las que proceden del folleto de R. Palma (RAE 1899), o el aún no bien esclarecido prólogo de la novena edición (RAE 1843). La única forma de enfrentarse actualmente a la tradición lexicográfica for-
El neologismo_ok.indd 265
01/07/2016 14:09:26
266
CONCLUSIÓN
mada por las veintitrés ediciones del Diccionario de la Academia, sin olvidar su origen último, el Diccionario de autoridades, es mediante la aplicación de métodos histórico-filológicos capaces de desentrañar y reconstruir la evolución del Diccionario como texto, de manera que sea posible identificar los cambios introducidos en cada una de las ediciones y reconstruir su significación. El trabajo realizado en esta monografía ha tenido esta orientación aunque restringida a la ampliación léxica y al neologismo. Si a primera vista podría parecer, tal como señaló Lázaro Carreter (1992: 37), que las actitudes frente al neologismo en el siglo xix continúan «sin alteraciones las líneas dieciochescas», el examen detenido abre nuevas perspectivas a la interpretación. El cambio en el concepto está asegurado y recogido por los mismos diccionarios; la transformación en la actitud, también. El neologismo ha servido como hilo conductor y ha permitido conocer más cerca la lexicografía académica del siglo xix; múltiples caminos, sin embargo, permanecen inexplorados.
El neologismo_ok.indd 266
01/07/2016 14:09:26
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Fuentes1 Actas = Real Academia Española (1791-1900): Actas (Libro 16, desde enero de 1790 hasta diciembre de 1795; Libro 17, desde enero de 1796 hasta 19 de junio de 1799; Libro 18, desde 24 de junio de 1800 hasta 12 de abril de 1808; Libro 19, desde abril de 1808 hasta 26 de febrero de 1818; Libro 20, desde 3 de marzo de 1818 hasta diciembre 1828; Libro 21, desde 8 de enero de 1829 hasta 15 de octubre de 1840; Libro 22, desde 22 de octubre de 1840 hasta 13 de octubre de 1853; Libro 23, desde 20 de octubre de 1853 hasta 25 de octubre de 1860; Libro 24, desde 5 de noviembre de 1860 hasta junio de 1863; Libro 25, desde el 3 de septiembre de 1863 hasta 28 de diciembre de 1865; Libro 26, desde enero de 1866 hasta diciembre de 1870; Libro 27, año 1871; Libro 28, año 1872; Libro 29, año 1873; Libro 30, años 1874-1876; Libro 31, desde enero de 1877 hasta mayo de 1882; Libro 32, desde mayo de 1882 hasta fin de 1885; Libro 33, años 1886-1890; Libro 34, años 1891-1894; Libro 35, años 1895-1897; Libro 36, años 1898-1900). Consultadas en versión microfilmada en el Archivo de la Real Academia Española. Alas, Leopoldo «Clarín» (1889 [1987]): Mezclilla. Madrid: Librería de Fernando Fe. [Reimpresión con prólogo de A. Vilanova, Barcelona: Lumen, 1987]. Alcalá Galiano, Antonio (1846): «De algunas locuciones viciosas hoy muy en uso». Revista Europa 1, págs. 257-281. — (1861 [1870]): Que el estudio profundo y detenido de las lenguas extranjeras, lejos de contribuir al deterioro de la propia sirve para conocerla y manejarla con más acierto, discurso leído en la junta de 29 de setiembre de 1861. Madrid: Imprenta Nacional. [También en Memorias de la Academia Española, vol. I, año I. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870, págs. 144-174]. Alvarado Ballester, Rafael (1982): De nomenclatura Juxta praeceptum aut consensu biologorum (Tecnicismos, cultismos, nombres científicos y vernáculos en el lenguaje biológico), discurso leído el 25 de abril de 1982 en el acto de su recepción pública por el Excmo. Sr. Don Rafael Alvarado Ballester y contestación por el Excmo. Dr. Don Pedro Laín Entralgo. Madrid. Se introduce en la citación de las fuentes acentuación según los criterios actuales.
1
El neologismo_ok.indd 267
01/07/2016 14:09:26
268
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Cienfuegos, Nicasio (1799 [1870]): «Discurso de Don Nicasio Álvarez de Cienfuegos al entrar en la Academia», leído el 20 de octubre, en Memorias de la Academia Española, vol. I, año I. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870, págs. 352-367. Álvarez Sereix, Rafael (1889): «El Diccionario de la Academia Española», Estudios contemporáneos. Ciencia y literatura. Madrid: Imprenta de Moreno y Rojas, págs. 207-268. Atrián y Salas, M. [Matrinas] (1887): La crítica del Diccionario de la Academia. Observaciones publicadas en la «Revista del Turia», con motivo de los artículos en pro y en contra de la duodécima edición del Diccionario de la Real Academia Española han dado a luz algunos escritores. Teruel: Imprenta de la Beneficiencia. Baralt, Rafael M.ª (1853 [1860]): «Discurso del Sr. D. Rafael María Baralt», 27 de noviembre de 1853, en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. II, págs. 5-53. — (1855), Diccionario de galicismos, prólogo de J. E. Hartzenbusch, puesto al día, con una introducción, cinco apéndices y más de seiscientas notas y adiciones, por N. Alcalá Zamora y Torres. Buenos Aires: Editorial Hemisferio, 1945. Barrantes, Vicente (1876): Discursos leídos ante la Real Academia Española, en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Vicente Barrantes, a 25 de marzo de 1876. Madrid: Establecimiento Tipográfico de P. Nuñez. [También en «Del estilo y de los conceptos de nuestros filósofos contemporáneos. Discurso del Excmo. Dr. D. Vicente Barrantes, leído, en el acto solemne de su pública recepción, ante la RAE, el día 25 de marzo de 1876», en Memorias de la Academia Española, vol. V. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1886, págs. 433-486]. Bello, Andrés (1843 [1981]): Discurso de instalación de la Universidad de Chile, Santiago: Imprenta del Estado. [Citado por Discurso de Instalación de la Universidad de Chile, prólogo de R. Fernández Heres. Madrid: Oficina de Educación Iberoamericana, 1981]. — (1845 [1951]): «Diccionario de la lengua castellana por la Academia Española (novena edición)». El Araucano 762, 28 de marzo de 1845. [Reproducido en Obras completas de Andrés Bello. Caracas: Ediciones del Ministerio de Educación, 1951, vol. V, págs. 117-121]. Bolívar y Urrutia, Ignacio (1931): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública de D. Ignacio Bolívar y Urrutia el día 18 de enero de 1931. Madrid: J. Molina, 1931. Campoamor, Ramón de (1862 [1865]): «Discurso leído por Don Ramón de Campoamor en el acto de su recepción el día 9 de marzo de 1862», [«La metafísica limpia, fija y da esplendor al lenguaje»], en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1865, vol. V, págs. 155-183. Canalejas, Francisco de Paula (1869 [1870]): Discurso leído ante la Academia Española por D. Francisco de Paula Canalejas en su recepción pública, 28 de noviembre de 1869. Madrid: Imprenta de Manuel Minuesa. [También en Memorias de la Academia Española, vol. II, año I. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870, págs. 16-88].
El neologismo_ok.indd 268
01/07/2016 14:09:26
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
269
Cañete, Manuel (1858 [1860]): «Discurso del señor Don Manuel Cañete», 8 de diciembre de 1858, en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. II, págs. 195-222. — (1867): Discurso escrito por Don Manuel Cañete, individuo de número de la Real Academia Española, y leído ante dicha Corporación en la sesión pública inaugural de 1867. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. Capmany y de Montpalau, Antonio de (1805): Nuevo diccionario francés-español, en que van enmendados, corregidos, mejorados, y enriquecidos considerablemente los de Gattel, y Cormon. Madrid: Sancha. — (1812): Filosofía de la Eloquencia. London: Longman Hurst, Rees Orme y Brown. Carvajal, José M.ª de (1892): Condiciones de origen, etimología y uso que han de concurrir en una voz para que sea admitida en el diccionario vulgar. Madrid: Tipografía de Manuel G. Hernández. Castro, Adolfo de (1894): Libro de los galicismos. Madrid: La España Moderna. Catalina del Amo, Severo (1861 [1865]): «Discurso leído por el Ilmo. Sr. D. Severo Catalina del Amo, en el acto de su recepción el día 25 de marzo de 1861», en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1865, vol. III, págs. 101-135. Clavijo y Fajardo, José (1763-1767): El Pensador. Madrid: Joaquín Ibarra, 6 vols. [Ed. facsímil, presentación de M. Lobo Cabrera y E. Pérez Parrilla, estudio de Y. Arencibia. Gran Canaria: Cabildo de Lanzarote y Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 1999]. Colmeiro, Miguel (1871): Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales o notables del antiguo y nuevo mundo. Madrid: Imprenta de Gabriel Alhambra. — (1893): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Miguel Colmeiro, el día 11 de mayo de 1893. Madrid: Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro. [También en «El paso del lenguaje científico al vulgar», en Discursos leídos en las recepciones públicas de la Real Academia Española, Serie segunda. Madrid: Gráficas Ultra, 1947, vol. III, págs. 65-79]. Commelerán, Francisco A. [Quintilius] (1887): El Diccionario de la lengua castellana por la Academia Española. Colección de artículos publicados en «La Controversia» y «El Liberal», en contestación a los que en «El Imparcial» ha dado a luz Miguel de Escalada contra la duodécima edición del Diccionario de la Real Academia Española. Madrid: Imprenta de A. Pérez Dubrull. — (1890): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Sr. D. Francisco A. Commelerán y Gómez, el día 25 de mayo de 1890. Madrid: Imprenta de A. Pérez Dubrull. [También en Discursos leídos en las recepciones públicas de la Real Academia Española, Serie segunda. Madrid: Gráficas Ultra, 1946, vol. II, págs. 203-266]. Compañel, Joaquín (1880): «Tampón», El averiguador universal. Correspondencia entre curiosos, literarios, anticuarios, etc. etc., y Revista de documentos y noticias interesantes 38, 31 de julio, año segundo, págs. 209, 228-229.
El neologismo_ok.indd 269
01/07/2016 14:09:26
270
BIBLIOGRAFÍA
Congreso (1892): Congreso Literario Hispano-Americano. IV Centenario del Descubrimiento de América. Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Madrid, 1892. [Edición facsímil con prólogo de J. A. Pascual Rodríguez y J. Gutiérrez Cuadrado. Madrid: Instituto Cervantes-Pabellón de España-Biblioteca Nacional, 1992]. Cortázar, Daniel de (1899): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Daniel de Cortázar el día 23 de abril de 1899. Madrid: Est. Tip. de la Viuda é Hijos de Tello, 1899. [También en Discursos leídos en las recepciones públicas de la Real Academia Española, Serie segunda. Madrid: Gráficas Ultra, 1948, vol. V, págs 7-47]. — (1914-1915): «El purismo», Boletín de la Real Academia Española 1, págs. 39-42, 147-150; 2, págs. 353-358. Cotarelo y Mori, Emilio (1928): Discurso acerca de las obras publicadas por la Real Academia Española: leído en la junta pública de 7 de octubre de 1928 por Emilio Cotarelo y Mori, con ocasión de celebrar la «Fiesta del Libro» e inaugurar una exposición de las referidas obras. Madrid: Real Academia Española. Cuervo, Rufino José (1874 [1948]): «Observaciones sobre el Diccionario de la Real Academia Española (Undécima edición, año de 1869)». Anuario de la Academia Colombiana, 1. [Reproducido en Disquisiciones sobre Filología Castellana. Buenos Aires: Librería y Editorial «El Ateneo», 1948, págs. 119-145]. — (1901 [1954]): «El castellano en América», Bulletin Hispanique 3, págs. 35-62. [Citado por Disquisiciones sobre Filología Castellana, en Obras Completas, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1954, vol. II, págs. 518-586]. — (1902 [1948]): «El elemento popular en el Diccionario de la Academia Española», Revue Hispanique 9, págs. 12-17. [Reproducido en Disquisiciones sobre Filología Castellana. Buenos Aires: Librería y Editorial «El Ateneo», 1948, págs. 381-388]. Cutanda, Francisco (1869): Discurso de Don Francisco Cutanda, individuo de número de la Academia Española, leído ante esta corporación en la sesión pública inaugural de 1869. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. Diccionario de autoridades = Real Academia Española (1726-1739 [1990]): Diccionario de autoridades. Madrid: Gredos. [También en NTLLE]. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano. Barcelona: Montaner y Simón, 25 tomos, 1887-1899. Domínguez, Ramón Joaquín (1846-1847 [1853]): Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española. Madrid-Paris: Establecimiento de Mellado, 2 vols., 5.ª edición [NTLLE]. Echegaray, José (1899): «Unidades eléctricas (Nuevo Diccionario de la Academia Española)», Los Lunes de El Imparcial, 3 julio de 1899, pág. 3. — (1905): Ciencia popular. Madrid: Imprenta hijos de J. A. García. — (1910): Vulgarización científica. Madrid: Rafael Gutiérrez Jiménez. Estatutos (1848) = Estatutos de la Real Academia Española aprobados por S. M. Madrid: Imprenta Nacional. Estatutos (1859) = Estatutos de la Real Academia Española aprobados por S. M. Madrid: Imprenta Nacional.
El neologismo_ok.indd 270
01/07/2016 14:09:26
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
271
Feijoo y Montenegro, Fr. Benito Jerónimo (1742-1760): Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, se continúa el designio del theatro crítico universal, impugnando, o reduciendo a dudosas, varias opiniones comunes. [Citado por la edición de Madrid: Imprenta Real de la Gazeta, 1777]. Fernández Bremón, José (1899): «Crónica general», La Ilustración Española y Americana 16, año 43, 30 de abril de 1899, pág. XLIII. Fernández Galiano, Emilio (1948): Algunas reflexiones sobre el lenguaje biológico, discurso leído el día 18 de marzo de 1948, en su recepción pública por el Excmo. Sr. D. Emilio Fernández Galiano y contestación del Excmo. Sr. D. Ángel González Palencia. Madrid. Fernández de Moratín, Leandro (1825-1828 [1944]): «Discurso preliminar a las comedias», en Nicolás y Leandro Fernández de Moratín, Obras. Madrid: Atlas. Fernández de Velasco, Bernardino [duque de Frías] (1850 [1860]): «Discurso de contestación del Excmo. Bernardino Fernández de Velasco», en «Discurso del Excmo. Sr. D. Javier de Quinto, 13 de enero de 1850», en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. I, págs. 173-198. Fernández y González, Francisco (1894): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del D. Francisco Fernández y González, el día 28 de enero de 1894. Madrid: El Progreso Editorial. Ferrer del Río, Antonio (1860 [1870]): «Reseña histórica de la fundación, progresos y vicisitudes de la RAE, Discurso escrito por su individuo de número D. Antonio Ferrer del Río, y leído en la Junta pública de 30 de Setiembre de 1860», en Memorias de la Academia Española, vol. I, año I. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870, págs. 176-196. — (1863 [1865]): «Discurso leído por el Señor Don Antonio Ferrer del Río, en contestación al antecedente», en «Discurso leído por el Ilmo. Sr. D. Isaac Núñez de Arenas, en el acto de su recepción el día 13 de diciembre de 1863», en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1865, vol. III, págs. 505-537. Galindo y de Vera, León (1875): Discurso leído ante la Academia Española en la recepción pública de Don Leon Galindo y de Vera. Madrid: Imprenta de Gaspar, Editores. [También en «Autoridad de la Academia española en materia de lenguaje. Discurso del Sr. D. Galindo y de Vera, leído en junta pública celebrada para darle posesión de plaza de número, el día 24 de febrero de 1875», en Memorias de la Academia Española, vol. V. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1886, págs. 350-380]. García Ayuso, Francisco (1894): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del señor D. Francisco García Ayuso, el día 6 de mayo de 1894. Madrid: Est. Tipográfico «Sucesores de Rivadeneira». [También en «Leyes y procedimientos seguidos en la formación de las lenguas neosánskritas y neolatinas», Discursos leídos en las recepciones públicas de la Real Academia Española, Serie segunda. Madrid: Gráficas Ultra, 1945, vol. II, págs. 347-416]. García del Pozo, Gregorio (1854): Suplemento de la fe de erratas de la 10.ª edición del Diccionario de la Academia Española i de su prontuario de ortografía: o sea,
El neologismo_ok.indd 271
01/07/2016 14:09:27
272
BIBLIOGRAFÍA
continuación del suplemento de la fe de erratas de la 9.ª edición i algunas notas a sus ediciones de ortografía. Madrid: Imprenta de la Viuda de Burgos. Gaspar y Roig (1853): Diccionario enciclopédico de la lengua española […]. Madrid: Imprenta y Librería de Gaspar y Roig [NTLLE]. Gil y Zárate, Antonio (1848 [1860]): «Discurso de contestación del Excmo. Sr. D. Antonio Gil y Zárate», al discurso del Sr. D. José Joaquín de Mora, en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española, 3 vols. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. I, págs. 159-171. Gómez Hermosilla, José (1826): Arte de hablar en prosa y verso. 2 vols. Madrid: Imprenta Real. Gómez de Salazar, Fernando (1871): Juicio crítico del Diccionario y de la Gramática castellana últimamente publicados por la Academia Española, exponiendo los muchos y gravísimos errores que ambas obras contienen. Madrid: Gregorio Juste. — (1878): «El Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española», La Ilustración Española y Americana 13, 8 de abril de 1878, págs. 226-227; 15, 22 de abril de 1878, págs. 258-259. Guyot Desfontaines, Pierre-François (1726): Dictionnaire néologique à l’usage des beaux esprits du siècle. Avec l’éloge historique de Pantalon-Phoebus. Par un avocat de province. Paris: Philippe-Nicolas Lottin. [Consultado en ]. Hartzenbusch, Juan Eugenio (1859 [1860]): «Discurso de contestación del Sr. D. Juan Eugenio Hartzenbusch», en Discursos leídos ante la Real Academia Española, en la recepción pública del Ilmo. Sr. D. Pedro Felipe Monlau, el día 29 de junio de 1859. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. [Citado por Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. II, págs. 331-367]. — (1871): «Contestación de Don Juan Eugenio Hartzenbuch», en Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública de Don Salustiano de Olózaga, el dia 23 de abril de 1871. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, págs. 29-48. Le Néologiste Français ou Vocabulaire portatif des mots les plus nouveaux de la langue Française, avec l’explication en Allemand et l’étymologie historique d’un grand nombre. Ouvrage, utile surtout à ceux, qui lisent les papiers publics Français et autres ouvrages modernes, dans cette langue. Nürnberg: Grattenauer, 1796. Marqués de Molins, José Roca de Togores (1861 [1870]): «Reseña histórica de la Academia Española», en Memorias de la Academia Española, vol. I, año I. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870, págs. 7-128. — (1869): «Sobre el estado y trabajos literarios de la Academia Española», memoria presentada por su director el marqués de Molins en 30 de diciembre de 1869, en Memorias de la Academia Española, vol. I, año I. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870, págs. 218-249. Mercier, Louis-Sébastien (1801 [2009]): La Néologie, ou Vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler ou pris dans des acceptations nouvelles [2 vols., Paris: Moussard-Maradan], en Louis-Sébastien Mercier, Néologie, texto establecido, anotado y presentado por Jean-Claude Bonnet. Paris: Belin.
El neologismo_ok.indd 272
01/07/2016 14:09:27
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
273
Memorias de la Academia Española, vols. I-II, año I, Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870; vol. III, año II. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1871. Millares, José (1892): Curiosidades lexicográficas. Palma de Mallorca: Colomar y Salas. Mir, Miguel (1886): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del R. P. Miguel Mir, el día 9 de mayo de 1886. Madrid: Imprenta de los Huérfanos. Moncrif, François-Augustin Paradis de (1742 [1751]): Qu’on ne peut ni ne doit fixer une langue vivante, discurso pronunciado en la Academia Francesa y en la recepción del abad de Saint-Cyr el 10 de marzo de 1742, citado por Œuvres de Monsieur de Moncrif. Paris: Brunet, 1751, vol. II, págs. 81-102. Monlau, Pedro Felipe (1859 [1860]): Discursos leídos ante la Real Academia Española, en la recepción pública del Ilmo. Sr. D. Pedro Felipe Monlau, el día 29 de junio de 1859. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. [Citado por Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. II, págs. 305-330]. — (1863): Del arcaísmo y el neologismo ¿Cuándo se debe considerar fijada una lengua? Discurso escrito por el Ilmo. Sr. D. Pedro Felipe Monlau, individuo de número de la Real Academia Española y leído en la junta pública que para solemnizar el aniversario de su fundación celebró dicho cuerpo literario, en cumplimiento del art. XXV de sus estatutos, el día 27 de septiembre de 1863. Madrid: Imprenta Nacional. Monner Sans, Ricardo (1896): Minucias lexicográficas. Buenos Aires: Félix Lajouane. — (1906): El neologismo. Conversación gramatical. Buenos Aires: Imprenta «Didot» de Félix Lajouane & C.ª. Mora, José Joaquín de (1848 [1860]): Discursos pronunciados en la sesión de la Real Academia Española, celebrada el 10 de diciembre de 1848, con motivo de la admisión de D. José Joaquín de Mora como individuo de ella. Madrid: Imprenta de A. Espinosa y Compañía. [Citado por Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. I, págs.135-158; reeditado en Madrid: RAE-Biblioteca Nueva, 2013]. — (1855 [1992]): Colección de sinónimos de la lengua castellana, prólogo de J. E. Hartzenbusch (Madrid: Imprenta Nacional), ed. de M. Alvar. Madrid: Visor Libros, 1992. Múgica, Pedro de (1894): Maraña del idioma. Crítica lexicográfica y gramatical. Oviedo: Vicente Brid. Müller, Max (1862): Lectures on the Science of Language delivered at the Royal Institution of Great Britain in April, May, and June, 1861. New York: Charles Scribner. Muñoz del Manzano, Cipriano [conde de la Viñaza] (1893): Biblioteca histórica de la filología castellana. Madrid: Manuel Tello. Musso Valiente, José (1828): Plan sobre las reglas que pudieran adoptarse para la redacción de los artículos pertenecientes a ciencias naturales en el diccionario manual. Le presenta a la Real Academia Española su individuo supernumerario José Musso Valiente. Madrid.
El neologismo_ok.indd 273
01/07/2016 14:09:27
274
BIBLIOGRAFÍA
Nodier, Charles (1834): Notions élementaires de linguistique ou histoire abrégée de la parole et de l’écriture, pour servir d’introduction à l’alphabet, à la grammaire et au dictionnaire. Paris: Librairie d’Eugène Renduel. — [Docteur Néophobus] (1841): «Diatribe du docteur Néophobus. Contre les fabricateurs de mots», Revue de Paris, 12 [citado por la reproducción de Bulletin du Bibliophile 20, diciembre de 1841, págs. 897-911]. Núñez de Arenas, Isaac (1863 [1865]): «Discurso leído por el Ilmo. Sr. D. Isaac Nuñez de Arenas, en el acto de su recepción el día 13 de diciembre de 1863» [«Qué se entiende por “conservación” del idioma, y qué medios se conceptúan idóneos para conseguirla»], Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1865, vol. III, págs. 505-537. Núñez de Taboada, Manuel (1812): Dictionnaire français-espagnol et espagnolfrançais: plus complet et plus correct que tous ceux qui ont été publiés jusqu’à ce jour, y compris celui de Capmany. Paris: Brunot-Labbe: Théophile Barrois, 2 vols. — (1825): Diccionario de la lengua castellana para cuya composición se han consultado los mejores vocabularios de esta lengua, y el de la Real Academia Española últimamente publicado en 1822; aumentado con más de 5000 voces o artículos que no se hallan en ninguno de ellos. Paris: Seguin [NTLLE]. Oliván, Alejandro (1846): «De algunas locuciones viciosas hoy en uso. Contestación al Sr. Alcalá Galiano» y «De algunas locuciones viciosas hoy en uso. Conclusión», Revista de España, de Indias y del Extranjero 7, págs. 163-177 y 248-278. — (1873): «Sobre el género gramatical de la voz nueva tramvía», en Memorias de la Academia Española, vol. IV. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, págs. 290-306. Olózaga, Salustiano de (1871): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública de Don Salustiano de Olózaga, el día 23 de abril de 1871. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. «Observaciones sobre el Diccionario de la Academia Española», Gaceta de Madrid 1572, sábado 25 de abril, año 1857, pág. 3. Palma, Ricardo (1896): Neologismos y americanismos. Lima: Imprenta y Librería de Carlos Prince. — (1897): Recuerdos de España: notas de viaje, esbozos, neologismos y americanismos. Buenos Aires: T. Peuser. — (1903): Dos mil setecientas voces que hacen falta en el «Diccionario» académico (Papeletas lexicográficas). Lima: Imprenta La Industria. Pardo de Figueroa, Mariano [Dr. Thebussem] (1870 [1895]): «Kpankla.— A D. Eduardo de Mariategui», recogido y citado por Fruslerías postales. Madrid: Imprenta de los sucesores de Rivadeneyra, 1895, págs. 71-104. — (1885 [1898]): «Duodécima edición del Diccionario de la lengua castellana (A Don Aurelio Fernández Guerra)», La Ilustración Española y Américana 30. [Recogido y citado por Tercera Ración de Artículos. Madrid, 1898, págs. 299-307]. Pardo y Bartolini, Manuel (1858): Elogio histórico del doctor en farmacia don Agustín José Mestre. Madrid: Imprenta de Manuel Álvarez.
El neologismo_ok.indd 274
01/07/2016 14:09:27
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
275
Peñalver, Juan (1842): Panléxico, diccionario universal de la lengua castellana. Madrid: Imprenta de Ignacio Boix. [En línea: ]. Pérez Galdós, Benito (1897): «Discurso», en M. Menéndez Pelayo, J. M.ª de Pereda y B. Pérez Galdós, Discursos leídos ante la Real Academia Española en las recepciones públicas del 7 y 21 de febrero de 1897. Madrid: Est. Tip. de la Viuda é Hijos de Tello, págs. 5-29. Picatoste, Felipe (1873): El tecnicismo matemático en el Diccionario de la Academia Española. Madrid: Segundo Martínez. Pougens, Charles (1821-1825): Archéologie française, ou vocabulaire de mots anciens tombés en désuétude, et propres à être restitués au langage moderne. Paris: Desoer, vol. I, 1821 y vol. II, 1825. Puente y Apezechea, Fermín de la (1871): «Discurso de D. Fermín de la Puente y Apezechea, en contestación al anterior», en Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública de Don Antonio de los Ríos y Rosas. Madrid: Imprenta de Manuel Tello. En Memorias de la Academia Española, vol. III, año II. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, págs. 151-211. — (1873): «Academias americanas correspondientes a la Española», en Memorias de la Academia Española, vol. IV. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, págs. 274-289. — (1875): «Discurso de D. Fermín de la Puente y Apezechea, en contestación al anterior», en Discurso leído ante la Academia Española en la recepción pública de Don Leon Galindo y de Vera. Madrid: Imprenta de Gaspar, Editores, págs. 29-68. [También en Memorias de la Academia Española, vol. V. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1886, págs. 381-432]. Quérard, Joseph Marie (1834): La France littéraire, ou dictionnaire bibliographique. Paris: Firmin Didot, vol. VI. Quinto, Javier de (1850 [1860]): Discurso sobre el genio y carácter de la lengua española en el siglo xix y sobre los medios de conciliar sus antiguas condiciones y pureza con las necesidades de los tiempos modernos. Leído a la Real Academia Española el día 13 de enero de 1850, en la ceremonia de recepción en la misma, por Don Javier de Quinto […]. Madrid: Imprenta calle de San Vicente, a cargo de D. Celestino G. Álvarez. [Citado por «Discurso del Excmo. Sr. D. Javier de Quinto, 13 de enero de 1850», en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española, 3 vols. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. I, págs. 173-198]. Real Academia Española (1791): Diccionario de la lengua castellana, tercera edición. Madrid: Viuda don J. de J. Ibarra. [También en NTLLE]. — (1792): Ortografía de la lengua castellana, séptima impresión, corregida y aumentada. Madrid: Viuda de don J. Ibarra. — (1803): Diccionario de la lengua castellana, cuarta edición. Madrid: Viuda de don J. Ibarra. [También en NTLLE]. — (1815): Ortografía de la lengua castellana, octava edición notablemente reformada y corregida. Madrid: Imprenta Real.
El neologismo_ok.indd 275
01/07/2016 14:09:27
276
BIBLIOGRAFÍA
— (1817): Diccionario de la lengua castellana, quinta edición. Madrid: Imprenta Real. [También en NTLLE]. — (1822): Diccionario de la lengua castellana, sexta edición. Madrid: Imprenta Nacional. [También en NTLLE]. — (1832): Diccionario de la lengua castellana, séptima edición. Madrid: Imprenta Real. [También en NTLLE]. — (1837): Diccionario de la lengua castellana, octava edición. Madrid: Imprenta Nacional. [También en NTLLE]. — (1843): Diccionario de la lengua castellana, novena edición. Madrid: Imprenta de D. Francisco María Fernández. [También en NTLLE]. — (1852): Diccionario de la lengua castellana, décima edición. Madrid: Imprenta Nacional. [También en NTLLE]. — (1869): Diccionario de la lengua castellana, undécima edición. Madrid: Imprenta de Don Manuel Rivadeneyra. [También en NTLLE]. — (1874): Catálogo de los escritores que pueden servir de autoridad en el uso de los vocablos y de las frases de la lengua castellana. Madrid: Imprenta de Pedro Abienzo. — (1884): Diccionario de la lengua castellana, duodécima edición. Madrid: Imprenta de D. Gregorio Hernando. [También en NTLLE]. — (1899): Diccionario de la lengua castellana, décimatercia edición. Madrid: Imprenta de los Sres. Hernando y compañía. [También en NTLLE]. — (1914): Diccionario de la lengua castellana, décimocuarta edición. Madrid: Imprenta de los sucesores de Hernando. [También en NTLLE]. — (1925): Diccionario de la lengua española, décima quinta edición. Madrid: Calpe. [También en NTLLE]. Reglamento (1861) = Real Academia Española, Reglamento de la Real Academia Española. Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1861. Reglas (1760/1770) = Real Academia Española, Reglas para la corrección y aumento del diccionario. Madrid, 1760/1770. — (1838) = Real Academia Española, Reglas para la corrección y aumento del diccionario. Madrid: Imprenta Nacional. — (1869) = Real Academia Española, Reglas para la corrección y aumento del diccionario vulgar. Madrid. — (1870) = Real Academia Española, Reglas para la corrección y aumento del diccionario vulgar. Madrid. Incluye: Reglas para acelerar la aprobación de papeletas, aceptadas por la Academia, en la junta del 21 de noviembre de 1872. Reinoso, Félix José (1798): Reflexiones sobre el uso de las palabras nuevas en la lengua castellana, leídas a la Academia de Letras Humanas, de Sevilla, en 24 de junio de 1798, por D. Félix Reynoso, su secretario, en M. Artigas, «Reynoso y el purismo», Cruz y Raya 21, diciembre de 1934, págs. 11-66 [487-542]. Resumen (1860) = Resumen de las actas y tareas de la Real Academia Española en el año académico de 1859 a 1860. Leído en la junta pública de 30 de setiembre de 1860 por el Secretario perpetuo de la misma corporación D. Manuel Bretón de los Herreros. Madrid: Imprenta Nacional.
El neologismo_ok.indd 276
01/07/2016 14:09:27
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
277
Resumen (1861) = Resumen de las actas y tareas de la Real Academia Española en el año académico de 1860 a 1861, leído en la junta pública de 30 de setiembre de 1861 por el Secretario perpetuo de la misma corporación D. Manuel Bretón de los Herreros. Madrid: Imprenta Nacional. Resumen (1869) = Resumen de las tareas y actos de la Real Academia Española en el año académico de 1868 a 1869, leído en la junta pública por el Secretario perpetuo de la misma Corporación D. Manuel Bretón de los Herreros. Madrid: Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra. Resumen (1870) = Resumen de las tareas y actos de la Real Academia Española en el año académico de 1869 a 1870, leído en la junta pública por el Secretario accidental de la misma corporación Don Antonio María de Segovia. Madrid: Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra. Resumen (1875) = Resumen de las tareas y actos de la Real Academia Española en los cuatro años académicos de 1871 a 1875, leído en la junta pública por el secretario accidental de la misma corporación Don Manuel Tamayo y Baus. Madrid: Imprenta Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y C.ª. Resumen (1881) = Resumen de las actas de la Real Academia Española leído en la junta pública de 4 de diciembre de 1881 por el secretario perpetuo de la misma corporación D. Manuel Tamayo y Baus. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello. Ríos y Rosas, Antonio de los (1871): Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública de Don Antonio de los Ríos y Rosas. Madrid: Imprenta de Manuel Tello. [También como «Del principio de autoridad en el orden literario por el Excmo. Sr. D. Antonio de los Ríos y Rosas al ser recibido en la Real Academia Española, como individuo de número, en la sesión pública del 12 de Febrero de 1871», en Memorias de la Academia Española, vol. III, año II. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, págs. 129-150]. Rivodó, Baldomero (1889): Voces nuevas en la lengua castellana. Glosario de voces, frases y acepciones usuales que no constan en el Diccionario de la Academia, edición duodécima. Admisión de extranjeras. Rehabilitación de anticuadas. Rectificaciones. Acentuación prosódica. Venezonalismos. Paris: Librería Española de Garnier Hermanos. — (1890-1893): Entretenimientos gramaticales. Colección de tratados y opúsculos sobre diferentes puntos relativos al idioma castellano. Paris: Librería Española de Garnier Hermanos. Rodríguez Marín, Francisco [bachiller Francisco de Osuna] (1886): De Academica Caecitate. Reparos al nuevo diccionario de la Academia Española. Osuna: Imprenta El Centinela. Rodríguez y Martín, Sebastián (1885): Rectificaciones e innovaciones que la Real Academia de la Lengua ha introducido en la duodécima edición de su diccionario. Madrid: Manuel Minuesa de los Ríos. Saavedra, Eduardo (1899): «Contestación del Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra», en Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Daniel de Cortázar el día 23 de abril de 1899. Madrid: Est. Tip. de la Viuda é Hijos de Tello. [También en Discursos leídos en las recepciones públicas de la Real Academia Española, Serie segunda. Madrid: Gráficas Ultra, 1948, vol. V, págs 49-64].
El neologismo_ok.indd 277
01/07/2016 14:09:27
278
BIBLIOGRAFÍA
Sáez, Antolín (1867): Corrección del lenguaje o sea Diccionario de disparates que contiene más de 1100 palabras mal dichas con su oportuna corrección acompañado de algunos arcaísmos. Valladolid. Salvá, Vicente (1846): Nuevo diccionario de la lengua castellana, que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada del publicado por la Academia Española […]. Paris: Vicente Salvá [NTLLE]. Sbarbi, José M.ª (1874): «Un plato de garrafales. Juicio crítico de Pepita Jiménez por D. J. V.», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 4, págs. 187-190 y 203-205. — (1879): «Ostensorio», El averiguador universal I, págs. 58, 78. — (1886): Doña Lucía: novela histórica o historia novelesca. Madrid: Imprenta de la Viuda e hija de Fuentenebro. Segovia Izquierdo, Antonio M.ª (1858 [1860]): «Discurso de contestación del Sr. D. Antonio Maria Segovia», en Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Manuel Cañete. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. [Citado por Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española. Madrid: Imprenta Nacional, 1860, vol. II, págs. 223-251]. — (1859 [1914]): «Neologismo y arcaísmo», Boletín de la Real Academia Española 1, págs. 291-297. Selgas y Carrasco, José (1874 [1886]): «Discurso del Sr. D. José Selgas y Carrasco, leído en la Junta pública que celebró la RAE para darle posesión de plaza de número, el día 1º de marzo de 1874», en Memorias de la Academia Española, vol. V. Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, págs. 314-329. Silvela, Manuel (1890a): «El Diccionario y la gastronomía», en Obras literarias. Madrid: Imprenta y Fundición de M. Tello, págs. 339-353. — (1890b): «Sobre el Diccionario de la Academia Española», en Obras literarias. Madrid: Imprenta y Fundición de M. Tello, págs. 547-556. — (1890c): «Fin de una polémica», en Obras literarias. Madrid: Imprenta y Fundición de M. Tello, págs. 557-572. — (1890d): «Últimas palabras sobre una polémica», en Obras literarias. Madrid: Imprenta y Fundición de M. Tello, págs. 573-582. Terreros y Pando, Esteban de (1786-1793): Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana. Madrid: Viuda Ibarra. [Edición facsímil con «Presentación» de M. Alvar Ezquerra. Madrid: Arco/Libros, 1987]. — (1753-1755 [1771]): «Prólogo del traductor», en N. Pluche, Espectáculo de la Naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la historia natural, que han parecido más a propósito para exercitar una curiosidad útil, y formar la razón a los Jóvenes Lectores […] traducido al Castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando, Maestro de Mathematicas en el Real Seminario de Nobles de la Compañía de Jesús en esta Corte, 16 vols. Madrid: Joachin Ibarra. [Citado por la 3.ª edición, Madrid: Imprenta de Pedro Marin, 1771]. Valbuena, Antonio de [Miguel de Escalada] (1887-1896): Fe de erratas del Diccionario de la Academia, I-IV. Madrid: Victoriano Suárez.
El neologismo_ok.indd 278
01/07/2016 14:09:28
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
279
Valbuena, Antonio de [Venancio González] (1890): Ripios académicos. Madrid: La España Editorial. Valdés, Juan de (1535 [2010]): Diálogo de la lengua, ed. de José Enrique Laplana. Barcelona: Crítica. Valera, Juan (1862 [1865]): «Discurso leído por el Ilmo. Sr. D. Juan Valera en el acto de su recepción el día 16 de marzo de 1862», en Discursos leídos en las recepciones públicas que ha celebrado desde 1847 la Real Academia Española, 3 vols. Madrid: Imprenta Nacional, 1865, vol. III, págs. 223-259. — (1864): «Sobre El Quijote y sobre las diferentes maneras de comentarlo y juzgarlo», Discurso leído por el autor ante la Real Academia Española en junta pública el 25 de septiembre de 1864. [Citado a través de ]. — (1869 [1870]): «Contestación» al Discurso de F. de P. Canalejas (1869 [1870]), págs. 73-116. [También en Memorias de la Academia Española, vol. II, año I. Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, págs. 89-136]. — (1890): Nuevas cartas americanas. Madrid: Librería de Fernando Fé. [Citado a través de ]. — (2002): Correspondencia, ed. de L. Romero Tobar, M.ª A. Ezama Gil y E. Serrano Asenjo, 4 vols. Madrid: Castalia. Vargas Ponce, José (1793): Declamación contra los abusos introducidos en el castellano presentada y no premiada en la Academia Española, año 1791. Síguela una disertación sobre la lengua castellana y la antecede un diálogo que explica el designio de la obra. Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra. Viada, Luis Carlos (1887): Observaciones al Diccionario de la Real Academia Española. Barcelona: Bertrán y Altés. Villanueva, Joaquín Lorenzo (1826): «Análisis del Diccionario de la lengua castellana publicado por D. M. Taboada en Paris, año de 1825», Ocios de españoles emigrados V, número 25, abril 1826, págs. 347-379. Zerolo, Elías (1889 [1897]): La lengua, la academia y los académicos. Paris: Librería Española de Garnier Hermanos. [Citado por Legajo de varios. Paris: Librería Española de Garnier Hermanos, 1897, págs. 105-178].
2. Estudios Abad Merino, Mercedes (2006): «José Musso Valiente, lexicógrafo dialectal: contribución al vocabulario murciano del riego tradicional», en A. Roldán Pérez et al. (eds.), Caminos actuales de la historiografía lingüística. Actas del V Congreso Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Murcia, 7-11 de noviembre de 2005. Murcia: Universidad de Murcia, vol. I, págs. 197-208. Abad Nebot, Francisco (2000): «Para la periodización de los diccionarios y las gramática de la Academia», en S. Ruhstaller y J. Prado (eds.), Tendencias en la investigación lexicográfica del español. El diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico. Huelva: Universidad de Huelva, págs. 227-236.
El neologismo_ok.indd 279
01/07/2016 14:09:28
280
BIBLIOGRAFÍA
Ahumada Lara, Ignacio (1989): Aspectos de lexicografía teórica. Aplicaciones al Diccionario de la Real Academia Española. Granada: Universidad de Granada. — (2000): «Nuevos horizontes de la lexicografía regional», S. Ruhstaller y J. Prado (eds.), Tendencias en la investigación lexicográfica del español. El diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico. Huelva: Universidad de Huelva, págs. 15-35. Alarcos Llorach, Emilio (1992): «Consideraciones sobre el neologismo», en El neologismo necesario. Madrid: Fundación EFE, págs. 17-29. Alayo Manubens, Joan Carles (2009): «Ciència elèctrica i electrificació», en Joan Vernet i Ramon Parés (dirs.), La ciència en la història dels Països Catalans, vol. III: De l’inici de la industrialització a l’època actual. València: Institut d’Estudis Catalans/ Universitat de València, págs. 421-439. Albaladejo Mayordomo, Tomás y Fernando Vilches Vivancos (2008): Creación neológica y sociedad de la imaginación. Madrid: Dykinson. Alberte Montserrat, Montserrat (2011): «La “laboriosa colmena”: los diccionarios hipotéticos de la RAE», en S. Senz y M. Alberte (eds.), El dardo en la Academia. Esencia y vigencia de las academias de la lengua española, 2 vols. Barcelona: Melusina, vol. II, págs. 367-424. Alcoba Rueda, Santiago (2012): «El proceso de fijación ortográfica de las palabras en los DRAE», en G. Clavería Nadal et al. (eds.), Historia del léxico: perspectivas de investigación. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, págs. 273-302. Aliaga Jiménez, José Luis (1994): El léxico aragonés en el «Diccionario de Autoridades» (Real Academia Española). Zaragoza: Institución «Fernando el Católico». — (1999): «La crítica pionera del diccionario académico: el manuscrito sobre las voces murcianas (1888) de E. Saavedra», Nueva Revista de Filología Hispánica 47, págs. 329-361. — (2000): Aspectos de lexicografía española. El léxico aragonés en las ediciones del diccionario académico. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. Alpízar Castillo, Rodolfo (1990): «El término científico y técnico en el diccionario académico», Nueva Revista de Filología Hispánica 38, págs. 133-139. Almela Pérez, Ramón y Esteban Tomás Montoro del Arco (eds.) (2008): Neologismo y morfología. Murcia: Universidad de Murcia. Alvar Ezquerra, Manuel (1984 [1993]): «La recepción de americanismos en los diccionarios generales de la lengua», en I Congreso Internacional sobre el Español de América (San Juan de Puerto Rico, octubre de 1982), San Juan, págs. 209-218. [Citado por Lexicografía descriptiva. Barcelona: Biblograf, 1993, págs. 343-351]. — (1985 [2002]): «El Diccionario de sinónimos de don Tomás de Iriarte», en Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo. La Laguna: Universidad de La Laguna, vol. I, págs. 67-81. [Citado por De antiguos y nuevos diccionarios del español. Madrid: Arco/Libros, 2002, págs. 304-322]. — (1986 [1993]): «Los regionalismos en los diccionarios y vocabularios regionales», en M. Alvar Ezquerra (coord.), Lenguas peninsulares y proyección hispánica. Madrid: Fundación Friedrich Ebert/Instituto de Cooperación Iberoamericana, págs. 175-197. [Citado por Lexicografía descriptiva. Barcelona: Biblograf, 1993, págs. 313-331].
El neologismo_ok.indd 280
01/07/2016 14:09:28
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
281
— (1987 [2002]): «El Diccionario de Terreros», en Esteban Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de las ciencias y artes y sus correspondencias en las tres lenguas francesa, latina e italiana. Madrid: Arco/Libros, Madrid, 4 vols. [También en Lexicografía descriptiva, Barcelona: Biblograf, págs. 249-259 y con ligeras modificaciones en De antiguos y nuevos diccionarios del español. Madrid: Arco/ Libros, 2002, págs. 287-303]. — (1991): «Los aragonesismos en los primeros diccionarios académicos», en Actas del I Congreso de Lingüistas Aragoneses. Zaragoza: Diputación General de Aragón, págs. 29-39. — (1992a): «El caminar del diccionario académico», en Actas del IV Congreso Internacional de EURALEX’90 Proceedings. Barcelona: Biblograf, págs. 3-27. — (1992b): «Los diccionarios académicos y el problema de los neologismos», en El neologismo necesario. Madrid: Fundación EFE, págs. 51-70. — (1993): «El Diccionario de la Academia en sus prólogos», en Lexicografía descriptiva. Barcelona: Biblograf, págs. 215-239. [Reproducido en De antiguos y nuevos diccionarios del español. Madrid: Arco/Libros, 2002, págs. 253-286]. Alvar López, Manuel (1997): «Los gentilicios japón y japonés», en M. Almeida y J. Dorta (eds.), Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica. Homenaje al profesor Ramón Trujillo. Tenerife: Montesinos, vol. II, págs. 9-13. Álvarez de Miranda, Pedro (1979): «Aproximación al estudio del vocabulario ideológico de Feijoo», Cuadernos hispanoamericanos 347, págs. 363-393. — (1992a): «En torno al Diccionario de Terreros», Bulletin Hispanique 94/2, págs. 559-572. — (1992b): Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España (16801760). Madrid: Real Academia Española (Anejos del BRAE, LI). — (1993): «Siglo Ilustrado y Siglo de las Luces: dos denominaciones a caballo entre dos siglos», en E. Caldera y R. Froldi (eds.), Entre Siglos 2. Actas del Congreso «Entre Siglos». Cultura y literatura en España desde finales del siglo xviii a principios del xix, Bordighera, 3-6 abril de 1990. Roma: Bulzoni, págs. 39-53. — (1996): «La época de los novatores, desde la historia de la lengua», Studia Historica. Historia moderna 14, págs. 85-94. — (2000a): «La lexicografía académica de los siglos xviii y xix», en I. Ahumada Lara (ed.), Cinco siglos de lexicografía del español. IV Seminario de Lexicografía Hispánica. Jaén, 17 al 19 de noviembre de 1999. Jaén: Universidad de Jaén, págs. 35-62. — (2000b): «Palabras y acepciones fantasma en los diccionarios de la Academia», en J.-C. Chevalier y M.-F. Delport (eds.), La fabrique des mots. La néologie ibérique. Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, págs. 55-73. — (2007): «Panorama de la lexicografía española en el siglo xix», en J. Dorta et al. (eds.), Historiografía de la lingüística en el ámbito hispánico. Fundamentos epistemológicos y metodológicos. Madrid: Arco/Libros, págs. 329-356. — (2008): «La revolución de los conceptos. Notas sobre el concepto de bienestar y sobre la ebullición léxica en la España “de entresiglos”», en A. Ramos y A. Romero (eds.), Cambio político y cultural en la España de entresiglos. Cádiz: Universidad de Cádiz, págs. 201-218.
El neologismo_ok.indd 281
01/07/2016 14:09:28
282
BIBLIOGRAFÍA
— (2011): En doscientas sesenta y tres ocasiones como esta. Discurso leído el día 5 de junio de 2011 en su recepción pública. Madrid: Real Academia Española. — (2012): «Las palabras de las Cortes», discurso pronunciado en el homenaje de la RAE a los doceañistas y a la Constitución de Cádiz, 8 de noviembre de 2012 [consultado en ]. — (2013): «Los diccionarios de la Academia», en La lengua y la palabra: trescientos años de la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, págs. 229236. Analyse et traitement informatique de la langue française: . Anaya Revuelta, Inmaculada (1999): La definición enciclopédica. Estudio del léxico ictionímico. Madrid: CSIC. Archivo histórico del Banco Bilbao Vizcaya (1995): «La Sociedad de Crédito Mercantil de Barcelona, entre 1899 y 1918», Informaciones: Cuadernos de Archivo 31, págs 2-63. Ariza, Manuel (1987): «Notas sobre la lengua de Juan Valera (II)», Anuario de Estudios Filológicos 10, págs. 13-24. — (1988): «Notas sobre la lengua de Juan Valera», M. Ariza et al. (eds.), Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Arco/Libros, vol. II, págs. 1065-1075. Artigas, Miguel (1934): «Reynoso y el purismo», Cruz y Raya 21, diciembre, págs. 5-66 [481-542]. — (1935): Discursos leídos ante la Academia española en la recepción pública del Ilmo. Sr. D. Miguel Artigas el día 13 de enero de 1935. Madrid. Azorín Fernández, Dolores (1996-1997): «La lexicografía española en el siglo xix: del diccionario a la enciclopedia», Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante 11, págs. 111-122. — (2000): Los diccionarios del español en su perspectiva histórica. Alicante: Universidad de Alicante. — (2002): «Salvá y la Academia Española: dos posturas frente a la recepción de tecnicismos en el diccionario de la lengua», en M. A. Esparza et al. (eds.), Estudios de historiografía lingüística. Actas de III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Hamburg: Helmut Buske, págs. 777-788. — (2003): «Neologismos incorporados por Salvá en el Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana», Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante 17, págs. 107-139. — (2006): «El espectáculo de la naturaleza (1753-1755) traducido por Terreros y Pando como fuente de su Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes (1786-1793)», en J. L. Girón y J. J. de Bustos (eds.), Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Arco/Libros, vol. II, págs. 1253-1268. — (2007): «La incorporación de neologismos en los diccionarios del español del siglo xix», en M. Campos Souto, M. M. Muriano Rodríguez y J. I. Pérez Pascual, El nuevo léxico. Coruña: Universidade da Coruña, págs. 53-66. — (2008): «Para la historia de los americanismos en los diccionarios del español», Revista de Investigación Lingüística 11, págs. 13-43.
El neologismo_ok.indd 282
01/07/2016 14:09:28
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
283
— (2012): «Contribución a la historia de los términos en los diccionarios generales del español: Salvá y la Academia Española ante el problema de los tecnicismos», en F. Rodríguez González (ed.), Estudios de lingüística española. Homenaje a Manuel Seco. Alicante: Universidad de Alicante, págs. 91-118. Azorín Fernández, Dolores y M.ª Isabel Santamaría Pérez (1998): «Los lenguajes de especialidad en los diccionarios de la primera mitad de siglo xix», en J. Brumme (ed.), La història dels llenguatges iberoromànics d’especialitat (segles xvi-xix). Solucions per al present, 15-17 de maig de 1997. Barcelona: IULA (UPF), págs. 359-378. — (2009): «Originalidad y trascendencia del Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de Esteban de Terreros y Pando», Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 13, págs. 41-62. Banco de neologismos: . Baquero Mesa, Rosario (1992): «Notas en contribución a la historia de la lexicografía española monolingüe del siglo xix», en Euralex ’90 Proceedings. Actas del IV Congreso Internacional. Barcelona: Biblograf, págs. 455-461. Barnhart, Robert y Clarence Barnhart (1990): «The Dictionary of Neologisms», F. J. Hausmann et al. (eds.), Wörterbucher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Berlin/New York: Walter de Gruyter, vol. II, págs. 1159-1167. Battaner Arias, M.a Paz (1977): Vocabulario político-social en España (1868-1873). Madrid: Real Academia Española. — (1996): «Terminología y diccionarios», en Jornada panllatina de terminologia. Perspectives i camps d’aplicació. 14 de desembre de 1995. Barcelona: IULA, págs. 93-117. — (2008): «La Real Academia Española en las Cortes de Cádiz (1810-1814)», Boletín de la Real Academia Española 88, págs. 5-32. — (2009): «Ecos lingüísticos de la época en los Diarios de sesiones de las cortes gaditanas», en J. M.ª García Martín (dir.) y V. Gaviño Rodríguez (ed.), Las ideas y realidades lingüísticas en los siglos xviii y xix. Cádiz: Universidad de Cádiz, págs. 13-50. Battaner Arias, M.ª Paz y Laura Borràs Dalmau (2004): «Traducciones y adaptaciones de diccionarios y otras obras de historia natural en el siglo xix», en V. Alsina et al. (eds.), Traducción y estandarización: la incidencia de la traducción en la historia de los lenguajes especializados. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, págs. 169-191. Bertolotti, Virginia y Magdalena Coll (2012): «Reflexiones sobre la lengua en América», en A. Zamorano Aguilar (ed. y coord.), Reflexión lingüística y lengua en la España del xix. Marcos, panoramas y nuevas aportaciones. München: Lincom, págs. 443-466. Bisconti, Valentina (2012): «Néologie et néologisme au xixe siècle: une recomposition progressive de la dichotomie», en S. Moussa y É. Bordas (eds.), Le xixe siècle et ses langues. Actes du Ve Congrès international des études romantiques et dixnueviémistes, Paris, Fondation Singer-Polignac, 24-26 de janvier 2012, Societé des études romantiques et dix-neuviémistes [Consultado en ].
El neologismo_ok.indd 283
01/07/2016 14:09:28
284
BIBLIOGRAFÍA
Blanco Izquierdo, M.ª Ángeles (2008): «Sobre czares y czardas. Dos episodios de cz- en español», en J. A. Pascual (ed.), Nomen exempli et exemplum vitae: studia in honorem sapientissimi Iohannis Didaci Atauriensis. Madrid: Sesgo Ediciones, págs. 41-58. Blecua Perdices, José Manuel (1996): «El nombre propio en el diccionario», en Lèxic, corpus i diccionaris. Cicle de conferències 94-95. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, págs. 9-22. — (2006): Principios del Diccionario de Autoridades, Discurso leído el día 25 de junio de 2006 en su recepción pública por el Excmo. D. José Manuel Blecua Perdices y su contestación por el Excmo. D. José Antonio Pascual. Madrid. Blecua Perdices, José Manuel y Gloria Clavería Nadal (1999): «La lexicografía castellana, antes y después de Coromines», en J. Solà (ed.), L’obra de Joan Coromines. Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, págs. 29-43. Borràs Dalmau, Laura (2004): Los artículos lexicográficos de zoónimos en diccionarios españoles de la lengua general, tesis de doctorado dirigida por la Dra. M.ª P. Battaner Arias. IULA: Universitat Pompeu Fabra. Brumme, Jenny (1995): «El español moderno y el siglo xix, en especial, como objeto de estudio en la historia de la lengua (balance, lagunas y tareas)», en Estudis de lingüística i filología oferts a Antoni M. Badia i Margarit, vol. I. Barcelona: Universitat de Barcelona, págs. 131-140. — (1997): Spanische Sprache im 19. Jahrhundert. Sprachliches Wissen, Norm und Sprachveränderungen. Münster: Nodus Publikationen. — (2001): «Loi phonétique et analogie dans les débuts de la grammaire historique espagnole (1860-1940). Deux concepts révisés à partir de la contribution de Menéndez Pidal», Romanistik in Geschichte und Gegenwart 7/2, págs. 209-223. Bruneau, Charles (1948): L’époque romantique, en C. Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, vol. XII. Paris: Armand Colin. Buenafuentes de la Mata, Cristina (2010): La composición sintagmática en español. San Millán de la Cogolla: Cilengua. Bueno Morales, Ana María (1995): La lexicografía monolingüe no académica del siglo xix, tesis de doctorado dirigida por el Dr. M. Alvar Ezquerra. Universidad de Málaga. Bujón Montero, Luis (1966): «Biografía de Melchor de Palau y Catalá», Revista de Obras Públicas 3019, págs. 994-995. Cabré Castellví, M.ª Teresa (1992): La terminologia. La teoria, els métodes, les aplicacions. Barcelona: Les Naus d’Empúries. Cabrera Morales, Carlos (1989): «Índices de arcaísmos en el Teatro histórico-crítico de la elocuencia castellana de A. de Capmany», Analecta Malacitana 12/2, págs. 169-184. — (1991): Observaciones críticas sobre la excelencia de la lengua castellana de A. de Capmany, edición de C. Cabrera Morales. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Calero Vaquera, M.ª Luisa (1991): «La Gramática general (1847) de I. Núñez de Arenas: un ejemplo de la influencia de J. Harris en España», Glosa 2, págs. 395-406.
El neologismo_ok.indd 284
01/07/2016 14:09:29
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
285
— (1996): «Núñez de Arenas, Isaac», en H. Stammerjohan (ed.), Lexicon grammaticorum. Who’s who in the History of World Linguistics. Tübingen: Max Niemeyer, pág. 677. Calvo Calvo, Ángel (1998): «El teléfono en España antes de Telefónica (1877-1924)», Revista de Historia Industrial 13, 59-81. Camacho Niño, Jesús (2012): «Evolución del contenido metalexicográfico en los prólogos al diccionario académico (1726-2001)», en A. Nomdedeu Rull et al. (eds.), Avances de lexicografía hispánica. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, vol. I, págs. 125-134. Campos Souto, Mar (2014): «-fobia y -fobo, a en el siglo xix: entre la morfología léxica diacrónica y la historia de la lengua», Cahiers de lexicologie 104, págs. 45-68. Canellas López, Ángel (1989): «La investigación histórica en España de 1839 a 1850», Historia, instituciones, documentos 16, págs. 255-270. Capel Sáez, Horacio (1977): «Institucionalización de la geografía y estrategias de la comunidad científica de geógrafos», Geo Crítica 8-9, págs. 1-58. — (1985): Geografía para todos. La geografía en la enseñanza española durante la segunda mitad del siglo xix. Barcelona: Los Libros de la Frontera. Capel Sáez, Horacio y José Ignacio Muro Morales (1994): «La Compañía Barcelonesa de Electricidad (1894-1912)», en Horacio Capel (dir.), Les tres xemeneies. Implantació industrial, canvi tecnològic i transformació d’un espai urbà barceloní. Barcelona: FECSA, vol. I, págs. 53-101. Carilla, Emilio (1960): «Nota sobre la lengua de los románticos (una sátira de Acuña de Figueroa)», Revista de Filología Española 43, págs. 211-217. — (1967): El romanticismo en la América Hispánica. Madrid: Gredos [2.ª edición revisada y ampliada]. — (1992): «Juan Bautista Alberdi y la Academia Española», en Scripta Philologica in honorem Juan M. Lope Blanch a los 40 años de docencia en la UNAM y a los 65 años de vida. México: UNAM, vol. III, págs. 115-128. Carriscondo Esquivel, Francisco M. (2005): «La crítica lexicográfica y la labor neológica de Miguel de Unamuno (a la luz de los comentarios de Ricardo Palma)», Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno 40, págs. 13-29. [También en Creatividad léxica-semántica y diccionario. Cinco estudios. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2006, págs. 29-43]. — (2009): «En los orígenes del método colegiado académico: el Papel de reparos al Diccionario (1731)», Bulletin Hispanique 111/1, págs. 109-140. Castro, Américo (1924): «Los galicismos» y «Algunos aspectos del siglo xviii», en Lengua, enseñanza y literatura. (Esbozos). Madrid: Victoriano Suárez, págs. 102139 y 281-334. Cazorla Vivas, M.ª del Carmen (2002): Lexicografía bilingüe con el español y el francés de los siglos xviii y xix, tesis de doctorado dirigida por el Dr. M. Alvar Ezquerra. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Chevalier, Jean-Claude y Marie-France Delport (2000): La fabrique des mots: la néologie ibérique. Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne. Clavería Nadal, Gloria (1992): «Reflexiones en torno a la historia lexicográfica de las voces cuclillo y curruca», Anuario de Estudios Filológicos 15, págs. 39-54.
El neologismo_ok.indd 285
01/07/2016 14:09:29
286
BIBLIOGRAFÍA
— (1999): «La documentación en el diccionario etimológico», en J. M. Blecua Perdices et al. (eds.), Filología e informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Lleida: Editorial Milenio/Seminario de Filología e Informática del Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, págs. 259-280. — (2001a): «El léxico especializado en la lexicografía de finales del siglo xix: la decimotercera edición (1899) del Diccionario de la lengua castellana de la Academia», en J. Brumme (ed.), La historia de los lenguajes iberorrománicos de especialidad: la divulgación de la ciencia. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, págs. 207-222. — (2001b): «El léxico del correo en los diccionarios de la Academia Española de la segunda mitad del siglo xix», Estudi General 21 (Miscel·lània d’homenatge a Modest Prats I), págs. 381-393. — (2001c): «Notas lexicográficas y lexicológicas en torno a sobre (sustantivo) y sobrescrito: la formación de un acortamiento», Moenia 7, págs. 343-370. — (2003): «La Real Academia Española a finales del siglo xix: El Diccionario de la lengua castellana de 1899 (13.ª edición)», Boletín de la Real Academia Española 83, págs. 255-336. — (2004): «La Real Academia Española a finales del siglo xix: notas sobre las “voces americanas” en la decimotercera edición del Diccionario de la Lengua Castellana», en M. Villayandre Llamazares (ed.), Actas del V Congreso de Lingüística General (León del 5 al 8 de marzo de 2002). Madrid: Arco/Libros, vol. I, págs. 621-633. — (2007): «Historia del léxico en los diccionarios: la deuda del Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española con los diccionarios de M. Núñez de Taboada», Revista de Historia de la Lengua Española 2, págs. 3-27. — (2010): «Voces nuevas y neologismo: la contribución de Esteban de Terreros», en M.ª T. Encinas et al. (eds.), Ars Longa. Diez años de AJIHLE. Buenos Aires: Voces del Sur, vol. I, págs. 215-236. — (2014): «La etimología en la duodécima edición del DRAE (1884)», en M.ª Bargalló et al. (eds.), «Llaneza». Estudios dedicados al profesor Juan Gutiérrez Cuadrado. A Coruña: Universidade da Coruña, págs. 279-292. — (en prensa): «Juan Valera y la introducción de la etimología en la duodécima edición del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española». Clavería Nadal, Gloria y Margarita Freixas Alás (2015): «La quinta edición del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española (1817): el aumento de voces», en J. M.ª García Martín (ed.), Actas del IX Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, vol. II, págs. 1309-1326. Clavería Nadal, Gloria y Carolina Julià Luna (2009): «La adaptación de neologismos en el Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia en el siglo xix», en S. Alcoba Rueda (coord.), Lengua, comunicación y libros de estilo. Barcelona: Mentor, págs. 91-106. Clavería Nadal, Gloria y Carmen Morales Ruiz (1999-2000): «El DCECH y los diccionarios de la Academia», Revista de Lexicografía 6, págs. 37-55.
El neologismo_ok.indd 286
01/07/2016 14:09:29
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
287
Clavería Nadal, Gloria, Margarita Freixas Alás y Joan Torruella Casañas (2010): «La traducción de términos científico-técnicos del francés al español en el Nuevo diccionario francés-español (1805) de Antonio de Capmany», Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua 4, págs. 27-53. CNDH: Real Academia Española: Banco de datos [en línea]. Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español, < http://web.frl.es/CNDHE/>. Colmenares del Valle, Edgar (1991): La Venezuela afásica del Diccionario académico. Caracas: Grano de Oro. Colón Domènech, Germán (2000 [2002]): «Elementos constitutivos del léxico español», en M. Alvar Ezquerra (dir.), Introducción a la lingüística española. Barcelona: Ariel, págs. 503-521. [Citado por G. Colón, Para la historia del léxico español. Madrid: Arco/Libros, 2002, vol. I, págs. 19-44]. Contreras Izquierdo, Narciso M. (2002): «El léxico especializado en los diccionarios monolingües españoles del siglo xix: el caso de la Física», en M. Campos y J. I. Pérez Pascual (eds.), De historia de la lexicografía. A Coruña: Toxosoutos, págs. 67-78. Corbella Díaz, Dolores (1994): «La incorporación de galicismos en los diccionarios académicos», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 13, págs. 61-68. CORDE: Real Academia Española: Banco de datos [en línea]. Corpus diacrónico del español, . Corrales Zumbado, Cristóbal (1997): «La historia del léxico canario en los diccionarios de la lengua de la Real Academia Española», en M. Almeida y J. Dorta (eds.), Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica. Homenaje al profesor Ramón Trujillo. Tenerife: Montesinos, vol. II, págs. 49-63. Cotarelo Valledor, Armando (1945): «Don Martín Fernández de Navarrete en la Real Academia Española», en Primer centenario de Don Martín Fernández de Navarrete, conmemorado por el Instituto de España. Madrid: Imprenta de Editorial Magisterio Español/Publicaciones del Instituto de España, págs. 45-80. Cullen, Arthur J. (1958): «El lenguaje romántico de los periódicos madrileños publicados durante la Monarquía Constitucional (1820-23)», Hispania 41, págs. 303-307. Darmesteter, Arsène (1875 [1894]): Traité de la formation des mots composés dans la langue française comparée aux autres langues romanes et au latin. Paris: A. Frank [citado por la segunda edición, Paris: E. Bouillon, 1894]. — (1877): De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française et des lois qui la régissent. Paris: F. Vieweg. DECH: Corominas, Joan y José A. Pascual (1980-1990): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos, 6 vols. [edición en CD-ROM, Madrid: Gredos, 2012]. DeCoster, Cyrus C. (1979): «Valera’s use of neologisms», en A. V. Ebersole (ed.), Perspectivas de la novela. Ensayos sobre la novela española de los siglos xix y xx, de distintos autores. Valencia: Albatros Hispanofila, págs. 49-54. — (1995): «Dos recursos lingüísticos de Valera: el empleo de neologismos y de alusiones literarias en su ficción», en C. Cuevas (ed.), Juan Valera. Creación y crítica.
El neologismo_ok.indd 287
01/07/2016 14:09:29
288
BIBLIOGRAFÍA
Actas de VIII Congreso de Literatura Española Contemporánea. Universidad de Málaga, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 1994. Málaga: Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, págs. 1326. Desporte, Ariane (1998): «La Real Academia Española et le discours sur le néologisme», en Travaux de linguistique hispanique. Actes du VIIe Colloque de Linguistique Hispanique organisé à la Sorbonne les 8, 9 et 10 de février 1996. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, págs. 201-214. Dérozier, Albert (1978): Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España. Madrid: Ediciones Turner. Díaz Hormigo, M.ª Tadea (2008): «La investigación lingüística de la neología léxica en España. Estado de la cuestión», LynX. Panorámica de estudios lingüísticos 7, págs. 5-60. Díez de Revenga Torres, Pilar y Miguel Ángel Puche Lorenzo (2007): «Preocupaciones lingüísticas y mecanismos léxicos en la obra de Guillermo Bowles Introducción a la historia natural, y a la geografía física de España», Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam 27, págs. 187-210. — (2009): «Traducción en innovación en la mineralogía española decimonónica», Cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua 3, 63-88. Durán López, Fernando (1997): José Vargas Ponce (1760-1821): Ensayo de una bibliografía y crítica de sus obras. Cádiz: Universidad de Cádiz. Echevarría Isusquiza, Isabel (2001a): «El autor en el Diccionario de Terreros», en M. A. Maquieira et al. (eds.), Actas de II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Madrid: Arco/Libros, págs. 371-384. — (2001b): «El primer vocabulario montañés y otros vocabularios castellanos: Terreros y la dialectología en España en el siglo xviii: la experiencia del léxico», Boletín de la Real Academia Española 81, pág. 53-150. Esparza Torres, Miguel Ángel (1999): «La lexicografía monolingüe española del siglo xix: un conflicto de paradigmas», Romanistik in Geschichte und Gegenwart 5/1, págs. 49-65. Esteve Serrano, Abraham (1982): Estudios de teoría ortográfica del español. Murcia: Universidad de Murcia. Étienvre, Françoise (1996): «Le gallicisme en Espagne au xviiie siècle: modalités d’un rejet», en J.-R. Aymes (ed.), L’image de la France en Espagne pendant la seconde moitié du xviiie siècle/La imagen de Francia en España durante la segunda mitad del siglo xviii. Alicante/Paris: Instituto de Cultura «Juan Gil Albert»/Diputación Provincial de Alicante/Presses de la Sorbonne Nouvelle, págs. 99-112. Fajardo Aguirre, Alejandro (1996-1997): «Las marcas lexicográficas: concepto y aplicación práctica en la lexicografía española», Revista de Lexicografía 3, págs. 31-57. — (1997): «Palabras anticuadas y palabras nuevas en el Diccionario: problemas de marcación diacrónica en la lexicografía española», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 15, págs. 51-58. Felíu Arquiola, Elena (2008): «La codificación de los participios adjetivos activos», en M.ª J. Rodríguez Espiñeira y J. Pena (eds.), Categorización lingüística y límites intercategoriales. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, págs. 165-180.
El neologismo_ok.indd 288
01/07/2016 14:09:29
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
289
Fernández Díaz, M.ª del Carmen (1987): «La contribución de A. de Capmany a la creación del vocabulario técnico-científico castellano», Verba 14, págs. 527-534. Fernández Sevilla, Julio (1982): Neología y neologismo en español contemporáneo. Granada: Universidad de Granada/Editorial Don Quijote. Florián Reyes, M.ª Loreto (1999): «La obra de Louis Proust: traducción y creación de la lengua de la Química», en F. Lafarga (ed.), La traducción en España (1750-1839). Lengua, literatura y cultura. Lleida: Universitat de Lleida, págs. 131-142. François, Alexis (1966): Le xviiie siècle, en C. Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, vol. VI. Paris: Armand Colin. Freixa, Judit, Elisabet Llopart y Paola Cañete (2012): Bibliografía sobre neología, en . Freixas Alás, Margarita (2010): Planta y método del «Diccionario de Autoridades». Orígenes de la técnica lexicográfica de la Real Academia Española (1713-1739). A Coruña: Universidade da Coruña. Fries, Dagmar (1973): La Real Academia Española ante el uso de la lengua. SGEL: Historiografía de la Lingüística Española. FUNDÉU: Fundación del Español Urgente, . Gallardo Barbarroja, Matilde (2003): «Introducción y desarrollo del español en el sistema universitario inglés durante el siglo xix», Estudios de lingüística del español 20, . Gállego Paz, R. (2002a): «Notas sobre la historia del léxico de la fotografía en español», en M.ª T. Echenique Elizondo y J. Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos, vol. 2, págs. 2051-2062. Gállego Paz, R. (2002b): El léxico técnico de la fotografía en español en el siglo xix, 2 vols., tesis doctoral dirigida por el Dr. Cecilio Garriga Escribano. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. García de la Concha, Víctor (2013): «De Andrés Bello a la política panhispánica», en La lengua y la palabra. Trescientos años de la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, págs. 113-120. — (2014): La Real Academia Española. Vida e historia. Barcelona: Espasa. García Gallarín, Consuelo (2003): «Los gentilicios en la historia del español», en J. L. Girón Alconchel et al. (eds.), Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos Tovar. Madrid: Editorial Complutense, vol. I, págs. 579-598. García Godoy, M.a Teresa (1998): Las Cortes de Cádiz y América. El primer vocabulario liberal español y mejicano (1810-1814). Sevilla: Diputación de Sevilla. — (1999): El léxico del primer constitucionalismo español y mejicano (1810-1815). Granada: Universidad de Granada. — (2013): «La Constitución de 1812. Nuevas palabras y nuevos significados», en La lengua y la palabra. Trescientos años de la Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española, págs. 89-95. García Martín, José María (1999): «La Declamación contra los abusos introducidos en el castellano de José Vargas Ponce», en F. Durán y A. Romero (eds.), «Había bajado de Saturno»: diez calas en la obra de José Vargas Ponce, seguidas de un opúsculo inédito del mismo autor. Cádiz: Universidad de Cádiz, págs. 99-105.
El neologismo_ok.indd 289
01/07/2016 14:09:29
290
BIBLIOGRAFÍA
García Mouton, Pilar (1987): «Dialectología y cultura popular. Estado de la cuestión», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 42, págs. 49-74. García Pérez, Rafael (1999-2000): «La importancia de la cuarta edición en relación con los diminutivos que aparecen en el DRAE», Revista de Lexicografía 6, págs. 57-71. García Platero, Juan Manuel (2003): «La lexicografía no académica en los siglos xviii y xix», en A. M.ª Medina Guerra (coord.), Lexicografía española. Barcelona: Ariel Lingüística, págs. 263-306. García Santos, Juan Felipe (2011): «Las ortografías académicas del siglo xviii (con una extensión hasta 1844)», en J. J. Gómez Asencio (dir.), El castellano y su codificación gramatical, vol. III: De 1700 a 1835. Burgos: Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, págs. 445-492. Gargallo Gil, José Enrique (1992): «Sobre el registro de aragonesismos en las sucesivas ediciones del DRAE», en A. Vilanova (coord.), Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona 21-26 de agosto de 1989. Barcelona: PPU, vol. 4, págs. 1169-1182. Garriga Escribano, Cecilio (1993): Las marcas de uso en el Diccionario de la Academia: evolución y estado actual, tesis doctoral dirigida por el Dr. J. Gutiérrez Cuadrado. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. — (1994-1995): «Las marcas de uso: despectivo en el DRAE», Revista de Lexicografía 1, págs. 113-147. — (1996): «Apuntes sobre la incorporación del léxico de la química al español: la influencia de Lavoisier», Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde 18, págs. 419-435. [Número que contiene L’«universalité» du français et sa présence dans la Péninsule Ibérique. Actes du colloque de la SIHFLES tenu à Tarragone (Université Rovira i Virgili) du 28 au 30 septembre 1995 editado por J. García Bascuñana et al.]. — (1996-1997): «Penetración del léxico químico en el DRAE: la edición de 1817», Revista de Lexicografía 3, págs. 59-80. — (1997): «La recepción de la Nueva nomenclatura química en español», Grenzgänge 4, págs. 33-48. — (1998): «Louis Proust y la consolidación de la terminología química en español», en J. L. García et al. (eds.), VI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Segovia: Junta de Castilla y León, págs. 691-699. — (1999): «El “registro familiar” como marca lexicográfica», en P. Díez de Revenga y J. M.ª Jiménez (eds.), Estudios de Sociolingüística. Sincronía y diacronía. Murcia: Universidad de Murcia, págs. 141-172. — (2001a): «Notas sobre el vocabulario de la química orgánica en español: Liebig y la divulgación de los derivados en -ina», en M.ª Bargalló et al. (eds.), Las lenguas de especialidad y su didáctica. Actas del Simposio Hispano-Austriaco. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, págs. 169-180. — (2001b): «Sobre el Diccionario académico: la 12.ª ed. (1884)», en A. M.ª Medina Guerra (coord.), Estudios de lexicografía diacrónica del español. Málaga: Universidad de Málaga, págs. 263-315.
El neologismo_ok.indd 290
01/07/2016 14:09:29
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
291
— (2002): «Notas sobre la incorporación del sufijo técnico -ona al español», en M.ª T. Echenique Elizondo y J. Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos, vol. II, págs. 2093-2105. — (2003): «La química y la lengua española en el siglo xix», Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 55/2, págs. 93117. — (en prensa): «La lengua y el tecnicismo en el siglo xx», en M. Silva Suárez (ed.), Técnica e ingeniería en España, vol. VIII: Entre el noventayochismo y el desarrollismo. Zaragoza: Real Academia de Ingeniería/Institución «Fernando el Católico»/Prensas Universitarias de Zaragoza. Garriga Escribano, Cecilio y Francesc Rodríguez Ortiz (2006a): «La lengua de la ciencia y la técnica moderna en el CORDE: Los Anales de Química de Proust», en E. Bernal y J. DeCesaris (eds.), Palabra por palabra. Estudios ofrecidos a Paz Battaner. Barcelona: IULA/UPF, págs. 219-232. — (2006b): «La 15.ª edición del DRAE (1925): voces técnicas y dialectales», en M. Campos y J. I. Pérez Pascual (eds.), El Diccionario de la Real Academia Española: Ayer y hoy. Coruña: Universidade da Coruña, págs. 99-116. — (2007): «1925-1927: Del Diccionario usual y del Diccionario manual», Boletín de la Real Academia Española 87, págs. 239-317. — (2011): «Lengua, ciencia y técnica en el ochocientos», en M. Silva Suárez (ed.), Técnica e ingeniería en España, vol. VI: El ochocientos. De los lenguajes al patrimonio. Zaragoza: Real Academia de Ingeniería/Institución «Fernando el Católico»/Prensas Universitarias de Zaragoza, págs. 81-120. Gil Novales, Alberto (1991): Diccionario biográfico del trienio liberal. Madrid: El Museo Universal. Gili Gaya, Samuel (1950): «Siesso Bolea como lexicógrafo», Archivo de Filología Aragonesa 3, págs. 253-258. Gómez Asencio, José Jesús (2006): «Los vicios de dicción de las gramáticas académicas (1880-1962)», en A. Roldán Pérez et al. (eds.), Caminos actuales de la historiografía lingüística. Actas del V Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, Murcia, 7-11 de noviembre de 2005. Murcia: Universidad de Murcia, vol. II, págs. 2379. Gómez de Enterría Sánchez, Josefa (1996): Voces de la economía y el comercio en el español del siglo xviii. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. — (2008): «El Padre Terreros traductor de la obra de Pluche», en Esteban de Terreros y Pando: vizcaíno, polígrafo y jesuita. III Centenario: 1707-2007. Bilbao: Universidad de Deusto, págs. 249-273. González Aguiar, M.ª Isabel (2006): «El purismo lingüístico en la obra de José M.ª Sbarbi», en A. Roldán Pérez et al. (eds.), Caminos actuales de la historiografía lingüística. Actas del V Congreso Internacional de la Sociedad de Historiografía Lingüística. Murcia: Universidad de Murcia, vol. 1, págs. 743-755. González Calvo, José Manuel, M.ª Luisa Montero Curiel y Jesús Terrón González (eds.) (1999): Actas V Jornadas de metodología y didáctica de la lengua española. El neologismo (noviembre de 1998). Cáceres: Universidad de Extremadura.
El neologismo_ok.indd 291
01/07/2016 14:09:30
292
BIBLIOGRAFÍA
González Montero de Espinosa, Marisa (1998): «La transformación de la Historia Natural en Biología: las primeras controversias científicas en la Europa ilustrada», en J. L. García Hourcade et al. (eds.), Estudios de historia de las técnicas, la arqueología industrial y las ciencias. Salamanca: Junta de Castilla y León, págs. 783-796. González Ollé, Fernando (2014): La Real Academia Española en su primer siglo. Madrid: Arco/Libros. González-Zapatero Redondo, Blanca (2001): «La construcción de un canon lingüístico en los diccionarios con autoridades del español de finales del xix y comienzos del xx», en M. A. Esparza et al. (eds.), SEHL 2001. Estudios de Historiografía Lingüística. Actas del III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Hamburg: Helmut Buske, vol. II, págs. 893-903. Guerrero Ramos, Gloria (1995): Neologismos en el español actual. Madrid: Arco/Libros. Gútemberg Bohórquez, Jesús (1984): Concepto de ‘americanismo’ en la historia del español. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. Gutiérrez Cuadrado, Juan (1982): «La ciencia lingüística en la Universidad de Barcelona en el siglo xix», en Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre. Valencia: Universidad de Valencia, págs. 327-351. — (1987): «L’introduction de la philologie comparée dans les universités espagnoles (1875-1900)», Histoire. Epistémologie. Langage (fascículo editado por R. Sarmiento, La tradition espagnole d’analyse linguistique) 9/2, págs. 149-168. — (1989): «La lengua y las relaciones hispanoamericanas alrededor de 1900: ideología y trabajo lingüístico», en J. L. Peset (ed.), Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica. Madrid: CSIC, vol. I: págs. 465-497. — (1994): «El Diccionario hispano-americano de Montaner y Simón», en Actas del XXIX Congreso del Instituto Internacional de Literatrura Iberoamericana. Universitat de Barcelona, 15-19 de junio de 1992. Barcelona: PPU, págs. 263-282. — (1996-1997): «La química y la lengua del siglo xix: nota a propósito de pajuela, fósforo, mixto y cerilla», Revista de Lexicografía 3, págs. 81-93. — (1998): «F. Carbonell y Bravo y su texto Curso analítico de química escrito en italiano por F. Mojon», en C. García Turza et al. (eds.), Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Logroño: AHLE/Gobierno de La Rioja/ Universidad de La Rioja, págs. 219-230. — (2001): «Lengua y ciencia en el siglo xix en español: el ejemplo de la química», en M.ª Bargalló et al. (eds.), Las lenguas de especialidad y su didáctica. Actas del Simposio Hispano-Alemán. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, págs. 181-196. — (2001-2002): «El nuevo rumbo de la vigésima segunda edición (2001) del Diccionario de la lengua española de la Real Academia», Revista de Lexicografía 8, págs. 297-319. — (2002a): «La expansión de gas en español», en M.a T. Echenique y J. Sánchez (eds.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua española. Madrid: Gredos, vol. II, págs. 2127-2141. — (2002b): «La lexía gas del alumbrado», en B. Pöll y F. Rainer (eds.), Vocabula et vocabularia. Études de lexicologie et de (méta-)lexicographie romanes en l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Frankfurt: Peter Lang, págs. 161-182.
El neologismo_ok.indd 292
01/07/2016 14:09:30
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
293
— (2004a): «Cómo interpretar la pesadez en los diccionarios españoles del siglo xix», en M.ª P. Battaner Arias y J. DeCesaris (ed.), De Lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de maig de 2002). Barcelona: IULA, págs. 427-450. — (2004b): «Las traducciones francesas, mediadoras entre España y Europa en la lengua técnica del siglo xix», en V. Alsina et al. (eds.), Traducción y estandarización: la incidencia de la traducción en la historia de los lenguajes especializados. Madrid/ Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, págs. 35-60. — (2005): «Arcaísmos y otros -ismos: la selección léxica en el Quijote», Boletín de la Real Academia Española 85, págs. 335-374. Gutiérrez Cuadrado, Juan y José Antonio Pascual Rodríguez (1992): «Prólogo. A propósito de las Actas del Congreso Literario Hispano-Americano de 1892», en Congreso (1892), págs. IX-XXXI. Gutiérrez Cuadrado, Juan y José Luis Peset (1997): Metro y kilo. El sistema métrico decimal en España. Madrid: Akal. Gutiérrez Rodilla, Bertha M. (1998): La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje científico. Barcelona: Península. — (2005): El lenguaje de las ciencias. Madrid: Gredos. Haensch, Günther (1989): «Zoónimos y fitónimos españoles y el problema de su descripción lexicográfica», en Homenaje a Alonso Zamora Vicente, vol. II: Dialectología. Estudios sobre el Romancero. Madrid: Castalia, págs. 157-169. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, . Hernández Prieto, M.ª Isabel (1984): «Ricardo Palma en Madrid en 1892», Anales de Literatura Hispanoamericana 13, págs. 49-56. Hernando Cuadrado, Luis Alberto (1997): «El Diccionario de Autoridades (17261739) y su evolución», Verba 24, págs. 387-401. Hernando García-Cervigón, Alberto (2006): «El pensamiento gramatical de José Musso Valiente», en S. Campoy et al. (eds.), José Musso Valiente y su época (1785-1838): la transición del Neoclasicismo al Romanticismo. Actas del Congreso Internacional celebrado en Lorca los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2004. Lorca/Murcia: Ayuntamiento de Lorca/Universidad de Murcia, vol. II, págs. 629-639. — (2009): «El Dictamen de la comisión de gramática (1861) de la Real Academia Española y su repercusión en la GRAE (1870)», Revista de Filología Española 89, págs. 301-328. — (2011): «La teoría gramatical de Pedro Felipe Monlau sobre las partes de la oración», Boletín de la Real Academia Española 91, págs. 73-111. Hildebrandt, Martha (2003): Papeletas lexicográficas de Ricardo Palma. Lima: Academia Peruana de la Lengua/Universidad de San Martín de Porres/Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Himy-Piéri, Laure y Stéphane Macé (eds.) (2010): Stylistique de l’archaïsme. Colloque de Cerisy. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux. Huertas Martínez, Sheila (2014): «Suplementos del DRAE (1817-1832): la incorporación de voces de la historia natural», en M.ª Pilar Garcés (ed.), Lexicografía especializada: nuevas propuestas. A Coruña: Universidade da Coruña, págs. 87-101.
El neologismo_ok.indd 293
01/07/2016 14:09:30
294
BIBLIOGRAFÍA
Investigaciones en neología. Codificación y creatividad en lenguas romances (2009): Revista de Investigación Lingüística 12. Izquierdo Guzmán, M.ª Laura (2004): «La marca Ling.: una cala en la historiografía del DRAE desde 1899 a 2001», en C. J. Corrales et al. (eds.), Nuevas aportaciones a la historiografía lingüística: actas del IV Congreso Internacional de la SEHL, La Laguna (Tenerife) 22 al 25 de octubre de 2003. Madrid: Arco/Libros, vol. II, págs. 867-879. Jiménez Ríos, Enrique (1999): «Algunas críticas tempranas al Diccionario de la Academia», Thesaurus 54/3, 1071-1101. — (2001): Variación léxica y diccionario: los arcaísmos en el Diccionario de la Academia. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert. — (2008): «La actitud de la Real Academia Española para la inclusión de la etimología en el Diccionario», Revista de Filología Española 88, págs. 297-324. — (2013a): Divulgación y especialización lexicográfica: el DRAE a la luz de sus reseñas. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo. — (2013b): La crítica lexicográfica y el Diccionario de la Real Academia Española. Obras y autores contra el Diccionario. A Coruña: Universidade da Coruña. Josa Llorca, Jaume (1992): «La historia natural en la España del siglo xix: botánica y zoología», en J. M.ª López Piñero (ed.), La ciencia en la España del siglo xix. Madrid: Marcial Pons, págs. 109-152. Klinkenberg, Jean-Mari (1970): «L’archaïsme et ses fonctions stylistiques», Le français moderne 38, págs. 10-34. Lapesa Melgar, Rafael (1985 [1996]): «Algunas consideraciones sobre el léxico político en los años de Larra y Espronceda», en Homenaje a José Antonio Maravall. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, vol. II, págs. 393-413 [Recogido en El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos. Barcelona: Crítica, 1996, págs. 111-136]. Lara, Luis Fernando (1990): «Diccionario de la lengua, enciclopedia y diccionario enciclopédico: el sentido de sus distinciones», en Dimensiones de la lexicografía. A propósito del Diccionario del español de México. México: El Colegio de México, págs. 213-231. Lázaro Carreter, Fernando (1949 [1985]): Las ideas lingüísticas en España durante el siglo xviii. Barcelona: Crítica. — (1972 [1980]): «El primer diccionario de la Academia», discurso de ingreso leído con el título de Crónica del Diccionario de Autoridades (1713-1740). Madrid: Real Academia Española. [Reproducido en Estudios de Lingüística. Barcelona: Crítica, 1980, págs. 83-148]. — (1992): «El neologismo: planteamiento general y actitudes históricas», en El neologismo necesario. Madrid: Fundación EFE, págs. 31-49. Lausberg, Heinrich (1966-1969): Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura, 3 vols. Madrid: Gredos. Le Men Loyer, Jeannick (1998): «Los leonesismos en los diccionarios de la Real Academia», Tierras de León 104, págs. 103-135. — (2001): «Las localizaciones geográficas en los diccionarios académicos (desde el Diccionario de Autoridades hasta el DRAE-92)», M. Maquieira et al. (eds.), Actas
El neologismo_ok.indd 294
01/07/2016 14:09:30
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
295
del II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. León, 2-5 de marzo de 1999. Madrid: Arco/Libros, págs. 623-630. Lépinette, Brigitte (2006): «La didáctica lingüística en Francia y en España (1.ª mitad del siglo xix). Convergencias e influencias», en M. Bruña et al. (eds.), La cultura del otro: español en Francia, francés en España (Actas del Primer Encuentro Hispanofrancés de Investigadores). Sevilla: Universidad de Sevilla, págs. 1052-1066. [Disponible en < http://www.culturadelotro.us.es/actasehfi/pdf/5lepinette.pdf>]. Lépinette, Brigitte y Ascensión Sierra Soriano (1997): «Algunas consideraciones sobre la formación de vocabularios científicos españoles: la influencia de las traducciones del francés», Livius 9, págs. 65-82. Lodares Marrodán, José Ramón (1991): «El Diccionario del lenguaje antiguo castellano», Cahiers linguistique hispanique médiévale 16, 183-188. López Grigera, Luisa (1994): La retórica en la España del Siglo de Oro. Teoría y práctica. Salamanca: Universidad de Salamanca. López Morales, Humberto (2002): «América en el Diccionario académico: 1992- 2001», P. Álvarez de Miranda y J. Polo (eds.), Lengua y diccionarios. Estudios ofrecidos a Manuel Seco. Madrid: Arco/Libros, págs. 173-182. — (2003): «Cartas inéditas de Ricardo Palma a Daniel Granada. Para la historia de las Academias», en P. García Mouton (ed.), El español de América 1992. Madrid: CSIC, págs. 461-479. Malkiel, Yakov (1960): «Fuentes indígenas y exóticas de los sustantivos y adjetivos verbales en -e», Revue de Linguistique Romane 23, págs. 80-111 y 201-253. Maluquer de Motes, Jordi (1992): «Los pioneros de la segunda revolución industrial en España: La Sociedad Española de Electricidad (1881-1894)», Revista de Historia Industrial 2, págs. 123-141. Mañas Martínez, José (1983): Eduardo Saavedra, ingeniero y humanista. Madrid: Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos/Ediciones Turner. Maravall Casesnoves, José Antonio (1987): «El principio de la utilidad como límite de la investigación científica en el pensamiento ilustrado», en M. C. Iglesias (ed.), Historia y pensamiento. Homenaje a Luis Díez del Corral. Madrid: Eudema, vol. II, págs. 223-236. Marazzini, Claudio (2009): L’ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani, Bologna: Il Mulino. Marcet Rodríguez, Vicente J. (2009): «La terminología gramatical en los primeros diccionarios académicos (siglos xviii y xix): la fonética y la fonología», Res Diachronicae 7, págs. 109-127. — (2012): «Lexicología y semántica», en A. Zamorano Aguilar (ed. y coord.), Reflexión lingüística y lengua en la España del xix. Marcos, panoramas y nuevas aportaciones. München: Lincom, págs. 139-171. Martinell Guifré, Emma (1984): «Posturas adoptadas ante los galicismos introducidos en el castellano en el siglo xviii», Revista de Filología, Universidad de La Laguna 3, págs. 101-128. Martinengo, Alessandro (1962): Lo stile di Ricardo Palma. Padova: Liviana Editrice. Martínez Alcalde, M.ª José (1994): Las ideas lingüísticas de Gregorio Mayans. Oliva: Ayuntamiento de Oliva.
El neologismo_ok.indd 295
01/07/2016 14:09:30
296
BIBLIOGRAFÍA
— (2012): «Ortografía», en A. Zamorano Aguilar (ed. y coord.), Reflexión lingüística y lengua en la España del xix. Marcos, panoramas y nuevas aportaciones. München: Lincom, págs. 95-115. Martínez Arnaldos, Manuel y José Luis Molina Martínez (2002): La transición socio-literaria del Neoclasicismo al Romanticismo en el Diario (1827-1838) de José Musso Valiente. Murcia: Nostrum. Martínez González, Antonio (2011): «Neología y diccionario en el siglo xix», en J. Villoria Prieto, Historia de las ideas lingüísticas. Gramáticas, diccionari y lenguas (siglos xviii y xix), Frankfurt: Peter Lang, págs. 223-281. Martínez Lledó, Mariano A. (2002): «Innovación técnica e innovación lingüística: el caso de tranvía», en M.a T. Echenique y J. Sánchez (eds.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos, vol. II, págs. 2211-2224. Martínez Marín, Juan (2000): «La lexicografía monolingüe del español en el siglo xix: la corriente no académica», en I. Ahumada Lara (ed.), Cinco siglos de lexicografía del español. IV Seminario de Lexicografía Hispánica. Jaén, 17 al 19 de noviembre de 1999. Jaén: Universidad de Jaén, págs. 63-77. Mas Galvañ, Cayetano (1988-1990): «Don Diego Clemencín», Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante 8-9, págs. 305-318. Matilla Tascón, Antonio (1982): «Para la historia del Diccionario», Boletín de la Real Academia Española 62, págs. 441-443. Medina López, Javier (2007): «Elías Zerolo (1848-1900) y la labor de la Real Academia Española», Revista de Filolología Española 87, págs. 351-371. Menéndez Pidal, Ramón (1942 [1968]): La lengua de Cristóbal Colón. El estilo de Santa Teresa y otros estudios sobre el siglo xvi, 5.ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1968. — (1944 [1966]): «La unidad del idioma», Discurso inaugural de la Asamblea del Libro Español, celebrada en Madrid el 31 de mayo de 1944. [Citado por Castilla, la tradición, el idioma. 4.ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1966, págs. 169-215]. Merino, José María (2013): «De afrancesados y patriotas en la Real Academia Española», en La lengua y la palabra. Trescientos años de la Real Academia Española, comisariado y dirección a cargo de C. Iglesias y J. M. Sánchez Ron. Madrid: Real Academia Española, págs. 81-88. Molina Martínez, José Luis (1999a): José Musso Valiente (1785-1838): Humanismo y literatura ilustrada. Murcia: Universidad de Murcia. — (1999b): «La lengua castellana y su evolución en el Discurso de ingreso en la RAE de José Musso y Valiente. Aspectos de su crítica literaria», Clavis. Revista del Archivo Municipal de Lorca 1, mayo, Lorca, Ayuntamiento de Lorca, págs. 129-147. — (coord.) (2000): José Musso Valiente (1785-1838). Vida y obra. Nuevas aportaciones. Lorca: Ayuntamiento de Lorca. — (2001): «José Musso y Valiente en la Real Academia Española según su Diario (1829-1837). Su intervención en el Diccionario y en la Gramática de la lengua castellana», Boletín de la Real Academia Española 81, págs. 255-320. — (2009): «El prólogo a la edición de 1832 del Diccionario de la Real Academia Española obra de José Musso Valiente. La labor inestimable de Francisco Antonio González», en Homenaje al académico Julio Mas. Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, págs. 245-262.
El neologismo_ok.indd 296
01/07/2016 14:09:30
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
297
Montoro del Arco, Esteban Tomás (ed.) (2012): Neología y creatividad lingüística. València: Universitat de València. Montoya Ramírez, M.ª Isabel (1997): «Los Discursos y comentarios de temas lingüísticos de don Juan Valera», en M. Galera Sánchez (coord.), Actas del Primer Congreso Internacional sobre Don Juan Valera. Conmemorativo del Centenario de la publicación de Juanita la Larga. Córdoba: Diputación Provincial de Córdoba, págs. 497-503. Morales Ruiz, Carmen (2002): «La documentación del Diccionario académico en el DCECH», en M.ª T. Echenique y J. Sánchez (eds.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos, vol. II, págs. 2275-2286. Moreno de Alba, José G. (1988): «Sobre la definición y clasificación del adverbio», Anuario de Letras 26, págs. 31-66. Moreno Hurtado, Antonio (2002): «El elemento castizo en la obra de Valera», en Don Juan Valera: hechos y circunstancias. Cabra: Ayuntamiento de Cabra, págs. 93-109. [Citado por ]. Moreno Moreno, M.ª Águeda (2009): «La recepción del vocabulario de los primeros liberales en la lexicografía académica decimonónica», en J. M.ª García Martín (dir.) y V. Gaviño Rodríguez (ed.), Las ideas y realidades lingüísticas en los siglos xviii y xix. Cádiz: Universidad de Cádiz, págs. 467-481. Moreno Villanueva, José Antonio (1995-1996): «La recepción del léxico de la electricidad en el DRAE», Revista de Lexicografía 2, págs. 73-96. — (1996): «Jean-Antoine Nollet y la difusión del estudio de la electricidad: un nuevo léxico para una nueva ciencia», Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde 18, págs. 405-417 [número que contiene L’«universalité» du français et sa présence dans la Péninsule Ibérique. Actes du colloque de la SIHFLES tenu à Tarragone (Université Rovira i Virgili) du 28 au 30 septembre 1995 editado por J. García Bascuñana et al.]. — (1998a): «Algunas notas sobre la formación del léxico de la electricidad a partir de los textos de la segunda mitad del s. xviii», en C. García Turza et al. (eds.), en Actas IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Logroño: Universidad de La Rioja, vol. II, págs. 541-552. — (1998b): «Las unidades eléctricas; aspectos terminológicos», en J. L. García Hourcade et al. (eds.), Estudios de historia de las técnicas, la arqueología industrial y las ciencias, Segovia-La Granja, 9 al 13 de septiembre de 1996. Salamanca: Junta de Castilla y León, págs. 713-723. — (2012): Formación y desarrollo del léxico de la electricidad en español (siglos xviii y xix), tesis de doctorado dirigida por la Dra. M.ª Bargalló Escribà. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Moriyón Mojica, Carlos (1993): «Concepción del hecho normativo en la Declamación de José de Vargas Ponce», Epos. Revista de Filología 9, págs. 127-136. Mormile, Mario (1967): Desfontaines et la crise néologique. Roma: Edizione Ricerche. — (1973): La «Néologie» révolutionnaire de Louis-Sébastien Mercier. Roma: Bulzoni Editore. Mourelle-Lema, Manuel (1968): La teoría lingüística en la España del siglo xix. Madrid: Prensa Española.
El neologismo_ok.indd 297
01/07/2016 14:09:31
298
BIBLIOGRAFÍA
Muñoz Armijo, Laura (2004): «Los sufijos -ismo e -ista en las ediciones del DRAE de la primera mitad del siglo xix», en M. Campos y J. I. Pérez Pascual (eds.), El Diccionario de la Real Academia Española: Ayer y hoy. A Coruña: Universidade da Coruña, págs. 167-182. — (2008): «La terminología lingüística en la historia del DRAE: los derivados en -ismo e -ista», en D. Azorín Fernández (dir.), El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del mundo. Actas del II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica. (Alicante, 19 al 23 de septiembre de 2006). Alicante: Biblioteca Virtual Cervantes, págs. 753-763. [Edición en CD-ROM y en línea ]. — (2012): La historia de los sufijos -ismo e -ista. Evolución morfológica y semántica en la tradición lexicográfica académica española. San Millán de la Cogolla: Cilengua. Muriano Rodríguez, Montserrat (2002): «La marca ‘Sal.’ (Salamanca) en los ficheros de la Real Academia Española», en M. Campos y J. I. Pérez Pascual (eds.), De historia de la lexicografía. A Coruña: Toxosoutos, págs. 169-179. NDHE = Real Academia Española, Nuevo diccionario histórico del español. Muestra consultable en . Nebrija, Antonio de (2011 [1492]): Gramática sobre la lengua castellana. Edición, estudio y notas de Carmen Lozano. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. NTLLE = Real Academia Española (2001): Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. Madrid: Espasa, edición en DVD. [También en ]. OED = Oxford English Dictionary (on CD-ROM), 2009 (2.ª ed.). Oxford: Oxford University Press. Oliver Asín, Jaime (1959): «Biografía del español alminar», Boletín de la Real Academia Española 39, págs. 277-294. — (1996): «Episodios de la historia de la lengua española del siglo xix», en Conferencias y apuntes inéditos. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, págs. 41-69. Páramo García, Félix (2003): Anglicismos léxicos en traducciones inglés-español, 1750-1800. León: Universidad de León. Pascual Fernández, M.ª Luisa (2010): «El sistema métrico decimal en la lexicografía española del siglo xix», en E. Bernal y J. DeCesaris (eds.), Proceedings of the XIII Euralex International Congress. Barcelona: Documenta Universitaria, págs. 1031-1040. — (2013): Diccionario de Autoridades (2.ª ed.): técnica lexicográfica y lengua de la ciencia, tesis doctoral dirigida por el Dr. J. M. Blecua Perdices. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Pascual Rodríguez, José Antonio (1996): «La coherencia en los diccionarios de uso», en E. Forgas (coord.), Léxico y diccionarios. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, págs. 167-198. Pascual Rodríguez, José Antonio y José Ignacio Pérez Pascual (2003): «La pasión por la etimología. Crónica del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas», en M.ª T. Echenique y J. Sánchez (coords.), Lexicografía y lexicología en Europa y América. Homenaje a Günther Haensch en su 80 aniversario. Madrid: Gredos, págs. 509-535.
El neologismo_ok.indd 298
01/07/2016 14:09:31
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
299
— (2006): Epistolario Joan Coromines & Ramón Menéndez Pidal. Barcelona: Curial Edicions Catalanes. Pascual Domènech, Pere (1999): Los caminos de la era industrial. La construcción y financiación de la Red Ferroviaria Catalana (1843-1898). Barcelona: Universitat de Barcelona. Pascual, Javier M.ª y Carlos G. Reigosa (1992): El neologismo necesario. Madrid: Fundación EFE. Pastor Díaz, Nicomedes y Francisco Cárdenas (1845): Galería de españoles célebres contemporáneos, o biografias y retratos de todos los personages distinguidos de nuestros días en las ciencias, en la política, en las armas, en las letras y en las artes. Madrid: Imprenta y Librerías de D. Ignacio Boix. Peira, Pedro (1975): Léxico romántico. (Aproximación al vocabulario político y social del período de la Regencia de María Cristina). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. [Extracto de tesis doctoral]. — (1977): «Estudio lexicológico de un campo nocional: libertad, igualdad y felicidad en la España de la Regencia de María Cristina», Boletín de la Real Academia Española 57, págs. 259-294. — (1987): «Contribución al estudio del vocabulario de los partidos políticos (18331840)», en In memoriam Inmaculada Corrales. La Laguna: Universidad de La Laguna, vol. I, págs. 383-395. Pharies, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos. Portal de léxico hispánico, Portail lexical del Centre national de ressources textuelles et lexicales, Puche Lorenzo, Miguel Ángel (2002-2003): «La incorporación de tecnicismos mineros a la lexicografía académica decimonónica», Revista de lexicografía 9, págs. 131-146. Quemada, Bernard (1968): Les dictionnaires du français moderne, 1539-1863. Étude sur leurs histoire, leurs types et leurs méthodes. Paris: Didier. Quilis Merín, Mercedes (2013): «La pronunciación del español a través de la lexicografía», en M.ª T. Echenique y F. J. Satorre (eds.), Historia de la pronunciación de la lengua castellana. Valencia: Tirant Humanidades, págs. 491-523. Rainer, Franz (2005): «Esp. agio: ¿galicismo o italianismo?», Revista de Filología Española 85, págs. 113-131. Real Academia Española, Rey, Alain (1992): Dictionnaire historique de la langue française. Paris: Dictionnaires Le Robert. Ridruejo Alonso, Emilio (1992): «Los tratados de historia del español bajo el reinado de Carlos IV: las obras de Vargas Ponce y Martínez Marina», en Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Pabellón de España, vol. II, págs. 825-837. — (2002): «Sobre la recepción en España del positivismo lingüístico», en M. A. Esparza et al. (eds.), SEHL 2001. Estudios de Historiografía Lingüística. Actas del III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Hamburg: Helmut Buske, vol. II, págs. 653-667.
El neologismo_ok.indd 299
01/07/2016 14:09:31
300
BIBLIOGRAFÍA
— (2008): «Los modos de hablar en las Osservationi della lingua castigliana (1566) de Giovanni Miranda», Quaderns de Filologia. Estudis Ligüístics 13, págs. 19-37. Rodrigo y Alharilla, Martín (1997): «La societat de crèdit mercantil, 1863-1882», en Joan Roca i Albert (coord.), La formació del cinturó industrial de Barcelona. Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona/Edicions Proa, págs. 183-197. Rodríguez Marín, Rafael (1997): «Representaciones de la variación lingüística en la narrativa de don Juan Valera», en M. Galera Sánchez (coord.), Actas del Primer Congreso Internacional sobre Don Juan Valera. Conmemorativo del Centenario de la publicación de Juanita la Larga. Córdoba: Diputación Provincial de Córdoba, págs. 505-517. — (2005): Metalengua y variación lingüística en la novela de la Restauración decimonónica. Madrid: Real Academia Española. — (2008): «Los neologismos en el DRAE», en R. Almela y E. Tomás (eds.), Neologismo y morfología. Murcia: Universidad de Murcia, págs. 107-119. Rodríguez Ortiz, Francisco (1996a): «El léxico de los caminos de hierro en español», en A. Alonso González et al. (eds.), Actas del III Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Madrid: Arco/Libros, vol. II, págs. 1511-1519. — (1996b): Introducción y desarrollo del léxico del ferrocarril en la lengua española, tesis de doctorado dirigida por el Dr. Juan Gutiérrez Cuadrado. Barcelona: Universidad de Barcelona. Rodríguez Ortiz, Francisco y Cecilio Garriga Escribano (2010): «La teoría lexicográfica de la Academia en los siglos xviii y xix a través de las Reglas», Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics 15, págs. 31-56. Roig Morras, Carmen (1995): «El Nuevo diccionario francés-español de Antonio de Capmany», en F. Lafarga Maduell et al. (coords.), La traducción: metodología, historia, literatura: ámbito hispanofrancés. Barcelona: PPU, págs. 75-80. Roldán Pérez, Antonio (1998): «El estatuto del léxico en la historiografía del Siglo de Oro». En Homenaje al profesor Emilio Alarcos García en el centenario de su nacimiento: 1895-1995. Valladolid: Universidad de Valladolid, págs. 113-145. — (2006): «D. Diego Clemencín, filólogo: hipótesis, conjeturas y certezas», en A. Roldán Pérez et al. (eds.), Caminos actuales de la historiografía lingüística. Actas del V Congreso Internacional de la Sociedad de Historiografía Lingüística. Murcia: Universidad, vol. 1, págs. 155-196. — (2009): «Polemistas y rectificadores de la RAE. A propósito de la 12.ª edición del Diccionario», en T. Bastardín et al. (eds.), Estudios de historiografía lingüística. IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Cádiz: Universidad de Cádiz, págs. 695-712. Rosenblat, Ángel (1951): «Las ideas ortográficas de Bello», en A. Bello, Obras Completas, Tomo V: Estudios gramaticales. Caracas: Ediciones del Ministerio de Educación, págs. IX-CXXXVIII. — (1969): Buenas y malas palabras en el castellano de Venezuela, 3.ª edición corregida y aumentada, 4 tomos. Caracas/Madrid: Editorial Mediterráneo. Rubio, Antonio (1937): La crítica del galicismo en España (1726-1832). México: Ediciones de la Universidad Nacional de México.
El neologismo_ok.indd 300
01/07/2016 14:09:31
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
301
Ruiz Morcuende, Federico (1945): Vocabulario de D. Leandro Fernández de Moratín. Madrid: Real Academia Española, 2 vols. Ruiz Otín, Doris (1983): Política y sociedad en el vocabulario de Larra. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. Sablayrolles, Jean-François (2000): La néologie en français contemporain. Examen du concept et analyse de productions néologiques récentes. Paris: Honoré Champion. Salvador Caja, Gregorio (1991): «Voces aragonesas en el DRAE», en Actas del I Congreso de Lingüistas Aragoneses. Zaragoza: Diputación General de Aragón, págs. 21-27. Salvador Rosa, Aurora (1985): «Las localizaciones geográficas en el Diccionario de Autoridades», Lingüística Española Actual 7, págs. 103-139. Sánchez-Albornoz, Nicolás (1977): «La crisis financiera de 1866 en Barcelona», en España hace un siglo: una economía dual, nuevo texto, revisado y ampliado. Madrid: Alianza, págs. 143-154. Sánchez Martín, Javier (2010): «La recepción de tecnicismos matemáticos en la lexicografía española decimonónica», Ianua. Revista Philologica Romanica 10, págs. 143-174. Sánchez Ron, José Manuel (1990): José Echegaray. Madrid: Fundación Banco Exterior. — (2003): «José Echegaray», La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española 6.3, págs. 743-764. [Consultado en ]. — (2004): «José Echegaray: entre la ciencia, el teatro y la política», Arbor CLXXIX, 707-708, págs. 601-688. San Vicente Santiago, Félix (1996): «Filología», en F. Aguilar Piñal (ed.), Historia literaria de España en el siglo xviii. Madrid: CSIC/Editorial Trotta, págs. 593-669. — (2010): «Autor, norma y uso en los prólogos del DRAE (1780-2001)», en L. Chierichetti y G. Garofalo (eds.), Lengua y Derecho: líneas de investigación interdisciplinaria. Bern: Peter Lang, págs. 209-240. San Vicente Santiago, Félix y Hugo Lombardini (2010): «La Academia y sus cánones lexicográficos y gramaticales: el flujo oscilante de la información», Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics 15, págs. 57-95. — (2012): «Hiperestructura del DRAE (1780-2001): aspectos formales y terminológicos», en Graça Rio-Torto (ed.), Léxico de la Ciencia: tradición y modernidad. München: Lincom, págs. 70-96. Sarmiento González, Ramón (1977): «Inventario de documentos gramaticales de los siglos xviii y xix», Boletín de la Real Academia Española 57, págs. 128-142. — (2006): «La Real Academia Española, Musso Valiente y la Gramática fallida antes de 1854», en S. Campoy et al. (eds.), José Musso Valiente y su época, (1785-1838): la transición del Neoclasicismo al Romanticismo. Actas del Congreso Internacional celebrado en Lorca los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2004. Lorca/Murcia: Ayuntamiento de Lorca/Universidad de Murcia, vol. II, págs. 607628. Sarmiento González, Ramón y Fernando Vilches Vivancos (coords.) (2007): Neologismos y sociedad del conocimiento. Funciones de la lengua en la era de la globalización. Barcelona: Ariel/Fundación Telefónica.
El neologismo_ok.indd 301
01/07/2016 14:09:31
302
BIBLIOGRAFÍA
Sarrailh, Jean (1957): La España ilustrada de la segunda mitad del siglo xviii. Madrid: Fondo de Cultura Económica. Seco, Manuel (1987a): «El nacimiento de la lexicografía moderna no académica», en Estudios de lexicografía española. Madrid: Paraninfo, págs. 129-151. — (1987b): «La crítica de Cuervo al Diccionario de la Academia Española», en Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes. Madrid-Oviedo: Gredos/Universidad de Oviedo, vol. III, págs. 249-261. [También en Estudios de lexicografía española. Madrid: Paraninfo, 1987, págs. 178-193]. — (1988): «El léxico hispanoamericano en los diccionarios de la Academia Española», Boletín de la Real Academia Española 68, págs. 85-98. — (1991): «Introducción», en Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana reducido a un tomo para su más fácil uso. Facsímil de la primera edición (1780). Madrid, págs. iii-xii. — (1993): «La otra voz de la Academia Española: notas sobre el Diccionario manual», en Hispanic Linguistic Studies in Honour of F. W. Hodcroft. Oxford: The Dolphin Book, págs. 153-169. — (1994): «Menéndez Pidal y el Diccionario manual de la Academia», en J. Sánchez Lobato et al. (coords.), Sin fronteras: Homenaje a María Josefa Canellada. Madrid: Universidad Complutense, págs. 539-547. Seoane, M.ª Cruz (1968): El primer lenguaje constitucional español (Las Cortes de Cádiz). Madrid: Editorial Moneda y Crédito. Tortella Casares, Gabriel (1973): Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y ferrocarriles en el siglo xix. Madrid: Tecnos. Tovar, Antonio (1981): «Mayans y la filología en España en el siglo xviii», en Mayans y la Ilustración. Simposio Internacional en el bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans. Valencia: Ayuntamiento de Oliva, vol. I, págs. 379-408. Trésor de la langue française informatisé (ATILF): . Vázquez, Graciana (2008): «La lengua española, ¿Herencia cultural o proyecto políticoeconómico? Debates en el Congreso literario hispanoamericano de 1892», Revista Signos 41, 66, págs. 81-106. Veny i Clar, Joan (1999): «Joan Coromines i la dialectologia catalana», en J. Solà (ed.), L’obra de Joan Coromines. Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, págs. 155-168. Vilches Vivancos, Fernando (coord.) (2006): Creación neológica y nuevas tecnologías. Madrid: Dykinson. — (coord.) (2011): Un nuevo léxico en la red. Madrid: Dykinson. Wexler, Peter Jakob (1955): La formation du vocabulaire des chemins de fer en France (1778-1842). Genève: Société de Publications Romanes et Françaises. Zamora Vicente, Alonso (1999): Historia de la Real Academia Española. Madrid: Espasa. Zamorano Aguilar, Alfonso (coord. y ed.) (2012): Reflexión lingüística y lengua en la España del siglo xix: marcos, panoramas y nuevas aportaciones. München: Lincom. Zolli, Paolo (1974): «I dizionari di neologismi e barbarismi del xix secolo. Note linguistiche e bibliografiche», en Saggi sulla lingua italiana dell’Ottocento. Pisa: Pacini, págs. 7-66. Zumthor, Paul (1967): «Introduction aux problèmes de l’archaïsme», Cahiers de l’Association internationale des études françaises 19, págs. 11-26.
El neologismo_ok.indd 302
01/07/2016 14:09:31
ÍNDICE DE AUTORES
Abella, Manuel 72, 73 Alarcón, P. A. 188n, 189n Alas, Leopoldo «Clarín» 46n Alcalá Galiano, Antonio 142, 147n, 155, 156, 157, 160, 187n Alvarado Ballester, Rafael 256n Álvarez Cienfuegos, Nicasio 156 Álvarez Sereix, Rafael 46n Arteaga, E. de 19 Atrián y Salas, M. 46n Balmes, J. 126 Baralt, Rafael M.ª 67, 125, 135, 140, 155, 187, 188 Barrantes, Vicente 196 Bello, Andrés 30, 46n, 250 Benot, E. 218, 222, 240 Berguizas, F. P. 136n Bolívar y Urrutia, Ignacio 256n Bordes, Charles 162n Borsa, M. 19 Boix, Ignacio 113, 121, 122 Bretón de los Herreros, M. 133 Caballero, Fermín 151n Cabrera, R. 57, 72, 96 Calcaño 181, 182, 202n, 210, 236 Campa, Francisco Javier 89n Campoamor, Ramón de 147n, 155, 194n Canalejas, Francisco de Paula 31, 32, 155, 160, 161, 179, 217n Cánovas, A. 179, 184, 185, 222 Cañete, Manuel 31, 155, 163n, 179, 269
El neologismo_ok.indd 303
Capmany y de Montpalau, Antonio de 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 67, 102, 148n, 168, 253 Carbonell y Bravo, F. 76n Carvajal, José M.ª de 10, 223, 224 Carvajal, Lorenzo 72, 73 Castelar, E. 218, 222 Castro, Adolfo de 21n, 68n Catalina del Amo, Severo 155, 179, 185n Cavanilles, A. J. 102, 126 Chimioni, Ramón 73, 74, 75n Clavijo y Fajardo, José 14, 18, 102, 126 Clemencín, Diego 40, 71, 72, 73, 75n, 136n Colmeiro, Miguel 186n, 224n, 225, 226, 256n Commelerán, Francisco A. 46n, 222, 224 Compañel, Joaquín 46n Conde de Cheste (Juan de la Pezuela y Ceballos) 179 Corral, Tomás del (marqués de San Gregorio) 181 Cortázar, Daniel de 32, 39, 219, 222, 223, 224n, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 236, 241, 243, 258 Cotarelo y Mori, Emilio 77n, 98, 270 Cuervo, Rufino José 46n, 144, 236, 237, 239, 259 Cueto, L. A. de 153, 179, 216 Cutanda, Francisco 9, 171, 174, 178, 179, 183, 190, 191, 205, 254 Davy, Humphry 76n Díaz (de) Baeza, Juan 135 Domínguez, Ramón Joaquín 28, 31n
01/07/2016 14:09:31
304
ÍNDICE DE AUTORES
Duaso, José 95 Echegaray, José 241n, 242 Escosura, P. de la 179 Feijoo y Montenegro, Fr. Benito Jerónimo 20, 21, 22, 33, 62n, 63n, 69n, 102 Fernández Bremón, José 241, 242 Fernández, Cayetano 150 Fernández Galiano, Emilio 256n Fernández Guerra y Orbe, Aurelio 141n, 216 Fernández Guerra, L. 152, 153, 179 Fernández de Moratín, Leandro 29, 30, 102 Fernández de Navarrete, Martín 40, 57, 73, 89n, 91, 92, 95n, 97, 100n, 101, 103n Fernández de Velasco, Bernardino [Duque de Frías] 128, 129 Fernández y González, Francisco 224 Ferrer del Río, Antonio 90n, 95n, 153, 159, 160 Figuerola, Laureano 148n Fita, F. 174n Flórez Canseco, C. 57 Galindo y de Vera, León 32, 193n, 194, 195 Gallego, Juan Nicasio 110, 121, 122, 133, 136n García Ayuso, Francisco 224, 225, 226, 240n García de la Huerta 102 García del Pozo, Gregorio 46n, 95n, 96n, 110, 113, 122 García de Quevedo, Heriberto 68 Gaspar y Roig 28 Gil y Zárate, Antonio 31, 127 Ginesta, Agustín 72, 73 Gómez Hermosilla, José 29 Gómez de Salazar, Fernando 46n Gómez (de) Ortega, Casimiro 75n, 102 González, Francisco Antonio 40, 100, 101 González Carvajal, Tomás 71, 100n, 101, 136n
El neologismo_ok.indd 304
Granada, Daniel 228 Gutiérrez de los Ríos, Carlos 69n Guyot Desfontaines, Pierre-François 16 Guzmán Palafox Portocarrero, Eugenio 73 Hartzenbusch, Juan Eugenio 124n, 153, 156, 167n, 179, 268 Herrera. Gabriel Alonso de 102 Isla, Francisco 110 Iriarte, T. de 30, 67n, 102 Jovellanos, G. M. de 63n, 69n, 102, 126 Laguna, Andrés 102 Larra, M. J. de 150n, 250 Lavoisier, A. L. 75 Lista, A. 136n, 222 Mañer, Salvador José 69 Marina, F. 57 Marqués de Molins (José Roca de Togores) 70, 97n, 133, 136n, 149, 154, 179, 181 Marqués de Valmar 188n Mayans, Gregorio 20, 22, 102, 105, 159 Meléndez Valdés 102 Mercier, Louis-Sébastien 17, 26, 167, 253 Mestre, Agustín J. 73, 74, 75n, 76, 84, 97, 98 Millares, José 46n Mir, Miguel 194n Mojon, J. 76n Moncrif, François Augustin Paradis de 162 López de Ayala, A. 181 Monlau, Pedro Felipe 32, 144, 155, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 179, 213, 253 Monner Sans, Ricardo 46n Montaner y Simón 28 Mora, José Joaquín de 30, 125, 126, 127, 138 Múgica, Pedro de 46n Müller, Max 163 Muñoz del Manzano, Cipriano [conde de la Viñaza] 110n, 121, 122
01/07/2016 14:09:31
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
Muñoz y Garnica, M. 174n Musso Valiente, José 40, 97, 98, 99, 100n, 101, 103n, 107, 108, 255 Mutis, J. C. 69n Navas, Juan de Dios 89n Nebrija, A. de 27n Nocedal, C. 179, 183n Nodier, Charles 166, 223 Núñez de Arce, G. 216, 218, 220, 222 Núñez de Arenas, Isaac 31, 155, 158, 159, 191n Núñez de Taboada, Manuel 8, 26, 27, 44n, 85, 86, 87, 95, 99, 100, 101, 105, 106n, 108, 109, 117, 148n, 248, 256n, 265 Ochoa, E. de 124n, 153, 179 Oliván, Alejandro 136n, 151, 157n, 179, 181, 184 Olózaga, Salustiano de 167n, 194n Pacheco, Joaquín Francisco 147 Palau, Melchor de 240 Palma, Ricardo 185n, 216, 217, 237, 238, 265 Pardo de Figueroa, Mariano [Dr. Thebussem] 46n Pardo y Bartolini, Manuel 74n Pascual, A. 184, 198 Peñalver, Juan 113, 121, 122 Pereda, J. M.ª de 148n, 201n Pérez Galdós, Benito 33, 150n, 189n Picatoste, Felipe 46n Plandolit, Rafael de 240 Pluche, Noël-Antoine 17, 18 Poladura, Juan de la Cruz 95n Pougens, Charles 168, 253 Proust, L. 63n, 65n, 75, 112n Puente y Apezechea, Fermín de la 136n, 179, 192, 193, 195 Quérard, Joseph Marie 99n Quintana, Manuel José 71n, 72, 73 Quinto, Javier de 31, 127, 128, 194n Ramírez Alamanzón, J. C. 57, 103n Ranz Romanillos, Antonio 72 Reinoso, Félix José 22, 23, 163n, 168
El neologismo_ok.indd 305
305
Revilla, E. de 124n Rico y Sinobas, M. 174 Ríos y Rosas, Antonio de los 192, 195 Riva Palacio, Vicente 217 Rivodó, Baldomero 46n, 227 Roca de Togores, José Vid. marqués de Molins Rodríguez Carracido, J. 224 Rodríguez Marín, Francisco [bachiller Francisco de Osuna] 46n Rodríguez y Martín, Sebastián 46n, 202 Saavedra, Eduardo 220, 226n, 229, 230, 237, 238, 240, 241, 242, 243 Sáez, Antolín 46n Salvá, Vicente 28, 112n, 117n, 118, 119n, 123, 132n, 182, 187, 227, 250, 263, 265 Samaniego, F. de 67n Sánchez, T. A. 102 Sbarbi, José M.ª 46n Segovia Izquierdo, Antonio M.ª 31, 142, 143, 144, 155, 156, 172, 179, 253 Selgas y Carrasco, José 193, 194 Silva, Pedro de 56, 57, 72n Silvela, Manuel 46n, 181, 218 Tamayo, M. 28n, 179, 188n, 196, 200, 214, 216, 220, 222 Tapia, Eugenio de 72, 136n Targioni Tozzetti, Antonio 76n Terreros y Pando, Esteban de 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 33, 35, 106n, 109, 186, 201, 219n, 256n Torres Amat, F. 89n Valbuena, Antonio de 46n Valbuena, Manuel 77 Valdés, Juan de 34, 159 Valera, Juan 31, 32, 68, 147n, 149, 150, 155, 157, 158, 161, 174, 179, 182, 183, 184, 187n, 189, 217n, 218, 220, 228, 235, 236, 259 Valle, E. M.ª del 136n Vargas Ponce, José 21, 22, 72, 73, 89n Vega, V. de la 142 Viada, Luis Carlos 46n
01/07/2016 14:09:32
306
ÍNDICE DE AUTORES
Viera y Clavijo, J. de 102 Vidarte, Manuel Prudencio 89n Villanueva, Joaquín Lorenzo 57, 71, 100n, 279 Zerolo, Elías 46n
El neologismo_ok.indd 306
01/07/2016 14:09:32
ÍNDICE DE PALABRAS
ab aeterno 203 ab irato 203 ab ovo 203 abadernar 207 abajeño 203 abaldonar 212, 213 abaleo 203 aballar 64 abanderamiento 203 abanicazo 203 abanino 213 abaniqueo 203 abano 213 abarquillamiento 203 abarrado 213 abarrisco 213 abarse 208 abastante 212 abducción 200, 207 abductor 207 abeja machiega 81, 86 abejera 213 abellacar 213 abertura 147 abete 213 abeto 95 abetuna 208 abisinio 203 abitar 207 ablación 47, 63 ablandabrevas 211 ablandahigos 211 ablandante 213
El neologismo_ok.indd 307
abnegado, da 62 aboleza 213 abolorio 213 abomaso 200, 207 abreviamiento 213 abroncar 208, 211 abroquelar 207 abrotoñar 213 abs 203 abscisa 206 absintio 213 abubo 201, 208 abundamiento 213 abundancial 206 acaballonar 206 acabo 213 acacia falsa 81 acahual 209 acalabrotar 207 acalefo 200 acantáceo 206, 234 acantopterigio 47, 232 acarreamiento 213 acatable 213 acataléctico 204 acatamiento 213 acatante 213 acaudillamiento 213 accesión 86 accésit 94 accessit 94 accidentado 185, 223n, 265 accitano 203, 204
acecido 209 acedoso 87 acere 93 aceríneo 206 acetato 132, 135 acético 132 achacosísimo 199 achaflanado, da 62 achantarse 211 achaquillo, to 199 acharolar 64 achispar 86 acholado 238 ácido carbónico 65 ácido muriático 65 acidular 86 acídulo 112 acies 212 ácigos 207 acleido 200, 207 aclimatación 93 aclimatar 93 acojinar 209 acollador 207 acollar 63 acónito 93 acorazonado, da 83 acorde 64 acordeón 200 acoro bastardo 81 acotar la vela 63 acre 233 acreditar 65
01/07/2016 14:09:32
308 acrescentado, da 62 acromio 207, 243 acrónico 206 acrostolio 207 actriz 86n actuación 62 actuaria 207 acumulativa 206 acupuntura 206 acústica 94 adagio 86 adamadillo, to 199 adán 211 adefagia 207 adefina 212 adelantadísimo, ma 62 adenitis 200, 207 adenoso 64 adeudo 112 adherido, da 80 adinamia 207 adinámico 207 adnato 206 adornista 64 aducción 200, 207 aductor 207 adurmido 93 adurmirse 93 aeración 207 aeriforme 65, 85n, 107, 108 afaníptero 200, 207 afasia 207 afeitador 212 aferente 206 afilo 206 aflujo 207 agalerar 207 aganipeo 203 agarbillar 206 agarrada 211 agauja 81n agerasia 206 agio 65, 299 agiotador 86, 93n
El neologismo_ok.indd 308
ÍNDICE DE PALABRAS
agiotage 65 agiotista 65 agonioso 211 agracejo 208 agredido, da 222 agredir 222 agrios 66 aguagriero 208 aguaturma 81 aguileña 93 agujetilla 62 ahitera 211 ahuehuete 210 ailanto 123 aindamáis 211 ajá 171 ajajá 171 aje 210 ajolote 210 alantoides 207 albaceteño 204 albaida 81 albitana 93 alboheza 62 albugo 207 albumen 206 albuminuria 207 alcahueta 218 alcahuetería 218 alcalino 56 alcalizar 207 alcaloide 207 alcalóideo 207 alcantarino 66 alcazareño 204 alcoholización 207 alcoyano 204 aldino 203 aldorta 81 alerta 64 alfarda 206 alfazaque 81 alferraz 81 alfondoque 202
algavaro 81 algente 211 algidez 207 alípedo 207 alizaque 212 alkalí 56 almeriense 204 alminar 129, 298 alóncigo 81 alotropia 207 alporchón 208 aluminio 241 alveolar 207 alza 65 alzado 65 amarguísimamente 62 amarilídeo 200, 206 amarilla 211 ámbar 83, 84 ambligonio 206 ambliopía 200, 207 amel 203 amelía 203 amígdala 207 amigdalitis 207 amnios 207 amniótico 207 amperímetro 242 amperio 241, 242, 243 anaco 209 anáfora 207 análisis 166 analogía 200n anastomosis 206, 207 anástrofe 206 andábata 203 andanada 93 andrehuela 208 andrómeda 206 anélido 207 anemia 200, 207 anémico 205 anestesia 207 anestésico 207
01/07/2016 14:09:32
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
anexionista 238 angaria 170 angloamericano 65 anguila 63 ángulo 233 angurria 211 anhidro 207 anillado 207, 256 anisodonte 207 anisófilo 206 anisómero 206 anisopétalo 206 anodinia 207 ánodo 233 anopluro 207 ansotano 204 antainar 208 ante 238 antera 93 antiespasmódico 207 antihelmíntico 207 antihistérico 207 antillano 204 antílope 170 antimonio 241 antiparras 94 antiperistáltico 207 antitrago 207 antófago 207 ántrax 207 antuerpiense 204 anuncio 94 aorta 205 aórtico 207 aovado, da 83 apacheta 238 apasionadísimamente 62 apasionadísimo 62 apatán 211 apepsia 207 apersogar 209 apertura 147 apétalo 206 apiñonado 209
El neologismo_ok.indd 309
apirético 207 apnea 207 apócema 206 apodíctico 200, 206 apófisis 207 apogeo 64 aponeurosis 183n, 207 aponeurótico 183n, 207 apositivo 206 aprehensión 65 ápside 206 apurrir 201n aquenio 243 arabesco 64 arácnido 207 aracnoides 207 araucaria 210 árbol del cielo 93 árbol del paraíso 106 areca 211 aréola 207 areóstilo 206 arigue 211 arimaspo 207 arjorán 81 armón 81 aroideo 206 arpejio 112 arpillador 209 arpillar 209 arqueología 112 arqueólogo 112 arraigadas 86 arrejerar 207 arrente 208 arribeño 209 arseniato 207 arta 81 arte militar 64 artefacto 229 artificio 229 artilugio 202 artocárpeo 232 ascítico 207
309
ascitis 207 aselarse 209 asfixia 122 asoleo 207 asta 232 asteísmo 207 astenia 200, 207 astilloso 123 astrágalo 112 asturicense 204 atacable 207 atávico 238 atavismo 206, 207 ataxia 207 atáxico 207 ateneo 165 ateo 165 atérmano 200 atierre 207 atinconar 207 átono 207 atravesar 63 atrenzo 238 atrípedo 200, 207 atrirrostro 200, 207 atrofia 207 atrofiarse 207 atrojarse 209 auge 64 auranciáceo 206 aurelianense 65 aurívoro 211 auscultación 207 auscultar 200, 207 ausetano 204 autonomista 238 autoplastia 206 avalúo 112 avería 93 averroísmo 206 avulsión 200 axila 206, 207, 256 axilar 206, 207, 234, 235, 256
01/07/2016 14:09:32
310 axis 207 ayate 209 ayocote 209 ayuda 63 azoar 207 ázoe 75, 85, 107n, 165 azoleo 232 azote 75, 85 azre 66 azteca 204, 210 azufrito de Túnez 81 baboseo 211 bactriano 204 badiana 81 bajial 209 bálano 64 balastaje 152 balaste 152 balastiaje 152 balasto 152 balastre 152 balay 209 bambollero 211 bambú 112 bambuc 112 banas 209 banca 149 bandolón 200 banquero 149 bao 63 báquico 66 barangayán 211 barbacoa 209 barcelonés 204 barchilla 203 barchilón 238 bardaguera 81, 86 barí 201 bario 241 barómetro 165 baroto 211 barrabás 211 barraganete 63 barrila 209
El neologismo_ok.indd 310
ÍNDICE DE PALABRAS
basamento 86 base 232 batalla, en 64 batallola 63 batayola 63 batey 210 batracio 243 bávaro 65 bayano 204 bayonés 204 bebible 211 bebistrajo 66 bechoquino 81, 86 becoquín 62 bejuquear 209 belemnita 83 belga 204 bencina 200 bengalí 204 berberecho 201 berciano 65 berengario 204 bergamasco 65 beritense 65 bernés 65 bibliófilo 165 bica 208 bicoquín 62 bienestar 86, 281 bierzo 86n biforme 86n biftec 212, 242 billete 94 billonésimo 203 bipontino 204 birimbao 200 bisayo 204 bismuto 83, 86 bitínico 204 blancote 211 blocao 200, 206 bloque 229 bobina 219, 241 bobote 211
bocateja(s) 86 bochinche 209 bogotano 204 bolazo 211 bólido 200, 207 bomba 94 bombo 64 bonga 211 borbonés 65 borda 93 bordada 93 bórico 218 borne 241 borón 149 borrachero 210 borrina 208 botalón 63 botellón 80 bototo 209 boza 63 bracarense 65 braguero 63 braguetón 199 bravísimo 199 braza 63 brécol 112 brecolera 112 bricbarca 200 briján 211 brisura 232 bromatología 200 bronca 211 bronceadura 64 broncista 64 brumario 203 bruñimiento 64 bruselense 204 búbalo 153 bucare 210 bucéfalo 211 budare 210 búfalo 153 bulí 211 buró 112, 261
01/07/2016 14:09:32
311
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
burocracia 238 burocrático 238 bustrófedon 200 butomeo 232 buyo 211 cabán 211 cabezador 202, 212-213 cabilla 63, 93 cabillo 93 cablegráfico 222 cabotage 86 cabruñar 201, 208 cabruño 208 cacalote 209 cacao 217 cacaraña 209 cacarañado 209 cacatúa 232 cacaxtle 209 cacaxtlero 209 cachamarín 112 cachapa 210 cachazpari 209 cachigordo 202 cachimbo 238 cacle 209 cacomixtle 209 cádava 208 cadmio 241 cagarria 62 cajete 209 calado 66 calaguala 66, 82, 94 calagurritano 65 calambac 93 calandraca 233 calandria 66 calar 66 calar la bayoneta 64 calatravo 66 calcedonio 65 calcio 241 calcografía 65 caleidoscopio 243
El neologismo_ok.indd 311
caléndula 112 calidoscopio 243 califórnico 65 californio 65 cáliga 203 calisaya 112 calmante 64 calmuco 112 calórico 75, 84, 85, 107n calpixque 209 calumbarse 208 calzar 64 calzoneras 209 cambera 209 cambio 149 cambujo 209 cambullón 209 camedrio 93 camedris 93 camelar 150, 187n camelia 149, 243 camelo 161, 187, 219 camino de hierro 131 campanero 210 campeche 204 campilán 211 campirano 209 canadiense 204 cáncamo 170 candelero 63 candoroso 123 cannáceo 234 cantata 112 cantidad continua 65 cantidad discreta 65 canto 229 cantuariense 204 cañón 149 capeja 211 capelete 204 capialzado 64 capitalista 86 cápsula 207 capsular 112
capuana 202 característica 207 caráota 209, 210 caraqueño 210 carbón de piedra 146 carbonato 132, 135 carbónico 106, 109n carbonizar 106, 108n carbono 106, 109n cardo aljonjero 86 cardo borriquero 86 cargareme 112 carimba 238 caritán 211 carlinga 63 carquexia 112 carrete 219, 241 carretel 63 casimiro 66 caspia 208 castorcillo 66 castramentación 64 casuario 232 catacaldos 94 cataláunico 204 cataléctico 204 catártico 64 cataviento 63 cate 211 catorcén 209 caví 66 cazar 63 cebtí 65 célere 202 celta 65 celtibérico 65 céltico 65 celular 112 cenete 65 cenote 202 centiárea 171 centímetro 171 céntimo 147, 148 centunvirato 203
01/07/2016 14:09:32
312 ceñiglo 86 cereal 93 ceres 112 cerio 241 cero 149 cervantesco 203 cervántico 203 cervantista 203 cesaraugustano 65 cesárea 64 cesio 241 chácara 209 chacarero 209 chachalaca 210 chacó 112 chacuaco 209 chafaldete 170 chafaldita 171 chafalonía 238 chaflán 93 chaflanar 93 chagra 210 chal 81 chala 209 chalado 208 chalate 209 chalina 200 chalote 93 chamagoso 209 chamba 202 chamberguilla 208 chambra 200 chamuchina 209 chancaca 209 chanchullo 202 chantado 208 chanto 208 chapapote 210 chapetón 210 chapona 200 chaquetón 200 charal 209, 210 charamusca 201, 209 charango 238
El neologismo_ok.indd 312
ÍNDICE DE PALABRAS
charrán 239 charrasca 202, 211 charretera 66 chascarrillo 171 chatre 209 chaval 212 chaza 170 chibcha 210 chicalote 93 chichimeca 210 chicotazo 209 chiflón 209 chîmera 56 chimpancé 201 china 66 chinampa 210 chinampero 210 chinanta 211 chinchorro 170 chinquirito 209 chiqueadores 209 chirimbolo 202, 211 chirimoyo 93 chiripa 106 chirona 132 chiscarra 200 cholo 209 chorlo 112 christiano 56 Christo 56 chúcaro 238 chumacera 63 chunguearse 202 chupamirto 209 chuquisa 238 churra 201 churumbela 238 chuza 209 cicatricera 202 cícero 233 ciclamor 86 cíclico 200 ciencia 184, 185 cienmilésimo 203
cigofileo 232 cigua 210 cimbro 148 cinco 66, 210 cincuentavo 203 cinismo 172 cinoglosa 81 ciperáceo 232 circonio 241 circunscribir 64 cirigaña 208 cisalpino 65 cispadano 65 cistíneo 232 civilización 86 civilizar 86 cladodio 232, 243 clarens 222 claroscuro 207 clase media 150 clasicismo 123 clasificar 86 clausurar 217, 237 cleda 233 clínica 94 clisé 170 cloro 131 cloruro 135 club 112, 242 coa 210 coairón 208, 209 coalición 94 coate 209 cobalto 86 cocaína 238 cocal 209 cochitril 132 coda 207 codeína 200 cohobación 170 cohobar 170 cok 146, 171, 172 coke 146 colaborador 123
01/07/2016 14:09:32
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
coleada 201, 210 coleador 201, 210 colear 201, 210 coleóptero 170 colericísimo 93 colerina 170 coletáneo 93 coligancia 93 coligir 93 colisa 170 coliseo 165 coliza 170 colodra 201n colofón 200, 206 colonche 210 colonial 112 colonizar 112 comalia 200 cominero 94 comité 118 comodidad 87 comodoro 170 comparador 206 complido 213 comprehender 213 comprehensible 213 comprehensión 213 comprehensivo 213 comprehensor 213 compresa 170 compuesto 235 comunismo 172 con 203 concertante 112 condestable 63 cóndilo 170 condrín 211 conectar 170 congénito 63 conmutador 241 consecuencia 182 conservatorio 122 considerado 149 considerar 149
El neologismo_ok.indd 313
consigna 81 contado, al 65 contraalmirante 112 contracción 65 contraprincipio 122 contraste 63 contrín 211 convalidar 233 conversión 64 coordenado 222 copar 132 copiador 65 coque 146, 171n coqueta 123, 261 coquetear 123 coquetería 123 coquetón 202 coquito 210 corbeta 63 corcheta 232 corimbo 170 coroideo 233 corola 106 coronación 64 corpachón 202 corporación 94, 261 corriverás 208 cortafuego 64 corte de cuenta 94 cosaco 112 cosecante 207 coseno 207 cosmopolita 122 costillas falsas 106 cotangente 207 cotí 66 cotización 122, 123 cotona 209 coyote 210 cran 200 crecer 65 crecimiento 65 cremallera 200 cremor 65
313
creosota 200 crespilla 62 cretona 200 criandera 209 cris 211 crisálida 112 cristal 66 cristalino 64 cristiano 56-57 cristofué 210 cromatismo 207 cromolitografía 200 crucería 64 crup 205 crustáceo 66 cu 210 cuadrigato 204 cuairón 208 cuarentavo 203 cuarezón 209 cuartán 203 cuarterada 203 cuarzo 83 cuate 209 cúbito 64 cuchar 208 cuchi 209 cuchipanda 202 cucho 208 cuclillo 257, 285 cucúrbita 94 cucurbitáceo 200 cuer 213 cuerno de Amón 66 cuerria 208 cuicacoche 210 cuje 210 cují 210 culombio 241, 242, 243 culpable 187 culpado 187 cultilatiniparla 211 culumbímetro 242 cupón 132
01/07/2016 14:09:32
314 curaca 238 curare 210 curatela 64 curiara 201 curruca 257, 258, 285 cursi 161, 171, 239 cusita 204 cúter 112, 261 cuzma 210 daguerreotipia 132 daguerreotipo 132 daltonismo 205 damasquina 234 datar 81 daturina 200 debda 213 debdo 213 decalitro 171 decámetro 171 decímetro 171 decomisar 94 deficiente 123 déficit 94 degollina 202 deletéreo 123 delgado 93 delio 204 delta 112 demagogia 106 demagógico 106 demagogo 106 demócrata 112 demorar 63-64 dendrita 201 dendrítico 201 dentado 235 dentista 94 denudar 233 deponer 64 deposición 64 dermatosis 205 desaquellarse 202 desarrumar 106 desatierre 209
El neologismo_ok.indd 314
ÍNDICE DE PALABRAS
descarriladura 171 descarrilamiento 171 descarrilar 171 descomponer 65 desfachatadamente 217 desfachatado 171 desfachatez 132 desfile 123 deshollinadera 208 desnivelar 123 desperfecto 123 despilar 209 despreocupación 122 detail 14, 66, 67, 186 detal, en 68n detall 67, 68n detallado, da 69n detallar 8, 66, 67, 69, 263 detalle 8, 66, 67, 68, 69, 186, 263 detalle, en 68 detallo 67, 69n detayar 69n deterioro 81 devenir 62 diabetes 170 diagnosticar 238 diálaga 232 diamantazo 199 diario 66 diarista 66 dicoreo 204 dictaminar 217, 238, 263 dificultoso 30 dignatario 212 dimidor 208 dimir 208 dimisionario 238 dinamia 207 dinamita 201 dinamitero 238 dinamo 233 dinamómetro 207 dinio 241
diostedé 210 dipsáceo 232 dipterocárpeo 232 disciplinado 203 disidencia 94 do 112 docén 209 docimástica 112 dogmatismo 150 dolomía 201 dolomítico 233 domo 200 dorio 204 dormán 200 drago 82 dril 200 drupa 200 drusa 200 duermevela 171 dueto 112, 261 duodecimal 206 ebenáceo 234 economato 112 economizar 112 ecuatorial 204 ecuo 204 edén 172 editar 238 efectivo, en 112 efesio 204 eflorescencia 112 egoísmo 81 egoísta 81 egreso 170 eh 203 ejote 209 elaboración 65 elaborar 65 elamita 204 eléboro blanco 234, 235 elefante 234, 235 elijan 182 ella 203 ellos, ellas 203
01/07/2016 14:09:32
315
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
embarbillar 106 embarullar 171 embecadura 170 empalletado 63 empavesada 106 empleomanía 171, 259 empresario 112 encarte 112 encasquillador 202 encasquillar 202 encauchado 209 encauchar 209 enchilada 210 endémico 94 endíadis 200 enfinta 213 enfintoso 213 engarmarse 208 engenio 213 engranar 170 enjuiciamiento 122 enrona 62 enruna 62 ensamblaje 209 ensenar 63, 64 entablación 146 entabladura 146 entable 112 entelequia 200 entero 64 enterocolitis 233 entonador 64 entonar 64 entrada 64 entrepaño 65 entusiasmar 106 entusiasmo 106 envío 112 epi 203 epidermis 64 epigastrio 205 epiquerema 200 epitelio 205 equación 64
El neologismo_ok.indd 315
erbedo 208 erbio 241 ergio 241 ergotismo 201 ergotizar 201, 212 ería 208 erístico 202 eritroxíleo 232 errar 182 erupción 64 eruptivo 64 esbardo 208 escalaborne 200 escalafón 123 escálamo 63 escaldo 202 escalera en escapulario 220 escampavía 112 escandalosa 233 escarlata 106 escarlatina 106 escavanar 232 Escila 203 escirro 112 escirroso 112 escobazo 203 escobio 201, 208 escollera 81 escora 106 escosa 208 escosar 208 escotera 63 escotín 63 escuna 123 escurialense 66 ese, esa, eso, esos, esas 203 esfinter 86 eslizón 232 esméctico 232 esmiláceo 232 espaciar 65 españolada 185n
esparraguina 232 espectroscopio 243 especulación 65 espejismo 170 espera ‘esfera’ 172 espiritista 148 esplenio 64 espolvorizar 63 espontanearse 123 espora 232 esqueje 106 esquimal 112 estadía 170 estafisagria 201 estalactitas 112 estampería 65 estearina 200 estéreo 203 estereoscopio 243 estereotipado 65 estereotipar 65 estereotipia 65 estereotípico 65 estetoscopio 243 estoma 232 estrategia 94 estratificación 206 estratificar 206 estrato 206 estrechón 106 estricnina 200 estriga 208 estronciana 232 estroncio 241 estropicio 171 estucar 62 etapa 63, 64 éter 65 etiqueta 188, 189, 229 euforbiáceo 170 evaluar 170 eventual 63 evolución 63 excrescencia 64
01/07/2016 14:09:32
316 exculpar 237 exida 213 éxodo 172 exotérico 201 expectable 93 expectorante 64 explosivo 200 exponencial 233 exportación 81 exportar 81 expres(s) 152, 192 expreso 152, 193 extralimitarse 123 factótum 132 fagot 112 fagote 112 fajín 200 falange 56 falisco 202, 204 falucho 112 familia 83 fanatizar 123 fanerógamo 232 farádico 242 faradio 241, 242, 243 farináceo 93 farmacia 56 farolear 94 fárrago 166 fase 64 fauna 170 fayado 208 fefaciente 80 fehaciente 81 feila 81 feldespato 170 feminela 232 ferecracio 204 feróstico 171 ferrocarril 131, 150, 300, 302 ferro-carril 151, 160 ferrocarril de sangre 151 ficha 66
El neologismo_ok.indd 316
ÍNDICE DE PALABRAS
filarmónico 112 filfa 150, 161 filipense 204 filodeo 232 filodio 243 filosofismo 131 filoxera 201 financiero 238 finanza 132 finiestra 213 finiquitar 132, 261 finlandés 204 firmán 172 flamear 63 flanco 63, 64 Flandes 203 flechadura 233 flechera 202, 210 flictena 170 florescencia 112 floricultura 170 fluor 200 fluorina 200 fluorita 200 foceifiza 200 fogonadura 63 folletinista 131 follón 208 fonación 200 fondista 63 fonética 200 fónico 200 fonógrafo 233 fonología 200 foraida 80 fórceps 200 forestal 170 formero 200 fórmula 222 fortepiano 64 fortificante 64 fosfato 170 fosfórico 63, 65 fotogénico 201
fotografía 132, 165 fotográfico 132 fotógrafo 132 frac 112, 242 fracturado 64 fracturar 64 fraque 112 friable 65 fucsia 232, 243 fuego graneado 64 fungible 233 fusilar 112 fusionista 238 fusto 208 gablete 232 gaché 208 gafetí 62 galena 112, 131 galerín 170 galimar 62 galón 64 galpón 238 galvánico 112 galvanismo 112 gamboa 201 gandinga 232 gardenia 232, 243 garganchón 62 gargüero 62 garma 208 garojo 209 gas 65, 84, 85n, 107n, 292 gaseoso 112 gasómetro 131, 165 gaza 86 geniazo 123 genovesado 112 gentilicio 65 geocéntrico 183 geognosia 112 gerencia 132 gerente 132 germinal 203 girasol 107
01/07/2016 14:09:32
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
glicerina 201 globo aerostático 94 glosopeda 233 glucina 200 glucinio 241 gluma 170 gneis 170 gnetáceo 232 godos 148 gola 64 goleta 63 gorila 201 graduador 123 grafito 112 grama de olor 106 gramática 200n gramo 171 grandullón 132 granujo 66 greca 64 groenlandés 202 gros, en 68n gua 238 guaco 210 guagua 238 guájar 172 gualdera 94 guardalobo 232 guardia-marina 94 guarentigio 64 guarnigón 201 guasa 150, 161 guatiní 209 gubán 211 gucis 186 güelfo 204 guerrillero 112 guilalo 211 guipar 212 haberío 212 hablanchín 66 hablantín 66 hache 182 hallaca 202
El neologismo_ok.indd 317
hamadríada 112 hatada 208 hectólitro 171 hectómetro 171 hegemonía 172 heliocéntrico 183 helminto 233 helón 208 hernioso 94 herrerillo 62 hesperidio 243 hialino 200 hidráulica 63 hidroclorato 135 hidrodinámica 63 hidrofobia 63 hidrógeno 75, 85, 107, 108, 165 hidrógrafo 63 hidrómetra 63 hidrómetro 63 hidropatía 132 hidropático 132 hidrostático 63 hidroterapia 132 higiene 112 higroscopio 243 hipódromo 63 hipogástrico 64 hipogastro 63, 64 hipoglosa 63 hipogloso 63 hipógrifo 63 hipomaratro 63 hipomoclion 63 hiposo 112 hipsómetro 200 holleca 62 hombre 66 homeópata 132 homeopatía 132 homeopático 132 hordio 213 hornaguera 146
317
horrorizar 62 hortensia 149, 235 hotentote 112 hulla 146, 172 humus 200 hurra 203 huy 203 ideología 94 igorrote 211 iliberitano 65 ilíquido 65 ilusionar(se) 136 imaginaria 64 imanar 170 impermeable 123 implantón 209 importe 65 incaico 237 incandescente 201 incásico 237 incautarse 123 incondicional 182 indefectible 63 indumentaria 200 infringir 123 ingresar 212 iniciativa 123 inmiscuir(se) 136, 170 inquilinato 64 insacular 64 insoluto 238 inspirar 187 instalación 241 intachable 123 interfecto 233 interferencia 233 intermediar 188 interruptor 241 ipecacuana 66 iridio 241 irisar 170 iroqués 202 irreparablemente 80 irreprensiblemente 80
01/07/2016 14:09:32
318 irresistiblemente 80 irrigar 233, 238 isípula 87 isoquímeno 233 isotermo 200 isótero 233 ispida 87 istruto 87 itria 232 itrio 241 ixido 87 jacal 209 jácena 208 jaique 200 jamelgo 202 jándalo 201 japón, japona 65 japonés 65 jarrer 62 jau 203 javanés 204 javeque 63 je 203 jebe 238 ji 203 jíbaro 209 jocalias 208 jojoto 202, 210 joloano 204 jopo 123 juanete 64 julio 241, 242, 243 junta 65 jusi 211 juvada 208 kantismo 206 Kermesse 224 kilolitro 171 kilómetro 171 kiosko 171 krausismo 206 labrandera 213 lacerioso 213 lacertoso 213
El neologismo_ok.indd 318
ÍNDICE DE PALABRAS
lacustre 213 ladería 213 ladino 213 ladrales 208 ladrillar 213 laico 213 laín 213 lampacear 64 lanceolado 235 lanificación 213 lanternilla 213 laodicense 204 lapón 204 lar 213 lardado 213 lardón 213 largo 64 laringoscopio 243 las 203 látigo 213 latinar 213 laucán 211 laudo 213 laurencio 213 lázaro 213 lebaniego 204 lebrastico 213 lebratoncillo 213 lecho 65 lejío 65 lembo 172 lemera 87 lemnáceo 232 lengüetería 64 lentejuela 80 lepidio 66 les 203 letra 201n letra de cambio 149 leude 202 levantar 66 léxico 171 lexicografía 171, 201 lexicográfico 200
lexicógrafo 171, 201 lexicología 171, 201 lexicólogo 171, 201 léxicon 171 libélula 201 libranza 149 librar 149 librecambista 238 liceo 165 limera 87 linchar 238 línea 64 lingüista 200 lingüística 200 lingüístico 200 lipemanía 233 lipis 238 lipoma 233 lirón 201 listel 64 listelo 64 litis 64 litiscontestación 64 litografía 94, 165 litología 94 litrarieo 232 litro 171 llábana 208 lladrales 208 llatar 201, 208 lobina 81 locación 64 locomotor 131 locomotora 131 locro 210 locutorio 241 lofobranquio 233 logia 123 londinense 204 lorantáceo 232 lorcha 200 los, las 203 lugre 123 lulismo 206
01/07/2016 14:09:32
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
lumbago 170 lumbar 123 lunela 232 macarrón 86 máchica 238 macuache 210 madapolá 200 magnesiano 200 magnesio 241 magnolia 149, 243 mahón 66 majoleto 201 malaquita 83 maleable 65 malojal 202, 210 malojo 202, 210 malón 238 malpigiáceo 232 mambla 209 mámoa 208 mamón 182 mancla 208 mancuerna 209 mandioca 210 manera 64 manganesa 170 manganeso 170 mango 210 maníaco 148 maniquete 200 mantelo 200 marbete 188, 189, 190, 229, 253 marcar el campo 86 marchapié 233 marcuerna 211 margarina 233 mariposa 107 marquesita 94 marrojo 83 martinico 202 masoreta 204 matagallina 208 matojo 201
El neologismo_ok.indd 319
mauraca 208 máximum 224 mazurka 202 meandro 232 mecapal 210 medero 208 mediador 188 medianero 188 médium 224 medriñaque 211 médula 166 meeting 224 melandro 208 meliáceo 232 melino 202 melisa 93 melodioso 123 meloncillo 123 membrana pituitaria 106 menestrete 233 ménsula 241 mesidor 203 mesocarpio 243 meteoro 186 metilo 233 metro 171 metro francés 131, 171 mezcolanza 94 mi, mis 203 mica 170 microbio 200, 236 micrófono 241 midríasis 233 miedoso 123 mileno 66 milesio 65 milmillonésimo 203 mimosa 81 minarete 129 minerage 65 mineralizar 94 mineralogía 65 mineralogista 94 minería 94
319
minimum 224 minué 64 minuete 64 minutisa 66, 82 miriámetro 171 mirística 201 miruella 208 místico 123 mitismo 238 mobiliario 186, 212 módulo 149 molote 209 molusco 170 moma 209 monises 94 monocordio 123 monogamia 170 monógamo 170 monografía 170 monomanía 148 monóptero 170 montaraza 209 monterete 149 montuoso 30 moratiniano 203 moretón 202 morfea 200 moriche 210 morocho 209 morsa 201 mortero 149 mostagán 202 muaré 200 mucamo 238 múcura 210 musculatura 123 naboria 112 najerano 202 napolitana 81 narbonés 81 narra 170 narvaso 201 nascer 172 nascimiento 172
01/07/2016 14:09:33
320 navícula 170 navigar 80 navío de tres puentes 64 nayuribe 170 nebulosa 200 neceser 172 nectario 170 neerlandés 171 nefritis 170 negligentísimo 80 negociable 123 negrete 202 neis 170 nemiga 172 nengún 172 nepotismo 123 neptuno 200 nerviecillo 131 nestorianismo 172 neuma 200 neumonía 170 neuralgia 170 neurosis 170 neurótomo 200 neutralización 170 neutralizar 123 niarro 202 nicotina 170 nidico, llo, to 80 níkel 170, 171 nilad 211 niobio 232, 241 nipis 200, 211 níquel 171n nitrato 132, 135 nivelación 123 nivoso 202 nizardo 171 nizeno 81 nocedal 80 nodátil 170 nódulo 200 nomenclador 131, 152 nomenclátor 152
El neologismo_ok.indd 320
ÍNDICE DE PALABRAS
nomparell 200 nonio 241 noray 81, 86 nordestal 64n nordeste 64n nornordeste 64n nornorueste 64n norte 64n noruego 171 norueste 64n notariado 131 notición 202 nóumeno 200 novaciano 172 novillico, to 80 númida 65 nunciar 80 ñáñigo 238 o 203 objetante 238 obstruccionista 238 obús 149 occipucio 64 occipucio fracturado 64 oclocracia 238 octava 64 ocurrencia de acreedores 65 ocurrir 182 odeón 165 oesnorueste 64n oeste 87 oesudueste 64n ofiuco 232 oftalmoscopio 243 ohm 240 ohma 240 óhmico 242 ohmio 241, 242, 243 ombligo de Venus 66 ondina 202 operación 64 oportunismo 238 oportunista 238
oral 94 ordalías 202 orden del día, a la 20, 166 ordenada 64 orificación 238 orificador 238 orificar 238 orquesta 64 osmio 241 ósmosis 220 ostensible 94 otona 87 otoscopio 243 ovest 87 oxidación 131 oxidar 131 óxido 94 oxigenado 65, 85n oxigenar(se) 65, 85n oxígeno 65, 75, 84, 85n, 107, 108, 165 pacana 210 pachamanca 209 paco 238 pácul 211 paico 209 pajonal 238 palabra 201n paladio 232, 241 palay 211 palo del Brasil 186 pamandabuán 211 panca 200, 209, 211 pancellar 202 panco 211 pancracio 202 panegirizar 217, 237, 238 pangolín 201 panteón 165 paparrucha 106 papelonear 106 parafina 200 paralizar 123 parámetro 64
01/07/2016 14:09:33
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
parasito 186 parásito 93 pardal 93 parejuelo 208 parisiense 205 parlanchín 81 parresia 200 parte aliquanta 64 patarra 201 patriotería 238 pavimentar 238 pechirrojo 201 pecíolo 235 pedrero 149 pedrusco 132 peligroso 30 peloponense 204 pendol 81, 86 pendrar 213 pendura 233 pensilvano 204 peonía 107 pepino 107 peral 106, 107 perineumonía 64 perineumónico 64 periódico 66 peripuesto 94 periquito 66, 82 peristilo 64 pernicie 202 personarse 123 personería 238 pesquis 201 pétalo 66 petar 81 petición 233 petrolero 238 phalange 56 pharmacia 56 picar cables 86, 93 picar el dibuxo 64 pichona 171 pico de frasco 210
El neologismo_ok.indd 321
pieza de artillería 149 pifiar 64 piloto de altura 64 piloto práctico 64 pino 107 pionía 210 piperáceo 234 pipiolo 201, 202 pipirijaina 132 piporro 81 piqué 200 pirita 94 piroscopio 243 pírrico 202 piscolabis 171 pistilo 66 plata 84 plataforma 86 ple 81 plebiscitario 237 plexo 170 plombagina 170 plomería 106 polca 202 polen 106 poliedro 233 poligala 81 polista 211 politeísmo 123 pollancón 202 pongo 209 pontín 211 porrillo, a 106 potasa 65 potasio 241 potencial 240 potingue 123 potrero 238 pragmático 64 prestación 64 prestamista 149 presupuestar 32, 217, 230, 237 probatura 123
321
proboscídeo 235 proboscidio 233 profilaxis 170 prospecto 81 protuberancia 123 proxeneta 218 proxenetismo 218 proyección 94 proyectil 112 puérpera 148 puerperal 148 puerperio 148 pulmonar 123 puntear 63 puntizón 200 punzonería 65 quadrilongo 64 quechúa 210 quelonio 233 quimera 56 quimo 170 quincha 209 quingos 202, 209 quiosco 171n quirquincho 238 quirurgo 66 quiste 200 rabona 238 radical 235 rail 142, 224 ramio 201 rámneo 200 ranina 86 ranunculáceo 235 raño 81 rape 66 rapidez 62 rapingacho 209 reactivo 94 realización 148 receptor 241 receta 222 reconquista 94 reconquistar 94
01/07/2016 14:09:33
322 recorte 94 refajo 81 reflector 233 regleta 65 reidero 106 remolque, á 64 reorganización 123 reparto 123 republicanismo 238 requilorio 202 resplandina 202 retina 64 reversible 123 reveza 233 revite 66 revulsión 64 riada 94 ribesiáceo 232 riel 224 rifarrafa 202 rinoplasia 232 ristrel 200 robinia 201 románico 232 rombo 66 rompecabezas 202 rompegalas 171 rubidio 232 sabanear 209 ságoma 232 salacot 211 salbanda 233 salsifí 201 saltadura 65 saltamontes 201 salubrificar 136 salvavidas 200 samán 210 sámara 232 sampaguita 211 Sancha 203 sancocho 210 sandunguero 202 sanfrancia 202
El neologismo_ok.indd 322
ÍNDICE DE PALABRAS
sanificar 136 sanitario 123 sapán 211 sapina 201 sarcástico 136 sardón 208 saxifragáceo 235 secundar 118 sedativo 64 sedimento 64 seer 213 selenio 241 semanario 66 sensitiva 170 sentimental 123 sépalo 235 sescuncia 204 setabitano 202 sífilis 205 sílaba 201n sílabo 237 sílice 131 similor 83 sinalagmático 237 sinsonte 170 sisa 64 sisado 64 sisar 64 sisimbrio 107 sistilo 64 socialismo 131 socialista 131 sófora 201 solenoide 233, 241 solidaridad 170 soplete 94 sublingual 94 subvencionar 238 sudeste 64n, 93 sudoeste 64n, 93 suevo 148 sufijo 200 sulfato 132, 135 sumaca 200
superficie 233 tabacalero 211 tabahia 202 tabinete 200 tabo 211 táctico 81 tael 211 tagalo 204, 211 talón 64 talparia 86 tangón 200 tanito 200 tantalio 241 tapara 210 taponar 232 tardepiache 81 tarín barín 202 tecle 233 tegumento 94 teitral 80 telefonar 241 telefonema 241 telefonía 241 telefónico 241 telefonista 241 teléfono 241 telúrico 200 telurio 241 temporejar 200 tencalí 209, 210 tenia 123 tentáculo 170 terminal 235 termómetro 165 terrorismo 171 tesela 200 tesitura 233 tétano 64 teutónico 112 tiangue 211 tibetano 204 ticla 211 tiemblo 80 tifáceo 232
01/07/2016 14:09:33
LA LEXICOGRAFÍA ACADÉMICA DECIMONÓNICA Y EL NEOLOGISMO
tilín 203 timar 239 timbre 241 timo 239 tindado 211 tintorera 209 tipa 210 tipografía 165 tiquistiquis 211 tirafondo 170 tirotear 81 tiroteo 81 tirreno 171 titanio 241 tiznajo 132 tlazole 209 toa 210 tocororo 210 tocuyo 238 todabuena 93 tolla 210 tolo 208 tonalidad 233 tónico 64 tontina 170, 172 tórax 170 tornachile 209 torre 66 totoloque 210 totoposte 210 totora 210 toxicología 148 toxicológico 148 traca 200 trácala 209 tracalero 209 trafalgar 200 tramvía 151 tranquil 200 transcurrir 123 transeúnte 232 transmisor 241 transporte 63 tranvía 151, 171, 187, 224
El neologismo_ok.indd 323
trapichear 132 trapisondear 171 trascurrir 123 trémolo 233 tridacio 200 trincha 200 trinquetilla 233 triquiñuela 123 trismo 170 trompetería 64 trompillón 200 tuba 211 tuina 200 tunantón 81 tungro 148 turca 202 turión 232 turpial 210 turulato 132 turupial 210 tute 132 tuya 201 uesnorueste 64n uessudueste 64n ueste 64n úvula 170 vacuna 64, 69, 263 vacunación 64, 69, 263 vacunar 64, 69, 263 vagón 171, 224 vaguada 193, 253 vals 123, 261 valsar 123, 261 vanadio 241 vandalismo 123 vándalos 148 vandola 63 vapulear 202 varenga 64 varengaje 63 vario 242 vatio 241, 243 vedegambre 235 vela quadra 64
323
velis nolis 212 velocidad 151, 160 velocípedo 171 vena porta 64 véneto 123 venezolano 210 veril 200 vermut 242 verrugo 202 vesania 170 vigente 81 vinatera 233 violoncelo 112 violonchelo 112 virginiano 204 virina 211 virus 64 visaya 204 visual 123 vitre 233 vivac 64 vivaque 64 volt 240 volta 240 voltaje 242 voltámetro 242 voltímetro 242 voltio 241, 242, 243 vómer 170 votación 81 wagon 171 xeringuilla 66 yaacabó 210 yacht 171 yacimiento 233 yagua 237 yaraví 237 yare 237 yate 171n yerba buena 82, 83 yoguir 213 zacate 211 zagual 200 zampear 200
01/07/2016 14:09:33
324
ÍNDICE DE PALABRAS
zapoteco 237 zarramplín 94 zopilote 209
El neologismo_ok.indd 324
01/07/2016 14:09:33
61 linguisticaibero.pdf
1
5/10/16
8:24 AM
E
C
sta monografía contiene GLORIA CLAVERÍA NADAL una aproximación a la es profesora de lengua historia del Diccionario de española de la Universitat la Real Academia Española con Autònoma de Barcelona. particular atención al tratamiento del neologismo, sus fundamentos y evolución a lo largo del siglo XIX. Sirven como base esencial del acercamiento las diez ediciones del Diccionario de la lengua castellana que la Academia publicó a lo largo del siglo (1803-1899). Las nuevas incorporaciones léxicas y otros cambios que se verifican en cada una de las ediciones se constituyen en el testimonio de los derroteros que siguió la lexicografía académica decimonónica; así, entre la recepción de vacunar (RAE 1803) y la de dictaminar (RAE 1899) en el Diccionario distan casi cien años, un tiempo en el que el pensamiento lexicográfico y lexicológico de la Academia experimenta notables transformaciones.
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
GLORIA CLAVERÍA NADAL
61
G L O R I A
C L A V E R Í A
I B E R O A M E R I C A N A
N A D A L
V E R V U E R T