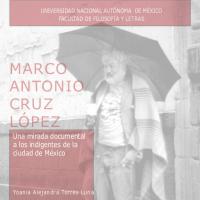Memorias fragmentadas: una mirada transatlántica a la resistencia femenina contra las dictaduras 9783954878833
Analiza la construcción y representación del pasado llevada a cabo por varios discursos culturales que enfatizan la mili
179 64 843KB
Spanish; Castilian Pages 249 [247] Year 2016
Polecaj historie
Table of contents :
Índice
Agradecimientos
Introducción: memorias fragmentadas
1. Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos en Argentina y España
2. Memoria mitifi cada: paralelismos entre las Trece Rosas españolas y las hermanas Mirabal dominicanas
3. Explosión de memorias: restitución de la identidad maternofi lial en España y Argentina
4. Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas: ética y estética de la resistencia frente al olvido
Conclusiones: memorias contra el olvido
Bibliografía
Índice Onomástico y Conceptual
Citation preview
Ana Corbalán
Memorias fragmentadas Una mirada transatlántica a la resistencia femenina contra las dictaduras
Corbalán/memorias.indd 3
29/02/16 13:08
Ediciones de Iberoamericana 85 Consejo editorial: Mechthild Albert Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn Enrique García-Santo Tomás University of Michigan, Ann Arbor Aníbal González Yale University, New Haven Klaus Meyer-Minnemann Universität Hamburg Katharina Niemeyer Universität zu Köln Emilio Peral Vega Universidad Complutense de Madrid Janett Reinstädler Universität des Saarlandes, Saarbrücken Roland Spiller Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Corbalán/memorias.indd 4
29/02/16 13:08
Ana Corbalán
Memorias fragmentadas Una mirada transatlántica a la resistencia femenina contra las dictaduras
Iberoamericana — Vervuert — 2016
Corbalán/memorias.indd 5
29/02/16 13:08
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)sinecesitafotocopiaroescanearalgúnfragmentode esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
Derechos reservados © Iberoamericana, 2016 Amor de Dios, 1 — E-28014 Madrid Tel.: +34 91 429 35 22 Fax: +34 91 429 53 97 © Vervuert, 2016 Elisabethenstr. 3-9 — D-60594 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 597 46 17 Fax: +49 69 597 87 43 [email protected] www.iberoamericana-vervuert.es ISBN 978-84-8489-923-5 (Iberoamericana) ISBN 978-3-95487-455-2 (Vervuert) ISBN 978-3-95487-883-3 (e-book) Diseño de cubierta: a.f. Diseño y Comunicación Ilustración de cubierta: Senena Corbalán Vélez
Corbalán/memorias.indd 6
29/02/16 13:08
Índice
Agradecimientos
.......................................................................
11
Introducción: memorias fragmentadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. Propósito de Memorias fragmentadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Contextualización histórica de las dictaduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3. ¿Por qué una aproximación transatlántica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4. Hacia una reivindicación de la memoria histórica femenina . . . . . . . . . . . . 23 5. Memorias fragmentadas del pasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6. Breves anotaciones sobre el trauma y la memoria histórica . . . . . . . . . . . . . 35 7. Estructura del libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos en argentina y españa 1.1. Literatura de prisiones como arma de resistencia testimonial . . . . . . . . 43 1.2. Una vida en la cárcel: Desde la noche y la niebla y el terror dictatorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1.3. Contra el silencio femenino: Soledad Real y sus mecanismos de denuncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.4. Desaparecidas, asesinadas y torturadas: expresión del horror . . . . . . . . 70 1.5. Fragmentos de la memoria: resistencia femenina y silencios autoimpuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1.6. Conclusiones: hacia un compromiso social a través de la memoria del pasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Corbalán/memorias.indd 7
29/02/16 13:08
2. Memoria mitificada: paralelismos entre las Trece Rosas españolas y las hermanas Mirabal dominicanas
2.1. Representaciones laudatorias de dieciséis mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.2. Aproximaciones teóricas a los mitos históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2.3. Mitificación e inmortalidad de las Trece Rosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2.4. La muerte de las mariposas: mitificación de unas heroínas nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2.5. Semejanza entre las novelas y las adaptaciones fílmicas de Las trece rosas y En el tiempo de las mariposas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 2.6. Reflexiones finales sobre la mitificación de las rosas y las mariposas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3. Explosión de memorias: restitución de la identidad maternofilial en españa y argentina
3.1. Reflexiones sobre el tráfico de niños en España y Argentina . . . . . . . . 127 3.2. Apropiaciones irregulares de niños en la España franquista . . . . . . . . . 134 3.2.1. Els nens perduts del franquisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 3.2.2. Mala gente que camina, de Benjamín Prado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3.2.3. Si a los tres años no he vuelto, de Ana Cañil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3.3. Madres y abuelas: hacia una restitución de la identidad en Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3.3.1. Cautiva, de Gastón Biraben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 3.3.2. Un hilo rojo, de Sara Rosenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3.3.3. A veinte años, Luz, de Elsa Osorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.4. Conclusiones: hacia la restitución de la identidad robada . . . . . . . . . . . . 171 4. Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas: ética y estética de la resistencia frente al olvido
4.1. El exilio como frente de resistencia femenina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4.2. Reflexiones teóricas sobre la condición de exilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.3. Ética y estética de los manifiestos políticos de mujeres exiliadas . . . . 181 4.3.1. Agenda política y feminista de Gladys Díaz desde el exilio . . 184 4.3.2. Aproximaciones a los discursos antifascistas y “feministas” de Pasionaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Corbalán/memorias.indd 8
29/02/16 13:08
4.4. Otro modo de resistencia femenina: memorias personales del exilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4.4.1. Silvia Mistral y Éxodo: Diario de una refugiada española . . . . . . . . 203 4.4.2. Matilde Ladrón de Guevara y Destierro: Diario de una chilena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 4.5. Conclusiones: voces fragmentadas del exilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Conclusiones: memorias contra el olvido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Índice Onomástico y Conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Corbalán/memorias.indd 9
29/02/16 13:08
Corbalán/memorias.indd 10
29/02/16 13:08
Agradecimientos
Este libro surgió a partir de mi compromiso ético para luchar contra el olvido histórico y para reivindicar la importancia de la participación femenina en las revoluciones sociales, así como para subrayar el paralelismo existente en la representación estética de la lucha de las mujeres contra las dictaduras a ambos lados del Atlántico. El proyecto no se habría concretado sin el apoyo institucional del Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas de la Universidad de Alabama y de Thomas C. Fox, el jefe del departamento, quien me facilitó el tiempo y los recursos necesarios para la elaboración y publicación del manuscrito. Gracias a las becas de investigación otorgadas por The Research Grant Committee y The College Academy of Research and Creative Activities de la Universidad de Alabama pude completar dos capítulos de este libro. Asimismo, la beca de cooperación entre universidades estadounidenses y el Ministerio de Cultura de España subvencionó mi investigación en los archivos históricos de Madrid. Agradezco la ayuda prestada por mi amigo Juan Carlos Martín Galván, quien leyó cuidadosamente todo el manuscrito y gracias a sus valiosos comentarios, pude mejorar y hacer más legible esta versión final. Mi colega William Worden también revisó algunas partes y me dio buenas sugerencias. A Mario Santana le estoy inmensamente agradecida por ofrecerme su amistad cuando más la necesitaba y por depositar una gran confianza en mí mientras escribía este libro. Cristina Casado me brindó su apoyo a través de nuestras larguísimas conversaciones telefónicas. Igualmente, la excelente dinámica de trabajo de Ellen Mayock me ha servido de inspiración, porque mientras estaba inmersa en la escritura del manuscrito, editamos juntas un volumen colectivo, aprendí mucho de ella y nunca dudó de mi capacidad para conseguir terminar éste y otros
Corbalán/memorias.indd 11
29/02/16 13:08
proyectos. También quiero agradecer las valiosas sugerencias ofrecidas por los lectores anónimos de Iberoamericana, cuyas correcciones me ayudaron muchísimo a mejorar la versión final del libro. Memorias fragmentadas es un producto de varios años de trabajo y se lo debo a todos mis colegas y amigos con quienes he coincidido en muchos congresos y me han ofrecido la estimulación intelectual que necesitaba para avanzar en mi investigación. Son muchos, por lo que sería injusto nombrar a algunos y omitir a otros, pero esas manos amigas han jugado un papel primordial en la elaboración de este proyecto y me gustaría expresar mi más sincera gratitud a todos ellos. En un libro sobre resistencia femenina, no puedo dejar de agradecer tener una familia de luchadoras. Obviamente, se lleva en la sangre: mi abuela Ana, que murió con 102 años mientras finalizaba este manuscrito; mi madre Maravillas, una mujer realmente admirable que ha sido la mejor maestra que he podido tener en mi vida; mi hermana Sene, la gran artista que diseña las portadas de mis libros y que puede hacer cualquier cosa que se proponga; mis hermanos Paco, Eugenio y Raúl, que siempre han apoyado a las chicas de la casa; y sobre todo, no puedo olvidar mencionar a las más revolucionarias y rebeldes de todas: mis pequeñas feministas Sophie y Alicia, quienes siempre han creído en mí y además, han demostrado tener una increíble fuerza que les va ayudar a superar cualquier obstáculo que se les presente en su vida. Pero principalmente, este libro se lo dedico a la memoria de dos personas muy queridas: a mi hermano Eugenio, mi “compañero del alma”, a quien la muerte se lo llevó repentinamente en plena juventud y, conociéndolo, estoy segura de que le habría encantado el contenido de Memorias fragmentadas; y a la de mi padre, Francisco Corbalán Gil, un gran luchador cuya persistencia, optimismo, carisma y buen humor me sirvieron como ejemplo para hacer realidad mis sueños y poder luchar siempre por lo que más he querido. A todos vosotros, ¡mil gracias!
Corbalán/memorias.indd 12
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas “Recordar: Del latín re-cordis, Volver a pasar por el corazón”. (Eduardo Galeano, EL LIBRO DE LOS ABRAZOS)
1. Propósito de MEMORIAS FRAGMENTADAS Memorias fragmentadas. Una mirada transatlántica a la resistencia femenina contra las dictaduras analiza la reconstrucción del pasado llevada a cabo por varios discursos culturales que enfatizan la militancia femenina contra los regímenes autoritarios a raíz de las últimas dictaduras militares del siglo xx en España y en Latinoamérica. El presente estudio realiza una aproximación a las conceptualizaciones políticas a través de la lente de género, problematizando la dicotomía existente entre el espacio público y el privado, ratificando la relevancia de las mujeres en el activismo político y reforzando la visibilidad del colectivo femenino en la historia. Por consiguiente, en los siguientes capítulos se examinará la representación narrativa y audiovisual de diferentes esferas políticas y movimientos revolucionarios y sociales en los que han participado las mujeres para defender sus derechos frente a la opresión dictatorial. Este libro surge de un imperativo ético de rescatar el silencio imperante en torno a las mujeres exiliadas, encarceladas, oprimidas o ajusticiadas que también contribuyeron a los procesos de redemocratización de sus países y participaron activamente en la resistencia frente a los regímenes totalitarios. No obstante, pese a su militancia política, han sufrido particular desatención y han sido confinadas a un papel secundario en la historiografía oficial de sus respectivos países. Su activismo se origina a partir de su propia situación de sujetos excluidos de la historia. De hecho, aunque reivindiquen sus luchas revolucionarias, las mujeres aún se encuentran en una posición marginada en la historia.
Corbalán/memorias.indd 13
29/02/16 13:08
14
Ana Corbalán
Por estos motivos, Memorias fragmentadas se propone afrontar esta desorientación de la memoria colectiva, o en términos de José Colmeiro, esta “crisis de la memoria” con la que se define nuestra realidad contemporánea. Como bien afirma Jean Franco, la historia y la memoria nunca han sido tan importantes como ahora, porque la amnesia es la condición que impera en la sociedad moderna (The Decline and Fall, 12). Debido a que el protagonismo de la militancia femenina ha quedado relegado al ostracismo histórico y aún no se ha realizado ningún estudio en el hispanismo que explore las reacciones femeninas ante la represión dictatorial en diferentes contextos nacionales, este volumen resulta fundamental para eliminar el vacío crítico que gira en torno a la importancia de las mujeres en la resistencia contra las dictaduras a nivel transatlántico.1 En este estudio se analiza, por tanto, la elaboración y reconstrucción problemática de unas memorias fragmentadas femeninas que adoptan patrones subjetivos, transcienden fronteras geopolíticas, pretenden sanar las heridas y cicatrices del pasado y denuncian a su vez la violación de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad. Consecuentemente, nos hallamos ante textos sumamente relevantes porque reescriben la memoria histórica desde abajo; 1
Hay algunos estudios que hablan de la resistencia femenina, pero limitados a específicas naciones. Por ejemplo, en el contexto español, Shirley Mangini escribió Memories of Resistance, Mary Nash publicó Rojas: Las mujeres Republicanas y Fernanda Romeu Alfaro compiló El silencio roto: Mujeres contra el Franquismo. Otros libros se centran en Argentina o Chile, como Pilar Calveiro y su Poder y desaparición: Los campos de concentración en Argentina; o Elizabeth Jelin con Los trabajos de la memoria. Igualmente destaca Ana Forcinito con su estudio Memorias y nomadías: géneros y cuerpos en los márgenes del posfeminismo. En realidad, hay una escasez de libros que adoptan una aproximación transatlántica. Entre estos, destacan los siguientes: Thomas C. Wright, con State Terrorism in Latin America: Chile, Argentina, and International Human Rights; Patricia Swier y Julia Riordan-Goncalves en Dictatorships in the Hispanic World: Transatlantic and Transnational Perspectives; Luis Martín-Cabrera, Radical Justice: Spain and the Southern Cone beyond Market and State y Janett Reinstädler, editora de Escribir después de la dictadura: La producción literaria y cultural en las posdictaduras de Europa e Hispanoamérica. Aunque es destacable apuntar que dichos estudios no se enfocan particularmente en la experiencia femenina. Por ejemplo, el último libro aquí mencionado presenta varios casos específicos sobre diferentes dictaduras tanto en Europa como en Latinoamérica, pero solamente dos de sus diecisiete capítulos analizan obras producidas por mujeres. Por estos motivos, un estudio comparativo como el que se presenta en Memorias fragmentadas complementa esta ausencia de la mirada transatlántica ante el papel de la mujer en la lucha antidictatorial.
Corbalán/memorias.indd 14
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
15
aunque se debe reiterar su marcado relativismo y perspectivismo, lo cual hace que estas ficciones no se conviertan en meras documentaciones objetivas del pasado. Cada uno de los siguientes cuatro capítulos comparte objetivos ideológicos similares, reforzando un feminismo de resistencia que subvierte los paradigmas genéricos y el status quo dominante. A su vez, estos bloques temáticos muestran determinadas situaciones sociales, culturales y políticas que, a través del tiempo y del espacio, potencian la capacidad de acción y agencia femenina. Se reflexionará de este modo sobre la multiplicidad y diversidad de memorias fragmentadas que dialogan con la posibilidad de representar el activismo femenino frente a la represión estatal desde diversas áreas geográficas y esferas discursivas. Al respecto, Barbara Harlow ha indicado que la narrativa de resistencia política constituye una nueva historia social y un nuevo corpus literario que cuestiona teórica y pragmáticamente las relaciones entre el Estado y la posición revolucionaria de la mujer (Resistance Literature, 182). Por ello, la gran variedad de novelas, testimonios, documentales y largometrajes que se analizarán a través de estas páginas enaltecen el compromiso político de sus protagonistas femeninas —tanto reales como ficticias— y su militancia contra los regímenes totalitarios imperantes en sus respectivos países. Para llevar a cabo este proyecto se han seleccionado una serie de mosaicos discursivos compuestos por numerosas narrativas heterogéneas que ofrecen diferentes posibilidades convergentes de la escritura memorística para afrontar los traumas del pasado. De hecho, todos los textos que serán examinados en los siguientes capítulos responden a piezas de un puzle que muestran pequeños retazos de un espejo caleidoscópico en el que se destaca constantemente la lucha clandestina efectuada por las mujeres contra la violencia estatal. Debido a la imposibilidad de incluir en este volumen la gran diversidad de fuentes primarias y secundarias necesarias para realizar un estudio detallado y exhaustivo sobre el activismo femenino frente a las dictaduras desde una aproximación transatlántica, se establecerá un análisis necesariamente fragmentado que enfatizará las semejanzas formales y temáticas halladas en la representación narrativa y fílmica de la respuesta femenina ante determinados regímenes dictatoriales del siglo xx. Es así como se compararán brevemente ciertos textos primarios que se enfocan en la resistencia contestataria ejercida por las mujeres frente a las últimas dictaduras de cuatro países: España, Chile, Argentina y La República Dominicana. Las obras que protagonizarán este estudio son las siguientes: Desde la noche y la niebla, Las
Corbalán/memorias.indd 15
29/02/16 13:08
16
Ana Corbalán
cárceles de Soledad Real, La Escuelita, Fragmentos de la memoria, Las Trece Rosas, En el tiempo de las mariposas, Els nens perduts del franquisme, Mala gente que camina, Si a los tres años no he vuelto, A veinte años, Luz, Un hilo rojo, Cautiva, Éxodo: diario de una refugiada y Destierro: diario de una chilena. Principalmente, Memorias fragmentadas realiza un análisis comparativo de testimonios políticos, memorias carcelarias y otras narrativas que simbolizan la lucha de las mujeres contra el totalitarismo. Los textos literarios y cinemáticos que abarcan el hilo conductor de este libro son representaciones subjetivas que exploran las historias similares de mujeres que aún continúan siendo marginadas del canon literario, de la memoria colectiva y de la historiografía oficial.
2. Contextualización histórica de las dictaduras Elizabeth Jelin ha propuesto que la memoria en los países posdictatoriales es un espacio de lucha política, puesto que el acto de recordar representa también una reivindicación a las víctimas de la represión: “El espacio de la memoria es entonces un espacio de lucha política, y no pocas veces esta lucha es concebida en términos de la lucha ‘contra el olvido’: recordar para no repetir” (Los trabajos de la memoria, 6). Durante las dictaduras que componen el eje de este estudio, el aparato represivo del Estado se propuso silenciar a todos los sectores de la sociedad “desafectos” al régimen, instaurando un sistema de violencia institucionalizada que adoptó técnicas de represión, asesinato, desapariciones, encarcelamiento y tortura frente a todo aquel sospechoso de mantener una ideología disidente. Los regímenes totalitarios de estos países impusieron un clima de terror, violencia, represión y silencio, factores a los que estas narrativas de resistencia se oponen explícita o implícitamente. Marjorie Agosín asegura que las dictaduras militares no sólo son responsables de desapariciones, muertes y campos de concentración, sino que también constituyen una historia de esperanza, de paz y de valentía que demuestra el poder de las palabras para narrar y testificar sobre la violencia política y la desaparición de toda una generación de jóvenes idealistas (Writing toward Hope, xvi-xvii).2 La escritura de resistencia realizada en países que han experi2
Durante las décadas de los setenta y ochenta, las dictaduras militares que controlaron gran parte de América Latina se basaron en la aplicación de prácticas represivas comunes al ocupar sus propios países y utilizar técnicas represivas similares. Por ejemplo, en Chile desaparecieron entre 5.000 y 30.000 personas; en Uruguay, se cal-
Corbalán/memorias.indd 16
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
17
mentado regímenes autoritarios trata temas recurrentes sobre un pasado traumático y adquiere parámetros similares a nivel formal y temático. Por lo tanto, Memorias fragmentadas es un estudio contextualizado en torno a cuatro países cuyas dictaduras militares represivas han tenido numerosas representaciones literarias y fílmicas. La visibilidad del activismo femenino en estas diferentes geografías proporciona una definición más amplia de la militancia política y reconoce así las limitaciones socio-históricas a las que las mujeres se han tenido que enfrentar. Por ejemplo, en Argentina la Junta Militar ejerció una masiva represión conocida como el Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983. Durante esos años, el régimen utilizó un discurso de terror con el que procedió a efectuar una serie de desapariciones sistemáticas de personas civiles. En este país no hubo ejecuciones oficiales, sino clandestinas, aunque todas respondían a un plan sistemático de eliminación de personas “subversivas” para supuestamente salvar así al país del caos y promover el orden social. Pilar Calveiro explica el proceso de la desaparición en Argentina con estas palabras: “no es un eufemismo sino una alusión literal: una persona que a partir de determinado momento desaparece, se esfuma, sin que quede constancia de su vida o de su muerte. No hay cuerpo de la víctima ni del delito. Puede haber testigos del secuestro y presuposición del posterior asesinato pero no hay un cuerpo material que dé testimonio del hecho” (26).3 Según las estadísticas, 30.000 argentinos fueron secretamente detenidos, torturados y asesinados en alguno de los más de trescientos centros de detención clandestinos. En realidad, tal y como explica Barbara Harlow, la historia de su desaparición en manos de una institución estatal que estaba basada en el miedo de la población es difícil de creer y no puede ser completamente asimilada (Barred, 247).
3
cula que hubo más de 10.000 presos políticos; en El Salvador, al menos 75.000 personas perdieron su vida en la guerra civil de 1979-1991, siendo más del 80% civiles; y en Nicaragua, se estima que hubo más de 10.000 secuestrados. La palabra “desaparecidos” es un eufemismo que evoca la experiencia común de miles de personas de las que no se sabe su paradero en varios países que han experimentado dictaduras militares y violaciones de los derechos humanos por parte del aparato represivo del Estado. Luisa Valenzuela, en el prólogo de Accounting for Violence, indica que esta terminología fue acuñada inicialmente en Argentina, pero se extendió inmediatamente a otros países con regímenes autoritarios. Según explica, las organizaciones de derechos humanos llevan años intentando restaurar las identidades de las víctimas y su presencia en la memoria colectiva, para castigar a los perpetradores, lo cual es esencial para el saneamiento social (x).
Corbalán/memorias.indd 17
29/02/16 13:08
18
Ana Corbalán
Asimismo, en Chile, el golpe de Estado llevado a cabo el 11 de septiembre de 1973 por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Augusto Pinochet Ugarte, marcó el fin de una de las democracias más estables en América Latina, estableciendo una férrea dictadura cívico-militar en la que se cometieron reiteradas violaciones de los derechos humanos con detenciones, desapariciones, secuestros y asesinatos. Durante su mandato también se suprimieron los partidos políticos y se disolvió el Congreso Nacional hasta 1990, año en el que entregó el poder a Patricio Aylwin, ganador del plebiscito electoral, aunque Pinochet aún se mantuvo como jefe del ejército hasta 1998. Por su parte, la dictadura militar y autoritaria del general Francisco Franco Bahamonde, que abarcó desde el final de la Guerra Civil española, en 1939, hasta el momento de su muerte, en 1975, adoptó una ideología estatal fascista apoyada por las doctrinas más fundamentalistas de la institución de la Iglesia católica. Durante las casi cuatro décadas del franquismo prevaleció una represión basada en la censura, la prohibición de otros partidos políticos, las restricciones a la libertad, la concentración del poder en el Caudillo y la imposición del orden por parte de las fuerzas armadas. Igualmente, en La República Dominicana, El general Rafael Leónidas Trujillo mantuvo el control estatal desde 1930 hasta que murió asesinado en mayo de 1961. La Era de Trujillo se definió por una agenda militarista, despótica y anticomunista. De forma semejante al contexto español, el poder se centraba en la figura omnipresente del dictador. Su régimen también se caracterizó por la fuerte represión a toda oposición y se responsabilizó directamente de la muerte de más de 50.000 personas.4 Partiendo de esta contextualización histórica, mi estudio no pretende ser exhaustivo ni comprensivo, sino que tan sólo va a ejemplificar algunas semejanzas entre las respuestas a las dictaduras ejercidas a ambos lados del Atlántico, prestando especial atención al paralelismo entre las representaciones literarias y cinemáticas de la resistencia femenina en Chile, Argentina y la República Dominicana en comparación con esta misma temática en España.
4
El siglo xx estuvo caracterizado por una serie de dictaduras en América Latina que surgieron como consecuencia de numerosos golpes de estado en Venezuela (194858), Paraguay (1954-89), Panamá (1962-89), Brasil (1964-85), Bolivia (1971-78), Chile (1973-89), Uruguay (1973-85) y Argentina (1976-83).
Corbalán/memorias.indd 18
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
19
3. ¿Por qué una aproximación transatlántica? Pese a las características peculiares de cada país, Memorias fragmentadas potencia un diálogo transnacional y global que subraya principalmente los patrones compartidos en ciertas narrativas que enfatizan la resistencia femenina frente a los regímenes dictatoriales de sus respectivos países. En los siguientes capítulos se reflexionará sobre la elaboración de la memoria de la represión en dos continentes con el objetivo de construir un espacio común desde el que repensar los efectos de la represión del totalitarismo a una escala supranacional. Partiendo de los postulados propuestos por Elizabeth Lira, se puede ratificar que la persistencia de la lucha antidictatorial es extensible a muchos países: “Tal vez esta memoria poética y política ha trascendido precisamente por evocar las emociones experimentadas por miles de seres humanos en distintos puntos del planeta, luchando por proyectos políticos de cambo social” (“Las resistencias de la memoria”, 83). Aunque las memorias de las dictaduras militares en estas naciones son variadas, resulta fácil discernir de qué forma sus efectos políticos trascienden las diferencias y limitaciones geográficas. Por ello, en vez de subrayar las divergencias, en este volumen se señalará un patrón genérico cuya movilidad a través del tiempo y del espacio identifica las semejanzas transfronterizas en la representación estética del activismo político femenino. En realidad, al igual que propone Jean Franco en su colección de ensayos Marcar diferencias, cruzar fronteras, este libro utiliza puentes entre categorías tradicionalmente limitadas al espacio de lo nacional para trasladarlas a una yuxtaposición de geografías transitorias y fragmentarias. Dichos paralelismos radican principalmente en una elaboración literaria y audiovisual que se aproxima de forma similar al papel protagonista de la mujer en la lucha clandestina contra la represión estatal en diferentes países. Considero que para los objetivos de un trabajo comparativo como el que aquí propongo, es necesario abordar de forma tangencial la perspectiva histórica particular a cada contexto dictatorial con el fin de establecer analogías entre las reacciones semejantes por parte de diversas mujeres encarceladas, exiliadas o militantes que protagonizan tanto las narrativas de Latinoamérica como las de España. En realidad, resulta preciso teorizar este feminismo de resistencia a una escala global. Por ello, este estudio sienta las bases para reflexionar sobre los numerosos rasgos en común sobre los discursos de la memoria originados por las dictaduras militares a ambos lados del Atlántico, subrayando la cons-
Corbalán/memorias.indd 19
29/02/16 13:08
20
Ana Corbalán
trucción social de los efectos de la represión dictatorial sin destacar la especificidad de las representaciones concretas de la violencia a nivel nacional. De hecho, considero que es irrelevante confinar la lucha contra las dictaduras a un país determinado. No se trata, en este sentido, de forzar una ‘hermandad’ femenina global, sino de señalar los aspectos comunes que caracterizan la representación literaria o fílmica de las formas de resistencia frente al totalitarismo, bien sea desde el frente del exilio, del activismo clandestino o desde la cárcel. Ante las recurrentes estrategias estéticas en la producción cultural de los países posdictatoriales, Dieter Ingenschay y Janett Reinstädler se preguntan: “¿es posible que, de acuerdo a procesos históricos parecidos (como levantamiento de censura, trabajo de trauma y memoria colectiva), se formen también en las distintas culturas estructuras estratégicas comparables, estrategias suprarregionales recurrentes?” (10). Memorias fragmentadas posibilita este planteamiento, ya que en el libro se reivindica que, a pesar de los diferentes contextos históricos, geográficos y socio-culturales que delimitan estas narrativas de resistencia, la representación de la reacción y activismo de las mujeres ante la opresión dictatorial tanto en España como en Latinoamérica adopta parámetros temáticos y estilísticos similares que se pueden agrupar bajo unos dispositivos teóricos de conexión internacional. Consecuentemente, se enfatizarán las semejanzas en la representación textual de la militancia femenina frente a las diferentes dictaduras iberoamericanas, puesto que en los textos que serán analizados en los siguientes bloques temáticos es fácilmente discernible el paralelismo existente en la reconstrucción del activismo de muchas de estas mujeres, quienes fueron perseguidas, encarceladas o incluso asesinadas a ambos lados del Atlántico por simpatizar con una ideología izquierdista o simplemente por ser disidentes de los regímenes militares imperantes en sus respectivos países. La representación de su lucha, siguiendo la definición establecida por Nancy Fraser, no sólo asegura la igualdad en la voz política de las mujeres en diversas comunidades políticas, sino que también reconfigura un debate sobre la justicia que no puede ser limitado y confinado a determinadas esferas (114). De esta manera, se procederá a clasificar dichas narrativas bajo una misma lente que engloba el entramado de sus similitudes formales y conceptuales. Por consiguiente, este volumen sugiere la interdependencia en los patrones definitorios de la resistencia a las dictaduras en diferentes esferas temporales, geopolíticas, históricas y culturales, dotando a unos textos aparentemente inconexos de una elevada coherencia estructural y discursiva. Comparto así el razonamiento esti-
Corbalán/memorias.indd 20
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
21
pulado por Patricia Swier y Julia Riordan-Goncalves, quienes consideran que el estudio de los regímenes autoritarios se sitúa mejor dentro del campo de estudios transatlánticos porque permite explorar las circunstancias que giran en torno a las dictaduras autocráticas desde un planteamiento más global que responde a una mirada transnacional (9). Partiendo de una aproximación transatlántica a determinadas narrativas de resistencia femenina, se subrayarán los paralelismos hallados en una serie de textos cuyas características temáticas y estructurales permiten analizarlos desde una perspectiva que va más allá de las fronteras nacionales. Estas obras reflejan un mundo alienado y fragmentado y funcionan a su vez como espacios contestatarios frente a las dictaduras militares de España y Latinoamérica. En cierta medida, las representaciones de esta resistencia femenina desafían política, ideológica, genérica y textualmente la represión del terrorismo de estado. Al acercarnos a esta militancia desde un enfoque transatlántico, se establecerá un diálogo entre lo local y lo global para efectuar una lectura más internacional de unas narrativas locales. De esta forma, Memorias fragmentadas es un libro cuyo eje central radica en señalar la importancia de las acciones de las mujeres en la construcción de un proyecto político común, con el firme propósito de conceder más visibilidad a su activismo de protesta a ambos lados del Atlántico. No es mi intención unificar y homogeneizar las situaciones socio-históricas y culturales de estos cuatro países, puesto que es necesario entender y distinguir sus correspondientes particularidades y sus notorias diferencias, pero sí propongo enfatizar algunas de las reacciones y respuestas femeninas que son similares entre sí a pesar de la distancia geográfica. Los discursos memorísticos que giran en torno a los efectos de las dictaduras se examinarán buscando paralelismos y relegando a un segundo plano los acontecimientos históricos específicos de cada país. Este estudio explora las semejanzas en la representación narrativa o audiovisual de la resistencia femenina frente a regímenes dictatoriales militares, comparando en cada capítulo la situación específica de algunos textos latinoamericanos con otros que abordan la misma temática desde España, con el firme objetivo de establecer así un productivo diálogo transatlántico. Mi planteamiento discrepa de la opinión de otros críticos, quienes consideran las peculiaridades históricas, políticas, sociales y culturales de cada país como únicas e incomparables. Por ejemplo, para Raquel Macciuci: “Una guerra civil de tres años y una dictadura de casi cuarenta, durante la cual arreciaron la
Corbalán/memorias.indd 21
29/02/16 13:08
22
Ana Corbalán
censura, las prohibiciones y la violencia sobre los vencidos y ‘desafectos’, construye un escenario muy distinto al de Alemania, Francia y, más tarde, de Chile o Argentina” (21). Macciuci cree que hay unas diferencias infranqueables entre la dictadura de Franco y las de otros países. Aunque pone de relieve los vínculos semánticos, simbólicos y éticos en las experiencias compartidas del terrorismo de Estado, esta crítica enfatiza que las similitudes no deben hacer nebulosas las características específicas del contexto histórico y cultural que subyace en cada situación. Según postula: “La disolución en un mismo conjunto de los horrores singulares no hace más que oscurecer lo anómalo de cada tragedia y borrar lo particular e intransferible de cada experiencia traumática” (49). Igualmente, para Andreas Huyssen los discursos de la memoria resultan paradójicos porque en parte son globales, pero a su vez, permanecen vinculados a la particularidad específica de cada país, por lo que asume que la práctica política de la memoria es nacional, no posnacional o global (“Present Pasts,” 26). Frente a estas aserciones, Memorias fragmentadas se propone descubrir las semejanzas narrativas halladas en la representación comparativa de la lucha femenina contra el poder dictatorial, para establecer que las singularidades de cada país no se oponen necesariamente a las analogías supranacionales existentes en sus reacciones comunes frente a la represión de las dictaduras.5 En este sentido, se compartirán los postulados establecidos por Luis Martín-Cabrera, quien en su libro Radical Justice se aproxima a las dictaduras del Cono Sur y de España usando una lente transatlántica, lo cual, según justifica, responde a los siguientes motivos: en primer lugar, estos acontecimientos históricos no son el resultado de ningún accidente específico a una nación, sino que son parte del desarrollo capitalista global. En segundo lugar, un análisis comparativo de la cultura posdictatorial de España con la de otros países contribuye a crear nuevas formas de solidaridad transnacional. Finalmente, un estudio transatlántico no sustituye, sino que complementa las historias específicas de las culturas nacionales (4). Efectivamente, los siguientes capítulos analizarán bre5
Este estudio sigue la propuesta realizada por Barbara Laslett, Johanna Brenner y Yesim Arat en Rethinking the Political: Gender, Resistance, and the State, cuando proponen que: “it is necessary and desirable for feminists to both theorize the political and remain sensitive to differences shaped by historical context [...] we affirm the need to define women as a group if we are to self-organize and take political action. At the same time, we recognize the need for dynamic formulations that are aware of differences in locations, power, traditions, and histories” (8).
Corbalán/memorias.indd 22
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
23
vemente unos textos correspondientes a diversos orígenes nacionales cuyas semejanzas son más notorias que sus diferencias, contribuyendo así a ejercer un diálogo intercultural en el que sorprendentemente destacan las analogías en la representación estética de la militancia femenina. Junto a este razonamiento, Memorias fragmentadas también hace eco del pensamiento de Julio Ortega, quien sugiere que: “Quizá lo mejor de los estudios transatlánticos, favorecidos por la ‘nueva historia’, que trabaja sobre la memoria como una orilla fecunda del presente, sea el hecho de que no requieren de un programa o un canon: son una exploración abierta. De allí su apuesta por la reconstrucción del diálogo” (116). Partiendo de este encuentro dialógico, los siguientes capítulos contribuyen a establecer una aproximación transatlántica a la representación de la resistencia femenina contra las dictaduras, sin que las fronteras nacionales supongan un impedimento o una limitación en la mirada a estas reconstrucciones novelísticas y cinemáticas del pasado. A este respecto, Fraser considera la necesidad de establecer un feminismo transnacional que reconfigure la justicia de género como un problema tridimensional en el que la redistribución, reconocimiento y representación se integren de forma balanceada (114). Como afirman acertadamente Bilbija y Payne, la promoción de memorias más allá de sus países de origen potencia un mercado memorístico global que condena la violencia política y reitera la imperiosa necesidad de evitar la repetición de estas atrocidades (4). Es así como este libro examina el discurso y posicionamiento político e ideológico de unos textos narrativos y fílmicos cuya lucha femenina antidictatorial traspasa fronteras, geografías y océanos.
4. Hacia una reivindicación de la memoria histórica femenina Como señala Amy Kaminsky, la reivindicación de una historia feminista se propone denunciar que la historia tradicional está “ciega” ante la presencia de las mujeres y “sorda” ante sus voces (Reading the Body Politic, 48). Debido al vacío que gira en torno a la importancia del rol femenino en los debates sobre la memoria histórica, este estudio reconstruye el pasado desde una perspectiva femenina y en algunas instancias, feminista. Barbara Laslett, Johanna Brenner y Yesim Arat indican que la reconceptualización de lo político desde una lente feminista tiene muy en cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que enfatizan la capacidad de la mujer para llevar a cabo acciones co-
Corbalán/memorias.indd 23
29/02/16 13:08
24
Ana Corbalán
lectivas de resistencia (1).6 Por consiguiente, en Memorias fragmentadas se reivindica la memoria del rol histórico que han tenido las mujeres en la resistencia contra las dictaduras. Según Joan Scott, la historia de las mujeres cuestiona la prioridad jerárquica que tradicionalmente se le ha concedido a la historia de él (his-story), la cual suele subyugar y omitir la historia de ella (her-story). Scott principalmente reta la creencia en la posibilidad de narrar el pasado en su totalidad basándose en el concepto de un hombre universal que se constituye como sujeto de la Historia (“Women’s History”, 51). Igualmente, en su artículo “Experience”, esta crítica señala la importancia de la experiencia femenina en la identificación de las mujeres como sujetos con agencia histórica. Para ella, la legitimación de las historias femeninas establece un paralelismo entre lo personal y lo político, porque la experiencia vivida por estas personas es algo que conduce directamente a la lucha activa contra la opresión (32). En esta misma línea reflexiva, Adrienne Rich reitera la necesidad de alejarse de la Historia centrada en el hombre: “sin nuestra propia historia nos es imposible imaginar un futuro porque se nos ha negado el preciado recurso de conocer nuestros orígenes, el valor y las vacilaciones, la visión y el vencimiento de las mujeres que nos precedieron” (“Resisting Amnesia”, 16). Para llevar a cabo este proyecto, sería inconcebible considerar las políticas de la memoria sin subrayar la centralidad de la participación femenina en varios frentes de resistencia tales como el del exilio, la cárcel y la lucha clandestina, aunque a pesar de su destacada agencia y militancia política, muchas de estas mujeres han sido totalmente desvinculadas de la historiografía oficial. Memorias fragmentadas intenta repensar los espacios femeninos que han sido eliminados por medio del silencio y la invisibilidad genérica. Los textos que serán discutidos en los siguientes capítulos comparten una representación similar que enfatiza diversos tipos de resistencia femenina, recupera las palabras e historias olvidadas de estas mujeres y reivindica sus voces afónicas o si6
En su libro Rethinking the Political, estas críticas redefinen el marco político desde una perspectiva feminista y retan las conceptualizaciones tradicionales. Su propuesta puede ser adaptada a las cuestiones que prevalecen en el presente estudio: “Feminist scholars, for instance, have contested the ways that the political has been demarcated through a public/private dichotomy; asserted the significance of gender in shaping political institutions such a citizenship and the nation-state that appear to be genderneutral; made women’s collective action visible in both historical and contemporary politics; and exposed the deeply gendered categories of political theory” (1).
Corbalán/memorias.indd 24
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
25
lenciadas. Sin embargo, en este estudio no intento ser esencialista ni clasificar a las mujeres bajo una única categoría indiferenciada, sino que considero la riqueza ofrecida por la heterogeneidad genérica y agrupo a determinados sujetos femeninos por su condición de agentes revolucionarios en la construcción de una política contestataria. Diana Fuss ratifica al respecto que no hay una identidad genérica femenina predeterminada, sino que la política feminista construye la identidad de mujer a raíz de sus coaliciones. Según afirma, la coalición precede a la clase y determina sus límites. Por lo tanto, no podemos identificar a un grupo de mujeres hasta que varias condiciones sociales, históricas y políticas construyan sus pautas y posibilidades de membresía (36). Esta identificación como colectivo político se posiciona para destacar la agencia de los sujetos femeninos marginalizados ante las jerarquías de poder. Partiendo de este feminismo de resistencia, se analizará de qué forma el lector y espectador son testigos de una dialéctica discursiva de gran valor epistemológico que describe la lucha colectiva de unas mujeres desde el espacio de la exclusión historiográfica. De esta manera, se pretende rescatar la fragmentación de unas experiencias discursivas y memorísticas que reconstruyen el pasado a través de una lente femenina. Es así como este libro entrelaza dos tipos de memorias que coinciden plenamente con el planteamiento realizado por Ana Forcinito en Memorias y nomadías: Por una parte, las memorias feministas que intentan establecer genealogías antipatriarcales y, por otra parte, las memorias que denuncian los mecanismos de violencia estatal e intentan revertir las prácticas autoritarias [...] Estas memorias no deben ser pensadas separadamente sino, por el contrario, a partir de las continuidades y los quiebres que establecen en los proyectos identitarios ciudadanos enraizados tanto en el feminismo (en su dimensión teórica y movimientista) como en la noción de testigo que subyace en la reivindicación de la ciudadanía como denuncia del autoritarismo. (13)
Forcinito concluye su estudio con la siguiente aserción, que resulta de gran utilidad para el propósito reivindicativo de Memorias fragmentadas: “Uno de los desafíos para nuestros (post)feminismos marginales consiste en desmontar los territorios inmóviles y apacibles en los que el quehacer feminista ha sido capturado y, al mismo tiempo, luchar por la visibilidad (y el derecho a la voz) de las memorias que subvierten los mecanismos del silencio” (235). Junto a Forcinito, Memorias fragmentadas sigue los parámetros sugeridos por Spike
Corbalán/memorias.indd 25
29/02/16 13:08
26
Ana Corbalán
Peterson para narrar historias femeninas. En primer lugar, el libro deconstruye modelos tradicionalmente androcéntricos. En segundo lugar, reivindica la visibilidad de las mujeres. En tercer lugar, incorpora las experiencias y perspectivas femeninas en el estudio de la historia. Y finalmente, reconstruye las historias de las mujeres repensando el conocimiento, las estructuras y las relaciones de poder que crean epistemologías feministas (48). Dichas historias conllevan una lucha continua por la liberación de la mujer contra diferentes fuerzas opresivas. Partiendo de este paradigma, las obras primarias que ocupan el eje central de Memorias fragmentadas se pueden considerar ejemplos de “feminismo de la antidictadura”, término que fue acuñado por Nelly Richard para definir la militancia activa de las mujeres no sólo en relación a la defensa de la igualdad de género, sino también como manifiesto contra la subyugación política e ideológica (202). Los siguientes capítulos contribuyen, por tanto, a rescatar del olvido las voces femeninas silenciadas por los regímenes dictatoriales y por los anales de la historia con el objetivo de homenajear a tantas mujeres que quedaron a la sombra de la memoria pero que, en su anonimato, lucharon heroicamente por sus ideales sociales y políticos y efectuaron una respuesta contestataria ante la represión ejercida por las dictaduras de sus respectivos países. Como afirma Ariel Dorfman, millones de mujeres han sido las víctimas del siglo xx, pero a su vez, ellas han ejercido una gran resistencia, por lo que sus memorias no permitirán que el pasado sea olvidado (2). Los textos analizados en Memorias fragmentadas son ejemplos específicos de experiencias de mujeres comprometidas con una causa política. Aunque también es preciso subrayar que todas las obras seleccionadas para este estudio ejercen una determinada manipulación textual con la que pretenden glorificar de forma considerable a la figura femenina y persuadir a sus lectores y espectadores acerca del heroísmo femenino en la lucha antidictatorial. Considerando esta exaltación presentada en dichas narrativas, se debe clarificar que el propósito de este estudio no es mitificar el rol de la mujer ni caer en las trampas discursivas que relegan al sujeto femenino al papel de víctimas, sino que en los siguientes capítulos se pretende comparar estas narrativas y abrir la posibilidad a otras estrategias interpretativas del pasado. Por consiguiente, en este volumen evitaré caer en el discurso de victimización que prevalece en los estudios sobre el trauma, ya que en las obras que protagonizan Memorias fragmentadas se enfatizará la función persuasiva de estas ficciones junto a la voz y agencia de unas
Corbalán/memorias.indd 26
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
27
mujeres que, en su resistencia, rechazan ser etiquetadas como meras víctimas de la historia.7 Este libro se distanciará conscientemente de esa dicotomía entre víctimas y heroínas, porque mi posicionamiento estriba en que desde el momento en el que se intenta luchar activamente contra algo, una persona se convierte en sujeto agente de su propia historia y deja de ser una víctima impasible de los efectos traumáticos de la misma. Retomando el eje central de este análisis, se observará que las representaciones ficticias que descubren determinadas historias silenciadas de las mujeres activistas contra las dictaduras sirven como relatos contestatarios contra la autoridad literaria y cultural establecida. Sidonie Smith estipula que, puesto que la ideología genérica convierte el guión de la vida de una mujer en una no-historia, en un espacio silenciado y en un vacío en la cultura patriarcal, la mujer “ideal” tiene tendencia a auto-disolverse, en vez de auto-promoverse (50). Para contrarrestar esta tradición discursiva androcéntrica, en los siguientes capítulos se analizarán unas narrativas de resistencia femenina caracterizadas por diversas historias vinculadas por unos patrones fragmentarios de la memoria que elaboran nuevos paradigmas y representan la experiencia traumática de la represión dictatorial desde el punto de vista de la mujer. De este modo, todas las obras que ocupan el eje de este estudio contribuyen a reconstruir y reinterpretar la historia ignorada, obviada y distorsionada por los discursos oficiales de las dictaduras. Frente a la Historia tradicional que utiliza el ejemplo del hombre como sujeto universal, los textos analizados en Memorias fragmentadas retratan a aquellas mujeres socialmente invisibles y silenciadas, pero que también tomaron parte activa en la lucha por la democracia. Beatriz Sarlo indica al respecto que las vidas cotidianas de las mujeres normales son relevantes para analizar nuestra historia colectiva: “Estos sujetos marginales, que habrían sido relativamente ignorados en otros modos de la narración
7
Este discurso de victimización es muy frecuente. Por ejemplo, Luis Martín-Cabrera se refiere en Radical Justice a las víctimas de las dictaduras, quienes en su definición muestran la gran asimetría de poder entre el aparato militar de la dictadura y el destino de las personas que sufrieron las consecuencias del terrorismo de estado (222). Por su parte, Jo Labanyi considera que a pesar de que estos tipos de textos le dan agencia a aquéllos que han sufrido, hay una tendencia al victimismo que, aunque provoca sentimientos de empatía, también puede transmitir una mirada de estas personas como objetos indefensos ante los acontecimientos históricos que escapan a su control (“Testimonies of Repression”, 199).
Corbalán/memorias.indd 27
29/02/16 13:08
28
Ana Corbalán
del pasado, plantean nuevas exigencias de método e inclinan a la escucha sistemática de los ‘discursos de la memoria’: diarios, cartas...” (19). Dicha mirada al pasado es definida por Peter Burke como una nueva determinación para considerar la historia de la gente común de una forma más seria que la realizada por los historiadores tradicionales (6). En Memorias fragmentadas se utilizará una aproximación a la historia “desde abajo” que muestra la experiencia de unas mujeres normales en los cambios históricos y sociales. Es decir, se ofrecerá una perspectiva histórica aún más marginal si se considera que se está reconstruyendo el pasado desde una óptica femenina que destaca principalmente las vidas de mujeres de a pie. Como indica Jim Sharpe, estas historias desde abajo son valiosas porque ayudan a establecer otras identidades, se salen de los márgenes y critican, redefinen y refuerzan la tradición histórica establecida (38). La reescritura del pasado desde otra perspectiva —en este caso la femenina—, acarrea una serie de dificultades, tales como las que apunta Sharpe: escasean las fuentes documentales que sirven de evidencia para estas historias y existen unos problemas de conceptualización sobre qué se debe hacer con la historia desde abajo una vez que ha sido escrita (26-27). En relación a este ineludible relativismo cultural, Burke sostiene que el componente de la memoria y la expresión de lo cotidiano en la reconstrucción del pasado es una visión “rechazada en otro tiempo por trivial, [pero] considerada ahora por algunos historiadores como la única historia auténtica” (25). Conviene tener en cuenta también la aserción de Colmeiro cuando plantea que: “El pasado es reconstruido por la memoria básicamente de acuerdo a los intereses, creencias y problemas del presente” (Memoria histórica e identidad cultural 16). A raíz de estos postulados, se puede afirmar que el pasado siempre está presente y que las pequeñas historias resultan ser las más relevantes para reconstruir la memoria colectiva. De esta forma, los textos que protagonizan Memorias fragmentadas son modelos de lo que Burke denomina “nueva historia”; es decir, una historia que está “escrita como reacción deliberada contra el ‘paradigma’ tradicional” (13). De hecho, muchas de las vidas que pueblan las páginas de los siguientes capítulos son prácticamente desconocidas para el lector contemporáneo y ponen en entredicho la historia oficial y la propia historiografía como modos de aprehender el pasado. Estas narrativas son historias “desde abajo” al basarse en la perspectiva de las perdedoras y de las olvidadas entre los olvidados. Por ello, esta reescritura de la historia desde abajo transmite un deseo de concienciación social sobre la existencia y revalorización de determinados sujetos femeninos
Corbalán/memorias.indd 28
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
29
invisibles que formaron parte de la resistencia contra las dictaduras militares del siglo xx en el mundo hispánico, pese a que han sido relegados a la amnesia historiográfica. Harlow asegura que los escritores que producen literatura de resistencia se apropian de las referencias históricas para cuestionar las presuposiciones históricas y los desenlaces tradicionales (Resistance Literature, 79). De acuerdo a José Colmeiro, “la memoria desempeña una importante función estableciendo un lugar de lucha y resistencia para los grupos oprimidos (minorías lingüísticas y étnicas, disidentes políticos, mujeres, exiliados, inmigrantes, etc) en su construcción de identidades culturales alternativas contra las narrativas oficiales del pasado que les han excluido” (“¿Una nación de fantasmas?”, 3-24). Teniendo en cuenta dichos factores, Memorias fragmentadas presta especial atención a una reconstrucción estética de la historia que retrata y representa a aquellas mujeres que habían caído en el anonimato, la marginalidad y la exclusión historiográfica.
5. Memorias fragmentadas del pasado Hay que añadir a lo anteriormente expuesto el problema de la fragilidad de la memoria y su disolución con el paso del tiempo. Como bien revela Pierre Nora, la historia es una reconstrucción problemática de unos acontecimientos que ya no existen (8). Esta reescritura del pasado pretende rescatar de los recovecos de la memoria colectiva la exclusión que ha experimentado la mujer en los anales de la historia, pese a que su agenda política e ideológica ha logrado en cierta medida cuestionar la autoridad hegemónica. Juan Carlos Martín Galván propone asimismo que “el tratamiento y análisis de la memoria histórica en cada uno de estos textos, se concibe con el fin de generar una serie de espacios subjetivos que invitan al lector a replantearse un pasado histórico traumático que continúa siendo una asignatura pendiente en el imaginario colectivo” (39).8 Se trata, como asegura Pilar Calveiro, “de una decisión consciente de no olvidar, como demanda ética y como resistencia de los relatos cómodos. En este sentido, la memoria es sobre todo acto, ejercicio, práctica colectiva, que se conecta casi invariablemente con la
8
Aunque Martín Galván se refiere específicamente a las novelas Soldados de Salamina, Sefarad y La noche de los cuatro caminos, sus palabras son relevantes para los textos seleccionados en Memorias fragmentadas.
Corbalán/memorias.indd 29
29/02/16 13:08
30
Ana Corbalán
escritura” (377). Por ello, este libro encierra la complejidad de dialogar con una reinterpretación del pasado en la que se combinan los fragmentos de unas memorias cuyas diferentes versiones pueden incluso resultar contradictorias entre sí. Agosín explica adecuadamente que la fragmentación narrativa de estas voces colectivas es paralela a la historia que intentan narrar, puesto que manifiestan una desconfianza hacia los textos históricos y sugieren una nueva realidad a través de las voces silenciadas por la historiografía oficial (Writing Toward Hope, 638). El problema adviene entonces, como ha subrayado Jaume Peris Blanes, en la subjetivación de la memoria: “Por ello en el tipo de representación que sea objeto de esa subjetivación —es decir, que el sujeto incluya en su historia como experiencia— es donde se juega la condición política de la memoria” (La imposible voz, 170), por lo que hay que acentuar “las modalidades específicas en las que su construcción se lleva a cabo —a través de representaciones concretas— y en la forma de aquellos discursos sociales que tratan de fijarla” (Id. 171). Como se observará a continuación, todas las narrativas que componen el material primario de este estudio coinciden en destacar la fragmentariedad del discurso de la memoria, y estas fisuras mnemónicas constituyen un rasgo unificador que enfatiza la imposibilidad de re-presentar el pasado en su totalidad.9 El eje de Memorias fragmentadas partirá de unas cuestiones que indagan en la fragilidad de la memoria, en la transmisión de unas experiencias traumáticas, en la confusión entre ficción y realidad, en la falta de mímesis en la narración histórica, en el diálogo incompleto entre el pasado y el presente y en la recuperación historiográfica del papel femenino en la lucha contra los regímenes dictatoriales. Junto a estos aspectos, se debe reflexionar sobre cómo se seleccionan ciertas memorias y cómo se reescribe y manipula la historia. Se podría hablar entonces de lo que David Herzberger denomina “usable past”, que está caracterizado por el énfasis en la construcción de un pasado que hace que el lector se plantee el propósito de
9
A este respecto, son aplicables las palabras de Elizabeth Lira, quien propone lo siguiente “las memorias compartidas permiten la construcción de un relato acerca del sentido de lo sucedido. Existirán, por tanto, distintos sentidos y distintas memorias, incluso contradictorias entre sí. Aunque las memorias varían de persona a persona, cuando miles de personas han experimentado las mismas situaciones, las memorias evocarán las emociones compartidas y crearán un sentimiento de pertenencia que reactualizará el vínculo con esa historia. Desde ese vínculo imaginario, recordar y revivir en un nuevo contexto de reconocimiento y de valoración puede sanar algunas heridas” (“Las resistencias de la memoria”, 107).
Corbalán/memorias.indd 30
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
31
esa reelaboración y los materiales empleados para dotar de significado a ese pasado (“Reading Fiction...”, 37). De hecho, Hayden White explica en Tropics of Discourse que una vez que se acepta el ineludible rasgo interpretativo de toda historiografía, es necesario determinar hasta qué punto la explicación histórica de acontecimientos pasados puede ser objetiva o científica (51). Estos factores contribuyen a establecer las contradicciones y tensiones que giran en torno a la fragmentación mnemónica en la reconstrucción selectiva del pasado histórico. Nos encontramos así ante narrativas que no son redentoras y que presentan una convivencia fracturada. Siguiendo este razonamiento, podemos subrayar junto a Dori Laub que nunca hay suficientes palabras o palabras adecuadas ni tampoco contamos con suficiente tiempo para articular historias que no pueden ser completamente capturadas en el pensamiento, en la memoria o en el discurso (63). No obstante, considero significativo indicar que estas obras, en su intento de enfatizar la resistencia femenina contra las dictaduras, son muy selectivas y realizan numerosas elipsis conscientes o inconscientes que corroboran la manipulación discursiva efectuada por sus autores o autoras para generar en su público una empatía emocional con la figura casi heroica de la representación de la mujer en su lucha contra la represión dictatorial. La estética de estos textos articula determinadas estrategias identificativas con sus lectores o espectadores mediante la transmisión de unas memorias olvidadas que se pueden rememorar desde el presente pero que no por ello dejan de ser fragmentadas o elusivas. No se trata de negar el valor epistemológico de los textos seleccionados para este estudio, sino que es preciso tener en cuenta el relativismo y perspectivismo subjetivo que permea en todas estas narrativas. En relación a esta manipulación memorística, Annette Kuhn explica que los trabajos de la memoria eliminan presuposiciones sobre la transparencia o la autenticidad de lo que se recuerda, por lo que estos aspectos de la memoria son evidencia de un material que debe ser cuestionado, ya que está cargado de numerosas posibilidades interpretativas. Para Kuhn, la relación entre acontecimientos reales y nuestras memorias de los mismos no es mimética, puesto que la memoria nunca representa el pasado tal y como ocurrió en la realidad. Es más, el pasado siempre se encuentra mediatizado, reescrito, revisado y reconstruido a través de la memoria, por lo que el acto de recordar jamás puede ser neutral (186).10
10
Siguiendo estos parámetros, Teresa Vilarós argumenta que: “La identidad personal o nacional, como la social y la política, se escribe. La identidad nacional está ínti-
Corbalán/memorias.indd 31
29/02/16 13:08
32
Ana Corbalán
De este modo, la representación memorística resulta ser un factor clave para este estudio, pues como subraya Andreas Huyssen, toda representación del pasado está basada en la memoria, pero a su vez, la memoria se articula a través de la elaboración. Por consiguiente, el pasado no está simplemente anclado en los recuerdos sino que también debe ser articulado para lograr crear unas determinadas memorias (Twilight Memories, 2-3). Es así como la manera en la que se reconstruye la historia es transcendental, especialmente cuando hay una tonalidad marcadamente política e ideológica, tal y como se refleja en los textos que componen Memorias fragmentadas. Por su parte, David Lowenthal, en The Past is a Foreign Country destaca la inaccesibilidad a los eventos del pasado, a menos que se produzca una aproximación memorística a dichos acontecimientos. Según afirma, su reconstrucción es maleable y flexible, por lo que los hechos sucedidos experimentan una continua transformación. Al destacar ciertos sucesos y omitir otros, éstos se reinterpretan discursivamente a través de las necesidades del presente (206). En relación a estas omisiones memorísticas, Colmeiro sugiere que “toda memoria está construida a base de silencios, mediaciones y parches que reconstruyen el pasado ajustándolo a las necesidades siempre cambiantes del presente” (Memoria histórica e identidad cultural, 28). De hecho, la recreación selectiva del pasado constituirá el eje principal de este libro, ya que toda historia puede ser representada, pero dicha representación nunca es objetiva, ya que está basada en una determinada relatividad social y cultural. Los documentos ficticios y reales, los testimonios, las novelas y las películas que componen este volumen son memorias fragmentarias que reconstruyen un pasado traumático y contribuyen a completar un mosaico elaborado por miles de manos anónimas, cuya lucha por la libertad ha resultado ser un factor decisivo en la ardua tarea de recuperación de la memoria histórica de las dictaduras. Siguiendo los postulados establecidos por Burke, se puede corroborar que la historia se encuentra ahora más fragmentada que nunca (18). Es preciso enfatizar que toda memoria se desvanece o se reconstruye, por lo que cualquier intento literario y fílmico de congelar el pasado siempre será subjetivo, dificultando de este modo la elaboración de una única memoria colectiva. Por lo tanto, todos los textos que protagonizan Memorias fragmentadas reescriben la
mamente ligada a la escritura de su historia. Necesita, nace y depende de una narrativa” (45).
Corbalán/memorias.indd 32
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
33
historia del feminismo de la antidictadura mediante una elaborada fragmentación, sea en términos de estructura, temática, tiempo, espacio, eventos, acciones o palabras. Por ello, uno de los objetivos de este libro consiste en subrayar la diversidad y pluralidad de memorias que contribuyen a reinventar el pasado de las dictaduras. Consecuentemente, las imágenes que se nos presentan a través de estos mosaicos de la memoria adquieren un gran significado en la concienciación crítica del acto de recordar. Resultaría imposible intentar narrar los aspectos biográficos de estas mujeres en su totalidad, por lo que las historias que serán analizadas en los siguientes capítulos suponen biografías inconclusas que nunca se cierran y exploran las pinceladas de los retazos de unas vidas que simbolizan el activismo femenino frente a la represión dictatorial. Luisa Passerini, en su libro Memory and Totalitarianism insiste en que la diversidad y pluralidad de memorias son fundamentales para luchar contra cualquier forma de totalitarismo político y cultural (18). Por consiguiente, las memorias fragmentadas que serán exploradas en las siguientes páginas están basadas en la polifonía de voces, en las múltiples experiencias históricas, en la temporalidad selectiva del pasado, en la identificación con un grupo colectivo, en la manipulación discursiva, en la búsqueda de la afectividad del lector y espectador, en la negación del olvido historiográfico y en las diferentes respuestas literarias y fílmicas a la represión. Todos los textos que protagonizan este libro reflejan así la necesidad de recordar y el temor a olvidar algunos aspectos traumáticos del pasado. Es más, en todos ellos se percibe un elevado revisionismo histórico, especialmente cuando se construye la historia basada en la memoria individual de ciertas narrativas relegadas a la amnesia cultural. En relación a la mirada retrospectiva, Labanyi propone en “Testimonies of Repression: Methodological and Political Issues”, que la memoria es un proceso que opera en el presente y ofrece una versión del pasado afectada por emociones e interferencias de otras experiencias (196). Por ello, estas narrativas constituyen un marco limitado de reelaboración interpretativa del pasado que conlleva una búsqueda de la identidad o una recuperación de un proyecto incompleto que no puede reconstruir la nebulosidad de la historia si no es a través de unos relatos sumamente fragmentados. Los ejemplos específicos seleccionados para este estudio ofrecen una multiplicidad de voces y de experiencias que enfatizan una cohesión basada en la fragmentación. Fernando Reati indica que: “vivimos en un presente plagado de pasado. Tanto la escritura de la histo-
Corbalán/memorias.indd 33
29/02/16 13:08
34
Ana Corbalán
ria como la de la ficción son maneras de hablar con distintas voces sobre una misma obsesión: la de vernos como un producto nunca terminado del ayer” (127). Este pasado inacabado se observa constantemente en las páginas de Memorias fragmentadas, cuyos capítulos se enfocan en la experiencia femenina y cuestionan la aceptación de unas historias incompletas, la omisión de las acciones llevadas a cabo por mujeres y la consideración del hombre como agente primario de los cambios históricos más relevantes. Por su parte, Raquel Macciuci señala la hibridez característica de los textos memorísticos, puesto que: “La vía formal híbrida resulta especialmente fructífera en la narrativa de la memoria, pues su especial temática y el componente ético que conlleva mueven a los autores a ensayar formas que rompan el campo autónomo de la literatura y les permitan cumplir con el mandato moral de mantener la memoria de las víctimas y los derrotados mediante un discurso fuertemente situado” (32). Los textos que se analizarán en las siguientes páginas comparten dicho rasgo polifacético, ya que ninguno de ellos se adhiere a características genéricas fijas o establecidas, sino que por el contrario, todos intercalan aspectos de la historia, de testimonios, de archivos y de ficción, creando una retórica discursiva de gran riqueza estructural para que el lector y el espectador se aproximen afectivamente al mosaico de un pasado histórico turbulento. En relación a esta hibridez de la memoria y la capacidad discursiva de la historia, Hayden White ya manifestó la artificialidad del discurso histórico cuando afirmó que cada historia es un artefacto verbal (Figural 4-6). De este modo, las narraciones que ocupan Memorias fragmentadas son artificios narrativos que, aunque constantemente defienden su veracidad, no dejan de ser reinterpretaciones y reconstrucciones memorísticas del pasado. En este sentido, Martín Galván arguye lo siguiente: En la escritura del pasado, sea a través de un discurso historiográfico o literario, surgen cuestiones esenciales que giran en torno a la función mimética de toda narrativa, y que resultan necesarias para intentar dilucidar cómo el ser humano es capaz de concebir y dar significado a su experiencia vital a través del lenguaje. Pero es precisamente la forma de lenguaje, o mejor dicho, el discurso, lo que realmente problematiza la recuperación del pasado. (41)11
11
Esta afirmación hace eco de Walter Benjamin, quien enunció su famosa frase: “Articular el pasado históricamente no significa reconocerlo ‘tal y como propiamente ha
Corbalán/memorias.indd 34
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
35
Siguiendo estas pautas, Memorias fragmentadas analiza unas ficciones de la memoria, término que se refiere a narrativas literarias que muestran los procesos memorísticos del pasado y que Ansgar Nünning define como reconstrucciones imaginativas del pasado que surgen como respuesta a necesidades del presente y que encuentran su expresión más adecuada en los mitos y argumentos literarios (5). Martín Galván plantea al respecto que al tratar la historia de forma ficticia “no sólo se problematiza la relación entre la historia y la literatura en la recuperación del suceso histórico, sino que además se acentúa en la novela la importancia de la conciencia y memoria de los personajes en la reconstrucción de una memoria colectiva” (45). Junto a esta ambivalencia de la memoria es significativo precisar que la hibridez que caracteriza a los textos elegidos representa estratégicamente la polifonía reflejada en la reconstrucción narrativa de la resistencia femenina frente a las dictaduras.
6. Breves anotaciones sobre el trauma y la memoria histórica Memorias fragmentadas es un libro que explora la experiencia traumática que surgió como consecuencia de un conflicto bélico o una dictadura, así como la representación literaria y audiovisual de los diferentes tipos de resistencia femenina frente a estos traumas. Cathy Caruth explica que el trauma describe una experiencia abrumadora de sucesos repentinos o catastróficos en los que la respuesta a los mismos ocurre de forma retrasada por medio de la intrusión de pesadillas, alucinaciones y otros fenómenos intrusivos (Unclaimed Experience, 11). Asimismo, para LaCapra el trauma histórico se caracteriza por la sucesión de unos eventos impactantes que en un principio se pueden identificar con un alto nivel de objetividad, pero que en la práctica, presentan numerosos problemas y dificultades debido a que nuestro acceso a estos se realiza a través de varios artefactos representativos, tales como fragmentos memorísticos, testimonios, documentación y archivos históricos (History in Transit, 116-17). Este diálogo narrativo desde el presente con los traumas históricos facilita, según LaCapra, un enfrentamiento con los síntomas postraumáticos de estos eventos del pasado que abren puertas a otro futuro (Id. 121). Este historiador también propone que cuando el pasado se
sido’. Significa apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro” (307).
Corbalán/memorias.indd 35
29/02/16 13:08
36
Ana Corbalán
vuelve accesible para ser reconstruido en la memoria y cuando el lenguaje facilita alguna medida consciente de control, de distanciamiento y perspectiva crítica, entonces es cuando comienza el arduo proceso de afrontar y superar un trauma (Writing History, 90). A su vez, en History in Transit, LaCapra ratifica que el trauma es una experiencia que derrumba y destroza y que incluso amenaza la experiencia de una vida articulada, así como la propia existencia (117). Con respecto a la narración de una experiencia traumática, Caruth añade que estos textos problematizan la aprehensión y la representación de unas historias que surgen a raíz de una crisis real (Unclaimed Experience, 5). Finalmente, como bien explica Susan Brison, para sobrevivir el presente hay que afrontar el pasado, reexaminándolo, reescribiéndolo y superando sus aspectos traumáticos (49), lo cual es una de las funciones que los textos primarios que ocupan el eje de Memorias fragmentadas pretenden lograr. Otro concepto fundamental para el presente estudio es el de la memoria colectiva y la memoria histórica. La definición de memoria colectiva se debe principalmente a los postulados establecidos por el sociólogo francés Maurice Halbwachs, quien cuestionó la idea tradicionalmente aceptada de que la memoria reside en el individuo, enfatizando por el contrario la naturaleza social y constructiva de la misma. Para Halbwachs, determinadas experiencias, acontecimientos históricos y percepciones se organizan en un contexto colectivo que se caracteriza por las interacciones del sujeto con otros miembros de la sociedad. Asimismo, la memoria colectiva consiste en una reconstrucción del pasado que adapta la imagen de estos eventos a las creencias o necesidades del presente. Según explica, existen tantas memorias como grupos, ya que estas consisten en un sistema social de representaciones afines a toda una comunidad que proporcionan un sentido identitario a sus integrantes y que concretizan el pasado en el tiempo presente. Halbwachs señala que debe haber suficientes puntos de contacto compartidos por un grupo para que cualquier recuerdo pueda ser reconstruido con una base común (On Collective Memory, 31). En diálogo con las aportaciones de Halbwachs, Martín Galván propone que “[l]a memoria colectiva permite vislumbrar entonces un espacio imaginario y no físico donde se van acumulando una serie de recuerdos que van dando sentido a toda una conciencia histórica” (46). De hecho, las memorias que protagonizan el presente estudio responden a ciertos retazos de un pasado compartido por una colectividad, por lo que reivindican la recuperación de unas memorias traumáticas femeninas silenciadas.
Corbalán/memorias.indd 36
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
37
Con respecto a esta amnesia historiográfica, Tzvetan Todorov indica que: “Los regímenes totalitarios del siglo xx han revelado la existencia de un peligro antes insospechado: la supresión de la memoria” (Los abusos de la memoria, 11). Estos países posdictatoriales coinciden en haber ocultado fragmentos de su pasado turbulento, por lo que el presente estudio parte del imperativo ético de rescatar en cierta medida estas omisiones históricas del olvido. De este modo, el término “recuperación de la memoria histórica” se utiliza siguiendo la definición establecida por Jo Labanyi en “The Politics of Memory in Contemporary Spain”, al interpretarse este concepto como una búsqueda de la justicia histórica que fue relegada a un segundo término en su tiempo (122). Asimismo, Ángel Loureiro ratifica que la memoria histórica enfatiza la necesidad de aceptar un pasado rechazado y es principalmente un movimiento orientado hacia la restauración moral y política, a expensas de una examinación rigurosa de la historia (227). Igualmente, para Paloma Aguilar Fernández la memoria histórica de una nación es “aquella parte del pasado que, debido a una coyuntura concreta, tiene capacidad de influir sobre el presente, tanto en sentido positivo (ejemplo a seguir), como en sentido negativo (contraejemplo, situación repulsiva que hay que evitar)” (35-36). En esta línea reflexiva, Colmeiro considera “la conciencia histórica de la memoria” como “una conceptualización crítica de acontecimientos de signo histórico compartidos colectivamente y vivos en el horizonte referencial del grupo [que] se caracteriza, así pues, por su naturaleza auto-reflexiva sobre la función de la memoria” (Memoria histórica, 18). A diferencia de la observación efectuada por Colmeiro, quien denuncia que la memoria histórica se encuentra “perdida y muy difícilmente recuperable” (Id. 24), el análisis de los siguientes textos reivindicará la relevancia de determinadas memorias históricas femeninas para concederles el lugar que deben ocupar en la memoria histórica de una sociedad. Partiendo de estos postulados, las obras que serán analizadas en este volumen se podrían considerar producciones culturales que indagan en los espacios de la memoria para recuperar las sombras de aquellas mujeres que lucharon activa o pasivamente contra la dictadura de sus respectivos países y llegaron a constituir auténticos territorios de resistencia discursiva. Por lo tanto, las narraciones que exploran la presencia de estas memorias silenciadas y fantasmagóricas del pasado pueden ejercer una función liberadora y catártica en nuestra sociedad al afrontar los demonios del olvido. La escritura sobre
Corbalán/memorias.indd 37
29/02/16 13:08
38
Ana Corbalán
las historias de estos fantasmas del pasado constituye una ruptura con el mutismo impuesto para reconocer públicamente a las personas que experimentaron la derrota a causa de su ideología disidente con los regímenes imperantes en sus respectivos países. Dicho deber ético responde, como señala Marianne Hirsch, a la membrana colectiva que une nuestra herencia cultural y que relaciona múltiples historias traumáticas con la responsabilidad individual y social que sentimos hacia un pasado persistente. De igual modo, en estas páginas se efectuará un homenaje a aquellas mujeres que no pudieron contar su historia al haber sido forzadas a convertirse en voces silenciadas que sufrieron la opresión de unos regímenes dictatoriales y permanecieron ignoradas por la historiografía oficial. Una de las problemáticas de muchas de estas narrativas radica en que existe un peligro de excesiva comercialización y trivialización de los eventos traumáticos que las originaron. Resulta irónico que el compromiso políticoideológico se haya convertido en mercancía de consumo. En la actualidad, existe una demanda sin precedentes de productos memorísticos. Comparto el pensamiento de Jo Labany en “The Politics of Memory”, ya que como ella apunta acertadamente, la memoria se ha convertido en una industria que genera intereses de consumo masivo con fines económicos (119). No obstante, a pesar de esta tendencia a convertirse en simples productos de mercado, los textos ficticios que se examinarán en este estudio están basados en hechos reales que no pueden ser obviados: la sistemática violación de derechos humanos ejercida por el Estado, la represión dictatorial y el aprisionamiento, exilio y pérdida de vida de miles de personas desafectas a estos regímenes dictatoriales. En este sentido, se pueden aplicar de nuevo las palabras de Martín-Cabrera, quien indica que para evitar que la memoria solamente sea un producto de consumo de mercado y para luchar contra las políticas de olvido implementadas por el Estado, es imperativo dejar de considerar la memoria en términos abstractos: “As a collective social construction, memory is anchored in economic realities and thus subject to different power pressures, including but not limited to the vested interests of the state and the spectacular logic of the market” (9). De esta forma, incluso si la práctica de explotación de memorias circula como una comodidad para el consumo de masas, los lectores y espectadores de estos productos memorísticos aún pueden adquirir conciencia crítica sobre las implicaciones éticas de esta temática.
Corbalán/memorias.indd 38
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
39
7. Estructura del libro Memorias fragmentadas. Una mirada transatlántica a la resistencia femenina contra las dictaduras se divide en cuatro bloques temáticos. Cada capítulo se enfoca en unos ejemplos específicos de narrativas publicadas a ambos lados del Atlántico que muestran las semejanzas estructurales y de contenido entre determinadas obras españolas y latinoamericanas. Pese a su aparente heterogeneidad, en su conjunto presentan una marcada coherencia estructural y discursiva, ya que subrayan las analogías existentes entre la militancia femenina frente a diferentes regímenes dictatoriales a un nivel supranacional. Aunque este libro explora una conexión entre diferentes países en los que se observan similares respuestas femeninas contestatarias, la escritura de los diferentes capítulos mantiene cierta autonomía para que se pueda realizar una lectura independiente de los mismos. No obstante, hay un claro hilo conductor en su análisis, así como una consistencia teórica global que une todo el entramado de fuentes primarias desde una perspectiva general, porque en dichas narrativas se refuerza un diálogo entre diversas representaciones de la lucha femenina contra las dictaduras militares de cuatro países. En primer lugar, todos los capítulos comparten una mirada transatlántica que señala los paralelismos hallados en las representaciones ficticias de la resistencia femenina en España comparada con ejemplos semejantes ocurridos en Argentina, Chile y la República Dominicana. En segundo lugar, junto a la aproximación política e ideológica, todos los textos primarios seleccionados para este estudio reconstruyen y reescriben una historia silenciada acerca del protagonismo femenino en la lucha contra las dictaduras, y a su vez, sirven de denuncia documental. Igualmente, la cuestión de género es determinante para la representación de las memorias fragmentadas de sus protagonistas, quienes no sólo se embarcan en una lucha ideológica desde su experiencia femenina, sino frecuentemente también a nivel feminista. Por otro lado, todas las obras que se analizan en Memorias fragmentadas están inspiradas en hechos históricos o biografías reales. Asimismo, los textos utilizados en cada capítulo se caracterizan por una marcada hibridez entre historia y ficción. Del mismo modo, todas estas narrativas de resistencia se definen por una fuerte agenda ideológica que provoca un sentimiento afectivo de identificación emocional en sus lectores y espectadores. Por último, este estudio está compuesto por representaciones ficticias que enfatizan la agencia de determinados sujetos femeninos que han luchado contra los regímenes totalitarios de sus respectivos países.
Corbalán/memorias.indd 39
29/02/16 13:08
40
Ana Corbalán
Partiendo de que uno de los ejes de la resistencia femenina se sitúa en el frente de la cárcel, el primer capítulo, “Memorias desde la cárcel: Testimonios femeninos en Argentina y España”, establece una reflexión sobre la semejanza existente entre las memorias de mujeres encarceladas durante las últimas dictaduras de Argentina y España. Esta sección subraya las estrategias discursivas comunes que definen los testimonios de las prisioneras políticas, cuya escritura está caracterizada por la retórica persuasiva para denunciar las iniquidades que sufrieron en prisión. El segundo capítulo, “Memoria mitificada: Paralelismos entre las trece rosas españolas y las hermanas Mirabal dominicanas”, analiza la construcción de los mitos e iconos culturales que giran en torno al discurso del papel de las mujeres en la resistencia activa contra las dictaduras militares. Para ello, se examinará la representación narrativa y fílmica de unas mujeres que fueron asesinadas en plena juventud durante el régimen de Franco y de Trujillo y se convirtieron en leyendas históricas en la memoria colectiva de España y la República Dominicana. En Las Trece rosas, de Jesús Ferrero y En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez —al igual que en las versiones cinematográficas de las mismas—, se exalta el compromiso político de sus protagonistas y se observa un determinado grado de idealización y heroísmo que estos textos presentan hacia unas mujeres cuya muerte, defendiendo un ideal de justicia social, las convierte en una especie de mártires de la historia. El tercer capítulo, “Explosión de memorias: Restitución de la identidad maternofilial en España y Argentina”, destaca el papel literario y fílmico en la denuncia contra las apropiaciones ilegales de niños y niñas realizadas de forma sistemática en la España franquista y la Argentina del Proceso y de qué forma las mujeres usaron la maternidad para ocupar y transformar el espacio público. Mediante un acercamiento al compromiso ético originado por el descubrimiento del tráfico de miles de niños, se señalarán las similitudes halladas entre las diferentes producciones culturales realizadas en ambos países, considerando principalmente novelas, documentales y películas que se han embarcado en una campaña de mercantilización de la memoria mediante la cual intentan despertar la conciencia social ante estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El cuarto capítulo, “Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas: Ética y estética de la resistencia frente al olvido”, explora la resistencia femenina efectuada desde el exilio. Se examinarán ciertos discursos y textos memorísticos
Corbalán/memorias.indd 40
29/02/16 13:08
Introducción: memorias fragmentadas
41
pronunciados y escritos por mujeres exiliadas de Chile y España que adoptan una intención claramente política para denunciar el régimen autoritario que las obligó a desplazarse a otro lugar del mundo. Sus autoras reafirman al sujeto femenino a través de un acto de resistencia no sólo a nivel político, sino también feminista, que lucha contra la desigualdad de género y la opresión de la mujer. Se compararán así las voces de Gladys Díaz, Dolores Ibárruri, Silvia Mistral y Matilde Ladrón de Guevara. Igualmente, se analizará la función del retorno al país de origen y la creación de figuras femeninas idealizadas en el exilio. Se finalizará este estudio reivindicando la importancia de las mujeres cuya representación había sido omitida por la historiografía oficial, quienes a pesar de su resistencia activa contra las dictaduras, se han convertido en fantasmas del olvido. La mirada transatlántica a las narrativas que serán analizadas en las siguientes páginas contribuirá a recuperar la voz y participación femenina en la lucha clandestina contra los regímenes dictatoriales. Por último, se reflexionará sobre cómo estas producciones culturales indagan en los espacios de la memoria para recuperar las sombras de aquellas mujeres que se unieron para defender un ideal frente a las dictaduras, llegando a constituir auténticos territorios de resistencia discursiva. De hecho, mediante la interacción entre la memoria, la ficción, la realidad y la historia, se puede visualizar una reconstrucción fragmentada de las dictaduras desde una perspectiva femenina que, hasta hace poco, había quedado marginada de la historiografía oficial. En conclusión, este libro resulta relevante por varios motivos: en primer lugar, aún no existe en el hispanismo ningún estudio que compare la representación de la lucha femenina o feminista frente a las dictaduras militares desde una mirada transatlántica. En segundo lugar, las narrativas seleccionadas suponen un ejercicio de reconstrucción de determinadas memorias traumáticas, cuya elaboración e invención no es arbitraria, ya que mantienen el claro propósito de evitar que esta experiencia se difumine en la niebla del olvido. Por otro lado, la escritura de resistencia contra el totalitarismo ha sido tradicionalmente estructurada en torno a protagonistas masculinos o a geografías locales, por lo que en este volumen se prestará especial atención al protagonismo conferido a la reconstrucción de una memoria muchas veces soterrada: la historia no oficial de las miles de mujeres que lucharon contra unas dictaduras militares para conseguir vivir en una sociedad más justa. En suma, Memorias fragmentadas. Una mirada transatlántica a la resistencia femenina contra las dic-
Corbalán/memorias.indd 41
29/02/16 13:08
42
Ana Corbalán
taduras es un volumen que se propone dar visibilidad a la agencia femenina, contribuyendo así a una redefinición de su capacidad de militancia política ante los regímenes dictatoriales que intentaron asfixiar por completo sus voces silenciadas.
Corbalán/memorias.indd 42
29/02/16 13:08
1. Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos en Argentina y España asesinaron a mi hermano a su hijo a su nieto a su madre a su novia a su tía a su abuelo a su amigo a su primo a su vecino a los nuestros a los suyos a nosotros a todos nosotros nos inyectaron vacío Perdimos una versión de nosotros mismos Y nos reescribimos para sobrevivir (Nora Strejilevich)
1.1. Literatura de prisiones como arma de resistencia testimonial1 Barbara Harlow, en Resistance Literature, propone que las narrativas de memorias de personas encarceladas no enfatizan el protagonismo individual, sino que son documentos colectivos, es decir, testimonios que han sido escritos para llevar a cabo una lucha común (120). Según sugiere, la cárcel, como centro de detención física y contención ideológica, facilita el espacio crítico ideal para el surgimiento de prácticas sociales y políticas de resistencia contra los aparatos coactivos del Estado (Barred, 10). Dado que el énfasis temático de Memorias fragmentadas radica en la resistencia femenina, en este primer capítulo se destacará la escritura memorística de las presas políticas. Para ello, resulta necesario reivindicar la importancia de los testimonios femeninos, ya que las autoras de 1
Una versión en inglés muy abreviada de este capítulo se publicó bajo el título “Feminine Voices of Resistance against Dictatorships: Prison Memories from Spain and Argentina” en el libro Dictatorships in the Hispanic World: Transatlantic and Transnational Perspectives.
Corbalán/memorias.indd 43
29/02/16 13:08
44
Ana Corbalán
textos de prisiones se encuentran entre las más olvidadas por el canon y, como asegura Judith Scheffler, sus textos representan brillantemente las circunstancias apremiantes de la escritura silenciada (13). Para Scheffler, la escritura carcelaria realizada por mujeres está doblemente marginada ya que, por un lado, las obras escritas por autoras femeninas se suelen situar al margen del canon literario, y por otro, el aprisionamiento margina aún más a la mujer de manera tanto intelectual como social. Sin embargo, como bien explica, la memoria de las prisioneras políticas asume una especie de libertad estilística que no respeta limitaciones ni códigos establecidos, por lo que irónicamente su escritura memorística sirve para denunciar su situación con menos autocensura que la efectuada por las mujeres que habitan fuera de los muros de la prisión (15). Este tipo de literatura de prisiones adopta un firme propósito político, colectivo y radical, puesto que la cárcel simboliza un microcosmos de la posición subordinada de la mujer en sociedad (4-5). Al respecto, Nancy Vosburg propone que este tipo de escritura ofrece una perspectiva única porque describe y reta los mecanismos disciplinarios de silenciamiento ejercidos contra las mujeres tanto dentro como fuera de los muros de la prisión (121). No obstante, a pesar de la relevancia de estas voces memorísticas, escasean los estudios en el hispanismo que analicen la escritura política de mujeres encarceladas.2 La indemnización histórica hacia estos sujetos políticos cuyos cuerpos sufrieron las vejaciones de la represión dictatorial cuenta con varios testimonios de naturaleza contestataria que adoptan implicaciones colectivas y les conceden visibilidad y voz a aquellas mujeres que fueron silenciadas.3 Estos textos sirven como contranarrativas de la historiografía oficial, al reconstruir el pasa2
3
Barbara Harlow, en Barred: Women, Writing, and Political Detention, analiza textos de prisioneras de Egipto, Irlanda, Palestina, Estados Unidos y El Salvador. Elisa Gelfand, en Imagination in Confinement: Women’s Writing from French Prisons, estudia la escritura de las prisioneras en Francia, M. Edurne Portela, en Displaced Memories: The Poetics of Trauma in Argentine Women’s Writing, explora el caso específico de Argentina, Tomasa Cuevas, en Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas, se centra en las mujeres republicanas, al igual que hace Shirley Mangini, en Memories of Resistance: Women’s Voices from the Spanish Civil War y Fernanda Romeu Alfaro en El silencio roto: Mujeres contra el Franquismo. Como afirma Paul Preston con respecto a lo que él denomina “el Holocausto español”, una parte central de la represión franquista que no ha sido adecuadamente considerada es la sistemática y generalizada persecución de las mujeres, así como sus asesinatos, torturas y violaciones (xix).
Corbalán/memorias.indd 44
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
45
do y rescatar del olvido la experiencia traumática de las prisioneras políticas mediante la documentación testimonial de las iniquidades que sufrieron mientras estuvieron en la cárcel. Dicha escritura femenina de prisiones transmite una militancia genérica e ideológica a través de sus páginas, ya que sus autoras instrumentalizan la memoria con el propósito de denunciar las atrocidades que sufrieron y evitar que sus historias personales y colectivas caigan en los parajes de la desmemoria.4 En esta línea discursiva, Edurne Portela explica que el proceso de escribir unas experiencias traumáticas reafirma al sujeto femenino a través de un acto de resistencia no sólo a nivel político, sino también feminista, porque junto a la denuncia acerca de las iniquidades sufridas en la cárcel se promueve la lucha contra la represión de la mujer (27).5 Es por ello que en este primer capítulo analizaré los paralelismos existentes en la literatura femenina de prisiones de Argentina y España. En ambos países, las instituciones penitenciarias estatales cumplían con el doble objetivo de aislar a los sujetos “subversivos” del resto de la sociedad y eliminarlos o reformarlos para su posible reinserción social por medio de la incomunicación, el castigo y la humillación. De esta forma, la prisión se concibe como una estructura social autoritaria que intenta arrebatar la dignidad y autoestima a cualquier individuo que se encuentre recluido tras sus rejas. En realidad, hay muchos testimonios carcelarios escritos por mujeres pero, como se ha mencionado anteriormente, las memorias femeninas que reconstruyen la vida en prisión no han recibido 4
5
Cristina Dupláa, en su análisis del libro El silencio roto, de Fernanda Romeu Alfaro, enfatiza esta lucha contra el olvido histórico de la violencia franquista, pero que también se puede aplicar perfectamente a los textos de Argentina explorados en estas páginas: “La recuperación de la memoria histórica de las MUJERES que lucharon contra el franquismo implica, inmediatamente, que la recepción, en general, y las lectoras y lectores, en particular, se comprometan con el proyecto ideológico del texto y no olviden” (“Mujeres, escritura de resistencia y testimonios antifranquistas”, 140). Portela examina tres textos de las argentinas Alicia Partnoy, Nora Strejilevich y Alicia Kozameh y concluye con la siguiente reflexión, la cual resulta totalmente relevante para el presente estudio: “These three fragmented texts tell us how to represent extreme experiences of political repression and violence, even though sometimes words are insufficient to portray such inordinate suffering. They are fragments of life and death, of repression and resistance, of dismay and hope. Despite all the horror ingrained in these representations, the authors provide in their books a space of recognition for those whose voices have disappeared forever, or those who have chosen silence” (162).
Corbalán/memorias.indd 45
29/02/16 13:08
46
Ana Corbalán
suficiente atención crítica ni el reconocimiento histórico que merecen. Por tanto, mi propósito principal consiste en reivindicar el valor epistemológico, historiográfico, político y estético de las memorias de prisioneras activistas en la lucha contra las últimas dictaduras militares de estos dos países. Pese a las discrepancias históricas, geográficas y cronológicas entre el contexto argentino y el español, en las siguientes páginas se enfatizará el diálogo y la similitud existente en las respuestas a la represión generadas por cuatro mujeres encarceladas y se demostrará de qué modo a ambos lados del Atlántico se asemejan las iconografías, experiencias memorísticas y discursos testimoniales que aún continúan siendo excluidos del canon literario, de la memoria colectiva y de la historia oficial.6 Para empezar, entre los diversos atentados contra los derechos humanos realizados en esos espacios confinados, es sabido que las prisioneras sufrieron represiones adicionales al ser víctimas de numerosas violaciones por parte de los funcionarios o agentes del orden. Tanto en los centros de detención argentinos como en las cárceles franquistas, las mujeres denunciaron sus condiciones deplorables caracterizadas por enfermedades, falta de higiene, tortura, violencia, hambre, hacinación y abusos sexuales, pero sus discursos han sido silenciados o no han recibido el tratamiento y reconocimiento histórico que merecen. Muchas de estas mujeres tuvieron hijos en la cárcel o los criaron en prisión. El sufrimiento de las madres en esas circunstancias extenuantes ha sido parcialmente recuperado por las voces memorísticas de mujeres encarceladas. En realidad, todos los testimonios femeninos que serán examinados en estas páginas difieren de sus contrapartidas masculinas porque destacan la experiencia colectiva y los lazos de solidaridad femenina, criticando explícitamente la situación desfavorable de la mujer encarcelada. Ana Forcinito propone en Los umbrales del testimonio que la escritura testimonial femenina se caracteriza por la narración de una experiencia sexual y genérica específica y puede ser definida como 6
Según Peter Burke, las memorias oficiales y no oficiales del pasado pueden diferir drásticamente, pero las memorias extraoficiales, que han sido relativamente poco estudiadas, constituyen fuerzas históricas de por sí mismas (107). En este sentido, las siguientes páginas analizan unas memorias que no corresponden a la memoria oficial del pasado por haber sido omitidas, ignoradas y olvidadas de la historiografía tradicional. Michel de Certeau afirma al respecto que la escritura constituye la mejor herramienta para representar un pasado perdido, a pesar de la imposibilidad de distinguir la realidad de la ficción en ese discurso (9).
Corbalán/memorias.indd 46
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
47
“una narrativa colectiva que desorganiza la heroicidad individual de las narraciones masculinas” (111). Esta visión de solidaridad de grupo hace que se adopte una noción de las prisioneras políticas como sujetos actantes que intentan mejorar la calidad de vida de su comunidad. Como se demuestra en este capítulo, los testimonios que serán explorados a continuación se asemejan entre sí debido principalmente al reconocimiento de la conciencia colectiva femenina que destaca por encima de la reclamación de sus derechos individuales. Con el propósito de reivindicar la potencia de la voz testimonial carcelaria de las mujeres, se utilizará el ejemplo específico de cuatro textos: por un lado, se analizarán Fragmentos de la memoria y La Escuelita, de las argentinas Margarita Drago y Alicia Partnoy; y por otro, se compararán con Las cárceles de Soledad Real y Desde la noche y la niebla, de las españolas Consuelo García y Juana Doña.7 Estos cuatro documentos —entre otros muchos— sirven como testimonio colectivo cuyo objetivo es denunciar y reparar en la memoria histórica ciertos acontecimientos del pasado dictatorial que comparten Argentina y España. Juana Doña, Soledad Real, Margarita Drago y Alicia Partnoy retratan una imagen intimista y fragmentada de la memoria traumática que supuso su estancia forzada en la cárcel o en los centros de detención y testifican en sus narraciones numerosas descripciones del sufrimiento que experimentaron estas y otras mujeres a consecuencia de su condición de prisioneras políticas. A su vez, estas voces femeninas denuncian el anonimato en el que cayeron las personas que fueron perseguidas, encarceladas o asesinadas tanto por la dictadura franquista como por la junta militar argentina y muestran el aspecto más humano de aquellas que, a pesar de su resistencia activa contra los regímenes dictatoriales, fueron relegadas a los márgenes de la sociedad y eliminadas de las páginas oficiales de la Historia. La cuestión, como plantea Dominick LaCapra, radica en si la historiografía puede ayudar a
7
Hay muchos testimonios y novelas que podrían ser incluidos en este estudio y que fueron publicados al concluir la dictadura de sus respectivos países, tales como Una mujer en la guerra de España, de Carlota O’Neill, La voz dormida, de Dulce Chacón, En el infierno: Ser mujer en las cárceles de España, de Lidia Falcón, Las trece rosas, de Jesús Ferrero, Una sola muerte numerosa, de Nora Strejilevich, Mujeres contra el franquismo, de Fernanda Romeu Alfaro o Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas de Tomasa Cuevas, entre otras. No obstante, debido a limitaciones espaciales, mi análisis se centra en estos cuatro textos específicos porque son realmente representativos y excepto por el de Alicia Partnoy, aún no han recibido la atención crítica merecida.
Corbalán/memorias.indd 47
29/02/16 13:08
48
Ana Corbalán
superar las heridas y cicatrices de un pasado traumático (Writing History, 42). Desde la noche y la niebla, Las cárceles de Soledad Real, La Escuelita y Fragmentos de la memoria son cuatro textos que logran articular el trauma y adoptan a su vez una doble agenda de resistencia femenina y antifascista, ya que denuncian tanto la represión experimentada por los perdedores de las dictaduras militares en general como por las mujeres en particular.8 Resulta necesario reiterar que, a pesar de que la represión contra los hombres ha sido más señalada, se debe pensar en la particularidad de la experiencia de la mujer en la cárcel, de qué forma la lucha femenina o feminista ha sido historiográficamente omitida, cómo se enfrentaron las mujeres encarceladas durante el franquismo y el régimen militar argentino a los dictámenes del orden patriarcal y hasta qué punto estas memorias reclaman una agenda ideológica, puesto que convierten a la mujer en sujeto activo que ocupa la esfera pública en la lucha clandestina contra las dictaduras.9 Pero sobre todo, como Scheffler ha sugerido, se observará que los textos de prisiones escritos por mujeres son políticos y que todos hablan por y para las mujeres injustamente silenciadas.10 No obstante, cabe cuestionar la eficacia del genero testimonial, cuya autenticidad siempre es problemática al hallarnos ante narrativas plagadas de fisuras 8
9
10
Jaume Peris Blanes, en un estudio comparativo entre los campos de concentración nazis y los centros de detención chilenos, establece la siguiente afirmación sobre el poder del testimonio: “Otro de los lugares comunes clásicos sobre el testimonio es el de su valor terapéutico, es decir, el de la posibilidad de que el superviviente evacue la angustia del recuerdo de los campos a partir de su puesta en relato. De esa forma, promover los testimonios se convertiría en una suerte de deber moral, dado que se estaría promoviendo una cierta evacuación del sufrimiento generado en los sujetos” (La imposible voz, 137). Jean Franco subraya que el género del testimonio “no es un género exclusivo de la mujer, aunque se presta eficazmente para referir la historia de la conversión y de la concientización que tienen lugar cuando las mujeres transgreden las fronteras del espacio doméstico [...] muchas obras testimoniales escritas por mujeres, dan cuenta del rompimiento con el tabú de ‘volverse públicas’ y de sus temores iniciales” (99-100). Scheffler se refiere a lo político en varios niveles: “Many women prison writers are political activists who speak for fellow victims of society’s repression. Others, imprisoned for criminal offenses, express the general plight of the incarcerated woman through accounts of their own pain. Still others, despising the criminal women they have been forced to live with, seem totally absorbed in the task of justifying their own lives before society; yet even their works reveal much about the social condition and status of women” (3).
Corbalán/memorias.indd 48
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
49
que, según Forcinito, se definen a través “de sus ausencias de saber, de sus faltas epistemológicas y de su imposibilidad de dar cuenta no sólo del evento traumático que se intenta testimoniar en su totalidad, sino además de los eventos que lo rodean y que a veces se hacen presentes a la memoria como difusos e incompletos” (Los umbrales del testimonio, 133). Por tanto, esta escritura se puede interpretar como una apología crítica de las limitaciones mnemónicas. Como añade esta crítica, “la ficcionalidad no apunta a cuestionar el testimonio sino más bien a reflexionar acerca de la memoria y del testimonio como práctica. Narrar en forma testimonial se entiende como una tarea de reconstrucción de fragmentos, de saberes, de lagunas, de recuerdos y de dudas” (Id. 143). Estas ficciones de la memoria, como las denominaría Neumann, son historias que individuos narran para contestar la pregunta ontológica de quiénes somos, convirtiéndose en reconstrucciones imaginativas del pasado en respuesta a necesidades actuales (334). En efecto, la selección de memorias y el silenciamiento que se percibe en estos textos es un aspecto primordial para realizar el análisis de los mismos, ya que sus autoras, consciente o inconscientemente, omiten cualquier comentario que pueda desacreditar el papel de la resistencia de la mujer en la cárcel.11 Es importante señalar que la representación del pasado que efectúan estas voces destaca por la reconstrucción, elaboración y manipulación del pasado. En relación a este planteamiento, conviene citar a Joan Scott, quien subraya el carácter constructivo de toda experiencia. Para ella, la experiencia es siempre una interpretación y necesita reinterpretación. Lo que se considera una experiencia propia no es algo evidente ni directo, sino que siempre puede ser problematizado y, por tanto, es una narración política (“Experience”, 37). Como bien expone Forcinito, la fragmentación de los textos testimoniales radica en que estos no operan desde una trayectoria lineal, sino que “se enfocan en las interrupciones, en los cortes y presentan así una experiencia de fragmentos que pone en jaque el saber [...] dentro de la reconstrucción de la memoria” (Los umbrales, 134). Igualmente, Ariel Dorfman enfatiza la casi inevitable tendencia a la fragmentación narrativa que se observa en los testimonios: “El recuerdo, la acusación, el sentido panorámico, la 11
John Gabriele efectúa una interesante reflexión sobre el silencio carcelario: “The physical enclosure, represented concretely by the external prison structure, is expressed metaphorically in the silence that draws the women prisoners inward causing them to retreat into themselves, ultimately internalizing their imprisonment whereby the mental process of remembering the past proves the only effective means of intellectual stimulation and survival” (99).
Corbalán/memorias.indd 49
29/02/16 13:08
50
Ana Corbalán
verdad del nosotros al que le sucede la tragedia, la multiplicidad del ellos que la inflinge, todo esto contiene un germen irresistible de dispersión” (188). El poder discursivo de los cuatro textos que ocupan el eje central de este primer capítulo contribuye a que sus autoras rompan el silencio impuesto por la historiografía tradicional y denuncien el atentado contra los derechos humanos que sufrieron miles de mujeres que fueron encarceladas durante los regímenes dictatoriales de España y Argentina. Asimismo, estas testigos-protagonistas —excepto Consuelo García, que es la transcriptora del testimonio de Soledad Real—, exponen de qué forma las presas políticas resistieron ante los interrogatorios, fueron testigos de fusilamientos indiscriminados y sufrieron hambre, incomunicación y depravación de su dignidad humana, aunque su lucha por la supervivencia es constante en todos estos testimonios. Ya Todorov propuso acertadamente que “[p]ara preservar la dignidad se debe transformar una situación de sujeción en una situación de libertad” (Frente al límite, 69). Es así como mediante la narración de sus experiencias carcelarias, sus protagonistas adoptan el papel de agentes de la historia que comparten el firme propósito de preservar su dignidad frente a eventos traumáticos, concienciar a la sociedad para que no olvide esta atroz realidad e intentar evitar que en un futuro se repitan estos abusos del poder por parte del aparato represivo del Estado. En este sentido, son aplicables las palabras de Jaume Peris Blanes: “No se trata, pues, de rescatar a los testimonios del olvido, sino de arrancarlos al conformismo de la sociedad neoliberal y sus proyectos de memoria consensual y restituir, en la medida de lo posible, el carácter disruptivo y cuestionador que parecen haber perdido en los nuevos paisajes de la memoria” (Historia del testimonio, 18). Esta función de la narrativa de prisiones femenina contribuye a establecer un diálogo con Foucault, quien en su trabajo reconoce la importancia de los conceptos de autodeterminación, dominio y autonomía como estrategias efectivas de transformación social y resistencia política (Foucault and Feminism, 117). Los ejemplos seleccionados para este capítulo de memorias femeninas adquieren cierto matiz contestatario en el sentido estipulado por Foucault, para quien la resistencia está inexorablemente relacionada con las relaciones de poder: “there are no relations of power without resistances; the latter are all the more real and effective because they are formed right at the point where relations of power are exercised [...] like power, resistance is multiple and can be integrated in global strategies” (Power/Knowledge, 142). De hecho, los cuatro fragmentos memorísticos que se analizan en estas páginas no sólo reflejan los traumas su-
Corbalán/memorias.indd 50
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
51
fridos por sus víctimas, sino que también transmiten al lector de qué forma las cárceles se convirtieron en frentes activos de resistencia y cómo estas prisioneras políticas podían sentirse en cierta medida libres aun viviendo entre rejas. Fragmentos de la memoria, La Escuelita, Las cárceles de Soledad Real y Desde la noche y la niebla cumplen cuatro funciones primordiales: en primer lugar, reescribir el pasado a través de un documento que destaca la lucha colectiva e incita a la intervención revisionista de la historia; en segundo lugar, reconstruir sus vidas a través del acto de escribir; en tercer lugar, denunciar los atentados sistemáticos contra los derechos humanos perpetrados por los regímenes totalitarios; y por último, documentar la resistencia llevada a cabo por el colectivo de mujeres encarceladas que reivindican su lucha política y personal para que sus huellas no desaparezcan con el paso del tiempo. En realidad, este tipo de escritura de prisiones revive un trauma del pasado, rompe el silencio establecido y a su vez, según añade John Gabrielle, sirve como mecanismo de liberación catártica para afrontar la opresión (99). Junto a dichas consideraciones, estas narraciones contribuyen a transmitir una sensación angustiosa de enclaustramiento provocada por la privación forzada de la libertad de sus protagonistas. Los siguientes textos muestran así unas memorias fragmentadas escritas por cuatro exprisioneras políticas que reviven el trauma que supuso su vida en la cárcel, sus torturas y la reconstrucción de su resistencia casi heroica ante la adversidad.12 De hecho, como indica Brison: Narrating memories to others (who are strong enough and empathic enough to be able to listen) empowers survivors to gain more control over the traces left by trauma. Narrative memory is not passively endured; rather, it is an act on the part of the narrator, a speech act that defuses traumatic memory, giving shape and a temporal order to the events recalled, establishing more control over their recalling, and helping the survivor to remake a self. (40)
12
Rafael Saumell-Muñoz, en “El otro testimonio: Literatura carcelaria en América Latina” ha resumido la tipología de la escritura de prisiones con estas características: a) Afán de sobrevivir por medio de la adaptación o sumisión ante el horror. b) Renuncia o afirmación de la conciencia ética. c) Inversión de la dimensión temporal: se vive en intensidad cronológica hacia el pasado y en proyección hacia el futuro... d) Intensificación del espacio psicológico por sobre el espacio físico habitable dada la extrema reducción de este último. e) Internalización de las conductas represivas entre determinados reclusos quienes colaboran con los guardianes para mantener el orden establecido (500).
Corbalán/memorias.indd 51
29/02/16 13:08
52
Ana Corbalán
Se debe reflexionar, asimismo, sobre el proceso de selección, clasificación, manipulación e interpretación que estas voces narrativas realizan al describir los eventos más significativos de su paso por los centros penitenciarios. Indudablemente, estas escritoras son conscientes de la función crítica de sus testimonios y de su capacidad creativa, con la cual consiguen reinventarse a través del acto narrativo, construyendo una realidad verídica o inventada que parte de determinadas imágenes rescatadas del fondo de sus memorias. Al respecto, se puede hacer uso de las palabras de Birgit Neumann, quien propone que cualquier narrativa autobiográfica se ficcionaliza a través de procesos de selección, apropiación y evaluación, acentuando así que recordar significa primordialmente la construcción de identidad y creación de un pasado utilizable (338). Judy Maloof considera que la fragmentación que se infiere de este tipo de escritura testimonial corresponde a las identidades destrozadas de sus autoras, quienes fueron víctimas directas de la represión militar y solamente son capaces de expresarse desde un espacio personal marcado por el dolor y la angustia (213). La explicación proporcionada por Maloof es totalmente válida, pero no podemos olvidar el contenido ficticio de estos testimonios, mediante los cuales sus autoras adoptan un tono de urgencia y omiten importantes detalles sobre sus propias debilidades emocionales o sus roces de convivencia en la prisión para mantener la fuerza y unidad política que caracteriza a sus textos.13 Las cuatro obras que serán analizadas en este capítulo se pueden considerar ejemplos de literatura testimonial que aboga por la reivindicación de la justicia. A grandes rasgos, Gustavo García propone que un testimonio narra “las experiencias de un sujeto subalterno con el propósito de denunciar y transformar un pasado-presente de marginalidad y explotación para que éste no se repita y/o cambie” (12).14 De forma semejante, John Beverley considera que el testimonio transmite con un tono urgente la lucha por la supervivencia de un individuo que representa a una colectividad enfrentada con problemas de repre13
14
White ratifica este aspecto literario de la narración de la historia, pues considera que los eventos se convierten en narrativas ficticias al eliminar y relegar a un plano secundario algunos de ellos y destacar otros por medio de descripciones, repeticiones de motivos, variaciones de tono, perspectivas y estrategias descriptivas alternativas (“The Historical Text”, 84). Dado que el debate en torno al género testimonial parece no tener fin desde hace más de veinte años, en estas páginas no se continuará con dicha discusión, sino que se combinarán algunas de las definiciones previamente establecidas.
Corbalán/memorias.indd 52
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
53
sión, pobreza, encarcelamiento y subalternidad (32).15 De especial relevancia resultan las palabras de Giorgio Agamben, quien en Lo que queda de Auschwitz subraya que un testigo “puede hablar por aquellos que no pueden hacerlo”, por lo que un “testimonio es una potencia que adquiere realidad mediante una impotencia de decir, y una imposibilidad que cobra existencia a través de una posibilidad de hablar” (153).16 Ineludiblemente, la literatura de prisiones se propone describir unas vivencias traumáticas experimentadas por toda una colectividad que sufrió violencia, persecución y represión. Si a ello se añade el factor de género, se pueden señalar otras características comunes en estos textos, tales como las continuas descripciones de la solidaridad femenina, la reconstrucción de experiencias de violaciones y abusos sexuales, las reflexiones íntimas, el hacinamiento, la falta de higiene, la menstruación y la maternidad en prisión. Las memorias de la cárcel que nos ocupan en estas páginas sirven como catarsis para expresar y superar unas experiencias traumáticas y evidencian, desde una posición subalterna, las atrocidades que sus protagonistas sufrieron en los centros penitenciarios para denunciar estas violaciones a sus derechos humanos. La importancia de estas narrativas radica en que, como sugiere Sarlo: “Vivimos en una época de fuerte subjetividad y, en ese sentido, las prerrogativas del testimonio se apoyan en la visibilidad que ‘lo personal’ ha adquirido como lugar no simplemente de intimidad sino de manifestación pública” (25). Esta manifestación pública se categoriza como literatura de resistencia y sirve como mecanismo de protesta ante una serie de injusticias perpetradas contra una comunidad específica.17 En esta línea reflexiva, Linda Maier propone que hay tres 15
16
17
Nancy Vosburg analiza las memorias realizadas por Carlota O’Neill y Lidia Falcón sobre su experiencia carcelaria, y según ella, son semejantes al testimonio latinoamericano porque estas narrativas de prisiones “stand at once as personal statements of struggle, political indictments of the authoritarian regime, and documentaries of systemic abuses of human rights” (125). Agamben explica adecuadamente las dos palabras de las que proviene etimológicamente el testigo: “La primera, testis, de la que deriva nuestro término ‘testigo’, significa etimológicamente aquel que se sitúa como tercero (terstis) en un proceso o un litigio entre dos contendientes. La segunda, superstes, hace referencia al que ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final por un acontecimiento y está, pues, en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él” (15). En un estudio acerca del discurso memorialístico, Juan Armando Epple declara lo siguiente sobre el género testimonial: “Abocado inicialmente a dar cuenta de las vi-
Corbalán/memorias.indd 53
29/02/16 13:08
54
Ana Corbalán
objetivos primordiales en un testimonio: en primer lugar, representarse a sí mismo y al otro; en segundo, denunciar las injusticias provocadas por los abusos de los derechos humanos y por último, concienciar a la sociedad.18 A su vez, Gustavo García agrega que “el testimonio articula un poder ideológico contestatario a la historia oficial que silencia la voz del pueblo [...]. De modo que la fortaleza del discurso testimonial estriba en construir una ‘voz colectiva’ que se hace oír donde la voz individual no puede” (25). Por su parte, Shoshana Felman propone que el testimonio es necesario cuando la justicia no está clara, cuando los datos históricos son imprecisos y cuando se cuestionan tanto la supuesta “verdad” como los elementos que la evidencian (6).19 Y finalmente, son destacables las palabras de Juan Armando Epple: “La opción testimonial, entonces, articulada inicialmente como una escritura de coyuntura, que argumenta a partir de lo no dicho y desde una situación de aparente orfandad epistemológica, ha llegado a convertirse en el soporte básico de la requisitoria de fundar otro modo de leer la historia” (167). Juana Doña, Consuelo García, Alicia Partnoy y Margarita Drago constituyen voces de un testimonio colectivo, entendido el término en el sentido estipulado por Shirley Mangini, quien considera como una característica unitaria del género el tono de urgencia y solidaridad que transmiten las declaraciones ejercidas por las mujeres a raíz del silencio impuesto por los regímenes dictatoriales. Como propone, sus autoras muestran una necesidad de denunciar la injusticia
18
19
vencias inmediatas de esa fractura histórica, el testimonio ha expandido paulatinamente sus opciones hasta convertirse en una suerte de supragénero, que a la vez atrae en una relación simbiótica los otros géneros de la memoria” (161). Entre varios críticos que han señalado estas características sobre la función del testimonio, destacan Linda Craft en Novels of Testimony and Resistance in Central America, Georg Gugelberger y Michael Kearney en “Voices for the Voiceless: Testimonial Literature in Latin America” y Doris Sommer en “Not Just a Personal Story: Women’s Testimonios and the Plural Self”. Dada la ambigüedad conceptual de este término, no se ha llegado a un acuerdo ni en la definición de lo que constituye un testimonio ni en la elección de una nomenclatura específica. La terminología imperante incluye términos como novela testimonio, texto de no ficción, relato de testimonio, discurso de memorias, discurso documental, literatura testimonial, testimonio, escritura testimonial, literatura de resistencia, etc. El propósito de este estudio no gira en torno a este debate, por lo que en las siguientes páginas se utilizará indistintamente ficción testimonial, testimonio colectivo, literatura testimonial y testimonio.
Corbalán/memorias.indd 54
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
55
perpetrada no sólo contra ellas, sino también contra muchas otras personas, especialmente contra otras mujeres. En eso radica el poder de los textos memorísticos: en su exigencia política de protesta y en su grito unificado de solidaridad (57). La destacada agenda feminista que siguen estas narraciones requiere la adopción de una identificación de las mujeres como sujetos activos que compartan intereses comunes y ejerzan una marcada cohesión social que luche activamente contra las penurias experimentadas en la cárcel. Consecuentemente, esta conciencia femenina adopta implicaciones políticas basadas en las acciones colectivas llevadas a cabo por las mujeres encarceladas a ambos lados del Atlántico. Tanto las autoras españolas como las argentinas cuestionan la versión oficial de la historiografía y denuncian de forma explícita las incontables situaciones opresivas experimentadas por las miles de prisioneras políticas que sufrieron en carne propia la represión dictatorial. Por otro lado, de acuerdo a Rita Felski, en esta narrativa confesional se destaca una noción de identidad femenina colectiva que se superpone a la individualidad de la narradora/protagonista, lo cual constituye el aspecto más representativo de las experiencias relatadas (85). En realidad, los eventos que se narran en estos testimonios no enfatizan la personalidad individual de sus protagonistas, a pesar de que explican detalladamente la brutalidad infringida sobre sus propios cuerpos, sino que constituyen documentos colectivos de una lucha comunitaria basada en la solidaridad femenina por la supervivencia en momentos de gran magnitud opresiva.20 Para Todorov, ésta es una de las razones por las que hay más mujeres supervivientes que hombres en campos de concentración, ya que, “las mujeres se mostraban más prácticas y más susceptibles de ayudarse mutuamente” (Frente al límite, 84). Las cuatro ficciones testimoniales que ocupan el eje de estas páginas tienen en común el hecho de que no fueron escritas “in situ”, es decir, en el momento específico de la opresión que se describe por sus páginas, sino que adoptan una posición de distanciamiento espacio-temporal que permite efectuar una visión más panorámica de la represión sufrida por las mujeres encarceladas. Por ello, el lector se encuentra ante reconstrucciones ideológicas y memorísticas de los acontecimientos traumáticos narrados fragmentariamente por sus autoras. En parte, esta escritura desde la distancia se explica porque después de un periodo de silen-
20
Comparto la opinión estipulada por Dori Laub, quien afirma que en los testimonios, los supervivientes no solamente necesitan sobrevivir para narrar su historia, sino que a su vez, necesitan narrar sus historias para poder sobrevivir (63).
Corbalán/memorias.indd 55
29/02/16 13:08
56
Ana Corbalán
cio e inhibición se necesita cierto tiempo para procesar y articular determinadas memorias traumáticas. Estos textos fueron escritos años después de que sus protagonistas hubieran salido en libertad, lo cual ratifica el proceso de selección y manipulación creativa en la evocación de sus recuerdos. Por lo tanto, esta escritura, pese a no tener desperdicio alguno por su capacidad reivindicativa y política, resulta muy problemática si consideramos su finalidad epistemológica y su aclamación de veracidad histórica. No obstante, a pesar de las trampas de la memoria, los testimonios de Soledad Real, Juana Doña, Alicia Partnoy y Margarita Drago comparten este propósito de descubrir “la verdad”, lo cual sirve para transmitir a otras generaciones un trauma colectivo. Notoriamente, estas cuatro narrativas fueron publicadas años después de los hechos narrados y responden a la categoría de los ciclos de la memoria definidos por James Pennebaker y Becky Banasik, quienes destacan el silencio que gira en torno a una experiencia traumática y el efecto de mirar hacia atrás que ocurre tras veinte o treinta años de dicho suceso, cuando una persona ya está emocionalmente preparada para enfrentarse a los fantasmas del pasado y permite revisitarlos a través de una perspectiva espaciotemporal (17).21 Es decir, los lectores de estos textos adquieren una empatía posmemorística que compensa por el hecho de no haber experimentado directamente el trauma de los eventos históricos descritos. Fundamentalmente, Desde la noche y la niebla, La Escuelita, Las cárceles de Soledad Real y Fragmentos de la memoria se utilizan en este capítulo como casos de estudio que describen de forma gráfica el horror y critican de modo explícito la violación sistemática de los derechos humanos que sufrieron las prisioneras políticas durante las dictaduras de España y Argentina.
1.2. Una vida en la cárcel: DESDE LA NOCHE Y LA NIEBLA y el terror dictatorial Tan sólo en España, según se indica en el estudio Mujer, cárcel, franquismo: la Prisión Provincial de Málaga, al finalizar la guerra había unas 600.000 personas 21
En este sentido, para el lector contemporáneo también es aplicable el concepto de post-memoria, definido por Marianne Hirsch como: “the relationship that the generation after those who witnessed cultural or collective trauma bears to the experiences of those who came before, experiences that they ‘remember’ only by means of the stories, images, and behaviors among which they grew up” (106-07).
Corbalán/memorias.indd 56
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
57
bajo la represión penitenciaria (13). Julián Casanova ha señalado que unos meses después del fin de la contienda ya había por lo menos 20.000 prisioneras políticas (99). Estas cifras son realmente alarmantes, porque en las prisiones de las dictaduras no había control sanitario, ni se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron tras sus rejas o de qué forma la opresión de las mujeres en la cárcel era diferente a la de los hombres. Desde la noche y la niebla, de Juana Doña, es una novela testimonial narrada por una prisionera política que pasó alrededor de veinte años en las cárceles franquistas. La autora saca de la nada una historia perdida entre la noche y la niebla en la que el franquismo la había sumido.22 El texto presenta numerosos errores gramaticales y ortográficos que se pueden interpretar como resultado de la urgencia con la que la autora escribió y transcribió su testimonio carcelario. Estas memorias fueron escritas en 1967, cuando Juana Doña salió en libertad, pero su libro no pudo ser publicado hasta 1978, tres años después de la muerte de Franco. Su escritura adopta la estructura novelística para proporcionar una determinada estética artística y para proteger tanto la clandestinidad de las personas como los hechos comprometedores que circulan por sus páginas. No obstante, a pesar de su aparente estructura ficticia, Juana Doña reitera que “ni uno solo de los relatos que se cuentan aquí, son producto de la imaginación” (17). Dicha afirmación otorga más autoridad a su narrativa, puesto que influye al lector para que éste acepte la supuesta veracidad de los eventos narrados. De hecho, la estrategia del uso del género novelístico sirve para reconstruir la memoria traumática del testimonio carcelario. Asimismo, Desde la noche y la niebla utiliza la tercera persona como mecanismo de distanciamiento ante los recuerdos traumáticos de la experiencia autobiográfica de la autora ya que, por medio de la ficción, se recrean y reconstruyen personajes y situaciones reales, lo cual resulta ser una estrategia discursiva que sirve para afrontar de manera indirecta estos traumas del pasado. Es destacable el 22
El título responde al nombre eufemístico del decreto Nacht und Nebel que se instauró en la Alemania Nazi en 1941 y se refiere a una particular operativa y aplicación de prácticas de desaparición forzada de personas, incluyendo el asesinato de prisioneros de guerra cuyos derechos estaban protegidos entonces por la Convención de Ginebra. Los prisioneros tomados en aplicación de este decreto eran deportados de manera secreta a campos de concentración, sin que se conservase testimonio o registro de los hechos y sus circunstancias. NN es muy aplicable a los desaparecidos en las dictaduras del Cono Sur también.
Corbalán/memorias.indd 57
29/02/16 13:08
58
Ana Corbalán
proceso consciente de manipulación selectiva realizado por la autora ya que, según reconoce ella misma: “no es una novela auténticamente autobiográfica; yo por entonces estaba incorporada a la lucha clandestina y tuve que desfigurar algunos hechos para no dar mi propia identidad” (17). Junto a la tergiversación de algunos eventos, Juana Doña se propone romper el silencio mantenido durante casi cuatro décadas “para denunciar y poner al desnudo las iniquidades que las mujeres han sufrido y sufren en las cárceles de nuestra geografía” (16). Esta denuncia contra la situación degradante de las mujeres encarceladas la realiza por medio de una narración del tema del miedo y la firmeza de un ideal revolucionario que se fue desarrollando en el espacio confinado de la cárcel, donde la resistencia femenina colectiva constituía un arma poderosa para mantener su dignidad tanto individual como de grupo. Ya desde la misma introducción, Doña explica su propósito ideológicamente comprometido con la causa femenina: Los testimonios de este relato, demuestran que las mujeres no han sido un “grano de arena” en la lucha de resistencia […] no ha habido una sola lucha antifascista donde las mujeres no hayan participado. Ellas han estado presentes desde las primeras organizaciones clandestinas, que empezaron a montarse en el mismo trágico verano de 1939, hasta en los riscos de las montañas como guerrilleras; a lo largo de casi cuarenta años de lucha contra el franquismo, no han sido sólo colaboradoras, sino organizadoras de la resistencia. (16)
Al igual que en los otros tres ejemplos de literatura testimonial que se analizarán a continuación, la trama de la novela es realmente estremecedora, tanto por sus descripciones gráficas como por la narración detallada del maltrato físico, sexual y psicológico al que la protagonista y sus compañeras de prisión se vieron sometidas durante gran parte de sus vidas. A pesar de haber transcurrido muchos años desde que sucedieron los eventos descritos, la memoria permanece vívida en la descripción que Juana Doña hace del horror, sintiéndose incapaz de escapar de la pesadilla traumática que supuso su estancia en la cárcel. Esta rememoración detallada de sus traumas carcelarios sirve para problematizar la verosimilitud y precisión de sus memorias. No obstante, la distancia temporal también permite que el lector experimente una visión más panorámica de la represión ejercida en las cárceles franquistas. Pese a la dificultad de pormenorizar eventos que ocurrieron en los años cuarenta, Desde la noche y la niebla transmite a otras generaciones la posmemoria de un trauma
Corbalán/memorias.indd 58
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
59
colectivo en el cual incluso aquéllos que no vivieron directamente estos eventos pueden recrearlos y descubrir sus manifestaciones en el presente. Dicha reconstrucción del pasado se encuentra elaborada y distorsionada, pero a su vez, es una forma de sobreponerse a una experiencia traumática. Es así como la novela narra detalladamente lo inexpresable sobre el encarcelamiento, la tortura, la desesperanza, el hacinamiento de las prisiones, los fusilamientos indiscriminados, la enfermedad y, en definitiva, la situación degradante de las presas: “La prisión desbordaba, su aspecto general era sórdido y miserable. Aquello no era más que una masa de carne humana difícil de clarificar. Pobre carne enferma, hambrienta, depauperada y torturada por miles de sufrimientos. Todo allí era nauseabundo” (139). En varios capítulos se denuncia explícitamente la negligencia que sufrían los hijos de las reclusas, la falta de atención médica que presentaban, las muertes por inanición y las enfermedades que sufrían estos niños que estaban atrapados en la galería de madres, en la que había más de tres mil mujeres con sus pequeños, a quienes las otras presas ayudaban como podían para intentar reducir la tasa de mortalidad infantil en las cárceles. Mediante el énfasis en la descripción de una serie de episodios espeluznantes, Desde la noche y la niebla consigue impactar a sus lectores, quienes sienten una empatía emocional con las víctimas de estos episodios traumáticos y quedan impresionados por las torturas y la violación de los derechos humanos que circulan por sus páginas. Aunque Juana Doña experimenta en ocasiones cierta dificultad para narrar este tipo de atrocidades, su novela efectúa una excelente descripción de las mismas para combatir su mutismo autoimpuesto durante años de represión. De hecho, al relatar por escrito sus vivencias carcelarias, la autora efectúa una especie de catarsis que responde a lo estipulado por Elaine Scarry en The Body in Pain, quien propone que para disminuir el sufrimiento hay que expresar verbalmente el dolor y romper el silencio (9). De esta forma, Doña utiliza la escritura como mecanismo de sanación que sirve para afrontar el trauma de haber habitado durante casi veinte años tras las rejas de la cárcel: “En el camino se dejaron seres entrañables y quedaron como mutiladas: maridos, hijos, padres, hermanos, amigos. Y ellas vieron pasar cada tragedia detrás de los muros de los penales” (292). En contraposición a este tipo de descripciones que enfatizan el sufrimiento, la represión y la miseria, Desde la noche y la niebla, como es común en los testimonios femeninos, mantiene una agenda feminista que enfatiza de qué modo
Corbalán/memorias.indd 59
29/02/16 13:08
60
Ana Corbalán
las prisioneras consiguieron sobrevivir con una lucha persistente, unidas por la solidaridad y participando activamente en la resistencia colectiva: Las mujeres se hicieron duras, y una voluntad de hierro las mantenía unidas, sin distinción de etiquetas cuando se trataba de enfrentarse a los abusos de las direcciones de los penales [...] mantenían una posición de resistencia y dignidad, una especie de cordón umbilical las unía de cárcel a cárcel y cada protesta y cada lucha traspasaba los muros de las prisiones [...] En cada penal se luchaba como se podía por ir conquistando al menos el derecho de ser tratadas como personas. (231)
Como se evidencia con la cita anterior, la autora constantemente proclama y defiende una especie de manifiesto político en el que se destaca la admirable dignidad mantenida por estas mujeres ante la adversidad. Doña justifica así su novela-testimonio por medio de una ideología de resistencia política: “Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanas, mujeres del pueblo, todas sufrieron la desatada represión de ese vendaval, juntas, hacinadas y hambrientas lo perdieron todo menos su valerosa resistencia” (18). Esta ética y estética de la lucha femenina frente a situaciones deplorables se muestra de manera continua en la estructura formal y de contenido del texto. En casi todos los capítulos constantemente se enfatiza la solidaridad entre ellas, el sentimiento de comunidad y las acciones organizadas de lucha clandestina: “Desde el primer momento las presas comprendieron que su única salvación era no perder su espíritu militante, que al terror de la cárcel había que hacerle frente con la organización” (141). Resulta igualmente emblemática la representación del carácter heroico de estos personajes femeninos que desafían el control disciplinario desde su posición subalterna de prisioneras políticas, al crear células clandestinas, facilitar la fuga de algunas presidiarias y enviar ropa a la guerrilla, eludiendo la estricta vigilancia a la que estaban sometidas. Estos cuerpos femeninos se hacen resistentes para no convertirse en sujetos dóciles en el sentido determinado por Foucault, quien en Discipline and Punish señala hasta qué punto se ha procedido a coaccionar, manipular y controlar el comportamiento humano por medio de unos actos disciplinarios cuyo objetivo es producir cuerpos dóciles (136-138). Este teórico examina de qué forma la institución de la prisión es un instrumento efectivo del aparato represivo del estado y ratifica que el aprisionamiento de una persona no sólo supone una pérdida involuntaria de su libertad, sino también su sometimiento forzado a ciertos castigos corporales, tales como la racionalización de alimento, la tortura física y la incomunicación (Id. 15-16). Como plantea, la institución penitenciaria utiliza continuos ac-
Corbalán/memorias.indd 60
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
61
tos disciplinarios y autoritarios como estrategia de dominación para posibilitar un control absoluto sobre el cuerpo al someterlo e imponerle una condición de docilidad-utilidad (Id. 137).23 Dicha resistencia frente a los actos disciplinarios se observa en todas las novelas que ocupan el eje de este capítulo. En relación a las descripciones efectuadas por Doña sobre el comportamiento supuestamente admirable de las reclusas, el texto destaca por la abundancia de omisiones factuales que podrían comprometer el carácter heroico de las acciones de estas prisioneras. En este aspecto, nunca se mencionan los inevitables roces de convivencia, los actos de traición entre las presas, o las relaciones lésbicas que tenían lugar en la prisión y que estaban penalizadas por el partido comunista al que pertenecían Juana Doña y sus compañeras. La representación tan sumamente positiva que se realiza de las prisioneras políticas resulta de este modo poco fidedigna, pues no es creíble que unas personas compartan el espacio confinado de la cárcel y convivan en completa armonía durante veinte años. Sin duda, a consecuencia de su agenda ideológica y política, Juana Doña intenta obviar partes de su pasado que pueden resultar comprometedoras para la defensa general de su causa antifascista. De hecho, en las casi trescientas páginas que componen la novela, solamente en una ocasión hay una descripción bastante ridiculizada de un encuentro sexual entre una de las monjas más odiosas y una presa. Pese a que ese párrafo resulta problemático debido al ataque doblemente realizado contra la sexualidad femenina y el deseo lésbico, se sobreentiende que esta digresión responde al claro objetivo por parte de la autora de demonizar a los integrantes de la Iglesia católica. Es más, en ese episodio, la monja es descrita como un personaje que encarna los ideales de la Inquisición: “Dicha monja, cuando hablaba a las presas políticas lo hacía con un odio que se reflejaba detrás de sus ardientes pupilas. Si hubiese podido retroceder a la Edad Media, hubiese hecho con todas ellas un gran ‘auto de fe’ para escarmiento de herejes” (286). Como se observa con esta cita, las monjas no representan la caridad cristiana que supuestamente profesan, sino que son las encargadas de mantener la disciplina en las cárceles y de imponer los castigos más crueles a las prisioneras, lo cual constituye una visión negativa de la institución de la Iglesia que es común en la escritura de prisiones y que refleja la ideología republicana en su rechazo del 23
Para Foucault, la disciplina se puede definir con estas palabras: “a type of power, a modality for its exercise, comprising a whole set of instruments, techniques, procedures, levels of application, targets; it is a ‘physics’ or an ‘anatomy’ of power, a technology” (215).
Corbalán/memorias.indd 61
29/02/16 13:08
62
Ana Corbalán
nacionalcatolicismo en el que se fundamentaba la doctrina franquista. Desde la noche y la niebla también denuncia explícitamente la complicidad de la Iglesia católica con la dictadura y lo demuestra por medio de una crítica de lo que sucedía en capilla la noche antes de ejecutar a las condenadas: Durante toda la noche, hasta que de madrugada llegaba el camión que las conducía al cementerio del Este, lugar de los fusilamientos en Madrid, eran sometidas a las presiones del cura de la prisión ayudado por la dirección de la cárcel, para que las condenadas se confesaran y arrepintiesen de los ‘pecados cometidos’. Estas presiones a veces alcanzaban el sadismo. Por lo general no había ‘arrepentimiento’ y entonces todos aquellos ‘señores’ montaban en cólera y la última noche de la condenada a muerte se la hacía pasar como la antesala del ‘infierno’. (147)
Junto a estos detalles, es destacable reiterar que las palabras de Juana Doña logran transmitir magistralmente la auténtica agonía que experimentaron las miles de prisioneras políticas tras los muros de las cárceles franquistas: “Todas las mujeres padecían de sarna ulcerada y se rascaban la piel hasta desollarla; la avitaminosis abría llagas purulentas en las piernas y en las manos; los piojos se las comían. No había agua ni retretes, ni comida” (139). Al recrear nítidamente la cruda realidad de la vida en prisión, la autora provoca un sentimiento empático con los lectores cuando denuncia las iniquidades de las condiciones de las presas para recuperar sus voces enterradas en el olvido y para que el lector adopte un papel activo como testigo presencial de las oscuras historias que se reconstruyen a través de las páginas de Desde la noche y la niebla. Esta ficción testimonial, a su vez revive la tragedia de la dictadura para proponer un futuro esperanzador, porque siguiendo los planteamientos estipulados por Dupláa: “La denuncia a unos hechos brutales y el reivindicar la presencia de unas mujeres doblemente marginadas por la historia oficial (por ser mujeres y por ser antifranquistas) tiene un objetivo reconciliador: el que nunca más vuelvan a ocurrir hechos semejantes” (“Mujeres, escritura de resistencia y testimonios antifranquistas”, 143).
1.3. Contra el silencio femenino: Soledad Real y sus mecanismos de denuncia Otro texto que se ha seleccionado en este capítulo para enfatizar la resistencia femenina contra las dictaduras es Las cárceles de Soledad Real: Una vida, pu-
Corbalán/memorias.indd 62
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
63
blicado en 1982 por Consuelo García. A diferencia del testimonio de Juana Doña, éste no está escrito directamente por la persona afectada, ni adopta patrones del género novelístico, sino que se estructura en forma de entrevista en la que se describe la biografía de Soledad Real, una activista comunista de clase baja que sufrió numerosas vejaciones durante la guerra y la posguerra española.24 La historia de Soledad es típica de la inmediata posguerra, ya que ella estuvo prisionera durante dieciséis años en las cárceles franquistas por pertenecer a una organización clandestina, a pesar de que en el Código Civil se estipulaban solamente seis meses de condena por los mismos motivos. Este testimonio comienza con una dedicatoria político-ideológica cuyo objetivo es dar voz a las perdedoras de la Guerra Civil: “A todas las mujeres que, habiendo vivido una vida como la mía, no han querido, no han sabido o no han podido hablar” (5). Esta dedicatoria se asemeja en gran medida al compromiso ideológico en defensa de las mujeres que Juana Doña realizaba en su introducción a Desde la noche y la niebla. Las cárceles de Soledad Real es un libro que adopta las características más convencionales del testimonio tradicional, puesto que el lector se enfrenta ante una recopilación memorística políticamente comprometida que efectúa una manipulación selectiva de determinados acontecimientos sucedidos en las cárceles franquistas a lo largo de unos veinte años —igual que en Desde la noche y la niebla—. En este sentido, resulta destacable señalar la manipulación elíptica que realiza conscientemente la entrevistadora, siendo ésta ajena a los eventos que transcribe, por lo que tergiversa en su narración los elementos más importantes de su conversación. La justificación que hace Consuelo García para haber realizado la entrevista y posterior recapitulación de la misma aparece en la introducción de Las cárceles de Soledad Real: [H]abía querido revivir una historia que había sido la mía o la de mi generación y la de nuestros padres y que nos había sido silenciada, escamoteada o falseada [...] Prevalecía sin embargo sobre todo, creo yo, el deseo de comprender la historia. Es
24
Este tipo de relato testimonial en el que una persona entrevista a la víctima de la experiencia traumática es el más típico del género. No significa esto que su validez histórica sea mayor o menor que la de un testimonio en primera persona. No obstante, la construcción narrativa pasa literalmente por más manos, lo cual da pie a más invención y manipulación a dos niveles: el de la persona que narra su testimonio y el de la persona que lo transcribe.
Corbalán/memorias.indd 63
29/02/16 13:08
64
Ana Corbalán
decir, la necesidad de saber y decidir para uno mismo en qué situaciones y bajo qué condiciones es justificable, si es que es justificable, la violencia. Y esto sólo era posible viendo de cerca los horrores y desastres de la guerra y metiendo la mano en las llagas que había dejado en los individuos. (9)
Esta necesidad de recuperar la memoria histórica se ve dificultada en ocasiones por la misma protagonista, quien experimenta cierto temor ante posibles represalias políticas. La entrevista que le hizo Consuelo García tuvo lugar en los albores de la democracia, pero Soledad Real adopta muchas precauciones cuando es entrevistada en su propia casa, entre otros motivos porque el marido de su vecina es guardia civil y Soledad Real aún se siente intimidada por la presencia de esta fuerza represora del franquismo: “Soledad se había levantado a veces de pronto para correr las cortinas; ‘La vecina —decía a modo de explicación— está tendiendo la ropa’, o ‘habla más bajo —me decía de repente— que está en el patio la vecina’” (8). En efecto, la autocensura de la voz narrativa se retrata en numerosas ocasiones, lo cual agudiza la fragmentación y selección concienciada de sus memorias. En realidad, el texto de Consuelo García se caracteriza por las numerosas elipsis que definen sus páginas, las cuales están plagadas de grandes espacios divisorios entre párrafos donde se elimina cualquier recodo de la voz de la transcriptora en este diálogo. Esta técnica del testimonio en la que solamente se transcribe una parte de la conversación causa cierta ansiedad en el lector, quien no puede evitar preguntarse a qué se deben estos párrafos en blanco. Dicha fragmentación textual es ejercida por la misma protagonista, quien al igual que las otras narradoras que ocupan el eje central de este capítulo, describe su vida en prisión con un propósito ideológicamente reivindicativo. Su retórica discursiva intenta tener autoridad para denunciar las iniquidades sufridas por el colectivo femenino en las cárceles de la dictadura franquista. Para ello, la voz narrativa selecciona, reescribe y revisa lo que considera más relevante de la biografía política de Soledad Real, adecuando su texto a la necesidad de la ficción y de las circunstancias presentes para su inclusión en la configuración novelística, de manera que no quede reducida la potencia política de este testimonio. Habría que delimitar cuánto hay de invención y cuánto de realidad en Las cárceles de Soledad Real, aunque siguiendo los planteamientos de Martín Galván, se puede afirmar que no es tan importante, porque “la ficción puede aportar un conocimiento histórico que socave el discurso oficial franquista perpetuado en el imaginario colectivo” (43).
Corbalán/memorias.indd 64
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
65
En este testimonio se destaca el compromiso político de Soledad Real, quien a pesar de llevar una vida marcada por la calamidad, por los abusos y por la injusticia social, desde muy joven participa en manifestaciones, reparte alimentos y realiza campañas antifascistas, entregándose en cuerpo y alma a la lucha en defensa de la causa feminista, lo cual es reivindicado frecuentemente a través de las páginas del texto: “las actitudes rebeldes de las mujeres se han callado o se han pasado por alto, y es injusto” (115). En efecto, ya desde el principio de su narración, la protagonista explica que durante la Guerra Civil española se dirigía frecuentemente a las mujeres para que reaccionaran ante las atrocidades cometidas por los falangistas: “El fascismo va a traer hambre, va a traer calamidades. Les ponías los carteles de las mujeres que habían afeitado y les habían dado aceite de ricino y las habían paseado en procesión por el pueblo” (52). Como se infiere de esta y otras citas, Soledad Real defiende constantemente la necesidad de que las mujeres luchen contra el franquismo, así como su apoyo incondicional al partido comunista. De hecho, en ocasiones, su discurso se asemeja a un mitin político en el que sus propias aspiraciones personales quedan relegadas a un segundo plano. Su convicción política es tal, que cuando se prevé la derrota inminente en la guerra, Soledad toma la iniciativa de deshacerse de los ficheros comprometedores que puedan incriminar a los demás, defendiendo de nuevo su condición de activista femenina: “Sí que será verdad que somos mujeres, pero somos mujeres comunistas y responsables, y tenemos que quemarlo todo” (62). Resulta interesante subrayar la continua exaltación heroica que la protagonista realiza tanto de ella como de su partido. Por lo general, su testimonio adquiere matices de manifiesto político: “hoy lo que da fuerza y vida al Partido Comunista, lo quieran o no, es que no hacían más que entrar ellos y nosotros ya estábamos organizando la resistencia” (87). Igualmente, su defensa del colectivo femenino es constante. Soledad destaca el papel de la presas comunistas, a quienes considera superiores al resto de las prisioneras, puesto que según afirma, las de su partido estaban bien organizadas, tenían responsabilidades, compartían propósitos comunes y mantenían una agenda diaria de trabajo y estudio (141). De forma semejante a como ocurre en otros testimonios de mujeres encarceladas, la narradora, aunque se refiera a su vida privada, suele hablar en términos colectivos, es decir, en primera persona del plural: “¿Que por qué digo nosotras cuando te hablo de mí desde el momento en el que empieza la guerra?
Corbalán/memorias.indd 65
29/02/16 13:08
66
Ana Corbalán
Porque yo todas estas cosas las hago en nombre y como miembro de las Juventudes Socialistas y no las hago sola” (53). Al respecto, Giuliana di Febo plantea que “el nosotras es el pronombre más utilizado y reviste un evidente significado: la adopción de una identidad de lucha reforzada por la conciencia común de la pérdida y de la tragedia. El nosotras es también evocación de los múltiples sufrimientos colectivos” (250). Di Febo añade que la adopción del pronombre “nosotras” por parte de las prisioneras políticas respondía a una identidad común de lucha y resistencia frente a “las funcionarias, los interrogatorios, los castigos, los atropellos cotidianos” (250). Asimismo, Mangini considera que el tema más prevalente en estos testimonios es la solidaridad existente entre las prisioneras, fenómeno que las mantuvo vivas física, emocional y psicológicamente (116). Esta unidad de grupo es enfatizada en numerosos episodios de Las cárceles de Soledad Real y de los otros testimonios que componen este capítulo y pueden ejemplificarse en los momentos en los que las prisioneras hacen huelgas de hambre, o reivindican sus derechos como mujeres unidas por una misma causa política: “Queremos hacer constar a la dirección que lo que ha dicho Merche lo hemos dicho todas, que ella no ha hablado personalmente y que todas las presas políticas estamos de acuerdo [...] llega la cena y no la cogemos, y decimos que no la cogemos hasta que nos saquen a todas estas compañeras de los sótanos” (169). No obstante, a diferencia del testimonio de Juana Doña, en las memorias de Soledad Real sí destacan sobremanera los roces originados por convivir en un espacio tan confinado como es el de la prisión: “Los primeros problemas que tuvimos en la cárcel fueron de convivencia” (107). Asimismo, aunque eso suponga en parte la desmitificación de su causa política, la protagonista subraya que en la cárcel se vivió una profunda división en el partido (143). Estas discordancias son justificadas de la siguiente forma: Hay que tener en cuenta que tú vives día y noche y año tras año, en la misma celda con la compañera con la que tienes una discusión o una desavenencia de tipo político, o de principios, o personal, y entonces tú no tienes la escapatoria normal de irte a otra parte, de no verla, de salir a la calle a darte una vuelta y despejarte, de ver otra cosa y olvidarlo, sino que estás, día y noche, al lado y enfrente de esta compañera, y el problema te recome y está siempre ahí presente. (145)
En este sentido, el texto adopta un lenguaje menos idealista que otros testimonios carcelarios, ya que Soledad Real no sólo describe los actos políticos y
Corbalán/memorias.indd 66
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
67
heroicos que las presas políticas llevaron a cabo, sino también algunas de las dificultades que inevitablemente surgieron tras los muros de la cárcel. En relación a estos problemas de convivencia, en varias ocasiones se perciben varios silencios autoimpuestos que se caracterizan por la continua manipulación y renegociación de la información que se comparte con el lector y que contribuyen a reconstruir sus memorias de forma fragmentada. Evidentemente, la protagonista quiere obviar partes de su pasado que puedan comprometer la defensa de su causa política, como se observa cuando menciona brevemente su aparente promiscuidad sexual o su caída en desgracia dentro del mismo Partido Comunista tras convertirse en delatora y traicionar a otra compañera, lo cual supone una grave situación de fricción y aislamiento que duró casi un año, pero cuyos detalles son relatados de manera superficial en tan sólo un párrafo: “Se reunió conmigo todo el partido de Ventas, acabaron con mi salud, con mi sistema nervioso. Para mí fue muy amargo. Porque cuando yo llegaba a las reuniones notaba que la gente iba prevenida. Empezaron a hacerme el vacío y esto me destrozó de una forma horrible” (144). Cabe puntualizar que en determinados episodios de su biografía, su agenda política se superpone a su agenda feminista, al defender los intereses del partido por encima del bienestar y solidaridad de la mujer, por lo que esta ficción testimonial presenta numerosas incongruencias en su aproximación a un discurso feminista. En este sentido, a diferencia de otros testimonios femeninos, hay una serie de acusaciones explícitas que giran en torno al comportamiento sexual de muchas de sus compañeras de prisión. De hecho, la protagonista no defiende la libertad sexual y denota una represión autoimpuesta que marginaba y oprimía a quienes disentían por su orientación sexual de las premisas del partido. La narradora también explica su intransigencia ante estos casos: “Entre nosotras, la camarada que caía en esto del lesbianismo se marginaba ella de por sí, porque sabía que la situación estaba planteada como que o una cosa u otra” (146). Soledad procede a condenar de esta manera la masturbación y el deseo lésbico en la prisión, dejando muy clara la postura homofóbica que la caracteriza y mediante la cual refuerza los patrones patriarcales al denominar con los apelativos negativos de “invertidas” y “tortilleras” a sus compañeras lesbianas. De modo similar, Juana Doña también procedió a ridiculizar una relación lésbica en su novela, reforzando paradójicamente la heterosexualidad monógama establecida durante la dictadura. En esta línea discursiva, la voz narrativa de Soledad reconoce que reinaba un silencio colectivo cuando se discutía sobre esa temática y
Corbalán/memorias.indd 67
29/02/16 13:08
68
Ana Corbalán
afirma desde su situación en el presente que quizás su postura fue errónea, aunque la justifica como consecuencia de los prejuicios propios de su época y educación: “puede que en nuestras actitudes hubiera también una actitud de autodefensa, que sólo creyendo que era una cosa degenerativa, que no guarda una relación de ley física, es decir, planteándotelo así, nos autodefendíamos” (188). En Las cárceles de Soledad Real —al igual que en Fragmentos de la memoria que se analizará a continuación—, existe un miedo patente en torno al lesbianismo, ya que según se manifiesta en el discurso narrativo de Soledad Real, una revolucionaria no puede experimentar ningún tipo de deseo lésbico. Por tanto, en sus memorias se infiere que la sexualidad lesbiana y la lucha política contra los regímenes militares son dos conceptos incompatibles. Estas paradojas problematizan en gran medida el compromiso de la voz narrativa con la causa feminista, ya que Soledad Real condena la homosexualidad y apoya una política represiva del mismo modo que la realizada por el régimen franquista, lo cual puede devaluar su potencial de resistencia antidictatorial. Junto a estos discursos moralistas contra el deseo lésbico que reducen el potencial vindicativo feminista de Las cárceles de Soledad Real, es destacable reiterar el poder político y crítico de este texto. Al igual que en los otros testimonios femeninos que se están analizando en el presente capítulo, Soledad Real critica explícitamente el hacinamiento de las prisiones, la degradación de las condiciones de las presas, la inmundicia, el hambre, las numerosas enfermedades que ellas sufrían allí y todo tipo de horrores indescriptibles acerca de la vida en la cárcel: “todas andaban arrastrándose, todas igual de encorvaditas, todas parecían viejas y tenían la cara gris, llena de manchas, de sombras grises, como enmohecida” (102). Asimismo, resulta primordial enfatizar las descripciones del terror causado por las torturas y violaciones efectuadas sobre sus cuerpos femeninos por los agentes de la represión franquista. En este libro, como en los otros tres que componen el bloque temático de este capítulo, abundan las descripciones de varios episodios inquietantes que sirven como mecanismo de denuncia documental: Lo que más me dolía eran las uñas o donde habían estado las uñas. Porque yo mientras me pegaban me protegía el vientre y el pecho y los riñones poniéndome las manos encima, y me arrancaron las uñas de cuajo. [...] Y a ésta, con los cigarros, la pusieron los pechos como si hubiera tenido viruelas. La habían desnudado y atado a una mesa para interrogarla y los cigarros los apagaban en el pecho. [...] Pero el peor caso que yo conozco, aunque no lo he visto, es el de P.L. A ésta la violaron 18 tíos en una noche, ella tenía veintitrés años. (94-97)
Corbalán/memorias.indd 68
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
69
Entre estas imágenes tan gráficas, los detalles minuciosos en la narración proveen imágenes de la tortura que resultan espeluznantes para el lector, tal y como se evidencia en la siguiente cita: “A esta mujer le habían colgado por los pies de un gancho de carnicero y la Guardia Civil la había desnudado [...] Y toda la grasa de los costados se la habían cortado de cada lado, no de un tajo, ¡eh! no de un tajo, filete a filete” (150). Junto a las agresiones físicas y psicológicas, en el texto también se narra la injusticia de los fusilamientos indiscriminados que imperaban durante los primeros años de la dictadura. Es así como la narradora hace partícipe al lector de los restos humanos que quedaron esparcidos tras una de estas ejecuciones, lo cual contribuye a originar aún más desasosiego en la lectura de este libro: “Vemos pedazos de gafas caídas, colillas de cigarro, pedazos de sesos estampados en el suelo” (82). Igualmente, como en todos los testimonios femeninos, Soledad Real critica en numerosos episodios el sufrimiento y negligencia de los niños que estaban en la cárcel, cuyas madres intentaban que sus hijos sobrevivieran en condiciones infrahumanas. En ocasiones, la voz narrativa describe a algún niño en particular y en otras, reflexiona sobre la situación degradante en la que se encontraban los menores (118). De hecho, una característica que comparten prácticamente todos los testimonios femeninos de prisiones radica en que estos coinciden en enfatizar la tragedia colectiva que sufrieron las mujeres que tenían hijos en la cárcel.25 Finalmente, al igual que ocurre en Desde la noche y la niebla, resulta interesante destacar la demonización con la que son presentados los representantes de la Iglesia católica debido a su apoyo incondicional al régimen franquista. En efecto, este testimonio reproduce desde el otro extremo ideológico los rasgos de maniqueísmo que caracterizaban a los villanos del discurso nacionalista. Por ejemplificar este aspecto, las monjas de la prisión se presentan como seres hipócritas totalmente insensibles a las necesidades de las presas: “les prohibieron a los familiares que les mandasen paquetes a las presas [...] Una vez les pidieron a las monjas un poco de agua caliente para lavarse y lavar la ropa. Hijas mías, les dijo la su25
Como documenta Shirley Mangini en su excelente trabajo Memories of Resistance: Women’s Voices from the Spanish Civil War: “The death of babies caused by dysentery, food poisoning, rat bites, malnutrition, and the like are pervasive themes as these women retrospectively tell or write of their experiences. All of the women agree —both those who had children and those who did not— that the worst fate was to have a child in prison” (121).
Corbalán/memorias.indd 69
29/02/16 13:08
70
Ana Corbalán
periora, esto no es un hotel” (102). Incluso los sacerdotes son desprestigiados en el texto debido a su crueldad y arbitrariedad: “Pero es que en aquellos momentos eran malas personas los curas y además el tipo aquel era repugnante” (155). Esta retórica es utilizada frecuentemente para retratar a todos los clérigos de las cárceles, quienes son descritos siempre de forma negativa: “Don Faustino, un elemento malo, malo, malo, malo, hasta caerse de trasero, vamos. Un tío más malo que la quina” (165). De estas citas se hace evidente que las críticas se dirigen hacia el clero debido a su identificación ideológica con el régimen franquista, lo cual es un patrón que se repite en este tipo de escritura testimonial. A pesar de todas las vicisitudes de su estancia de dieciséis años en la cárcel, cuando la protagonista narra su salida en libertad, experimenta los mismos sentimientos contradictorios descritos por Juana Doña y por Margarita Drago; es decir, el temor por la vida sin la protección de sus compañeras, los problemas inminentes de adaptación y el miedo ante la incertidumbre: “Porque la que más y la que menos todas salíamos enfermas, todas con taras físicas, y en estas condiciones te las tenías que arreglar para moverte en una sociedad oprimida, chabacana y mezquina, y que te despreciaba además” (192-193). Al reconocer las desventajas y temores de la vida en libertad, Soledad Real acaba por idealizar los recuerdos de los buenos momentos que marcaron sus años en la comunidad femenina carcelaria: “nuestras horas de estudio, nuestras reuniones políticas de la cárcel, nuestra camaradería” (192). Por último, es necesario reiterar, haciendo eco de Mangini, que estos testimonios de las cárceles franquistas revelan las páginas de una oscura historia de unas mujeres cuyas vidas cambiaron radicalmente a causa de la represión dictatorial. Sin embargo, gracias a sus narrativas reivindicativas, estas voces perdidas y olvidadas de la Guerra Civil española están consiguiendo hacerse oír para ser recuperadas y posiblemente reencontradas (148).
1.4. Desaparecidas, asesinadas y torturadas: expresión del horror Al igual que los dos textos anteriormente examinados en este capítulo, los testimonios de las mujeres argentinas también exaltan numerosos actos de solidaridad y resistencia femenina y colectiva y denuncian a su vez el horror experimentado por las mujeres tras los muros de la prisión. Pese a la distancia geográfica y temporal, son notables los paralelismos entre la escritura testimo-
Corbalán/memorias.indd 70
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
71
nial de las prisioneras españolas y argentinas. Por lo tanto, en este apartado, dedicaré unas páginas a analizar las similitudes estructurales y temáticas halladas en La Escuelita, de Alicia Partnoy, quien fue una de las pocas supervivientes de un campo de detención clandestino.26 La voz narrativa de la autora sirve como mecanismo de resistencia ya que, al poder hablar, ejerce un desafío a la dictadura que se puede considerar como una pequeña victoria pírrica que reivindica el reconocimiento histórico de la militancia antidictatorial.27 Según la propia Partnoy, la escritura de La Escuelita se aplica a otras naciones, ya que su texto responde a la necesidad de rendir homenaje no sólo a los miles de argentinos que “desaparecieron” por querer instaurar justicia y cambios sociales, sino también “a las víctimas de la represión en América Latina” (15). La autora explica el propósito de su libro con las siguientes palabras: “Las voces de los compañeros de La Escuelita resuenan con fuerza en mi memoria. Publico estos relatos para que esas voces no sean silenciadas” (15). De nuevo se transmite el objetivo común que comparten estas narrativas testimoniales para recuperar unas historias perdidas. En realidad, obtener testimonios de aquéllos que fueron detenidos tras los muros de los centros de detención es una ardua tarea porque muchos de ellos fueron asesinados y los que sobrevivieron reconocen el trauma que supone volver a rememorar y evocar los atentados contra los derechos humanos experimentados allí.28 Diana Taylor, en su libro Disappearing Acts, afirma al res26
27
28
Es preciso subrayar que los campos argentinos son comparables a los campos de concentración nazis. Giorgio Agamben, en Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida establece algunas alusiones a los campos que pueden ser aplicables al contexto del Cono Sur. Según indica: “la esencia del campo de concentración consiste en la materialización del estado de excepción y en la consiguiente creación de un espacio en el que la nuda vida y la norma entran en un umbral de indistinción”, por lo que “nos encontramos en presencia de un campo cada vez que se crea una estructura de ese tenor, independientemente de la entidad de los crímenes que allí se cometan y cualesquiera que sean su denominación o sus peculiaridades topográficas” (221). Edurne Portela explica cómo la memoria reconstruye imágenes de supervivencia y dignidad al narrar un pasado traumático: “The study of the representations of resistance in the text will allow us to understand better how memory constructs and reconstructs a present image of survival and dignity from the debris of a traumatic past, how memory tries to generate a truth by avoiding victimization and recreating a dignified image of the disappeared from the chaotic and degrading world of clandestine prisons” (70). Hay varias asociaciones en Argentina cuyo objetivo principal es recuperar la memoria histórica. Por ejemplo, la acción coordinada de organizaciones argentinas de
Corbalán/memorias.indd 71
29/02/16 13:08
72
Ana Corbalán
pecto que la escritura sobre la desaparición y tortura resulta ser un acto tan difícil como urgente (139). Esta urgencia responde a lo indicado por ManzorCoats, para quien estas desapariciones han sido enmascaradas, escondidas, y encubiertas por una historiografía oficial que niega que estos eventos ocurrieron en realidad (160). Es sabido que hubo más de trescientos centros de detención clandestinos que fueron el eje de siniestras torturas y asesinatos y que Alicia Partnoy estuvo detenida en uno de ellos.29 De hecho, al principio de La Escuelita se cita el documento oficial argentino en el que se negaba que hubiera desaparecidos o existieran centros de detención. Mediante los veinte relatos fragmentados que componen La Escuelita, la autora efectúa un sutil retrato de las torturas que sufrieron tanto ella como sus compañeros.30 A través de las páginas de este libro se comparten microhistorias de la resistencia ejercida contra los actos disciplinarios que intentaban reprimir cualquier movimiento corporal de los detenidos tras los muros de la Escuelita, “para borrar de la faz del continente todas las Escuelitas, para que los crímenes no queden impunes” (20). La misma Partnoy explica en la misma introducción de qué manera luchó “por la libertad de los presos y desaparecidos que habían quedado en Argentina [...] como sobrevi-
29
30
derechos humanos, llamada Memoria Abierta, fue fundada en 1999 y se compone de los siguientes organismos: Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (1975), Centro de Estudios Legales y Sociales (1979), Fundación Memoria Histórica y Social Argentina (1987), Madres de Plaza de Mayo (1977) y Servicio Paz y Justicia (1974). Para más detalles, véase la página web de Memoria Abierta en . Según un informe de Amnistía Internacional, la tortura no ocurre simplemente porque los torturadores sean sádicos, aunque los testimonios corroboren que sí lo son. La tortura es parte de una máquina controlada por el aparato del Estado para suprimir la disidencia (4). La resolución de las Naciones Unidas contra la tortura fue adoptada en 1975 con estas palabras: “torture means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted by or at the instigation of a public official on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or confession, punishing him for an act he has committed, or intimidating him or other persons” (Torture in the Eighties, 13). Este libro tuvo que esperar hasta el año 2006 para ser publicado en español y en Argentina. La primera y la segunda edición fueron publicadas en Estados Unidos y en inglés bajo el título de The Little School: Tales of Disappearance and Survival (1986, 1998).
Corbalán/memorias.indd 72
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
73
viente, sentí que era mi deber ayudar y dar testimonio de lo ocurrido” (13).31 Según Portela, la reconstrucción de estas memorias es un intento de recuperar las voces de los desaparecidos dotándoles de dignidad y transformando la degradación de la desaparición en una narración de resistencia (88). En este libro hay una gran unidad temática que se infiere de la fragmentación estilística y formal. Esta unidad se establece a través de las pinceladas que se perciben en sus relatos sobre las experiencias de opresión y sufrimiento colectivo que se vivieron en los centros de detención clandestinos de la dictadura. A diferencia de los otros tres textos estudiados en este capítulo, el testimonio de Partnoy no reivindica solamente la visibilidad y voz del sujeto femenino encarcelado, sino que incluye de forma simultánea las experiencias compartidas tanto por hombres como por mujeres en los campos de concentración. No obstante, pese a que Partnoy no presta especial atención a la categoría de género, Kaminsky considera que la experiencia femenina de ser una mujer en la cultura argentina es perceptible en este texto por varios motivos: en primer lugar, por la solidaridad que comparten entre sí las mujeres confinadas en La Escuelita; en segundo lugar, por la amenaza continua que tienen de ser violadas por los torturadores; y en tercer lugar, porque por sus páginas se subraya constantemente la relación personal de la protagonista con su hija y su marido, su autoconciencia del deterioro de su cuerpo y la experiencia del embarazo y el parto (Reading the Body Politic, 49).32 En este sentido, La Escuelita presenta numerosas analogías con los textos de Doña, García y Drago, aunque estructuralmente hay marcadas diferencias entre los mismos. Por ejemplo, para narrar las historias traumáticas de unas vidas detenidas en el espacio y el tiempo, Partnoy utiliza unos relatos cuya es31
32
Aunque Todorov en Frente al límite se refiere a los campos de concentración nazis, sus palabras son igualmente aplicables a los testimonios de los centros de detención clandestina: “Los detenidos en los campos vivieron una experiencia extrema; es su deber ante la humanidad informar abiertamente de lo que vieron y experimentaron, pues la verdad se enriquece incluso en la experiencia más horrible; sólo el olvido definitivo convoca a la desesperación” (103). Ximena Bunster-Burotto explica de qué forma los regímenes dictatoriales patriarcales han esclavizado a los cuerpos femeninos: “The woman who is abducted is made to understand that she is under the control and at the mercy of a military state in every aspect of her life, —her socioeconomic future, her family life, her sexuality, her internal feelings and sense of herself. Torture is the chosen method to convince her of these ‘truths’” (301).
Corbalán/memorias.indd 73
29/02/16 13:08
74
Ana Corbalán
tructura se asemeja a la de un cuento infantil. De hecho, el principio de La Escuelita comienza con estas palabras: “Había una vez una Escuelita...” (19). A pesar de este inicio, el lector no se encuentra ante un relato inocente, sino todo lo contrario, ya que nos enfrentamos ante una intensa exposición del horror de un campo de concentración. Cabe preguntarse entonces qué es lo que busca la autora dotando de un tono aparentemente infantil a la narración de estas atroces historias. En cierta medida, el valor retórico de este discurso adquiere parámetros marcadamente irónicos al presentar el título de un cuento de niños y contrastarlo con el contenido escalofriante de su trama, técnica narrativa que resulta ser incluso más impactante para el lector. Estas breves historias responden a fragmentos polifónicos de la memoria y utilizan una voz narrativa en tercera persona del singular que alterna con la narración en primera persona del singular y del plural. Igualmente, Partnoy intercala con frecuencia una serie de ilustraciones políticas realizadas por su propia madre y también incorpora varios intertextos de poemas y citas de otros escritores. De esta forma, el texto adquiere una mayor riqueza al realizar una interesante interacción entre lo personal, lo familiar, lo histórico, lo político y lo literario. Como bien subraya Portela, la estructura fragmentaria y polifónica del libro es un modo de transmitir la experiencia traumática del pasado: “Writing in fragments, representing pain through the experience of others, embodying the fragmentation of the self through writing, are all representational correlations of the experience of torture” (69). Asimismo, para Marta Bermúdez-Gallegos, las viñetas de La Escuelita comunican “la experiencia de la desaparición en su totalidad” (101). Sin embargo, estos 20 relatos no pueden representar la completa experiencia traumática sufrida por Partnoy, entre otros motivos, por la dificultad que se infiere de la estructura narrativa para expresar lo inexpresable del trauma. Nos encontramos así con piezas de un rompecabezas que contribuyen a que el lector tenga una idea general del ambiente asfixiante que imperaba en los campos de detención clandestinos, pero no considero que lleguen a adoptar “una imagen totalizadora de la experiencia de la desaparición” como argumenta Bermúdez-Gallegos (102). En realidad, Partnoy, al igual que se observará con Drago a continuación, muestra una gran dificultad para recrear un lenguaje adecuado capaz de reconstruir su experiencia como prisionera de un centro de detención. Por ello, recurre a la fragmentación lingüística como medida estilística que ayuda a afrontar los demonios del pasado y como modo de desafiar o cuestionar una sintaxis o estructura gramatical regida por un canon
Corbalán/memorias.indd 74
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
75
patriarcal. Los relatos que componen La Escuelita son como piezas desmembradas de un cuerpo que se reconstruye parcialmente a través del proceso de la escritura memorística. Forcinito propone al respecto en Los umbrales del testimonio lo siguiente: “La resignificación de las zonas no transparentes del recuerdo tiene que ver con la fragmentación del propio saber del testigo y tiene su eco en las fisuras narrativas, en los saltos temporales, en las lagunas de la narración (y, por lo tanto, en la memoria y en la significación de la propia experiencia personal)” (142). Junto a estas memorias fragmentadas, la autora sigue una clara agenda de concienciación social y realiza una introducción y un epílogo para familiarizar a una audiencia internacional sobre la turbulenta historia de la política de la segunda mitad del siglo xx.33 Para Taylor, el propósito de Partnoy al escribir este libro, aparte de acceder a un público internacional, es llegar más allá de las limitaciones de los informes de los derechos humanos para describir la experiencia de la desaparición, los miedos a sucumbir a tratamientos inhumanos y los pequeños momentos de triunfo personal en un sistema designado para destruir la dignidad (166). Consecuentemente, este testimonio de Partnoy se asemeja al de Juana Doña, Soledad Real y Margarita Drago, porque contribuye a reforzar la lucha colectiva contra la negación historiográfica de las vejaciones experimentadas por el colectivo de las prisioneras políticas durante los regímenes dictatoriales.34 La Escuelita condensa visualmente y de forma fragmentaria el horror de dichos centros en los que se utilizaban unos métodos represivos de tortura que intentaban coaccionar y deshumanizar a sus prisioneros. Frente al aislamiento impuesto que pretende convertir a los reclusos en cuerpos dóciles a los que se les prohíbe hablar, tocar, ver o escuchar, y que según Foucault sirve de técnica repre33
34
Kaminsky distingue tres tipos de discurso en la introducción de La Escuelita: didáctico, probatorio y narrativo. Ella propone que los dos primeros determinan la veracidad del último; es decir, que sirven para avisar que los relatos que el lector va a leer son reales. A su vez, considera que los epílogos, cuyo objetivo es transmitir información sobre los prisioneros y los guardias de La Escuelita, corroboran y amplían los datos provistos en los cuentos (Reading the Body Politic, 51). Este testimonio ha recibido mucha atención crítica, como se refleja en los estudios realizados por Edurne Portela, Diana Taylor, Jean Franco, Debra Castillo, Lillian Manzor-Coats, Marta Bermúdez, Amy Kaminsky, Louise Detwiler y Carolyn Pinet, entre otros. Mi análisis complementa lo que ha sido propuesto hasta ahora. No obstante, debido a su gran recepción crítica, no se dedicarán muchas páginas en este capítulo de Memorias fragmentadas al análisis de La Escuelita.
Corbalán/memorias.indd 75
29/02/16 13:08
76
Ana Corbalán
siva para garantizar la sumisión total del individuo (237), Partnoy entra en diálogo con la escritura memorística de las otras autoras analizadas en este capítulo y narra sutilmente de qué forma las conversaciones secretas entre los presos servían como tácticas de resistencia que reforzaban su dignidad humana y ejercían una marcada rebeldía contra la represión estatal. El libro transmite la necesidad humana de comunicación y cómo se puede llevar a cabo este contacto entre los reclusos para combatir la restricción comunicativa en el campo de concentración. Igualmente, para resistir esta violencia institucional, la autora realiza unas breves descripciones de los cuerpos heridos, torturados y reprimidos, con el objetivo de concienciar a sus lectores acerca del poder de resistencia del cuerpo femenino ante la tortura: “le pegó con fuerza varias patadas. Pensó que eran de rabia porque ella no había llorado ni implorado perdón, porque ni siquiera había temblado. Eran patadas de bronca porque, a pesar de los golpes y las prohibiciones, a pesar de la mugre y la tortura, ellas dos habían tenido aquella larga y tibia conversación bajo la lluvia” (62).35 Abby Peterson asegura que en la lucha contra las estructuras existentes de poder, el cuerpo es la principal materia de resistencia (69).36 Considero relevante enfatizar de qué forma estas mujeres encarceladas recurren a la metáfora corporal como herramienta de resistencia política y utilizan sus propios cuerpos para hacer huelgas de hambre y protestar contra los problemas sociales que experimentaron durante todos sus años como prisioneras. En esta línea discursiva, Foucault razona que si alguien interviene en el cuerpo para aprisionarlo, le quita al individuo una libertad que es considerada tanto un derecho como una propiedad (11). A este respecto, Barbara Sutton plantea que los cuerpos de las activistas son poderosos porque transmiten ideas políticas, exigen cambios inmediatos y ejercen presión social (141). De esta forma, los cuerpos torturados son una prueba fehaciente de la lucha contra el poder dictatorial, ya
35
36
Ana Forcinito en “Políticas culturales del cuerpo: hacia un feminismo corporal” señala que “[l]a disgregación de los contornos físicos y corporales a través de la violencia programática contra los cuerpos se hace relevante a la hora de considerar las herramientas de dominación corporal que los sentidos autoritarios suturaron y suturan con resignificaciones de los signos de mujer” (148). En este sentido, Forcinito, aunque se refiere a un testimonio diferente, menciona de qué forma se expone en este tipo de escritura “un cuerpo reaparecido, inscripto, torturado y reinscripto que denuncia la violencia no sólo de las dictaduras, sino también de sus residuos en la constitución de las subjetividades ‘democráticas’, a partir de un trauma que (problemáticamente o no) se plantea como colectivo” (150).
Corbalán/memorias.indd 76
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
77
que estos cuerpos no son victimizados ni presentados como pasivos en La Escuelita ni en ninguno de los otros testimonios que protagonizan este capítulo, sino que adquieren una gran dignidad ante la adversidad y ridiculizan constantemente a los torturadores, quienes, como bien demuestra Kaminsky, se encuentran reducidos a la categoría de criaturas subhumanas que no piensan y que, a pesar de su poder, son vencidos por sus víctimas (Reading the Body Politic, 57). Efectivamente, de forma similar a como se observa en Desde la noche y la niebla y Las cárceles de Soledad Real, también en La Escuelita los represores siempre son caricaturizados y representados de modo denigrante. Por otro lado, los ejemplos específicos de la tortura a la que tanto ella como sus compañeros fueron sometidos se transmiten mediante unos breves matices, sin la necesidad de elaborar los detalles atroces para que el lector visualice las condiciones infrahumanas en las que se encontraban: “Obligados a permanecer tirados en colchones o en el piso, sin hablar, sin ver, manos atadas, estómago vacío, soportando golpes, insultos y la incertidumbre de la bala final” (19-20). Al evocar el cuerpo femenino en relación a la resistencia política y explicar de qué modo conseguían retar al sistema disciplinario aflojándose la venda de los ojos, comunicándose de forma clandestina o desnudándose con dignidad cuando eran obligadas por sus captores, se destaca la insubordinación de los cuerpos disidentes ante la violencia de un régimen militar que torturó, violó, aniquiló e hizo “desaparecer” a miles de ellos. No obstante, en la narración se muestra de qué forma esta extrema represión autoritaria impulsa a que la corporeidad politizada se rebele aún más contra la tentativa de control, de ahí que sus protagonistas adopten este papel marcadamente subversivo. Para complementar su argumento, es necesario añadir que La Escuelita muestra cómo la solidaridad humana es factible incluso bajo circunstancias extremas. Por ejemplo, en una ocasión, se describe de qué forma a un compañero le estaban golpeando en el estómago ininterrumpidamente y la voz en off de la protagonista reacciona empáticamente con el sufrimiento ajeno: “Otro golpe. Ojalá me pegara a mí. Me duelen esos golpes... y la impotencia” (39). Seguidamente, este episodio simboliza una pequeña batalla ganada frente a los torturadores, puesto que describe cómo dos compañeros de celda lograron satisfactoriamente desviar la atención del guardia hacia otros asuntos, evitando que continuara pegándole a uno de ellos. Al igual que en los otros testimonios que ocupan el eje de este capítulo, la voz narrativa quiere transmitir una mirada más humana a los prisioneros políti-
Corbalán/memorias.indd 77
29/02/16 13:08
78
Ana Corbalán
cos, quienes son representados como un grupo marcado por la solidaridad y unidad frente a los agentes del aparato represor de la dictadura. Ineludiblemente, habría momentos de tensión entre ellos, pero como se ha mostrado en el análisis de los testimonios anteriores, estas narrativas suelen omitir cualquier acto que pueda cuestionar la descripción de la resistencia colectiva de los reclusos contra la injusticia y opresión de los militares, lo cual pone en cuestionamiento la veracidad histórica de lo narrado y su valor epistemológico. Estos silencios autoimpuestos han sido ignorados por la mayoría de la crítica que ha analizado el libro de Partnoy. En ocasiones, las omisiones giran en torno a la debilidad emocional y se enfatiza mucho el deseo de no recordar ciertos acontecimientos “para no llorar” porque resultan demasiado dolorosos (65). Aunque por momentos, parece que estos olvidos no son voluntarios, sino necesarios para poder sobrevivir: “ya me olvidé mi nombre. No importa, mejor. También me olvidé los nombres de los compañeros, las caras, lo que hacían” (37). Asimismo, otros episodios describen la ansiedad y angustia originadas por otros lapsus memorísticos más traumáticos relacionados con su maternidad: “No me puedo acordar del rostro de mi hija. Hace dos meses que no la veo. Quiero pensar que está bien. Creo que hoy es el primer día que trato de reconstruir su rostro y ya me empiezo a desesperar” (65). Estas citas son semejantes a varias de las que se observan en los textos de Doña, García y Drago y demuestran la fragilidad de la memoria en una escritura realizada años tras su puesta en libertad. No obstante, el intento de recordar responde a la necesidad de no olvidar como otra forma de resistir ante la opresión dictatorial. Por último, en relación a la expresión catártica del dolor efectuada en este libro de Partnoy, Manzor-Coats propone que al transformar el dolor físico en escritura mediante la voz del sujeto reconstruido, La Escuelita, junto a otros testimonios femeninos, denuncia los regímenes represivos y cuestiona la tradición literaria en la que predominan las instituciones patriarcales del Estado (169). Hay que reiterar que La Escuelita fue publicada en inglés en 1986, tan sólo tres años después del fin de la dictadura. De esta forma, el texto mantiene una clara intencionalidad política para despertar la conciencia internacional y denunciar las atrocidades cometidas durante la última dictadura en Argentina.37 37
Bunster-Burotto define a las supervivientes de estas torturas como heroínas que dan un ejemplo de valor a toda la población: “They have also handed us the banner of struggle by surviving, by not succumbing at the feet of their tormentors, by transcending their sense of shame and humiliation and offering their personal testimonies
Corbalán/memorias.indd 78
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
79
Pero primordialmente, y al igual que la fragmentación de memorias que predominan en este capítulo, la recopilación de estos relatos testimoniales sirve para que la autora luche de forma activa y establezca una resistencia historiográfica contra lo que ella denomina en sus propias palabras como “el intento de robarnos la historia” (117).
1.5. FRAGMENTOS puestos
DE LA MEMORIA:
resistencia femenina y silencios autoim-
De modo análogo al realizado por las tres autoras previamente mencionadas, Margarita Drago efectúa en Fragmentos de la memoria un ejercicio de rememoración de los años que pasó en prisión tan sólo por mantener una ideología de oposición al régimen imperante en su país. La autora fue prisionera política en Argentina desde 1975 hasta 1980. Cuando salió de la cárcel tuvo que exiliarse inmediatamente a Estados Unidos, país en el que reside desde entonces. Este texto fue publicado en el año 2007, más de treinta años después de su ingreso en prisión, lo cual supone una gran distancia temporal ante los eventos rememorados. Inexorablemente, Drago se ha distanciado de este pasado y su proceso de escritura sirve como catarsis para reconstruir sus memorias traumáticas: “al propósito de contar para denunciar y dar testimonio, se agrega el de escribir para reconstruir y sanar un yo fragmentado y disperso” (22). El paso del tiempo, como se observa en los otros testimonios analizados en estas páginas, cobra aquí un protagonismo importante a la hora de la reconstrucción autobiográfica, puesto que la víctima del trauma sufre un lapso en la memoria que rompe con la temporalidad del pasado. En relación al poder curativo de la escritura, se puede hacer eco de nuevo de la teoría de Elaine Scarry sobre la necesidad de revivir y expresar la experiencia dolorosa para sanarla, lo cual en palabras de Drago se condensa de este modo: “la palabra tiene el poder mágico de rescatar, reconstruir y curar” (23). Fragmentos de la memoria se compone de una serie de relatos escritos en primera persona desde el momento presente para reconstruir el pasado, cuando
to make known the criminal acts of the military state. Their cry is for justice, for the elimination of sexual slavery in torture, for the diffusion of the awareness of its existence and its monstrosity so that it may be stopped” (318).
Corbalán/memorias.indd 79
29/02/16 13:08
80
Ana Corbalán
su autora se siente capaz de afrontar las experiencias traumáticas que marcaron su paso por las cárceles argentinas que le robaron una gran parte de su vida: “En los cinco años que estuve presa me quitaron todo” (174). El libro, de forma análoga a los otros testimonios estudiados en estas páginas, es como un rompecabezas cuyas piezas rememoran los años de prisión de la voz narrativa desde su condición presente de libertad.38 A pesar del tiempo transcurrido, la descripción de la vida diaria en la cárcel reconstruye paulatinamente este trauma del pasado y adquiere rasgos demasiado vívidos, lo cual hace que el lector sospeche de la veracidad de los eventos descritos, debido a que, al igual que sucedía con Juana Doña en Desde la noche y la niebla, resulta prácticamente imposible que Drago recuerde el contenido detallado de sus conversaciones treinta años después de haber ocurrido. En ocasiones, tal y como se percibe en La Escuelita, la misma voz narrativa es consciente de sus limitaciones, reconociendo la imposibilidad de evocar estos eventos traumáticos en su totalidad, mientras confiesa de qué forma su memoria ha bloqueado algunos de ellos: “Se me había borrado de la mente el día que nos tapiaron. Cosas de la memoria” (66-67). Dichos lapsus memorísticos son constantes en la trama narrativa y, a través de ellos, Drago dialoga e hilvana su pasado: “Hoy hurgo y hurgo en la memoria para recordar lo que hablamos, pero nada aflora a mi mente. Sólo recuerdo imágenes, gestos y miradas” (39). Igualmente, la autora reconstruye el recuerdo de los rostros de las otras presas, que aún permanecen vivos en su memoria: “Lo que sí recuerdo con una memoria clara, a veces dulce y grata, son las caras de mis compañeras, sus risas y sus voces” (70). Otro de los juegos mnemónicos que prevalece en el texto consiste en aceptar abiertamente la capacidad de invención de la mente para reconstruir el pasado: “No sé por qué la persistencia en inventar su imagen y este recuerdo diáfano que aún perdura en mi memoria, si en realidad nunca hablamos a solas. Su historia la fui armando de a retazos con lo que decían de ella sus compañeras y con las ideas que yo fui creando al escucharla y verla actuar” (150). Estos espacios subjetivos de la memoria de una persona específica invitan al lector a reconstruir un pasado traumático de la historia, utilizando los fragmentos memorísticos de la voz narrativa para completar un puzle incompleto en el imaginario histórico. 38
Este libro se podría insertar en lo que Neumann denomina como ficciones de la memoria, que son presentadas por un narrador que mira en retrospectiva a su pasado, intentando imponer el significado en las memorias subyacentes desde la perspectiva del presente (335).
Corbalán/memorias.indd 80
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
81
La estructura de este testimonio es muy fragmentada: comienza con una nota de la autora y termina con un epílogo —exactamente igual que ocurre con el libro de la española Juana Doña previamente analizado—. En el corpus narrativo hay tres apartados que subrayan en primer lugar su paso por la alcaidía de mujeres de Rosario, para narrar seguidamente su estancia en la cárcel de Villa Devoto y para concluir con un homenaje a amistades y familiares desaparecidos, torturados, ignorados y olvidados. Cada sección se compone de breves relatos que narran anécdotas, recuerdos y diversos incidentes. Como en La Escuelita, se intercalan citas intertextuales de pensadores y poetas, transcripciones del testimonio de una de las madres de la Plaza de Mayo e incluso una carta escrita por su padre. Esta estrategia fragmentaria sirve para ejercer una voz de resistencia contra la historiografía de la genealogía del discurso oficial. Mediante la reconstrucción de sus memorias, Drago presenta un mosaico que muestra una perspectiva diferente a la ofrecida por los anales oficiales de la historia de Argentina. En este sentido, son aplicables las palabras de Miriam Cooke, quien ratifica que estos testigos femeninos elaboran diversas estrategias de supervivencia, entre las que destacan la creación de otras perspectivas e historias alternativas (43). Por medio de una narración que articula los retazos de sus traumáticas memorias desde el momento de su detención hasta el de su exilio forzado, Drago ilustra brillantemente las condiciones infrahumanas que caracterizaron su vida y la de sus compañeras en los centros de detención. La voz narrativa transmite de forma elocuente el clima de asfixia que imperaba en las cárceles. La descripción detallada de los diferentes lugares de aprisionamiento permite que el lector visualice el infierno que supuso para Drago y sus compañeras la situación de estar encerradas tras sus muros durante años, sin saber en ningún momento si iban a constituir una cifra más entre las treinta mil personas que desaparecieron durante la última dictadura argentina. Este modo de escritura, como sugiere Peris Blanes en relación al género testimonial, posibilita la liberación de su horror y “supone una nueva forma de archivo en el que se puede tener acceso directo a la experiencia individual de los actores de la historia, sin mediación del historiador, lo cual resulta mucho más pregnante y convocante que el discurso histórico tradicional” (La imposible voz, 138). Fragmentos de la memoria fue publicado en pleno boom de la memoria argentina, cuando el presidente Kirchner ya había instaurado el discurso de la memoria que anulaba las leyes de impunidad, iniciaba los juicios y reconocía a
Corbalán/memorias.indd 81
29/02/16 13:08
82
Ana Corbalán
las víctimas de la lucha en la década de los 60 y 70.39 De los cuatro testimonios analizados en este capítulo, el de Drago es el más reciente. Quizá, debido a la utilización de técnicas y recursos que se consideran característicos del género, Fragmentos de la memoria no ha sido un libro tan innovador como supuso la aparición de The Little School en 1986, aunque no por ello deja de contribuir a su vez a revivir el trauma del pasado carcelario que experimentó Drago y miles de personas más a consecuencia de la represión dictatorial de la Junta.40 Al igual que afirman las otras voces narrativas de los diferentes textos examinados, esta autora asume una responsabilidad ética y política para que los numerosos atentados contra los derechos humanos que se experimentaron durante el régimen dictatorial no sean ignorados. Como se infiere de la siguiente cita, Drago utiliza una estructura narrativa hiperbólica que transmite de forma persuasiva su proyecto político e ideológico. Es más, mediante el uso de frases incompletas separadas por comas logra reforzar la descripción del sufrimiento experimentado por la narradora y sus compañeras: Las veintiuna horas de encierro, la falta de atención médica, la mala alimentación, las requisas vejatorias, los castigos arbitrarios en los calabozos de castigo, los interrogatorios amenazantes, los traslados a cárceles clandestinas en condición de rehenes, la falta de periódicos, libros y revistas, las visitas tras locutorios de vidrio, la prohibición de hacer trabajos manuales y la de hacer gimnasia. (82-83)
39
40
La política impulsada desde el Gobierno incidió en la recepción argentina de lo que a nivel mundial se llamó el boom de la memoria. Éste se caracteriza, tanto en el debate académico como en las políticas de estado, por el énfasis que se pone en la figura de la víctima, por una especie de saturación de narrativas de la memoria y por una marcada despolitización. En relación al boom memorístico surgido en torno a la última dictadura de Argentina, Calveiro plantea el proceso de consumismo originado por este tipo de memorias: “La memoria pudo manifestarse y ser memoria colectiva gracias a los medios masivos de comunicación, pero también por su efecto se convirtió en un producto de consumo. En muchos casos, no se trataba de procesar o de integrar de alguna manera la realidad de los campos de concentración como parte de una reflexión crítica, sino de consumirla y desecharla, como cualquier otra mercancía que se lanza al mercado. La información, virtualmente arrojada sobre la población de manera tan abundante como persistente, cumplió su ciclo; en pocos meses saturó al ‘público’, como cualquier producto cuya publicidad se lanza con insistencia. La gente se aburrió de oír algo tan desagradable como inquietante” (163).
Corbalán/memorias.indd 82
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
83
La autora, compartiendo la misma temática que prevalece en las obras de Juana Doña, Consuelo García y Alicia Partnoy, también enfatiza de forma positiva el contraste entre la adversidad y los lazos de solidaridad que unieron a las reclusas y que constituyeron sus únicas armas de supervivencia y resistencia frente al acecho de un futuro cargado de humillación, tortura o muerte. De nuevo nos hallamos ante un testimonio en el que el “yo” se diluye en un “nosotras”. De hecho, cuando reconoce que en un momento de debilidad deseaba la muerte, su amiga le recordó la importancia de sobrevivir para seguir luchando, tanto por su vida como por la de todas las demás: “Ella me enseñó que resistir era la única manera de salvarse y de salvarnos, porque la vida tenía sentido (143). Siguiendo con este leitmotiv común en los testimonios de mujeres que enfatiza la unidad y solidaridad femenina, hay una ocasión en la que temen por su vida debido a una represalia ante un atentado en el que murieron varios policías. En este episodio, la voz narrativa explica cómo las presas organizan su resistencia unificada quedándose toda la noche en vela, armadas con escobas, secadores y trozos de una cama para defenderse en caso de recibir un ataque por sorpresa: “Lo bueno de aquella situación era que estábamos juntas, más juntas que nunca” (54). Esta cita muestra que su testimonio es similar a los otros tres que han sido examinados en estas páginas y representa la resistencia de unos sujetos femeninos unidos en una lucha en la que la mujer encarcelada no adquiere rasgos psicológicos individuales, sino que forma parte de una colectividad unificada de prisioneras políticas. Es así como la voz narrativa de Drago describe detalladamente de qué forma se organizaron entre las presas para realizar informes carcelarios y material revolucionario clandestino, utilizando para ello el envoltorio de los paquetes de cigarrillos y escondiéndolo en los lugares más insospechados de sus propios cuerpos: “Sostener la imprenta clandestina era una tarea de gran responsabilidad y sacrificio que nos mantenía unidas a la lucha de nuestros compañeros y familiares” (46). La voz narrativa subraya constantemente la resistencia de las presas frente a la adversidad y cómo, ante el temor de morir, unían sus fuerzas para definirse por la fortaleza: “hicimos de la cárcel un espacio de resistencia, un lugar desde donde nuestras voces se unían a las de nuestra gente para luchar contra la destrucción y el silencio” (113). Estos ejemplos constituyen uno de los ejes fundamentales de Fragmentos de la memoria, ya que enfatizan la dignidad de este colectivo femenino en la lucha por la justicia: Como la solidaridad era norma entre nosotras, gracias a la posibilidad de la comunicación denunciamos abusos, reclamamos atención para las compañeras enfer-
Corbalán/memorias.indd 83
29/02/16 13:08
84
Ana Corbalán
mas o necesitadas [...] Aun cuando los carceleros se empeñaban en aislarnos y en quebrantar nuestra unidad de acción, no lograron ni amedrentarnos ni desunirnos. (112)
Este testimonio carcelario también sirve para dotar de voz a las prisioneras políticas argentinas, cuya figura quedó relegada a la sombra de la historiografía. Por lo tanto, Drago escribe este libro con un claro objetivo: “recoger esa experiencia, dejar constancia y contribuir a la tarea de hacer la historia [y] dar testimonio sobre la resistencia heroica de las prisioneras políticas argentinas ante los crímenes y violaciones de la dictadura militar del 76” (2021). Para resaltar este supuesto heroísmo, Drago manipula conscientemente los retazos de sus memorias, y esta manipulación discursiva se asemeja en gran medida a la efectuada por los otros tres testimonios analizados en este capítulo. De hecho, Fragmentos de la memoria destaca por los numerosos silencios autoimpuestos que omiten, agregan, manipulan y transforman los eventos acontecidos para poder así mantener el mensaje político e ideológico de sus memorias, pues como reconoce la misma autora: “Al narrar, me esmero en presentar la historia lo más fielmente posible a los hechos, pero también cuido de no empañar la imagen de mis compañeras, a quienes hasta entonces consideraba incuestionables e infalibles” (22). No obstante, a diferencia de los otros textos, este libro señala más explícitamente las dificultades originadas por la convivencia y humaniza más a las presas, al mencionar brevemente algunas de las tensiones y sentimientos de desconfianza que imperaban entre las prisioneras. De hecho, la voz narrativa destaca en numerosas ocasiones esta desunión provocada por las condiciones adversas y por el temor compartido que experimentaban en la cárcel: “era muy difícil controlar el miedo y aunar fuerzas para oponer resistencia al enemigo sin descargar la agresión entre nosotras. Surgieron roces de convivencia y diferencias políticas que fuimos incapaces de resolver. Estábamos divididas” (64). Por otro lado, los silencios se hacen más frecuentes cuando Drago se refiere a las debilidades emocionales del aprisionamiento, puesto que una descripción detallada del llanto y de la soledad de estas mujeres reduciría en gran medida el carácter heroico de las mismas. Sólo esporádicamente hay alguna breve mención a estos estados anímicos: “Por las noches yo solía llorar en silencio acurrucada debajo de las sábanas” (43). Asimismo, al igual que ocurre en los otros testimonios que protagonizan este capítulo, en Fragmentos de la memoria tam-
Corbalán/memorias.indd 84
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
85
bién se percibe una autocensura en sus páginas cuando se describe cualquier amago de relación lésbica. Es más, hay varias secciones que pueden evocar retazos del deseo entre mujeres, pero casi nunca se suelen narrar abiertamente: “a las dos nos gustaba estar solas. Solas podíamos hablar con más calma y profundidad” (99). Solamente en una ocasión se menciona escuetamente la dureza de la sanción impuesta a dos mujeres a consecuencia de sus encuentros amorosos: Se enamoró perdidamente de otra y regaló besos, caricias y abrazos clandestinos. Hubo sospechas y rumores. El caso se discutió entre las dirigentes y se decidió someterla a juicio revolucionario. La bajaron de categoría y la mandaron a cumplir tarea de base para purgar la culpa [...] aunque yo siempre acaté muy fielmente las resoluciones de las compañeras, aquella vez estuve de su parte, pero guardé silencio. (140)
En su retórica para recuperar las voces ausentes de la historiografía oficial, la autora reconoce que lleva a cabo un ambicioso proyecto para homenajear a tantas mujeres olvidadas: “Escribo para sanarme, para transformar la bronca, la impotencia y el dolor guardado por años; pero también escribo porque me inspira un profundo y honesto deseo de rendir tributo a las mujeres con las que compartí el sueño de construir una Argentina libre, independiente, justa” (23). Al igual que hizo Juana Doña en Desde la noche y la niebla, Drago también cambia los nombres de sus protagonistas para no comprometer a quienes formaron parte de estas historias, lo cual resulta en cierto modo paradójico, ya que mediante estas omisiones ambas autoras demuestran su temor a represalias, su miedo a ser reconocidas públicamente y un aparente sentimiento de culpabilidad, pese a que Drago y Doña aparentan haber dejado atrás sus demonios y utilizan la ficción testimonial para denunciar estos crímenes contra la humanidad. En este sentido, resulta interesante observar la dificultad de escribir unas historias traumáticas, cómo persiste la represión a pesar del paso del tiempo, cómo las voces narrativas seleccionan sus memorias, de qué forma estos testimonios no pueden ser recuperados libremente y hasta qué punto la experiencia traumática es algo de naturaleza inasimilable e inexpresable. Es destacable anotar que Fragmentos de la memoria invita a sus lectores a ser partícipes y testigos presenciales de las historias traumáticas que se ilustran en sus páginas sobre el sufrimiento, encarcelamiento, deseo de supervivencia y
Corbalán/memorias.indd 85
29/02/16 13:08
86
Ana Corbalán
lucha por la dignidad de sus protagonistas. La autora explora la prisión como un espacio doloroso que promueve la resistencia activa desde los márgenes: “las prisioneras políticas nos negamos a dar apoyo al proceso instaurado por la junta y nos resistimos a firmar el arrepentimiento al que nos forzaban nuestros captores. Lo hicimos, conscientes de que con nuestra política nos uníamos a la resistencia del pueblo desde el frente carcelario” (20). Mediante el acto de escribir, y al rememorar su propia experiencia, Drago denuncia explícitamente el injusto encarcelamiento que sufrieron miles de mujeres argentinas. Como se evidencia con estos ejemplos textuales, la narradora subraya que, aunque hubo numerosos mecanismos represivos utilizados contra ellas para disciplinarlas en el sentido estipulado por Foucault, estos actos de disciplina resultaban inútiles ante su actitud rebelde y contestataria. A pesar de las restricciones, limitaciones, prohibiciones y obligaciones impuestas, las prisioneras políticas que habitan en las páginas de Fragmentos de la memoria consiguen mantener su integridad física por medio de una actitud de marcada resistencia frente a las imposiciones y privaciones a las que se ven continuamente sometidas. Por lo tanto, este testimonio, al igual que La Escuelita, Las cárceles de Soledad Real y Desde la noche y la niebla, sirve para señalar la existencia de cuerpos indisciplinados y rebeldes ante el intento de aislamiento y sumisión ejercido por el aparato represor de la dictadura. Como se ha demostrado en todas estas obras, las comunidades de mujeres encarceladas se pueden rebelar contra la represión y la disciplina impuesta en la cárcel al romper el silencio y al unirse en la lucha clandestina desde los márgenes. Como se observa en el resto de testimonios analizados en estas páginas, Drago también realiza un elaborado homenaje a otras mujeres que conoció en la cárcel con el propósito de rescatar sus historias para que no se conviertan en cifras de “las tantas víctimas anónimas de la dictadura” (148). Del mismo modo, reconoce el mérito que tuvo la prisión para su formación política: “en tales circunstancias no había muchas opciones, o escogía el camino de la lucha o el de la renuncia, y una vez embarcada en la lucha, ya era muy difícil abandonarlo todo” (28). De esta manera, al transformar el dolor físico en recuerdos escritos por medio de la voz reconstruida del sujeto marginal de la mujer encarcelada, Fragmentos de la memoria, junto a otros testimonios femeninos, contribuye a retar la historiografía oficial y sirve para ejercer una potente voz de denuncia contra los diferentes regímenes totalitarios y represivos.
Corbalán/memorias.indd 86
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
87
1.6. Conclusiones: hacia un compromiso social a través de la memoria del pasado Este capítulo ha servido para establecer un paralelismo entre los testimonios carcelarios de prisioneras políticas de las últimas dictaduras de España y Argentina. Los ejemplos específicos utilizados comparten temáticas y técnicas similares que sobrepasan las fronteras divisorias nacionales. Las cuatro mujeres que han protagonizado estas páginas utilizan la escritura memorística fragmentaria para protestar por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que experimentaron como consecuencia de su oposición a los regímenes totalitarios de sus respectivos países. En estos textos, la metáfora de la detención se extiende a otros aspectos restrictivos de confinación política y social, frente a los cuales sus voces narrativas femeninas ejercen un marcado desafío a la autoridad, ofreciendo una perspectiva única porque cuestionan, retan y socavan los mecanismos disciplinarios de silenciamiento político y sexual ejercidos contra las mujeres encarceladas. Entre otros aspectos destacables, la estrategia narrativa fragmentada y literaria que se utiliza en Desde la noche y la niebla, Las cárceles de Soledad Real, La Escuelita y Fragmentos de la memoria contribuye a enfatizar la atrocidad de los interrogatorios y la tortura perpetrada contra ellas y sus compañeras; violencia que, a diferencia de sus contrapartidas masculinas, se basaba en la práctica de agresiones físicas, psicológicas, emotivas, violaciones sistemáticas, abusos sexuales, amenazas familiares, aislamientos y otros atentados contra su dignidad humana. Los actos de resistencia relatados por Juana Doña, Soledad Real, Margarita Drago y Alicia Partnoy siguen un patrón que se adecúa a los postulados establecidos por Barbara Harlow: “The silence imposed by the torturer is challenged by the demand for political resistance, raising again and again the urgent and critical relation between writing human rights and righting political wrongs” (Barred, 256).41 Por consiguiente, los cuatro textos analizados en esta 41
Maloof presenta las siguientes conclusiones sobre los textos testimoniales de la resistencia femenina en Chile y Cuba y que pueden ser aplicados a los textos que nos ocupan: “The intersection of individual recollections with historical memory is rendered visible in these self-constructions. Further, each woman’s personal testimony contributes to the nation’s collective memory and documents historical events from a nonofficial, nonpatriarchal, feminine perspective” (216).
Corbalán/memorias.indd 87
29/02/16 13:08
88
Ana Corbalán
sección comparten un deseo de concienciación social sobre la existencia y revalorización de ciertos sujetos disidentes relegados a la amnesia histórica. Sus autoras consiguen rescatar del olvido las voces femeninas silenciadas por estos regímenes dictatoriales y por los anales de la historia para homenajear a tantas mujeres que quedaron a la sombra de la memoria. De este modo, todas estas voces femeninas recuperan las huellas de los espectros que regresan para exigir una reparación en el sentido estipulado por Labanyi; es decir, para que su nombre, en vez de ser borrado, sea ensalzado (“History and Hauntology”, 66). Este argumento sirve para ratificar la propuesta establecida por Martín Galván, quien plantea “la responsabilidad moral que tenemos las nuevas generaciones para localizar, desenterrar y conjurar las voces silenciadas de nuestra historia” (217). Dicho sentimiento de resistencia femenina se ilustra brillantemente en las últimas palabras que Nora Strejilevich, otra prisionera política argentina, utiliza en sus memorias: “Palabras escritas para que mi voz las articule acá, en este lugar que no es polvo ni celda sino coro de voces que se resiste al monólogo armado, ese que transformó tanta vida en una sola muerte numerosa” (150). Como se ha demostrado, todos estos relatos testimoniales transmiten la dificultad de cerrar las heridas y cicatrices causadas por el encarcelamiento de estas mujeres, así como su incapacidad para compartir lingüísticamente la totalidad del trauma que experimentaron. A modo de conclusión, resulta necesario enfatizar que estas ficciones testimoniales no constituyen voces aisladas, sino que simbolizan una ruptura con el mutismo impuesto y representan a todo aquel que experimentó la derrota y no pudo narrar su historia. A pesar de los numerosos silencios autoimpuestos que caracterizan a Desde la noche y la niebla, La Escuelita, Las cárceles de Soledad Real y Fragmentos de la memoria, la escritura de Doña, Partnoy, García y Drago hace justicia a las voces silenciadas que sufrieron la opresión de unos regímenes dictatoriales y permanecieron ignoradas y enterradas por la historia oficial. Marjorie Agosín enfatiza que uno de los principales componentes de esta literatura de denuncia es el estar claramente concienciada de que lo personal es a su vez político e histórico (Writing Toward Hope, xx). Junto a la ratificación de esta idea de la segunda ola feminista, que indica que lo personal es político, se puede añadir que lo político también es personal. De hecho, en todos estos testimonios carcelarios se observa un feminismo de resistencia en el que se reconoce, como explica Iris Marion Young, que la percepción de una identidad compartida entre determinados
Corbalán/memorias.indd 88
29/02/16 13:08
Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos
89
grupos de mujeres es el producto de un proceso social y político que las une con un propósito común (108). Asimismo, se ha examinado de qué forma la memoria de estas ex reclusas sirve para renegociar el significado discursivo y político del pasado. En suma, estas narrativas de prisiones reclaman justicia y reivindican la voz de aquellas mujeres que fueron víctimas de los abusos producidos por la represión dictatorial de sus respectivos países. A su vez, muestran unas heridas abiertas que, a través del proceso de escritura, presentan una posibilidad catártica de sanación. Mediante la utilización de numerosas imágenes fragmentadas sobre la realidad carcelaria y traumática experimentada por estas cuatro voces narrativas, se denuncian las iniquidades sufridas por miles de mujeres en las cárceles de nuestras geografías, y se ejerce un grito hacia la solidaridad, hacia la armonía, hacia la lucha por la igualdad, hacia la defensa de los derechos humanos y hacia unos ideales de justicia y libertad que, a pesar de haber sido condenados al olvido histórico, se niegan a seguir siendo fantasmas de la desmemoria.
Corbalán/memorias.indd 89
29/02/16 13:08
Corbalán/memorias.indd 90
29/02/16 13:08
2. Memoria mitificada: paralelismos entre las Trece Rosas españolas y las hermanas Mirabal dominicanas
2.1. Representaciones laudatorias de dieciséis mujeres Si en el capítulo anterior se examinó el papel de la resistencia femenina en las cárceles argentinas y españolas, en éste se subrayarán las representaciones laudatorias de trece jóvenes españolas y tres dominicanas que entregaron su vida en defensa de sus ideales al formar parte integrante de la lucha clandestina contra las dictaduras de Francisco Franco en España (1939-1975) y Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana (1930-1961). Se prestará especial atención al halo de leyenda imperante en la construcción de los mitos e iconos culturales que giran en torno al papel histórico de las Trece Rosas y las hermanas Mirabal, unas mujeres que formaron parte de la resistencia clandestina contra estos dos regímenes dictatoriales de más de tres décadas de duración. A pesar de que existe una diferencia fundamental en ambos contextos geopolíticos, ya que las Trece Rosas murieron tan sólo seis meses después del inicio de la dictadura franquista y las hermanas Mirabal seis meses antes del final de la dictadura de Trujillo, sus ajusticiamientos por parte del aparato represivo del Estado se pueden considerar similares si se reflexiona sobre la influencia que estas mujeres ejercieron en la memoria colectiva. El eje central de este segundo capítulo es la memoria mitificada, que sirve a su vez como reflexión sobre el impacto afectivo que puede tener en los lectores y espectadores contemporáneos su encuentro literario o fílmico con la mitificación de unas mujeres cuyas vidas fueron violentamente sesgadas hace ya más de medio siglo. Esta interpretación discursiva, según White, entra en diálogo con la historiografía por lo menos de tres modos diferentes: estéticamente, al elegir una determinada estrategia narrativa; epistemológicamente, al seleccionar un paradigma explicativo; y éticamente, al utilizar una representación ideológica que
Corbalán/memorias.indd 91
29/02/16 13:08
92
Ana Corbalán
ayuda en la comprensión de problemas sociales (Tropics of Discourse, 69-70). Para White, dicho razonamiento hermenéutico es el principal componente de una narrativa histórica, la cual no sólo reproduce los eventos que describe, sino que también nos indica hacia qué dirección llevar estos acontecimientos y de qué manera adquieren valores emocionales específicos. Consecuentemente, en este apartado se reivindica de nuevo la visibilidad y agencia femenina, destacándose a su vez la voz e importancia de unas mujeres que, debido a su marcada oposición al franquismo y al trujillato y a haber sido ejecutadas en plena juventud, han pasado a convertirse en fuente de mitos y leyendas a ambos lados del Atlántico, e incluso ahora, en pleno siglo xxi, son continuamente recordadas en la memoria histórica como víctimas inocentes de las dictaduras. Para llevar a cabo la comparación entre las similitudes existentes en la creación, desarrollo y transmisión de estos mitos femeninos históricos, se analizarán principalmente dos novelas que emergen en contextos geográficamente dispares: Las trece rosas (2003) del español Jesús Ferrero y En el tiempo de las mariposas (1994) de la latina Julia Álvarez.1 Igualmente, se establecerá un paralelismo entre las adaptaciones cinematográficas de estas figuras históricas realizadas por Emilio Martínez Lázaro y Mariano Barroso. Estas cuatro obras serán complementadas por una serie de fragmentos de libros, testimonios, poemas, documentos y elegías que se han realizado tanto sobre las hermanas Mirabal dominicanas como sobre las Trece Rosas españolas y que contribuyen a caracterizar a sus protagonistas como heroínas nacionales frente a la opresión instaurada por los regímenes de Franco y Trujillo y, a su vez, favorecen el papel femenino en la reescritura de la historia. Todos estos textos ficticios están basados en hechos reales y han contribuido —junto con otras fuentes culturales— a la mitificación de unas personas asesinadas por haberse enfrentado sin armas bélicas a la opresión y represión originada por su condición de disidentes de los regímenes totalitarios de sus respectivos países. Como apunta Ulrich Winter, la desmitificación de la historia oficial conlleva una re-mitificación de la historia silenciada (10). En este capítulo se explora la iconografía mitificada ilustrada en varias narrativas literarias y 1
Es importante contextualizar que Julia Álvarez escribe como autora latina, en Estados Unidos y en inglés, y que salió de Santo Domingo cuando sólo tenía cinco años. Por su parte, la novela de Ferrero se escribe en pleno debate sobre la recuperación de la memoria histórica en España. Por lo tanto, ambos contextos influyen de manera muy diferente en su aproximación a la mitificación de las víctimas.
Corbalán/memorias.indd 92
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
93
audiovisuales que glorifican y reivindican el protagonismo histórico de dieciséis mujeres damnificadas por la represión dictatorial.2 De hecho, todos los textos que se analizan en estas páginas coinciden en presentar un elevado grado de idealización hacia estas figuras femeninas, cuya muerte defendiendo un ideal de justicia social las convierte en una especie de mártires de la historia. La reconstrucción narrativa y fílmica de la vida y muerte de las Trece Rosas y las hermanas Mirabal las convirtió en una presencia y en una leyenda viva o, en palabras de Ángeles López, en unas mujeres que perdieron “la vida ganándola para siempre” (24). Por medio de la recreación mítica que gira en torno a estas figuras femeninas españolas y dominicanas, se ha modulado una imagen que defiende a las víctimas de la dictadura y ha adquirido gran influencia política e histórica en la memoria colectiva tanto de España como de la República Dominicana. Por consiguiente, en las siguientes páginas se examinará la reconstrucción idealizada de unas mujeres jóvenes que estuvieron de una forma u otra activamente involucradas en la resistencia contra la opresión política de las dictaduras de Franco y Trujillo y sufrieron en sus cuerpos el castigo más extremo a su rebeldía: la muerte. Principalmente, se analizará la aproximación mitificada en la representación heroica de estas víctimas de la dictadura, quienes tras su muerte se convirtieron en figuras históricas de emulación para la militancia izquierdista de sus respectivos países. La transformación de estas mujeres en leyendas míticas surgió a raíz de la necesidad de vindicar una agenda política de resistencia frente al poder totalitario, aunque para ello hubiera que convertir en mártires de la historia a un grupo aleatorio de jóvenes que murieron en manos de la represión dictatorial. Si a ello se suma el hecho de que las protagonistas de la resistencia a Franco y Trujillo que serán analizadas en este segundo capítulo eran mujeres idealistas y revolucionarias cuyas vidas fueron sesgadas trágicamente, no es sorprendente que pasaran a la historia transformadas en símbolos de libertad, democracia y esperanza por un futuro más justo. No obstante, resulta significativo señalar que la transmisión oral y escrita que paulatinamente procedió a inmortalizar a estas figuras femeninas tuvo lugar de forma clandestina durante mucho tiempo y que la historia oficial tanto del régimen franquista como del trujillato nunca
2
LaCapra, por ejemplo, afirma que la ficción permite un acercamiento al pasado más personal, que comparte con el lector un toque emotivo de la experiencia que es difícil de conseguir mediante documentos históricos (Writing, 13).
Corbalán/memorias.indd 93
29/02/16 13:08
94
Ana Corbalán
las aceptó como iconos nacionales o culturales, sino que, por el contrario, las intentó eliminar de la memoria colectiva de la nación. Partiendo de estos postulados, se procederá a examinar la influencia de determinados mitos biográficos en la configuración de la memoria colectiva nacional, pues como propone Barthes acertadamente, el mayor poder de un mito es su recurrencia (135).
2.2. Aproximaciones teóricas a los mitos históricos Antes de proceder a la comparación existente entre las representaciones panegíricas de las Trece Rosas y las hermanas Mirabal, se debe indagar en la construcción mítica con la que se identifica a estas víctimas de las dictaduras. Por lo tanto, esta sección reflexionará sobre la conceptualización de los mitos históricos, debido a que cualquier mito conlleva una serie de connotaciones valorativas imprecisas, por lo que resulta difícil establecer una única definición que condense la pluralidad de acepciones semánticas de este término. Muchos teóricos han intentado delimitar la carga semiótica asociada a la terminología mítica. Roland Barthes, en su colección de ensayos Mythologies (1957) define el mito como un sistema de comunicación, es decir, como un mensaje discursivo oral o escrito cuya representación llega a distorsionar la historia, construye otra realidad y se internaliza en la conciencia colectiva de forma universal y natural. Barthes propone que la historia humana es la que se convierte en un discurso, por lo que esta historia controla la creación y desaparición de los mitos. Según explica, la mitología solamente puede tener una fundación histórica, ya que el mito es una retórica discursiva elegida por la historia y, por lo tanto, no puede evolucionar a partir de la naturaleza de las cosas (110). Para este teórico, cualquier objeto, persona o situación puede convertirse en un mito desde el instante en el que pasa de ser una existencia silenciosa y cerrada a un concepto reapropiado por el conjunto de la sociedad (109). Los mitos suelen ser percibidos como entidades inalterables, naturales y eternas, no como estructuras culturales creadas, construidas y alteradas por la historia (142). En otras palabras, la mitificación responde a una distorsión o deformación del significado y a una falsificación de la conciencia colectiva. Por su parte, el antropólogo Claude Lévi-Strauss contribuye a este debate sobre la conceptualización del mito al proponer que la mitología, más que cualquier otra cosa, posibilita ilustrar un pensamiento y dar pruebas empíricas de su realidad (The Savage Mind, 11).
Corbalán/memorias.indd 94
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
95
Como es sabido, la construcción de un mito se basa en la manipulación discursiva de determinados acontecimientos históricos, puesto que un mito constituye un sistema de creencias o experiencias transcendentales de una comunidad y suele ser aceptado como una historia verdadera. Los críticos coinciden en ratificar que los mitos se transforman con la sociedad, pero que la necesidad de crearlos es inmutable. Además, hay que enfatizar que constantemente se están construyendo mitos que contribuyen a dar sentido a las memorias del pasado. Como bien indica Vicente Sánchez-Biosca: “mito y memoria se han convertido en armas de combate asimilables a distintas actitudes de las que se aprovechan los grupos mediáticos e ideológicos para sacar brillo a sus planteamientos sobre el presente” (19).3 Para el presente capítulo resulta preciso indagar no sólo en las raíces históricas de los mitos, sino también en las razones por las que estos han sido creados, así como en la agenda política que mantienen. Los mitos que interesa explorar aquí son narrativas históricas que resultan irreductibles a la explicación racional y reflejan a su vez unos valores sociales e ideológicos que no requieren justificación alguna. En esta línea reflexiva, Henry Kamen sugiere que los mitos dejan de ser meramente imaginaciones históricas una vez que entran en el mundo real, se aceptan y comienzan a influir en nuestra forma de pensar (x). Kamen afirma que la creación de mitos ayuda a rescatar eventos, ideas y personajes de la oscuridad para facilitar la identificación de héroes y villanos del pasado con programas políticos del presente (xi). Por su parte, Jo Labanyi insiste en que estos no son universales, sino que siempre están originados por problemas históricos particulares a cada sociedad. Ella establece un interesante paralelismo entre el mito y la historia al argumentar que el estudio de los mitos de una sociedad nos ayuda a comprender qué aspectos de su historia pueden ser definidos como problemáticos. A su vez, considera que el estudio del contexto histórico de una determinada comunidad sirve para entender la función de los mitos creados por la misma (Myth and History, 3). Al igual que otros críticos, Labanyi propone que el mito, a pesar de ser histórico, se asocia con lo eterno y lo universal e intenta neutralizar el cambio, mientras que la historia se ocupa de lo temporal y particular, acentuando la importancia de las transformaciones.
3
Siguiendo estas pautas, Stephen Ausband propone que el ser humano utiliza los mitos para darle sentido y coherencia a su mundo y, simultáneamente, un mito moldea y es moldeado por una visión específica del mundo (15).
Corbalán/memorias.indd 95
29/02/16 13:08
96
Ana Corbalán
De este modo, ambos conceptos sirven para organizar y estructurar la realidad de forma significativa (33). En este sentido, no es necesario determinar si un mito histórico está basado en presuposiciones ficticias o en hechos reales, sino que lo relevante es señalar su estrategia ideológica e intencionalidad política. Por ello, es asimismo aplicable el pensamiento de Peter Heehs, quien propone que tanto el mito como la historia contribuyen a explicar la realidad de una manera válida y adecuada. Para este autor, aunque exista una tendencia a desvalorizar el significado de la historia y a disolver cualquier aspecto mítico de la misma, las personas constantemente siguen creando mitos que les ayudan en la ardua tarea de encontrarle un sentido a su situación histórica (19). A pesar de que existen discrepancias entre las diferentes teorías del mito, las numerosas aproximaciones críticas a este concepto coinciden en ratificar su función y relevancia socio-histórica, ya que el elemento mítico trasciende limitaciones espacio-temporales cuando es apropiado por una determinada colectividad que le consigue otorgar más vigencia. Es decir, el mito responde a una estructura arquetípica aparentemente eterna situada en una suprarrealidad que va más allá de la materialidad del tiempo y del espacio. En esta línea reflexiva, Carlos García Gual propone que: “A lo que es fabuloso, ejemplar, extraordinario, prestigioso, increíble, puede adjudicársele la etiqueta de ‘mito’” (10). Sin embargo, en este capítulo no se analizarán los mitos sobrenaturales o fundacionales, sino que se reflexionará sobre la construcción de mitos históricos surgidos en una comunidad específica y en un contexto determinado. En particular, se explorará la representación mitificada de las Trece Rosas españolas y las hermanas Mirabal dominicanas. Principalmente, se seguirán los planteamientos establecidos por Sánchez-Biosca, para quien en un mito se condensa “la función de un relato sólidamente entreverado que no es reductible a un valor racional y que, además, ejerce una función pasional, reforzando el lazo sentimental de una comunidad imaginaria, cuyos valores representa simbólicamente” (24). De esta forma, si se examina la construcción y el reforzamiento del mito en su relación con la historia, Raphael Samuel y Paul Thompson defienden que hay que considerar el mito y la memoria no sólo como aspectos reminiscentes del pasado, sino también como ventanas en las que la fantasía, la realidad, el pasado y el presente favorecen la construcción de la conciencia colectiva e individual de una sociedad (21). Para estos críticos, los mitos son poderosos porque se internalizan en una comunidad, transmitiéndose consciente o inconscientemente a través de las generaciones e influyendo de este modo al
Corbalán/memorias.indd 96
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
97
resto del colectivo social (14-15). Es así como resulta necesario considerar la agenda política e ideológica que determina la divulgación de un mito histórico específico, así como el poder que éste desempeña en la sociedad al generar discursos pasionales. Se debe reiterar que, tradicionalmente, los mitos legendarios de la historiografía se suelen asociar con las acciones protagonizadas por los hombres. En realidad, la iconografía de las mujeres que lucharon activamente contra la opresión de los regímenes totalitarios ha carecido de suficiente visibilidad histórica, debido a que es una esfera dominada por la presencia masculina en el imaginario social.4 De ahí que la participación y protagonismo de determinadas figuras femeninas en los movimientos clandestinos de oposición a las dictaduras se considere una acción en cierto modo extraordinaria, por lo que es destacable la mirada ennoblecedora y mítica con la que estas mujeres han garantizado su inmortalidad en la memoria histórica colectiva. Dado que este capítulo tiene como objetivo indagar en la representación panegírica construida en torno a la vida y muerte de unas mujeres mitificadas por su condición de víctimas de las dictaduras, se hará eco de la propuesta establecida por Luisa Passerini, quien ratifica la relación entre la biografía mítica y la historia; analogía que, como ya he mencionado anteriormente, constituye el eje primordial del presente análisis. De acuerdo a Passerini, los mitos, como ideas e imágenes que parten del imaginario colectivo, pueden usarse de forma hermenéutica para reconstruir las acciones clandestinas de lucha y resistencia contra la opresión fascista (“Mythbiography in oral history”, 54).5 Es significativo anotar que, curiosamente, entre las miles de personas ejecutadas durante el régimen franquista y el de Trujillo, estas dieciséis víctimas específicas hayan conseguido pasar a la historia con nombre y apellido, dejando
4
5
Véase el estudio realizado por Miriam Cooke sobre la política de género en la guerra para un análisis más completo del protagonismo femenino en las actividades bélicas, así como de su falta de reconocimiento. Passerini se refiere en su trabajo específicamente a determinados mitos caracterizados por la recurrencia de estos temas: la interpretación de la resistencia al fascismo como lucha clandestina, historias heroicas de revolucionarias en otros países y otros tiempos; la leyenda de la heroína que entra en la esfera pública y deja la privada para ayudar a los oprimidos contra los opresores; el ideal de una comunidad pequeña unida contra el mundo, más allá de la separación e incluso más allá de la muerte (“Mythbiography in oral history”, 54).
Corbalán/memorias.indd 97
29/02/16 13:08
98
Ana Corbalán
una profunda huella en la memoria colectiva y llegando a ser reconocidas en algunos sectores de la sociedad como heroínas nacionales de la lucha antidictatorial.6 Quizá la mitificación de las Trece Rosas y las hermanas Mirabal radique en el hecho de que todas ellas eran mujeres jóvenes, algunas de ellas incluso menores de edad, puesto que, por lo general, el colectivo femenino no fue sometido a una represión tan señalada como sus compañeros masculinos durante las dictaduras militares. A pesar de la relevancia y similitud entre las ejecuciones cometidas contra estos dieciséis sujetos femeninos, no hay estudios en el hispanismo que analicen las analogías existentes en la representación laudatoria realizada sobre estas mujeres ajusticiadas en las dictaduras de España y de la República Dominicana. Es más, resulta problemático establecer un paralelismo entre sus respectivas muertes, ya que se puede argumentar que las Trece Rosas fueron fusiladas tan sólo cuatro meses después del final de la Guerra Civil, en un momento en el que cualquier persona asociada con la República estaba sujeta a ser arrestada o ejecutada, por lo que pese a ser integrantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, no tuvieron mucho tiempo para luchar activamente contra la dictadura franquista. Aunque su muerte fue resultado directo de su condición de víctimas del caos de la inmediata posguerra, considero que su papel en la lucha clandestina, como integrantes de las Juventudes Socialistas Unificadas desde antes de ser encarceladas, merece ser mencionado. A diferencia de las trece jóvenes españolas, las hermanas dominicanas fueron militantes activas contra el trujillato y dirigentes del movimiento de oposición 14 de junio y fueron asesinadas por los servicios de la Policía Secreta dominicana seis meses antes de la caída de Trujillo. No obstante, pese a que el asesinato de las tres hermanas Mirabal y el fusilamiento de las trece jóvenes españolas corresponden a contextos geográfi-
6
No obstante, tuvieron que pasar muchos años para que las Trece Rosas se convirtieran en heroínas. De hecho, durante más de seis décadas, esta historia pasó al olvido colectivo y el mito que se creó a su alrededor quedó inactivo hasta que despertó de nuevo a finales del siglo xx. El debate de los últimos años sobre la recuperación de la memoria histórica en el contexto español y la publicación de una serie de textos literarios, históricos y fílmicos ha favorecido el interés en reescribir y rememorar a los perdedores de la Guerra Civil española. Este reciente revisionismo histórico se ha manifestado tras superar una etapa en la que, con el deseo colectivo de olvidar los traumas de la guerra, se evitaba mencionar en la medida de lo posible el sangriento pasado de España.
Corbalán/memorias.indd 98
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
99
cos e históricos diferentes, ambos acontecimientos se asemejan en gran medida porque, entre otros factores, originaron una masiva corriente de publicaciones posmemorísticas que las glorificaron y contribuyeron a despertar a la sociedad sobre las atrocidades cometidas por estos regímenes dictatoriales.7 Según Todorov: “los muertos demandan a los vivos: recordadlo todo y contadlo ... para que nuestra vida, al dejar de sí una huella, conserve su sentido” (Frente al límite, 103).
2.3. Mitificación e inmortalidad de las Trece Rosas Trece estrellas han muerto Trece vestales Del Templo de la libertad... Trece rosas han tronchado del eterno rosal (Rafaela González, “Como mueren las estrellas”)8
“Que mi nombre no se borre en la historia”. Éstas fueron las últimas palabras que escribió Julia Conesa, de 19 años, en una carta a su madre unas horas antes de ser fusilada. Su deseo fue cumplido, porque la memoria de las trece jóvenes que fueron ejecutadas el 5 de agosto de 1939 en la tapia este del cementerio de la Almudena de Madrid aún permanece latente. Sin embargo, como bien apunta Jaime Céspedes, las Trece Rosas sufrieron de un robo histórico, ya que durante décadas apenas fueron conocidas en la memoria colectiva nacional. Aunque por otro lado, “sí es cierto que su caso era fundamentalmente recordado, aparte de en las obras de algunos historiadores, solo en la memoria de exiliados políticos, para quienes las Trece siempre tuvieron un carácter mítico, sobre todo en-
7
8
Estas producciones narrativas y audiovisuales sobre las Trece Rosas y las hermanas Mirabal son trabajos de la posmemoria, término, que según Hirsch: “strives to reactivate and reembody more distant social/national and archival/cultural memorial structures by reinvesting them with resonant individual and familial forms of mediation and aesthetic expression” (111). Este poema, que se publicó en el estudio de Fernanda Romeu Alfaro, ha sido profundamente analizado en el artículo de Tabea Alexa Linhard “The Death Story of the ‘Trece Rosas’”. En el artículo, la autora explora la simbología del poema, cuyas imágenes destacan la inocencia de las jóvenes y su trascendencia histórica (193).
Corbalán/memorias.indd 99
29/02/16 13:08
100
Ana Corbalán
tre los antiguos oponentes clandestinos al régimen franquista” (n.p.). Efectivamente, la historia del fusilamiento de estas jóvenes ha llegado a simbolizar en la memoria colectiva española la encarnación de la resistencia femenina contra el franquismo.9 Esta recuperación de la memoria histórica resulta muy relevante para el contexto español contemporáneo, en el que el debate sobre la memoria de la Guerra Civil y la dictadura franquista estuvo realmente candente desde la primera década del siglo xxi hasta el año 2011, cuando el Partido Popular entró al poder y redujo drásticamente el presupuesto destinado a este tipo de investigaciones. Para Cristina Dupláa, esta memoria histórica consiste en hacer una “relectura de los hechos históricos de la España de los últimos cincuenta años y la experiencia del recuerdo colectivo de quienes los vivieron” (“Memoria colectiva...”, 29). El relato de las Trece Rosas reconstruye unos hechos históricamente verídicos y puede ejemplificar un tipo de narrativa de resistencia que contribuye a mitificar la figura de trece mujeres que fueron fusiladas junto a cuarenta y tres hombres tras un juicio sumarísimo en el que se les acusaba de reorganizar a las Juventudes Socialistas Unificadas para conspirar contra Franco.10 La ejecución de las jóvenes fue una represalia franquista para vengar el asesinato de un teniente coronel de la Guardia Civil que iba en un coche con su chófer y su hija. Todas las fuentes históricas indican que ellas adoptaron la función de chivos ex9
10
Hay numerosos poemas dedicados a las Trece Rosas, como el de Julián Fernández del Pozo titulado Homenaje a las Trece Rosas. También abundan los documentos, artículos periodísticos y cartas que demuestran su paso por el mundo y enfatizan su persistencia en la memoria. En el cementerio de La Almudena de Madrid existe una placa conmemorativa desde 1988, y cada año, el 5 de agosto, va mucha gente a homenajear a estas figuras icónicas. En el año 2004, Verónica Vigil y José María Almela dirigieron un documental sobre los sucesos titulado Que mi nombre no se borre de la historia. Jorge Montes y Tomás Sequeiros hicieron otro documental, Del olvido a la memoria. Presas de Franco. Ese mismo año, Carlos López Fonseca publicó un libro no ficticio titulado Trece rosas rojas. En el año 2006, Ángeles López publicó Martina, la rosa número 13. Asimismo, el grupo Arrieritos creó un galardonado espectáculo de danza en homenaje a estas jóvenes. Igualmente, en el año 2007, Emilio Martínez Lázaro realizó una adaptación cinematográfica de la leyenda que alcanzó un considerable éxito. La JSU se creó unos meses antes de la Guerra Civil, en marzo de 1936, y surgió de la fusión entre la Unión de Juventudes Comunistas y la Federación de Juventudes Socialistas. Curiosamente, su primer secretario general fue el que años después pasaría a ser el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo.
Corbalán/memorias.indd 100
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
101
piatorios, ya que su muerte, que sucedió tan sólo una semana después del asesinato del teniente coronel Gabaldón, parece haber sido una retribución simbólica por parte del régimen como respuesta a un atentado que fue efectuado por tres miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, asociación a la que pertenecían las menores. Aunque es preciso reiterar que todas ellas ya estaban ingresadas en prisión cuando acontecieron estos eventos. En el caso específico de las Trece Rosas, es destacable subrayar de qué forma, debido a su activismo político, a su inocencia, a su juventud y a la rapidez con la que fueron juzgadas y fusiladas, se creó un halo de leyenda a su alrededor que comenzó en cuanto murieron, cuando ya desde la cárcel se escribieron elegías en homenaje a ellas, pasando oralmente a convertirse en figuras míticas de la izquierda española que murieron por defender una causa justa. Notoriamente, este aspecto mítico ya ha sido destacado por varios críticos. Dagmar Schmelzer sugiere que: “El mito de las trece rosas parece ser uno de los más fructíferos y estimulantes del acervo de historias de la Guerra Civil española” (321). Del mismo modo, el escritor Jesús Ferrero, en una entrevista que aparece en el diario El País, ratifica este estado de leyenda que las envuelve: “las trece rosas se convirtieron en un mito muy pronto. La historia las trataba de una manera neutra y la leyenda las mitificaba”. En cierta medida, la mitificación creada en torno a estas jóvenes radica en que, hasta ese momento, ser mujer y menor de edad constituía una especie de salvoconducto para conservar la vida, pero desde el momento en el que estas chicas fueron fusiladas, su juventud ya no constituía ninguna garantía de impunidad. En consecuencia, las Trece Rosas se hicieron tristemente famosas como resultado de hallarse entre las primeras víctimas femeninas de la represión franquista, siendo más de la mitad de ellas menores de edad. Muchos estudiosos se preguntan por qué todavía emocionan sus trágicas muertes cuando han transcurrido más de setenta años desde su fusilamiento. En respuesta a este cuestionamiento, Enrique Messeguer indica que “su drama conmueve porque refleja la determinación franquista de aniquilar toda resistencia, hasta el punto de ejecutar a menores sin culpa” (97). En realidad, como he mencionado anteriormente, su fama comenzó unos minutos después de morir y se divulgó vertiginosamente traspasando los muros de la prisión. Fonseca explica que la muerte de estas muchachas pasó “a formar parte de la memoria colectiva de las presas de la cárcel de Ventas, que la fueron trasladando verbalmente a cuantas compañeras ingresaron en el penal meses, e incluso años, des-
Corbalán/memorias.indd 101
29/02/16 13:08
102
Ana Corbalán
pués. Se forjó así la leyenda de ‘las menores’ o ‘las Trece Rosas’” (256). Asimismo, las historias que de ellas se han narrado reconstruyen no sólo el evento de su muerte, sino también la realidad de un mito que, según Schmelzer, “no ha dejado otra huella que la inmaterial en la memoria colectiva” (334). Del mismo modo, se han conservado numerosos documentos históricos que rememoran a estas jóvenes. Por nombrar algunos, Juana Doña, en Desde la noche y la niebla, alaba a las famosas Trece Rosas, quienes en su testimonio son representadas como figuras heroicas que llegan a adoptar una actitud desafiante mientras profesan su último grito en defensa de la causa republicana: “las trece muchachas se juntaron sin una lágrima en sus ojos juveniles, con las cabezas erguidas, rapadas, serenas y valientes, se despidieron de sus hermanas de cautiverio dándoles ellas ánimo a esas miles de mujeres que se resistían a creer que se pudiera cometer ese crimen monstruoso. Se las llevaron cantando la ‘joven guardia’” (165). De forma semejante, Ángeles López describe sus últimos minutos de vida con estas palabras: “Todas con la cabeza alta. La frente sauria alzada, erguida. Algunas amagaban tonadas. Julita Conesa no paraba de cantar. El puño en alto y varios ‘¡viva la República!’. Todas. Se defendían de las dictaduras de barro, con las palabras y las manos cerradas” (219). Incluso Dolores Ibárruri, la famosa dirigente comunista, las recordaba y exaltaba en sus discursos, reconociéndolas públicamente como líderes de la lucha antifranquista: “los años borran muchas cosas. Pero en los anales de la lucha de nuestro pueblo siempre resplandecerá el valor de las trece muchachas fusiladas en la cárcel de Ventas (Dolores Ibárruri, ctda. en Vázquez Montalbán 188). Si se considera este consenso de la crítica, se puede afirmar que la muerte de las Trece Rosas contribuyó a reforzar la resistencia antifranquista en el imaginario popular, lo cual nos ayuda a reflexionar, como propone Colmeiro, sobre la función de la memoria en la reescritura de la historia y la “conciencia de su propia necesidad como testimonio histórico” (Memoria histórica e identidad cultural, 18). La dramática muerte de estas trece mujeres se suele justificar como un sacrificio heroico y político que sirvió para convertirlas en heroínas de la oposición contra la dictadura. Tabea Alexa Linhard considera que en las numerosas historias que circulan en torno a las Trece Rosas hay cuatro temas recurrentes: el sacrificio por una causa noble, la regeneración y transcendencia que responde a una muerte heroica, el énfasis en la inocencia de las menores fusiladas y la condena radical a la brutalidad ejercida por el régimen franquista frente a los diferentes focos de resistencia (Fearless Women, 141-142). Esta temática es fácil-
Corbalán/memorias.indd 102
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
103
mente discernible en todas las fuentes ficticias y documentales que relatan la vida y muerte de estas mujeres. En los textos que constituyen el eje de este capítulo se construye a sus protagonistas con una gran firmeza y entereza, lo cual enaltece los rasgos de dignidad y valentía con los que suelen ser descritas. Por ejemplo, en la novela de Ferrero se explica que durante el proceso judicial al que fueron sometidas, “más de la mitad iban rasuradas, mas no por eso mostraban su peor cara. Virtudes, por ejemplo, se había pintado los labios para que su indignación resultase más clara” (135). De forma paralela, la novela se estructura en torno al nombre propio de cada una de las trece jóvenes, lo cual ayuda a identificar sus rasgos individuales para que el lector se familiarice de forma más afectiva con sus dramas personales. Las palabras y acciones de estas jóvenes se utilizan en la trama de Las trece rosas como armas estratégicas con las que pueden resistir ante el acecho de una muerte inminente: “tampoco hay salida en la resignación... todo eso que acabas de decir sobre el fusilamiento es resignación. ¿Por qué hay que prepararse para morir? [...] hablo de mirar de frente a los hombres del piquete, de arrojarles a la cara ese fuego contenido para que les sirva de poco haberse taponado los oídos” (185-86). Al igual que en los textos analizados en el capítulo anterior, la solidaridad y unidad de fuerzas definen a los personajes femeninos, quienes se representan como heroínas rebeldes cuyas acciones defienden una lucha colectiva. La psicología de las protagonistas se relega a un segundo plano para que los rasgos individuales de cada personaje no destaquen sobre la colectividad del grupo en su defensa de una causa política e ideológica común. Este planteamiento de unidad indivisible y de solidaridad femenina entre las protagonistas de la novela se observa frecuentemente, como cuando la voz narrativa omnisciente explica que antes de ser fusiladas “era como si las trece hubiesen conformado un mundo tan cerrado como perfecto, en el que nadie más podía entrar” (176). Cabe añadir que las jóvenes conocidas como las Trece Rosas encarnan una ética y estética de la resistencia y se caracterizan por haber adquirido grandes rasgos de dignidad ante la adversidad. De hecho, en la novela se describen detalladamente los eventos acaecidos a estas jóvenes durante su última noche de vida y se enaltece de nuevo su comportamiento heroico: “Decía que sabía que iba a morir, y se creía poseída por la verdad, inundada por la verdad. Pasó casi dos horas en la terracita, despidiéndose de sus amigas, y cuentan que tenía la cara incendiada y que la mirada le brillaba más que otras veces” (141). De forma
Corbalán/memorias.indd 103
29/02/16 13:08
104
Ana Corbalán
semejante, el periodista Carlos Fonseca, en su libro Trece rosas rojas, transcribe al final de su investigación las últimas cartas que estas jóvenes enviaron a sus familias justo antes de ser fusiladas y en ellas se puede percibir un elevado nivel de estoicismo que las hizo pasar a la historia como figuras heroicas y míticas. Para ilustrar esta documentación, en la última carta conservada de Dionisia Manzanero, la joven le ruega a su hermano que continúe con la lucha antifranquista en su nombre: “Me vengarás algún día, cuando tú te enteres por qué muere tu hermana” (285). Igualmente, Julia Conesa le pidió a su familia que no llorara por ella: “no me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Cuidar a mi madre. Me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente” (295-296). Del mismo modo, Blanca Brisac le pidió a su hijo que nunca la olvidara, que moría “con la cabeza alta” y que tanto su marido como ella iban “a la muerte orgullosos” (297). Todos estos ejemplos, como he señalado, sirven para glorificar aún más a sus protagonistas. Por otro lado, el momento específico en el que mueren fusiladas es destacado tanto por Fonseca como por Ferrero, quienes en sus respectivos libros describen en detalle los pensamientos de cada una de ellas, la rabia que sentían por ser asesinadas de aquella forma, sus mejores recuerdos, sus deseos incumplidos e incluso el último desafío efectuado por una de ellas al pelotón de fusilamiento cuando no sucumbe con la primera descarga: “¿A mí no me matan? [...] Yo sé que hay cosas peores que la muerte” (Ferrero 198). Con respecto a esta idealización de las jóvenes protagonistas, Céspedes enfatiza cómo “a través del proceso de aceptación de la imposición de la muerte en la novela de Ferrero, las víctimas rituales se convierten en heroínas simbólicas al saber que contribuyen a calmar la ira del enemigo, a la espera de poder ser un día, simbólica pero públicamente, recuperadas para la Historia (y para la Literatura)”. Por consiguiente, el lector, debido al idealismo con el que son representadas, llega a sentir el dramático fin de las vidas de estos personajes como una pérdida de gran valor personal, social y cultural. Es ahí donde radica la clave de la construcción mitificadora de estas mujeres en los documentos históricos y ficticios, ya que en todos ellos se muestran como figuras heroicas fieles a un ideal revolucionario basado en la empatía emocional. Es más, toda la novela de Ferrero transmite una tonalidad de exaltación hacia sus protagonistas, quienes son percibidas como iconos de resistencia que simbolizan un sacrificio altruista y que, antes de su muerte ya eran identificadas con imágenes de una belleza sobrenatural y casi divina, lo cual sirve para reite-
Corbalán/memorias.indd 104
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
105
rar la función mítica de estas heroínas legendarias que se niegan a ser obliteradas de la historia: “sintieron que se iba de allí un ser de una hermosura tan definitiva como quebradiza. Su estupor, su temblor, sus pasos, todo servía, todo se ceñía a su belleza de cristal” (149). Esta descripción resulta bastante problemática, ya que ejemplifica de qué forma se retrata de manera ideológica en la historia una visión demasiado pura, inocente y frágil de la mujer, lo cual desvaloriza en cierta medida la reivindicación histórica y política que se intenta realizar con este tipo de narrativas. Esta fragilidad cristalina se destaca igualmente en el mismo título de la novela, el cual sirve para enfatizar las connotaciones simbólicas de las rosas. El mito histórico de estas mujeres está asociado al símbolo de la rosa, apodo que les fue dado por sus compañeras de cárcel ya en la misma prisión de Ventas. Esta flor resulta significativa porque simboliza la feminidad, juventud, delicadeza, pasión, inocencia y belleza, pero también sugiere la inmortalidad después de una muerte inesperada.11 Ratificando esta connotación, en Las trece rosas, los policías identifican a cada una de sus víctimas cuando seleccionan unas rosas de un ramo para asociarlas con sus chivos expiatorios: “ha llegado el momento de decidir quiénes van a ser las quince de la mala hora. Bastará con ponerle un nombre a cada una de las rosas. Hagan memoria y decidan, según sus preferencias. Empezaré yo —dijo tomando una flor—. Y bien, esta rosa de pasión se va a llamar Luisa. No conseguí que esa bastarda pronunciara una sola palabra en los interrogatorios” (129).12
11
12
Véase el artículo de Linhard para un análisis más detallado sobre la simbología que se asocia a la rosa. Según demuestra, la rosa no sólo denota la belleza o el amor, sino que también representa la sangre, por lo que las rosas aluden al renacimiento místico, a la resurrección y a la inmortalidad tras una muerte inesperada. Igualmente, subraya que el simbolismo de la rosa alude a la feminidad, a la juventud y a la inocencia (190). Por su parte, Virginia Guarinos identifica el apelativo de las rosas rojas con “amor y pasión” (92). Del mismo modo, en este diálogo sobre el significado simbólico de las 13 rosas, es significativo el tercer capítulo de The Mythic Image de Joseph Campbell, libro en el que dedica más de sesenta páginas a la imagen de la rosa en diferentes culturas. En relación a este simbolismo, resulta interesante señalar que, curiosamente, Ferrero establece una analogía con la simbología de las “mariposas” que protagonizan las páginas de la novela de Julia Álvarez, cuando una de las trece jóvenes, Dionisia, antes de morir se identifica con las mariposas muertas al bordar unas mariposas y enuncia estas palabras: “sueño con mariposas que van cayendo por un acantilado inmenso,
Corbalán/memorias.indd 105
29/02/16 13:08
106
Ana Corbalán
Junto a la simbología prevalente, en su artículo “The Death Story of the ‘Trece Rosas’”, Linhard analiza varios poemas escritos poco tiempo después de la muerte de las trece jóvenes y subraya que, a pesar de todos los poemas que se hicieron en respuesta a su injusto asesinato, esta historia fue voluntariamente olvidada durante mucho tiempo (193).13 La explicación racional para este aparente olvido radica en lo explicado por Fonseca: “Para la España victoriosa aquellas muertes no significaron nada” (256). Es así como Fonseca expone la relevancia de esta leyenda que se transmitió en principio de forma oral entre las reclusas de Ventas y defiende de qué modo se hizo de “esta historia un ejemplo de la lucha de las mujeres contra el franquismo. Y así ha perdurado hasta nuestros días, olvidada de la historia oficial, presente sólo en la memoria de quienes, hoy ancianos, sobrevivieron a aquellos tiempos sombríos” (256). Por su parte, la novela de Ángeles López titulada Martina, la rosa número trece, reivindica la necesidad de recordar a Martina, una de las trece jóvenes ejecutadas. La voz narrativa de López expone que Martina compartía “un denominador común, que la perpetuaba, más allá de su muerte, junto a doce mujeres más con nombre de flor para toda la eternidad” (50). A pesar de la validez que presenta este argumento, Linhard considera que la narrativa sobre las víctimas de la dictadura revela más sobre el olvido colectivo que sobre la participación política de la mujer en la Guerra Civil española (200). Según plantea, la historia de las Trece Rosas sólo puede ser narrada en un lenguaje discursivo que no está capacitado para articular la complejidad inherente a la participación de las mujeres en la guerra (199). Ella cuestiona, así, cómo la ficción es problemática a la hora de construir la realidad y de ahí la incapacidad del lenguaje para expresarla. No obstante, mi interpretación difiere en cierta medida a la estipulada por Linhard, ya que considero que, a pesar de la mitificación realizada sobre estas figuras históricas, la iconografía mítica de las Trece Rosas sí que resulta de gran utilidad para comprender el activismo político de unas mujeres que existieron en realidad y para recuperar algunos aspectos silenciados de la lucha clandestina contra la dictadura. Partiendo de la problemática que gira en torno a la representación ficticia de personajes históricos, es preciso reiterar que Jesús Ferrero reconstruye de forma
13
entre embistes del viento que les va desgarrando las alas. Llegarán muertas al suelo y con las alas deshechas” (172). De acuerdo a Linhard, más de sesenta años después de su muerte, y un cuarto de siglo después de la de Franco, no es posible desentramar la historia verdadera de las trece menores de aquélla plagada de mito y narrativa (199).
Corbalán/memorias.indd 106
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
107
fragmentaria un episodio traumático del pasado con el objetico de ejercer un canto panegírico a unas víctimas de la Guerra Civil española, quienes por su condición de “rosas” sin espinas, han pasado a los anales de la historia como heroínas de la oposición antifranquista. De forma similar, como se explicará a continuación, En el tiempo de las mariposas comparte esta misma estrategia narrativa, a pesar de que, como ha sido observado anteriormente, la novela está ambientada en una dictadura diferente y en hechos geográficamente distantes.
2.4. La muerte de las mariposas: mitificación de unas heroínas nacionales Es que hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas. (Pedro Mir, “Amén de mariposas”)
La representación laudatoria de unas mujeres activistas contra un régimen dictatorial se ilustra de forma similar en la novela En el tiempo de las mariposas, publicada en 1994. Julia Álvarez también utiliza una polifonía de voces narrativas para novelar la dramática muerte de Patria, Minerva y Mate, tres de las cuatro hermanas Mirabal, quienes asumieron un elevado compromiso político para intentar derrocar al régimen de Trujillo. Esta novela presenta muchos paralelismos estructurales y de contenido con Las trece rosas, ya que el lector se encuentra ante una obra ficticia basada en hechos reales que describe elaboradamente la injusta muerte de unas mujeres de las que se destaca sobre todo su inocencia, su heroísmo, su lucha clandestina contra un régimen dictatorial, su idealización en el imaginario colectivo y su persistencia en la memoria histórica. El estilo de la novela es fluido y la acción se narra con una prosa ágil en la que se detalla cómo estas jóvenes sufrieron persecución, encarcelamiento y posteriormente fueron cruelmente asesinadas en una emboscada efectuada por los Servicios de La Inteligencia Militar. A través de la estrategia ficticia, Julia Álvarez inventa los huecos existentes en la historia y presenta a su vez una mirada innovadora al presentar los hechos desde la perspectiva de estas mujeres, a quienes les otorga una voz propia, lo cual contrapone la tradición de escribir
Corbalán/memorias.indd 107
29/02/16 13:08
108
Ana Corbalán
sobre las dictaduras desde una perspectiva patriarcal y con una visión masculina. Ana Gallego Cuiñas subraya que “Julia Álvarez entonces, se convierte en la primera escritora dominicana que aborda este tema con el aliento y la extensión que merece, sustituyendo la epicidad masculina por una genealogía femenina, con el propósito de rescatar las voces de aquellas mujeres que padecieron bajo el régimen patriarcal [...] y que lucharon por las libertades y en contra de la opresión social” (219). De las cuatro hermanas Mirabal, solamente sobrevivió una, Dedé, quien el trágico día del asesinato no estaba con ellas. Ésta escribió posteriormente un libro de memorias titulado: Vivas en su jardín: la verdadera historia de las hermanas Mirabal y su lucha por la libertad. Como indica, su intención con ese texto es que el lector se enfrente a “la verdad de los hechos”, para eliminar las historias deformadas que han mitificado a la familia Mirabal (18-19). Con ese objetivo, Dedé utiliza sus propias memorias para narrar la verdad de lo sucedido y desmitificar a sus hermanas. Como ella reitera constantemente: “Quedé viva para contarles la historia” (17). Con respecto al proceso de mitificación de estas jóvenes, Concepción Bados Ciria sugiere que nos encontramos ante un texto histórico que recrea con nostalgia un pasado distante y lamenta la pérdida de tres mujeres cuya muerte constituyó una tragedia nacional en la República Dominicana (410). Ya desde la primera página del texto de Álvarez se destaca el halo de leyenda que envuelve a las hermanas Mirabal: “nadie debería olvidarlas. Heroínas anónimas de la oposición clandestina” (13). De forma semejante a la acontecida con las Trece Rosas, el mito que se ha creado en torno a estas víctimas de la dictadura de Trujillo se puede observar en la campaña publicitaria de numerosos homenajes, estudios, libros, relatos, poemas e incluso filmes y documentales que han sido producidos desde su trágica muerte.14 Estas tres figuras históricas, al igual que
14
Se pueden destacar Minerva Mirabal: Historia de una heroína, de William Galván, Las Mirabal, de Ramón Alberto Ferreras, Tres heroínas y un tirano: La historia verídica de las Hermanas Mirabal y su asesinato por Rafael Leonidas Trujilllo, de Miguel Aquino García, El crimen de las hermanas Mirabal y el ajusticiamiento de Trujillo, de Etxel Báez, Vivas en su jardín: la verdadera historia de las hermanas Mirabal y su lucha por la libertad, de Dedé Mirabal, Un viaje hacia la muerte, de Aglae Echavarría, Minerva, Patria y María Teresa, heroínas y mártires, de Gómez Sánchez, Lucha contra Trujillo, 1930-1961, de Juan José Ayuso, el cuento infantil Las maripositas Mirabal de Johanna Goede, y el poema “Amén de mariposas” de Pedro Mir, entre otros textos.
Corbalán/memorias.indd 108
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
109
las Trece Rosas, han llegado a representar para ciertos colectivos sociales unos símbolos de lucha por la libertad y justicia en épocas de silencio opresivo. No obstante, a diferencia de las trece jóvenes españolas, las hermanas Mirabal pasaron a convertirse en figuras heroicas mientras estaban vivas, no tras su muerte. Por lo tanto, se puede afirmar que el proceso de mitificación de las “mariposas” se difundió más rápidamente que el de las “rosas”, alcanzando de este modo a un número más amplio de la población. Es más, En el tiempo de las mariposas es un texto cuyo eje semántico enfatiza constantemente esta condición de deidades en vida, tal y como se evidencia en varias citas extraídas de la novela: “Lo que pueden hacer es mantener en alto nuestras esperanzas. Usted es un ejemplo, sabe. El país entero se fija en usted” (361). En relación a la glorificación de determinadas personas, Bettina Knapp plantea que los mitos pueden revelar una transformación cultural y darle un propósito a unas vidas (xvi). En efecto, al igual que ocurre con Las trece rosas, ya el mismo título de la novela de Álvarez, En el tiempo de las mariposas, lleva consigo una serie de connotaciones simbólicas positivas relacionadas con elementos de la naturaleza que implican belleza, juventud, transformación y regeneración.15 En este sentido, Hans Biedermann define la simbología de la mariposa de este modo: “por un lado sugiere la capacidad de la metamorfosis y la belleza y por otro lado lo efímero” (295). Consecuentemente, el título de la novela resulta realmente significativo, puesto que la breve vida y precipitada muerte de las jóvenes Mirabal adopta una función simbólica que suele estar asociada a la hermosura de las mariposas y la fugacidad de sus vidas. Desde este punto de vista específico, la mitificación que se percibe en esta narración es también artificial porque está construida de una forma subjetiva, basándose en una apología de la libertad revolucionaria y utópica. Igualmente, los nombres de estas víctimas del trujillato tienen un simbolismo que contribuye aún más a la memoria legendaria de las hermanas Mirabal. Por ejemplo, Fernando Valerio-Holguín explica detalladamente que el nombre de Patria se refiere a la tierra del padre, al patriotismo y a los sacrificios que se pueden realizar en nombre de una nación. A su vez, añade que “Minerva, la más comprometida 15
En relación al tema de la regeneración, Ausband señala que ningún tema mítico es más atrayente que el tema de la renovación y por ello, en casi todas las mitologías existe la posibilidad de un nuevo principio (59). A esta reflexión agrega que la otra faceta del nuevo principio es el tema del regreso. Ambos son, de hecho, aspectos del mismo deseo de reformar la sociedad o incluso la humanidad (62).
Corbalán/memorias.indd 109
29/02/16 13:08
110
Ana Corbalán
políticamente, remite a la Diosa grecorromana de la sabiduría” (94).16 En realidad, los tropos metafóricos con los que se identifican a las tres mártires de la dictadura de Trujillo son tan abundantes que resulta difícil condensarlos. Para que el lector se haga una idea aproximada, tan sólo en el poema “Las Mirabal”, de Eduardo Tavárez Justo, se las denomina con estos apelativos: “gloria”, “amazona”, “luz del manantial”, “gemas”, “diosas del Martirio” y “tres hadas” (Gómez Sánchez, 105-106). Dichas descripciones constituyen solamente algunas de las metáforas positivas con las que el pueblo dominicano define a estas tres mujeres. Dada la abundancia de obras literarias surgidas a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal, resultaría casi imposible analizar en este estudio todos los textos que exaltan a estas jóvenes, pero hay que subrayar que nos encontramos de nuevo ante una visión excesivamente idealizada que apela a la reinvención y apología política de la biografía de ciertas personas en el imaginario popular dominicano. Numerosos críticos consideran que Álvarez elimina los superlativos míticos tradicionalmente asociados con las Mirabal para humanizarlas, porque la escritora dominicana describe a sus protagonistas como esposas, madres y mujeres de carne y hueso a quienes simplemente les atraía la política. Incluso la misma autora proclama en la posdata de su novela que su propósito al escribirla fue efectuar una desmitificación de estas jóvenes para reivindicar el valor histórico de sus vidas y rechazar la idealización de las mismas: “En cuanto a las hermanas de la leyenda, envueltas en superlativos y ascendidas al plano mítico, también resultaron inaccesibles para mí. Me di cuenta, también, de que tal deificación era peligrosa: era el mismo impulso que había creado a nuestro tirano, convirtiéndolo en un dios” (426). A pesar de esta explícita intencionalidad, considero que En el tiempo de las mariposas no consigue desmitificar a las hermanas Mirabal, sino todo lo contrario, ya que el texto funciona como un instrumento de divulgación cultural que contribuye a popularizar aún más los mitos generados en torno a ellas, quienes debido al discurso propagandístico de su compromiso político, a su lucha clandestina contra el trujillato y a su integridad ética y moral, se convirtieron en las heroínas que el pueblo dominicano necesitaba en aquellos momentos de su historia. Es más, la representación de estos iconos femeninos siempre se percibe de forma positiva en las páginas del
16
Véase el estudio realizado por Holguín, quien realiza un análisis muy interesante sobre la mitología asociada al nombre de las hermanas Mirabal.
Corbalán/memorias.indd 110
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
111
libro de Álvarez. De hecho, el autocontrol con el que la autora representa a sus protagonistas ante la adversidad resulta ejemplar, puesto que ellas siempre suelen transmitir entereza para que sus seguidores no se desanimen: “Las mariposas están tristes hoy —señaló. Eso hizo que me irguiera y enjugara las lágrimas. ¡Las mariposas no estaban dispuestas a rendirse! Habíamos sufrido un revés, pero no nos habían vencido” (355). Asimismo, en varios capítulos de la novela se glorifica a estas víctimas de la dictadura, se enaltece la integridad física y emocional de estas hermanas y se infiere que la democracia que impera en la República Dominicana se debe al sacrificio de las Mirabal para salvar a su país: “Mira lo que han hecho las muchachas [...] Se refiere a las elecciones libres, a los malos presidentes que ahora llegan al poder de manera correcta, no gracias a los tanques. Se refiere a nuestro país, que empieza a prosperar” (419). Mediante este tipo de aclamaciones, la novela de Julia Álvarez no desmitifica para nada el legado de estas víctimas de la dictadura, sino que contribuye a evitar su caída en el anonimato, ya que nos hallamos ante un libro de gran éxito comercial cuya función es reconstruir fragmentariamente la vida y muerte de estas heroínas nacionales para denunciar el régimen de Trujillo ante una audiencia extranjera. Sin duda, la última frase de la novela refuerza explícitamente esta exaltación del recuerdo mítico con el que se conmemora a estas mujeres, desde el momento en que la voz narrativa de la autora profiere tras su posdata las siguientes palabras: “¡Vivan las mariposas!” (427). En esta representación idealizada de sus personajes femeninos, Minerva suele ser construida como la hermana más revolucionaria. Ya desde sus años escolares, esta protagonista es representada en la novela intentando negociar y rebelarse frente a la rigidez paterna. Igualmente, adopta una posición subversiva desde muy joven, cuando se entera de las atrocidades que Trujillo está cometiendo y comienza a asociarse con los elementos de resistencia clandestina contra el régimen. Por otro lado, ha pasado a la historia como la única mujer que se atrevió a abofetear al dictador por propasarse con ella.17 Debido a su rebeldía, 17
Este acto la mitifica aún más, pues como señala Valerio-Holguín: “Minerva repite un gesto alegórico presente en la fundación de la nación dominicana: el de Mencía, la esposa de Enriquillo, que rechaza a Valenzuela, el conquistador español. O también como la leyenda de la mujer dominicana que abofetea a un soldado haitiano durante la ocupación” (94). No obstante, su hermana Dedé, en sus memorias, niega que ocurriera este supuesto acto heroico: “Sobre lo que se dijo después, que Minerva le había dado una bofetada a Trujillo y lo había dejado plantado en la pista de baile, no ocurrió
Corbalán/memorias.indd 111
29/02/16 13:08
112
Ana Corbalán
Minerva se convirtió en una leyenda en vida. Álvarez subraya que el mismo Trujillo la consideraba “el cerebro detrás de todo el movimiento” (306). Al final de la novela, se narra que ella fue reconocida como “la heroína del movimiento clandestino Catorce de Junio” (230). Asimismo, debido a sus actos de resistencia contra el Trujillato, En el tiempo de las mariposas enfatiza que “Trujillo la quería muerta. Se estaba convirtiendo en una persona demasiado peligrosa, la heroína secreta de la nación entera” (263). Su carácter noble se transmite en numerosas ocasiones, como se observa en el capítulo en el que explica las razones por las que rechaza un indulto para salir de la prisión: “Aceptar el indulto significa que hay algo por qué perdonarnos. Además, no podríamos estar en libertad si no se les ofrece la misma oportunidad a todos los demás” (311). Su propia voz narrativa llega a reconocer la mitificación imperante sobre su persona: “Mis meses de prisión me habían elevado a una posición sobrehumana” (341). Este carácter heroico de la Minerva encarcelada que se muestra en la novela de Álvarez es igualmente reflejado en varios estudios, como el de William Galván, quien afirma que, según todos los testimonios recogidos, “Minerva era una de las presidiarias más solidarias y optimistas de los que se encontraban allí. Se preocupaba por llevar aliento, alegría y vitalidad a quienes se encontraban desanimados y tristes. Solía saludar cada nuevo día cantando himnos y canciones” (311). Asimismo, Roberto Cassá y Miguel Aquino comienzan sus respectivos libros comparando la valentía de Minerva con la de la histórica Juana de Arco. Incluso Aquino la llega a describir de este modo: “Con la claridad mental, convicción y desprendimiento de una Juana de Arco, Minerva enciende la chispa de la resistencia clandestina, contra una dictadura que convertida en el reinado de una familia mancillaba la libertad de su pueblo, de la misma manera que la heroína francesa inspiraba y guiaba a legiones de sus compatriotas hacia el rescate de la soberanía de su Patria” (xiv). Cassá incluso la llega a identificar con una diosa: “Mujer de extraordinaria belleza, se la vio poseída por un aura misteriosa de poesía” (80). A su vez, Gerardo Gallegos en su libro Trujillo: Cara y cruz de su dictadura, la define con las siguientes palabras: “Minerva Mirabal fue una mujer apasionada en política y de coraje excepcional” (225). Además, hay varios poemas recopilados por Fiume Gómez Sánchez que están dedicados sobre todo a Minerva, a quien se le considera inmortal, como
así [...] A Minerva le bastaron sus palabras y su actitud. No necesitó sus manos para darle la bofetada” (101).
Corbalán/memorias.indd 112
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
113
se muestra en la elegía de Virgilio Díaz Grullón, en la que la voz poética aclama: “Porque tú no has muerto ni podrás morir jamás” (89). De forma semejante, se puede señalar el poema que le recita Juan José Cruz Segura en unos versos dirigidos directamente a ella y que concluyen de nuevo con la deificación de su protagonista: “tú no morirás. Tú serás nuestra bandera, tú, Minerva Mirabal” (Gómez Sánchez, 59). Al igual que su hermana, Patria, la más religiosa, encuentra una forma de activismo revolucionario justificada por medio de su integración en la iglesia militante para “organizar un poderoso movimiento clandestino nacional” en el que reclutarían a los campesinos y lucharían con palabras para convencer a quienes el gobierno había lavado el cerebro (218). Según reitera la protagonista en la novela, su “misión era la de efectuar una revolución interna y no esperar un rescate del exterior” (222). Esta rebelión a través de la Iglesia le ayuda a conseguir sus objetivos, ya que casi al final de En el tiempo de las mariposas se revela que, para Trujillo, aún quedaban dos grandes problemas por resolver: “la maldita Iglesia y las hermanas Mirabal” (371).18 Los fragmentos dedicados a Patria muestran que su carácter heroico atraía a otro tipo de personas, al no ser tan agresiva como Minerva y poder así ser identificada con el papel de la mujer más tradicional de la época. Galván explica que “era sencillamente una dulce mujer dedicada por completo a su hogar, pero con gran espíritu cívico, profundamente religiosa y humana, con un humanismo capaz de llegar al sacrificio por el bien de los demás” (297). De este modo, muchas mujeres dominicanas de la época se podían identificar más con las acciones y pensamientos de este personaje, quien eventualmente también se une al Movimiento 14 de Junio con sus hermanas y unos cuarenta componentes de la resistencia clandestina.19 En defi18
19
El periodo de más represión durante la dictadura de Trujillo transcurrió durante los dos últimos años de la misma —de 1959 a 1961—, una etapa en la que la resistencia se intensificó, la Iglesia católica participó activamente, gran parte de la juventud se unió a la lucha contra el trujillato, en Cuba había triunfado la Revolución y servía de ejemplo para los dominicanos, y los exiliados no dejaban de ejercer presión desde otros países. La Agrupación Política 14 de Junio fue una organización clandestina de lucha contra la dictadura presidida por Manolo, el esposo de Minerva. El grupo adoptó ese nombre en honor al desembarco y aterrizaje de una expedición cubana que llegó a la República Dominicana en junio de 1959 para luchar contra Trujillo, aunque esta invasión fue un fracaso y supuso un derrame de sangre innecesario. Este movimiento revolucionario, según explica Juan José Ayuso, fue descubierto por una delación al
Corbalán/memorias.indd 113
29/02/16 13:08
114
Ana Corbalán
nitiva, la misma Julia Álvarez propone que estas hermanas “sirven de modelo para las mujeres que luchan contra toda clase de injusticias” (427). Es así como En el tiempo de las mariposas rememora a unos personajes femeninos de la historia cuya pasión por su causa les impulsó a participar en una revolución social de dimensiones utópicas que se proponía construir un futuro mejor para la República Dominicana. Para Samuel y Thompson, los elementos míticos de la memoria necesitan ser considerados como evidencia del pasado, pero también como una fuerza histórica que continúe en el presente (20). Dichos planteamientos se pueden aplicar a la novela de Julia Álvarez, como se observa en un determinado episodio cuando la más pequeña de las hermanas explica que existe “una aguja invisible que nos cose a todas juntas para formar la nación libre y gloriosa en que nos estamos convirtiendo” (315). En la memoria colectiva popular se cree firmemente que la muerte de las hermanas Mirabal sirvió para acelerar la caída de Trujillo y para redefinir el futuro de la República Dominicana. En esta línea reflexiva, se ratifica que el asesinato de estas jóvenes tuvo una repercusión funesta para el régimen, ya que este suceso irritó sobremanera al pueblo dominicano e impulsó a llevar a cabo el ajusticiamiento final de Trujillo en mayo de 1961. Aquino asegura, por ejemplo, que ellas consiguieron hacer temblar “los cimientos de la tiranía” mediante su “glorioso ejemplo de heroísmo” (88). Este crítico llega a indicar que el sacrificio de estas hermanas no fue en vano, ya que sirvió para conseguir “la libertad de su pueblo”, dejándole el legado “a las nuevas generaciones del valor de los ideales patrios” (179). Por lo general, la crítica considera que la muerte de las hermanas Mirabal fue necesaria para construir la democracia en la República Dominicana, la cual, según Galván, está “forjada y preservada a golpe de heroísmo, combatividad y sacrificio del pueblo” (343). En suma, gracias a los diversos textos que se han creado en relación a la vida y muerte de estas jóvenes heroicas, la leyenda de las históricas hermanas MiraServicio de Inteligencia Militar, deteniendo en muy poco tiempo a 301 integrantes, entre los que tan sólo había siete mujeres (301-303). En relación a esta agrupación política clandestina adherida a los combatientes inmolados en junio de 1959 en la lucha antitrujillista, resulta significativo subrayar que su himno es igualmente destacable, porque tras homenajear a estos mártires, éste dedica la última estrofa única y exclusivamente a las figuras idealizadas de las hermanas Mirabal: “¡Hermanas Mirabal! / Heroínas sin igual. / Tu espíritu vibrante / es el grito de la Patria Inmortal.” (cit. en William Galván 286).
Corbalán/memorias.indd 114
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
115
bal persiste hoy en día y contribuye a renegociar la importancia de la trágica muerte de estas jóvenes dominicanas en el ajusticiamiento de Trujillo. Tal y como enfatiza Cassá, las Mirabal “se hicieron símbolos de la lucha por la libertad. La formación de una generación de revolucionarios encontró en ellas el ejemplo vivo a seguir. Durante los años siguientes fueron el emblema del Movimiento 14 de Junio y de todos aquéllos que se encontraban empeñados en instaurar un orden democrático y justo” (100). En su honor se celebró en Bogotá el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981. En la República Dominicana son identificadas como heroínas de la lucha antitrujillista, y el 25 de noviembre, en conmemoración al día de su asesinato, se celebra en muchos países latinoamericanos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
2.5. Semejanza entre las novelas y las adaptaciones fílmicas de LAS TRECE ROSAS y EN EL TIEMPO DE LAS MARIPOSAS Como he señalado en las páginas anteriores, las novelas Las trece rosas del español Jesús Ferrero y En el tiempo de las mariposas de la latina Julia Álvarez presentan un claro paralelismo tanto en su estructura como en su contenido. La primera similitud radica en que estos textos conceden un protagonismo absoluto a sus personajes femeninos, relegando la figura masculina a un segundo plano. De esta forma, la estrategia narrativa empleada en ambas novelas reivindica la importancia histórica del sujeto femenino y explora detalladamente las consecuencias sociales y políticas del dramático fin de la vida de estas dieciséis jóvenes. Asimismo, la representación textual tanto de las Trece Rosas españolas como de las hermanas Mirabal dominicanas adopta patrones semejantes en la exaltación de su ideología política, pues todas estas jóvenes fueron activistas izquierdistas que se opusieron a la represión ejercida por los regímenes militares de más de treinta años de duración liderados por Franco y por Trujillo. Del mismo modo, debido al papel heroico con el que se ha reconstruido la vida de estas jóvenes y a una polarizada división ideológica, estos textos coinciden en retratar a los simpatizantes de la dictadura como villanos sin ningún rasgo de profundidad psicológica, lo cual ayuda a representarlos como una alegoría de las fuerzas del mal político. Por estos motivos, dichas narrativas revisionistas suelen caracterizarse por una marcada división maniqueísta entre víctimas y
Corbalán/memorias.indd 115
29/02/16 13:08
116
Ana Corbalán
victimarios. Considerando esta aproximación selectiva, manipulativa y limitada de la historia, es destacable señalar que en ambas novelas —igual que en los cuatro testimonios analizados en el capítulo anterior—se idealiza una posición revolucionaria que ensalza la lucha femenina contra el avance del totalitarismo. De hecho, Jesús Ferrero y Julia Álvarez construyen una iconografía heroica que idealiza el compromiso y activismo de sus protagonistas, así como su persecución, represión, encarcelación y posterior asesinato. Sin embargo, estos retazos de la memoria del pasado resultan ambiguos debido a la omisión deliberada que se efectúa en sus páginas de cualquier rasgo negativo asociado a sus personajes femeninos, lo cual es una estrategia textual que contribuye a reforzar y afianzar su imagen de heroínas nacionales. Estas protagonistas son construidas de una manera muy positiva que ensalza su lucha por la justicia e intencionadamente omite cualquier acción que cuestione su integridad. Por otro lado, la estructura narrativa de sus páginas está organizada en torno a una polifonía de voces narrativas cuya yuxtaposición de puntos de vista convergentes sirve para que el lector reconstruya fragmentariamente la vida y muerte de estos iconos históricos que se convirtieron en leyendas inmortales desde tan sólo unos minutos después de su asesinato.20 Asimismo, la trama de ambas novelas dramatiza las historias de unas muertes repentinas que han elevado a estas figuras femeninas al nivel de leyendas e influyen en la reconstrucción de la identidad colectiva en el presente. En este sentido, se debe prestar atención al proceso de manipulación ejercido tanto por la pluma de Ferrero como por la de Álvarez para seleccionar, incorporar y eliminar determinados elementos narrativos, lo cual hace eco de los planteamientos efectuados por Lévi-Strauss, cuya postura mantiene que los hechos históricos deben ser constituidos como elementos de una estructura verbal que siempre se escribe con un propósito específico, no sólo a nivel ideológico, sino también por haber sido escritos para un grupo social determinado (The Savage Mind, 257-258). Ferrero y Álvarez exaltan a través de una prosa lírica la rele20
Con respecto a esta polifonía de voces, ambas novelas están estructuradas en torno a una diversidad de paradigmas discursivos y voces individuales, representando adecuadamente los postulados establecidos por Mikhail Bakhtin sobre los elementos que componen una novela y que constituyen la heteroglosia de la misma: la voz autorial, la voz narrativa, géneros insertados, la voz de los protagonistas. Según Bakhtin, cada una permite una multiplicidad de voces sociales y una gran variedad de diálogos discursivos (262-263).
Corbalán/memorias.indd 116
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
117
vancia histórica de unas mujeres disidentes de la dictadura franquista y de la de Trujillo y también describen detalladamente un episodio climático de violencia que culmina en el trágico asesinato de sus protagonistas femeninas. Otro nexo de unión entre Las trece rosas y En el tiempo de las mariposas lo comparten todos los textos primarios que ocupan el análisis central de Memorias fragmentadas; es decir, una temática de denuncia ante las injusticias sociales, una función como producto de consumo de masas con un elevado número de ventas y un gran impacto emotivo en muchos de sus lectores. Junto a estos factores, es importante subrayar que ambas novelas son históricas, están basadas en la realidad y utilizan la ficción narrativa para representar y narrar un hecho histórico.21 Estas dos narraciones incorporan personajes que tienen un referente real, intercalan documentos verídicos y referencias cronológicas concretas y realizan un esfuerzo historiográfico por reinscribir a la mujer en la historia.22 En este sentido, ambas narraciones se basan en una reconstrucción de situaciones y personajes reales, mientras que, simultáneamente, contribuyen a interpretar por medio de la ficción determinados eventos del pasado. Junto al éxito de estas novelas y de muchos otros productos mercantiles que han sido generados a raíz de estos dos acontecimientos históricos, son destacables dos adaptaciones cinematográficas que han contado con gran éxito de audiencia. Emilio Martínez Lázaro dirigió en el año 2007 Las 13 rosas. Mediante la técnica del docudrama consiguió popularizar aún más a estas figuras míticas de la resistencia antifranquista. Es significativo notar que el guión cinematográfico de Las 13 rosas está basado en el libro Trece rosas rojas, del periodista Car21
22
Birgit Neumann considera que las novelas crean nuevos modelos de memoria al configurar las representaciones memorísticas y seleccionar y editar elementos de discurso culturalmente conocidos, ya que combinan lo real y lo imaginario, lo recordado y lo olvidado y exploran por medio de la imaginación los trabajos de la memoria, ofreciendo así nuevas perspectivas del pasado (334). Estas pautas corresponden a la propuesta establecida por Hayden White, quien señala que: “Historiography is an essentially good ground in which to consider the nature of narration and narrativity because it is here that our desire for the imaginary, the possible, must contest with the imperatives of the real, the actual. If we view narration and narrativity as the instruments with which the conflicting claims of the imaginary and the real are mediated, arbitrated, or resolve in a discourse, we begin to comprehend both the appeal of narrative and the grounds for refusing it” (The Content of the Form, 4).
Corbalán/memorias.indd 117
29/02/16 13:08
118
Ana Corbalán
los Fonseca, cuyo estudio combina archivos históricos, entrevistas, cartas, artículos periodísticos y otros documentos que son útiles para reconstruir los hechos históricos relatados. En relación a la verosimilitud de esta adaptación fílmica, Thomas Deveny define este filme como “bio-pic” o “docudrama”, ya que la película documenta de forma dramática la vida y muerte de trece jóvenes que existieron en la realidad.23 De forma similar, Mariano Barroso se basó en el libro de Julia Álvarez para dirigir su filme En el tiempo de las mariposas en el año 2001.24 Ambas películas sobre estas heroínas de la resistencia antifranquista y antitrujillista se asemejan entre sí por varios motivos, ya que tienen un título que es homónimo al de las novelas y, a su vez, comparten numerosos aspectos técnicos que contribuyen a que el espectador establezca una mirada retrospectiva al periodo dictatorial de España y de la República Dominicana y pueda dialogar con su pasado histórico a través de la representación memorística visualizada en la pantalla.25 Por ello, estas películas se insertan en el subgénero de la “historiofotía”, término acuñado por Hayden White para describir la representación de la historia y de nuestro entendimiento de la misma a través de imágenes visuales y discursos fílmicos (1193). De acuerdo a los postulados establecidos por White en “Historiography and Historiophoty”, mucha de la información sobre el pasado solamente se puede obtener a través de imágenes visuales, por lo que el cine resulta más adecuado que el discurso escrito para llevar a cabo una representación de ciertos tipos de fenómenos históricos: paisajes, ambientes, emociones, escenas y complejidades contextuales (1193-1194). De hecho, la escenografía de ambas películas está muy bien ambientada en el pasado para que el espectador se aproxime a los años treinta, cuarenta y cincuenta gracias a un rodaje en localizaciones exteriores que destaca por la exce23
24
25
Deveny utiliza la definición realizada por George Custen, quien afirma que el “biopic” es una película biográfica que construye la vida de unas personas poderosas, así como los papeles que jugaron en la historia (4). El largometraje de Las 13 rosas contó con gran éxito de audiencia. Según la página del Ministerio de Cultura de España, tuvo 863.135 espectadores. Fue nominada para 14 premios Goya y ganó 4: mejor fotografía, mejor música original, mejor vestuario y mejor actor de reparto. Por su parte, In the Time of the Butterflies contó con dos premios Alma y con una nominación de los Critic Choice Award. Hayden White, en “Historiography and Historiophoty” subraya la similitud entre la historia escrita y la audiovisual. Según indica, toda historia escrita, así como su representación fílmica son productos de procesos de condensación, desplazamiento, simbolización y calificación (1194).
Corbalán/memorias.indd 118
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
119
lente réplica de automóviles, decorados, vestuarios y accesorios con los que se reconstruye brillantemente la época para crear un espejismo de realismo en la audiencia. Conviene reiterar que ninguna historia visual funciona como espejo de los eventos que narra, aunque la representación discursiva que ofrece el cine histórico es digna de mención: las imágenes que se muestran son fragmentos de la historia que moldean la posmemoria cultural, y la cámara sirve para abrirle al espectador una ventana al pasado. Del mismo modo, Las trece rosas y En el tiempo de las mariposas destacan por una iluminación que siempre suele enaltecer los rostros y figuras de sus protagonistas femeninas, quienes se caracterizan y distinguen del resto de los personajes por una belleza deslumbrante y por un vestuario caracterizado por su riqueza en matices y colores. Igualmente, existe un paralelismo en la representación unidimensional efectuada en ambas películas sobre la angustia que experimentan en la prisión sus respectivas protagonistas, lo cual desarrolla una memoria afectiva en la audiencia.26 La atrocidad con la que el montaje enfatiza unas tomas que muestran muy gráficamente los interrogatorios y las violaciones de derechos humanos ejercidas contra sus personajes femeninos influye en gran medida para ejercer en el espectador una reacción de rechazo a los representantes de las dictaduras de Franco y de Trujillo. Dichas imágenes, que responden a una excelente escenificación, manifiestan estratégicamente el enfoque ideológico y selectivo de la cámara con el que se pretende ejercer una manipulación emotiva en su audiencia.27 A través del impacto que dichas imágenes fílmicas producen en sus espectadores, se consigue reforzar la eficacia de los mitos y símbolos construidos en torno a la importancia histórica de estas dieciséis jóvenes. De hecho, estas dos películas consiguen transmitir memorias prostéticas; es decir, memorias que surgen, en palabras de Landsberg, a raíz de la relación empática de las personas 26
27
Jill Bennett ha analizado brillantemente esta memoria afectiva: “images have the capacity to address the spectator’s own bodily memory; to touch the viewer who feels rather than simply sees the event, drawn into the image through a process of affective contagion” (36). Pam Cook, en su libro Screening the Past, considera que las reconstrucciones históricas en el cine contribuyen a desarrollar una relación personal y subjetiva entre el espectador y el pasado, al igual que una respuesta afectiva ante las conexiones que surgen entre el pasado y el presente (2-3). En la misma línea reflexiva, Landsberg indica que debido a la cultura de masas, estas imágenes y narrativas sobre el pasado se encuentran mediatizadas por las historias políticas, culturales y sociales y, por lo tanto, tienen la capacidad de afectar la subjetividad de una persona (146).
Corbalán/memorias.indd 119
29/02/16 13:08
120
Ana Corbalán
con un pasado colectivo que no han experimentado de forma personal. Como asegura esta crítica, dichas memorias pueden surgir simplemente durante el visionado de una película, y mediante la experiencia fílmica, el espectador se sumerge en unas historias que le afectan de forma personal y alteran su capacidad empática (2). Tanto Las trece rosas como En el tiempo de las mariposas evocan una historia del pasado y establecen un diálogo con sus espectadores para que estos se aproximen a los acontecimientos que se narran en la diégesis del filme y experimenten la trama como si la hubieran vivido ellos mismos. De acuerdo a Landsberg, las memorias prostéticas pueden cambiar la conciencia ética de una persona para permitirle formar alianzas políticas inesperadas. Es así como más que atomizar a la gente, las memorias prostéticas abren nuevos horizontes de experiencias colectivas (143). Estas alianzas políticas se pueden observar en Las trece rosas y En el tiempo de las mariposas, películas en las que el espectador se siente impulsado a rechazar casi instintivamente a los regímenes dictatoriales de Franco y Trujillo, debido sobre todo al impacto negativo que inspiran en la pantalla los agentes represivos de estas dictaduras, quienes suelen ser representados como figuras del mal caracterizados por un comportamiento casi demoníaco. Estas reelaboraciones artísticas y verosímiles nos llevan a plantearnos si se puede hablar del “verdadero espíritu” de una reconstrucción ficticia de hechos reales que sucedieron hace más de medio siglo, lo cual problematiza hasta cierto punto la ideología de exaltación transmitida a través de estas adaptaciones fílmicas. Según Pierre Sorlin, el cine histórico es un instrumento relevante para descubrir el pasado por los siguientes motivos: en primer lugar, transporta a sus espectadores a las corrientes de temores, esperanzas y pasiones que ocurrieron en otra época. Igualmente, nos ayuda a experimentar un sentido de la realidad vital. Por último, mediante la mezcla de sonidos e imágenes y el ritmo emotivo del montaje, estos filmes introducen a los espectadores dentro de lo que está ocurriendo en la pantalla y nos hacen partícipes de los sentimientos de los protagonistas (49). Efectivamente, en ambas películas, como resultado del entramado de decorados, sonido, banda sonora y vestuario que aparecen yuxtapuestos con las vidas “reales” de los protagonistas, la audiencia se acerca a un encuentro imaginario con el pasado para reconstruir y elaborar la crónica reciente tanto de España como de la República Dominicana y para aceptar e internalizar los mitos creados en torno a estas figuras históricas. La lograda reproducción de la época que se realiza a través de la pantalla sirve igualmente
Corbalán/memorias.indd 120
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
121
para representar una especie de realidad discursiva que adquiere rasgos fotográficos y solidifica la ficción del recuerdo memorístico colectivo en su mirada enaltecedora a las Trece Rosas y las hermanas Mirabal. Al igual que en las dos novelas, el montaje de estas películas está compuesto por cuadros fragmentarios y elípticos que juegan un papel muy significativo en la codificación de tiempos pasados. Junto a la reelaboración y reconstrucción del pasado efectuada en ambos filmes, son destacables las numerosas tomas de primer plano que abundan tanto en la cámara de Martínez Lázaro como en la de Barroso, y que se utilizan para realzar el valor y heroísmo de sus protagonistas femeninas en su lucha contra el totalitarismo de Franco y Trujillo. Estos primeros planos se suelen proyectar con unos ángulos de cámara que enfocan e iluminan las expresiones faciales de estos personajes femeninos y visualizan su expresión radiante al proclamar su desafío a la dictadura, lo cual contribuye de nuevo a su mitificación a través del medio fílmico. Inexorablemente, las imágenes acercan al espectador a los sentimientos experimentados por sus protagonistas y contribuyen a preservar el carácter heroico de sus acciones. Del mismo modo, al mostrar las lágrimas y las emociones de los rostros de estos personajes, la audiencia se aproxima más afectivamente a estas mujeres cuyos sentimientos son compartidos en la pantalla y cuyas vidas acaban sesgadas dramáticamente. Asimismo, entre las convenciones del montaje destacan las secuencias más dramáticas de estas dos películas, las cuales están compuestas por una música extradiegética que enfatiza las fuertes emociones imperantes. Aunque frecuentemente, Las trece rosas y En el tiempo de las mariposas también utilizan un sonido diegético interno que representa la voz en off de lo que piensan estas mujeres protagonistas en determinadas escenas relevantes. Por ejemplo, en el filme de Emilio Martínez Lázaro es significativa la secuencia que visualiza a las trece jóvenes cuando están en capilla escribiendo unas cartas de despedida a su familia. En ésta, la cámara se aproxima hasta llegar a un primerísimo plano en el que se enfoca la ansiedad de los rostros de aquéllas cuyas horas están contadas, con el objetivo de que el espectador pueda escuchar y leer los fragmentos más destacables de estas cartas. De esta forma, la narración utiliza el sonido para expresar la subjetividad de los pensamientos y últimas reflexiones de sus protagonistas. Es así como la audiencia averigua el contenido de una correspondencia privada y descubre la entereza de estos personajes cuya representación aumenta su heroísmo ante la adversidad. Mediante esta técnica, descubrimos que una
Corbalán/memorias.indd 121
29/02/16 13:08
122
Ana Corbalán
de las 13 rosas morirá con la cabeza alta, otra reitera su inocencia y otra muestra su integridad física y entereza emocional ante la muerte. Como demuestra Deveny, las cartas escritas por estas mujeres en las últimas horas de sus vidas constituyen una narrativa importante y un componente histórico fundamental en el filme (45). De forma análoga, En el tiempo de las mariposas la audiencia escucha la voz en off de Minerva Mirabal expresando sus sentimientos y recordando eventos importantes cuando está incomunicada en la cárcel, en una especie de flashback visual. Otro paralelismo significativo radica en que ambas películas utilizan un final visualmente atrayente y poderoso que puede servir para manipular de nuevo al espectador, al presentar como última imagen una toma estática en la que se destacan en la pantalla unas palabras escritas en grandes letras que subrayan la verosimilitud histórica de lo que aparentemente era una película ficticia: en el caso de Las 13 rosas, se enfatiza el fusilamiento de 56 hombres y mujeres y la utilización de documentos reales en la producción del filme. Igualmente, el mensaje que aparece al final de En el tiempo de las mariposas sirve para dramatizar más la historia, puesto que enfatiza que la muerte de estas jóvenes sucedió en realidad y reitera los homenajes que se efectúan en toda Latinoamérica en su memoria. Esta manipulación discursiva es importante a la hora de construir el mito histórico, ya que ambas narrativas fílmicas distorsionan deliberadamente la construcción objetiva de las historias que reconstruyen para exaltar de modo unidimensional a las víctimas/mártires de la represión dictatorial. Si se considera esta intencionalidad manipulativa, la puesta en escena que constituye el final de estos filmes presenta un claro paralelismo, ya que ambos construyen un episodio climático de violencia que culmina en la trágica muerte de las protagonistas en una escena definida por el Pathos. En estas escenas, una de las jóvenes de cada película se dirige a sus ejecutores en una actitud desafiante justo antes de morir. En el caso de las trece menores, una de ellas increpa a su pelotón de fusilamiento, mirándolos directamente a los ojos y retándolos con estas palabras: “no sois hombres”. Del mismo modo, Minerva intenta convencer a los campesinos que van a apalearlas para que se percaten que ellos no quieren hacer eso y reconozcan que, ideológicamente, están de su parte. Inmediatamente tras estas impactantes tomas, las dos películas muestran otra secuencia muy emotiva en la que se enfoca a las jóvenes unidas en un último abrazo segundos antes de ser brutalmente asesinadas. Esta emotividad sirve para incrementar el dramatismo que sus directores provocan en sus respectivos docudramas, en los que presen-
Corbalán/memorias.indd 122
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
123
tan una considerable ausencia de elementos históricos y se enfocan en una selección discursiva dramática y maniquea con la que construyen de forma idealizada el rol de estas mujeres. Martínez Lázaro ha comentado que su propósito al dirigir Las 13 rosas fue “reinventar y hacer vivir en la pantalla los últimos días de las chicas, con su juventud recién estrenada, sus proyectos e ilusiones, sus primeros amores, su idealismo combativo y su valor cívico y personal”. Finalmente, ambas películas destacan la muerte trágica de sus protagonistas femeninas para preservar su memoria a través del tiempo. Al respecto, Deveny indica que en Las 13 rosas hay diálogos en primeros planos en los que una de ellas señala que no deben ser olvidadas en los anales de la historia; también hay confesiones metonímicas en las que, mediante las cartas escritas en la capilla antes de morir, las prisioneras reiteran su inocencia; y por último, la cámara enfatiza la encomiable solidaridad y serenidad que muestran en su ejecución (41). Todos estos aspectos contribuyen a que los espectadores experimenten ciertas memorias prostéticas que les ayudan a sentir una considerable empatía emocional con estos hechos traumáticos que ven en la pantalla. Es más, para Landsberg, el recuerdo estratégico creado por estas tecnologías de cultura de masas tiene el poder de movilizar un sentido de responsabilidad cívica colectiva (152). En definitiva, Jesús Ferrero, Julia Álvarez, Emilio Martínez Lázaro y Mariano Barroso establecen marcados paralelismos en su representación heroica de las víctimas femeninas de las dictaduras y contribuyen con la producción de estas dos novelas y películas al proceso de asegurar cierta continuidad histórica al mito creado en torno a sus protagonistas al renegociar, con la ayuda narrativa y visual, la memoria cultural de una época reciente en el pasado de las sociedades posdictatoriales tanto de España como de la República Dominicana.
2.6. Reflexiones finales sobre la mitificación de las rosas y las mariposas Como se ha demostrado en este capítulo, En el tiempo de las mariposas y Las trece rosas son textos que no investigan la Historia con mayúscula, sino que construyen una representación fragmentada del pasado basada en una ideología de exaltación de unas mujeres que se niegan a caer en el olvido histórico y que fueron asesinadas por su resistencia activa y por su militancia contra las dictaduras de Franco y Trujillo. Es importante subrayar que la historia de estas
Corbalán/memorias.indd 123
29/02/16 13:08
124
Ana Corbalán
jóvenes se recrea en todos los textos analizados de forma selectiva y fragmentaria. Asimismo, la manipulación efectuada en estas novelas y películas es obvia debido a la idealización mítica y a la valoración afectiva y sentimental que provocan en sus lectores y espectadores. Por otro lado, según Ausband, cuando una tradición mitológica deja de ser vital y los integrantes de una comunidad no creen las historias heroicas, entonces la sociedad se puede ver amenazada por el caos (19). Ese rechazo a la desmemoria colectiva es lo que hace que los mitos creados en torno a estas víctimas femeninas de la dictadura se sigan divulgando más de medio siglo después de estos trágicos acontecimientos por medio de numerosos poemas, ensayos, películas, documentales y novelas. Sin embargo, no hay que olvidar que los mitos, igual que nacen, se modifican o incluso desaparecen. Al fin y al cabo, son parte de la historia, y la historia se silencia, se altera y en ocasiones se olvida, lo cual nos hace reiterar el pensamiento de Barthes, quien al acentuar el carácter histórico de los mitos, afirma que no pueden existir los conceptos míticos fijos, puesto que estos se construyen, se transforman, se desintegran e incluso se suprimen con el paso de la historia (120). La aceptación de un mito, según Passerini, consiste en un acto de complicidad consciente o inconsciente. Esta crítica sugiere que las mujeres legendarias han mantenido sus ideales y han elegido compartir un mundo imaginario común en su deseo de hacer historia y crear un futuro ideal (“Mythbiography in Oral History”, 55).28 A su vez, mediante el juego establecido entre la ficción y la realidad para la elaboración del mito, las cuatro obras que han sido analizadas en este capítulo contribuyen a ilustrar magistralmente unos traumas sociales e históricos nacionales.29 Por lo tanto, mediante sus ficciones narrativas y fílmicas, Jesús Ferrero, Emilio Martínez Lázaro, Julia Álvarez y Mariano Barroso llevan a cabo una tarea de reconocimiento y consagración hacia aquellas
28
29
A pesar de que el estudio de Passerini se refiere a unas prisioneras políticas italianas que usaron la violencia armada para defender sus ideales, sus palabras son igualmente aplicables tanto a las Trece Rosas como a las hermanas Mirabal. En esta línea discursiva es aplicable de nuevo el pensamiento de Hayden White, quien destaca la constante ambigüedad existente entre historia y ficción: “The older distinction between fiction and history, in which fiction is conceived as the representation of the imaginable and history as the representation of the actual, must give place to the recognition that we can only know the actual by contrasting it with or likening it to the imaginable” (“The Historical Text”, 98).
Corbalán/memorias.indd 124
29/02/16 13:08
Memoria mitificada
125
mujeres reales que desempeñaron un papel decisivo de oposición contra el totalitarismo y adoptaron un rol activo en la sociedad de su época. De forma semejante, estos cuatro autores ensalzan constantemente la ilusión inspirada por este ideario de un futuro utópico para enfatizar lo que ha ratificado Linhard en relación a las Trece Rosas, pero aplicable igualmente a las hermanas Mirabal: que su juventud fue sacrificada para que surgiera una nueva comunidad (Fearless Women, 243). Aunque son construcciones ficticias y elaboraciones artísticas basadas en eventos históricos, las dos novelas y adaptaciones cinematográficas analizadas en estas páginas, junto a los numerosos poemas, ensayos y otros estudios que resultan relevantes para llevar a cabo la mitificación de las Trece Rosas y las hermanas Mirabal, sirven como cristalizaciones míticas de la historia de unas mujeres que destacaron por su marcada oposición frente a dos regímenes dictatoriales y que, a pesar de habérseles negado la historia, la han recuperado con el tiempo para dejar una profunda huella en la memoria colectiva tanto de España como de la República Dominicana. Sus referentes históricos cuestionan en gran medida las fronteras divisorias establecidas entre lo real y lo inventado. A este respecto, se puede aplicar de nuevo el pensamiento de White, quien declara que no importa si el mundo se concibe como real o imaginado, puesto que la manera en la que se le da sentido al mismo es similar (“The Historical Text”, 98). A modo de reflexión final, tanto la estructura narrativa de estas novelas como el guión cinematográfico de ambas películas enfatizan la actitud crítica e ideológicamente comprometida que se transmite de forma fragmentada en boca de sus personajes femeninos, quienes proclaman su resistencia activa contra la opresión política, su lucha por la libertad y su espacio de emancipación social y de género, subrayando hasta qué punto su súbita muerte en manos de una dictadura las convirtió en mártires de la historia. Como se ha demostrado en estas páginas, la mitificación creada en torno a trece rosas y a tres mariposas perdura en la memoria colectiva de nuestras geografías, pese a que han transcurrido más de setenta y cinco años desde la ejecución de las españolas y más de cincuenta de la emboscada que acabó con la vida de las tres hermanas dominicanas. Por último, Las trece rosas y En el tiempo de las mariposas son comparables porque en ellas se establece un discurso que idealiza a unas figuras femeninas heroicas cuyas voces defienden ardiente y apasionadamente la reivindicación de unos derechos que fueron aplastados por los regímenes dictatoriales de
Corbalán/memorias.indd 125
29/02/16 13:08
126
Ana Corbalán
Franco y Trujillo. Las dos novelas y filmes examinados en este capítulo, aunque se refieren a la situación específica de dos naciones geográficamente distantes, coinciden en evocar la simbología de belleza y regeneración encarnada por las rosas y las mariposas, así como en promover la visibilidad y agencia de unas mujeres que se convirtieron en mártires de la historia al morir defendiendo su dignidad y luchar por un mundo mejor. La mitificación que gira en torno a ellas representa, como diría Barthes, un lenguaje que no quiere morir (133). De hecho, el elevado protagonismo y heroísmo que estas figuras femeninas adquieren en la pluma de Ferrero y de Álvarez y en la cámara de Martínez Lázaro y de Barroso contribuye a salvarlas del anonimato y del silencio historiográfico en el que habrían sucumbido como personajes anónimos si se hubieran convertido en fantasmas de la desmemoria. Finalmente, la leyenda que gira en torno a estas jóvenes que sacrificaron su vida al defender una causa noble ha dejado una huella tan profunda que no se borrará fácilmente de la memoria colectiva. Definitivamente, la historia y la reinterpretación literaria y fílmica de la misma nos han demostrado que no se han podido arrancar las rosas en su esplendor ni le han conseguido robar las alas a las mariposas.
Corbalán/memorias.indd 126
29/02/16 13:08
3. Explosión de memorias: restitución de la identidad maternofilial en España y Argentina Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente. (Ernesto Sábato, INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS)
3.1. Reflexiones sobre el tráfico de niños en España y Argentina Como se está demostrando, las memorias que componen el corpus de este libro no ofrecen una perspectiva objetiva del pasado histórico, sino que se enfocan en algunos fragmentos específicos de la historia que reafirman reconstrucciones subjetivas de la lucha femenina contra el poder dictatorial. En los capítulos anteriores se ha subrayado cómo se puede reescribir, repensar, tergiversar y reimaginar la historia de la resistencia femenina contra las dictaduras a través de la ficción mediante memorias personales, colectivas, culturales y políticas. Partiendo de este nexo que enlaza cada capítulo de Memorias fragmentadas, en las siguientes páginas se examinará otro modo de resistencia femenina que adopta parámetros semejantes a ambos lados del Atlántico. Se considerarán las principales características de estas reconstrucciones ficticias de la historia que mantienen la memoria viva de un pasado cuyas heridas aún no han podido ser cerradas y que despiertan a su vez la conciencia social para recuperar las voces de miles de personas cuyo nombre e identidad han sido falsificados. Se prestará especial atención a los textos narrativos y audiovisuales que denuncian la apro-
Corbalán/memorias.indd 127
29/02/16 13:08
128
Ana Corbalán
piación ilegal de niños en España y Argentina y que utilizan el leitmotiv de la maternidad politizada para intentar llevar a cabo sus respectivas restituciones identitarias y familiares. Por ello, el bloque temático seleccionado para este capítulo destaca el papel primordial de la mujer como madre, abuela o hija en la lucha por la recuperación de la identidad de miles de niños que fueron arrebatados a sus padres biológicos durante las dictaduras.1 Partiendo de estas reflexiones iniciales, se utiliza de nuevo una aproximación transatlántica cuyo eje central es la denuncia del robo de menores durante las últimas dictaduras españolas y argentinas, con el objetivo de señalar las semejanzas formales y temáticas que estas narrativas presentan en torno a la representación de la resistencia femenina frente a las expropiaciones irregulares por parte del Estado. Aunque varios críticos rechazan la tendencia a internacionalizar las memorias de las dictaduras porque aseguran que se deben respetar las particularidades de cada país para entender el contexto específico de cada uno de los diferentes regímenes dictatoriales (Raquel Macciuci, Luz Celestina Souto, Vinyes, Armengou y Belis), pienso que es relevante señalar las similitudes existentes entre Argentina y España en torno a la expropiación ilegal de menores.2 Pese a que en España estos secuestros estaban justificados por leyes y en Argentina fueron actos clandestinos, en ambos países los robos de menores fueron encubiertos por acciones aparentemente filantrópicas, es decir, para 1
2
Jo Fisher, en su excelente estudio Out of the Shadows, examina la militancia femenina frente a las dictaduras en el Cono Sur y asegura que en estos países las mujeres han liderado la lucha por la democracia y han mostrado un valor extraordinario para confrontar la brutalidad de la represión militar (1). Fisher analiza esta resistencia mediante los ejemplos de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, y las manifestaciones de las campesinas de Paraguay, así como la creación de cocinas comunales en los barrios marginales, etc. Por ejemplo, en Los niños perdidos del franquismo se señalan las diferencias empíricas y tipológicas del secuestro de niños entre ambos países y se sugiere que en Argentina fueron actos “esporádicos, ocasionales o accidentales” mientras que en España estas apropiaciones se hicieron de forma “sistemática y exhaustiva” (81). Igualmente, en “Las desapariciones infantiles durante el franquismo y sus consecuencias”, Vinyes establece la siguiente diferenciación: “En España no hubo ‘guerra sucia’. La pérdida y desaparición infantil fue el resultado de una voluntad de purificación pública del país [...]. Jamás hubo ‘Centros Clandestinos de Detención’ en nuestro país. Muy al contrario, fue el Nuevo Estado quien constituyó el proceso legal, administrativo y burocrático, que promovió y encauzó institucional y legalmente los procesos de desaparición, especialmente desde las cárceles de mujeres” (68).
Corbalán/memorias.indd 128
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
129
salvar y reeducar a unos niños que habrían sido estigmatizados si hubieran continuado junto a sus familias. Resulta difícil estimar cuál fue el número exacto de bebés y niños adoptados de forma irregular.3 Ello no excluye, sin embargo, que los regímenes dictatoriales de ambos países organizaran sistemáticas redes de tráfico de niños para adoctrinarlos y garantizar que no contaminaran ni envenenaran el ideal del cuerpo nacional promovido por estas dictaduras. Los textos seleccionados en estas páginas exponen cómo el robo de niños responde a una cuestión ideológica y cómo en ambos contextos geopolíticos se procedió de forma similar a arrebatar a los hijos de las personas desafectas a estos regímenes para poder separarlos física e ideológicamente de sus padres y reincorporarlos en la sociedad dictatorial con una nueva identidad. Es más, estos dos países utilizaron técnicas similares de segregación y expropiación: desde una separación forzada de los niños a un alejamiento de sus familiares, pasando por una entrega a familias adeptas al régimen que se ocuparon de convertirlos en un modelo de ciudadanos afines a la ideología imperante durante estas dictaduras. Luis Celestina Souto concuerda con esta idea al afirmar que las apropiaciones de menores en España y Argentina fueron similares: Este concepto sirve de fundamento para una de las principales teorías fascistas de la época, la de separar el grano de la paja, es decir, quitarles los hijos a las familias opuestas al régimen para dárselos a familias afines a ese extremo nacionalismo español, con el fin de reeducarlos y “salvarlos” para el sistema. Tampoco es extraño que las dictaduras latinoamericanas se nutrieran de estos mismos preceptos. Durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, en Argentina también se impuso la idea de una Nación enferma, entregar los hijos de las detenidas a familias que los reeducaran fue parte importante de un plan sistemático. Quienes acogían a los niños creían estar cumpliendo una misión para el bien general (“Mala gente que camina...”, 85).4
3
4
En Argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que hubo 500 bebés secuestrados, mientras que en España las cifras sensacionalistas de los medios de comunicación aseguran que hubo unos 30.000 niños apropiados. Estos alarmantes números han aumentado por los escándalos recientes de niños adoptados irregularmente desde el franquismo hasta los años ochenta y llevados a cabo en varias instituciones o casa-cunas regentadas por religiosas de la Iglesia católica. Estos casos son diferentes a la comparación que se realiza en estas páginas, por lo que no serán considerados para este capítulo. Sin embargo, en otro artículo, Souto retoma su diferenciación de las expropiaciones realizadas en ambos contextos. Para ella, las diferencias son mayores que las simili-
Corbalán/memorias.indd 129
29/02/16 13:08
130
Ana Corbalán
En las siguientes páginas se destacarán las características compartidas por estas novelas y filmes, utilizando siempre como eje central el papel de la mujer en la búsqueda de estos niños, tanto desde la perspectiva de las madres o abuelas como desde la de las propias hijas destituidas de su identidad. Igualmente, se prestará especial atención a la función de la maternidad politizada que predomina en estas narrativas como espacio emblemático de la memoria para restaurar la amputación familiar que han experimentado con la expropiación de menores. Al igual que en los capítulos anteriores de Memorias fragmentadas, pese a la distancia geográfica, histórica, social y política que las caracteriza, estas narrativas comparten muchos rasgos en común, entre los que destacan la reconstrucción fragmentaria de unas historias que nunca fueron totalmente escritas en el siglo xx y transmiten el imperativo ético de evitar la repetición de este tipo de violaciones de los derechos humanos en el futuro. Este objetivo se lleva a cabo mediante el uso de la docuficción, con la cual los textos que serán brevemente analizados en estas páginas comparten un esquema predecible que ficcionaliza a los protagonistas de la historia para que sean más accesibles al lector o espectador contemporáneo, reforzando así su propósito de concienciación social. Para ello, se considerarán varias fuentes culturales: el documental catalán Els nens perduts del franquisme, de Montse Armengou y Ricard Belis (2002); las novelas españolas Mala gente que camina, de Benjamín Prado (2007) y Si a los tres años no he vuelto, de Ana Cañil (2011); las novelas argentinas A veinte años, Luz, de Elsa Osorio (1998) y Un hilo rojo, de Sara Rosenberg (1998) y la película argentina Cautiva, de Gastón Biraben (2003). Estos textos primarios ejercen una reflexión sobre el tráfico velado de niños, destacando el protagonismo de unas mujeres que luchan por la restitución de la identidad familiar. Todas estas narrativas comparten varias estrategias discursivas, entre las que destacan las siguientes: una reivindicación de la justicia; una aproximación maniqueísta que delimita claramente el bien y el mal en relación a determinados tudes: en primer lugar, tres años de guerra dejaron miles de huérfanos. En segundo lugar, se trata de una dictadura de cuatro décadas de duración. En tercer lugar, “los robos en España no fueron clandestinos como en el caso argentino, el franquismo sancionó leyes que los posibilitaron y creó centros de reeducación que actuaron en todo el territorio español como ‘perdedores’ de menores” (“Panorama sobre la expropiación de niños...”, 74). Pese a las diferencias estipuladas por Souto, considero que las semejanzas en la lucha femenina contra estas apropiaciones son más señaladas de lo que estos otros críticos consideran.
Corbalán/memorias.indd 130
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
131
aspectos del pasado histórico; una maternidad politizada; un argumento sensacionalista y melodramático; unas estrategias discursivas que incitan a la empatía de sus lectores y espectadores; un episodio climático de anagnórisis en el que los protagonistas principales hacen un descubrimiento crítico; y una determinada hibridez textual entre la ficción y la realidad. Para desarrollar el capítulo, se procederá en primer lugar a subrayar de qué forma estas producciones culturales despiertan la conciencia social a ambos lados del Atlántico. Seguidamente, se analizarán las similitudes y paralelismos hallados en numerosas novelas y películas que exploran esta temática, prestando especial atención a la importancia de la reivindicación de la agencia femenina que lucha por la restitución de la identidad de estos menores. No obstante, existen varios aspectos problemáticos en estos textos porque no adoptan ninguna apariencia de objetividad, y como respuesta a la demanda del mercado editorial y de la industria cinematográfica existe una saturación de este tipo de historias, por lo que han pasado a convertirse en productos de consumo de masas. De hecho, la estandarización de la construcción de la memoria sobre la expropiación de menores responde a un esquema predecible y a un repertorio de procedimientos que resultan demasiado familiares para los lectores y espectadores. Es evidente que difundir la información sobre los robos de niños es algo comercialmente rentable hoy en día. Como asegura José Colmeiro al respecto, nos encontramos ante “un paradigma de inflación cuantitativa/devaluación cualitativa” de la memoria (“¿Una nación de fantasmas?”, 28).5 En principio, da la impresión de que muchos de los autores han aprovechado la demanda comercial que el tema de la apropiación ilegal de niños origina para publicar novelas o realizar películas que se atengan superficialmente a este tema. Es así como estos textos se pueden desvalorizar al ser considerados oportunistas y haberse convertido en una mera mercancía de consumo que Colmeiro define como productos de una “memoria-fetiche objetivada y comodificada” (Memoria histórica, 22).6 Por consiguiente, en estas páginas se reflexionará 5
6
Este es un problema que atañe a estas explosiones memorísticas. Según Carme Molinero, “el ‘mercado’ demanda impacto mediático, fácil de conseguir con productos en los que priman los sentimientos y la superficialidad que, con frecuencia, carecen de rigurosidad” (“¿Memoria de la represión o memoria del franquismo?”, 220). En Memoria histórica e identidad cultural, Colmeiro ratifica que en el siglo xxi “se ha producido una verdadera inflación de memorias [...] existe un aparente exceso de memorización y conmemoración, siguiendo el ritualismo celebratorio que se queda
Corbalán/memorias.indd 131
29/02/16 13:08
132
Ana Corbalán
también sobre la comercialización y banalización de un tema que se ha convertido en material de consumo de masas, por lo que la seriedad de las apropiaciones infantiles puede ser infravalorada debido a esta constante explosión mediática. Esta industrialización de los traumas de los niños robados resulta problemática en gran medida, puesto que contribuye a sustituir la reflexión histórica por una acumulación de libros y archivos audiovisuales que reducen su efecto revolucionario. Dejando a un lado la devaluación memorística de estas narrativas, si se considera que el eje de este libro gira en torno a la representación de la lucha femenina frente a las dictaduras, resulta significativo destacar el papel primordial de la maternidad en estos casos de separaciones forzadas de padres y niños. El secuestro de menores cuyas madres estaban encarceladas o habían sido asesinadas rompió la genealogía maternofilial, que fue reemplazada por otra estructura familiar alternativa que organizó el Estado. Mediante estas apropiaciones ilegales se ejerció una ruptura con el orden, la seguridad y la estabilidad familiar, estableciéndose una identificación del régimen imperante con el padre protector.7 En palabras de Filc: “La concepción de la nación como familia, por otra parte, daba lugar a la definición de las relaciones políticas entre el Estado y los ciudadanos como familiares, de modo que los derechos y deberes de la ciudadanía eran reemplazados por la obediencia filial” (47). En este sentido, Ruth Teubal denuncia la apropiación de niños como un ataque directo por parte del aparato represor de las dictaduras contra las madres: “retener a los niños cautivos y darlos como ‘botín de guerra’ refuerza el abuso del poder del Estado Terrorista Patriarcal sobre la maternidad de las mujeres. Con la supresión —asesinato— de la madre, se quebranta el lazo humano fundamental, lo cual robustece la creencia de que el Estado controla todo, atacando a la vida en sus raíces” (231). En efecto, si la madre ha desaparecido, sus hijos nunca sabrán de ella al habérseles negado su nombre y al desconocer sus orígenes, con lo cual, el Estado patriarcal dictatorial adopta el poder hegemóni-
7
las más de las veces en pura gestualidad espectacular propia de una cultura epidérmica” (22). Como bien indica Elizabeth Jelin basándose en la metáfora familiar argentina que ya propuso anteriormente Judith Filc: “el Padre-Estado adquirió derechos inalienables sobre la moral y el destino físico de los ciudadanos. La imagen de la nación como la ‘Gran Familia Argentina’ implicaba que sólo los ‘buenos’ chicos-ciudadanos eran verdaderamente argentinos” (“Subjetividad y esfera pública”, 561).
Corbalán/memorias.indd 132
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
133
co sobre el microcosmos de la estructura familiar, eliminando toda posibilidad de efectuar cualquier tipo de continuidad matrilineal. En relación a la ruptura del cordón umbilical entre la madre y sus hijos, se debe subrayar que todas las narrativas que se van a analizar brevemente en este capítulo comparten el objetivo común de restaurar los lazos biológicos rotos por la violencia estatal. En ellas se abre un espacio único para la organización femenina que utiliza la maternidad como mecanismo de acción política. De hecho, la maternidad militante y politizada provee una concienciación a la resistencia femenina y una justificación para movilizarse en defensa de sus intereses familiares, trasladando así la esfera doméstica al espacio público. Estos textos también se asemejan entre sí porque enfatizan el rol de la resistencia de las madres, abuelas o incluso hijas frente a los robos sistemáticos de niños, niñas y bebés en España y Argentina, intentando restaurar el hilo roto de la familia al defender la necesidad de buscar la verdadera identidad de unas personas a quienes se les privó hasta de su nombre.8 De esta forma, mediante unos materiales literarios o cinematográficos reivindicativos, sus autores se proponen despertar a la sociedad para que estos atentados contra los derechos humanos no desaparezcan en las sombras del olvido. Escribir sobre la desaparición de personas es abrir heridas que no han logrado cicatrizar, es enfrentarse a la muerte y afrontar la ausencia. Por ello, los textos que giran en torno a las restituciones de los lazos filiales pueden funcionar como docuficciones que le hacen frente al trauma de la desaparición y recuperan la identidad robada de unos niños, quienes al desconocer su origen se habían convertido en una especie de árboles sin raíces. Partiendo de estas reflexiones, se procederá a continuación a examinar tres textos que exploran las apropiaciones de menores en España, para analizar se-
8
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) denunció en enero de 2011 ante la Fiscalía General del Estado 261 casos de niños apropiados desde los años cincuenta a la década de los ochenta. Enrique Vila Torres, el autor de Mientras duró tu ausencia, fue el abogado encargado de redactar y presentar esta denuncia colectiva para defender a los afectados por los casos de “niños robados” en España. El escándalo mediático que surgió en torno a estos casos difiere de la temática que ocupa el presente capítulo, porque estos robos de bebés carecen de la motivación política que impulsó a las apropiaciones ilegales realizadas contra los hijos de los republicanos que estaban sufriendo la represión franquista y habían sido encarcelados o fusilados.
Corbalán/memorias.indd 133
29/02/16 13:08
134
Ana Corbalán
guidamente otros casos específicos argentinos y demostrar así los paralelismos estructurales y de contenido que caracterizan a todas estas obras.
3.2. Apropiaciones irregulares de niños en la España franquista Según explica adecuadamente Helen Graham, la familia durante la dictadura de Franco representaba un microcosmos del orden del Estado. De este modo, si la ideología franquista reformaba el eje familiar, el régimen podría operar en el conjunto de la sociedad comenzando por los “átomos” que reforzarían el poder del Estado y construirían un nuevo orden social (184). Por medio de una propaganda marcadamente ideológica, en España se ejerció una sistemática adoctrinación de miles de niños cuyos familiares habían demostrado su afecto a la República. Souto explica al respecto que “la España vencedora creía necesario reeducar a los niños de los rojos, hubo teorías que avalaron la segregación y un proceso de normalización pública” (“Panorama sobre la expropiación”, 74). Para “proteger” a estos niños y niñas de la degradación moral de sus padres, se procedió a su ingreso en instituciones estatales o a sus adopciones irregulares por parte de familias que apoyaban la ideología franquista. Como indican los datos obtenidos por Ricard Vinyes en “El universo penitenciario durante el franquismo”, las cifras son alarmantes porque, por ejemplo, el patronato de San Pablo, que era una institución estatal creada por el Ministerio de Justicia de España en 1943 y que se encargaba de asumir la tutela de todos los hijos de los presos, “gestionó el ingreso de 30.960 niños tutelados por el Estado” (165).9 Una de las instituciones más importantes del franquismo fue el Auxilio Social, fundado por Mercedes Sans Bachiller en 1936 con el nombre inicial de Auxilio de Invierno para hospedar y reeducar a niños huérfanos. A partir de 1940 pasó a ser un organismo oficial del Estado que abrió comedores de beneficencia, orfanatos y centros de acogida para los miles de niños que habían perdido a sus padres en la guerra. Esta institución siguió las indicaciones establecidas por Vallejo-Nágera en Divagaciones intrascendentes para reeducar a estos menores, ya que “era necesario combatir la propensión degenerativa de los muchachos 9
El resultado, como indican las investigaciones de Vinyes, “fue que en el año 1942 se hallaban bajo la tutela del Estado, en escuelas religiosas y establecimientos públicos, 9.050 niños cuyos padres estaban en prisión. El año siguiente, el número de hijos de encarcelados ingresados bajo la tutela estatal aumentó a 12.042” (165).
Corbalán/memorias.indd 134
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
135
criados en ambientes republicanos, recomendando su confinamiento en centros de internamiento donde se promoviese una exaltación de las cualidades bio-psíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración” (56). Lo que en un principio aparentaba ser una simple labor filantrópica y humanitaria, no era más que otro modo de represión estatal que efectuaba una conversión ideológica radical, aunque nadie se cuestionaba lo que estaba ocurriendo tras sus muros. El silencio que envolvía a estas expropiaciones ilegales tardó más de sesenta años en salir a la luz.10 Habría que preguntarse por qué este robo de identidades fue archivado durante tantas décadas y no se hizo nada al respecto incluso una vez que el país entró en democracia. A pesar de que la sociedad española conocía los eventos relacionados a la desaparición de niños en el Cono Sur, mucha gente desconocía que algo similar había estado ocurriendo de forma institucionalizada durante la dictadura de Franco. Como plantea Souto: El problema no ha llegado aún a ser identificado como parte de la memoria colectiva del franquismo. El efecto inicial de ‘sorpresa’ que la problemática causó en el público y la posterior consternación sobre aquello que se creía que solamente había pasado en las dictaduras del Cono Sur, puede requerir más tiempo de cristalización que otros temas que ya eran de conocimiento público cuando comenzaron a ser representados. (“Panorama sobre la expropiación”, 79)
Quizás por lo reciente de este escándalo, la población no acaba de creerse que estos atentados contra la familia hayan sucedido realmente en España. Es más, la opinión pública se encuentra perpleja al descubrir que no fueron casos aislados típicos de cualquier posguerra, sino que se trató de toda una red sistemática organizada por el aparato represor del Estado, que se propuso reeducar y reinsertar a los hijos de los republicanos en la ideología del régimen. Como indica Miguel Ángel Rodríguez Arias, “numerosas mujeres —hermanas, esposas y compañeras de los defensores de la República española, activas defensoras 10
Aunque hay que señalar que no solamente fue silenciado el robo de niños. Ignacio Fernández de Mata indica que las memorias de la violencia y terror experimentadas desde el final de la Guerra Civil en España fueron desarticuladas y suprimidas durante más de seis décadas en las que han permanecido socialmente invisibles. Por lo tanto, la tarea de transmitirlas resulta ardua, puesto que la fábrica social ha permanecido rota y desgarrada, sobre todo para aquéllos cuyas experiencias fueron silenciadas (281).
Corbalán/memorias.indd 135
29/02/16 13:08
136
Ana Corbalán
ellas mismas en muchos casos, continúan en la actualidad albergando la esperanza de tener tiempo aún de recuperar a su hijo arrebatado” (20). Varios estudiosos han definido a estos niños con el adjetivo de “perdidos”. Según Vinyes, se consideran perdidos porque “pérdida significa la desaparición del derecho que tenían a ser formados por sus padres o parientes, que perdieron a su vez el derecho a criarlos según sus convicciones. Pero no fue sólo esto, aunque ya sería bastante: significó también la desaparición física durante un largo período de tiempo o para siempre” (“El universo...”, 165-166).11 Igualmente, en el libro Los niños perdidos del franquismo se definen con este apelativo por los siguientes motivos: Perdidos porque muchos murieron de frío, hambre y enfermedades. Perdidos porque la educación que recibieron estaba destinada a privarles del futuro que sus padres querían para ellos. Perdidos porque muchos aborrecieron la ideología de sus padres, aquellas ideas que los habían convertido en perdedores y a ellos en unos estigmatizados. Perdidos porque muchos desaparecieron, porque fueron entregados en adopciones irregulares, porque jamás volvieron a ver a sus familias. (18)
Con respecto a la apropiación estatal de tantos miles de hijos de represaliados durante el franquismo, es necesario enfatizar la legislación imperante durante esta dictadura en relación a la segregación de los hijos de las presas republicanas. En primer lugar, ningún niño era registrado al entrar en las prisiones con sus madres, lo cual facilitaba su consecuente desaparición. En segundo lugar, el 30 de marzo de 1940 se estableció una ley que permitía que los niños permanecieran en la cárcel hasta los tres años, siendo enviados seguidamente a un hospicio para que el Estado los procediera a reeducar en la ideología del régimen. Para incrementar el poder estatal sobre estos menores, otra ley anticonstitucional del 23 de noviembre de 1940 determinó que la tutela legal de estos niños pasaba a las instituciones de beneficencia del Estado y la Iglesia. Vinyes concluye que estas acciones fueron “el resultado de prácticas de sustracción violenta amparadas por una legislación de naturaleza ideológica, pero encubierta y desfigurada por una aparente intención misericordiosa de protección
11
La obra de teatro de Laila Ripoll, titulada Los niños perdidos, enfatiza esta condición de “perdidos” en los asilos del Auxilio Social: “Total, ya erais niños perdidos. Al fin y al cabo, los niños de aquí no existen. Son como fantasmas y nadie va a reclamar por ellos” (114).
Corbalán/memorias.indd 136
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
137
de los hijos de los presos, actuación que hubiese resultado imposible sin la activísima intervención de la Iglesia católica” (“El universo...”, 166). Finalmente, para dificultar la búsqueda de estos niños por parte de sus familiares, se estableció el 4 de diciembre de 1941 que el nombre legal de los menores podía ser modificado libremente en el Registro Civil: “La ley de 1941 posibilitaba la separación definitiva de padres e hijos. El riesgo de desaparecer para siempre era muy alto. Y más si tenemos en cuenta que la mayoría de los rojos, si no habían muerto en la guerra o ante un pelotón de fusilamiento, estaban encarcelados o exiliados. Franco podía hacer lo que quisiera con sus hijos” (Los niños perdidos del franquismo, 171).12 Esta medida tuvo consecuencias nefastas, porque como indica Souto: “Perder el nombre en el momento de la apropiación es también haber perdido la identidad y con ello la posibilidad de reencontrarse con el pasado. Un nombre otorga el indicio para el recuerdo, descubrir el nominativo es darle cara a la memoria” (“Mala gente que camina...”, 88). Al ser ajenos incluso a su verdadera identidad, muchos de estos niños ni siquiera sospechaban su origen y, en consecuencia, la tarea de restitución por parte de sus familias fue prácticamente imposibilitada por estas trabas legales. De acuerdo a Vinyes, Armengou y Belis, los niños perdidos del franquismo son el resultado de “las prácticas represivas aniquiladoras del Nuevo Estado franquista, moralmente justificadas y argumentadas por una teoría social originada en sus inicios por el Ejército, y desarrollada posteriormente por las instituciones del Estado, su burocracia y su legislación” (79). En este sistema de reeducación masiva, tuvieron especial relevancia las teorías pseudo-eugenésicas del coronel y psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera, director del gabinete de investigaciones psicológicas del ejército, quien consideraba a los marxistas como “fanáticos degenerados, paranoides exaltados por fantásticos ideales políticos o de reforma social, imbéciles morales con ambiciones egoístas, o histéricos [...] se trata casi siempre de la degeneración moral unida a la deficiencia intelectual” (La locura y la guerra, 217-18). Vallejo-Nágera, con su enorme influencia en el régimen, propuso que se tenía que separar a los republicanos de sus hijos para que a estos últimos no se les contagiara la “enfermedad mental” de sus padres: 12
Según explica Carmen González Martínez, para llevar a cabo esta repatriación, “las autoridades franquistas, con respaldo de la Santa Sede, procedieron a emprenderla basándose en el falso argumento de que los niños habían sido evacuados sin el consentimiento de los padres, con el único objetivo de servir de propaganda republicana en el exterior” (79).
Corbalán/memorias.indd 137
29/02/16 13:08
138
Ana Corbalán
“si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de esos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible” (Id. 52). A raíz de sus recomendaciones para separar “el grano de la paja” y de su ideología misógina contra las republicanas, a quienes consideraba el eje del mal, se iniciaron unas prácticas de segregación entre las mujeres republicanas “degeneradas” y sus hijos.13 Estas teorías fueron en detrimento especialmente para las prisioneras políticas, porque potenciaron “la separación familiar de los hijos de los disidentes capturados, iniciándose así un capítulo de extrañamientos y desapariciones infantiles de importante magnitud, dramático y cruel, que contribuyó a reforzar la estructura de poder en el seno de la prisión, así como el control de las familias de los presos a través de la compleja red de la beneficencia falangista y católica” (“El universo penitenciario”, 164). Jorge Avilés Diz explica que: “La eliminación del foco de contaminación que constituían los rojos en cualquiera de sus múltiples manifestaciones era, para el régimen, tan necesaria como inevitable para la construcción de esa nueva España, en la que si bien no había sitio para los perdedores, tal vez sí lo hubiera para sus hijos, al ser potencialmente ‘corregibles’” (248). La represión fue dirigida principalmente contra las presas políticas, quienes no sólo tuvieron que experimentar la depravación, el hacinamiento, las torturas y el atentado contra su dignidad en las cárceles franquistas, sino que además perdieron la potestad de sus propios hijos. De esta forma, la dictadura reafirmó una ideología patriarcal brutal y se aprovechó de las vicisitudes que estaban experimentando las prisioneras y sus hijos. Los testimonios recogidos por Tomasa Cuevas ratifican que las mujeres con hijos en la cárcel fueron las que tuvieron una situación más desfavorable: “si te llevabas a los niños te los dejaban tener hasta los tres años, luego se los llevaban a un asilo y ya no los veías más. Casi ninguna madre que ha llevado a los niños al hospicio los ha podido recoger, a los niños los trataban malísimamente y, en general, antes que cumplieran los tres años ya 13
Las teorías de Vallejo-Nágera son excesivamente misóginas, como se puede observar en esta cita extraída de La locura y la guerra, en la que explica las causas de la exaltación femenina en “el fanatismo marxista”: “Son características del sexo femenino la labilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad y la tendencia a la impulsividad [...] la criminalidad femenina responde en la generalidad de los casos a la criminalidad histeroide” (222-23).
Corbalán/memorias.indd 138
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
139
habían muerto” (321-22). Igualmente, otra de las ex prisioneras que entrevista Cuevas denuncia los centros de asistencia de las instituciones del Auxilio Social, los cuales no eran más que centros “de desasistencia por la forma en que eran tratados los niños, principalmente los hijos de los presos” (133). En Los niños perdidos del franquismo se explica que: “Muchas presas vieron impotentes cómo les quitaban a sus hijos de las manos. Y todo esto fue posible porque las cárceles se convirtieron en una inmensa zona de riesgo, donde las víctimas más vulnerables eran las presas políticas y sus hijos” (132). Teniendo en cuenta las teorías de Vallejo-Nágera y las leyes promulgadas durante los años cuarenta para cambiar la identidad de los niños apropiados por el Estado, a continuación delinearé brevemente cómo se produce en Els nens perduts del franquisme, Mala gente que camina y Si a los tres años no he vuelto la fragmentación memorística que destaca el rol primordial de la mujer en la lucha contra el robo sistemático de menores, prestando especial atención a unas historias familiares centradas en la restitución identitaria.
3.2.1. Els nens perduts del franquisme En enero de 2002, Montse Armengou y Ricard Belis del equipo “30 minuts” de TV3 realizaron un documental que se emitió en dos partes y que tuvo gran repercusión social. El programa se titulaba Els nens perduts del franquisme y en él se denunciaba la repatriación ilegal de niños exiliados, la separación forzada entre las presas políticas y sus hijos, la tarea pseudohumanitaria de la institución del Auxilio Social y la búsqueda de los orígenes de estos niños ya adultos. Junto al valor testimonial de este reportaje, es importante subrayar la manipulación persuasiva que sus autores realizan en el mismo. A partir de ese programa, se hicieron una serie de documentales, se abrieron archivos históricos y se publicaron numerosos libros que crearon un boom sensacionalista y provocaron una elevada mercantilización sobre la apropiación ilegal de niños. Montse Armengou, la reportera que codirigió Els nens perduts, enfatiza su obligación ética y moral de darle voz a las víctimas silenciadas del franquismo. Según explica, para revelar la verdad sobre estos casos traumáticos, investigaron las teorías pseudocientíficas del Dr. Vallejo Nágera que asociaban al marxismo con una enfermedad degenerativa, las leyes que autorizaban el cambio oficial de los nombres de los niños y la repatriación de niños refugiados sin que
Corbalán/memorias.indd 139
29/02/16 13:08
140
Ana Corbalán
fueran restituidos a su familia legítima. La principal fuente reveladora en el documental consiste en los testimonios de los testigos, quienes explicaron en detalle el macabro propósito de estas maniobras estatales: separar a los niños de sus familias, lavarles el cerebro y convertirlos en ciudadanos modelos de la nueva España franquista. Armengou declara que este reportaje tenía un compromiso ético que incitaba al activismo político, porque su obligación como periodista era darle voz a aquéllos que fueron silenciados y olvidados y nunca tuvieron la oportunidad de hablar (158). Els nens perduts del franquisme constituye, de este modo, una herramienta persuasiva y selectiva para reflexionar y posicionarse ideológicamente en torno a un aspecto del oscuro pasado de la historia de España. Este documental es un material de crítica social que adopta tonos dramáticos para que su audiencia se identifique emocionalmente con las situaciones de los niños robados, quienes eran ingresados en instituciones estatales o entregados a familias franquistas sin el consentimiento de sus progenitores. Desde los primeros minutos, Els nens perduts resulta impactante y capta la atención del espectador, porque las imágenes ambiguas que abren el documental enfocan un convento en el que una voz narrativa subraya los hallazgos de los diarios de Fray Gumersindo de Estella, que constituyen uno de los pocos documentos existentes en los que se conecta a la Iglesia directamente con los robos de niños durante la dictadura franquista. El documental utiliza una construcción sensacionalista del pasado dirigida a una audiencia que ignoraba los eventos históricos que se denuncian en la pantalla. Dado que el eje de este estudio es la resistencia femenina a diferentes niveles, en las siguientes páginas voy a enfatizar las imágenes que en este documental ratifican la función de la lucha de las mujeres. Con el fin de provocar un mayor impacto emocional, el reportaje extrae de las páginas de estos diarios varias frases conmovedoras que se escuchan en voz en off por las madres en el momento en el que les estaban quitando a sus hijos: “¡Hija mía!...¡No me la quite! ¡Que la mate conmigo!”. Junto a estos fragmentos de sus gritos desesperados, resultan igualmente inquietantes las descripciones gráficas sobre las sustracciones de bebés que se extrapolan de estos diarios: “Los guardias intentaban arrancar a viva fuerza las criaturas del pecho y brazos de sus madres”. Con este tipo de ejemplos impactantes que enfatizan la agencia femenina frente al autoritarismo, Els nens perduts destaca la lucha desesperada de las mujeres encarceladas para proteger a sus hijos de las apropiaciones ilegales. Mediante una cámara estática que intercala breves fragmentos de diversas entrevistas realiza-
Corbalán/memorias.indd 140
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
141
das en primeros planos a las madres que buscan a sus hijos o a los protagonistas de estas identidades robadas, el espectador se enfrenta ante una producción de elevado dramatismo en la que las voces de estos testigos adoptan tonos muy persuasivos. Igualmente, este programa sirve de arma de denuncia que nos informa acerca de la dramática situación para las mujeres condenadas a muerte, porque una vez fusiladas, sus niños desaparecían sin dejar rastro tras habérseles cambiado incluso el nombre, por lo que fue prácticamente imposible restituirles a sus familias biológicas. Por ejemplo, Soledad Real, una de tantas mujeres que sufrieron la represión carcelaria, describe elocuentemente los temores que invadían a las mujeres encarceladas ante la posibilidad de que les quitaran a sus propios hijos: “Las madres tenían miedo de perder a sus hijos... porque eran conscientes de que si no los perdían físicamente, los perdían moralmente, que podían ser un futuro enemigo de lo que había sido la vida de sus padres”. Esta lucha persistente por proteger a los menores hizo que algunas incluso amenazaran con matarlos antes que entregarlos a los enemigos, como Carme Riera, otra presa que protagoniza el documental: “antes la ahogo, soy su madre. Yo no la entrego para que la criéis a vuestro antojo”. Es así como Montse Armengou y Ricard Belis logran ejercer una denuncia social, porque al utilizar una serie de entrevistas fragmentadas en las que la voz del entrevistador es omitida para que el espectador se concentre en las víctimas de estas apropiaciones, se percibe una sobria producción cuyo objetivo es documentar testimonios directos y relevantes sobre la historia silenciada del franquismo, yuxtaponiendo imágenes históricas de archivo con el enfoque en primer plano de algunas mujeres a quienes les expropiaron los hijos tras haber sido estigmatizadas como “rojas”. Junto a entrevistas a madres, hijas, ex prisioneras, historiadores e incluso a la fundadora del Auxilio Social, se muestran en la pantalla documentos de archivo del NO-DO con la propaganda oficial del régimen sobre la política benéfica del Estado. En estos informes se destaca la manipulación discursiva que el franquismo ejerció en los medios de comunicación: “La mujer española se entrega a la misión sagrada de recuperar a miles de hijos de España y salvarlos de la miseria para entregarlos sanos y regenerados a la patria que los vio nacer”. Estos comunicados suelen ser precedidos y sucedidos por voces claramente contestatarias que desmienten dicha propaganda estatal, lo cual contribuye a que Els nens perduts adopte una posición ideológica persuasiva contra el discurso oficial franquista.
Corbalán/memorias.indd 141
29/02/16 13:08
142
Ana Corbalán
En este documental se incluye la controversia que gira en torno a la represión que sufrieron los niños recogidos por la institución de Auxilio Social. Son varias las personas entrevistadas en Els nens perduts que deslegitimizan la labor altruista de esta institución estatal. Sus voces se intercalan con la opinión totalmente contrapuesta que mantiene su fundadora, cuyas palabras resultan en cierto modo ridículas al yuxtaponerlas con los testimonios de las víctimas, lo cual presenta una visión maniquea de la historia. Por ejemplo, Francisca Aguirre describe de qué forma las monjas las maltrataban psicológicamente en los centros de acogida y cómo les quitaban su autoestima recordándoles siempre que estaban allí por caridad y que tenían que purgar los “pecados” de sus padres. Igualmente, las personas entrevistadas denuncian los insultos derogatorios que recibían constantemente al ser etiquetadas como hijas de criminales que no merecían nada en la vida ni tenían ningún valor humano. Carme Figuerola, otra de las voces protagonistas, explica que una vez que se llevaban al niño de la cárcel al asilo, su madre nunca lo volvía a ver porque perdía automáticamente la tutela legal del menor. Incluso el historiador Ricard Vinyes ratifica ante la cámara que: “Auxilio Social, en sus asilos —no nos engañemos— en la práctica no son otra cosa que campos de concentración de niños”. Por medio de esta técnica formal que mezcla imágenes de archivo con testimonios del presente, los realizadores transmiten su principal objetivo: que la sociedad española sepa lo que pasó, que no se olviden estos atentados contra los derechos humanos y que persista la búsqueda de los miles de niños que desaparecieron hace más de medio siglo. Este propósito se resume elocuentemente al final de Els nens perduts cuando Victoria Flores, una de tantas víctimas que perdieron su identidad, reivindica la necesidad de hacer justicia: “el perdón no, pero cambiar la justicia, sí”. En este reportaje se demuestra que estas apropiaciones ilegales representaban una marcada ruptura ideológica, pues como explica Jennifer Duprey, al separar a los niños de sus madres, se rompía la tradición política republicana, ya que estos menores simbolizaban la pérdida de sus lazos familiares y la discontinuidad del proyecto ideológico y político que habían defendido sus padres (83). Uno de los mayores logros de este documental radica en las entrevistas realizadas a madres que fueron despojadas de sus propios hijos. Sus voces resultan impactantes para la audiencia porque transmiten la autenticidad de su desesperanza. El espectador se siente así identificado con sus dramas. Por ejemplo, resulta desgarrador el testimonio de Emilia Girón, una anciana que llega a llorar
Corbalán/memorias.indd 142
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
143
enfrente de la cámara debido a que lleva toda su vida buscando a un hijo suyo al que se llevaron para bautizarlo y a quien nunca más volvió a ver. Ella logra comunicar a la perfección la intensidad del dolor que la abruma desde que le arrebataron a su hijo: “con esta angustia estoy toda mi vida, porque sé que lo parí y que lo traje nueve meses encima de mí y no lo conocí siquiera. La angustia me durará hasta que esté en el otro mundo. ¿Cuántos llevaron más que el mío?”. La tonalidad sensacionalista de Els nens perduts resulta muy efectiva, sobre todo, por los primeros planos que enfocan a las personas entrevistadas hablándole directamente a la cámara. Curiosamente, en todos los fragmentos de entrevistas que se visualizan, no se escucha ni se ve al interlocutor que se encuentra dialogando con estos testigos presenciales. Es más, la sobriedad y emotividad de sus testimonios incrementan el tono docudramático del programa, encauzando la información hacia las voces de sus protagonistas, quienes logran así una implicación emocional de la audiencia mucho más elevada. Los mismos realizadores han reconocido el impacto que tuvo este reportaje. Incluso en la introducción de su siguiente estudio, Las fosas del silencio, han criticado la actitud de indiferencia por parte del gobierno, las instituciones y los medios de comunicación pese a la gran respuesta social que recibió este programa: “El nens perduts del franquisme —en el cual se denunciaba la separación forzosa de hijos de ‘rojos’ de sus padres biológicos, e incluso su entrega en adopción a familias más ‘convenientes’—, supusieron un impacto social que no ha tenido una respuesta política e institucional encaminada a profundizar en aquel oscuro capítulo de nuestra historia” (23-24). En efecto, a pesar de la profusión mediática que se originó a raíz del descubrimiento del sistemático tráfico de hijos de republicanos durante el franquismo, no ha habido ningún intento de reparación oficial y se ha mantenido el secretismo de un incómodo silencio gubernamental. Otro rasgo de la denuncia efectuada por este documental radica en la explicación detallada de la Ley de cambio de nombre de 1941, por la que se le podía cambiar el apellido a los niños huérfanos, perdidos o repatriados, lo cual dificultaba aún más su identificación por parte de sus familiares. Jesús Alonso Carballés ratifica que la repatriación de muchos de estos niños se hizo sin el consentimiento de sus padres y, una vez en España, “ni fueron devueltos a sus familias legítimas porque se las consideraba no aptas para la educación de los pequeños” (49). Es preciso indicar que “la repatriación sirvió para que la prensa franquista presentara a Franco como una figura paternal, a cuyo esfuerzo se de-
Corbalán/memorias.indd 143
29/02/16 13:08
144
Ana Corbalán
bía la recuperación de ‘los niños que arrancaron los rojos de su patria’” (“La repatriación...”, 343). Al igual que en las otras narrativas que protagonizan este capítulo, de nuevo se recurre a las metáforas de la familia para justificar el secuestro sistemático de niños por medio de una falsa asociación entre el Estado y la función paterna. De este modo, la ex prisionera Soledad Real expone casi al final del reportaje que lo más importante es la función testimonial de Els nens perduts, para que la sociedad recuerde y sepa lo que realmente ocurrió: “Quiero hablar de todo esto porque quiero que la gente sepa que hay que hacer algo”. Esta misma urgencia se percibe en la voz de Julia Manzanal, otra mujer encarcelada, cuya lucha radica en la necesidad de denunciar la represión dictatorial: “Hay que decir todo, todo lo que ha pasado en aquel entonces, lo que ha pasado a los niños, lo que nos ha pasado a nosotras, lo que ha pasado a los hombres, lo que ha pasado a los maquis. Todo esto se tiene que hacer público porque necesita la sociedad que no se le engañe más”. Por lo general, la connotación melodramática del documental parece apelar a la emoción y no tanto a la lógica histórica. La cinta utiliza una música intensa en los momentos en los que se quiere transmitir más emotividad a los acontecimientos traumáticos de la pérdida de la identidad de estos niños. Este aspecto técnico es destacable sobre todo cuando se procede a intercalar las imágenes de las personas entrevistadas con otros documentos que denuncian la iniquidad producida por el régimen franquista. Si bien este programa puede ser criticado por adoptar una tonalidad marcadamente sensacionalista, no hay que olvidar que, a su vez, transcribe algunos testimonios impactantes que revelan una realidad oculta del franquismo. Principalmente, pese al sensacionalismo, Els nens perduts del franquisme es un reportaje que merece ser más estudiado por la crítica, porque mediante una serie de entrevistas se denuncia el ostracismo histórico en el que cayeron los casos de tráfico de menores que se ejercieron durante esta dictadura. Esta misma amnesia histórica sobre el robo sistemático de niños fue criticada unos años después por Benjamín Prado en la novela que se analizará a continuación.
3.2.2. Mala gente que camina, de Benjamín Prado De forma semejante al documental previamente mencionado, la lucha femenina para evitar apropiaciones irregulares y restituir los lazos maternofiliales se ob-
Corbalán/memorias.indd 144
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
145
serva en Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Esta novela fue publicada en el año 2006, cuando el debate sobre la recuperación de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura franquista estaba en su máximo apogeo, justo unos meses antes de que se aprobara la “Ley de la memoria histórica” el 26 de diciembre de 2007.14 Prado denuncia con esta narración la falta de justicia hacia las madres encarceladas cuyos hijos fueron apropiados ilegalmente por instituciones estatales como el Auxilio Social, o entregados a familias adeptas al régimen. En Mala gente que camina, el lector se encuentra de nuevo ante un texto de “docuficción”, definido por Christian von Tschilschke y Dagmar Schmelzer como un género que muestra “el acercamiento de una ficción a un documento” por medio de “la referencia a documentos... el empleo de documentos... y el recurso a formas y estrategias representativas convencionalmente interpretadas como documentales” (16). La novela encaja adecuadamente en esta categorización debido a que el narrador indaga en los hechos históricos, lo cual resulta ser una estrategia narrativa que, según Hansen, crea una “indeterminación estética para aumentar el efecto artístico del texto” (86). En realidad, las novelas “docuficticias” están “pobladas de personajes y protagonistas históricos, cuyas tramas están basadas en hechos históricos bien documentados en la historiografía e investigada por el propio autor” (86). De hecho, el mismo Benjamín Prado reconoce en varias entrevistas que para escribir su novela realizó una investigación exhaustiva sobre los niños despojados a sus madres que se encontraban encarceladas o habían sido fusiladas. Igualmente, incluye datos biográficos de figuras históricas que tuvieron mucha influencia en la expropiación de niños durante el franquismo, tales como Vallejo-Nágera y sus teorías eugenésicas, la fundadora de Auxilio Social Mercedes Sanz Bachiller, o la líder de la Sección Femenina Pilar Primo de Rivera. Al igual que Els nens perduts del franquisme, también señala la necesidad de denunciar el silencio imperante en torno a los miles de casos de niños que fueron entregados a familias adeptas al régimen franquista para reeducarlos en el catolicismo y la ideología franquista. 14
Esta ley se ratificó para: “reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales” (BOE 310, 27/12/2007).
Corbalán/memorias.indd 145
29/02/16 13:08
146
Ana Corbalán
Para destacar la representación de la resistencia femenina en torno a la maternidad politizada, interesa prestar atención al personaje ficticio de Dolores Serma, que en la novela funciona como una intraautora que escribió una novela titulada Óxido, cuya trama se encuentra insertada de forma fragmentada dentro de la novela de Prado. La novela, al igual que el resto de narrativas de este estudio, muestra unas historias desde abajo, es decir, desde la perspectiva de mujeres comunes. Serma es una supuesta escritora de los años cuarenta que tuvo que inventarse toda una vida para poder rescatar a su sobrino tras el fusilamiento de su hermana Julia, quien estaba en la cárcel por haberse casado con un integrante de las Brigadas Internacionales.15 De forma paralela a como sucede en la trama de su intranovela, el personaje verosímil de Dolores se inventa una doble vida al afiliarse a la Sección Femenina de Falange y convertirse en la secretaria personal de Mercedes Sanz Bachiller para poder entrar en la organización del Auxilio Social y recuperar a su sobrino, al que adopta sin despertar ningún tipo de sospecha, evitando así el estigmatismo social que habría perseguido al joven durante toda su vida por ser hijo de una prisionera republicana. En Óxido, cuya acción se desarrolla por las calles del Madrid de la posguerra, se denuncian las apropiaciones ilegales de los hijos de las presas republicanas y cómo las mujeres tuvieron un papel primordial en su lucha por la restitución filial. Gloria, la protagonista de esta intranovela, es una mujer que pasa años desesperada buscando a su hijo, que desapareció mientras jugaba en la calle, a pesar de que le intentan hacer creer que está loca y que nunca tuvo un hijo. Incluso este personaje se desdobla en otras mujeres hasta que logra localizar al niño en una mansión a las afueras de la ciudad. A través del hallazgo casual de este texto, Juan Urbano, la voz narrativa de Mala gente que camina, descubre la temática que se lee entre las líneas de Óxido: “hablaba de uno de los más viscosos expolios del franquismo, el rapto o hurto de los hijos de las represaliadas para entregárselos a familias afectas al Régimen” (142). El juego que se establece entre ficción y realidad está muy bien logrado. Ya Hayden White indicó que sola15
Este personaje parece real a lo largo de toda la novela. El mismo Prado confiesa el éxito de su “engaño”: “el 90% de los periodistas [sic] me han confesado que fueron a Google a buscarla, lo que he considerado un triunfo (risas). Un personaje de una novela no tiene que ser una persona, no tiene que ser verdadero sino verosímil, que es distinto; y no tiene que ser una persona sino un arquetipo, atesorar los modos de vida, las experiencias, las expresiones, los acontecimientos que le ocurrieron a muchas personas, que han vivido situaciones parecidas a las suyas” (“Benjamín”).
Corbalán/memorias.indd 146
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
147
mente podemos conocer lo real al contrastarlo con lo imaginable (“The Historical Text”, 98). Juan Urbano descubre así que los hechos narrados en la intranovela de Serma no responden a una simple obra de ficción, puesto que en su vida real, la propia hermana de Serma sufrió las represalias del régimen al arrebatarle a su bebé al nacer. Dolores Serma no desiste en su doble empeño de liberar a su hermana presa y de hallar el paradero de su sobrino. Para ello, y de forma similar a como se refleja en su intranovela, este personaje llama a todas las puertas, aunque siempre las encuentra cerradas. De este modo, Mala gente que camina funciona como un instrumento de denuncia en el que se reivindica el papel fundamental de la lucha femenina en la búsqueda de los niños robados de las cárceles franquistas. Es más, en la intranovela Óxido, se agrega otro personaje femenino, el de Gloria, una mujer que lucha con todas sus fuerzas para no olvidar el rostro de su hijo y que pese a haber sido arrestada, humillada y estigmatizada en numerosas ocasiones, no cesa en su empeño de recuperarlo. Es así como la intraautora Dolores Serma utiliza la estructura fragmentada de otra novela como medio para criticar la represión franquista contra las mujeres encarceladas, a las que se les rapaba el pelo, se les obligaba a beber aceite de ricino y se las violaba. En este sentido, es destacable la siguiente cita, en la que Gloria, la protagonista de Óxido, tiene unas experiencias similares a las que sufrió la hermana de Serma: El episodio [...] en el que Gloria, tras escribirse en la piel algunas palabras de protesta, es detenida y llevada a un cuartel donde a ella también le rapan el pelo al cero, le hacen beber aceite de ricino, la duchan con una manguera y la desinfectan con azufre, seguramente antes de violarla, sin duda demuestra que Dolores Serma conocía, por motivos obvios, lo que ocurría en las cárceles del Régimen y los sádicos escarmientos que tanto les gustaba dar a sus camaradas falangistas. (332)
Junto a la descripción implícita de las atrocidades cometidas en las cárceles franquistas a las mujeres encarceladas y el énfasis en el rol de la intraautora y la intranovela, el narrador Juan Urbano confirma la ambigüedad entre ficción y realidad, afirmando que la impostura y el disimulo fueron la mejor solución que encontró Dolores Serma para resistir y sobrevivir a la dictadura: “su militancia en la Sección Femenina, su trabajo en el Auxilio Social, su adscripción ideológica a la Falange y, casi con toda seguridad, su matrimonio [...] eran pura ficción, mientras que lo que había contado en su novela era la verdad” (328). Estas sospechas se corroboran cuando el narrador descubre en la tercera copia
Corbalán/memorias.indd 147
29/02/16 13:08
148
Ana Corbalán
del texto mecanografiado de Óxido las memorias íntimas y fragmentadas de Dolores Serma, quien utiliza la escritura memorística para narrar su historia silenciada, mientras reconoce que vive en un mundo de mentiras y que su vida está adulterada por la simulación y el engaño para poder proteger a sus seres más queridos (403). Aunque gracias a lo cual, logró recuperar y salvar a su sobrino tras el fusilamiento de su hermana: “Dolores Serma, cuya inteligencia, abnegación y coraje sirvieron para rescatar a su sobrino de un incierto porvenir y darle una vida digna, aunque para ello tuviera que inmolar su propio futuro, tanto literario como personal” (445). Benjamín Prado efectúa mediante Mala gente que camina un juego metaliterario plagado de elipsis de la memoria que van entramando las páginas de su novela.16 Metafóricamente, la intranarradora sufre de alzhéimer, lo cual crea más ambigüedad en el intento e imposibilidad de recordar el secreto de las expropiaciones de menores. De hecho, este secreto se grita a voces por medio de varias estrategias narrativas: en primer lugar, por la intranovela que aparece dentro de las páginas de Mala gente que camina; en segundo lugar, por las disquisiciones realizadas por el narrador sobre los robos de niños a las presas durante el franquismo; y finalmente por las anotaciones memorísticas que realiza la intraautora Dolores Serma al transcribir lo que le dijo su hermana Julia en cuanto la pudo visitar en la prisión de Ventas: “Mi hijo, Dolores, por lo que más quieras, no dejes que me lo roben” (407). En relación al papel de denuncia ejercido por esta novela, el narrador declara explícitamente su oposición a las atrocidades cometidas por el régimen franquista, y frente a la negación estatal de la existencia de niños robados, reivindica el papel historiográfico de “las mujeres a las que torturaron y violaron en los interrogatorios; las que pasaron años en presidios donde las trataban como a bestias; las que vieron morir a sus hijos en las prisiones a causa de los malos tratos o la malnutrición y las que, peor aún, no volvieron a verlos porque se los ro-
16
El texto destaca sobremanera por la mezcla que se efectúa entre la ficción y la realidad, haciendo al lector partícipe de una elevada auto-referencialidad. Como señala Souto, “[l]os capítulos de la novela se encuentran plagados de fechas y hechos reales que interactúan con los ficticios para dar lugar a un preciso detallismo que ahonda en los horrores que vivió la sociedad española. Este juego entre ficción y realidad tiene como fin desvelar el oscuro mutismo sobre la expropiación de menores” (“Mala gente que camina...”, 73).
Corbalán/memorias.indd 148
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
149
baron” (428).17 Con una tonalidad ácida contra los robos de niños efectuados por el franquismo, el narrador de Mala gente que camina se despide de su narratario enfatizando la función de todas aquellas voces femeninas que nunca se rindieron y mantuvieron una lucha por la memoria en la que “al menos lograron salvar de entre los escombros algunos restos del naufragio y, sobre todo, fueron capaces de entender que sólo si contaban sus suplicios evitarían la completa inmunidad de los homicidas” (445). No obstante, pese a su agenda reivindicativa, al igual que las otras obras que ocupan el eje del presente capítulo, Mala gente que camina peca de ofrecer una visión maniqueísta de la historia. De acuerdo a Souto, un fallo de esta novela radica en la construcción que realiza Prado de “heroínas dolientes hiperbolizadas (las víctimas: Dolores, Julia, Gloria en Óxido) que serán cruzadas con personajes que aparecen desacreditados: los funcionarios del régimen y la sociedad que no opuso resistencia” (85). Esta mirada al pasado basada en la contraposición del bien frente al mal es otro de los aspectos determinantes de esta narrativa de denuncia frente a la expropiación ilegal de niños, como se destacará de forma especial en la siguiente novela que será brevemente analizada a continuación de Ana Cañil.
3.2.3. Si a los tres años no he vuelto, de Ana Cañil Al igual que en Mala gente que camina, el lector de Si a los tres años no he vuelto se enfrenta ante una narración en la que se insertan personajes reales y ficticios en un contexto histórico verídico, acercándose a la historia de forma muy subjetiva, sensacionalista y maniqueísta. De forma similar a la efectuada por Benjamín Prado, Ana Cañil utiliza nombres y acontecimientos reales mediante la “docuficción” que caracteriza a muchos de los relatos históricos que nos ocupan, y que como ya expliqué anteriormente, “consiste en la pronunciada hibridización entre el discurso literario y otros discursos sociales, como el discurso historiográfico, periodístico y político” (Hansen 84). Esta novela se pue17
Mala gente que camina es una novela que ejerce una ácida denuncia contra los robos de niños efectuados durante el franquismo. Ignacio Soldevila y Javier Lluch apuntan que: “No se le puede reprochar al autor que construyera, paralelamente a una ficción imaginativa, un alegato contra la dictadura y sus héroes militares e intelectuales y contra la política del olvido sobre la que ha ido transcurriendo nuestra historia democrática hasta la fecha” (42).
Corbalán/memorias.indd 149
29/02/16 13:08
150
Ana Corbalán
de definir como otro texto docuficticio que narra partes de la vida de María Topete, quien fue la directora de la Prisión de Madres Lactantes hasta 1945 y que se hizo famosa por su insensibilidad y crueldad hacia las presas. Esta prisión era una cárcel modelo de cara al público, pero en realidad no se trataba más que de una trampa para separar “el grano de la paja”. Es decir, allí se puso en práctica la ideología promulgada por Vallejo-Nágera en la que afirmaba que las mujeres republicanas constituían un peligro para la Nueva España y había que evitar que contaminaran su “enfermedad” a sus hijos. Según fuentes documentales, esta cárcel se convirtió en un infierno, puesto que en ella se infiltraba el frío y la humedad del río, la tasa de mortalidad infantil era demasiado elevada y las madres solamente podían estar con sus hijos una hora diaria. La vida tras sus rejas se hizo mucho más intolerable debido a las acciones de su directora. Si a los tres años no he vuelto enfatiza este aspecto, puesto que por sus páginas se reitera que La Topete “había sido una carcelera brutal para las mujeres rojas y republicanas” (388). Incluso en el libro Los niños perdidos del franquismo se recoge el testimonio de la comadrona Trinidad Gallego, quien la describe como una mujer inhumana que atacaba a las madres en su punto más sensible: sus hijos, a quienes dejaba durante horas en el patio sin resguardarlos del frío o del calor y sin que sus madres se pudieran acercar a ellos. Como declara Gallego: “quería apropiarse de aquellos niños y, a la vez, hacer sufrir a las madres separándolas de sus hijos. Ésa es la mentalidad que hubo con todos los hijos de los presos, tanto dentro de la cárcel como fuera, quererlos separar de las ideas de sus padres, desarraigarlos. Ésta es una idea totalmente fascista” (126). La novela utiliza el personaje de María Topete para subrayar hasta qué punto esta funcionaria dificultó la vida de Jimena Bartolomé, una joven que fue encarcelada tan sólo por una venganza personal de su suegra. Como subraya Souto, al situar esta novela en diferentes prisiones y centros del régimen, tales como Gobernación, la cárcel de Ventas, la de Madres Lactantes y la Calzada de Oropesa, Ana Cañil narra la vida ficticia de su heroína Jimena y, a su vez, reconstruye los sufrimientos de las prisioneras políticas (“Panorama sobre la expropiación”, 80). En efecto, por sus páginas se retratan los horrores de la cárcel y se describe detalladamente la condición deplorable que existía en la Prisión de Madres Lactantes. La trama llega a su clímax cuando el hijo de Jimena cumple tres años, y tal y como estipulaban las leyes existentes en la época, ya no puede continuar con su madre en la cárcel, por lo que María Topete se lo arrebata directamente, a pesar de que Jimena lucha con todas sus fuerzas para
Corbalán/memorias.indd 150
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
151
evitarlo: “¿Y mi hijo? A mí no me trasladan a ningún sitio sin mi hijo” (321). Efectivamente, con aquella ley sobre la edad máxima para que las presas tuvieran a sus hijos con ellas, Armengou, Belis y Vinyes enfatizan ese aspecto oscuro de la expropiación: “Desaparecían sin saber cómo. Desaparecen y tú no sabes, la madre desde la cárcel no puede saber por qué ha desaparecido su hijo, ni cómo ni dónde. Se lo han llevado y se acabó” (57). Esta denuncia contra la situación degradante de las cárceles y el robo sistemático de niños a sus propias madres es una constante en los tres textos españoles que están siendo analizados en estas páginas. A partir del episodio en el que tiene lugar la destitución filial, Si a los tres años no he vuelto narra la desesperación de esta protagonista por recuperar a su niño mediante una estrategia narrativa que, al igual que en Els nens perduts del franquisme y Mala gente que camina, establece una clara dicotomía entre el bien y el mal, creando en sus lectores una marcada empatía emocional hacia Jimena y provocándoles simultáneamente un rechazo hacia la figura de la carcelera franquista. Toda la novela se caracteriza por esta visión maniqueísta de la historia, en la que los personajes de Jimena y sus compañeras de cárcel son construidos con gran humanidad y dignidad, mientras que las funcionarias de prisiones franquistas simbolizan la insensibilidad y maldad humana. El funesto personaje de María Topete adquiere gran protagonismo en la novela, e incluso en el epílogo, la voz narrativa de la autora dedica unas páginas aclaratorias para ayudar al lector a distinguir los hechos verídicos de los verosímiles. En esa última sección, Ana Cañil explica que, en realidad, María Topete vivió cien años y “[d]urante aquellos terribles años negros de la posguerra, no hubo presa que pasara por la cárcel de Ventas que no recordara su figura, su crueldad, su frialdad, su distanciamiento y el miedo que infundía” (388-389). Con respecto a la hibridez entre realidad y ficción, que es otra de las características primordiales de las narrativas que ocupan el eje central del presente capítulo, Si a los tres años no he vuelto está repleta de datos históricamente verificables en los que se percibe la influencia de las teorías ideológicas de VallejoNágera en el robo de niños a republicanas encarceladas. Por ejemplo, la voz narrativa omnisciente describe que a raíz de la lectura de uno de los artículos del famoso psiquiatra, María Topete se propuso salvar a “los pobres niños de los rojos, que no debían crecer en el mismo ambiente que sus padres. Tenían que ser reconducidos” (166). Del mismo modo, en otro capítulo se menciona la influencia directa que había ejercido en ella el libro La locura y la guerra: psicopa-
Corbalán/memorias.indd 151
29/02/16 13:08
152
Ana Corbalán
tología de la guerra española y cómo, tras su lectura, María Topete decidió que “Había, pues, que separar a los hijos de las rojas de sus madres, alejarlos de sus padres, para salvarlos” (171). La novela es innovadora en este sentido porque presenta así la visión de la apropiación de niños utilizando la perspectiva de una de las opresoras, lo cual sirve para explicarle al lector la procedencia de la ideología de esta funcionaria de prisiones que justificaba la segregación de las madres encarceladas y sus hijos. De ahí que, en cuanto nace el hijo de Jimena, María Topete comienza a planear cómo este niño va a contribuir a la causa franquista: “Necesitamos muchos niños para salvar esta España que estamos edificando. Sangre nueva que hay que limpiar. Engrandecerán nuestra patria y nuestra Iglesia. También podemos enviarle a los colegios del Patronato para la Redención de Penas, al Auxilio Social o a un buen seminario. O buscarle una buena familia” (232). Como se infiere de esta cita, al tener ya planeado el futuro del menor, había que asegurarse de que su madre biológica no fuera a interferir con su reeducación. Junto a la interacción entre ficción y realidad, Si a los tres años no he vuelto destaca por su dramatismo en la descripción que se realiza de la vida diaria en la prisión. La narración detallada de los avatares del infierno carcelario de la posguerra española ofrece a los lectores un acercamiento ficticio a esta experiencia y, a su vez, refuerza la individualidad y humanidad de las mujeres que se encontraban presas. Al igual que la mayoría de las narrativas que exploran la temática de los niños robados tanto en España como en Argentina, esta novela también tiende a adoptar un enfoque sensacionalista para que los lectores se aproximen más al drama vital de su protagonista femenina; es decir, a sus temores más fundados: “Jimena tenía miedo. Miedo de que ahora que había parido la llamaran a diligencias y la fusilaran, miedo de que le quitaran a su hijo, miedo de María Topete, miedo de no tener leche” (229). Por lo tanto, cuando este personaje es enviado a un reformatorio para prostitutas —sin serlo—, y le arrebatan a su hijo, al lector no le sorprenden las acusaciones que Jimena ejerce contra la funcionaria: “¡Usted no es más que una vulgar ladrona de hijos! Una bruja amargada que no los ha podido tener. Usted es un animal sin sentimientos, una loba de colmillos podridos y un día alguien se los partirá. ¡Quiero a mi hijo y que Dios la maldiga si no me lo da!” (322). Esta lucha de una madre por recuperar a su hijo es una constante en todas las narraciones cuya temática central es la expropiación ilegal de menores. Asimismo, la dicotomía binaria entre personajes nobles y malvados que se percibe en las narrativas seleccionadas para este capí-
Corbalán/memorias.indd 152
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
153
tulo es igualmente notable en citas como la siguiente, en la que el lector simpatiza con las palabras desesperadas de Jimena cuando en este momento climático le increpa a la Topete: “¡Jamás nunca conseguirá el amor de mi hijo! ¡Ni el de un hombre! ¡Que Dios, el demonio, la Virgen y todos los santos la maldigan...!” (324). Pese a estas constantes increpaciones contra la directora de la prisión, esta novela carece de verosimilitud, porque tiene un final con demasiada justicia poética cuando el marido de Jimena, que estaba exiliado, aparece casualmente después de más de tres años de ausencia y, aunque es uno de los comunistas más señalados, puede entrar con total libertad en España, salvar a su amada y exiliarse con ella y su hijo. Esta conclusión es totalmente inverosímil y superficial y adopta patrones comerciales simplistas que se adecúan a la demanda consumista del mercado editorial de 2011. De esta forma, aunque cumpla con las expectativas del lector, Si a los tres años no he vuelto es un texto que presenta grandes fallos narrativos por su trama predecible, sentimental y maniqueísta. No obstante, aunque es un producto de consumo, la denuncia efectuada desde las páginas de la novela hacia las instituciones del Estado que se apropiaban de niños para su supuesta reeducación es constante. Ese es un mérito que no se le debe restar a Si a los tres años no he vuelto. Por ejemplo, el cuñado de la protagonista, atormentado porque no la ha conseguido sacar de la cárcel aunque tiene muchas influencias con gente poderosa del régimen, transmite sus pensamientos, contagiándole al lector la urgencia y la necesidad de liberar al hijo de Jimena de las garras de la Topete: “recordó que el niño podía perderse en esa amalgama de seminarios, Auxilio Social y demás supuestas ayudas en las que sabía que tantos niños desaparecían. Niños de rojos” (337). En suma, esta novela, a pesar de caer en paradigmas de una emotividad excesiva, también contribuye a emitir una fuerte crítica hacia el secuestro de niños de republicanas encarceladas que se estuvo efectuando sistemáticamente durante la dictadura franquista. Al presentar la ideología de las funcionarias de prisiones, el texto yuxtapone la frivolidad con la que se retrata a las carceleras con la gran humanidad y solidaridad que caracteriza a las prisioneras, quienes a pesar de su resistencia activa frente a los abusos cometidos contra ellas y sus hijos en las cárceles franquistas, fueron relegadas a los márgenes de la sociedad y eliminadas de las páginas oficiales de la Historia. En definitiva, todas estas narrativas adoptan una función importante que destaca la lucha de las madres contra la apropiación ilegal de sus hijos en Espa-
Corbalán/memorias.indd 153
29/02/16 13:08
154
Ana Corbalán
ña. De modo análogo, en la siguiente sección del capítulo se procederá a examinar el caso de las apropiaciones ilegales efectuadas en Argentina, enfatizando de nuevo el rol primordial de la lucha de las madres, abuelas e hijas en la restitución identitaria familiar. Para ello, se utilizarán los ejemplos específicos de las novelas A veinte años, Luz y Un hilo rojo, y de la película Cautiva.
3.3. Madres y abuelas: hacia una restitución de la identidad en Argentina Tanto en España como en Argentina varias organizaciones se adueñaron de la esfera pública para buscar a sus familiares.18 En Argentina específicamente, según el informe Nunca más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP), un 30% de los desaparecidos eran mujeres, de las que muchas estaban embarazadas en el momento de su detención. En cuanto nacían sus hijos, eran secretamente entregados a familias militares o adeptas al régimen que los reeducaban con el objetivo de que sirvieran los ideales del Estado y no mantuvieran la ideología de su familia biológica. Con la adopción de este tipo de medidas, el Estado asumió la función de padre de la nación. Las Abuelas de Plaza de Mayo han cuestionado constantemente este rol pseudopaternal del Estado: “quienes se apropian del origen, de la historia y de la herencia física y psíquica de los niños secuestrados de padres desaparecidos, mal pueden cumplir esta función paterna; le roban no sólo la historia que los precede sino la continuidad de su propia historia” (47). Al igual que en el caso español, en el que la familia era el microcosmos del Estado y Franco se identificaba con el padre de los españoles, en Argentina, como Jelin corrobora, “El régimen militar, de esta forma, se transformaba en el padre protector que se hacía cargo de la ardua responsabilidad de limpiar y proteger a su familia” (“Subjetividad y esfera pública”, 561). Sus palabras son relevantes porque indican el poder del orden patriarcal durante la dictadura, en la cual el Estado simbolizaba a un padre que estaba a cargo del control de la población, mientras que las madres, si se consi18
Por mencionar algunas, destacan las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, en Argentina; la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, la Plataforma de afectados por el robo de niños o la Federación Estatal Coordinadora x24 —que agrupa a una veintena de asociaciones de afectados por el robo de niños— en España.
Corbalán/memorias.indd 154
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
155
deraban un estorbo para la ideología del régimen, podían ser eliminadas de dicha estructura familiar. De acuerdo a esta crítica, “la identificación con la maternidad y su lugar familiar, además, colocó a las mujeres-madres en un lugar muy especial, el de responsables por los ‘malos caminos’ y desvíos de sus hijos y demás parientes” (Id. 559). Con respecto al papel fundamental de la maternidad en la tarea de restitución y recuperación de la verdadera identidad de estos menores, resulta paradójico que las mujeres que habían experimentado la pérdida de sus hijos salieran de la esfera privada y fueran las primeras en movilizarse públicamente contra el terrorismo estatal. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo realizó una subversión de los discursos dominantes que asociaban a la maternidad con algo privado y doméstico, y mientras el país se sumía en el miedo, emergieron al espacio público para reclamar a sus hijos, defendiendo el eslogan de que todos los desaparecidos eran sus hijos y que ellas representaban al colectivo de todas las madres.19 Esta maternidad militante fue fundamental, porque el rol social reproductivo se utilizó como arma combativa y se convirtió rápidamente en una gran fuerza de identidad política. Estas mujeres, como bien demuestra Jean Franco, “no sólo se congregaban en un espacio público, sino que empleaban su posición marginal como instrumento para reclamar la polis” (Marcar diferencias, cruzar fronteras, 93). Desde el 30 de abril de 1977 comenzaron a reunirse 14 madres frente al palacio presidencial de la Casa Rosada todos los jueves para enfrentarse abiertamente a los militares y reclamar el regreso de sus hijos desaparecidos.20 Mediante su protesta política, han reforzado su agencia femenina al politizar la maternidad para definirse no sólo como madres que han perdido 19
20
Frente a los que afirman que las madres reforzaban patrones tradicionales de maternidad y que su función política era tan sólo coyuntural, Jean Franco opina lo contrario: “las Madres no sólo no se limitaban a actuar dentro del marco de su papel social tradicional, sino que alteraban sustancialmente la tradición al proyectarse a sí mismas como un nuevo tipo de ciudadana y, también, al ir más allá del estado y recurrir a las organizaciones internacionales” (Marcar diferencias, cruzar fronteras, 94). Siguiendo este argumento, Franco enfatiza a su vez el uso de los símbolos que usaban las Madres y que resultó ser un eficaz mecanismo de resistencia: “Llevaban pañoletas blancas y portaban en silencio instantáneas de sus hijos, que generalmente habían sido tomadas en reuniones familiares. De esta manera, se representaba públicamente la ‘vida privada’ —como imagen congelada en el tiempo— en contraste con el presente, y se destacaba la destrucción de aquella vida familiar que los militares decían proteger” (Marcar diferencias, cruzar fronteras, 94).
Corbalán/memorias.indd 155
29/02/16 13:08
156
Ana Corbalán
a sus hijos y nietos, sino también como las madres de todos los desaparecidos y de las nuevas generaciones argentinas.21 Según Marguerite Guzmán Bouvard, las Madres no sólo transformaron la acción política, sino que también revolucionaron el mismo concepto de maternidad como algo pasivo perteneciente al Estado y lo convirtieron a cambio en una reclamación pública y socializada contra el régimen (62).22 Al referirse a las relaciones de enlace familiar en la reclamación de los menores secuestrados, Jelin problematiza el hecho de que “tienen un protagonismo central los vínculos de parentesco —al punto de definir la legitimidad de la voz en la esfera pública— y, al hacerlo, se refuerza una ideología familista y maternalista; al mismo tiempo, esto dificulta la formación de un colectivo ciudadano amplio que se haga cargo y asuma como propias las memorias de la represión” (568). Otro grupo que se apropió de los espacios públicos a partir de noviembre de 1977 para reclamar la restitución familiar fue la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. En un principio, esta asociación estaba compuesta por tan sólo doce abuelas que se reunían de forma clandestina.23 Según su página web oficial, el objetivo de su organización es “localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables”. Como indican Arditti y Lykes, “encaran su trabajo como parte de un proceso de reconstruc-
21
22
23
En relación al papel feminista de las Madres, María del Carmen Feijoó enfatiza que es un movimiento de mujeres basado en la experiencia femenina exclusiva de la maternidad. De esta forma, lo maternal sirve de refugio simbólico que les ofrece más seguridad como base de acción política: “The Madres became another movement of women who, without trying to change patriarchal ideology or abandon their femininity, produced a transformation of the traditional feminine conscience and its political role. As a result, a practical redefinition of the content of the private and public realms has emerged” (77). Jane Jaquette explica adecuadamente en Women’s Movement in Latin America que: “These experiences gave Latin American feminist theory a unique vantage point from which to analyze the boundaries between public and private, to debate how women’s groups can ‘make politics’ to bring about social change in a democratic context, and to restructure political images and even the language of politics itself” (6). El primer nombre con el que firmaron documentos fue “Abuelas argentinas con nietitos desaparecidos”, nombre con el que se identificaron hasta 1980, cuando cambiaron su denominación a “Abuelas de Plaza de Mayo” (Arditti y Lykes 113-114).
Corbalán/memorias.indd 156
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
157
ción histórica, que consiste en ‘la recuperación de la identidad’ no sólo de los niños sino del pueblo argentino, un paso fundamental en el restablecimiento de la democracia” (118). En efecto, las Abuelas identifican la restitución de sus nietos con la recuperación de la identidad nacional, identidad que se vio afectada por la ruptura de la genealogía maternofilial. Es así como la institución privada de la familia se transfiere al ámbito público, al igual que ocurría en España al expropiar a los niños de las detenidas y reeducarlos de acuerdo a las prescripciones del Estado-padre. Principalmente, las Abuelas no sólo intentan localizar y recuperar a sus nietos, sino que también se han convertido en puntos referenciales de la nación. Es más, mediante la restauración de la identidad de los hijos de los desaparecidos, contribuyen a la reconstrucción de la memoria colectiva de Argentina y al descubrimiento de los oscuros acontecimientos que giran en torno a la dictadura (Gandsman 443). Ellas “garantizan el derecho de los niños a la verdad, a sus historias individuales, a sus familias y a su país”. A su vez, “levantan el velo de la violencia patriarcal, que intenta secuestrar seres humanos y convertirlos en propiedad” (Arditti y Lykes 128). Las Abuelas han recibido reconocimiento internacional gracias a los numerosos reportajes, programas de televisión y radio, manifestaciones públicas, conferencias, libros y eventos que realizan prácticamente a diario. Esta campaña masiva ha sido fundamental para recuperar las voces silenciadas de las desapariciones y adopciones ilegales en Argentina.24 En un documento creado por el equipo interdisciplinario de las Abuelas, se denuncia que estos niños han sido “privados de su verdadera identidad, privados de su origen, de su historia y de la historia de sus padres, privados del lugar que ocupan en el deseo y en el afecto de los suyos, privados de las palabras, las costumbres y los valores familiares [...] tratados como cosas de las que se dispone a voluntad, parte del saqueo y despojo de sus hogares” (“El secuestro”, 38). En suma, ambas asociaciones luchan contra la cultura de la impunidad. Igualmente, saben que el silencio y el olvido juegan a favor de las manos de los poderosos, por lo que al individualizar y personalizar a cada desaparecido y al denun24
El marketing de sus campañas ha tenido un reconocimiento internacional. Sus manifestaciones semanales frente a la Casa Rosada se han convertido en una performance y una atracción turística en Buenos Aires. Cabría preguntarse si esta mercantilización de la memoria reduce en cierta medida el poder subversivo que originó la fundación de esta asociación. Al igual que en España, el boom literario sobre la memoria histórica se ha convertido en una campaña propagandista y mercantilista.
Corbalán/memorias.indd 157
29/02/16 13:08
158
Ana Corbalán
ciar abiertamente a los asesinos, establecen los primeros pasos para recuperar la verdad (Arditti 163). Asimismo, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo se han apropiado del espacio geográfico políticamente más significativo de Argentina, justo enfrente de la mansión presidencial, lo que supone una subversión del poder patriarcal y una reclamación del espacio público para la mujer. Según Nikki Craske, la ocupación del espacio público por parte de estas asociaciones permitió la amplia participación de las mujeres, quienes al situarse en el centro de estos movimientos, pudieron apropiarse de estas representativas esferas (202).25 A raíz de esta asociación metafórica, sus acciones políticas se justifican por su reestructuración familiar y personal, transfiriendo su vida privada a un espacio público. De hecho, han llegado a cuestionar las asociaciones genéricas tradicionales mediante un marcado activismo político en nombre de sus familiares.26 Su feminismo, paradójicamente, emergió durante la época de mayor represión originada por el régimen militar argentino. De acuerdo a Nancy Sternbach y otras críticas, los regímenes militares desenmascararon la fundación patriarcal de la represión estatal, el militarismo y la violencia institucionalizada (244). El impacto mediático de las acciones políticas de estas mujeres ha calado hondo en el imaginario social argentino, al punto de que se ha convertido en un tópico novelístico y cinemático. Es más, como se observará en los textos seleccionados para esta sección, ellas aparecen como personajes principales o secundarios prácticamente en todas las novelas y películas que tratan esta temática.27 Sin embargo, es necesario anotar 25
26
27
Nikki Craske enfatiza el papel político de la maternidad: “Women’s engagement with caring can add important dimensions to the development of political institutions, and the focus on caring has certainly been a catalyst for many potent political movements in Latin America” (2). Las palabras de Jaquette son relevantes para señalar la politización de lo personal en este feminismo: “it is closely linked to human rights, defines its goals in moral and political terms, and is anti-authoritarian. Feminists challenge the division between the public world of politics and the private world of the family for women of all classes. The fact that military terror violated the sanctity of the family gives the concept of ‘the personal is political’ a very special meaning” (1989, 205). Estas figuras aparecen ya en 1985 en La historia oficial de Luis Puenzo, que ganó el Óscar a la mejor película extranjera en 1985. La película fue estrenada tan sólo dos años después del fin de la dictadura, en un periodo en el que la búsqueda de los desaparecidos estaba en su máximo apogeo. La originalidad del filme radica en que denuncia el secuestro de niños desde la perspectiva de la madre adoptiva, quien como la mayoría de la gente, desconocía lo que había estado ocurriendo realmente en su propio país. Este largometraje sirvió para concienciar a una audiencia internacional
Corbalán/memorias.indd 158
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
159
que las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo no son las únicas que han reivindicado la restitución de los hijos de los desaparecidos. Desde la década de los ochenta se han ido ratificando en Argentina una serie de leyes que ayudan a recuperar las identidades robadas de estos niños y niñas.28 A diferencia de la situación en España, la búsqueda de estos niños desaparecidos ha sido constante desde hace décadas, debido principalmente a las numerosas memorias culturales que han producido los medios de comunicación. Concuerdo con Gema Palazón cuando afirma que “la restitución de los nombres y apellidos supone así el reconocimiento de una historia no oficial que necesita el relato personal y familiar de cada individuo para visibilizarse socialmente” (476). Estas historias familiares son fundamentales para proceder al análisis de las siguientes narrativas que exploran la temática de las abuelas, madres e hijas contra la pérdida involuntaria de la memoria identitaria de un país.
3.3.1. Cautiva, de Gastón Biraben Uno de estos ejemplos lo provee Cautiva, de Gastón Biraben, filme que se remonta a 1994, cuando Cristina Quadri, una joven de familia adinerada, es en-
28
sobre algunas de las acciones ilegales que habían tenido lugar en la última dictadura argentina. No obstante, a pesar de la importancia de La historia oficial como película pionera de esta corriente fílmica que explora la desaparición o restitución de niños, este filme no se analizará en el presente capítulo debido a que ya ha recibido mucha atención crítica. En cambio, mi estudio se centra en otras obras más recientes y que no han sido tan exploradas como la película de Puenzo. Por lo tanto, a continuación, se analizarán brevemente algunas de las muchas obras ficticias que exploran el espacio femenino de lucha contra las desapariciones y a favor de las restituciones. Por ejemplo, La Ley Nacional Argentina 23.511/87 que crea el banco nacional de datos genéticos en 1987 “a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación” (Rodríguez Arias, 417). Su función es que “[t]odo familiar consanguíneo de niños desaparecidos o supuestamente nacidos en cautiverio, tendrá derecho a solicitar y obtener los servicios de Banco Nacional de Datos Genéticos” (418). Otra ley relevante es la Ley 25.457, de 5 de septiembre de 2001, reguladora de la comisión nacional argentina por el derecho a la identidad, que se propone entre otras medidas, “Impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, en procura de determinar su paradero e identidad; Intervenir en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad de un menor” (419).
Corbalán/memorias.indd 159
29/02/16 13:08
160
Ana Corbalán
viada repentinamente al juzgado, donde le informan de su verdadera identidad. De esta forma, la protagonista descubre que es hija de dos activistas desaparecidos durante la “guerra sucia”, que su nombre real es Sofía Lombardi y que su edad es diferente a la que consta en su documento de identidad. Toda la película gira en torno a la anagnórisis de la protagonista y a la confusión de su nueva situación. A partir de esta revelación, Cristina/Sofía es forzada a vivir con su abuela biológica y la trama sucede de forma acelerada: su abuela se la lleva contra su voluntad, ella no entiende nada, sus supuestos padres se aferran a sus mentiras para no criminalizarse y, finalmente, a Cristina incluso la cambian de escuela, de nombre y de vida. Es así como el único mundo que esta adolescente conocía se desmorona repentinamente, lo cual dificulta su adaptación a su nuevo ambiente. En Cautiva hay un motivo recurrente: el del tren que va y viene y en el que la protagonista sube en numerosas ocasiones. Esta imagen puede simbolizar el trayecto del cambio, la incertidumbre, el movimiento ambivalente hacia atrás, hacia su pasado, y hacia delante, hacia su futuro. El filme representa la angustia existencial a la que se ve abocada esta joven cuando es restituida a su familia biológica sin previo aviso. La iluminación y los colores prevalentes en la pantalla suelen ser en tonos pálidos y sirven para transmitir la nebulosidad de las memorias del pasado. Incluso la cara de la protagonista carece de expresión durante casi todo el largometraje, lo cual revela su total desconfianza hacia lo que le rodea, porque como ella misma le confiesa a una psicóloga, se siente como si fuera un títere manejado por varias personas simultáneamente: su familia adoptiva, su familia biológica y el juez. Mediante estas técnicas, Cautiva muestra lo difícil que es cambiar repentinamente de identidad, las dudas que surgen ante la restitución filial y la necesidad epistemológica de descubrir quién es realmente una persona y qué ocurrió con sus padres desaparecidos. La película destaca por su estructura fragmentada y por la escasez de diálogos, técnica que sirve para enfatizar la soledad que rodea a estos jóvenes de identidades rotas que desconocen sus orígenes. Cristina/Sofía comienza a investigar su verdadera identidad solamente a raíz de conocer personalmente a otra hija de desaparecidos. Tras confesarle a la otra chica que sus padres también desaparecieron, la cámara enfoca una imagen congelada de las dos jóvenes desnudas, reconociéndose frente a frente como si ellas dos fuesen una sola persona desdoblada y reflejada en un espejo. A partir de esta revelación, Cristina se obsesiona por averiguar su pasado y también se empieza a fijar en un muro en el que aparece este cartel de denuncia: “Desapa-
Corbalán/memorias.indd 160
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
161
recidos. Nunca los olvidaremos. H.I.J.O.S.”.29 Igualmente, la joven demuestra una extraordinaria fuerza emocional ante los avatares de sus circunstancias. En su tarea detectivesca, se hace la prueba del ADN e incluso va a la Plaza de Mayo a ver la manifestación de las Madres y Abuelas. Seguidamente, entre ella y su amiga, efectúan una investigación en la que hacen preguntas a unos y a otros y descubren el centro clandestino en el que estuvieron detenidos sus padres antes de ser asesinados, mostrando un activismo femenino constante para desenmascarar sus historias personales. Paulatinamente, a pesar de lo dramático de su nueva situación, Cristina/Sofía, movida por la pulsión epistemológica y filial, va juntando las piezas del rompecabezas de su identidad y recupera los lazos de parentesco que habían sido radicalmente cortados con su familia verdadera, en unas secuencias caracterizadas por la fragmentación en las que la joven protagonista intenta reconstruir los pedazos que le faltan a su vida. Es así como reconoce la legitimidad de su historia y acepta sus raíces en un final demasiado simplista que, al igual que el resto de narrativas exploradas en este capítulo, responde a una comodificación de la memoria, a las expectativas de establecer
29
En 1995, se fundó la agrupación Hijos por la Igualdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). La importancia de esta organización radica en que está integrada por los hijos e hijas de los desaparecidos, quienes reclaman justicia por la desaparición de sus padres y buscan recomponer su identidad, de la que solamente han podido extraer algunos fragmentos. Su papel como testigos y transmisores de la memoria es fundamental. Agustina Cepeda señala al respecto que: “Los hijos de desaparecidos asumieron la transmisión de una memoria social sobre el pasado del terrorismo en Argentina al mismo tiempo que reconstituían su propia novela familiar” (32). Estos hijos e hijas de desaparecidos reivindican mediante su activismo político la lucha que iniciaron sus padres para mantener su memoria viva. La forma que tienen de actuar es más radical que las de las Abuelas y Madres, puesto que sus manifestaciones son muy ruidosas y se dirigen a los vecindarios y casas de los torturadores y represores para avergonzarlos y retar la impunidad de la que gozan. El activismo político con el que denuncian a los represores de la dictadura es el escrache, que se define como: “un tipo de performance-guerrilla que revela y marca las atrocidades cometidas y señala a quienes las perpetraron. Se trata de una acción de señalamiento a través de la cual el público en general, y en particular el vecino, es informado sobre la vivienda en la cual habita un personero de la dictadura” (Brodsky, 175). Como indica Gema Palazón, el propósito de la organización H.I.J.O.S. “no es solo una reivindicación subjetiva que tiene que ver con la restitución de su identidad, sino también una reivindicación social para devolver sus vidas a la Historia de Argentina” (484).
Corbalán/memorias.indd 161
29/02/16 13:08
162
Ana Corbalán
justicia poética y a una mirada maniqueísta del pasado. Esta dicotomía entre el bien y el mal se observa cuando por fin se enfrenta abiertamente a sus padres adoptivos, quienes descubren su postura ideológica al explicarle que había una guerra y que alguien tenía que perder. Sin embargo, en esta escena, Cristina/Sofía desmorona toda la retórica que justificó la guerra sucia en una sola frase: “¿Qué guerra? ¡Mi madre estaba embarazada!”. Esta revelación no sólo construye un testimonio colectivo del trauma de los desaparecidos, sino que también indica una nueva forma de militancia para luchar contra la impunidad de los represores. La película, al igual que el resto de los textos primarios que componen el eje de este capítulo, muestra unas memorias del pasado muy selectivas, presentadas de forma sensacionalista para que el espectador experimente empatía emocional con la pérdida de la madre y comparta el odio de esta protagonista hacia el aparato represivo del Estado.30 Junto a la búsqueda de la joven por encontrar sus raíces, Cautiva enfatiza otro tipo de resistencia femenina, al centrarse en la representación de la figura de una abuela que estuvo buscando a su nieta desde el momento en el que nació y luchó contra un gobierno dictatorial que intentaba borrar los rastros del crimen cometido contra los padres de la menor. Martha Rosenberg subraya de qué forma las Abuelas han demostrado una gran valentía al utilizar el espacio público para buscar a sus nietos: “Como mujeres buscan al niño, pero —también como mujeres— no sólo al niño. Ese niño que les falta, cuya identidad necesitan restitutir, es portador de un don de identidad que les fue arrebatado dejándolas privadas de la confirmación de que la vida que transmitieron tiene continuidad” (290). Esta lucha por descubrir la verdadera familia tiene su clímax cuando la abuela biológica y la nieta se reconcilian hacia el final del filme, en una escena bastante emotiva en la que se dan un largo abrazo al reconocerse mutuamente en la mirada. Esta restitución final corrobora la importancia de las Abuelas, que según Filc radica en enfatizar los lazos biológicos para promover la recuperación familiar: “La identidad de los niños está unida indisolublemente a la recuperación de la familia ‘real’, la recuperación de la propia historia, del deseo parental” (80).31 30
31
Este aparato represivo del Estado, como afirma Laura Conte, “dispone el destino final de la madre, a quien despoja de su hijo y de su vida y, en un mismo acto dispone la entrega del niño como cosa, enajenando su identidad. Es ese mismo Estado, ‘dueño absoluto’, el que lo otorga como propiedad privada mediante una adopción” (169). En efecto, en la película, unos instantes después, aparecen los créditos finales en pantalla, en los que se indica lo siguiente: “aunque es impreciso el número de desapareci-
Corbalán/memorias.indd 162
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
163
Cautiva es una película que primordialmente constituye un homenaje al valor de las Abuelas, quienes son representadas como personas heroicas que no desisten ante la adversidad ni las trabas sociales, políticas o familiares. Al igual que el resto de narrativas que componen este capítulo, la maternidad y la restitución de los lazos biológicos se muestran como pilares de la búsqueda de un origen. Haciendo eco de los postulados establecidos por Arditti y Lykes, se puede ratificar así que “[e]l trabajo de las Abuelas en ‘la recuperación de la identidad’ y en el tratamiento de temas básicos como la individualidad y la familia contribuye no sólo a reclamar justicia y la vigencia de los derechos humanos en Argentina, es además un aporte importante a los debates en curso sobre subrogación, contratos, adopciones y los niños como propiedad” (127). Por último, al igual que los otros textos, este filme mezcla constantemente los elementos ficticios con los reales. La puesta en escena comienza sin música, con un silencio abrumador que capta la atención de la audiencia para seguidamente indicar la verosimilitud de lo que se va a ver en la pantalla: “Este es un film de ficción basado en hechos reales”. Dicha advertencia sirve para preparar emocionalmente al espectador sobre la gravedad y seriedad de lo que va a experimentar durante las siguientes dos horas; es decir, funciona como un preámbulo de lo que va a ocurrir. Inmediatamente después, se muestran imágenes de archivo de la retransmisión de los mundiales de fútbol de 1978 cuando ganó Argentina la final y el general Videla les entregó el trofeo. El sonido diegético de la victoria en un partido de fútbol sirve como reificador del imaginario de la identidad colectiva argentina. Esta visibilidad positiva de Argentina se contrapone con las acciones ilegales que estaban agitando al país en ese preciso momento y que son denunciadas explícitamente en la película. La afición por el fútbol se usa como distracción para que los ciudadanos no presten atención a los grandes problemas que estaban siendo originados por el régimen dictatorial. Es así como el fútbol se utiliza para distraer a la sociedad y como modo de evasión ante los problemas sociales y políticos que afectan a la nación durante esos tumultuosos años. Igualmente, la película denuncia la impunidad de los crímenes del Estado, por lo que concluye mostrando la inmensidad de Buenos Aires en la noche a vista de pájaro, enfocando la ciudad desde una distancia objetiva que refleja lo que vería un obser-
dos, los responsables se encuentran libres... 74 hijos de desaparecidos han sido identificados...”.
Corbalán/memorias.indd 163
29/02/16 13:08
164
Ana Corbalán
vador externo a los acontecimientos en cuestión, lo cual crea una visión general de esta situación traumática. Tras esas imágenes de la ciudad, se puede leer en un fundido negro de la pantalla la siguiente dedicatoria en la que se reitera la necesidad de recordar: “A los miles de ausentes cuya voluntad de permanencia nos ha acompañado, y cuyas historias han sido la fuente de creación de esta película”.32 Es decir, este final contribuye a recuperar una imagen más global y reivindica el restablecimiento en la memoria colectiva de las desapariciones sistemáticas efectuadas en Argentina, lo cual es compartido por todas las narrativas de este capítulo que enfatizan la resistencia femenina. En suma, nos encontramos ante una nueva corriente literaria y fílmica, tanto en España como en Argentina, que se centra en la búsqueda de la identidad de estos hijos e hijas, quienes intentan reconstruir sus historias personales y colectivas mediante fragmentos de relatos que les ayuden a completar los huecos existentes en el puzle de sus vidas para ser devueltos a su origen. Como se puede observar, todos estos filmes y novelas que tratan la temática de niños robados en las dictaduras españolas y argentinas se basan en el trauma y en la necesidad de establecer justicia en unas historias familiares caracterizadas principalmente por la injusticia.
3.3.2. Un hilo rojo, de Sara Rosenberg Como se ha demostrado en el análisis de Cautiva, la búsqueda identitaria por parte de los hijos de los desaparecidos suele suceder de forma totalmente fragmentada: “a partir del relato de otro, de un recuerdo que hace a la subjetividad del otro [...] la reconstrucción se hace sobre la base de un vínculo intersubjetivo en el cual es el otro real o simbólico, el que actúa como socio para la reconstrucción de la memoria” (Kordon y Edelman 63). En relación a esta fragmentación, Marco Kunz reflexiona sobre cómo se puede representar ficticiamente la desaparición de una persona: “Novelar la desaparición de una persona ilegalmente detenida significa contar una historia mutilada, violentamente truncada, y esto obliga a decidirse entre completar imaginariamente una biografía interrumpida de modo abrupto o dejar la historia incompleta” (181).
32
Es importante puntualizar que en el año de rodaje de esta película (2003) solamente se habían identificado a 74 niños desaparecidos.
Corbalán/memorias.indd 164
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
165
La imposibilidad de reconstruir la historia por completo es un punto central en las narrativas que componen el eje de Memorias fragmentadas. En todos los textos estudiados hay muchas partes del pasado que se desechan, otras que se omiten y otras que se inventan. Dicha fragmentación y manipulación selectiva también es notoria en Un hilo rojo, novela de Sara Rosenberg que, al igual que Cautiva, construye el proceso de restitución familiar de la hija de una persona desaparecida. De forma semejante a las otras obras que componen este capítulo, este texto utiliza la ficción para realizar la investigación y búsqueda de una de tantas identidades rotas. Un hilo rojo está caracterizada por una polifonía de voces que se utilizan para recrear la vida de Julia, una de tantas activistas argentinas desaparecidas. De hecho, en cada capítulo se integra el testimonio de alguien que conoció a esta mujer, por lo que la búsqueda identitaria es una constante que está siempre presente a través de sus páginas. En la novela, la tarea investigativa de recopilar las palabras de los testigos se hace con el objetivo de realizar posteriormente un documental sobre Julia. Mediante la técnica del suspenso, el lector va descubriendo paulatinamente quién era esta persona y averigua casi al final de la narración que Julia tuvo una hija que fue secuestrada por su propio asesino. La descripción que se ofrece en el texto es muy explícita: Natalia es la que lo ha pasado peor. Diez años criada por el asesino de su madre, no es fácil. Cuando la encontraron temblando en la cabina telefónica después de años de búsqueda, estaba destrozada. Además, vos sabés que los torturadores negaron todo y pelearon por reconquistarla. Tuvo que pasar un juicio terrible, pruebas de ADN y un largo proceso hasta que pudimos demostrar que era ella, nuestra hija. (165)
Esta cita enfatiza la necesidad de no cesar en la búsqueda de los más de 500 bebés robados durante la última dictadura argentina. La novela ficcionaliza la angustia de lo que significa tener que esperar durante un largo periodo de tiempo para finalmente poder lograr la restitución identitaria. Igualmente, Un hilo rojo cumple con las expectativas del lector, y la narración sigue los mismos patrones formales y temáticos de todos los textos que están siendo analizados en este capítulo: una necesidad de establecer justicia, una aproximación limitada y selectiva a la historia, una distinción claramente delimitada entre el bien y el mal y una estructura narrativa marcadamente sensacionalista. Como suele ser usual en estas novelas y películas, en Un hilo rojo también se crean claras dicotomías binarias entre los personajes nobles y los malvados, por lo que de nuevo los militares aparecen retratados como personas demonizadas, insensibles,
Corbalán/memorias.indd 165
29/02/16 13:08
166
Ana Corbalán
crueles y capaces de torturar y asesinar. En esta novela incluso se describen con los calificativos de psicópatas, ya que el mismo comandante de un operativo asesina a la madre y se apropia de su bebé recién nacida. Las descripciones de la vida con esa familia disfuncional subrayan el maniqueísmo que caracteriza a la narración, porque la niña Natalia escucha a sus supuestos padres discutir y gritar constantemente: “te traje a la chica para que te sientas mejor, pero ni eso te ha servido, no has dejado de drogarte, no sabes educarla, ni organizar la casa, sos una basura” (195). Debido a este tipo de comentarios, la protagonista, en un episodio de anagnórisis, se da cuenta de que no puede pertenecer a esa familia, lo cual resulta inverosímil en cierta medida, dada su corta edad. En realidad, al lector no deja de sorprenderle el hecho de que en esta novela sea la propia niña la que luche por encontrar su identidad robada. La ficción adopta unos parámetros de restablecimiento del orden familiar con patrones casi utópicos, porque es totalmente inverosímil que una niña de once años identifique a la madre que nunca conoció en una vieja fotografía mostrada en la televisión y que, al reconocer su parecido matrilineal, decida llamar al teléfono indicado en la pantalla: “Ella se dio cuenta, vio la foto de su madre cuando las abuelas las mostraban en la Plaza de Mayo y se reconoció” (176). Es por este motivo por el que la joven decide escaparse de casa para llamar al número de las Abuelas, terminando Un hilo rojo con un reencuentro feliz entre Natalia y su abuela, que se asemeja en gran medida a la reconciliación final que tiene lugar entre Cristina y su abuela en Cautiva. En contra de la apariencia de realismo prevalente en este tipo de textos, Kunz ridiculiza el final tan positivo de esta novela, en la cual, debido a lo que él denomina “embuste literario”, hay una elevada justicia poética que destaca por las siguientes características: “Castigo de los culpables, reconstitución de la familia legítima, curación de la psique infantil” (185). Todos estos rasgos son apreciables en muchas de las novelas y películas que tratan esta temática de apropiaciones infantiles, por lo que su compromiso historiográfico resulta en cierto modo cuestionable, ya que dicha justicia no es frecuente en la vida real. Sin embargo, a pesar de la crítica realizada por Kunz, no hay que olvidar que el lector de Un hilo rojo se encuentra ante una obra ficticia que enfatiza por medio de un sensacionalismo melodramático la resistencia femenina contra el poder represivo de la dictadura. Y aunque su final tan positivo se asemeja bastante a Si a los tres años no he vuelto, se debe reiterar que estas historias no tienen por qué atenerse a la epistemología verídica del pasado. En este caso, más que de falacia histórica se puede hablar de manipulación selectiva del pasado para des-
Corbalán/memorias.indd 166
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
167
pertar la empatía y la conciencia crítica en la sociedad, estrategia narrativa que comparten todos los textos que componen el eje de Memorias fragmentadas.
3.3.3. A veinte años, Luz, de Elsa Osorio A veinte años, Luz (1998) también se asemeja estructural y temáticamente a los otros textos explorados en este capítulo, al demostrar y enfatizar la lucha femenina por la restitución familiar. La contextualización de la trama se remonta a 1976 y avanza hasta el año 1998, cuando la bebé secuestrada, ya una joven de veinte años, se desplaza desde Argentina para localizar a su padre en España. En un juego narrativo transatlántico que alterna entre el pasado dictatorial y el presente democrático, se describe el asesinato de una activista argentina, Liliana, el secuestro de su bebé, Lili/Luz, y la posterior búsqueda de la identidad de esta niña robada. Gema Palazón define la trama con estas palabras: “Veinte años de sombra y olvido resumen la lucha de una mujer, de una madre, para arrojar luz sobre los despojos de una historia interrumpida por el secuestro, el asesinato y la apropiación indebida de una niña durante la dictadura militar” (475). En la novela abundan las reflexiones sobre las torturas, violaciones y aberraciones cometidas por los militares en la guerra sucia, pero principalmente, la temática central gira en torno al robo de una bebé tras haber asesinado los militares a su madre unos pocos días tras el parto: “Peor que todas las vejaciones, los golpes, debe ser ir camino a la muerte después de dar la vida” (322). Al igual que ocurre en la mayoría de los textos que exploran la temática de los robos de niños, en A veinte años, Luz se aborda este problema de forma sensacionalista y con bastante superficialidad para ofrecer un final en el que de nuevo prima la justicia poética por encima de todo. Es destacable la mirada maniqueísta que se propone en esta novela en la que hay una tendencia a la demonización de los militares, a quienes las voces narrativas se refieren siempre con los apelativos de monstruos y bestias. Asimismo, hay una trama detectivesca, un elevado tono melodramático, una búsqueda de la identidad perdida de la protagonista y un final feliz determinado por la restitución de los lazos filiales, lo cual la asemeja a los otros ejemplos específicos de narrativas literarias y audiovisuales que protagonizan este capítulo. No obstante, a pesar de seguir las expectativas del género, A veinte años, Luz está estructuralmente bien lograda. De hecho, uno de los méritos de la no-
Corbalán/memorias.indd 167
29/02/16 13:08
168
Ana Corbalán
vela es la heteroglosia y la fragmentación de voces narrativas, puesto que Luz, su padre biológico Carlos, su madre Liliana y su salvadora Miriam presentan y ofrecen puntos de vista complementarios que reconstruyen fragmentariamente la memoria de un oscuro pasado.33 Las voces narrativas están fragmentadas, y presentan varias perspectivas: algunos segmentos se encuentran narrados en primera persona con la voz de cada uno de los protagonistas; otros aparecen en tercera persona por parte de un narrador omnisciente; finalmente hay episodios en segunda persona que transmiten los pensamientos que Eduardo —el falso padre— se dirige a sí mismo. Con esta pluralidad de voces, el lector consigue acercarse a la reconstrucción pormenorizada de la historia y a la convergencia entre varias perspectivas que ofrecen una mirada caleidoscópica a la recuperación de determinados eventos del pasado. Estos aspectos técnicos ya han sido subrayados por Palazón, quien indica que: “La fragmentariedad con la que se estructura la novela —un juego de voces entre personas conectadas únicamente por el terror, el dolor o el miedo— se convierte en el único modo de decir aquello que pertenece al orden de lo indecible” (476-477). Asimismo, los recuerdos de su protagonista Luz son recomposiciones fragmentadas de su entorno, que reconstruyen paulatinamente su identidad y su posterior restitución familiar. Según Palazón, “El modo de recordar tendrá que ser siempre fragmentario y el modo de reconstruir tendrá que ser a partir del puzle, de la recomposición de hechos, lugares y personas, teniendo siempre en cuenta los fracasos de la memoria, las amnesias y los silencios” (476). Dichas memorias fragmentadas se reflejan perfectamente en las páginas de la novela: “Yo me empeciné en poner luz a esta historia de sombras, en saber, buscar y buscar, sin medir el riesgo afectivo que pudiera traerme” (19). Siguiendo esta línea argumentativa, Palazón añade que: “Será a partir de los retazos, de los recuerdos siempre interrumpidos por el miedo, el terror o la muerte, que Luz pueda dotar de sentido su relato familiar y reconstruir su identidad robada poco después de nacer. Tendrá que descubrir quién es a partir de los silencios y las sospechas; su búsqueda se inicia siempre a partir de lo que los demás callan y no de lo que los demás cuentan” (477). De este modo, la búsqueda de su identidad está basada en lo que recuerdan otras personas, lo cual corrobora los postulados estableci33
La heteroglosia, según Bakhtin, se inserta en las novelas por medio de unidades fundamentales que permiten una multiplicidad de voces sociales y una gran variedad de sus relaciones dialogadas. Estas unidades son la voz del autor, las voces de los narradores, las voces de los personajes y los géneros que se insertan en el texto (262-263).
Corbalán/memorias.indd 168
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
169
dos por Diana Kordon en relación a los procesos que experimentan los hijos de los desaparecidos: “No se trata de un recuerdo, sino de una construcción, en la que intervienen los recuerdos de otros” (63). Considerando esta reconstrucción de eventos y datos, resultan significativos los cambios temporales que saltan del presente al pasado sin ningún tipo de preparación discursiva. En realidad, la tipografía en cursiva es lo único que ayuda al lector a reconocer los diálogos que suceden en el tiempo presente entre Luz y su verdadero padre, Carlos. Hay una contextualización actual para relacionar el presente con el pasado y España con Argentina, puesto que en 1998, cuando se publicó la novela, el juez español Baltasar Garzón efectuó una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y abrió una causa contra las dictaduras de Chile y Argentina. Por estos motivos, dichos eventos reales se insertan en la novela, en la que el padre de Luz le comunica a su hija que “los están juzgando en Madrid… ahora” (19). Es así como se acredita que la narración es fidedigna a la realidad del momento e históricamente verificable, lo cual contribuye de nuevo a diluir las fronteras entre historia y ficción. Aunque los hechos narrados denuncian violaciones de los derechos humanos, no se debe olvidar que el lector se encuentra ante una obra de ficción. Por ello, en la novela hay mucha descripción melodramática y sensacionalista de los sucesos narrados, lo cual logra acercar al lector más afectivamente a los hilos que condujeron al secuestro de niños durante la dictadura. De hecho, citas como la siguiente son muy frecuentes en el texto: “¿Cómo puedo vivir en la casa de la hija de un monstruo responsable de tanta sangre derramada? Mi madre, mi sangre” (328). Marco Kunz critica principalmente este aspecto de la novela, al tacharla de folletinesca y al señalar que no consigue representar de forma verosímil los hechos atestiguados (186-189). Sin embargo, este tipo de aproximación tiene más aceptación para el lector que si se enfrentara ante un documento meramente testimonial. Ahí radica el mérito de A veinte años, Luz, ya que su autora establece un interesante juego entre los hechos históricos y los ficticios para revelar la historia mutilada de su protagonista tal y como se percibe en todas las obras que ocupan el eje central de este capítulo. Por otro lado, pese a que esta narración adopta una estructura innovadora, aún queda pendiente la cuestión del valor epistemológico del texto y su reivindicación del pasado. Para enfatizar la resistencia femenina que sobresale en esta novela, es relevante mencionar la lucha incesante de las mujeres —madres, hijas y amigas— que circulan por sus páginas para liberarse de la represión y restaurar su conti-
Corbalán/memorias.indd 169
29/02/16 13:08
170
Ana Corbalán
nuidad biológica, lo cual es un leitmotiv que se repite constantemente: “no se va el monstruo. Pero ya nos vamos a arreglar, te prometo, no te voy a dejar irte con los malos. Te voy a salvar, como me pidió tu mamá” (107). En el texto es una prostituta la persona que consigue restituir la identidad robada a Lili/Luz. Tras el asesinato de su madre, se dirige a la bebé, y antes de entregarla al teniente coronel se despide de ella incitándola a que nunca olvide su pasado: “Lili, te vas a acordar, por si me mata el Bestia, te digo, te vas a acordar que tu mamá se llamaba Liliana, y que era muy buena. Y tu papá, Carlos. Y que a ellos los mataron porque querían una sociedad más justa” (124). Igualmente, Osorio describe en esta novela la situación de urgencia que incita a las Abuelas a perseverar en su lucha por la búsqueda de los menores desaparecidos: “Es un dolor que no la deja en paz, que le pide acción, venganza, reparación. Y la única reparación posible, se dice, será mover cielo y tierra hasta encontrar esa criatura” (156). Resulta interesante señalar que la madre adoptiva de Luz, al no compartir lazos identitarios con ella, reitera de manera continuada que la rebeldía de la niña es algo genético y que las dificultades de su comportamiento son solamente a causa de sus malos genes, lo cual nos recuerda a las teorías pseudoeugenésicas que promulgó Vallejo-Nágera en España. Como es sabido, en ambos países las expropiaciones fueron llevadas a cabo por meras motivaciones ideológicas. En la novela, al no existir ninguna conexión genética entre la madre adoptiva y su hija, se imposibilita así su mutuo entendimiento. Kunz destaca la importancia de la “genealogía matrilineal” en estos textos que contribuye a desarrollar “un conflicto generacional entre madre (adoptiva) e hija que, tras la anagnórisis, puede atribuirse cómodamente a la falta de un nexo biológico” (183), lo cual justificaría, en cierta medida, la necesidad de restituir la identidad de los niños y niñas secuestrados. Ya desde el mismo título de la novela se infiere la importancia de la búsqueda de la identidad de Luz y los interrogantes con los que se encuentra en la reconstrucción de su propia historia ante los silencios que la rodean. Según indica Palazón, el título “simboliza también la resistencia al olvido, el deseo de existir y de recuperar la identidad robada de un sujeto que tratará de clarificar toda la Verdad con tal de descubrir su origen” (475). Elvira Martorell plantea al respecto que: “Es el deseo de saber el que impulsa la búsqueda de la memoria para hilar con ella la historia, pero ello implica enfrentarse con recuerdos dolorosos y a hechos, muchas veces, insoportables” (145). Efectivamente, cuando Luz descubre sus verdaderos orígenes, adopta una actitud agresiva contra la amnistía y
Corbalán/memorias.indd 170
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
171
el perdón: “La sangre derramada no será perdonada. Y mi cuerpo, mi piel, mi cabeza, mis emociones lo deciden así. No perdonaré” (329). La discusión existente en torno a estas leyes de impunidad se refuerza constantemente en la novela: “¿Cuántas personas en este país no tuvieron la posibilidad de dar ese último adiós a sus seres queridos por culpa de ese hijo de puta, que está allí, cubierto con la bandera? Ahora miro a los otros, firmes, orgullosos en sus uniformes. ¿Cómo pueden atreverse a exhibirse así vestidos después de lo que han hecho? ¿Por qué nadie los mata?” (332).34 Este cuestionamiento que hace la protagonista de la injusticia que prima en su país se puede asociar perfectamente con el olvido histórico en la España democrática en la que también impera una amnesia selectiva amparada por las leyes de amnistía promulgadas en la transición.
3.4. Conclusiones: hacia la restitución de la identidad robada Como se ha ejemplificado en las diferentes novelas, largometrajes y documentales que han sido brevemente analizados en estas páginas, la lucha femenina por la restitución familiar es similar en todas estas obras tanto si su trama tiene lugar en el espacio de la cárcel o en el de la libertad. Igualmente, las narrativas que denuncian las apropiaciones irregulares de niños en España y Argentina comparten muchas características formales y temáticas que las asemejan entre sí. Primordialmente, estas narrativas son productos estéticos que luchan contra la apatía social e incitan a la acción para prevenir que eventos como los que describen ocurran de nuevo. Al apremiar a la identificación de los niños desaparecidos, las novelas y películas analizadas contribuyen a curar las cicatrices de la historia y recuperar las identidades perdidas de miles de personas que aún carecen de un nombre, de una historia y de una vida. Asimismo, se ha observado en estas obras una tendencia al maniqueísmo, presentando las memorias de dichas historias desde dos perspectivas totalmen34
Las polémicas leyes que fueron promulgadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín para pasar página son la Ley de Punto final (1986), que decidía la eliminación de acciones penales contra toda persona que hubiera cometido actos políticos de violencia, y la Ley de Obediencia debida (1987), que exoneraba de culpa a la mayoría de los militares al alegar que solamente obedecían órdenes de sus superiores. El congreso anuló ambas leyes en el año 2003, pero el debate aún es candente.
Corbalán/memorias.indd 171
29/02/16 13:08
172
Ana Corbalán
te opuestas: la del opresor militar frente a la de la víctima civil. Pero esta visión no es tan sencilla como aparenta serlo, ya que, como indica Tzvetan Todorov en “Memory as Remedy for Evil”, la maldad no está en el individuo, sino en sus acciones, por lo que la memoria del pasado puede ayudar a reducir el mal, siempre y cuando recordemos que el bien y el mal son dos caras de la misma moneda (462). Es importante recordar que la lucha contra los atentados sistemáticos a los derechos humanos no tiene fronteras nacionales, y que los niños que fueron forzosamente privados de sus raíces tanto en España como en Argentina tienen derecho a averiguar la verdad sobre su identidad robada. No obstante, el poder revolucionario de estas narrativas de resistencia femenina es problemático, puesto que aunque transmiten un mensaje que incita al despertar y a la transformación de la sociedad, normalmente sucumben en un patrón predecible de motivos repetitivos del bien frente al mal, de víctimas y victimarios, de identidades perdidas, de búsqueda de la verdad, de separaciones dolorosas, de descubrimientos de historias traumáticas del pasado y de restituciones maternofiliales. En este sentido, los filmes y novelas del corpus de este estudio no contribuyen de forma innovadora a la historia, puesto que utilizan semejantes estrategias narrativas basadas en investigaciones detectivescas y se fundamentan en documentos históricos conocidos para reconstruir el pasado desde el presente. Debido a estas limitaciones de estructura y contenido, la denuncia de los niños secuestrados y la lucha femenina por restituir estas identidades robadas puede producir cierto hastío en el lector o espectador contemporáneo. Pese a estas trabas, no hay que olvidar que dichas reconstrucciones ficticias de los traumas del pasado se caracterizan por transmitir a su vez un mensaje de concienciación y transformación social. Otro problema añadido es la sobreproducción de libros y películas que giran en torno al tráfico de niños tanto en España como en Argentina, lo cual es el resultado de la gran demanda de mercado existente, que facilita su elevado número de ventas. Si se citan de nuevo las palabras de Colmeiro: “Existe un aparente exceso de memorización y conmemoración, siguiendo el ritualismo celebratorio que se queda las más de las veces en pura gestualidad espectacular propia de una cultura epidérmica” (Memoria histórica, 22). Hay que considerar que, por un lado, estos textos se convierten en un producto de consumo de masas, pero por otro, un mercado saturado y comodificado es el sistema prevalente en estos años, por lo que aunque se cuestione el valor epistemológico de estas
Corbalán/memorias.indd 172
29/02/16 13:08
Explosión de memorias
173
narrativas y filmes, mediante la comercialización de esta temática se abre un espacio con el que se posibilita realizar cambios sociales. Finalmente, la representación de la agencia femenina por medio de unas madres o hijas que buscan la verdad y ejercen una resistencia activa frente a las dictaduras contribuye a rescatar las voces silenciadas de unos niños y niñas que no han podido contar su historia y cuyos padres sufrieron la represión de los regímenes dictatoriales de España o Argentina.
Corbalán/memorias.indd 173
29/02/16 13:08
Corbalán/memorias.indd 174
29/02/16 13:08
4. Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas: ética y estética de la resistencia frente al olvido Ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra donde quiera que me encuentre siempre seré pasajera ... ... si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria De volver a mi país. (Isabel Parra)
4.1. El exilio como frente de resistencia femenina A lo largo de este estudio se ha reflexionado sobre la resistencia de la mujer contra las dictaduras militares de España y Latinoamérica. En esta línea argumentativa, el bloque temático de este cuarto capítulo se enfoca específicamente en determinados manifiestos y diarios de mujeres exiliadas de España y Chile que muestran la persistencia del activismo femenino desde fuera de los límites geográficos de la nación. Al igual que en el resto de narrativas que componen el eje de Memorias fragmentadas, se partirá de los paralelismos existentes entre algunos textos producidos a ambos lados del Atlántico, aunque no se dejarán de reconocer las particularidades históricas, políticas y culturales que caracterizan la situación específica chilena y española. La condición del exilio transmite una ideología de disidencia política que se observa en todas las narrativas que serán brevemente analizadas a continuación. Por consiguiente, en las siguientes páginas se explorarán los fragmentos de la memoria que se extrapolan desde una condición de sublevación femenina y feminista contra los regímenes dictatoriales que originaron su exilio forzado de las fronteras chilenas y españolas. Aunque se considerarán las diferencias geopolíticas existentes entre ambos paí-
Corbalán/memorias.indd 175
29/02/16 13:08
176
Ana Corbalán
ses, también se tendrá en cuenta la similitud entre los discursos y memorias efectuados desde el exilio por Dolores Ibárruri, Gladys Díaz, Silvia Mistral y Matilde Ladrón de Guevara. Asimismo, se analizarán las disyuntivas existentes entre un pasado traumático y la reconstrucción de sus vidas como exiliadas de Chile y España. Todas ellas, mediante una retórica persuasiva, transmiten un imperativo ético de denuncia contra las injusticias y brutalidades cometidas por los regímenes dictatoriales de Franco y Pinochet, que las obligaron a desterrarse, y simultáneamente establecen una llamada a la lucha por la igualdad de la mujer. Sus autoras, aprovechando su condición de exiliadas, se sienten responsables de mantener su militancia política y reafirman al sujeto femenino a través de un acto de resistencia no sólo a nivel ideológico, sino también genérico, al utilizar un discurso que denuncia explícitamente la desigualdad de género y la discriminación de las mujeres.1 De esta forma, se podrían considerar sujetos nómadas en el sentido estipulado por Rosi Braidotti: es decir, resisten su asimilación a la representación hegemónica, subvierten las convenciones establecidas, no ignoran las injusticias y circulan contra la corriente dominante (5). Por otro lado, con respecto a la fragmentación memorística que da unidad a este volumen, es significativo ratificar que no hay nada más fragmentado que el desgarre identitario que se produce como consecuencia de tener que huir y salir de un país, perdiendo así un espacio propio y habitando en un estado de desarraigo originado por una ruptura forzosa con el pasado. En relación a la particularidad de la experiencia femenina, este capítulo explorará diferentes cuestiones de identidad, identificación y subjetividad política de la mujer exiliada. A pesar de las particularidades de Chile y España, la escritura desde el exilio comparte en ambos contextos nacionales características similares de extrañamiento, alienación, aculturación, denuncia y nostalgia; factores todos ellos que contribuyen a reivindicar la dignidad de unos seres humanos forzados a salir de sus países de origen y condenados al ostracismo histórico. Si a ello añadimos el factor de género, nos encontramos con notables semejanzas en la aproximación transatlántica a la lucha femenina frente a la represión dictatorial desde el espacio físico, metafórico y discursivo del exilio. 1
Nancy Fraser, aunque se refiere al contexto europeo, defiende un feminismo transnacional que enfatiza los siguientes aspectos: la creación de políticas de protección a la igualdad de género, la redistribución social que haga justicia a la heterogeneidad cultural y la integración de un diálogo transnacional que no replique la injusticia genérica (114).
Corbalán/memorias.indd 176
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
177
Resulta preciso contextualizar la situación específica de ambos países para proceder a explicar la semejanza prevalente entre estas narrativas del exilio. El golpe de estado liderado por el general Augusto Pinochet en Chile el 11 de septiembre de 1973 originó el exilio político de más de 200.000 personas, de las que tan sólo 12.000 pudieron regresar.2 La literatura del exilio chileno es significativa para realizar un detallado estudio sobre otros frentes activos de resistencia frente a la dictadura.3 De forma paralela, se estima que el número de exiliados republicanos en el éxodo español de la Guerra Civil asciende a casi medio millón de personas. Dadas estas cifras alarmantes, el exilio español se suele considerar incluso más difícil que otros, porque se caracterizó por un destierro radical de unas 500.000 personas que duró cuarenta años. En relación a la situación del exilio femenino, es destacable señalar la imperiosa necesidad de recuperar la memoria de las mujeres que tuvieron que abandonar su país por razones políticas y que cayeron en el olvido historiográfico. Según explica Patricia Greene, “las mujeres exiliadas han adoptado diversas estrategias de resistencia ante la sistemática marginalización de la experiencia femenina por los discursos hegemónicos de la Historia y la Literatura” (59). Es más, sus narrativas coinciden en defender los derechos de la mujer y en adoptar una intención claramente ideológica que establece una agenda política de denuncia contra el régimen autoritario que las obligó a desplazarse a otro lugar del mundo. En relación a esta 2
3
Thomas Wright y Rody Oñate han señalado el compromiso político que llevaron a cabo los exiliados chilenos. Según indican, se crearon miles de grupos cuya función principal era desprestigiar y deslegitimar la dictadura en el exterior, se envió dinero para los movimientos de oposición en el país y se denunciaron a nivel internacional los atentados contra los derechos humanos ejercidos por el régimen (9). Ignacio López-Calvo realizó un estudio muy interesante sobre la literatura chilena en el exilio en el que subraya la peculiaridad de las circunstancias de esta dictadura, las cuales hacen que el contexto chileno adquiera rasgos protagonistas en la recodificación de este marco de referencia. Según explica, la tortura y el exilio son temáticas obsesivas en esta literatura, debido a que sería imposible ignorar el elevado nivel de odio, aprisionamiento, tortura, masacre, difamación y ausencia de cualquier tipo de libertad que caracterizó al régimen de Pinochet (5-6). López-Calvo concluye su estudio reafirmando el poder de la literatura chilena escrita en el exilio y afirma que esta literatura muestra que el esfuerzo autoritario por silenciar la voz de toda una colectividad de personas e intelectuales fue un intento fallido. Paradójicamente, también afirma que en este contexto específico, la historia no fue escrita por los vencedores, sino por los perdedores, creando así un renacimiento vigoroso de la novela chilena (204).
Corbalán/memorias.indd 177
29/02/16 13:08
178
Ana Corbalán
agenda política e ideológica, Josebe Martínez indica lo siguiente: “Estas mujeres pagaron con el destierro su obstinación en obtener justicia y en vivir de acuerdo con el principio de igualdad. Son modelo de lo que fue un comportamiento… de doble frente: en lo político social y en lo político sexual” (140).4 De hecho, las voces de las activistas exiliadas españolas y chilenas que han sido seleccionadas para este capítulo son notorias por luchar simultáneamente desde dos campos de batalla complementarios: uno político y otro genérico. Al igual que en el resto de Memorias fragmentadas, el activismo femenino se convierte en el punto central de este apartado, en el que se examinará específicamente la autorrepresentación de las exiliadas políticas de las dictaduras de Pinochet y Franco, destacando la importancia de su experiencia de género en su latente pensamiento revolucionario. Para ello, se descifrarán las analogías existentes entre la retórica discursiva e ideológica empleada en estas narrativas de militancia femenina desde el exilio que despiertan, a su vez, la concienciación política. Pese a que sus posibilidades de militancia eran limitadas debido a su salida forzada de su país de origen, estas mujeres lucharon en sus escritos y discursos por mantener su agenda ideológica. Su destacado activismo les sirvió así como base de su organización política desde el exilio. Para organizar esta sección se efectuará primeramente una reflexión teórica sobre la realidad del exilio y sus consecuencias, para comparar así la similitud entre la retórica discursiva específica de cuatro mujeres que compartieron su condición como exiliadas políticas de Chile o España. Seguidamente, se indagará sobre las semejanzas en los manifiestos feministas y políticos realizados desde el exilio por Dolores Ibárruri y Gladys Díaz. Finalmente, se procederá a analizar la escritura memorística de Silvia Mistral y Matilde Ladrón de Guevara, cuyos diarios testimoniales dan fe del activismo de las mujeres exiliadas a ambos lados del Atlántico. Concuerdo con Jean Franco al afirmar que la mujer intelectual “puede ampliar los términos del debate político mediante la redefinición de la soberanía y el uso del privilegio para destruir el privilegio” (Marcar diferencias, 113). De hecho, estas cuatro intelectuales simbolizan unas voces femeninas de resistencia que desarticulan la confinación tradicional de la mujer a un espacio privado.
4
Aunque Josebe Martínez se refiere específicamente al caso de las exiliadas republicanas españolas, sus palabras son igualmente aplicables a cualquier condición de exilio femenino.
Corbalán/memorias.indd 178
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
179
4.2. Reflexiones teóricas sobre la condición de exilio Amy Kaminsky define el exilio como estado de suspensión o expatriación. Según propone, esta condición se asocia principalmente con lo que se deja atrás, es decir, con la huída de un país determinado, no con la llegada a otro lugar. En consecuencia, la persona exiliada lleva siempre consigo algo de su pasado y de su circunstancia histórica específica, con lo cual, este sujeto no puede pertenecer ni al territorio que deja ni al nuevo al que llega (Reading the body Politic, 30). Igualmente, Paul Tabori indica que el exiliado se puede definir como alguien forzado a salir de una nación debido al temor de sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideología política. Según Tabori, todo aquél que parte al exilio lo hace con la convicción de que es una situación temporal —aunque pueda durar una vida— y mantiene viva la esperanza de volver a su patria cuando cambien las circunstancias que lo obligaron a partir (27). La presuposición de temporalidad que caracteriza a la persona exiliada y su anhelo de retorno tienen una presencia constante en la narrativa que será examinada en este capítulo, cuya dialéctica construye una memoria ideológica que lucha contra el olvido al que estas mujeres han sido relegadas tanto dentro como fuera de sus países de origen. Josebe Martínez, en su libro Exiliadas: Escritoras, Guerra civil y memoria, subraya el discurso contestatario con el que se identifican las mujeres exiliadas: “La memoria del exilio es la de la otredad, la alteridad, el otro. Es la que contesta y contradice, la que cuestiona los postulados ‘históricos’ hegemónicos” (21). Mi estudio complementa el de Martínez, puesto que en estas páginas se elaborarán las memorias de mujeres exiliadas de dos países, prestando especial atención a la retórica que caracteriza sus palabras como contradiscursos de la historia oficial. En relación a la fracturación identitaria que sufre la persona exiliada, Carmen Galarce realiza la siguiente observación: “El conjunto social se derrumba y los componentes se polarizan en distintas direcciones —los de afuera/los de adentro— que se van alejando cada vez más, de modo que, cuando se produce el retorno, la reconciliación parece imposible. La ruptura geográfica es sólo el preámbulo de una ruptura mayor que afecta al exiliado y a la totalidad cultural a que pertenecía” (267). En esta misma línea reflexiva, Ángel Rama corrobora que la literatura del exilio está escrita por perdedores que han inspirado obras más sugerentes que las de los vencedores, debido a que requieren un esfuerzo más tenaz para reflexionar sobre el sentimiento de pérdida. Según sugiere, los
Corbalán/memorias.indd 179
29/02/16 13:08
180
Ana Corbalán
escritores exiliados escriben un largo y doloroso poema, pero al compartir su obsesión con un pasado nacional, también construyen una comunidad literaria orientada hacia el futuro (342). Asimismo, Macarena Gómez-Barris indica que la cultura y la memoria son importantes para que el proceso del exilio se convierta en algo más que una expresión de desarraigo y nostalgia hacia la patria perdida. Como bien puntualiza esta crítica, el exilio no es solamente una experiencia de ruptura, fractura, discontinuidad y aislamiento, sino también un estado que posibilita el diálogo político y la imaginación social (136).5 Todos estos parámetros guiarán la discusión central del presente capítulo. No hay que olvidar que la literatura del exilio se caracteriza por el anhelo del retorno, por la realidad extrahistórica, por el desplazamiento forzado y por la narración de vivencias personales y colectivas. De acuerdo a Kaminsky, el exiliado político es simultáneamente un extraño y un superviviente y tiene una relación compleja con aquéllos que permanecen en su país de origen, puesto que se debate entre un sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido, teniendo que abandonar a sus compañeros, y un sentido de responsabilidad para mantener su cultura viva y luchar contra la opresión existente (Reading the Body Politic, 32). Kaminsky añade que este tipo de escritura representa un proceso de transformación que desea recuperar, reparar y, finalmente, regresar a la patria perdida, aunque en principio resulte imposible. Como bien expone, los escritores exiliados se encuentran unidos a su cultura para poder criticarla y recrearla desde un contexto internacional potencialmente liberador (Id. 33). Igualmente, subraya la necesidad imperiosa de recordar y recuperar las historias del exilio, las cuales incluyen narraciones de tortura, desapariciones, encarcelamiento y pérdida (After Exile, xviii). Es más, tal y como plantea Josebe Martínez, los exiliados se definen por estar “buscando un espacio para gente sin lugar” (50). Por
5
Resulta significativa la reflexión sobre la angustia existencial del exiliado que realizan María Angélica Celedón y Luz María Opazo en su libro Volver a empezar: “Angustia de haber sido forzado a dejar atrás todo lo que le daba un sentido a su vida, y haber perdido por ello, hasta su identidad. Angustia de encontrarse de un día para otro en un lugar insospechado del mundo, sin relaciones de parentesco, de amistad ni de trabajo, e injertado en una cultura desconocida, muchas veces ignorando lo esencial: el idioma. Angustia de tener que vivir en forma transitoria, con la incertidumbre de no saber cuándo terminará este castigo al que han sido condenados todos los miembros de la familia: los que lo acompañan en el exilio y los que se quedaron” (7-8).
Corbalán/memorias.indd 180
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
181
ello, las siguientes páginas pretenden reivindicar ese espacio y conceder un lugar en el mundo a las mujeres olvidadas que experimentaron el proceso del exilio y cuyas memorias fragmentadas contribuyen a completar el puzle de la resistencia femenina frente a las dictaduras a ambos lados del Atlántico. Resulta preciso puntualizar que el exilio femenino adopta sus propios patrones, pero a su vez, comparte las historias de desarraigo del conjunto global de exiliados. Según Michael Ugarte, hay determinados rasgos universales que definen la escritura del exilio, tales como la tendencia al testimonio y a la autobiografía, al igual que las manifestaciones problemáticas de los discursos morales, la obsesión con la memoria, el desplazamiento del sujeto y la marginalidad (31). Por lo tanto, en relación a la visión global del exilio, la resistencia femenina efectuada tanto en España como en Latinoamérica contra los regímenes dictatoriales que las expulsaron de sus respectivos países se asemeja entre sí por la recodificación que ejercen de una agenda sexual y por la ideología política claramente definida que transmiten mediante sus palabras.
4.3. Ética y estética de los manifiestos políticos de mujeres exiliadas Hay numerosos discursos y manifiestos escritos o proclamados desde el exilio por sujetos femeninos disidentes de los regímenes totalitarios de España y Latinoamérica. Estos documentos propagandistas resultan históricamente muy valiosos, ya que denuncian de manera explícita las atrocidades cometidas por las dictaduras de sus respectivos países. A diferencia de otras narrativas, estos manifiestos no muestran ningún tipo de censura al haber sido proclamados desde la seguridad ofrecida por el distanciamiento geográfico. Los discursos de estas mujeres tuvieron gran impacto en la resistencia clandestina, puesto que criticaban directamente a la dictadura ante una audiencia internacional. Asimismo, adoptaron un tono de urgencia con el que incitaban al lector/oyente para que actuara de forma inmediata y se enfrentara a la represión dictatorial existente en sus países de origen. Sus enunciadoras se adscribían a un marcado activismo político, y en ocasiones se identificaban con una agenda feminista que defendía los derechos por la igualdad de las mujeres. Como indica Braidotti, las feministas y otras intelectuales críticas consideradas sujetos nómadas, son aquellas que han olvidado ignorar la injusticia y la pobreza simbólica: su memoria es una memoria activada contra la corriente y ellas personifican una rebelión de cono-
Corbalán/memorias.indd 181
29/02/16 13:08
182
Ana Corbalán
cimientos subyugados (25). Dichas características se observan en la selección de manifiestos femeninos y feministas realizados en el exilio que utilizan una oratoria persuasiva para convencer a sus receptores sobre la validez de sus argumentos políticos, incitando de paso a una lucha colectiva contra la sistemática violación de los derechos humanos, y especialmente contra la opresión de la mujer. Mediante este tipo de retórica contestataria, sus autoras renegocian el poder y ejercen una marcada resistencia frente a los regímenes dictatoriales que las forzaron a partir al exilio. Sus discursos representan la autoafirmación de su agenda femenina y la expresión de una experiencia individual y colectiva que condena la restricción y limitación de sus derechos civiles. En la seguridad conferida por el espacio foráneo es donde han encontrado su verdadero espacio de libertad. Por consiguiente, se debe enfatizar la importancia de estos manifiestos en la renegociación del sujeto femenino en relación con la política estatal. Como propone Kaminsky en After Exile, las personas que ya eran políticamente activas antes de tener que abandonar su país de origen, mantuvieron su militancia una vez que se encontraron a salvo y lejos de estos regímenes dictatoriales (15). Asimismo, al reclamar su propia agencia a través del discurso propagandístico, añadieron una innovadora perspectiva femenina en un mundo definido por la política masculina. No hay que olvidar que la literatura de propaganda adopta sus propios patrones persuasivos, con los que se envían una serie de mensajes que pretenden influir en sus lectores u oyentes para que estos se sientan identificados con sus intereses ideológicos. Se puede establecer una comparación entre la retórica de estos discursos femeninos desde una perspectiva transatlántica. Para llevar a cabo este paralelismo, se analizarán los manifiestos políticos efectuados por dos figuras públicas de fama notoria: Gladys Díaz, de Chile, y Dolores Ibárruri, de España. Gladys Díaz era periodista y miembro del comité central del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) que fue fundado en 1966 en Chile.6 Llegó a ser una per6
“La ‘Declaración de Principios del MIR’ presenta una alternativa revolucionaria armada frente a la Izquierda tradicional: ‘Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar al régimen capitalista es la insurrección popular armada’” (cit. en Hernán Vidal 119). Desde el principio de la dictadura, el MIR organizó un movimiento poderoso de resistencia clandestina. Esta organización, según explica Carmen Rojas en Recuerdos de una mirista, “logró crear una propuesta bella y revolucionaria para Chile” cuyos integrantes “resistían sin tregua, y sin claudicaciones defendían la libertad y la vida” (11-12).
Corbalán/memorias.indd 182
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
183
sonalidad conocida en las emisoras de radio revolucionarias y publicó numerosos artículos para la revista izquierdista Punto Final. Después del golpe de Pinochet, dirigió un periódico clandestino titulado El Rebelde. Fue arrestada en 1975, brutalmente torturada y encarcelada en el centro de detención de Villa Grimaldi.7 Como resultado de una campaña internacional que dio visibilidad a su caso específico para desacreditar al régimen militar, fue liberada, pero se le obligó a vivir en el exilio durante trece años. Igualmente, Dolores Ibárruri, la dirigente comunista de la resistencia española contra el fascismo, conocida como Pasionaria, estuvo en el exilio treinta y ocho años, manteniéndose toda su vida fiel a la causa antifascista. Ibárruri pasó a la historia por sus discursos alentadores a los soldados republicanos, a Las Brigadas Internacionales y a la resistencia antifranquista. Su pseudónimo, Pasionaria, fue adoptado por ella misma en 1918, cuando comenzó a escribir artículos periodísticos.8 Sus comunicados en Radio España Independiente, que ella misma escribía y emitía desde Rusia, fueron relevantes para alentar a la lucha clandestina y a la revolución contra el fascismo. Por lo general, en estos discursos reiteraba su llamamiento a la comunidad internacional y al colectivo de las mujeres para que ejercieran su derecho al activismo político, para que protestaran, para que fueran a la huelga y para que rechazaran a Falange y a Franco. Al igual que Díaz, publicó numerosas publicaciones en revistas y periódicos revolucionarios, tales como Mundo Obrero. 7
8
La tortura que experimentó ha sido adecuadamente explicada por Thomas Wright. Parece ser que Díaz estuvo tres meses en Villa Grimaldi. Al principio fue forzada a ver cómo torturaban a su marido hasta que éste desapareció. Luego la confinaron en una torre en la que no podía ni estirarse. Wright comenta que en la cámara de tortura, fue sometida a corrientes eléctricas, drogas, al submarino y al teléfono y fue golpeada por un experto de kárate que le rompió la cadera. Cuando no recibía torturas físicas, sufría torturas psicológicas ya que, por ejemplo, le hacían escuchar voces de niños sufriendo para que pensara que la DINA tenía prisionero a su hijo. Igualmente, le hicieron presenciar dos asesinatos: uno a consecuencia de golpes de cadenas y el otro por un disparo (65-66). Curiosamente, Dolores Ibárruri adoptó ese nombre icónico durante la Semana Santa de 1918 para firmar sus artículos periodísticos, que publicó en el periódico socialista El Minero Vizcaíno, y se asocia a la connotación religiosa de la pasión de Cristo. Es un nombre que indica fuerza, resistencia, pasión, sufrimiento, etc. Resulta muy interesante la manera en la que una persona atea adopta una simbología religiosa para explicar su conversión al marxismo, ideología que ella consideraba como su nueva religión, como bien explica en su autobiografía El único camino, en las páginas 144 y 145.
Corbalán/memorias.indd 183
29/02/16 13:08
184
Ana Corbalán
Es significativo subrayar que a pesar de pertenecer a contextos geográficos, históricos y culturales diferentes, ambas activistas se dirigieron repetidamente a una audiencia internacional ante la que defendían su marcado posicionamiento político e ideológico. Sus mensajes se caracterizan por ser incompletos y muy partidistas, por lo que no muestran un cuadro objetivo ni equilibrado de la situación que plantean. Todo lo contrario, los discursos de Pasionaria y Díaz son notorios por su agenda persuasiva y emocional, con los que pretenden convencer a las masas sobre las consecuencias nefastas del terrorismo de estado de los regímenes militares. Por medio de sus palabras denunciaron ardientemente la dictadura imperante en sus respectivos países, adoptando parámetros similares desde su posición de exiliadas políticas. De hecho, si se analiza la estructura y el contenido de muchos fragmentos de sus mítines, tanto Ibárruri como Díaz utilizan una retórica semejante que adopta tropos asociados con la experiencia femenina y la lucha antifascista y que incita a su vez a la movilización de las masas, a la resistencia colectiva y a la legitimación de la acción política que proponen. Ibárruri y Díaz ejemplifican un modelo de nomadismo en el sentido estipulado por Braidotti, al actuar con una conciencia crítica con la que rechazan modos socialmente codificados de pensamiento y comportamiento. Su estado nomádico se caracteriza por la subversión de los convencionalismos establecidos (5). Ambas utilizaron alocuciones muy persuasivas y emotivas en unos manifiestos políticos que se caracterizaban por una oratoria muy directa en la que transmitían un sentimiento de urgencia y un llamamiento a la actuación inmediata.9 Con el objetivo de demostrar la firmeza de su retórica discursiva, en esta sección procederé a analizar fragmentos del discurso antidictatorial y feminista de Gladys Díaz, para compararlo, seguidamente, con el contenido de los mítines políticos efectuados por Dolores Ibárruri.
4.3.1. Agenda política y feminista de Gladys Díaz desde el exilio El exilio chileno ha sido descrito por Thomas Wright como una experiencia difícil que acarreó mucho peso psicológico: la amargura de la derrota, los senti-
9
Esta emotividad es criticada en el estudio que Rafael Cruz hace sobre Dolores Ibárruri. Según este crítico, la oratoria de Pasionaria llegó a ser “propensa incluso a la sensiblería y al naturalismo descarnado” (98).
Corbalán/memorias.indd 184
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
185
mientos de culpabilidad y las memorias del aprisionamiento o de la tortura. La vida del exiliado era deprimente porque partía de una situación definida por sueños rotos y vidas destrozadas, familias separadas y carreras destruidas. Como resultado de todas estas situaciones traumáticas, los exiliados experimentaron depresiones, divorcios, adicciones y suicidios (69). Frente a esta situación tan pesimista, Wright reconoce que lo que mantuvo activos a estos exiliados fue la lucha política para derrocar a Pinochet desde la distancia. Como activista del MIR y desde su condición de exiliada en Venezuela, Gladys Díaz efectuó una constante resistencia de oposición a la dictadura de Pinochet.10 Su lucha política desde el exilio no perdió potencia, sino que este nuevo frente de batalla le sirvió con fines claramente propagandísticos para denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades cometidas por el régimen militar chileno contra el pueblo en general y contra la mujer en particular. Igualmente, como periodista y reportera, nunca guardó silencio ante la represión dictatorial. Por ejemplo, al describir detalladamente sus experiencias como persona torturada, se consideraba afortunada, porque como indican Thomas Wright y Rody Oñate, luchó sin temor a las represalias y mantuvo intacta su autoestima (84). A su vez, aprovechó para criticar el marcado machismo de los militares chilenos, quienes no podían entender que una mujer fuera fuerte, pudiera pensar por sí misma, tuviera convicciones políticas y los mirara con menosprecio (Id. 83). Indudablemente, Díaz ha contribuido al feminismo chileno mediante su política de oposición al régimen y a la desigualdad genérica, asociando el autoritarismo estatal específico con el de la sociedad chilena en general. Al adoptar una posición subversiva, Díaz transciende su experiencia individual del exilio para contextualizarla con la situación histórica de la mujer chilena y hacer una causa política en defensa del colectivo femenino de su país.11 10
11
El golpe militar de Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende se caracterizó por el masivo encarcelamiento y tortura de sus disidentes y por las continuas violaciones de los derechos humanos. Según afirma Scheffler, para las mujeres la experiencia es doblemente traumática: porque las mujeres en la cultura chilena están socializadas para considerar la pureza femenina como algo esencial, por lo que una prisionera política que ha sido sexualmente abusada y torturada se puede sentir culpable por su propia victimización (106). En relación al surgimiento del movimiento feminista de los años setenta en Latinoamérica, Nancy Sternbach y otras críticas señalan lo siguiente: “many Latin American feminists therefore not only challenged pariarchy and its paradigm of male domination —the militaristic or counterinsurgency state— but also joined forces with
Corbalán/memorias.indd 185
29/02/16 13:08
186
Ana Corbalán
La politización de la mujer que realizó en sus discursos intentó desestabilizar el código familiar patriarcal articulado por el discurso autoritario del régimen.12 Su retórica es marcadamente fragmentada y no ofrece una política de género en su totalidad. Sin embargo, su oratoria sirve como esbozo de una ideología feminista y antidictatorial. Según indica Nelly Richard: En el pasado del régimen militar, los signos “mujer” y “familia” fueron objeto de un doble y contradictorio tratamiento. La dictadura buscó cohesionar el núcleo ideológico de la familia al identificar —doctrinariamente— a la Mujer con la Patria como símbolo nacional de garantía y continuidad del orden, mientras disgregaba los contornos físicos y corporales del territorio familiar al someter a seres y parentescos a la violencia de la represión homicida. (200)
Como han señalado varios críticos, entre los que se encuentran Ximena Valdés y otras, la visibilidad del movimiento de mujeres en Chile adquirió parámetros insospechados durante la dictadura, porque estos movimientos lograron transformar las experiencias personales de las víctimas de la represión en alegatos políticos contra el régimen. Según Valdés, estas voces femeninas, “interpelan la violación de los derechos humanos, asumen la sobrevivencia familiar, cuestionan los modos de hacer política de los partidos y reponen la discriminación y subordinación de las mujeres como una expresión más del autoritarismo que se ha apoderado de la sociedad” (220).13 Claudia Adriazola, María Eugenia Aguirre, María Isabel Cruzat, María Soledad Lago y Elena Serrano efectúan una excelente reflexión sobre la condición depravada de la mujer en el Chile de la dictadura y ejercen una llamada de urgencia a la comunidad internacional cuando exigen al final de su escrito que se responda a una pregun-
12
13
other opposition currents in denouncing social, economic, and political oppression and exploitation” (244). El autoritarismo del régimen representaba la forma más elevada de opresión patriarcal. Como ha indicado Patricia Chuchryk: “The Junta, with a very clear sense of its interests, has understood that it must reinforce the traditional family, and the dependent role of women, which is reduced to that of mother. The dictatorship, which institutionalizes social inequality, is founded on inequality in the family” (320). La relación entre las mujeres en el movimiento de derechos humanos y el feminismo es destacada por Elizabeth Jelin en “Women, Gender, and Human Rights”. Como sugiere Jelin, las dictaduras y las violaciones de derechos humanos de los años setenta coincidió con el periodo en el que las mujeres comenzaron a recibir atención internacional (185).
Corbalán/memorias.indd 186
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
187
ta clave: “¿Dónde están las mujeres desaparecidas?”. Seguidamente, incitan a la acción inmediata: “Hacemos un llamado a cumplir con nuestros deberes de toma de conciencia, de estudio, de participación y de solidaridad. Pensamos que es nuestra, y solo nuestra, la responsabilidad de exigir que se cumplan los derechos de la mujer. Si nosotras no luchamos por ellos, nadie luchará por nosotros” (4). En esta misma línea, Joanna Gajardo también llama a la revolución cuando proclama que “¡lo político es personal, y lo personal es político!” (11). De acuerdo a Patricia Rubio, “la historiografía chilena, y en particular la del pinochetismo, no puede hacerse sin considerar en profundidad la experiencia de la mujer” (196). Estas afirmaciones son relevantes para el presente estudio, porque la interacción entre la ideología política y la defensa de la igualdad de la mujer son constantes en los discursos de Gladys Díaz y Dolores Ibárruri. Si continuamos con esta argumentación histórica y política, resulta importante subrayar el papel realizado por Gladys Díaz en la lucha por los derechos de la mujer en Chile. Su intervención discursiva más famosa es la que realizó en la sesión plenaria de la conferencia internacional sobre exilio y solidaridad en América Latina a finales de la década de los setenta, conferencia magistral en la que denuncia que: “El régimen militar le destruyó [a la mujer] su núcleo familiar, deteniendo, ejecutando, o haciendo desaparecer al hermano, al marido, al padre, o a veces a todos juntos” (2).14 Gladys Díaz mantiene una agenda política claramente feminista, o si se utiliza la definición establecida por Nelly Richard, nos hallamos ante un “feminismo de la antidictadura”. Esta lucha contra la dictadura desde una perspectiva feminista se caracteriza, en palabras de Richard, por lo siguiente: “No sólo pretendía movilizar a las mujeres para activar la lucha social contra el sistema de discriminación sexual de la ideología patriarcal. También ocupó la categoría ‘mujer’ para diseñar nuevos ejes de reconceptualización crítica del pensar y del hacer (la) política que tomara en cuenta toda la red —cultural— de subyugaciones” (202). Entre este feminismo de la antidictadura, destaca el manifiesto político que efectuó Gladys Díaz en Venezuela. Su discurso es marcadamente fragmentario, porque establece algunas pautas ideológicas, pero no las desarrolla en profundidad, debido al tipo de propaganda que proclama y a las limitaciones tempora-
14
Todas las citas de Gladys Díaz están extraídas de la conferencia magistral “Roles y contradicciones de la mujer militante en la resistencia y en el exilio”, cuya riqueza discursiva ejemplifica perfectamente la potencia de su oratoria activista.
Corbalán/memorias.indd 187
29/02/16 13:08
188
Ana Corbalán
les que conlleva cualquier conferencia plenaria. No obstante, estas observaciones tan incompletas resultan muy efectivas porque transmiten elocuentemente el punto central de sus objetivos primordiales contra Pinochet y en defensa de la igualdad de género.15 Su retórica persuasiva comienza con una defensa de la ideología marxista en la que la condición de la mujer no se concibe de forma independiente a la lucha de clases, sino que se inserta en la misma para liberar al pueblo de su explotación. Partiendo de esa base ideológica, Díaz procede a denunciar explícitamente que el colectivo femenino se encuentra explotado, sufre opresiones ancestrales y es un sector ignorado de la sociedad (1). Ya desde el principio de su discurso, Díaz hace un llamamiento a la necesidad imperiosa de la liberación de la mujer, pues como bien plantea: “esta lucha por nuestra emancipación es sólo una parte del combate por recuperar la dignidad, por recuperar el peso real de seres protagónicos de la historia y no simples observadores” (Id. 1). Sus palabras son encauzadas para dirigir su energía y su lucha en defensa de los derechos y la igualdad de la mujer chilena. Su discurso denuncia la destitución de la mujer como ciudadana, puesto que en sus manifiestos políticos se detecta una constante toma de conciencia acerca de la desigualdad genérica imperante en el Chile de la dictadura, una etapa que se caracterizó por retrasar los avances de la mujer en todos los sentidos: “Los punteros regresivos del reloj del tiempo la trasladaron al oscurantismo, a la época no ya del personaje de segunda clase, o de tercera, sino de paria de la sociedad” (Id. 3).16 Su ataque contra el régimen de Pinochet transmite simultáneamente una ideología feminista cuando critica el hecho de que “a la mujer comprometida con su pueblo la odian doblemente. La odian porque es su enemigo de clase y la odian porque se ha atrevido a romper el status que se le tenía asignado. Porque ha osado pensar, porque ha osado rebelarse contra el sistema” (Id. 8-9).
15
16
Margaret Higonnet establece una definición interesante entre la lucha por la igualdad de género y la “muerte al patriarcado”: “For women, the struggle to shift from subordination to equality is necessarily an act of insubordination and must therefore be assimilated to regicide, the murder of the pater populy” ( 81). Su lucha por la igualdad política hace eco de los postulados establecidos por Nikki Craske, quien subraya los retos a los que las mujeres se han enfrentado y de qué modo sus diferentes estrategias y tácticas han resultado en cambios en los sistemas políticos latinoamericanos: “The changes that have occurred over the past years have resulted in women challenging boundaries, both conceptual and material, which have served to constrain their political participation” (25).
Corbalán/memorias.indd 188
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
189
Tras describir brevemente la subordinación femenina imperante en Chile, Díaz destaca que en respuesta a la represión ejercida por la dictadura han surgido “centenares de mujeres heroicas, anónimas, que construyen y hacen crecer junto a los hombres, las redes cada vez más extensas de la Resistencia” (Id. 5). Dicha lucha por la igualdad ha sido igualmente destacada por varios críticos. Por ejemplo, en su análisis sobre los movimientos sociales de mujeres en Chile, Ximena Valdés y otras ratifican la importancia de las figuras femeninas en el derrocamiento de Pinochet: “Fueron las organizaciones de derechos humanos, integradas casi totalmente por mujeres, las que primero aparecieron en la escena pública interpelando al régimen militar por la muerte o desaparición de familiares” (220). En efecto, como se ha explicado detalladamente en el capítulo anterior en relación a la ocupación de los espacios públicos por parte de las asociaciones femeninas, al salir a protestar a la calle, estas mujeres ocuparon el espacio público para reclamar justicia en nombre de su familia, por lo que la dictadura facilitó en cierta medida el reforzamiento de una agenda femenina y feminista. En este aspecto, resulta interesante subrayar hasta qué punto se transformó el papel femenino tradicional durante este periodo y cómo la mujer adquirió un papel más activo en la derogación del régimen militar al diseñar estrategias colectivas de actuación. Esta transformación de los roles genéricos se enfatiza en varios estudios, como el titulado Discurso, género, poder: discursos públicos, Chile 1978-1993, en el que se menciona lo siguiente: “Otro momento en la historia de Chile, en estos años, es el de la formación de grupos de mujeres, que luchan por resistir el férreo orden institucional del régimen militar, dando origen a organizaciones políticas, organizaciones obreras, y pequeños grupos que luchan también por la igualdad de derechos de la mujer” (81-82). De hecho, los eslóganes que aparecieron en las campañas electorales del Chile de la transición demuestran este cambio de roles, tal y como se ejemplifica en la propaganda electoral del momento en la que se exigía lo siguiente: “Democracia en el país y democracia en la casa” y “sin mujeres no hay democracia” (cit. en Fisher 2). Este argumento a favor de la militancia femenina es corroborado por Diamela Eltit, quien considera que en el régimen autoritario de Pinochet, “el cuerpo de las mujeres quebraba su prolongado estatuto cultural de inferioridad física para hacerse idéntico al de los hombres, en nombre de la construcción de un porvenir colectivo igualitario” (6). El eje de esta resistencia femenina contra la dictadura, según Díaz, se concentra en tres frentes de batalla: el de la lucha clandestina, el de las prisiones y el del exilio. Desde estos espacios se busca recuperar el protagonismo femenino
Corbalán/memorias.indd 189
29/02/16 13:08
190
Ana Corbalán
para que las mujeres formen parte de un ejército que algún día liberará a la población (5). Su retórica de feminismo antidictatorial adopta expresiones que se repiten constantemente y están correlacionadas con los compromisos políticos e ideológicos de la autora, tal y como se observa cuando reitera el hecho de que las mujeres constituyen el cincuenta por ciento de la población, y a pesar de que paulatinamente están ganando terreno político, social e histórico, este avance aún es insuficiente. Mediante estas constantes alusiones a la necesidad de consolidar la lucha femenina contra la dictadura, Díaz consigue ejercer una propaganda persuasiva que resulta ser muy efectiva. Igualmente, para concienciar a su audiencia sobre la necesidad de derrocar a la dictadura de Pinochet, Díaz reproduce de forma gráfica ejemplos de las torturas efectuadas a las mujeres en los interrogatorios con una descripción que resulta impactante: “La amenazan con traerle a los hijos y matarlos en su presencia, si no habla [...] La desnudan, la manosean, la violan, le aplican electricidad en ese cuerpo desnudo, crecido en una concepción del pudor y de la virginidad. Le golpean el rostro y el cuerpo para deformarlo” (9). Su exaltación de la integridad y dignidad que caracteriza a las prisioneras políticas se destaca por el énfasis en los rasgos positivos de las condiciones en la que estas activistas llegan al exilio: “Con la mutilación que significa haber perdido seres queridos, con los traumas que dejan pero también con las manos llenas por la solidaridad recibida y repartida a raudales” (11). Debido a que ella misma también fue torturada antes de partir al exilio, llega a confesar en una entrevista concedida a Thomas Wright y Rody Oñate que nunca pudo ni quiso hablar sobre la experiencia de la tortura porque el suyo no fue un caso aislado y porque siempre se ha considerado a sí misma una persona privilegiada que fue consciente de la lucha contra la dictadura. Al identificarse con otras víctimas de la tortura, ejerce una marcada diferencia con el resto de los integrantes de su país, quienes se avergüenzan por no haberse atrevido a luchar. Díaz considera que Chile aún mantiene el miedo en el alma y las personas torturadas no han temido a nadie ni antes ni ahora y conservan su dignidad, por lo que ella asegura que nunca ha sucumbido en la victimización (84). El manifiesto político que se está analizando en estas páginas concluye con una explícita reflexión feminista: “Si nos planteamos como hacedores de la libertad, si queremos ser consecuentemente revolucionarios, no podemos separar del tema del exilio, de la solidaridad, de la lucha de nuestros pueblos, la actual condición de la mujer. Constituimos el cincuenta por ciento, y tenemos un potencial revolucionario” (15). En esta última sección de su discurso es cuando
Corbalán/memorias.indd 190
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
191
más incita a la revolución, ya que persuade al sujeto femenino para que participe activamente en la resistencia contra la dictadura: “No habrá jamás liberación del pueblo, si las mujeres no se unen a la lucha masivamente” (Ibid. 15). Para conseguir mayor receptividad por parte de su audiencia femenina en sus discursos, Díaz se apropia —al igual que hizo Dolores Ibárruri— del potencial del cuerpo femenino y del lenguaje reproductivo. Para ello, enfatiza la experiencia de la maternidad como una de las fuerzas políticas asociadas exclusivamente con las mujeres. Es decir, realiza una politización y un desplazamiento al ámbito público del espacio privado de lo maternal. Por lo tanto, su crítica al régimen militar de Pinochet denuncia las torturas y penurias sufridas por la población, pero a su vez, se centra en los problemas específicos de la carencia de alimentos, la eliminación de los desayunos en las escuelas, la desaparición de centros infantiles y la reducción de servicios médicos. Mediante este simbolismo discursivo de la experiencia de la maternidad, interpela directamente al colectivo de las mujeres y basa su resistencia en la constitución y reafirmación de las subjetividades femeninas, renegociando de esta forma las posibilidades por las que la lucha política e ideológica se puede asociar a la identidad de la mujer. En suma, Gladys Díaz emplea un discurso persuasivo muy fragmentado con el que transmite una agenda ideológica definida por un feminismo antidictatorial en el que la retórica de la maternidad, de la igualdad de la mujer y de las atrocidades cometidas por el régimen de Pinochet adoptan una gran fuerza propagandística, exactamente igual a como se observará a continuación en los discursos antifascistas de Dolores Ibárruri.
4.3.2. Aproximaciones a los discursos antifascistas y “feministas” de Pasionaria ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera. Es algo más: la clase obrera, madre del sol de la mañana. (Rafael Alberti, “Una pasionaria para Dolores”)
Dolores Ibárruri presenta muchas semejanzas con el contenido de los mítines políticos de Gladys Díaz. A pesar de que sufrió un largo exilio de 38 años, ya que salió de España en 1939 y no regresó hasta 1977, nunca perdió la potencia
Corbalán/memorias.indd 191
29/02/16 13:08
192
Ana Corbalán
que había adquirido como figura pública. Debido a su lealtad a España durante su exilio, a su excelente capacidad para hablar en público y a su constante resistencia activa frente a la dictadura de Franco, ella se convirtió en “un ideal en el imaginario popular para conseguir la justicia, la libertad y la recuperación de la dignidad” (Cruz 242). Su nomadismo político, de acuerdo a Braidotti, responde a una forma de intervención que actúa simultáneamente en los registros discursivos y materiales de la subjetividad; es decir, una conciencia del sujeto fragmentado y de la búsqueda de posibilidades contestatarias frente a formaciones hegemónicas (35). Su resistencia partía de un compromiso político con el Partido Comunista. Por lo tanto, su militancia política desde el exilio adoptó el claro objetivo de derrocar al régimen franquista: “Un régimen no cae si no se lo empuja. Y al régimen franquista hay que empujarle, hay que golpearle sin tregua hasta lograr su aniquilamiento, porque él representa la miseria y el terror para las masas populares españolas y un motivo de discordia en la arena internacional” (“La ayuda norteamericana no salvará al franquismo”, 54). La iconografía heroica que la convirtió en una de las mayores representantes del movimiento antifranquista desde el exilio se originó con las famosas palabras que emitió por radio para evitar que cayera Madrid en manos del alzamiento militar los primeros días de la Guerra Civil. En efecto, su “¡No pasarán!” constituyó el inicio de una leyenda internacional que llegó a simbolizar el sueño revolucionario de la quimera del PCE.17 Gina Herrmann, en “The Hermetic Goddess” ratifica que, durante la guerra, Dolores Ibárruri se convirtió en la voz de la gente, y que incluso ahora, para los comunistas de todo el mundo, no hay mayor heroína de la lucha antifascista que Pasionaria (182). De este modo, como indica Mary Ann Dellinger, su mito aún persiste gracias a su perseverancia y a su militancia política desde el exilio, que atrajo a unos y repudió a otros, aunque su voz siempre se mantuvo firme en su oposición al franquismo (46). El simbolismo asociado a su persona traspasó fronteras y su fama llegó a todos los rincones de la tierra.18 17
18
Esa exhortación no es originalmente suya, sino que fue apropiada de las palabras del Mariscal Petain en 1916 en la Primera Guerra Mundial. Igualmente, otras de las frases que la hicieron más famosa tampoco son suyas, ya que por ejemplo “¡El pueblo español prefiere morir de pie a vivir de rodillas!” pertenece a un corrido de la revolución mexicana de 1911. Curiosamente, mucha de la simbología que caracteriza a Dolores Ibárruri se asemeja al vocabulario empleado por la derecha. Por ejemplo, Marie Marmo Mullaney utiliza las mismas expresiones tradicionalmente asociadas con la exaltación del franquis-
Corbalán/memorias.indd 192
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
193
Según estipula Joan Estruch, el mito Pasionaria está basado en cuatro pilares: sus raíces en el catolicismo, sus atributos como madre sacrificada, su enérgica voz y su imagen, que no ha cambiado con el paso de los años (18). Igualmente, Carabantes y Cimorra evidencian hasta qué punto Pasionaria se convirtió en un mito en vida, que se reunía con los máximos dirigentes de la política internacional y la conocían hasta las estrellas de Hollywood, quienes llegaron a expresarle sus más sinceros deseos para una victoria en la lucha por la democracia española (293294). En efecto, numerosos escritores y artistas han contribuido a su idealización como modelo internacional de la lucha antifascista, cuyo legado ha traspasado fronteras geográficas, culturales y políticas. Pasionaria se sigue percibiendo como un icono cultural estático que no ha cambiado con el paso del tiempo; es decir, una imagen legendaria que ha permanecido intacta a través de los años. Su figura se ha convertido en un símbolo que representa el ideal de la mujer, de la madre y de la revolucionaria. Rafael Cruz describe el halo de leyenda que la envuelve con estas palabras: “ejemplo de mantenimiento de ideales, de sacrificio, entrega y disciplina, sin negociación posible nada más que en el seno del partido, constituía un referente espectacular” (14). Asimismo, Gina Herrmann enfatiza en Written in Red que ha sido reconocida como una de las mejores oradoras y propagandistas del siglo xx y que mantiene su posición en el imaginario cultural internacional como la heroína de la Guerra Civil española y como una madre coraje de la gente privada de derechos (25). Debido a esta continua exaltación de su imagen, Dolores Ibárruri ha protagonizado poemas, esculturas, manifiestos, homenajes e incluso novelas.19
19
mo cuando afirma que ella personificaba mejor que nadie el espíritu de la cruzada de la izquierda contra el fascismo. La primera copla en su honor se hizo tan sólo dos días después de uno de sus primeros discursos en el Parlamento en 1936, cuando aún no había comenzado la Guerra Civil. A raíz de ese momento, los homenajes a Pasionaria han sido continuos. Por ejemplo, entre otros muchas loas poéticas, Rafael Alberti le dedicó poemas, como el titulado “Una pasionaria para Dolores”, de 1963. Miguel Hernández también la elogió en su poema “Pasionaria” de 1937. Jorge Semprún escribió otro poema tras haberla conocido en 1947. Asimismo, Mario Vigueras, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y Vicente Huidobro le dedicaron poemas. Víctor Manuel escribió una canción en 1976 que contribuyó a reforzar la ardua lucha ejercida tras la muerte de Franco para permitir su regreso del exilio. Igualmente, la novela de Almudena Grandes, Inés y la alegría, dedica una amplia sección a homenajear a Pasionaria. Incluso el escritor Ernest Hemingway la llegó a glorificar en su narrativa.
Corbalán/memorias.indd 193
29/02/16 13:08
194
Ana Corbalán
Paul Preston ha señalado que sus cumpleaños se convirtieron en grandes ceremonias de culto a su personalidad en las que se proclamaban canciones, odas, elegías y sonetos con fervor (277). Dicha veneración hacia Pasionaria la igualaba con una diosa.20 De modo paralelo, Rafael Cruz resume los diferentes calificativos que hicieron de Pasionaria un ser extraordinario y legendario: “una mujer ‘a la que tocan para ver si es de carne y hueso’; a la que ‘dan ganas de besar los pies y la sonrisa a esta herida española’; una ‘heroína’, un símbolo ‘de la lucha heroica de los obreros españoles y de los pueblos de España contra el fascismo’, que guiaba a las ‘masas populares’ hacia la redención completa” (136). Su leyenda ha tenido un impacto muy señalado en el imaginario colectivo español, “hasta el punto de que una de las palabras castellanas incorporadas al lenguaje universal, no sé por cuánto tiempo, es ‘pasionaria’ como sinónimo de mujer combativa por sus ideales” (Vázquez Montalbán 367). Esta conciencia militante se asemeja en cierta medida al feminismo antidictatorial que caracteriza la lucha de Gladys Díaz, previamente analizada en el apartado anterior. El rol simbólico con el que principalmente se asocia a esta figura es el de la maternidad como recurso revolucionario: una madre que tuvo que sacrificar a sus propios hijos por la causa política. Mediante la retórica discursiva de la maternidad, Pasionaria utilizó esta experiencia femenina como estrategia de militancia política para conectar más con su audiencia femenina.21 De forma semejante a la chilena Gladys Díaz, la maternidad politizada es utilizada por Ibárruri para dirigirse al colectivo femenino. Ibárruri también utiliza esta experiencia compartida exclusivamente entre las mujeres como instrumento de persuasión, como se evidencia cuando interviene por la defensa de Madrid y termina los cinco últimos párrafos de su discurso dirigiéndose única y exclusivamente a las mujeres: “Pensad que más vale ser viudas de héroes que mujeres de cobardes. Que si es preciso ir, como fueron las mujeres rusas, a luchar al lado de nuestros hombres, hay que hacerlo, porque con ello vamos a defender no sólo la libertad y la República, sino algo hondamente entrañable para nosotras: la vida de nuestros hijos” (cit. en Vázquez Montalbán 407). Al usar la experiencia maternal como arma persuasiva, Pa20
21
Dicha mitificación de esta figura histórica en la memoria colectiva se ha ido produciendo de forma similar a la analizada en el segundo capítulo sobre las Trece Rosas y las hermanas Mirabal. Esta maternidad politizada también es muy destacable en el capítulo anterior, en el que las madres o abuelas luchaban por la restitución filial y ocupaban el espacio público para llevar a cabo esta búsqueda de la identidad real.
Corbalán/memorias.indd 194
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
195
sionaria logra conectar con la población femenina de manera muy directa. Por ejemplo, en uno de sus primeros discursos transmitidos en La Pirenaica se dirige a las madres españolas para que luchen contra la ideología falangista promovida desde las escuelas: “las madres, con esas palabras que ellas saben hacer llegar tan directamente al corazón de sus hijos, pueden destruir en un momento la obra nefasta de los llamados educadores fascistas” (“¡Madres!” 1-2).22 Con respecto al uso de este lenguaje reproductivo con fines ideológicos, Kristine Byron establece un paralelismo muy interesante entre Pasionaria y el icono de la madre de la nación, reflexión que, paradójicamente, se asemeja en gran medida al discurso que caracterizaba a Franco como padre de los españoles. Byron propone que si la nación es una familia y Pasionaria la madre, entonces todos sus hijos deben trabajar juntos en la lucha (150).23 A pesar de que se puede interpretar la apropiación del discurso de Pasionaria sobre la maternidad como una exaltación de los roles más tradicionales de la mujer, este argumento se rebate claramente en sus discursos, en los que no se percibe tal enclaustramiento, sino que se distingue una clara incitación a las madres a la revolución y a la militancia antifascista: “Despertar la rebeldía en sus hijos; ayudarles en la resistencia al falangismo, vivificar en ellos el amor a una patria grande, libre y democrática, puede y debe ser, una de las tareas de las mujeres en la hora actual de España” (“Las mujeres también pueden luchar”, 63). Junto a los atributos maternales, Preston enfatiza que Pasionaria alcanzó mayor impacto internacional a consecuencia de la elocuencia de sus discursos públicos, en los que se dirigía a la población civil y al resto del mundo para que apoyaran la causa de la República (“Comrades” 289).24 Para Preston, en el exi22
23
24
Gina Herrmann considera en Written in Red que los discursos de la maternidad empleados por Pasionaria respondían solamente a una manipulación performativa e ingeniosa por su parte (34-36). No obstante, en mi opinión, considero que Pasionaria no fingía en su luto, porque en su autobiografía y en muchas entrevistas siempre tiene presente la muerte de cinco de sus seis hijos. Esta asociación metafórica de Ibárruri con la madre del pueblo se observa igualmente en el poema de Miguel Hernández titulado “Pasionaria”, en el que se sientan las bases del simbolismo mitificador que supone su figura: “mujer, España, madre en infinito, / eres capaz de producir luceros, / eres capaz de arder de un solo grito” (cit. en Vázquez Montalbán 200). Este reconocimiento internacional del que fue protagonista se incrementó al ser nombrada Doctor Honoris Causa en la Universidad de Moscú en 1961 y al recibir el premio Lenin de la Paz en 1964.
Corbalán/memorias.indd 195
29/02/16 13:08
196
Ana Corbalán
lio y en la Guerra Civil sus discursos y emisiones radiofónicas ayudaron a mantener vivo el espíritu de resistencia contra la dictadura y la lucha por la democracia en España (Id. 318). Su imagen como figura excepcional y madre del pueblo español sintetiza la lucha internacional contra el fascismo. Si nos apropiamos de las palabras de Rafael Cruz, “Pasionaria se constituyó como un símbolo con un alcance más amplio que el propio partido; lo era del pueblo y de toda la Humanidad, por representar las virtudes que caracterizaban a las personas amantes de la libertad, del progreso y de la justicia” (210). En su autobiografía El único camino, Ibárruri contribuye a aumentar la mitificación de su imagen, puesto que narra eventos heroicos que sirven de propaganda a la causa republicana. Es más, en la narración fragmentada de su vida, ella misma —al igual que se observa en los testimonios analizados en el primer capítulo— omite aspectos importantes de su pasado —como el hecho de que abandonó a su marido y tuvo una relación clandestina con otro hombre del Partido, o su directa implicación en la caída en desgracia de otros miembros del PCE—. Dichos silencios no son accidentales, ya que, obviamente, Ibárruri es consciente de que determinados eventos de su vida fueron muy polémicos y podrían denigrar su halo de leyenda como heroína de la Guerra Civil y madre de los obreros y campesinos españoles. Durante su etapa como exiliada, nunca mantuvo el silencio que ha caracterizado a muchos desterrados. Desde su condición de dirigente comunista, tanto sus artículos semanales en la prensa clandestina —Mundo Obrero y Nuestra Bandera—como sus manifiestos políticos emitidos en Radio España Independiente, constituyeron una auténtica muestra de resistencia a la dictadura.25 Pasionaria siempre escribía ella misma sus discursos propagandísticos, y en sus mítines y emisiones radiofónicas transmitía y contagiaba una gran pasión y fuerza emotiva, lo cual contribuyó en gran medida a que se le considerara una de las oradoras más influyentes a nivel internacional. Joan Estruch describe la potencia de esta figura con las siguientes palabras: “Pasionaria demostró ser 25
Radio España Independiente era una emisora de radio más conocida como La Pirenaica, porque se pensaba que se retransmitía desde algún lugar oculto en los Pirineos, aunque en realidad se emitía desde Moscú y posteriormente desde Bucarest. En La Pirenaica se efectuaron más de cien mil emisiones desde su fundación el 22 de julio de 1941 hasta que se clausuró el 14 de julio de 1977, y constituyó una auténtica muestra de resistencia a la dictadura, al no poder ser interferida por los organismos franquistas.
Corbalán/memorias.indd 196
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
197
una propagandista de cualidades excepcionales. A través de discursos radiofónicos o de innumerables mítines, su voz pronto se hizo familiar para amigos y enemigos” (16). Como la misma Ibárruri afirma, a pesar de los intentos por parte del régimen franquista de interferir sus comunicados, “[l]a Radio era más que un arma política, [...] la certidumbre en las casas españolas de que nosotros estábamos ahí, seguíamos vivos, combatíamos” (cit. en Sorel 84). Para este capítulo, resulta relevante destacar el hecho de que mediante sus alocuciones de radio, Dolores Ibárruri se dirigió en numerosas ocasiones exclusivamente a las mujeres, a quienes pretendía organizar y movilizar para que se incorporaran a la lucha política y reclamaran sus derechos como ciudadanas. De forma similar a como Gladys Díaz hacía desde su exilio, Pasionaria combinaba en sus discursos la lucha de clase con la lucha por la igualdad de géneros: “Luchar para que nuestros hijos crezcan sin sobresalto, sin temores, sin fantasmas de guerra; luchar, para ser iguales que el hombre, en derechos, en deberes, en ciudadanía” (“Las mujeres, por la paz de los pueblos” 17-18). Es más, su exhortación adquiere parámetros muy semejantes en todos sus discursos: “¿No ves que si te callas, si no protestas, el mundo creerá que nos hemos aborregado de tal forma, que somos capaces de lamer las botas falangistas? ¡PROTESTA MUJER! ... que tu protesta es un golpe contra el falangismo, es un paso hacia la libertad” (“Mujer”, 82). Normalmente, en Radio España Independiente ella dedicaba por lo menos un día al mes a alentar a la militancia femenina. Además, cada ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, realizaba un llamamiento general a la movilización del colectivo de las mujeres. No hay que olvidar que su agenda política prevalecía por encima de su agenda genérica, lo cual es un factor constante que se observa en la lucha antidictatorial ejercida por las cuatro mujeres exiliadas que protagonizan este capítulo. Esta agenda ideológica se refleja en la manera en la que Ibárruri persuadía a las mujeres para que se organizaran y se rebelaran contra Falange: “¡Mujeres de España! ¡¡Hay que ir a buscar el pan donde lo haya. Hay que acabar con la resignación y con la mansedumbre!! ¡Hay que defender el derecho a vivir!! ¡Hay que acabar con el régimen falangista, culpable del hambre de España!!” (“Las mujeres en la lucha por la vida”). Normalmente, en sus comunicados, frecuentemente se dirigía a colectivos específicos: a las campesinas, a las mujeres vascas, a las mujeres de Madrid, a las mujeres obreras, a las mujeres españolas, e incluso a las mujeres del mundo, a quienes recordaba —de forma curiosamente similar a como lo hacía Gladys Díaz desde Chile— que constituían el
Corbalán/memorias.indd 197
29/02/16 13:08
198
Ana Corbalán
50% de la población: “Nosotras, las mujeres, constituimos la mitad de la población del mundo, y nuestra enorme fuerza debe ser puesta en acción ahora que está en juego el destino de la humanidad y nuestro propio destino” (“A las mujeres del mundo”). Incluso en 1975, en el ocaso del franquismo, continuó su agenda propagandística y persuasiva en la que seguía incitando a las madres y a las mujeres en general para que se movilizaran en la lucha colectiva: “yo me dirijo a vosotras, madres y mujeres españolas, para que no ceséis de participar en la lucha y en la gran protesta contra los crímenes franquistas” (cit. en Carabantes 310).26 A pesar de que su oratoria marxista no tiene desperdicio, el papel feminista de sus discursos ha sido cuestionado en numerosas ocasiones. Mary Ann Dellinger considera que sería erróneo atribuir a la Pasionaria una agenda feminista correspondiente a una etapa posterior, puesto que ella misma asumía la posición “inferior” de la mujer de la época y personificaba los valores más tradicionales asociados con la feminidad, no sólo como se reflejaba en su condición de madre biológica y espiritual, sino también en relación a su apariencia física y a su actitud hacia el rol de las mujeres (37-38). Dellinger también subraya que Ibárruri nunca enfatizó su sexualidad femenina y que su oratoria estaba plagada de referencias a la abnegación femenina como algo natural (38). Coincidiendo con esta crítica, Joan Estruch denuncia que Pasionaria estaba atrapada en el rol maternal y que “[s]e trata, en conjunto, de la tradicional figura de la mujer española de los años treinta, carente de todo signo de mujer independiente o feminista” (18). No obstante, considero que sus propias palabras no reflejan en absoluto a una mujer conformista con el papel establecido y muestran una conciencia de género que, aunque conservadora, también promueve una visión social que conlleva implicaciones políticas raramente reconocidas por la crítica: Se olvidan de que las mujeres son igual que los hombres. Y cuando algunos hablan de democracia y alegan que la mujer está bien en casa, decidles que eso mismo dicen los fascistas, que eso mismo dice Hitler... la mujer, para los hijos; la mujer, para
26
Irene Falcón describió sus mítines con estas palabras: “Más que lo que decía importaba cómo lo decía. Transfigurada, la cabeza echada hacia atrás, el ancho busto palpitante, la garganta henchida por la tensión oratoria, los ojos llameantes, el gesto tribunicio y la voz, sobre todo, la voz, desgarrada sin llegar al grito, la palabra como brotando de un torrente que enardecía, arrastraba como un imán a las multitudes” (404).
Corbalán/memorias.indd 198
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
199
la cocina; la mujer, esclava del hombre. Contra esto tenemos que luchar nosotras... Queremos la emancipación plena de la mujer; queremos libertad para la mujer” (“La semana de la mujer queremos trabajar”, 8)
Esta misma postura es defendida por Shirley Mangini, quien sostiene que la politización de Pasionaria surgió a consecuencia de su concienciación de la situación represiva de las mujeres (42). En realidad sus discursos se pueden interpretar bajo diferentes lentes, puesto que transmiten una disyuntiva entre un compromiso con el feminismo y una actitud algo más tradicionalista. La misma Dolores reiteraba que no se sentía feminista porque reconocía la necesidad de efectuar unas reivindicaciones comunes a hombres y mujeres. Ella enfatizaba que el problema no eran las diferencias genéricas, sino que todas las personas explotadas y oprimidas tenían que luchar contra Falange. Paradójicamente, Ibárruri se contradecía a sí misma, porque también afirmaba que la mujer sufría unos agravios concretos que debían ser solucionados con la igualdad laboral y salarial, la dignidad, la independencia económica y la emancipación. Asimismo, en su lucha por la libertad y defensa de los derechos de la mujer fue la fundadora del Comité de Mujeres contra la guerra y el fascismo.27 De este modo, ya en sus mítines, incluso mucho antes de partir al exilio, se dirigía específicamente a las mujeres para que defendieran la Segunda República, como se extrapola de su discurso proclamado en agosto de 1936: “Nuestra vida ha sido un constante aprender a sufrir y un sufrir constante. Desde hoy, nuestra vida debe ser un constante aprender a luchar, un constante aprender a vencer” (Escritos y discursos, 54). Es así como su retórica discursiva transmite una ideología que se podría considerar feminista debido a que Ibárruri mantuvo un claro objetivo de lucha por la igualdad de género: “Por nuestra dignidad; por el derecho de la mujer al trabajo y a la igualdad de salarios; por la conquista de leyes protectoras para la 27
Esta asociación internacional se extendió a Madrid con una manifestación en 1934. Dolores Ibárruri fue la presidenta. En 1936 se editó el primer número de la revista oficial de la organización: Mujeres: Periódico de las mujeres que luchan por la paz, la libertad y el progreso. Su contenido definía su compromiso con la clase obrera, su lucha por la liberación de la mujer y contra el fascismo. Rafael Cruz indica que esta asociación atrajo a colectivos de mujeres republicanas y, entre otras actividades, Ibárruri fue activa en “una manifestación de mujeres en la Plaza de Cibeles de Madrid”, participó en el Congreso Internacional de París en 1934 y trasladó “a más de cien niños, hijos de represaliados por la revuelta de Asturias, hasta Madrid, alojándolos en casas de mujeres republicanas” (125-126).
Corbalán/memorias.indd 199
29/02/16 13:08
200
Ana Corbalán
mujer y la juventud [...] Contra los que quieren hacer de las mujeres esclavas hogareñas” (cit. en Cruz 126, 118). En realidad, tan sólo por convertirse en una dirigente política, Pasionaria contribuyó a cuestionar las normas genéricas establecidas en su época sobre el papel secundario de la mujer en la resistencia antifranquista. Paul Preston confirma este planteamiento cuando señala que ella fue una feminista prematura que defendía la incorporación de las mujeres a las actividades del Partido (“Comrades”, 281). De hecho, la única forma de considerar a Pasionaria como una activista feminista es si se contextualizan sus discursos en una época en la que las mujeres apenas tenían derechos. Si se tiene en cuenta este aspecto de su militancia, a pesar de perpetuar en parte el orden patriarcal al asumir la función de la mujer como madre y esposa, no debemos olvidar que en sus discursos se dirige constantemente a los colectivos femeninos con una oratoria marcadamente persuasiva: “Nosotras, las mujeres, las madres, las hijas que hemos visto caer a los nuestros, que hemos vivido los sufrimientos de nuestra Patria, no tenemos miedo de mirar frente a frente el dolor” (Escritos y discursos, 12). Pese a sus constantes contradicciones, Pasionaria rompió esquemas y reafirmó la capacidad de las mujeres para reconstruir la historia en un país en el que la subjetividad femenina había sido totalmente invisibilizada. Tanto Dolores Ibárruri como Gladys Díaz combatieron de forma persistente por sus ideales ideológicos y en defensa de la igualdad para las mujeres, si consideramos que en la época en la que escribieron sus discursos el feminismo no era un movimiento consolidado ni en España ni en Chile. Para empezar, ellas mismas, como activistas políticas exiliadas, rompieron con la asociación genérica que relegaba a la mujer a un segundo plano. De manera semejante, Ibárruri y Díaz recodificaron el rol materno con el objetivo de moldear la maternidad en función de su compromiso político y efectuaron un rol activo en la resistencia desde el exilio para intentar derrocar las dictaduras imperantes en sus respectivos países. De forma paralela, Pasionaria y Díaz se enfrentaron ante un orden social anquilosado y lucharon para transformar radicalmente a unas sociedades paralizadas bajo el peso de las dictaduras. Dolores Ibárruri incluso pronunció abiertamente su solidaridad con el pueblo chileno unos pocos días después del golpe de Pinochet y, mediante este discurso, promovió la relación bilateral entre España y Chile: Hoy los militares fascistas de Chile encierran en los estadios chilenos a millares de demócratas, hombres y mujeres, como lo hacían los franquistas en las plazas de
Corbalán/memorias.indd 200
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
201
toros de nuestro país, y ametrallan y asesinan a los hombres y mujeres encerrados, sin poder defenderse [...] La causa por la que hoy lucha el pueblo chileno y por la que ha muerto el presidente Salvador Allende es la causa de la democracia, es la causa del derecho de los pueblos a vivir en una patria libre y democrática, es la causa por la que nuestro pueblo luchó durante tres años, es la causa de toda la humanidad avanzada y progresiva. (“Relación y solidaridad con Chile tras el golpe de Pinochet”)
Con estas palabras, Ibárruri señala algunas de las analogías que se pueden establecer entre los golpes militares en ambos países, transmitiendo su rechazo abierto ante la represión dictatorial, sin importar si ésta tenía lugar en Chile o en España. Finalmente, hay que reiterar la función de las memorias fragmentadas representadas por estos discursos femeninos desde el exilio. Tanto Ibárruri como Díaz usaron el poder de sus palabras como mecanismo de resistencia para incitar a la rebelión, para defender la dignidad del pueblo y para cambiar el status quo de las mujeres. Ambas demostraron una gran retórica persuasiva en sus discursos y consiguieron movilizar a las masas. Definitivamente, la potencia oratoria de Dolores Ibárruri y de Gladys Díaz no fue escrita en arena ni se la llevó el viento del olvido, sino que la ética y estética de la resistencia de estas mujeres exiliadas ha calado profundamente en nuestra memoria colectiva. Por ejemplo, sería difícil permanecer impasibles ante las siguientes palabras pronunciadas por Pasionaria: “¡Mujeres! ¡Madres! ¡Hermanas! [...] por la defensa de todos nuestros derechos y de todas nuestras reivindicaciones, todas en pie” (cit. en Cruz 126).
4.4. Otro modo de resistencia femenina: memorias personales del exilio Tras reflexionar sobre algunos de los puentes existentes entre los manifiestos y discursos efectuados por dos figuras públicas de España y Chile, esta sección prestará especial atención a dos obras memorísticas realizadas por mujeres exiliadas de ambos países cuya escritura responde a la necesidad de transmitir sus memorias antes de que se desvanezcan en el olvido. Al igual que se puede observar en muchas otras instancias de Memorias fragmentadas, nos encontramos ante una historia narrada con letras minúsculas; es decir, una historia que muestra la realidad de la dictadura desde la experiencia personal de mujeres normales que la han vivido “desde abajo”, lo cual, como ya se indicó en la introducción,
Corbalán/memorias.indd 201
29/02/16 13:08
202
Ana Corbalán
refleja una nueva determinación para considerar seriamente la perspectiva histórica de la gente común que se propone realizar cambios sociales (Burke 4, 6). Partiendo de estas reflexiones, en este apartado se compararán los diarios del exilio de la española Silvia Mistral y de la chilena Matilde Ladrón de Guevara para demostrar las semejanzas halladas en las memorias de estas dos intelectuales exiliadas. Por medio de la escritura, estas voces femeninas escogen una vía de acción para seleccionar sus experiencias vitales y reconstruir sus memorias del exilio. Según Peris Blanes, la elaboración de los testimonios en el exilio consiste en “una práctica a la vez política, literaria y terapéutica” (Historia del testimonio chileno, 95). Es así como las dos obras que serán analizadas a continuación elaboran unas memorias que oscilan entre lo personal y lo colectivo. Para Juan Armando Epple, lo que une a estas mujeres es la experiencia compartida de un “drama nacional donde la destrucción del orden familiar conjuga íntimamente los signos de una historia agredida, y donde las requisitorias de verdad y justicia se convierten en el primer paso para refundar un sentido para el país” (163). Principalmente, los dos textos que se analizarán a continuación son importantes porque rescatan la historia de las olvidadas entre las olvidadas; es decir, de aquellas mujeres que experimentaron un doble exilio y se revelan mediante sus testimonios personales, que descubren el desarraigo y el silencio historiográfico al que sucumbieron. A ellas les arrancaron su pasado y su futuro y se hallaron viviendo en un presente temporal “prestado” lejos de su país. Al narrar sus vivencias diarias, Silvia Mistral y Matilde Ladrón de Guevara refuerzan la reconstrucción de la historia desde abajo que se mencionó anteriormente. Como señala Burke: “El reto planteado al historiador social es mostrar cómo el relacionar la vida cotidiana con los grandes sucesos [...] forma, de hecho, parte de la historia” (“Obertura”, 26). Efectivamente, son las pequeñas historias las que más importancia adquieren en la reescritura del pasado, y estas historias ocupan el eje central de los diarios de ambas mujeres. Sus cuadernos de notas acotan un periodo limitado de tiempo, pero constituyen un mecanismo de resistencia, es decir, un instrumento por medio del cual ambas consiguieron expresar su lucha contra el olvido y denunciar las dictaduras imperantes en España y Chile, respectivamente. A través de sus páginas, rescatan instantes de sus vidas que de otra forma se perderían. Es más, mediante el acto de escribir, tanto Mistral como Ladrón de Guevara pasaron de ser víctimas a convertirse en testigos. Su narración responde a un estilo fragmentario que salta de un tema a otro, de la narración de un evento a una reflexión más íntima,
Corbalán/memorias.indd 202
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
203
de unas vivencias a unos recuerdos y de la voz narrativa en primera persona a la inserción de poemas o cartas de otras personas. A su vez, ambos diarios muestran una notable manipulación discursiva efectuada por sus autoras, quienes constantemente realizan una serie de elipsis para eliminar aspectos que no consideran relevantes y se caracterizan por numerosos cortes temáticos que contribuyen a su proceso de selección. Asimismo, en su estructura formal incorporan con frecuencia los puntos suspensivos para representar hiatos en sus reflexiones. Del mismo modo, ambas autoras presentan una narrativa abierta a través de la selección de determinados segmentos de su vida en los que incorporan y omiten aspectos de su experiencia particular y compartida del exilio. Pero sobre todo, se caracterizan por narrar fragmentos de una realidad. Finalmente, es significativo señalar que, mediante estos diarios fragmentados, tanto Mistral como Ladrón de Guevara legitiman su autoridad como testigos presenciales de las consecuencias de la Guerra Civil española y del golpe de estado de Pinochet.
4.4.1. Silvia Mistral y Éxodo: Diario de una refugiada española Éxodo: Diario de una refugiada española es un diario que describe la experiencia de los primeros meses del exilio de Silvia Mistral (pseudónimo de Hortensia Blanch Pita) y se define por su paradigma de resistencia y por la denuncia explícita que realiza la autora de los abusos experimentados por el colectivo de exiliados españoles. La historia individual de Mistral sirve como ejemplo para explicar la tragedia colectiva que experimentaron los exiliados y refugiados españoles a su llegada a Francia, cuando fueron recibidos con muestras de hostilidad tanto por las autoridades francesas como por la población civil. La autora utiliza su propia voz de testigo para transmitir la problemática de los vencidos en la Guerra Civil y acercar al lector a una historia ignorada. Los motivos del exilio de esta intelectual son claramente políticos, como ella misma justifica a su llegada a Francia: “salí por no tener que enfrentarme con los asesinos de mi hermano, por no ser otra víctima entre sus manos” (Éxodo, 87). Las páginas de su diario transmiten en primera persona la angustiosa situación que experimentaron los refugiados republicanos en Francia. El texto fue publicado en México en 1940, aunque apareció previamente en ocho entregas de la revista Hoy en 1939. Al respecto, José Colmeiro plantea que esta obra es otra de tantas historias desde abajo, ya que “constituye uno de los primeros testimonios literarios
Corbalán/memorias.indd 203
29/02/16 13:08
204
Ana Corbalán
y también uno de los más reveladores y elocuentes, por lo que ofrece de elaborada crónica personal de una experiencia colectiva de desarraigo y negociación de la identidad vista desde el punto de vista de una mujer de a pie” (“Introducción” a Éxodo, 8). El diario de Mistral muestra cómo se puede reconstruir el pasado a través del acto de escribir en presente. El libro es muy esquemático y recopila unas memorias totalmente fragmentadas y plagadas de lagunas sobre los detalles de su experiencia personal en el exilio, pero a su vez, presenta un panorama general de la situación desesperante de los republicanos españoles tras la Guerra Civil. El texto se compone de reflexiones efectuadas casi a diario, que en contadas ocasiones relatan aspectos de la intimidad de la autora y en la mayoría se asemejan a reportajes periodísticos que anuncian los avances del fascismo o informan sobre las noticias que se recibían desde el extranjero sobre la lamentable situación de la España de Franco. Lo más destacable de Éxodo es el uso del género autobiográfico y de la prosa lírica que utiliza su autora para denunciar la política del franquismo y alertar a la población extranjera acerca de las atrocidades que estaban ocurriendo al acabar la Guerra Civil, así como sobre las condiciones infrahumanas que miles de refugiados españoles vivieron en los campos de concentración franceses. Sus palabras transmiten el desengaño que experimentaron los exiliados a su llegada a Francia a principios de 1939: “Y si aún hubiera una sonrisa franca y una mano amable que se nos tendiera. Pero no hay nada. Solamente gendarmes y medicastros” (85). Junto a sus entradas, realizadas casi diariamente desde finales de enero hasta principios de julio de 1939, el texto está compuesto por transcripciones de trozos de poemas, citas literarias, cartas entre los refugiados e incluso por un manifiesto realizado por un grupo de jóvenes escritores y artistas en el que apelan a la intelectualidad de Francia para salir del olvido en el que se encuentran y “para lograr cierta atención sobre nosotros y resolver los problemas de vida” (111). Estos extractos intertextuales contribuyen a la fragmentación de las memorias de Mistral y, a su vez, establecen un sentimiento de inmediatez que conecta con sus lectores, quienes se sienten transportados al “aquí y ahora” de los eventos descritos en el diario de esta exiliada, cuya narración siempre está escrita en el tiempo presente y se refiere a situaciones del entorno más cercano de la autora. Resulta interesante señalar que en ninguna de las páginas de sus retazos de memorias la voz narrativa menciona el nombre de su pareja, a quien sólo se refiere como “Él”, sin dar muchos detalles sobre su situación personal, lo cual lo
Corbalán/memorias.indd 204
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
205
convierte en un ser anónimo, carente de un nombre propio y, quizá por ello, con una identidad aplicable a la de cualquier exiliado. Según indica al respecto Pilar Domínguez, Mistral “pretende contar una tragedia a la vez individual y colectiva, la que sufre el pueblo español en su éxodo. Para ello se omiten los detalles personales de su narración y no aparece quien era su compañero, oculto como ‘Él’ en Diario, queriendo darle un tono más impersonal” (813). Por tanto, debido a la falta de descripciones intimistas de la autora, Colmeiro se pregunta: “¿En qué momento su diario personal se transforma en un testimonio colectivo?” (“Introducción” a Éxodo, 20). A esta cuestión se puede responder que, desde el principio, en el diario de Mistral se detecta su intencionalidad política cuando denuncia la situación de desarraigo y deshumanización de las miles de personas que se vieron forzadas a cruzar la frontera. Una de sus estrategias narrativas consiste en la escritura de una autobiografía memorística que sirve para reflejar la experiencia colectiva de los exiliados. Mistral prescinde de esta forma de la retórica intimista y recrea el clima asfixiante que experimentaron los refugiados españoles durante los primeros meses de su exilio en Francia, lo cual dota a sus palabras de cierto distanciamiento personal ante los acontecimientos vividos. No obstante, no se puede olvidar que el lector se encuentra ante un diario definido por un discurso bastante monolítico. En el mismo, la autora llega a ratificar contundentemente su apasionada agenda política: “No hay perdón posible, ni olvido” (76). Frecuentemente, ella intercala en las páginas de su texto las partes propagandísticas de la correspondencia que recibe. Esa comunicación epistolar añade aún más contenido político a Éxodo. Por ejemplo, la transcripción de fragmentos de la carta que recibe cuando se halla a punto de embarcar hacia México denuncia de nuevo la situación de la España de la inmediata posguerra: “España, que ya es algo más que un nombre, una patria, un lugar o una familia. Es la tierra donde se labraron, a surcos de sangre, los espíritus, esos que fueron arrojados, por millares, a los Pirineos Orientales” (143). Tanto en estas cartas como en el resto de su diario, su agenda ideológica se refleja de forma transparente. En ocasiones es como si tuviera que justificar los motivos políticos que la incitan a no querer regresar del exilio. De hecho, cuando recibe una orden de repatriación, expone el siguiente razonamiento para explicar su rotunda negativa: “la ausencia de los familiares, el peligro a las represalias y el deseo personal de no querer convivir con los que fueron causa directa de la muerte de los seres queridos, así como la enorme diferencia ideológica que nos separará por siempre” (109).
Corbalán/memorias.indd 205
29/02/16 13:08
206
Ana Corbalán
La última parte de sus memorias relata algunos de los avatares acaecidos en el Ipanema, uno de los tres barcos principales que el gobierno de Lázaro Cárdenas utilizó para transportar a miles de refugiados republicanos desde Francia a México.28 De especial relevancia es la exposición de los detalles de un mensaje enviado en una botella a las costas gallegas mientras describe cómo se van alejando definitivamente de la península y a modo de último acto de rebeldía y resistencia contra la dictadura, un grupo de gallegos escribe: “¡Viva Galicia. Viva la República. Abajo Franco” (148). Esta aclamación explica a la perfección los sentimientos que imperaban entre los refugiados republicanos al despedirse —temporalmente, como pensaban todos— de las costas españolas, geografía que miles de ellos jamás volverían a pisar. Junto a la ideología política, es destacable el énfasis que el diario de esta intelectual pone en el exilio femenino, aspecto que no suele ser destacado por la crítica. En ocasiones, Mistral narra la solidaridad femenina que se creó entre ellas mientras habitaban en Francia para apoyarse mutuamente cuando, por ejemplo, alguna caía enferma, lo cual demuestra que a pesar de las penurias sufridas, no se sentían tan solas. Del mismo modo, en las notas extrapoladas del 10 de abril, la voz narrativa subraya la importancia política de las mujeres exiliadas en la resistencia antifranquista: “Una cosa ha contribuido a mi alegría: admirar el valor y la resignación de las mujeres, que por ideal, cariño a sus deudos y dignidad moral, resisten todos los sufrimientos con un estoicismo admirable, esperando poder reunirse algún día con sus familiares [...] Esa esperanza las mantiene erguidas” (121). Con citas como la anterior, la autora enfatiza la autosuficiencia femenina y la admirable dignidad que mantuvieron para sobrevivir en su condición de refugiadas. Igualmente, subraya el valor que mostraron estas mujeres cuando se negaron rotundamente a aceptar la repatriación después de que unos franquistas les hablaron de la importancia de regresar a sus hogares en ruinas para reconstruir la nueva España. Ante esta proposición, Mistral responde muy ofendida con las siguientes palabras: ¿Cómo pueden atreverse a hablarnos de esa manera? O son ciegos o nos juzgan tontas. Servicio, sacrificio, hermandad. Ya sabemos, de sobra, qué significa esa trilogía. Juventud, juventud, claman. Juventud para triturarla en las ruedas de molino de
28
México fue el país que más refugiados acogió (casi 22.000) gracias a la solidaridad del presidente Cárdenas hacia los republicanos. Las principales expediciones de barcos que salieron desde Francia entre mayo y julio de 1939 fueron el Sinaia (con 1.620 exiliados), el Ipanema (con 998 pasajeros) y el Mexique (con 2.067).
Corbalán/memorias.indd 206
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
207
su odio, de su crueldad, de su ignominia. Estoicas regresamos, a la fría Casa del Pueblo. Solamente por la fuerza podríamos volver a España, a esa piel de toro que destrozó el fascismo. (126)29
Asimismo, es significativo destacar que por sus páginas prevalece una actitud positiva una vez que ha dejado atrás la España de Franco. En este sentido, Colmeiro subraya que “el discurso de Silvia Mistral revela cierto sustrato utópico y esperanzado por conseguir una vida libre y un mundo más justo para todos, necesario antídoto ante la terrible realidad de la vivida experiencia como refugiada y las dificultades que no ignora les esperan por su condición de exiliados políticos” (“Introducción” a Éxodo, 38). Esta esperanza por un mundo mejor se observa frecuentemente en su diario, dotándolo de una tonalidad optimista que reduce la sensación de sufrimiento que experimentaron tanto ella como sus compañeros. De esta forma, Mistral justifica a través de su escritura que la salida forzada de medio millón de españoles no fue en vano, ya que continuaron unidos en su lucha por sus ideales contra el franquismo. Una vez en México, transmite con sus palabras la emoción con la que puede mirar al futuro: “Estamos al fin de una etapa y en el pórtico de una vida nueva, que renace, el alma se dilata con una emoción nueva” (167).30 Su llegada a este destino el 7 de julio de 1939 refleja las emociones mezcladas de esperanza e incertidumbre, de un nuevo comienzo y de un final, de la ilusión y de la desilusión: Venimos con la ilusión de empezar una vida deshecha por los horrores de la guerra. Somos todos pobres. Traemos solamente el recuerdo de las cosas que quisimos formar y que se perdieron en la guerra o en el éxodo. Nos queda el alma, elevada y purificada por las angustias del exilio, el afán de recobrar lo perdido, para nosotros y para aquellos que gimen bajo el manto fatal de la tragedia. (167)
En sus memorias fragmentadas también se transparenta el dolor de los exiliados, que frecuentemente se convierte en algo palpable: “Nuestra España es la del 29
30
Es importante señalar que Silvia Mistral nunca regresó a España de su exilio y murió en México en el año 2004. En México, Mistral siguió escribiendo para poder sobrevivir, pero principalmente pasó su vida publicando novelas rosas, cuentos y crítica de cine. Lamentablemente, nunca volvió a escribir otro diario, ni ningún otro tipo de literatura testimonial de la experiencia del exilio de los más de 20.000 españoles acogidos en México tras la Guerra Civil española.
Corbalán/memorias.indd 207
29/02/16 13:08
208
Ana Corbalán
éxodo, la del sufrimiento, la de las lágrimas” (164). Este dolor es destacable en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando se entera de la muerte en el exilio de Antonio Machado, le dedica unas palabras de homenaje en las páginas del 3 de marzo, criticando abiertamente al país de acogida por su frialdad y desprecio hacia el éxodo republicano de 1939. Aprovechando que habla del desengaño del poeta a su llegada a Francia, de nuevo reclama su dignidad y la del colectivo de todos los exiliados: “Aquí vino a morir Antonio Machado, sin honor y sin gloria; en la aldea fronteriza donde el viento no viene de cara, sino por la espalda. Era la senda de los españoles dignos que preferían los sinsabores del exilio a la vergüenza del fascismo” (99). En realidad, este diario se asemeja más a un testimonio colectivo del exilio que a unas memorias personales. Por sus páginas se transmite una elevada protesta contra el régimen que obligó a medio millón de republicanos a salir de las fronteras españolas. No obstante, Silvia Mistral cayó en el olvido historiográfico, a pesar de que Éxodo puede ser considerada una obra magistral sobre la narración en primera persona de la experiencia de las republicanas exiliadas en la inmediata posguerra. Afortunadamente, el libro fue reeditado en el año 2009 por José Colmeiro, quien ha rescatado el gran valor testimonial de este texto, y le ha concedido un espacio a esta intelectual, destacando la resistencia femenina que ocupa el eje central de Memorias fragmentadas: Las páginas del diario de Silvia Mistral quedan como un testimonio personal vivo y estremecedor de la experiencia de las mujeres republicanas refugiadas, y de su capacidad y valor para sobreponerse a las adversidades encontradas en el exilio, la separación familiar, los bombardeos, las enfermedades, el frío y el hambre, las humillaciones, los malos tratos, las injusticias, la locura y la muerte. En el medio de todo ello, Silvia Mistral encuentra su razón de ser y sobrevivir en la solidaridad y fraternidad, en la resistencia frente al fascismo y el militarismo, y la defensa de la libertad por encima de todo. (38-39)
4.4.2. Matilde Ladrón de Guevara y Destierro: Diario de una chilena Al igual que Mistral en España, algunas de las exiliadas chilenas utilizaron el diario testimonial para denunciar el terror institucionalizado desde 1973.31 Median31
Al considerar estos diarios del exilio como escritura testimonial, se puede hacer eco de las palabras de Raquel Olea, quien sostiene que: “El testimonio se ha legitimado en textos de fundación de un discurso cultural desde la perspectiva del testigo. Des-
Corbalán/memorias.indd 208
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
209
te el formato del diario, desplazan la narración de la vida cotidiana a la ruptura de esta cotidianeidad como consecuencia de verse arrojadas al pozo del exilio. A través de la escritura, las autoras reescriben las experiencias traumáticas de su entorno más cercano, acotándose a un tiempo y espacio determinados para compartir sus diarios con un lector del que son plenamente conscientes de su presencia, puesto que estos escritos mantienen una clara intencionalidad de denuncia política. Con respecto a los testimonios femeninos del exilio, Patricia Rubio explica que: “[l]a voluntad de crear una comunidad de mujeres y el reconocimiento de la necesidad de incorporar voces de los diversos sectores socio-económicos, son muestra de que el discurso escrito puede escapar al individualismo que usualmente lo define, sobre todo en el marco ideológico patriarcal-capitalistaburgués, y convertirse en la expresión de un tejido comunitario nuevo” (181). Como se infiere de esta cita, el carácter colectivo de la memoria es imprescindible para analizar la lucha femenina contra las dictaduras. Es más, la experiencia del exilio compartida por estas mujeres adopta rasgos comunes en la mirada a su país en la que muestran los mismos sentimientos de desarraigo, nostalgia, politización y alienación. A diferencia de otros textos que relatan la experiencia del exilio, la voz narrativa de la chilena Matilde Ladrón de Guevara escribe su diario sirviéndose de una escritura de estructura intimista por medio de la cual comparte con el lector una gran variedad de sentimientos y reflexiones antidictatoriales. El libro se puede clasificar como una narración ideológica, esquemática, feminista y sincera. De forma semejante a como lo hizo Mistral en Éxodo, Ladrón de Guevara utiliza el género del diario para dar testimonio de la experiencia colectiva del exilio y para luchar contra la dictadura desde la seguridad ofrecida por su condición de exiliada. No obstante, a diferencia de su coetánea española, esta autora tuvo que exiliarse a Argentina a consecuencia de su novela La ciénaga, que publicó en 1975 y denunciaba abiertamente las injusticias de la dictadura militar chilena. Si Éxodo fue publicado en México, Destierro salió a la luz en Argentina en 1983. Al igual que Mistral, su libro se caracteriza por la fragmentación textual: en ocasiones intercala fragmentos de poemas o cartas, destaca ciertos eventos omitiendo otros y siempre mantiene una prosa sencilla e include esta consideración, la lectura del género es ineludible a la hora de construir la memoria social. Narrativa conducida por el relato experiencial, capitaliza credibilidad por la marca de autenticidad que ostenta la escritura; desde allí busca legitimar con la propiedad de su habla, un certificado a lo vivido, un sitio de saber en lo social” (200).
Corbalán/memorias.indd 209
29/02/16 13:08
210
Ana Corbalán
so lírica con oraciones caracterizadas por su brevedad sintáctica. Esta autora chilena realiza así una especie de memoria politizada del exilio que adopta patrones diferentes a los diarios intimistas tradicionales. Ya desde el principio de la narración, la protagonista se define a sí misma como una escritora política que lucha contra la dictadura: “ya no hay lugar para el miedo” (10). En realidad, su resistencia antidictatorial es muy explícita y no parece acatar ningún tipo de censura, lo cual dota a su diario de una tonalidad en cierto modo subversiva. Prácticamente en cada página de Destierro, la autora transmite su ideología política y su rechazo al régimen de Pinochet mediante una retórica persuasiva muy propagandista: “hay que seguir en la loca carrera, sin aceptar su ritmo de abusos y delaciones, de ignominia, de injusticias, de ultrajes” (33). A través de sus palabras se descubre una personalidad fuerte y decidida en su lucha contra la dictadura. Esta potencia oratoria se infiere en varios episodios, como cuando los militares irrumpen en su casa para efectuar un registro y la autora defiende su propiedad, luchando contra la invasión de la misma, aun sabiendo que sus palabras podían tener nefastas consecuencias: “¡Retírese de ahí! Yo abriré, encenderé todas las luces de la casa y van a revisar todo, porque esto es un vulgar allanamiento, pero me van a dejar todo ordenado, tal como está” (34). Con ejemplos como el anterior, la voz narrativa de Destierro exalta constantemente la valentía de su autora, quien es representada como una persona heroica en su lucha contra la dictadura, ejerciendo una elevada manipulación textual que omite cualquier aspecto de su pasado que pueda comprometer su activismo. Tal y como hizo la española Ibárruri al omitir aspectos comprometedores de su vida, resulta obvio que Ladrón de Guevara deshecha cualquier aspecto de su biografía que no simbolice una lucha activa contra el golpe de estado de Pinochet, lo cual crea determinadas elipsis muy relevantes que contribuyen a enfatizar su protagonismo y heroísmo. La narradora parece que no se intimida ante nadie ni nada y, para proteger a su hijo, incluso pide audiencia con un general, con quien se enfrenta abiertamente sin temor a ningún tipo de represalias: “si yo tuviera que entregarle mi hijo a usted personalmente para interrogarlo, lo haría, pero a ustedes como Junta ¡jamás! Prefiero que se exilie, nos iremos nosotros y sucederán las cosas que deban suceder, pero las afrontaremos” (40). La denuncia que se infiere de este diario contra el régimen militar chileno es explícita y directa, y al estar escrita desde la protección que ofrece su situación de exiliada, no se percibe por sus páginas ningún tipo de censura. Incluso ante la sugerencia de publicar este diario/testimonio bajo un pseudónimo, ella se opone
Corbalán/memorias.indd 210
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
211
con las siguientes palabras: “el mundo debe conocer la verdad y eso se logra identificándose” (83). En ocasiones presenta un tono muy propagandista y sensacionalista con el objetivo de despertar una marcada concienciación social entre sus lectores. Una muestra de este lenguaje persuasivo se observa en la siguiente cita, en la que la voz narrativa de Ladrón de Guevara relata la precaria situación en la que encontró a su nieto de tres años tras el secuestro de su madre y describe cómo los militares habían agredido brutalmente a este niño: “está lleno de hematomas que las bestias han logrado marcar su carne y su corazoncito” (50). Partiendo de los recuerdos traumáticos que le ocasionó la visión de su nieto, la narradora establece un vínculo de empatía con sus lectores y se propone firmemente, como en el resto de textos que componen Memorias fragmentadas, “contribuir a que los torturados, los exiliados, los desaparecidos, los muertos sean estatuas alzadas ante nuestra vista para no dejarlos allí con su feroz interrogación” (51). De modo similar a como hizo Silvia Mistral, el género del diario lo utiliza Ladrón de Guevara para alejarse de las descripciones de las intimidades personales, utilizando su escritura contestataria como arma de lucha contra el olvido y el silencio historiográfico. Por sus páginas se transmite una constante denuncia explícita al régimen. Adicionalmente, la estructura de su diario adopta con frecuencia digresiones que sirven para concienciar a la comunidad internacional de los atentados contra los derechos humanos perpetrados en el Chile de la dictadura. Asimismo, es significativo subrayar la descripción detallada que realiza de las torturas y atrocidades efectuadas contra las mujeres, para eliminar cualquier posible indiferencia del lector ante esos abusos: “Monstruosidades tales como encerrar a mujeres de toda edad en un cuarto oscuro con las piernas abiertas y atadas, para luego soltar ratas que les destrozaran el sexo. ¿Cómo no mostrar al mundo salvajadas como entregar jovencitas amarradas, a perros policiales adiestrados para violarlas hasta que enloquecieran? [...] ¿Cabe más barbarie que la empleada en nuestra pobre patria?” (72). La resistencia de esta intelectual contra la dictadura se percibe de manera constante en sus memorias. Ella misma, una vez exiliada en Argentina, reconoce abiertamente que sus escritos están politizados y mantienen el propósito de “difundir la tragedia de mi patria [...] La servidumbre y la dependencia que se viven en Chile hay que derribarlas” (83). Consecuentemente, cuando toma la decisión irrevocable de publicar su libro, lo justifica exaltando su valor: “porque luchar por los que permanecen en las prisiones, soportan torturas y son mancillados, levanta mi espíritu para seguir existiendo” (85). Este activismo an-
Corbalán/memorias.indd 211
29/02/16 13:08
212
Ana Corbalán
tidictatorial es destacable en toda su trayectoria literaria, puesto que no sólo partió rumbo del exilio a raíz de la publicación de su novela La ciénaga en 1975, en la que denunciaba abiertamente el régimen, sino que incluso cuando regresó a Chile en 1985, desafió de nuevo a la dictadura con la publicación de su testimonio Y va a caer, atrevimiento que le originó serias amenazas de muerte. De este modo, en la fragmentación de su propio discurso memorístico se distingue una continua agenda reivindicativa y militante. Al igual que todas las otras voces femeninas examinadas en este capítulo, la militancia de Matilde Ladrón de Guevara permea constantemente a través de sus páginas. Por ejemplo, ante las amenazas que recibe, reacciona con estas palabras dirigidas al lector: “No puedo ser una cobarde y callar lo que mi corazón reclama, es lo que mi pensamiento dicta” (128). Otras veces la estructura narrativa establece una sucesión de pensamientos y reflexiones que comparte con el lector como si hablara ella misma en voz alta; es decir, mediante un monólogo interior con el que subestima de nuevo a los generales chilenos que controlan su patria: “¿No quieren ellos que los ausentes queden mudos, sumergiéndose en un silencio que los lleve a la gran sombra? Eso no lo conseguirán porque en el hondor de cada uno vive la inmortal rebeldía” (149). No obstante, hay una pequeña parte de Destierro que no se adhiere a patrones políticos o ideológicos y que adopta una tonalidad dramática e intimista. Este aspecto se muestra cuando dedica páginas enteras a describir la agonía y muerte de su marido, rememorizando este suceso con una melancolía que deja entrever un inmenso dolor personal. Este diario también describe elocuentemente la emoción del retorno del exilio y refleja el sentimiento general de muchos de los exiliados que pudieron regresar a su país de origen y experimentaron una sensación de extrañamiento al comprobar que el pueblo chileno vivía sumido en el temor, el desencuentro y la desconfianza. En este sentido, difiere del diario de Mistral, quien nunca regresó del exilio, aunque ambas coinciden en transmitir un grito de tristeza provocado por la visión de su patria perdida: “la búsqueda de una libertad que se abre paso en este cilicio de cadenas. ¡Pobre mi Chile!” (182). La autora experimenta un gran desencanto en sus memorias porque había idealizado su patria y se encontró con que todo había cambiado y no respondía a sus expectativas.32 Sin embargo, no se resignó
32
Hay algunas obras que exploran la temática del retorno. Por ejemplo, Volver a empezar entrevista a ocho mujeres que han vivido en el exilio durante la dictadura de
Corbalán/memorias.indd 212
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
213
ante este panorama, sino todo lo contrario, puesto que según escribe en las páginas de su diario, tenía que continuar su lucha clandestina desde dentro. Este regreso a Chile implica un exilio interior, unido a la soledad causada por la muerte de su compañero y a tener que enfrentarse a los fantasmas del pasado. Su repatriación tiene lugar cuando aún está la dictadura vigente, por lo que la voz narrativa es consciente de que sus labios están forzosamente sellados. Sin embargo, incluso a la vejez, no cesa de mostrar su menosprecio hacia los militares que están en el poder: “¡Que tiemble Chile entero sobre la tenacidad de los que estamos sofocados por el dolor! Opondremos tempestades a tempestades, fiereza a fiereza” (181). Dejando aparte algunos toques más intimistas y personales, Destierro se caracteriza por una voz femenina que lucha y milita activamente contra la dictadura chilena. De hecho, hacia el final de su narración intenta por todos los medios que dejen que su hijo regrese a Chile. Incluso llega a increpar al Ministro del Interior para que permita la posibilidad de traer de vuelta tanto a su hijo como al resto de los exiliados: “Los derechos humanos, la moral, la razón, señor Ministro, no permiten que se les siga prohibiendo la opción inviolable de vivir en su país, en su heredad, en aquello que confirma lo abstracto y grandioso de la Patria” (201). Igualmente, en las últimas páginas de su texto realiza una elegía a Laura Allende, hermana del presidente Salvador Allende. En la misma, comienza explicándole al lector que nunca la conoció en persona, pero ensalza la solidaridad femenina: “toda mujer que destaca por su inteligencia, bondad, belleza, acción entre los pobres y alcanza el título de diputada de la república, es mi amiga” (205). A raíz de estas pautas, denuncia su lucha infructuosa que la llevó a morir en el exilio, el arresto domiciliario al que se le sometió, su ingreso en un campo de concentración, las perjurias ejercidas contra su persona por el gobierno imperante y la necesidad de reivindicar la importancia de esta figura femenina por y para la historia chilena: “conociendo el drama de Chile, los millares de muertos, los desaparecidos, los exiliados, los perseguidos y cesantes, esos pobladores sin casa a los cuales Laura Allende protegió y sirvió como jamás lo hizo nadie. Es injusto el destino que le marcaron los que gobiernan. No valen excusas, menos ante una mujer, que grita hacia la historia” (206). Pinochet. El propósito de las editoras María Angélica Celedón y Luz María Opazo es que su compilación “ayude a crear conciencia y a concitar solidaridad sobre el doble problema del exilio-retorno, para que se acorte esa brecha que está impidiendo el verdadero reencuentro entre quienes se fueron y quienes se quedaron” (8-9).
Corbalán/memorias.indd 213
29/02/16 13:08
214
Ana Corbalán
Como se demuestra con este tipo de citas, su diario se va transformando en un manifiesto propagandístico cargado de rabia que se opone explícitamente al régimen imperante en Chile: “Nadie logrará extinguir mi voz. La escuchará el mundo, los hombres. Estaré muerta, pero gritaré la injusticia sobre las heridas de los chilenos” (181). Es más, en las dos últimas páginas de Destierro, su tono se vuelve de un odio explícito y amenazante contra el “hombre-dios” que controla su país: “Tal vez un día no tardío, caerá el rayo exterminador, aliento de las masas, sobre las cabezas de los causantes de la desdicha. Ya no tengo más lágrimas. Y miles de personas como yo, las han derramado todas, menos la última, porque uno no sabe ni cómo ni cuándo dejan los tiranos caer otro exilio, otra afrenta, otro castigo, otra humillación. ¡No puedo decir que los perdono!” (215). De nuevo, como hizo Silvia Mistral en Éxodo, se puede leer en los fragmentos extrapolados del diario de Ladrón de Guevara que, ante las atrocidades cometidas por los regímenes dictatoriales, las voces femeninas desde el exilio adoptan una fuerza reivindicativa en la que no hay cabida ni para el olvido ni para el perdón.
4.5. Conclusiones: voces fragmentadas del exilio En definitiva, este último capítulo ha realizado una trayectoria que compara cuatro voces fragmentadas de memorias del exilio español y chileno para señalar las similitudes existentes entre las narrativas de resistencia femenina efectuadas por estas mujeres exiliadas. Por medio del breve análisis de sus manifiestos políticos y su escritura memorística se ha demostrado que la lucha femenina clandestina desde el frente del exilio adopta patrones formales y temáticos semejantes. Tanto los discursos de Pasionaria como los de Díaz responden a una sintaxis similar y a una estructura persuasiva y propagandista que se dirige a las mujeres de sus respectivos países para concienciarlas de la necesidad de organización mientras apelan a la comunidad internacional para que ésta les ayude en el activismo contra los regímenes dictatoriales imperantes en sus países. Igualmente, los diarios de Silvia Mistral y Matilde Ladrón de Guevara se asemejan entre sí en la fragmentación de sus esquemáticas entradas y en su valor documental como testimonios de una colectividad exiliada en su lucha contra el olvido. Como escribió Federica Montseny, las mujeres exiliadas mantuvieron la esperanza de que su testimonio sirviera “para que todo ese ho-
Corbalán/memorias.indd 214
29/02/16 13:08
Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas
215
rror, esa ignominia, no se repitan jamás, no deban vivirlas otras mujeres y otros hombres” (234). Estas voces femeninas reflejan la expresión de su propia subjetividad como instrumento que sirve para concienciar a sus lectores y oyentes de las injusticias llevadas a cabo durante las últimas dictaduras de Chile y España. Asimismo, denuncian las nefastas consecuencias del exilio de estas mujeres que representan a toda una colectividad que tuvo que partir forzosamente de su país de origen, perdiendo sus raíces y abriendo brechas en sus relaciones personales y familiares. Estas cuatro exiliadas representan a otras miles que se vieron forzadas a salir de su país, a vivir en un lugar lejano, a adaptarse a una cultura diferente y a enfrentarse desde la distancia al régimen que las expulsó de sus fronteras. Finalmente, se ha facilitado, a través de estas páginas, una aproximación a la fragmentación de memorias caleidoscópicas que componen una pequeña representación de lo que supone la retórica de la resistencia femenina de la mujer exiliada de las dictaduras de Franco y Pinochet. Es así como este cuarto capítulo ha servido de reflexión sobre la manera en la que cuatro mujeres exiliadas de Chile y España compartieron los mismos patrones formales en su escritura, al igual que unos sentimientos similares de desarraigo, desafecto y dolor. A su vez, se ha subrayado cómo ellas utilizaron sus palabras para combatir activamente contra los regímenes dictatoriales y el ostracismo histórico, a pesar de provenir de contextos socio-históricos diferentes. En definitiva, las voces de Dolores Ibárruri, Gladys Díaz, Silvia Mistral y Matilde Ladrón de Guevara le consiguen dar un rostro visible y humano a la militancia femenina antidictatorial desde el frente del exilio reclamando un espacio que había sido negado a la gente sin lugar.
Corbalán/memorias.indd 215
29/02/16 13:08
Corbalán/memorias.indd 216
29/02/16 13:08
Conclusiones: memorias contra el olvido “¿Tú sabes lo que es el dolor fantasma?... Dicen que es el peor de los dolores. Un dolor que llega a ser insoportable. La memoria del dolor”. (Manuel Rivas, EL LÁPIZ DEL CARPINTERO)
Memorias fragmentadas. Una mirada transatlántica a la resistencia femenina contra las dictaduras ha realizado una comparación entre una serie de textos que cruzan un océano y pretenden centralizar la posición tradicionalmente marginalizada de la mujer en la lucha antidictatorial. Uno de los propósitos de este libro ha sido legitimar el activismo femenino, los intersticios de la memoria y el rol contestatario de miles de mujeres que se enfrentaron a los regímenes militares de sus respectivos países, señalando los parámetros similares en la representación narrativa o fílmica de la resistencia femenina contra las dictaduras. Debido a la exclusión que han sufrido las mujeres por parte de gobiernos autoritarios y jerarquías patriarcales establecidas, su organización social y subversión política merece ser destacada. De este modo, las narrativas seleccionadas para este estudio han contribuido a rescatar de los archivos aquellas historias que fueron olvidadas, ignoradas, socavadas o erradicadas de la memoria histórica oficial. En los capítulos anteriores se ha realizado un recorrido por un mosaico fragmentado de novelas, testimonios, discursos propagandísticos, largometrajes y documentales caracterizados por una multiplicidad de voces cuyas memorias ofrecen un rostro anónimo de resistencia femenina, sin señas específicas o particulares. Se han hilado a través de estas páginas varias historias aparentemente heterogéneas, pero que se asemejan en su representación del activismo femenino contra las dictaduras. Mediante la hibridez nebulosa entre historia y ficción que ha prevalecido en estas narrativas específicas sobre el exilio, la cárcel, la memoria, la muerte y la búsqueda de identidades robadas, se ha recons-
Corbalán/memorias.indd 217
29/02/16 13:08
218
Ana Corbalán
truido el pasado desde otra perspectiva: la de unas mujeres que se opusieron explícita o implícitamente a la ideología promovida por los diversos ejemplos de dictaduras militares y cuyas biografías incompletas han protagonizado los capítulos de Memorias fragmentadas. A través de un sucinto recorrido por el pasado, este estudio ha analizado determinados textos narrativos y audiovisuales que documentan el papel protagonista de la mujer en su activismo frente a los regímenes dictatoriales. Para llevar a cabo la elaboración de este libro, se han utilizado ejemplos específicos de las dictaduras militares de España, Argentina, Chile y la República Dominicana y se ha establecido una comparación entre unas obras que a primera vista difieren entre sí al provenir de diferentes contextos históricos, sociales, geográficos, temporales y culturales. Aunque estos cuatro países se definen por sus propias particularidades históricas, es necesario reiterar que la representación de la resistencia femenina frente a estos regímenes totalitarios adopta parámetros similares a ambos lados del Atlántico. De hecho, uno de los objetivos de este proyecto ha sido elaborar un diálogo transatlántico en el que se demuestre la semejanza en la lucha de la mujer frente a la represión estatal. Mediante este tipo de enfoque, se han intentando reforzar los puentes existentes entre España y América Latina para establecer analogías en la reconstrucción de unas historias del pasado en cierto modo olvidadas. Pese a la imposibilidad de realizar un estudio exhaustivo de estos textos y de analizar detalladamente cada uno de sus diferentes contextos históricos y geográficos, Memorias fragmentadas ha contribuido al debate existente en torno a la recuperación de la memoria histórica femenina, considerando en especial la “historia desde abajo” en el sentido estipulado por Burke; es decir, reconstruyendo las historias de unas personas normales que se propusieron realizar cambios sociales por medio de la utilización de numerosos mecanismos de resistencia ante la historiografía oficial. La originalidad de Memorias fragmentadas radica en que se ha establecido una comparación formal, estilística y temática de determinados fragmentos memorísticos procedentes de una variedad de esferas discursivas que reflejan los paralelismos existentes en la resistencia femenina frente a diferentes dictaduras militares, internacionalizando así estas memorias rotas del pasado. Frente a los eventos distópicos de la represión dictatorial, se han subrayado las potentes voces que habitan por las páginas de Memorias fragmentadas. Es-
Corbalán/memorias.indd 218
29/02/16 13:08
Conclusiones: memorias contra el olvido
219
tas voces reclaman a gritos la agencia, el activismo y la lucha femenina, rechazando el silencio historiográfico al que habían sucumbido. Todas las narrativas que componen el eje de este estudio pretenden recuperar una página de la historia que fue arrancada de raíz, mientras reivindican a su vez el protagonismo femenino en la lucha contra las dictaduras. Por consiguiente, en Memorias fragmentadas se ha destacado la importancia de unas mujeres que se negaron a renunciar a sus convicciones ideológicas, aunque su empeño les costara incluso la vida. Se ha demostrado de este modo la relevancia de la militancia femenina desde la clandestinidad, la cárcel o el exilio. Los textos seleccionados para Memorias fragmentadas son una muestra de la resistencia femenina efectuada desde varios frentes y ejercen una ruptura con el mutismo impuesto con el objetivo de homenajear a todas aquellas mujeres que quedaron a la sombra de la historia. Partiendo de unas voces desde la cárcel y terminando con otras voces que reclaman su agencia feminista desde el exilio, este estudio ha analizado los patrones comunes en la representación literaria y fílmica de la resistencia femenina contra las dictaduras. Entre otros aspectos, se ha examinado la función de la maternidad politizada, la solidaridad femenina, la mitificación de unas “mártires” de la historia y la restitución de unas identidades robadas, para llegar a las conclusiones de que la historiografía ha logrado silenciar, omitir y desprestigiar la lucha efectuada por las mujeres a ambos lados del Atlántico frente a la represión dictatorial. Todas las obras analizadas en estas páginas coinciden en presentar una clara dicotomía binaria entre el bien y el mal que logra crear una gran empatía emocional con sus lectores y espectadores mediante unas voces narrativas que los intentan seducir. Si bien en estos textos prima la adaptación y manipulación ficticia en respuesta a unos hechos reales, no se puede negar el gran poder reivindicativo de los mismos y su función epistemológica como narrativas de resistencia que enfatizan la militancia femenina frente al totalitarismo. Uno de los ejes centrales de este libro ha consistido en enfatizar la fragmentación estructural, temporal, espacial y temática de estas narrativas. En el primer capítulo, “Memorias desde la cárcel: testimonios femeninos en Argentina y España”, se ha comparado la escritura fragmentaria de cuatro testimonios carcelarios de ex prisioneras argentinas y españolas: Desde la noche y la niebla, Las cárceles de Soledad Real, La Escuelita y Fragmentos de la memoria. Todos estos textos memorísticos comparten un deseo de concienciación social y destacan constantemente la resistencia clandestina efectuada desde la cárcel, al igual que
Corbalán/memorias.indd 219
29/02/16 13:08
220
Ana Corbalán
los lazos de unión y solidaridad femenina frente a las atrocidades que sufrieron como prisioneras políticas. Como se ha demostrado en este primer capítulo, dichos testimonios presentan a su vez numerosas limitaciones, elipsis y manipulaciones textuales en su reivindicación de las memorias olvidadas. En el segundo capítulo, “Memoria mitificada: paralelismos entre las Trece Rosas españolas y las hermanas Mirabal dominicanas”, se han analizado algunas reconstrucciones ficticias de retazos de la biografía mitificada de las Trece Rosas y las hermanas Mirabal. Principalmente se ha explorado la representación fragmentada y panegírica de unas mujeres que se niegan a caer en el olvido histórico y que fueron asesinadas por su resistencia activa y por su desafío a las dictaduras de Franco y Trujillo. Tanto las novelas como las adaptaciones cinematográficas de En el tiempo de las mariposas y Las trece rosas consolidan la mitificación existente acerca de las tres hermanas dominicanas y las trece jóvenes españolas. Se ha demostrado de qué forma todas estas obras coinciden en idealizar tanto la biografía como el compromiso político de estos iconos míticos contra la represión estatal y hasta qué punto su persistencia en la memoria colectiva las ha salvado del silencio y anonimato al que habrían sucumbido. Otro ejemplo de memorias fragmentadas lo ocupa el bloque temático que protagoniza el tercer capítulo: “Explosión de memorias: restitución de la identidad maternofilial en España y Argentina”. En éste, se muestran representaciones fílmicas y novelísticas de unas madres o unas hijas que luchan contra las apropiaciones ilegales de niños en España y Argentina para conseguir la restitución familiar. Como se ha señalado, las narrativas que protagonizan esta sección comparten una tendencia al maniqueísmo en la que presentan la historia desde dos perspectivas incompatibles: la del opresor frente a la de la víctima. Igualmente, efectúan una reivindicación de la justicia, un llamamiento a la restitución identitaria, una trama predecible muy sensacionalista que responde a la demanda del mercado y una nebulosidad entre la ficción y la realidad. En el cuarto capítulo, “Manifiestos y memorias de mujeres exiliadas: ética y estética de la resistencia frente al olvido”, se ha realizado una aproximación a las voces femeninas desde el exilio español y chileno para demostrar de qué forma tanto sus discursos propagandísticos como sus diarios memorísticos adoptan los mismos patrones estilísticos y temáticos. La fragmentación de los manifiestos realizados por Dolores Ibárruri y Gladys Díaz se asemeja en su exhortación a la lucha antifascista y en su defensa de los derechos de las muje-
Corbalán/memorias.indd 220
29/02/16 13:08
Conclusiones: memorias contra el olvido
221
res. De manera similar, los diarios de Silvia Mistral y Matilde Ladrón de Guevara se proponen denunciar la represión dictatorial mediante la escritura fragmentada y aparentemente intimista de sus diarios del exilio. En cualquier caso, estos cuatro ejemplos de escritura fragmentada han contribuido a ejercer una reflexión sobre el poder de la militancia femenina efectuada desde el frente del exilio. El segundo objetivo de Memorias fragmentadas ha sido el de representar la complejidad de la memoria posdictatorial y del activismo social desde una mirada transatlántica, femenina y, en algunas instancias, feminista. Es así como se ha realizado una aproximación fragmentada a los trazos del pasado por medio de variadas fuentes ficticias que se proponen resaltar el papel de la mujer en la lucha contra el poder hegemónico de los regímenes dictatoriales de sus respectivos países. Mediante la convergencia de fragmentos memorísticos de un pasado turbulento, los textos seleccionados para este estudio coinciden en reivindicar la importancia de unas mujeres que cayeron en el ostracismo histórico. Por lo tanto, aunque exista una tendencia a silenciar determinadas genealogías históricas, aún permanecen intactos los restos de la memoria en unos países en cierto modo amnésicos. No obstante, todas las narrativas que componen el eje de Memorias fragmentadas reescriben, revisan y reconstruyen el pasado de forma problemática, ya que ejercen una manipulación consciente y persuasiva de la historia. En tercer lugar, es preciso puntualizar que estos textos se han convertido en productos de consumo que responden a las demandas de un mercado ávido de memorias. En este sentido, no se ha pretendido utilizar los textos primarios como fuentes documentales y epistemológicas de la historia, sino que la selección de los mismos radica en su énfasis del rol primordial de la mujer en su militancia política e ideológica. No hay que olvidar que todos estos textos, pese a ser productos de marketing que corren el riesgo de devaluar su capacidad de denuncia social, también transmiten un mensaje que incita al despertar y a la transformación de la sociedad, sirviendo de esta manera como mecanismos de resistencia contra la historiografía oficial. A pesar de que el presente estudio subraya la subjetividad mnemónica, los documentos ficticios y reales que se han examinado en todos los capítulos están basados en hechos reales que no pueden ser obviados: la violación de derechos humanos, la pérdida de miles de vidas inocentes, la represión dictatorial, las torturas y desapariciones, la concienciación social para luchar por un mundo mejor y la importancia de la politización de la mujer.
Corbalán/memorias.indd 221
29/02/16 13:08
222
Ana Corbalán
Por último, como se ha demostrado en estas páginas, la historia es como un espejo roto en el que se reflejan numerosos fragmentos de la memoria. Pese a que nunca se podrá recomponer este espejo en su totalidad, Memorias fragmentadas es un libro que se aproxima a este retrato caleidoscópico del pasado y ofrece una visión parcial e incompleta —aunque igualmente necesaria— de la lucha internacional de la mujer contra las dictaduras militares. Esta apertura a otras historias del pasado responde a lo que propuso en una novela Ana María Matute: “todas las llaves guardan una historia que sólo ellas pueden desvelar: abrir o cerrar misteriosas zonas donde se ocultan los deseos, la esperanza, el horror, la memoria” (380). Memorias fragmentadas ha contribuido a abrir esas puertas de la memoria de par en par. En el silencio habita el olvido, por lo que los textos narrativos y audiovisuales que han protagonizado este estudio destacan por la potencia y elocuencia de unas voces afónicas que contribuyen a su vez a recordar cómo se puede abrir la puerta de un pasado que, lamentablemente, había sido herméticamente cerrado con llave.
Corbalán/memorias.indd 222
29/02/16 13:08
Bibliografía
Adriazola, Claudia, et al. “Algunas reflexiones sobre la condición de la mujer en Chile”. Politics and Women in Latin America: Spanish Articles. New York: WIRE, 1979. 1-4. Agamben, Giorgio. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida I. Valencia: Pre-Textos, 1998. —. Lo que queda de Auschwitz: El archivo y el testigo, homo sacer III. Valencia: Pre-Textos, 2000. Agosín, Marjorie. “Memoria, representación e identidad: literatura latinoamericana de los 70”. El testimonio femenino como escritura contestataria. Ed. Emma Sepúlveda Pulvirenti. Santiago de Chile: Asterión, 1995. 69-83. —. “La desaparecida I”. Zones of Pain. Las zonas del dolor. Trad. Cola Franzen. New York: White Pine Press, 1988. 27-28. —. Writing Toward Hope: The Literature of Human Rights in Latin America. New Haven: Yale UP, 2007. Aguilar Fernández, Paloma. Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Madrid: Alianza, 1996. Alonso, Ana María. “Gender, Power, and Historical Memory: Discourses of Serrano Resistance”. Feminists Theorize the Political. Eds. Judith Butler y Joan W. Scott. New York: Routledge, 1992. 404-425. Alonso Carballés, Jesús J. “Los niños del exilio: ¿asignatura aprobada?”. Exils, pasajes et transitions: chemins d’une recherche sur les marges: hommage a Rose Duroux. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires BlaisePascal, 2008. Alonso Carballés, Jesús J. y Miguel Mayoral Gulú. “La repatriación de los niños del exilio: un intento de afirmación régimen franquista, 1937-1939”. El régimen de Franco (1936-1975). Política y Relaciones exteriores. Ed. Javier Tusell Gómez. Madrid: UNED, 1993. 341-350. Álvarez, Julia. En el tiempo de las mariposas. 1994. Madrid: Alfaguara, 2001. Amnesty International. Torture in the Eighties. London: Amnesty International Publications, 1984.
Corbalán/memorias.indd 223
29/02/16 13:08
224
Bibliografía
Aquino García, Miguel. Tres heroínas y un tirano: la historia verídica de las hermanas Mirabal y su asesinato por Rafael Leónidas Trujillo. Santo Domingo: Corripio, 1996. Arditti, Rita. Searching for Life: The Grandmothers of the Plaza de Mayo and the Disappeared Children of Argentina. Berkeley: U of California P, 1999. Arditti, Rita y M. Brinton Lykes. “La labor de las Abuelas de Plaza de Mayo”. Restitución de niños: Abuelas de Plaza de Mayo. Comp. Alicia Lo Giúdice. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997. 109132. Armengou Martín, Montse. “Investigative Journalism as a Tool for Recovering Memory”. Unearthing Franco’s Legacy: Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain”. Eds. Carlos Jerez-Farrán y Samuel Amago. Notre Dame, IN: U of Notre Dame P, 2010. 156-167. Armengou Martín, Montse y Ricard Belis. Els nens perduts del franquisme. 30 minuts / Televisió de Catalunya, 2002. —. Las fosas del silencio: ¿Hay un Holocausto español? Barcelona: Random House Mondadori, 2004. Armengou Martín, Montse, Ricard Belis y Ricard Vinyes. Los niños perdidos del franquismo. Barcelona: RBA, 2005. Asociación Civil Abuelas De Plaza De Mayo. “Historia de Abuelas: ¿Quiénes somos?”. , (19/5/2013). Auferheide, Patricia. Documentary Film: A Very Short Introduction. New York: Oxford UP, 2007. Ausband, Stephen C. Myth and Meaning, Myth and Order. Macon, GA: Mercer UP, 1983. Avilés Diz, Jorge. “Los desvanes de la memoria: Los niños perdidos de Laila Ripoll”. Letras Femeninas 38.2 (2012): 243-261. Ayuso, Juan José. Lucha contra Trujillo, 1930-1961. Santo Domingo: Letra Gráfica, 2010. Bados Ciria, Concepción. “In the time of the Butterflies, by Julia Álvarez: History, Fiction, Testimonio and the Dominican Republic”. Monographic Review 13 (1997): 406-416. Báez, Etzel. El crimen de las hermanas Mirabal y el ajusticiamiento de Trujillo. Santo Domingo: Letra Gráfica, 2003. Bakhtin, Mikhail. “Discourse in the Novel”. The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael Holquist. Austin: U of Texas P, 1981. 259-422.
Corbalán/memorias.indd 224
29/02/16 13:08
Bibliografía
225
Barranquero Texeira, Encarnación, Matilde Eiroa San Francisco y Paloma Navarro Jiménez. Mujer, cárcel, franquismo. La Prisión Provincial de Málaga (1937-1945). Málaga: Aprisa, 1994. Barroso, Mariano. In the Time of the Butterflies. MGM. 2001. Barthes, Roland. Mythologies. London: Vintage, 2000 [1957]. Bechis, Marco. Figli/Hijos. Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica, 2001. Benjamin, Walter. Obras. Libro I/ Vol.2. Eds. Rofl Tiedemann y Herman Schweppenhâuser. Trad. Alfredo Bronos Muñoz. Madrid: Abada, 2012. Bennett, Jill. Emphatic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art. Palo Alto, CA: Stanford UP, 2005. Bermúdez Gallegos, Marta. Decir no al olvido: La construcción de la memoria en América Latina. Lima: Santo Oficio, 2002. Beverley, John. Testimonio: On the Politics of Truth. Minneapolis: U of Minnesota P, 2004. Biedermann, Hans. Diccionario de Símbolos. Barcelona: Paidós, 1996. Bilbija, Ksenija y Leigh A. Payne. “Introduction. Time is Money: The Memory Market in Latin America”. Accounting for Violence: Marketing Memory in Latin America. Eds. Ksenija Bilbija y Leigh A. Payne. Durham / London: Duke UP, 2011. 1-40. Boletín Oficial del Estado. Ley 52/2007, de 27 de diciembre, núm. 310, de 27 de diciembre de 2007. , (6/6/2013). Braidotti, Rosi. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. New York: Columbia UP, 1994. Brison, Susan J. “Trauma Narratives and the Remaking of the Self”. Acts of Memory: Cultural Recall in the Present. Ed. Mieke Bal, Jonathan Crewe and Leo Spitzer. Hanover / London: UP of New England, 1999. 39-54. Brodsky, Marcelo. Memoria en construcción: debate sobre la ESMA. Buenos Aires: La marca editora, 2005. Bunster-Burotto, Ximena. “Surviving Beyond Fear: Women and Torture in Latin America”. Women and Change in Latin America. Eds. June Nash y Helen Safa. South Hadley, MA: Bergin & Garvey, 1986. 297-325. Burke, Peter. “Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”. Formas de hacer historia. Ed. Peter Burke. Trad. José Luis Gil Aristu y Francisco Martín Arribas. Madrid: Alianza, 1994. 11-37. Byron, Kristine. “Writing the Female Revolutionary Self: Dolores Ibárruri and the Spanish Civil War”. Journal of Modern Literature 28.1 (2004): 138-165.
Corbalán/memorias.indd 225
29/02/16 13:08
226
Bibliografía
Calveiro, Pilar. Poder y desaparición: Los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires: Colihue, 1998. Campbell, Joseph. The Mythic Image. Princeton: Princeton UP, 1974. Cañil, Ana R. Si a los tres años no he vuelto. Barcelona: Espasa, 2011. Carabantes, Andrés y Eusebio Cimorra. Un mito llamado Pasionaria. Barcelona: Planeta, 1982. Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma: Narrative, and History. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1996. Casanova, Julián. “The Faces of Terror: Violence during the Franco Dictatorship”. Unearthing Franco’s Legacy: Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain”. Eds. Carlos Jerez-Farrán y Samuel Amago. Notre Dame, IN: U of Notre Dame P, 2010. 90-120. Cassá, Roberto. Heroínas nacionales: María Trinidad Sánchez, Salomé Ureña, Minerva Mirabal. Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2007. Celedón, María Eugenia y Luz María Opazo. Volver a empezar. Santiago: Pehuén Editores, 1987. Cepeda, Agustina. “Narrativas Familiares y Memoria de la Pos-dictadura en Argentina: El Caso de HIJOS de Desaparecidos”. Asian Journal of Latin American Studies 26.1 (2013): 25-45. Certeau, Michel de. The Writing of History. Trad. Tom Conley. New York: Columbia UP, 1988. Céspedes Gallego, Jaime. “Las Trece Rosas de la guerra civil vistas por el novelista Jesús Ferrero y el periodista Carlos Fonseca”. Tonos: Revista Electrónica de Estudios Filológicos 14 (2007). (2/5/2013). Chacón, Dulce. La voz dormida. Madrid: Alfaguara, 2002. Chuchryk, Patricia M. Protest, Politics and Personal Life: The Emergence of Feminism in a Military Dictatorship, Chile 1973-1983. Ph.D Dissertation. Toronto: York University, 1984. Colmeiro, José. Memoria histórica e identidad cultural: De la postguerra a la postmodernidad. Barcelona: Anthropos, 2005. —. “Introducción”. Éxodo: Diario de una refugiada española. Barcelona: Icaria, 2009 [1940]. 7-49. —. “¿Una nación de fantasmas?: Apariciones, memoria histórica y olvido en la España posfranquista”. 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 4 (2011): 17-34.
Corbalán/memorias.indd 226
29/02/16 13:08
Bibliografía
227
Conte, Laura J. “La restitución una respuesta identificante”. Restitución de niños: Abuelas de Plaza de Mayo. Comp. Alicia Lo Giúdice. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997. 169-180. Cook, Pam. Screening the Past: Memory and Nostalgia in Cinema. New York: Routledge, 2005. Cooke, Miriam. Women and the War Story. Berkeley: U of California P, 1996. Corbalán, Ana. “Feminine Voices of Resistance against Dictatorships: Prison Memories from Spain and Argentina”. Dictatorships in the Hispanic World: Transatlantic and Transnational Perspectives. Eds. Julia Riordan y Patricia Swier. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson UP, 2013. 23-47. Craft, Linda J. Novels of Testimony and Resistance in Central America. Gainesville: UP of Florida, 1997. Craske, Nikki. Women and Politics in Latin America. New Brunswick, NJ: Rutgers UP, 1999. Cruz, Rafael. Pasionaria: Dolores Ibárruri, historia y símbolo. Madrid: Biblioteca Nueva, 1999. Cuevas Gutiérrez, Tomasa. Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas. Ed. Jorge Montes Salguero. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004. Custen, George F. Bio/Pics. How Hollywood Constructed Public History. New Brunswick: Rutgers UP, 1992. Davis, Madeleine. “Is Spain Recovering its Memory? Breaking the Pacto del Olvido”. Human Rights Quarterly 27 (2005): 858-880. De Lauretis, Teresa. Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction. Bloomington: Indiana UP, 1987. Dellinger, Mary Ann. “Dolores Ibárruri, Pasionaria: Voice of the Anti-Franco Movement (1939-1975)”. Female Exiles in Twentieth and Twenty-First Century Europe. Ed. Maureen Tobin Stanley and Gesa Zinn. New York: Palgrave, 2007. Derrida, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International. Trad. Peggy Kamuf. New York: Routledge, 1993. Deveny, Thomas. “Bio-Pic/Death Story: Emilio Martínez-Lázaro’s Las 13 rosas”. Bulletin of Spanish Studies 89.7-8 (2012): 39-48. Di Febo, Giuliana. “Memoria de mujeres en la resistencia antifranquista: contexto, identidad, autorrepresentación”. Arenal 4.2 (1997): 239-254.
Corbalán/memorias.indd 227
29/02/16 13:08
228
Bibliografía
Díaz, Gladys. “Roles y contradicciones de la mujer militante en la resistencia y en el exilio”. New York: Women’s International Resource Exchange Service, 1979. Domínguez Prats, Pilar. “Silvia Mistral, Constancia de la Mora y Dolores Martí: Relatos y memorias del exilio de 1939”. Revista de Indias LXXII. 256 (2012): 799-824. Doña, Juana. Desde la noche y la niebla (mujeres en las cárceles franquistas). 2a ed. Madrid: Ediciones de la Torre, 1978. Dorfman, Ariel. “Código político y código literario: el género testimonio en Chile hoy”. Testimonio y literatura. Eds. René Jara y Hernán Vidal. Minnesota: Institute for the Studies of Ideologies and Literature. 1986. 170-234. Drago, Margarita. Fragmentos de la memoria: Fragmentos de una experiencia carcelaria (1975-1980). New York: Campana, 2007. Dupláa, Cristina. “Mujeres, escritura de resistencia y testimonios antifranquistas”. Monographic Review/Revista Monográfica XI (1995): 137-145. —. “Memoria colectiva y lieux de mémoire en la España de la Transición”. Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the Spanish Transition to Democracy. Ed. Joan Ramon Resina. Amsterdam: Rodopi, 2000. 29-42. Duprey, Jennifer. “The Spanish Civil War and the Aesthetics of the Ominous in Els nens perduts del franquisme”. Journal of Catalan Studies (2012): 69-93. Eltit, Diamela. “Cuerpos nómadas”. Hispamérica. Revista de Literatura XXV. 75 (1996): 3-16. Epple, Juan Armando. “La otra voz: El discurso memorialístico de la mujer en Chile”. El testimonio femenino como escritura contestataria. Ed. Emma Sepúlveda Pulvirenti. Santiago de Chile: Asterión, 1995. 147-175. Equipo Interdisciplinario Abuelas De Plaza De Mayo. “El secuestro. Apropiación de niños y restitución”. Restitución de niños: Abuelas de Plaza de Mayo. Comp. Alicia Lo Giúdice. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997. 37-54. Erikson, Kai. “Notes on Trauma and Community”. Trauma: Explorations in Memory. Ed. Cathy Caruth. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1995. 183-199. Estruch, Joan. “Pasionaria: La verdad de Dolores Ibárruri”. Historia 16. 118 (1986): 11-24. Falcón, Irene. Asalto a los cielos. Mi vida junto a Pasionaria. Madrid: Temas de Hoy, 1996.
Corbalán/memorias.indd 228
29/02/16 13:08
Bibliografía
229
Falcón, Lidia. En el infierno: Ser mujer en las cárceles de España. Barcelona: Ediciones de Feminismo, 1977. Feijoó, María del Carmen. “The Challenge of Constructing Civilian Peace: Women and Democracy in Argentina”. Women’s Movement in Latin America: Feminism and the Transition to Democracy. Ed. Jane S. Jaquette. Boston: Unwin Hyman, 1989. 72-94. Felski, Rita. “On Confession”. Women, Theory, Autobiography. Eds. Sidonie Smith and Julia Watson. Minneapolis: U of Minnesota P, 1998. 83-95. Felman, Shoshana and Dori Laub. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York: Routledge, 1992. Fernández de Mata, Ignacio. “The Rupture of the World and the Conflicts of Memory”. Unearthing Franco’s Legacy: Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain. Eds. Carlos Jerez-Farrán y Samuel Amago. Notre Dame, IN: U of Notre Dame P, 2010. 279-303. Ferrán, Ofelia. Working through Memory: Writing and Remembrance in Contemporary Spanish Narrative. Lewisburg: Bucknell UP, 2007. Ferrero, Jesús. Las trece rosas. Madrid: Siruela, 2003. —. “El olvido en España ha sido aterrador”. Entrevista de Winston Manrique. El País. (15/3/2003). Filc, Judith. Entre el parentesco y la política: Familia y dictadura, 1976-1983. Buenos Aires: Biblos, 1997. Fisher, Jo. Out of the Shadows: Women, Resistance and Politics in South America. London: Latin America Bureau, 1993. Fonseca, Carlos. Trece rosas rojas: La historia más conmovedora de la guerra civil. Madrid: Temas de Hoy, 2004. Forcinito, Ana. “Políticas culturales del cuerpo: hacia un feminismo corporal”. Rethinking Feminisms in the Americas. Eds. Debra Castillo, Mary Jo Dudley y Breny Mendoza. Ithaca: Latin American Studies Program, Cornell UP, 2000. 147-160. —. Memorias y nomadías: Géneros y cuerpos en los márgenes del posfeminismo. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2004. —. Los umbrales del testimonio: entre las narraciones de los sobrevivientes y las señas de la posdictadura. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2012. Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Ed. Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
Corbalán/memorias.indd 229
29/02/16 13:08
230
Bibliografía
—. Discipline and Punishment: The Birth of the Prison. Trad. Alan Sheridan. New York: Vintage, 1995 [1977]. Franco, Jean. Marcar diferencias, cruzar fronteras. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 1996. —. The Decline and Fall of the Lettered City: Latin America in the Cold War. Cambridge, MA: Harvard UP, 2002. Fraser, Nancy. Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World. New York: Columbia UP, 2009. Fuss, Diana. Essentially Speaking. New York: Routledge, 1989. Gabriele, John. “Towards a Feminist Reality of Womens’s Prison Literature: Lidia Falcon’s En el Infierno: Ser mujer en las cárceles de España”. Monographic Review/Revista Monográfica XI (1995): 94-109. Gajardo, Joanna. “¿Es lo político personal, o es lo personal político?” Politics and Women in Latin America: Spanish Articles. New York: WIRE, 1979. 1-13. Galarce, Carmen. “El discurso testimonial del regreso”. El testimonio femenino como escritura contestataria. Ed. Emma Sepúlveda Pulvirenti. Santiago de Chile: Asterión, 1995. 267-276. Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. Madrid: Siglo XXI, 1989. Gallego Cuiñas, Ana. “El trujillato por tres plumas foráneas: Manuel Vázquez Montalbán, Julia Álvarez y Mario Vargas Llosa”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 62 (2005): 211-228. Gallegos, Gerardo. Trujillo: Cara y cruz de su dictadura. Madrid: Ediciones Iberoamericanas, 1968. Galván, William. Minerva Mirabal: Historia de una heroína. 1982. Santo Domingo: Taller, 1997. Gandsman, Ari. “Do You Know Who You Are? Radical Existential Doubt and Scientific Certainty in the Search for the Kidnapped Children of the Disappeared in Argentina”. Ethos: The Journal of the Society of Psychological Anthropology 37.4 (2009): 441-465. García, Consuelo. Las cárceles de Soledad Real: Una vida. Madrid: Alfaguara, 1982. García, Gustavo V. La literatura testimonial latinoamericana: (Re) presentación y (auto) construcción del sujeto subalterno. Madrid: Pliegos, 2003. García Gual, Carlos. La mitología: Interpretaciones del pensamiento mítico. Madrid: Montesinos, 1987. Gelfand, Elissa D. Imagination in Confinement: Women’s Writing from French Prisons. Ithaca: Cornell UP, 1983.
Corbalán/memorias.indd 230
29/02/16 13:08
Bibliografía
231
Gilden Seavey, Nina. “Film and Media Producers: Taking History off the Page and Putting It on the Screen”. Public History: Essays from the Field. Eds. James B. Gardner y Peter S. LaPaglia. Malabar, FL: Krieger Publishing Company, 1999. 117-128. Goede, Johanna. Las maripositas Mirabal. San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana: Nuevo Diario, 2007. Gómez-Barris, Macarena. Where Memory Dwells: Culture and State Violence in Chile. Berkeley: U of California P, 2009. Gómez Sánchez, Fiume, comp. Minerva, Patria y María Teresa: Heroínas y mártires. Santo Domingo: Consejo Nacional de Educación Superior, 1999. González Martínez, Carmen. “El retorno a España de ‘los niños de la Guerra Civil’”. Anales de Historia Contemporánea 19 (2003): 75-100. Gordon, Avery F. Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination. Minneapolis: U of Minnesota P, 1997. Graham, Helen. “Gender and the State: Women in the 1940s”. Spanish Cultural Studies: An Introduction: The Struggle for Modernity. Eds. Helen Graham y Jo Labanyi. Oxford: Oxford UP, 1995. 182-195. Grau, Olga, Riet Delsing, et al. Discurso, género, poder: discursos públicos, Chile 1978-1993. Santiago de Chile: LOM, 1997. Greene, Patricia V. “Memoria y militancia: Federica Montseny”. DUODA Revista d’Estudis Feministes 10 (1996): 59-71. Guarinos, Virginia. “Ramos de rosas rojas. Las trece rosas: memoria audiovisual y género”. Quaderns de Cine 3 (2008): 91-103. Gugelberger, Georg and Michael Kearney. “Voices for the Voiceless: Testimonial Literature in Latin America”. Latin American Perspectives 18 (1991): 3-14. Guzmán Bouvard, Marguerite. Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza de Mayo. Wilmington, DE: Scholarly Resources, 1994. Halbwachs, Maurice. The Collective Memory. 1950. Trad. J. Ditter, Jr., y Vida Yazdi Ditter. New York: Harper & Row, 1980. —. On Collective Memory. Ed. y trad. Lewis A. Coser. Chicago: U of Chicago P, 1992. Hamilton, Carrie. “Activism and Representation of Motherhood in the Autobiography of Dolores Ibárruri, Pasionaria”. Journal of Romance Studies 1.1 (2001): 17-25. Hansen, Hans Lauge. “Formas de la novela histórica actual”. La memoria novelada: hibridación de géneros y metaficción en la novela española sobre la
Corbalán/memorias.indd 231
29/02/16 13:08
232
Bibliografía
guerra civil y el franquismo (2000-2010). Eds. Hans Lauge Hansen y Juan Carlos Cruz Suárez. New York: Peter Lang, 2012. 83-103. Harlow, Barbara. Resistance Literature. New York: Methuen, 1987. —. Barred: Women, Writing, and Political Detention. Hanover, NH: Wesleyan UP, 1992. Heehs, Peter. “Myth, History and Theory”. History and Theory 33.1 (1994): 1-19. Herrmann, Gina. “The Hermetic Goddess: Dolores Ibárruri as Text”. Letras Peninsulares 11.1 (1998): 181-206. —. Written in Red: The Communist Memoir in Spain. Chicago: U of Illinois P, 2010. Herzberger, David. “Introduction: Narrative Intimacies: Fiction and History”. Narrating the Past: Fiction and Historiography in Postwar Spain. Durham, NC: Duke UP, 1995. 39-65. —. “Reading Fiction through Historiography (or Vice Versa?)”. Spain Today: Essays on Literature, Culture, Society. Eds. José Colmeiro, Christina Dupláa, Patricia Greene y Juana Sabadell. Hanover, NH: Dartmouth, 1995. 35-44. Higonnet, Margaret R. “Civil War and Sexual Territories”. Arms and the Woman: War, Gender, and Literary Representation. Eds. Hellen Cooper, Adrienne Auslander Munich y Susan Merrill Squier. Chapel Hill: U of North Carolina P, 1989. 80-96. Hintz, Suzanne. “Prisons of Silence: The Little School by Alicia Partnoy”. Monographic Review/Revista Monográfica XI (1995): 316-324. Hirsch, Marianne. “The Generation of Postmemory”. Poetics Today 29.1 (2008): 103-128. Huyssen, Andreas. Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia. New York: Routledge, 1995. —. “Present Pasts: Media, Politics, Amnesia”. Public Culture 12.1 (2000): 21-38. Ibárruri, Dolores. Las mujeres, por la paz de los pueblos. La Habana: Ediciones Sociales, 1941. —. “A las mujeres del mundo”. Discurso pronunciado por radio desde Moscú el día 1º de enero de 1942. Ts. Madrid: Archivo Histórico PCE. —. “Las mujeres en la lucha por la vida”. REI. Ts. 7 de enero de 1943. Madrid: Archivo Histórico PCE. —. “Las mujeres también pueden luchar”. REI. Ts. 23 de septiembre de 1943. Madrid: Archivo Histórico PCE. —. “¡Madres! No dejéis que la educación falangista penetre en vuestros hijos”. REI. Ts. 4 de febrero de 1943. Madrid: Archivo Histórico PCE.
Corbalán/memorias.indd 232
29/02/16 13:08
Bibliografía
233
—. “Mujer que odias a Falange“. REI. Ts. 2 de diciembre de 1943. Madrid: Archivo Histórico PCE. —. Escritos y discursos: Edición de homenaje en su 60º aniversario. Buenos Aires: Anteo, 1955. —. “Relación y solidaridad con Chile tras el golpe de Pinochet”. Discurso pronunciado en Moscú en un acto de solidaridad con el pueblo chileno el 28 de septiembre de 1973. Ts. Madrid: Archivo Histórico PCE. —. El único camino. Eds. María Carmen García-Nieto París y María José Capellín Corrada. Madrid: Castalia, 1992. —. “La semana de la mujer queremos trabajar”. Publicaciones del PC Radio Norte (Agit- Prop). Sin fecha. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Nunca más. Barcelona: Seix Barral / Eudeba, 1985. Ingenschay, Dieter y Janett reinstädler. “Culturas del después: acercamientos a la producción literaria y cultural en Europa e Hispanoamérica”. Escribir después de la dictadura. La producción literaria y cultural en las posdictaduras de Europa e Hispanoamérica. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2011. 9-21. Jaquette, Jane S., ed. Women’s Movement in Latin America: Feminism and the Transition to Democracy. Boston: Unwin Hyman, 1989. Jara, René y Hernán Vidal, eds. Testimonio y literatura. Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1986. Jelin, Elizabeth. “Women, Gender, and Human Rights”. Constructing Democracy: Human Rights, Citizenship, and Society in Latin America. Eds. Elizabeth Jelin y Eric Hershberg. Oxford: Westview Press, 1996. 177-196. —. Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002. —. “Subjetividad y esfera pública: el género y los sentidos de familia en las memorias de la represión”. Política y Sociedad 48.3 (2011): 555-569. Juliá, Santos. Memoria de la guerra y del franquismo. Madrid: Santillana, 2006. Kamen, Henry. Imagining Spain: Historical Myth and National Identity. New Haven: Yale UP, 2008. Kaminsky, Amy. Reading the Body Politic: Feminist Criticism and Latin American Women Writers. Minneapolis: U of Minnesota P, 1993. —. After Exile: Writing the Latin American Diaspora. Minneapolis: U of Minnesota P, 1999. Knapp, Bettina L. Women in Myth. Albany: State U of New York P, 1997.
Corbalán/memorias.indd 233
29/02/16 13:08
234
Bibliografía
Kordon, Diana y Lucila Edelman. Por-venires de la memoria: Efectos psicológicos multigeneracionales de la represión de la dictadura: Hijos de desaparecidos. Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo, 2007. Kuhn, Annette. “A Journey through Memory”. Memory and Methodology. Ed. Susannah Radstone. Oxford: Berg, 2000. 179-196. Kundera, Milan. The Book of Laughter and Forgetting. Trad. Aaron Asher. New York: HarperCollins, 1996. Kunz, Marco. “Identidad robada y anagnórisis: de Nunca más a Quinteto de Buenos Aires”. Violence politique et écriture de l’elucidation dans le bassin méditerranéen: Leonardo Sciascia et Manuel Vázquez Montalbán. Grenoble: Université Stendhal-Grenoble, 2002. 179-193. Labanyi, Jo. Myth and History in the Contemporary Spanish Novel. Cambridge: Cambridge UP, 1989. —. “History and Hauntology; or, What does One Do with the Ghosts of the Past? Reflections on Spanish Film and Fiction of the Post-Franco Period”. Disremembering the Dictatorship; The Politics of Memory in the Spanish Transition to Democracy. Ed. Joan Manuel Resina. Amsterdam: Rodopi, 2000. 65-82. —. “The Politics of Memory in Contemporary Spain”. Journal of Spanish Cultural Studies 9.2 (2008): 119-125. —. “Testimonies of Repression: Methodological and Political Issues”. Unearthing Franco’s Legacy: Mass Graves and the Recovery of Historical Memory in Spain. Eds. Carlos Jerez-Farrán y Samuel Amago. Notre Dame, IN: U of Notre Dame P, 2010. 192-205. Lacapra, Dominick. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2001. —. History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory. Ithaca: Cornell UP, 2004. Ladrón de Guevara, Matilde. Destierro: Diario de una chilena. Buenos Aires: Editorial Nueva, 1983. Landsberg, Alison. Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture. New York: Columbia UP, 2004. Laslett, Barbara, Johanna Brenner and Yesim Arat. “Feminists Rethink the Political”. Rethinking the Political: Gender, Resistance, and the State. Eds. Barbara Laslett, Johanna Brenner and Yesim Arat. Chicago: The U of Chicago P, 1995. 1-8.
Corbalán/memorias.indd 234
29/02/16 13:08
Bibliografía
235
Laub, Dori. “Truth and Testimony: The Process and the Struggle”. Trauma: Explorations in Memory. Ed. Cathy Caruth. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1995. 61-75. Lévi-Strauss, Claude. The Savage Mind. 1962. Chicago: U of Chicago P, 1966. —. The Raw and the Cooked. Trad. John Weightman y Doreen Weightman. New York: Harper and Row, 1969. Liikanen, Elina. “Pasados imaginados. Políticas de la forma literaria en la novela española sobre la guerra civil y el franquismo”. La memoria novelada: hibridación de géneros y metaficción en la novela española sobre la guerra civil y el franquismo (2000-2010). Eds. Hans Lauge Hansen y Juan Carlos Cruz Suárez. New York: Peter Lang, 2012. 43-53. Linhard, Tabea Alexa. “The Death Story of the ‘Trece Rosas’”. Journal of Spanish Cultural Studies 3.2 (2002): 187-202. —. Fearless Women in the Mexican Revolution and the Spanish Civil War. Columbia: U of Missouri P, 2005. Lira, Elizabeth. “Consecuencias psicosociales de la represión política en Chile”. Revista de Psicología de El Salvador 28 (1988): 143-159. —. “Las resistencias de la memoria. Olvidos jurídicos y memorias sociales”. El Estado y la memoria: Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. Ed. Ricard Vinyes. Barcelona: RBA, 2009. 67-115. López, Ángeles. Martina, la rosa número trece. Barcelona: Seix Barral, 2006. López-Calvo, Ignacio. Written in Exile: Chilean Fiction From 1973-Present. New York: Routledge, 2001. Loureiro, Ángel. “Pathetic Arguments”. Journal of Spanish Cultural Studies 9.2 (2008): 225-237. Lowenthal, David. The Past Is a Foreign Country. New York: Cambridge UP, 1985. Macciuci, Raquel. “La memoria traumática en la novela del siglo xxi”. Entre la memoria propia y la ajena. Tendencias y debates en la narrativa española actual. Eds. Raquel Macciuci y María Teresa Pochat. La Plata: Ediciones del lado de acá, 2010. 17-49. Maier, Linda S. “Introduction: The Case for and Case History of Women’s Testimonial Literature in Latin America”. Woman as Witness: Essays on Testimonial Literature by Latin American Women. Eds. Linda S. Maier e Isabel Dulfano. New York: Peter Lang, 2004. 1-17. Maloof, Judy, ed. and trans. Voices of Resistance: Testimonies of Cuban and Chilean Women. Lexington: The UP of Kentucky, 1999.
Corbalán/memorias.indd 235
29/02/16 13:08
236
Bibliografía
Mangini, Shirley. Memories of Resistance: Women’s Voices from the Spanish Civil War. New Haven: Yale UP, 1995. Manzor-Coats, Lillian. “The Reconstructed Subject: Women’s Testimonials as Voices of Resistance”. Splintering Darkness: Latin American Women Writers in Search of Themselves. Ed. Lucía Guerra-Cunningham. Pittsburgh: Latin American Literary Review, 1990. 157-171. Martí, Carme. Cenizas en el cielo. Barcelona: Roca Editorial, 2012. Martín-Cabrera, Luis. Radical Justice: Spain and the Southern Cone beyond Market and State. Lewisburg: Bucknell UP, 2011. Martín Galván, Juan Carlos. Voces silenciadas: la memoria histórica en el realismo documental de la narrativa española del siglo XXI. Madrid: Libertarias, 2009. Martínez, Josebe. Exiliadas: Escritoras, Guerra civil y memoria. Madrid: Montesinos, 2007. Martínez Lázaro, Emilio. Las trece rosas. Enrique Cerezo P.C. / Pedro Costa P.C. / Filmexport Group, 2007. —. “Las 13 rosas: notas del director”. LaHiguera.net, 2 de febrero de 2013. , (20/6/2013). Martorell, Elvira. “Recuerdos del presente: Memoria e identidad. Una reflexión en torno a HIJOS”. Memorias en presente. Ed. Sergio Guelerman. Buenos Aires: Norma, 2001. 133-170. Matute, Ana María. Paraíso inhabitado. Barcelona: Destino, 2008. Mcnay, Lois. Foucault and Feminism: Power, Gender and the Self. Boston: Northeastern UP, 1993. Messeguer, Enrique. “Trece rosas: la guerra de la posguerra”. Clío 72 (2007): 90-97. Mir, Pedro. “Amén de mariposas”. Revista Interforum. 15 de diciembre de 2002. , (30/3/2010). Mirabal, Dedé. Vivas en su jardín: la verdadera historia de las hermanas Mirabal y su lucha por la libertad. New York: Vintage Español, 2009. Mistral, Silvia. Éxodo: Diario de una refugiada española. Barcelona: Icaria, 2009 [1940]. Molinero, Carme. “¿Memoria de la represión o memoria del franquismo?”. Memoria de la guerra y del franquismo. Dir. Santos Juliá. Madrid: Taurus, 2006. 219-246. Montseny, Federica. Seis años de mi vida. Barcelona: Galba Edicions, 1978.
Corbalán/memorias.indd 236
29/02/16 13:08
Bibliografía
237
Moreiras Menor, Cristina. Cultura herida: Literatura y cine en la España Democrática. Madrid: Ediciones Libertarias, 2002. Mullaney, Marie Marmo. Revolutionary Women: Gender and the Socialist Revolutionary Role. New York: Preager Publishers, 1983. Nash, Mary. Rojas: Las mujeres republicanas en la guerra civil. Trad. Irene Cifuentes. Madrid: Taurus, 1999. Neumann, Birgit. “The Literary Representations of Memory”. A Companion to Cultural Memory Studies. Eds. Astrid Erll y Ansgar Nünning. Berlin: Walter de Gruyter, 2010. 333-343. Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Bloomington, IN: Indiana UP, 2001. Nora, Pierre. “Between Memory and History: Les lieux de Mémoire”. Representations 26 (1989): 7-24. Nünning, Ansgar. “Editorial: New Directions in the Study of Individual and Cultural Memory and Memorial Cultures.” Fictions of Memory. Ed. Ansgar Nünning. Spec. Issue of Journal for the Study of British Cultures 10.1 (2003): 3-9. Olea, Raquel. “Cuerpo, memoria, escritura”. Pensar en/la postdictadura. Eds. Nelly Richard y Alberto Moreiras. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2001. 197-219. O’neill, Carlota. Una mujer en la guerra de España. Madrid: Turner, 1975. Ortega, Julio. “Post-teoría y estudios transatlánticos”. Iberoamericana 3.9 (2003): 109-117. Osorio, Elsa. A veinte años, Luz. Madrid: Siruela, 2008. Palazón Sáez, Gema. “Reconstrucción identitaria y mecanismos de memoria en A veinte años, Luz”. Río de la Plata 29-30 (2006): 475-485. Partnoy, Alicia. La Escuelita: Relatos testimoniales. Buenos Aires: La Bohemia, 2006. Passerini, Luisa. “Mythbiography in oral history”. The Myths we Live by. Eds. Raphael Samuel y Paul Richard Thompson. New York: Routledge, 1987. 49-60. —, ed. Memory and Totalitarianism. New Brunswick: Transaction Publishers, 2005. Pennebaker, James and Becky Banasik. “On the Creation and Maintenance of Collective Memories: History as Social Psychology”. Collective Memories of Political Events: Social Psychological Perspectives. Eds. Pennebaker, et al. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 1997. 3-19.
Corbalán/memorias.indd 237
29/02/16 13:08
238
Bibliografía
Peregil, Francisco. “Argentina condena a 50 años de cárcel al dictador Videla por el robo de bebés”. El País, 11/7/12. , (18/5/2013). Peris Blanes, Jaume. La imposible voz. Memoria y representación de los campos de concentración en Chile: La posición del testigo. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2005. —. Historia del testimonio chileno. De las estrategias de denuncia a las políticas de la memoria. València: Quaderns de Filologia, Anejo 64, 2008. Peterson, Abby. “The Militant Body and Political Communication: The Medialisation of Violence”. Contemporary Political Protest: Essays on Political Militancy. Aldershot: Ashgate, 2002. 69-101. Peterson, Spike V. “Gendered Nationalism: Reproducing ‘Us’ versus ‘Them’”. The Women and War Reader. Eds. Lois Lorentzen y Jennifer Turpin. New York: New York UP, 1998. 41-49. Portela, M. Edurne. Displaced Memories: The Poetics of Trauma in Argentine Women’s Writing. Lewisburg: Bucknell UP, 2009. Prado, Benjamín. Mala gente que camina. Madrid: Alfaguara, 2007. —. “España fue el laboratorio de horrores del siglo xx”. Entrevista Silvina Friera. Página 12. 3 de mayo de 2009. (21/01/13). —. “Benjamín Prado: Literatura y derechos humanos: Gente mala que camina”. Entrevista Damián Blas Vives. Evaristo cultural: Revista virtual de arte y literatura 7, 2009. (6/6/2013). Preston, Paul. ¡Comrades! Portraits from The Spanish Civil War. London: HarperCollins, 1999. —. The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain. New York: W.W. Norton & Company, 2012. Rama, Ángel. “Literature and Exile”. The Oxford Book of Latin American Essays. Ed. Ilan Stavans. New York: Oxford UP, 1997. 335-342. Reati, Fernando. Nombrar lo innombrable. Violencia política y novela argentina: 1975-1985. Buenos Aires: Legasa, 1992. Reinstädler, Janett, ed. Escribir después de la dictadura. La producción literaria y cultural en las posdictaduras de Europa e Hispanoamérica. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2011. Resina, Joan Ramon. Disremembering the Dictatorship: The Politics of Memory in the SpanishTransition to Democracy. Atlanta: Rodopi, 2000.
Corbalán/memorias.indd 238
29/02/16 13:08
Bibliografía
239
Rich, Adrienne. “Resisting Amnesia: History and Personal Life”. Women of Power 16 (1990): 15-21. Richard, Nelly. Residuos y Metáforas (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición). Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 1998. Richards, Michael. “Collective Memory, the Nation-State and post-Franco Society”. Contemporary Spanish Cultural Studies. Eds. Barry Jordan y Rikki Morgan-Tamosunas. London: Oxford UP, 2000. 38-47. Ripoll, Laila. Los niños perdidos. Oviedo: KRK, 2010 [2005]. Rivas, Manuel. El lápiz del carpintero. Trad. Dolores Vilavedra. Madrid: Punto de lectura, 2007 [1998]. Rodríguez Arias, Miguel Ángel. El caso de los niños perdidos del franquismo: Crimen contra la humanidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. Rojas, Carmen. Recuerdos de una mirista. Montevideo: Ediciones del Taller, 1988. Romeu Alfaro, Fernanda. El silencio roto: Mujeres contra el Franquismo. Oviedo: Gráficas Summa, 1994. Rosenberg, Martha. “Apuntes sobre identidad, filiación y restitución”. Restitución de niños: Abuelas de Plaza de Mayo. Comp. Alicia Lo Giúdice. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997. 289-295. Rosenberg, Sara. Un hilo rojo. Madrid: Espasa Calpe, 1998. Rosenstone, Robert A. “History in Images/History in Words”. The History on Film Reader. Ed. Marnie Hughes-Warrington. New York: Routledge, 2009. 30-41. Rossignton, Michael and Anne Whitehead, ed. Theories of Memory: A Reader. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2007. Rubio, Patricia. “Lavando la esperanza y Volver a empezar: Muestras del testimonio femenino chileno”. El testimonio femenino como escritura contestataria. Eds. Emma Sepúlveda Pulvirenti y Joy Logan. Santiago de Chile: Asterión, 1995. 177-197. Samuel, Raphael and Paul Thompson. “Introduction”. The Myths we Live by. New York: Routledge, 1987. 1-22. Sánchez-Biosca, Vicente. Cine y guerra civil española: Del mito a la memoria. Madrid: Alianza, 2006. Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. Saumell-Muñoz, Rafael. “El otro testimonio: Literatura carcelaria en América Latina”. Revista Iberoamericana 59 (1993): 497-507.
Corbalán/memorias.indd 239
29/02/16 13:08
240
Bibliografía
Scarry, Elaine. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. New York: Oxford UP, 1985. Scheffler, Judith A., ed. Wall Tappings: An Anthology of Writings by Women Prisoners. Boston: Northeastern UP, 1986. Schmelzer, Dagmar. “Trece rosas rojas, entre mito, historia y suceso real”. Docuficción: Enlaces entre ficción y no-ficción en la cultura española. Eds. Christian von Tschilschke y Dagmar Schmelzer. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2010. 321-337. Scott, Joan. “Experience”. Feminists Theorize the Political. Eds. Judith Butler y Joan W. Scott. New York: Routledge, 1992. 22-40. —. “Women’s History”. New Perspectives on Historical Writing. Ed. Peter Burke. University Park, PA: Pennsylvania State UP, 1992. 42-66. Semprún, Jorge. La escritura o la vida. Barcelona: Tusquets, 1997. Sharpe, Jim. “History from Below”. New Perspectives on Historical Writing. Ed. Peter Burke. University Park, PA: Pennsylvania State UP, 1992. 2441. Sisk, David W. Transformations of Language in Modern Dystopias. Westport: Greenwood, 1997. Smith, Sidonie. A Poetics of Women’s Autobiography: Marginality and the Fiction of Self-Representation. Bloomington: Indiana UP, 1987. Socolovsky, Jerome. “Thousands of Children Stolen during Franco Rule”. Morning Edition. National Public Radio, 1 de abril de 2009. , (24/3/2013). Soldevila Durante, Ignacio y Javier Lluch Prats. “Novela histórica y responsabilidad social del escritor: el camino trazado por Benjamín Prado en Mala gente que camina”. Olivar 8 (2006): 33-44. Sommer, Doris. “Not Just a Personal Story: Women’s Testimonios and the Plural Self”. Life/Lines: Theorizing Women’s Autobiography. Eds. Bella Brodzki y Celeste Schenck. Ithaca / London: Cornell UP, 1988. 107-30. Sorel, Andrés. Dolores Ibárruri, Pasionaria, memoria humana. Madrid: Exadra de Ediciones, 1989. Sorlin, Pierre. “Historical Films as Tools for Historians”. Image as artifact. The Historical Analysis of Film and Television. Ed. John E. O’Connor. Malabar, FL: Robert E. Krieger, 1990. 42-68. Souto, Luz Celestina. “Mala gente que camina: de la expropiación a la reconstrucción de la memoria”. Olivar 16 (2011): 69-93.
Corbalán/memorias.indd 240
29/02/16 13:08
Bibliografía
241
—. “Panorama sobre la expropiación de niños en la dictadura franquista. Propuesta terminológica, estado de la cuestión, y representaciones en la ficción”. Kamchatka 3 (2014): 71-96. Sternbach, Nancy Saporta, et al. “Feminisms in Latin America: From Bogotá to San Bernardo”. Rethinking the Political: Gender, Resistance, and the State. Ed. Barbara Laslett, Johanna Brenner and Yesim Arat. Chicago: The U of Chicago P, 1995. 240-281. Strejilevich, Nora. Una sola muerte numerosa. Miami: North-South Center Press, 1997. Sutton, Barbara. “Poner el Cuerpo: Women’s Embodiment and Political Resistance in Argentina”. Latin American Politics and Society 49:3 (2007): 129-162. Swier, Patricia L. and Julia Riordan-goncalves, eds. Dictatorships in the Hispanic World: Transatlantic and Transnational Perspectives. Madison: Fairleigh Dickinson UP, 2013. Tabori, Paul. The Anatomy of Exile: A semantic and Historical Study. London: Harrap, 1972. Taylor, Diana. Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina’s Dirty War. Durham: Duke UP, 1997. Teubal, Ruth. “La restitución de niños desaparecidos-apropiados por la dictadura militar argentina: análisis de algunos aspectos psicológicos”. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social 11 (2003): 227-245. Todorov, Tzvetan. Frente al límite. México: Siglo XXI, 1993. —. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000. —. “Memory as Remedy for Evil”. Journal of International Criminal Justice 7 (2009): 447-462. Tronsgard, Jordan. “(Re)writing the Civil War: The Ironic Collision of Fiction, Non-Fiction, and Fantasy in Four Novels at the New Millenium”. University of Ottawa (Canada), 2009. ProQuest Dissertations and Theses (PQDT). , (5/2/2013). Ugarte, Michael. Shifting Ground: Spanish Civil War Exile Literature. Durham / London: Duke UP, 1989. Valdés, Ximena, et al. “El movimiento social de mujeres: memoria, acción colectiva y democratización en Chile en la segunda mitad del siglo xx”. Memoria para un Nuevo siglo: Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX. 213-227.
Corbalán/memorias.indd 241
29/02/16 13:08
242
Bibliografía
Valenzuela, Luisa. “Foreword: On Memory and Memorials”. Accounting for Violence: Marketing Memory in Latin America. Eds. Ksenija Bilbija y Leigh A. Payne. Durham / London: Duke UP, 2011. ix-xii. Valerio-Holguín, Fernando. “En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez: una reinterpretación de la historia”. Chasqui: Revista de Literatura Latinoamericana. 27.1 (1998): 92-102. Vallejo-Nágera, Antonio. Divagaciones intranscendentes. Valladolid: Talleres Topográficos Cuesta, 1938. —. La locura y la guerra. Psicopatología de la guerra española. Valladolid: Librería Santarén, 1939. Vázquez Montalbán, Manuel. Pasionaria y los siete enanitos. Madrid: Planeta, 1995. Verdugo, Patricia y Claudio orrego. Detenidos-Desaparecidos: Una herida abierta. 1980. Santiago de Chile: Aconcagua, 1986. Vidal, Hernán. Política cultural de la memoria histórica: Derechos humanos y discursos culturales en Chile. Santiago: Mosquito Editores, 1997. Vila Torres, Enrique. Mientras duró tu ausencia: Un testimonio sobrecogedor sobre la lucha de una madre por encontrar a la hija que le arrebataron. Madrid: Temas de hoy, 2012. Vilarós, Teresa. El mono del desencanto: una crítica cultural de la transición española (1973- 1993). Madrid: Siglo XXI, 1998. Vinyes, Ricard. Irredentas: Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco. Madrid: Temas de hoy, 2002. —. “El universo penitenciario durante el franquismo”. Una inmensa prisión: los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo. Eds. Carme Molinero, M. Sala y J. Sobrequés. Barcelona: Crítica, 2003. 155-175. —. “Las desapariciones infantiles durante el franquismo y sus consecuencias”. International Journal of Iberian Studies 19.1 (2006): 53-71. Von Tschilschke, Christian y Dagmar Schmelzer. “Docuficción: un fenómeno limítrofe se aproxima al centro”. Docuficción: enlaces entre ficción y no-ficción en la cultura española actual. Eds. Christian von Tschilschke y Dagmar Schmelzer. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2010. 12-32. Vosburg, Nancy. “Prisons With / Out Walls: Women’s Prison Writings in Franco’s Spain”. Monographic Review / Revista Monográfica XI (1995): 121-136.
Corbalán/memorias.indd 242
29/02/16 13:08
Bibliografía
243
White, Hayden. “The Historical Text as Literary Artifact”. The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding. Madison: U of Wisconsin P, 1978. 41-62. —. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1978. —. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1987. —. “Historiography and Historiophoty”. American Historical Review 93.5 (1988): 1193-1199. —. Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2000. Winter, Ulrich. “Introducción”. Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo: representaciones literarias y visuales. Ed. Ulrich Winter. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2006. 9-19. Wright, Thomas C. State Terrorism in Latin America: Chile, Argentina, and International Human Rights. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007. Wright, Thomas C. and Rody Oñate. Flight from Chile: Voices of Exile. Albuquerque: U of New Mexico P, 1998. Young, Iris Marion. “Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective”. Rethinking the Political: Gender, Resistance, and the State. Eds. Barbara Laslett, Johanna Brenner and Yesim Arat. Chicago: The U of Chicago P, 1995. 99-124.
Corbalán/memorias.indd 243
29/02/16 13:08
Corbalán/memorias.indd 244
29/02/16 13:08
Índice Onomástico y Conceptual
A Álvarez, Julia 40, 92, 105, 107, 108, 111, 114, 115, 116, 118, 123, 124, 224, 230, 242 Antidictatorial 14, 19, 23, 26, 68, 71, 98, 184, 186, 190, 191, 194, 197, 210, 212, 215, 217 Argentina 8, 14, 15, 17, 18, 22, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 56, 71, 72, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 127, 128, 129, 132, 133, 152, 154, 157, 158, 159, 161, 163, 167, 171, 172, 173, 209, 211, 218, 219, 220, 224, 226, 227, 229, 230, 241, 243 Armengou, Montse 130, 139, 141 Auxilio Social 134, 136, 139, 141, 142, 145, 146, 147, 152, 153 A veinte años, Luz 8, 16, 130, 154, 167, 169, 237 B Belis, Ricard 130, 139, 141 Biraben, Gastón 8, 130, 159 Burke, Peter 28, 46, 225, 240 C Cañil, Ana 8, 130, 149, 150, 151 Cárcel, encarcelada 7, 20, 24, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 101, 102, 105, 122, 136, 138, 142, 146, 150, 151, 153, 171, 217, 219, 225 Cautiva 8, 16, 130, 154, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 Colmeiro, José 14, 29, 131, 203, 208, 232
Corbalán/memorias.indd 245
29/02/16 13:08
246
Índice
D Derechos humanos 14, 17, 18, 38, 40, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 71, 72, 75, 82, 87, 89, 119, 130, 133, 142, 163, 169, 172, 177, 182, 185, 186, 189, 211, 213, 221, 238 Desde la noche y la niebla 7, 15, 47, 51, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 69, 77, 80, 85, 86, 87, 88, 102, 219, 228 Destierro: diario de una chilena 16 Diarios 28, 140, 175, 178, 202, 203, 208, 209, 210, 214, 220, 221 Díaz, Gladys 8, 41, 176, 178, 182, 184, 185, 187, 191, 194, 197, 200, 201, 215, 220 Docuficción 130, 145, 149 Doña, Juana 47, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 102 Drago, Margarita 47, 54, 56, 70, 75, 79, 87 E Els nens perduts del franquisme 8, 16, 130, 139, 140, 144, 145, 151, 224, 228 En el tiempo de las mariposas 8, 16, 40, 92, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 220, 223, 242 Exilio, exiliada 8, 9, 20, 24, 38, 40, 41, 81, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 223, 228 Éxodo: diario de una refugiada 16, 203 F Feminismo de la antidictadura 26, 33, 187 Feminismo de resistencia 15, 19, 25, 88 Ferrero, Jesús 40, 47, 92, 101, 106, 115, 116, 123, 124, 226 Ficciones de la memoria 35, 49, 80 Forcinito, Ana 14, 25, 46, 76 Foucault, Michel 50, 60, 61, 75, 76, 86, 236
Corbalán/memorias.indd 246
29/02/16 13:08
Índice
247
Fragmentos de la memoria 7, 16, 47, 51, 56, 68, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 219, 228 Franco 14, 18, 19, 22, 40, 48, 57, 75, 91, 92, 93, 100, 106, 115, 119, 120, 121, 123, 125, 134, 135, 137, 143, 154, 155, 176, 178, 183, 192, 193, 195, 204, 206, 207, 215, 220, 223, 224, 226, 227, 229, 234, 239, 240, 242 Fraser, Nancy 20, 23, 176 G García, Consuelo 47, 50, 54, 63, 64, 83 H Harlow, Barbara 15, 17, 43, 44, 87 Hermanas Mirabal 40, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 121, 124, 125, 194, 220, 224, 236 Historia desde abajo 28, 202, 218 Historiografía oficial 13, 16, 24, 30, 38, 41, 44, 85, 86, 218, 221 I Ibárruri, Dolores 41, 102, 176, 178, 182, 183, 184, 187, 191, 192, 193, 197, 199, 200, 201, 215, 220, 225, 227, 228, 231, 232, 240 J Jelin, Elizabeth 14, 16, 132, 186, 233 K Kaminsky, Amy 23, 73, 75, 77, 179, 180, 182 L Labanyi, Jo 27, 37, 95, 231 Ladrón de Guevara, Matilde 9, 41, 176, 178, 202, 208, 209, 212, 214, 215, 221 La Escuelita 16, 47, 51, 56, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 219, 237 Las cárceles de Soledad Real 16, 47, 51, 56, 62, 63, 64, 66, 68, 77, 86, 87, 88, 219, 230 Las Trece Rosas 8, 16, 115, 226
Corbalán/memorias.indd 247
29/02/16 13:08
248
Índice
Lucha clandestina 15, 19, 24, 41, 48, 58, 60, 86, 91, 97, 98, 106, 107, 110, 183, 189, 213 M Mala gente que camina 8, 16, 129, 130, 137, 139, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 238, 240 Mangini, Shirley 14, 44, 54, 66, 69, 70, 199 Maternidad politizada 128, 130, 131, 146, 194, 219 Memoria colectiva 14, 16, 17, 20, 28, 29, 32, 35, 36, 40, 46, 82, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 114, 125, 126, 157, 164, 194, 201, 220 Memoria histórica 7, 14, 23, 29, 32, 35, 36, 37, 45, 47, 64, 71, 92, 97, 98, 100, 107, 145, 157, 217, 218, 226, 236, 242 Memoria mitificada 91 Memorias fragmentadas 14, 15, 33, 39, 51, 75, 168, 181, 201, 207, 220 Militancia femenina 13, 14, 20, 23, 39, 128, 178, 189, 197, 215, 219, 221 Mistral, Silvia 9, 41, 176, 178, 202, 203, 207, 208, 211, 214, 215, 221, 228 Mitificación 8, 91, 92, 94, 98, 101, 106, 108, 109, 112, 121, 123, 125, 126, 194, 196, 219, 220 Mito histórico 96, 97, 105, 122 Mujeres encarceladas 19, 40, 44, 46, 48, 51, 55, 58, 65, 76, 86, 87, 140, 141, 147 Mujeres exiliadas 8, 13, 40, 41, 177, 178, 179, 181, 197, 201, 206, 214, 215, 220 N Niños robados 132, 133, 140, 147, 148, 152, 164 O Osorio, Elsa 8, 130, 167 P Partnoy, Alicia 45, 47, 54, 56, 71, 72, 83, 87, 232 Pasionaria 8, 183, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 214, 226, 227, 228, 231, 240, 242 Pinochet, Augusto 18, 169, 176, 177, 178, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 203, 210, 213, 215, 233 Posmemoria 58, 99, 119 Prado, Benjamín 8, 130, 144, 145, 148, 149, 238, 240 Prisioneras políticas 40, 44, 45, 47, 51, 55, 56, 57, 60, 62, 66, 75, 83, 84, 86, 87, 124, 138, 150, 190, 220
Corbalán/memorias.indd 248
29/02/16 13:08
Índice
249
R Real, Soledad 47, 48, 50, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 87, 141, 144 Resistencia femenina 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 31, 35, 39, 40, 41, 43, 48, 58, 62, 70, 79, 87, 88, 91, 100, 127, 128, 133, 140, 146, 162, 164, 166, 169, 172, 175, 181, 189, 201, 208, 214, 215, 217, 218, 219 Restitución 8, 130, 131, 137, 139, 146, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 171, 194, 219, 220, 227, 228, 239, 241 Rosenberg, Sara 8, 130, 164, 165 S Scott, Joan 24, 49 Si a los tres años no he vuelto 8, 16, 130, 139, 149, 151, 152, 153, 166, 226 T Testimonio, testimonial 17, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 75, 76, 79, 81, 83, 84, 86, 102, 142, 150, 162, 165, 181, 202, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 223, 228, 229, 230, 238, 239, 242 tortura 16, 46, 59, 60, 69, 72, 75, 77, 83, 87, 177, 180, 183, 185, 190 Trujillo 18, 40, 91, 92, 93, 97, 98, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 126, 220, 224, 230 U Un hilo rojo 8, 16, 130, 154, 164, 165, 239 W White, Hayden 31, 34, 117, 118, 124, 146
Corbalán/memorias.indd 249
29/02/16 13:08



![La empresa: una mirada sociológica [1999]](https://dokumen.pub/img/200x200/la-empresa-una-mirada-sociologica-1999.jpg)