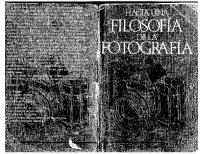Su hijo, una persona competente: hacia los nuevos valores básicos de la familia
444 100 814KB
Spanish Pages [215] Year 2010
Polecaj historie
Citation preview
SU HIJO, UNA PERSONA COMPETENTE
J ESPER J UUL
SU HIJO, UNA PERSONA COMPETENTE Hacia los nuevos valores básicos de la familia
Traducción de R ICARD V IÑAS
Herder
DE
P UIG
Título original: Dit kompetente barn Traducción: Ricard Viñas de Puig Diseño de la cubierta: Arianne Faber
© 1995, Jesper Juul © 2004, Herder Editorial, S.L., Barcelona ISBN: 84-254-2269-8 La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Imprenta: Balmes Rustik Depósito legal: B - 966 - 2004 Printed in Spain – Impreso en España
Herder www.herdereditorial.com
ÍNDICE
A GRADECIMIENTOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
I NTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
1.
VALORES
FAMILIARES
La familia: una estructura de poder . . . . Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Métodos educativos . . . . . . . . . . . La edad de la rebelión . . . . . . . . Pubertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . La rebelión adolescente . . . . . . . . Límites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firmeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El paréntesis democrático . . . . . . . . . . El proceso de interacción familiar Conflicto . . . . . . . . . . . . . . . . . . Igualdad . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respeto y aceptación . . . . . . . . . . Exigencias . . . . . . . . . . . . . . . . . Una comunidad de igual dignidad . . . . 2.
L OS
NIÑOS COOPERAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El conflicto básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cooperación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30 31 33 34 35 36 36 39 39 41 48
El conflicto entre integridad y cooperación . . . . . . . . . . Síntomas psicosomáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comportamiento destructivo y autodestructivo . . . . 3.
A UTOESTIMA
. . . . . . . . .
Y CONFIANZA EN UNO MISMO
Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «¡Mira, mamá!»: Reconocer que los niños necesitan atención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reconocimiento y evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hacer que los niños se sientan valorados . . . . . . Niños «invisibles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿Por qué los niños se convierten en seres invisibles? De invisible a visible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La violencia es violencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La autoestima de los adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
P ODER ,
Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El primer paso es el más difícil . . . . . . . Responsabilidad de los padres y poder . La responsabilidad personal de los niños Lenguaje personal . . . . . . . . . . . . . . . . Responsable, pero no solo . . . . . . . . . . Responsabilidad frente a servilismo . . . . 5.
LA
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
.
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
L ÍMITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
. 81 . 86 . 89 . 93 . 95 . 97 . 99 . 105 107 . . . . . . .
. . . . . . . . .
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS NIÑOS
Responsabilidad práctica . . . . . . . . Niños hiperresponsables . . . . . . . . A solas con la responsabilidad El poder de los padres . . . . . . . . . Interacción . . . . . . . . . . . . . Uso responsable del poder . . . 6.
. . . . . . .
77
. . . . . . .
RESPONSABILIDAD Y SER RESPONSABLE
62 68 70
107 111 113 117 122 124 129 135
. . . . . .
138 141 148 151 153 157 165
Eliminación de roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Establecimiento de límites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Cuando el establecimiento de límites fracasa . . . . . . . . . 172
Límites sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Límites sociales e hijos mayores . . . . . . . . . . . . . . 180 7.
FAMILIAS
CON HIJOS ADOLESCENTES
. . . . . . . . . . . . . .
Es demasiado tarde para «educar» a los hijos El sentimiento de pérdida de los padres . . . La relación entre los padres . . . . . . . . . . . . ¿Quién decide? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuando el éxito es casi una realidad . . . . . . 8.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
183 . . . . .
PADRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diferencia . . . . . . . . . . . . Liderazgo compartido . . . . Relación y paternidad . . . . Reciprocidad, igual respeto
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
185 188 192 192 197 201
. . . .
202 207 209 211
AGRADECIMIENTOS
Las teorías y muchos de los ejemplos utilizados en este libro son fruto de mi trabajo en el Instituto Kempler de Escandinavia en Dinamarca. Quiero expresar mi más sincera gratitud a Walter Kempler, M.D., que hago extensiva a los demás miembros del instituto, por su inspiración y su incesante confianza en mí durante los largos años en que yo confiaba poco en mí mismo. También debo dar las gracias a las familias de distintos lugares del mundo que me han dejado entrar en su vida personal y privada. Recuerdo con vergonzosa claridad mis prejuicios en el momento de conocer por primera vez a muchas de ellas: familias de Japón y de países islámicos, familias de diferentes orígenes étnicos en los campos de refugiados de Croacia, familias americanas destrozadas por el alcoholismo, entre muchas otras. Mi hijo, de veintiséis años –ya una persona adulta–, me ha ayudado a integrar mis experiencias como sólo lo puede hacer alguien que busca de forma abierta y honesta su propio camino en la vida. Mi mujer también me ha sido de gran ayuda, pues su existencia me hace ver lo que espero que sean las últimas reminiscencias de mi egoísmo infantil.
11
INTRODUCCIÓN
Como muchas de las personas de mi edad, me di cuenta durante mis dulces veinte de que la forma en que la generación de mis padres (y las generaciones precedentes) concebía la estructura familiar y la educación de los hijos no era muy correcta. En el transcurso de la década siguiente, durante mi etapa de formación como terapeuta familiar (trabajando con los llamados niños y jóvenes «con desajustes» y con madres solteras), me di cuenta de que mis ideas sobre la familia y la educación de los hijos no eran ni mejores ni peores que las de mis padres. De hecho, nuestros conceptos compartían los mismos puntos débiles. En primer lugar, no tenían una base ética. Y, en segundo lugar, estaban formulados sobre un presupuesto arrogante y polarizador: hay gente que tiene razón porque actúa siguiendo unas actitudes correctas, y hay gente que no tiene razón porque actúa siguiendo unas actitudes equivocadas. Esta tendencia a clasificar también la veía en los comentarios que, sobre mi trabajo, realizaban mis compañeros y clientes. Algunos pensaban que era bueno en mi trabajo, otros no. Ingenuamente creía que todo iría bien, siempre y cuando el primer grupo fuera mayor que el segundo. Pasó cierto tiempo hasta que me di cuenta de que debí haber escuchado a los disconformes. No lo hice hasta que fui padre y pude experimentar mi propia incompetencia. En ese momento empecé a aprender; hasta entonces había permanecido en periodo de formación. Antes de ser padre creía que las familias debían basarse en la tolerancia y la comprensión, y que las relaciones paterno-filiales debían ser democráticas. Éste era el concepto opuesto a una educación férrea, moralista e intolerante, que sabía que era destructiva para la vitalidad y autoestima de los niños. Pero a medida que pasaba tiempo con mi hijo, y después de mucho trabajo diario con familias con hijos, me fui dando cuenta de la superficialidad de mis 13
conceptos. Es evidente que nuestra idea del papel de los niños en el seno de las familias y de la sociedad ha evolucionado enormemente desde que yo era niño. Nuestra concepción de la naturaleza humana, nuestras formas de castigo y nuestras ideas sobre la moral educativa y pública se han humanizado y son ahora menos restrictivas. Sin embargo, he tomado conciencia de dos factores que me han cambiado y dolido tanto profesional como personalmente. En mi tarea de profesor y tutor he visto demasiadas veces cómo los padres no podían seguir adelante. Se reunían con terapeutas para hablar de sus hijos y salían de esos encuentros sintiéndose perdedores, incapaces de decidir qué medidas tomar y más desorientados que cuando llegaron. Los terapeutas, a su vez, salían de las reuniones sintiéndose inútiles e incompetentes. Aun así, obligados por la fuerza de la costumbre, seguían apoyándose en la psicología tradicional, más preocupada por buscar problemas que por encontrar soluciones. Como terapeuta familiar, he podido comprobar cómo los niños y adolescentes todavía tenían que hacer frente a la parte más dura de esta falta de conexión entre padres y terapeutas. Aún hoy, cargamos a los niños con una responsabilidad que pocos padres, políticos, educadores, profesores o terapeutas quieren para sí mismos. No obstante, no lo hacemos de mala fe; queremos a nuestros hijos y creemos que necesitan afrontar esta responsabilidad para así crecer y madurar. Sin embargo, esta lógica es errónea. Nuestro concepto fundamental sobre qué tipo de seres son los niños no es correcto. La psicóloga sueca Margaretha Berg Brodén ha expresado esta idea en una sola frase, que además ha servido de inspiración para el título de este libro: «Quizá nos hayamos equivocado, quizá los niños sean personas competentes». La idea de Brodén surge del contexto científico de su trabajo y de su gran interés por la interacción temprana entre niños y padres. Puesto que mi profesión es la de médico y no la de investigador, y puesto que mi área de experiencia es la interacción entre niños y adultos en lo más amplio del término, mis ideas difieren un poco de las de la psicóloga Brodén. A mi parecer, hemos cometido un importante error al asumir que los niños no son personas reales desde el momento de su nacimiento. En los textos científicos y populares se tiende a considerar a los niños como seres en potencia (más que seres reales) y como semiseres antisociales. En consecuencia, asumimos, en 14
primer lugar, que estos seres necesitan estar sujetos a una gran influencia y manipulación por parte de los adultos y, en segundo lugar, que tienen que llegar a una edad determinada para alcanzar la categoría de personas reales como los adultos. En otras palabras, admitimos el supuesto de que los adultos tienen que encontrar la forma de educar a los niños para que aprendan a comportarse como personas reales (es decir, como adultos). Así, hemos identificado ciertos métodos educativos y los hemos clasificado en una gama, desde los más permisivos hasta los más autoritarios. No obstante, nunca nos hemos cuestionado la validez de este supuesto. En este libro se cuestiona dicho supuesto. Creo que gran parte de lo que tradicionalmente hemos entendido como «educación» es superfluo y perjudicial. Además, no es algo que perjudica únicamente a los niños, sino que también afecta a los adultos, ya que impide su crecimiento y desarrollo. Asimismo, influye negativamente en la calidad de las relaciones entre niños y adultos. Si perpetuamos este principio y no lo ponemos en duda, estamos creando un círculo vicioso que también interfiere en nuestros conceptos de educación, rehabilitación y política social relativos a niños y familias. Hace veinticinco años, mi generación participó en la creación de una distancia ilusoria entre el individuo y la sociedad. Era la consecuencia lógica de nuestra ruptura con la autoridad. Sin embargo, esta distancia ha persistido durante todos estos años y se ha convertido en algo cada vez más peligroso, especialmente si tenemos en cuenta que la política se ha reducido a aspectos puramente económicos. Quizá ahora sea más cierto que nunca que nuestro modo de actuación ante nuestros hijos determinará el futuro del mundo. Se ha incrementado el acceso a la información hasta tal punto que difícilmente nuestra actitud hipócrita en la educación de los hijos quedará impune. Es decir, aunque prediquemos sobre ecología, solidaridad y pacifismo cuando nos referimos a la política mundial, tratamos a los niños y adolescentes de forma violenta. Durante muchos años, he tenido la suerte de viajar y trabajar en culturas distintas. Esos viajes me han enseñado que el modo en que las relaciones entre niños y adultos han cambiado en Escandinavia puede servir de modelo para otros países. Quienes visitan los países escandinavos quizá observen que algunos adultos tratan a los niños de un modo que a primera vista puede parecer débil, confuso y sin sentido. Pero, en el fondo, estas relaciones contienen la semilla de lo que únicamente puede entenderse como un 15
gran avance en el desarrollo humano. Por primera vez en la época moderna, los adultos consideran seriamente, desde un punto de vista exento de dogmatismo y autoritarismo, el derecho inalienable del individuo al crecimiento personal. Por primera vez, tenemos la base para creer que la libertad existencial de cada individuo no supone una amenaza para la comunidad, sino que es un aspecto fundamental para mantener el buen estado de salud de la comunidad. Los adultos y los niños se pueden relacionar de muchas y distintas formas. Asimismo, se observan grandes diferencias entre familias de Europa y América, pero también dentro de estos continentes: las familias del norte de Europa son distintas de las que encontramos en el sur, que, a su vez, difieren de las de Europa del este. Por otro lado, podemos encontrar diferencias entre regiones de un mismo país. Obviamente, la cultura, la historia política y las creencias religiosas son un aspecto importante de la conciencia de cada nación. Los recién llegados a un país suelen percatarse de dichas diferencias. En Dinamarca he oído decir muchas veces a algunos inmigrantes que no quieren que sus hijos sean como los niños daneses y, al mismo tiempo, los daneses se escandalizan ante el trato físico que se da en las familias de la Europa meridional. Estas diferencias, por sí solas, ya son bastante difíciles de abordar. Pero la tendencia, especialmente en Estados Unidos y en muchos países europeos, es crear sociedades multiétnicas y multinacionales. Por eso, creo que es importante que seamos capaces de ver más allá de esas diferencias culturalmente determinadas. La importancia social de la familia varía entre distintas culturas, pero su importancia existencial es siempre la misma. La satisfacción que obtenemos de las relaciones sanas y constructivas (y el dolor que sufrimos por culpa de las relaciones destructivas) es siempre el mismo, en todo el mundo, aunque pueda expresarse de distintas formas. En este libro compararé lo «viejo» con lo «nuevo«, sin ánimo de criticar lo viejo, sino con el objetivo de identificar posibilidades concretas de acción. En mi trabajo diario con familias y profesionales de la salud mental, he observado que muchos padres tienen una mentalidad muy abierta. Interiormente saben que actúan de un modo inadecuado, pero son incapaces de cambiar porque necesitan consejos concretos. Sin embargo, puesto que el paradigma de interacción que se propone en este libro es radicalmente nuevo, todavía no existen modelos que sirvan de ejemplo. La 16
psicología tradicional cuestiona a menudo las emociones de las personas: ¿cuánto quieren los padres a sus hijos? ¿Cuánto odia un niño a su padre? ¿Está muy enfada la hija con su madre? Estas preguntas son importantes, ya que permiten a la gente expresar un dolor real. Pero quisiera destacar el hecho de que jamás he conocido a padres que no quisieran a sus hijos o hijos que no se sintieran ligados a sus padres. Sin embargo, he conocido a muchos padres e hijos que son incapaces de expresar sus sentimientos de amor mutuo en un comportamiento realmente afectuoso. Por primera vez, estamos preparados para crear relaciones genuinas que confieran la misma dignidad a hombres y mujeres, a adultos y niños. En la historia de la humanidad no había ocurrido a tan gran escala. La demanda de un mismo nivel de dignidad también implica que haya franqueza y respeto hacia la diferencia, lo que supone que debemos dejar de lado muchas de nuestras ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. No podemos seguir sustituyendo un modelo educativo por otro; no podemos, simplemente, seguir actualizando nuestros conceptos erróneos. Juntos, con nuestros hijos y nietos, estamos explorando un territorio completamente nuevo. Las anécdotas y ejemplos que aparecen en el libro tienen como objetivo inspirar la experimentación individual, no se han incluido para que sean copiados literalmente. Los padres no son sólo personas de distintos géneros; son seres humanos que se han unido después de haber vivido experiencias completamente distintas en sus familias, aunque, sin embargo, tienen muchas cosas en común. De niños todos aprendimos que hay distintas formas de relacionarnos con otras personas y que sólo algunas funcionan. Cuando nos unimos para formar una familia, contamos con el potencial para aprender lo que no pudimos aprender en nuestra primera familia. Cuando afirmo que los niños son personas competentes quiero decir que son capaces de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Nos dan las claves que nos permiten recuperar nuestra competencia perdida y nos ayudan a descartar aquellos modelos educativos que no son útiles, sino que son autodestructivos. Aprender de nuestros hijos exige mucho más que hablar democráticamente con ellos. Significa crear un diálogo que muchos adultos no pueden establecer ni siquiera con otros adultos, es decir, un diálogo personal basado en una dignidad igual. Antes de empezar, quisiera dejar clara mi postura sobre algunos puntos clave. En primer lugar, el hecho de que todos y cada uno 17
de nosotros debamos encontrar nuestra propia forma de actuar (una forma que sea provechosa tanto para nosotros como para nuestros hijos) no quiere decir que todo está bien o que «vale todo». En este libro hago referencia a ciertos principios básicos que, tanto individual como colectivamente, forman los criterios mediante los cuales juzgamos nuestras propias acciones. Frecuentemente, hago referencia a prácticas que han sido fundamentales a lo largo de la historia, puesto que creo que la mejor forma para que la mayoría de la gente entienda sus propias acciones y se comprenda a sí misma es utilizar la historia como espejo. Vivimos en una época en la que rápidamente se identifican víctimas y se reparten culpas; por eso muchos se sienten criticados fácilmente. Aunque ésta no sea mi intención.
18
1 VALORES FAMILIARES
Estamos en una época de grandes cambios. Los valores básicos sobre los que se ha cimentado la vida familiar durante más de dos siglos se encuentran en un periodo de desintegración y transformación en la mayoría de las sociedades. En los países escandinavos, las mujeres han sido pioneras de estos cambios gracias a las ventajas del estado del bienestar y a una avanzada legislación social. En otros lugares del mundo, las guerras civiles o los periodos de recesión económica han ralentizado el desarrollo de estos cambios. El ritmo de esta transformación no es el mismo en todas las sociedades, pero la motivación sí es la misma: la tradicional estructura familiar patriarcal o matriarcal, en la que la jerarquía y la autoridad eran aspectos clave, forma parte ya del pasado. En diferentes lugares del mundo aparecen distintos tipos de familias. Hay quien todavía quiere mantener a toda costa los métodos del pasado, mientras que otros experimentan con formas de convivencia más provechosas e innovadoras. Desde un punto de vista de salud mental, se considera positiva la introducción de estos cambios. La estructura familiar tradicional y muchos de sus valores eran destructivos tanto para los niños como para los adultos, como se observa en los siguientes ejemplos: EN
UNA CAFETERÍA DE UNA CIUDAD ESPAÑOLA
Una pareja y sus dos hijos, de tres y cinco años, acaban de tomarse un helado y un trozo de pastel. La madre coge una servilleta, escupe un poco de saliva, sujeta firmemente a su hijo pequeño por la barbilla y empieza a limpiarle la boca. El niño protesta y aparta la cara. Ella le agarra del pelo y le susurra, algo enfadada, que está siendo muy malo. 19
El hermano mayor observa la escena con una mueca de desaprobación que rápidamente se convierte en una expresión de indiferencia. El padre también observa la escena con expresión contrariada, pero de repente se dirige a su mujer con reproches: ¿Por qué no es capaz de hacer que el niño se comporte? y ¿Por qué tiene el niño que montar siempre esos números?. El hermano pequeño se recupera y ya en la calle ve un juguete en un escaparate. Lo señala con entusiasmo para que su madre, que está unos metros más adelante, se fije. Sin embargo, ella vuelve hacia atrás con paso rápido y decidido, agarra a su hijo por el brazo y se lo lleva sin ni siquiera prestar atención al escaparate. El niño empieza a llorar, pero la madre no cede en su empeño de salirse con la suya, mientras repite: «¡Pon buena cara!» EN
UNA CAFETERÍA DE
V IENA
Dos parejas jóvenes, una con un hijo de unos cinco años, entran a tomar un café después de ir de compras. Cuando llega la camarera, la madre pregunta a su hijo: «Nosotros vamos a tomar café. ¿Tú que quieres?». El niño duda un momento y responde: «No lo sé; no sé lo que quiero». La madre, enfadada, dice a la camarera: «Tráigale un zumo». Llegan los cafés y el zumo, y, al cabo de poco rato, el niño dice educada y cuidadosamente: «Mamá, preferiría una coca-cola, si puede ser». La madre le responde: «¿Y por qué no lo dijiste antes? ¡Ahora tendrás que tomarte el zumo!». Pero inmediatamente dice a la camarera: «El niño ha cambiado de opinión. ¿Le puede traer una coca-cola y así nos dejará en paz?». Durante unos diez minutos, las parejas hablan de una cosa y de otra mientras el niño se queda en silencio mirando a su alrededor. De repente, la madre mira la hora y dice a su hijo: «Vamos, termínate la coca-cola!» El niño, visiblemente contento, pregunta: «¿Ya nos vamos?». La madre le responde: «Sí, nos vamos a casa. Vamos, termínate tu coca-cola». El niño se bebe la coca-cola de un solo trago y, contento, dice: «Ya está, mamá. ¿A que he sido rápido?». La madre no le hace caso; los adultos charlan de nuevo. El niño se queda sentado en silencio mirando y escuchando a los mayores. 20
Al cabo de media hora, el niño, con cuidado, pregunta: «Mamá, ¿nos vamos ya?». La madre le dice, con malos modos: «¡Cállate, maleducado! Si te vuelvo a oír, irás directo a la cama cuando lleguemos a casa. ¿Me entiendes?». El niño cede y se resigna. Los otros adultos aprueban con un gesto la actitud de la madre, y el padre del niño apoya su mano en el brazo de la madre, mostrando así su conformidad. EN
UNA PARADA DE AUTOBÚS DE
C OPENHAGUE :
Una abuela y sus dos nietos (un niño de cuatro años y una niña de seis) esperan el autobús. El niño tira del abrigo de su abuela y dice: «Abuela, tengo que hacer pis». «Ahora no», le contesta. «Tenemos que ir a casa.» Su nieto insiste: «¡Es que tengo que ir!¡Ahora!». La abuela le dice: «Haz como tu hermana. Mira lo mayorcita y educada que es!». El nieto vuelve a insistir: «¡Pero es que tengo mucho pis!¡Mucho!» La abuela le responde de forma más contundente: «¿Acaso no me has oído? Podrás ir al baño cuando lleguemos a casa. Si no te portas bien, se lo diré a mamá. Y la abuela no te llevará a pasear por la ciudad nunca más; ya lo verás».
Los adultos que han aparecido en estos ejemplos no son malas personas. Aman a sus hijos y sus nietos, y están encantados cuando éstos se portan bien o cuando hacen o dicen algo gracioso. Pero, en público, muestran un comportamiento intolerante porque han tenido una educación que les ha enseñado a ver este tipo de comportamiento como un acto de amor y el comportamiento tolerante como un acto de irresponsabilidad. Durante cientos de años, lo único que hemos enseñado a los niños ha sido a respetar el poder, la autoridad y la violencia, y no a las personas.
21
LA FAMILIA: UNA ESTRUCTURA DE PODER Durante siglos, la familia ha existido como una estructura de poder en la que los hombres estaban por encima de las mujeres, y los adultos dominaban a los niños. El poder era absoluto y abarcaba todos los aspectos de la vida: el social, el político y el psicológico. Además, esta jerarquía era incuestionable: primero, el hombre; por debajo se encontraba la mujer (siempre que no hubiera un hijo adolescente) seguida de los hijos y, por último, las hijas. Un buen matrimonio era aquél en el que la mujer tenía la capacidad y la voluntad de someterse a su esposo. Asimismo, la educación de los hijos respondía a un objetivo claro: que los niños se adaptaran y obedecieran a los que tenían el poder. Como en otras estructuras totalitarias, el ideal era el mismo: los conflictos no existen. Los que no cooperaban tenían que afrontar un castigo físico o veían cómo su libertad, no muy amplia, se veía todavía más reducida. Para quienes sabían adaptarse, la familia era una estructura que ofrecía seguridad. Sin embargo, para los que tenían un sentimiento de individualidad más fuerte, la familia, con su patrón de interacción, podía resultar altamente destructiva. Las personas que sufrían y mostraban algún tipo de síntoma eran tratadas por educadores y psiquiatras para que encontraran de nuevo su sitio en la estructura de poder. Cuando las personas que ostentaban el poder (esposos y padres) intentaban «resocializar» a las mujeres y niños que se habían salido de la norma establecida, se les pedía que mostraran comprensión, cariño y firmeza, pero jamás debían renunciar a su poder. En consecuencia, muchas mujeres y niños ingresaron, incluso más de una vez, en instituciones y eran obligados a seguir un tratamiento médico. Evidentemente, esta descripción no es ni completa ni justa. La estructura familiar también tenía sus aspectos positivos: los miembros de la familia se querían. Por otra parte, los que se sometían al poder establecido disfrutaban de una forma especial de seguridad similar a la que muchos ciudadanos sienten en las sociedades totalitarias. Todavía puede haber personas que extrañen el modelo de familia «de antaño». No obstante, ese modelo raramente resultaba ser una influencia positiva en el desarrollo y bienestar de los individuos. Desde una perspectiva social, podía parecer que dicho mode22
lo familiar era positivo, pero en su interior se escondían los efectos perjudiciales que provocaba. A finales del siglo XIX empezamos a interesarnos por los niños como seres individuales. Nos dimos cuenta de que la satisfacción de sus necesidades intelectuales y psicológicas era importante para su desarrollo y bienestar. En la década de los veinte, ya en el siglo pasado, las mujeres empezaron a ganar reconocimiento como seres individuales y pidieron ser consideradas como tales en todos los ámbitos: humano, social y político. A consecuencia de estos cambios, durante la primera mitad del siglo XX, la familia se fue convirtiendo gradualmente en una estructura social menos totalitaria, aunque la estructura real de poder, que era la base de la vida familiar, se mantuvo inalterada. En el lenguaje encontramos una de las herencias que nos ha dejado la familia tradicional. Antiguamente, el concepto de familia saludable era muy distinto al que manejamos en la actualidad, y se consideraba que las buenas familias eran las que estaban libres de todo conflicto. Por eso, a continuación se presenta una definición actualizada de los términos y expresiones utilizados para hablar de familias e hijos.
DEFINICIONES M ÉTODOS
EDUCATIVOS
Hasta mediados de la década de 1970, en los países escandinavos se defendían con gran determinación los «métodos» de educación de los hijos. Se creía que los niños tienen una conducta asocial y potencialmente animal. Por lo tanto, los adultos debían encontrar «métodos» que sirvieran para asegurar un buen desarrollo individual y social de los niños. Había diferentes líneas ideológicas referentes a los métodos, pero la necesidad de un «método educativo» era un hecho incuestionable. No obstante, ahora que sabemos que los niños son personas reales ya desde su nacimiento resulta absurdo hablar de «métodos». Como también sería absurdo hablar de «métodos» en las relaciones entre personas adultas. Imaginemos, por ejemplo, un hombre en busca del consejo de un amigo o de un terapeuta: «Estoy vivien23
do con una chica de Portugal, pero las cosas no nos van bien. ¿No me podrías dar un método para que sea más fácil nuestra convivencia?». Es evidente que es algo que no funciona. Sin embargo, esta idea de los métodos es la que hemos utilizado en las relaciones con los niños desde principios del siglo XVIII. En el momento de su nacimiento, los niños ya poseen cualidades sociales y humanas (son responsables y cooperan con los demás). Estas cualidades son innatas; no se pueden aprender. Pero para que los niños puedan desarrollarlas necesitan estar con adultos que se comporten de una forma que respete y modele el comportamiento social y humano. El uso de un método educativo no es sólo algo innecesario, sino que además es contraproducente, ya que reduce a los niños a simples «objetos» en relación con sus seres más próximos. Investigadores y expertos médicos recomiendan que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con los niños; tenemos que pasar de una relación sujeto-objeto a una relación sujeto-sujeto.
LA
EDAD DE LA REBELIÓN
Aproximadamente a los dos años, los niños empiezan a liberarse de su dependencia total de los padres. Empiezan a querer, pensar, sentir y actuar por sí solos. Es extremadamente fácil descubrir cuando empieza este «periodo de independencia«. Una mañana, a la hora de vestirle, el niño separa la mano de su madre y dice: «¡Yo solo!» o «¡Yo quiero!». La respuesta habitual de muchas madres y padres es: «Deja, tú no sabes. Ahora no es momento de jugar. Ya lo hago yo». Es decir, en el momento en que los hijos empiezan a ser independientes, los padres se rebelan contra esa independencia. Este ejemplo ilustra claramente la gran capacidad de cooperación de los niños. Si los padres reaccionan al deseo de independencia de sus hijos con reticencias y negativas, en un corto espacio de tiempo los niños se volverán rebeldes (combatirán la reticencia con más reticencia) o perderán toda su iniciativa e independencia. La realidad es que los niños siguen un proceso natural cuando se convierten en personas independientes y autosuficientes; sólo un sistema totalitario podría tener intereses en considerar problemático el desarrollo progresivo de una personalidad única y dife24
renciada. Considerar a los hijos como seres «rebeldes» es una reacción típica de los que ostentan el poder: quieren mantenerlos bajo sus órdenes.
P UBERTAD La pubertad es un concepto clínico neutro que, a lo largo del siglo pasado, adquirió una connotación extremamente negativa, y que, en la actualidad, se asocia con conflictos, discusiones y problemas. Después de la II Guerra Mundial también se asoció con una imagen negativa el concepto de prepubertad, con lo que se avisaba a los padres de que los problemas estaban a punto de llegar. Desde una perspectiva objetiva, se considera que la pubertad es un periodo intrafísico (individual) y psicosexual del crecimiento que provoca que muchos chicos y chicas de entre doce y quince años se sientan confusos e inquietos. La idea de que este desarrollo, por sí solo, pueda comportar conflictos interpersonales con los adultos es, simplemente, absurda. El número de conflictos y su intensidad depende, entre otros motivos, de la capacidad de los adultos de reconocer los cambios que deben producirse en su papel de padres y del modo en el que han tratado el desarrollo de la integridad de sus hijos durante los tres o cuatro primeros años de vida.
LA
REBELIÓN ADOLESCENTE
Al igual que la pubertad, el periodo de adolescencia se describe, en cierto modo, en un lenguaje militarista y político: rebelión, independencia, revolución, falta de disciplina, etcétera. Éste no es un hecho sorprendente. En una estructura de poder en la que el objetivo de los adultos es mantener la estabilidad y un entorno sin conflictos, todo desarrollo progresivo es considerado, a la fuerza, un ataque al poder establecido. Lo mismo sucede con las mujeres. Cuando llegan al periodo de la menopausia, todas sus acciones y estados de ánimo se atribuyen a las «hormonas». Esto sirve de excusa para que los que ostentan el poder, los hombres, puedan rehuir cualquier responsabilidad en los problemas que surgen. Del mismo modo, se culpa a los adolescentes de ser adolescentes. En cambio, los adultos deberían 25
afrontar la creciente responsabilidad de los adolescentes mejorando la estructura de las relaciones en el seno de la familia. Muchas de las ideas que tradicionalmente utilizamos en la educación de los hijos son un reflejo de cómo los que ostentan el poder ven la realidad, y entre éstos existe la creencia de que el mantenimiento de la estructura de poder es lo mejor para todas las partes implicadas.
L ÍMITES En una estructura de poder tiene que haber ley y orden. Por eso, en el pasado, se establecían límites para controlar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Esos límites (que determinaban lo que los hijos podían o no podían hacer, debían o no debían hacer, tenían o no tenían que hacer) se hacían cumplir estrictamente, como si la familia fuese un estado policial. En ese sistema, se asumía que el establecimiento de límites era algo positivo y bueno para los niños, aunque no hay pruebas fehacientes que lo demuestren. Es verdad que los niños pueden desarrollarse de un modo armonioso y saludable si los adultos de la familia establecen ciertos límites. Sin embargo, como se explica más adelante, es importante que tanto los niños como los adultos puedan decidir cuáles son sus propios límites, puesto que el establecimiento de límites para los demás es la primera y más importante expresión de un sistema autoritario. En el momento en que los padres empiezan a discutir cómo debe ser la educación de sus hijos es cuando se plantea, de forma inevitable, el problema del establecimiento de límites. A veces, creemos que actualmente es más difícil establecer límites para nuestros hijos, pero siempre ha sido complicado. En todas las generaciones, los padres han buscado el consejo de profesionales para hacer que sus hijos «respondan» u «obedezcan», como se solía decir. Mientras se aceptó el papel de la familia como estructura de poder, se aconsejaba a los padres que tuvieran siempre en mente cuatro elementos: unidad, firmeza, castigo y justicia. Vamos a explorar cada uno de ellos.
26
U NIDAD La unidad hace la fuerza. Ésta es precisamente la idea que se esconde en uno de los credos más importantes de la familia: «Es importante que los padres mantengan una postura común sobre cómo deben educar a sus hijos». He conocido muchos matrimonios que han fracasado por querer mantener esta idea y que se han sentido muy culpables porque no han conseguido el objetivo deseado. Han creído, como muchas otras parejas, que debían aplicar lo que les han enseñado: un matrimonio unido es lo mejor para los niños (les da más seguridad) y lo más perjudicial para ellos es la falta de unión entre los padres. Sólo se puede tolerar un cierto grado de desunión, aunque únicamente cuando los niños no están presentes; en presencia de los hijos, sólo se puede demostrar unidad. Este dogma de fe únicamente puede concebirse como una maniobra política. Cuando los que ostentan el poder tienen que imponer la ley y el orden, la unidad juega a su favor, ya que se presentan ante los niños como un frente común. Los padres también creían que la falta de unidad podía ser utilizada por los hijos para dividir al matrimonio, para abrir una brecha en el seno del liderazgo familiar. Sin embargo, la experiencia demuestra que raras veces los padres están de acuerdo. Cuando, por ejemplo, un padre castiga a su hijo, la madre suele intervenir para mostrar una actitud más benévola. Esta situación no se debe a una falta de lealtad por parte de la madre, sino que, en estos casos, actúa como la asistente de la familia, cuyo objetivo es ayudar a los necesitados. A pesar de todo, han sido pocas las mujeres que han cuestionado los límites y la disciplina, que, por otro lado, también les afectan. En mi opinión, no es demasiado importante que los padres muestren cierto desacuerdo sobre la educación de los hijos. Sólo tienen que estar de acuerdo en una cuestión: la posibilidad de estar en desacuerdo. Los niños únicamente se sienten inseguros en un entorno en el que las discrepancias se consideran algo erróneo e indeseable.
F IRMEZA El concepto de firmeza está relacionado con el de unidad. Al igual que la unidad, la firmeza también se considera necesaria para mantener la estructura de poder. La disparidad de criterios genera con27
flicto y puede considerarse como una oposición hostil. ¿Qué consideran los adultos que es la firmeza? Significa poder decir «¡NO!» al unísono cuando los hijos no son obedientes. La alternativa más saludable a esta lucha de poder es un diálogo abierto y personal, en el que se tengan en cuenta los deseos, los sueños y las necesidades de los hijos y de los adultos. Sólo así se demuestra un liderazgo verdadero.
C ASTIGO Pero ¿qué medidas podemos tomar si tanto la unidad como la firmeza no dan resultado? Independientemente del tipo de problema originado, las reacciones habituales de los padres suelen ser dos: castigo físico o limitación de la libertad individual de los niños. Son pocos los padres que pueden pegar a sus hijos o restringir su libertad con la conciencia tranquila. Por ese motivo, acompañan estas acciones con las expresiones siguientes: • • • • •
«Es por tu bien.» «Ya lo entenderás cuando seas mayor.» «Tienes que aprender a comportarte.» «Me duele más a mí que a ti.» «Si no es por las buenas, será por las malas.»
Este tipo de expresiones tienen una clara influencia en el desarrollo del niño. • Si decimos: «Aquí quien decide soy yo», los niños asumen que no gozan de ninguna libertad personal. • Si decimos: «A los niños, hay que verlos; no oírlos», los niños asumen que no gozan de libertad de expresión, que deben aprender a autocensurarse. Sin embargo, después de castigar a sus hijos, muchos padres se preocupan por si han dañado la relación con ellos. Normalmente, este temor se expresa con una orden: «Venga, dame un abrazo y olvidemos todo esto», o, de un modo indirecto, mediante una pregunta: «¿Volvemos a ser amigos?». Resulta irónico que éste sea el mismo lenguaje que a menudo utilizan los adultos al 28
poner fin a una relación amorosa: «Podemos seguir siendo amigos, ¿no?». Estos sentimientos de temor y duda están totalmente justificados. Castigar supone una destrucción gradual de la relación entre padres e hijos provocada porque los padres declinan cualquier responsabilidad del problema y culpan exclusivamente a los hijos. Este modelo de tratamiento no sólo perjudica el grado de confianza del hijo hacia sus padres, sino que además afecta a su autoestima.
J USTICIA Para muchos, la educación de los niños se basaba en corregir y criticar a los hijos cuando se equivocaban. Según este punto de vista, los padres deben obligar a los niños a que reconozcan que se han equivocado, que admitan que han hecho algo mal o que demuestren un arrepentimiento sincero. Sólo cuando admiten que se han equivocado pueden empezar a mejorar su comportamiento. De esta concepción surgen expresiones tan conocidas como las siguientes: • •
«¡Debería darte vergüenza!» «¿No te da vergüenza?»
En este sistema educativo, en el que cada conflicto entre padres e hijos se explicaba por la poca o mala educación de los niños, se introdujo el concepto de justicia, que sirvió de guía para los que ostentaban el poder. De esta forma, en la práctica, los adultos se aseguraban de que sus hijos se habían equivocado antes de aplicar el castigo. Por lo tanto, lo que los padres podrían considerar injusto no era el castigo en sí, sino que se castigara al hijo sin que hubiera hecho nada malo. Paradójicamente, puesto que los padres actuaban siguiendo este modelo de justicia, los niños a menudo sólo se acordaban (y se quejaban) de los momentos en que fueron castigados sin haber hecho nada malo. Así pues, el más habitual –y profundamente injusto– sentimiento de «estar equivocado» se reprimía por sistema (es decir, lo normal era la represión en un sistema en el que las críticas eran la piedra angular de la educación de los niños). El concepto de justicia también aparecía en muchas familias en que los padres intentaban no tratar a sus hijos de un modo distin29
to. Así, los padres daban los mismos regalos a sus hijos, los mismos premios, los mismos castigos y la misma educación, sin tener en cuenta las posibles diferencias. Por lo tanto, algunos niños recibían lo que realmente necesitaban, mientras que otros no. Sin embargo, los padres estaban completamente seguros de que habían sido «justos». Los valores que he descrito, surgidos de una visión anticuada de la naturaleza de los niños, todavía perduran en muchas partes del mundo. Independientemente de las opiniones que estos valores puedan suscitar, hay que admitir que estos métodos educativos tienen bastante éxito, o por lo menos solían tenerlo, si tenemos en cuenta el objetivo que pretenden. El objetivo (educar a los hijos) no es importante. Lo importante es la apariencia exterior, como se resume en la frase siguiente tantas veces escuchada por la calle: «Recuerda que tienes que portarte bien, así la gente verá que eres un niño bien educado». Las prioridades de nuestra educación, en gran medida, se basaban en esa apariencia externa. Era importante que los niños aprendieran a «adaptarse», «comportarse», «hablar bien», y decir «gracias», «por favor» y «buenas noches». Los niños no podían ser ellos mismos; tenían que «actuar». Del mismo modo que un actor actúa en una obra de teatro. Y, como ese actor, debían aprenderse su texto. Ahora que sabemos mucho más que nuestros padres sobre los niños, es fácil hacernos los sabios. Pero debemos recordar que los padres que siguen aferrándose a la noción de familia como una estructura de poder lo hacen porque creen sinceramente que es lo mejor para sus hijos; no consideran este sistema educativo como una expresión de poder.
EL PARÉNTESIS DEMOCRÁTICO Hace unos veinticinco años, cuando las personas de mi generación llegamos a la adultez, empezamos a pensar en la familia de formas distintas. Eran los inicios de una época en que las familias intentaban reestructurarse siguiendo unos ideales democráticos. Gran parte del cambio fue iniciado por el movimiento de liberación de las mujeres. Después de muchos siglos oprimidas, las mujeres que30
rían que se las tratara con una igualdad real. La principal batalla hacía referencia a los cambios que debían producirse en los roles de ambos sexos, a una redistribución de las responsabilidades en el seno de las familias y a la desigualdad existente en el trabajo y en la educación. A pesar de que muchos de nosotros habíamos crecido en familias con una estructura de poder más o menos totalitaria, sentíamos que las familias debían ser más democráticas. Creíamos que los niños tenían derecho a que se les explicaran las normas y los límites impuestos por los adultos. Creíamos además que los niños tenían otros derechos: podían participar y tener influencia en la toma de decisiones de la familia. Estas ideas provocaron que hombres y mujeres, adultos y niños, interactuaran de nuevas formas. Por ejemplo, los padres no querían que se les dieran tantos métodos educativos; preferían tratar de entender a los niños y jóvenes. Por otro lado, se enriquecieron las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, puesto que éstas podían tomar decisiones sobre su cuerpo. Dichas relaciones fueron facilitadas por la industria farmacéutica, que puso a disposición de la mayoría métodos efectivos de contracepción. Asimismo, por aquel entonces la retórica estaba muy politizada. Ese noble experimento, a pesar de su validez, resultó ser insuficiente. Su impacto se limitó a la reformulación de los valores familiares tradicionales. ¿Por qué se quedó corto? Durante ese periodo, las familias se apoyaron en definiciones políticas para describir tanto los problemas existentes entre los dos sexos como los problemas entre adultos y niños (un paso intermedio lógico y necesario). Sin embargo, ese vocabulario político no es útil para describir de forma adecuada las relaciones que se dan en el seno de las familias. De hecho, cuando se utiliza de este modo, la ideología tiende a obstaculizar en lugar de fomentar los sentimientos de proximidad familiar. Tanto la ideología como el totalitarismo ofrecen seguridad y sentido a los iniciados, pero esta seguridad nunca llega a los que se encuentran al final de la escala jerárquica o los que tienen una percepción distinta de la realidad.
EL
PROCESO DE INTERACCIÓN FAMILIAR
Debido a la jerarquía existente en las familias, los valores democráticos, por sí solos, no bastan. Creer que todo el mundo tiene derecho a participar en las decisiones es algo útil cuando vincu31
lamos esta participación con el contenido y estructura de la vida familiar (por ejemplo, decidir dónde pasaremos las vacaciones o cómo repartir las responsabilidades que conlleva preparar las vacaciones). Sin embargo, este concepto no afecta al proceso de interacción, un elemento de gran importancia en referencia a cómo se sienten los distintos miembros de la familia y cómo se llevan con los demás durante las vacaciones. El proceso de interacción familiar, en ocasiones llamado «espíritu» o «atmósfera» familiares (los filósofos de la antigua Grecia lo llamaban ethos), hace referencia a la calidad de los intercambios entre los distintos miembros de la familia: cómo se relacionan unos con otros y cómo se sienten. Es el elemento clave de la salud y desarrollo mental y físico de niños y adultos. Este proceso está influido por distintos factores que tienen que ver con los padres: su personalidad, experiencias y la relación entre ellos; sus altibajos; su visión de la vida y su filosofía; su capacidad de detección y solución de conflictos; su capacidad para encontrar recursos cuando las cosas no van bien; etcétera. Es un hecho psicológico que los adultos de la familia son los únicos responsables del establecimiento de esta atmósfera familiar o ethos. No pueden delegar esta responsabilidad en sus hijos, ni compartirla con ellos, puesto que los niños no tienen capacidad para asumirla. Necesitan que los adultos estén al frente. Este hecho no implica que los niños no deban influir en el proceso de interacción de la familia. Muy al contrario. Ejercen una gran influencia gracias a su falta de experiencia en la vida, su lógica, sus problemas, su sensibilidad en momentos de conflicto y su falta de experiencia en su resolución. También influyen en el proceso de interacción gracias a su deseo de cooperar, su vitalidad y creatividad; y porque a menudo actúan como luces de emergencia que avisan de la presencia de conflictos entre los adultos. Sin embargo, no se puede responsabilizar a los niños de la calidad de la interacción. En las familias en que los padres, por los motivos que sean, no pueden hacerse cargo de esta responsabilidad y los hijos terminan por «tomar las decisiones», el resultado siempre es destructivo para los adultos, para los niños y para la relación. Se pueden delegar tareas o áreas prácticas de la responsabilidad en los niños, pero no se les puede hacer responsables del bienestar familiar; esa responsabilidad pertenece a los adultos. No obstante, con esto no quiero decir que los hijos no tengan derecho a influir en la toma de decisiones en un sentido demo32
crático. Pueden participar si el objetivo general es iniciarlos en las reglas democráticas. En situaciones en que adultos y niños deben cooperar, es mejor para estos últimos que los adultos tomen en serio sus deseos y necesidades. En la familia y en la sociedad, a menudo encontramos grandes e importantes diferencias entre seguir nuestro camino y conseguir lo que queremos. Una familia sólo es una unidad en términos jurídicos cuando se crea y cuando se destruye. Entre esos dos momentos, se trata básicamente de una unidad emocional y existencial. Está bien que respetemos los derechos de los demás, pero ese respeto no es suficiente para el bienestar y desarrollo de los niños. Los niños sanos piden algo más que igualdad en el sentido político y judicial; exigen ser tratados con dignidad personal. La transición descrita entre las familias totalitarias y las familias democráticas dio como resultado una serie de enfrentamientos que hirió a muchas personas. Sin embargo, este cambio se produjo durante un periodo de optimismo: creíamos que el futuro demostraría que nuestros esfuerzos no serían en vano. Queríamos dejar atrás lo «viejo» sin tener muy claro cómo tenía que ser lo «nuevo». Incluso hoy en día, muchos padres de nuestra generación todavía se arrepienten de que la «familia moderna» no haya evolucionado hasta el punto de que pueda solucionar sus propios problemas. No obstante, por lo general, quedó claro que los valores democráticos tenían un valor limitado cuando se aplicaban a la vida real. Eran demasiado abstractos para que sirvieran de modelo en los problemas diarios y resultaron ser más fáciles de concebir que de poner en práctica, como expongo a continuación.
C ONFLICTO Para las familias tradicionales la situación ideal era la falta de conflictos. Por lo tanto, cuando surgían conflictos entre adultos y niños, se culpaba a los padres de no saber educar a sus hijos correctamente o se culpaba a los hijos de falta de buenos modales. Como resultado, la primera generación de padres democráticos no tenía los modelos necesarios y no sabía cómo debía negociar y resolver los problemas de un modo constructivo. Evidentemente, esos padres se apoyaron en un modelo político; es decir, en la lucha por el poder. Sin embargo, este modelo no 33
es el más adecuado para las familias, puesto que inevitablemente provoca que haya un ganador y un perdedor. En las familias basadas en este modelo, la unidad familiar siempre sale perjudicada. Por eso, no es de extrañar que los divorcios y las familias monoparentales se hayan convertido en algo cada vez más habitual.
I GUALDAD En las familias democráticas, el concepto de igualdad se manifestaba, en primer lugar, como un intento de abolir los viejos roles sexuales y adaptarlos siguiendo un modelo más igualitario. Las familias querían eliminar la idea de que los hombres eran los proveedores y las mujeres las amas de casa. No obstante, muchas familias (en especial las que habían conseguido igualar los roles de los dos sexos) se encontraban ante una realidad nada agradable: aunque la «igualdad» era un objetivo noble, tanto a escala práctica como organizativa, no creaba un equilibrio sano entre hombres y mujeres en otras áreas. A medida que desaparecían los viejos estereotipos, surgían otros nuevos. Compartir las tareas relacionadas con el hogar y los hijos no resolvía el problema de cómo debían dividirse las responsabilidades emocionales y los demás aspectos relacionados con la gestión familiar. Dado que los hombres eran los herederos directos del viejo sistema totalitario, el papel del hombre en la familia estaba sometido a una gran crítica. Muchos hombres sentían esas críticas como una forma de castración. Sin embargo, se daba una paradoja que además era el núcleo de esa la crítica a los hombres: los padres nunca habían tenido un papel importante en el seno de las familias, ni cuantitativa ni cualitativamente. Es decir, se les criticaba principalmente por lo que no hacían. De un modo más o menos obligado, los hombres asumieron más tareas y responsabilidades en la familia al mismo tiempo que las mujeres entraban en el mundo laboral. Conjuntamente, estos dos fenómenos pusieron fin al papel del hombre como único proveedor. Hombres y mujeres empezaron a exigir que se considerara a los hombres como compañeros, amantes, padres y miembros de la familia. Durante un corto espacio de tiempo, se consideró que la igualdad quería decir «imitación» y se exaltaron las cualidades de los «hombres tiernos». Poco después, se pasó al otro extremo y se impu34
so el modelo del «hombre macho». Fue en este momento cuando hombres y mujeres se dieron cuenta de que el hecho de «dar a la mujer lo que quiere» no creaba, por sí solo, una familia más democrática. Los valores femeninos, que en su mayoría eran valores humanos básicos, no podían trasladarse a los hombres. Durante milenios, se han negado a las mujeres los derechos más fundamentales, aunque ellas han conseguido mantener, en distintos grados, sus cualidades humanas. Los hombres, aislados en su papel de proveedores, se han distanciado de sus cualidades humanas. En ese sentido, todavía hoy es evidente la falta de igualdad.
R ESPETO
Y ACEPTACIÓN
Los términos «respeto» y «aceptación» eran elementos clave en la nueva igualdad entre hombres y mujeres, a pesar de su ambigüedad; es decir, se pueden entender de distintos modos, dependiendo de quién hable de ellos. Por ejemplo: ¿el respeto es algo que nosotros, los seres humanos, debemos tener unos hacia otros por el simple hecho de existir o es algo que debemos «ganarnos»? ¿Tengo que respetar el modo de hacer de mi pareja (cómo ha educado a sus hijos, por ejemplo) o debo esperar para realizar una evaluación de los resultados? Imaginemos que mi pareja me dice: «¡Lo tienes que aceptar!». En ese caso, ¿debo esconder mi desacuerdo?, ¿tengo que estar de acuerdo o actuar como si estuviera de acuerdo?, ¿puede «exigirme» mi aceptación?, ¿o quizá sea un regalo que tengo que darle porque la quiero? Pero ¿qué pasa si la respeto y acepto como es pero me doy cuenta de que no soporto convivir con ella? ¿Es necesario comprender a otra persona antes de poder respetarla y aceptarla, o, incluso, amarla? ¿O es algo superfluo? Para explicar estos conceptos abstractos de un modo más concreto de forma que sean útiles para entender la vida familiar, primero debemos fijarnos en nuestro interior. Debemos aprender a respetarnos tal como somos. Así adquirimos un alto grado de autorrespeto. Mediante este proceso, aprendemos a ver lo estúpido que es tomarnos como algo personal que otras personas no nos respeten. Sin embargo, esto nos lleva a nuestro punto de inicio: ¿el respeto y la aceptación son requisitos para el amor? ¿O son consecuencia del amor?
35
E XIGENCIAS Hacer «exigencias» es algo importante cuando hablamos de comercio, contratos y juegos de política, pero no cuando hablamos de familias. Es posible que una mujer divorciada exija a su ex marido que le pase la pensión para su hijo, pero no que se responsabilice de él y que le preste atención. Una relación de amor entre un hombre y una mujer, o entre los padres y sus hijos, es un regalo y un privilegio. No es algo que podamos exigir a los demás. Cuando un miembro de una familia exige algo –ya sea responsabilidad, afecto, sexo, atención, compañía o respeto– es inevitablemente una exigencia de amor. Es un deseo legítimo, pero una exigencia absurda. Sin embargo, la vida familiar está repleta de exigencias. A veces, tenemos la suerte de conseguir lo que queremos. Pero muy a menudo conseguimos lo que queremos a costa de alejarnos de la persona que amamos. Por eso, el intento de reconstruir las familias siguiendo el modelo democrático supone un avance, pero no ha sido un éxito completo. Omite una dimensión de la vida familiar que es esencial para el bienestar y el buen desarrollo de sus miembros: la dignidad. El concepto de tratar a las personas con la misma dignidad ha estado presente en los discursos políticos durante dos siglos, a pesar de que pocas veces se ha puesto en práctica. Como tampoco ha sido fácil aplicar este concepto en la vida familiar porque tenemos muy pocos modelos y ejemplos claros.
UNA COMUNIDAD DE IGUAL DIGNIDAD Las relaciones entre adultos y niños han mejorado decisiva y cualitativamente durante los últimos veinticinco años a medida que el concepto de igual dignidad surgía en el seno de las familias. Este cambio quizá se haga más evidente en el hecho de que niños y jóvenes ahora pueden moverse por el mundo con mayor naturalidad y conciencia propia. Ya no están programados automáticamente para tolerar las violaciones infligidas por padres y adultos que las generaciones anteriores se vieron obligadas a aceptar. Al mismo tiempo, sin embargo, tanto la familia como la sociedad todavía son incapaces de satisfacer una de las necesidades bási36
cas de niños y jóvenes: que los consideren (y animarles a que se consideren a sí mismos) miembros válidos de la comunidad. El concepto emergente de igual dignidad también ha tenido su repercusión en las relaciones entre hombres y mujeres. Hay signos evidentes de que los papeles tradicionales de los hombres y las mujeres ya son historia. Es verdad que los hombres y las mujeres a menudo piensan, sienten y actúan de formas distintas. Si estas diferencias son de origen biológico o cultural no es algo que en este contexto sea importante. El principio de igual dignidad hace hincapié en el hecho de que las personas son distintas, pero su intención no es igualar o resolver estas diferencias. Por este motivo se puede aplicar dicho principio a las relaciones personales entre hombres y mujeres, adultos y niños, cristianos y musulmanes, europeos y africanos, médicos y pacientes, o jefes y trabajadores. ¿Qué quiero decir con el concepto de igual dignidad? Mientras que la igualdad es una entidad estática y mesurable, la igual dignidad hace referencia a un proceso dinámico. No se trata de una cualidad establecida e inamovible. Muy al contrario, se tiene que ir adaptando siempre a las nuevas situaciones que surgen. El concepto de igual dignidad también difiere del concepto de igualdad, puesto que no necesariamente se refleja en una distribución determinada de los papeles familiares. Por ejemplo, el hecho de que la mujer esté preparando la cena mientras el marido está viendo un partido de fútbol por la tele (o al revés) no nos dice nada del nivel de igual dignidad existente entre los dos integrantes de esta pareja. A pesar de que esta distribución de papeles nos puede parecer muy tradicional, eso no quiere decir que los papeles sean desiguales, a no ser que uno de los dos se sienta obligado por el otro a realizar su papel. Cuando una persona asume un nuevo rol, la igualdad se convierte en un hecho importante sólo en el caso de que la persona que asume nuevas responsabilidades se convierta, en consecuencia, en más persona. En otras palabras, cuando los padres dedican más tiempo a sus hijos, sus mujeres pueden sentirse agradecidas por tener una responsabilidad menos. Sin embargo, la relación entre los padres sólo es completa si los hombres se sienten seres humanos más completos a resultas del contacto con sus hijos. En caso contrario, sólo están «ayudando». Nuestra capacidad de actuar espontáneamente con igual dignidad en relación con nuestro compañero o nuestro hijo depende, como en muchas otras cosas, de nuestras experiencias en la familia en la que crecimos y de los modelos que seguimos. Pue37
de ser difícil tratar a las personas con igual dignidad si de niños no fuimos tratados dignamente. Puede ser especialmente difícil para los que se han sentido alabados por su apariencia, por su capacidad de cooperar o por sus buenas notas. Para la mayoría, la capacidad de tratar a los demás con igual dignidad exige un aprendizaje y un entrenamiento diarios.
38
2 LOS NIÑOS COOPERAN
Cuando los niños dejan de cooperar, lo hacen porque han cooperado demasiado o porque se ha dañado su integridad. Nunca se debe al hecho de que no quieran cooperar.
EL CONFLICTO BÁSICO Si leemos los primeros escritos de la humanidad, descubrimos que el principal dilema existencial siempre ha sido el conflicto entre el individuo y la sociedad. A veces, este conflicto se ha denominado conflicto entre individualización y conformidad o conflicto entre identidad y adaptación. Yo prefiero llamarlo conflicto entre integridad y cooperación. integridad (sí mismo, identidad, Yo...)
conflicto
cooperación (copiar, imitar...) Todas las teorías relacionadas con la educación de los niños se han basado en una lectura particular de este conflicto: los niños son individuos potencialmente no cooperativos, asociales o egocén39
tricos. En consecuencia, los adultos deben enseñar a los niños a cooperar, adaptarse y tener en cuenta a los demás. Los métodos para realizar esta tarea han sido muy dispares. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo pasado se redujo el uso de la violencia y aumentó el diálogo. La creencia de que los niños no son cooperativos era un argumento que hasta hace poco tiempo nadie rebatía. Cuando yo era niño, por ejemplo, los pediatras recomendaban que se impusiera disciplina e higiene, un sistema cuyo lema era «Orden, Limpieza y Regularidad». Se decía a las madres que tenían que dar el pecho, bañar y meter en la cama a sus hijos en intervalos regulares. Según los expertos, si los padres no conseguían cumplir estos objetivos, serían los niños quienes controlarían a sus padres. Cuando, al cabo de semanas o meses, una madre mostraba su preocupación porque su hijo lloraba muy a menudo, los expertos tenían la respuesta adecuada: le avisaban de los peligros que provocaba el incumplimiento de los horarios y le aseguraban que llorar era bueno para el niño, ya que así ejercitaba los pulmones. Por suerte para muchos de nosotros (como mínimo, para los que sobrevivimos nuestros primeros años de vida con una relativa buena forma), nuestros padres no pudieron soportar nuestros llantos de disgusto durante mucho tiempo. Hicieron caso omiso de las órdenes del médico y nos dieron de comer en momentos en los que, supuestamente, no debían. Existe otra idea que, hasta hace poco tiempo, nadie rebatía: ante el conflicto entre la necesidad de los niños de mantener su integridad personal intacta y su deseo de cooperar, muchos expertos afirmaban que los niños preferían ir a la suya. Por lo tanto, los padres tenían que ayudar a los niños a que aprendieran a cooperar para que desde un principio supieran quién estaba al mando. Después de cuarenta años de intensa investigación de las familias y de dos décadas de estudio de la relación entre madres e hijos, hemos descubierto que la realidad es totalmente distinta. De hecho, cuando los niños tienen que escoger entre conservar su propia integridad o cooperar (dilema que se les presenta, al igual que a los adultos, en numerosas ocasiones a lo largo del día), nueve de cada diez veces prefieren cooperar. Por lo tanto, los niños no necesitan que los adultos les enseñen a adaptarse o a cooperar. Lo que necesitan son adultos que les enseñen a cuidarse por sí mismos cuando están interactuando con otras personas. A los adultos les cuesta darse cuenta de este problema por dos razones. En primer lugar, por regla general no prestamos mucha 40
atención al comportamiento de los niños cuando cooperan; sólo lo hacemos cuando dejan de cooperar o se niegan a hacerlo. En segundo lugar, la cooperación de los niños puede manifestarse en dos comportamientos muy distintos. Sin embargo, antes de ahondar en esta distinción, tenemos que entender qué es la cooperación.
COOPERACIÓN Al decir que los niños cooperan quiero decir que copian o imitan a los adultos más importantes de su entorno. En primer lugar, a sus padres; y luego a los demás adultos con los que mantienen una estrecha relación (véase pág. 39). E JEMPLO : La baja por maternidad se ha acabado y Lily, de seis meses de edad, tiene que empezar a ir a la guardería. Las mañanas que su madre la lleva a la guardería antes de ir a trabajar, Lily llora; no está nada contenta y nada le parece bien. En cambio, cuando es su padre quien la lleva, todo va sobre ruedas. ¡Un misterio! ¿A qué se debe? Los padres hablan a menudo sobre la calidad de la guardería y sobre los distintos estilos educativos de ambos: ¿Quizá mamá sobreproteja demasiado a Lily? ¿Quizá papá no se preocupa lo suficiente?
Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, ninguno de estos factores tiene nada que ver con la alegría o la tristeza de los niños cuando llegan a la guardería. Muy al contrario, los niños –como Lily– lloran con su madre porque, básicamente, la madre (por motivos evidentes) todavía no está emocionalmente preparada para separarse de su hija. Está nerviosa, ansiosa o triste, y lo ha estado desde que dio a luz. No obstante, ha tenido que eliminar esos sentimientos porque la situación familiar no permite que uno de los padres se quede en casa. A pesar de que la madre no es consciente de esos sentimientos, Lily los percibe y los copia. Es decir, Lily está cooperando al comunicar de forma competente un mensaje que quiere decir lo siguiente: «Querida mamá: hay algo entre nosotras que no va bien; 41
hay algo que no está claro. Sólo quiero decirte que lo sé y que espero que te hagas responsable de solucionar el problema para que las dos nos podamos sentir mejor». Sin embargo, si preguntamos a la madre de Lily si la hija llorona a la que acaba de dejar en la guardería coopera con ella, muy probablemente dirá que no. Esto se debe a que el concepto de cooperación de la madre está relacionado con el de adaptación; es decir, asume que una hija cooperativa soportaría su separación sin derramar lágrimas. La misma dinámica se repite cuando llevamos al niño al médico o al dentista o cuando lo ubicamos en una situación nueva. E JEMPLO : Karen y Christian acaban de tener a su primera hija, Sara, después de muchos años intentando ser padres. Karen se ha tomado una excedencia de un año para quedarse en casa con su niña. Como la mayoría de los padres sin experiencia, Karen y Christian están muy contentos aunque, al mismo tiempo, se muestran inseguros de si podrán hacer frente a la gran responsabilidad que supone ser padres. Por muchos motivos, nunca tienen la oportunidad de hablar entre ellos sobre su sentimiento de inseguridad. Esto supone que Karen debe cuidar a la niña sin antes haber expresado todos sus sentimientos. Cuando Christian llega del trabajo o cuando las visitan familiares o amigos, sólo preguntan cómo se encuentra Sara o se admiran de lo maravilloso que debe de ser que Karen pase tanto tiempo con su hija. Poco a poco, Karen va sobreponiéndose a su inseguridad y va adoptando unas actitudes muy particulares en lo que a la dieta e higiene de Sara se refiere: la niña debe ir bien vestida, no puede tener pupas en el culito, tiene que comer a intervalos regulares y, si puede ser, en gran cantidad. A los tres meses de edad, Sara empieza a vomitar la leche materna. Karen se desespera pero no se lo comenta a nadie hasta que la niña no empieza a perder peso. Finalmente, se arma de coraje y le comenta el problema a su pediatra. Puesto que hay una pequeña posibilidad de que la niña haya nacido con un ligero problema cardiaco, el médico recomienda que se haga un examen médico. Los resultados demuestran que Sara no padece ningún trastorno, pero los vómitos no cesan. El hecho de amamantar a su hija –lo que antes era una experiencia íntima y placentera– se ha convertido en una pesadilla tanto para la madre como para la hija. 42
A pesar de que Karen no se da cuenta, su hija coopera y da una información muy competente a su madre. Su mensaje puede tener diversas interpretaciones. Los mensajes que se pueden derivar de los vómitos pueden ser los siguientes: • •
«Gracias, mamá. ¡Estoy llena!» «Mamá, preferiría comer cuando tengo hambre y no cuando a ti te apetece mantener una experiencia íntima conmigo.» • «Mamá, hay algo entre nosotras que no funciona. Te has obsesionado tanto con ser una buena madre que te has olvidado completamente de mis necesidades. ¿No crees que sería buena idea que lo hablaras con papá?» • «Mira, mamá. No puedo soportar cómo me tratas. ¡Me pone enferma!» Sin embargo, Karen no cree que su hija sea cooperativa; muy al contrario. Al cabo de unas cuantas semanas, y después de otro ingreso de Sara en el hospital, Karen y Christian deciden consultar a un terapeuta familiar (la mayoría de los terapeutas llegarían a una de las tres conclusiones siguientes: Karen está neurótica; el matrimonio no funciona; la niña no está bien). Cuando el terapeuta les preguntó directamente sobre la forma en que Sara debería cooperar, Karen respondió: «Me conformaría con que empezara a comer de forma normal y a ganar peso».
Pero no es así como cooperan los niños. Los niños van a la raíz del problema. Sin ser conscientes de ello, siempre ponen el dedo en la llaga del conflicto que impide que la familia viva en bienestar. E JEMPLO : Una familia ha salido a comer a un restaurante. A la hora del café, los niños, de cuatro y siete años, toman helado y se lo terminan en un santiamén. Mientras, los padres inician una importante conversación íntima. Los niños permanecen sentados durante un rato, pero muy pronto inventan un juego. Andan, sin armar jaleo, entre las mesas vacías del comedor trazando circuitos cada vez más complicados. Los padres los llaman un par de veces y los niños dejan el juego, pero al cabo de poco vuelven a jugar. 43
De repente, el padre los llama en voz baja pero enfadado. Cuando, siguiendo las órdenes de su padre, los niños regresan a la mesa, el padre les dice: «¿No me habéis oído? Si no os portáis bien, no saldremos más a comer fuera. ¡Ya está bien por hoy! ¡Nos vamos a casa!». Los niños no entienden nada. Sin mediar palabra, salen del restaurante con la mirada caída y las cabezas gachas. Han cooperado, completamente, de forma abierta y directa. Su comportamiento decía: «Ya que los papás están ocupados el uno con el otro, mejor hacemos algo para no molestarles». Saltamos en el tiempo. Al cabo de unos cuantos meses, una noche uno de los niños pregunta al padre: «¿Por qué no salimos a cenar fuera?». El padre responde: «Bueno, quizá. Pero tendréis que portaros bien y no hacer nada malo como la última vez». De nuevo, el padre ha interpretado el comportamiento espontáneo, afectuoso y considerado de sus hijos como un acto no cooperativo. De nuevo, el padre ha confundido cooperación y «buen comportamiento». Ha preferido centrar su atención en la obediencia en lugar de centrarla en el establecimiento de una relación basada en una igual dignidad.
Si observamos el comportamiento de los niños, nos daremos cuenta de que los niños son unos expertos en cooperar en todas las áreas. Pongamos por ejemplo a aquel niño de cuatro años que tiene los mismos andares de su padre o a aquella niña de siete que come igual que su madre o a aquel niño de nueve años que habla con su hermano menor imitando a la perfección la forma de hablar que su padre tiene con él. Cuando nosotros, los padres, vemos que nuestros hijos nos imitan en todos estos aspectos, rara vez nos sentimos indignados o confundidos. Muy al contrario, nos sentimos halagados. No obstante, cuando nuestros hijos copian o expresan sentimientos o actitudes que preferiríamos mantener en la intimidad o de los que no somos conscientes, es muy posible que nuestra reacción sea bastante más negativa. De hecho, los niños pequeños nos estudian a fondo antes de expresarse por sí mismos. Veamos, por ejemplo, lo que sucede cuando visitamos una familia con un hijo de entre seis meses y dos años y medio de edad: el bebé estudia la cara de mamá o papá cuidadosamente durante unos segundos cuando nosotros entramos en la habitación. Si alguno de sus progenitores se muestra nervioso, asustado o simplemen44
te no tiene ganas de recibir visitas, el niño empezará a llorar o apartará su cara de nosotros. En ese momento, la persona adulta seguramente dibujará una sonrisa social y nos dirá: «¡Ah, eres tú! Pasa». Sin embargo, el bebé no modificará su comportamiento. De modo similar, los niños están en alerta si su madre tiene una nueva relación sin estar convencida de ello o si su padre empieza a salir con una mujer y prefiere que su hijo no lo sepa. Como terapeuta familiar, cada día veo ejemplos de estas formas de cooperación. Los niños, y en especial los más pequeños, se ponen nerviosos y exigen atención durante las sesiones de terapia familiar hasta que los padres y yo llegamos al núcleo del problema. Una vez identificado el problema y después de que los padres hayan aceptado su responsabilidad, los bebés, a menudo, se duermen; los niños un poco mayores empiezan a dibujar o se aburren y piden irse a casa. Los niños incluso copian a sus padres cuando surgen problemas o conflictos. Esta tendencia frecuentemente ha llevado a pensar en la existencia de raíces biológicas del alcoholismo, por ejemplo. Mi experiencia en terapia familiar me indica que un hijo de padres alcohólicos que de mayor también es alcohólico coopera de esta forma con el progenitor con el que se siente especialmente vinculado. Como ya se ha mencionado, el comportamiento cooperativo de los niños puede manifestarse de dos formas distintas: de forma directa o de forma inversa. Los niños que cooperan directamente imitan el comportamiento de uno de los padres. En las familias en que el comportamiento de los padres no es terriblemente destructivo, los niños tienden a imitar a los padres de forma directa. •
Los niños tratados con respeto tratan a los demás con respeto. • Los niños a los que se trata con afecto tratan con afecto a los demás. • Los niños cuya integridad no es violada no violan la integridad de los demás. Un niño que coopera de forma inversa, actúa de un modo aparentemente opuesto porque está reprimiendo sus ganas de cooperar directamente. Sin embargo, le mueve el deseo de cooperar. 45
Tampoco es infrecuente que dos niños de la misma familia cooperen de formas distintas. Este hecho a menudo causa sorpresa entre padres y profesionales, puesto que los niños comparten un mismo entorno y forma de educación. E JEMPLO : Una joven madre de un campo de refugiados de Croacia pide consejo al equipo psicológico porque su hijo, de siete años, mantiene una actitud desafiante y protesta continuamente. Es decir, es un niño desobediente y nada cooperativo. Sin embargo, la misma madre dice que su otro hijo, de doce años, ayuda, es maduro y cooperativo. Sus maestros dicen que es introvertido pero que también es inteligente y obediente. La familia ha sufrido grandes desgracias. El marido de la mujer murió en el frente de Bosnia seis meses antes; el resto de la familia está desperdigada en varios campos de refugiados y centros de asilo. La madre hace frente a tanta pérdida como lo hacen la mayoría de los padres: de forma espontánea, por consideración hacia sus hijos, se guarda para sí sus sentimientos; llora muy pocas veces, cuando está sola. Este gesto tan bienintencionado, por desgracia, es muy habitual; pero es tan malo para la madre como para los hijos. El hijo mayor coopera con su madre haciendo lo mismo que ella. Ha perdido la alegría de vivir y guarda toda su tristeza en su interior. Cabizbajo, se mueve con un andar casi mecánico, con una mirada inescrutable y triste. Los adultos con los que se encuentra le tratan con afecto y compasión. Los sentimientos silenciados hacia su madre son un sedante y un revitalizador para ambos. Desde mi punto de vista, el niño coopera de forma directa. El hijo menor también coopera, pero de forma inversa. Hace justo lo contrario. Es el único miembro de la familia que expresa tristeza, desesperación, frustración y deseo de compañía. Es decir, intenta expresar los sentimientos reprimidos por su madre. Sin embargo, ella no puede acostumbrarse a sus propios sentimientos y, al mismo tiempo, abrirse a los de su hijo. Los sentimientos de ambos son demasiado parecidos. Al hijo menor también le gustaría cooperar del mismo modo que lo hace su hermano, pero no puede. Su expresión compungida de frustración no despierta la simpatía de los adultos, sino que les remueve sus sentimientos de ira y de desesperación. No le consideran «mayor y sensible», como a su hermano. Lo ven como un niño «pequeño y malo». Los tres miembros de esta familia cooperan 46
a expensas de su salud. No obstante, únicamente el hijo menor tiene la llave que abre la puerta de una familia más sana; es el que indica el camino. Por suerte, la madre se ha dado cuenta de que necesita ayuda. Se ha percatado de las señales de peligro y les ha hecho el suficiente caso como para hablar de su problema con otras personas adultas. Finalmente, le presentan a un grupo de mujeres que se encuentra en situaciones similares. A medida que puede expresar su sufrimiento, permite que su hijo mayor también exprese el suyo. Y, en consecuencia, el más pequeño también se calma.
Observamos este mismo fenómeno (un comportamiento cooperativo divergente) frecuentemente en las familias en que el padre se muestra agresivo con su esposa y con sus hijos. A menudo, uno de los hijos imita al padre y se convierte en alguien violento y destructivo, mientras que el otro hijo, al igual que su madre, dirige la violencia hacia su interior. Los niños que siguen tal comportamiento se convierten en personas autodestructivas (abusan de las drogas, son sexualmente promiscuos o intentan suicidarse) o se convierten en personas tranquilas, intentan pasar desapercibidas, sin establecer compromisos personales, pero con un excesivo sentido de la responsabilidad en relación con los demás. Cabe destacar que muchos de estos comportamientos tan sutiles a menudo se confunden erróneamente con signos de «buena educación». Cuando los niños de estas familias llegan a la adolescencia, se comportan de formas totalmente distintas. Por muchos motivos, los chicos tienden a ser violentos mientras que las niñas tienden a ser autodestructivas. Uno de los motivos de esta disparidad se debe a que las chicas suelen tomar a la madre como modelo y, por lo tanto, cooperan siguiendo su modelo autodestructivo de comportamiento. No obstante, si se analiza detenidamente, se puede afirmar que todos los niños mantienen una relación distinta con sus padres, tanto en lo que se refiere a la naturaleza como a la calidad de sus interacciones. El esquema siguiente resume la divergencia entre imitación/cooperación directa e inversa: •
Los niños criticados se convierten en personas o bien críticas con los demás o bien autocríticas. • Los niños que han crecido en hogares violentos se convierten en personas violentas o autodestructivas. 47
•
Los niños que han crecido en familias no comunicativas se convierten en personas calladas o habladores. • Los niños que han sufrido abusos sexuales o malos tratos se convierten en personas autodestructivas o agresivas. Según mi opinión, los niños que tienen que hacer frente a un comportamiento destructivo por parte de adultos cooperan de forma inversa en un cincuenta por ciento de los casos. En el otro cincuenta por ciento, cooperan directamente y, debido a ese comportamiento, son identificados como «niños problemáticos». Hago mención de este aspecto para dejar claro que todos tenemos nuestras razones para actuar del modo en que lo hacemos. Todos, de forma inocente, hemos sido conducidos a nuestro comportamiento destructivo/autodestructivo. Muchas personas adultas actúan de formas que consideran afectuosas y respetuosas pero que, de hecho, no lo son. Otras muchas intentan actuar de una forma afectuosa, pero con la intención no basta. En el pasado, cuando la familia era una estructura de poder autocrática, los padres podían suprimir más fácilmente la competencia de los hijos. Por suerte, en la actualidad es algo mucho más difícil. Niños y jóvenes han adquirido una mayor seguridad en sí mismos y, además, los padres son más flexibles y la sociedad tiende a tomarse más seriamente el bienestar de los niños como personas individuales.
INTEGRIDAD Cuando uso el término «integridad», hago referencia a un concepto colectivo relacionado con la unidad e inviolabilidad de nuestra existencia física y psicológica. La integridad está relacionada con la identidad, los límites y las necesidades personales. En la mayoría de los casos, los niños no pueden proteger su integridad en relación con sus padres. Sin embargo, con eso no quiero decir que los niños sean totalmente incompetentes en esa área: de hecho, pueden establecer en gran medida sus propios límites. Es decir, a menudo ignoran sus propias necesidades si éstas entran en conflicto con las necesidades de sus padres: prefieren cooperar en lugar de pensar en sí mismos. 48
Un ejemplo de esta sumisión lo encontramos en el incesto. Los abusos sexuales a hijos o hijastros por parte de padres o madres es una dramática violación de la integridad física y psicológica de un niño. Cuando las víctimas de un incesto describen cómo se sentían en el momento del abuso, a menudo afirman que sabían que lo que les hacían era algo muy malo y que habían intentado, mediante la expresión verbal y no verbal, defenderse. Al oír estas afirmaciones, una persona adulta afectuosa no puede concebir una situación en la que otro adulto pueda hacer caso omiso de las peticiones de la víctima. Todas las víctimas de incesto han ignorado sus límites para cooperar. Y cuando son amenazadas o manipuladas, las víctimas a menudo prometen al culpable que mantendrán lo que ha pasado en secreto. En algunos casos, este silencio leal y cooperativo se mantiene durante años; en otros, durante toda la vida. Evidentemente, se trata de una reacción autodestructiva a una injusticia que la sociedad considera no sólo ilegal sino éticamente cuestionable en todos los sentidos. No es difícil imaginarse cómo los niños callados y autodestructivos hacen frente a las injusticias cotidianas de menor magnitud, aquéllas que son comúnmente aceptadas como una parte importante o necesaria de una «buena educación». Por norma general, los niños responden autodestructivamente a las violaciones. Es decir, cuando los padres, de forma consciente o inconsciente, violan la integridad de sus hijos del mismo modo y regularmente, los niños no llegan a la conclusión de que los padres les han hecho algo malo; consideran que son ellos los malos. Al perder su sentimiento de autoestima, acumulan un sentimiento de culpa o vergüenza. Este cambio de papeles tiene consecuencias de por vida, tanto para la calidad de vida de los niños como para la calidad de la relación entre padres e hijos. Es un hecho triste que cuanto más se viola la integridad de una persona, más tiende ésta a cooperar y someterse a la persona responsable de la violación. Este fenómeno se observa tanto en niños como en mujeres que conviven con un compañero violento. Los profesionales que trabajan con víctimas de malos tratos han observado que existe una relación entre el nivel de violencia y el sentimiento de culpa. El objetivo de los malos tratos es destruir la integridad de la victima hasta dejarla al borde de la muerte. Desde el punto de vista del maltratador, el maltrato es más efectivo cuando la víctima se siente completamente avergonzada de lo que ha pasado. 49
De modo similar, los niños que han sido internados en instituciones debido a abusos por parte de los padres (actos de crueldad física y psicológica) padecen una gran falta de autoestima y un gran sentimiento de culpa. Además, evidencian un gran sentimiento de lealtad hacia sus padres y a menudo sienten la necesidad de ir a casa durante los fines de semana y las vacaciones, a pesar de que saben que pueden ser agredidos de nuevo. Los niños cuya integridad ha sido violada siempre han sido competentes a la hora de comunicar esta violación a los adultos, pero frecuentemente se ha ignorado, reprimido o malinterpretado su mensaje. Cuando era niño, por ejemplo, era bastante normal que los padres y los maestros creyeran que se podía conseguir que los niños fueran «buenos» a fuerza de repetirles lo «malos» que eran. Los niños se portarían bien si los adultos les decían lo mal que se portaban con la convicción suficiente. Pero decir a los niños que se han equivocado es sinónimo de violar su integridad. A menudo comunican esta violación de forma no verbal, en un lenguaje claro e inconfundible: lloran o ponen cara de tristeza; miran a los adultos un momento y, si no se percibe su mensaje, sus cuerpos se ponen rígidos, bajan la mirada y la cabeza. Todo su cuerpo transmite un mensaje: «¡Me estás haciendo daño!». De hecho, cuando algunos niños dicen en voz alta: «¡Me estás haciendo daño!», reciben la respuesta: «¡Estate callado mientras te estoy hablando!». En otros casos, los adultos malinterpretan el lenguaje corporal de los niños y lo consideran como un mensaje de desafío, a lo que responden: «¡Mírame cuando te hablo!». Ambas expresiones refuerzan un ideal social a cambio de dañar la integridad personal del niño. Estos comentarios indican al niño: «No es importante que te duela lo que te digo, y, si te duele, quizá así lo recordarás mejor. Lo más importante es que recuerdes que hay que ser educado, lo que significa que tienes que mirar a quien te habla». Si con estas expresiones no se consigue impresionar suficientemente al niño, muchos adultos lo agarran del mentón y le tiran la cabeza hacia arriba. En este caso, al niño sólo le queda una estrategia de defensa: bajar la mirada. Pero esta reacción defensiva puede enfurecer a muchos padres, hasta el punto de que éstos utilicen la violencia física o castiguen al niño en su habitación hasta que cambie de opinión. 50
Los motivos por los que esta práctica, muy común en Dinamarca hace treinta o cuarenta años y todavía vigente en muchos países, era considerada como un hecho normal y aceptable son dos. En primer lugar, todos los padres la seguían, hecho que la convertía en algo correcto por definición. En segundo lugar, y mucho más importante en este contexto, los niños cooperan. La niña castigada con un bofetón o con irse a la cama sin cenar cambiará de actitud al cabo de un par de horas o quizá a la mañana siguiente, y seguirá con su antigua relación afectuosa con sus padres. Jugará con papá, hablará de cosas íntimas con mamá y jugará en el jardín con sus amigas. Quizá pida disculpas ritualmente a sus padres, o quizá los padres tomarán la iniciativa y dirán: «Vamos a olvidar la discusión ahora que está todo arreglado». La niña no está enfadada con sus padres y no ha cambiado el concepto que tiene de ellos. Sin embargo, ha perdido una cierta cantidad de autoestima (se ha convertido en una persona un poco menos como ella es y un poco más como sus padres quieren que sea). Pero como todos los niños, quiere a sus padres de un modo total e incondicional y está dispuesta a darles, a cualquier precio, la hija que quieren. Está tan convencida de que sus padres tienen toda la razón, y que ella no, que muy probablemente reprimirá su sufrimiento y humillación. De hecho, veinte años más tarde, quizá haga lo mismo con su propio hijo. Esta capacidad de cooperación de los niños se utiliza a menudo para respaldar la teoría de que la «corrección» es un método educativo válido o que los niños no sufren daños por lo que los adultos les mandamos hacer. Los padres, cuando ven a un niño que coopera, dicen: «¿Ves? Ya te dije que lo estabas educando bien. Mira cómo coopera». E JEMPLO : Una madre joven y separada tiene problemas para realizar todas las tareas domésticas que le esperan después del trabajo. Ella sola tiene que cuidar a su hija de tres años y a su hijo de cinco, limpiar, cocinar, hacer la colada y llevar los números de la casa. Su solución: enviar a sus hijos a la habitación durante unas horas para que vean la tele mientras ella realiza todas las tareas. Los maestros de los niños se percatan de que en clase tienen una actitud pasiva y rostros tristes. Cuando le preguntan qué le pasa, el niño se queja de que tiene que pasarse unas cuantas horas encerrado en su habitación. El maestro llama a su madre, que no sólo admi51
te abiertamente que confina a sus hijos en su habitación sino que además justifica su decisión por dos motivos: su madre le hacía lo mismo cuando era niña y no le ha causado daño alguno; y, además, oye a los niños jugar cuando pasa por delante de su habitación y parecen contentos. Pero es evidente que los niños no están contentos, sólo cooperan.
Pongo este ejemplo no para debatir si está bien o mal encerrar a los niños en su cuarto durante unas horas. Mi propósito es dar pruebas de que los niños nos muestran señales claras, y que las tenemos que considerar seriamente (aunque esto vaya en contra del método educativo de nuestros padres o de otras personas). La violencia física es un insulto a la integridad de cualquier persona, incluida la de los niños. Podemos racionalizarla diciendo que es «la única solución» o que «se lo estaba buscando» o defendiendo el derecho de cualquier adulto a infligir un castigo corporal. De hecho, el gran número de eufemismos que hemos creado para esconder el impacto de nuestro comportamiento nos debería servir de ayuda para descubrir que estamos haciendo algo que sabemos que es incorrecto. A pesar de esto, muchos adultos –como la madre que encierra a sus hijos en su habitación– esgrimen los mismos argumentos para defender el castigo corporal: «Me dieron un par de buenas tortas cuando era niño; me las merecía y no me han hecho ningún daño. Además, funciona. Cuando los niños hacen algo malo, un buen bofetón asegura que no lo volverán a repetir». El argumento «funciona» es utilizado no sólo por los padres sino también por ciertos profesionales de la educación y de la salud mental. Superficialmente, tienen razón; estos métodos funcionan. De hecho, parece ser que cuantas más veces una parte exija a la otra que sacrifique su integridad mejor funcionan estos métodos. Por eso, una niña de seis años víctima de incesto se puede parecer a una seductora muchachita de trece o los niños japoneses se suicidan debido a la ansiedad derivada de los objetivos propuestos. Por eso, nuevas sectas religiosas, cada una con sus propias estrategias de captación, atraen cada vez a más gente. Por eso, miles de personas lloran la muerte de su dictador. Por eso, padres patriarcales y abuelas con ansia de poder son capaces de creer que toda su familia les respeta cuando en realidad la tienen subyugada. 52
No obstante, el argumento de la efectividad como defensa del castigo corporal es erróneo por dos motivos. En primer lugar, hemos observado que los niños cooperan voluntariamente con los adultos a los que quieren, en los que confían, de los que dependen, sin importarles el comportamiento de esos adultos. En segundo lugar, ahora que disponemos de mucha información relativa a los efectos emocionales y anímicos a largo plazo causados por la violencia, no es ético justificar su uso sólo porque funciona a corto plazo. En otras palabras, no basta con decir que «funciona». Debemos estudiar por qué y cómo funciona. Debemos plantearnos desde una nueva perspectiva el modo en que nos tratamos los unos a los otros. Debemos tener en cuenta el precio humano y social que nosotros, nuestros hijos, clientes, pacientes y demás miembros de la sociedad pagamos por lo que, superficialmente, parece ser un buen método para conseguir la cooperación. Si el precio es sacrificar la propia integridad, entonces es demasiado caro. Es un sencillo y civilizado principio ético. En el pasado, cuando todavía creíamos que los niños eran seres semihumanos, era posible justificar la violación de su integridad. Los adultos que ostentaban el poder tenían la potestad de interpretar y describir la realidad. Además, sabían implícitamente qué era lo mejor para los niños. Sabían qué era lo necesario para que los niños pudieran crecer y convertirse en seres humanos de verdad. • • • •
«¡Sabrás lo que quiere decir cuando seas mayor!» «¡Es por tu propio bien!» «¡Algún día me lo agradecerás!» «¡Me duele más a mí que a ti!»
Éstas son algunas de las frases clásicas que han utilizado los adultos cuando han violado la integridad de niños y jóvenes. Si las consideramos desde el punto de vista más benévolo, estas afirmaciones revelan tanto la incomodidad de los adultos por actuar del modo en que lo hacían, como la necesidad social de que actuaran de ese modo. Ahora sabemos que las cosas no son así. No sólo sabemos que los niños son competentes, sino que además sabemos que: • •
Son seres sociales desde el momento de su nacimiento. Pueden expresar el contenido y los límites de su integridad. 53
•
Cooperan de forma competente ante cualquier tipo de comportamiento adulto sin considerar si es bueno o destructivo para su bienestar. • Expresan competentemente, tanto de forma verbal como no verbal, la naturaleza de los dilemas emocionales y existenciales por los que están pasando sus padres. En resumen, los niños son lo más valioso para las vidas de sus padres precisamente en aquellos momentos en que se les considera lo más problemático. A lo largo de este libro, intentaré ilustrar y respaldar esta idea posiblemente algo provocadora, que, además, es uno de los puntos esenciales en la construcción de un nuevo tipo de relación entre padres e hijos. A continuación se presentan tres ejemplos. E JEMPLO : Nicolás tiene once meses cuando sus padres pasan por un grave periodo de crisis en su matrimonio. A menudo se pasan largos ratos discutiendo hasta altas horas de la madrugada. Cada vez que esto ocurre, Nicolás se despierta y llora. Sus padres lo cogen en brazos para calmarle, pero no sirve de nada. A pesar de todos sus intentos, el niño no deja de llorar. Cuanto más intentan descubrir qué es lo que le pasa, más nervioso y llorón se pone (hasta que al cabo de una hora, ya cansado, se duerme). A la mañana siguiente, como es normal, está triste e irritable. Sus padres, a sabiendas de que los niños son competentes, saben que Nicolás no se comporta de este modo para llamar la atención o para molestarles. A medida que intentan entender su comportamiento, se dan cuenta de que los episodios de lloro les recuerdan un fenómeno similar: Nicolás también suele despertarse cuando hacen el amor. Sin embargo, en esas ocasiones siempre está contento y relajado, y no es difícil conseguir que se vuelva a dormir pronto. En este contexto, rápidamente reconocen la naturaleza destructiva de sus peleas nocturnas. Durante las peleas, la conversación enseguida deriva en reproches y ataques y, además, las discusiones nunca llevan a ninguna solución. Al final, siempre se sienten cansados, susceptibles y descorazonados. Al cabo de unas semanas, los padres encuentran formas más constructivas de tratar sus desavenencias y diferencias. Nicolás sigue despertándose, un poco frustrado y descontento, pero después de cinco o diez minutos de estar sentado mientras sus padres hablan, se calma y se queda dormido de nuevo. 54
Al tomar en serio la reacción de su hijo, los padres de Nicolás han aprendido una lección que de otro modo quizá no habrían aprendido hasta el cabo de muchos años. Se han dado cuenta de que su descontento y frustración tenían un significado: «Queridos mamá y papá, no me gusta cómo intentáis resolver vuestros problemas. Me hace sentir triste y asustado. ¿No habrá una mejor forma de tratar de solucionarlos?». Después de cambiar el modo de tratar sus diferencias, el mensaje de Nicolás cambió: «Todavía me siento un poco triste y asustado cuando discutís, pero me doy cuenta de que estáis intentando resolver los problemas». E JEMPLO : Luisa es una niña de nueve años, difícil y exigente, que está empezando a adoptar una actitud alarmantemente autodestructiva: se corta los dedos con tijeras, se rasca la piel del vientre con cuchillos y se mete agujas en la nariz para provocar hemorragias. Tiene un hermano mayor, con quien se compara a menudo. Durante años ha dicho a sus padres: «¿Por qué no me queréis como queréis a Tomás?». Sus hemorragias nasales provocadas empezaron después de que llevaran a Tomás al médico para que le cauterizaran los capilares nasales debido a que sufría importantes hemorragias no provocadas. Los padres de Luisa son una pareja de adultos competentes que quieren mucho a su hija. Han intentado todo lo que estaba a su alcance para mejorar la relación con ella. Son inteligentes y razonables e intentan dar a su hija todo lo que ella quiere. Otros adultos con los que han hablado del problema les recomiendan que establezcan unos límites claros. Sin embargo, Luisa mantiene su comportamiento problemático. En ciertas ocasiones, pide literalmente a sus padres que asistan a una «reunión», en la que les dice: «Nuestra relación no puede seguir así. ¿No podríamos intentar ser buenos amigos de ahora en adelante?». Los problemas no cesan. Los padres se sienten a la defensiva, exhaustos y perplejos. No están ni enfadados ni ofendidos con su hija y no quieren que «la examinen y la curen». Pero cuando Luisa empieza a autolesionarse, sus sentimientos se convierten en sentimientos de culpa e infelicidad, y ambos se dan cuenta de que necesitan ayuda. Cuando la familia inició las sesiones de terapia, empezamos a analizar la relación entre Luisa y sus padres desde que nació, y se hicieron evidentes ciertos factores:
55
•
Su madre había tenido un embarazo problemático, y el parto fue doloroso y complicado. • Luisa había sido problemática desde que nació (nerviosa, llorona, sin ganas de comer). Su madre se sentía incompetente y estaba a la defensiva. • La madre de Luisa había tenido problemas de falta de leche; mientras estaban en la maternidad, las demás madres habían dedicado a ella y a Luisa miradas llenas de reproche. • El padre de Luisa había estado extremadamente atado a su trabajo, ya que estaba iniciando su propio negocio. Según sus propias palabras, hasta pasados dos años no empezó a relacionarse con su hija, y se dio cuenta de que su mujer tenía dificultades para establecer una relación armoniosa con la niña.
Desde su nacimiento, Luisa careció del sentimiento fundamental de seguridad que necesitan los niños para desarrollarse sanamente. En particular, no sentía que estuviera en manos seguras y competentes. Su madre sentía que estaba a la defensiva gran parte del tiempo y que la habían dejado sola para encontrar una solución a sus dificultades. En esa situación, el bebé Luisa tenía dos posibilidades: podía resignarse y convertirse en una niña de trato fácil o podía rebelarse para obtener lo que le faltaba. Luisa «escogió» la segunda opción. Recientemente, algunos estudiosos del desarrollo infantil se han convencido de que los niños nacen con un «carácter» particular. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es importante saber si la naturaleza fuerte y testaruda de Luisa se debe a su configuración genética o si es una expresión psicológica de su forma de cooperar. Lo que importa es la forma en que los padres reconocen la diferencia entre el carácter y la vitalidad de sus hijos. Éste es el hecho que determina si el carácter de un niño será constructivo o autodestructivo. Luisa, por ejemplo, cooperaba con su madre de un modo que decía: «Querida mamá, parece que te sientes algo descolocada e insegura sobre cómo tienes que cuidarme, o sea que tendré que dejar las cosas claras. Me aseguraré de protestar cuando hagas algo que no me guste y de exigir cosas cuando haya algo que quiera». Cuando la niña ya hablaba, expresaba el problema con la pregunta: «¿Por qué no me queréis como queréis a Tomás?». La psicología tradicional (y el sentido común) interpretarían esta pregunta 56
como una expresión de celos. Pero yo no creo que lo sea. Lo que Luisa quiere decir es que a ella no la quieren del modo adecuado. Se siente como si sus padres no la valoraran (sentirnos valorados por nuestros padres es una de las cosas que todos deseamos). Cuando los niños (o los adultos) no se consideran valorados, se sienten irritables, agresivos y frustrados. Soportar estos sentimientos complicados queda fuera de la capacidad y madurez de cualquier niño. No nos podemos imaginar a Luisa, con cuatro años, diciendo a sus padres: «¡A ver! Aquí hay algo que no funciona. Sé que me queréis y yo hago todo lo posible por merecer vuestro amor. Pero, por lo general, no me siento querida. Cuando observo la relación que mantenéis con mi hermano mayor, veo que os lleváis mejor con él que conmigo y me cuesta no sentirme envidiosa». No nos lo podemos imaginar, porque los niños no hablan así. Sin embargo, cuando los padres y los profesionales malinterpretan los problemas de Luisa y los califican de «celos», Luisa se siente como si estuviera equivocada, lo que provoca que intensifique su comportamiento «celoso». Este círculo vicioso también se da entre personas adultas. Los padres de Luisa reaccionaron del mismo modo en que reaccionarían la mayoría de los padres que se preocupan por sus hijos. Ante las protestas de que querían más a su hermano que a ella, respondían: «¡Luisa, no es verdad! Te queremos tanto como a Tomás». Esta respuesta es sincera y honesta, y se da con una intención afectuosa. No obstante, el efecto producido es justo el contrario: Luisa se siente incluso más sola, más equivocada. Luisa se dice: «Veo que me quieren, oigo que me dicen que me quieren. Pero como no siento que me quieran, debo de estar haciendo algo mal». Volvamos a la forma inicial de cooperación de Luisa: su exigencia. Luisa requiere atención constante. A veces pide lo imposible (un helado muy especial en pleno invierno, por ejemplo). Todas y cada una de las noches, cuando ya está en la cama, llama a sus padres para que vayan a su habitación entre diez y quince veces. El tiempo que pasan juntos se consume por los momentos dramáticos que se dan cuando los padres no pueden o no quieren satisfacer las exigencias de su hija. Luisa no se permite ser rechazada.
Este comportamiento, a menudo, también se malinterpreta. Se recomienda a los padres de niños como Luisa que «pongan límites», «se mantengan firmes», «digan no», «sean consistentes»... El problema 57
reside en que estos métodos educativos sólo actúan en la superficie del problema; del mismo modo que considerar la petición de amor de Luisa como un acto de celos es una explicación superficial. El problema real es que los niños no saben lo que necesitan; a menudo únicamente saben lo que «quieren». Con esto no quiero decir que los niños sean incompetentes a la hora de hacer cumplir sus necesidades. Lo que quiero decir es que no disponen de la perspectiva necesaria ni de la capacidad lingüística para poder expresarse. Esperan y confían que sus padres expresen lo que ellos no pueden expresar. No obstante, a pesar de que los niños no pueden expresar lo que necesitan, saben perfectamente cuándo no se cumplen sus necesidades y son capaces de dar a los adultos la información necesaria: manteniendo una actitud de frustración (niños «difíciles») o mostrándose totalmente resignados y pasivos. Los niños activos y vigorosos, como Luisa, exigen de forma impulsiva todo lo que quieren. Sin importarles lo que reciben, sus exigencias cada vez son mayores, hasta el punto de llegar a ser muy numerosas y absurdas. Evidentemente, los adultos consideran este comportamiento extremadamente provocativo. En aquellas culturas en que todavía se siguen los modelos educativos a la «antigua usanza», este comportamiento puede suprimirse mediante la violencia física o verbal. Es muy probable que, en esos casos, el comportamiento irracional del niño desparezca para volver a aparecer en la edad adulta. Otras familias, sin embargo, luchan para conseguir una forma de educación más considerada y democrática. Por desgracia, a lo largo de los últimos diez o quince años, se ha detectado un aumento de esas familias tiranizadas por hijos que aparentemente tienen un comportamiento egocéntrico y asocial. Este hecho tiende a darse cuando los padres tienen miedo de ser autoritarios y no saben con certeza cómo deben negociar su autoridad personal y su sentido de los límites. Como consecuencia, los padres de estas familias terminan por «servir» a sus hijos. A su vez, los niños obtienen en demasía lo que quieren pero no lo que necesitan. Además, cuando los padres se relacionan con sus hijos «sirviéndoles», las dos partes de la relación se sienten solas. Algunos niños siempre han recibido menos de lo que necesitan; en la actualidad, en cambio, gracias a unas actitudes más liberales en la educación de los hijos y a una mayor prosperidad económica, hay más niños que reciben demasiado de aquello que quieren. Este fenómeno se percibe sobre 58
todo en algunos de los países de Europa del Este que han sido democratizados en los últimos años. En esos países, un grupo relativamente pequeño de personas se ha enriquecido repentinamente. Es obvio que los padres de estas familias han transferido parte de su riqueza a sus hijos a menudo en forma de posesiones materiales que confieren un estatus social. Luisa utilizó tres métodos para informar a sus padres de que no se sentía valorada. Primero, cada vez era más exigente y luego empezó a verbalizar sus sentimientos. Ninguno de estos dos métodos funcionó. Ella y sus padres malgastaban energía, creatividad y amor mutuo en lo que parecía un intento fútil de crear una relación más armoniosa. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron en vano. El hecho de que Luisa luchara de una forma tan enérgica y de que sus padres gastaran la misma energía en intentar resolver el problema tuvo una repercusión positiva en el crecimiento y desarrollo futuro de la niña. Su pronóstico habría sido más desastroso si ella y sus padres se hubieran rendido sin más. Autolesionarse fue el tercer y último intento de Luisa de llamar la atención de sus padres. Sus acciones decían: «Me es doloroso estar con vosotros... Me estoy desangrando». En esta ocasión, los padres le prestaron atención. Durante mis conversaciones con la familia, descubrí que la madre de Luisa había sido violada por su padre cuando era niña. Había cooperado convirtiéndose en una niña dulce y obediente que siempre cumplía las necesidades de los demás. Por consiguiente, nunca había descubierto sus propias necesidades ni había aprendido a expresarlas. Por lo tanto, ahora ella y Luisa tenían que pasar por el mismo proceso de aprendizaje juntas. A una edad relativamente avanzada, la madre se veía obligada a aprender a sentir y expresar sus necesidades y límites para que su hija también lo pudiera aprender. Resulta irónico saber que fue Luisa quien dio el coraje suficiente a su madre para que hiciera las paces con el abuso que había padecido siendo niña. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el comportamiento de Luisa fue valioso (en el plano existencial) para la vida de su madre y para la vida en común de sus padres. Esta revelación nunca habría salido a la luz si el comportamiento exigente de Luisa hubiera sido definido como un «problema de educación». En las circunstancias más afortunadas, una estrategia pedagógica más superficial podría haber ayudado a Luisa a convertirse en una persona de convivencia más fácil. Sus padres se habrían sentido más seguros. Pero la sumisión de Luisa 59
hubiera costado un precio muy alto: la pérdida irremediable de su autoestima. Veamos otro ejemplo de la capacidad de los niños a la hora de dar una precisa información emocional. E JEMPLO : Una familia italiana, segura de sí misma y elegante, entró a cenar en un restaurante mientras se encontraban de vacaciones. Los padres y sus dos hijas, de cuatro y diez años de edad, transmitían un aura de elegancia. El maître les leyó el menú, del que se podía escoger entre tres primeros platos, tres segundos y tres postres. El padre hizo su elección y la madre también. La hija mayor escogió lo mismo que su madre, y la madre eligió para la más pequeña, que protestó, con voz baja pero firme, e hizo evidente lo que ella habría escogido. El padre, sentado, le dirigió una mirada amenazadora y la madre interrumpió la frase de la niña diciendo: «¡Eso no te gusta!». No hubo ningún cambio de platos. Durante toda la escena, que duró menos de un minuto, la hija mayor permaneció sentada en silencio, mirando la mesa. Cuando llegó el primer plato, la madre cogió la ración de la hija pequeña y la cortó en pequeños pedazos. Sin protestar, la niña se negó a comer. El padre y la madre intentaron convencerla sin éxito. A medida que se retiraban los platos para servir los segundos, se avisó a la hija menor de que era mejor que se comportara; si no ya vería. Entre otras amenazas, le dijeron que no podría tomar postres si mantenía su actitud. Cuando llegó el segundo plato, de nuevo la madre cogió la ración de la hija pequeña, la cortó en pequeños pedazos y le metió la primera cucharada en la boca. La niña se comió todo el plato lentamente y sin ganas, y cuando los padres le dijeron que se había ganado su premio (el postre que quisiera) dijo que no le apetecía. Los demás miembros de la familia cruzaron miradas y movieron la cabeza sin entender ese «acto de estupidez infantil». Al día siguiente, se repitió la misma escena con la única diferencia que, en esta ocasión, la niña se negó por completo a comer. Después del segundo plato, el padre dijo a su mujer que llevara a la niña a la cama como castigo por su mal comportamiento (la niña estaba tan calmada y callada como la primera noche. Lo que molestaba a los padres era que el camarero pudiera ver el plato sin tocar). Al tercer día, la familia recibió una sesión de «terapia» a cargo de una fuente sorprendente: el maître. Después de tomar nota de lo 60
que iban a tomar los padres y la niña mayor (siempre pedía lo mismo que su madre y siempre recibía un gesto discreto de aprobación de sus padres), se dirigió a la hija menor y le preguntó: «¿Y la señorita, qué va a tomar?». La niña se lo quedó mirando; sorprendida, pero contenta. Su postura cambió repentinamente; las noches anteriores había permanecido sentada en la silla correctamente (pero sintiéndose incómoda). Se incorporó para estar a la misma altura que los demás comensales de su mesa y preguntó: «¿Puede repetirme los platos, por favor?». «Evidentemente, señorita», contestó el maître, que le relató los platos tan detalladamente como a los demás. La niña dijo lo que quería correctamente y antes de que sus sorprendidos padres recuperaran el habla empezó a hablar con ellos como si nada extraño hubiera pasado. No hace falta decir que la niña dejó limpios todos sus platos. La misma escena se repitió los días siguientes con un importante cambio: cada noche, el ambiente en la mesa era más relajado y natural. Hasta el padre se permitió ir a la mesa en mangas de camisa y sin corbata. La buena educación acababa de recibir una derrota decisiva, por no decir definitiva. Liderada por una niña competente de cuatro años (e incitada por un astuto camarero), la vida emocional de esta familia se había visto liberada. La niña había ganado la batalla que muchos niños pierden sin luchar: el derecho a decidir por sí misma qué quería llevarse a la boca, cuándo y cuánto. Había querido conservar su propia integridad. Sus padres observaron su competencia, la aceptaron y permitieron que sus vidas se enriquecieran con ella. Y, aunque no se diera cuenta en ese preciso instante, la hija mayor también había salido beneficiada: ahora que la familia había abierto sus perspectivas, había muchos motivos para pensar que su inminente adolescencia sería menos problemática de lo que habría sido si su hermanita no hubiera decidido qué quería comer.
Pero ¿qué pasa con todos esos niños que no tienen la suerte de tener padres flexibles o de encontrarse con un astuto maître? ¿Qué puede hacerse con esos padres y adultos que se quedan paralizados ante la primera señal de sufrimiento? Mi experiencia me indica que hay muchos padres que están dispuestos a escuchar y aprender; más de los que creemos. Sin embargo, hay que dirigirse a ellos no con críticas y acusaciones, sino con empatía y comprensión. Es verdad que esos padres a menudo tratan a sus hijos con críticas, pero es porque ellos padecieron el 61
mismo dolor que ahora provocan y han sufrido durante más tiempo que sus hijos. Tenemos que ser capaces de ver su propia competencia, del mismo modo que ellos tienen que ver la competencia de sus hijos. Debemos tratarlos del mismo modo que deseamos que traten a sus hijos.
EL CONFLICTO ENTRE INTEGRIDAD Y COOPERACIÓN
Cuando los adultos y los niños interactúan, el comportamiento que consideramos moral puede ser, de hecho, poco ético.
Adultos y niños vivimos docenas de situaciones diarias en las que tenemos que hacer una elección: ¿debemos ser honestos con nosotros mismos (es decir, valorar nuestra propia identidad, nuestros límites personales y nuestras necesidades)? o ¿debemos comprometer lo que queremos para mantener las relaciones (es decir, ceder ante las exigencias externas por el miedo a ser castigados o rechazados o por el deseo de adhesión a las normas sociales)? El hecho de que este conflicto se pueda reestructurar para que ambas opciones sean la respuesta depende de las tradiciones familiares y culturales relativas al diálogo y la negociación, y está directamente relacionado con la capacidad de expresión del individuo. Más adelante entraré en detalle en esta idea. En el conflicto entre integridad y cooperación, los niños suelen elegir la cooperación –perjudicándose a sí mismos– especialmente si reciben presiones, aunque sean sutiles, por parte de sus padres. Para entender el alcance de esta tendencia, es clave darse cuenta de que no se trata sólo de la presión (más o menos) premeditada que los padres ejercen sobre sus hijos, sino también del estilo educativo escogido, de la escuela a la que se los manda, del lugar de residencia elegido o del tipo de trabajo que se desempeña. Es evidente que estas decisiones suponen una importante presión para los niños. Sin embargo, estas elecciones conscientes y premeditadas sólo son una pequeña parte. 62
La mayor parte de las fuerzas que influyen en nuestros hijos está formada por todos los fenómenos y procesos de los que somos menos conscientes, sobre los que no ejercemos, por lo tanto, un control claro (como mínimo durante los años de educación de nuestros hijos): las pequeñas crisis matrimoniales, nuestros conflictos existenciales, nuestros temperamentos dispares o el grado de predisposición afectiva, fallecimientos de familiares, presiones en el trabajo, periodos de crisis o de guerra, etcétera. Por ejemplo, un componente importante de la integridad física de los niños es el derecho a comer cuando necesitan comida y a no hacerlo cuando no la necesitan. No obstante, este derecho básico se olvida con suma frecuencia. E JEMPLO : Casi todos los días, Sara, de cinco meses de edad, almuerza normalmente su ración de papilla vegetal. Un día, después de haber tomado cuatro cucharadas, se niega a abrir la boca para la quinta. La primera reacción de su mamá es intentar darle coba, pero al ver que esto no funciona, inicia el viejo juego del avión: «Mira, Sara. Brmmmmm... brmmmmm... Mira, que viene un avión... directo a tu boquita». Después de un par de intentos, Sara empieza a protestar. La madre le acaricia el pelo, le dice unas cuantas palabras para tranquilizarla e intenta de nuevo el juego del avión. Sara cede y termina por tragarse todo lo que le meten en la boca. La madre de Sara está atrapada por esa obsesión común en la mayoría de los padres primerizos: un buen apetito del niño es sinónimo de una buena educación por parte de los padres. Por lo tanto, presiona a su hija de una forma consciente y premeditada. E JEMPLO : Laura, también de cinco meses, tiene que tomar leche materna, pero no toma nada a pesar de que su madre lo intenta cambiando de pecho y animándola con palabras suaves. De pronto la madre se enfada, levanta a su hija, la zarandea y le grita: «¡Ya basta! No tengo todo el día para esperar a que te decidas. ¡Come y se acabó!». Laura toma un par de sorbos de leche y se queda dormida. La madre de Laura es una madre con problemas, soltera y en paro, que ha recibido poca educación. Su hija es, literalmente, la única cosa que da sentido a su vida. A menudo no puede distinguir entre su necesidad de intimar con su hija y las necesidades de Laura. En consecuencia, frecuentemente despierta a Laura cuando necesita dor63
mir o le da de comer cuando no tiene hambre. Presiona a su hija de forma no premeditada.
Las dos mujeres mencionadas en los ejemplos quieren cuidar a sus hijas, quieren estar seguras de que sus hijas toman la suficiente comida. Sin embargo, las dos cometen un error fundamental: hacen caso omiso de las señales que les envían sus hijas. Como padres, debemos ser los responsables de detectar nuestros errores, ya sean premeditados o no. Con esto quiero decir que debemos estar en alerta para detectar las señales y los síntomas que nos envían nuestros hijos. La familia perfecta y la sociedad perfecta no existen. El conflicto entre integridad y cooperación, si está presente, produce señales y síntomas en todos nosotros. La calidad de la vida familiar viene determinada por el modo en que los adultos tratan las señales y los síntomas de todos los miembros de la familia y por su disposición a incluir el sufrimiento individual en sus conversaciones. integridad conflicto cooperación
dolor
señal
síntoma
Cuanto más a menudo sacrificamos nuestra integridad en favor de la cooperación, más daño nos hacemos. Podemos alcanzar un punto en el que somos capaces de reprimir tan bien el dolor que ni nosotros ni los que nos rodean nos damos cuenta. No obstante, es inevitable que emitamos una señal verbal o no verbal que indique que algo no está bien. Si nosotros y los que están a nuestro alrededor consideramos seriamente esta señal, entendemos su significado y cambiamos la forma de reaccionar, el conflicto queda resuelto y el dolor desparece o se reduce. Si no ocurre ninguna de estas cosas, la señal aumenta o cambia (se convierte en una expresión física). Finalmente, aparecerá un síntoma real. La primera señal es el cansancio; la última es el asesinato o el suicidio. Estrictamente hablando, este sistema de funcionamiento físico no es nada extraño. Nuestro cuerpo trabaja exactamente del mismo modo. Cada célula tiene sus límites y su identidad, y existe en un equilibrio armonioso con las demás células. Cuando violamos la integridad de una célula (por culpa del tabaco u otras sustancias), el cuerpo se descompensa. Si la violación persiste, nos ponemos enfermos o sufrimos dolor. Es posible superar violacio64
nes pequeñas, de duración limitada, pero si se extienden, el riesgo de que se produzcan daños permanentes es cada vez mayor. Sin embargo, con respecto a las violaciones psíquicas, existe una gran discrepancia entre la realidad de una violación y lo que nuestra cultura define como tal. Éste es un hecho especialmente cierto no sólo en las relaciones entre adultos y niños, sino también entre hombres y mujeres. Hay muchas más violaciones de las que admitimos. La integridad de los niños puede ser violada de tres formas: •
Excesiva violencia física, abusos sexuales, negligencia, actos no consentidos por la sociedad. • Imposición de prácticas educativas consideradas «buenas» o «necesarias», muchas de las cuales la sociedad aprueba. • Imposición de posiciones ideológicas, como la doctrina forzada de ideas políticas o religiosas. En este libro se definen las violaciones de la integridad de los individuos como actos inmorales, lo que nos lleva a describir de otra forma la discrepancia en lo que se considera una violación: en la interacción entre adultos y niños, el comportamiento que consideramos moral puede ser poco ético. No hago mención de este punto para señalar a nadie, sino para animar a las personas adultas a que tengan una visión crítica de lo que «todo el mundo hace», de lo que en nuestra cultura se considera «habitual», «común» y «normal». Mi experiencia me ha enseñado que es sumamente importante que niños y jóvenes desarrollen señales para informar a los adultos que los cuidan de que se ha roto el equilibrio entre integridad y cooperación, y que se les está haciendo daño. Como se explica más adelante, tanto los padres como los demás adultos pueden tener un importante papel preventivo si ayudan activamente a sus hijos a aprender a salvaguardar su propia integridad. Pero los adultos no son perfectos, y todos los niños son diferentes. Por lo tanto, cometemos «errores». De forma inocente, con la mejor de las intenciones, todos nos equivocamos. Es algo aceptable. Lo que los adultos tienen que hacer es aceptar la responsabilidad de sus errores en lugar de culpar a los niños, como tan frecuentemente hacen. De hecho, los adultos tienden a recurrir a un evidente doble rasero cuando describen la relación con sus hijos: si la relación va bien se debe a que son buenos padres; si la relación no marcha es porque el hijo es malo. 65
Puesto que ahora sabemos que los niños cooperan, podemos llegar a dos conclusiones más acerca de aquellos niños y jóvenes que tradicionalmente hemos calificado como «asociales» o «con desajustes»: •
Cuando un niño se comporta de forma destructiva o asocial, en todos los casos lo hace porque imita a uno o más adultos o coopera con ellos. A menudo el comportamiento adulto se considera «aceptable», pero la violación adulta siempre precede a la del niño. A veces el adulto actúa de ese modo para dar una «lección» al niño, pero muy a menudo el comportamiento del adulto está motivado por impulsos autodestructivos. • Cuando un niño deja de cooperar o se niega a cooperar, lo hace porque ha cooperado demasiado y durante demasiado tiempo con los fenómenos destructivos de la familia o porque está sufriendo una violación directa de su integridad. El listado de las señales manifestadas por niños y jóvenes es casi interminable. A continuación se presentan algunos de los comentarios más frecuentes que los padres hacen en referencia a sus hijos en periodos de conflicto: • • • • • • • • • •
«¡No quiere escuchar lo que le digo!» «Nunca llega a la hora acordada.» «Nunca tiene hambre cuando todos comemos, pero al cabo de media hora quiere comer.» «Lo único que hago es limpiar lo que dejan sucio.» «Es una pelea continua para conseguir que ordene su cuarto.» «¡Y lo peor es que nos miente!» «Cada día prácticamente se le tiene que obligar a que haga los deberes.» «Si no la despertáramos, no saldría nunca de la cama.» «Siempre tienes que pedirle las cosas. No hace nada sin que se lo pidan.» «Es difícil conseguir vestirla por la mañana. ¡Es una niña muy difícil!»
Dichos de esta forma, estos comentarios no dejan ninguna duda sobre quién tiene razón y quién está equivocado. Tradicionalmente, los educadores, psicólogos y demás profesionales han visto estos 66
conflictos a través de los ojos de los padres, como se expresa en los ejemplos anteriores, o han culpado a los padres de ser el problema. Observemos un par de estos conflictos individualmente. Como ya se ha mencionado, cada familia es distinta y, por consiguiente, se hace imposible interpretar un comportamiento sin un conocimiento profundo de la familia en cuestión. Por lo tanto, los ejemplos siguientes están extraídos de mi experiencia general de trabajo con familias. Ejemplo 1: «¡No quiere escuchar lo que le digo!» Cuando los niños «no quieren escuchar», normalmente no lo hacen porque no vale la pena escuchar lo que dicen sus padres. No me malinterpreten: los padres quizá dicen algo cierto, inteligente, razonable e incluso ingenioso. Pero puede que expresen estos nobles sentimientos de forma incorrecta o en el contexto inadecuado o de un modo que va en contra de los valores personales de la mayoría. Por ejemplo, es posible que el niño coopere con un comportamiento extremadamente autodestructivo sin quejarse y que en otro momento reaccione en contra del mismo comportamiento cuando su falta de cooperación sea mejor tolerada. Para la mayoría de los niños pequeños, esta elección no es consciente; es una decisión tomada por su intuición y disposición. También puede darse que los valores implícitos en el comentario de los padres tengan que ser revisados. Todavía hay muchos padres que creen que los niños tienen que «aprender a obedecer», a pesar de que este objetivo casi siempre da como resultado una «desobediencia», ya sea explícita o implícita. Eso se debe a que consideramos que el hecho de tener que obedecer es un acto insultante y humillante, especialmente cuando estamos más que dispuestos a cooperar. El motivo de la reacción del niño es fácil de entender, si la extrapolamos a la relación con nuestra pareja o nuestro jefe. «Sólo tenía que pedírmelo bien», decimos en un intento de salvaguardar nuestra autoestima después de ser humillados por el jefe. A nadie le gusta recibir órdenes, ni tan siquiera a los soldados. Sin embargo, en el ejército, cuyo objetivo es formar a personas para que actúen destructivamente, la sumisión es necesaria. Pero el objetivo de la familia es justamente el opuesto.
67
Ejemplo 2: «Nunca tiene hambre cuando todos comemos, pero al cabo de media hora quiere comer.» Los niños que no quieren comer con la familia puede que tengan un reloj biológico especial. O quizá nos están dando una señal importante: «Pierdo el apetito cuando estoy en la mesa con el resto de la familia. El ambiente de la mesa es tenso y destructivo, y, como no sé expresarlo bien con palabras, prefiero no comer». La comida diaria en común (en los países en que todavía persiste esta tradición) suele ser la única hora del día en que toda la familia está junta. Evidentemente, todos los miembros de la familia estarán sensibles con el ambiente emocional y recordarán los conflictos que no se han resuelto. Muchos podemos recordar cómo nos sentíamos en esa situación cuando éramos niños. También nos recuerdan esa tensión las comidas que hacemos con amigos o conocidos que tienen problemas que, aunque estén latentes, se filtran en la conversación. Una cosa es cierta: los niños no adoptan este tipo de comportamiento para hacer difícil la vida de los padres. Es algo que hacen para la familia, no en contra de ella. Otras señales dignas de consideración son las siguientes: •
Síntomas psicosomáticos: dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de espalda, tensión muscular en el cuello y los hombros, pérdida o aumento considerable de peso, entre otros. • Comportamiento destructivo fuera del hogar: problemas de comportamiento («mala conducta») en la escuela; agresividad contra otros niños; hiperactividad; dificultades de concentración; unirse en contra de un niño o ser el centro de las bromas de los demás; vagabundear; cometer delitos; tomar alcohol, drogas o fármacos; etcétera. • Intento de suicidio, mutismo y aislamiento, violencia.
S ÍNTOMAS
PSICOSOMÁTICOS
Los síntomas «psicosomáticos» son aquellos síntomas físicos (somáticos) que tienen una base psicológica predominante. Originalmente la ciencia médica se centró únicamente en el cuerpo y dejó de lado 68
los otros dos elementos: el alma y la mente. Estos tres elementos se influyen mutuamente en formas y por motivos que en gran parte desconocemos. Por lo general, la gente asume una mayor responsabilidad personal por los problemas psicosomáticos que por los problemas de origen somático y reacciona ante ellos con un amplio espectro de comportamientos, desde una profunda vergüenza hasta la ansiedad por su propia sensatez. Cuando se afirma que los niños tienen problemas psicosomáticos, los padres tienden a considerar ese diagnóstico como una acusación. Es una lástima que así sea, porque impide que los padres intenten entender qué es lo que pasa en la vida de sus hijos. A pesar de lo mucho que nos esforcemos en el cuidado de nuestros hijos, no les podemos garantizar una vida fácil. Podemos amar a nuestros hijos y prepararles lo mejor que podamos para que afronten la vida, pero no podemos protegerles de las realidades de su existencia. El dolor es una parte natural de la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, y esto incluye el dolor resultante de los conflictos no resueltos entre integridad y cooperación. Cuando los niños que viven este conflicto desarrollan síntomas psicosomáticos, lo que están diciendo es: «Mi vida me duele y todavía no he encontrado la forma correcta para solventar este problema. Además, no sé cómo hablar de ello, porque no encuentro las palabras para expresar este dolor. Estoy atrapado en un conflicto que no puedo resolver». Por suerte, ahora sabemos que cuando los niños reciben una nutrición inadecuada de sus familias, a menudo desarrollan problemas de peso; por ejemplo, algunos niños comen demasiado; otros, demasiado poco. También sabemos que un niño que asuma demasiada responsabilidad puede sufrir tensión muscular y dolores de cabeza, y que los niños que tienen ansiedad u otros conflictos emocionales latentes pueden sufrir dolores de estómago. Mi consejo para los padres con hijos que presentan un síntoma psicosomático es bien simple: miren y aprendan. Deben intentar ver la vida del hijo a través de los ojos del niño. Es más importante utilizar esta circunstancia como una oportunidad para conocer al hijo de una nueva forma que intentar encontrar la «causa» (preguntar a un niño no sirve de nada; si supiera lo que no va bien y tuviera las palabras adecuadas para expresarlo, la señal no tendría importancia). Gradualmente, descubrirán cómo su hijo reacciona 69
de forma psicosomática a medida que la vida se va complicando. Algunos niños desarrollan durante la edad infantil una inflamación del oído y sufren dolores de oído muchos años después cuando se encuentran en situaciones de estrés. Otros sufren diarrea o estreñimiento. Otros se resfrían o sufren amigdalitis. Algunos niños se pasan el día durmiendo y otros se vuelven hiperactivos. Sin embargo, algunos niños desarrollan síntomas psicosomáticos porque sienten que les es imposible hablar con sus padres sobre sus problemas. A veces, esto sucede porque los síntomas psicosomáticos son el «lenguaje» que utiliza la familia para «hablar» sobre el dolor, y para recibir atención hay que aprender a hablar este lenguaje. O pueden deberse a que los padres tienen tantas discusiones derivadas de las dificultades interpersonales que lo niños no quieren «molestarles» con sus problemas. También pueden ocasionarse si los padres no escuchan a sus hijos cuando éstos intentan expresarse. La lista de posibles explicaciones es interminable. El aspecto más importante es el siguiente: los síntomas psicosomáticos son señales codificadas. Los adultos tienen que tomarse en serio esas señales y ayudar a los niños a reproducirlas en un lenguaje directo y claro.
C OMPORTAMIENTO
DESTRUCTIVO Y AUTODESTRUCTIVO
Cuando los niños se convierten en personas destructivas es porque uno o más de los adultos que les rodean viola su integridad verbal o físicamente. De algún modo, el hecho de estar con sus padres (o tutores) provoca que los niños pierdan su autoestima en un momento de su vida en que lo que más necesitan es aumentarla. La misma dinámica es aplicable a los niños que adoptan prácticas autodestructivas, ya sean directas –mediante intentos de suicidio– o indirectas y graduales –mediante el abuso de drogas o la práctica de sexo inseguro. Como ya se ha mencionado anteriormente, los comportamientos destructivos y autodestructivos son básicamente dos formas distintas de cooperación en respuesta a las «violaciones aceptadas». De hecho, es habitual que niños y jóvenes acepten conscientemente las violaciones que forman parte de la vida familiar. ¡Los niños cooperan! Es responsabilidad de los adultos darse cuenta de qué forma cooperan los niños.
70
E JEMPLO : Un niño de nueve años llegó a la escuela por la mañana con una fuerte inflamación en la cara. Evidentemente, alguien le había pegado muy fuerte. La escuela llamó a su madre, que admitió haberle pegado. La madre justificó su acción aduciendo que el niño había pegado a su hermana, de tres años. «No debería hacer cosas así», dijo. «¡Está mal pegar a los que son más pequeños que tú!» La madre había estado pegando a su hijo durante años porque se sentía impotente en las situaciones en las que creía que el niño no se había portado bien. Al parecer, la madre se pasaba la mayor parte del tiempo a solas con sus tres hijos, puesto que el marido trabajaba en una plataforma petrolífera y se ausentaba de casa durante largos periodos. La madre, que tenía dificultades para asumir su rol de madre soltera de facto, había empezado a confiar en el hijo mayor para que cuidara a sus hermanos menores. El niño, en el papel de padre sustituto, copiaba de forma natural la definición de su madre de lo que significaba ser un «adulto».
Resulta fácil criticar a la madre por su hipocresía (castigar al niño por pegar a su hermana pegándole a él) pero no se trata de eso. Una vez analizados sus conceptos morales, descubrimos que según sus creencias los niños no deben pegar a los niños más pequeños, pero los adultos pueden pegar a los niños si hay un buen motivo. Ella es, básicamente, uno de los muchos adultos que ha aprendido, en su propia educación dentro de su cultura particular, que los niños no son personas reales desde su nacimiento pero que pueden convertirse en personas (pegándoles, si es necesario). E JEMPLO : Otras situaciones son más difíciles de entender. Peter, un niño de tres años y medio, era un niño problemático del parvulario: mordía a sus compañeros cuando se enfadaba o no conseguía lo que quería. Los padres de Peter se mostraron interesados y activos en las tres reuniones que mantuvieron con un terapeuta familiar. Desde el inicio, mostraron abiertamente sus cartas y admitieron, entre otras cosas, que un par de veces habían dado un bofetón a Peter cuando no sabían qué hacer. No obstante, esos incidentes habían pasado bastante tiempo antes. Puesto que la relación entre Peter y sus padres era, por lo general, amistosa y tranquila, el terapeuta familiar dudaba de si esos dos o tres bofetones podían ser la causa del problema en el parvulario. 71
Peter asistió a las reuniones, que se realizaron en el transcurso de un mes. Durante ese periodo, las relaciones con los demás niños fueron menos destructivas, aunque aún los mordía en alguna ocasión. No obstante, los adultos no pudieron obtener ninguna conclusión en las reuniones sobre el motivo real que provocaba que Peter mordiera a sus compañeros del parvulario. Al cabo de unos meses, Peter volvió a morder a los niños hasta el punto de que los adultos se preocuparon y se convocó una nueva reunión. Esta vez, Peter fue problemático desde el inicio: preguntaba cuándo se irían a casa, preguntaba si podía dibujar pero se negaba a hacerlo con esos «estúpidos lápices», quería sentarse en el regazo de sus padres pero sólo si prometían no hablar, et-cétera. El padre intentó que Peter cooperara. Habló suavemente con su hijo y al principio mantuvo un comportamiento flexible, pero terminó por alzar la voz diciendo cosas como: «¡Ya está bien!», «¡basta ya!», «¡Peter, escúchame!». Cuando el terapeuta le hizo ver lo problemático de esta reacción, el padre respondió espontáneamente y con una mirada de culpabilidad: «Sí, quizá tenga razón. Mi mujer me dice que siempre le estoy echando la bronca». Todos rieron (Peter también), una vez descubierto el motivo del comportamiento de Peter en el parvulario. El padre de Peter explicó que su propia educación se había basado en «métodos sin sentido», y cuando se sentía frustrado utilizaba los mismos métodos que su padre utilizaba con él. El maestro del parvulario que mejor conocía a Peter añadió que eso era precisamente lo que le pasaba a Peter. Si el niño quería un juguete o una mesa en concreto, lo pedía diplomáticamente, pero cuando eso no funcionaba, empezaba a morder. Cuando le preguntaron a la madre por qué no había mencionado el comportamiento de su marido en las reuniones anteriores respondió: «Porque no lo hace tan a menudo como hace unos años y no quería criticarle después de haber cambiado tanto». La madre sugirió entonces que en lugar de «echar la bronca» a Peter cuando se sentía frustrado con su hijo, le dijera: «No sé qué más decir. Tendré que parar y pensar». Esta estrategia funcionó, por dos motivos. Primero, porque el padre encontraba soluciones satisfactorias cuando se paraba a pensar y, segundo, porque Peter también cambió el modo de tratar sus problemas. En lugar de morder a los demás niños, se escondía en un rincón hasta que encontraba otra cosa que hacer. A medida que creció la capacidad de negociación del padre también creció la de Peter. 72
A menudo, cuando conozco familias como la de Peter me asusta pensar que durante muchos años los adultos han clasificado a los niños como Peter como niños con «problemas sociales» o con «problemas de relación con los demás niños». Estas descripciones no son necesariamente erróneas, pero son demasiado superficiales. La incapacidad de Peter para relacionarse con los demás niños no era su problema real, sino la señal de humo que enviaba para llamar la atención sobre su sufrimiento. Durante generaciones, hemos reaccionado a las señales de los niños con instrucciones sobre cómo «deben comportarse». En consecuencia, los más cooperativos han soportado su sufrimiento sin resolverlo. Y lo que es aún peor, lo han escondido, por lo que todavía sigue influyendo en sus vidas y les da una falsa impresión de lo que son. Los menos cooperativos han desafiado nuestras instrucciones y han aumentado su comportamiento «asocial» hasta el punto de que los adultos no han podido evitar darse cuenta de que hay algo que no funciona. Sin embargo, la señal de Peter es social en el sentido más sustancial y preciso del término. ¿Qué puede ser más social que informar a los seres más cercanos de que estar junto a ellos causa dolor y que hay que realizar ciertos ajustes para que todos salgan ganando? Aunque resulte irónico, muchos adultos frecuentemente dicen a sus hijos: «¡Tienes que pensar en todos y no sólo en ti! Me entiendes, ¿verdad?». De forma trágica, pero lógica al mismo tiempo, hemos hecho lo mismo con los niños cuyas señales nos inspiran simpatía y comprensión, y con los niños cuyas señales nos inspiran ansiedad y rabia. Pensemos, por ejemplo, en los niños obesos. Nos entristece ver cómo sus compañeros los humillan sin piedad; creamos programas especiales de ejercicio físico, tratamientos nutricionales y clases de cocina para que puedan perder peso y, así, no ser objeto de burla. Esta estrategia está hecha con la mejor de las intenciones, pero es superficial; no sólo eso, únicamente es válida para una pequeña minoría de niños. Para los niños y jóvenes que son capaces de perder peso, nuestros esfuerzos pedagógicos sólo sirven para empeorar la situación. Estos métodos provocan que los niños sientan que hay algo que no está bien en ellos. Se convierten en otra forma de burla y de humillación que tienen que soportar de las personas que están a su alrededor.
73
Una chica de trece años que conozco lo expuso más claramente. Sus padres habían buscado consejo porque les preocupaba el peso de su hija, que había aumentado drásticamente en el periodo de un año. Al cabo de unos minutos de sesión de terapia, en la que los padres habían expresado su preocupación, Alecia se levantó, extendió los brazos y con lágrimas de rabia en sus ojos, gritó: «¡Por Dios! ¡Lo único que os importa es mi cuerpo!».
Evidentemente, esa niña era un caso excepcional, ya que disponía de las palabras para expresar su dilema existencial. La mayoría de los niños no pueden expresarse así. Incapaces de encontrar las palabras adecuadas para expresar su dolor, los niños (así como muchos adultos) tienden a seguir las explicaciones, diagnósticos o estereotipos ofrecidos por otros. En resumen, la supervivencia física en el pasado –en un sistema feudal o dictatorial– dependía en muchos casos de la capacidad del individuo para sacrificar su propia integridad y así cooperar con los que ostentaban el poder. Los padres que educaban a los hijos para que pensaran de este modo les estaban dando necesarias lecciones sobre la vida y les estaban preparando para ser ciudadanos adultos. Pero eso ya no es necesario. La mayoría de los pueblos del mundo sostienen que una sociedad basada en el abuso de poder no vela por el mantenimiento de la dignidad humana. Sin embargo, a pesar de que la realidad de la sociedad ha cambiado en gran medida a lo largo del siglo XX, nuestras ideas básicas relativas a la educación de nuestros hijos se han mantenido inalteradas. Por lo general, creemos que hay un inevitable choque de intereses entre la necesidad del individuo de mantener y desarrollar su integridad y las necesidades de organización y evolución de la sociedad. A partir de mi experiencia de trabajo con familias y demás grupos, he descubierto que esta concepción básica ha dejado de ser cierta. Hay muchos factores que sugieren que es justamente lo contrario: el cuidado de la integridad del individuo es un requisito necesario si queremos un desarrollo sano de los sentimientos para con los demás. El crecimiento colectivo no será posible si no se basa en el crecimiento individual. Nuestro nuevo conocimiento sobre el desarrollo psicológico de los niños (y, por lo tanto, de los humanos) nos permite formular nuevos valores que guíen la interacción entre los niños y los adultos. Estos valores deben incorporarse no sólo en el seno de la fami74
lia sino también en otros contextos (centros de día, escuelas, centros sociales) en los que conviven niños y adultos. Propongo un nuevo paradigma:
El comportamiento de los niños, ya sea cooperativo o destructivo, es tan importante para el desarrollo y la salud de los padres como lo es el comportamiento de los padres para el desarrollo y la salud de los hijos. La interacción entre adultos y niños es un proceso de aprendizaje mutuo. Si nos tratamos mutuamente con igual dignidad, todos saldremos ganando.
75
3 AUTOESTIMA Y CONFIANZA EN UNO MISMO
Muchas veces se utilizan los términos «autoestima«, «valores personales» y «confianza en uno mismo» como sinónimos. Aunque existe una conexión entre ellos, su significado no es el mismo. Desde mi punto de vista, es muy importante que entendamos las diferencias. Durante los últimos veinticinco años, padres y educadores (particularmente aquellos que trabajan con niños con problemas psicológicos y sociales) han tenido en cuenta los valores de los niños y han hecho grandes esfuerzos para reforzarlos. Pero, por distintas razones, frecuentemente estos esfuerzos son en balde. La más importante es que intentan poner solución al problema equivocado. Se concentran en reforzar la confianza en uno mismo cuando el problema real es la falta de autoestima. Además, en muchos casos estos esfuerzos son contraproducentes y dejan al niño con todavía menos autoestima. Incluso cuando los esfuerzos dan buenos resultados, el éxito sólo es a corto plazo, puesto que tarde o temprano la baja autoestima del niño reaparece, normalmente, en situaciones de estrés y en situaciones dramáticas y potencialmente destructivas. La misma dinámica se extiende, aunque en menor medida, a los tratamientos psicológicos de jóvenes y adultos. Y también tiene un papel importante en las relaciones amorosas y de amistad. Algunas culturas han adoptado la idea de que los elogios constantes (el uso desmesurado de palabras como «fantástico», «espectacular», «maravilloso») aumentan la autoestima de niños y adultos. Como consecuencia, muchas personas desarrollan un «globo de ego», un pobre sustituto del sentimiento de «identidad». Al igual que un globo explota si lo hinchamos demasiado, estos «globos de ego» pueden explotar a la mínima provocación (una mala nota o una ruptura con la pareja) dejando, de esta manera, a padres, amigos y maestros perplejos y conmocionados. 77
DEFINICIONES La autoestima es nuestro conocimiento y experiencia de quién somos. Hace referencia a lo bien que nos conocemos a nosotros mismos y a la concepción que tenemos sobre ello. Se puede considerar la autoestima como nuestro pilar interior, nuestro núcleo.
autoestima
confianza en uno mismo
Las personas con un sentimiento de autoestima sano y bien desarrollado se sienten seguras y cómodas consigo mismas. Una autoestima sana es una voz interior que nos dice: «¡Estoy bien y soy una persona válida por el simple hecho de existir!». Por el contrario, las personas que tienen poca autoestima se autocritican y se sienten inseguras y culpables constantemente. Para describir el origen de la autoestima desde otro ángulo, sólo hace falta pensar en aquellos padres primerizos que observan cómo duerme su bebé recién nacido. Les invade el sentimiento de que ese nuevo ser humano es precioso y maravilloso por el simple hecho de existir. Muchos padres pueden sentirse así durante semanas. Luego empiezan a sentir la necesidad de «modificar» su creación. A menudo, esa necesidad de corregir a su hijo persiste, dejando en la sombra el sentimiento original que les invadía, hasta que el bienestar del niño se ve amenazado. Solamente cuando se enfrentan con la horrible posibilidad de perder a su hijo, los padres recuerdan cómo era quererlo por el mero hecho de existir. La autoestima, tanto la alta como la baja, es una cualidad existencial. Es uno de los aspectos más importantes de nuestra existencia psicológica y cambia a lo largo de nuestras vidas. Tanto la calidad como la cantidad de la autoestima pueden aumentar o disminuir. La confianza en uno mismo es la medida de lo que somos capaces de hacer: de lo que hacemos bien o de lo que no hacemos tan bien. Por lo tanto, hace referencia a lo que podemos lograr. La confianza en uno mismo es, como vemos en la ilustración de la pági78
na anterior, más bien una cualidad adquirida, externa (aunque no externa en el sentido de ser superficial). Como ya se ha mencionado, la autoestima y la confianza en uno mismo son conceptos distintos. No pueden ser comparados ni intercambiados pero están conectados. Si una persona tiene una buena autoestima, raramente la confianza en uno mismo será un problema. No podemos decir lo mismo si pasa lo contrario. Por ejemplo, si un niño o un adulto con una autoestima bien desarrollada intenta aprender a tocar el piano reaccionará de una manera sensata si descubre que no tiene un gran talento musical. Puede que esté triste por tener que abandonar un sueño o una ambición, pero será capaz de expresar su decepción sin dramatismos: «Esto no es para mí». Incluso puede que sea capaz de tomar una perspectiva totalmente objetiva y diga: «Simplemente, no tengo habilidades musicales». Sin embargo, una persona con una baja autoestima reaccionará de manera mucho más dramática: «¡No hago nada bien!». Para esta persona, su ineptitud para tocar el piano no es sólo una cuestión de poca habilidad musical; más bien, considera esta experiencia (de hecho, toda su identidad) como un completo desastre. Evidentemente, existe una gran diferencia entre saber que uno no es bueno en una actividad en particular y sentir que uno es estúpido, un fracaso, un error. Para empezar, es muy difícil aprender cualquier cosa nueva sintiéndose estúpido. Hago esta distinción por una importante razón. No hay nada malo en intentar animar la confianza en uno mismo si una persona tiene poca autoestima. Y también es bueno que padres u otros adultos sigan intentando aumentar la confianza en sí mismos de aquellos niños con poca autoestima. Pero es importante que no nos engañemos pensando que al reforzar la confianza en uno mismo de un niño también reforzamos su autoestima. Ser conscientes de nuestras capacidades no nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Son conceptos independientes. Es bueno entrenar, desarrollar, elogiar, criticar, fomentar y apoyar la capacidad de las personas para alcanzar sus objetivos; sin embargo, su bienestar personal también requiere atención. E JEMPLO : John, de treinta y ocho años, una vieja estrella de fútbol, es ahora un alcohólico en tratamiento. Está en desacuerdo con lo que sus terapeutas le han propuesto. Le han sugerido que inicie un programa de 79
entrenamiento de fútbol para gente joven de la ciudad como parte de su rehabilitación. Él rechaza la idea con rotundidad afirmando que ha dejado el fútbol completamente. Sus terapeutas interpretan esa señal como otro indicativo de su falta de confianza en él mismo e intensifican sus esfuerzos para motivarle. Finalmente, John consigue expresarse claramente: «Una de las razones por las que empecé a beber fue que quedé muy decepcionado cuando dejé activamente el fútbol y descubrí que toda la gente que yo pensaba que eran mis amigos eran solamente unos pelotas». Lo que descubrió en realidad, expresado en los términos que hemos analizado anteriormente, fue que «cuando dejé el fútbol, sentí como si la gente sólo me apreciara por lo que podía hacer, no por quién soy».
La historia de John no es infrecuente. Cuando era un niño, sus padres y maestros le animaron a que empezara a jugar a fútbol porque parecía que John tenía poca confianza en sí mismo. Cuando su talento por el deporte emergió, hicieron lo que pudieron para apoyarle y ayudarle a desarrollar su capacidad como futbolista. Seguían atentamente los entrenamientos, se involucraron en el club y pasaban la mayoría de los fines de semana viendo los partidos. Cuando John empezó a tener una imagen publica y consiguió un contrato en el extranjero, compartieron su alegría. John se enfrentó a sus terapeutas porque, al igual que sus padres y sus entrenadores, pasaron por alto una cualidad esencial de John: su baja autoestima. Como muchos otros niños (y adultos), John sólo podía expresar su falta de autoestima como una inseguridad a la hora de realizar distintas acciones. De niño, a menudo repetía cosas como: «No puedo hacerlo», «No soy bueno en esto», «No consigo entenderlo» o «Esto es demasiado difícil». Era incapaz de decir: «¡Creo que no soy bueno en nada!». Como futbolista John era único, pero como persona era como muchos otros niños y jóvenes que, a causa de creer en la sabiduría de los adultos que les rodean, se sienten importantes solamente si son capaces de conseguir un objetivo. La falta de autoestima se manifiesta de diversas maneras: miedo al fracaso, fanfarronería, miedo a la vida, introversión, aislamiento, fatalismo, arrogancia, culpabilidad, abuso de drogas, comportamiento violento, trastornos digestivos, etcétera. La mayoría de estas manifestaciones serán tratadas más adelante. 80
No creo que la falta de confianza en uno mismo, que no está relacionada con una falta de autoestima, sea un gran problema. Dicho de otra manera, la falta de confianza en uno mismo no es un problema psicológico, sino un problema pedagógico que puede resolverse con la ayuda de comentarios objetivos: de un entrenador si hablamos de deportistas, de un editor si hablamos de escritores, de un colega si se trata de educadores, de un profesor si se trata de alumnos. La confianza en uno mismo aumenta con los logros obtenidos.
«¡MIRA, MAMÁ!»: RECONOCER QUE LOS NIÑOS NECESITAN ATENCIÓN Nuestra autoestima se nutre de dos experiencias: cuando las personas más importantes en nuestra vida nos «ven» y nos reconocen como somos, y cuando sentimos que la gente nos aprecia por ser quien somos. Estos dos factores (y la fluidez en el lenguaje personal, tema que se tratará más adelante) son requisitos básicos para gozar de una vida saludable con nosotros mismos y con los demás. Dejen que me explique. En mi opinión, todos los padres quieren a sus hijos, pero no todos son capaces de expresar sus sentimientos del mismo modo. Sin embargo, expresar el amor es un factor clave en el desarrollo de la autoestima. Porque, ¿de qué sirve el amor de un padre si no es capaz de expresarlo de forma que el niño lo perciba? Importa poco lo que los padres intentan expresar, lo que importa es lo que el niño percibe. Los niños pequeños expresan sin ninguna vergüenza su necesidad de ser vistos. En el parque, Katherine, una niña de año y medio, va a deslizarse por primera vez por un tobogán; mira a su madre y le grita: «¡Mamá, mira!». La mayoría de los padres están más que dispuestos a mirar, aunque sin quererlo responderán con algo muy distinto a lo que pide niño. Por ejemplo, la madre de Katherine la premió con un «¡Oh, qué lista eres! ¡Qué bien lo has hecho!». La madre realizó este comentario con la mejor de las intenciones, pero fue un comentario desafortunado ya que confundió «ser» con «lograr». Lo mismo ocurre cuando los adultos mantenemos un «diálogo de besugos». Supongamos que invitamos a un amigo a 81
cenar y que, mientras estamos tomando el café, comentamos: «¡Hacía ya tiempo que no nos veíamos!», y que obtenemos como respuesta: «¡Sí, verdaderamente has aprendido a cocinar!». Estamos claramente en dos conversaciones distintas. Así es como se siente Katherine: como si ella y su madre no se estuvieran comunicando. La niña nunca había considerado que necesitaba ser lista para pasarlo bien en el tobogán. Está a punto de experimentar algo nuevo y cuando dice «¡Mira, mamá!», lo único que pide es una confirmación de su experiencia y de su existencia; ni más, ni menos. Otros padres expresan su amor de una forma más egocéntrica: «¡Ten cuidado; no te caigas y te lastimes!». Este tipo de preocupación prematura envenena el desarrollo de la autoestima porque el mensaje que recibe el niño es: «No creo que puedas lograrlo». Además, este tipo de reacción aleja la atención del niño de su nueva experiencia para centrarla en lo que sienten la madre o el padre. Si los padres están siempre preocupados, su hijo, por lo general, cooperará volviéndose poco activo y preocupado (cooperación directa) o bien cooperará convirtiéndose en un niño patoso y propenso a los accidentes, cumpliendo, de este modo, las expectativas negativas de los padres (cooperación inversa). ¿Qué pueden hacer los padres en esta situación para potenciar la autoestima de sus hijos? Todo lo que debe hacer la madre de Katherine es establecer contacto visual con ella, saludarla y dedicarle un «¡Hola, Katherine!». De este modo le indicaría que ha sido testigo de la experiencia de su hija. Lo que recibiría Katherine a cambio es una gran información: sabe que está siendo observada. Esto satisfaría su necesidad de ser querida y de que este amor le sea comunicado. Pero supongamos que la madre de Katherine quiere darle más que su reconocimiento. En este caso, podría mirar atentamente la cara de su hija y si su expresión es de pura diversión decir: «Katherine, parece que te lo estás pasando muy bien, ¿verdad?». Si la expresión es una mezcla de diversión y miedo, podría decirle: «Katherine, esto parece muy divertido... aunque es un poco peligroso, ¿verdad?». Lo que está haciendo es darle a su hija una expresión (o lenguaje personal) para su propia experiencia. Y, como ya se he comentado anteriormente, el tercer requisito básico para desarrollar una autoestima sana es tener un lenguaje personal. Debemos tener en cuenta, no obstante, que los niños sólo podrán adquirir un lenguaje personal cuando sus padres se tomen el tiempo 82
necesario para mirar a sus hijos e interpretar sus expresiones y sentimientos. En otras palabras, los niños necesitan ser observados para poder aprender a expresar su existencia verbalmente. Los bebés, que sólo pueden expresarse mediante sonidos y movimientos, dependen de sus padres para que ellos descubran qué motiva sus expresiones. Llorar, por ejemplo, puede significar: «Estoy triste», «No me encuentro bien», «Tengo hambre», «Tengo frío» o «Estoy nervioso». Es tarea de los padres descubrir qué distingue cada lloriqueo. Incluso cuando nuestros niños son bebés, es importante que les miremos a los ojos y les hablemos: «¡Oh! ¿Tienes frío pequeñín?», «¡Ah!, tenías hambre, ¿verdad?». A Sara (a quien conocimos en el capítulo 2) le hubiera beneficiado mucho que su madre hubiera dejado de intentar meterle comida en la boca y le hubiera dicho: «Veo que ya no tienes más hambre». ¿Por qué es tan importante dar un lenguaje personal a los niños con el cual puedan entender y expresar sus sentimientos y experiencias? Todos los conflictos entre personas que son importantes las unas para las otras sólo pueden resolverse mediante un lenguaje personal. Si no podemos expresarnos de forma personal, acabamos confundidos sobre quiénes somos y resulta difícil para los que nos rodean entender su posición en nuestro mundo. Vayamos unos años adelante; ahora Sara tiene cuatro años. Si para entonces ha desarrollado un lenguaje personal, será capaz de, después de haber comido parte de la cena, decir: «No, gracias; ya estoy llena». Por el contrario, si su madre ha persistido en presionarla y manipularla, reaccionará de un modo menos expresivo, apartando el plato y diciendo: «¡No lo quiero!», «¡No me gusta!», o algo parecido. En esta situación, ella ha aprendido solamente dos maneras de reaccionar: identificándose con las necesidades y sentimientos de la madre o rechazándolos. En cualquier caso, ha perdido el contacto con sus sentimientos y sus necesidades, y también ha perdido su habilidad para expresarlos. Esta falta de contacto consigo misma no solamente creará conflictos entre ella y su madre a medida que Sara crezca, sino que provocará, sin duda, problemas en sus relaciones con los amigos, con su pareja y con los hijos que pueda tener algún día. ¿Es tan grave? ¡La verdad es que sí! Es uno de los problemas serios que surgen cuando las familias elogian valores secundarios, como tener que terminarse toda la comida del plato. En este tipo de familias, el lenguaje personal o bien es disuadido o bien es 83
tolerado solamente cuando los niños son pequeños. A medida que los hijos crecen, el lenguaje personal se sustituye por un lenguaje social, «amable», completamente inapropiado para tratar problemas personales e interpersonales. E JEMPLO : Macro, estudiante de sexto curso, parece menos feliz y con menos interés del que solía mostrar en el pasado. Sus padres tienen dos posibilidades: pueden intentar «educarle» o pueden intentar «observarle».
Si eligen la primera opción, le dirán cosas como: «Marco, ¿por qué siempre tenemos que recordarte que tienes que hacer los deberes? ¡Sabes que debes hacerlos! Sabes que no tendrás buenas notas si no haces tus deberes». Este enfoque anticuado ignora totalmente al chico como persona. O bien, podrían decirle algo como: «Marco, ¿te pasa algo? Normalmente haces tus deberes sin que te lo tengamos que recordar. ¿Tienes problemas en la escuela? ¿Te toman el pelo en la escuela? ¿Algo va mal?». Estos comentarios demuestran interés hacia el niño, aunque normalmente se obtienen respuestas como: «No pasa nada», «Solamente que estoy harto de los deberes», o alguna respuesta similar. Hay dos razones para dar esta clase de respuesta. En primer lugar, es difícil para un niño de once años expresar sus sentimientos cuando intenta responder a una pregunta concreta. En segundo lugar, la forma en que los padres se expresan comunica: «Eres un problema para nosotros. Nos gusta más verte feliz». Esto supone una pérdida de autoestima para Marco, ya que asume sus propios sentimientos como parte de un problema, en lugar de aprender un poco más sobre sí mismo y su vida. Además, no se le está dando la oportunidad de expresar sus sentimientos en un lenguaje personal, con el que conseguiría dos cosas: liberar su malestar y revelar su verdadera identidad a sus padres para que pudieran aprender más sobre él. Si los padres de Marco quieren «ver» realmente a su hijo, solamente tienen que describir lo que ven y ofrecerle su atención: «Hemos visto que tienes problemas con tus deberes. ¿Has pensado por qué?». Es posible que la respuesta continúe siendo «no», pero los padres pueden seguir interesándose con un «me gustaría saber qué te pasa; ¿quieres que te ayude con los deberes?». De esta manera, el problema no ha quedado ni definido ni solucionado, pero 84
esto no es importante en ese momento. Lo más importante es que Marco se sienta observado y que dirija su atención en la dirección correcta: hacia él mismo. Quizás encuentre enseguida las palabras para describir qué es lo que le está pasando o quizás tarde unos días. Muchas veces, los niños (al igual que los adultos) necesitan tiempo para reflexionar. E JEMPLO : A Sophie, de cinco años, unos invitados le han regalado una bolsa de caramelos. Encantada con el regalo, se pasea por casa comiéndose los caramelos uno tras otro. Sus padres se encuentran en la misma situación en la que se encontraban los padres de Marco: ¿deberían «observar» a Sophie o deberían «educarla»?
¿Deberían mirarla con cariño y decirle: «¿Te gusta comer caramelos sin parar, verdad Sophie?»? ¿O quizás deberían decir: «Sophie, toma otro caramelo y dame la bolsa, así te quedarán algunos para mañana»? ¿O acaso deberían utilizar una versión más pedagógica como: «Sophie, ¿no crees que deberías dejar unos cuantos para mañana?»? Los dos últimos comentarios no solamente son innecesarios, sino que además arruinan implícitamente el disfrute de Sophie con los caramelos y perjudican también su experiencia como parte de la familia. Con el tiempo, ella aprenderá por sí misma y de forma natural cuántos caramelos debe comer. Los padres han realizado dichos comentarios pensando en su propio bienestar, no en el de Sophie. De esta forma, se sienten útiles y seguros de su reputación de buenos padres ante los invitados. Los ejemplos mencionados demuestran que lo único que tienen que hacer los padres es «observar» lo que ven. Esto se complica cuando nuestra historia, nuestros prejuicios, nuestras ideologías y nuestro egoísmo actúan de filtro entre nuestra retina y nuestras cuerdas vocales. Ocurre cuando nuestras actitudes y nuestras ideas se interponen ante el amor y la honestidad. Y esto ocurre, sobre todo, cuando la frustración y el dolor distorsionan el comportamiento de niños y jóvenes. En esas ocasiones, lo que más necesitan es que los «observemos», no que los juzguemos.
85
RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN Hace años, como ya se ha comentado, el objetivo de la educación de los niños era conseguir que obedecieran, se adaptaran y se portaran bien. Eran pocas las ocasiones en que se hablaba de la autoestima, y la preocupación por la confianza en uno mismo sólo surgía cuando aparecían dificultades en el aprendizaje. En la década de los años treinta del siglo pasado, educadores y psicólogos empezaron a interesarse por los niños con poca confianza en sí mismos, y llegaron a la conclusión de que esta falta de confianza se debía a que sus padres les corregían y criticaban constantemente. Desde mi punto de vista, el diagnóstico era erróneo, y la conclusión, incompleta. Los niños que fueron examinados puede que tuvieran poca confianza en sí mismos, pero el verdadero problema era su baja autoestima. Los expertos, sin embargo, acertaron cuando se dieron cuenta de que la crítica destruye tanto la autoestima como la confianza en uno mismo. Como ya se ha comentado anteriormente, los elogios y las críticas son importantes, en determinadas circunstancias, para el desarrollo de la confianza en uno mismo, pero la idea de que el elogio es beneficioso para el desarrollo de una autoestima sana es consecuencia de una concepción errónea. De hecho, en lo que a la autoestima se refiere, los elogios pueden ser tan destructivos como las críticas. Eso no significa que se tenga que prohibir a los padres que elogien a sus hijos. Simplemente significa que debemos nutrir la autoestima de nuestros hijos y que podemos hacerlo mediante el reconocimiento, como se demuestra en el siguiente ejemplo. E JEMPLO : Larry, de tres años y medio, está sentado en la mesa de la cocina esperando a su madre, que todavía no ha vuelto del trabajo. Su padre le sugiere que dibuje para pasar el rato. Una hora y seis dibujos más tarde, su madre llega a casa. Larry corre hacia la puerta y le da su último dibujo a su madre: «¡Mira, mamá; esto es para ti!». Su madre coge el dibujo, lo mira y dice: «Es realmente bonito, Larry. ¡Tienes mucho talento dibujando!».
Aunque su madre ha elogiado el dibujo con mucho cariño, Larry se siente como Katherine: no ha «establecido contacto» con su 86
madre. Desde el punto de vista de Larry, él no fue corriendo a recibir a su madre para que ésta le diera el visto bueno. Le dio el dibujo a su madre como un regalo porque la quiere y porque la echaba de menos. Si hubiera estado mirando las ilustraciones de un libro con su padre en lugar de haber estado dibujando, le hubiera pedido a su madre que fuera a mirarlas; si hubiera estado mirando la televisión probablemente hubiera dicho algo como: «¡Mamá, mamá... ven a ver esto!». Lo que hace Larry es ofrecerse a sí mismo (su «existencia inmediata«) como regalo para su madre. Sin embargo, la respuesta a su espontaneidad, su expresión personal, consiste en una evaluación. Y en este caso no tiene importancia si la evaluación es negativa o positiva. Si la madre de Larry hubiera sido consciente de cómo nutrir la autoestima de su hijo, quizás hubiera agradecido su regalo diciendo: «Gracias, Larry. Estoy muy contenta de tener este dibujo». O bien: «Gracias, Larry. No consigo entender lo que has pintado; ¿me lo explicas?». O simplemente: «¡Hola cariño! ¡Te he echado de menos!». De hecho, puede decirle casi cualquier cosa, siempre y cuando ella le ofrezca su reacción personal y espontánea. Está claro que la madre de Larry no ha reprimido la que hubiera sido su reacción personal y espontánea para engañar a su hijo. Al contrario, lo ha hecho –en parte– porque ha aprendido que ésta es la forma de hablar a los niños si se quiere ser cariñoso y darles seguridad en ellos mismos. Su conocimiento sobre cómo debe relacionarse con su hijo se originó durante su propia infancia, cuando aún no se consideraba a los niños como adultos, sino como seres un poco más bajitos. Pero si su marido hablara con ella de la misma manera que ella habló con Larry, también se sentiría sola y tratada como alguien inferior. Por su parte, Larry se siente incómodo con el comentario de su madre, pero la quiere y nota que ella también le quiere, así que coopera. Al cabo de un rato, deja de acompañar los dibujos que regala a su madre con comentarios del tipo: «¡Mira, mamá; mira que hice para ti!». Ahora que ya ha aprendido las reglas del juego, dice: «Mira, mamá; ¿a qué son bonitos?». O bien: «Mira, mamá; ¿a qué soy listo?». Sus perspectivas en la vida han pasado del «ser» al «ser capaz de»: de ser a hacer, de existir a lograr. Quizá sea más fácil entender este problema si pensamos en lo que hubiera pasado si la madre de Larry hubiera criticado el dibujo en lugar de elogiarlo. Si hubiera dicho: «¡Larry, si sabes muy bien 87
cómo dibujar una casa!», o bien: «¿Qué es esto Larry? ¡Tú sabes dibujar mucho mejor!», hubiéramos reconocido enseguida que estos comentarios duelen. Tanto el dolor como el placer son reacciones momentáneas, pero tienen un efecto duradero en la personalidad de los niños si las críticas son diarias y desmesuradas. El peligro de demostrar a nuestro hijo cómo le queremos mediante el elogio o la crítica provoca efectos a largo plazo en el desarrollo de su personalidad. Si nos concentramos en la crítica y el elogio, creamos personalidades dependientes y extrínsecamente controladas. Los niños educados mediante este método suelen tener baja autoestima y falta de capacidad de autoevaluación. Asimismo, durante buena parte de su vida pueden malgastar su vitalidad intentando agradar, y comportándose según las expectativas que de ellos creen que tienen los demás. Además, suelen ser extremadamente egoístas en su búsqueda constante de reconocimiento. Desde principios del siglo XVIII hasta la década de los cincuenta del siglo pasado, la crítica era el instrumento de poder más importante que tenían los adultos. Esto sucede todavía en algunas familias; de hecho, algunas sociedades sostienen la teoría de que los niños sólo pueden llegar a ser buenas personas si se les recuerda continuamente lo equivocados que están. En muchos países orientales, los nuevos métodos educativos preescolares que surgieron después de la II Guerra Mundial abandonaron la crítica e introdujeron el elogio como mecanismo de control. Algunas familias prefieren tener a los hijos controlados del mismo modo que muchas sociedades controlan a sus ciudadanos. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud mental, ésta no es la mejor idea. Personalmente, considero que la autoestima es un mecanismo inmunitario de carácter existencial: cuando está bien desarrollado, somos más felices, menos vulnerables, tenemos relaciones más satisfactorias y disfrutamos de una mejor calidad de vida. Muchos padres pueden apreciar el valor de esta concepción más contemporánea, aunque se inquieten ante la posibilidad de perder el poder en el seno de la familia. Además, tienen miedo de no ser capaces de definir la estructura y las normas que los niños necesitan para desarrollarse de una forma saludable. Como se explica más adelante, los padres no deben tener semejantes temores. El único poder al que los padres deben renunciar es al poder dictatorial. 88
En el ejemplo de Larry y su madre, se ha descrito una manera de reconocimiento: la reacción personal y espontánea. La forma de reconocimiento que se describe a continuación es la respuesta personal más adecuada.
H ACER
QUE LOS NIÑOS SE SIENTAN VALORADOS
Al mantener las tradiciones, generalmente pensamos y actuamos como si nuestra relación con los niños fuese una calle de un solo sentido en la que el tráfico circula desde nosotros hacia ellos. Los padres modernos están continuamente preocupados por si están «dando» a sus hijos lo suficiente: la suficiente atención; el suficiente amor; la suficiente unidad, estimulación, cariño, y las suficientes expectativas de futuro. Todo eso está muy bien, siempre y cuando recordemos que la autoestima de los niños está relacionada en gran medida con su percepción de la importancia que tienen en nuestras vidas. Cuanto más permitamos que nos den, más saludable será su autoestima. Hay muchas alegrías relacionadas con el hecho de tener hijos: nos emocionamos con su sonrisa, su devoción, su interés, su atención y su curiosidad. Cuando nos traen el desayuno a la cama, cuando lo hacen bien en la escuela, cuando destacan en algún deporte, cuando se casan, cuando nos presentan a nuestros nietos, cuando vienen a visitarnos... estamos contentos. Y es importante demostrar lo contentos que estamos. Pero estos son regalos casi sin importancia si pensamos en lo que los niños pueden dar a los padres. Cuando pienso en los regalos de los niños, pienso en los verdaderos retos existenciales reales con los que todos los niños premian a sus padres: ser quienes son. Los hijos nos obligan a considerar nuestros patrones destructivos; nos llevan al límite del sufrimiento y nos hacen dudar de si somos adecuados como padres; ponen al descubierto nuestros superficiales intentos pedagógicos de manipulación y exigen nuestra compañía; nos ofenden al rechazar nuestros consejos; afirman orgullosos su derecho a ser diferentes, y actúan destructivamente para que nos enfrentemos al hecho de que nos hemos equivocado. En resumen: su gran competencia nos impresiona de tal forma que o lo reconocemos o nos mentimos a nosotros mismos. Como muchos de los que hemos crecido con muy poca autoestima, a veces tengo problemas para saber «quién soy realmente». 89
Varío entre autocrítico o presuntuoso; dispongo, pues, de una amplia gama. No es nada sorprendente que mi hijo siempre se haya sentido más ofendido por mi presuntuosidad. Quienes tenemos problemas para tomarnos en serio a nosotros mismos, frecuentemente terminamos exagerando nuestra seriedad hasta la caricatura. Evidentemente, este tipo de comportamiento no es útil ni para nosotros ni para los demás. Recuerdo tres episodios en particular en los que mi hijo –con la mejor de las intenciones, pero también de forma cruel– hizo explotar mi globo de ego. Durante sus dos primeros años de vida, solía sentirme muy inseguro sobre lo que debía hacer con él y conmigo mismo. Ese sentimiento de inseguridad, junto con mi tendencia natural a la temperamentalidad, provocaba que en ciertas ocasiones le gritara para desahogar mi frustración. Evidentemente, él se sentía perplejo y asustado, pero yo no sabía qué hacer al respecto. Sin embargo, cuando cumplió dos años y fue capaz de moverse por sí mismo, puso fin a mi comportamiento completamente irracional. En medio de una de mis descargas, salió de la habitación hacia el recibidor. Evidentemente, salí detrás de él y lo encontré sentado en las escaleras (en el cuarto escalón, para ser más exactos); nos miramos a los ojos. Se tapaba las orejas con las manos y me miraba con verdadera rabia. En ese momento me di cuenta de que quizás había llegado el momento de responsabilizarme de mi incompetencia en lugar de culparle por ella. El siguiente episodio tuvo lugar diez años más tarde. Cuando tenía doce años, se apasionó por las serpientes y los reptiles. Un día vino sonriente y me dijo que el padre de uno de sus amigos le había ofrecido una pequeña serpiente pitón para su colección. «Realmente me gustaría quedármela», dijo, y añadió: «¿Puedo?» Como sabía que su madre, de niña, había tenido reptiles de mascota, y que yo tenía fobia a las serpientes, sólo preguntó mi opinión. Era difícil decir que sí, y aún más difícil decir que no, así que le pedí tiempo para pensármelo. Le dije que le daría una respuesta cuando volviera del curso al que me tocaba a asistir durante el fin de semana. El sábado, cuando llegué a casa para comer, encontré a mi hijo muy ocupado cosiendo y martilleando en el garaje. –¿Qué estás haciendo?– le pregunté. –Un terrario.– respondió. 90
–¿Para qué? –Para la serpiente, claro. Neurótico o no, sentí que la situación necesitaba un poco más de firmeza: –Pero si todavía no hemos terminado de discutir este asunto, Nicolai. –Lo sé. Y espero que me digas lo que has decidido cuando te lo hayas pensado.
Con cariño y consideración recibí otra lección (y bien merecida) sobre igual dignidad. Mi hijo sabía lo que quería y consideró que podía perseguir su meta al mismo tiempo que esperaba que yo tomara una decisión y se la comunicara. El episodio más reciente ocurrió seis meses después de que él se fuera de casa. Mi mujer y yo estábamos planeando una gran fiesta para amigos y familiares en el jardín, y le pedí a Nicolai que viniera para echarme una mano y servir la comida (tengo que añadir que soy un apasionado de la cocina y que me suelo poner nervioso, sobretodo, cuando preparo comidas importantes o para mucha gente). «Me lo pensaré», me dijo. Dos días después me llamó: «De acuerdo, me gustaría ayudarte. ¿A qué hora quieres que venga?» La fiesta empezó bastante bien. Mi hijo preparó una mesa fantástica, se reservó un sitio a mi lado y sirvió los dos primeros platos. Cuando finalmente me tomé un descanso y me uní a la fiesta, se sentó a mi lado. Podía haber apreciado su compañía y todo el trabajo duro que había hecho por mí. Pero, en cambio, eché un vistazo a la mesa y le dije: «Hay que cambiar los platos, Nicolai». Se quedó helado y su mirada cambió. Dudó un momento –me miró exactamente como cuando lo encontré sentado en las escaleras– y me dijo: «¿Qué voy a obtener a cambio?». Mi primera reacción fue decirle: «¿Qué quieres decir... una paga? ¡Se supone que ayudas a tus padres sin esperar nada a cambio! Piensa en todo lo que nosotros te hemos dado...». Mi siguiente pensamiento fue considerar su reacción como una «señal de los tiempos que corren» (siempre una buena explicación) y pensé para mí: «¡Esto cada vez es peor! ¡Los jóvenes creen que pueden tratarnos como a sus iguales!». Finalmente, en la apoteosis de mi egoísmo, me sentí herido: «¡Debería saber cuánto significa esta fiesta para mí!» Por suerte para los dos (y para nuestra relación) no expresé ninguno de estos pensamientos en voz alta. 91
Pasaron veinticuatro horas hasta que me di cuenta de que había metido la pata. Cuando lo hice, me sentí avergonzado por primera vez en muchos años. Le había pedido un favor como si fuera un amigo y él me había ofrecido su ayuda como un amigo. En un momento de egoísmo extremo, le había hablado como si le hubiera contratado. No era de extrañar que me pidiera una paga a cambio.
Todos recibimos cientos de regalos como éste cada vez que estamos con nuestros hijos. Es importante, tanto para nuestra autoestima como para la de nuestros hijos, que se los agradezcamos, ya sea verbalmente o con un rápido cambio de conducta (preferiblemente en el mismo momento; pero, si no, más tarde, el mismo día o incluso al cabo diez años). Las familias con niños adoptados o las familias con niños con discapacidades físicas o mentales, deben ser particularmente conscientes de las dos fuentes de autoestima: ser observado y sentirse valorado. Para los niños con necesidades especiales, el desarrollo de la autoestima puede bloquearse fácilmente porque ellos mismos se sienten como una «carga» para sus padres o para el «proyecto» de sus padres. Hay muchísimas razones que lo explican. Los niños con discapacidades, restringidos por límites más o menos estrechos que determinan lo que pueden llegar a lograr intelectual o físicamente, dependen de la ayuda de sus padres. Pedir ayuda –tanto si una persona es discapacitada como si es una persona mayor, débil, un refugiado o una persona que vive de la ayuda social– es desmoralizante para la autoestima. Los niños con discapacidades corren el riesgo, además, de no ser «observados», sino de simplemente ser «mirados». Asimismo, como su potencial para hacer cosas es limitado, generalmente tienen dificultades para sentir que sus padres les valoran. Por eso, los padres de niños discapacitados deben ser honestos y personales en sus reacciones espontáneas con sus hijos, aunque se sientan irritados, desanimados y agotados. Estos padres deben, también, responder a sus hijos en términos de «ser» no de «lograr«. Muchos padres, temiendo herir a sus hijos, son reacios a hacerlo, y a cambio canalizan su atención y la de sus hijos hacia aquello que pueden lograr. Aunque este comportamiento es bueno para la confianza en sí mismo del niño y puede reducir su dependencia física, no nutre su autoestima. De hecho, la mayoría de las señales y respuestas que pueden nutrir la autoestima de un niño pueden darse sin que importe su edad o discapacidad. 92
Evidentemente, los niños pequeños no se sienten indignos porque dependan de otros; aceptan el amor, el cariño y la comida como una cosa normal. Pero los niños un poco mayores, y aquellos que pierden el contacto diario con sus padres biológicos porque son adoptados o acogidos, no lo consideran un hecho normal. Son completamente conscientes de que los otros están haciendo lo que hacen los padres biológicos y enseguida se sienten en deuda con estos adultos. La mayoría de los niños en esta situación no pueden expresar sus sentimientos de gratitud de forma verbal hasta que ellos mismos se convierten en adultos. Cuando son niños y adolescentes, a menudo sus sentimientos aparecen en forma de agresión, reticencia o de un deseo exagerado de adaptarse y cooperar. Este tipo de comportamiento puede servir para recordar a los padres que se han obsesionado demasiado con la idea de dar y que pueden ponerse cómodos y empezar a recibir.
NIÑOS «INVISIBLES» Algunos niños crecen en familias en las que son niños «invisibles»; es decir, familias en las que nunca han sido «observados» por lo que son o por lo que sienten. Puede suceder durante toda la infancia o la adolescencia, o bien únicamente durante ciertos periodos, como la pubertad. E JEMPLO : Anteriormente he mencionado a Alecia, a quien conocí porque sus padres la trajeron a mi consulta. A la edad de trece años, tenía un gran problema de sobrepeso y una larga carrera de dietas. De hecho, el problema de peso provocó que los padres buscaran ayuda. Cuando ella les echó en cara: «¡Lo único que os importa es mi cuerpo!», les recordó a sus padres lo importante que es que nos «observen» las personas que nos quieren. Por suerte para Alecia, ella es una muchacha con espíritu luchador y capacidad de expresión. Muchos jóvenes de su edad no hubieran sido capaces de protestar de forma tan vehemente y clara. La mayoría se hubiera sentado pasiva y vergonzosamente en la silla mientras los adultos discutían sus síntomas. 93
Alecia pertenece a una categoría de niños y adultos que no son «observados», sino que simplemente son mirados. En su situación, eso ocurría porque tenía un problema de sobrepeso, pero habría sucedido lo mismo si hubiera estado demasiado delgada, si hubiera sufrido una discapacidad, si hubiera sido llamativamente guapa o si hubiera destacado por cualquier otra razón. En casos como ése, los adultos suelen cometer uno o más errores. A veces, sólo nos centramos en la «superficie» (que es exactamente lo que tememos que hagan el resto de los niños). Preocupados porque a nuestra hija con sobrepeso le van a tomar el pelo –lo que va a dañar su confianza en sí misma– volcamos nuestro amor y energía en ayudarla a perder peso (creando, de esta forma, la misma situación de la que la estamos intentando proteger). Inconscientemente, nuestra insistencia la hace sentirse tan insegura como lo haría el sarcasmo o la burla. Otro error que a menudo cometemos es el de recurrir a intervenciones psicológicas demasiado simples y a explicaciones que acentúan problemas más profundos. Este hecho se comprende fácilmente, ya que la lógica que se sigue nos lleva a engaño. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos llegar a la conclusión de que un chico joven con problemas de sobrepeso come compulsivamente porque es infeliz en algún aspecto. Si descubrimos la fuente de su infelicidad, conseguiremos que deje de comer. La vida no es así de simple. La gente se harta de comer por muchas y distintas razones (entre ellas, problemas específicos o puntuales que no se pueden solucionar por sí mismos). En la mayoría de los casos, el principal problema surge porque no se sienten «observados». Ese sufrimiento ya estaba presente mucho antes de que surgieran síntomas visibles. En lugar de tratar esos síntomas o convertirnos en detectives intentando resolver el problema, sugiero que consideremos una nueva forma –más exigente, aunque más gratificante– para resolverlo. El comportamiento autodestructivo de los niños representa sólo una parte de lo que ellos son. Otra parte es enérgica y sana, lo que implica que también son poco sensatos, irracionales, excesivos, irascibles, infantiles, infelices, irritantes, exigentes y activos. Pero han ido perdiendo contacto con su personalidad sana original. Todo empezó con la sensación de que la parte sana no era bien recibida por la familia y culminó en un trastorno que no se pudo obviar. En el conflicto entre las dos partes –sana e insana– de la persona, la parte sana ha salido derrotada. 94
Nuestro trabajo es evidente: debemos ayudarles a recuperar su parte sana y vigorosa, e invitarles a que vuelvan a formar parte de la familia en la que no se sienten bien recibidos desde mucho tiempo atrás. Sólo así podremos nutrir a largo plazo la autoestima de los hijos. Si, por el contrario, intentamos combatir la parte insana con lo que llamamos motivación, fuerza o crítica... lo único que conseguiremos es limitar el poder de la parte insana; la apartaremos sin motivar a la parte sana a que siga adelante. En un principio, puede parecer que nuestros esfuerzos no son en balde, pero el precio que debemos pagar es muy alto, ya que las personas que actúan de forma autodestructiva llegan a reconocerse a sí mismas como personas autodestructivas sin llegar a familiarizarse con ninguna de sus partes sanas. En otras palabras, los niños suelen desarrollar señales que los adultos consideran, erróneamente, claves para llamar la atención. Sin embargo, los niños piden que se les observe como son y sienten en realidad, un deseo que no son capaces de expresar con un lenguaje personal y directo.
¿P OR
QUÉ LOS NIÑOS SE CONVIERTEN EN SERES INVISIBLES ?
Los niños se convierten en seres «invisibles» en sus familias por muchos motivos. Algunos padres (como los que piensan que los niños deben aprender a «comportarse», y que no creen en la importancia de que los niños aprendan a «ser ellos mismos») intentan modelar a sus hijos de una forma particular. Sin embargo, el mismo problema también se da en familias modernas más flexibles, en las que las peticiones de «sentido común» son tan frecuentes que los niños aprenden rápidamente a disociarse de su parte más irrazonable e irracional. También puede suceder lo mismo en las familias en que la vida matrimonial es tan problemática que los hijos llegan a la conclusión de que no tienen espacio para ellos. Sucede lo mismo cuando un niño pequeño es completamente distinto a sus hermanos mayores y esta diferencia se considera un problema. No es nada extraño que los niños que tienen un hermano con una discapacidad, o los niños de familias monoparentales que sienten una gran responsabilidad, también se sientan «invisibles». 95
Niños y jóvenes se convierten en invisibles en sus familias si, desde pequeños, se les ha asignado un rol («la niña de los ojos de papá», «el callado», «el problemático», «el introvertido», «el payaso»). E JEMPLO : Lisa, de catorce años, vive con su madre, su padrastro y dos hermanas pequeñas. Es una niña guapa e inteligente, y saca buenas notas. No tiene ninguna amiga íntima; nunca la ha tenido (es algo de lo que se arrepiente, aunque tampoco le importa en exceso). A causa de Lisa, la familia empezó a ir a terapia. Es considerada «la rara», «el bicho raro» de la familia. Molesta a los demás con su silencio, pocas veces abre la boca por iniciativa propia y sólo responde con monosílabos. Hace poco, Lisa pidió a sus padres que la matricularan «en un internado o algo por el estilo». A sus padres no les disgustó la idea, pero le preguntaron por qué quería irse de casa. En ese momento se encontraron con el eterno problema que siempre habían tenido con Lisa: no podía responder a ese tipo de preguntas personales. Ese problema se ha repetido durante años. Cada vez que los padres de Lisa le preguntan algo (por ejemplo: «¿Hay algo con lo que no estés contenta?»), Lisa piensa detenidamente la respuesta en busca de la palabra correcta que exprese sus sentimientos de un modo que resulte comprensible para sus padres. Pero antes de obtener la respuesta adecuada, sus padres se impacientan y le preguntan: «¿Crees que te exigimos demasiado? ¿Tienes problemas en la escuela? Lisa, ¿hay algo en especial que te disguste?» Al sentir la impaciencia de sus padres y su propia incapacidad para expresarse, Lisa se siente avergonzada por dicha incapacidad. Para dejar de ser el centro de atención de la conversación, Lisa responde: «¡No!» Evidentemente, esa respuesta provoca que sus padres, que hacen todo lo posible para mostrarse atentos con su hija, se sientan todavía más insatisfechos. Esa situación es igualmente desagradable para Lisa. Como todos los niños y jóvenes en esa situación, ella hace tiempo que llegó a la conclusión de que, puesto que sus queridos padres eran perfectos, debía de haber algo en ella que no estaba bien. Más adelante, Lisa encontró una respuesta a la pregunta de sus padres. Dijo: «Creo que quizás seré más capaz de encontrarme a mí misma si vivo lejos de casa», una respuesta increíblemente sincera y perspicaz. De hecho, Lisa ha sido «invisible» en su familia casi toda 96
su vida. Sin embargo, ya que sus padres se han preocupado y ocupado de otras cosas, su integridad nunca ha sido dañada, y ella ha sido capaz de conservarse «a sí misma» intacta. La Lisa real existe en algún lugar de su interior junto con el deseo de ser «observada». Ha abandonado la esperanza de que sus padres la «observen» y, en consecuencia, espera que al marcharse será capaz de «encontrarse a sí misma».
Las dificultades de Lisa para expresarse personalmente están estrechamente relacionadas con su «invisibilidad». Si la invitan a hablar, y si la gente es paciente, es capaz de decir más de lo que acostumbra, aunque lo haga con muchas dudas y gran inseguridad. Durante toda su vida, han malinterpretado su comportamiento y sus estados de ánimo. Se ha convencido de que es tal como sus padres la ven, no como ella ha experimentado ser en su interior. Cada día que pasa, ella se vuelve más y más reacia a dejar que su Yo interior (malo) sea escuchado. Pero Lisa no era la única que sufría. Su madre se sentía constantemente culpable por su falta de unión y contacto con ella, mientras que su padrastro se sentía frustrado de que Lisa rechazara continuamente sus buenas intenciones y su interés. El plan de Lisa era realista: sabía que la única forma de establecer contacto con su familia era encontrándose a sí misma. Necesitaba expresarse ante personas que no tuvieran ninguna prejuicio sobre ella. Por suerte para Lisa, fue capaz de encontrar una solución cuando todavía era una adolescente. Mucha gente como ella no se da cuenta de su situación hasta mucho después de convertirse en personas adultas. Algunos niños se rinden a una edad muy temprana y abandonan sus intentos de ser observados. Como consecuencia, se aíslan de sus padres y asumen su responsabilidad existencial por sí mismos. Este grupo se describe en el capítulo 5.
DE
INVISIBLE A VISIBLE
¿Qué deberían hacer los padres cuando se dan cuenta de que tienen un hijo «invisible», un hijo cuya personalidad e individualidad han sido incapaces de «observar» por el motivo que sea? ¿Cómo pueden reestructurar la familia para incluir al hijo que ha sido emocionalmente excluido? 97
En primer lugar, deben perdonarse a sí mismos y el uno al otro. Y me refiero al perdón en el buen y viejo sentido de la palabra (un perdón que nos permita enfrentarnos a nuestra culpabilidad y responsabilidad, y que nos deje mirarnos el uno al otro a la cara), no al tipo de perdón al que estamos acostumbrados hoy en día, aquel que implica olvidar el pasado y empezar otra vez de cero. En situaciones como ésta, la gente necesita comprometerse a aprender algo nuevo sobre su hijo, su familia y sobre ellos mismos. Este proceso lleva tiempo, pero es esencial para que el niño desarrolle una autoestima sana. Si los sentimientos de culpabilidad predominan o son reprimidos, el niño lo considerará como una señal y la malinterpretará: «Mis padres creen que han sido malos padres. Esto quiere decir que no están satisfechos conmigo. Si no, no se sentirían culpables por ello». Cuando los niños perciben que sus padres se sienten culpables, su autoestima disminuye aún más y los intentos constructivos de los padres son muchas veces en balde. Las familias deberían también aferrarse a sus tradiciones. Si, por ejemplo, una familia tiene una historia en la que se han hecho muchas cosas juntos, esto debería seguir siendo así; si los miembros de la familia son más independientes, esta tradición también debería conservarse. Los padres que quieren aprovechar la oportunidad de reincorporar a un hijo invisible para cambiar la dinámica de la familia deberían hacerlo porque ellos no se sienten satisfechos con la dinámica actual, no por «el bien del niño». El reto más difícil al que los padres se enfrentan es imaginar que están viviendo con un niño completamente desconocido –un niño que experimenta una realidad de una forma distinta que el resto de la familia– y que no se parece en muchos aspectos en nada al niño que ellos han «conocido» durante los últimos cinco, diez o quince años. Los padres deben abandonar sus viejas concepciones sobre el niño, y deben conocerlo de nuevo de la forma más abierta y flexible posible. Este proceso no debe considerarse un sacrificio; tiene que hacerse de tal forma que el niño sepa que sus padres están preparados para modificar sus límites y fronteras actuales. Es importante recordar que el Yo más interior del niño, que ha vivido escondido por mucho tiempo, se sentirá expuesto y vulnerable. El proceso de llegar a ser «visible» llevará tiempo. Puede que pasen años antes de que un niño desarrolle la suficiente autoestima y confianza en los demás, antes de atreverse a expresar sus pensa98
mientos y sentimientos más íntimos. Esto no significa que los padres deban comportarse más suavemente, pero deberían evitar las críticas, las reprimendas y la rigidez. Sin duda, eliminar este tipo de comportamiento beneficiará a toda la familia.
LA VIOLENCIA ES VIOLENCIA La integridad y la autoestima están relacionadas. Si los padres cuidan la integridad del niño, aumenta la posibilidad de que éste desarrolle una autoestima saludable. La violencia, como ya se ha mencionado, es una infracción de la integridad del niño y, por consiguiente, es perjudicial para su autoestima. El hecho de que tengamos leyes que prohíban la violencia física con los niños no significa que otras formas de violencia no sean dañinas: simplemente hemos decidido que esas manifestaciones de violencia no deben ser clasificadas como actos criminales. Con el tiempo, hemos acuñado muchos sinónimos para hablar de la violencia física. En Dinamarca, hablamos del «derecho de los padres a infligir el castigo corporal» y hablamos de «bofetadas» o «tortas». En los Estados Unidos, los padres hablan de «disciplinar» y «azotar». En resumen, la mayoría de las culturas disponen de palabras que la gente utiliza para justificar el fenómeno. Pero no hay ningún eufemismo que pueda esconder el hecho de que la violencia es violencia, y de que la violencia destruye la autoestima y la dignidad de la víctima y del responsable. Según mi experiencia, los padres que son violentos con sus hijos pueden clasificarse en tres grupos. El primer grupo es violento por actitud o ideología. Estos padres dicen: «Bueno, no creo que una bofetada en el trasero cuando se lo merece le haga ningún daño». Si se les presiona, generalmente admiten que no pensaban de ese modo antes de ser padres y que ese cambio refleja un intento de convertir una necesidad en una virtud. Aquellos padres para quienes el uso de la violencia representa una ideología y que creen que la violencia es una parte esencial de la educación responsable de sus hijos provienen, generalmente, de ambientes o sociedades dominadas por ideologías totalitarias, tanto políticas como religiosas. En ese tipo de sociedades, la vida y la calidad de vida de los individuos tienen un papel secun99
dario; consecuentemente, el hecho de que la violencia sea destructiva para el individuo tiene poca importancia. El segundo grupo está formado por padres que son violentos simplemente porque quieren demostrar poder sobre sus hijos. Sus metas son el control y la dominación; valoran más la obediencia que la unión. En el tercer grupo están aquellos padres, incluyendo al típico padre escandinavo, que pegan a sus hijos en contadas ocasiones y que se sienten mal por ello cada vez que lo hacen. Sin embargo, independientemente de la actitud de los padres, toda violencia sobre los hijos tiene exactamente las mismas consecuencias que con los adultos: crea –a corto plazo– ansiedad, desconfianza y sentimientos de culpabilidad, y –a largo plazo– provoca baja autoestima, rabia y violencia. Las repercusiones de la violencia no son necesariamente proporcionales a la frecuencia con la que se pega al niño. He conocido a gente que sólo ha sido tratada de forma violenta por sus padres en una ocasión durante su infancia y adolescencia, y nunca se han recuperado de ello. También he conocido a gente a la que han pegado entre diez y veinte veces, y que sólo presenta pequeñas secuelas. El factor que parece influir en el grado de repercusión de un acto violento es si los padres se responsabilizan de la violencia o si culpan a sus hijos de ella. E JEMPLO : Supongamos que una madre joven está a punto de salir de su apartamento con su hijo de dieciocho meses y una amiga. Levanta a su hijo y un segundo después lo deja en el suelo con mala cara y le pega en la cabeza. Lo agarra por el brazo y le hace entrar de nuevo en el apartamento. Conmocionada y sorprendida, su amiga le pregunta por qué ha pegado a su hijo. La mujer responde con calma: «Le he cambiado hace media hora y ahora hay que volverlo a cambiar. Debe aprender que no puede jugar conmigo y debe aprenderlo ahora mismo». «¡Pero si todavía no tiene ni dos años!», le comenta su amiga, y añade: «No puedes esperar que sea capaz de decirte cuándo necesita ir al baño». La madre responde repitiendo su primer comentario.
La actuación de la madre de este ejemplo no sólo es una expresión de violencia cruel, sino que además es el tipo de violencia más 100
destructivo, porque responsabiliza al niño de ella: «¡Es culpa tuya que te haya pegado!». Esta madre vive en una cultura en la que la violencia es utilizada a menudo, y generalmente aceptada como parte natural de la educación de los niños. Sin embargo, el hecho de que la violencia sea parte de la cultura no la convierte en algo impersonal. Cada vez que le pegan, el hijo de esta mujer experimenta la violencia como un mensaje muy personal que le informa de que se está equivocando y de que no tiene ningún valor. Evidentemente, el niño lloró amargamente cuando le pegaron. Al principio lloró con fuerza debido a la fuerte impresión y el dolor físico. Más tarde, mientras lo estaban cambiando, lloraba de un modo más reprimido pero más profundo a causa de su sufrimiento psíquico. A pesar de su fuerte reacción emocional, su autoestima no está todavía en peligro. La situación no será irremediable hasta que el niño tenga dos o tres años; a esa edad, habrá aprendido a no expresar sus emociones. La madre reaccionó al llanto de su hijo tal como lo había hecho ante sus movimientos intestinales: lo criticó, lo condenó y lo amenazó. El niño sólo podía llegar a una única conclusión: sus excrementos eran tan insultantes para su madre como su sufrimiento. ¿Qué le espera a este niño? Casi seguro que esta forma de violencia reaparecerá regularmente –unas cuantas veces a la semana– hasta que el niño tenga diez u once años. A causa de la cultura en la que vive, también se verá sujeto a un tipo de comportamiento que resulta ser el opuesto a la violencia: será presentado ante los otros con orgullo; se le elogiará y adorará; se le besará y abrazará. Puesto que su autoestima ha sido abatida por la violencia, se mostrará muy agradecido por el elogio y la adoración, y respetará y adorará a su madre eternamente. Se convertirá en un hombre tenaz y encantador que, en presencia de otros, derrochará seguridad en sí mismo. Más adelante, cuando se convierta en marido y padre, probablemente perpetrará la violencia que experimentó durante su educación. Por lo tanto, la violencia sufrida de niño tendrá las siguientes consecuencias: •
Emocionalmente, reprimirá la ansiedad, el dolor y la humillación de su conciencia y recordará su infancia como una etapa feliz. 101
•
Mentalmente, concluirá que la violencia con los niños, cuando la culpa es de ellos, es una forma razonable de educarlos. • Existencialmente, y en cuanto a su personalidad, tendrá una baja autoestima y será incapaz de percibir los límites del resto de la gente. Se comportará de manera autodestructiva. • Físicamente, sufrirá múltiples trastornos de espalda, estómago y pecho, al mismo tiempo que inconscientemente reducirá el contacto con las personas de su círculo más cercano. Su falta de confianza se verá reflejada en una estrechez psicológica. He dado por sentados algunos factores cuando he nombrado estas consecuencias típicas derivadas de la violencia: que los padres del niño tengan un buen estatus social, que sean emocionalmente estables, que no tengan problemas con las drogas, que su matrimonio no esté dominado por la violencia física o psicológica, y que las notas de su hijo en la escuela se encuentren en la media o por encima. Si no está presente uno o más de estos factores, la baja autoestima del niño se reflejará a una edad mucho más temprana. Puede que desarrolle dificultades de lectura o problemas de comportamiento, que participe en actividades delictivas, que se una a una banda de delincuentes, que abuse de las drogas o el alcohol, o que intente suicidarse. Y todo eso porque sus padres, mediante sus acciones violentas, le han enseñado a no respetar ni su propia integridad física y psicológica ni la de los demás. El hecho de que sus padres vayan asiduamente a la iglesia y prediquen el amor al prójimo sólo sirve para erosionar aún más su autoestima. ¿Qué pasa con aquellas personas que no creen en el uso de la violencia pero que se desesperan y lo olvidan con suma frecuencia? ¿Pueden hacer algo para evitar que su hijo resulte dañado por culpa de una bofetada ocasional? La respuesta es afirmativa. Los padres pueden mitigar los efectos de una bofetada si: • • •
Se calman. Asumen su responsabilidad, emocional y verbalmente. Dan a su hijo la oportunidad de estar a solas con sus reacciones. • Restablecen el contacto diciendo: «Siento haberte pegado. Cuando lo hice pensé que era culpa tuya, pero no es así. Fue culpa mía y por eso te pido disculpas». 102
Es importante volver a leer esta última opción y reflexionar. Si son ustedes treintañeros, puede que piensen que es excesiva. Quizá piensen: «Claro que soy yo el responsable. Soy el adulto y debería ser capaz de pensar claramente. Pero también debo reflexionar sobre la causa de la situación». Esta forma de pensar no es algo inusual. Es el eco de un pasado no tan lejano en el que se culpaba a los niños de cualquier conflicto que surgía con sus padres. Todavía hoy, muchos padres se acogen a este punto de vista y reaccionan de una de las dos formas siguientes. En la versión más sentimental, la madre dice: «Ven aquí, cariño; ven con mamá. Mamá siente mucho haberte pegado. No tenía que pasar. Ven, cariño; mamá te sonará la nariz y luego lo olvidaremos todo, ¿verdad? No lo volveré a hacer; te lo prometo». Esto suena bien al principio, pero si lo observamos detenidamente, nos damos cuenta de que la madre no asume la responsabilidad por lo que ha hecho. Solamente dice: «No tenía que pasar», de modo que no disculpa a su hijo. Además, su mensaje supone otra carga para el niño porque ella le pide perdón y termina con una promesa que probablemente no será capaz de cumplir por culpa de su inconsciencia. Una reacción más pedagógica podría ser: «Lo siento mucho. Tienes que perdonarme. No sé que me ha pasado. Pero tienes que entender que te has comportado de una forma poco razonable. Venga, vayamos a la cocina. No volverá a pasar, ¿verdad?». Esta versión intenta compartir la culpa de un modo justo; deposita la culpa en el alma de las dos partes. Es un fenómeno humano universal: siempre que no podemos responsabilizarnos de nosotros mismos, nos defraudamos y perjudicamos tanto a las personas que nos rodean como a la relación que mantenemos con ellas. Por eso, considero que las dos partes involucradas en un episodio violento quedan afectadas por la violencia. Este principio no sólo es aplicable a las relaciones entre padres e hijos, sino que también se da en todo tipo de relación. La gente que perpetra la violencia experimenta lo siguiente: •
Sus sentimientos siempre les indicarán que han hecho algo mal. Así que, para seguir adelante, tendrán que ignorar sus sentimientos, reduciendo, de este modo, su sensibilidad y su dignidad humana. Probablemente, su dignidad humana sufrió graves daños muchos años atrás, cuando ellos mismos fue103
ron victimas de la violencia. Sin embargo, estos perjuicios empeoran cada vez que llevan a cabo actos violentos. Inevitablemente, su desarrollo como personas humanas se ve limitado o queda en un punto muerto. Su vida emocional ha quedado reducida al sentimentalismo. • Mentalmente, su reacción puede tomar una o dos direcciones: tienen o asumen un punto de vista moral que justifica la violencia para que sus acciones y actitudes no entren en conflicto. O, como se ha mencionado anteriormente, niegan toda responsabilidad sobre sus acciones culpando a otros o bien inventando a un «ser» incontrolable en su interior con el que no pueden ni contactar. • Existencialmente, llegarán, de forma inevitable, a recordar sus propias vidas con el mismo menosprecio con el que tratan a la gente. Puede que compensen esa forma de ser prestando especial atención a su bienestar físico y material, y a su vida social. No obstante, detrás de la apariencia autorrespetuosa, prevalecerá la autodestrucción. Para otra gente, el uso de la violencia es la excepción más que la regla. Las consecuencias que se han descrito también aparecerán en ellas, pero puede que sólo influyan en parte de su existencia. Quizás nunca lleguen a establecer un contacto con esa parte de sí mismos. Pero las consecuencias no son abstractas: son completamente reales y proporcionales al grado de violencia. En las relaciones entre niños y adultos, los adultos son siempre los responsables cuando surge la violencia. Esto no es cierto únicamente cuando los adultos son los que se comportan de forma violenta; también lo es en aquellos casos en que niños o jóvenes se comportan violentamente con sus padres, hermanas y hermanos, amigos y extraños, y con las propiedades ajenas o de su familia. En los últimos años, políticos de todo el mundo han dado pasos para condenar las acciones violentas de niños y jóvenes. Apoyados por padres indignados y escandalizados, han exigido la imposición de castigos más severos. Esta estrategia pasa de lo absurdo. Es casi tan absurdo como sugerir que se liquide el déficit nacional con dinero del Monopoly. Muchos niños y jóvenes expresan su sufrimiento de forma pública y destructiva debido, en parte, a su creciente toma de conciencia personal y a que la sociedad es cada día más liberal. Esto 104
continuará así hasta que empecemos a responsabilizarnos de la gran violencia, tanto física como psicológica, que los adultos ejercemos sobre nuestros hijos.
LA AUTOESTIMA DE LOS ADULTOS Muchos padres se preguntan si es posible fomentar una autoestima sana en sus hijos cuando ellos mismos padecen una baja autoestima. Es posible, siempre que los padres estén preparados para hacer un esfuerzo activo y consciente para desarrollar su propia autoestima. De hecho, la autoestima se desarrolla a lo largo de nuestra vida: con el paso del tiempo, nos conocemos mejor. Es decir, nuestra autoestima se desarrolla en cantidad, no necesariamente en calidad. Puede que sepamos más sobre nosotros mismos, aunque no hayamos considerado nuestra opinión sobre nosotros mismos. Para mejorar la calidad de nuestra autoestima (tanto si nuestra autopercepción se caracteriza por la duda, la autocrítica, la superficialidad o el pesimismo), debemos realizar un esfuerzo consciente. Si no hacemos este esfuerzo consciente, nuestra baja autoestima permanece y pasa a formar parte de la herencia «social» (o quizás fuera mejor denominarla herencia «sociopsicológica» de nuestros hijos). Este proceso se da, sobre todo, si durante un largo periodo de tiempo los padres se ven inmersos en una situación social que deteriora su autoestima o que disminuye la confianza en sí mismos que han creado para compensar su poca autoestima. El paro, el exilio, la imposibilidad de alcanzar un cierto estatus social, la incapacidad mental o física... Estas situaciones pueden provocar que la gente se sienta infravalorada por los demás. Como ya se ha mencionado, la contribución más importante que los padres pueden realizar en la estructura familiar es ser conscientes de la oposición que sus hijos ejercen y valorar la impresión que les causa dicha oposición. Para muchos padres, esto también supone que deben dejar atrás las convenciones tradicionales y rechazar las críticas bienintencionadas del resto de la familia. Nuestra cultura promueve el engaño de que nos convertimos en personas adultas cuando cumplimos los dieciocho o los veintiún años (o, como muy tarde, cuando nos convertimos en padres). 105
Como muchos sabemos, esto no es cierto. Muchos de nosotros nunca conseguimos ser personas adultas. Eso no quiere decir que nos comportemos siempre de una forma infantil; sólo quiere decir que a veces nos comportamos de forma inmadura, especialmente en relación con los que tenemos más cerca. No hay nada malo en esta falta de madurez; además, no es perjudicial para nuestros hijos. Los padres, para educar a sus hijos con una buena autoestima, no necesitan tener una autoestima sana antes de ser padres. Lo que necesitan es seguir desarrollando su autoestima junto con sus hijos. Y pueden conseguirlo actuando con integridad. Cabe recordar que los hijos quieren a sus padres de forma incondicional, independientemente de cómo se les trate. El desarrollo de la autoestima de un niño es importante no por cómo quiere a sus padres, sino por cómo se quiere a sí mismo.
106
4 PODER, RESPONSABILIDAD Y SER RESPONSABLE
Definir qué es la responsabilidad y delimitar las fronteras del comportamiento responsable es una importante tarea teórica para padres y profesionales cuando discuten sobre cómo los niños deberían ser criados y educados. Aunque estos términos son más simples que los tratados previamente (autoestima, confianza en uno mismo y sentirse valorado), los términos responsabilidad y comportamiento responsable se utilizan en muchos contextos. Propongo una distinción entre responsabilidad social y responsabilidad personal (existencial). Cada una es distinta e importante por sí misma, pero las dos son esenciales para crear relaciones familiares basadas en un trato mutuo de igual dignidad, y para crear relaciones que refuercen la integridad y la autoestima de todos y promuevan buenos sentimientos recíprocos. Según mi experiencia, no saber distinguir estos dos conceptos explica muchas veces nuestros fracasos al tratar con niños y adolescentes.
DEFINICIONES La responsabilidad social (que explicaré más ampliamente en el capítulo 5) es la responsabilidad que tenemos con los demás: nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Permite que grandes grupos de gente (colectivos, sociedades) funcionen tan bien como lo hacen. Adquirimos la responsabilidad social de nuestros padres y maestros. La responsabilidad personal es la responsabilidad que tenemos con nuestra vida (con nuestra salud y nuestro desarrollo físico, psi107
cológico, mental y espiritual). Se trata de una responsabilidad muy poderosa aunque pocos de nosotros hemos sido educados para asumirla. Cuando somos responsables personalmente, podemos prevenir problemas y contribuir al buen funcionamiento social del grupo del que somos miembros. Tradicionalmente, las teorías sobre la educación y el comportamiento de los niños han puesto especial énfasis en la responsabilidad social; aunque, más recientemente, hemos descubierto (o quizás redescubierto) la estrecha relación entre estos dos tipos de responsabilidad: Responsabilidad social Responsabilidad hacia la familia y la sociedad
Responsabilidad personal Responsabilidad hacia nuestra propia vida Cuando los niños son educados para ser conscientes de su responsabilidad social, acostumbran a ser socialmente responsables. De hecho, muchos llegan a ser lo que yo llamaría niños hiperresponsables. Por desgracia, estas personas socialmente hiperdesarrolladas normalmente tienen poca o ninguna responsabilidad personal. Por otro lado, cuando se educa a los niños para que desarrollen su responsabilidad personal de forma natural, acostumbran a ser muy responsables socialmente como resultado de ese proceso. Este fenómeno contradice por completo uno de los pilares de la educación de los niños, el de que su «naturaleza egocéntrica» debe ser reprimida por el bien de la comunidad. También contradice las creencias de aquellos que asumen que es necesario comprometer la propia integridad para ser válido en una comunidad. Con nuestra nueva forma de entender la interrelación entre responsabilidad social y responsabilidad personal, se hace evidente que para que los niños crezcan y sean adultos sensibles y considerados, deben convivir con adultos que: • •
108
Mantengan a salvo su integridad personal. Intervengan cuando crean que los niños están cooperando en un grado excesivo.
Así, los adultos se aseguran de que los niños desarrollen una autoestima sana y un alto grado de responsabilidad hacia sí mismos. Calculo que de cada cien adultos de entre veinte y cuarenta años, sólo dos o tres son capaces de responsabilizarse de su propia vida. La gran mayoría de los conflictos entre niños y adultos (y entre adultos) se desarrollan de un modo destructivo precisamente porque las partes implicadas no pueden (o no desean) responsabilizarse de ellas mismas. En su lugar, malgastan energías culpándose los unos a los otros. En los países industrializados, nuestro estándar de vida relativamente alto nos ha impedido reflexionar sobre la dimensión existencial de nuestras vidas. Sólo la idea de la muerte nos obliga a esta reflexión. No es coincidencia que las enfermedades serias o mortales sean una de las motivaciones más fuertes para cambiar, y que nos inspiren a desobedecer nuestra buena educación. Al enfrentarnos a la muerte, muchos de nosotros alteramos repentinamente nuestras prioridades. Pasamos de ser controlados externamente a ser controlados por nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con control extrínseco? Si recordamos los valores que dominaban en la educación de los niños de hace una generación, observaremos que estaban basados en un ideal extrínseco: «Así que recuerda que debes portarte bien para que los demás puedan ver que has sido bien educado». Las instrucciones que nos dieron a mis amigos y a mí cuando fuimos lanzados al mundo nos indicaban que no debíamos ser honestos con nosotros mismos sino que debíamos «portarnos bien»; como si fuéramos actores recitando un monólogo. Y como los actores aprendimos con la ayuda de expertas instrucciones a decir las frases «correctas» de memoria. Quién éramos y cómo nos sentíamos, simplemente, no era importante. Cuando nos daban un regalo de Navidad decíamos «gracias» en un tono suave de voz, disimulando cualquier decepción. Sólo cuando los niños aprendían a disimular «por sí mismos» y, consecuentemente, perdían el contacto consigo mismos, los padres se podían relajar teniendo la certeza de que la educación de sus hijos había sido completada con éxito. Esta idea fundamental (que la meta en la educación de un niño fuera lograr que se conformara con un ideal externo) es antiguo. Se trata de un concepto que surgió cuando los niños eran considerados una necesidad social; se les consideraba miembros de la clase trabajadora, y, al cabo de unos años, serían responsables de 109
cuidar de sus padres. Más adelante, los niños se convirtieron, entre otras cosas, en pruebas sociales de la moral, las ambiciones y el estatus de sus padres. A partir de la década de 1950 nos fuimos dando cuenta de que los niños eran seres humanos que merecían ser tratados con dignidad y que tenían derecho a su propio crecimiento y desarrollo. Hoy en día, todavía nos estamos adaptando a la idea de que los niños no solamente tienen una existencia separada de la nuestra, sino que además tienen valor por ellos mismos. Los niños son únicos e importantes simplemente porque existen. En pocas palabras, el estatus de los niños ha sufrido un cambio radical en sólo cien años. Un cambio de valores para pasar de enfatizar los valores extrínsecos y sociales a dar más importancia a valores más intrínsecos y existenciales. Naturalmente, durante el proceso de implementación de estos nuevos valores en la vida cotidiana, algunos de nuestros esfuerzos no darán los frutos deseados. Y algunas veces, nuestros esfuerzos nos llevarán más allá de donde pretendíamos. Hace cincuenta años, por ejemplo, un padre que renegaba de su hijo porque éste se había negado a seguir sus pasos hubiera recibido la aprobación social. Pero hoy en día vemos padres que también se exceden, pero en la otra dirección: los padres tienen tanto cuidado de no infringir el derecho de autodesarrollo de sus hijos, que, de hecho, sus hijos crecen en un ambiente en el que los padres no están presentes. Algunas personas (por diferentes razones en distintas culturas) confunden autodesarrollo con inflación del ego. En años recientes, mucha gente se ha preocupado por lo que considera una creciente tendencia hacia el individualismo. Sé que muchos padres comparten esta preocupación; incluso aquellos que quieren dar a sus hijos más y mejores oportunidades para su desarrollo de las que ellos habían tenido. Desean fomentar una dimensión del desarrollo de sus hijos y sólo lo consiguen a cambio de un gran coste personal. Es fácil entender estas preocupaciones. Las noticias que nos llegan de la «aldea global» están llenas de violencia e informan de vertiginosos cambios. Los padres también están preocupados por el porcentaje de divorcios, las estadísticas de violaciones y suicidios, y por el hecho de que algunos niños lleven armas a la escuela. (Desde cierta perspectiva, la aparición de una «realidad virtual» es un regalo del cielo.) Es fácil entender que mucha gente se pregunte si «toda esa libertad» es buena para los niños, pero esa gente confunde la respon110
sabilidad personal con libertinaje. De hecho, la responsabilidad personal o existencial, que considero fundamentalmente necesaria para la interacción sana con la gente, no tiene nada que ver con los intereses mencionados más arriba. No creo que nuestra nueva idea de los factores que son más beneficiosos para el sano desarrollo de las personas haya polarizado las relaciones entre la gente. Se hace difícil imaginar que las relaciones entre niños y adultos basadas en la igual dignidad puedan crear problemas de este tipo; de hecho, la irresponsabilidad y la autosuficiencia agudizan nuestros problemas actuales.
EL PRIMER PASO ES EL MÁS DIFÍCIL Los padres que quieren ofrecer a sus hijos unos inicios más equilibrados en la vida se ven obligados a experimentar. El grado de experimentación depende de las experiencias personales y de factores culturales. Existen diferencias entre países, y dentro de los mismos países. El aumento de la comunicación gracias a la televisión por satélite, Internet y las películas puede que distribuya nuestros nuevos conocimientos e ideas rápida y efectivamente, pero el terreno en el que caen difiere ampliamente. En los antiguos países del Telón de Acero, en los que la población ha estado sujeta a regímenes totalitarios, el concepto de responsabilidad personal ha dejado prácticamente de existir. Durante casi medio siglo, la gente se ha acostumbrado a la idea de que el individuo no es importante y que la iniciativa personal es un crimen político contra el estado. La simple idea de que una persona pueda asumir responsabilidades sobre su calidad de vida es para la mayoría de la gente un pensamiento abstracto. Estas vivencias son bastante similares a las que un niño danés hubiera experimentado hace una o dos generaciones. De igual forma que los habitantes de regímenes totalitarios hubieran oído comentarios como: «No es bueno decir nada», «¿Qué podía haber hecho?, ¡No podía hacer nada!» o «¿Cómo te puedes tomar a un niño en serio?». En el otro extremo, encontramos a los Estados Unidos, donde siempre se ha dado prioridad a la iniciativa individual. Las familias americanas (si es que es posible hablar de «familias americanas» en una sociedad multicultural como la estadounidense), sin embargo, 111
están llenas de contradicciones. Por una parte, muchas familias luchan para mantener ciertos valores y símbolos anticuados; por otra parte, definen la individualidad como soledad y perciben las relaciones emocionales y los compromisos personales como limitaciones de la libertad individual. Entre estos extremos encontramos a Europa, mucho menos monolítica culturalmente de lo que creen muchos no europeos. En el norte de Europa y en los países escandinavos, la familia patriarcal lleva tiempo experimentando una transformación radical. Este mismo desarrollo está hoy en día empezando a tener ímpetu en el sur de Europa; aunque la Iglesia católica, en particular, está luchando para mantener la supremacía masculina y para asegurar la obediencia de los niños y las mujeres. (Desde el punto de vista de la terapia familiar, la estructura de familia patriarcal del sur es, a menudo, simplemente una realidad social y económica. Psicológica y existencialmente, las familias aparentemente dominadas por el hombre resultan ser, con frecuencia, matriarcados disfrazados.) Este calidoscopio de valores en cambio, y la periódica ausencia de valores, ofrecen a los padres modernos una lista de posibilidades larga y esencialmente personal que habría sido impensable para sus abuelos. ¿Cómo es posible, entonces, tomar las decisiones cotidianas, las grandes y las pequeñas, cuando no nos ponemos de acuerdo en qué «se debería» hacer? ¿Deberíamos buscar nuevas autoridades o debemos creer en nuestra propia intuición y experiencia? ¿Deberíamos tener fe en los valores humanos tan escasos en este mundo o deberíamos concentrarnos solamente en nuestro propio bienestar? La elección es difícil; tan difícil que muchos padres acaban dejándose llevar por la corriente. Aunque las bases están bien claras. ¿Queremos educar a nuestros hijos para que aprendan a confiar en una autoridad interna sólida, mediante la cual ellos serán capaces de tomar sus propias decisiones sociales y existenciales? Éste es el enfoque que muchos padres escandinavos están adoptando. ¿O queremos enseñar a nuestros hijos a creer en una autoridad exterior, ya sea política, religiosa o filosófica? Para responder a esta pregunta, miremos el siguiente ejemplo, que ilustra los límites (y los significados) de la responsabilidad de los padres.
112
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y PODER E JEMPLO : Jacob, de tres años, está comprando con su padre en una tienda del centro comercial. Primero, Jacob va cogido de la mano de su padre, pero al cabo de un rato se aburre, se va por su cuenta y empieza explorar las tiendas. Su padre corre detrás de él, le coge la mano y le dice: «¡Jacob, debes estar conmigo e ir cogido de mi mano! ¡Recuérdalo!». Jacob protesta e intenta deshacerse de la mano de su padre, pero éste lo tiene bien agarrado (claramente, el padre de Jacob está usando su poder y utilizando su responsabilidad como padre; muchos padres pensarían que ha actuado de forma correcta). De camino al coche, pasan por delante de una heladería. Jacob pregunta «¿Puedo comerme un helado?» Su padre le contesta: «¡Hoy no, Jacob!» Jacob añade: «¡Por favor, papá! De verdad que quiero uno. ¿Por qué no puedo comerme uno?» «¡Porque lo digo yo, Jacob... y porque soy el que toma las decisiones!». Jacob le pide otra vez el helado, pero obtiene el mismo resultado. Finalmente, se rinde y permanece cabizbajo mientras salen hacia el aparcamiento del centro comercial (de nuevo, mucha gente hubiera estado de acuerdo con el uso del poder por parte del padre). Cuando llegan a casa, el padre de Jacob dice: «¡Vamos Jacob, es hora de hacer la siesta!». Jacob protesta: quiere jugar. Su padre insiste explicando a Jacob que estará demasiado cansado por la tarde si no se va a dormir ahora. El padre de Jacob le mete en la cama, y, Jacob, después de dar vueltas en la cama durante un cuarto de hora, se queda finalmente dormido (aquí, otra vez, el padre de Jacob ha utilizado su poder, ha asumido su responsabilidad como padre, y muchos padres estarían de acuerdo en que ha hecho lo correcto).
Estoy de acuerdo con la mayoría de los padres en los dos primeros episodios, pero no en el último. En la primera situación, no hay duda de que Jacob es demasiado pequeño para pasear por el centro comercial él solo. No es cuestión de que Jacob tenga limitaciones intelectuales o biológicas (si estuviera viviendo en la calle, no hubiera tenido problemas para pasearse por toda la ciudad); es una cuestión, más bien, de nuestros valores sociales. En nuestra cultura, no es bueno o seguro que un niño de tres años 113
pasee solo, y es responsabilidad de sus padres que esto no suceda. Para cumplir esta responsabilidad, el padre de Jacob tuvo que hacer uso de un mínimo de fuerza física. Su conducta verbal fue también la apropiada. No insultó a Jacob ni dañó su integridad. En el segundo episodio, el padre de Jacob ejerció su poder económico, otra vez, sin insultar ni dañar la integridad de su hijo. El tercer episodio, sin embargo, es más complejo. En el primer ejemplo, Jacob necesitaba una guía para el mundo que le rodea. Pero la necesidad de dormir es una necesidad biológica muy personal, sobre la que su padre sólo puede tener una opinión con poca base (a no ser que el padre de Jacob esté expresando su necesidad de tener un poco de paz y silencio como una necesidad para Jacob). Aunque su opinión puede que sea correcta circunscrita a la tarde de ese sábado, solamente habrá conseguido una meta: que Jacob duerma durante una hora; un resultado a corto plazo. Pero quizás ésta es la forma en la que el padre de Jacob entiende su responsabilidad como padre: tiene que decirle a su hijo cuáles son sus necesidades y asegurarse de que las cumpla, de forma que Jacob pueda aprender lo que es mejor para él (el padre también se responsabilizará de gran parte de las otras necesidades de Jacob, hecho que analizaré más adelante). Consideremos algunas de las consecuencias de asumir la responsabilidad de esta forma. En primer lugar, la necesidad de Jacob de dormir permanecerá externamente controlada. Esto puede que sea suficientemente satisfactorio para sus padres mientras su hijo sea pequeño. Pero imaginemos que Jacob es un adolescente que pregunta a sus padres si ya es la hora de irse a la cama. Inevitablemente, sus padres se irritarían y le contestarían: «¡Ya eres mayor para saberlo por ti mismo!». Entonces, Jacob se sentirá enfadado y confundido; después de todo, se ha pasado trece años aprendiendo a dormir cuando sus padres le han dicho que lo necesita. En otras palabras, ha hecho un esfuerzo para cooperar y desea hacer «lo correcto». Ahora que está demostrando su obediencia, le informan de que está «equivocado». En segundo lugar, Jacob y sus padres tendrán muchos conflictos cuando crezca. Como mínimo, empezará a «molestar» pidiendo permiso para quedarse levantado hasta tarde, y sus padres le dejarán, o no, según les convenga. O impondrán un gran número de reglas: «¡Entonces, no hay nada que discutir!». En muchas familias, la situación es peor. Los conflictos sobre la hora de ir a la cama 114
se convierten en conflictos cotidianos. Supongamos que Jacob tiene una hermana pequeña que insiste en ir a la cama al mismo tiempo que él. No es difícil imaginarse lo desagradable que resultaría esta situación. Los conflictos de este tipo no son sólo agotadores para los padres y la hermana pequeña, también indican a Jacob que es un inconveniente para sus padres cuando intenta ser él mismo, y, en consecuencia, aprende un principio que será destructivo para él en las relaciones amorosas que tenga: «¡Para ser amado, debes traicionarte a ti mismo!». Algunos niños se enfrentan a este principio actuando de forma desafiante. Si el desafío se convierte en una característica de su personalidad, estos niños acabarán por rechazar las demandas de otras personas así como sus propias necesidades. La supervivencia se convierte en no hacer, deliberadamente, lo que otras personas creen que deberíamos hacer. Aun así, el desafío no es una actitud natural; es una estrategia de supervivencia que los niños desarrollan solamente cuando su autoestima se encuentra amenazada en el seno de la familia. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué puede hacer el padre de Jacob si cree que esta tarde realmente necesita una siesta? Simplemente podría decirle: «Mira Jacob, creo que necesitas una siesta. ¿Tú qué crees?». Jacob contestará, probablemente, de una de las siguientes formas: • • •
«Ahora no. Primero quiero jugar un rato.» «Hoy no tengo sueño.» «¡No! ¡Quiero jugar con mis coches!»
A lo que el padre podría responder: • •
«Está bien. Juega hasta que tengas sueño.» «Yo creo que tienes sueño, pero sólo tienes que hacer la siesta si tú sientes que tienes sueño.» • «Sí, ya veo que los has puesto todos en fila para jugar. Yo si sé lo que necesito: necesito sentarme media horita y descansar mientras leo el periódico.» ¿Y qué pasa si Jacob acaba por comportarse de forma insoportable al final de la tarde? Entonces su padre le puede decir: «No es nada 115
divertido estar contigo cuando te comportas así, Jacob. Quizás deberías haber echado esa siesta». En esa situación, los padres deben soportar el inconveniente de que el niño difícil incordie durante mucho menos tiempo del que hubiera incordiado si ellos hubieran asumido la responsabilidad del sueño del niño. No solamente la situación difícil es más corta, sino que además es menos destructiva para las dos partes que si el conflicto sobre dormir hubiera aumentado. Aquellos padres que ponen este principio en práctica cuando sus niños todavía son bebés conocen el placer que supone tener un niño que, cuando tiene dieciocho meses o dos años, dice por sí mismo: «Quiero irme a dormir». Algunos días dormirá todo lo que necesita; y otros, no. Exactamente igual que los padres. Pero lo más importante es que el niño estará activamente involucrado en el proceso de desarrollo de su propia autoestima y responsabilidad personal. Además, cuando sea adulto podrá formar su propia familia sabiendo que «las necesidades personales de los demás no existen para ofenderme, y no estoy equivocado sólo porque mis necesidades son distintas de lo que los demás creen que deben ser. Está bien expresar las necesidades de uno y equivocarse de vez en cuando». Por otra parte, el intercambio entre Jacob y su padre es más que la simple solución a un problema agudo. Es también un ejemplo práctico del proceso de aprendizaje mutuo. Cuando el padre de Jacob dice: «Necesito media horita para leer el periódico», está descubriendo sus propios límites y, por tanto, está ejerciendo su sentido de la responsabilidad personal. Quizás pierda esta oportunidad si simplemente hace uso de su poder diciendo: «¡Debes echar la siesta porque estás cansado y punto!», o si impone reglas diciendo: «¡Sabes muy bien que debes echar la siesta cada día!». Si su padre ejerce su poder, Jacob sólo aprende a someterse o a rebelarse contra ese poder. Si su padre se abstiene de usar su poder, ofrecerá a su hijo (y a sí mismo) la posibilidad de comprobar lo importantes que son el uno para el otro y cómo pueden ayudarse a evolucionar. Al mismo tiempo, Jacob tendrá la oportunidad de: •
116
Ver a su padre como un modelo de conducta, alguien que le enseña cómo los adultos se expresan y negocian sus propias necesidades, y asumen responsabilidades por ellos mismos y su familia.
•
Convertirse en una persona con un lenguaje personal fluido (como se detallará más adelante en este capítulo). • Desarrollar su propio sentido de la responsabilidad personal.
LA RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS NIÑOS Los niños deben de ser responsables sobre tres áreas de la vida: •
Sus sentidos: por ejemplo, lo que sabe bien y lo que sabe mal, lo que huele bien o lo que huele mal, lo que está frío y lo que está caliente... • Sus sentimientos: por ejemplo, la felicidad, el amor, la amistad, la rabia, la frustración, la culpa, el dolor, el deseo... y con relación a quién y qué. • Sus necesidades: por ejemplo, la sed, el hambre, el sueño, la intimidad... Cuando crezcan deberán ser responsables de los intereses que tienen en su tiempo libre, de su educación, de la elección de su ropa y de sus creencias religiosas. ¿Qué significa que los niños asuman las responsabilidades de estas áreas de su existencia intelectual, emocional y física? ¿Significa que deberían tomar siempre decisiones?, ¿que deberían tener siempre su propia manera de hacer las cosas?, ¿que deberían hacer siempre lo que les plazca? Inevitablemente, estas cuestiones saldrán a la luz, ya que la mayoría de los adultos todavía provienen de familias cuyos métodos educativos se basan en viejos valores. En las mentes de estos padres, el concepto de tratar a los niños con igual dignidad será sinónimo de garantizarles «libertad»; el antónimo de la «represión» que estos padres experimentaron de niños. Este tipo de padres recuerda la relación entre padre e hijo como una lucha de poder. Cualquier asunto es dirigido siempre a la misma consideración esencial: quién toma las decisiones y quién ejerce el dominio. El fin de esa lucha de poder (tanto si se da exclusivamente en condiciones que han decidido los adultos como si se basa en principios más democráticos) no es importante, puesto que esa lucha es, en defi117
nitiva, una batalla por el poder. Volviendo a la situación de Jacob; no se trata realmente de que Jacob quiera jugar o que su padre necesite descansar, sino que es una lucha de poder entre los dos. Sin embargo, esa lucha no lleva a ninguna parte: ninguna de las partes obtendrá lo que quiere. Si lo que realmente queremos es poner a salvo la integridad de los padres y los niños, y ayudar a que los niños desarrollen un sano sentimiento de autoestima y un sano sentido de la responsabilidad personal y social (estos tres conceptos –integridad, autoestima y responsabilidad– son inseparables), debemos introducir un nuevo concepto en la familia. Necesitamos tomarnos en serio a nosotros mismos y a nuestros hijos. Aunque pueda parecer fácil, no lo es. No es lo mismo que «permitir» que alguien haga algo. Si Jacob pregunta si puede jugar con sus coches y su padre le contesta que sí, entonces el padre de Jacob le ha «permitido» hacer lo que quería. Cuando hablamos de tomar seriamente a otra persona, las palabras no son suficientes. A menudo necesitamos oír «el sonido» de las palabras o el tono de voz para determinar si se está tomando en serio a alguien o si se le está menospreciando. Para tomar a alguien en serio necesitamos: •
Ser conscientes de los derechos de la otra persona de tener necesidades, deseos, experiencias, sentimientos, y del derecho de expresarlos. • Ver las necesidades de la otra persona desde su punto de vista. • Concentrarnos en la otra persona de manera que podamos llegar a conocer su realidad sin despreciarla ni despreciar sus aspiraciones. • Responder a sus acciones con comprensión y tomando nuestra propia posición en serio. E JEMPLO : Imaginemos una larga cola en la caja de unos grandes almacenes. Una niña de cuatro años se acerca a su madre, que está al final de la cola, tira de su brazo y le dice con voz desesperada y a punto de llorar: «¡Mamá! ¡No quiero quedarme más! ¿Nos vamos a casa? ¡No quiero esperar más!».
118
¿Cómo responderá una madre? Si proviene de una familia tradicional, se podrá ver obligada a dar a su hija instrucciones sociales sobre cómo comportarse, del tipo: «No debes moverte. Cuando vas a una tienda, debes esperar pacientemente hasta que llegue tu turno». Una madre de una familia democrática habrá apelado a la comprensión de su hija mediante una observación objetiva y una táctica de despiste: «No, esto no es posible. Sé que estás cansada, pero ¿no ves que tengo mucha gente esperando delante de mí? ¿Has visto qué vestidos más bonitos?». Ninguno de estos comentarios está mal; ninguno viola la integridad de la niña de una forma directa. Indirectamente, sin embargo, en los dos ejemplos el mensaje que se comunica a la niña es que sus sentimientos y necesidades no son tan importantes como los de la madre. La primera madre ignora los sentimientos y las necesidades; la segunda ofrece distracciones como compensación. En ambos casos, se le pide a la niña que tome en serio la realidad de su madre pero la madre no actúa de un modo recíproco. Estudiemos las distintas reacciones de las madres ante la misma situación. Cuando la hija de Ruth tira de la manga de su madre, Ruth tira en sentido opuesto para liberarse de su hija, la agarra por el brazo y le dice de forma agresiva: «¡Basta ya! ¡Estáte quieta hasta que hayamos terminado! ¿Lo has entendido?». Cuando su hija está a punto de responder, la madre la agarra para sentarla en el carro. Pero la niña se echa al suelo y grita: «¡No! ¡Me quiero ir! ¡No quiero quedarme aquí!». Con dificultad y más rabia todavía, la madre consigue levantar a la niña, pero está tan rígida que es imposible sentarla en el carro. La madre se desespera y le dice muy irritada y en voz baja: «¡Ya es suficiente, estúpida! ¡Siéntate o ya verás!». En ese mismo instante, el llanto de la niña cambia de protesta frustrada y contenida a un profundo sollozo, su cuerpo se vuelve flácido y su madre la puede sentar en el carro sin dificultad. La niña continúa lloriqueando en silencio hasta que su madre paga la compra y se marchan de la tienda. Lena y su hija de cuatro años también están atascadas en una larga cola. Esta niña, sin embargo, se acerca a su madre y le dice: «Mamá, no me gusta estar aquí... ¿Podemos ir pronto a casa?». Como respuesta, Lena le dice en un suave tono de voz: «¡Tienes razón! ¡Hace muchísimo calor aquí dentro y mira toda esta gente...! 119
Sólo tengo que pagar esto y nos podremos ir. ¿Por qué no vais tú y tu hermana a colgar esos calcetines?», señalando unos pares que se habían caído de la percha. La niña coge a su hermana pequeña de la mano y juntas van a colgar los calcetines. Cuando terminan, vuelven hacia donde está su madre. La más pequeña se sienta en el carro mientras su hermana le pide el chupete a la madre.
¿Cuál es la diferencia más importante entre las reacciones de estas dos madres? Lena toma en serio a su hija; Ruth, no. La hija de Ruth habla a su madre con un tono de voz que revela que no está acostumbrada a que la tomen en serio. Sus primeras palabras ya denotan que está a la defensiva y, analizado superficialmente, su tono de voz la hace parecer egoísta e irritante. No obstante, lo que significa realmente es que a la pronta edad de cuatro años ha aprendido que, para su madre, sus deseos y sus necesidades son molestos o no tienen importancia (o ambas cosas). La niña persiste en su lucha por el derecho a sentirse valorada, pero pierde más veces de las que gana. La respuesta de Ruth en la tienda confirma de nuevo la experiencia de la niña. Pero Ruth tampoco está acostumbrada a que la tomen en serio y, por lo tanto, es incapaz de ver las necesidades de su hija como algo más que una molestia para ella. El resultado es una lucha por el poder en la que se viola física y mentalmente la integridad de la niña. Da la impresión de que la madre gana el poder, pero ambas, madre e hija, pierden, ya que ninguna obtiene lo que quería. La hija pierde un poquito más de autoestima y confianza en las otras personas; la madre experimenta otra vez su baja autoestima y pierde un poco más de confianza en ella misma como madre. Además, su relación se deteriora. Sólo el tiempo determinará si la hija de Ruth estará tan destrozada que se convertirá en una niña dulce y dócil, o si tratará a su madre con la misma brutalidad desesperada con la que su madre la ha tratado. Si este incidente hubiera tenido lugar hace treinta o cuarenta años, el niño se habría visto obligado a adaptarse. Por lo tanto, el elemento destructivo en su infancia no se hubiera cobrado peaje en su bienestar psicológico hasta la edad adulta. Hoy en día, los resultados se manifiestan mucho más rápidamente. Cuando llegue a la pubertad, la hija de Ruth empezará, probablemente, a adoptar un comportamiento autodestructivo. 120
Volvamos a la situación de Lena. La forma en que la hija de Lena se dirige a su madre revela que proviene de una familia donde es aceptable expresar los deseos y las necesidades de uno mismo, y donde se toma en serio a sus integrantes. La respuesta de Lena confirma esta idea. Ella es consciente de que su hija quiere cooperar y de que le gusta sentirse valorada. Así que resuelve su dilema pidiendo a la niña que haga algo útil mientras esperan. La hija no consigue lo que realmente quiere, pero recibe confirmación de sus sentimientos. Aunque sus necesidades estén en conflicto con las de su madre, está aprendiendo a confiar en ella. Además, es capaz de asumir la responsabilidad de su buen comportamiento mientras esperan. La cuestión de quién es mejor madre es de poco interés. Ambas madres se comportan lo mejor que pueden de acuerdo con lo que han aprendido, y no tiene ningún sentido evaluarlas. Lo importante de estas dos escenas es que la relación de Ruth con su hija es dolorosa para ambas y que hay un camino para salir de ese sufrimiento, un camino que pueden aprender. Ninguna de las niñas obtuvo lo que quería: a ninguna de ellas se le «permitió» hacer lo que quería o ir por su «camino». Sin embargo, sólo Lena se tomó en serio sus necesidades y las de su hija, consciente de que son de igual valor, y asumió su responsabilidad maternal de un modo que puso a salvo la integridad de ambas. Lo que distingue a Lena de otras madres de generaciones más tempranas es que ella demuestra responsabilidad social y responsabilidad personal en lugar de enseñar a su hija sobre estos dos aspectos. Se convierte en un modelo con el que su hija puede cooperar en lugar de convertirse en una autoridad que enseña algo que no practica. Sabe que no es una cuestión de sí o no (es decir: o yo hago lo que tú quieres o tú haces lo que yo quiero). Su hija aprende, sin que la enseñen, que es necesario esperar cuando se hace cola. También aprende que su madre se toma sus necesidades seriamente. La experiencia de que a uno le tomen en serio no es una experiencia concreta sino que es una experiencia «musical». Por eso, a los niños les cuesta explicar la ausencia de esta experiencia en el seno de la familia. Cuando un niño elocuente con unos padres flexibles intenta expresarlo en palabras quizás lo haga de esta forma: «Mamá y papá lo deciden siempre todo. Yo nunca puedo decidir nada». Con frecuencia, ambas afirmaciones son erróneas objetivamente debido a que muy pocos niños pueden expresar su experiencia de no ser 121
considerados seriamente por sus padres. En su lugar denuncian que se sienten excluidos del proceso de decisión. Los niños menos elocuentes con padres menos flexibles se sienten forzados a expresar estos sentimientos mediante un comportamiento sintomático: se convierten en niños respondones, exigentes, escrupulosos o mandones. Sin embargo, los adultos tienen dificultades para interpretar el significado de estos comportamientos, así que el problema principal (el niño siente que no se le trata seriamente) permanece sin resolver. Lo que necesitan estos niños es un lenguaje personal con el que puedan expresar sus sentimientos íntimos.
LENGUAJE PERSONAL Todos nosotros somos multilingües. De niños, aprendemos distintos lenguajes: •
Lenguaje social, que usamos en situaciones sociales ordinarias en las que la educación y algunos grados de corrección son necesarios. • Lenguaje académico, que usamos para describir y analizar problemas científicos. • Lenguaje literario, que usamos cuando escribimos. Ninguno de estos tres lenguajes es útil para expresar, tratar o solventar conflictos interpersonales. Si «hablamos» o «charlamos» sobre nuestros conflictos en nuestro lenguaje social, puede que nos sintamos aliviados pero no habremos conseguido resolver esos conflictos. La psicología, con su jerga académica profesional, puede analizar y describir nuestros conflictos y problemas, pero no puede solucionarlos. Algunos autores pueden, aparentemente, «escribir sobre sus propios problemas», pero las palabras y frases de sus libros no los liberan de sus problemas; sólo son testimonios literarios del proceso de curación. Para poder responsabilizarnos de nosotros mismos en relación con los demás, sin cortar ni dificultar el contacto que mantenemos con ellos, necesitamos tener un lenguaje personal; un lenguaje con el que podamos expresar nuestros sentimientos, re122
acciones, necesidades y situar nuestros límites. Este lenguaje personal es el primer lenguaje que los niños empiezan a hablar independientemente de que sus padres tengan, o no, un lenguaje personal. El núcleo de un lenguaje personal es: Quiero. No quiero. Me gusta. No me gusta. Lo haré. No lo haré. (No debe confundirse el lenguaje personal con el lenguaje semipersonal que ha evolucionado en los últimos veinticinco años, de origen psicológico y basado en la idea de que la gente necesita «hablar de sus sentimientos». Usando este lenguaje, es posible, hasta cierto punto, describirse a uno mismo ante los demás, pero este lenguaje carece del poder de liberación y de la capacidad de intensificación de contacto que posee el lenguaje personal. El tipo de declaraciones que empiezan con un «me siento…», por ejemplo, nunca tienen la misma intensidad personal que las que empiezan con un «quiero…».) El lenguaje personal de los niños es más inmediato y «puro» que el de los adultos. Da una descripción precisa de la existencia de los niños en ese momento. En las familias autocráticas, el lenguaje personal está prohibido; los padres de estas familias hacen todo lo posible para que sus hijos aprendan a «hablar apropiadamente». Pero en las familias en que se trata a todos los integrantes con igual dignidad, los niños deben desarrollar su propio lenguaje personal y los padres deben ayudarles. A continuación se presentan tres ejemplos de diálogo. En cada diálogo, un padre respeta el lenguaje personal de su hijo; y el otro, no: Niño: No quiero irme a la cama. Padre respetuoso: Quiero que te vayas a la cama ahora mismo. Padre no respetuoso: Vamos, sé un buen niño y haz lo que te he dicho. O: ¡Ya basta! ¡Te vas a la cama cuando se te dice y punto! Niño: No me gusta la cebolla. Padre respetuoso: ¡Ah!, pues a mí me gusta. Creo que deberías probarla. 123
Padre no respetuoso: ¡No hagas tonterías! ¡Siempre te ha gustado la cebolla! O: ¡No seas tan pesado! ¡Cómete lo que tienes en el plato como los demás! Niño: Quiero jugar con tu ordenador. Padre respetuoso: Yo no quiero que juegues con mi ordenador. Padre no respetuoso: ¿Por qué siempre tienes que ir molestando a la gente? Cuando el lenguaje personal puede desarrollarse en una atmósfera de respeto, no se viola la integridad de los niños, que, en consecuencia, aprenden a situar sus propios límites sin violar los de los demás. Al mismo tiempo, en el proceso de enseñar a los niños a tener fluidez en su lenguaje personal, padres e hijos aprenden a ver quiénes son. Por el contrario, el enfoque más tradicional consiste en que los padres digan a los niños quién deberían ser. Por irónico que pueda resultar, este enfoque consigue que los padres estén más ansiosos por saber quiénes son sus hijos realmente.
RESPONSABLE, PERO NO SOLO Los niños, desde que nacen, son capaces de indicar las posibilidades de su responsabilidad e integridad personales mediante el uso de sonidos y gestos: •
Los bebés que no están hambrientos apartan la cabeza del pecho de sus madres o regurgitan la comida. • Cuando los bebés tienen demasiado frío o demasiado calor, o si están mojados, informan a los adultos haciendo ruidos o llorando. • Los niños pequeños se acercan de forma natural a la gente por la que se sienten atraídos y se apartan de la gente por la que no se sienten atraídos. • Los niños tienden a elegir ropas que reflejan su estado de ánimo aunque no sean las apropiadas para el tiempo.
124
Según mi parecer, esto indica que los bebés y los niños pequeños son muy competentes en la comunicación de sus límites y en saber lo que quieren y necesitan, aunque a menudo necesiten ayuda para transformar sus insinuaciones en frases claras y comprensibles. Además, aunque los niños sean capaces de expresar sus necesidades y límites, todavía son incapaces de defenderlos de la manipulación y el abuso de los niños mayores o adultos. Por lo tanto, dependen de la habilidad y la buena voluntad de los adultos que cuidan de ellos para reconocer sus propias competencias y su derecho a ejercer su responsabilidad personal. Pero estos adultos deben ser dignos de confianza (sinceros consigo mismos) y abiertos (preparados para reconocer que la gente experimenta la realidad de distintas formas). Consideremos, por ejemplo, los siguientes diálogos entre un niño y un padre respetuoso y otro que no lo es: Niño: ¡Papá, me estoy helando! Padre respetuoso: ¿De verdad? Pues yo estoy bien. Vamos a ver si encontramos algo para ponerte encima. Padre no respetuoso: No seas tonto. No hace nada de frío. Mírame, sólo llevo puesta una camiseta, como tú. Niño: Mamá, no me gusta mi nueva profesora de inglés. Madre respetuosa: Me sorprende. A mí me parece agradable. ¿Qué es lo que no te gusta de ella? Madre no respetuosa: ¿Qué pasa ahora? Debe ser que te pide que le entregues los deberes a tiempo. Niño: Mamá, ¿sabes la fiesta del sábado…? Creo que voy a ponerme la camiseta verde. ¿Crees que puedo llevarla? Madre respetuosa: Te queda bien esa camiseta verde, pero me gusta más cómo te queda la blanca. Madre no respetuosa: ¿No crees que estás exagerando un poco con tanto arreglarte? Tienes tanta ropa que no importa lo que te pongas. Todas las respuestas inapropiadas de los adultos tienen dos cosas en común: no tienen en cuenta la competencia del niño e intentan «educar». El efecto de estos comentarios es: «No deberías experimentar ni sentir las cosas del modo en que lo haces». ¿Pero qué pasa con la dimensión educativa? Quizás la madre del niño al que no le gusta su profesora de inglés está seriamente pre125
ocupada por el hecho de que su hijo debería ser capaz de apreciar a los maestros competentes, o quizás cree que se toma la escuela demasiado a la ligera. Seguramente, estas preocupaciones sean legítimas e importantes. Quizás la madre del tercer ejemplo está preocupada porque su hija ha empezado a pasar demasiado tiempo arreglándose. Esto es igualmente legítimo. Sin embargo, cuando las preocupaciones se expresan de este modo, tanto las preocupaciones como el momento de expresarlas suponen un problema. Si los padres tienen temas importantes que discutir con sus hijos, deben elegir un lugar y un momento adecuados para esa conversación, y así tendrán la oportunidad de decir todo lo que tienen en mente. Ésta es una forma de tomarse a sí mismos seriamente. Si intentan coger un atajo, no habrán expresado su opinión ni habrán sido tomados en serio. En otras palabras, los comentarios irrespetuosos no tienen el efecto educativo que los padres quieren. Esfuerzos como éstos también son contraproducentes porque las respuestas irrespetuosas hacen que los niños se sientan equivocados o estúpidos. Como resultado, los niños hacen caso omiso de las lecciones que los padres intentan impartir. Todas las teorías educativas sostienen que las personas que se consideran estúpidas o que creen que están equivocadas no aprenden nada. E JEMPLO : Para ilustrar lo que quiero decir, dejadme que os presente a Lily, de dieciséis años, y a su novio, Frank, de dieciocho. Se conocieron hace algunos meses. Un día, Lily, al volver de la escuela, le dice a su madre: «Mamá, Frank y yo nos preguntábamos si papá y tú me dejaríais pasar la noche en casa de Frank este fin de semana».
Si asumimos que Lily vive en una sociedad en la que ésta es una pregunta razonable, ¿cómo debería responder su madre? Su madre es consciente de lo que su hija quiere hacer, pero no está segura de si su hija sabe lo que necesita. Lily no pide pasar la noche en casa de su novio para hacer el amor con él; puede hacerlo en otro lugar o en otra situación sin el permiso de sus padres. Ella está pidiendo permiso por dos razones: quiere hacer el amor con su novio y quiere que sus padres lo sepan, y necesita saber lo que piensa su madre. Ella quiere explicarle a su madre quién es ahora y quiere saber lo que su madre piensa sobre la persona que es ahora. En otras palabras, Lily no necesita clases instructivas 126
sobre sexo y contracepción ni lecciones sobre el sida o la moral. Necesita recibir una respuesta igual de abierta y personal a la pregunta que ella ha planteado (con la condición de que su objetivo sea fortalecer el desarrollo de su autoestima y su responsabilidad personal, y conservar y profundizar el contacto entre ella y su madre). La madre de Lily puede responder de este modo: «¡Uf! Ahora no sé que decirte. Realmente siento que debo decirte que ¡NO! y que ¡NO! Sé que ya tienes dieciséis años, pero en mi corazón todavía tienes unos diez... ¿No podrías esperar unos quince o veinte años? Claro que no quiero decir exactamente esto, pero justo ahora que lo has preguntado, no sabría que contestarte. ¿Por qué no me dejas que lo piense y lo hable con tu padre primero? Entonces podré decirte lo que pienso». Esta respuesta no le da ninguna respuesta directa a Lily, pero le ha dado algo mucho mejor: una reacción personal, abierta y honesta de su madre. Y eso es lo que más necesita un adolescente. De esta forma, el contacto entre madre e hija se ha establecido. Si en el futuro Lily necesita información y consejo, o si Lily tiene un dilema moral, la puerta de la comunicación entre ella y su madre ya estará abierta. Su madre también podría decir: «¡Creo que no deberías! He notado que quieres mucho a Frank, así que estaba preparada por si preguntabas algo así. No depende de mí decidir con quién sales, pero tengo que decirte que Frank no es el chico con el que me gustaría verte. No estoy diciendo que te lo prohíba, pero has pedido mi opinión y esto es lo que pienso». Esta respuesta tiene las mismas cualidades que la primera (excepto en el humor). Presumiblemente, Lily hubiera preferido que su madre estuviera contenta con su relación con Frank; pero, a menudo, éste no es el caso. Sin embargo, esta reacción es mucho mejor para Lily, para su madre y para su relación, que cualquier otra respuesta vaga y sin confrontación como: «No lo sé, Lily. Tú quieres a Frank… La decisión depende de ti… ¿Qué crees?». (La cuestión sobre dar o negar permiso a los adolescentes se trata con más detenimiento en el capítulo 7.) Las respuestas con comentarios personales son la única forma de comunicación que lleva a cabo tres funciones a la vez: desarrolla la responsabilidad personal de los niños de una forma perspicaz, mantiene y desarrolla las relaciones de los niños con sus padres, y fomenta los sentimientos de unidad familiar. Todas las demás for127
mas de respuesta (instrucciones morales y sociales, juicios de valores e indiferencia) son destructivas cuando se trata de fomentar las tres condiciones beneficiosas que acabo de describir. Estas respuestas provocan que los hijos sufran un control más extrínseco que intrínseco (lo que va en detrimento de su autoestima y del desarrollo de su responsabilidad personal) y despiertan sentimientos de aislamiento, inferioridad y vergüenza. Además, responder mediante comentarios personales supone otra ventaja: los comentarios personales recuerdan al niño o adolescente la existencia de otras personas, otras actitudes y otras formas de experimentar la realidad. Así se ayuda a desarrollar su responsabilidad social. Para los adultos, trabajar para conseguir una relación de igual dignidad con niños y adolescentes es un reto diario. Cada día, los niños intentan definir sus límites personales y su responsabilidad personal. Como reacción, los padres deben escarbar un poco más hondo y elaborar nuevas formas de respuesta, en lugar de recurrir siempre a las viejas reacciones. Y para conseguirlo, los padres deben dirigir su conciencia hacia una forma de ser más auténtica. Deben olvidar viejas expresiones como: «Esto no es lo que hacemos normalmente», «todo el mundo dice…» o «en nuestra familia siempre hemos…». En otras palabras, los padres deben abandonar «el contestador automático de padres», el mecanismo del que emanan –ante el más mínimo problema– consejos y comentarios educativos y «de ayuda». Evidentemente, la verdad del «contestador automático de padres» es que la gran mayoría de los niños dejan de escuchar sus mensajes hacia la edad de tres años, y muchos adultos se olvidan inmediatamente de lo que ellos mismos le habían programado decir. Pero es comprensible, ya que la calidad del mensaje, por decirlo suavemente, inspira poca confianza. Muy a menudo, la cinta contiene un repertorio variado de «sabiduría aprendida» que recordamos de nuestros abuelos, junto con distintos fragmentos de consejos paternales más contemporáneos que leemos en revistas o que vemos por la televisión. Pero sólo porque la cinta sea automática no significa que sea inofensiva, ni mucho menos. Las palabras pueden parecer inofensivas, pero el mensaje que se puede leer entre líneas es destructivo: «¡No serías capaz de comportarte como un niño decente / bien educado / responsable / cooperativo si no te recordara todo el tiempo lo que debes hacer!». O como muchos padres lo expresan: 128
«¡Deberías estar contento de tenernos! ¿Qué habría sido de ti, si no?». Y cuanto más a menudo se repite la cinta, mejor grabado queda el mensaje. La habilidad de los niños para expresar y practicar su propia responsabilidad personal aumenta con la edad. Lo mismo es aplicable a la responsabilidad personal de los adultos, aunque ésta se potenciaría si los adultos quisieran conocer sus propias competencias y las de sus hijos.
RESPONSABILIDAD FRENTE A SERVILISMO No hace tantos años, se esperaba que los niños llevaran a cabo una serie de funciones de servicio en la familia. Por ejemplo, se esperaba que los niños llevaran a cabo sus «tareas» como forma de agradecimiento por el amor y la educación que recibían de sus padres. Cuando los niños no realizaban las tareas asignadas, los padres solían decir: «Se comportan como si vivieran en una pensión». Durante los diez últimos años, me he dado cuenta de que existe un grupo de padres que hacen exactamente lo contrario: en vez de pedir a los niños que realicen las tareas del hogar que les corresponden, esperan que sean los niños quienes tomen la iniciativa. Este enfoque resulta más afectuoso y generoso mientras los niños son pequeños y la relación es armoniosa. Pero cuando los niños llegan a los tres o cuatro años, suelen aparecer tensiones. A medida que las demandas de los niños son más irrazonables y absurdas, los padres se sienten más frustrados. En el peor de los casos, puede que los padres terminen por desarrollar un sentimiento permanente de rencor y agotamiento, y que sus hijos desarrollen comportamientos asociales y se vuelvan insoportables. Los profesionales han etiquetado a estos niños con distintos «diagnósticos», como «el carácter de los nuevos niños» o «los pequeños tiranos». Pasaron muchos años hasta que los profesionales empezaron a centrarse en los padres, preguntándose cómo y por qué se comportaban de la forma en que lo hacían. Siempre he considerado que era muy interesante trabajar con los padres de este tipo de niños, y he tenido la oportunidad de hacerlo en distintos países europeos. Representan una vanguardia en la evolución de las relaciones entre padres e hijos. 129
Estos padres típicamente «modernos» son, a menudo, muy conscientes de su relación con sus hijos. Se han acercado a sus hijos educándolos con gran detenimiento y, generalmente, se han apartado del papel de padre tirano de las generaciones anteriores, distanciándose conscientemente del modo en que fueron educados. Recuerdan demasiado bien lo frustrados y degradados que se sentían cuando eran niños y sus padres tomaban las decisiones por ellos. Estos recuerdos están siempre presentes en su mente; tienen la sensación de que nunca pudieron hacer o tener lo que querían (este fenómeno también se observa en familias en las que los padres no han considerado la educación con tanto detenimiento; pero, a su vez, se sienten constantemente inseguros y poco poderosos). Supongamos, por ejemplo, que cuando Henry era un niño hubiera tenido que desayunar cereales con leche aunque no le gustaran, y que se le criticara por tener hambre entre horas. Supongamos que Lisa siempre hubiera tenido que dejar el plato limpio, incluso cuando ya estaba llena. Supongamos que Mark, que siempre quería juguetes nuevos, fuera criticado constantemente por sus padres, que le decían: «¡No siempre puedes tener todo lo que quieres! ¡Quiero esto, quiero lo otro! ¡Siempre quieres algo! Querido hijo, ¿has pensado alguna vez en el hecho de que debe quedar algo para los demás? Además, hace poco fue tu cumpleaños y dentro de nada será Navidad. Deberías entender que debemos ahorrar dinero de vez en cuando. No me interesa lo que «quieres», preferiría que dijeras: «Me gustaría». Evidentemente, cuando Henry, Lisa y Mark se conviertan en padres, puede que lleguen a la conclusión de que deben dar a sus hijos lo que éstos quieran siempre que sea posible. De esta forma, no sólo evitan cometer el error que cometieron sus padres, sino que además sus hijos ven su gesto como una expresión evidente de amor y preocupación, aunque el resultado no sea ése. Este gesto, como muchas otras acciones que realizamos para educar a los niños, se hace con la mejor de las intenciones. Esencialmente, en estas familias la cuestión de la responsabilidad personal no se ha tratado del modo adecuado. Como ya se ha mencionado, los niños saben lo que quieren pero a veces no saben lo que necesitan. Si los padres intentan dar a los niños lo que quieren, los niños simplemente no obtienen lo que necesitan y, en consecuencia, se sienten descuidados. Además, cuando la buena relación en la familia se basa en dar a los niños todo lo que quieren, los padres enseñan a los niños a comparar el amor y el 130
cuidado con recibir lo que uno quiere. Consecuentemente, los niños aumentan sus demandas cada vez que reciben algo. Cuanto más grandes son sus demandas, mayor es el sufrimiento que experimentan, porque se sienten descuidados; y, por lo tanto, piden más como compensación. En otras palabras: están cooperando. Lo que les falta a estas familias es diálogo entre hijos y padres. En su ansia por ser caritativos y no autoritarios, estos padres pasan por alto sus propias necesidades y su propia integridad. Como resultado, sus hijos nunca tendrán que hacer frente a una oposición personal. En vez de discutir con padres de carne y hueso, los niños reciben un sí o un no, e interpretan la respuesta dependiendo del cumplimiento de los servicios requeridos. En resumen, no puede haber intimidad personal sin responsabilidad personal. Los adultos pueden reconocer este fenómeno en sus propias relaciones amorosas. A todos nos gusta la sensación de que nos sirvan con gran detalle, especialmente si nos turnamos en servir y ser servidos. Sin embargo, si nuestra pareja siempre busca conocer nuestras necesidades, sentimientos y estado de ánimo –sin revelar los suyos– acabamos sintiéndonos muy solos y frustrados. Para una persona adulta resulta difícil acercarse a su pareja y decirle: «¡Mira, sé que quieres darme todo lo que deseo, pero nunca me das lo que realmente necesito: a ti!». Para los niños es prácticamente imposible poner palabras a esta experiencia. En cambio, llegan a una conclusión inevitable y dolorosa: «Cuando mis padres me dan todo lo que pido, y todavía siento que me falta algo, debe ser que pasa algo conmigo». Y sus padres llegan, inevitablemente, a la misma conclusión: «Si le damos a nuestro hijo todo lo que somos capaces de darle, y todavía falta algo, es que debemos ser malos padres». Éste es uno de los tipos más destructivos de relación entre padres e hijos. Ambas partes pierden rápidamente su autoestima y su seguridad, y, al mismo tiempo, desarrollan sentimientos de agresividad y culpabilidad. Sólo existe un camino para salir de esta situación. La solución es simple y difícil a la vez, y empieza con dos pasos decisivos. En primer lugar, los padres deben asumir toda la responsabilidad por el hecho de que las interacciones en la familia se hayan convertido en destructivas. Deben sentarse con sus hijos y decirles: «Sentimos que os sintáis mal por cómo van las cosas. Nosotros también nos sentimos mal. Queremos deciros que es todo culpa nuestra. Pensábamos que estábamos haciendo lo mejor para vosotros cuando os dábamos todo lo que queríais, pero nos hemos dado cuenta de que 131
estábamos equivocados. Teníamos tantas ganas de haceros felices y complaceros que nos hemos olvidado de nosotros mismos. Ahora las cosas van a cambiar. No será fácil para ninguno de nosotros pero creemos que podemos superarlo. Evidentemente, nos gustaría que cooperarais para que nuestra familia sea más feliz». El segundo paso es bastante más largo. Los padres deben hacer todo lo posible para encontrarse «a sí mismos»: sus propios límites, deseos, sentimientos y necesidades. Además, deben expresarse de la forma más «pura» posible; es decir, sin criticar a sus hijos o apelar a su comprensión o su cooperación. Por norma general, los niños son capaces de cooperar en el marco de este nuevo enfoque después de que los padres lo hayan puesto en práctica. Su responsabilidad sólo puede desarrollarse conjuntamente con la de sus padres, aunque a un ritmo un poco más lento. ¿Cómo pueden los padres aprender a revelar sus propias necesidades, límites y sentimientos? No mediante largas y profundas conversaciones con sus hijos, sino recordando que deben «incluirse a sí mismos» en las conversaciones diarias. Los padres tienen que utilizar un lenguaje personal. En lugar de decir: «Hoy llegaré pronto del trabajo. ¿Qué prefieres?: ¿que te venga a buscar a casa de tu amigo hacia las tres de la tarde o prefieres venir solo a las cinco?», podemos decir: «Hoy llegaré pronto del trabajo y me gustaría recogerte a las tres. ¿Qué te parece?». En lugar de preguntar: «¿Qué queréis para cenar?», podemos preguntar: «Me gustaría pescado para cenar. ¿Y a vosotros?». En lugar de preguntar: «¿No os gustaría ir pronto a la cama esta noche?», podemos decir: «Me gustaría tener unas cuantas horas para mí solo esta noche. ¿Qué os parece si nos vamos a la cama temprano?». En lugar de decir: «Hoy vuelve a hacer mucho frío. ¿No creéis que deberíais poneros más ropa de abrigo?», podemos decir: «Hace frío hoy, así que me gustaría que os abrigarais un poco más». En lugar de decir: «¿No te gustaría ayudar a papá en el jardín esta tarde?» podemos decir: «Me gustaría que me ayudarás en el jardín esta tarde». 132
La diferencia entre estos distintos enfoques puede parecer insignificante, y hasta quizá superficial, si nos centramos en la literalidad del diálogo táctico. Pero la diferencia real reside en la calidad de las respuestas: las primeras frases crean sentimientos de soledad en las familias; las segundas opciones crean sentimientos de unidad. Cuando los padres empiezan a hablar de la forma que recomiendo, los niños sienten que sus padres se comportan de una forma más auténtica; es decir, los niños experimentan a sus padres como seres «reales». Sólo entonces su responsabilidad social puede empezar a desarrollarse. Cuando los padres empiezan a hablar en su lenguaje personal, puede que los conflictos con sus hijos aumenten en vez de disminuir. Este comportamiento es una reacción violenta comprensible. Además, puede que los padres se sientan tentados a recuperar algunos de los remedios del pasado: «imponer límites», «ser consistentes» y «establecer castigos». Estos métodos pueden funcionar durante un periodo de tiempo si los padres se mantienen firmes y persistentes, pero son una solución a corto plazo y hay muchas razones que indican que es mejor obviar este enfoque. Y, en el mejor de los casos, una retirada reduciría el número de conflictos, pero sólo lo haría superficialmente. En lugar de discutir los unos con los otros, los miembros de la familia empezarán a experimentar conflictos con ellos mismos (conflictos intrapsíquicos) que reaparecerán inevitablemente como conflictos interpersonales. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, los métodos tradicionales cargan toda responsabilidad y culpa sobre el niño. En segundo lugar, estos enfoques parecen llenar un vacío pero no lo hacen: el vacío de la falta de intimidad entre adultos y niños sigue presente. Los niños no reciben lo que necesitan. Como mucho, aprenden a comportarse como si lo estuvieran recibiendo. Del mismo modo, los padres no crecen como adultos. Únicamente crean un «plan de educación para los hijos». Puede que la relación entre ellos cambie, pero no mejorará. Problemas semejantes aparecen en familias con niños que sufren un Trastorno por Déficit de Atención (TDA), que aceptamos como explicación para su comportamiento impulsivo y asocial. Es sumamente importante que los padres de estos niños aprendan a demostrar sus límites y sentimientos a sus hijos sin basarse en ningún «método». Si no lo hacen, la calidad de vida de los niños se verá deteriorada a largo plazo, y los síntomas empeorarán. Asimismo, los padres acabarán exhaustos. En muchos casos, el hecho de que 133
estos niños reciban un diagnóstico ayuda a apaciguar el sentimiento de culpa de los padres (y esto es importante), pero recurrir a un «plan de educación para los hijos» herirá la autoestima de los padres y su relación con los niños. Los niños, independientemente de su personalidad o del diagnóstico realizado, no se benefician de los métodos pedagógicos a no ser que el propósito sea enseñarles habilidades prácticas o intelectuales.
134
5 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS NIÑOS
Creo firmemente que tener un sentido de la responsabilidad social aumenta la calidad de vida. Todos estamos relacionados, para mejor o peor, y la idea de que podemos evitar influir en la vida de los demás o que influyan en la nuestra es, simplemente, una ilusión. El mismo principio es aplicable a sociedades y familias: no existe «tu» problema o «mi» problema. Lo que existe es «nuestro» problema y «nuestro» éxito. Como ya se ha mencionado, la experiencia me ha enseñado que los niños a los que se anima a desarrollar su sentido de la responsabilidad personal desarrollan, casi automáticamente, su sentido de la responsabilidad social. Estos niños son amables, sensibles y considerados; manifiestan abiertamente su responsabilidad social. En este contexto, la responsabilidad social no se expresa como un sacrificio personal, sino como una responsabilidad colectiva consciente que asegura en un alto grado la dignidad de todas las partes implicadas. Los niños de tres y cuatro años empiezan a desarrollar su responsabilidad social poniéndola en práctica con sus padres y hermanos. Familias diferentes tienen actitudes diferentes, y la medida en que una familia necesita desarrollar la responsabilidad social de un hijo varía ampliamente dependiendo de muchos factores, como el número de hermanos o el estatus social y económico de la familia. Algunas familias promueven la responsabilidad social remarcando la importancia de la expresión emocional como forma de consideración y flexibilidad; otras familias fomentan la ayuda práctica y el sentido del deber. La medida en que los niños desarrollan su sentido de la responsabilidad social también varía de un país a otro. Los centros de día y las guarderías de algunos países enfatizan el desarrollo 135
de «la libertad responsable»; en otros países, se mide la responsabilidad social de los niños según su capacidad y voluntad para someterse a las reglas de la institución. A pesar de estas diferencias, existe un factor común en estas instituciones: cuanto más se inculca a los niños que la responsabilidad social deriva de un sentido del deber, mayor es la probabilidad de que estos niños se convierten en adultos con un sentido de la responsabilidad social subdesarrollada. Existen dos requisitos básicos para un desarrollo óptimo de la responsabilidad social de los niños: •
Que los padres «vean» y «reconozcan» el deseo de colaboración de los niños. • Que los padres actúen de una forma responsable el uno con el otro, con los hijos y con el resto de la gente. Como ya se ha mencionado, los adultos que sirven de ejemplo a través de sus acciones causan una mayor impresión en sus hijos que los adultos que se limitan a dar instrucciones verbales. E JEMPLO : Kevin, de cuatro años, está jugando en el suelo con unas piezas del Lego. Su hermana pequeña se le acerca y le observa durante unos minutos con curiosidad y admiración. Finalmente, no puede aguantar más y coge unas cuantas piezas del Lego para poder jugar con él. Kevin intenta pararla sin éxito y termina por empujarla. La niña empieza a llorar desconsolada. La madre corre alarmada hacia su habitación. Madre: ¿Que ha pasado? Hermana pequeña (lloriqueando): Kevin me ha pegado. Kevin: Yo no… No para de tocar mis Legos. Madre: Kevin, sabes que no debes pegar a tu hermana pequeña. Debes recordar que eres el mayor y que ella es pequeña para entenderlo. ¿Por qué no puede jugar contigo con los Legos? ¿No podrías jugar un rato con ella? ¿No ves que tiene muchas ganas de jugar contigo?
Éste es el clásico ejemplo de una educación instructiva y de una concepción bastante simplificada de la responsabilidad social: «Los mayores deben ser buenos con los más pequeños». Los comentarios de la madre son comprensibles. No puede tolerar 136
que Kevin viole los límites personales de su hermana cada vez que ella, por un ataque de locura infantil, viola los suyos. El problema reside en que la madre actúa desconsideradamente con Kevin mientras le da instrucciones para que actúe de forma considerada. El siguiente ejemplo presenta una alternativa al diálogo anterior: Madre: ¿Qué ha pasado, Kevin? Kevin: Me coge los Legos todo el tiempo. Hermana pequeña: ¡Kevin me ha pegado, mamá! Madre (abrazando a la hermana pequeña y prestando atención a Kevin): Vamos a ver si podemos averiguar qué le puedes decir a tu hermana cuando quieras jugar solo.
En esta versión, la madre consigue varias cosas al mismo tiempo: • • •
• •
•
•
Investiga lo que ha pasado. Se dirige a Kevin como al hermano más responsable de los dos en vez de instruirle sobre su responsabilidad. Su sugerencia comunica que se ha dado cuenta de que Kevin ha intentado establecer sus límites por medios pacíficos y que la situación ha culminado en una confrontación violenta porque no ha sabido hacerlo mejor. Reconoce, al mismo tiempo, las ganas de cooperar de Kevin y la necesidad de proteger su integridad. Cuida de la hermana de Kevin al mismo tiempo que consigue que se dé cuenta de que los límites personales de Kevin son importantes en la familia. Al no criticar a Kevin por el uso de su superioridad física, su madre le informa de que es consciente de que se siente mal por cómo ha acabado la situación. Indica un camino en vez de sugerir una solución. De esta manera ayuda al desarrollo de las responsabilidades personal y social de Kevin. Al mismo tiempo, informa a sus dos hijos de que es posible mantener a salvo la integridad sin hacer daño a los demás.
No hay ninguna necesidad de que la madre continúe la conversación más allá de este punto. El sentido de la responsabilidad de Kevin le llevará gradualmente en la dirección correcta. 137
Una vez que el respeto por la responsabilidad personal se establece en la familia, los niños están preparados para ser introducidos en otros tipos de responsabilidad social.
RESPONSABILIDAD PRÁCTICA Durante las décadas de los años 1950 y 1960, la mayoría de los profesionales escandinavos y americanos sostenían la teoría de que era saludable para los niños tener tareas asignadas. Una idea desafortunada. Los principios sobre los que se basa esta teoría son firmes: los niños necesitan sentir que son una parte importante de la familia. Antiguamente, se consideraba a los niños proveedores adicionales de comida. Ahora, en los países más desarrollados, ya no tienen que cumplir con ese rol. En consecuencia, se ha creado un vacío. Sin embargo, es importante apreciar la distinción entre los padres que exigen a los niños que hagan tareas de la casa porque necesitan su ayuda y aquellos que piensan, solamente, que el trabajo es «bueno» para los niños. Puede que parezca una diferencia pequeña (en realidad, muy pocos padres son conscientes de que están tomando una decisión), pero la distinción es enorme y tiene consecuencias importantes. Los niños que tienen tareas asignadas porque sus padres necesitan su ayuda se consideran valiosos para sus padres, mientras que aquellos niños que tienen tareas porque sus padres creen que es bueno para ellos se sienten objetos sobre los que se proyectan teorías educativas. Claramente, los niños de la segunda categoría tendrán dificultades para sentirse valorados. Como ya se ha mencionado, las familias de distintos tamaños difieren en muchos aspectos importantes. Cuanto más numerosa es la familia, más necesita estructurar y planear, y, por lo tanto, asignar tareas. El hecho de asignar tareas aparece, a menudo, cuando el niño tiene cinco años. En ese momento, los padres se enfrentan a una decisión muy importante: pueden decidir si quieren educar a un niño diligente o a un niño amable. De hecho, la decisión entre educar a un niño amable o a un niño diligente no es necesariamente una cuestión de sí o no. Pero, de momento, es útil pensarlo en estos términos para poder reflejarlo en los objetivos a largo plazo de nuestros hijos. 138
Los padres que desean tener un niño diligente deben tener en cuenta dos factores básicos: •
Según los psicólogos evolucionistas, la actividad más saludable para los niños menores de diez años (en lo que se refiere a su desarrollo físico, mental, social e intelectual) es jugar. • Los niños de ocho y nueve años poseen una perspectiva limitada. No asumen acuerdos con la misma conciencia que los adultos. Por ejemplo, supongamos que estamos lavando los platos después de la cena mientras nuestra hija de seis años está sentada en la mesa charlando plácidamente con nosotros. Le preguntamos si quiere lavar los platos tres veces por semana y ella contesta rápidamente: «¡Claro que sí!». Pero esta respuesta no significa: «Estoy preparada para lavar los platos tres veces por semana mientras viva en casa». Significa: «¡Sí, yo también te quiero y ahora mismo estoy dispuesta a hacer lo que sea para hacerte feliz!». El «contrato» que acepta la niña de seis años es similar al que una persona adulta acepta con otra cuando le dice: «Siempre te querré»; no es ni una promesa ni un contrato, sino una expresión del sentimiento de amor en ese preciso momento. Si asumimos estos dos factores, no hay nada malo en asignar una serie de tareas a los niños. No obstante, es importante que los padres no mezclen el «amor con el trabajo», que no adopten la máxima de «debes cumplir con tus tareas como muestra de gratitud hacia tus padres por su gran amor por ti». Una tarea es una tarea; no tiene nada que ver con el amor. Puede que se involucren sentimientos de buena voluntad y responsabilidad, pero no de amor. Si se dieran acuerdos similares entre matrimonios, el amor desaparecería rápidamente. Por eso, es importante que las tareas que se asignan a los niños tengan significado para la familia (que los padres realmente necesiten ayuda) y que se aprecien los esfuerzos de los niños. Otra ventaja de asignar tareas domésticas a los niños es que de este modo organizamos su capacidad de querer ayudar y sus ganas de cooperar. Así, la familia recibe ayuda sin perjudicar el desarrollo del niño. Al mismo tiempo, las tareas no son necesarias; es decir, llevar a cabo tareas no desarrolla el sentido de la responsabilidad social de los niños. Los padres deben decidir la asigna139
ción de tareas a los niños sólo en función de sus propias necesidades y actitudes. Si los padres eligen tener un niño amable, deben recordar que sus servicios no pueden estructurarse antes de los diez u once años. Antes de esa edad, sólo unos pocos niños son capaces de captar ese tipo de estructura. Además, es importante no asignarles tareas que deban realizar regularmente, sino pedirles ayuda cuando sea necesaria. •
«Simon, recuerda que te toca lavar los platos.» Este padre está acostumbrado a asignar tareas. • «Simon, necesito un poco de ayuda. ¿Podrías lavar los platos?» Este padre está pidiendo ayuda. • Puesto que la mayoría de los niños están haciendo alguna otra cosa siempre que sus padres les piden su ayuda, los padres no deberían preguntarles si «tienen ganas de». Los niños nunca tienen ganas de dejar de hacer lo que estaban haciendo en ese momento. Pero los padres pueden insistir: Padre: Simon, necesito un poco de ayuda. ¿Podrías lavar los platos? Niño: No, no tengo tiempo. Voy a jugar a fútbol con Nicolás. Padre: Está bien. Primero juegas a fútbol pero luego quiero que laves los platos. ¿De acuerdo? Padre: Simon, quiero que bajes todos estos periódicos al contenedor de papel, ¿de acuerdo? Niño: No…, no me apetece. Estoy mirando la tele. Padre: Está bien. No tiene que apetecerte. Puede no apetecerte durante el camino de ida al contenedor y durante el de vuelta, pero quiero que tires los periódicos hoy mismo. Padre: Simon, necesito tu ayuda un momento. ¿Puedes poner la mesa mientras termino con la cena? Niño: No, estoy ocupado. Padre: Está bien. Lo haré yo. Por supuesto, también existen ocasiones en las que los niños dicen que «sí». Según mi experiencia, hay dos ventajas cuando los padres prefieren educar niños amables y no diligentes. A largo plazo, los niños amables ofrecen una mayor contribución al sentido de la unidad familiar. Además, ambas partes realizan una práctica esencial 140
al decirse que sí y que no la una a la otra; de este modo, se percatan de los límites y necesidades de cada una. Es importante formular esta distinción no como una disyuntiva entre derechos y obligaciones, sino como una cuestión sobre si el sentido de la responsabilidad surge del interior de uno mismo (control intrínseco) o del exterior (control extrínseco). Al igual que los adultos, los niños necesitan sentir que tienen algún valor en la unidad de la familia. En pocas ocasiones (quizás nunca), sentirse útil en este sentido surge de la sensación de haber hecho un servicio. Al mismo tiempo, se evita que los niños se sientan útiles por estar al servicio de sus padres o que se sientan como conejillos de indias con los que sus padres experimentan sus teorías sobre cómo «debería» educarse a un niño. La forma más pura de diligencia (responsabilidad social no gobernada por un sentido del deber) surge cuando niños y adultos son libres de comprometerse, y no cuando se sienten obligados a comprometerse para satisfacer a los demás.
NIÑOS HIPERRESPONSABLES A menudo, nos involucramos tanto en el desarrollo de la responsabilidad social de los niños en el ámbito práctico que nos olvidamos de cómo los niños responsables se preocupan, prácticamente desde que nacen, del bienestar de sus padres. Los niños se sienten culpables cuando sus padres tienen problemas personales o maritales, o cuando los padres los tratan mal o los abandonan. En esas situaciones, los niños siempre llegan a la misma conclusión emocional: son ellos los que están haciendo algo mal. Estos niños maduran a una edad temprana y se ven obligados por las circunstancias a actuar como padres de sus propios padres. Algunos niños se convierten en personas hiperresponsables cuando tienen sólo dos años. Aprenden a cuidar de las necesidades de sus padres y a reprimir las suyas. Este hecho se hace particularmente evidente en familias en las que uno de los padres es adicto a las drogas, al alcohol, sufre alguna enfermedad mental o está afectivamente ausente. Sin embargo, esta situación también se da en familias cuyas circunstancias son mucho menos dramáticas. Por ejemplo, afecta a 141
las familias en que una niña muy joven e inmadura ha sido madre en un intento de dar sentido y coherencia a su vida. No es una situación extraña en familias con padres en trámites de divorcio que luchan por el poder, y que utilizan a los niños como argumento y su custodia como símbolo de victoria (por desgracia, es un proceso interpersonal que ninguna legislación puede evitar). Los niños también pueden llegar a ser hiperresponsables en familias de padres divorciados en las que uno de los padres ha quedado en una situación crítica caracterizada por sentimientos de desesperación, amargura o soledad. Aunque los niños vivan con este padre sólo una parte del tiempo, sacrificarán sus propias necesidades por el bien del padre. Evidentemente, algunos padres solteros abusan de la responsabilidad y la voluntad de cooperación de los niños para cargar sobre ellos todos sus problemas y preocupaciones. Por desgracia, este problema no se restringe a las familias de padres solteros. Es igualmente relevante en familias en las que ambos padres son incapaces de hablar el uno con el otro sobre sus problemas, y en las que la madre, en particular, acaba por tratar a su hijo como su confidente. En muchas ocasiones, estos niños desarrollan rápidamente un sentido de la hiperresponsabilidad no sólo en relación con los problemas de su madre, sino en relación con los problemas matrimoniales de sus padres. Naturalmente, esta tensión afecta negativamente al desarrollo de los niños. La inmadurez adulta o el vacío existencial son situaciones que atraen inevitablemente a los niños que necesitan ser apreciados y que desean cooperar. Desde el punto de vista de los padres, su relación con los hijos parece satisfactoria y carente de complicaciones. Pero puede que otros adultos presentes en la vida de los niños se percaten del problema porque los niños compensan la atención que no reciben de sus padres intentando captar la atención de otros adultos. Los niños más pequeños lloriquean y se pegan a los demás; los niños mayores se vuelven agresivos y se meten en problemas. De esta forma, ingeniosa y competente, los niños intentan satisfacer sus propias necesidades. Hasta este punto se han descrito situaciones familiares claramente destructivas. Sin embargo, es importante destacar que en familias aparentemente «normales» también se dan casos de niños hiperresponsables. La siguiente situación ilustra lo difícil que resulta para los padres reconocer hasta qué punto cooperan sus hijos. 142
E JEMPLO : Los padres de Andrés se divorciaron cuando él tenía tres años. Aunque su madre estaba un poco resentida por el divorcio, los dos padres se tomaron muy seriamente la responsabilidad de tener un hijo: no se pelearon y siguieron viviendo cerca el uno del otro para que Andrés, que pasaba una semana con cada padre, pudiera mantener el contacto con sus amigos y seguir en la misma escuela. Los dos padres habían recibido una buena educación. Su madre, desencantada de los hombres, decidió vivir sola; el padre también decidió vivir solo, básicamente por consideración hacia Andrés, aunque había tenido un par de relaciones bastante largas con otras mujeres. Pero al cabo de diez años, cuando Andrés ya tenía trece años, su padre empezó a convivir con una mujer. Andrés estableció enseguida una buena relación con Hannah, la nueva pareja de su padre. Los temores que la nueva pareja tenía con respecto a posibles celos y conflictos resultaron ser infundados. Pasaron seis meses. Una mañana, la madre de Andrés llamó a su ex marido para decirle que había llegado a un nuevo acuerdo con Andrés y que éste había decidido dejar de ver a su padre. Estas noticias supusieron un fuerte golpe para el padre. Al sentirse despreciado y culpable, consideró posibles explicaciones: ¿Andrés estaba celoso? ¿Estaba su ex mujer intentando estropearlo todo? ¿Quizás Andrés se había sentido demasiado observado en esta nueva circunstancia? Andrés y sus padres terminaron yendo a terapia, y, durante una sesión, su padre dijo: «Andrés, me gustaría saber por qué de pronto decidiste que no querías volver a vivir conmigo. Con lo mucho que te gustaba antes…». Andrés dudó y estuvo callado durante un buen rato antes de empezar a hablar. Luego, mirando a su padre muy seriamente, dijo: «Porque creí que… ahora que tienes a Hannah que cuida de ti… quizás no necesitabas que viniera tan a menudo». Su padre se quedó boquiabierto, conmovido y satisfecho con la respuesta, y estaba preparado para llegar a otro acuerdo con la vista puesta en nuevas visitas de Andrés. Entonces, la madre de Andrés, que había insistido en su derecho de permanecer callada desde el inicio de la sesión, interrumpió preguntando: «Pero Andrés, ¿por qué no nos explicas, entonces, porque quieres ir a un internado?». De nuevo, Andrés pensó durante un buen rato, pero esta vez su coraje le abandonó. Animado por el terapeuta de la familia, al final 143
consiguió responder: «Porque quizás, así, tú también encuentres un nuevo marido».
Estas respuestas de sumisión, llenas de amor y profundamente responsables de un niño de trece años, nos muestran la capacidad de cooperación de los niños con sus padres. Y nos ofrecen una buena base para tratar los problemas a los que se enfrentan los padres solteros, ya que en este tipo de familias se hace difícil resistir la tentación de tener al hijo en casa para que llene el vacío que ha dejado la pareja. Mi experiencia me indica que la mayoría de los padres solteros son responsables. Sin embargo, esto no significa que siempre sean capaces de evitar educar niños hiperresponsables. Este hecho es especialmente cierto si se convierten en padres solteros cuando los hijos todavía no han llegado a los trece o catorce años de edad. Los padres solteros pueden reducir enormemente la carga que experimentan los niños si: •
Se aseguran de que el niño está rodeado por una red estable de adultos. • Fomentan el sentido de la utilidad en lugar del sentido de la diligencia. • Animan a sus hijos a jugar con otros niños tanto como sea posible. • Reconocen directamente los sentimientos de responsabilidad de los hijos diciendo, por ejemplo: «Sé que te preocupa que esté un poco deprimido en este momento, pero ya tengo a alguien con quien puedo hablar sobre esto, así que estoy seguro de que las cosas van a mejorar muy pronto». Esta explicación es mucho mejor que si decimos: «No te preocupes por esto, cariño. Todo se arreglará a la larga si nos tenemos el uno al otro». También es de gran ayuda recordar que estar a solas con el niño tiene aspectos positivos y negativos, y que los niños experimentan la unión y el contacto intenso como un privilegio y como una obligación. Para determinar si los niños experimentan su hiperresponsabilidad como una carga (o, para decirlo de otra forma, si su voluntad de cooperación está perjudicando su integridad), debemos estar atentos a los siguientes síntomas: 144
• • • • • • •
consideración exagerada hacia los padres y reticencia a estar con sus compañeros; tendencia a buscar problemas y a llevar la contraria; desdén a la hora de realizar las tareas o mantener los acuerdos establecidos; comportamiento agresivo o destructivo en la guardería o en la escuela; frecuentes dolores de cabeza, estómago, espalda o cervicales; rebelión total (en adolescentes); introversión, melancolía y distanciamiento social.
Mi experiencia me indica que estos son los síntomas más frecuentes. No obstante, esto no significa necesariamente que los niños que no los demuestren no sean niños hiperresponsables, ni que los niños que los demuestran lo sean. En los diez últimos años, se ha detectado un aumento del número de niños hiperresponsables, particularmente en los países en que las crisis nacionales y las guerras han divido a las familias, y han provocado la muerte de padres. La gravedad de este fenómeno ha llevado a profesionales y padres a formarse una opinión que considero exagerada: los niños hiperresponsables pueden verse aliviados de esta carga cuando sean mayores. E JEMPLO : Una madre joven vivió sola con su hijo Carlos, de ocho años, desde que nació hasta que tuvo cinco años. En ese momento, empezó a vivir con un hombre con el que había estado saliendo durante tres años. Tanto la madre como su novio habían recibido una buena educación y mostraban interés por los niños. Cuando empezaron a convivir, acordaron que Carlos, que era un poco hiperresponsable, debía «poder ser un niño de nuevo». Como resultado, los dos adultos iniciaron conscientemente un método educativo que se basaba en la idea de que ellos tomarían «decisiones responsables y adultas» relativas a la hora de irse a la cama, los deberes y las actividades extraescolares, y de que «establecerían límites». Al cabo de otros tres años, la madre decidió romper con su pareja, en parte porque el punto de vista de su novio respecto a su hijo, y sus ideas sobre la educación, le parecían más conservadores de lo que ella consideraba admisible. 145
Durante los tres años siguientes, Carlos engordó bastante y demostró un fuerte carácter, tanto en casa como en la escuela. Ahora que volvía a convivir solo con su madre, casi cada día mantenían fuertes discusiones (Carlos acusaba a su madre de que ya no le quería).
Evidentemente, Carlos y su madre estaban consternados por cómo les iban las cosas. Éstas mejoraron rápidamente cuando Carlos se dio cuenta, con ayuda, de que cuando le decía a su madre: «¡Ya no me quieres!», lo que en verdad quería decir era: «No me siento a gusto con la forma en que me quieres». Los adultos presentes en la vida de Carlos habían sido cuidadosos, pero tomaron el camino equivocado. No se habían percatado de que Carlos se sentía hiperresponsable de su madre, no de él. Naturalmente, el hecho de que los adultos asumieran más responsabilidad por él no ayudó en absoluto. Cuando los niños como Carlos asumen demasiada responsabilidad a una edad tan temprana, esta cualidad se convierte en una parte integral de su responsabilidad y no se puede amputar sin más. Es posible controlar su crecimiento y evitar que se haga un mal uso de ella; pero, para los niños como Carlos, la hiperresponsabilidad seguirá siendo un rasgo que caracterizará sus relaciones con la gente que sea importante para ellos. La madre de Carlos y su novio podrían haber hecho dos cosas que hubieran ayudado a Carlos y a ellos mismos. En primer lugar, podrían haberse concentrado en que la vida individual y la vida en pareja hubieran funcionado tan bien como hubiese sido posible; es decir, deberían haber prestado atención a su responsabilidad personal. Si la madre de Carlos hubiera sido más feliz, éste se habría sentido más capaz de relajarse y concentrar su energía en su propia infancia. Por el contrario, Carlos se convirtió en el objeto de los conflictos de la pareja y en el motivo de su separación, hecho que provocó un aumento del sentido de la hiperresponsabilidad de Carlos. En segundo lugar, podrían haber animado y estimulado al niño que llevaba dentro: su irracionalidad, su instinto salvaje, su niñez, sus ganas de jugar y su espontaneidad. Su intención fue darle «el derecho de ser niño», pero en su lugar acabaron «jugando a ser adultos». En cambio, la respuesta de Carlos hacia su madre fue directa y competente: «¡Si es así como quieres quererme, no quiero tener nada que ver con esto!». 146
Los niños que se expresan de una forma más drástica que la de Carlos (negándose a limpiar su habitación, hacer los deberes, cuidar de sus hermanos pequeños, ayudar en las tareas de la casa o hacer recados) se encuentran en situaciones mucho más complicadas. Además de compartir la responsabilidad por el bien de los adultos, se les critica y ataca por ser irresponsables. Sin embargo, los niños son incapaces de protestar directamente cuando se sienten hiperresponsables. Su única alternativa es reprimirse en casa y cargar con su sufrimiento cuando están fuera. A algunos se les echa de casa por orden del juez, o se van voluntariamente; otros reciben ayuda por parte de la sociedad en forma de servicios psicológicos en las escuelas, escuelas especiales o servicios de consulta. Los profesores, terapeutas y padres adoptivos deben entender que no pueden «curar» la hiperresponsabilidad. No quiero ser demasiado pesimista, pero pensar lo contrario es empeorar la situación. Cuando los niños pasan los primeros cinco, diez o trece años de su vida reprimiéndose y dando prioridad a las necesidades y sentimientos de sus padres, la hiperresponsabilidad se convierte en una parte central de su identidad y en la única forma que han aprendido a sentirse útiles con los demás. Si les decimos que pueden superar esta forma de ser, herimos su autoestima e impedimos el desarrollo de su responsabilidad social. De hecho, cuando otros adultos toman el puesto de los padres y, con la mejor de las intenciones, empiezan a trabajar en la hiperresponsabilidad de los niños, sólo pueden ocurrir dos cosas: 1. El niño experimentará esta nueva actitud como una crítica a una cualidad interior, y se negará a cooperar o se comportará de forma agresiva, no cooperativa o pasiva. 2. Se reactivará el sentido de la hiperresponsabilidad del niño y se enfocará hacia nuevos adultos. Su sentido de la hiperresponsabilidad permanecerá igual. La única diferencia es que el niño estará controlado por una nueva fuente de autoridad externa con otras demandas y expectativas. La antítesis de la hiperresponsabilidad es la responsabilidad personal y la autoestima. No es tarea de los adultos eliminar o tratar la hiperresponsabilidad; lo que deben hacer es fortalecer la autoestima y la responsabilidad personal de forma que pueda restablecerse el equilibrio entre responsabilidad social y personal. 147
Es un proceso largo. Lleva unos dos o tres años iniciarlo, requiere paciencia y, probablemente, durará el resto de la vida del niño. Las dos partes necesitan tiempo porque las demandas externas e internas que exige el proceso de adaptación son considerables, y porque la tarea que corresponde al niño (encontrar su Yo perdido en medio de la estrategia de supervivencia) es difícil.
A
SOLAS CON LA RESPONSABILIDAD
Puesto que muchos niños hiperresponsables se sienten como si estuvieran solos con la responsabilidad de uno o ambos padres (o quizás de toda la familia), estos niños buscan contacto con sus padres; están contentos cuando lo consiguen y tristes cuando no lo consiguen. Sin embargo, otro grupo de niños de distintos ambientes también se sienten solos con esta responsabilidad. Tienen la difícil tarea, a menudo desde una edad muy temprana, de asumir la responsabilidad de sí mismos sin la ayuda de nadie. Es como si hubieran llegado a la conclusión, quizás inconscientemente, de que sus familias no tienen nada más que ofrecerles que comida, refugio, ropa y cama. Como ya se ha mencionado, mi experiencia me indica que estos niños viven en todo tipo de familias (en familias completamente normales y aparentemente sanas, o en familias problemáticas y con pocos recursos). Estos niños han optado por hacer lo contrario de lo habitual ya que: • •
se ha producido una negligencia evidente o un abuso físico. la relación problemática de sus padres ha absorbido toda la energía de la familia durante largos periodos. • no existe un centro emocional en la familia y cada miembro ha quedado abandonado en su propia isla desierta. • uno de los adultos (normalmente la madre) ha realizado demandas emocionales exageradas y sólo ha sido capaz de corresponder de una forma superficial. Mientras son menores, el principal problema que se tiene frente a estos niños es, sencillamente, que son tan pequeños. No hay ninguna tradición que nos permita percibir a los niños como 148
seres autosuficientes que no necesitan pertenecer a un grupo social. Por eso, a menudo, no nos damos cuenta de la totalidad de su aislamiento existencial o la percibimos como soledad social; esta interpretación fomenta nuestro sentimentalismo. Pero, en conjunto, no nos damos cuenta de quiénes son estos niños en realidad. Muchos de estos niños crecen sin que se sientan especialmente infelices o sin ser conscientes de sus circunstancias. En muchas ocasiones, no descubren su propio aislamiento hasta que crean su propia familia. Las personas que crecen por sí solas terminan sintiéndose desconcertadas y tristes por el hecho de tener muchos problemas a la hora de establecer relaciones íntimas con sus parejas. No obstante, algunos niños crecen en familias tan destructivas, que acaban sufriendo graves problemas psicológicos y sociales. Se sienten frustrados porque están, de hecho, solos en el mundo, pero todavía esperan y anhelan un vínculo afectivo. Metafóricamente hablando, permanecen sentados esperando poder cenar con el resto de la familia con la esperanza de que les sirvan la comida, aunque saben que no les servirán nada o que lo único que obtendrán será un plato vacío. Sus expectativas y esperanzas sin cumplir los colocan en una situación existencial dolorosa en la que se sienten solos y aislados, en una situación de la que no pueden escapar. E JEMPLO : Conocí a un chico de trece años que se había escapado, por enésima vez, de la institución en que vivía. Estuvo perdido durante casi un mes en medio del invierno, y había sobrevivido gracias al refugio y la comida que encontraba en las casas de verano en que irrumpía. Me encontré con él cuando la policía lo trajo de vuelta a la institución. Hablamos sobre su situación desesperada e intenté, de una forma poco precisa, explicarle la relación frustrada que había tenido con sus padres. Los dos tenían problemas de abuso de alcohol y fármacos. «Bien», dijo al cabo de un rato: «Creo que sé lo que quiere decir. Es como en esas casas de verano. Cuando irrumpo en ellas para encontrar algo para comer, es una mierda que no haya nada de comida. Entonces le doy patadas a la nevera o a la papelera y me dirijo a la siguiente casa. Pero un día entré en una casa muy grande, con 149
despensa y tal. Me di cuenta de que los propietarios eran ricos y estaba seguro de que había tenido suerte. Pero ¿sabe qué pasó? Esa gente tenía dos cuartos en la despensa (un almacén para la comida y una bodega para el vino), pero estaban cerrados con una especie de puertas metálicas aseguradas con cadenas. Y yo no tenía herramientas para poder entrar. ¿Sabe qué hice? Me quedé toda la maldita noche sentado allí, mirando toda aquella comida a la que no podía echarle mano, y ¿cree que tuve el coraje para levantarme e irme a otra casa? No, no pude. Me quede allí llorando como un completo idiota, que es lo que soy… ¿Es esto lo que quería decir?».
Debemos ver a estos niños como realmente son, porque el tipo de ayuda y cariño al que responden es completamente diferente del que los otros niños y jóvenes necesitan. No se benefician de la sabiduría y la experiencia de los adultos; a menudo, dan la espalda al contacto físico. Nunca piden ayuda. Se las arreglan solos, o exigen algún tipo de servicio o ayudas materiales. Y, justo cuando crees que has establecido un contacto personal con ellos, te conviertes en «otro adulto». Son inmunes a las estrategias e instrucciones pedagógicas; para ellos, la sociedad es una abstracción igual que cualquier otra comunidad. Han sido siempre responsables de sí mismos, pero no son conscientes de sus necesidades. Su sentido de la responsabilidad es como si no existiera. Para ayudar a estos niños deben ocurrir dos cosas. En primer lugar, deben verse a sí mismos como niños virtualmente sin padres y solos, responsables de su propia vida. Esto no significa que deban romper la relación con sus padres; lo que tienen que hacer es enfrentarse al hecho de que cualidades como la responsabilidad, el cariño, la confianza y el contacto emocional estable (requisitos necesarios para una infancia adecuada) no existen en su familia. Inicialmente, cuando los niños se enfrentan a estas realidades se sienten primero, aliviados, y luego, tristes. Les lleva tiempo recuperarse. Sólo cuando se ha completado este proceso, pueden experimentar la libertad que les permite asumir la responsabilidad de su propia vida. Enfrentar a un niño a una pérdida de esta magnitud es, para muchos adultos, un paso difícil de dar; les resulta duro ver esa cruda soledad en los niños. El siguiente paso (en contra de lo que establecen las teorías educativas convencionales) es más fácil. Debemos abstener150
nos de representar el papel de ayudantes y, en su lugar, debemos conocer a esos niños tal como son. Esto significa que no debemos pensar que sabemos lo que es mejor para ellos; debemos tener el suficiente respeto y paciencia para esperar mientras permitimos que ellos experimenten y descubran las cosas por sí mismos. Debemos ser conscientes de que nuestra relación con ellos no es, ni puede ser, un sustituto de lo que les falta en la relación con sus padres. Además, debemos estar dispuestos a basar nuestra relación con ellos también en nuestra propia incertidumbre y desamparo. Debemos mostrarnos humildes y tener el conocimiento de que todos tenemos una igual dignidad. Muchos de estos niños (los que no han sufrido abusos graves por parte de sus padres o de la sociedad) se muestran receptivos a quien les tiende la mano. Están acostumbrados a la soledad y el miedo. Además, en muchos casos, su Yo original permanece intacto. Necesitan tomar contacto con su Yo interior para desarrollar un sentido de la responsabilidad personal y de la responsabilidad social aceptable, por este orden. La adaptación social nunca ha calmado el sufrimiento existencial de nadie; a lo sumo, proporciona una protección improvisada contra el sufrimiento que inevitablemente resurgirá en nuevos contextos.
EL PODER DE LOS PADRES Recientemente, mientras estaba trabajando en el sur de Europa, oí a dos madres hablando sobre cómo habían educado a sus hijos. Una de las madres estaba muy preocupada porque su hijo de dieciocho años, acusado de una serie de robos junto con algunos amigos, estaba pendiente de juicio. Después de darle a su amiga numerosos detalles sobre la situación, la mujer dijo: «¡Es que no lo entiendo! Todo el tiempo que estuvo en la escuela fue tan buen chico… Era amable y trabajador, y siempre era de los que sacaban buenas notas. Por eso le permitíamos hacer lo que quisiera. Nunca le negábamos nada si nos era posible dárselo. Si quería salir por la noche, salía. Le dejábamos hacer todo lo que quería porque era un chico muy bueno e inteligente». 151
Un poco más tarde, cuando el tema de la conversación había cambiado a la hija de quince años, la misma mujer dijo: «Sí, supongo que me estoy equivocando en la forma en que la trato, pero no me atrevo a hacerlo de otra forma. No le permitimos hacer nada, ahora. No le permito salir de casa porque temo que se junte con mala gente… Ella protesta, evidentemente, y probablemente no esté haciendo lo correcto, pero no puedo evitarlo. ¿Qué puedo hacer?». Ciertamente, esta madre se siente desesperada y perpleja. Se ha derrumbado su ideal de lo que era «lo correcto». ¿Ha educado mal a su hijo y a su hija? Decenas de miles de padres de gángsters, drogadictos, delincuentes y jóvenes que se han quitado la vida (o que lo han intentado) se preguntan lo mismo cada día. En medio de esta terrible impotencia –tanto si deben tomar, o no, una decisión (por poco importante que sea) en relación con sus hijos– estos padres se preguntan: «¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo suficiente?». Por lo general, nadie duda de que los padres tengan poder sobre los niños y de que los padres responsables lo ejerzan (en situaciones cotidianas y en conflictos importantes). De la misma forma, los adultos también pueden tener poder fuera de la familia, un poder que debe respetar las distintas leyes de la sociedad. La forma en que los padres ejercen su poder (sobre distintos aspectos: la ropa, el matrimonio, la religión o el uso de la fuerza física) varía mucho entre culturas. Los padres que se ven obligados a abandonar su cultura por otra, o que tienen que emigrar, en muchos casos descubren que las costumbres que daban por supuestas en su tierra natal son, ahora, cuestionadas. Las personas con conceptos morales que no admiten ambigüedad a menudo tienen dificultades para vivir en países donde la población es más diversa y los temas morales admiten matices. Este choque puede provocar que los padres sufran; a su vez, este sufrimiento influirá de forma decisiva en la vida de toda familia. También es sabido que muchos padres y adultos abusan de su poder sobre los niños por razones ideológicas y psicológicas. Afortunadamente, este tipo de comportamiento está en declive en las sociedades democráticas. Hasta cierto punto, también está disminuyendo en escuelas e instituciones. Sin embargo, este poder bruto me despierta menos interés que su manifestación más sutil. Mi intención es aislar el inevitable equi152
librio de poder entre niños y adultos, y proponer algunas directrices que sirvan para que los adultos puedan responsabilizarse de cómo ejercen su poder sobre los niños. A mi entender, estas directrices constituyen un principio ético. Desde un punto de vista de salud, estas consideraciones éticas son más importantes que gran parte de la moral que tradicionalmente forma la base de las discusiones sobre la educación de los hijos. Las directrices que propongo no son ni una crítica hacia ciertos padres ni una prueba de su culpabilidad. Es una discusión sobre cómo compartimos la responsabilidad del desarrollo y la suerte de nuestros hijos. Asumir esta responsabilidad conjuntamente también conlleva, evidentemente, compartir la culpa. El mismo concepto es aplicable a las relaciones afectuosas entre personas adultas (el concepto es aplicable a todas las relaciones entre personas; pero, en términos familiares, las consecuencias inmediatas son especialmente evidentes e importantes).
I NTERACCIÓN En la terapia familiar, explicamos en qué consiste la interacción diciendo que el proceso interactivo en la familia (o entre parejas) puede tener tres cualidades. A veces, la interacción entre miembros de la familia es constructiva y da vida; otras veces, puede ser destructiva, y, en ocasiones, nefasta. Evidentemente, en todas las interacciones familiares están presentes estas tres cualidades, pero lo están en distintas proporciones en diferentes periodos de la historia de la familia. Es precisamente la cualidad de lo que pasa entre nosotros lo que determina cómo prospera la familia. Una familia funcionará a las mil maravillas o fracasará dependiendo de la interacción entre los miembros de la familia, no de las acciones individuales. Como es sabido, la interacción no sólo consiste en lo que se puede observar directamente en las expresiones y los gestos, y en lo que podemos oír en palabras y tonos de voz; sino que también consiste en lo que podemos «leer entre líneas» en cuanto a actitudes implícitas, sentimientos, conflictos y nuestro contexto personal. En la terapia familiar, se hace una distinción entre «contenido» y «proceso«; entre «qué» hacemos y decimos, y «cómo» lo hacemos y lo decimos.
153
Interacción
Contenido («qué») Proceso («cómo»)
Tradicionalmente, hemos aprendido a creer que el contenido de lo que decimos o hacemos es lo más importante. Pero no es así. Cuando el contenido y el proceso son coherentes, ambos factores asumen igual importancia. Pero cuando éste no es el caso, el proceso es más importante. La mayoría de nosotros hemos crecido en familias con padres que estaban convencidos de que lo que nos decían (el código moral que nos daban y las reglas que habían creado para nuestro comportamiento) determinaba la cualidad de nuestra educación. Si tenían unos elevados patrones morales, hacían todo lo posible para seguir las mismas reglas que habían impuesto para sus hijos. Quizás eran conscientes de ciertas contradicciones entre su actitud y su comportamiento (tales como cuando un padre le grita a su hijo: «¡Deja de gritar!») y las lamentaban. Quizás se sentían preocupados porque no eran tan efectivos como querían ser. Quizás también supieran que había una cierta conexión entre la calidad de la relación entre los padres y el crecimiento de los niños. Si el padre bebía o la madre robaba, o si los dos se pasaban el día discutiendo, era probable que el niño no prosperara o que fuera incontrolable. Pero los padres no eran conscientes de que la calidad del proceso era crucial para el éxito o el fracaso de sus buenas intenciones. Solamente sabían que era importante hacer «lo correcto» y que, cuando no lo conseguían, era porque había algo que no iba bien en sus hijos o en los amigos de sus hijos. O quizás era la voluntad de Dios, que les ponía a prueba o les enseñaba una lección. Cuando se cuestionaban sus propios esfuerzos, se preguntaban: «¿No hemos sido lo suficientemente estrictos? ¿Quizás no supimos preverlo y no actuamos a tiempo?». Como la madre del chico de dieciocho años, pensaban sobre «qué» habían hecho o dejado de hacer, y no sobre «cómo» lo habían hecho. 154
En las relaciones afectuosas entre dos adultos, los dos tienen la misma responsabilidad sobre la calidad de la interacción. Pero en las relaciones con los niños, los adultos son los únicos responsables de la calidad de la interacción; esto es aplicable a la interacción entre el niño y los padres dentro de la familia, y a la interacción entre adultos y niños en guarderías, centros de día, escuelas y en la sociedad. Al afirmar que los adultos deben asumir la responsabilidad de la interacción, no quiero decir que deban ponerse en el lugar de los niños. Lo que quiero decir es que, aunque los niños y los jóvenes tengan una influencia en el proceso de la interacción con los adultos, no son capaces de asumir la responsabilidad de esa interacción. Cuando los niños toman la responsabilidad de la interacción, no pueden desarrollarse de una forma saludable. Hasta hace pocos años no hemos empezado a entender los factores que deben estar presentes para que los niños prosperen. El problema reside en que la forma en que nosotros, los adultos, influimos en este proceso queda en gran parte fuera de nuestro control. Influimos en él mediante nuestra personalidad (nuestros conflictos conscientes y subconscientes con nosotros mismos y con los demás), a través de los sentimientos y los humores que ignoramos o reprimimos (los cambios de humor que nosotros mismos no detectamos), y a través de nuestro deseo exagerado de hacer lo correcto y nuestro temor a hacer lo incorrecto (por mencionar sólo unos pocos factores). Éste es el poder que tenemos sobre nuestros hijos. Independientemente de sus cualidades innatas, tenemos poder sobre los procesos interactivos que determinan su desarrollo y calidad de vida hasta que se convierten en adultos y nos sustituyen. En otras palabras, tener unos elevados patrones morales e intentar hacer lo que es «correcto» no puede garantizar que nuestros niños se desarrollen bien, al contrario de lo que creían nuestros padres y abuelos. Debemos abandonar la idea de que es posible «hacer lo correcto». En lugar de esto, debemos desarrollar un código ético para nuestras relaciones con los niños, y debemos mantener nuestros ojos y oídos bien abiertos para que, cuando inevitablemente metamos la pata, podamos asumir abiertamente nuestra responsabilidad. Ésta es la única práctica ética que puede dar libertad a los niños para que puedan desarrollarse de una manera saludable. Disponemos también de ayuda; ayuda que nos ofrecen nuestros hijos con la 155
información competente que nos dan cuando nos estancamos en un punto muerto. Volvamos a la madre preocupada y a su dilema sobre su hijo que estaba pendiente de juicio por unos pequeños robos. Ella y su marido lo educaron siguiendo la vieja fórmula: si el chico se comporta bien, se le recompensa; si no, se le castiga y se restringe su libertad. En la cultura de esta familia, los padres no tienen ninguna duda sobre el contenido de su interacción con los niños: los hijos deben ser buenos y estudiar, y, por otra parte, deben hacer lo que sus padres les mandan. El ideal es que los niños se adapten y se sometan al control externo. Si el contenido y el proceso hubieran estado en armonía (si «el buen comportamiento» del hijo hubiera reflejado su bienestar consigo mismo), se habría convertido en un buen chico que ayuda a su madre y se toma unas cervezas con su padre durante la comida del domingo. Pero las cosas no siguieron este curso. Faltaba un elemento en la interacción: sus padres habían enfatizado los logros de su hijo y se habían olvidado de su «existencia» (de hecho, no se habían olvidado de ella; simplemente habían subestimado la importancia que tenía. Puesto que estaban consiguiendo sus objetivos, asumieron que el éxito social produciría automáticamente la satisfacción existencial). En estos casos, ejercer el ideal del control externo en niños que están creciendo se convierte, de repente, en algo peligroso. Así, el chico sigue con sus buenas notas, su baja autoestima, su falta de responsabilidad personal y su deseo de tener algún tipo de identidad social o algo que se le parezca. Con el paso del tiempo, se junta con malas compañías (sus amigos ladrones), y ellas ejercen poder sobre él de la misma forma en que lo hacían sus padres: si haces lo que queremos, serás uno de nosotros; si no, ya te las arreglarás tú solito. La madre estaba en lo cierto cuando afirmó que no creía que a su hija las cosas le llegaran a ir mucho mejor a pesar de utilizar con ella la estrategia opuesta. En su cultura, la hija probablemente empezará a ir mal en la escuela, a pelearse con sus padres o se quedará embarazada para, así, poder irse de casa. Los niños cooperan en los procesos constructivos y en los procesos destructivos de la familia: su psique no les permite diferenciar entre ambos procesos. Gradualmente, a medida que su conciencia, su lenguaje y sus valores se desarrollan son capaces de rechazar el comportamiento destructivo de sus padres. A pesar 156
de eso, interiorizan este comportamiento, que se convierte en parte de su personalidad. Por lo tanto, cuando los niños empiezan a comportarse de forma destructiva o autodestructiva (dependiendo de si cooperan de forma directa o inversa), es posible asumir tres hechos sobre su situación con un alto grado de fiabilidad: 1. Su comportamiento destructivo o autodestructivo no tiene origen en ellos. Siempre empieza con los adultos presentes en su vida. 2. Por lo general, los adultos de la familia no son conscientes de su comportamiento destructivo o autodestructivo y, en este sentido, no son culpables. 3. El comportamiento destructivo o autodestructivo de los niños se desarrolla a lo largo de varios años, aunque los padres puedan identificar un incidente reciente en la vida de su hija que pudiera ser lo que provocara su cambio de comportamiento (los niños pequeños reaccionan más inmediatamente). No nos es posible declinar nuestro poder como adultos. Además, existen unos límites que delimitan nuestro campo de poder. Estos límites se basan en dos razones: sabemos muy poco sobre nosotros mismos, y, además, todos los niños son distintos. En muchas ocasiones no somos capaces de descubrir quién era nuestro hijo (y quién éramos nosotros) hasta mucho después de que nuestro hijo se haya marchado de casa.
U SO
RESPONSABLE DEL PODER
¿Cómo pueden los padres ejercer su poder de forma responsable en favor del bienestar físico, económico y social de sus hijos? Creo que todos estaremos de acuerdo en que los padres tienen derecho a hacer uso del poder físico para evitar que un niño de tres años cruce corriendo la calle sin mirar, o para llevar a un niño enfermo al médico. De la misma forma, los padres están obligados a considerar la situación económica de la familia y pensar en el futuro, y, por eso, a veces deben hacer uso de su poder económico. De un modo similar, los padres deben decidir si un bebé tiene que ir a la guardería o a qué escuela irá cuando cumpla cinco años (ejerciendo, de este modo, su poder social). 157
Los conflictos surgen cuando nuestra responsabilidad como padres empieza a entrar en conflicto con la responsabilidad personal del niño. Tradicionalmente, esto sucede en relación con la comida, el sueño, la escuela, la ropa, los deberes, la paga semanal y la hora de levantarse por la mañana. También existe una «zona gris»: la referente a las cuestiones sobre el orden, la higiene personal y el tiempo que pasan los niños con los otros miembros de la familia, como los tíos y los abuelos. En esta zona ambigua, se debe fomentar la responsabilidad personal de los niños, y se debe hablar y negociar cuando entra en conflicto con la forma en que los padres consideran su responsabilidad paternal. ¿Cómo deberían los padres manejar los conflictos que suponen un enfrentamiento entre su responsabilidad y la responsabilidad personal de los niños? A continuación se presentan unos cuantos ejemplos que nos servirán para proponer enfoques y consecuencias. Mi intención es establecer directrices que se puedan utilizar en el momento en que aparezcan dudas sobre lo que está pasando en la familia y sobre los efectos beneficiosos que puedan obtener las partes implicadas. Empecemos con un conflicto común: ¿ los padres deberían levantar a los niños por la mañana o deberían dejar que se levantaran solos? La respuesta es que los niños mayores de tres años pueden levantarse solos. Aunque en la mayoría de las familias cuanto mayor es el niño más llamadas necesita para despertarse. ¿Por qué? Hay dos razones. En primer lugar, muchos padres adoptan una posición contradictoria: levantan a sus hijos pero al mismo tiempo les dicen que deberían ser capaces de levantarse solos. En segundo lugar, los niños cooperan con sus padres (siendo dependientes y necesitando su ayuda). En este ejemplo, la responsabilidad personal coincide con la responsabilidad de los padres. Obviamente, los niños deberían asumir su responsabilidad personal para levantarse e ir a la escuela. Por otro lado, se culpa a los padres si los niños llegan tarde al colegio. ¿Qué pueden hacer los padres? La respuesta es simple: lo que les plazca. Si pueden despertar a sus hijos con la conciencia tranquila y una sonrisa en los labios –y ellos se levantan– entonces, adelante. Si, por otra parte, no son capaces de hacerlo, entonces es mejor dejarlo. Si tienen que llamar a sus hijos tres, cuatro o siete veces hasta que salgan de la cama, o si se ponen nerviosos y se empieza el día con mal pie, entonces los padres reciben la forma de coo158
peración que se ha mencionado anteriormente. El indicador de la familia les avisa de que se encuentran en medio de un «conflicto destructivo»: un conflicto que se repite cada vez con mayor frecuencia, y durante el cual los intercambios entre las partes involucradas son cada vez más negativos, tomando forma de crítica, reproches, acusaciones, malas palabras, ironía y sarcasmo. Cuando la interacción toma una dirección negativa, siempre se debe a que los padres han sobrepasado sus propios límites. Han abandonado su responsabilidad personal y han asumido una responsabilidad que pertenece a sus hijos. El problema no está en si los niños se pueden levantar solos e ir a la escuela. Si se les hace responsables, probablemente, se dormirán un par de veces al principio y quizás intenten cargar la responsabilidad sobre los padres, pero esa etapa pasará rápidamente. El problema real es que cuando los padres eligen asumir una responsabilidad que pertenece, realmente, a los niños, se convierten en los responsables de un conflicto destructivo que empieza a emerger. Por lo tanto, tienen la obligación de devolver esta responsabilidad a sus hijos. Sin embargo, en esa situación, muchos padres suelen actuar de una forma muy irresponsable: culpan a los niños del conflicto. ¿Cómo debería manejarse esa situación? Si los padres eligen asumir la responsabilidad de esa situación, y al mismo tiempo dar un modelo a los hijos de cómo deben asumir su responsabilidad personal, deben sentarse con sus hijos y decirles: «Escucha. Cuando eras pequeño, creíamos que era bueno levantarte por las mañanas, así que nos responsabilizamos de que te levantaras. Pero ya no creemos que esto sea lo mejor. De hecho, casi todos los días nos enfadamos. Así que hemos decidido darte la responsabilidad de levantarte. Si de vez en cuando te vas a la cama tarde y te preocupa no oír el despertador, nos lo dices y te ayudaremos a levantarte. Pero si no nos dices nada, a partir de ahora tendrás que asegurarte de levantarte tú solo.» De esta forma, se devolverá la responsabilidad al hijo de una forma cariñosa pero definitiva. No se habrá culpado a nadie de nada y los padres habrán dado un buen ejemplo. Y lo más importante: el proceso destructivo habrá sido eliminado y se habrá sustituido por uno constructivo (cuyos efectos son mucho más importantes para el futuro del niño que el hecho de llegar un par de veces tarde al colegio). 159
Los padres pueden aplicar el mismo patrón si quieren que los niños vayan a la cama a una hora razonable (otro tema de frecuente desacuerdo). Los niños son perfectamente capaces de establecer su propia hora de acostarse. Si se les da la oportunidad, acabarán haciendo lo que sus padres hacen: dormir suficientemente la mayoría de las veces; pero, de vez en cuando, igual que sus padres, dormirán un poco menos porque estarán ocupados en una tarea importante, porque se lo estarán pasando bien o porque estarán mirando la televisión. Sin embargo, no quiero decir que los niños deban decidir su hora de acostarse si sus padres no lo prefieren así. Independientemente de si lo hacen porque quieren un poco de paz y tranquilidad, porque quieren asegurarse de que su hijo tenga el descanso suficiente o por cualquier otra razón, los padres pueden usar su poder y ejercer su responsabilidad como padres decidiendo la hora de acostarse de los hijos. De nuevo, en este caso, ellos son los únicos responsables si la interacción toma visos destructivos. También es su responsabilidad cambiar su decisión o su actitud cuando surgen conflictos derivados de la hora en que los hijos deben ir a la cama. Los padres deben asumir la responsabilidad porque el conflicto es mucho más perjudicial para la salud del niño que unas cuantas horas de sueño perdidas. Recordemos: el proceso es más importante que el contenido; la calidad de la interacción es más importante que la actitud y el método. Es esencial que los padres hagan una distinción entre «conflictos destructivos» y conflictos ordinarios (los conflictos que surgen cuando padres e hijos quieren cosas distintas). El último tipo de conflicto no es patológico. El hecho de que los hijos pregunten a menudo: «¿Y por qué no puedo quedarme un poquito más esta noche?» es una señal que demuestra su buena salud y la de su familia. Históricamente, los padres han estado dispuestos a tener en cuenta estas demandas; no han creado una atmósfera en la que se prohibieran. Los padres pueden responder afirmativa o negativamente, según su opinión, o pueden llegar a un acuerdo dependiendo de la situación. Si el niño reacciona de una forma más defensiva: «¿Por qué siempre tengo que irme a la cama tan pronto?», entonces la respuesta debería ser: «Porque es como yo lo quiero» (los padres asumen la responsabilidad). O el padre y el niño pueden llegar a un acuerdo. Sin embargo, los padres deberían evitar cier160
tas respuestas, como: «Porque estás cansado y mañana debes madrugar». Una cosa es asumir la responsabilidad personal de un niño, y, otra muy distinta, monopolizar sus necesidades y sentimientos. El hecho de que los niños sean conscientes de lo que quieren hacer, pero no de sus necesidades, no significa que los padres siempre sepan lo que los niños necesitan. Por lo tanto, si un niño dice: «¡Sí, pero es que no tengo sueño!», la respuesta debe ser: «Bien, puedo entender que te moleste, pero sigo queriendo que te vayas a la cama». Podemos utilizar este tipo de afirmaciones incluso cuando se les estén cerrando los ojos y no puedan ni tenerse en pie de puro cansancio. Asimismo, es igualmente importante para la calidad de la interacción que los adultos asuman la responsabilidad de sí mismos y que no den la espalda a los conflictos. Los conflictos no son peligrosos por sí mismos para la salud de la familia. El peligro está en la forma en que se desarrollan los conflictos. Consideremos otra área en la que los conflictos aparecen frecuentemente: los deberes. Si analizamos detenidamente este asunto, podremos identificar los factores que influyen en el proceso interactivo. Al cabo de tres o cuatro años en la escuela, muchos padres ven que el interés inicial que tenían los niños por los deberes empieza a menguar. En este momento, muchos padres recurren a su «contestador automático» con preguntas como: • •
«¿Tuviste un buen día en la escuela?» «¿Tienes deberes para mañana? ¿No tienes? Parece que nunca tienes deberes. ¿Estás seguro?»
Se sustituye el interés por el control, que puede detectarse en el tono de voz de los padres, en su expresión y en su lenguaje corporal. El proceso ha cambiado: ha pasado de cordial a frío, de próximo a distante. El control provoca irresponsabilidad; la distancia, indiferencia. Lo que pasa después depende de las circunstancias. Si al niño le gusta ir a la escuela y se preocupa por sus deberes como si se tratara de una tarea muy apreciada, va a cambiar muy poco. En caso contrario, es muy probable que surjan conflictos todos los días a la hora de hacer los deberes. Puede que los niños empiecen a mentir, copiar y traer a casa notas del maestro. 161
En lo que a los deberes se refiere, los padres se encuentran ante un dilema. Los profesores parecen haber decidido que los padres son los responsables de que sus hijos hagan los deberes. Esto es ilógico e inapropiado, y pone a los niños y a los padres en una situación muy complicada. Algunos niños y padres aprenden a manejar esta situación y cooperan correctamente. Pero muchos otros no lo consiguen. Lógicamente, los deberes son un asunto entre el alumno y el profesor; los padres deberían poder interesarse por los deberes de sus hijos y ayudar cuando sea necesario. Este tipo de interacción brindaría al niño una gran oportunidad para desarrollar su responsabilidad personal y, al mismo tiempo, permitiría que los padres tuvieran la oportunidad de ejercer su responsabilidad personal interviniendo cuando surgieran problemas entre el niño y el profesor. Por desgracia, el papel de los padres, por el contrario, ha quedado reducido a ser una continuación del papel los profesores. Hasta que no se modifique esta situación, padres e hijos seguirán creando conflictos destructivos relacionados con los deberes. En estos casos, deberíamos utilizar la misma estrategia que se ha descrito en relación con la responsabilidad de levantarse por la mañana: hay que devolver la responsabilidad a quien pertenece, a los niños. Si los padres han asumido la responsabilidad de los deberes durante cierto tiempo, el periodo de transición puede ser difícil para ambas partes. Es duro para el niño volver a asumir su responsabilidad personal y no es menos problemático para los padres abandonar su control. Pero, de repente... ¡sucede! Un día, los padres se sienten libres para expresar su interés genuino por los deberes de sus hijos de una forma que no sea perjudicial para los niños. Y otro día, ocurre el milagro: al preguntarle a tu hijo de doce años si tiene muchos deberes para el día siguiente, él responde: «¡Sí, un montón! ¡Pero he decidido que me voy al puerto a pescar porque hace un día perfecto para ir de pesca!». Cuando llega ese día, el problema queda resuelto. El niño ha hecho uso de su responsabilidad personal y está en posición de dar prioridad a su bienestar antes que a sus tareas, y puede expresarlo sin recurrir a mentiras. Para muchos padres resultará difícil morderse la lengua (el contestador automático estará a punto de estallar con mensajes fatalistas y de dificultades de encontrar trabajo después de dejar la escuela). Pero yo les sugiero que lo disfruten. 162
Los padres deben asumir activamente la responsabilidad permitiendo a sus hijos admitir responsabilidades, en lugar de rendirse con un gesto de resignación pasiva cuando se enfrentan a estos conflictos perpetuos. Esta responsabilidad activa frena los conflictos destructivos, mientras que la resignación: «¡No sirve de nada decir algo!», sólo sirve para reducir la intensidad del conflicto. Los padres ejercen su poder de diferentes formas, en distintas ocasiones cada día, en pequeños y grandes asuntos. Como tiene que ser. Hasta la adolescencia, los niños necesitan padres que tengan el coraje de tomar el mando y que puedan actuar basándose en su mayor conocimiento, perspicacia y experiencia como compañeros, tomadores de decisiones y poseedores del poder. Todas estas decisiones, grandes y pequeñas, causan una impresión en los niños, y, si los niños están sanos, responderán verbal, emocional y físicamente. Reaccionarán contentos, tristes, furiosos, satisfechos o dolidos; estarán en desacuerdo y serán críticos. En resumen, harán uso de su amplia gama de reacciones mentales y emocionales. Cuando somos más afortunados y la relación con nuestros hijos funciona a la perfección, recibimos respuestas emocionales y personales, y podemos averiguar a la perfección en qué situación nos encontramos con respecto a ellos. En las viejas familias patriarcales, se permitían las reacciones positivas, pero no las negativas. Los sentimientos «negativos» eran descritos de este modo porque el entorno no los aprobaba, no porque fueran malos para aquellos que los tenían. Hoy en día nos hemos percatado de que estos sentimientos sólo son «malos» si no se expresan. La tradición dicta que deben reprimirse, condenarse o criticarse las reacciones negativas de los niños hacia el ejercicio de poder de sus padres. En estos casos, hay dos consecuencias posibles: o la represión tiene éxito, y el niño pierde su autoestima y se convierte en una persona sumisa; o, a medida que el niño se hace mayor, estas reacciones reprimidas empiezan a expresarse de una forma explosiva, creando así más respuestas negativas. Estas reacciones espontáneas de los niños y los jóvenes son lo más cerca que podemos estar de una verdadera expresión de su integridad y carácter, de su más sincera existencia. La manera clásica y crítica en que los adultos han reaccionado ante la expresión personal de los niños es, por tanto, una violación de la integridad de los niños. 163
Podemos utilizar nuestro poder económico, físico y social para conceder o negar a los niños lo que necesitan, pero cuando usamos nuestro poder para determinar que sus reacciones y sentimientos están «mal», estamos abusando de nuestro poder. Nuestro estatus como padres no nos da derecho a violar la vida. Las mismas reglas éticas también son aplicables en nuestras relaciones con los demás adultos. En resumen, consideremos las reacciones siguientes de un padre con su hija que está furiosa porque no consiguió lo que quería: •
«¡Deja de montar el número o ya verás como te doy motivos para gritar!» (En su forma más primitiva, esta orden se da gritando y va acompañada de un par de bofetadas.) • «Escucha. No me gusta que te pongas de esta manera. Lo siento, pero tengo que decirte que no. No puedo aceptarlo.» (En su forma más avanzada, esta reacción sería: «Cariño, no sabía que significara tanto para ti. Ven y cuéntame por qué es tan importante».) Ni los adultos ni los niños pueden madurar cuando los adultos inexpertos condenan las manifestaciones espontáneas de la existencia de los niños. La única diferencia entre niños y adultos es que, durante unos pocos años, los niños tienen la impresión de que el mundo fue creado para ellos, y que sus padres son perfectos y omnipotentes. Pronto se darán cuenta de que las cosas no son así; no hay que humillarlos durante ese proceso.
164
6 LÍMITES
A lo largo de la historia, los padres han tenido problemas para hacer que sus hijos respetaran los límites familiares que regían el comportamiento y la expresión personales. Los padres de hoy en día no son una excepción. De hecho, nos puede resultar más difícil establecer límites hoy en día que en el pasado. En los «viejos tiempos», los límites eran un sinónimo de normas internas de la familia, definidas por los adultos, y los hijos tenían que cumplirlas. En muchos casos, estas normas coincidían con los límites establecidos por la sociedad, con lo que hacer que se cumplieran resultaba más fácil. Sin embargo, a medida que la sociedad se ha ido diversificando, la distancia entre los límites familiares y sociales se ha ampliado, hecho que comporta una mayor dificultad a la hora de establecer límites. No obstante, desde otra perspectiva, el establecimiento de límites es una tarea tan difícil en la actualidad como lo era hace cien años, puesto que se tiende a hacer cumplir los límites de tal modo que se viola la integridad de los hijos. En consecuencia, los niños no aprenden a respetar la integridad de los demás; aprenden a respetar (por miedo) el poder de los demás. Durante los últimos treinta años, niños y jóvenes han experimentado un aumento de su conciencia colectiva. Muestran menos miedo y respeto a la autoridad, y, por lo tanto, el objetivo de establecer relaciones entre adultos y niños basadas en una igual dignidad está un poco más cerca. En este sentido, la antigua idea del establecimiento de límites ha sobrevivido a su utilidad. Los adultos todavía pueden imponer límites, claro, pero hacerlo supone realizar un uso abusivo de su poder, o manipular o aprovecharse del deseo básico de los niños de cooperar con los adultos en quienes confían y de los que dependen. 165
No discuto la vieja idea de que los niños necesitan límites para sentirse seguros. Lo que quiero es animar a los lectores a que consideren los límites como algo más que un conjunto de reglas universales. Hasta la fecha, los adultos ponían límites a los niños.
Por el contrario, yo propongo que los adultos se pongan límites a sí mismos.
No existe ningún conjunto de reglas que sea universalmente válido. Los adultos tienen que aprender a establecer sus propios límites individuales y personales en las relaciones con sus hijos. En otras palabras, los adultos deben asumir su propia autoridad personal, no su poder autoritario. Esta tarea resultará más fácil para aquellas personas que crecieron en familias que respetaron su integridad. Los que no tuvieron tanta suerte (y sufrieron durante años la censura de sus propios pensamientos y sentimientos) tendrán que practicar para desarrollar su propio sentido de la responsabilidad personal y para hablar en su lenguaje personal, tanto en las relaciones con sus hijos como en sus relaciones afectivas con otros adultos.
166
ELIMINACIÓN DE ROLES Hasta hace poco, se consideraba normal que los adultos asumieran distintos roles en su relación con los hijos: padre, madre, maestro, abuela, etcétera. Cada uno de estos roles tenía su propia actitud, lenguaje corporal y vocabulario, que, evidentemente, diferían en cada caso, dependiendo de la personalidad de cada individuo y de los estereotipos sociales del momento. Los niños de las sociedades libres modernas profesan un respeto limitado hacia estos roles adultos estereotipados. Me atrevo a afirmar que los jóvenes se han convertido en nuestros iguales más rápidamente que nosotros en los suyos. En mi opinión, este desarrollo resultará positivo para la relación entre padres e hijos y para ellos mismos. Pero mientras estamos en esta transición, la falta de respeto de los niños ha creado conflictos muy graves y parecidos a los que característicamente se dieron en las relaciones entre hombres y mujeres cuando éstas empezaron a insistir en su derecho de ser tratadas con igual respeto. En algunas familias hay una fuerte lucha de poder entre padres e hijos; en otras, los padres se han resignado tanto que sus intentos esporádicos de inspirar respeto parecen no tener ni sentido ni efectividad. Y todavía hay más familias que tienen que tratar con hijos que desarrollan un comportamiento sintomático o problemático. ¿Cuál es la solución para estas familias? Desde mi punto de vista, todos los niños (independientemente de si llegan hasta el final en su búsqueda de límites) tienen que ser tratados con respeto. Los padres no pueden violar la integridad de sus hijos, su autoestima o su sentido de la responsabilidad personal. En lugar de eso, los padres deben actuar de un modo que parece paradójico. Si los niños quieren límites, parece obvio que los padres se los den; es decir, los padres deben adoptar sus roles tradicionales y autoritarios de «madre» y «padre». Pero yo propongo lo contrario. Sugiero que los padres descarten estos roles y, en su lugar, empiecen a reforzar su propia autoridad personal. Esto no es fácil. Los padres necesitan tiempo para eliminar los reproches, rencores y críticas defensivas de sus expresiones y de su tono de voz, sobre todo si sienten que sus hijos están intentando minar su paciencia. Debido a la dificultad inherente a esta tarea, algunos padres recurren a una solución aparentemente más 167
fácil, y que se corresponde con el clásico rol paternal: sustituyen su rol de autoridad absoluta en la familia por técnicas modernas de negociación y teorías educativas. Sin embargo, esta solución también es peligrosa. Confunde el autorrespeto adulto con la vanidad y equipara la necesidad de calor y contacto de los niños con su necesidad de reglas y disciplina. Algunos padres no están muy dispuestos a prescindir de sus roles tradicionales porque, si lo hacen, sienten como si perdieran algo valioso, especialmente, si el rol se ha convertido en su refugio, puesto que confirma su valor como adultos responsables. Estos padres básicamente han aprendido que la única forma afectuosa y verdadera de ser padres es ser padres autoritarios. Al prescindir de este rol se inicia un periodo de gran inseguridad personal: los padres se sienten desnudos al completo, como si no fueran capaces de asumir su responsabilidad paternal. Sin embargo, los hijos suelen sentirse más cómodos; de hecho, los niños maduran, puesto que les parece que los padres están más presentes y son más reales. Para iniciar este proceso de eliminación de roles, hay que escuchar las respuestas del contestador automático paternal en las distintas situaciones que surgen con los niños. Y, luego, cabe preguntarse: • • • • • •
¿Es lo que pienso de verdad o tengo otra impresión? ¿Con qué parte de lo que digo estoy realmente de acuerdo según mis propias actitudes y mi experiencia? ¿Cuáles de mis comentarios son superfluos? ¿Cuáles he heredado de mis padres y abuelos? ¿Con qué frecuencia digo cosas a mis hijos que me dolían cuando mis padres me las decían a mí? ¿Qué cosas digo y hago por fidelidad a mi pareja? ¿Qué cosas digo porque he oído que las decían profesores u otros adultos?
Lo necesario en este momento es, durante unos cuantos días, observar a los hijos y escucharles cuando hablan de su vida diaria. Y, luego, cabe preguntarse: • • •
168
¿Cuándo veo un destello de sufrimiento en sus ojos? ¿Cuándo miran desafiantes en señal de autodefensa? ¿Cuándo tensan la espalda en señal de rabia y desafío?
• • • • •
¿Cuándo se intensifica su energía y se convierte en agresividad? ¿Cuándo tienen una mirada clara y su cuerpo está relajado? ¿Cuándo se sienten felices y seguros? ¿Cuándo parece como si hubieran alcanzado el éxito? Cuando lloran, ¿lo hacen por una frustración natural o porque están emocionalmente angustiados?
La mayoría de los padres que se hacen estas preguntas se percatan de que hay dos versiones de sus hijos: la de los hijos que existen en realidad y la de los hijos que han creado en su mente. Al comparar estas dos versiones, se debe determinar si las ideas preconcebidas sobre la educación de los hijos coinciden con la información que se ha obtenido de ellos. Una vez hecho esto, se debe hablar con los hijos, con la pareja, con los amigos. Y, luego, cabe preguntarse: • • • • •
¿Qué imagen tienen los demás de mí? ¿Cómo me perciben? ¿Cómo percibo que soy? ¿De qué fuente obtengo mis opiniones y mis actitudes? ¿Qué opiniones y actitudes representan mis valores verdaderos? ¿Cuáles debería dejar de lado? • ¿Me pongo muy nervioso por las reacciones de los demás si cambio mis opiniones y actitudes? • ¿Me atrevo a defender mis ideas o prefiero adaptarme a las de los demás? • ¿He dicho algo recientemente que los demás han considerado que fuera extraño, doloroso o superfluo? ¿Comparto su opinión? No podemos eliminar nuestros roles de un día para otro, ni es necesario que lo hagamos. Podemos ir paso a paso. Los niños perciben que sus padres empiezan a tomarse a sí mismos seriamente y responden cambiando casi inmediatamente su comportamiento. Incluso si los padres cambian su forma de actuar, únicamente porque quieren que sus hijos se porten «bien», los niños perciben ese cambio y modifican su comportamiento. Pero si los padres no son sinceros (si realizan estos cambios sólo «por el bien de sus hijos»), los niños retoman su comportamiento anterior.
169
ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES La mayoría de nosotros deseamos establecer dos tipos de límites con nuestros hijos. Los límites del primer grupo se mantienen relativamente estables, mientras que los del segundo grupo cambian dependiendo del humor que tengamos. La lista de límites estables podría ser casi interminable, puesto que en ella se contienen aspectos que los padres (en casi todas las culturas) consideran que enriquecen o protegen la vida de sus hijos: •
«Quiero que te quites los zapatos antes de entrar en el comedor.» • «Quiero que guardes los juguetes antes de ir a la cama.» • «Quiero que vayas a misa conmigo hasta que seas lo bastante mayor para tener tus propias ideas sobre la religión.» • «Quiero saber lo que miras por la tele.» Supone una gran ventaja utilizar un lenguaje personal: «Quiero que...», cuando se establecen estos límites, en lugar de recurrir a términos absolutos, como: «No puedes entrar en el comedor con los zapatos puestos» o «No es bueno que veas toda la tele que quieras a tu edad». Es una ventaja por diversos motivos. Cuando se expresan la reglas de forma personal en lugar de hacerlo como «verdades universales», esas reglas adquieren un mayor significado para los niños, y éstos respetan mucho más el límite y a la persona que lo establece. Los niños, al igual que los adultos, tienden a sentirse pequeños, irresponsables, equivocados y estúpidos, y tienen la necesidad de ser corregidos, cuando se encuentran constantemente asediados por reglas. Si se sienten respetados, los niños muestran una mayor voluntad de cooperación. El segundo tipo de límites es personal e idiosincrásico: • • • • • •
170
«No quiero que toques el piano ahora. Quiero un poco de tranquilidad.» «Preferiría leerte un cuento más tarde, ahora quiero hablar con tu madre.» «Hoy quiero la bañera para mí sola.» «Ahora no quiero que te sientes en mi regazo. Sal.» «No quiero que saques mis libros del estante.» «Hoy tengo uno de esos días en los que me gustaría no tener
familia. Quiero que me dejéis tranquilo, a menos que se prenda fuego en la casa.» • «Hoy no quiero que juegues con mi maquillaje.» El lenguaje personal, por sí solo, es el transmisor del mensaje. La emoción específica que se expresa es menos importante. Las palabras nos pueden hacer daño; las emociones genuinas, no. No hay nada de malo en que un padre exprese tristeza, rabia, miedo, mal humor o irritación. No importa si los niños a veces se «sienten rechazados» si uno de sus padres expresa rechazo. De este modo aprenden que no siempre pueden conseguir lo que quieren y que existen individuos en el contexto de la vida familiar. En otras palabras, las demás personas de la familia también tienen sus propias necesidades personales. Existe otro motivo por el que no deberíamos esconder nuestros sentimientos cuando hablamos en un lenguaje personal: nuestros temperamentos individuales, nuestros sentimientos y nuestros altibajos emocionales son parte de lo que somos. Por lo tanto, la información sobre estas cualidades no es sólo una parte legítima del mensaje; también es una parte deseable. El lenguaje define los límites; la expresión de los sentimientos mantiene la calidez del contacto. A menudo olvidamos que el calor de cualquier relación surge de dos fuentes distintas: de lo que nos une y de lo que provoca fricciones. Las dos están siempre presentes y las dos pueden ser igualmente importantes. El lenguaje personal: «Quiero que...», «No quiero que...», sólo es eficaz si es verdaderamente personal. Si está minado, si se utiliza para otros fines o como truco lingüístico (cambiando la segunda persona por la primera), deja de ser efectivo. Los padres que crecieron en familias en las que el lenguaje personal estaba prohibido o no se consideraba adecuado necesitan tiempo para redescubrir esta forma de expresión. Pero el esfuerzo merece la pena. Es de valor incalculable para recuperar nuestras relaciones con los hijos y, además, nuestras relaciones con la pareja, con los padres, con los amigos, con nuestros superiores y con nosotros mismos. Cuando los padres u otros adultos establecen límites personales, básicamente, están protegiendo sus propias necesidades. Cuando lo pueden hacer sin violar las necesidades de los hijos, el proceso interactivo de la familia también sale beneficiado. El establecimiento adecuado de límites personales se caracteriza no sólo por un respeto fundamental hacia la variedad de la vida, sino también por una 171
«práctica» respetuosa. Los niños no sólo aprenden el valor del respeto humano y de la consideración bajo la forma de un mandamiento «moral»; también aprenden a actuar «éticamente». No obstante, como todos sabemos, nadie es perfecto. No siempre podemos hacer realidad nuestras buenas intenciones. No siempre podemos evitar la violación de los límites de los demás, e, inevitablemente, nos humillamos y nos hacemos daño mutuamente. Es una parte inevitable del hecho de ser humanos y de pertenecer a una familia. Pero incluso estas violaciones no son dañinas para los niños, salvo que les hagan sentir culpables y responsables moralmente.
CUANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES FRACASA Como ya se ha mencionado, uno de los principales problemas familiares siempre ha sido que los padres y demás adultos establecen límites de tal modo que violan la integridad de los niños. Esto supone un problema tanto para los adultos como para los niños: los adultos no siempre obtienen el respeto que quieren; los niños se ven atrapados en la contradicción que perciben entre los valores profesados por sus padres y su comportamiento real. Por ejemplo, Peter, de dos años de edad, y sus padres visitan a unos amigos. Como de costumbre, los padres de Peter no han traído ningún juguete para que Peter pueda jugar. Quieren que Peter se quede sentado sin hacer ruido. Al cabo de una hora y media, permiten que pasee solo por la casa. Peter ve un martillo en la mesa de la cocina y lo coge inmediatamente. Sus padres reaccionan: «¡Peter! ¡Deja eso!», dice la madre. Y su padre le dice: «¡Peter! ¡Haz caso a tu madre! Deja el martillo. No puedes jugar con las herramientas de los mayores».
Incidentes como éste se dan en todas las familias. El único aspecto que varía es el grado de violación de la integridad del niño: •
172
«¡Peter, no puedes jugar con ese martillo! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?» (En otras palabras: «¿Tan tonto puedes llegar a ser?».)
•
«¡Peter, no puedes jugar con ese martillo! ¿Cuándo aprenderás a escuchar lo que te digo?» (En otras palabras: «Tus ganas de conocer el mundo son una señal de deslealtad hacia tus padres».) • «¡Peter, no puedes jugar con ese martillo! Eres lo bastante mayor para entenderlo, ¿verdad?» (En otras palabras: «Eres un pequeño travieso».) Probablemente, Peter ha oído lo que le decían sus padres, pero está completamente absorto. Sigue moviendo el martillo mientras camina hacia su padre. Cuando se le cae el martillo al suelo, su padre le da un bofetón en la mejilla. Peter se queda parado y luego empieza a llorar. El padre reacciona pegándole pequeños cachetes en la mano y sentándolo en su regazo, mientras le exige que deje de llorar. Peter empieza a lloriquear en silencio. Los padres se intercambian un gesto de confirmación. Al cabo de cinco minutos, Peter salta del regazo de su padre y mira a los demás con ojos brillantes y una sonrisa cautelosa.
Había unos límites establecidos («No puedes jugar con el martillo»); se rompió la regla y se infligió el castigo correspondiente. ¿Qué es lo que ha aprendido Peter? Nunca llegará a respetar los límites establecidos por sus padres, sino que aprenderá a temer el castigo. Además, aprenderá que está mal que exprese su sufrimiento. Y crecerá sintiendo que su padre le exige respeto, pero que no siente la necesidad de tratar a su hijo con respeto. Este trato causa una desigualdad insostenible entre el niño y la persona adulta. De hecho, lo que el padre de Peter ha comunicado a su hijo es: «Tienes que respetar mis límites, pero yo no tengo que respetar los tuyos». En este caso, el mensaje destructivo («Respétame aunque yo no te respete») asume más importancia que cualquier otro mensaje que Peter pueda haber recibido relacionado con jugar con las herramientas de los mayores. Cada vez que su padre le critique, Peter se sentirá cada vez más equivocado; cuanto mayor sea el sentimiento de estar equivocado, mayores serán las dificultades para que el niño haga algo bien. El padre de Peter podría haber evitado esta dinámica si hubiera quitado el martillo de las manos de Peter y le hubiera dicho: «No quiero que juegues con el martillo, Peter». Es posible que Peter también hubiera llorado, pero no se habría violado su integridad. Habría aprendido que su padre considera seriamente sus límites y su prohibición, y que su padre está preparado para asumir 173
una responsabilidad activa para asegurarse de que le obedezcan (unos principios que los niños respetan fácilmente). Los niños de seis y siete años que violan constantemente los límites de los adultos lo hacen porque los límites que establecieron sus padres durante sus primeros años de vida violaron su sentido de la integridad. Los padres que con asiduidad dicen: «¡Si supieras cuántas veces se lo he repetido!» o «¡Se lo hemos dicho más de mil veces, pero ni caso!», se olvidan de que el problema ha sido creado por ellos mismos. Padres menos autoritarios que los de Peter también tienen problemas a la hora de establecer límites. Estos problemas se deben a que la democratización de las relaciones entre padres e hijos ha supuesto la aparición de un fenómeno nuevo y destructivo en la complejidad derivada del establecimiento de límites. Algunos padres querían evitar de tal modo el establecimiento de órdenes y restricciones anticuadas que acabaron por ceder responsabilidades a los hijos. Las afirmaciones siguientes hacen ver al hijo que él es el responsable de establecer límites: •
«A mamá le gustaría poder oír lo que dice tu tía por teléfono, Simon.» • «Simon, ya sabes que a mamá no le gusta que hagas esto con la comida. ¿Por qué no comes bien?» Independientemente del tono utilizado (amable, enfadado, suplicante), la intención del hablante es siempre la misma: no sonar autoritario. Sin embargo, el resultado es que el niño recibe la responsabilidad de establecer los límites personales, y la responsabilidad del bienestar de su madre o de su padre. Ningún niño puede cumplir estas exigencias. En consecuencia, los niños asumen una conducta más o menos hiperactiva o caótica. Por último, este hecho despierta los deseos y necesidades del niño de controlar la vida familiar (no por un ansia de poder o porque se sienta contento con el estado de la situación, sino básicamente porque los padres no establecen los límites ni cuidan sus propias necesidades). Desde una perspectiva lingüística, el problema que suscitan las afirmaciones de los padres democráticos es que son primordialmente pasivas. Carecen de una dimensión «activa». Las dos afirmaciones anteriores se pueden expresar en voz activa, como se muestra a continuación:
174
•
«Simon, quiero que te estés callado mientras hablo con la tía por teléfono.» • «Quiero que dejes la comida en el plato, Simon.» Cuando utilizamos expresiones pasivas, nos describimos a nosotros mismos y nuestros sentimientos. Si usamos la voz activa, asumimos la responsabilidad de nosotros mismos y la de nuestro bienestar. Al omitir la voz activa y autorresponsable, delegamos la responsabilidad de nuestro cuidado en otras personas, hecho que no es nada positivo porque nadie (ni niños ni adultos) podrá nunca asumir nuestra responsabilidad. Si cedemos esta responsabilidad a otras personas, terminamos por sentirnos «víctimas», terminamos por estar a merced de los demás. No podemos ir a la carnicería y decir: «Tengo hambre». La carnicera tiene dos opciones: no hacer caso de nuestras palabras o responder: «Bueno, ¿y qué quiere que le ponga?». En la interacción familiar, también tenemos que asumir la responsabilidad activa de nosotros mismos para obtener lo que necesitamos. En cada familia existe un delicado sistema de equilibrios. La pasividad fomenta la polarización. Si uno de los adultos se muestra pasivo, el otro suele compensar esta pasividad siendo más activo. Para algunos padres es muy fácil cambiar de estilo; justamente porque sólo es un estilo. Para otros, por el contrario, es muy difícil cambiar la forma de comunicación porque han sufrido durante años la represión de sus propios pensamientos y sentimientos. Este hecho dificulta la conversación no sólo con sus hijos, sino también con los demás adultos. Puede que uno de los adultos de la familia sea considerado como «blando», mientras que al otro se le considera «duro e inflexible». Esta forma de tratar el problema es errónea, puesto que se basa en la creencia de que hay una manera «correcta» de educar a los hijos. No existe tal manera. Lo que existe es un proceso de aprendizaje mutuo basado en las personas que son los padres y en la persona que es el hijo. Los padres deben aprender a ser tan sinceros como sea posible consigo mismos, y lo más directos y personales que puedan en su forma de expresarse. Si así lo hacen, aprenderán la verdadera naturaleza y personalidad de sus hijos y, gracias a la reacción competente de éstos, podrán ajustar sus reacciones ante ellos. De un modo similar, no existe ningún conjunto de límites que sea bueno para todos los niños. La cuestión importante es: «¿Qué 175
es lo mejor para la relación con mi hijo?». Es decir: «¿Qué nos permite desarrollarnos (y desarrollar nuestra relación) de forma saludable?». Cabe recordar que siempre hay que tener en cuenta tres elementos: el hijo, el adulto y la relación entre ambos. Si uno de ellos sale perjudicado, los demás también. Los niños pueden crecer bastante bien si sus padres tienen límites distintos. Es decir, no les supone ningún problema aprender que a su madre no le importa que la tele esté encendida a la hora de la cena, pero que a su padre sí. Los problemas sólo surgen si se transforman los límites personales en reglas y normas impersonales. Cuando esto sucede, los niños se sienten confusos porque intentan seguir las reglas. Y les resulta mucho más fácil seguir a las personas.
LÍMITES SOCIALES Al establecer límites de comportamiento cuando los niños salen fuera del seno familiar, entramos en el mundo de los límites sociales. Estos límites rigen las decisiones que tienen que ver con la realización personal de los niños fuera de casa (cómo pasan el tiempo libre, cómo juegan y con quién, cómo se llevan con sus amigos y parejas, etcétera). Tradicionalmente, los niños piden permiso para realizar ciertas cosas fuera del hogar, y los padres actúan como figuras autoritarias que les conceden o niegan dicho permiso. No pongo en duda el derecho de los padres a tomar las decisiones que consideren mejores. Es bueno y necesario que los padres ejerzan este tipo de poder. Pero este poder debe ejercerse respetando la autoestima y la responsabilidad personal de los niños. Esto quiere decir que las familias deben negociar y discutir antes de tomar cualquier decisión. A menudo me encuentro con padres que se toman el poder de una forma demasiado literal. En estas familias, la palabra de los padres es como una ley; no admite discusión. Por ejemplo, una niña pide permiso: «Papá, ¿puedo quedarme a dormir en casa de Tracy?», e inmediatamente se le concede o se le niega: «No, no puedes. Tienes que quedarte en casa». Ambas partes saldrían más beneficiadas si, cuando los hijos ya han cumplido los cinco o seis años, los padres se abstuvieran de 176
tomar una decisión inmediata y preguntaran: «¿Tú qué crees?». De este modo, los niños aprenderían a autoexaminarse más detenidamente, a mirar más allá del deseo inmediato y del entusiasmo que les ha llevado a pedir permiso. Aprenderían a preguntarse a sí mismos en lugar de centrar toda su atención en los padres. Además, y como consecuencia, crecería su autoestima y su autorresponsabilidad, y el diálogo entre padres e hijos se convertiría en un diálogo en el que ambas partes disfrutan de una igual dignidad. Lo mismo es aplicable a las decisiones relativas a las actividades sociales de los hijos. Los padres tienen que decidir si quieren centrarse en el mantenimiento de su poder y control, o en el desarrollo del sentido de la responsabilidad personal de los hijos en el ámbito social. Para conseguir lo segundo, deben establecer (de la forma más personal y cuidadosa posible, e individual y conjuntamente) lo que están preparados a aceptar y lo que no, del mismo modo que hacen cuando establecen sus propios límites personales. No obstante, hay dos grandes diferencias entre los límites personales y los límites sociales. Cuando los niños están en el mundo exterior, los padres tienen muy poca influencia sobre lo que puede pasar y, por lo tanto, suelen sentirse más nerviosos. En segundo lugar, cuando establecemos límites sociales, lo hacemos en un área de la vida de la que sólo somos observadores y no participantes, como sucede en la vida familiar. Podemos esperar que se apunten a alguna asociación, que jueguen a fútbol o que estudien música, y podemos animarles en esas direcciones, pero la decisión final es suya. De un modo similar, no tenemos ninguna influencia sobre uno de los factores más importantes de su vida: las amistades. Muchas veces, los adultos subestimamos la importancia de las amistades de los hijos, del mismo modo en que menospreciamos la importancia de la vida amorosa de los jóvenes. Aseguramos a nuestros hijos que pronto harán nuevos amigos si tienen que ir a otra escuela, y que el mundo está lleno de gente interesante y atractiva cuando sus relaciones amorosas se rompen. Sin embargo, solemos olvidar la importancia del mejor amigo o del primer amor: son las primeras personas ajenas a la familia con las que los hijos se sienten seriamente vinculados. Las amistades y las relaciones amorosas ofrecen a nuestros hijos una importantísima experiencia para aprender a confiar y relacionarse con los demás. Hacemos un flaco favor a nuestros hijos si sólo los consolamos superficialmente. 177
En muchos casos, las amistades tienen una influencia decisiva en la elección de las actividades de ocio de nuestros hijos. A veces, los padres ignoran esta influencia. Se preocupan de si su hijo no puede decidir si va a jugar en el equipo de baloncesto de la escuela antes de consultarlo con su amigo. No obstante, el hecho de que los niños se sientan ligados a sus amigos no necesariamente es una señal de falta de independencia. Es una demostración de que las amistades y los contactos sociales son más importantes que la actividad en sí o el nivel al que se llega. Los padres, por otro lado, suelen centrarse en la actividad o en el nivel alcanzado por su hijo. A menudo, resulta difícil encontrar un equilibrio entre lo que queremos para nuestros hijos y lo que quieren sus amigos. No recomiendo que los padres acepten argumentos como: «Todos los demás lo hacen» o «A los demás les dejan». No obstante, los padres han recurrido a estos argumentos cada vez más, especialmente desde que se comenzó a erosionar la base de los «valores familiares tradicionales». Es decir, es más probable que comparen sus propias actitudes con las de los demás padres de la escuela o de la comunidad local. Sin embargo, basarse en los valores ajenos es peligroso. Es mucho mejor determinar la política a seguir iniciando un diálogo con los niños que confiar en lo que piensan o hacen otros padres. Además, resulta más sencillo si hay una tradición de negociación y diálogo en el seno familiar. En caso de que no exista esta tradición, los padres que intentan instaurar este método tendrán que hacer frente a tácticas de presión por parte de sus hijos que, en último término, perjudican el sentimiento de autorrespeto de todos los miembros de la familia. Cuando los hijos actúan de este modo, indican claramente a los padres que han ido con demasiadas prisas a la hora de legislar. La solución no es ceder cuando los hijos montan una ofensiva espectacular, sino empezar a instruir a la familia sobre cómo se debe negociar. A menudo, los niños negocian de un modo más natural que sus padres, a pesar de expresarse de una forma menos elocuente o racional. Existen dos modelos de negociación, que se presentan esquemáticamente a continuación: 1. necesidad / deseo – satisfacción – serenidad / equilibrio En este paradigma directo, el niño expresa su deseo (de comer, beber, ir al cine, oír un cuento, tener una bici nueva), ve que se cumple y se siente sereno. 178
2. necesidad / deseo – lucha / discusión / diálogo – derrota / sufrimiento – serenidad / equilibrio En este paradigma, el niño expresa su deseo y encuentra resistencia por parte de sus padres, lo que provoca que tenga que luchar para ver cumplido su deseo. Cuando no obtiene lo que quiere, sufre (llora, patalea, da portazos o se encierra en sí mismo). Al cabo de unos minutos, horas o incluso días, el niño supera su derrota y recupera el equilibrio emocional. Este paradigma (luchar por lo que queremos y sufrir cuando no lo conseguimos) es universal; sólo varía la expresión externa dependiendo de cada cultura. Por desgracia, muchos padres interpretan la lucha y el sufrimiento consiguiente como una muestra de mala educación, deslealtad o inmadurez; pero no lo es. Lo que los padres deben entender es que las protestas de su hijo no van dirigidas hacia al exterior, hacia la otra parte; van dirigidas al interior: son expresiones de sentimientos personales. Podemos apelar al sentido común, pero esto no puede sustituir el proceso natural que he mencionado; sólo lo puede complementar. Por lo tanto, es importante que no interrumpamos a los hijos (o a los adultos) cuando luchan y sufren. Es importante que no consideremos su reacción como un ataque personal y hagamos que se sientan equivocados. Es igualmente importante que no caigamos en el sentimentalismo o el pasotismo, y cedamos sólo porque no podemos soportar su sufrimiento o sus lágrimas. Este proceso es válido tanto para los límites personales como para los sociales. También es aplicable en aquellas situaciones en que estamos obligados a decir que no porque no tenemos la energía, el tiempo o el dinero para decir que sí aunque lo prefiramos. La frustración y el sufrimiento de los niños no indican que seamos malos padres. Tampoco son una señal de egoísmo o deslealtad. Son una declaración de la voluntad de los niños y de su deseo de convivir armoniosamente con nosotros. También son una prueba de la confianza que han depositado en nosotros; son una prueba de que creen que queremos estar con ellos a pesar de que se sientan tristes. Para corresponder a esta confianza, lo único que debemos hacer es responderles con un silencio comprensivo. Como recompensa, evitaremos los pequeños conflictos y el sufrimiento. Se puede conseguir el mismo resultado ejerciendo un poder autoritario, pero a cambio de pagar un alto precio. 179
L ÍMITES
SOCIALES E HIJOS MAYORES
Hasta los once o doce años, los hijos necesitan y quieren estar con sus padres. Sin embargo, su necesidad de contacto con los padres acaba disminuyendo y aumentan sus necesidades sociales (de contacto con amigos y otros adultos), que se convierten en un aspecto cada vez más importante de su vida. Estas crecientes necesidades sociales plantean nuevas cuestiones relativas a los límites y cuestionan muchas de las normas familiares establecidas. ¿El hijo puede ir a cenar a casa de su amigo o tiene que ir a cenar a casa? ¿Puede pasar todo el sábado con su amigo o debe pasar parte del fin de semana con la familia? Este tipo de cuestiones supone la primera prueba para la responsabilidad personal de los hijos fuera de la familia. Es, además, la primera oportunidad que tienen los padres de recibir información sobre si han educado correctamente a sus hijos. Cuando llegué a esa edad, tuve que montarme una doble vida, como muchos de los niños educados en familias tradicionales. Puesto que nuestros padres insistían en controlar nuestras vidas, creamos una vida que conocían y otra que se les mantenía en secreto. Eso convertía la vida cotidiana en algo emocionante, pero el precio era alto y se tradujo en la aparición de nuevos aspectos en nuestras vidas: aprendimos a mentir, esconder la verdad y ser irresponsables. También nos sentimos avergonzados de ser quienes éramos. Evidentemente, eso provocó que la relación con nuestros padres resultara perjudicada. Pero lo que era aún peor, integramos esos nuevos aspectos de la vida cotidiana en nuestra personalidad. Dichos aspectos tuvieron una influencia destructiva en nosotros mismos, interfiriendo en nuestros intentos de cumplir las exigencias de ser padres y parejas responsables. Los niños de hoy en día tienen más libertad en la relación con sus padres y están menos preparados para tolerar mentiras y abusos de poder. Estos dos factores exigen una mayor competencia y calidad en los procesos de toma de decisiones realizados por hijos y padres. En el pasado, sólo los padres decidían cuándo se tenía que llegar a casa, por ejemplo. Si al hijo no le gustaba, tenía dos opciones: acatarlo, o llegar tarde y aceptar el castigo. Hoy en día resulta mucho más difícil para los padres establecer límites de forma unilateral. Los padres saben que si dicen: «¡Eso no lo puedes hacer!», 180
y el hijo responde: «¡Tengo derecho a hacerlo!», la familia se polarizará en una lucha de poder. Saben que las negociaciones a dos bandos, en que las dos partes respetan las necesidades y los límites de la otra, evitan conflictos. Esos padres están menos preocupados por conceder o negar permiso; les interesa más establecer y mantener sentimientos de respeto dentro de la familia. Para crear familias en las que todos los integrantes evolucionen y se desarrollen de forma sana, hay que poner énfasis en el diálogo, no en el «permiso».
181
7 FAMILIAS CON HIJOS ADOLESCENTES
La etapa de la vida de una familia en la que los hijos alcanzan la edad adolescente está rodeada de mitos y esperanzas. La adolescencia es un periodo del desarrollo en el que los hijos tienen una segunda oportunidad para saber quiénes son y para ser ellos mismos (la primera oportunidad se da durante la edad de la rebelión, descrita en el capítulo 1). Sin embargo, muchos niños no gozan de esta oportunidad. En las generaciones anteriores, la adolescencia era un periodo en el que los padres podían moldear a sus hijos según sus deseos. Muchos niños conseguían cumplir las expectativas de sus padres, y algunos conseguían triunfar en la vida siguiendo ese camino. Otros, por el contrario, seguían adelante en la vida con un sentimiento de vacío y decepción interior. Para desgracia suya, el mundo no recompensaba su capacidad de adaptación. Otras personas tenían más suerte, puesto que eran capaces de soportar las presiones para que se adaptaran. Su sentido de la conservación era más fuerte que los deseos conformistas de sus padres. No obstante, en muchos casos, ese distanciamiento con sus padres suponía un alto precio: años de conflicto constante y, a veces, intenso. La noción de que la adolescencia es de por sí una causa de conflicto con los padres no es más que un mito. Los conflictos surgen cuando los padres no demuestran la voluntad, o la capacidad, de reconocer y relacionarse con la persona única e independiente en la que su hijo se está convirtiendo. En lugar de reconocer este camino hacia la individualidad, los padres a menudo culpan de los conflictos a los cambios o variaciones hormonales (del mismo modo que el deseo de las mujeres de disponer de su propia individualidad se atribuye erróneamente a las hormonas). De hecho, cuanto menor es el deseo o la capacidad de los padres de considerar a su 183
hijo como una persona independiente, más violentos y más destructivos son los conflictos que se dan. Todos los conflictos familiares se originan cuando dos o más personas quieren cosas distintas. Por lo tanto, hay tantas causas como participantes en el conflicto. Como ya se ha mencionado anteriormente, los padres son los responsables de la calidad de la interacción en el seno de la familia, y eso también incluye el modo en que los conflictos aparecen o se desarrollan. Los adolescentes intentan actuar como adultos y esperan que se les trate como tales. Pero no son adultos del todo, puesto que no pueden asumir la responsabilidad de la calidad de la interacción con sus padres. Durante la etapa adolescente, los niños que hasta ese momento han cooperado más allá de su capacidad dejan de cooperar en muchos casos; los niños cuya integridad ha sido dañada se convierten en personas claramente destructivas o autodestructivas. Es decir, las semillas plantadas dan sus frutos, y los padres que habían actuado siguiendo sus buenas intenciones se encuentran ante unos hijos que les parecen del todo desconocidos. Cuando los niños llegan a los trece o catorce años, empiezan a darnos una información clara y competente sobre cómo sienten que han sido tratados durante su vida. La información que los padres reciben puede ser básicamente positiva o negativa, pero nunca «completamente» positiva o negativa. Los padres que perciben un mensaje sin matices en la información que reciben de sus hijos se engañan a sí mismos pensando que todo gira a su alrededor. Es decir, no prestan atención a lo que les dicen sus hijos; simplifican y distorsionan lo que oyen. Cuando los niños llegan a la edad de entre trece y quince años, necesitan separarse y liberarse de sus padres. Los niños que no lo consiguen no pueden crecer y convertirse en adultos independientes, sociales, responsables y críticos. Cuando los hijos empiezan a separarse de sus padres, no están actuando en contra de los padres. Están actuando en beneficio propio. En cierto sentido, continúan por sí mismos el trabajo iniciado por los padres. Es una continuación natural de lo que hemos hecho por ellos. Muchos de los conflictos entre padres y adolescentes disminuirán si los padres siguen los principios de interacción tratados en el libro. Estos principios también pueden servir de ayuda para crear una base para una relación de confianza entre padres e hijos. Esta relación no se basa en que cada miembro asuma un rol estereotipado, sino en una amistad en la que cada miembro disfrute de una 184
igual dignidad. A continuación se indica cómo podemos liberarnos de nuestros roles tradicionales de una forma menos dolorosa y más sensata.
ES DEMASIADO TARDE PARA «EDUCAR» A LOS HIJOS Por extraño que pueda parecer, muchos padres violan la integridad de sus hijos adolescentes al seguir educándolos de una forma afectuosa, bienintencionada e insistente. Hay dos motivos que justifican esta afirmación: 1. Incluso los mejores padres, los más afectuosos, «educan» a sus hijos mediante el control, regulando sus vidas y demostrando que saben más que ellos. No hay nada de malo en eso. De hecho, éstas son las cualidades que hacen que los niños pequeños se sientan seguros, educados por personas competentes. Pero cuando los hijos crecen, esta forma de relación con los hijos deja de ser válida. Lo que les hacía sentir seguros cuando eran niños ahora les parece una interferencia en sus vidas. Negada su independencia, se sienten criticados e infravalorados. Y con razón. 2. Cuando los niños llegan a la edad adolescente, es demasiado tarde para «educarlos». Durante los tres o cuatro primeros años de vida, los hijos reciben de sus padres las herramientas más importantes para vivir. Las contribuciones de los padres siguen siendo importantes durante los seis o siete años siguientes. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, los amigos, otros adultos y su vida interior se convierten en las fuentes de inspiración más importantes. Todos los hijos informan a sus padres de que ya no necesitan más educación cuando dicen, de una forma más o menos diplomática: «Ya lo averiguaré yo solito» o «No te metas donde no te llaman». O, como dijo mi hijo: «La pregunta es si todavía necesito que mis padres se involucren en mis asuntos». Cuanto más tardamos en escuchar, más alto hablan. Cuando los hijos hablan de esta forma, no indican el inicio de una revolución. Nos dan señales bienintencionadas que nos indican que podemos retirarnos de la vanguardia de su educación y 185
que podemos dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a nosotros mismos y a nuestra pareja. Cuando los padres insisten en seguir «educando» a sus hijos adolescentes, envían dos mensajes que a ningún adolescente le gusta oír: 1. «Sé lo que te conviene.» Esta afirmación desagrada sumamente a los adolescentes porque están completamente involucrados en el proceso de descubrir por sí mismos quiénes son. Por lo tanto, para ellos es algo provocativo y sin sentido, puesto que sus padres simulan saber la repuesta a todo. 2. «No me gusta cómo eres.» Los jóvenes no pueden soportar esta clase de afirmaciones. Por dos motivos: en primer lugar, todavía no saben quiénes son más allá de lo que les ha dictado su educación; y, en segundo lugar, todavía no saben si se gustan a sí mismos. En este punto, lo mejor que pueden hacer los padres (por su bien y por el bien de sus hijos) es apartarse y disfrutar de los resultados del duro trabajo que han hecho durante los años precedentes. Y si no están completamente satisfechos con lo que ven, lo único que pueden hacer es seguir disfrutando. Lo que los hijos necesitan durante el resto de su vida es tener unos padres que les apoyen sinceramente en sus intentos de descubrir quiénes son y de ser sinceros consigo mismos. No obstante, cuando tienen ante sí las relativas imperfecciones de su trabajo, muchos padres suelen hacer justo lo contrario: intensifican sus esfuerzos educativos con la esperanza de poner el toque final. Pero esto no es posible; no para los padres. Muchos padres que se dedican efusivamente a esta educación de última hora no lo hacen por convicción, sino porque no saben qué hacer con su amor y con su sentido de la responsabilidad. La idea de no hacer nada, de únicamente disfrutar de la vida de su hijo, les parece irresponsable. Sólo se sienten válidos para sus hijos cuando actúan. En el proceso, suelen olvidar que sus acciones impiden que esos jóvenes se sientan una parte valiosa de la vida de sus padres. Lo que provoca los conflictos no es lo que decimos a los adolescentes, sino cómo lo decimos. Durante generaciones hemos desarrollado un lenguaje para los adolescentes que difiere mucho del lenguaje que utilizamos para hablar con otros adultos. El tono que 186
utilizamos implica superioridad, condescendencia e intrusión. En su mejor variante, es amistoso; en la peor, es críticamente ofensivo. El mensaje que se envía al adolescente es el siguiente: «Todavía no eres mi igual». Hace unas cuantas generaciones, cuando los adultos aún percibían así a sus hijos, el tono y las palabras que utilizaban iban en consonancia. En la actualidad, aunque muchos adultos ya no están de acuerdo con lo que está implícito en el mensaje, todavía utilizan el mismo lenguaje. En consecuencia, el tono es discordante y el mensaje es contradictorio. Para los adolescentes, este lenguaje es especial y comprensiblemente cuestionable, puesto que hace caso omiso de su individualidad. La mejor forma de solucionar este problema de lenguaje es preguntarse: «Si tuviera este mismo conflicto con mi mejor amigo adulto, ¿cómo me expresaría?». La respuesta servirá de guía para encontrar una mejor forma de hablar con los adolescentes. Los padres deben iniciar un diálogo entre iguales con sus hijos en lugar de expresar sus conocimientos. Durante muchos años, hemos sufrido las consecuencias de suponer erróneamente que era necesario que niños y jóvenes entendieran todas las palabras que les decíamos. Sin embargo, se pierden partes importantes de nuestro mensaje cuando intentamos explicarnos en lugar de expresarnos. A menudo es nuestra «musicalidad» lo que afecta a nuestro interlocutor, no las palabras en sí. Los niños (incluso los más pequeños) necesitan que sus padres utilicen un lenguaje personal con ellos cuando se tratan asuntos personales e interpersonales. Por su parte, los adolescentes todavía necesitan que sus padres discutan con ellos de forma verbal para así poder reaccionar y expresar sus opiniones y actitudes. Al basarnos en un estilo educativo de relación, damos la espalda a la expresión personal en un intento de cambiar o modelar a los adolescentes, y, en consecuencia, la calidad de nuestra comunicación se ve perjudicada. Pongamos un ejemplo. Una chica de catorce años presenta a su novio a su madre, y, más adelante, le pregunta a su madre: «¿A que es un encanto?». Una madre, la que crea que sabe mucho más que su hija, responderá: «¡Pero mira cómo se comporta! No es el chico que te conviene». Otra madre, la que trata a su hija con una igual dignidad, responderá: «No es exactamente mi tipo, pero me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando le miras». 187
Los padres necesitan ponerse a disposición de sus hijos adolescentes sin forzar la situación. A continuación se ofrecen algunos de los comentarios que podría realizar una madre en esta situación: • •
«Tengo mi propia opinión. ¿Quieres oírla?» «Es algo en lo que creo que debo participar. ¿Quieres oír mi punto de vista?» • «Estoy preocupada por lo que te está pasando y me gustaría que lo habláramos. ¿Te parece bien que lo hablemos ahora?» Estos comentarios, en el sentido social habitual, no son los más educados. Más bien son expresiones de respeto por la independencia de otra persona. Mi recomendación es que los padres hagan una pausa de diez segundos después de estos comentarios para saber si su hijo considera su iniciativa como una violación o como una invitación para hablar. Con esta forma de hablar, padres e hijos pueden redescubrir los puntos débiles y los límites de cada uno. Se brindan la oportunidad de restablecer el respeto por el otro, una cualidad que en muchos casos se va reduciendo a medida que transcurre el tiempo de convivencia.
EL SENTIMIENTO DE PÉRDIDA DE LOS PADRES Cuando los hijos jóvenes alcanzan su propia libertad, muchos padres experimentan un sentimiento de pérdida. Puede llegar a ser tan doloroso que muchos son incapaces de superarlo hasta al cabo de muchos años. Otros no lo consiguen nunca. El papel vital y valioso que los padres han desempeñado en la vida de sus hijos ha llegado a su fin. Saben que sus hijos les siguen necesitando, pero de una forma menos importante. La responsabilidad de los hijos ya forma parte del pasado. Los padres también sufren otras pérdidas: •
Proximidad. De repente, los hijos prefieren pasar más tiempo con amigos o a solas en su cuarto escuchando música. • Poder y control (físico y emocional). • Confidencialidad. Los niños confían en sus amigos o parejas. 188
Para algunos padres, estas pérdidas suponen un gran impacto; otros padres experimentan pequeños momentos de tristeza; otros se sienten aliviados. Pero todos tienen que superar esta pérdida antes de poder dejar la vanguardia y pasar a la retaguardia en la vida de sus hijos. Muchos padres no son conscientes (o han olvidado) que esta transición es importante para sus hijos. Por eso, los padres se sorprenden cuando aparece este sentimiento de pérdida a pesar de que ya se habían preparado para ello. Los padres que no han afrontado esta pérdida se pueden sentir asustados o agresivos, y deben confirmarse a sí mismos como una autoridad en el cuidado y control de los niños. El ejemplo que se presenta a continuación es un diálogo entre Lena, de dieciséis años, y sus padres. Una amiga de la amiga de Lena da una fiesta el sábado por la noche. –¿Puedo ir a una fiesta con Eva el sábado? Sus padres le dejan ir. –¿Qué fiesta es? ¿Quién la da? ¿Dónde es? ¿Es alguien que conoces? –Es una amiga de Eva. Sólo es una fiesta. –No conocemos a los amigos de Eva. ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen? ¿Sus padres estarán en casa? –No, me parece que no. –¡Tendrías que saber algo más! ¿Cómo quieres que confiemos en ti si no nos dices nada? No es extraño, ¿verdad?, que los padres se interesen por sus hijos. ¿O quizá sí?
En este típico diálogo, los padres de Lena se han posicionado en la vanguardia del frente de la paternidad y están en alerta máxima. Lena recibe un mensaje muy claro: «No confiamos en ti y te consideramos completamente incapaz de asumir una responsabilidad personal. ¡Todavía no hemos terminado contigo, pero cuando lo hayamos hecho habrás aprendido que tus padres no aceptan ni la indiferencia ni la irresponsabilidad!». Si Lena y los adolescentes en situaciones similares son creativos, pronto aprenderán a dar a sus padres las respuestas que quieren oír y dejarán de decirles nada que se parezca a la verdad. Tarde o temprano los padres descubrirán pruebas que les indicarán que sus hijos no son personas de fiar, con lo que se perpetuará el círculo vicioso. 189
Otra aproximaciones a la situación de Lena son las siguientes: –Me han invitado a una fiesta el sábado con Eva y sus amigas. ¿Qué os parece? –¿Tú quieres ir? –¡Sí! Parece que va a ser divertido porque va mucha gente que no conozco. –Bueno. No habíamos pensado en nada para el fin de semana; o sea, que si es lo que quieres, no nos parece mal. Si quieres que te llevemos o que vayamos a recogerte, nos gustaría saberlo lo antes posible.
O también: –Habíamos pensado en ir a ver a tu tío Ian este fin de semana y nos gustaría que vinieras. ¿Qué te parece? –Preferiría ir a la fiesta. Va a ir mucha gente nueva y me parece que va a ser divertido. ¿Es sólo para ir a ver al tío Ian o hay alguna celebración especial? –Sólo lo vamos a ver. Mira, piénsatelo y ya nos dirás lo que quieres hacer. Si prefieres ir a la fiesta, nos gustaría saber cómo vas a ir y volver, o dónde te quedarás a dormir.
O bien: –Sabes muy bien que no me gustan mucho Eva y sus amigas. No creo que debas ir. –¿Qué tienes en contra de Eva? Es una chica maja y muy normal. Lo dices porque no la conoces. –Quizá no la conozca, pero la verdad es que no me entusiasma la idea de que vayas a la fiesta con ella. No tienes que hacer lo que te digo, pero es lo que pienso sobre esa fiesta.
O simplemente: –Ya te lo digo ahora: ¡tú no vas!
Como se puede comprobar, el diálogo no trata sobre la fiesta. Trata sobre las formas en que los padres de Lena pueden escoger para ejercer su autoridad. Para Lena, el diálogo trata sobre las formas en que puede practicar el ejercicio de su creciente responsabilidad personal. 190
Cuando los adolescentes piden permiso, es importante que los padres no desempeñen sus roles de legisladores hasta que la situación no comprometa su dinero o su propiedad. Los padres tienen que ser capaces de expresar abiertamente sus opiniones tanto como quieran; por sí solo, este hecho no representa un mal uso del poder. La base de este tipo de interacción se debería haber establecido muchos años antes, mediante negociaciones sobre límites sociales en las que los hijos hubieran tenido la oportunidad de desarrollar su sentido de la responsabilidad personal. Con este historial de negociaciones, los padres están en una posición en la que pueden decir: «¡No quiero que vayas!», con tal fuerza que implique: «¡Ni se te ocurra pensar en no ir a la fiesta sólo porque lo diga yo!». Esta potente afirmación provoca que el hijo reflexione. El mensaje que recibe es el siguiente: «Ahora sabes lo que pienso y espero que lo tengas en consideración a la hora de tomar tu decisión». Si no hay un mensaje no verbal, el hijo reacciona al consejo abierto de los padres rechazándolo o rebelándose en su contra. La misma ética debería aplicarse a las relaciones adultas. Tenemos que ser libres de expresarnos para poder causar una impresión en la otra persona, pero no podemos hacer un mal uso de nuestro poder emocional, físico o económico. Si Lena va a la fiesta, el rol de los padres se convierte en el de salvavidas. Imaginemos que Lena está triste el domingo. Su madre la puede consolar diciendo: «Pareces triste. ¿No estuvo bien la fiesta? ¿Quieres que hablemos?». Si la respuesta de Lena es negativa, puede que su madre haya sobrepasado los límites de la vida privada de Lena. En tal caso, las dos partes tendrán que recuperar el equilibrio emocional por separado. Si la respuesta es afirmativa, puede que esté indicando su necesidad de disponer de la perspectiva y experiencia de una persona adulta en situaciones similares. Pero lo más probable es que necesite que sus padres la escuchen y respondan con un comentario más personal. Sólo las propias palabras de Lena pueden servir para recuperar su equilibrio y aceptar esa mala experiencia. Los padres que se sitúan en la retaguardia todavía tienen un papel muy importante. Todos necesitamos tener «testigos» afectuosos en nuestras vidas, especialmente si son testigos que quieren mostrar su preocupación por nosotros cuando nosotros la necesitamos, no cuando ellos sienten la necesidad de sentirse útiles.
191
LA RELACIÓN ENTRE LOS PADRES Cuando los hijos adolescentes descubren su libertad, sus padres experimentan una disminución de su propia importancia. Se les presenta entonces la oportunidad de que la relación con su pareja, y su vida individual, puedan volver al primer plano. Esto, a su vez, provoca que los padres tengan que ajustar el equilibrio entre sus roles de padres y de pareja. Resulta interesante descubrir cómo las vidas de los padres con hijos adolescentes son idénticas a las vidas de sus hijos en muchos aspectos: •
Padres e hijos adolescentes viven una etapa crítica de sus vidas en la que se centran en su identidad y el sentido de su existencia. • Se encuentran en un proceso de liberación personal de sus antiguos roles y tienen que hacer frente a la incertidumbre generada por este cambio de roles mientras intentan mantener la esencia de la familia. • Tienen que definirse como individuos para que la familia y las demás relaciones puedan adaptarse a su nueva fase vital. En otras palabras: los niños se convierten en adultos; los padres tienen la oportunidad de madurar.
¿QUIÉN DECIDE? Independientemente de la edad de sus hijos, los padres mantienen la responsabilidad más importante: crear el ambiente familiar, o la calidad de la interacción, en el que cada individuo pueda crecer y desarrollarse. Esta responsabilidad no se puede delegar. Sin embargo, los padres sí pueden delegar parte de la responsabilidad de las tareas prácticas necesarias para la vida familiar diaria, como hacer la compra o limpiar la casa. En los países escandinavos, los padres consideran a los hijos responsables de parte de esas tareas, pero este caso no se da en todos los países. En algunas sociedades, los chicos quedan 192
totalmente exentos de realizar estas tareas, mientras que las chicas se ven más o menos obligadas; en otras, incluso las madres que trabajan fuera de casa tienen que cargar con toda la responsabilidad de las tareas familiares y no se concibe otra situación posible. En mi opinión, sólo hay un factor que determine hasta qué punto los jóvenes deben ayudar en las tareas diarias: únicamente depende de lo que los padres quieren que hagan. Si la cuestión de asignar las tareas diarias se trata desde cualquier otra perspectiva, entonces surgirán conflictos. Me explicaré: •
Si se espera que los hijos hagan tareas domésticas «según su criterio», sucede una de las dos cosas siguientes: los hijos realizan muy pocas tareas, con lo que los padres se enfadan; o realizan demasiadas y se sobrecargan de trabajo sin saber cuánto se espera de ellos. • En las familias en que los padres consideran las tareas domésticas desde una perspectiva «moral» («los hijos deben ayudar a su madre y a su padre»), el hogar queda envuelto en un ambiente un poco desagradable. Cuando los padres dicen «tienes que», en lugar de «quiero que», bloquean la tendencia natural que todos tenemos a interesarnos por los demás y por lo que cada uno quiere y necesita. Estos padres, por el contrario, inspiran sentimientos de culpa y rencor. • Si las tareas se convierten en una especie de ejercicio militar, es difícil evitar toques de queda o deserciones. • Los padres que esperan que sus hijos realicen las tareas como una forma de pago de la atención que se les ha prestado inculcan en sus hijos sentimientos de culpa o de insatisfacción permanentes. No se puede pagar el cuidado con tareas: son monedas incompatibles. Sin embargo, el enfoque que propongo (que los padres pidan ayuda en ciertas tareas) es de difícil aplicación para muchos padres, por distintos motivos. En muchos casos, los padres tienen más dificultades de las que podemos imaginar para decir lo que quieren. Muchos padres se refugian de su incomodidad afirmando que «no debería ser necesario» que expresaran sus deseos (como si los hijos tuvieran que intuir lo que se necesita sin pedirlo). Algunos padres insisten en que han pedido ayuda miles de veces, mien193
tras que otros toman el camino más corto y establecen normas estrictas reforzadas con controles y sanciones. A menudo, los padres que no tienen facilidad para pedir ayuda con las taras domésticas experimentaron las mismas dificultades cuando los hijos eran pequeños, lo que supone que muchos conflictos no se llegaron a resolver nunca. Es muy probable que esos padres nunca se tomaran en serio ni a ellos mismos ni sus exigencias y, por lo tanto, desarrollaron una relación doble con sus hijos: después de pedir cinco o seis veces a sus hijos que ordenaran su habitación, lo terminaban haciendo ellos. Otras familias se pelean por culpa de las tareas domésticas porque los hijos fueron educados para que fueran abiertamente responsables. Esta tendencia es habitual en familias en las que uno de los padres está imposibilitado, enfermo o deprimido. Los hijos se sienten resentidos cuando se les reprende por no haber lavado los platos (una tarea sin importancia según su modo de pensar) a pesar de los años que han dedicado al cuidado emocional y físico de un progenitor enfermo o ausente. Independientemente del motivo que ha generado la disputa, los padres deben negociar las tareas domésticas con sus hijos, expresando sus límites y exigencias en un lenguaje directo y personal. Por ejemplo, los padres pueden decir a su hijo adolescente: «Lo hemos estado hablando y hemos decidido que queremos que te responsabilices de sacar la basura (o cualquier otra tarea). ¿Qué te parece?». Si el hijo responde: «¿Por qué lo tengo que hacer?», la respuesta es: «Porque así lo queremos. No tienes que sacar la basura necesariamente, pero queremos que contribuyas con un poco de ayuda práctica a la vida de la familia». Si el hijo responde a esa segunda pregunta diciendo: «No, no me parece justo. ¿Cómo me las arreglo entonces con todas las demás cosas que tengo que hacer?», la respuesta puede ser: «De acuerdo. A ver, dinos lo que te parece justo». El hijo responderá: «No sé. Me parece demasiado. ¿No puede hacer algo que dé menos trabajo?». Y los padres dirán: «Es posible, pero nos tendrás que dar tus propias sugerencias. Ahora ya sabes cuál creemos que puede ser una contribución razonable por tu parte y nos gustaría saber qué es lo que piensas». Es sumamente importante que padres e hijos asuman su parte de responsabilidad a medida que avanza la negociación. Esto puede suponer que los padres deban eliminar de su «contestador automático de padres» algunas respuestas:
194
• • • • • •
«¡Escúchame bien! Lo que no es justo es que...» «Si te supone tanto problema, quizá tengamos que mantener una pequeña conversación sobre tu paga semanal.» «No es nada extraño que los chicos de tu edad...» «¡No seas tonto! No vas a creer que tu madre...» «Si pensamos en lo que nos cuesta...» «Cuando yo tenía tu edad...»
(La lista de respuestas podría continuar, pero los comentarios adicionales no son ni menos embarazosos ni más efectivos.) Como ya se ha mencionado, las tareas que deberán asumir los hijos dependerán de cada familia. Ninguna tarea doméstica tiene más valor inherente que cualquier otra. ¿Cómo se deben asignar las tareas? Se puede preguntar a los hijos qué prefieren hacer, aunque para muchos de los adolescentes sanos y activos, lavar los platos, limpiar la casa o cocinar son tareas que no ocupan los primeros lugares de su lista de cosas importantes en la vida. Si sienten la necesidad de hacer alguna tarea, lo hacen por un «impulso». Evidentemente, la realización de las tareas domésticas no puede depender de un deseo espontáneo. En la negociación sobre qué tareas deben hacer los hijos adolescentes, la forma en que se toman las decisiones dentro de una familia es más importante que las decisiones en sí. Es mejor dedicar mucho tiempo a la toma de decisiones que alcanzar rápidos compromisos para establecer la paz en el hogar. Además, también es mejor asegurarse de que se hace un esfuerzo para tomar en serio a las dos partes que cortar las discusiones proponiendo una solución «justa». En muchas familias, la cuestión de las tareas domésticas es importante porque cuando los hijos llegan a la edad adolescente, son lo suficientemente mayores como para negarse a cooperar. Hasta ese momento, muchos padres no han tratado con la seriedad necesaria la calidad del proceso de toma de decisiones familiares. Hacían que sus hijos cooperaran creando vanos compromisos y apelando al sentido del «deber» (confiar en este método perjudica, de forma gradual pero inevitable, la relación entre padres e hijos. Sin embargo, el nivel de erosión no suele hacerse evidente hasta que los hijos se van de casa). Pero, como ya se ha dicho, cuando los hijos llegan a la edad adolescente, son suficientemente mayores para negarse a cooperar. Algunos hijos se niegan a cumplir acuerdos u obligaciones, sin 195
ninguna explicación concreta. Los adolescentes responden de este modo no sólo en familias en las que se ha inculcado una educación estricta, sino también en familias aparentemente más flexibles. De hecho, muchos padres flexibles basan su exigencia de flexibilidad, consideración y responsabilidad social en fuertes principios morales; en este sentido, son estrictos. En muchos casos los hijos han vivido esta rigidez como una carga o una barrera que durante muchos años les impedía estar cerca de sus padres, pero su reacción a su experiencia familiar sólo se demuestra cuando son lo suficientemente mayores como para negarse a participar. ¿Qué pasa cuando los hijos se niegan a colaborar y no se tienen argumentos o conversaciones sensatas que mejoren la situación? En mi opinión, los hijos que no cooperan nos dicen que la familia espera demasiada cooperación por parte de sus integrantes. En consecuencia, estos hijos deben quedar oficialmente exentos de realizar cualquier tarea doméstica durante un periodo indefinido de tiempo. ¿Por qué? Las señales de rechazo del hijo indican que su sentido de la responsabilidad personal y social está seria y peligrosamente desequilibrado. En caso de que esto no fuera así (si no se amenazara su integridad), no reaccionaría de un modo tan radicalmente asocial. Para restablecer su responsabilidad social, tiene que recuperar su responsabilidad personal, puesto que esta responsabilidad es un requisito básico para el desarrollo de un sentido real de la responsabilidad social. Para muchos adultos, ésta es una solución simple pero muy provocativa. Sin embargo, es la única forma que conozco que garantiza un buen resultado. Y lo que es más importante, su efectividad se basa en un fuerte principio ético. Mi experiencia me indica que se necesitan una media de entre seis y ocho meses antes de que los hijos rebeldes empiecen a ayudar en casa. Dependiendo de hasta qué punto los padres sean capaces de aceptar esa ayuda sin explotarla, la responsabilidad social del hijo en el seno familiar quedará fuertemente establecida al cabo de aproximadamente un año o un año y medio. Pero lo que quizá sea el logro más importante es que el hijo estará desarrollando su responsabilidad personal y, por lo tanto, ya no necesitará actuar de forma desafiante. El proceso de curación que propongo es doloroso para ambas partes. A los hijos no les gusta no colaborar con la familia (no hay que dejarse engañar porque la primera reacción al no tener que hacer tareas sea un «¡Guay!»). Los padres, por su parte, tienen 196
que pensar y actuar de un modo totalmente opuesto a lo que han aprendido a considerar como algo sagrado. Pero este proceso es inevitable. Los padres deben utilizar ese tiempo para hacer frente al hecho de que su código moral puede no haber tenido un fundamento claro. Esto no quiere decir que sus conceptos morales fueran «erróneos», sino que, con el tiempo, esos conceptos se han convertido en automatismos y ahora tienen que llenarse de sentido. Los padres tienen un papel decisivo en este proceso; son los patrones del barco. El barco llegará a puerto a salvo dependiendo de la responsabilidad con la que hacen uso de su poder, y de la voluntad que demuestren para cambiar la velocidad y la dirección según sea la naturaleza del viento y de la tripulación.
CUANDO EL ÉXITO ES CASI UNA REALIDAD Algunos niños parecen seguir el sendero adecuado, pero de pronto toman un camino destructivo. Se dejan llevar por una vida delictiva o adictiva, o se dejan arrastrar hacia otros comportamientos autodestructivos que sus padres siempre han intentado evitar. Esos sucesos suponen una tentación para los padres de reforzar e intensificar su papel de educadores, puesto que quieren intentar por todos los medios que su hijo deje ese comportamiento autodestructivo. Sin embargo, a pesar de que el sufrimiento parece insoportable, y de su gran deseo de retomar el control, los padres deben reconocer que es demasiado tarde para obtener los frutos deseados. De hecho, tales intentos sólo sirven para empeorar la situación, tanto para los padres como para los hijos. Una vez que empiezan a desaparecer la estupefacción y el pánico inicial, los padres deben hacer tres cosas: 1. Compartir sus sentimientos de culpa y sus reproches hacia sí mismos con la pareja y con otros adultos (no con su hijo), para que puedan descargar esos sentimientos y concentrar su energía en su responsabilidad y en el futuro. 2. Ser directos y personales cuando hablan con su hijo. Tienen que responsabilizarse de sus sentimientos y reacciones, y no intentar asumir el papel de terapeuta, policía, juez o cura. 197
Cabe recordar que el comportamiento autodestructivo del hijo no va en contra de los padres; es un intento de minar su propia dignidad humana. 3. Asumir la responsabilidad de obtener ayuda para la familia. No importa si los padres, en primera instancia, recurren a un buen amigo de la familia, un maestro, un cura o un terapeuta familiar profesional. Lo más importante es que toda la familia (incluidos los otros hijos) reciba ayuda. Todos los miembros de la familia se sienten como un accesorio, y todos los miembros comparten responsabilidad. Hay que recordar, no obstante, que los servicios públicos o las consultas privadas sólo pueden tener el efecto deseado si la familia está dispuesta a autoexaminarse y a cambiar la forma de interacción entre sus integrantes. Cuando una persona joven empieza a actuar de forma autodestructiva, ese comportamiento se debe a varios factores interrelacionados: amigos, condición social y económica de la sociedad y de la familia, cultura, política relacionada con niños y jóvenes en la comunidad local, etcétera. Y, evidentemente, también está la familia. Independientemente de lo importantes que puedan parecer los demás factores, los padres tenemos que afrontar el hecho de que algún aspecto de la relación con nuestros hijos los convirtió en personas vulnerables. Algo que les dimos, o que les negamos, hizo que fuera imposible que desarrollaran su autoestima y responsabilidad personales. A pesar de hacerlo lo mejor que supimos, sin saberlo, les decepcionamos. Por lo tanto, si queremos realizar una contribución importante a la vida de nuestros hijos, debemos reconocer nuestra parte de responsabilidad por nuestro bien y por el de nuestros hijos. Tenemos que responsabilizarnos de dos cosas: que existían procesos destructivos en la familia y que tenemos que sustituirlos por procesos constructivos. Si no asumimos esta responsabilidad, entonces nuestros hijos interiorizarán nuestros errores con un sentimiento de culpa, lo que les hará todavía más vulnerables. Existen dos motivos adicionales para obtener ayuda externa. Ningún padre o madre puede percibir de forma objetiva el proceso interactivo que se da en su propia familia (mis colegas y yo, psicólogos y terapeutas familiares, somos testigos de que es algo también aplicable a los considerados expertos en la materia). Sólo mediante ayuda externa los padres pueden ser cons198
cientes de los procesos destructivos que existen y han existido en la familia. En los años comprendidos entre el inicio de la pubertad y el comienzo de la edad adulta, los jóvenes tienen dificultades para alterar su comportamiento autodestructivo sin ayuda ajena a la familia. Están a punto de completar su desarrollo según su herencia genética y su crecimiento dentro de la familia. Han conseguido mantener un equilibrio entre el cumplimiento de sus propias necesidades y su impulso de cooperación con sus padres, hasta el punto en que esto era posible en su familia. En otras palabras, han completado quince años de duro trabajo, y los frutos de ese esfuerzo están empezando a notarse. Bajo una capa de dureza y robustez, los adolescentes son tan vulnerables como jóvenes mariposas secando sus alas al sol. Cuando se está a punto de terminar la transformación, algunos empiezan a realizar acciones destructivas y autodestructivas. Si los padres u otros adultos les hacen sentir culpables, se mantienen en los mismos patrones de comportamiento, y la autodestrucción se convierte en algo casi imposible de frenar. Sin embargo, si los padres están preparados para asumir una parte activa y personal de responsabilidad, los adolescentes pueden empezar a reconstruir lentamente su autoestima y, en consecuencia, se tratarán mejor a sí mismos.
199
8 PADRES
Nunca en la historia había habido tanta diversidad de familias. En este capítulo, voy a centrarme en la familia nuclear, formada por los dos padres y sus hijos. Intentaré enumerar varios principios útiles que pueden seguir los adultos para reforzar las relaciones en la familia. Éste es un objetivo importante, puesto que, como he ido descubriendo a lo largo de mi experiencia como terapeuta, el antiguo modelo de relación marital (marcado por la desigualdad entre los distintos integrantes) está a punto de desaparecer. Durante siglos, hombres y mujeres se han unido en matrimonio para obtener estabilidad, seguridad y aceptación social. Las mujeres solteras tenían una situación social claramente más insegura que los hombres solteros, hecho que todavía está vigente en muchos países. Pero, por lo general, los pueblos occidentales han desarrollado nuevas exigencias y expectativas sobre el rol que las mujeres deben seguir en el matrimonio y la vida en común. En la actualidad, el matrimonio o la convivencia se han convertido en una elección existencial para hombres y mujeres. Con esto quiero decir que ya no buscamos en el matrimonio estabilidad o aceptación social; lo que esperamos obtener del matrimonio es el establecimiento de una relación que nos llene tanto emocional como espiritualmente. Se trata de un gran avance. Ahora la dignidad humana es mucho más importante que en el pasado. La importancia de convertir la dignidad en nuestra nueva prioridad es la base de este capítulo. Cuando comparo mi experiencia de terapia con parejas de distintos países y culturas que me son familiares, dos cosas se hacen evidentes. Primero, los grandes conflictos existentes en las relaciones basadas en el amor son universales. Las posibles diferencias sociales y culturales son superficiales. Segundo, he descubierto que 201
el modelo tradicional de «buen matrimonio», que se basaba en una relación desigual entre el hombre y la mujer, está quedando desfasado. ¿Soy demasiado optimista? (Como me dijo un viejo amigo y colega: «Cuando tienes un martillo, todo lo que está a tu alrededor empieza a tomar forma de clavo»). Espero que no. Empezando por este nuevo enfoque de la dignidad humana, intentaré formular algunos principios básicos que puedan servir de base para la convivencia entre personas adultas con un espíritu de igualdad. En este capítulo no se darán consejos concretos (no tiene sentido sustituir las viejas reglas por otras nuevas), sino que se intentará sentar las bases para la experimentación y la transición. La experiencia me ha enseñado que el principio de igual dignidad requiere un gran respeto por las diferencias individuales, y todo intento de generalizar o simplificar en exceso debería tomarse con suma precaución.
DIFERENCIA Cuando dos personas se conocen, se enamoran y deciden iniciar una vida en común, las diferencias son más numerosas que las coincidencias. Lo saben, pero es como si el amor adormeciera sus sentidos y les llevara a un mundo de fantasía. En otras palabras, se engañan y se obligan a creer que el hecho de amarse e iniciar una vida juntos depende de ser lo más parecidos posible. En la primera fase de su vida en común, intentan alcanzar esta uniformidad rindiéndose a favor del beneficio de la unidad; al cabo de cierto tiempo, empiezan a desear o exigir que la otra parte se sacrifique un poco como prueba de amor y dedicación a la relación. Éste es el modelo eterno y universal. No se puede evitar, sólo interrumpir. Sin embargo, cuando hablamos de nuestros padres, rápidamente surgen dos grandes diferencias. La primera es que en la mayoría de los casos son de géneros opuestos. Y la segunda es que tienen personalidades distintas. Considero que nuestras «personalidades» son la suma de nuestras diferentes estrategias de supervivencia, que han sido moldeadas por las oportunidades y limitaciones que vivimos en la familia y la cultura en la que crecemos. Nuestra estrategia general de supervivencia es una expresión del modo en que aprendimos a tra202
tar el conflicto entre integridad y cooperación para que fuera lo más soportable para nosotros y lo más aceptable para nuestros padres. Nuestra estrategia de supervivencia siempre es parcialmente autodestructiva. Independientemente de lo que recordemos de nuestra infancia, todos fuimos heridos y desarrollamos un cierto número de formas poco saludables de tratarnos. Algunos nos refugiamos en la soledad; otros intentamos unirnos con los padres, y otros buscan formas más o menos cómodas entre estos dos extremos. Cabe recordar que nuestro comportamiento autodestructivo es también destructivo para las personas que nos son más cercanas y para la relación que mantenemos con ellas. Cuando nos empiezan a amar, estas personas se abren a nosotros y se convierten en seres vulnerables. Puesto que hemos convivido con nuestras tendencias autodestructivas durante mucho tiempo, a menudo nos hacemos inmunes al dolor que nos causan o nos resignamos a soportarlo. Pero nuestro comportamiento autodestructivo y sus consecuencias causan una fuerte impresión en nuestras parejas, y en nuestros hijos, que nos conocen desde hace menos tiempo. La estrategia de supervivencia adecuada en nuestra familia de origen pocas veces es la estrategia que debemos adoptar en la nueva familia. Estamos cometiendo un error si consideramos que nuestra estrategia de supervivencia inicial es una estrategia de vida. ¿Cómo podemos transformar nuestra estrategia de supervivencia en una estrategia de vida? Necesitamos dos ingredientes: el amor que recibimos de los demás y nuestro deseo de ser tan valiosos como sea posible en sus vidas. Y luego tenemos que trabajar duro para lograr dicha transformación. Si creamos una familia por primera vez antes de llegar a los treinta o treinta y cinco años, ni conocemos a la otra persona ni nos conocemos a nosotros mismos. Sólo conocemos nuestras personalidades, que, como ya se ha mencionado, son nuestras estrategias individuales de supervivencia. No reconocemos nuestras diferencias. El hecho de estar enamorados nos llena de un sentimiento de bienestar, en nosotros mismos y en nuestra relación, y por lo tanto es natural que no pensemos en que pronto tendremos que empezar a desarrollarnos y cambiar. En las generaciones anteriores, la cultura no exigía que la gente se desarrollara; la gente tenía que adaptarse. Cuando dos personas se unían para formar una familia, la nueva familia exigía lo 203
mismo que se exigía en la familia de origen: sacrificio personal. Las personas tenían que relegar sus necesidades por el bien de los demás. En la familia moderna, en que las relaciones se basan en la igual dignidad, las exigencias son bastante diferentes: una relación constructiva con la pareja y los hijos exige que queramos desarrollarnos como seres humanos. Pero este desarrollo no debe estar motivado por las condiciones impuestas por los demás miembros de la familia, sino que debe estar motivado para evitar su sufrimiento. Puesto que en la mayoría de los casos nuestras estrategias de supervivencia son bastante idiosincrásicas, el tiempo necesario para desarrollarnos y la oposición que encontremos a lo largo del camino también dependerán de cada persona. Nuestra pareja puede ser más o menos paciente, y más o menos sensible, a nuestro sufrimiento. Sin embargo, los niños demuestran un bajo grado de inhibición. Nos aseguran, con pruebas muy evidentes, que somos perfectos y todopoderosos. Cuanto más comprometidos estemos en desarrollar aspectos de nuestras propias personalidades, menos autodestructivos serán nuestros hijos. La reciprocidad sustituye a la unilateralidad. Muchas parejas consideran sus diferencias como una fuente de inspiración. No obstante, cuando nos convertimos en padres y el desarrollo de la nueva vida depende muy directamente del equilibrio, a menudo vivimos estas diferencias como un contratiempo, no como una fuente de inspiración. A veces, es positivo recordarnos mutuamente que cuando dos adultos se convierten en padres, los más afortunados poseen, entre los dos, una tercera parte –aproximadamente– de la experiencia y los conocimientos necesarios para llevar a cabo un trabajo más o menos competente en lo que a la educación del hijo se refiere. Este conocimiento surge de lo que aprenden el uno del otro, y de lo que el hijo les enseña mediante la información competente que les va dando a medida que va creciendo. Los conflictos surgen de la naturaleza del proceso de aprendizaje. En consecuencia, necesitamos saber cómo utilizar los conflictos de una forma positiva en lugar de utilizarlos para determinar quién «tiene la razón». Veamos un ejemplo que resultará familiar para todos los que han sido padres por primera vez:
204
Ella: No puede ser bueno que llore cada vez que la cambias. ¿Por qué tienes que ser tan brusco con ella? Él: Cuando hay que cambiarla, hay que cambiarla. Puede que tú tengas tiempo de jugar horas y horas con ella cada vez que lo haces, pero me parece que tiene que aprender que algunas cosas hay que hacerlas y punto. Ella: De acuerdo, pero supongo que te das cuenta de que para ella no es demasiado divertido. Él: Yo no estoy hablando de lo que es divertido y de lo que no lo es. Lo que digo es que hay algunas cosas que se tienen que hacer y punto. Y luego ya habrá tiempo para jugar. ¿Qué crees que pasa en la guardería? ¿Crees que tienen tiempo para dedicarle una atención especial?
Este conflicto es muy común, puesto que hay dos actitudes distintas (la masculina y la femenina) que están enfrentadas. Determinar quién tiene la razón es el aspecto menos importante de este conflicto. Lo más importante es que estas dos personas están condenando el modo de hacer del otro: «¡Eres demasiado brusco!», «¡No tienes una visión real de las cosas!». Supongamos que el conflicto hubiera ido por otros derroteros: Ella: No puede ser bueno que llore cada vez que la cambias. ¿Por qué tienes que ser tan brusco con ella? Él: Puede ser que no haga las cosas como tú quieres, pero es mi forma de hacerlas. ¿De acuerdo? Ella: Vale, vale.
Esta versión es un ejemplo de lo que pasa cuando el respeto por las diferencias personales se reduce a una simple frase. A primera vista, puede parecer que esta pareja ha llegado a un compromiso; pero, de hecho, su diálogo se caracteriza por una falta de contacto que pone de manifiesto nuestro sentido del individualismo. El padre está solo con su actitud; la madre, con su preocupación (y mientras la niña sigue llorando). El conflicto ha sido despojado de todo lenguaje expresivo y de sentimientos, pero la resolución queda muy lejos. Para que el diálogo entre estos dos padres tenga sentido y sea constructivo, tiene que ser personal, tiene que estar relacionado con las dos personas que son. En parte, es justificable defender que las actitudes son personales y que las discusiones sobre 205
estas actitudes pueden ser constructivas, pero el requisito básico para estas conversaciones es que sean puramente intelectuales. Éste no suele ser el caso, especialmente si el tema de debate es la forma de convivencia de los padres y el modo de tratar a sus hijos. En ese caso, puesto que el conflicto trata sobre el sufrimiento y la frustración personal, los padres deberían utilizar un lenguaje personal. Ella: Oye, me entristece que Emma siempre llore cuando la cambias. ¿Podemos hablarlo? Él: Sí, claro. ¿He vuelto a hacer algo mal? Ella: No sé si está mal. Lo único que sé es que cada vez me entristece y que tengo ganas de interrumpirte y ayudarte a estar mejor con ella. No sé si te molestaría que interfiriera, y es por eso que tenemos que hablarlo ahora. Creo que me haría falta saber qué es lo piensas sobre todo eso. Él: No veo que sea un problema. Preferiría que riera todo el rato, pero hay que cambiarla. Ella: Quizá no seamos tan distintos el uno del otro. ¿Te parece bien que te dé un par de sugerencias? Él: No, la verdad es que no mucho... La verdad es que no sé si lo puedo hacer de forma muy diferente... de mi propia forma, quiero decir.
En la mayoría de los conflictos que llegan a este punto, sería bueno que la pareja dejara de hablar en este momento. Los dos partes se han escuchado y han respetado los límites de cada una. Han dado su opinión en lugar de intentar convencer a la otra parte. Cabe recordar que la «musicalidad» de la conversación es más importante para el bienestar de la familia que el hecho de llegar a un posible acuerdo o conclusión. A menudo, pensamos que avanzaremos más deprisa si los conflictos se resuelven llegando a una conclusión, pero esto pocas veces sucede. En la mayoría de los casos, la búsqueda de una solución provoca el bloqueo del desarrollo personal. Es posible que Emma siga mostrándose frustrada y enfadada con su padre durante las próximas semanas o meses, pero es mucho mejor para ella convivir con sus sentimientos que ser un arma en la lucha de poder de sus padres. Volvamos al primer intento de la madre de Emma de alterar la interacción destructiva presente en la familia: «No puede ser bueno que llore cada vez que la cambias. ¿Por qué tienes que ser tan 206
brusco con ella?». Lo que en realidad quiere decir es: «Lo estás haciendo mal, eres demasiado brusco con Emma». Su primer comentario es un buen ejemplo de que el contenido es siempre menos importante que el proceso en la interacción entre dos personas. Supongamos que la madre tiene razón: la interacción entre padre e hija no es la adecuada porque el padre trata a su hija sin comprensión ni simpatía, como si fuera una tarea más que hay que realizar. Sin embargo, cabe destacar que el tono y la forma del comentario de la madre es tan insensible y ofensivo como el comportamiento del que acusa a su marido. Por lo tanto, su afirmación pierde credibilidad. En lugar de resolver un problema en su familia, lo que hace es multiplicarlo por dos. Además, el modo en que trata a su hija saldrá perjudicado si no descubre una forma de combinar el cuidado de su hija con la consideración hacia su pareja. Paradójicamente, habla con su compañero de este modo porque ése era el modo en que le hablaban sus padres cuando era niña y necesitaba que la corrigieran. Recuerda el sufrimiento por el que tuvo que pasar (por eso habla en nombre de su hija), pero es una cuestión de tiempo que trate a su hija del mismo modo. La madre, como todos nosotros, actúa de forma destructiva por culpa de sus buenas intenciones. Pero cuando los padres crean una familia, ellos son los responsables de intentar superar el pasado. Deben intentar dejar atrás las acciones y actitudes inútiles que surgieron del amor que sintieron hacia sus padres.
LIDERAZGO COMPARTIDO Existen diferentes modelos de liderazgo familiar. En la Europa contemporánea, algunas familias tienen en su reino a un tirano doméstico dominante, patriarcal; y otras, a una «Madre Tierra» gentil y decidida. Algunos padres se consideran un dúo democrático que toma todas las decisiones conjuntamente; otros se consideran colíderes que delimitan respetuosamente sus propiedades, en las que pueden ejercer su poder personal. Otros padres luchan por cada centímetro de territorio y por cada gramo de poder. Y algunas familias conciben la paternidad como un concepto en que cada uno de los padres tiene una igual dignidad. 207
Estos modelos de liderazgo se basan en dos premisas. La primera es que mujeres y hombres son iguales en lo que respecta a su vida social, política y económica. La segunda es la idea de que hombres y padres deben compartir una responsabilidad activa en el funcionamiento diario del hogar; es decir, tienen que estar emocionalmente integrados en la familia y tener un papel cotidiano activo en el cuidado de los niños. En vistas de la tradición histórica de la familia en Europa, éste es un concepto revolucionario. Hombres y padres han tenido siempre importantes áreas de responsabilidad tanto dentro de la familia como en relación con ella. Sin embargo, han sido pocas las veces en que han participado en la vida cotidiana que comparten madres e hijos. De hecho, en la no lejana década de 1930, los expertos en educación daneses recomendaban que los niños comieran antes de que sus padres volvieran del trabajo. Se consideraba un hecho no deseable que el jefe y proveedor de la familia compartiera su comida principal con niños pequeños. El liderazgo compartido se caracteriza por el hecho de que tanto el padre como la madre son capaces de asumir todos los roles necesarios en la familia y aceptan que esos roles se solapen siempre que sea necesario. Incluso si se da el caso, con el tiempo, de que parejas que viven juntas establezcan formas de compartir las responsabilidades según sus intereses y capacidades, se trata de un acuerdo con áreas específicas de responsabilidad. Por ejemplo, en algunas familias, el hombre cuida del campo, de los animales y de las máquinas; mientras que la mujer cuida de los hijos, de la casa y del jardín. Este acuerdo, con áreas específicas de responsabilidad, puede evidentemente basarse en un gran sentido de la dignidad y el respeto, pero no es un ejemplo de liderazgo compartido. Además, el liderazgo compartido surge de la creencia de que los dos adultos tienen los mismos derechos en la toma de decisiones, y de que las decisiones son tomadas conjuntamente o por el adulto más competente en esa área específica. Este acuerdo difiere del concepto de familias democráticas, en la que cada decisión se debate y decide en común. Las decisiones tomadas por un miembro adulto reciben el apoyo del otro, incluso en los casos en que hay una diferencia de opinión. En las familias en que el liderazgo está compartido, el desacuerdo y las diferencias de opinión a menudo se presentan bajo la forma de intercambio de información una vez ya se han tomado las decisiones; no son mani208
festaciones de una lucha por el poder. El objetivo de las negociaciones no es demostrar quién tiene la razón, sino expresar una opinión y que esa opinión se considere seriamente. En lo que a la paternidad se refiere, el liderazgo compartido se inicia con la idea de que tanto los padres como los hijos tienen diferentes límites y necesidades. No se basa en el acuerdo de los padres sobre límites y reglas, sino en el principio de que todo individuo tiene derecho a que se le considere seriamente. Este tipo de familias recibe el nombre de «familia postdemocrática», en la que la toma de decisiones tiene más importancia que las propias decisiones, y en la que las minorías se involucran y no se marginan. Cada vez más familias evolucionan hacia este tipo de liderazgo. Sin embargo, uno de los problemas que encuentran estas familias es que son pioneras. Ninguna de las instituciones (políticas o privadas) de la sociedad les ofrece modelos a seguir. Éste es uno de los muchos motivos que provocan que el liderazgo compartido no pueda establecerse de un modo sistemático en las familias individuales; muy al contrario, evoluciona como un lento proceso que variará según el desarrollo de cada miembro de la familia.
RELACIÓN Y PATERNIDAD En el pasado, cuando una pareja tenía a su primer hijo, el hombre acostumbraba a mantener su puesto de trabajo. De él sólo se esperaba que añadiera la responsabilidad de ser padre a los otros roles, y se veía más obligado a sustentar a la familia. Cuando una mujer se convertía en madre, su estatus sufría un cambio más radical: en muchos casos, tenía que dejar de lado su independencia y sus necesidades como mujer por el bien de su responsabilidad maternal, hecho que se mantendría durante el resto de su vida (con la llegada, años más tarde, del papel de abuela). Estos roles todavía se mantienen en muchas partes del mundo; la idea de una reescritura del guión familiar es relativamente nueva. Sólo en ciertos países la mujer ha empezado a considerar su rol tradicional como una limitación social y existencial. En muchas ocasiones, los hombres también han empezado a cuestionar su rol después de que lo hicieran ellas. 209
No obstante, la rigidez de los roles de madre y padre no sólo está históricamente determinada. La experiencia de tener un hijo es un hecho tan importante y provoca tal trastorno emocional que gran parte de las parejas pronto empiezan a identificarse con esos roles particulares. Hay quien deja de utilizar los nombres de pila para llamarse «Papá» y «Mamá». Para la mayoría de nosotros, la paternidad centra súbitamente gran parte de nuestras vidas, de modo que nuestra relación tiende a pasar a un segundo plano durante unos cuantos años. Teóricamente puede afirmarse que este debilitamiento de la relación entre los padres (con el consiguiente sentimiento de pérdida y frustración) también supone una desventaja para los niños. Hay un aspecto particular de la relación entre los padres que es sumamente importante para la paternidad y para las posibilidades que tienen los padres de tratar y resolver los conflictos relacionados con sus hijos: los miembros adultos de la familia tienen que ser capaces de hablar el uno con el otro como hombre y mujer, como amigos y amantes, como dos personas que tienen su propia identidad personal. Si a una mujer no le gusta cómo su marido ayuda a su hijo con los deberes, es importante que se dirija a su marido como amiga y compañera, no como la madre de su hijo. Si una esposa está preocupada por lo que hace su hija adolescente fuera de casa, es importante que el hombre escuche las preocupaciones de su mujer como marido, no como el padre de su hija. El rol de padres es más adecuado para la interacción con los hijos. En la interacción entre adultos, es importante que los adultos se representen a sí mismos. Esta idea no sólo es importante para mantener la amistad y el aspecto erótico de toda relación; paradójicamente, también es importante para asegurar nuestro desarrollo como padres y como seres humanos. Si cuando hablamos con nuestra pareja sobre nuestra relación lo hacemos asumiendo los roles de padre y madre, inevitablemente ponemos a nuestros hijos en el centro de la conversación, que por lo tanto versará sobre lo que los hijos hacen o dejan de hacer. Para desarrollarnos como seres humanos, y así educar a nuestros hijos de la forma más adecuada, tenemos que hablar sobre nosotros. Evidentemente, los hijos nos pueden servir como punto de partida de estas conversaciones, pero no pueden ser el objeto perpetuo de las mismas. Resulta muy fácil olvidar este principio; por eso nos necesitamos mutuamente para recordarlo. Aparte de ser madres y padres, también somos hombres y mujeres individuales con nuestras pro210
pias experiencias, sentimientos, necesidades, historias y sueños; hombres y mujeres que existen más allá de nuestros roles de padres. Podemos ayudarnos a recordar esta realidad yendo al cine, de escapada un fin de semana o saliendo a cenar. Pero también es buena idea prestar atención a aquellas conversaciones que han durado más de una hora y que se han centrado exclusivamente en los niños. A veces conozco a padres que creen que la única forma que tienen de desarrollarse como individuos es encontrar posibilidades de crecimiento fuera del hogar. Esta idea supone el inicio de un círculo vicioso. Los padres sienten que se convierten en personas menos importantes para el otro miembro de la pareja, que ya no son el punto central de su vida. Esto sucede no porque realmente no sean importantes, sino porque no son capaces de imaginarse un escenario familiar diferente. Por el contrario, otras personas sienten que la búsqueda de nuevas experiencias fuera de la familia es una amenaza. Pero, en realidad, la amenaza real del matrimonio es la falta de conciencia en una pareja de las posibilidades que existen de mejorar su relación. Mi experiencia me ha enseñado que hay muy pocas cosas que tengan un impacto tan positivo en nuestra existencia individual como el hecho de tener una relación de amor, comprometida y que nos inspire existencialmente. En cierto sentido, sólo desde hace poco tiempo las familias han considerado este objetivo como una prioridad. Todavía hay un gran número de familias que destacan negativamente por el potencial humano infrautilizado.
RECIPROCIDAD, IGUAL RESPETO Supongo que los seres humanos siempre han experimentado un sentimiento de fascinación, respeto y responsabilidad ante la primera visión de la nueva vida que han creado. El deseo y el impulso de proteger y amar al bebé, y la voluntad de darle una buena vida amanecen como el sol en nuestro interior. Incluso aquellas personas que han tenido una infancia desgraciada y no se sienten felices con su vida actual sienten ese impulso. Sin embargo, el impulso de dar es recíproco. Los niños también lo sienten hacia nosotros. Éste es un concepto que tenemos que 211
aprender. Los niños nos permiten sentirnos valiosos gracias a su propia existencia, que al mismo tiempo les permite sentirse valiosos. Esto únicamente es posible cuando aprendemos a ser menos egoístas y a reconocer la competencia personal de nuestros hijos como un regalo que nos dan; un regalo que no saben que nos ofrecen hasta que lo aceptamos. Si no aprendemos este concepto básico, crecerán creyendo que no tienen otro valor que el que se puede expresar a través de las notas de la escuela y del éxito social. Es un hecho que les duele, y, además, no les ayuda a convertirse en miembros productivos de la sociedad. Por extraño que pueda parecer, siempre hemos sido conscientes del regalo de su competencia, aunque tradicionalmente sólo lo hemos reconocido la mitad de las veces. Cuando los niños se portan bien y se desenvuelven sin problemas, interpretamos estos hechos como señales de nuestro propio valor y competencia, a los que respondemos diciendo a nuestros hijos lo «buenos» que son. Sin embargo, cuando los niños son incontrolables, malos, furiosos y destructivos reaccionamos pensando que puede ser por algo que no hayamos hecho, con lo que reconocemos parcialmente nuestra incompetencia. Pero siempre hemos creído que lo mejor era «dar» más: más atención, más amor, más restricciones, más castigos corporales, más control. Existen dos explicaciones a este hecho. La primera es cultural: tendemos a hacer lo que hacen los demás. La segunda es que cuando sentimos que no somos tan válidos en nuestras relaciones como nos gustaría ser, reaccionamos de forma agresiva, nos enfadamos, nos volvemos violentos. Además, en los casos en que están en juego aspectos fundamentales (en relación con nuestros hijos y con nuestra pareja), nuestras reacciones son más violentas. Cuestionamos el valor que tienen para nosotros y les castigamos porque no nos sentimos lo suficientemente valorados. Esto es lo que sucede cuando los niños pequeños tropiezan con algo cuando van por la acera. Les tiramos del brazo y les gritamos: «¡Mira por dónde andas!». Cuando nuestro hijo de cinco años viene llorando por tercera vez con una herida en la rodilla, le decimos: «¡Tienes que aprender a mirar por dónde vas!». Cuando los maestros nos dicen que nuestros hijos no cumplen con las expectativas, nos enfadamos con los maestros, con nuestros hijos o con ambas partes. Cuando nuestro matrimonio está en un punto muerto, culpamos a nuestra pareja; cuando no podemos hacer frente a 212
la vida, culpamos a nuestros padres o a la sociedad. Las únicas personas que no siguen este tipo de comportamiento son aquellas que han aprendido a tragarse su ira, a volcarla hacia sí mismas en forma de sentimientos de culpa, depresión y autocastigo. En relación con los niños, hemos aprendido que tenemos que escucharles, reconocer su competencia y aprender de ellos para así poder ser tan valiosos para ellos como queremos. Cuando el comportamiento de nuestros hijos nos hace sentir menos valiosos, la mayoría de las veces es porque no lo somos; es decir, antes del conflicto no fuimos capaces de transformar nuestro sentimiento de afecto en un comportamiento afectuoso, no supimos transformar nuestras buenas intenciones en una relación provechosa. Ésta no es una situación que podamos cambiar inmediatamente sólo con hacer un par de cosas. Lo único que podemos hacer es abrirnos a nuestros hijos e intentar descodificar la información que nos dan de forma espontánea o demorada (debido a la fidelidad que nos tienen). Los niños no intentan enseñarnos nada; no siguen una teoría educativa. Se limitan a convivir con nosotros y decirnos cómo sienten las cosas. La mayoría de nosotros nos desarrollamos tan lentamente como seres humanos que no dejamos de enfadarnos hasta que nuestros hijos ya se han convertido en personas adultas. Aprender a cambiar nuestra percepción es difícil y necesita tiempo. Pero no es malo tomarnos el tiempo necesario siempre que no sigamos creyendo que la culpa es de nuestros hijos. Una vez, el padre de un violento e incontrolable niño de siete años me miró directamente a los ojos y me preguntó, con exactamente la misma desesperación y expresión desafiante que su hijo había heredado: «¿Realmente es necesario pensar tanto en lo que hay que decir a un niño de esa edad? Mis padres nunca me dijeron nada que no fuera un ¡NO!». Supongo que ninguno de mis lectores se sorprenderá al saber que mi respuesta fue: «¡Sí!».
213