Perón y su tiempo [Tomo III: El régimen exhausto, 1ra ed.] 9789500734875
El relato de la crisis y el derrumbe. En este volumen final, el autor empieza relatando lo sucedido en 1953, un año pród
191 30 2MB
Spanish Pages 455 Year 2013
Polecaj historie
Table of contents :
Portada
Prólogo
El régimen exhausto
1953: Las bombas y el olvido
Ibáñez y Perón
Eisenhower y Stalin
Los éxitos y las torpezas
Vargas y Perón
Los temblores de abril
Los terroristas y los incendiarios
La gran redada
Perdones inducidos
La estrecha apertura
Bienvenido, míster Milton
La tierra y los capitales
El calvario socialista
Los conservadores
Los radicales
Amnistía, pero poca…
Un año mejor
La solidez y la corrupción
Viudo y huérfano
1954: “Triunfo en toda la línea”
Los alicientes escasos
Guatemala no interesa
Festival
Gremios: las últimas turbulencias
Nuevas e insuficientes inversiones
Cosas del radicalismo y un nuevo partido
Las intuiciones del cambio
“Intensamente satisfecho por sus aplausos…”
1954: El conflicto
Perón y la Iglesia
Los preludios del ataque
El ataque
La máquina en marcha
“Problema terminado…”
Diciembre: la gran ofensiva
1955: Crisis y caída
Un plácido estío
Vistazo provinciano
Producir, producir, producir…
El contrato de la discordia
La ofensiva de otoño
Los fuegos presentidos
Las llamaradas de junio
Preludios de un giro
Los juegos de la insinceridad
Las voces opositoras
La última vez desde el balcón
“Intermezzo” personal
Conspiración
La revolución de septiembre
Perón en esos días
General, he terminado con usted…
Notas
Sobre fuentes, bibliografía y agradecimientos
Índice
Créditos
Acerca de Random House Mondadori ARGENTINA
Citation preview
Félix Luna Perón y su tiempo TOMO III / El régimen exhausto (1953-1955)
Sudamericana
PRÓLOGO
Perón y su tiempo es la culminación de una labor que empezó con Yrigoyen, publicado en 1954, y que a través de la personalidad del caudillo radical intentó reconstruir la evolución política del país desde la batalla de Caseros hasta los primeros años de la década de 1930. En Alvear (1957) traté de profundizar la significación de este decenio. En Ortiz (1978) aporté puntos de vista nuevos al estudio del mismo período. En El 45 (1969) ensayé evidenciar la importancia de los procesos populares desatados ese año. Finalmente, en Argentina de Perón a Lanusse (1973) se incluye un capítulo que es como un índice de esta saga. Entre Yrigoyen y Perón y su tiempo corren, pues, más de treinta años de mi propia vida. Es natural que a lo largo de este lapso haya mudado conceptos, creencias y juicios valorativos: decía Collingwood que no podía sentir respeto por un historiador que piensa lo mismo durante treinta años… Lo que no ha cambiado es el designio que me animó desde el principio: brindar a mis compatriotas una visión fundada, honrada y razonablemente imparcial del pasado común, a fin de que todos estemos en
mejores condiciones para entender de dónde venimos, por qué somos cómo somos, qué pistas nos conducen al futuro. Por eso, ni esta ni las anteriores obras han sido concebidas como una pura investigación académica. Mi propósito ha sido escribir libros ilustrativos y amenos; historias que cualquiera pueda leer y comentar con su vecino. Respeto la historia erudita, la considero indispensable, cosecho y utilizo permanentemente sus frutos, saludo a quienes avizoran sus alquimias a través de un celaje de estadísticas y sobre un lastre de notas de pie de página, o a aquellos que la componen redoblando las teclas de la computadora. Pero esta no es mi cuerda. Trato de prescindir de los “marcos teóricos”, para hacer accesible a todos la evocación de procesos que son de todos y a todos atañen. Por otra parte, este es un libro argentino, como lo son los anteriores: quiero decir que no puedo ni quiero competir con esos admirables investigadores norteamericanos o europeos que vienen a escribirnos nuestra historia. Yo aspiro, más bien, a evocar y transmitir vivencias, la sustancia viva de los procesos, porque no quiero quedarme en la posición de un observador de fenómenos de probeta. Lo cual implica un mayor riesgo de error: como nunca he recibido apoyo de instituciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, ni jamás he sido becario ni conté con ayuda alguna de fundaciones, universidades o consejos de investigaciones, puedo haber incurrido en fallas, omisiones o errores. La labor historiográfica que ahora empiezo a concluir fue llevada a cabo, además, hurtando mi tiempo a trabajos propane lucrando y también a emprendimientos intelectuales que me fueron seduciendo a lo largo de mi vida. Por consiguiente, estoy dispuesto a reconocer todos los lunares que aparezcan también en esta obra, muy a mi pesar. Pero si aquellos quehaceres me impidieron concentrarme totalmente en la tarea que se define a través de los volúmenes que he mencionado al
principio, al mismo tiempo me gratificaron maravillosamente al aportarme la compañía y el estímulo de grandes públicos. A esos anónimos cómplices debo expresar mi profundo reconocimiento. Fueron ellos mi único apoyo y no necesito otro para concluir lo que comencé, tal vez con sobrada audacia, cuando era un muchacho de veintitantos años y me propuse reconstruir la historia contemporánea de la Argentina sufriéndola y gozándola como un protagonista más de sus lustros.
Perón y su tiempo está inspirado en la intención de comprender los años argentinos marcados por la primera y segunda presidencia del líder justicialista. Comprender, digo, y no es poco. Porque en la época que voy a describir en estas páginas yo militaba en un partido opositor, y mi actitud, como la de tantos jóvenes universitarios, era de una cerrada negativa a todo lo que viniera de un régimen que aborrecíamos. Ahora que el tiempo hace posible una perspectiva más ancha, la reconstrucción de aquellos procesos puede hacerse sobre bases de comprensión que entonces no tuve. Esto no quiere decir que haya elaborado una posición única sobre el poder peronista de aquellos años. Ya se verán, en el curso de las páginas siguientes, las valoraciones que formulo según mi leal saber y entender. Pero historiar, insisto, significa comprender: no necesariamente condenar o absolver. Quien, como yo, vivió con intensidad y compromiso aquella época, debe hacer un gran esfuerzo para despersonalizar sus recuerdos y evitar que las experiencias individuales pesen sobre su espíritu crítico. Desde ya declaro que he tratado de superar todo cuanto pudiera haber pesado ilegítimamente sobre mis criterios de valor. Pero esto no me ha llevado a hacer una obra aséptica. Soy un argentino, y aquellos tiempos no
fueron sólo los de Perón: también fueron míos. Por otra parte, mi relato no puede dejar de contener una preocupación ética, pues de mis ancestros yrigoyenistas rescato la convicción de que ética y política no pueden correr por caminos separados. Para decirlo de una vez: he querido componer una obra que, sin dejar de ser respetuosa con los hechos y las precisiones, esté revestida de la carne y la sangre, la naturaleza vital y desbordante con que se fue haciendo mi país en aquellos años. Con errores y aciertos, con grandezas y canalladas, con intenciones levantadas y propósitos mezquinos: en suma, con el color y el olor de la época, a la que no puedo mirar como un fenómeno desinfectado y remoto sino como parte del secular esfuerzo de mi pueblo por ser Nación. Entonces, siento que me meto en un territorio parecido al que describían los viejos mapas medievales cuando presentaban comarcas desconocidas y se limitaban a ofrecer esta leyenda: Hic sunt Leonis. Los dominios en los que voy a introducirme están llenos de leones, y también de alimañas menos nobles: están en ambas bandas los que se empeñan en exaltar a toda costa a Perón y sus obras, y los que a toda costa quieren invalidar al líder justicialista y sus realizaciones. Han de tirarme tarascones y dentelladas a lo largo de mi camino y no digo que no los tema: pero el compromiso que he asumido conmigo mismo es demasiado riguroso para desistir de recorrerlo hasta el final. Este prólogo es excesivamente personal, como lo será el epílogo. Pido que se me perdone: el presente volumen culmina un trabajo de tres décadas y es, sin duda, el más difícil. Por su naturaleza, por sus implicancias y también por lo que significó en mi propia vida el tiempo de Perón. Un tiempo que pasó y cuyo ciclo histórico está cerrado, pero cuyas proyecciones subsisten. Si estoy tratando de reconstruirlo, pese a las dificultades que lo erizan, es porque quiero ayudar a mis paisanos a
pensarnos a partir de nuestra historia, aun de una historia tan conflictiva como la que forma la materia de las páginas que van a leerse.
EL RÉGIMEN EXHAUSTO
1953: LAS BOMBAS Y EL OLVIDO
¿Qué puede hacer un gobernante cuando tiene la sensación de que todo lo que rige anda magníficamente bien? Difundir su receta, proyectarse, expandirse. Esto es lo que empezó a hacer Perón en el verano de 1953. La realidad argentina aparentaba un plácido lago cuya quietud nada turbaba. Era el momento ideal para emprender las atrevidas iniciativas continentales que acariciaba desde los inicios de su primer período y solo ahora, fortificado por su nuevo mandato popular y en la plenitud de su prestigio, podía acometer con tranquilo corazón. El líder justicialista siempre había estado atento a lo que pasaba en la América de habla española. Sus embajadores funcionaban como dinámicos agentes de propaganda de su régimen y de promoción de las figuras de Perón y Evita. Los agregados obreros cumplían misiones de activismo gremial, y algunas agencias noticiosas implantadas en varios países del continente, especialmente Chile y Brasil, dependientes de un organismo especial de la Cancillería, manejaban información periodística favorable al régimen argentino. Pero solo ahora, hacia principios de 1953, Perón se sentía lo suficientemente fuerte como para intentar poner en marcha sus grandiosos planes, porque en ese momento se habían afirmado algunos regímenes políticos que eran, o parecían ser, afines al justicialismo. El sueño que acariciaba en ese momento era lograr una unión aduanera y económica lo
más amplia posible con la mayor cantidad de países latinoamericanos. Era una vieja idea que un siglo atrás propusieron algunos estadistas y pensadores, renovada en 1941 en la Conferencia Regional de los Países del Plata. Ya a principios de 1948 afirmaba Perón: —Yo estoy por la constitución inmediata de una unión aduanera sudamericana, a fin de que formemos un bloque económico capaz de discutir sobre un pie de igualdad con las grandes masas económicas que se constituyen en otras latitudes. Es necesario que los latinoamericanos unan sus esfuerzos a fin de que la gran civilización de la cual son herederos no desaparezca, absorbida por los esclavos y los anglosajones constituidos actualmente en bloques antagónicos pero que en cualquier momento pueden unirse. Cinco años más tarde, Perón apreciaba que podía ser la fuerza dinámica que hiciera posible aquella antigua utopía, siempre presente en sus preocupaciones. Convertir a América Latina o, al menos, a América del Sur en una suerte de Mercado sin fronteras era una ambiciosa empresa. A la Argentina podía redituarle importantes ventajas; colocar sus excedentes agrícolas y algunos productos de su industria liviana, aunque algunos escépticos se preguntaban si existía en los pueblos del continente un poder adquisitivo suficiente para tales compras. Pero la posibilidad de una unión aduanera excedía lo económico: daba a nuestro país la posibilidad de ejercer un liderazgo grato a Perón que, de lograrlo, encabezaría una formidable realidad política, humana y económica para presentar como un contrapeso a la influencia yanqui. Es claro que no debía darse a la iniciativa un tono beligerante: más bien tenía que aparecer como un ajuste de economías eventualmente complementarias con el fin de procurar el crecimiento de cada país, el
intercambio recíproco y la tranquilidad social del continente para evitar la proliferación del comunismo. Era una iniciativa gigantesca, pero no se había estudiado seriamente su viabilidad. El tiempo demostró que no estaban dadas las condiciones para hacerla posible, y, por otra parte, como ya veremos, Perón la fue abandonando a medida que sus relaciones con Estados Unidos se hicieron más cordiales y fructíferas. Pero a principios de 1953 el presidente argentino estaba entusiasmado con la idea. ¿Por dónde empezar? Por los países cuyos regímenes fueran más porosos y receptivos al discurso justicialista. Entonces, Chile.
Ibáñez y Perón Desde noviembre del año anterior gobernaba Chile el general Carlos Ibáñez del Campo. La carrera política del presidente chileno era bastante atípica. Había empezado en 1924, siendo coronel, cuando el ejército derrocó a Arturo Alessandri. En ese momento Ibáñez ocupó el Ministerio de Guerra y fue, según se dijo, el poder oculto del régimen militar que duró tres años. Encabezando un movimiento de derecha fue elegido presidente en 1927. Autoritario pero sin incurrir en grandes desbordes, a su iniciativa se debió la creación de algunos resortes fundamentales del Estado, como el Banco Central y la Contraloría de la República, o la sanción del Código del Trabajo. Pero la crisis económica que azotó al país trasandino fue provocando un malestar que culminó con su derrocamiento en 1931, después de motines estudiantiles y una huelga general que precipitaron su renuncia. A partir de entonces, Ibáñez se convirtió en un permanente conspirador. Vivió bastante tiempo en la Argentina, en las ciudades de Mendoza y La
Plata, se enredó con un “Partido Nazista” y fue detenido varias veces: la última, en 1948, con motivo de “la conspiración de las patitas”, cuando él y sus compañeros de complot fueron detenidos mientras saboreaban patitas de chancho en un fundo cercano a Santiago. Durante los gobiernos frentepopulistas o radicales de José Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, caminó por todos los caminos de Chile predicando contra los malos políticos y reclutando adhesiones de cualquier origen. Finalmente, en los primeros años de la década del 50, sobre la base de un Partido Agrario Laborista, consiguió ser elegido senador por Santiago. De aquí a la presidencia había solo un paso: lo traspuso mediante una vasta coalición de pequeños partidos que incluía a segregados del socialismo y el comunismo, fragmentos de derecha y núcleos rurales, en realidad un conglomerado de fuerzas heterogéneas sin otro pegamento ideológico que la personalidad de Ibáñez. Es posible que el gobierno argentino haya ayudado económicamente a Ibáñez en su lucha electoral, aunque los destinatarios de esta ayuda fueron, más bien, sus segundones. Perón e Ibáñez tenían algunas cosas en común. En primer lugar, eran militares y tendían al autoritarismo, aunque guardando las formas legales. Ambos habían sido intrusos en la política de sus respectivos países y habían realizado gestiones de corte populista y renovador. Aborrecían íntimamente a Estados Unidos y se consideraban nacionalistas. En lo personal, tanto el argentino como el chileno eran de origen familiar misterioso o poco conocido. Los dos eran seductores en el trato. Pero, a diferencia de Perón, Ibáñez orillaba los 70 años y era un pésimo orador. El presidente argentino contaba con simpatías en Chile. Difundidas por la propaganda de los agregados obreros y una agencia subvencionada por su gobierno, las realizaciones justicialistas habían impresionado a algunas personalidades, entre ellas la senadora María de la Cruz, una apasionada
dirigente del pequeño Partido Femenino que aspiraba a ser una suerte de Evita trasandina, o el ministro de Economía Rafael Tarud Siwadi. Pero era sobre todo en el pueblo llano donde habían calado hondo la figura mítica de Eva Perón y la imagen de energía y sensibilidad social que transmitía el líder justicialista. Por otra parte, el propio Perón conocía bien el país del otro lado de la cordillera por haber vivido allí un año como agregado militar. Chile, pues, sería el primer punto de la cruzada continental y la piedra de toque de sus posibilidades de éxito.
Eisenhower y Stalin Pero el presidente no quería crearle nuevos motivos de desconfianza a Estados Unidos y con este propósito mantuvo el 3 de febrero una larga entrevista con el embajador Albert Nufer. Durante una hora y media Perón se esforzó por convencerlo de que las tensiones sobrevenidas en los últimos diez años entre los dos gobiernos tenían que terminar. Un par de semanas atrás había asumido la conducción del país del Norte el general Dwigth Eisenhower, y tanto el nuevo mandatario como su secretario de Estado, John Foster Dulles, tenían una primera prioridad en su política general: detener al comunismo. Por consiguiente esta fue la cuerda sobre la que Perón explayó sus argumentos. Explicó la posición argentina en relación con el conflicto de Corea, comparando la situación de nuestro país con la de Suecia, cuya ubicación geográfica la tornaba naturalmente neutral y aislacionista; costaría mucho trabajo a la Argentina —dijo— abandonar esta actitud. Luego tocó el siempre redituable tema de Braden y las reacciones que había suscitado su
actuación en nuestro medio. También se refirió al virtual bloqueo que había sufrido la Argentina durante la posguerra y su exclusión del Plan Marshall, así como la negativa del Banco de Exportación e importación a conceder un crédito de 125 millones de dólares. Se quejó, finalmente, de que los requerimientos planteados por el subsecretario Edward Miller, y resueltos positivamente por el gobierno argentino no habían servido de nada, pues la prensa de Estados Unidos lo seguía atacando. Durante algún tiempo él, Perón, había impedido que la prensa local contestara estos ataques, pero después no pudo contener al periodismo. Sin embargo, había ordenado moderar estos ataques después de la llegada de Nufer como embajador, considerándolo un hombre de buena voluntad. Nufer le preguntó si no iba a cesar la propaganda antiyanqui que llevaban a cabo los agregados obreros. Perón aseguró que ya había mandado cortar esta actividad. El canciller Remorino, presente en la entrevista, apuntó que los agregados eran “obreros con mentalidad de obreros”, que apenas habían hecho un curso de capacitación; muchos de ellos no eran particularmente brillantes y creían que su misión consistía en desparramar toda la propaganda que recibían de la CGT; algunos ya habían sido llamados a Buenos Aires. Insistió Perón en que debían terminar los problemas creados entre Estados Unidos y la Argentina. Nufer sugirió que la eliminación de tensiones ayudaría a la causa del hemisferio, puesto que la existencia de las mismas solo ayudaba al enemigo común, es decir, al comunismo. Perón aprobó. Habló luego de la necesidad de inversiones norteamericanas en el país, y al despedirse volvió a enfatizar la necesidad de terminar definitivamente con las fricciones. Con sus perífrasis y sobreentendidos, la entrevista intentaba restablecer con Eisenhower lo que se había deteriorado con Truman, y fue el
punto de arranque de una relación cada vez más estrecha entre Estados Unidos y el régimen de Perón, como ya se verá en el curso de este volumen. Pero además, sin que Perón lo supiera, la entrevista habíase concretado en un momento óptimo. Ese mismo día, 3 de febrero, a miles de kilómetros de distancia, en Moscú, el embajador argentino recibía un mensaje insólito: el primer ministro lo recibiría en cualquier momento, y debía estar preparado para concurrir. José Stalin recibía raramente a embajadores, y más raramente aún, embajadores latinoamericanos. Sin embargo, cuatro días después del mensaje de la cancillería soviética, el 7 de febrero, el legendario dictador soviético recibió en el Kremlin a Leopoldo Bravo, representante de la República Argentina. Así recuerda Bravo hoy esa experiencia: —Me recibió de noche, muy tarde, como era su costumbre. Tenía el aspecto que mostraban las fotografías de la época, sin signos de decaimiento o fatiga. Habló largamente y sin apuro, mientras trazaba garabatos en un papel. Enfatizó la conveniencia de mejorar las relaciones comerciales entre nuestros dos países y hasta sugirió que la Argentina mandara a la U.R.S.S. alguno de sus equipos de fútbol… Me invitó a recorrer las repúblicas soviéticas. “Usted es un hombre joven —dijo— y debe conocer nuestra gran nación.” Y todavía me recomendó muy especialmente ir a Georgia: “Usted debe tener ascendencia georgiana”, afirmó. Le dije que no, que mis antepasados eran italianos, pero Stalin insistió. “Estoy seguro que alguna ascendencia georgiana debe haber en su sangre; busque bien y la encontrará…” Desde luego no encontré ningún antepasado oriundo de Georgia, pero aproveché la invitación y pude recorrer gran parte del territorio soviético en un avión puesto a mi disposición. Cuando terminó la entrevista, Stalin le regaló la lapicera con que había estado jugando.
—Llévela como recuerdo… Poco después trascendió que el primer ministro había sido fulminado por un ataque cerebral. La rara distinción no había sido un capricho. Desde mediados del año anterior se advertía en la U.R.S.S. cierta tendencia a abrir el juego comercial con la Argentina, rectificando así la helada relación existente desde 1946, a la que nos hemos referido en el primer volumen de esta obra. En enero de 1953 el gobierno argentino había entregado al embajador soviético en Buenos Aires una lista de los productos que nuestro país estaba dispuesto a comprar y vender a los rusos. Pero Stalin, por supuesto, no iba a tomarse el trabajo de conversar con el representante de Perón para trabajar de viajante de comercio, anotando pedidos y formulando órdenes de compra… Indudablemente había comprendido lo que sus camaradas argentinos no terminaban de entender: que el presidente no era un agente fascista del imperialismo yanqui. La entrevista Stalin-Bravo fue el comienzo de un acercamiento diplomático y comercial entre la U.R.S.S. y la Argentina que se confirmó en agosto del mismo año 1953 con un convenio que preveía un intercambio de productos por valor de unos 150 millones de dólares. El acercamiento incluyó una galantería de Perón al Partido Comunista vernáculo: la autorización para celebrar un funeral cívico en honor de Stalin en el salón Príncipe Jorge de Buenos Aires el 28 de marzo, curiosamente, el mismo día que en la ciudad de Córdoba la policía allanaba la Casa Radical, dispersaba a bastonazos una reunión y detenía a varios dirigentes… Hay que insistir: la entrevista del embajador argentino con el premier soviético convirtió a Perón en el vocero natural de América Latina ante el Kremlin, o así pareció en ese momento. A pocas semanas de iniciar su viaje a Chile, el hecho le daba una autoridad novedosa en el continente. Si a esto
se une la conversación de Perón con Nufer en la que evidenció su ansiedad por liquidar los problemas pendientes con Estados Unidos, es indudable que el líder justicialista se dirigía al país trasandino pisando fuerte.
Los éxitos y las torpezas Demasiado fuerte, en realidad. La euforia que vivía en esos días el presidente argentino lo llevó, en vísperas de su viaje, a incurrir en desbordes verbales que fueron preanuncio de lo que vendría después, pues el 15 de febrero aparecieron en el diario gubernista La Nación, de Santiago, declaraciones de Perón que cayeron como una bomba en los medios políticos y en la opinión pública del otro lado de los Andes. Decía Perón: —Creo que la unidad chileno-argentina, una unidad completa y no a medias, hay que hacerla total e inmediata. La simple unidad económica no sería suficientemente fuerte. La podrían destruir o anularla. En esto hay que tener valor. Hacer la unidad y arreglar los problemas por el camino. Así como cuando uno se da una ducha fría: si mete un dedo al agua primero, duda… ¡Es preferible ponerse dentro del chorro y arreglarse en seguida! El pueblo argentino abrirá sus brazos a los chilenos para lograr una unidad completa. Yo sé que el pueblo argentino quiere de verdad, lealmente, alcanzar esa unidad. Si es necesario que el pueblo argentino salga a la calle para pedir la unidad con Chile, lo hará para vencer a los intereses creados que puedan oponerse. Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad y creo que el pueblo chileno hará lo mismo. Yo le hablaré con franqueza y decisión sobre eso.
Aseguró que “regalaremos a Chile la carne y el trigo que su pueblo necesite”. Y cuando el periodista insinuó que en su país existía cierto temor al expansionismo argentino, Perón, riendo, le contestó: —¡Estoy dispuesto a aceptar que Chile se anexe la Argentina! Pocas veces se pronunciaron palabras tan imprudentes en nuestra historia. El patriotismo chileno se sintió herido con las declaraciones del inminente huésped, y los ecos de los comentarios adversos llegaron a Buenos Aires. Con un pie en el tren, Perón hizo desmentir la versión de La Nación y trató de borrar la mala impresión con otra entrevista periodística que apareció en El Imparcial de Santiago casi sobre su llegada a la capital chilena. Pero el mal estaba hecho. Unos porque lo sentían así, otros para crear dificultades a Ibáñez, muchos chilenos veían ahora con suma desconfianza la visita de Perón. Se revivían las viejas historias sobre el hegemonismo militar argentino, se marcaba el talante dictatorial del régimen justicialista, se recordaban dos o tres episodios de los últimos años en que funcionarios diplomáticos argentinos y agencias noticiosas habían sido acusados de realizar actividades proselitistas en Chile. Toda la oposición contra Ibáñez erizó a la sociedad chilena de temor y suspicacia. Buena parte del posible éxito de la gira se había echado a perder con las declaraciones de Perón. Ahora tendría que usar a fondo su simpatía y su versatilidad para que, si no un éxito diplomático, la gira fuera al menos un éxito personal. Pero la cosa empeoró a medida que se acercaba el día del viaje. Se había comunicado a la cancillería chilena que acompañarían al presidente argentino unos pocos funcionarios. Cuatro días antes del arribo de Perón llegó el secretario general de la CGT y una docena de dirigentes sindicales, junto con otra docena de periodistas empleados de la Subsecretaría de Informaciones. Se supo, además, que el cortejo presidencial estaría integrado por un nutrido grupo de deportistas que incluía a Fangio, Delfo
Cabrera, Froilán González, los hermanos Gálvez, Vito Dumas, la tenista Mary Terán de Weiss y otros. Habría taquígrafos, periodistas de diversos medios y muchos funcionarios de diverso rango. A mediados de febrero unos cincuenta agentes de seguridad procedentes de la Argentina habían puesto pie en Santiago; en la víspera de la llegada presidencial se les sumaron cuatrocientos más. A lo que había que agregar el personal técnico de TV que se ocuparía de la transmisión y funcionamiento de los cuarenta aparatos que el gobierno argentino distribuiría para asombro de los chilenos, que todavía no conocían las maravillas de la pantalla chica… Y para completar las desmesuras, las autoridades de Ferrocarriles Argentinos pidieron a sus colegas chilenos que les mandaran quince vagones de 35 toneladas y cinco vagones frigoríficos, todos vacíos, para llenarlos de obsequios y mandarlos de vuelta al otro lado de la cordillera… Fue un verdadero malón de mal gusto, una atropellada guaranga dirigida a deslumbrar por cualquier medio. ¡Que los “rotos” comprobaran la riqueza y la abundancia de la Argentina de Perón! Era no conocer la idiosincrasia del pueblo chileno, su recato y sobriedad: pero los reflejos de “la Nueva Argentina” no podían neutralizarse, funcionaban por inercia ante acontecimientos como este. Y toda esta exhibición de rastacuerismo se acentuó cuando el tren que conducía al mandatario argentino y su comitiva avanzó, después del mediodía del 20 de febrero, sobre territorio chileno, y una catarata de monedas, juguetes, pelotas de fútbol, retratos de Perón y Evita y banderines se derramó por las ventanillas lanzada por las diligentes manos de las empleadas de la Fundación Eva Perón al pasar por cada poblado… Aquellas gaffes, estas imprudencias, parecieron salvarse, sin embargo, con el cálido afecto con que el pueblo chileno rodeó a Perón durante su estadía. Después que los dos presidentes se abrazaron en la estación central
de Santiago —un abrazo reproducido después por millares de afiches y que dio lugar a machaconas reiteraciones sobre el gesto similar de San Martín y O’Higgins— la multitud acompañó incansablemente a Perón en sus desplazamientos. El presidente debió aguantar interminables serenatas en sus diversos alojamientos, estrechó manos, acarició niños, colocó ofrendas florales, presenció desfiles, rindió homenajes (entre otros, a Arturo Alessandri en el cementerio general de Santiago), pronunció discursos, alocuciones y brindis al por mayor. Aunque una inoportuna afonía le veló la voz al tercer día, no dejó de cumplir con ninguno de los actos previstos. Después de los eventos en Santiago, viajó en automóvil a Valparaíso, siguió a Viña del Mar, bajó en tren a Concepción, visitó la planta de Huachipato, regresó a Santiago, pronunció una conferencia en la Universidad y recibió la Orden del Mérito, siempre acompañado por Ibáñez. El 26 de febrero los dos mandatarios llegaron en tren a Villa Eva Perón (antes Las Cuevas), donde se dio por terminado el extenuante periplo. Después de un par de días de descanso en Mendoza, a media tarde del 2 de marzo Perón arribó a la estación Presidente Perón (antes Retiro) de Buenos Aires. También aquí lo esperaba una enorme multitud, con discursos de bienvenida y una improvisación del viajero. Hasta horas después no se enteró de que su llegada había sido saludada con una bomba en la cercanías de la estación que llevaba su nombre. Tanto esfuerzo ¿había sido fructífero? Si en lo personal el viaje a Chile fue un éxito en cuanto a su repercusión popular, no podía decirse lo mismo de sus frutos. El Acta de Santiago o Acta del Acuerdo para la Unión Económica, firmada por Perón e Ibáñez, no era, ni remotamente, lo que el presidente argentino hubiera deseado. Diez días antes de la llegada del líder justicialista, los técnicos de los dos países se habían reunido para redactar el borrador del instrumento. Los
negociadores chilenos admitieron incluir en el texto, como objetivo del mismo, el logro de la soberanía política, la justicia social y la independencia económica: pero como contrapartida a esta concesión retórica, la parte dispositiva solo establecía el propósito de los signatarios de incrementar el intercambio comercial e impulsar los respectivos procesos de industrialización mediante un tratado que se suscribiría 120 días después, para eliminar gradualmente los derechos aduaneros y todas las medidas que restringieran el comercio entre los dos países. Era una enunciación vaga y general, muy diferente a las exaltadas profecías voceadas por Perón en vísperas del viaje. Pero algunos de los visitantes argentinos describieron el Acta de Santiago como un punto de arranque fundamental para América Latina. El ministro Raúl Mendé aseguraba que habían desaparecido los Andes: ahora, argentinos y chilenos podían darse “el abrazo de la justicia, la libertad y la soberanía, un abrazo que estábamos deseando hace mucho tiempo, doblegadas nuestras cabezas y nuestras esperanzas por la ignominia, la traición y la entrega de todos los malos argentinos y los malos chilenos…”. La frase agregaba un punto más a las imprudencias de los huéspedes justicialistas, pero no era demasiado diferente a las que prodigara el ministro Borlenghi a dirigentes sindicales del país vecino. Pese a toda la trompetería, el Acta de Santiago no era gran cosa. Mucho más atrevido en su concepción había sido el Convenio de Unión Aduanera firmado en Buenos Aires en diciembre de 1946 por una delegación chilena encabezada por el senador Jaime Larrain y el entonces canciller argentino Bramuglia. El chileno calificó este acuerdo como “el más importante que jamás haya firmado Chile en su vida de nación independiente”. Y habría tenido razón… si se hubiera cumplido. Por este instrumento, no solo se liberaba de todo derecho aduanero a los productos de los dos países que se introdujeran en el otro para ser consumidos o industrializados salvo los que
expresamente se excluían, sino que se creaba una entidad binacional para financiar la fabricación en Chile de los productos que la Argentina deseaba importar; es decir que las industrias básicas chilenas, cobre, salitre, hierro, carbón, etc., tendrían un socio prioritario: la Argentina. A este efecto, el gobierno de nuestro país aportaba 300 millones de pesos argentinos, prestaba 300 millones de igual moneda y adelantaba 100 millones más para cubrir el saldo desfavorable de Chile. Se preveían zonas de libre tránsito, zonas libres y depósitos francos en diversos puntos de ambos territorios. Perón no manifestó, sin embargo, gran interés en hacer ratificar este convenio, y al presidente González Videla no dejó de molestar esta indiferencia. Después, el desinterés se convirtió en imposibilidad de concretarlo. Ahora, siete años más tarde, el Acta de Santiago, mucho más modesta en sus alcances y más indeterminada en los cursos de acción previstos, levantaba un coro unánime de alabanzas en Buenos Aires, pero también de críticas y reservas en Chile: en primer lugar, las de los productores rurales —base de la clientela electoral de Ibáñez— que miraban con aprehensión la posibilidad de ser arrasados por los excedentes agrícolas argentinos. Aunque adelantemos un tanto la cronología, conviene señalar que el 8 de julio de 1953 lbáñez y Perón firmaron en Buenos Aires el Tratado de Unión Económica Argentino-Chilena previsto en el acto de Santiago. Si bien se examina, era todavía más decepcionante que aquel: un tratado que manifestaba la voluntad de los dos gobiernos para… firmar tratados… El ministro Mendé había viajado a Santiago a principios de junio llevando un extenso borrador de 68 artículos que incluía temas políticos, culturales y militares, además de los económicos; insistiendo en los errores previos al viaje de Perón, el nombre que se sugería para el documento era de “Unión Chileno-Argentina”. En La Moneda este papel provocó alarma y se lo
rechazó, presentándose una contrapropuesta de 12 artículos que fue la base del que se suscribió el 8 de junio. El Tratado preveía la creación de un Consejo General de la Unión Económica Chileno-Argentina que estudiaría los proyectos de acuerdos sobre complementación económica, gravámenes a la exportación e importación, cambios, intercambio comercial, créditos, impuestos, libre tránsito de mercaderías, zonas y depósitos francos, transportes, comunicaciones y tránsito de personas. A tal punto era inconsistente el Tratado, que se aclaró que no sería enviado a los respectivos parlamentos puesto que no establecía compromisos que exigieran ratificación legislativa: en todo caso se ratificarían los acuerdos que fueran surgiendo de las tareas del Consejo General. Es que a esta altura Ibáñez tropezaba con una creciente oposición en el Congreso de su país y temía el desaire que podía significar un rechazo del instrumento en la instancia legislativa. Todo se había hecho mal. Para agregar un solo episodio a los muchos que terminaron por arruinar una idea que en su comienzo había sido original, baste recordar el escándalo que envolvió a la senadora María de la Cruz después del viaje de Perón. El presidente argentino la había recibido, con otras dirigentes del Partido Femenino, prometiéndoles apoyo; más tarde, las políticas chilenas recibieron de manos de dos diputadas peronistas una valija conteniendo doscientos mil pesos argentinos, unos 50.000 dólares. La donación fue rechazada pero todas, donantes y donatarias, quedaron en una situación incómoda. Mucho más cuando el hecho trascendió y fue uno de los motivos que se adujeron posteriormente en el Senado chileno para separar del cuerpo a María de la Cruz. En octubre del mismo año apareció en Santiago Nuestros vecinos justicialistas, un libro de Alejandro Magnet, un joven ensayista, que conoció un éxito fulminante: ocho ediciones en ocho meses. Bien escrito, profuso en
documentos, el libro de Magnet historiaba las relaciones entre Chile y Argentina, hacía una implacable radiografía del régimen peronista y denunciaba los desaciertos y torpezas de la aproximación que había culminado con el Acta de Santiago. “Quizás el error más grave —decía Maganet— estuvo en iniciarlas precisamente cuando en Chile los espíritus (…) estaban profundamente desorientados, y en haberlo hecho a conciencia de que esas negociaciones habrían de introducir nuevos elementos de perturbación, como si no fueran bastantes los que se derivaban del solo hecho de entrar en tratos particularmente íntimos con un país representado por un gobierno de inspiración y tendencias por completo opuestas a las que han dado su fisonomía histórica a Chile”. Decía que “los actuales gobernantes argentinos trataron de forzar el sentido de las negociaciones entabladas, para convertir un presunto tratado comercial en un pacto político de incalculables proyecciones. Sobre ese error inicial acumularon rápidamente los de una propaganda y un entrometimiento faltos hasta lo inverosímil de habilidad y delicadeza. El resultado final ha sido que en Chile se ha producido un ambiente de general desconfianza con respecto a las intenciones y propósitos del general Perón. Por otra parte, también se incurrió en la torpeza de presentar el acercamiento chileno-argentino más como el fruto de un parentesco político entre Perón e Ibáñez que como la manera de servir los intereses económicos permanentes de ambos pueblos. Con ello, las oposiciones políticas intestinas vinieron naturalmente a sumarse a las resistencias que despertaba y despierta el “proyecto de tratado…”. Se preguntaba el autor si estaban justificadas tales resistencias. “En gran parte, sí. Lo más desgraciado de todo este asunto es que nunca un objetivo tan justo y beneficioso como es el establecimiento de un acuerdo puramente económico, amplio y sin segunda intención, entre Chile y la Argentina, había
tenido que perseguirse en condiciones políticas tan deplorables y adversas, en un ambiente con tanta razón cargado de temores y sospechas.” Cargaba la responsabilidad que a su juicio correspondía al gobierno chileno por sacrificar “la mesura y la prudencia esenciales a toda diplomacia”. Pero también a “las increíbles torpezas de los gobernantes peronistas, quienes no han terminado de comprender la psicología chilena, o de aprender a disimular segundas intenciones. Y la parte de responsabilidad del gobierno del presidente Perón está en haber creado en América Latina todas las condiciones necesarias para que su aproximación despierte desconfianzas y temores, y obligue a una cuidadosa vigilancia”. Esta apreciación del autor chileno es la clave de los fracasos de la diplomacia peronista en relación con América Latina. A pesar de la mitología de justicia social que asociaba el nombre de Perón en los pueblos del continente, para las clases políticas de esos países era desconfiable. En todos lados se conocía el trato que infligía a sus opositores y se sabía de las arbitrariedades de su régimen; los medios universitarios se dolían de la expulsión de centenares de profesores, muchos de ellos conocidos en las casas de estudio de toda la América hispanohablante; en los círculos intelectuales, culturales y periodísticos había causado indignación la expropiación de La Prensa y la razzia de la Comisión Visca. Este flanco vulnerable del peronismo era una carga pesada que nada podía aliviar. Casi ninguno de los países latinoamericanos gozaba por entonces de una democracia perfecta, pero las sociedades de todos ellos veían con disgusto el marchitamiento de la democracia en la Argentina, y repudiaban un sistema que parecía la reedición sudamericana de los totalitarismos vencidos en la guerra mundial. No alcanzaban a distinguir los aspectos positivos del sistema justicialista y sus respuestas, aun abortivas e incompletas, a algunas de las grandes cuestiones del tiempo contemporáneo,
como sus atisbos sobre la existencia de un tercer mundo o sus reclamos por el derecho a ejercer una actitud independiente frente al antagonismo de las superpotencias. Para la mayoría de los dirigentes latinoamericanos el régimen peronista era una dictadura; más sofisticada y refinada que las típicas tiranías de “South America” porque se había instaurado en el país más rico y estable del continente, pero una dictadura al fin. Y este handicap nunca pudo ser remontado por la diplomacia de Perón, salvo en un caso: Estados Unidos.
Vargas y Perón La gira a Chile había arrimado a Perón una frustración suplementaria: el desapego del Brasil. Siempre había pensado el líder justicialista que Brasil era el país más indicado para iniciar la apertura latinoamericana: si las dos grandes naciones del subcontinente marchaban juntas en la empresa, no habría resistencias significativas en las restantes. Y el retorno de Getulio Vargas al poder en enero de 1951 le había hecho concebir grandes esperanzas en este sentido. Vargas había nacido en Río Grande del Sur en 1882: a los 27 años ya era diputado en su Estado y desde entonces su ascenso político fue creciente. En 1930 una revolución originada en Porto Alegre y extendida luego a todo el país lo llevó a la presidencia provisional, confirmada por una asamblea constituyente en 1934 y convertida tres años más tarde en dictadura a través de un golpe palaciego. De entonces databa la elaboración del “Estado Novo”, un régimen de características fascistas atemperado por medidas sociales que intentaban paliar las enormes falencias de la sociedad brasileña. Logró blanquear a su sistema con la alineación del Brasil junto a
las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando esta concluyó y el líder gaúcho se vio obligado a convocar a elecciones, fue derrocado. Regresó entonces a sus pagos riograndeses. Aunque había sido elegido senador por los dos Estados, no concurría al Congreso y se abstuvo de hostilizar al gobierno de Dutra. Parecía que su recuerdo se había desvanecido. Pero un curioso movimiento retornista fue vivificando su nombre y convirtiéndolo en la esperanza de los sectores marginados. En octubre de 1950 Vargas obtuvo el 49% de los votos, y a fines de enero de 1951 asumía por cuarta vez la presidencia. Vargas y Perón nunca se vieron personalmente; todo lo más, sostuvieron una correspondencia no muy nutrida. Pero era natural que un personaje como el jefe trabalhista fascinara a Perón. Ninguno de los dos era devoto a los fastidios de la democracia; ambos habían bebido las aguas del fascismo e intuían que era en las masas desposeídas donde radicaban sus respectivos destinos políticos. Tanto el brasileño como el argentino querían lograr un desarrollo autónomo para sus países, aunque se vieran obligados a transar a cada momento. Perón, finalmente, veía en Getulio un animal de su misma especie, de los que se renovaban con el apoyo masivo y clamoroso del pueblo. En junio de 1950 el presidente argentino escribía a Vargas: “Yo pienso como trabalhista que ‘ele volterá’; así lo espero y así lo deseo de todo corazón”. Nunca se vieron, reiteramos, pero disponían de un óptimo intermediario, João Baptista Luzardo, tres veces embajador del Brasil en Buenos Aires, que llegó a entablar una íntima amistad con Perón. Aunque todavía no se conoce toda la documentación pertinente, es dable pensar que a través de Luzardo el presidente argentino insistió para acordar con su colega brasileño algún entendimiento económico y aun político. Lo que ignoraba Perón era que el Vargas de la cuarta presidencia no era tan fuerte como antes. Su
propio canciller João Neves da Fontoura se oponía a un acercamiento a Buenos Aires porque consideraba que ello sería interpretado por Estados Unidos como inamistoso; prefería seguir privilegiando la condición de key country que le había sido otorgada a Brasil desde la posguerra. Tampoco las Fuerzas Armadas brasileñas estaban interesadas en tal acercamiento, porque manejaban sus propias hipótesis de poder continental. Además, la oposición interna tenía jaqueado a Vargas desde el principio de su cuarto mandato, y las limitaciones constitucionales lo maniataban. Con agudeza, el embajador argentino en Río de Janeiro, J. Isaac Cooke, informaba en octubre de 1953 a Perón que Vargas “ha sido siempre favorable hacia nuestro país y autoridades públicas. No obstante, nunca pudo desarrollar una política práctica en este sentido, puesto que por las modalidades locales, sus directivas tienen una eficacia relativa. Las verdaderas funciones dirigentes vienen siendo ejercitadas por el Parlamento y por la prensa mientras que, dificultando aun más el problema, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado durante los primeros años de su presidencia en manos de (Neves da Fontoura) un declarado enemigo de nuestro país”. Todo esto era cierto, pero jamás imaginó Perón los ataques que provocaría en Brasil su aproximación a Chile, aunque los airados comentarios previos de diarios como O Estado de São Paulo, O Globo y Tribuna debieron hacerlo presumir. Debe haberle escocido el fondo del alma la sensación de papelón que sintió en Santiago, cuando el canciller brasileño hizo declaraciones describiendo el acercamiento argentinochileno como un sabotaje a la unidad continental. ¡Lo habían dejado pagando frente a Ibáñez! Nadie mejor que el propio Perón contó el episodio. Lo hizo ocho meses después, en una exposición reservada pronunciada en la Escuela Nacional de Guerra que no trascendió en ese momento y solo fue publicada en 1954 por diarios uruguayos. Aun restando las habituales exageraciones y
simplificaciones con que el líder justicialista solía condimentar este tipo de relatos, uno se ve invadido por el sentimiento de “vergüenza ajena” que transmite: “En ese ínterin es elegido Presidente el general Ibáñez. La situación de él no era mejor que la situación de Vargas, pero en cierta manera llegaba plebiscitado en todo lo que se puede ser plebiscitado en Chile, con elecciones muy sui generis porque allá se inscriben los que quieren, y los que no quieren, no: es una cosa muy distinta a la nuestra. Pero él llega al gobierno naturalmente. Tan pronto llega al gobierno, yo, conforme con lo que habíamos conversado, lo tanteé. Me dijo: ‘de acuerdo; lo hacemos’. Pero antes de hacerlo, como tenía un compromiso con Vargas, le escribí una carta que le hice llegar por intermedio de su propio Embajador, a quien llamé y dije: ‘Vea, usted tendrá que ir a Río con esta carta y tendrá que explicarle todo esto a su Presidente. Hace dos años nosotros nos prometimos hacer este acto. Hace más de un año y pico que lo estoy esperando y no puede venir. Yo le pido autorización a él para que me libere de ese compromiso de hacerlo primero con el Brasil y me permita hacerlo primero con Chile. Claro que le pido esto porque creo que estos tres países son los que deben realizar la unión’. ”El Embajador va allá y vuelve y me dice, en nombre de su Presidente, que no solamente me autoriza a que vaya a Chile liberándome del compromiso, sino que me da también su representación para que lo haga en nombre de él en Chile. Naturalmente ya sé ahora muchas cosas que antes no sabía; acepté solo la autorización, pero no la representación. ”Fui a Chile, llegué allí y le dije al general Ibáñez: ‘Vengo aquí con todo listo y traigo la autorización del presidente Vargas, porque yo estaba comprometido a hacer esto primero con él y con el Brasil; de manera que
todo sale perfectamente bien y como lo hemos planeado, y quizás al hacerse esto se facilite la acción de Vargas y se vaya arreglando así mejor el asunto’. ”Llegamos, hicimos allá con el ministro de Relaciones Exteriores todas esas cosas de las Cancillerías, discutimos un poco —poca cosa— y llegamos al acuerdo, no tan amplio como nosotros queríamos, porque la gente tiene miedo de algunas cosas y, es claro, salió un poco retaceado, pero salió. No fue tampoco un parto de los montes pero costó bastante convencer, persuadir, etcétera. ”Y al día siguiente llegan las noticias de Río de Janeiro donde el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil hacía unas declaraciones tremendas contra el Pacto de Santiago: ‘que estaba en contra de los pactos regionales, esa era la destrucción de la unanimidad panamericana’. Imagínense la cara que tendría yo al día siguiente cuando fui y me presenté al presidente Ibáñez. Al darle los buenos días, me preguntó: ‘¿Qué me dice de los amigos brasileños?’. ”Naturalmente que la prensa carioca sobrepasó los límites a que había llegado el propio ministro de Relaciones Exteriores, señor Neves da Fontoura. Claro, yo me callé: no tenía más remedio. Firmé el Tratado y me vine aquí. Cuando llegué me encontré con Gerardo Rocha, viejo periodista de gran talento, director de O Mundo en Río, muy amigo del presidente Vargas, quien me dijo: ‘Me manda el presidente Vargas para que le explique lo que ha pasado en Brasil. Dice que la situación de él es muy difícil; que políticamente no puede dominar; que tiene sequías en el norte, heladas en el sur y a los políticos los tiene levantados; que el comunismo está muy peligroso; que no ha podido hacer nada; en fin, que lo disculpe, que él no piensa así y que si el Ministro ha hecho eso, que él tampoco puede mandar al Ministro’.
”Yo me he explicado perfectamente bien todo esto; no lo justificaba, pero me lo explicaba por lo menos. Naturalmente, señores, que planteada la situación en estas circunstancias, de una manera tan plañidera y lamentable, no tuve más remedio que decirle que siguiera tranquilo, que yo no me meto en las cosas de él y que hiciera lo que pudiese, pero que siguiera trabajando por esto. ”Bien, señores. Yo quería contarles esto, que probablemente no lo conoce nadie más que los ministros y yo; claro está que son todos documentos para la historia, porque yo no quiero pasar a la historia como un cretino que ha podido realizar esta unión y no la ha realizado. Por lo menos quiero que la gente piense en el futuro que si aquí ha habido cretinos, no he sido yo solo; hay otros cretinos también como yo y todos juntos iremos en el ‘baile del cretinismo’.” Hasta aquí, la palinodia del líder justicialista.
El viaje a Chile aparejó a Perón esta suma de éxitos, desilusiones y rabietas. Pero de algún modo se había dado el primer paso en la escalada continental. Ahora se trataba de gestionar la adhesión de otros países sudamericanos al Acta de Santiago. El panorama era tentador. Allí estaba Perú, gobernado por el general Manuel Odría, que era representativo de la tradicional tendencia pro argentina de su país. Y Ecuador, conducida nuevamente por José María Velasco Ibarra, permanente simpatizante —y a veces habitante forzado— de nuestro país. En Colombia reinaba el general Gustavo Rojas Pinilla, cuya hija María Eugenia tenía como modelo de sus ambiciones políticas a Eva Perón. El general Marcos Pérez Jiménez afirmaba su poder dictatorial en Venezuela. Ninguno de estos gobernantes
era insensible a la influencia de Perón, a su prestigio, al encanto de sus convocatorias. También estaba Bolivia, donde Víctor Paz Estenssoro trataba de poner en marcha un plan nacionalista revolucionario que recordaba al inicial discurso peronista; y Paraguay, cuyo presidente, el colorado Federico Chávez, no podía ni quería prescindir del apoyo argentino. En la lista debía excluirse al Uruguay, cuya opinión pública era sólidamente antiperonista; allí, los exiliados argentinos se había insertado en sus influyentes diarios y sus escuchadas radios. Por otra parte, las perspectivas diplomáticas y comerciales con la U.R.S.S. ya podían verse a la luz de una nueva apertura. Y por sobre todas las cosas, lo que Perón apreciaba en estos primeros meses de 1953 era el modo fácil con que se iba entibiando su relación con Estados Unidos. Había trascendido que un hermano del presidente Eisenhower recorrería América Latina para informar a Washington sobre el estado del continente y recomendar la política a seguir. La gira incluiría Buenos Aires. Pero lo bueno era que en Guatemala el gobierno de Jacobo Arbenz se estaba atreviendo a enfrentar los intereses norteamericanos radicados allí; Foster Dulles ya empezaba a hablar del “foco comunista” en el Caribe y es bien sabido que nada viene mejor a los países latinoamericanos que un conflicto de este tipo para llevar al Departamento de Estado a una visión más comprensiva y flexible de los problemas del hemisferio… El innato optimismo de Perón se veía justificadamente alimentado. Pero la vida, tanto la privada como la pública, ofrece a veces ese misterioso juego de contrastes en que la felicidad se compensa con la desdicha, el triunfo con el fracaso, la placidez con la tensión. Y esto sucedió a pocas semanas del regreso de Perón de su triunfante periplo al otro lado de los Andes. Debió capear una de las crisis más graves de sus dos gobiernos, una crisis donde perdió jirones de su prestigio, se vio arrastrado a imponer una extrema
represión y estuvo a punto de perder la buena relación que trabajosamente había elaborado con Estados Unidos. El de abril de 1953 sería un mes dramático, signado por una tragedia que lo salpicó con sangre y embalsamó su régimen con nauseabundos olores de corrupción, enrojecido con los fuegos de excesos donde, directa o indirectamente, estuvo involucrada su responsabilidad como primer magistrado.
Los temblores de abril Desde principios de marzo se había acentuado en Buenos Aires y su conurbano un fenómeno ya percibido durante el verano: el desabastecimiento y encarecimiento de la carne, circunstancia que tenía un efecto similar en otros productos alimenticios. Estas irregularidades habían aparecido varias veces a lo largo de 1952, el año del pan negro y los grandes apagones, pero ahora golpeaban directamente al bolsillo de los trabajadores, cuyos salarios estaban congelados en virtud del Plan Económico o Plan de Austeridad del que hemos hablado en el volumen anterior de esta obra. A tal punto inquietaba esta situación que en los primeros días de marzo (1953) surgió una iniciativa que en tiempos normales no hubiera llamado la atención, pero dentro de la concepción de la “comunidad organizada” parecía escandalosa y provocativa: la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza formuló públicamente una convocatoria para reunir un congreso cuyo tema sería, precisamente, el alza del costo de la vida. “El objetivo de este encuentro —dice la canadiense Louise Doyon en su excelente trabajo sobre los conflictos obreros durante el peronismo— era permitir al movimiento
obrero la elaboración de un proyecto propio tendiente a combatir la recurrente inflación que amenazaba repetir el ciclo de 1951.” El gobierno acusó silenciosamente la iniciativa de Luz y Fuerza y dejó que la CGT se encargara de invalidarla. En efecto, días después de la convocatoria, Vuletich, en reunión del secretariado de la central obrera decía estas palabras, recogidas en el acta correspondiente: —Debe tomarse con mucha prudencia la convocatoria lanzada por la Federación (de Luz y Fuerza), la cual además se dirigió a todas las organizaciones adheridas pidiéndoles apoyo para la gestión iniciada ante la Central Obrera. (…). (Destaca Vuletich) la conveniencia de encarar el problema prudentemente porque se sabe que el Partido Comunista, en recientes asambleas y con la finalidad de infiltrarse en las filas de nuestro movimiento, se fijó como plan de acción hacer aparecer un falso apoyo a la CGT para así incitar a la masa afiliada a exigir de sus dirigentes posiciones distintas y medidas drásticas, lo cual sin duda perjudicaría al país. Concluía Vuletich su intervención reiterando el argumento que se venía usando en el movimiento gremial desde 1946: toda iniciativa independiente tendía a romper la unidad del movimiento peronista. Frente a esta actitud de la cúpula sindical, la convocatoria de Luz y Fuerza cayó en el vacío. Pero la inquietud popular persistió y se fue agravando. Durante un par de semanas no hubo reacción oficial. A fines de marzo el gobierno suspendió los embarques de carne con destino al exterior, pero la medida tendría efectos solo a largo plazo en el consumo interno. Finalmente, el 1º de abril el presidente reunió a la CGT y a la CGE —organización, esta última, que no estaba totalmente constituida pero podía representar pasablemente a los empresarios—. En esta oportunidad, Perón pronunció un largo discurso cuyo argumento principal era la campana de difamación que
estaba urdiendo la oposición alrededor de los problemas de abastecimiento. Pero admitía que la escasez de carne era un hecho innegable. —Ya en diciembre la CGT vino con el reclamo. Se tomaron algunas medidas, se hicieron algunas recomendaciones al comercio, sin resultado. Ahora —afirmaba el presidente— “los políticos contreras están organizando grupos de chismosos con el propósito de hacer circular rumores”. Sin embargo, reconoció que la CGT le había “puesto el cuchillo en la barriga, pero con verdad y justicia”. En tono ceñudo y amenazante anunció que ajustaría cuentas con los proveedores y hasta aseguró que, si fuera necesario, él mismo iba a carnear en la avenida General Paz y repartir carne gratis… El inusual discurso abrió un ambiente de expectativa. Con tono excesivamente triunfalista, la columna “Qué dice la Calle” de Clarín comentaba un par de días más tarde: “Cuando las fuerzas denunciadas imaginaron al jefe de Estado con un pie en el estribo dispuesto a viajar a Mendoza, he aquí que el general Perón lanza desde su despacho de la Casa de Gobierno una ofensiva que ha dejado turulatos a los responsables del incesante encarecimiento de la vida”. Pero ¿quiénes eran los que habían quedado turulatos? ¿Quiénes eran los responsables del incesante encarecimiento de la vida? La rápida secuela de hechos ocurridos después del 1º de abril no está documentada, pero hay indicios de su desarrollo a través del testimonio del comandante de Gendarmería Manuel Scotto Rosende, por entonces jefe de una de las secciones de Control de Estado, que declaró después del derrocamiento de Perón ante una de las comisiones investigadoras, y que se ha explayado con el autor de este libro. Según Scotto Rosende, el primer acto del drama empezó en el teatro Colón en los últimos días de marzo, donde se había efectuado la reunión en
la que el presidente dijo las palabras que se han reproducido líneas arriba. En esa oportunidad, cuando Perón se retiraba del escenario, la actriz Malisa Zinny intentó abordarlo. La custodia la detuvo pero el presidente ordenó que la dejaran acercarse. En un estado de gran excitación, ella dijo que lo estaban vendiendo, estaban ensuciando su nombre. Perón pidió que lo llevaran a algún lugar donde pudieran hablar con tranquilidad. Le ofrecieron el despacho del director del teatro y allí se entrevistaron durante un cuarto de hora aproximadamente. De regreso en la residencia, Perón se comunicó con el jefe de Control de Estado y le ordenó tomar declaración a la Zinny, lo que se hizo esa misma noche. Al otro día, el general Adaro entregó al presidente el acta levantada, y allí pareció haber terminado el episodio. Pero el hecho trascendió y decidió entonces a un grupo de oficiales de la Casa Militar de la Presidencia, y a otros vinculados al presidente en diversas funciones, a activar las tareas que venían desarrollando de tiempo atrás en relación con las actividades de Juan Duarte. Eran adictos al presidente y consideraban que no podían permitir que se lesionara el prestigio del primer magistrado. La denuncia de la actriz les daba un buen pretexto para legalizar sus investigaciones. El viernes 3 de abril se reunieron en la casa de uno de ellos y resolvieron presentar a Perón una denuncia concreta. Los encargados de hacerlo serían el teniente coronel Jorge García Altabe y el mayor Ignacio Cialzetta, este último sobrino segundo del presidente, como hijo de un primo hermano. El lunes 6 empezó una de las semanas más dramáticas de los años que estamos contando. Muy temprano en la mañana, apenas Perón llegó a la casa Rosada, García Altabe y Cialzetta se apersonaron en el despacho presidencial, y después de algunas consideraciones le presentaron la denuncia contra Duarte, firmada por todos los militares comprometidos. La primera reacción de Perón fue de disgusto y escepticismo:
—Está bien, señores. Si esto es serio llegaremos a las últimas consecuencias y seré inflexible. Pero esto salpica a una persona de mi familia, alguien que está en mi intimidad. Si resulta que lo que sostienen no es cierto, seré drástico con las medidas que adoptaré con ustedes. Manifestó que designaría a un general para investigar el caso y mandó a llamar al ministro de Defensa. Habló brevemente con Lucero y unos momentos después, el general León Bengoa fue avisado de que debía constituirse en el despacho presidencial. Ignorante del motivo de la insólita convocatoria, Bengoa sufrió algunos minutos en la antesala hasta que Scotto Rosende —que había sido su alumno— le secreteó la responsabilidad que se le iba a conferir. Perón, efectivamente, le entregó la denuncia, le ordenó una investigación a fondo, le pidió reserva, le dio amplios poderes, y a partir de ese momento Bengoa empezó a trabajar intensamente, con el apoyo de los militares que habían promovido la cuestión. La noticia había trascendido rápidamente en la Casa Rosada; seguramente Perón comunicó a su cuñado la novedad. Aquí, un breve paréntesis. Recuerda Gómez Morales que en materia de moralidad pública, Perón no tenía preocupaciones éticas. —Sus preocupaciones eran de tipo formal. Si alguien hacía algo de una manera que, digamos, no trascendía, no sería Perón quien iba a reprochárselo. Pero, ¡que no se le cayera una baraja al suelo! Entonces no perdonaba. Decía “que actúe la ley, que actúe la justicia” y no se jugaba por nadie. Pero tampoco se iba a meter a decirle nada a quien hiciera cosas que no trascendieran. Eso es lo que pasó con un hombre tan cercano a él como Duarte, o como Sabaté y muchos otros. Para él, lo que no se veía, no existía… Esa técnica se la he visto aplicar muchísimas veces. Ahora, a Juancito se le había caído al suelo una baraja grande… Todo el mundo sabía que había lucrado con su cargo: que tenía una estancia en Monte
y era propietario de varios departamentos, además de muchos caballos de carrera, acaso un centenar. Todos conocían sus generosas relaciones con diversas mujeres del mundo del espectáculo y sus épicas farras en los cabarets que frecuentaba, y el incidente que tuvo con un personaje de la noche porteña a raíz de unas insinuaciones que Duarte había hecho a su amante, de resultas de las cuales hubo un conato de pugilato y la secuela de que la policía, días después, retiró al agraviado el pasaporte, escamoteo grave pues vivía en Brasil. Mientras todo esto no se tradujera en un escándalo grave, podía pasar: para tapar estos asuntos, funcionaba el aparato oficial de la prensa. Pero que estuviera involucrado en negocios de abastecimiento de carne, que pesaban sobre el bolsillo del pueblo, esto ya excedía el límite de la tolerancia. Y esta misma sensación campeó en la secretaría privada de la Presidencia cuando Bengoa se hizo cargo de su instrucción, a media mañana del lunes 6 (abril 1953). Y más aún, cuando se supo que su titular se alejaba del cargo. Ese mismo día, a la noche, el anuncio de que Juan Duarte renunciaba a su puesto, impactó a todo el país. Los diarios publicaban el texto de su dimisión. Estaba redactada por una mano experta. Decía que los años que había tenido el honor de servir a Perón desmentían aquello de que no hay hombre grande para su valet. Él lo admiraba cada vez más. Pero el trabajo había minado su salud, y como ya no podía darle el esfuerzo que exigía la patriótica batalla en que el presidente estaba empeñado, prefería seguir el ejemplo del renunciamiento de “mi ilustre y querida hermana”. El texto entró en la sexta edición de los diarios, junto con la noticia de la renuncia del ministro de Trabajo José María Freire. Era una coincidencia, pero la gente no dejó de advertir que dos integrantes más del cortejo de Evita habían caído: otro, Espejo, había pasado a retiro en octubre del año anterior. Faltaba todavía Cámpora, que semanas más tarde dejaría de ser
presidente de la Cámara de Diputados. Otra coincidencia: al día siguiente se difundía el comunicado del Consejo Superior del Partido Peronista por el que se hacía saber que varios dirigentes habían sido suspendidos en su condición de afiliados. En primer término de la lista de excomulgados, el antiguo “corazón de Perón”, el ex gobernador de Buenos Aires Domingo Mercante, su viejo camarada del GOU. Armó, pues, Bengoa su grupo de trabajo y se instaló en una precaria oficina del segundo piso de la Casa Rosada. Duarte no volvió a su oficina, que quedó a cargo de un cuñado de Perón, Orlando Bertolini, casado con una hermana de Evita, que oficiaba de segundo del secretario privado presidencial. Fue Bertolini el que se dedicó, al día siguiente, a un intenso trabajo: hacer retirar papeles del despacho de Duarte y del suyo para hacerlos quemar en una caldera de la azotea del edificio. Enteróse Scotto Rosende, subió a la azotea, comprobó que el chisme de la quemazón era cierto, y bajó volando a comunicar la novedad a Bengoa. Este le ordenó que detuviera la operación y ocupara las oficinas de la secretaría privada. Allí se encontraba Bertolini rompiendo trabajosamente otros papeles. Scotto Rosende le notificó que no se podía tocar nada de lo que estaba allí y que debía entregarle las llaves de escritorios y cajas fuertes. El concuñado se resistió un poco, luego le dio las llaves de su escritorio; la de su caja —dijo — la tenía Juancito. Abiertos los cajones del mueble, se encontró un zafarrancho. Había zapatos y un moño de smoking, algunas revistas de turf, varios estuches con alhajas procedentes de una conocida joyería de Buenos Aires, frascos con extractos de perfume francés… Y también el original manuscrito de una carta de Francisco Franco a Perón, y la contestación, también de puño y letra, en una extensa epístola. El contenido de las cajas fuertes de Duarte y Bertolini era más sustancioso, pero demoraron varias horas en encontrar las llaves
correspondientes. Había allí numerosas transferencias de caballos de carrera en favor de Duarte, planos de un gran edificio de departamentos del que el ex secretario privado sería copropietario con el ministro de Relaciones Exteriores, papeles que acreditaban su vinculación con negocios de carne, una importación de bananas, alguna cosa con lanas, duplicados de notas dirigidas a jerarcas de bancos oficiales pidiendo la activación de determinadas gestiones, el reconocimiento de las participaciones de Juancito en los hoteles residenciales propiedad de José Álvarez Saavedra y otros documentos que acreditaban la vastedad y variedad de los intereses que había reunido el antiguo corredor de jabones. Llevaría tiempo clasificarlos y evaluarlos. El miércoles 8, a la mañana, el presidente llamó a Bengoa y le preguntó perentoriamente en qué estado se encontraba la investigación. El militar le contó algo de lo que sabía; Perón le instó a apurar el trámite y no disimuló su disgusto por todo ese embrollo. Luego, al parecer, habría invitado a su cuñado a almorzar con él en la residencia. Alarmado por lo que podría ser una declinación en la primitiva intención del presidente, Bengoa redobló entonces el trabajo. Revolviendo las canastas de papeles encontraron una nota dirigida al propio Perón por un médico, informándole de la enfermedad venérea que padecía Duarte, fechada varios meses atrás. Con otros papeles seleccionados, cuya significación era ilevantable, pidió ver al presidente antes del mediodía. Cuando le mostró algunos de estos documentos, Perón pareció impresionarse. Pero cuando apareció la nota del médico, su sorpresa fue total. —¡No puede ser! —atinó a decir—. ¡Si este papel lo tengo yo en mi caja fuerte, en la residencia! —¿Alguien más tiene la llave de esa caja? —preguntó Bengoa.
—¡No! Quedaron un momento en silencio. Luego, la mente de Bengoa, que había funcionado esos días como la de un detective, dio en el clavo. —¿Y su señora esposa? ¿La señora tenía una llave? Entonces, a Perón le cambió la cara, se le cayó el belfo, tic que, según sus íntimos, era el signo decisivo de que había tropezado con un grave disgusto. El documento de su caja fuerte privada, aparecido ahora en la de su secretario, tenía una relación evidente: la llave de Evita había pasado a manos de su hermano, y este había sustraído ese papel. ¿Ninguno más? Momentos antes, al hojear los papeles que acreditaban la propiedad de los caballos de carrera, la estancia de Monte, las casas de departamentos, había balbuceado: —¡Qué barbaridad! ¡Qué porquería! Después de un momento de silencio ordenó que lo comunicaran con Duarte. Obtenida la llamada, habló secamente: —Esta noche quiero hablar con usted. Venga a la residencia. Iba a cortar cuando cambió de idea. Con el mismo tono le dijo: —No. No venga. Preséntese mañana temprano en la oficina del general Bengoa, y hable con él. Cortó. No lo había tuteado, como hacía siempre. Bengoa subió a su despacho eufórico. —¡Ya lo tenemos! —exclamó.
Pocas horas después, a las 4 de la tarde, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, habló Perón. Con un traje tipo Palm beach y el ancho brazal de
luto que llevaba desde la muerte de Evita, empezó a divagar sobre precios y salarios. Pero en seguida pasó a otro terreno. —En este momento se acciona en el campo económico, se acciona en el campo político, se acciona en el campo social y se acciona en el campo moral coordinadamente, con hechos y con rumores que completan los hechos. Además, simultáneamente se empiezan a mover algunos dirigentes sindicales, y algunos sindicatos comienzan a anunciar congresos sobre la carestía de la vida. ¡Hay demasiadas coincidencias en todo esto como para pensar que podría ser una cosa espontánea! Aseguró que la consigna opositora no era ahora estar contra Perón, sino contra los que están con Perón, “porque volteando a los que están con Perón es posible que puedan voltear a Perón”. Siguió hablando de los que esparcían rumores: —¡Que se cuiden mucho! Porque si el pueblo no tiene los suficientes pantalones como para imponerse sobre los propaladores, he de tomar yo también esta función. No me va a extrañar. ¡Hace diez años que vengo poniendo el pecho a los enemigos de adentro y a los enemigos de afuera, y lo he de poner mientras me quede un hálito de vida! Y continuó cargando las tintas sobre la oposición: —Nuestros adversarios saben perfectamente bien que para alterar el estado político del país es necesario crear en la masa popular un descontento. ¿Cuál es la única manera que se puede utilizar para crear este descontento? Producir un hecho de esta naturaleza: privar a la población de su alimento principal y aumentar los precios en el otro sector, de forma que se produzca un malestar natural de la masa, que se ve privada de una de sus necesidades más elementales. Y convengamos que lo han conseguido en parte, porque lógicamente eso trajo una reacción popular. Pero este plan no
termina allí, señores, sino que simultáneamente con ello los hemos visto nosotros frente a un sinnúmero de rumores. Hasta aquí, el discurso de Perón parecía dirigido, una vez más, a acusar a la oposición de ser la causante de lo que ocurría. Debía decirlo en un estado de gran tensión, porque en sus períodos, contrariamente a lo habitual, se deslizaban errores gramaticales y de sintaxis que la versión oficial pasada a los diarios no corrigió. Pero el meollo de sus palabras venía al final. Aseguró que se sentía cansado. “Son demasiados años de lucha y esto lo fatiga y lo cansa a cualquiera.” Pero a él no le pasaría lo que le había pasado a Yrigoyen, a quien habían volteado las calumnias. Divagó un rato sobre la caída del caudillo radical, aludió a ladrones y coimeros” y afirmó: —He de terminar también con todo aquel que esté coimeando o esté robando en el gobierno. He ordenado una investigación en la Presidencia de la República para establecer la responsabilidad de cada uno, empezando por mí… No perdonaría a nadie, fuese quien fuese: —¡Ni a mi padre dejaría sin castigo! Bañándose en autocompasión, deslizó esta cosa tremenda para sus colaboradores: —De cada cien que llegan a mi despacho, ¡noventa y cinco me vienen a proponer cosas deshonestas o a pedirme porquerías! Y siguió en esta cuerda hasta terminar. Su discurso era el de un hombre que casi había perdido su control: una mezcla de diatribas, dislates, exageraciones y condolencias hacia sí mismo que revelaban una peligrosa inestabilidad emocional, pero también una firme decisión de castigar a quienes lucraban a sus espaldas.
Juancito debió haber escuchado estas ominosas palabras, que se difundieron por todas las radios del país mientras se pronunciaban y luego, nuevamente, después del habitual noticiario oficial de las 20.25, sintiéndose el destinatario de los denuestos de su cuñado. Después de renunciar había pasado esos días dejándose visitar por algunos amigos, concurriendo a alguna de las boites en las que era habitué. Tal vez esperaba un milagro. Pero el discurso del 8 de abril fue su derrumbe. Y la seca orden del presidente obligándolo a comparecer ante Bengoa al día siguiente lo aterraba: ¡ni siquiera lo había tuteado! Había terminado la impunidad, ahora empezaba algo que no podía imaginar en qué terminaría… Se sentía desprotegido desde la muerte de Evita, de la que siempre había sido el regalón. En el viaje que hiciera con Cámpora a Europa en octubre del año anterior, había recibido el diagnóstico irreversible de un gran médico italiano: tenía una sífilis de segundo grado, ya incurable. Su vida nocturna lo llevaba a un permanente estado de cansancio y nerviosidad que delataban las pesadas ojeras que le cargaban el rostro: ¡había que estar desde las seis de la mañana al lado del General! Y ahora, para completar, todo este lío… Se sentía acorralado; en los últimos días lo seguían permanentemente, le hurgaban sus papeles, investigaban sus actividades. ¡Y Perón lo permitía! Era totalmente vulnerable a una investigación. Por los cuatro costados. Sus comisiones y favores venales eran notorios. Jamás había tomado la menor precaución para ocultar sus bienes malhabidos, puesto que el amparo de Evita parecía inconmovible y había que aprovechar esa bolada caída del cielo para hacerse rico para siempre… Aquella noche del 8 al 9 de abril, Juancito sintió que ese mundo dorado al que accedió como un increíble regalo de la vida se le desmoronaba. Tomó un papel, y con su letra de patitas de mosca tan parecida a la de su hermana, empezó a escribir. Ya no se trataba de la elegante renuncia que le habían compuesto tres días antes; ahora
era él solo, Juan Ramón Duarte, corredor de jabones, el muchacho simpaticón que soñaba con las actrices de moda mientras peregrinaba por las más miserables pensiones de Buenos Aires, quien desnudaba su corazón ante el hombre que más amó y respetó en su vida: el dispensador de todos sus dones, el padre que nunca había tenido. Después, en un gesto que salvaba su vida de chorrito fácil, tomó el revólver.
En la madrugada del día siguiente, 9 de abril, Bengoa y sus colaboradores seguían trabajando. Habían pasado toda la noche redactando un informe preliminar sobre la base de los documentos encontrados, y aguardaban de un momento a otro la comparecencia de Duarte. A las 7.30 sonó el teléfono en la oficina de la secretaría privada. Una voz quebrada preguntó por algún empleado del despacho; uno de ellos tomó el tubo y se derrumbó en un sillón después de escuchar el breve mensaje del valet de Duarte. Scotto Rosende, que estaba allí, irrumpió en la reunión que sostenía Bengoa con otros colaboradores y le sopló al oído la noticia. Luego tomó un auto y se dirigió al departamento de la calle Callao. Todo parecía tranquilo allí. Ya iba a irse, cuando apareció desolada la madre de Juancito, vestida con una especie de salto de cama, con una mujer que la seguía corriendo. Alcanzó a escuchar las voces de doña Juana Ibarguren: —¡Asesino! ¡Asesino! ¡Me ha matado a otro de mis hijos! El mucamo había encontrado a Duarte al lado de la cama, con un balazo en la cabeza. Se había comunicado en seguida con la residencia presidencial, y Perón había ordenado a Raúl Margueirat, el jefe de Ceremonial, que se ocupara del cadáver y el velatorio.
La noticia se difundió escuetamente en los noticiosos oficiales del mediodía y pasó a los diarios de la tarde con una presentación que era un modelo de la eficiencia de la Subsecretaría de Informaciones: un título discreto en primera página, con la foto del extinto, y una sobria necrología. En páginas interiores, la copia fotostática de la carta póstuma, con su transcripción. La edición de Clarín del 10 de abril se pasó al otro costal en materia de laconismo: el notición que todo el país estaba comentando lo publicó en la página 5 con el título “Falleció en la mañana de ayer el señor Juan Duarte”; en el copete se deslizaba que el fallecimiento se había “producido por propia decisión”… Y se acabó: a partir de su entierro, nunca más se vería el nombre de Juan Duarte impreso en letras de molde. Había que cubrir el hecho con una amnesia provocada. Pero era algo demasiado sensacional para olvidar fácilmente, y el espeso velo de silencio con que se tapó el episodio provocó toda clase de versiones. ¡Ahí es nada, el cuñado del presidente y secretario privado, el hermano de Evita, pegándose un tiro después de ser acusado de graves delitos! Por muchísimo menos el presidente Ortiz había presentado su renuncia trece años antes… El ambiente de todo el país estaba electrizado. En los círculos de la contra florecieron inmediatamente los chistes: Juancito se había suicidado pero nadie podía decir quién había cometido el suicidio…; las últimas palabras de Juancito habrían sido “¡No tiren, carajo!”. La sangre de Juan Duarte salpicaba directamente a Perón y reflotaba todos los rumores sobre negociados y corrupción. Esta vez el presidente no podría endilgar a la oposición el episodio. Como una señal de la significación que muchos sectores atribuían al hecho, durante el velatorio, realizado en la casa de uno de sus cuñados en Belgrano, estalló un petardo o bomba de poca potencia en la planta baja. El presidente no estaba allí: había concurrido a las 4 de la tarde; varias veces
repitió “era un gran muchacho”. Se lo enterró al otro día, y oficialmente bajó el telón sobre la tragedia. Pero la muerte de Juan Duarte quedó abierta a prueba ante la curiosidad de la gente. La idea de que Perón lo había hecho matar o que fue un ajuste de cuentas entre elementos de su calaña, persistió firmemente. Después del derrocamiento de Perón, una de las comisiones investigadoras se ocupó exclusivamente del “Caso Duarte”, abriendo una resonante polémica entre el marino Aldo Luis Molinari, jefe de policía de la Revolución Libertadora, y Raúl Pizarro Miguens, el juez que en 1953 tuvo a su cargo la instrucción del sumario. Se exhumó el cadáver, se practicaron pericias y se convocó a los probables testigos, pero no se logró establecer una prueba fehaciente de que Duarte no se hubiera suicidado. En primer lugar, la investigación se llevó a cabo con una inocultable parcialidad y con el evidente propósito de endilgar al “tirano depuesto” el asesinato de su cuñado. Además, el animador de la investigación era un delirante que montó un show carente de toda seriedad alrededor del macabro tema. Pero, más allá de estas motivaciones, todo lo que se obtuvo fueron dos o tres testimonios de vecinos de Duarte en su departamento de la avenida Callao a pocos metros de Libertador, que resultaron poco firmes y contradictorios y aludían a movimientos de gente, estampidos y ruidos extraños aquella noche, dos años y medio atrás. Lo que si quedó claro en la investigación fue que no se practicó la autopsia, sin duda una grave omisión. Pero es comprensible que se ahorrara esa penosa diligencia al cuerpo de quien había sido cuñado del presidente de la Nación y su íntimo colaborador hasta tres días antes; además, las evidencias del suicidio eran clarísimas, con el limpio balazo de abajo hacia arriba en su cabeza, la carta y la inexistencia de indicios de violencia. Fue el aparato de difusión de Apold con su torpe silenciamiento del escándalo el causante indirecto de las versiones sobre el supuesto asesinato
de Duarte. Los opositores ansiaban cargar una nueva factura en la cuenta de Perón, y entonces, ante la falta de información, se fue urdiendo espontáneamente la teoría del asesinato, que una revista como Time recogió, agregándole fantásticos detalles de un intento de Duarte de fugarse del país y su detención en Ezeiza. La desinformación por un lado, la espectacularidad del suceso por el otro, daban para todo. Y la oposición aceptó lo que parecía una nueva prueba de la crueldad de Perón. Los indicios de que Duarte realmente se suicidó son, sin embargo, convincentes. En primer lugar, por los hechos que se han relatado: su sensación de estar inerme ante cualquier investigación de corrupción, su enfermedad irreversible, la convicción de su culpa, el amenazante discurso de Perón. Luego, su carta final. No solo por su grafía, reconocida ante el juez interviniente por varios amigos de Duarte, sino por su contenido. Era un desahogo desesperado, primitivo y cursi, en perfecta correspondencia con la mentalidad de pajarito de Juan. “Mi querido general Perón”, empezaba diciendo, “la maldad de algunos traidores de Perón, el pueblo trabajador, que es lo que ama a usted con sinceridad, y los enemigos de la Patria, me han querido separar de usted”. Decía que no lo habían logrado, aunque lo llenaron de vergüenza. Aseguraba: “he sido honesto y nadie podrá probar lo contrario. Lo quiero con el alma y digo una vez más que el hombre más grande que yo conocí es Perón”. Se alejaba del mundo “asqueado por la canalla pero feliz y seguro de que su pueblo nunca dejará de quererlo”. Recomendaba cuidar de su madre y de los suyos. “Vine con Eva, me voy con ella gritando viva Perón viva la Patria y que Dios y su pueblo lo acompañen por siempre. Mi último abrazo para mi madre y para usted”. Y después de la firma seguía una posdata que desde entonces pasó a ser un irónico lugar común en el lenguaje de los argentinos: “Perdón por la letra, perdón por todo”…
No existía en el país un genio capaz de inventar un texto que reflejara con tanta fidelidad el limitado mundo espiritual de Juan Duarte, con su animal devoción a Perón, su idolatría por Evita, la reiteración de las frases de propaganda del régimen, su condición de buen hijo y hasta la letra de un bolero de persistente vigencia en el gusto del público de la época: “te quiero con el alma”… No había un genio que pudiera agregar la implorante posdata del hombrecito que le está creando un problema a su dios, y le pide perdón por eso y hasta por la letra, como un alumno desaplicado. Nadie sino Juancito pudo elaborar una carta como esa, y tal certidumbre es decisiva para cerrar el caso. Pero hay un último argumento, que las pasiones de aquellos tiempos subestimaron. Hoy debe evaluarse como valedero que Perón nunca mandó matar a nadie. Podía ser brutal con sus opositores y jamás le afligió el destino personal que podían correr, y era frío y desapegado cuando se trataba de adoptar una decisión política. Pero ordenar la eliminación física de alguien no estaba en su estilo. Además, no le convenía semejante solución en el caso de su cuñado. Alejar a Juancito, silenciarlo, tapar los resultados de la investigación, hubiera sido coherente con lo que Perón solía hacer. Pero producir un suceso tan espectacular y con un efecto tan negativo sobre su régimen y su propia imagen como la muerte de su pariente e íntimo colaborador era algo demasiado torpe para que Perón pudiera planearlo. Dicen que al enterarse del suicidio, se limitó a decir: —¡Pobre muchacho! ¡Es lo mejor que podía hacer! Al día siguiente del entierro, para rearmar un poco su frente interno, el presidente convocó a una reunión de gabinete, a la que llamó “acuerdo de conciliación del gabinete”. Ratificó su confianza en sus colaboradores y les pidió “que pusieran las cartas sobre la mesa”. El almirante Aníbal Olivieri, ministro de Marina, relata que el general Franklin Lucero se quejó entonces
de las intrigas de Subiza y presentó su renuncia. Perón no la aceptó con el argumento de que, siendo crítico el momento, ningún general podía renunciar a la lucha. Borlenghi y Subiza minimizaron los problemas y derramaron loas sobre el presidente. Olivieri —así lo cuenta— pidió que el presidente cumpliera con todo lo que había prometido sobre sanciones a los corruptos. Y así quedó todo.
Los terroristas y los incendiarios Esos primeros días de abril habían sido de acíbar para el líder justicialista, con el malestar generalizado por la escasez de artículos alimenticios, el aumento del costo de la vida, la evidencia de que a su lado se lucraba con chanchullos y, finalmente, el escándalo del suicidio de su secretario privado. Se cancelaba así el recuerdo de sus éxitos personales en Chile. Pero la amarga realidad de abril, además de estos remezones, traería otros hechos que lo sacarían de quicio y llevarían a una extremosa represión contra los opositores. Pues ante las malaventuras que estaban cercando a Perón, la CGT resolvió realizar una concentración de adhesión. Había que reafirmar la autoridad presidencial y mostrar que su prestigio, a pesar de lo ocurrido, no había sufrido deterioro. Sería el 15 de abril y su escenario, naturalmente, la Plaza de Mayo. Para el público general se trataría de un acto de rutina, uno de esos espectáculos que Perón necesitaba de cuando en cuando para reciclarse y extraer nuevas fuerzas de las masas. Todo se fue haciendo según los mecanismos reiteradamente usados: las adhesiones, el paro general, las concentraciones, las pancartas, las consignas. La liturgia justicialista, después de siete años, funcionaba a la
perfección. Y los ritos preliminares: el himno, la “marchita” y las palabras del secretario general de la CGT. Esta vez, Vuletich excedió en obsecuencia todo lo que podía decirse: parecía una entrega femenina la que estaba ofreciendo: —Nosotros lo queremos, general, aun descalzos y desnudos, y estamos con usted sin condiciones (…) Queremos decirle que usted haga lo que le parece mejor, que tome las actitudes que estime convenientes y necesarias (…) Nosotros, los tabajadores, estamos solamente para secundarlo, para obedecerle consciente y voluntariamente, para realizar la parte que usted nos asigne (…) Lo único que le pedimos, mi general, es que tenga confianza en el pueblo y en los trabajadores. Nadie más que el pueblo lo quiere a usted (…) nuestra incondicional solidaridad, nuestra insobornable lealtad, nuestra decisión irrevocable de serle fiel hasta la muerte (…) Perón empezó su discurso con el tema que le obsesionaba en esos días: el aumento de los precios, que —¡naturalmente!— subían por obra de los opositores. Planeó sobre ese sujeto durante un cuarto de hora. Y de pronto ocurrió la tragedia. Estaba diciendo: —A los comerciantes que quieren los precios libres, les he explicado hasta el cansancio que la libertad de precios, por el momento, no puede establecerse. Bastaría un rápido análisis… La crónica de La Nación precisa que en ese momento sonó un estampido que las ondas radiales transmitieron a todo el país. El orador cortó la frase y después de un momento dijo: —¡Compañeros! Estos, los mismos que hacen circular rumores todos los días, parece que hoy se han sentido más rumorosos, queriéndonos colocar una bomba… Probablemente no creía que se tratara de una bomba y por eso tomó el asunto con ironía. Pero al terminar estas palabras se oyó otra explosión, más
fuerte. Se advierte una humareda que sale por la boca del subterráneo situado sobre la Plaza de Mayo, en el costado limitado por la calle Hipólito Yrigoyen. Y se aprecia un movimiento de pánico en el público de ese sector. Gritos y corridas. Perón vuelve a hablar: —Ustedes ven que cuando desde aquí anuncié que se trataba de un plan preparado y en ejecución, no me faltaban razones para anunciarlo… Entre el clamoreo creciente de la multitud, agregó: —¡Compañeros! Podrán tirar muchas bombas y hacer circular muchos rumores, pero lo que nos interesa a nosotros es que no se salgan con la suya. ¡Y de esto, compañeros, yo les aseguro que no se saldrán con la suya! ¡Hemos de ir individualizando a cada uno de los culpables y les hemos de ir aplicando las sanciones que les correspondan! ¡Compañeros, creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con alambre de fardo en el bolsillo…! La gente, ahora enardecida, corea “¡Perón! ¡Perón!” y “¡Leña, leña!” —Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Un largo y excitado vocerío. Luego el presidente volvió a retomar el hilo de su discurso, mientras una mitad de la plaza se iba vaciando para dejar paso a las ambulancias que venían a recoger las víctimas. Eran seis muertos: siete, porque uno, gravemente herido, falleció días después. Y casi un centenar de heridos. Los actos peronistas en la Plaza de Mayo solían terminar a la noche, alargados con números artísticos y entretenimientos. El del 15 de abril concluyó con las últimas palabras de Perón, en un ambiente tenso y angustiado. La mayoría de los asistentes se desconcentró rápidamente y sin barullo. Pero una columna tomó por Avenida de Mayo y después Rivadavia. Al llegar a la Casa del Pueblo —Rivadavia al 2100— los manifestantes se
detuvieron para gritar insultos y amenazas contra los socialistas. El edificio estaba cerrado y a oscuras: eran casi las siete de la tarde. Parecía que la cosa terminaría allí, pero de pronto aparecieron unos individuos que se desprendieron del público con la decidida intención de penetrar en el local socialista. Adentro había un centenar de personas, casi todos delegados al congreso realizado en Mar del Plata, que se habían reunido informalmente antes de regresar a sus destinos. Ramón Muñiz, virtual secretario general del Partido Socialista, cuando advirtió el propósito de la columna más agresiva, se comunicó telefónicamente con la seccional y pidió el envío de policías; el comisario dijo que no tenía gente. Entonces, los que estaban adentro buscaron una salida por los fondos. Mientras lo hacían, estallaba la puerta de metal de la Casa del Pueblo y entraban los agresores. Algunos testigos aseguraron después que un camión municipal fue puesto de culata para embestir la entrada hasta arrancarla de sus goznes. Cumplido su objetivo, subieron a la biblioteca, en el primer piso, y empezaron a arrojar los libros a la calle. A los pocos minutos empezaban a arder las instalaciones, seguramente con la ayuda de algún combustible líquido. Hacia las 4 de la madrugada se desplomaron los techos y de la Casa del Pueblo solo quedaron las paredes ennegrecidas. En ningún momento la policía intentó expulsar a los agresores; los bomberos aparecieron en pleno incendio, pero se limitaron a evitar que se propagara a las vecindades. Los incendiarios no se quedaron a contemplar su obra. Una vez que comprobaron que el fuego era imparable, regresaron hacia el centro. El próximo objetivo: la Casa Radical, en la calle Tucumán al 1600. Aquí no había gente. Fue fácil forzar el portón metálico, amontonar toda clase de objetos en el hall de la planta baja, y prender fuego. El edificio radical tuvo más suerte que el socialista; aunque sufrió grandes daños y quedó desmantelado, se habían salvado el tercero y cuarto piso. El resto, muy
lastimado pero recuperable. Más tarde, otro grupo —o parte de las columnas de los incendiarios— se corrió hasta el comité de la provincia de Buenos Aires del radicalismo, en Moreno al 2400, y produjo algunos daños, aunque menos considerables que los anteriores. A la vuelta de la Casa Radical estaba el Comité Nacional del Partido Demócrata: allí se compuso una gran hoguera con libros y muebles. Ninguno de los locales agredidos fue protegido por la policía o los bomberos. Pero mientras culminaban estas faenas, una consigna era coreada por los incendiarios: ¡al Jockey Club! Era medianoche cuando el edificio de la calle Florida al 600 fue asaltado por la entrada de Tucumán. Unos pocos socios que allí estaban fueron rápidamente expulsados. Después, cuadros, muebles, alfombras, todo lo que podía arder, ardió. Cuando amaneció el día siguiente, seis dotaciones de bomberos resolvieron comenzar a apagar el fuego: el edificio estaba totalmente destruido. Hubo dos intentos más: el Petit Café, la célebre confitería de Santa Fe y Callao que pasaba por ser un reducto opositor, y el diario La Nación. En ambos casos, efectivos policiales rechazaron los intentos, no sin energía, y obligaron a dispersarse a los revoltosos. Tal, los hechos de la tarde y la noche del 15 de abril de 1953.
Tanto las bombas de Plaza de Mayo como los incendios que siguieron eran el anverso y el reverso de una misma barbarie. Las bombas fueron una feroz salvajada, un acto de irresponsabilidad que nada puede justificar, una agresión cobarde a pacíficos asistentes del acto convocado por la CGT. Nunca se supo con certeza quién colocó los artefactos. Semanas más tarde, la policía dio los nombres de los presuntos culpables, publicó sus
confesiones y difundió sus fotografías. Pero todos ellos declararon bajo el apremio de prolongadas torturas, y todos ellos se rectificaron cuando pudieron hacerlo: algunos de los imputados fueron sobreseídos por el juez que entendía en la causa, meses más tarde. Hoy, a más de tres décadas de los hechos, los sobrevivientes del grupo terrorista de 1953 guardan una hermética reserva sobre los responsables de las muertes de Plaza de Mayo, como si estuvieran juramentados. Allá con su conciencia los que cargan con esas vidas segadas por el extremismo político. La misma barbarie corresponde imputar a Perón por los incendios de la noche. Es probable que no los haya ordenado directamente, hasta por falta material de tiempo, pues las agresiones comenzaron casi inmediatamente después de la concentración. Pero es indudable que las provocó con sus palabras irresponsables y nada hizo para impedirlas. La actitud de bomberos y policías delata, con su pasividad, la complicidad oficial, lo que se acredita aun más por la circunstancia de que la policía haya impedido enérgicamente que las bandas se acercaran a La Nación. Lo que se hizo en defensa de La Nación no se hizo para salvar los cuatro locales políticos agredidos o el Jockey Club, lo que indica que fue un vandalismo regulado por la autoridad. Fue el primer caso de terrorismo de Estado en el país; un acto para amedrentar a la oposición, manejado desde los niveles del poder, con la aquiescencia del presidente de la Nación. Y, como suele ocurrir en estos casos, resultó contraproducente. Frente a las llamas que destruían los 60.000 volúmenes de la biblioteca de la Casa del Pueblo, las obras de arte del Jockey Club, las pertenencias de la Casa Radical o el comité conservador, frente a esos fuegos deliberados, protegidos por los efectivos encargados del orden y la seguridad, parecían perder gravedad los atentados de la plaza. Se olvidaba a muertos y heridos, es decir, se diluían las más elementales nociones de convivencia civilizada. El valetodo regía en su total brutalidad.
Fue una triste tarde y una noche triste. No serían las últimas de los años que estamos contando.
La gran redada Los días que siguieron fueron tensos. Un desfile incesante se renovaba frente a los locales incendiados: gente silenciosa, llena de rabia, que se entendía a través de un código implícito. La prensa de Apold silenció totalmente los incendios: La Nación y The Standard publicaron en días subsiguientes algunas crónicas de estos sucesos. Los diarios oficiales repetían la versión que había presentado el jefe de policía: pacíficos manifestantes peronistas habían sido agredidos desde la Casa del Pueblo y la Casa Radical, y entonces, ¡claro que sí!, habían reaccionado. Se publicaban notas emotivas sobre los muertos y heridos de Plaza de Mayo, pero para la oposición el recuerdo de los criminales efectos de las bombas se desvanecía, y permanecía, en cambio, la evidencia negra y humeante de la barbarie de estos grupos de choque que habían revelado su peligrosidad. Cuatro días después aparece un comunicado de la Alianza Libertadora Nacionalista. Se hacía saber que el “jefe supremo”, Juan R. Queraltó, había cesado, y en su reemplazo se había designado a Guillermo Patricio Kelly. El público trató de hilar fino y vincular este súbito relevo con los incendios del 15 de abril. Muchos testigos de la quema de la Casa del Pueblo aseguraron que los agresores gritaban consignas antijudías y tenían la clásica pinta de los aliancistas. Queraltó era notoriamente antisemita, Kelly, no. ¿Se había sacado Perón de encima a un colaborador comprometedor? Antiguos aliancistas tienen hoy la convicción de que la eliminación de Queraltó —que poco después fue enviado al Paraguay con un cargo diplomático— tuvo el
respaldo y la protección del gobierno. El propio Queraltó recordaba en 1985: “Un día la policía entra al local de San Martín y Corrientes y mete de prepotencia a Guillermo Patricio Kelly, a quien la Alianza había expulsado en 1946: así se apodera de nuestra organización, por medio de un acto de fuerza apoyado por la policía de Borlenghi”. A casi un cuarto de siglo de estos hechos, la versión de Kelly es muy diferente. El 15 de abril se encontraba en La Paz, invitado por el presidente Paz Estenssoro a compartir la celebración del primer aniversario de la revolución boliviana. Se enteró por radio de los sucesos de Buenos Aires y regresó en tren para llegar el 18 a la madrugada. El mismo día se reunió con otros camaradas descontentos de la conducción autoritaria del “jefe supremo” y hartos de su matonismo y de la ideología nazi y racista que había imbuido a la organización. Se reunieron en la confitería La Fragata y lograron entrar al local de la calle San Martín sin que la policía tuviera tiempo de intervenir. Expulsaron violentamente a Queraltó y sus guardaespaldas y al día siguiente —recuerda Kelly— hicieron en la azotea un auto de fe con los retratos de Hitler, las esvásticas y la literatura falangista que colmaba el edificio. Y empezó otra etapa de la Alianza, de la cual todavía tendremos ocasión de hablar. Por supuesto, el cambio de Queraltó por Kelly no modificaba nada en apariencia, pero era un indicio sobre la identidad de los incendiarios. Kelly asegura hoy que fueron hombres de Queraltó, más algunos elementos aportados por Teissaire que tenían su cuartel general en un local de la calle Bolívar al 300, y otros que mandó el mayor Osinde, que solía tener a su cargo los trabajos más sucios del régimen. Aunque sin tantas precisiones, en aquella época el olfato del público, adiestrado después de varios años de uniformidad periodística a intuir la verdad de las cosas, rumbeó también por esas zonas de la subpolítica para señalar a los culpables de los incendios.
Pero ¿y los otros, los terroristas? El mismo día 19 en que se anunció la defenestración de Queraltó se supo que la policía había detenido a más de cien personas “por difundir rumores”; tendrían que cumplir las penas que les impusiera el jefe de policía o serían pasados “a disposición del Poder Ejecutivo”. Pero aunque la información era nula, aunque los diarios y los noticiosos radiales no registraran otros hechos que los que brindaban una imagen idílica del país, los vasos comunicantes de la oposición fueron transmitiendo nombres y precisiones. Era una redada vastísima: entre abril y mayo se detuvo a unas 4000 personas. Cayeron Balbín, Frondizi, los Laurencena padre e hijo, entre los radicales; Repetto, Palacios, Roberto F. Giusti, Carlos Sánchez Viamonte, Francisco y José Luis Romero, entre los socialistas; Pastor y Adolfo Vicchi entre los conservadores, que se unieron a Federico Pinedo en la Penitenciaria Nacional, donde este último languidecía desde el año anterior. Victoria Ocampo fue a dar a la cárcel de mujeres. En el interior menudearon allanamientos y detenciones como en las peores épocas. Todo el procerato argentino cayó en la gigantesca barrida. Aunque se torturó y se vejó, los dirigentes conspicuos no sufrieron otras molestias que las propias del régimen carcelario. Un caso notable fue el de Alfredo Palacios. Relata Víctor O. García Costa en su biografía del líder socialista que los guardiacárceles de la Penitenciaría Nacional —a quienes Palacios llamaba invariablemente “esbirros” o “sicarios”— lo trataban con insólita consideración, con un respeto casi supersticioso. No estaba obligado a hacerse la cama, no le hacían sacar el “zambullo” de la celda, permitían que visitara a otros detenidos y, galantería máxima teniendo en cuenta sus 75 años, no cerraban su puerta de noche, con lo que podía ir al baño sin tener que solicitarlo al celador. Solo debía anunciar estos reiterados viajes y por eso su vozarrón solía resonar en los corredores cuando advertía:
—¡Esbirro! ¡Voy a mear! Por la vastedad y heterogeneidad de las detenciones era evidente que la policía no tenía pistas. Actuaba por movimientos reflejos. Perón debe de haber perdido sus nervios para autorizar una cantidad tan enorme de encarcelamientos, que en muchos casos involucraban a personalidades muy conocidas y tenían inmediata repercusión en el exterior. En esos días, en una actitud que señalaba su descontrol, prohibióse a los diarios publicar cables de agencias noticiosas norteamericanas, y en su mensaje del 1º de Mayo al Congreso las acusó de distorsionar la realidad del país transmitiendo falsas informaciones, cuando las agencias no hacían más que comunicar los hechos que ocurrían, y que la prensa argentina no registraba. Pasaban los días y no se acertaba a pescar los hilos del plan terrorista. El mismo día de los estallidos de Plaza de Mayo detúvose a un norteamericano que andaba por las cercanías: un yanqui al lado de las explosiones era un festival para Perón… Lamentablemente, el sospechoso resultó ser el cuidador de los elefantes de un circo, y hubo que largarlo… ¿Dónde estaban, entonces, los responsables de las bombas? Desde la primavera del año anterior estallaban artefactos en Buenos Aires cada diez o quince días. Generalmente eran de poca potencia; lograban hacer mucho ruido y algún daño, en ningún caso habían provocado víctimas. El Círculo Militar, el Centro Naval, los edificios de la Corporación de Transportes y de Ferrocarriles Argentinos habían sido destinatarios de las explosiones, así como un local de Aeronáutica y las cercanías del Departamento de Policía. Una bomba estalló en la Bolsa de Comercio mientras hablaba el ministro Cereijo; en este último caso hubo un herido de consideración. También en ocasiones especiales: cuando llegó Perón de Chile y cuando el velatorio de Juan Duarte. Ni diarios ni radios anoticiaban de estos hechos, pero todo el mundo estaba enterado. Hasta el 30 de abril,
cuando las cárceles estaban llenas de contreras, explotaron bombas en diversos accesos a estaciones ferroviarias. ¿Quiénes eran los responsables? O para decirlo desde el punto de vista opositor: ¿quiénes se estaban jugando contra el régimen? Era un grupo de jóvenes, no más de 15 o 20, algunos de los cuales venían de la época que ellos llamaban “la resistencia”, entre 1943 y 1946. En ese entonces se habían adiestrado en el manejo de armas y explosivos, habían intentado matar a Perón en uno de sus viajes y eran los activistas habituales de FUBA. Otros, menores en edad, se habían incorporado posteriormente al grupo o eran resabios laterales de las conspiraciones del general Menéndez o del coronel Suárez, de las que hemos hablado en el volumen anterior de esta obra. Casi todos eran universitarios, casi todos pertenecían a familias tradicionales o de buena posición económica, casi todos habían cimentado su camaradería en la frecuentación de diversos deportes. Creían que eran antiperonistas porque defendían la libertad, pero en realidad lo eran porque les repugnaba el populismo de Perón. No estaban vinculados a ningún partido ni tenían una ideología específica; alguno que otro era radical o conservador, pero no veían a su militancia como política sino como un servicio patriótico desprovisto de toda especulación ulterior. La cumplían para hacer sentir, en el país y en el exterior, que seguía existiendo una oposición combatiente. No constituían una organización con estructura fija ni tenían un jefe: los hermanos Alberto y Ernesto Lanusse y Roque Carranza eran algo así como coordinadores del grupo. Tenían un feble contacto con militares de baja graduación, el capitán Eduardo Thölke el más importante, que a veces les proveían de explosivos y los alentaban a continuar creándole dificultades a Perón. En realidad, siendo de clase alta y de históricos apellidos algunos, se parecían mucho a los anarquistas de principios de siglo: como estos, eran ingenuos y dispuestos a sacrificarse por su ideal;
como ellos, jugaban con la dinamita. Era un juego peligroso pero relativamente inofensivo, hasta las bombas asesinas del 15 de abril. Podían no haberlos descubierto nunca, porque la liviandad del grupo los hacía inasibles. Pero es difícil no cometer alguna equivocación cuando se anda con esos chiches: después del 1º de Mayo empezaron a difundirse comunicados policiales cada vez más extensos y precisos. Las noticias de las primeras detenciones se acompañaron con una moralizadora historia, que la policía presentó con gran espectacularidad. Un humilde peón de limpieza había descubierto en la agencia de venta de automóviles en la que trabajaba papeles de envolver con el rótulo “explosivos”. Alertó a sus patrones para que hicieran la denuncia, pero aquellos, que además de ser patrones eran afiliados radicales, dieron largas al asunto. Entonces el peón, cumpliendo con su deber de ciudadano y de peronista, concurrió a la comisaría. La policía encontró en la agencia muchos papeles con el mismo rótulo, detuvo a los dueños y estos, abrumados por las pruebas, dieron el hilo de la exitosa pesquisa. Nada de esto era cierto. Lo que había ocurrido era muy diferente. En la noche del 1º de Mayo, un grupo dirigido por Francisco Elizalde iba a colocar dos bombas en las pantallas colocadas alrededor del obelisco, donde se proyectaban películas sobre la vida de Eva Perón. Encontraron la zona demasiado vigilada y decidieron dividirse. Elizalde y Jorge Firmat, después de eludir a un agente que se les acercó, resolvieron irse, el uno a su casa, el otro a lo de una familia amiga: por esta precaución Firmat pudo escapar después a Montevideo. Los otros dos, Vicente Centurión y Patricio Cullen, que eran más inexpertos por haber ingresado recientemente al grupo, buscaron un lugar adecuado para dejar el explosivo a su cargo. Acertaron a pasar por el Alvear Palace Hotel, vieron el automóvil oficial del canciller y coincidieron que era un blanco ideal. Al mismo tiempo, un agente de policía
que esperaba el paso de un vehículo robado les dio la voz de alto; ellos se entregaron. A los pocos minutos, “la máquina” estaba trabajando sobre Cullen y Centurión. Rápidamente empezaron las detenciones; esa misma noche cayó Elizalde y en los días subsiguientes los hermanos Álzaga, Ernesto Lanusse y Roque Carranza. Algunos tenían poco o nada que ver con el grupo terrorista, como Jorge Fauzón Sarmiento. Muchos resistieron bravamente la picana. Otros hablaron y llegaron a involucrar a gente que solo remotamente estaba relacionada con ellos. Elizalde, hoy distinguido oftalmólogo, que tardó medio año para lograr mover de nuevo sus brazos por causa de las torturas, recuerda a uno de los que confesaron: —No digo cantar… ¡Cantó una ópera entera, con escenografía y todo!
Perdones inducidos Entre mediados y fines de mayo (1953) el grupo terrorista, que finalmente resultó mucho más pequeño de lo que parecía prometer la acción desplegada, estaba totalmente desmontado. La mayoría de sus integrantes se encontraban en prisión; algunos habían pasado trabajosamente al Uruguay o permanecían escondidos en procura de una oportunidad para hacerlo. Pero en ninguna etapa de la investigación, y pese a los métodos usados para obtener las confesiones, los partidos políticos habían resultado involucrados. Solo un dirigente unionista del radicalismo, Arturo Mathov, célebre por lo alocado de sus posiciones, había tenido conexiones con el grupo terrorista. Sin embargo, los políticos seguían colmando las cárceles del país y la cosa adquiría características de papelón para el gobierno. Como en el divertido cuento de André Maurois, el problema no era perder una
ametralladora sino justificar que no se había perdido… Aquí ya no se trataba de meter presos a los dirigentes partidarios sino de ponerlos en libertad salvando la cara del gobierno. En su mensaje del 1º de Mayo ante la Asamblea Legislativa, el presidente había despotricado una vez más contra los partidos, “una turbia maquinación de todas las fuerzas de la antipatria”. Acusó a los conservadores de pensar solamente “en la colocación de sus excedentes ganaderos”; a los radicales, de estar condicionados “al triunfo final de los intereses del nuevo imperialismo”; a los socialistas, de estar divididos al servicio del marxismo y al servicio del capitalismo; a los comunistas, en fin, de obedecer “las instrucciones de la internacional correspondiente”. A la tarde, en la concentración ritual de Plaza de Mayo había estado aun más duro: —Hace apenas quince días, la sangre generosa de cinco compañeros fue vertida en esta plaza por la masa traidora de la reacción. (…) Los radicales, autores, según parece, de esos asesinatos, han producido su consabida declaración, su consabido manifiesto de siempre. En él repudian que el pueblo les haya desocupado la covacha inmunda de sus porquerías. También repudian que se hayan destruido otros edificios, pero olvidan que cinco trabajadores argentinos han perdido la vida (…) Pero no les vayamos a hacer el juego. Cuando ha habido que pegar fuerte, ustedes me han dejado pegar a mí. Ahora, como siempre, le pido a mi pueblo la bolada. Yo les he de pegar donde duele más y cuando duela más. (…) Yo les pido que no quemen más, ni hagan nada más de esas cosas. Porque cuando haya que quemar, voy a salir yo a la cabeza de ustedes a quemar. Entonces, si fuera necesario, ¡la historia recordará la más grande hoguera que haya encendido la humanidad hasta nuestros días! Pero lo real era que ninguno de los partidos así maltratados había tenido nada que ver con las bombas, como se fue comprobando días después de
pronunciados estos amenazantes discursos. Entonces, ¿cómo hacer para devolver la libertad a quienes no tenían la menor vinculación con los atentados de abril? Borlenghi, que parece haber sido quien sacó las castañas del fuego en esta oportunidad, diseñó una excelente táctica para salir del paso. Lo que se dirá a continuación no está documentado y sus protagonistas negaron que las cosas hayan sido como se contará. Pero ciertos indicios inducen a presumir que el ministro del interior envió un discreto sondeo a los conservadores: algo así como un “pedid y se os dará”… Ya se sabe: en ningún país del mundo los conservadores se destacan por el heroísmo de su militancia; en el nuestro, estaban hartos de ser atacados por los peronistas y por los radicales, hartos de ser los símbolos del pasado más repudiable, hartos de las incomodidades de las prisiones que sobrellevaban algunas de sus figuras más conspicuas. Una cierta flexibilidad estaba dentro de las tradiciones conservadoras, y aunque el episodio de la entrevista de Perón con Pastor — que hemos relatado en el anterior volumen de esta obra— había erizado de horror a muchos dirigentes del Partido Demócrata, el consenso general de los conservadores era que había que hacer algo por esos caballeros que la estaban pasando tan mal en Villa Devoto, la Penitenciaría y diversos establecimientos carcelarios del interior. Era esta, por ejemplo, la opinión de Federico Pinedo. Preso en la Penitenciaría Nacional desde fines del año anterior, el ex ministro de Justo y Castillo había dirigido, en los primeros días de enero de 1953, una larga carta a Borlenghi. La misiva era, en síntesis, el reconocimiento de la victoria total de Perón y la afirmación de la necesidad de una tregua consistente, del lado opositor, en una voluntaria renuncia a la crítica.
“La guerra no se hace para guerrear sino para triunfar, y el gobierno puede declarar sin exageración que ha triunfado en toda la línea, pues no tiene enfrente enemigo organizado alguno”, empezaba diciendo Pinedo. Salvaba el derecho de la oposición a formular críticas, pero también el del gobierno para no ceder en nada su programa. “Pero bien puede ser que por el momento, lo más oportuno y útil sea que cada uno reserve para sí sus opiniones (…) si más urgente es crear un clima de tranquilidad política”. Y agregaba que “llamarse a silencio en bien del país, lejos de ser reprobable como un abandono del puesto de combate, es digno de todo elogio si hay motivos serios para creer —como hoy los hay evidentes— que ese alejamiento de la acción pública es de utilidad general”. Había que “poner sordina a la propia voz”. A cambio de ello, ¿qué debían pedir los opositores? Nada. “No es cuestión de pretender negociarla a cambio de beneficio alguno; es cuestión de ofrecerla sin pedir nada en cambio”. Había que ser muy valiente para proponer una posición tan cobarde… Como muchos prohombres de la era anterior a 1943, preocupábase Pinedo por el enrarecimiento asfixiante de la atmósfera política y creía que era indispensable crear, a cualquier costo, un espacio de convivencia. Pero también es legítimo conjeturar que incidía en su espíritu el progresivo giro de la política económica peronista, que a través del 2º Plan Quinquenal — presentado, como ya se ha relatado, en diciembre del año anterior, es decir, a pocos días de su carta a Borlenghi— abjuraba del inicial tono autarquizante, nacionalista y estatista de la fiesta, para adoptar un talante más ortodoxo, con la prevista participación de capitales extranjeros en segmentos básicos y la renuncia a toda voluntad de reforma agraria. Pinedo proponía “poner sordina a la propia voz” pero ciertamente los conservadores tenían cada vez menos motivos para levantar la voz contra el
gobierno, al menos en el campo económico y en los sectores relacionados con los intereses a los que estaban vinculados. El ministro del interior guardó la carta sin contestarla. Sus términos trascendieron muy vagamente entre los amigos de Pinedo. Pero para Borlenghi, la misiva era un claro indicador de la fuerza política sobre la que tendría que operar para que se produjeran los pedidos de libertades, requisito previo para ir vaciando las cárceles. Por otra parte, un ilustre visitante llegaría a Buenos Aires a mediados de julio y era inconveniente que supiera que la mitad de la dirigencia opositora estaba entre rejas. Después del sondeo que presumimos, la Junta Reorganizadora Nacional del Partido Demócrata se reunió varios días a fines de junio, y el 30 Rodolfo Corominas Segura, Dardo Ibáñez Bustos, Eduardo Paz y Benito de Miguel entregaban a Borlenghi, en su despacho, un memorial solicitando la libertad de los dirigentes conservadores detenidos, “entre los cuales se encuentran el presidente del partido, la mayor parte de los miembros de la Junta Reorganizadora Nacional, integrantes del Comité Nacional y elevada cantidad de dirigentes y afiliados de los distritos, y simpatizantes de nuestra agrupación”. Cuidadosamente redactada, la nota no caía en tonos mendicantes ni prometía actitudes como la que había postulado Pinedo en su carta; limitábase a afirmar que la violencia no formaba parte de los ideales conservadores, y que la prolongación del “estado de guerra interno” no contribuía a una convivencia pacífica. Borlenghi sabía cumplir sus compromisos. Veinticuatro horas después de la entrevista salían de la cárcel los principales detenidos conservadores, entre ellos, Pinedo. Pero los compromisos de Borlenghi no incluían, evidentemente, preservar el buen nombre político del ex ministro de Justo y Castillo, y antes de soltarlo produjo una auténtica cabronada: hizo publicar en La Prensa la carta que Pinedo le dirigiera siete meses antes. Con lo que
una iniciativa conciliatoria que acaso fue patriótica y desinteresada, se convirtió en la palinodia de un prisionero que claudica… El texto puso furiosos a muchos de sus correligionarios, pero estas reacciones se silenciaron por el momento; lo importante era que el Partido Demócrata había tenido que ir al pie del poder, y este se había mostrado magnánimo. El mismo día de la liberación de los conservadores acudía al Ministerio del Interior Enrique Dickmann a fin de pedir lo mismo para los socialistas. Repetía gestos anteriores, que el gobierno había atendido positivamente. Ahora, el viejo dirigente volvía a querer anotarse un poroto: un mes y medio antes, el Congreso Socialista realizado en Mar del Plata había ratificado su expulsión, y Dickmann y su hijo Emilio pretendían ganar la buena voluntad de algunos de sus compañeros, con miras a una maniobra política de vasto alcance a la que nos referiremos a su debido tiempo. Y los pedidos siguieron llegando al despacho del ministro del Interior. El 3 de junio les tocó el turno a los demócratas progresistas y se difundió una nota del Comité Nacional de la UCR pidiendo la liberación de sus correligionarios; pero los radicales no visitaron a Borlenghi. Semanas más tarde acudió el Movimiento Obrero Comunista —grupo encabezado por Rodolfo Puiggrós, que estaba escindido del Partido Comunista desde 1946 — para tramitar idéntica gestión. Como resultado de estas solicitaciones o por voluntad espontánea del gobierno, entre julio y agosto fue saliendo de las cárceles la mayor parte de los presos políticos, aunque algunos, como Carlos Sánchez Viamonte, Eduardo Laurencena, José Luis Pena, Manuel Palacín y Alberto Candioti, por razones misteriosas no fueron soltados hasta fines de septiembre. Las liberaciones no incluyeron, parece obvio destacarlo, a Cipriano Reyes y sus compañeros, a dirigentes gremiales detenidos por diversos hechos y a los involucrados en los actos terroristas de abril; tampoco a los militares
condenados por el motín de Menéndez o procesados por la conspiración de Suárez. El 16 de julio —dos días antes del arribo del ilustre visitante extranjero que decíamos antes— el ministro del Interior habló extensamente en una conferencia de prensa. En siete puntos muy precisos, Borlenghi expresó que el Poder Ejecutivo veía con “verdadera simpatía” la posición de partidos, entidades y personalidades que le habían hecho llegar sus propósitos de contribuir a la concordia y pacificación de los espíritus. Anunciaba que los partidos dispuestos a desenvolver su actividad “en forma correcta, temperante y elevada” no tendrían otras restricciones que las indispensables para resguardar el orden público. Lamentablemente —señalaba Borlenghi— no podía levantarse el estado de guerra interno debido a “la actitud asumida por la mayoría de los dirigentes de la Unión Cívica Radical”: hasta que estos no se rectificaran, el estado de guerra interno se mantendría, aunque ello no afectaría a los partidos “que actúen dentro del orden y la legalidad”. Esperaba que los opositores que no hubieran comprendido “los patrióticos y generosos propósitos del gobierno”, depusieran “su injustificable y negativa actitud”. Así, pues, cuando Milton Eisenhower llegó a Buenos Aires en representación de su hermano el presidente, el panorama de las libertades públicas estaba menos tenebroso y los partidos habían tenido que acomodarse a las reglas de juego fijadas por el gobierno. Para completar la justeza de la maniobra, Borlenghi había descargado sobre los hombros del radicalismo la culpa de que no se normalizara totalmente la situación institucional, lo que podía crear una grieta en el frente opositor y justificar, de paso, las medidas represivas que eventualmente se adoptaran contra el único partido que en el campo electoral podía enfrentar al oficialismo con alguna perspectiva. Pese a esta reserva era indudable que el ambiente
político estaba más descongestionado, y los hechos a los que nos referiremos páginas adelante lo aliviarían más en poco tiempo. Terminaban de remansarse, de esta manera, los temblores de abril. Y aquí nos encontramos con algo que no encaja… Pensemos: un gobierno como el de Perón, que viene acosando a la oposición desde 1946, es destinatario de una campaña de bombas que causa muertos y heridos. Logra detener a los responsables y pone al pueblo en un alto voltaje emocional. Y bien: pocas semanas después, el mismo gobierno empieza a desarrollar un discurso conciliador, estimulando a los partidos a pedir la libertad de sus presos y reconociendo en casi todos ellos una actividad “correcta, temperante y elevada”. ¿Es congruente esta actitud? Perón, que hasta el 1º de mayo fulmina con sus amenazas a la oposición en bloque, a fines de junio se ablanda, se afloja. No tiene lógica. Un político nunca perdona a sus enemigos: a lo más, congela sus agravios. Perón no era hombre de olvidar, y una prueba fehaciente de su memoria —o su rencor, o su temor— eran Cipriano Reyes y sus compañeros. ¿Por qué en junio de 1953, a dos meses apenas de la tragedia de Plaza de Mayo, se le daba al presidente por el capricho de soltar una paloma de paz? ¿Comprensión, al fin, de los motivos de sus adversarios? No: los sucesos desencadenados un año y medio más tarde demostrarían que Perón tenía una irreductible incapacidad para entender a sus opositores. ¿Dificultades en la marcha de su gobierno que lo obligaban a arriar velas y ponerse amistoso? Tampoco: ningún tropiezo importante aparecía a mediados de 1953 y, como bien dijera Pinedo, el gobierno “había triunfado en toda la línea”. ¿Cuál es, entonces, la explicación? A juicio de quien esto escribe no hay otra que la necesidad de presentar a los gobernantes e inversores norteamericanos la imagen de un país pacífico y democrático. Entiéndase: no
se sugiere que haya habido presiones por parte de Estados Unidos para imponer a Perón una apertura conciliadora. Pero el líder justicialista era demasiado inteligente como para comprender que difícilmente habría apoyo político y económico a un país donde la mitad de la dirigencia opositora vivía en la cárcel. A los capitalistas extranjeros no suele importarles mucho las alternativas políticas del país donde van a invertir, siempre que las mismas no incluyan la posibilidad de una catástrofe institucional. Una Argentina con varios miles de presos políticos, entre ellos algunas personalidades famosas en el campo intelectual o científico, no ofrecía condiciones ideales para los negocios. En la nueva orientación económica diseñada por el 2º Plan Quinquenal y afirmada en hechos tan significativos como la exposición del 11 de junio en la que Perón desestimó cualquier posibilidad de reforma agraria, o la ley de inversiones extranjeras que se aprobaría en agosto, o las adelantadas negociaciones para asociar a compañías norteamericanas a la explotación de petróleo, era inevitable una apertura del país a los negociadores oficiales y privados, a los enviados de Washington, a los banqueros, a los periodistas y hasta a los militares norteamericanos. Era urgente e indispensable arreglar, entonces, las cosas internas, de modo que se incrementara la corriente de simpatía que empezó a fluir entre la Argentina y Estados Unidos desde que Eisenhower se hiciera cargo de la presidencia de su país. Por ello —nos parece—, justamente en el momento en que Perón tenía todas las cartas para hacer trizas a la oposición con motivos creíbles como los que brindaba la existencia de un grupo terrorista de clase alta —que la incontrastable propaganda oficial podría haber mixturado con la oposición partidaria como una sola entidad—, justamente entonces Perón empieza a abuenarse con sus adversarios. Los saca de la cárcel, distingue lo que es terrorismo y lo que es oposición respetable y luego —ya veremos—
pronuncia palabras que culminarán con la sanción de una ley de amnistía. No tiene lógica. Solo la tiene si sabemos que contemporáneamente Perón elaboraba intensamente su nueva amistad con Estados Unidos, mientras veía cómo se marchitaban sus anhelos de una cooperación con los países latinoamericanos.
La estrecha apertura Ibáñez retribuyó en julio (1953) la visita de su colega argentino y fue obsequiado como correspondía. Las calles de Buenos Aires se poblaron de banderas chilenas y los afiches con el abrazo de ambos presidentes taparon las paredes de todas las ciudades por donde pasó en su viaje a la capital argentina. El 8 de julio suscribió con Perón el Tratado de Unión Económica, del que ya se ha hablado. Posteriormente, dentro del plazo estipulado, se constituyeron en los dos países las delegaciones que integrarían el Consejo de la Unión Económica, que empezó a funcionar en noviembre. Hasta se llegó, en febrero del año siguiente, a firmar dentro del marco del Tratado un convenio de intercambio comercial y pagos. En esa oportunidad Ibáñez exhortó con vehemencia a los restantes países latinoamericanos a adherir al Acta de Santiago. Pero la apertura continental que con tanto entusiasmo había promovido Perón un año atrás, estaba marchitándose irremediablemente. Escasos eran sus frutos, pese a los esfuerzos del líder justicialista, a juzgar por el número y el peso de las naciones que adhirieron al Acta de Santiago. En agosto de 1953, apenas un mes después de la firma del Tratado de Unión Económica, se suscribió en Asunción un Acuerdo de Unión Económica con el Paraguay. El presidente Federico Chávez recibió exultante
a Perón y firmó el instrumento sin inconvenientes, pero los problemas internos de su partido, el Colorado, hacían dudosa su estabilidad. Efectivamente, en mayo de 1954 Chávez fue derrocado; los militares triunfantes designaron un presidente provisional que resultó ser un mero puente para la elección del general Alfredo Stroessner, consagrado en agosto en una elección fácil —como que fue el único candidato—. Asumió formalmente la presidencia el 17 de agosto, el mismo día que llegaba Perón por segunda vez a Asunción, ahora para devolver los trofeos que la Argentina había obtenido en la Guerra de la Triple Alianza. Refirmó Stroessner la intención de mantener lo establecido en el Acuerdo de Unión Económica, y así fue Paraguay el primer país latinoamericano que adhirió al Acta de Santiago. Fue en esta oportunidad cuando Perón, radiante de alegría por el nuevo amigo con que contaba en un país limítrofe, que era militar, hombre de mano fuerte, furiosamente anticomunista y, para completar sus dones, hijo de alemanes, repitió aquello de que sería feliz si pudiera morir al frente de un escuadrón paraguayo. Lo hicieron ciudadano honorario y general del ejército del país guaraní, gratificaciones que en ese momento parecían solamente gracias protocolares pero que le fueron vitales un año después. En diciembre de 1953 los cancilleres de Ecuador y la Argentina suscribieron un tratado que también contenía la adhesión del gobierno de Quito al Acta de Santiago. Y finalmente, en septiembre de 1954, los cancilleres de Bolivia y Argentina firmaron en La Paz un convenio similar; llegó a anunciarse que Perón visitaría a Paz Estenssoro en marzo del año siguiente, pero en vísperas del viaje el presidente argentino resolvió postergarlo y su traslado al altiplano nunca llegó a concretarse. En suma, solo Ecuador, Bolivia y Paraguay adhirieron al Acta de Santiago. Cuando lo suscribió, Perón había descrito los dos caminos que a su entender se abrían frente a las nacionalidades del continente. Una, la
tranquilidad a cambio de ser “escarnecidos y explotados”. El otro camino, afirmó Perón, “nos muestra un campo de batallas lleno de encrucijadas, especiales para toda traición, para todo sabotaje, para toda emboscada, y nos prepara una permanente y sistemática campaña de difamación. Pero en camino estrecho, ascendente y espinoso, van nuestros pueblos con la frente bien alta, juntos, soberanos y libres”. Ya sabemos que Perón tenía una irresistible tendencia a exagerar y dramatizar sus propias actuaciones. En realidad, resulta difícil atribuir el fracaso de su iniciativa continental solo a traiciones, sabotajes, emboscadas y difamaciones, aunque innegablemente hubo algunos de estos ejercicios, como en todo juego diplomático. Más bien hay que pensar que no existían las condiciones favorables a semejante emprendimiento y sobre todo, como ya se ha dicho, la naturaleza del régimen peronista lo hacía rechazable a grandes sectores de la opinión pública del continente. Así, ni Brasil ni Perú ni Uruguay, pese a haber sido invitados, suscribieron el Acta de Santiago. En Brasil, el canciller Neves da Fontoura, autor del ataque más efectivo contra el acercamiento argentino-chileno, se había apresurado a invitar al presidente del Perú, general Odría, como para demostrar que al supuesto “Eje Buenos Aires-Santiago” podría oponerse eventualmente un “Eje Río de Janeiro-Lima”. En agosto (1953) Neves da Fontoura renunció a su cargo para incorporarse a la oposición contra Vargas. Algunos creyeron que desaparecía un enemigo de la integración latinoamericana, visceralmente antiargentino. Pero el alejamiento del canciller no varió la política brasileña, y el embajador Lusardo renunció a su puesto en Buenos Aires, impotente para establecer una relación más estrecha entre el caudillo gaúcho y el presidente argentino. A Vargas ya lo acorralaba la oposición y estaba recorriendo ese último calvario que lo llevaría a quitarse la vida en agosto de 1954.
Mucho antes de este trágico episodio era evidente que la unión económica latinoamericana había fracasado. El último —y grotesco— acto de esta iniciativa ocurrió durante la estadía en la Argentina de Anastasio Somoza, el dictador nicaragüense, agasajado por Perón con una abrumadora carga de atenciones, firmante, también él, del Acta de Santiago, como un colofón absurdo del emprendimiento continental. Somoza habló desde el balcón de la Casa de Gobierno el 17 de octubre de 1953, proclamó su admiración por el presidente argentino y derramó una lágrima dedicada al recuerdo de Evita. Y de la multitud no partió un solo grito en memoria de Sandino, al que “Tacho” había hecho asesinar… Había fracasado la apertura continental, y Perón tenía plena conciencia de ello, a pesar de las frases que ocasionalmente le dedicaba. Por eso, sus empeños en el campo internacional durante el invierno de 1953 se concentrarían en una línea mucho más productiva: la relación con Estados Unidos.
Bienvenido, míster Milton En alguno de sus esclarecedores libros, Carlos Escudé ha hecho notar que las vinculaciones entre la Argentina y Estados Unidos están regidas por una ley no escrita: cuando allí gobiernan los demócratas, las relaciones mutuas suelen ser poco satisfactorias; cuando son los republicanos quienes están en el poder, mejoran. Es lógico: los demócratas están condicionados por principios que los llevan a adoptar actitudes inamistosas frente a países de vocación independiente. Los republicanos, en cambio, pragmáticos y sin prejuicios ideológicos, buscan ante todo los buenos negocios y no se
preocupan de la naturaleza institucional o las costumbres políticas de otros países. Este fenómeno se advirtió claramente con la transferencia del poder del demócrata Truman al republicano Einsenhower. La obsesión anticomunista que rampaba en los gobiernos de Washington y Buenos Aires facilitaba el ansiado acercamiento. Cuando el secretario de Estado Dulles leyó el informe de Nufer sobre su entrevista del 3 de febrero (1953) con Perón, instruyó al embajador en Buenos Aires que dirigiera un mensaje amistoso al presidente argentino en nombre de su colega norteamericano. Saludaba su buena disposición y encomiaba el deseo de Perón de hacer frente, junto a Estados Unidos, al enemigo común. Pero le recordaba también que para mantener la unidad de acción deseada era indispensable disipar tensiones y desconfianzas. La instrucción de Nufer se completaba encargándole que sondease discretamente las intenciones de Perón. No puede decirse que Nufer haya desoído estas directivas. En los meses siguientes se reunió varias veces con Perón, y en todas las entrevistas el presidente le prometió adoptar vigorosas medidas contra el comunismo y facilidades para los inversionistas norteamericanos. Los sucesos de abril y mayo (1953) que ya se han relatado volvieron a elevar la tensión entre los dos gobiernos debido a las restricciones impuestas a las agencias noticiosas norteamericanas y a los ataques que Perón les dirigió en su mensaje del 1º de Mayo a la Asamblea Legislativa. Pero Dulles explicó a Eisenhower, en un memorándum del 18 de junio, que esos incidentes habían sido fomentados y usados por los nacionalistas extremos y los criptocomunistas que rodeaban a Perón para detener la mejoría de las relaciones mutuas. Sucedía que aquellas medidas restrictivas y esas palabras fuertes de Perón habían creado dudas en el Departamento de Estado sobre la conveniencia de que Milton Eisenhower incluyera a la Argentina en su anunciada gira por América
Latina; el secretario de Estado insistía en que el hermano del presidente visitara también Buenos Aires. Así lo pedían los representantes de los intereses norteamericanos en nuestro país, y hasta la prensa peronista más antiyanqui, como Democracia, estaba ahora en un posición —decía Dulles — de “simpática expectativa” por la visita. En efecto, el viaje de Milton a la Argentina parecía ser (y efectivamente fue) un punto fundamental en el definitivo mejoramiento de las relaciones argentinas con Estados Unidos.
El doctor Milton Eisenhower tenía cara de zonzo y probablemente era zonzo. Era el tipo del gringo grandote y desangelado, con anteojos sin montura y una permanente sonrisa bobalicona. Su viaje sería puramente ritual, pues ni su personalidad ni sus antecedentes hacían suponer que pudiera agregar nada a lo que ya se sabía en Washington sobre el régimen argentino. Tres meses después de asumir la presidencia, “Ike” había anunciado que su hermano, presidente de la Universidad de Pensilvania, haría una gira por América Latina para tomar conocimiento directo de la realidad continental. Sus informes serían evaluados después por los técnicos del Departamento de Estado y la Casa Blanca. Pero no sería muy copiosa ni muy instructiva la información que llevaría a Washington el delegado presidencial, a juzgar por la rapidez con que realizó su gira. En dieciocho jornadas se despachó Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay… El 18 de julio llegó a Buenos Aires, donde permaneció dos días, zarandeado de aquí para allá con los agasajos y programas que Perón le infligió implacablemente.
Milton debe haber recordado su estadía en la capital argentina como esas películas que uno ve medio dormido: almuerzo en Olivos, pelea de box, partido de fútbol entre Boca y River, entrevista con Perón en la Casa de Gobierno, recepción en la embajada norteamericana… Tal vez lo que le quedó más grabado de esos vertiginosos desplazamientos fue la entrada de su automóvil a la quinta presidencial, rodeado de una encantadora guardia de honor: quince chicas de la UES en sus motonetas, gritándole Wellcome… Pero el objetivo estaba cumplido. No consta que el rector y el presidente hayan hablado nada trascendental, aunque se sabe, sí, que Perón le espetó — como hacía siempre que cualquier yanqui se le acercara— la historia de Braden y sus desaguisados. No hacía falta conversar mucho, porque el viaje de Milton tenía por objeto, en el caso argentino, mostrar que Perón había pasado, finalmente, el examen. Cuando llegó el hermano de “Ike” ya estaba en libertad la mayor parte de los detenidos políticos de abril/mayo, y se habían levantado las restricciones que pesaran sobre la United Press y la Asociated Press. La gente vivaba a Perón cada vez que el presidente y su huésped se trasladaban de un lado a otro de la ciudad. Hasta tuvo Perón la deferencia de despedirlo en Ezeiza, evento no previsto en el protocolo. Nada podía advertirse en Buenos Aires que diera la impresión de un régimen proclive al comunismo: ¿qué más se necesitaba? ¡Vía libre, entonces! A partir de la visita de Milton, las relaciones argentino-norteamericanas empezaron a marchar definitivamente sobre rieles. Ya que el sueño continental se estaba marchitando inexorablemente, quedaba la realidad de los buenos negocios con Estados Unidos para explotar a fondo. También se había desvanecido la vieja ilusión peronista en una tercera guerra mundial: lo de Corea se había cerrado definitivamente en el mes de marzo, y el único conflicto importante que existía en el mundo radicaba en el sudeste asiático, entre Francia y las fuerzas comunistas del
Viet Cong, donde Estados Unidos no estaba involucrado todavía. Por otra parte, a partir de la muerte de Stalin, la dirigencia soviética estaba enfrentada en una sorda lucha por el poder, y esta circunstancia abría un paréntesis a cualquier aventura belicista rusa. En ese año de gracia de 1953, el mundo estaba pacífico: no era una coyuntura internacional especialmente favorable para países como la Argentina. Lo aconsejable, entonces, era recorrer las líneas de posibilidades menos aventuradas, entre ellas, prioritariamente, la relación con Estados Unidos. Por otra parte, en la etapa que se abría, Perón contaba con dos buenas cartas para certificar su credibilidad: el discurso pronunciado el 11 de junio en el teatro Colón repudiando toda idea de reforma agraria, y la ley de inversiones de capitales extranjeros que el Congreso había aprobado el 21 de agosto, de todo lo cual hablaremos en seguida. Con estas bazas y el aval de Milton, las futuras conversaciones con Nufer podían referirse ya a temas concretos. Tal ocurrió en la entrevista de dos horas mantenida el 3 de septiembre. El pretexto de la reunión fue entregarle a Perón un obsequio que Milton le había enviado en recuerdo de su visita. El embajador aprovechó para plantearle algunas preocupaciones: los frigoríficos de propiedad norteamericana querían transmitirle algunas dificultades que tenían. ¿Podría recibirlos el presidente? Sí, podía. La American & Foreign Power Co. quería hablar con el presidente sobre las usinas que le había comprado y no pagado el gobierno de Mendoza, en la época de la fiesta. ¿Tendría la gentileza de atenderlos? Sí, la tendría. Al jefe de la Esso local le gustaría cooperar en la extracción del petróleo. ¿Sería posible concederle una audiencia? Sí, sería posible. En julio y agosto se habían secuestrado ediciones del New York Times. ¿Volvería a suceder semejante cosa? No, no volvería a suceder.
Evacuadas estas consultas, Perón tomó la palabra. Preguntó si era cierto que Estados Unidos estaba por aumentar las tarifas aduaneras a las importaciones de lana: si ello fuera así, cortaría una buena fuente de divisas a la Argentina y nuestro país tendría dificultades para pagar las importaciones norteamericanas. Nufer prometió averiguar. Después, Perón habló del petróleo. El país solo producía el 45% de sus necesidades y esto no era bueno para la defensa del hemisferio, sobre todo en la eventualidad de una tercera guerra mundial —tema sobre el cual tuvo el buen gusto de no explayarse—. El problema —afirmó— era principalmente político, porque YPF, a pesar de sus defectos, estaba fuertemente “atrincherada”. Además, había leyes que él, Perón, no podía ignorar, y que le vedaban poner los recursos petroleros del país a disposición de empresas foráneas. Sin embargo, pensaba que habría de encontrarse alguna forma para que las compañías extranjeras pudieran colaborar en la exploración y explotación del petróleo, “El presidente —informaba Nufer al Departamento de Estado — fue vago, de alguna manera, en este punto; dijo que no era posible otorgar concesiones a compañías extranjeras, pero que ellos podrían presumiblemente operar bajo lo que describió como ‘contrato de locación’ (en español en el original, F.L.) y convenir la devolución a YPF de parte de su producción”. De todos modos, Perón dijo que había que hacer algo en el futuro inmediato, vista la importancia estratégica del tema en la defensa del hemisferio. También habría que obtener alguna asistencia para desarrollar astilleros y diques secos. Destacó que en caso de una tercera guerra no habría un lugar mejor en el hemisferio para reparar grandes barcos, ya que la Argentina estaba fuera del alcance de las bombas rusas. Mismo argumento para obtener ayuda para la construcción de aviones de combate como el Pulqui II: ¿no sería una gran contribución para la defensa del hemisferio? La fábrica en la
que el presidente pensaba debería estar equipada para producir aviones completos, incluyendo motores; a cambio de la ayuda norteamericana, la Argentina podía poner la totalidad de la producción a disposición de Estados Unidos en caso de emergencia. Y también una acería. En la Argentina ya se fabricaban municiones y torpedos, pero con una acería, la cooperación del país en la defensa del hemisferio se acrecentaría. ¿Y el uranio? ¿Y el berilo? El país, aseguraba Perón, tenía grandes yacimientos, pero necesitaba asistencia técnica para producir el material que, por supuesto, solo sería vendido a Estados Unidos. Era como un chalaneo entre gitanos: los dos sabían que mentían, pero los dos aparentaban tomarse muy en serio. Expresiones como “tercera guerra mundial”, “defensa del hemisferio” ya casi no significaban nada. Perón necesitaba la buena voluntad y la ayuda de Estados Unidos para dar un empujón a un aparato productivo notoriamente detenido; Nufer necesitaba la buena voluntad de Perón para que la Argentina formara parte, disciplinadamente, de un frente continental cuyo enemigo, más que la U.R.S.S., era el mal ejemplo de Guatemala o las fuerzas internas potencial o activamente antiyanquis. Este era el fondo real de la negociación. El embajador anotó todo y prometió elevar personalmente estas preocupaciones a Washington en su próximo viaje. El presidente dijo que le enviaría memorándum detallados sobre cada uno de los temas tratados. Y cuando se despidió, el líder justicialista agregó: —Déle un abrazo en mi nombre al presidente Eisenhower. Dígale al presidente que él es el General en Jefe (“the Senior General”) y que cumpliré sus órdenes.
No nos consta que Nufer, que viajó a Washington una semana después, haya abrazado al “General en Jefe”. Pero tuvo varias reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y del Banco de Exportación e Importación. Contó el mejoramiento de relaciones con la Argentina y obtuvo de Dulles el asentimiento para facilitar a nuestro país soft loans, préstamos reintegrables no en dólares sino en dinero local, de una entidad semioficial que el gobierno norteamericano estaba por crear. Con la gente del banco convino que los hombres de negocios tenían un definitivo interés por la Argentina, y que no había objeciones políticas a que este interés se incrementara. Se barajaron cifras, se divagó sobre la posibilidad de conceder varios préstamos pequeños, algo así como 30 o 50 millones de dólares en total. Nufer insistió en que fueran más generosos: de otro modo, la influencia norteamericana en el mercado argentino se deterioraría sensiblemente, puesto que los productos provenientes de Estados Unidos no podrían competir en las grandes contrataciones y licitaciones que se harían en el futuro. El trabajo de Nufer era activo y entusiasta: Dulles, que no era generoso en alabanzas, lo congratuló por la tarea que estaba llevando a cabo en Buenos Aires. Poco después de la asunción presidencial de Eisenhower se había rumoreado que Nufer sería sustituido por un amigo de la nueva administración, pero finalmente fue confirmado, y no sería difícil que en este viaje a Washington haya recibido la seguridad de su permanencia en la capital argentina. La verdad es que había sido un factor importante en el mejoramiento de las relaciones argentino-norteamericanas. El resultado de sus empeños apareció claramente en noviembre (1953) con un cambio de memorándum entre el presidente y el secretario de Estado sobre la Argentina. El 6 de ese mes, Eisenhower dirigió un memorándum personal y confidencial a Dulles.
—En vista de las actitudes conciliatorias que Perón parece estar adoptando de tiempo en tiempo —decía “Ike”— me pregunto si no sería bueno para nosotros decidir con la mayor exactitud qué condiciones justificarían un rapprochement entre los dos gobiernos. Seguía diciendo Eisenhower que aunque Dulles y él pudieran estar convencidos de que “el hombre se había reformado y tenía conciencia de edificar una amistad real con Estados Unidos”, era difícil, en las actuales condiciones, hacer muchos progresos en este sentido porque “nuestro pueblo necesita estar convencido de la honradez de sus intenciones”. Hay algunas cosas que tendrían que concretarse antes de que pudiera tratarse a Perón igual que a otros jefes de gobiernos amigos. Pensaba el presidente que los diarios de los que se había apoderado Perón debían devolverse a sus dueños y permitirles operar libremente. Debían cesar las innecesarias restricciones a los desplazamientos en la Argentina de los ciudadanos norteamericanos. Además, Perón debía convencer a otros países latinoamericanos de que estaba trabajando sobre bases honestas y amistosas. —De todos modos —cerraba Eisenhower su nota— creo que es un tema del que Ud. y yo deberíamos charlar un día de estos. Como político, Eisenhower no era muy sutil. Pero tenía, indudablemente, sus principios. La percepción que tenía de Perón y su régimen estaba cargada de desconfianza. En cambio, su secretario de Estado no dudaba que era indispensable profundizar el mejoramiento de las relaciones con Perón. El objetivo de Dulles en América Latina era unificar a todos los países en una posición definidamente anticomunista, y entonces no había que desdeñar ninguna alianza. La Guatemala de Arbenz —como ya se insinuó líneas arriba — se estaba perfilando como un problema serio, con sus proyectos de reforma agraria y sus ataques a las grandes empresas frutícolas norteamericanas a las que, dicho sea de paso, Dulles había estado
relacionado profesionalmente. Eran ideas comunistas, ¡quién podía dudarlo!, que había que sofocar antes que se propagaran a todo el continente… Entonces, ¿qué sentido tenía acordarse de los diarios que Perón había tomado? Un par de semanas después de recibir el memorándum del presidente, Dulles lo contestó. Le decía que su impresión era que si los progresos en las relaciones con la Argentina continuaban al ritmo actual, las cosas podrían ser todo lo favorables que razonablemente podía esperarse. Le agregaba una minuta sintetizando los pasos que se habían dado en el buen camino. Reconocía Dulles que la escasa inclinación de Perón a devolver La Prensa a sus dueños y la permanente campaña de los diarios norteamericanos sobre el tema hacían poco aceptable a Perón al público de Estados Unidos: el New York Times y la United Press, que había tenido conexiones financieras con La Prensa, eran particularmente críticos y encabezaban la campaña por la devolución del diario argentino. “Pero —puntualizaba Dulles con todo realismo— la posición de Perón, firme y públicamente reiterada, es que nunca devolverá La Prensa. Además, como el diario pertenece ahora a la CGT, que tiene cinco millones de afiliados, probablemente se vería en dificultades si pretendiera hacerlo.” Dulles tenía la esperanza de que si Perón continuaba con su tendencia conciliadora, la opinión pública norteamericana sería gradualmente más amistosa hacia él. Además, la sospecha de Perón en el sentido de que el gobierno norteamericano trabajaba secretamente contra él inspirando ataques de la prensa se había disipado con la visita del doctor Eisenhower. En suma, Dulles temía que la nueva y —así lo esperaba— sincera confianza de Perón en las intenciones norteamericanas, se minaría y aun destruiría si de algún modo se le indicaba que el caso de La Prensa podía constituir un tema de discusión. Sobre todo, “teniendo en cuenta nuestros compromisos de no
intervenir en asuntos internos de los países latinoamericanos”. Finalmente, informaba al presidente que no había restricciones importantes en la Argentina para los desplazamientos de ciudadanos norteamericanos, aunque sí de la Argentina al Uruguay; pero esto afectaba a todos los residentes, incluso a los norteamericanos, y la embajada en Buenos Aires no encontraba impedimentos para lograr excepciones en casos particulares. La minuta agregada al memorándum de Dulles subrayaba que los ataques de la prensa argentina contra Estados Unidos habían cesado. Se habían removido las restricciones a las agencias periodísticas norteamericanas y Perón había prometido al embajador Nufer que se permitiría la libre entrada de los diarios y revistas de Estados Unidos. Las autoridades argentinas habían empezado a adoptar medidas muy enérgicas contra el comunismo, tanto en informaciones como en acciones. Se habían eliminado los obstáculos discriminatorios que existían contra firmas norteamericanas y se les había concedido permisos de importación a materiales indispensables para su producción. Los distribuidores de películas norteamericanas podían importarlas ampliamente. Se había sancionado una ley para atraer capitales privados extranjeros que hacía posible la remisión de ganancias y la repatriación de capitales. La Argentina cooperaba bien con Estados Unidos en la asamblea de las Naciones Unidas. La minuta afirmaba que el mejoramiento de relaciones, iniciado con la asunción del presidente Eisenhower, se había activado con la visita de Milton. Y terminaba diciendo lo que Dulles enfatizara al presidente: no había posibilidades de que Perón considerara el principal punto de fricción, es decir, la devolución de La Prensa a sus dueños. Este era un problema interno de la Argentina, aunque obviamente tenía implicancias internacionales y morales, y había que tener cuidado de no dar motivos a los argentinos para acusar de “intervención” al gobierno de Washington.
“Ike” debe haber quedado convencido con la nota de Dulles y la minuta que la completaba. En la recopilación de documentos del Departamento de Estado relativos a la Argentina de ese año y el siguiente, no figura ninguno del presidente sobre nuestro país. Se había tranquilizado su conciencia, la de un republicano que a veces tenía los escrúpulos de un demócrata. Las necesidades de la estrategia anticomunista de Dulles, la laboriosa faena de Nufer y la versatilidad de Perón habían coincidido para que quedaran atrás las fricciones y desencuentros anteriores. Y es así como puede decirse que en noviembre de 1953 bajó el telón definitivamente sobre una etapa de malas relaciones inaugurada durante la década del 30 y continuada a lo largo de los años 40. Cordell Hull, desde su retiro —donde moriría meses después— habrá mirado con amargura el entendimiento de su país con esa nación que, para su mentalidad fundamentalista, era ininteligible y deconfiable, fueran quienes fuesen sus gobernantes…
La tierra y los capitales En la nueva tónica de las relaciones con Estados Unidos hubo una declaración de Perón que contribuyó a afirmar, en los círculos del gobierno y de los negocios del país del Norte, su creciente condición de hombre confiable: el discurso que pronunció el 11 de junio (1953) en el teatro Colón, ante productores agrarios de todo el país. Había despertado gran expectativa, porque se anunció previamente que la exposición del presidente delinearía su política en materia de tierras. Perón empezó su disertación recordando, como solía hacerlo en esos meses, el estado en que había encontrado el país en 1946 y las soluciones que había ido aplicando a los problemas del agro. Aclaró después el
concepto contenido en el art. 28 de la Constitución de 1949 que prescribía que la tierra debe ser de quien la trabaja, uno de los slogans del régimen justicialista más difundidos. —El concepto de la entrega de la tierra a quien la trabaja —aclaró Perón — debe seguir un ritmo lento, y debe también realizarse con toda racionalidad. Afirmó que durante su primera presidencia se habían entregado 500.000 hectáreas; era poco y debía aumentarse, pero cabía recordar que la historia de las reformas agrarias “ha sido generalmente cruenta”, implicando luchas activas y violentas. “Lo que nosotros tenemos que hacer es una reforma agraria tranquila. Afortunadamente, nos sobra tierra para hacerla. A mí me llama la atención que hombres malintencionados anden desparramando a lo largo de la Argentina que vamos a despojar a la gente, que les vamos a quitar la tierra: esto no puede ser hecho sino de mala intención (…).” Eso sí: no podía admitirse a la altura que la República ha alcanzado, que un señor que tiene 2000 hectáreas entre Buenos Aires y La Plata las use para tener allí dos o tres toros y siete u ocho vacas, para pasar el fin de semana…” Pero el de Pereyra Iraola era un caso especial. En realidad —aseguró Perón a continuación— “el peor latifundio es el de la tierra fiscal”. “En consecuencia, la reforma agraria debe empezar por el gobierno y por el Estado, entregando esta tierra fiscal para que sea laborada, entregándola en propiedad como establece la Constitución. Desde que yo estoy en el gobierno me he ocupado especialmente de eso, y he entregado títulos en la Patagonia a pobladores que hacía cuarenta años que habían pagado el campo. Y vamos a ir entregando a ritmo creciente estas tierras, que no son de nadie, para que las hagan producir.” Siguió diciendo que uno de los puntos de la futura reforma sería hacer producir las tierras improductivas. “El que tenga tierras, debe trabajarlas, y
si no, se las vamos a expropiar para dárselas al que las debe trabajar. Pero tampoco lo vamos a despojar. No hay razón para despojarlo. Le vamos a pagar lo que vale la tierra y si la quiere trabajar vamos a dejar que la trabaje él, ya que es el dueño.” Y redondeó la intención del mensaje, enfatizando: —Si algún sector de la actividad nacional necesita tranquilidad y seguridad para producir, es precisamente el campo. Hemos propugnado una legislación que ha llevado a límites muy aceptables esa seguridad y esa tranquilidad, tanto en el trabajo como en el resarcimiento del trabajador del agro. Ahora, la exposición traía seguridad y tranquilidad también a los propietarios. Si el presidente anunciaba un “ritmo lento” en los futuros repartos de tierra, si hablaba de una “reforma agraria tranquila”, si negaba todo peligro de despojo a los propietarios y acusaba al Estado de ser el primer latifundista, era indudable que no existía ninguna posibilidad de una reforma agraria como algunos extremistas del propio peronismo habían preconizado, con expropiaciones confiscatorias de grandes estancias y su reparto a los trabajadores rurales. En realidad, los propietarios debían temer menos a Perón después de su discurso del Colón, que a los radicales, cuya plataforma electoral postulaba una “reforma agraria inmediata y profunda”… El líder justicialista habló en el teatro Colón a la mañana y su discurso terminó al mediodía; esa misma tarde recibió un entusiasta telegrama de felicitación de la Sociedad Rural. Era lo lógico.
Dos meses más tarde, es decir, unos quince días después de la visita de Milton, el Congreso empezó a tratar el proyecto que había enviado el Poder
Ejecutivo sobre inversiones de capitales extranjeros. Diputados demoró en la discusión cuatro sesiones, y el Senado, una. Finalmente, el proyecto se convirtió en ley el 21 de agosto. Naturalmente, el debate más interesante se radicó en la cámara joven. El bloque peronista, a través de Degreef, Albrieu, Rumbo y algún otro vocero, sostuvo que el justicialismo nunca había sido enemigo del capital (La Vanguardia clandestina preguntó si aquello de “combatiendo el capital” de la “marchita” era solo una licencia poética) y mucho menos del capital extranjero; que la Nación, gobernada por Perón, no corría peligro en sus intereses frente a los capitales que quisieran venir, y que los aportes foráneos eran indispensables para el crecimiento del país. Rumbo habló muy francamente: “Cada vez se acentúa más el déficit de petróleo, cada vez se acentúan más nuestras inversiones de divisas (debió decir “erogaciones de divisas”, FL) para importarlo. La Argentina consume por día medio millón de dólares para importar combustibles líquidos”. El debate en Diputados, en sus cuatro secuencias, fue bastante ordenado. Los radicales criticaron la ley y votaron en contra en su consideración general —no hubo votación artículo por artículo— pero no plantearon objeciones de fondo. Alende dijo que el proyecto era una confesión de derrota de la política del Poder Ejecutivo y distinguió tres áreas de actividad en relación con los capitales extranjeros: en la primera, la de “capitalización social”, debía actuar exclusivamente el Estado y ningún capital privado, ni nacional ni extranjero: en este caso estaría la explotación de petróleo. En otra área, la de una industria nacional en desarrollo, no debía permitirse —dijo Alende— la competencia del capital extranjero. Solo en la última área podría tener entrada el dinero foráneo. Fassi, a su vez, se quejó de que el gobierno había asegurado que los objetivos del 2º Plan Quinquenal se cumplirían sin necesidad del aporte de capitales exteriores: ¿qué había ocurrido, entonces? Rabanal fue agorero: advirtió sobre los
peligros de “abrir las puertas de la República para que entren capitales que vienen a cumplir quién sabe qué designios en nombre de los intereses de las grandes agrupaciones y consorcios internacionales que ellos representan”. Era la retórica complotista que estaba de moda en el Movimiento de la Intransigencia y Renovación de la UCR, de la que Rabanal era “puntero” fundamental. Pero también un radical unionista como Perette se opuso al proyecto: para el diputado entrerriano, el llamamiento a los capitales foráneos que hacia el proyecto, era “indiscriminado”. No fue una discusión profunda pero al menos se habló con libertad y ordenadamente, a pesar de que en una de las sesiones alguien de la barra empezó a gritar desesperadamente: —¡Pido justicia! ¡Pido jusiticia! ¡Me han robado cuatro millones! Se lo expulsó de la galería por orden de la presidencia, y nada más se supo del personaje… Tampoco se dieron esos diálogos enconados y atravesados de pullas personales que suelen llenar los anales parlamentarios de la época. Apenas si Astorgano. el diputado peronista especializado en cerrar debates, interrumpió la exposición de Perette en una oportunidad: —¡Le voy a regalar un libro de Carlos Marx! —Aceptado… Yo, en cambio, le regalo un Mercedes Benz —en alusión a los automóviles de esta marca que Astorgano, dirigente del Sindicato de Conductores de Taxis, distribuía entre los choferes de su gremio. La ley 14.222 establecía, en síntesis, que los capitales extranjeros podrían entrar al país en forma de divisas o de maquinarias y equipos, debidamente valuados, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo. Quedaban sujetos a la legislación argentina y equiparados a los capitales nacionales. A los dos años de concretada la inversión podría remesarse a las centrales utilidades y regalías por un monto equivalente hasta el 8% del capital invertido, o capitalizar las utilidades que pudieran transferir y no fueran giradas al
exterior. A partir de los diez años, la inversión total podría repatriarse en cuotas anuales. La ley no distinguía las áreas donde prioritariamente deberían aplicarse los capitales que llegaran, y no preveía excepciones al régimen que establecía. No era una mala ley: los inversionistas contaban con garantías razonables y el país disponía de los recaudos con la aprobación que en cada caso debía expedir el Poder Ejecutivo. Un mes más tarde de su sanción, hablando a obreros de la alimentación, Perón explicó el sentido de la ley: —Cuando dijimos que vamos a permitir que los capitales extranjeros vuelvan al país otra vez, es porque nosotros necesitamos capitales. Los capitales son beneficiosos cuando vienen a crear trabajo y a respetar las leyes de la Nación. La ley de inversiones de capitales extranjeros se justifica. La oposición la combate sistemáticamente, no porque esté convencida de que no debe ser así, sino por discutir no más… Y confirmó lo que Rumbo había dicho en el Congreso: —Nosotros no producimos más que el 40 o el 50 por ciento del petróleo que necesitamos; las compañías petroleras dicen: “Nosotros venimos y trabajamos para YPF y vamos a sacar el petróleo que necesitan ustedes para sus necesidades”. ¡Bueno! Si trabajan para YPF, no perdemos absolutamente nada… Ni la exposición sobre reforma agraria ni la ley sobre capitales extranjeros constituían una traición de Perón a sus ideales, como clamaron los sectores más extremos de la oposición, por caso los radicales intransigentes. Eran, simplemente, una oportuna adecuación de la acción gubernativa a las circunstancias predominantes. No existía ninguna necesidad urgente de emprender una modificación fundamental al régimen de propiedad fundiaria, que de todos modos ya estaba cambiando a través de las sucesivas prórrogas de las leyes de arrendamientos agrícolas, como se ha
explicado en el primer volumen de esta obra. Por otra parte, Perón no podía lanzarse a la titánica lucha que implicaría un enfrentamiento contra un sector social, el de los estancieros y grandes productores rurales, cuyo poder seguía siendo temible. Finalmente, aunque nunca había llevado adelante iniciativas que incluyeran grandes expropiaciones y repartos de tierras (salvo Jujuy, en el caso de los poseedores de mercedes indivisas de la Puna) su disertación en el teatro Colón servía para poner punto final a arranques espontáneos de dirigentes del peronismo gremial sobre el tema; y también para desvanecer cualquier calificación que pudiera inferírsele en Estados Unidos sobre la peligrosidad de su gobierno en relación con la libre iniciativa y la propiedad privada. En cuanto a la ley de capitales extranjeros, ella tenía la virtud de fijar claras reglas de juego en la materia, y tampoco constituía un renuncio de Perón a posiciones anteriores. Pese a sus parrafadas sobre la perversidad del capitalismo, la acción de sus “oscuros intereses” y todo el arsenal de invectivas que siempre tenía a mano contra la plutocracia, el líder justicialista jamás se había opuesto a que vinieran inversiones foráneas y — como se ha recordado en el primer volumen de esta obra— hasta proyectó en 1947 asociar a YPF con capitales privados norteamericanos. Así pues, ni la disertación de junio ni la ley de agosto significaban estrictamente una rectificación a sus políticas anteriores; eran, más bien, definiciones de lo que hasta entonces venía haciendo en el plano de los hechos concretos. En diciembre de 1954, el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Henry Holland, conversó extensamente con Perón. Acababa de realizarse una reunión interamericana de economía en Río de Janeiro, y Holland comentó que dos escuelas de pensamiento económico se enfrentaban en el continente: una, la de quienes pensaban que los intereses de
los pueblos latinoamericanos serían servidos por un aumento del socialismo en los gobiernos, mayor intervención de los Estados en los negocios y marginación de la empresa privada. El punto de vista antagónico era, según Holland, el de Estados Unidos y la Argentina, que veían a la empresa privada como el principal factor del desarrollo económico. La fiesta de Perón había sido posible, justamente, por el modelo económico descrito en primer término por el subsecretario de Estado. Pero el líder justicialista se apresuró a decirle que, cuando llegó al poder, la Argentina había sufrido durante años un proceso de adoctrinamiento marxista. “Si yo hubiera apoyado desde el principio el sistema de iniciativa privada —se justificó— hubiera resultado desacreditado y nunca habría logrado el apoyo del pueblo.” Y agregó: —Por el contrario, en los primeros años debí adoptar un punto de vista fuertemente marxista para capturar el apoyo de las masas, que estaban predispuestas en esa dirección. Gradualmente fui variando esa posición hacia la derecha, conservando el pueblo a mi lado. Ahora me seguirán, apoyando una abierta posición anticomunista y a favor de la libre empresa… Cuando ocurrió esta conversación había dos resortes suplementarios que empujaban hacia el giro practicado por Perón: uno era el contrato petrolero con la California, la expresión más audaz del líder justicialista sobre la necesidad de contar con el apoyo extranjero —concretamente, norteamericano— para el despegue económico del país; el otro resorte era el esfuerzo gubernativo para convencer a los trabajadores de la necesidad de cambiar el estilo laboral predominante, y producir más. Contrato petrolero y énfasis en la productividad, sumados a la renuncia a toda reforma agraria y a la aprobación de la ley de inversiones extranjeras, configuraban la vuelta completa de la economína peronista desde la fiesta hasta ahora.
Perón habrá pensado, entonces, fines de 1954, que valía la pena ese giro, como también la valía mandar al archivo de frases hechas los slogans sobre la “tercera posición” que habían coloreado la fiesta y el año de la guerra de Corea. Valía la pena, porque ahora empezaban a afluir los dólares. Se anunciaba la instalación de empresas que fabricarían tractores, camiones, automóviles. Empezaba a ponerse en marcha la construcción de la acería de San Nicolás. Se ultimaban los detalles del contrato petrolero. Casi todas las semanas llegaban banqueros, hombres de negocios, ganaderos, militares, legisladores del país del norte, y todos volvían encantados con la simpatía y cordialidad de Perón. Actrices como Ginger Rogers arribaban a Buenos Aires para contribuir con sus sonrisas a borrar cualquier tizne que pudiera quedar de las discrepancias anteriores. Atrás habían quedado las empresas atrevidas, los empinados emprendimientos. Un horizonte sin brillo pero prometedor de mayor producción, más ocupación, mejor tecnología y salarios más altos definía ahora el futuro próximo. Aunque atrás de estos abalorios se perfilara la sombra picuda del aborrecido Tío Sam, Perón pensaría que el cambio se justificaba, que la abdicación de sus sueños era un precio chico frente a esta promisoria realidad. Pero había argentinos que tenían derecho a preguntarse si el modelo de país que se perfilaba sobre aquel horizonte merecía el holocausto de las audacias y compadradas que habían sido las galas más atractivas del régimen peronista. Pues aunque no fueran estrictamente rectificaciones a las políticas anteriores, los cambios aparejaban necesariamente un recorte al discurso político de Perón. Lo obligaban a silenciar algunas de sus verbalidades, no por retóricas menos efectistas y resonantes en la sensibilidad popular. Lo llevaban a poner a media asta banderas que nunca habían cubierto contenidos reales pero habían contribuido a modelar, ¡y de qué manera!, la fraseología, los anhelos, las íntimas utopías del pueblo peronista. Lo
constreñían a renunciar a la profundización revolucionaria de su mensaje, para colocarlo en los términos de un parsimonioso reformismo. Una vez más se daba la dualidad característica del estilo peronista en el plano de la acción económica y, podríamos agregar, internacional: palabras de avanzada, hechos moderados. Un juego siempre peligroso por su ambigüedad, pero también por el traumático descalabro que suele producir entre la realidad y los sueños colectivos. Riesgoso también porque creaba la necesidad de tener siempre a mano un recurso que permitiera a Perón poner a las masas en estado de tensión y vigilia. Entonces, agotado el mensaje revolucionario en el campo de la economía y la política internacional, ¿el pretexto para revivir los fuegos del activismo oratorio sería inventar un nuevo enemigo al que señalar como culpable de todo?
El calvario socialista Se ha dicho páginas atrás que a la llegada de Milton Eisenhower (julio de 1953) la mayoría de los detenidos políticos de mayo ya estaba en libertad. Aunque todavía había centenares de presos, los partidos habían gradualmente regresado a su actividad y la atmósfera se iba descongestionando. Pero esta vez, la oposición partidaria empezaba a advertir con alarma que los obstáculos que debía afrontar no consistían solamente en el aparato represivo habitual y las formas compulsivas de la propaganda oficial que venían operando desde 1947. En la estrategia del régimen peronista se perfilaba ahora una posibilidad siniestra: la creación de partidos paralelos a las agrupaciones opositoras; la perspectiva de que se inventara un partido poseedor del nombre, el sello, la personería, la sede y hasta la prensa —si
la hubiera— del partido auténtico, que así quedaría preterido en favor del otro, el maquillado, al que se le adjudicaría el papel de una oposición blanda y sumisa mientras la colectividad histórica era marginada hacia el olvido. Hubo un caso, casi dos, que justificó estas apreciaciones. Si el oficialismo lograba éxito en esa vasta operación, el panorama político hubiera dado la impresión a los observadores de que existía una virtual unanimidad alrededor de Perón. Ninguna fuerza discreparía con el presidente. Las viejas siglas partidarias estarían aparentemente allanadas a su capitanía y ejercerían, a lo más, disidencias municipales, objeciones de menor cuantía. ¿No sería esto la perfección de la “comunidad organizada” en el campo político? Un movimiento peronista apoyado en sus tres ramas, y una oposición formada por partidos que no se opondrían a casi nada. A partir de esto, todo lo que estuviera fuera de semejante esquema sería pura subversión, susceptible de castigo en tanto no se encontraría dentro de la legalidad, habría sacado “los pies del plato”, como solía decir Perón en una expresión cuyo origen no explicó nunca pero cuya significación resultaba clara. Aclaremos: no hay pruebas de que haya existido dentro de los niveles oficiales una intención concreta en el sentido de formar un partido simulado al lado de cada fuerza opositora. Pero en los casos ocurridos es evidente que a Borlenghi no le disgustó la idea de una fantasmagórica oposición llenando la parte del cortejo del poder, allí donde todavía había claros. El caso más alarmante, el que generó la sospecha que decimos, fue el del Partido Socialista. Relatamos en el volumen anterior de esta obra la entrevista que mantuvo Enrique Dickmann con Perón en febrero de 1952, y la airada repulsa que esta iniciativa provocó entre sus compañeros, que llegó
hasta la expulsión del veterano dirigente mediante el voto directo de los afiliados. Dickmann no se resignó a esta sanción y siguió justificando su actitud. Poco a poco, lo que había sido un acto individual, probablemente inspirado en una generosa intención, se fue convirtiendo en el punto de arranque de un cambio de invectivas cada vez más enconado. Los socialistas acusaban a Dickmann de estar movido por los intereses empresarios de su hijo, el ingeniero Emilio, y prestarse a ser una punta de lanza del oficialismo para introducir la división en las filas partidarias. Dickmann, a su vez, acusaba a sus antiguos compañeros de mantenerse en una oposición ciega y cerrada que los aproximaba a la oligarquía, a la contra puramente antiperonista, en una actitud sin futuro que alejaba definitivamente a su viejo partido de la pretensión de ser el intérprete de la clase trabajadora argentina. Así, tirándose piedras de tiempo en tiempo, había transcurrido 1952. A fines de enero de 1953, Dickmann volvió a dar un paso adelante: como en el año anterior, concurrió al despacho del Ministerio del Interior para solicitar la libertad de cuatro afiliados socialistas. Esto no hubiera sido demasiado grave si la gestión no hubiera sido aprovechada por Borlenghi para infiltrar un poco más de veneno en la disensión, pues al tiempo de anunciar que había concedido el pedido agregó que lo hacía “visto el desinterés de las autoridades socialistas por la suerte de sus compañeros”… Tres meses más tarde se realizó en Mar del Plata el XXXIX Congreso del Partido Socialista. Dickmann, su hijo y un grupo de amigos se trasladaron a la ciudad balnearia pidiendo ser recibidos por el cuerpo para exponer, dijo, “de viva voz”, sus discrepancias con el Consejo Ejecutivo Nacional. No se le autorizó a concurrir: para la dirección socialista, Dickmann era un expulsado, no pertenecía al partido y en consecuencia no tenía derecho a presentarse ante el Congreso. Acotemos que fueron, precisamente, algunos
delegados a esta reunión los que días después se encontraban en la Casa del Pueblo cuando fue incendiada. La negativa del Congreso a escuchar a Dickmann decidió a este a pasar a la ofensiva. A principios de junio, algunos de sus amigos hicieron una presentación judicial pidiendo la intervención del Partido Socialista. Para comprender la gravedad de este paso hay que destacar que las peleas que en esos años abundaron en el seno de los partidos opositores se regían por una norma tácita, un compromiso de honor que nadie osaba violar: jamás se recurría a la justicia. Todo quedaba en casa. Como la jurisdicción que correspondía a este tipo de pleitos era la federal, y como los jueces y cámaras federales eran, casi en su totalidad, servidores de las intenciones políticas del gobierno (sobre todo después de la purga judicial de 1949, que limpió a los pocos magistrados federales de espíritu independiente) había una percepción muy clara de que llevar el conflicto interno de un partido a los estrados de la justicia federal era colocarlo al arbitrio de cualquier decisión. El pedido de que se interviniera el Partido Socialista, cuyos cuerpos orgánicos funcionaban más o menos regularmente a pesar de la destrucción de la tradicional sede de la calle Rivadavia y no obstante la prisión que pesaba sobre muchos de sus integrantes, era toda una declaración de guerra: peor aun, la evidencia de una colusión entre los disidentes y el oficialismo. Era, además, un regalo para Borlenghi, expulsado del socialismo en 1945, que desde entonces acariciaba el deseo de vengarse alguna vez de su antiguo partido. A Dios rogando y con el mazo dando… En esta ocasión, los seguidores de Dickmann hicieron su rogativa al dios de la justicia, pero al mismo tiempo empezaron a dar con el mazo. Mientras el pedido de intervención seguía su curso por los vericuetos judiciales, Dickmann anunció la fundación del Movimiento Socialista y proclamó la caducidad de las autoridades del
partido. En realidad, el viejo dirigente —que a principios de julio obtuvo nuevamente la libertad de algunos presos políticos socialistas— no estaba en el ajetreo de la organización que se amparaba bajo su nombre. Eran su hijo y algunos entusiastas los que llevaban adelante la aventura. La nómina de los que rodeaban a los Dickmann incluía a algunos militantes de prolongada aunque no muy destacada trayectoria socialista, algunos trotskistas e intelectuales de izquierda y unos pocos jóvenes que soportaban mal la férrea conducción de Muñiz y los “históricos”, es decir, Repetto, Palacios y Alicia Moreau, con el apoyo de Ghioldi y los exiliados de Montevideo. Siempre es dolorosa la división de un partido. Apareja rupturas de viejas amistades. Camaraderías de años, ideales compartidos, azares políticos vividos en comunidad, todo se desgarra. Y los enfrentamientos se cargan de rencor personal y de encono. Esto ocurrió también en el caso del socialismo a lo largo de 1953, exacerbándose a medida que el juez federal Rivas Argüello iba torciendo el platillo de la justicia a favor de los disidentes, como era de temer. Primero decretó la intervención a la sociedad editora de La Vanguardia. Luego entregó el solar donde se había levantado la Casa del Pueblo al cuidado de un hombre del grupo de Dickmann. Finalmente, el 24 de septiembre, el juez declaró fenecidas las autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional y reconoció como única autoridad del Partido Socialista a un consejo designado por el grupo disidente en un centro barrial, semanas antes… Pocas veces se habrá visto en nuestra historia un litigio judicial fallado con tanta parcialidad. El juez, por ejemplo, había notificado la presentación de los amigos de Dickmann dirigiendo una citación a las autoridades del Partido Socialista en la Casa del Pueblo, que desde abril era una tapera llena de escombros, clausurada por la Municipalidad y donde no había siquiera un cuidador. Cuando los apoderados socialistas le hicieron
notar esta circunstancia, Rivas Argüello accedió a efectuar una nueva notificación en la sede donde se había instalado provisionalmente el Consejo Ejecutivo Nacional, pero reclamó que se le exhibieran los libros de actas y demás documentos... ¡que habían sido pasto de las llamas durante el incendio! Entonces falló: dado que no existían constancias de que las autoridades hubieran sido prorrogadas en sus mandatos, debía considerarlas caducas. Y vigentes, en cambio, a las que proclamó un grupo de afiliados (casi ninguno lo era, pues habían sido expulsados del socialismo, algunos con mucha anterioridad). En suma, la justicia daba al grupo de Dickmann el sello del Partido Socialista: el derecho a sacar la histórica Vanguardia, adueñarse del solar partidario y usar el nombre. Los apoderados de la conducción tradicional apelaron esta sentencia, pero ya el 11 de septiembre apareció el primer número de La Vanguardia editada por los disidentes, con las mismas características gráficas del órgano fundado por Juan B. Justo, aunque sin la clásica caricatura de “Tristán” que invariablemente aparecía en la primera página y que a veces era el verdadero editorial de la hoja socialista. Pero no esperaron estas decisiones los amigos de Dickmann para empezar sus actos proselitistas. El 7 de agosto, en el viejo Salón Augusteo se realizó una asamblea que contó con un discreto número de concurrentes y, probablemente, una cantidad no menor de curiosos. En nombre del núcleo bonaerense habló Santiago Flamini; luego, el flamante secretario general del grupo, Saúl Bagú. Cerró el acto Dickmann, cuyo discurso merece glosarse. El anciano dirigente recordó sus años de lucha y se quejó del “pecado democrático” que habían cometido con él los dirigentes de su partido: “¡Pretender ser el partido de la libertad y negar la libertad a uno de sus hombres que más lo ha servido!, quejóse aludiendo a la imposibilidad de hacer su defensa frente al Congreso de Mar del Plata.
Luego describió la década de 1930 y recordó las notas de fraude electoral e injusticia social que la habían caracterizado. La revolución de 1943 había sido inevitable, “y yo, que soy adversario de toda revuelta popular o de cuartel, reconozco que en aquel momento no había otra solución”. Desgraciadamente, buena parte de los militares que la protagonizaron, “eran admiradores del empuje militar de Alemania en aquel momento”. Así, la revolución de 1943 no hubiera tenido sentido ni justificación ni explicación si no hubiera aparecido Perón. Y aclaró Dickmann: —Yo no soy partidario de su política en su totalidad; no comulgo con el peronismo ni soy admirador de lo que se llama el justicialismo. Reconozco la evidencia de este hombre en tomar a la clase obrera argentina, vejada, humillada, oprimida, como base de su nueva política. Y ha dado a esta clase una personalidad, una importancia, una ingerencia política que reconocemos amplia y plenamente. A partir de la derrota de la Unión Democrática en 1946 —siguió explicando Dickmann— empezaron sus disidencias con el Comité Ejecutivo. —Yo propuse que reanudáramos nuestras relaciones normales con el gobierno, como lo hemos hecho siempre con los peores gobiernos, oligárquicos, del fraude y de la violencia. Si había necesidad de ver al jefe de policía, habría que verlo; si había necesidad de ver al ministro del Interior, habría que verlo. No importa quién era el ministro del Interior… Pero odios y rencores personales han podido más que la lógica y la necesidad política. La dirección del Partido se embarcó en una intransigencia absurda, en una oposición suicida, en una lucha estéril. (…) ¿Por qué han tratado peor, mucho peor, a este gobierno, que al gobierno fraudulento del general Justo que nos robó la elección a los candidatos de la Alianza Demócrata-Progresista-Socialista? A esta pregunta, nadie me puede contestar…
Explicó extensamente la intención de su entrevista con Perón en febrero de 1952, los resultados que obtuvo, su lucha para hacer entender con sus antiguos compañeros. Y ahora, “el viejo y glorioso Partido Socialista casi no existe”. Él había visto con inmenso dolor las ruinas de la Casa del Pueblo “que fue casi exclusivamente obra mía”, destruida la biblioteca, y “casi no he podido protestar, porque cuando se tira una bomba en medio de una multitud inocente y se mata a seis personas y se hiere a un centenar sin piedad, cualquier cosa que pasa después, es como vidrios rotos en una casa incendiada…”. Sin embargo, este dolor se compensaba con la satisfacción de ver que los conservadores y los demócratas progresistas también reconocían que “hay que buscar la convivencia democrática nacional”. Habló luego de la “revolución nacional” que animaba Perón y señaló la nacionalización de los ferrocarriles y los teléfonos como realizaciones que no podían desconocerse. Destacó que la Constitución de 1949 estaba llena de ideales socialistas y recordó que, sin embargo, el Partido Socialista se había abstenido de concurrir a las elecciones de constituyentes, al contrario de radicales y comunistas, que participaron en los comicios. —Estoy en los umbrales de los 80 años. No renuncio a la acción. Me parece que la acción es la vida, y si la naturaleza me regala algún tiempo para vivir, será para obrar. Aclaró que no deseaba ocupar ningún cargo en el nuevo “Partido Socialista de la Nueva Argentina”, reiteró que su socialismo estaba libre de toda etiqueta dogmática y que, más que un plan definitivo, “es un modo de sentir, de pensar y de obrar que exalta los mejores valores del hombre”. —He sido toda mi vida optimista, y lo soy también ahora. Yo comparo los últimos cincuenta y tantos años que he vivido con la situación económica, política y social de la clase obrera de hace cincuenta años y ahora: hay una
diferencia como de la noche a la mañana. Hombres y mujeres de la clase obrera son ahora hombres y mujeres dignos. Su vestimenta y alimentación, sus diversiones, su vida, son totalmente distintas. Yo he conocido a la clase obrera que trabajaba de sol a sol, que andaba de alpargatas y pañuelo al cuello. Eran verdaderos parias, verdaderos plebeyos en el peor sentido de la palabra. Y hoy, la clase obrera es digna, es educada. Con esta nota de optimismo terminó Enrique Dickmann su extenso discurso, el último que pronunciaría en su larga vida política. Fue, sin duda, la más inteligente invitación a colaborar con el gobierno que se hizo en aquellos años y el análisis más agudo de las coincidencias de fondo que podían existir entre el oficialismo y las fuerzas opositoras, por encima de agravios y agresiones. Pero todo había ido demasiado lejos para que los argumentos y algunas indudables verdades expresadas por el viejo dirigente pudieran tener efecto. Y, además, los torcidos medios usados por sus amigos para adueñarse del sello socialista con la evidente complicidad oficial hacía difícil que su voz pudiera considerarse desinteresada, le restaban grandeza a su empeño. Dickmann impartió la bendición al grupo que lo rodeaba, con su palabra atravesada de acentos yidisch, y se retiró, virtualmente, de la empresa que había iniciado un año y medio antes, cuando se entrevistara con Perón.
Todos los partidos opositores vieron con alarma la aparición del Movimiento Socialista y los avances que realizaba en el ámbito judicial. Era como para poner las barbas en remojo… ¿Quién podía evitar que un resentido o un sobornado formulara una presentación judicial similar? A tanto llegó la alarma de la clase política que en octubre (1953) el Comité
Nacional de la UCR, rompiendo su vieja tradición de no ocuparse de otras colectividades cívicas, aprobó una declaración denunciando “a la opinión pública del país y de América” la maniobra de que era víctima el Partido Socialista. De todas maneras, los partidos deben someterse periódicamente a la prueba electoral. Allí se vería si la fuerza que tenía a Dickmann como bandera expresaba una realidad política o no era más que una invención del oficialismo, vacía de contenido. Era indudable que la disidencia surgía a la vida política demasiado comprometida con el régimen peronista. Al librar su batalla desde afuera del socialismo, Dickmann no se dirigía contra la conducción partidaria sino contra su viejo partido. Era inocultable el apoyo oficial que recibía, no solamente a través de las resoluciones judiciales sino mediante los recursos económicos con que contó desde el principio, y la pasividad que demostró la policía cuando elementos de acción se apoderaron por la fuerza de algunos locales socialistas de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires para ponerlos al servicio de la nueva fuerza. Por su parte, Perón no dejaba de atender todos los pedidos de los Dickmann, y en una oportunidad tuvo una especial deferencia con el veterano dirigente: le otorgó, en un acto realizado en la Casa de Gobierno, la medalla de oro que Dickmann debió recibir en 1905 cuando obtuvo su diploma de médico, que la Facultad de Medicina le negó entonces por motivos políticos. (Una acotación: quien hubo de ser agraciado con la medalla, eliminado Dickmann, fue el joven estudiante conservador Benito de Miguel, que en abril de 1954 sería candidato a vicepresidente de la Nación por una fracción del Partido Demócrata, y en 1905 se había negado a aceptar el dije por solidaridad con su compañero socialista. Una observación más: Arturo Frondizi también debió ser destinatario de una distinción similar de la Facultad de Derecho en 1931, y tampoco se le otorgó la medalla de oro por
causas políticas. Pero en este caso Perón no se comidió a reparar la injusticia). Siguiendo con la crónica del calvario socialista hay que decir que el 10 de febrero de 1954 la Cámara Federal de Apelaciones revocó parcialmente la sentencia del juez Rivas Argüello. En verdad no la revocó sino que, confirmando sus fundamentos, consideró que la reciente convocatoria electoral —de la que ya hablaremos— hacía aconsejable dar oportunidad de concurrir a todos los grupos. En consecuencia, la sentencia de la segunda instancia reconocía a las dos fuerzas y permitía a ambas bautizarse como “Partido Socialista”, colocando a continuación un aditamento que las distinguiera. Los apoderados del partido tradicional agregaron la rúbrica “Casa del Pueblo”; los de Dickmann adicionaron el rótulo “de la Revolución Nacional”, porque —sostenían— su discrepancia “con la dirección conservadora del socialismo radica en una apreciación diferente del proceso revolucionario que está viviendo el país”. Con estas identificaciones ambas versiones se prepararon para concurrir al acto electoral al que hemos de referirnos en el siguiente capítulo. Pero habría que hacer antes una breve digresión sobre el sentido de la creación del Partido Socialista de la Revolución Nacional. En su libro Revolución y contrarrevolución en la Argentina Jorge A. Ramos justifica su existencia como “una desesperada tentativa” de Perón para “salvar su régimen”, abriendo la posibilidad de dialogar con los escasos elementos de izquierda que apoyaban algunos aspectos de su política. Este habría sido el motor del partido al que Ramos —que participó en él— reconoce como “trabado por el burocratismo y la dependencia del borlenghismo”. La explicación de Ramos no nos parece convincente. En primer lugar, Perón no tenía necesidad de hacer una “desesperada tentativa” de salvar su régimen en 1953, cuando estaba más fuerte que nunca. En segundo lugar, aun cuando
fuera así, no parece que dialogar con la izquierda fuera un modo de salvarse: precisamente ese año concretaba su acercamiento a Estados Unidos, abjuraba de cualquier tipo de reforma agraria, hacía aprobar la ley de radicación de capitales extranjeros y empezaba a lanzar públicamente la idea de contar con consorcios norteamericanos para la explotación del petróleo. ¿Qué podría agregar la incorporación de una fuerza izquierdista al oficialismo en el marco de este evidente, aunque inconfesado, giro hacia la derecha? Probablemente la explicación de la aventura de Dickmann es más sencilla, dejando aparte las intenciones que pudieron haber animado al veterano dirigente socialista. Una posibilidad es que haya existido el propósito de evitar un frente opositor abstencionista. La posición de los conservadores abandonando sus bancas en abril de 1953 acaso sería imitada por el radicalismo a instancias de los unionistas. Si la UCR y el PD, hostigados por la exacerbación de las represiones oficialistas, se abstenían de concurrir a las próximas elecciones, el socialismo adoptaría idéntica actitud o, mejor dicho, reiteraría la ya asumida en 1948 y 1951. Esta unanimidad opositora colocaría al régimen en una posición difícil: Perón ya no podría alegar que su sistema era básicamente democrático si los principales partidos no validaban los comicios. Entonces, creando un socialismo paralelo se llenaba el espacio opositor, lo que haría inútil el posible gesto abstencionista de las otras fuerzas. Y, además, se notificaba a las restantes fuerzas cívicas el futuro que les esperaba si escogían esta vía. Es una conjetura, pero si advertimos la rapidez con que se facilitó al conservadorismo su concurrencia a las elecciones en abril de 1954 — proceso que se verá páginas adelante— es indudable que si una cosa temía Perón en el campo político era la ausencia de adversarios en las elecciones.
La otra explicación es todavía más simple. Para el sistema peronista, tal como su líder lo había modelado, todo lo que pudiera molestar a la oposición era bienvenido… A través de Borlenghi, habría encontrado Perón la posibilidad de dar un mal rato a los socialistas, esos obstinados que pretendían haber inventado la justicia social antes que él… No podía ignorar que un partido como el que estaba repujando Dickmann no le aportaba nada. Pero acaso su mentalidad prolija y organizativa se complacía con la perspectiva de que el justicialismo pudiera ser apoyado desde la izquierda tanto como desde la derecha. Que esa izquierda fuera una creación artificiosa mantenida gracias a estímulos oficiales, que esa derecha no fuera más que un conjunto de matones sin ideología no le molestaba: allí estaban, disponibles para un barrido o un fregado, el Partido Socialista de la Revolución Nacional y, en el otro extremo, la Alianza Libertadora Nacionalista. Una hazaña más de la “comunidad organizada”, ese permanente milagro donde patrones y obreros se ponían de acuerdo en todo, donde los diarios no exhalaban ninguna queja contra el gobierno, donde todo marchaba en armonía, “todos unidos”, y hasta izquierdas y derechas apoyaban de consuno al sistema justicialista y a su líder…
Los conservadores El caso del Partido Demócrata fue menos grave, pero no dejó en algún momento de inquietar a la oposición, aunque esta vez el peligro de que se promoviera una fuerza conservadora allegada al oficialismo no pasó a mayores. La cosa empezó el 24 de abril (1953), diez días después de las bombas de Plaza de Mayo y de los incendios que les siguieron, cuando se reunió el
Comité Nacional del Partido Demócrata. El cuerpo deliberó bajo la impresión de los daños producidos en su sede y, sobre todo, de la detención de muchos de sus dirigentes. En esa situación de espíritu se resolvió que los conservadores abandonaran todos los cargos electivos que ocupaban —que no eran muchos—. La declaración que se difundió alegaba que los legisladores provinciales y los concejales municipales que dejaban sus bancas no lo hacían porque ahora faltaran garantías, puesto que ellas no habían existido hasta entonces; el propósito de permanecer en los cargos electivos había sido impedir que prevaleciera en el país una unanimidad que era, en los hechos, una tiranía. Pero ahora ya no tenía sentido quedarse: el alejamiento —decía la declaración— era un acto de protesta proporcionado a la gravedad de los hechos ocurridos. La actitud de los conservadores era, aparentemente, de ruptura total. Sin embargo, como ya se ha relatado, fueron los primeros en acudir al despacho del Ministerio del Interior el 30 de junio para pedir la libertad de sus detenidos. Durante la entrevista, Borlenghi explicó que la existencia de presos políticos era solo una parte de otro problema más grave, el de la pacificación del país, y los instó a proseguir en esta vía. Animado por la buena voluntad del ministro y por las palabras conciliatorias de Perón que ya se verán, el Comité Nacional demócrata se reunió en varias sesiones desde principios de septiembre para redactar el memorial que se proponían entregar al presidente. El 25 de septiembre, en vísperas de su primer viaje al Paraguay, Perón recibió a los dirigentes conservadores. Que el líder justicialista se reuniera con opositores ya sabemos que era una circunstancia insólita, muy pocas veces ocurrida en ese tiempo. La entrevista de Perón con Pastor (diciembre de 1951) había sido clandestina; la que mantuvo con Dickmann (febrero de 1952), fue sorpresiva. Ahora, la reunión con los conservadores sería
pública, solicitada por el organismo superior del Partido Demócrata y aceptada por el primer magistrado. Además, se había anunciado por la prensa. Único sobreviviente de la delegación, el Dr. Eduardo Paz recuerda treinta años más tarde: —No dejaba de tener cierta aprensión con la entrevista. No sabíamos cómo nos trataría Perón… ¡Hablaba tan mal de nosotros! Pero debo decir que la entrevista no fue dura. Más aún, diría que fue cómoda y cordial. En ningún momento nos sentimos incómodos… En efecto, parece haber sido así. Seguramente los visitantes glosaron los conceptos vertidos en su memorial, donde se hacía mérito de las palabras de conciliación pronunciadas recientemente por el presidente. Los conservadores pidieron una “amnistía amplia” y el levantamiento “de las restricciones derivadas del estado de guerra interno”. Se decía allí que nadie podía negar al gobierno “su derecho a gobernar y a realizar su programa dentro de la ley; pero sería injusto negar los derechos de la oposición, cuyo ejercicio es de la esencia misma del sistema republicano”. El memorial formulaba varias peticiones adicionales: que se normalizara la vida cívica para que los poderes del Estado “trataran a todos los ciudadanos del país, no en razón de su color político o partidario, ni como amigo o enemigo, sino en función de sus derechos y de su calidad de argentino”. Que la prensa expresara sus opiniones y brindara sus informaciones con libertad. Que la enseñanza pública fuera despojada “de todo aspecto de partidismo político”. Si esos anhelos se cumplían —decían los solicitantes— “podría decirse que se ha restablecido la confianza”. Naturalmente se habló de los presos, y el presidente ordenó que fueran puestos en libertad algunos de ellos. Momentos después de terminada la entrevista, Perón se reunió con los periodistas con el pretexto de despedirse con motivo de su viaje al Paraguay
e hizo un relato de lo que había conversado con la delegación demócrata. Así transcribe La Prensa su comentario: —He sido gratamente impresionado por estos caballeros, que me han dicho palabras muy agradables desde el punto de vista de mi patriotismo como argentino. Los creo muy bien inspirados y patriotas. Esos señores han hablado conmigo muy juiciosamente, con una gran sinceridad, y también con aciertos muy grandes en todo lo que me han dicho. Tanto es así que yo les he contestado con las mismas palabras amables que ellos han tenido para conmigo y les he dicho con toda franqueza que si hay algún partidario de que dejemos de discutir problemas ya superados y de dejarnos de pelear por los mismos, el gobierno es el que está más interesado, lo mismo que en la pacificación, para que podamos trabajar tranquilos. Evidentemente la entrevista había sido cordial. Confirmó Perón que había pedido al ministro del Interior que estudiara una ley de amnistía que el Congreso podría tratar en sesiones extraordinarias. En cuanto al estado de guerra interno, ¡eso no!, no lo levantaría por ahora. Pero una cosa era el estado de sitio, explicó, que afecta a toda la población, y otra cosa el estado de guerra interno que hubo de imponer con motivo del levantamiento de septiembre de 1951 y tiene que ver solamente con los que pueden afectar el orden público. Como se verá páginas adelante, el Congreso aprobó en diciembre (1953) una ley de amnistía. En el mismo mes, la Junta Reorganizadora del Partido Demócrata fijó el 30 de junio de 1954 como fecha límite para su reorganización en todo el país. Además, el cuerpo dio por terminadas exitosamente las gestiones de pacificación realizadas por el partido. Aquí debemos detener el relato, pero no sin dejar apuntada la raíz del conflicto que estallaría tres meses más tarde. Pues no toda la dirigencia conservadora estaba contenta con las gentilezas brindadas por Perón a su partido. Algunos
desconfiaban de que la tendencia conciliatoria prevaleciente en su seno pudiera encubrir un peligroso deslizamiento hacia el oficialismo. En realidad, la postura conciliadora había sido alentada por Lima desde Montevideo, pero tropezaba con la dureza de las posiciones sostenidas por Aguirre Cámara en Córdoba y otros dirigentes del interior, sobre todo el influyente grupo mendocino. Pero hasta ese momento, fines de 1953, las discrepancias no habían trascendido públicamente. De una u otra manera, la flexibilidad de los conservadores había obtenido la liberación de sus hombres más conspicuos y facilitado la sanción de la ley de amnistía. Pero subsistía en el seno del Partido Demócrata ese sentimiento de cuestionamiento total al régimen peronista que había expresado la resolución de abandonar las bancas. Y ese sentimiento provocaría, tres meses después, una crisis que bien pudo ser el comienzo de un calvario como el que estaba viviendo contemporáneamente el Partido Socialista. El partido Demócrata Progresista era demasiado chico para que el oficialismo tuviera interés en él. En cuanto al Partido Comunista, pasadas las remezones provocadas el año anterior por la apertura hacia el peronismo iniciada por J. J. Real, mantenía sus habituales actividades semiclandestinas, dirigidas principalmente hacia los sindicatos y los núcleos estudiantiles. No dejó de sobresaltar a los comunistas que en agosto (1953) una delegación encabezada por Rodolfo Puiggrós y autodenominada “Movimiento Obrero Comunista”, visitara al ministro del Interior adhiriendo a la política de conciliación. Por un momento, cierto susto espeluznó a las huestes de Codovilla: ¿se atrevería el gobierno a reconocer en Puiggrós, expulsado del PC en 1946, al auténtico representante del comunismo vernáculo? No, no se atrevería: hubiera sido demasiado burda la maniobra y era demasiado insignificante el grupo de Puiggrós como para que pudiera instrumentarse. Además, la nueva apertura diplomática y comercial con la
U.R.S.S. vedaba implícitamente a Perón modificar las reglas de juego que regían el trato del oficialismo con los comunistas: el presidente podía imprecar contra ellos desde las tribunas, meter presos periódicamente a algunos afiliados o permitir a los muchachos de la Alianza que de tanto en tanto destrozaran algunos comités de la hoz y el martillo. Pero no podía hacer detener a la cúpula comunista, que no dejaba de mantener contactos reservados pero fluidos con el jefe de Policía y el ministro del Interior a través de mediadores discretos. No, a los comunistas no se los tocaría, y en esto podían quedarse tranquilos. Acaso no lo habrían estado tanto si se hubieran enterado de la conversación que mantuvo Perón con el subsecretario de Estado para América Latina, Henry Holland, en septiembre de 1954. Hablaban de diversos temas, y cuando se trató del comunismo y su influencia en la Argentina, el presidente le dijo que en el país había unos 50.000 comunistas y “camaradas de ruta”. —Cada uno de ellos tiene asignado un individuo que informa de sus movimientos y tiene el deber de liquidarlo, en una eventualidad de guerra u otra crisis… Y agregó Perón: —Así, en caso de guerra, la Argentina resolverá en menos de una semana el problema comunista. No consta que Holland haya hecho ningún comentario a esta “solución final” anunciada por el líder justicialista… Sin embargo, ese mismo año el Partido Comunista había aportado su pequeña colaboración al régimen, presentándose a elecciones como única expresión opositora en la provincia Presidente Perón (ex territorio nacional del Chaco). Allí se habían realizado comicios el 12 de abril para elegir gobernador, vicegobernador, dos senadores nacionales, cuatro diputados
nacionales y legisladores políticos y sindicales a la Legislatura. Ni los radicales ni los socialistas se presentaron, considerando que la Constitución sancionada el año anterior —a la que nos hemos referido en el volumen que precede— violaba los principios republicanos con la inclusión del voto sindical y otros agregados. Solo los comunistas enfrentaron al Partido Peronista, obteniendo un insignificante número de votos pero colocando, al menos, una presencia opositora en las urnas. Así, Felipe Gallardo y Deolindo Bittel resultaron titulares del Poder Ejecutivo chaqueño y asumieron sus cargos el 4 de junio de 1953. El mismo día de las elecciones en Presidente Perón, dicho sea de paso, también se eligieron nuevas autoridades en la provincia Eva Perón (ex territorio nacional de La Pampa): aquí no se presentaron ni siquiera los comunistas, de modo que la consagración de Salvador Anania como gobernador fue absolutamente canónica, como lo fue la de los dos senadores nacionales y dos diputados nacionales que se adjudicó al antiguo territorio pampeano.
Los radicales Casi al mismo tiempo que los conservadores, pocos días después de las bombas e incendios de abril (1953), reunióse la Convención Nacional de la UCR. Como ocurría en el ámbito del Partido Demócrata, también muchos dirigentes radicales estaban presos y las deliberaciones se realizaron en una atmósfera de desolación. La Casa Radical tenía su hall y sus primeros pisos casi destruidos: estaba vacía de moblaje, y los vidrios, reventados por el fuego. La reunión fue lúgubre y desesperanzada, lo que no obstó para que se renovaran las discrepancias que se habían suscitado dos años antes, cuando la proclamación de la fórmula Balbín-Frondizi.
Ahora los unionistas volvían a pronunciarse por el abandono total y definitivo de las posiciones, tal como habían resuelto los conservadores. Argumentaban que los últimos hechos les daban la razón: ya no existía la menor garantía para ejercer la acción opositora. Quedarse en las bancas, tanto en las legislativas nacionales como en las provinciales o municipales, convertía de hecho a los radicales en cómplices mayores del sistema tiránico. Irse y denunciar el estado en que vivía la República: eso era lo único que correspondía; de allí en más, la responsabilidad corría por cuenta del gobierno. Por otra parte —puntualizaban los unionistas— esta era la actitud adoptada por Yrigoyen antes de la sanción de la ley Sáenz Peña: la tradición abstencionista del radicalismo. A esta posición se sumó un grupo de intransigentes de Córdoba y otros distritos del interior, aparentemente convencidos por Sabattini de que una resonante ruptura del radicalismo con el sistema era la condición exigida por ciertos jefes militares para derrocar a Perón. La mayoría intransigente decidió otra cosa. En medio de un debate muy violento, el presidente del cuerpo tomó la palabra y volcó la resolución que finalmente prevaleció, adoptando la llamada “línea combatiente”. Contestando a los que comparaban el abandono de las bancas con la abstención de Yrigoyen, dijo Lebensohn: —En las épocas del gran conductor, cuando las convocatorias electorales eran regidas por el signo del fraude y atraían a las diversas fracciones de la oligarquía, Yrigoyen retenía al radicalismo en la abstención, y este era un modo de apartarlo, de ponerlo al margen del tropel del Régimen, de diferenciarlo. Hoy, la línea combatiente tiene parecida significación frente al reclamo de los que quieren aplicar a todos, indiferenciadamente, la norma niveladora de la abstención.
Definió a esta estrategia como “una posición diferencial” que defendía al radicalismo de aliarse tácitamente “con sectores políticos incompatibles con nuestra doctrina”, en alusión a los conservadores, que acababan de adoptar la actitud que se pretendía asumiera el radicalismo. Y valorizando el aspecto militante de la línea combatiente, agregaba: —Al mismo tiempo, nos mantiene en pie, en el sitio donde pueda darse con mayor eficacia la pelea, sin eludir nuestras definiciones programáticas; es decir, nuestros compromisos ante el pueblo y con el mañana… Lebensohn no pudo proseguir su discurso: le gritaron ¡judío! y ¡comunista! y todo terminó en una gran batahola, aunque la mayoría alcanzó a votar la resolución que ordenaba “persistir en la lucha y afrontar todas las contingencias”, “sin pactos, acuerdos ni cesiones de ninguna naturaleza”. Aquellas fueron sus últimas palabras públicas. El 13 de junio (1953) murió repentinamente de un ataque al corazón. Los meses de prisión solitaria que había sufrido el año anterior en la Penitenciaría Nacional lo habían afectado profundamente, y las visitas que hizo en los primeros días de junio a muchos correligionarios detenidos y torturados impresionaron su sensible espíritu. Su desaparición privó al radicalismo de uno de sus hombres más lúcidos y completos. Moisés Lebensohn murió desgarrado por un íntimo drama: el sentimiento de saber que las grandes mayorías estaban muy lejos de acampar en sus tiendas, aunque la “Argentina soñada” que profetizaba incansablemente se asemejara al país imaginado en las utopías del pueblo peronista…
Y la lucha persistió, conforme con lo ordenado por la Convención Nacional. El bloque parlamentario radical, diminuto en sus catorce
integrantes cuya unidad estaba pegada con alfileres, denunció a lo largo del mes de mayo la detención de centenares de dirigentes de todos los partidos. Aunque sintetizados en pocas líneas, según la directiva impartida por Cámpora a los responsables del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, estos pedidos de informes al Poder Ejecutivo ni siquiera tratados por el cuerpo constituyen algunos de los pocos documentos que testimonian la realidad política que se vivía en esos meses, en contraste con el plácido panorama que describía contemporáneamente la prensa oficial. En junio, el Comité Nacional presidido por Del Castillo se negó a concurrir al Ministerio del Interior para pedir la liberación de los correligionarios presos, contrariamente a la actitud adoptada por los restantes partidos opositores; y en el mismo mes, los radicales gozaron la sombría satisfacción de enterarse de que eran ellos, según Borlenghi, quienes hacían imposible el avance de una política de conciliación. Tal vez como un pequeño aporte a la misma, el Comité Nacional admitió en una declaración publicada en agosto que “privados de los recursos que la civilización política ha creado para la lucha”, algunos hombres del radicalismo “puedan haber incurrido en actos de dura exaltación”. Pero negaba haber tenido parte en hechos terroristas o subversivos, y rechazaba por estéril toda forma de violencia. Mientras esto ocurría en lo externo partidario, se estaba gestando internamente un importante movimiento. A lo largo del invierno y la primavera de 1953 se iba afirmando dentro del Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR) la figura de Frondizi. Declinaba la hegemonía de Sabattini frente al creciente predicamento que adquirían los grupos intransigentes de la Capital Federal, Buenos Aires y el Litoral. Crecía un deseo de establecer una conducción más doctrinaria y programática, menos difusa que la ejercida por Del Castillo, hombre
respetado por todas las fracciones pero carente de autoridad propia, como que se consideraba un discípulo del caudillo cordobés. Los grupos juveniles intransigentes deseaban imprimir al partido una organización moderna y llenarlo de un claro y progresista pensamiento. Todas estas exigencias parecían tener una respuesta en Frondizi, quien después de concluir su mandato legislativo en 1952 desarrollaba una intensa labor de contacto con grupos juveniles y núcleos radicales del interior mientras —decíase— preparaba una importante obra sobre el petróleo. Hacia septiembre (1953) un acuerdo entre los intransigentes metropolitanos con Balbín, Larralde y dirigentes del Litoral, hizo posible que Frondizi se convirtiera en el candidato del MIR a la presidencia del radicalismo. En noviembre/diciembre los radicales de todo el país fueron eligiendo los delegados que renovarían el Comité Nacional, y el MIR consiguió triunfar en los distritos necesarios para disponer de una ajustada mayoría en el cuerpo, pese al traspié sufrido en la Capital Federal: aquí, la defección de Rabanal hizo posible el triunfo del unionismo. Así, Frondizi fue elegido delegado al Comité Nacional por minoría, circunstancia que pareció disminuir sus chances de suceder a Del Castillo. Pero sus amigos no estaban dispuestos a declinar la candidatura: sabían que se aproximaban tiempos decisivos y les parecía indispensable que la dirección partidaria estuviera en manos de un hombre como Frondizi. A fines de enero (1954) el nuevo Comité Nacional lo eligió presidente, después de una borrascosa sesión que fue impugnada por unionistas y sabattinistas. Estos sectores estuvieron a pique de dejar sin quorum al cuerpo, y fue Arturo Illia, presidente provisional de la reunión, el que salvó la continuidad de la sesión y permitió la designación presidencial del delegado por la minoría metropolitana. Cuando, ya avanzada la mañana, un entusiasta grupo de muchachos llevó en andas a la oficina del cuarto piso de
la Casa Radical a un Frondizi de aire exhausto y trasnochado, nadie dudó de que una nueva etapa se abría en el radicalismo. Pero nadie, ni el propio Frondizi, pudo suponer que sería él quien asistiera, como presidente de la UCR, a la caída de Perón.
Amnistía, pero poca… El año 1953, que había empezado —políticamente hablando— con bombas e incendios, habría de cerrarse con una forma de olvido, una amnistía que no cumplía las notas que configuran este tipo de leyes, pero era, al fin, una amnistía. A lo largo del año Perón había deslizado de tanto en tanto palabras conciliadoras. A mediados de febrero, en una de las disertaciones que pronunció para difundir el 2º Plan Quinquenal, afirmó que “la actitud de colaboración que van tomando poco a poco los sectores políticos de la oposición, ha determinado por nuestra parte un cambio progresivo de actitudes”. Anunció que había reducido las penas de los condenados por el levantamiento de Menéndez —iniciativa que no se concretó, al parecer— y que había pedido a los peronistas que no se enfrentaran con los opositores. Después, el viaje a Chile y los violentos sucesos de abril suspendieron todo viso pacífico. Ya hemos visto las durísimas frases que dedicó a los partidos políticos en su mensaje a la Asamblea Legislativa del 1º de Mayo, y también la forma en que Borlenghi tomó a su cargo la no fácil tarea de aceitar nuevamente los complejos engranajes de la relación del gobierno con la oposición. Pero después de las libertades de junio/julio y urgido por las circunstancias que hemos conjeturado en un capítulo anterior ya estaba
nuevamente abonado el terreno para producir un gesto de dulzura. Perón lo ejerció en tierra santiagueña, cuando el 27 de agosto dijo: —Somos felices frente a los nuevos vientos de concordia y armonía. Queremos volver a la mansedumbre tranquila en el cumplimiento de nuestro deber. Damos la bienvenida, en este pueblo argentino, a todo pensamiento de paz y de tranquilidad. Siendo hombre de paz constructiva, damos un abrazo a todos los que, de corazón y de buena fe, quieren estrecharse sobre nuestro corazón. Y desde esta benemérita ciudad de Santiago del Estero quiero anunciar a todo el país y a todos nuestros adversarios que no se verán defraudados los que vengan a tendernos una mano, si esa mano es generosa; que no se verán defraudados los que anhelan, como anhelamos nosotros, la paz de corazón. Agregó casi una declaración de amor: —En verdad y en realidad, nosotros sentimos como argentinos un cariño hacia ellos. Nosotros no somos sus enemigos: somos en la brega política sus adversarios… Y cerró esta parte de su discurso diciendo: —¡Bienvenidos sean los días de pacificar la Patria! Nosotros no tenemos el deseo de que los partidos políticos que actúan en la República desaparezcan. Tenemos, sí, el deseo, como argentinos, de que trabajen por el país; ¡que se unan, como nosotros, en la brega maravillosa de realizar todos los días una obra para la felicidad del pueblo! Puede ser que el clima festivo que vivía Santiago del Este ro en la celebración de su IV Centenario haya ayudado a que Perón viviera un estado de espíritu menos hostil a sus opositores. Lo cierto es que nunca, en los siete años que llevaba de gobierno, había dicho palabras tan tiernas hacia sus adversarios… Un mes más tarde, durante la reunión con los dirigentes conservadores que hemos contado páginas arriba, volvió a dulcificar su
lenguaje. Y finalmente, en cumplimiento de las promesas que había hecho a los delegados demócratas, a mediados de noviembre envió al Congreso dos proyectos de ley de amnistía relativos a delitos políticos y gremiales. Se tratarían en sesiones extraordinarias: en consecuencia, era posible que el año se cerrara sin presos políticos. Al mismo tiempo, las palabras “conciliación” y “pacificación” se ponían de moda: instituciones de toda clase adherían, mediante declaraciones, a la política gubernativa, y desde el Círculo de la Prensa hasta la Alianza Libertadora Nacionalista prometían conciliar y pacificar. El 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de amnistía; el 18 hizo lo propio el Senado y el 22 del mismo mes el Poder Ejecutivo promulgó la sanción, convirtiéndola en ley 14.296. Finalmente, la amnistía era una realidad. ¿Lo era realmente? Es difícil definir la ley 14.296 como una amnistía. Cierto que su artículo primero establecía una “amplia amnistía general por delitos políticos cometidos con anterioridad” a su sanción. Pero a continuación se puntualizaba que era aplicable a los autores de delitos militares conexos, “solo en los casos y en la extensión que determine el Poder Ejecutivo”. También se otorgaban los beneficios de la amnistía a “los militantes gremiales que por motivo de su actuación sindical anterior al 17 de octubre de 1945 hubieran cometido delitos, faltas o contravenciones”. Pero también aquí los efectos serían aplicados “en los casos y con la extensión que determine el Poder Ejecutivo”. Y se aclaraba que la amnistía no amparaba a los autores de “actos de terrorismo con fines políticos”. Faltaba a la ley la esencia que define a toda amnistía, es decir, la generalidad de su extensión. Por definición, una medida de anmistía beneficia a todos los involucrados, no admite excepciones. La ley 14.296 condicionaba su aplicación al arbitrio del Poder Ejecutivo. En rigor —como
puntualizaron los diputados radicales durante el debate— se trataba de una ley que autorizaba al presidente a conmutar penas e indultar; una autorización que no necesitaba, pues el Poder Ejecutivo tenía —y tiene— facultades constitucionales para hacerlo por su sola voluntad. Para decirlo de una vez: era una ley innecesaria desde el punto de vista jurídico, al autorizar al Poder Ejecutivo a adoptar medidas que podía adoptar sin la ley… Perón había comprendido, aparentemente, la necesidad de bajar un telón de olvido, pero no quería bajarlo del todo. Tampoco se había dejado sin efecto el “estado de guerra interno”, cuya vigencia permitía al Poder Ejecutivo detener a cualquier ciudadano y mantenerlo preso indefinidamente, sin ningún tipo de proceso. Y por supuesto, nada variaba en el aparato de propaganda compulsiva de la prensa y las radios, como tampoco se modificaba ninguno de los aspectos represivos del régimen. Por eso, la oposición miró con escepticismo la sanción de esa amnistía retaceada. Pero también es cierto que algo cambió en el país por el mero hecho de haberse puesto en circulación la mágica palabra “amnistía”. Diez días antes de la promulgación de la ley, Borlenghi ordenó la libertad de unos 70 detenidos en Villa Devoto, casi todos políticos, y algunos militares retirados. Al día siguiente de la promulgación salió casi un centenar de la Penitenciaría Nacional y un número no precisado que estaban presos en diversos puntos del interior. Todos podrían comer pan dulce y tomar sidra en casa… La víspera de fin de año recuperaron la libertad algunos de los complicados en la conspiración de Suárez. A principios de enero (1954) fueron abandonando diversos establecimientos carcelarios del interior contingentes de detenidos de diversa cuantía. A pesar de la feria judicial, el juez Rivas Argüello declaró extinguidas las acciones penales que se seguían contra numerosos civiles y militares, por rebelión o desacato; lo mismo hizo, antes que concluyera el mes, la Cámara Federal de la Plata.
Un mes más tarde, 27 extranjeros que se encontraban detenidos en la antesala de su expulsión del país por aplicación de la ley 4144 de Residencia fueron liberados. Regresaron algunos exiliados, no muchos: Mauricio Yadarola desde Chile, don Antonio Santamarina desde Montevideo. Sin duda, algo había cambiado. Aunque seguían detenidos Cipriano Reyes con todo su grupo, Roque Carranza, David Michel Torino y todos los militares condenados por el golpe de Menéndez. Acaso no podía pedirse más al Perón de aquella época. Su mentalidad, tabicada sobre conceptos absolutos, veía conspiraciones y hostilidades por todos lados —o fingía verlas—. Pero ciertamente habían existido conspiraciones y hostilidades: la última, un intento de asesinarlo el 17 de octubre. Exiliados de Montevideo compraron un pequeño avión con el dinero que les facilitó un industrial, también exiliado, y lo cargaron con bombas. La intención era tirarlas sobre la Casa de Gobierno cuando Perón hablara al pueblo. Además de Perón y de Somoza, su visitante, ¡quién sabe cuántos volarían por los aires! Felizmente para todos, el tren de aterrizaje del aparato se rompió en un carreteo de ensayo, y una nueva locura le fue ahorrada al país. Perón ignoró este conato. Menos mal, porque de haberlo sabido tal vez hubiera retrocedido en sus propósitos de pacificación. Propósitos en los cuales, ya hemos dicho, nadie creía. Pero asimismo nadie creía que Perón creyera. La oposición aprovechó las libertades que se decretaron, pero en lo sustancial era patente que nada había cambiado aunque algo hubiera cambiado. En todo caso, lo más positivo era que el presidente, por fin, se hubiera decidido a iniciar un camino que tal vez pudiera transitarse hasta obtener mejores condiciones generales en el ámbito de la convivencia. Después de todo, ya era un progreso que el líder justicialista, que había hablado tantas veces de colgar a los contras, que
había prometido hacer el más grande incendio de la historia de la humanidad para su escarmiento, ahora reconociera a los enemigos como adversarios y hasta les hallara cierta razón en sus demandas. Aunque siguieran existiendo presos políticos y un contexto jurídico represivo, era un progreso. ¿Hasta dónde llegaría?
Un año mejor Así iba terminando el año 1953, séptimo de Perón en la presidencia de la Nación. Si se excluye el aspecto político, podría decirse que había sido un año mejor que el anterior, el que se enlutara con la desaparición de Evita y que permanecería en el recuerdo popular como el tiempo en que se comió pan negro. Este, que concluía con la amnistía, había visto el mejoramiento de varios perfiles de la vida cotidiana, en primer lugar, la detención de la tendencia inflacionaria que se venía manifestando desde 1951. El año que decimos presentaba una inflación del 4 por ciento anual; así, al menos, lo sostenían las estadísticas oficiales, no siempre creíbles. Algunos cuestionaban la veracidad de la cifra pero era evidente que el costo de la vida, en líneas generales, no había crecido como el año anterior. Además, en septiembre se había terminado con el racionamiento de la nafta. Y, desde luego, los argentinos volvieron a saborear el buen pan al que estaban acostumbrados. Mejores cosechas habían permitido mejores exportaciones. El año comercial arrojó superávit para nuestra balanza, pero también hay que señalar que las importaciones del período acentuaron las tendencias inquietantes de años anteriores. Las importaciones de bienes de consumo no
durable constituían el 7% del total de las importaciones; las de consumo durable, el 3%. Pero las compras de combustible en el exterior llegaban al 18% del total de lo que había entrado al país en 1953, refirmando el alza gradual del volumen de un rubro que en 1947 había significado apenas el 5% del total. La importación de maquinaria para agricultura se mantenía casi invariable en un 11%. Más racionalidad en las importaciones indicaba, en cambio, el 11% dedicado a transportes y comunicaciones, aumentando sensiblemente un rubro que había sido apenas el 4,6% del total de las importaciones de 1948. El Estado seguía ocupando un ancho espacio en el aparato productivo. Aunque en el curso de 1953 Perón había expresado la intención de desprenderse de las treinta empresas alemanas y japonesas incautadas en 1945 que formaban el complejo DINIE, ese propósito no se concretó en absoluto y la propiedad de ese heterogéneo conjunto siguió implicando un lunar en nuestras relaciones con Alemania y Japón que solo se borró después de 1958. Por otra parte, ese mismo año 1953 se agregó un organismo más a la actividad industrial del sector público al constituirse Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), con instalaciones en Río Santiago y Azul. En ese momento —no es inoportuno señalarlo— el gobierno conservador británico devolvía a sus antiguos propietarios las industrias siderúrgicas nacionalizadas durante la etapa laborista… El PBI, que se había mantenido casi inmóvil hasta 1952, en el año que nos ocupa empieza a recuperarse al ritmo de 5% anual. También aumentó la superficie sembrada. Había crecido la producción de tabaco, madera y derivados del petróleo; descendió, en cambio, el volumen de productos textiles, papel, caucho, cuero, vidrio y maquinarias, indicios que revelaban flaquezas de fondo en el sistema económico. Nadie se preocupaba de estas señales, y Perón menos que nadie. Fue en ese año cuando Gómez Morales
planteó al presidente su inquietud sobre la solidez del sistema de jubilaciones. Como ya se ha dicho en el anterior tomo, las obras previstas en el 2º Plan Quinquenal se financiaban con títulos que el Estado colocaba en las cajas de jubilaciones, evitando así la emisión de moneda y reduciendo las posibles fuentes de inflación, pero descapitalizando, al mismo tiempo, el sistema nacional de previsión. Estas fueron las preocupaciones que Gómez Morales transmitió al presidente, quien lo escuchó con atención. —¿Cuánto tiempo cree que pueden aguantar las cajas? —inquirió finalmente. —Digamos… un año o un año y medio —aventuró Gómez Morales. Otro funcionario del área económica que estaba presente se manifestó más optimista: a su juicio, las cajas resistirían la compulsión del Estado unos tres años, por lo menos. Perón lanzó entonces una carcajada: —¡Bueno! ¡Si “tan largo me lo fiais”…! Y con la cita de Juan Tenorio terminó la conversación… Si el líder no se preocupaba del mediano y mucho menos del largo plazo, ¿quién iba a preocuparse?
Ese año el Congreso trabajó con bastante intensidad, sancionando alguna leyes importantes, algunas de ellas ya previstas en el 2º Plan Quinquenal. No estaba entre estas la 14.222 sobre inversiones de capitales extranjeros, pero sí la 14.237, que reformaba el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la Capital Federal, o la 14.250 que normaba las convenciones colectivas de trabajo. También se aprobó la que organiza el Instituto Nacional de Previsión Social (14.236) y las asociaciones profesionales de empleadores (14.295), así como la 14.297 que estableció
una nueva estructura de las universidades sin quitarle el carácter dependiente del Poder Ejecutivo que les había impuesto la primera ley peronista en la materia. La ley 14.294 provincializó el territorio nacional de Misiones. Tal vez la más resistida fue la 14.226, que impuso el “número vivo” en las salas cinematográficas. Al público que concurría a ver una película no le resultaba grato mirar esos prestidigitadores, cantores, mimos, payasos, instrumentistas, bailarines, acróbatas y recitadores, no siempre de calidad, que hacían su número mientras la gente se instalaba en las butacas sin prestarles la menor atención, y a veces abucheándolos. (Se nos ocurre esto: la ley 14.226 parece un símbolo de la filosofía justicialista en sus iniciativas de contenido social. El público estaba obligado a sobrellevar un espectáculo que no había elegido y que, generalmente, no le gustaba. Pero para el gremio de artistas de variedades, esta gabela significaba trabajo abundante y permanente. Desde el punto de vista del espectador, la ley era una compulsión irritante y abusiva; desde el interés de los artistas, un acto de justicia y solidaridad social. Se obligaba, pues, al público, a una contribución que en verdad no era insoportable, para que el oficio de algunos trabajadores del espectáculo estuviera rodeado de dignidad. A casi cuarenta años de esa ley —caída en desuso después del derrocamiento de Perón— uno se pregunta si existía otra manera de imponer ciertas formas de justicia social. Pero también, si esa medida no tenía a la larga una negativa incidencia en la calidad de los espectáculos que frecuentaban los argentinos). También hubo leyes netamente políticas, como la 14.292, que modificaba el sistema electoral, y la 14.296, de amnistía. En estas y otras ocasiones estallaron los habituales enfrentamientos entre los representantes de la mayoría y la minoría, con los eventuales incidentes que solían esmaltarlos. Este año Cámpora no presidía la Cámara de Diputados, y aunque el nuevo titular, Antonio J. Benítez, manejó los debates con la misma parcialidad que
su antecesor, al menos ahorró las expresiones de obsecuencia en que aquel se había especializado. Fue Teissaire el que se llevó ese año el premio mayor de la adulación cuando en octubre, aprovechando la circunstancia de estar interinamente a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje que realizaba el presidente a Asunción, tiró un decreto declarando monumento histórico nacional a la casa donde supuestamente había nacido Perón, en la ciudad bonaerense de Lobos. Allí se instalaría un Museo Peronista que el propio Perón tuvo la debilidad de inaugurar unas semanas más tarde.
No fue el de 1953 un año de buena cosecha en materia bibliográfica. Hubo algunos aportes a la novelística, como Los ídolos de Manuel Mujica Lainez, La noche repetida de Manuel Peyrou y Sala de espera de Eduardo Mallea. Juan Carlos Ghiano publicó un excelente ensayo, Constantes de la literatura argentina, y Antonio Pagés Larraya, un drama teatral en verso, Santos Vega el payador, que un año después sería premiado con un galardón municipal. Dos aportes a la historiografía situados en las antípodas ideológicas se conocieron ese año: Urquiza y el Pronunciamiento, de Julio Irazusta, y la Historia de la Unidad Nacional de Mariano de Vedia y Mitre. Luis César Amadori realizó El grito sagrado, una recreación histórica sobre el Himno Nacional; Lucas Demare, Guacho, y Leopoldo Torre Nilsson, Días de odio. A cambio de estas creaciones, un tanto convencionales, el público pudo solazarse con un conjunto vocal llegado de Salta que trajo un aire fresco al incipiente gusto por el folklore. Eran Los Chalchaleros, recién salidos del colegio nacional de su provincia, cuyo éxito en los esotéricos ambientes de ese género fue la zamba “La Artillera”. En cambio de esas chaturas, el
ambiente periodístico, hasta entonces unánime y descolorido, empezó una renovación de la que hablaremos en algún capítulo siguiente. Pero, como ocurrió en años anteriores, fue el deporte la más generosa fuente de alegrías populares. Fangio ganó en noviembre el campeonato mundial de automovilismo por segunda vez y Oscar Panno, el torneo mundial juvenil de ajedrez realizado en Copenhague. El seleccionado argentino de fútbol triunfó sobre el español por 1 a 0. Y River Plate, después de una gran campaña, se consagró campeón de primera división. La victoria más espectacular fue la que obtuvo la selección nacional frente al combinado de Gran Bretaña, el 14 de mayo. Se trataba de la revancha al partido que perdiera nuestro país en Wembley, dos años antes. Esta vez, el director Guillermo Stábile hizo una combinación que, trasladada a la política, pudo haber sido un modelo de concordia nacional… Confió la defensa a seis jugadores de Racing y Boca por partes iguales, y el ataque a cinco de Independiente. Ante más de cien mil personas, el partido se estiró sin goles durante cuarenta minutos hasta que el arco argentino fue batido. Un fúnebre aleteo recorrió las tribunas. Pero un minuto después vino el empate. Quien haya visto a Ernesto Grillo recorrer solo casi toda la cancha, eludir a un inglés, luego a otro, después a otro más y todavía a un último, plantarse en una posición oblicua frente al arco adversario, cambiar serenamente la posición de la pelota, amagar al centro de la valla y disparar un shot que entró en ángulo rozando el poste, ¡Dios mío!, quien haya visto esa jugada “imposible”, como se dijo entonces, difícilmente pueda olvidarla… Perón, que presenciaba el partido, se enloqueció al igual que la hinchada. Después hubo otro gol argentino y otro más, este último también de Grillo. El final: Argentina ganó por 3 a 1. Un mes más tarde se empezó a jugar la revancha de la revancha, pero debió suspenderse sin goles, por lluvia. Y si hemos dedicado al célebre encuentro del 14 de mayo la crónica que
antecede, es porque debe de haber sido uno de los escasos momentos de aquellos años en que todos los habitantes de este país se sintieron “un solo corazón”… un mes atrás habían estallado las bombas de Plaza de Mayo y se había puesto fuego a la Casa Radical, la Casa del Pueblo y el Jockey Club… La capital argentina no había cambiado mucho en ese año. Se construía a ritmo pausado, los tranvías seguían señoreando calles y avenidas, se economizaba la luz del alumbrado público. El único indicio importante de transformación urbana era la avenida Nueve de Julio, que avanzaba muy lentamente, a razón de una manzana cada dos o tres años. Sin embargo, algunos edificios monumentales se habían levantado con inusitada rapidez: tales el de la cadena de los diarios oficiales en la avenida Alem entre Viamonte y Córdoba, o el que estaba destinado a sede de la Fundación Eva Perón, en Paseo Colón entre Independencia y Estados Unidos. Pero la obra que seguía avanzando sin pausa, en las cercanías de la Facultad de Derecho, era el monumento a Eva Perón, por ahora un inmenso agujero cuya profundidad apenas podía percibirse, anunciando las ciclópeas dimensiones que tendría el mausoleo. En enero (1953) se había firmado con Leone Tomassi el contrato para su erección, y de tanto en tanto llegaban noticias de Italia sobre el mármol, que se estaba extrayendo de las canteras de Carrara para repujar las estatuas simbólicas que lo adornarían, de acuerdo con la maqueta que a fines de julio, con motivo de cumplirse un año de la muerte de Evita, presentó al público la Comisión de Homenaje. Entretanto, el doctor Pedro Ara seguía pacientemente en la sede de la CGT el tratamiento para tornar incorruptible su cadáver. Ya se ha dicho que el año cuya crónica estamos haciendo fue bastante pacífico en el escenario mundial. Había terminado definitivamente el conflicto de Corea, y desde entonces la península permanecería partida en dos mitades, la del Norte asistida por la U.R.S.S., la del sur, por Estados
Unidos. La muerte de Stalin aparejaba la apertura de una violenta sucesión en la que el aparente heredero, Lavrenti Beria, fue ejecutado por sus competidores; ascendía en el firmamento soviético una nueva estrella, Nikita Kruschev, y con él se afirmaba la idea de que era posible una pacífica coexistencia entre las superpotencias. El único choque bélico de esos meses estaba radicado en el sudeste asiático; allí, las tropas francesas cerraban el año haciéndose fuertes en las aparentemente invulnerables defensas de Dien Bien Phu. En ese mundo todavía había lugar para hazañas como la que pudo concretar el neocelandés Edmond Hillary cuando trepó los 8848 metros de la cima del Everest; el nombre de su sherpa, el nepalés Ten Tsing, fue menos recordado… El premio Nobel de la Paz le fue discernido al general George Marshall, el de letras, a Winston Churchill. Ese año apareció un personaje nuevo en la imaginación de los lectores de todo el mundo: James Bond, a quien Ian Fleming dio vida en Casino Royale. Graham Greene publicó Living Room y Alejo Carpentier, Los pasos perdidos. Otro personaje, cinematográfico y cómico, nació este año: Monsieur Hulot, al que Jacques Tati mostró en sus vacaciones; por su parte, H. S. Clouzot hizo estremecer a millones de espectadores con El salario del miedo.
La solidez y la corrupción La sensación más fuerte que dejaba el año que terminaba en el ánimo de los argentinos, partidarios o adversarios de Perón, era la de una inconmovible solidez del régimen vigente. No solo por la energía con que el presidente había superado los conflictos de abril y la facilidad con que supo descongestionar la atmósfera política hasta desembocar en la amnistía, sino
porque las articulaciones de “la comunidad organizada” habían terminado de ajustarse plenamente. Hacia fines de 1953 ya funcionaba dinámicamente la Confederación General Económica (CGE), y se ponía en marcha la Confederación General de Profesionales (CGP). Las dos entidades, reiteradamente adheridas a la política general del gobierno, cubrían así segmentos hasta entonces vacíos de la realidad económica y social del país. La resistencia estudiantil en las universidades estaba en agonía: ningún alboroto importante había ocurrido en los claustros a lo largo del año y la Confederación General Universitaria (CGU) manejaba, aparentemente, la representatividad de los universitarios. Los alumnos de los colegios secundarios, chicos y chicas, eran atraídos por los reclamos de la Unión Estudiantes Secundarios (UES), que ofrecía deportes, paseos, facilidades y asuetos en proporciones difíciles de resistir. En cuanto a la Confederación General del Trabajo (CGT), la vigencia de los convenios colectivos hasta mayo de 1954 le aseguraba la paz en los gremios y permitía a la central obrera seguir cumpliendo su función de tercera rama del movimiento justicialista. ¿Las Fuerzas Armadas? Las tres, y en especial el Ejército, habían ajustado un poco más su inserción en el régimen. La “Doctrina Nacional” era una materia que ahora se estudiaba obligatoriamente en los institutos superiores del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Si se recuerda que el texto oficial definía como “doctrina nacional” a la “Doctrina Peronista o justicialista que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación mediante la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política” es obvio que el tal estudio no era más que un adoctrinamiento partidario al que debían someterse los oficiales superiores. El retrato de Evita se había entronizado en el Círculo Militar a pesar de ser esta institución un reducto de militares retirados, generalmente no
simpatizantes de Perón. El 29 de mayo (1953) el ministro de Defensa evidenció hasta qué punto estaba seguro de la adhesión de los uniformados al presidente, cuando en lugar del acto protocolar del Día del Ejército organizó en el Luna Park un homenaje a Perón. El público, compuesto por altos jefes, oficiales y suboficiales de las tres armas, además de aplaudir los números artísticos que hicieron más grata la reunión, aprobó estruendosamente las palabras que pronunció el general Franklin Lucero: —Estamos aquí para testimoniaros ante propios y extraños y con la más alta, genuina y resonante expresión de nuestros sentimientos, la más firme solidaridad y absoluta identificación con la ciclópea obra de gobierno que realizáis en favor del pueblo argentino (…) En el estricto orden militar, bien lo sabemos, Señor, este gesto de las Fuerzas Armadas no es usual, ni acaso lo necesitéis (…) Es que le asignamos tal trascendencia y estamos tan convencidos que vuestra política interpreta cabalmente los sentimientos del pueblo argentino, que los componentes de las Fuerzas Armadas han sentido la necesidad de decirlo pública y solemnemente para que todos sepan que ellos unen en este caso al principio inconmovible de subordinación que los alienta, un fuerte sentimiento de adhesión inquebrantable al excelentísimo Señor Presidente y a la noble causa que representa. Y siguió Lucero derramando su oratoria en un tiempo de verbo que suele reservarse a las oraciones religiosas, y agregando adjetivo tras adjetivo a palabras como “subordinación”, “adhesión”, “lealtad” y otras similares. Después de escuchar la melopea del ministro de Defensa, ni el más ciego opositor podía suponer que en las filas armadas existía la menor base para una conspiración como la que tejieran Lonardi y Menéndez en 1951, o para un complot como el que se le fue de las manos a Suárez en 1952. Los jefes y oficiales que podían tener una actitud desapegada al régimen estaban retirados o presos. No todos los militares, marinos y aeronáuticos eran
peronistas, pero sin duda, en ese momento, no existía hombre de armas alguno que pensara en conspiraciones.
También eran perfectas las relaciones con la Iglesia. En octubre Perón había clausurado en el teatro Colón el Primer Congreso de Enseñanza Religiosa realizado, con el auspicio de las autoridades nacionales, por el Episcopado Argentino, pronunciando en la ocasión un largo discurso sobre la importancia del sentimiento religioso en la vida de los pueblos. Y un mes más tarde, el 15 de noviembre, en el acto de coronación de la Virgen de Luján efectuado en Plazo de Mayo, el presidente pronunció una oración dedicada a Ella. Entre otras cosas, dijo Perón: —Muchas veces he levantado mis ojos hasta Vuestra imagen, que ha sido la permantente compañera de mi fe por todos los caminos de la vida. Obreros, empresarios, profesionales, estudiantes, militares, eclesiásticos… Y, además, las radios, los diarios, las revistas. Y, sobre todo, el apoyo de las grandes mayorías. Todo atado y bien atado. Sólido. Invulnerable. Pero no era esta la única sensación que dejaba el régimen en los finales de 1953. Había otra que en abril de ese año habían percibido muchos argentinos, incluso muchos peronistas: la corrupción instalada en los intersticios del régimen.
Resulta difícil e ingrato referirse a la corrupción existente en las esferas de cualquier gobierno, en cualquier época. Se trata de situaciones de prueba ardua que suelen asentarse en terrenos movedizos e inseguros, y a ningún
historiador le place moverse en semejantes suelos. Pero también es cierto que en muchos casos lo importante no es que la corrupción haya existido o no, lo importante es que la creencia general así lo afirme. El régimen montado por Perón era de los que estaban rodeados por una atmósfera de corrupción, con razón o sin ella. En primer lugar, por su sistema de decisiones económicas, fuertemente estatista, donde determinadas resoluciones oficiales podían enriquecer o empobrecer de un momento a otro a sus destinatarios: un tipo de cambio más o menos favorable, un permiso especial para importar tal o cual mercadería, una subvención total o parcial para fabricar este o aquel producto, o el retiro de la misma… El país anterior a 1946 —se ha explicado en el primer volumen de esta obra— ya conocía el gradual crecimiento y la progresiva injerencia del Estado en la vida económica, pero desde que Perón era presidente todo ello se había agigantado. Y aunque se adoptaran recaudos para evitarlos, el favoritismo y la arbitrariedad parecían inseparables de estos mecanismos, y a veces lo eran realmente. Esto, sin contar con las medidas persecutorias a ciertas empresas por motivos políticos, como ocurriera con la fábrica Mu-Mu o el Instituto Massone. Y sin incluir, asimismo, los pequeños chantajes y venalidades que acosaban a los pequeños comerciantes alrededor de la vigilancia de precios. En segundo lugar, el aparato oficial de difusión y propaganda, con sus múltiples maneras de coerción y censura, hacía virtualmente imposible denunciar irregularidades por los medios de comunicación masiva, lo que contribuía a que las fantasías opositoras imaginaran los ambientes oficiales como escenarios permanentes de toda suerte de negociados. A lo largo de los años que estamos evocando en esta obra se registran docenas de pedidos de informes producidos por los diputados opositores sobre operaciones oficiales, contratos, importaciones, licitaciones, preferencias, adquisiciones
por parte del Estado o sus organismos descentralizados, especialmente el IAPI, que eran sospechosos de venalidad. Es posible que estas denuncias, solventadas de acuerdo a los usos parlamentarios habituales, no resultaran más que exageraciones, pero como la mayoría peronista las rechazaba sistemáticamente, crecía la percepción generalizada de que el oficialismo tapaba todo lo que pudiera oler mal, era cómplice de todos los chanchullos cometidos o por cometer. Otros factores reforzaban esta percepción que, aclaremos, no pertenecía solamente a los opositores activos sino también a muchos buenos peronistas que solían admitirla en privado, lo que no afectaba, de todos modos, su idolatría por el líder justicialista. Uno de ellos era la tipología de los elencos de Perón. Su acceso al gobierno había arrastrado a mucha gente desconocida, personajes que salieron de su anonimato para ocupar, de súbito, posiciones importantes. A veces eran verdaderos descubrimientos, y los agraciados cumplieron con decencia y eficacia sus funciones. Otras veces se deslumbraron con el nuevo poder que disfrutaban y entonces la sensualidad del mando, la angurria de dinero y la impunidad que preservaba sus actos dentro de un sistema político que solo les exigía lealtad, terminaron por torcer su conducta. Virgil Gheorgiu, el escritor rumano al que el gobierno contrató en 1954 para hacer dos libros sobre Perón, contaba una divertida anécdota sobre el tema. Estaba conversando en la quinta de Olivos con un ministro y este le relataba el enorme sacrificio que le había significado seguir al líder justicialista en su misión. Por estar a su lado había tenido que dejarlo todo: su profesión, sus hábitos y hasta su familia. Sí, su familia, porque su esposa no había podido aguantar el abandono en que la tenía a causa de su consagración a Perón, y se había separado de él. Gheorgiu escuchó compungido las confidencias del ministro. Días después entró a la
habitación donde solía trabajar una mujer estupenda, joven, sensual, con un cuerpo serpentino y “una dentadura hecha como para comer carne cruda”. Conversaron un rato y el rumano le preguntó quién era. Era… ¡la nueva esposa del pobre ministro! —¡Cerdo! —se limitó a acotar por lo bajo el autor de La hora veinticinco... Estos virtuales desconocidos, algunos maleados o mareados, otros correctos, eran el punto de mira de los críticos del régimen y de la opinión pública en general. Más que los enriquecimientos injustificables que flotaban tras algunos nombres que rara vez aparecían impresos, pero que se reiteraban en los corrillos de la contra y en ciertos círculos del régimen, como Silvio Tricherri o Jorge Antonio, lo que molestaba al opositor común era el tipo de gente que gozaba de ese súbito ascenso. Una moralina propia de la clase media, mezclada con un oscuro sentimiento de envidia por aquel que se había “parado” gracias a su frecuentación de los paniaguados del régimen, confluían en la formación de este sentimiento. Si se examina el fenómeno con cierta perspectiva y sin los prejuicios que prevalecían en la época en los círculos de la contra, hay que concluir que las nuevas condiciones económicas establecidas en 1952/53 hacían casi inevitable alguna cuota de corrupción, del mismo modo que la dictadura económica de Miguel Miranda en 1946/49 había favorecido escandalosamente a muchos personajes salidos de la nada. Ahora, la radicación de capitales extranjeros, por ejemplo, hacía obligatorios ciertos trámites donde la buena o la mala voluntad oficial podían implicar matices que se medían en miles de dólares. La implantación de nuevas industrias requería hombres de agallas que supieran arriesgarse, y estos capitanes no suelen ser muy escrupulosos, en ningún sitio y en ninguna época. Era, pues, el sistema mismo el que creaba sus propios monstruos y los alimentaba con
su sustancia esencial. Así fue como se urdieron algunos negociados que amargaron a varios cancilleres argentinos después del derrocamiento de Perón, por sus implicancias internacionales: tal el caso Gronda (avales del Estado por préstamos de cien millones de dólares para una fábrica de aluminio que nunca existió) o el caso Locreille (venta de tanques al IAPI que resultaron inservibles). No solo la naturaleza del régimen facilitaba estas irregularidades. El propio Perón era un factor concurrente a la creación de una imagen dudosa de su gobierno. Ya se ha visto su posición en materia de ética pública, según el recuerdo de Gómez Morales: a Perón no le importaba que sus seguidores se enriquecieran, siempre que la cosa no trascendiera ni afectara de manera catastrófica la marcha de la cosa pública. Un personaje de prolongada trayectoria vinculada al deporte profesional contaba que después de la renuncia de José María Freyre como ministro de Trabajo intercedió ante el presidente para que se le regalara a su antiguo colaborador un permiso de importación de automóvil, a fin de negociarlo. Sucedía —así le dijo al presidente para justificar su gestión en favor de Freyre— que el ex ministro había quedado en una situación económica difícil. Perón lo miró con incredulidad: —Pero entonces, ¿qué hizo ese pelotudo cuando fue ministro? —barbotó fastidiado… No era ciertamente un vigilante atento a la ética de sus colaboradores. Cuando el escándalo estallaba, eso sí, era implacable: lo demostró varias veces, entre ellas cuando despidió en octubre de 1954 al intendente de Buenos Aires, Jorge Sabaté, a quien separó de su cargo sin que el decreto pertinente incluyera el ritual agradecimiento por los servicios prestados; luego se procesó a Sabaté por defraudación de los dineros públicos. En el año que estamos diciendo, el gran escándalo había sido, desde luego, el que
rodeó el suicidio de Juan Duarte y la exoneración de Orlando Bertolini. El estallido del affaire que llevó a la muerte a Juancito y al despido de Bertolini fue como la confirmación de las percepciones opositoras, la rúbrica de todo lo que se venía diciendo, chismeando, rumoreando. Ahora no podía negarse que se trataba de un gobierno corrupto; ahora había saltado el pus en la intimidad misma del presidente… Reiteramos: en función política, no importa mucho que la corrupción exista o no. Basta con que se crea que existe. Mientras persistiera la solidez del régimen, esta creencia era solo una de las tantas motivaciones de la actitud opositora. Pero bastaría que temblara un poco su arquitectura para que este tema se convirtiera en uno de los arietes más destructivos del sistema justicialista.
Viudo y huérfano En cuanto a la persona del protagonista principal de esta historia, el año que terminaba le había sido muy variado en temperamentos y representaciones. Inicióse con el triunfal viaje a Chile que, no importa la escasez de sus frutos reales, había llenado sus expectativas en la comprobación de la popularidad de que gozaba entre los pueblos del continente. Los sucesos de abril envenenaron estas satisfacciones: bombas y quemazones, el suicidio de su cuñado, la exoneración de su concuñado. Había manejado el látigo sin vacilaciones hasta comprender que debía poner fin a la alocada represión que desencadenara contra los opositores. Se regodeó con el acercamiento a Estados Unidos homologado con la visita de Milton Eisenhower, y vivió la inédita experiencia —para él— de dialogar mano a mano con algunos de sus
adversarios. Paladeó el dulce placer de liberar, porque le dio la gana, a algunos de los políticos detenidos; y también porque le dio la gana, de retener en prisión a otros. Y finalmente se dio el gusto de hacer votar una amnistía retaceada, pero de todos modos una amnistía, es decir, un olvido institucionalizado y, en este caso, discriminado. Había gozado de la plenitud del poder atando y desatando, adoptando gestos de malo y trocándolos en gestos de bueno cuando le pareció conveniente. Nunca como en ese año ocupó Perón el escenario del mando supremo con tanta versatilidad, usando distintas máscaras, alternando lo adusto y lo benévolo, sorprendiendo y desconcertando con su maestría en el manejo de la cuerda histriónica. A fines de mayo (1953) había muerto su madre, Juana Sosa Toledo, en cuya cuidadosa necrología la prensa adicionó el apellido “de Canosa”. Muchos argentinos se enteraron en ese momento que la madre del presidente vivía aún. Había pasado sus veinte últimos años en las cercanías de Comodoro Rivadavia, y no consta que su hijo la hubiera visto desde que ejercía la presidencia. Probablemente no estuvo con ella desde varios años antes. Salvo en el discurso del 17 de octubre de 1945, cuando mencionó a su “pobre viejita”, no la había nombrado nunca. El público se asombró de que el presidente no suspendiera sus actividades con motivo del duelo, y los contras destacaron que, circunstancia curiosa, Perón estuviera probando una lancha el día que llegó a Buenos Aires la noticia del deceso. Esta no es una biografía de Perón y por ello no habremos de internarnos en conjeturas sobre los motivos de la distancia que evidentemente existió entre Juana Sosa y su hijo. Tomás Eloy Martínez lo ha hecho brillantemente en La novela de Perón, pero el carácter de ficción que supuestamente tiene esta obra veda al historiador tomarla como un elemento de juicio valedero. Ciertamente, Perón era un hombre solitario de afectos familiares y de escaso trato con su parentela, por otra parte, no muy cercana. Es posible que Juana
Sosa, en el ámbito de su espíritu, perteneciera a un mundo ya olvidado: era parte de los recuerdos de una prehistoria personal que nada tenía que ver con la vida plena y activa que llevaba desde su encumbramiento, un desvaído fantasma vinculado a un hombre muy distinto al que venían aclamando las multitudes en los últimos diez años argentinos. Pero aunque esta obra intente ser la biografía de un país durante la hegemonía de un hombre, y no del hombre mismo, es inevitable señalar que este año de 1953 marcó el comienzo de una trasmutación en la persona de Perón. En el volumen anterior de esta obra hemos reproducido testimonios que lo muestran cargando cierta fatiga y eludiendo problemas de gobierno a partir del fallecimiento de Evita. En el lapso que nos ocupa ahora, esta tendencia se acentuó. Gómez Morales recuerda que aun en las reuniones de trabajo que se realizaban muy temprano en la mañana, el presidente parecía aburrido, y a veces jugueteaba con objetos colocados sobre la mesa como si estuviera ausente de lo que se debatía. Casi siempre abandonaba su despacho oficial al mediodía y raramente regresaba a la Casa de Gobierno. Ocasionalmente, en horas de la tarde pronunciaba algún discurso o exposición, sobre todo a representantes de diversos gremios y generalmente en la sede de la CGT o en algún teatro. Pero las más de las veces permanecía en la residencia de Avenida del Libertador o en la quinta de Olivos, según la época. En esta última, el ministro de Educación Méndez San Martín lo había persuadido de instalar la flamante organización de los estudiantes secundarios, cuyas comodidades con destino a la rama femenina inauguró el presidente a fines de septiembre. La frecuentación de la residencia de Olivos por chicas de la secundaria desató, como es natural, toda clase de versiones. Era inevitable que los círculos opositores describieran las estadías diarias de las jóvenes estudiantes como orgías donde un Tiberio senil, el presidente, mimaba toda
clase de aberraciones. No era así: las visitantes practicaban deportes, andaban en motoneta por los senderos del amplio parque, jugaban, almorzaban o merendaban en las instalaciones de la UES y, aunque muchas se morían de ganas por ver al General, en los primeros meses escasamente aparecía. Pero aquella corte de adolescentes en los jardines de este viudo de 58 años no era solo una anomalía en los hábitos presidenciales. También era una fuente de tentaciones. En octubre de este año, el ojo servicial de Méndez San Martín detectó una chiquilina morocha, de ojos vivos, que parecía callada y a la vez despierta y avispada. Se las ingenió para lograr que se sentara en la mesa del presidente un par de veces junto con otras compañeritas, pues se estaba adoptando en los últimos meses del año la costumbre de que un grupo de chicas fueran invitadas rotativamente a compartir con él la comida del mediodía. Y entonces empezó uno de los capítulos más tristes de la vida privada de Juan Perón.
1954: “TRIUNFO EN TODA LA LÍNEA”
La Constitución de 1949 había modificado la tradicional duración de los mandatos legislativos. Desde 1853, los diputados permanecían cuatro años en sus bancas, y los senadores nueve: la nueva Constitución establecía en su art. 44 que tanto los diputados como los senadores nacionales tendrían un mandato de seis años. Así pues, el Congreso constituido en mayo de 1952 debía renovarse por mitades en cada una de sus ramas en los primeros meses de 1955, ya que 75 diputados y 18 senadores cesaban en mayo de ese mismo año. Esta circunstancia hacía presumir que los comicios correspondientes se realizarían con una antelación de dos o tres meses, es decir, en febrero o marzo de 1955. Recordemos, de paso, que los senadores nacionales se designaban ahora por votación popular y no como antes, por las legislaturas locales. En diciembre de 1953, poco antes de aprobar la ley de amnistía, el Congreso sancionó la ley 14.229, un largo texto donde se especificaban las condiciones que debían llenarse para elegir y ser elegido, las inhabilitaciones que podían impedir el ejercicio de este derecho, la manera en que se confeccionarían los padrones, las funciones de los jueces electorales, etc. Insertado en este ordenamiento, un artículo determinaba la forma de elección de los diputados, estableciendo que en la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe la ciudadanía elegiría por el
sistema de circunscripciones a todos los diputados que correspondían al distrito, menos a uno. Esta banca se adjudicaría “al candidato del distrito que hubiera reunido mayor cantidad de sufragios sin resultar electo en su respectiva circunscripción”. En otras palabras, solo en esos cinco distritos habría representación de la minoría en la persona de un solo representante. Además, la ley establecía que los límites de las circunscripciones serían fijados por las legislaturas locales el año anterior a cada elección; si no alcanzaba a hacerlo, el dibujo lo formularía el Poder Ejecutivo.
Los alicientes escasos La nueva ley reducía más aún la representación opositora en el Parlamento. En el anterior volumen de esta obra se ha visto que la sustitución de la ley Sáenz Peña por un sistema de circunscripciones había implicado que solo se permitiera dos representantes de la minoría en los cinco distritos privilegiados. Ahora, la ley 14.229 cortaba a la mitad la ya magra presencia opositora en el Congreso. Pero la sanción de diciembre auguraba una nueva picardía oficialista en materia de elecciones —además de dilapidar el posible efecto pacificador de la amnistía—. Efectivamente, la sospecha de que algo más se traía el gobierno debajo del poncho se confirmó semanas después. El 14 de enero (1954), mientras de las cárceles del interior salían los últimos amnistiados, un decreto del Poder Ejecutivo convocaba a elecciones de vicepresidente de la Nación y diputados y senadores nacionales para el 25 de abril, en reemplazo de los que cesarían ¡un año y cuatro meses más tarde! Así como Perón había adelantado las elecciones generales de 1951, también ahora apresuraba comicios que normalmente debían haberse realizado en los
primeros meses de 1955. Durante un año redondo habría 75 diputados y 18 senadores electos en la antesala del Congreso, esperando que se venciera el término de aquellos que sustituirían… Una situación absurda, casi grotesca. ¿A qué se debía este corrimiento del calendario electoral? Se adujo débilmente que el país no podía estar sin vicepresidente y que por razones de economía era conveniente efectuar en el mismo acto las elecciones legislativas. Pero el presidente había asumido su segundo mandato en junio de 1952 sin Quijano, que falleció dos meses antes, y había gobernado desde entonces sin su segundo constitucional y sin que esta ausencia lo inquietara en lo más mínimo: por otra parte, su reemplazante legal era Teissaire, el vicepresidente provisional del Senado. No había ningún motivo valedero para adelantar en un año las elecciones, y solo cabe conjeturar que Perón intuyó cierto deterioro en sus apoyos a medida que profundizara su nueva política económica e internacional. Ya se hablaba de las gestiones que se estaban haciendo con grupos petroleros norteamericanos; en el acto del Día del Petróleo (15 de diciembre) Perón había virtualmente adelantado la incorporación de capitales privados a la explotación de hidrocarburos. El líder justicialista no podía ignorar que esa apertura no sería popular y que acaso despertara resistencias en las alas nacionalistas del gobierno y de su propio movimiento. Entonces, ¡a pasar el mal trago de una vez! En los círculos opositores, la convocatoria cayó como un balde de agua fría. Para peor, ¡en pleno enero! Al igual que tres años antes, largar con ventaja era privilegio oficialista… El llamado a elecciones encontraba descolocadas y torcidas a casi todas las colectividades políticas opositoras. En la UCR se estaba en vísperas de constituir el nuevo Comité Nacional, un proceso que, como se ha contado, se desarrolló duramente y con hostilidades fieras entre las dos principales fracciones partidarias. El socialismo estaba viviendo la traumática experiencia de ver a su doble, el de la Revolución
Nacional, armando su estructura con el indisimulado apoyo del gobierno. Los conservadores discutían si la amnistía debía llevarlos a suavizar su oposición o si era conveniente mantenerse en la actitud dura de abril del año anterior. Todos los partidos sin excepción padecían el desánimo de saber que la nueva gerrymandra, el adelanto de los comicios y los mecanismos oficiales de propaganda empeoraban sus propias indigencias. Hacer frente a Perón en comicios era un deporte con escasos alicientes… Tal como estaba arquitecturada la normativa electoral, la oposición obtendría solo cinco diputados nacionales y ningún senador, aunque sus votos fueran solamente un poco menos que los peronistas. Así, los cinco diputados que la UCR había obtenido en la Capital Federal en noviembre de 1951 ahora se reducirían a uno solo. Este resultado cantado venía no solamente de la ley 14.229 sino del diseño de la gerrymandra, que reformuló el diligente Subiza y mostró, con justificado orgullo, a mediados de febrero. Había hecho un trabajo prolijo: el electorado del Barrio Norte se diluía con el de La Boca, Colegiales, el Bajo Belgrano y Saavedra; Mataderos compensaba a los votantes de origen judío del Once; un largo corredor que se alongaba hacia Pompeya y los aledaños del Riachuelo mataba en las urnas a la clase media de Almagro y Flores… Era un rompecabezas que desarticulaba toda idea de barrio y dibujaba caprichosas penínsulas, golfos y bahías sobre el mapa electoral metropolitano. De este modo, solo quedaba a la oposición la posibilidad de la solitaria banca correspondiente al perdedor más votado, y sobre este único premio se abalanzaron las urdimbres internas del radicalismo, que desde el último día de enero dirigía Frondizi, como ya se ha relatado. En las provincias la gerrymandra no era tan retorcida: no hacía falta. Pero de todos modos se habían tomado precauciones para que los sectores urbanos quedaran balanceados según la ubicación de los electores. Ningún
imprevisto podría alterar los resultados del 25 de abril, y los desvelos de Subiza, dignos de una computadora, tendrían su premio: fue designado candidato a senador nacional oficialista por la provincia de Buenos Aires. De inmediato los distintos partidos empezaron a movilizarse. No porque todos tuvieran vocación electoral en las circunstancias que se vivían, sino porque les estaba vedado abstenerse de concurrir al comicio: la ley sancionaba con pérdida de personería al partido que no participara en las elecciones. Desde luego, la rapidez e intensidad de las movilizaciones serían diferentes en el oficialismo y la oposición. El mismo día en que el Poder Ejecutivo convocó a elecciones se anunció que el Movimiento Peronista proclamaba candidato a vicepresidente al almirante Alberto Teissaire. No hubo ninguna reunión de los cuerpos orgánicos del peronismo, al menos que se haya sabido, ni siquiera del Consejo Superior de la rama política que presidía el propio Teissaire. La noticia que se difundió decía, simplemente, que se lo había designado candidato. En los días subsiguientes llovieron las previsibles adhesiones de la CGT, la rama femenina, distintos órganos del movimiento e instituciones diversas. La figura del candidato no emocionaba a nadie, pero sin duda no había otro que pudiera llenar el cargo. Su manejo durante seis años del partido oficial a través del Consejo Superior le había abierto cierto margen de maniobra y contaba con algunos funcionarios, legisladores y dirigentes que le respondían; por cierto que esta influencia no se contrapuso jamás a su acatamiento absoluto a las directivas de Perón. Por el contrario, a veces había promovido iniciativas que sobrepasaban o se adelantaban a los deseos del presidente: tal la norma de que todo empleado público debía afiliarse previamente al Partido Peronista, que Teissaire impuso en una reunión de gabinete contra la opinión de algunos ministros, y que resultó ser una de las
más amargas fuentes de resentimiento de las clases medias contra el régimen. Frío y cazurro, más bien lacónico, dispuesto a todo con tal de no perder posiciones, Teissaire era un hombre muy diferente al marino de grandes condiciones profesionales que en 1944 se había asomado a la política al lado de Perón. Ahora era un sibarita que sabía moverse hábilmente en las cruzadas aguas de los círculos oficiales, sin suscitar adhesiones pero haciendo sentir su autoridad. En junio del año anterior había viajado a Gran Bretaña representando al país en las ceremonias de coronación de Isabel II, y se aseguraba que allí le habían conferido el grado más alto de la Masonería del Rito Escocés. Figura deliberadamente opaca, operador de hilos que movía hacia no se sabía qué objetivos ni con qué intenciones, el descontado triunfo electoral de Teissaire no haría más que institucionalizar la función que venía desempeñando desde principios de 1953: reemplazar interinamente a Perón en la presidencia durante los viajes de este. En cuanto a las restantes candidaturas oficialistas —diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales, intendentes y concejales en distintas provincias y territorios— ellas se difundirían, como en 1951, a través de comunicados emitidos por el Consejo Superior. Así se hizo en la última semana de febrero, en sucesivas tandas.
El trámite previo a los comicios y hasta —podría decirse— su resultado, daba lugar a pocas sorpresas en el campo oficial. Era en los terrenos opositores donde podrían presentarse alternativas más o menos imprevisibles. ¿Qué harían, que actitud adoptarían, qué ciudadanos postularían los partidos?
En la UCR fueron estos los primeros interrogantes que debió afrontar su nuevo presidente. La designación de Frondizi había marcado, como ya se contó, grietas hondas en la integridad partidaria que era indispensable cerrar antes de emprender la campaña electoral. Pues de acuerdo con la “línea combatiente” ratificada en abril del año anterior por la Convención Nacional, el Movimiento de Intransigencia y Renovación no dudaba en la necesidad de utilizar los breves espacios que abriría el tiempo preelectoral para denunciar las falencias que atribuía al régimen, difundir la programática partidaria y popularizar la imagen de sus dirigentes ante la ciudadanía. Con motivo de la tormentosa sesión del 31 de enero los sabattinistas se habían retirado del MIR, y los unionistas, aunque tácitamente y de mala gana, habían reconocido a Frondizi como presidente, pero en los hechos estaban alzados contra su conducción y poco dispuestos a colaborar en el esfuerzo electoral. Pesaría, entonces, sobre el nuevo equipo que rodeaba a Frondizi la responsabilidad de poner al radicalismo en actitud de combate en el más breve tiempo posible. Y la verdad es que el elenco que empezaba a manejar el Comité Nacional dio un ejemplo de profesionalismo político. En tiempo récord logró reunir la Convención Nacional que el 14 de febrero, con quórum estricto, proclamó a Crisólogo Larralde candidato a vicepresidente. La designación era un acierto en lo interno partidario y también en su proyección exterior. Larralde era amigo de Frondizi, pero también lo era de muchos unionistas y sabattinistas; su nominación no era entonces una bandera de guerra interna y, por el contrario, podía atraer la colaboración de muchos correligionarios retraídos. Externamente era también una designación feliz. Se trataba de un hombre respetado hasta por los peronistas. Sus orígenes humildes —“mi madre era lavandera”, solía repetir—, su residencia en Avellaneda y su lejano paso por el anarquismo le daban un aire romántico y atractivo ante las multitudes aunque no
compartieran su signo, y afirmaban en la candidatura radical un énfasis en la justicia social como preocupación insoslayable. Larralde era un Lebenhson sin background cultural y sin fineza política, pero con idéntica sensibilidad y similar atractivo. Proclamada la candidatura principal, faltaba ahora la trama, más menuda, de las nominaciones locales, y la puesta en marcha de la enmohecida máquina electoral partidaria. También en esto fue diligente y eficaz la nueva conducción. Además de arrimar toda la ayuda posible a los distritos, Frondizi envió veedores —casi interventores— a San Juan, el Chaco y Santa Fe, habida cuenta del escaso entusiasmo de las filas partidarias locales. Pero el punto más difícil era la Capital Federal donde, como ya se vio, los unionistas habían triunfado en las elecciones internas de diciembre del año anterior. Aquí la conducción unionista fue estirando las cosas hasta que el plazo de presentación de listas en el juzgado electoral casi vence sin que los dirigentes metropolitanos supieran o quisieran ponerse de acuerdo. Al filo del vencimiento del plazo legal, napoleónicamente, Frondizi decretó la intervención del distrito metropolitano, se hizo cargo de la autoridad partidaria en la Capital Federal y presentó una lista de candidatos confeccionada por él, donde unionistas e intransigentes se repartían equitativamente las catorce candidaturas en disputa.
El mismo día que los radicales designaban a Larralde, los comunistas postulaban a quien había sido su candidato a la vicepresidencia en 1951, Alcira de la Peña. Los socialistas, con muchas vacilaciones sobre la conveniencia de presentarse o no, presionados por las normas de la ley electoral resolvieron nominar a Guillermo Bonaparte, un abogado
entrerriano que había sufrido una prolongada prisión por desacato, recién liberado por la amnistía. Los demócratas progresistas, por su parte, designaron a Luciano Molinas. En cuanto a los conservadores, el tema eleccionario volvió a poner al rojo las discrepancias del año anterior. Reunióse la Convención Nacional del Partido Demócrata el 8 de marzo, pero antes lo hizo la provincial de Buenos Aires. Allí se planteó la posición abstencionista por la voz de González Bergez, Beccar Varela y otros, resolviéndose, finalmente, que la delegación bonaerense al cuerpo nacional se pronunciara por la concurrencia a elecciones. Es de señalar que era en la provincia de Buenos Aires donde los conservadores estaban mejor organizados: se jactaban de tener constituidos más de ochenta comités. Pero en la Convención Nacional, la posición concurrencista tropezó nuevamente con los que sostenían la abstención, alegando que ir a elecciones era avalar la ilegitimidad del sistema. Los que se habían entrevistado con Perón en septiembre de 1953 sostenían que la situación había cambiado con la amnistía. Una carta de Aguirre Cámara resumía la postura más dura: “La concurrencia ahora al comicio, después de la actitud renunciando a las posiciones legislativas primero y la frustrada pacificación después, es la ruptura de la línea política del partido en la última década”. La reunión de la Convención Nacional de los demócratas prometía, pues, ser ardua, y así fue. Se pronunciaron varios discursos en uno u otro sentido y finalmente los abstencionistas se fueron, dejando al cuerpo sin quórum. Aquí empezaron los trasudores de los dirigentes del conservadorismo. Quedar sin candidatos ¿no importaría colocar al partido bajo la sanción de la ley, es decir, la intervención judicial? ¿No se estaba corriendo el riesgo de padecer el calvario socialista? ¿No aparecería algún correligionario que se presentara a la justicia para reclamar la personería? Iban venciendo los
plazos y no se encontraba solución. Y en algunos distritos del interior crecía un inocultable malestar: eran los dirigentes que no querían quedar excluidos del juego político. Los políticos son una raza inextinguible. A pesar de que los conservadores habían sido los más perjudicados por la revolución de 1943 y sus secuelas, aquí y allá subsistían caudillos locales con algún prestigio, figuras a las que la gente debía favores o simplemente seguía respetando, próceres del ancien régime con algún predicamento. Todos añoraban “los tiempos de la República” y no dudaban que cuando Perón cayera —felicidad que consideraban inevitable, antes o después— volverían a tener influencia en el manejo de la cosa pública. Entonces, hasta que el suceso se produjera, no querían desaparecer totalmente del escenario. Fueron los que publicaron el enjundioso discurso que había pronunciado Felipe Yofre en la convención defendiendo la concurrencia, y los que resolvieron presentar, finalmente, un candidato vicepresidencial, a pesar de que reglamentariamente era la Convención Nacional el organismo que debía hacerlo. Los comités de la Capital Federal, Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán decidieron levantar el nombre de Benito de Miguel, médico de Junín, con votos propios en su comarca y uno de los poquísimos hombres públicos de la época que gastaba barba, lo que le prestaba una figura inconfundible. Se lo consideraba blando frente al peronismo; Dickmann, en su discurso casi testamentario de agosto del año anterior, había leído una carta del dirigente conservador en la que este comparaba su caso con el que había protagonizado Reinaldo Pastor, a quien no se había expulsado, como ocurriera a Dickmann, de su partido. Aunque el plazo legal había vencido y la nominación de De Miguel era totalmente irregular, el juez federal, ¡oh maravilla!, aceptó tenerla como válida. Ya lo hemos dicho: convenía a Perón que se presentaran todos los
partidos, y en este caso el juez federal se mostró insólitamente complaciente. Aceptó la presentación fuera de término, no cuestionó la designación irregular del candidato, facilitó todo, allanó todos los obstáculos, lo que naturalmente avivó las sospechas del grupo abstencionista, que veía planear sobre Yofre, Paz, Hardoy y los otros concurrencistas la sombra ominosa de Enrique Dickmann… El partido de este, a su vez, organizado pasablemente en la Capital Federal y Buenos Aires, era la gran incógnita electoral. ¿Tendría aceptación la propuesta del veterano socialista? Los hombres de Dickmann sostenían que los sueños de Juan B. Justo habían sido realizados por Perón, que la conducción histórica del socialismo traicionaba la tradición obrerista del partido y en su cerrada oposición se identificaba con las fuerzas más retrógradas del país, que el apoyo al justicialismo desde la izquierda abría la posibilidad de que Perón fuera radicalizando gradualmente su política y se manumitiera de las incrustaciones reaccionarias que existían dentro de su régimen. Los socialistas de la Revolución Nacional no proclamaron candidato a vicepresidente, apoyando a Teissaire, pero sí postulantes a diputados en los distritos metropolitano y bonaerense; en la Capital Federal sus candidatos a senadores fueron Enrique Dickmann y Carlos María Bravo. Del éxito que lograran dependía —muchos suponían— la estrategia del oficialismo, en el futuro en relación con los partidos opositores.
La campaña electoral de 1954 no difirió, para los opositores, de las de los últimos años: ningún acceso a las radios, trabas y dificultades para efectuar actos públicos, mala voluntad policial; hostilidades diversas desde el aparato oficial de propaganda. Los políticos opositores estaban
acostumbrados a estas penurias y trataron de cuerpearlas como pudieron. En cuanto al oficialismo, en esta oportunidad se acentuó la tendencia, insinuada en 1951, de no hacer una campaña proselitista convencional, sino una sucesión de actos espectaculares promovidos por el Estado, que debía mostrar la realidad alegre y feliz de la “Nueva Argentina”. Tal fue, sin duda, el sentido último del Festival Internacional de Cinematografía desplegado en Mar del Plata, del que hablaremos a su tiempo, en cuyo marco habló Perón en un gigantesco acto realizado en la Rambla; o el desfile de unos 50.000 deportistas en honor de Perón y en celebración de los triunfos deportivos del año anterior. También tenía esta significación la gran recepción que el ministro de Ejército brindó al candidato Teissaire en Campo de Mayo como una expresión más de la identificación de las Fuerzas Armadas y el movimiento oficial. A pesar de estas abrumadoras desventajas, solo los socialistas abandonaron la carrera. Fue a mediados de marzo. En un acto en Plaza Constitución, Palacios anunció que, no habiéndose levantado el “estado de guerra interno” ni la legislación represiva, “el Partido Socialista no concurrirá a los comicios; han caducado todas las candidaturas y las pequeñas preocupaciones electorales”. El único candidato con perspectivas de obtener una votación significativa, Larralde, recorrió esforzadamente todo el país, y lo propio hicieron Frondizi, Balbín y los dirigentes expectables, incluyendo a los unionistas, arrancados de su resentimiento por ese impulso electoral que suele ser uno de los más vivificantes estímulos radicales. El último día de la campaña, la UCR diversificó sus fuerzas en concentraciones en plaza Constitución, plaza Italia y Villa Urquiza, más dos grandes actos en La Plata y Vicente López. Fue una prueba de fuerza que corroboró el optimismo generado entre los radicales el día anterior, en un mitin de proporciones verdaderamente gigantescas realizado en Parque
Rivadavia cuyas dimensiones parecen haber inquietado al propio Perón. Cuenta Gómez Morales que los sondeos efectuados por el gobierno en los días previos al comicio acusaban una alarmante tendencia antiperonista en la Capital Federal. Ello movió al presidente a insinuar en el discurso de cierre de la campaña oficialista en el Luna Park que en mayo, cuando venciera la vigencia de los convenios colectivos, habría un aumento generalizado de salarios para compensar el alza de precios que no dejaba de notarse, pese a los tranquilizadores índices publicados; al menos, Perón habló de “los sumergidos” y de la necesidad de sacarlos de su condición, lo que fue interpretado en algunos gremios como una promesa de reajustes generosos en los futuros convenios. Esta indiscreción habría de traerle algún dolor de cabeza, como ya veremos. De todas maneras, el éxito de público de los mítines no dejó de escocer en el Ministerio del Interior, y Borlenghi, en una conferencia de prensa ofrecida en la víspera de los comicios, acusó a los radicales de ser “los que se han destacado por la cantidad de insultos y calumnias para el Movimiento Peronista y para los hombres del gobierno”. Y llegó, finalmente, el 25 de abril. No faltaría algún contra fantasioso que se habrá deleitado con la espléndida broma que sería un Perón padeciendo un vicepresidente radical… Ciertamente no ocurrió semejante cosa. Los resultados mostraron una virtual reiteración de la abrumadora votación de dos años y medio antes en favor del líder justicialista. Teissaire había obtenido 4.660.000 votos, el 62.5%; Larralde 2.410.000, un 32.5%. Los otros candidatos contabilizaron porcentajes minúsculos, lo que repetía el ya conocido hábito de que la oposición se encauzaba a través de la UCR: en total, los votos opositores sumaban casi un 36% del electorado. Al igual que en los comicios anteriores, los más altos porcentajes de votos peronistas se encontraban en las provincias más
rezagadas: ¡casi el 80% en Chaco y Formosa! Una divertida excepción fue el resultado de la Antártida: allí, la reducida dotación de marinos votó unánimemente… en contra del marino Teissaire, y todos los sufragios polares fueron para los candidatos radicales, lo que no dejaba de ser un indicio del estado de ánimo político del personal de la fuerza naval. También era idéntico al de los comicios de 1951 el voto femenino: si hubieran votado solamente las mujeres, el candidato peronista hubiera alcanzado el 65% de los sufragios. Era como si se hubieran congelado los sentimientos políticos, evidenciando que peronismo y antiperonismo eran dos sólidos bloques inmodificables, pasara lo que pasara con Perón o la oposición. En cambio, el escenario metropolitano ofrecía cifras dignas de análisis. Aquí Teissaire había totalizado 844.000 votos sobre 645.000 de Larralde, una diferencia cómoda pero no tan pronunciada como en otros distritos. Pero lo notable era que en el padrón masculino de la Capital Federal el candidato oficialista había ganado arañando, con el 50,8% de los votos, mientras el radical arrimaba el 49,2%. La diferencia general a favor del oficialismo se había acrecentado aquí, como en otros lados, a través del sufragio femenino; el padrón femenino metropolitano había votado por Teissaire en un 58,3%. Otro dato preocupante para el oficialismo: en el padrón masculino el peronismo había obtenido menos votos que en 1951; en el femenino más, pero muy poco más. En suma, Perón no había avanzado en el distrito metropolitano y por el contrario, aunque en magnitudes muy pequeñas, el radicalismo (o mejor dicho, la oposición) había crecido. Finalmente, al igual que en 1951, el fraude de la gerrymandra se veía con claridad en los resultados: con 844.000 votos capitalinos, los peronistas se hicieron de trece bancas de diputados; los radicales, con 645.000, solo lograron una: Raúl Zarriello, unionista.
Lo arrollador de las cifras generales veló estas puntualizaciones, y los opositores, otra vez, quedaron como abrumados con los resultados. ¡Tenemos Perón para veinte años! era la amarga frase que circulaba por esos días entre los contras. Pero en realidad la elección demostraba que el dinamismo peronista se había congelado en el campo político: su mayoría era amplia pero había tocado el límite máximo y estaba estancada. Y cuando se trata de movimientos carismáticos, de adhesión emocional, llegar al límite y detenerse suele ser el principio del fin. El fenómeno que se señala ocurría, es cierto, solo en la Capital Federal, pero ya se sabe que es históricamente exacta la circunstancia de que Buenos Aires ata y desata en materia política; “faze y desfaze a los homes”, como decía de Castilla el antiguo romancero… La votación de 1954 en la Capital Federal fue un toque de atención que nadie oyó, ni oficialistas ni opositores. Solo la perspectiva histórica permite interpretarla como un prenuncio de la atonía que habría de paralizar al movimiento peronista un año más tarde, cuando más hubiera necesitado una gran dosis de imaginación e independencia de espíritu para salir de la crisis a la que su propio conductor lo arrastró. Un último comentario sobre este tema. Nada había esperado la oposición de estas elecciones, a pesar del optimismo generado en los últimos días de la campaña por la inusitada concurrencia a los actos radicales. Por consiguiente las cifras, por arrolladoras que fueran, no agregaron desengaños a los infortunios habituales de la oposición. Hubo, sin embargo, en el distrito metropolitano y en la provincia de Buenos Aires, unos números que llenaron de maligna satisfacción a la contra: los que revelaban el estrepitoso fracaso del partido de Dickmann, que no alcanzó a juntar 8000 votos en la Capital Federal y menos de 10.000 en la provincia. Es decir que de cien electores apenas la mitad de uno había sufragado por el Partido Socialista de la Revolución Nacional… Nuevas Bases, el mensuario del
socialismo tradicional, no condescendió a comentar el fracaso del grupo de Dickmann: se limitó a publicar una caricatura de “Tristán” que mostraba a cuatro gatos escuchando a otro gato que voceaba: —¡No estamos con Perón! ¡Estamos con la Revolución Nacional… y con el presupuesto! Las cifras constituían una repulsa tan decisiva al ensayo de Borlenghi que alejaba el peligro de que pudiera intentarse una maniobra similar con otros partidos; había sido demasiado costoso el experimento… Puede decirse que en ese momento bajó el telón sobre el episodio iniciado poco más de dos años atrás, cuando Dickmann se entrevistó con Perón. Algunos militantes del Partido Socialista de la Revolución Nacional habían conseguido colocaciones en organismos oficiales, sobre todo en la dependencia de Apold; allí quedaron relegados, sin ninguna influencia en el proceso posterior, con su aventura cerrada y archivada. La Vanguardia del grupo de Dickmann siguió editándose como mensuario hasta la caída de Perón, pero era poco lo que tenía que decir: una campaña contra Gustavo Martínez Zuviría, el novelista católico que dirigía la Biblioteca Nacional, y una defensa de Guatemala fueron lo más destacable de esa hoja en los meses que siguieron. Así concluyó la iniciativa del viejo discípulo de Juan B. Justo. Desde hacía muchos años, Dickmann vivía en Vicente López en una casa gemela y contigua a la que habitaba Repetto, su viejo compañero de luchas. Ambas familias compartían un fondo común. Cuando empezó el affaire, Repetto hizo levantar una tapia para dividir el terreno de atrás… Por obvio, no señalaremos el simbolismo de este muro como una descripción de los odios políticos de la época. Solo diremos que, despreciado por sus antiguos compañeros, desvalorizado desde el oficialismo, con sus sesenta años de militancia socialista dilapidados, ya octogenario, a Dickmann solo le
quedaba el retiro de la vida pública y la espera, en la más triste soledad, del fin de su vida biológica, que concluyó pocos meses después del derrocamiento de Perón.
El hecho de que se hubieran realizado elecciones y que estas significaran nuevamente una vasta derrota de la oposición, no mejoró la situación de los partidos enfrentados al oficialismo. Al día siguiente del comicio, Balbín y Larralde fueron detenidos. Se los liberó poco después, pero la breve prisión sirvió para recordar a la contra que todo volvía a ser como antes después del respiro preelectoral… Y por si faltara claridad para entender esto, una semana más tarde, al inaugurar el nuevo período parlamentario y también en el acto del mismo día en la Plaza de Mayo, otra vez Perón tuvo duras palabras contra la oposición. Esta era, a su juicio, “el antipueblo, antiperonista, antijusticialista, antirrevolucionario y retrógrado de la reacción”, donde “están los restos de todos los partidos políticos de antaño, que no pueden ni podrán jamás unirse como nosotros en organizaciones solidarias”. Y adoptando un tono de perdonavidas desde lo alto del 62.5% que lo apoyaba (y olvidando el 36% que había repudiado a sus candidatos), agregó Perón en su discurso de la plaza: —Yo no condeno de ninguna manera con estas palabras, desposeídas de toda pasión negativista, ni a los dirigentes de la oposición en general, ni a los ciudadanos que la apoyan. Estoy señalando a la oposición la caída vertical en que se encuentra. Explicó que debió tolerar durante varios meses “las bravatas, los insultos, las calumnias del enemigo”; estaba dispuesto a perdonarlas.
—Pero hay delitos que no podemos considerar solamente como una injuria. He de intervenir en lo que me sea posible para que ningún adversario sea condenado por los ataques que personalmente me haya inferido, pero no puedo dar el ejemplo de renunciar a la dignidad de los fueros de Presidente de la Nación, afectada por la inconsciencia y la irresponsabilidad. La pregunta, claro está, consistía en saber hasta dónde las críticas opositoras serían consideradas un ataque a la persona privada de Perón, o un acto de “inconsciencia y de irresponsabilidad”. Pero esa pregunta nunca había tenido respuesta desde 1946…
Guatemala no interesa Buena parte de la temática agitada por la oposición, más exactamente por radicales, socialistas y comunistas, durante la campaña electoral, se refería al caso de Guatemala. En el comedio de la década de 1950 el caso de Guatemala conmovió a la opinión pública argentina con tanto apasionamiento como provocaría en la década de 1960 el caso de Cuba. Los procesos que vivieron el país centroamericano y la isla caribeña con escasa diferencia de años tuvieron rasgos comunes, fundamentalmente su enfrentamiento con Estados Unidos, aunque también grandes diferencias. Ambos países fueron una piedra de toque para la política interna e internacional de la Argentina, y su tratamiento definió la actitud que los sucesivos gobiernos de nuestro país adoptaron respecto de la injerencia de las grandes potencias, el respeto al principio de no intervención, y la posición sobre los conflictos entre el mundo capitalista y el mundo comunista.
En 1945 una revolución organizada por jóvenes oficiales terminó con la larga dictadura que había pesado por años sobre Guatemala: fue ese momento histórico en que coincidieron movimientos latinoamericanos democráticos como el que derrocara en Venezuela a los herederos de Vicente Gómez, en Brasil a Getulio Vargas y en Bolivia a la tradicional “rosca”. El movimiento guatemalteco tuvo más suerte que los otros. Tras una breve transición fue elegido presidente J. J. Arévalo, un intelectual progresista que había pasado sus años de exilio enseñando en la Universidad de La Plata, vinculándose allí a personalidades del socialismo, de FORJA y del radicalismo intransigente. Arévalo promovió en su atrasado país reformas que chocaron con los intereses norteamericanos radicados allí. Logró, sin embargo, concluir pacíficamente su mandato y trasmitir el poder a uno de sus colaboradores, el coronel Jacobo Arbenz, hijo de checoslovacos, que desde 1951 trató de profundizar la política de su antecesor. Los problemas se suscitaron, entonces, en un crescendo que no fue muy diferente del que en 1959/60 culminaría con el rompimiento de Fidel Castro con Estados Unidos. En Guatemala Arbenz llevó adelante una reforma agraria que significó la expropiación de unas 150.000 hectáreas de la United Fruit Co., poderosísima empresa de la que habían sido abogados Dulles, secretario de Estado desde enero de 1953, y su hermano Allen, jefe de la CIA. Estas iniciativas de Arbenz y otras enderezadas a mejorar la situación de los campesinos a través de campañas de educación y salud atrajeron a Guatemala a técnicos y profesionales de varios países latinoamericanos (entre ellos el médico argentino Ernesto Guevara Lynch), ansioso de admirar y ayudar un proceso que parecía la realización de los sueños liberadores de toda la izquierda continental. Desde Washington las hostilidades, que durante la administración de Truman se habían desatado contra Arévalo, se reiteraron y empezaron a concretarse con Eisenhower. Se lanzó una campaña
de acusaciones que describían al joven presidente guatemalteco como un criptocomunista —la palabra se había puesto de moda con Mac Carthy—, y a su régimen como un trasplante de las “democracias populares” del Este europeo. Se imputó al gobierno de Guatemala estar manejado por asesores soviéticos y de buscar apoyo militar de los países socialistas para atacar a sus vecinos. Es indiscutible que Arbenz fue asesorado por técnicos provenientes del otro lado de la “cortina de hierro”, pero no fueron muchos ni tuvieron influencia decisiva; y por otra parte, el presidente de Guatemala nunca proclamó, como lo hiciera Castro en su momento, su adhesión al marxismo-leninismo. Se consideraba un reformista que debía paliar la atávica miseria de su pueblo; acaso su error fue no evaluar correctamente la relación de fuerzas con el país del Norte, cuyos embajadores habían sido virtualmente gobernantes de su país hasta 1945 y cuyos intereses movían más dinero que la renta nacional guatemalteca. Todo el continente seguía con apasionamiento la escalada. Los sectores políticos democráticos de América Latina expresaban su apoyo a esta audaz aventura que tenía por escenario al pequeño país centroamericano. Se comparaban los ataques de Washington al gobierno democrático de Arbenz con el apoyo que brindaba a dictaduras sangrientas y corrompidas como las de Trujillo en Santo Domingo, Batista en Cuba y “Tacho” Somoza en Nicaragua. En marzo de 1952 Perón había enviado a Arbenz una réplica del sable corvo de San Martín, pero su apoyo se había limitado a este simbolismo, y no se sabe que a lo largo de 1953 le haya ofrecido lo que ofreció Somoza al posibilitarle la adhesión al Acta de Santiago. La prensa oficialista no dejaba de señalar ocasionalmente los peligros de “el imperialismo yanqui”, los “designios del Tío Sam” y elogiaban a veces la política de Arbenz, que tenía —según estos órganos— un contenido social similar al justicialismo. Pero el acercamiento de Perón a Estados Unidos
desde mediados de 1953 y la marca de comunista que insistentemente se adjudicaba a Arbenz frenaban un apoyo más concreto por parte del presidente argentino. Como es natural, este vacío era llenado por la oposición, que reprochaba a Perón sus ambigüedades en relación con Guatemala y lo acusaban de traicionar su tan declamada solidaridad de los pueblos americanos a cambio de las inversiones yanquis que ya se estaban anunciando como de próxima efectivización en la Argentina. Esta cuerda fue explotada por el radicalismo y por su presidente Frondizi durante la campaña electoral de marzo/abril (1954), que en parte se realizó mientras se desarrollaba en Caracas la X Conferencia Interamericana, convocada aparentemente para tratar asuntos económicos, jurídicos y culturales, pero que en realidad fue un tribunal de enjuiciamiento donde Guatemala debió sentarse en el banquillo de los acusados y Dulles actuó de fiscal, ayudado por algunos cancilleres latinoamericanos ansiosos de probar su sumisión. No se puede decir que el argentino haya sido uno de estos. Aunque de formación conservadora, Jerónimo Remorino vio claramente hacia dónde apuntaban los esfuerzos de su colega norteamericano y centró su posición en el tema del colonialismo. En cuanto a las denuncias de Dulles contra el gobierno guatemalteco y su pretendido comunismo, que rompía a su juicio el frente solidario de las naciones del hemisferio, dijo el canciller argentino: —Bajos precios, ausencia de correlación entre los precios de los productos primarios y de los artículos manufacturados, controles monopolistas, aislacionismo, barreras aduaneras, artificiosas disposiciones sanitarias, “dumping” usando como válvula de escape a producciones dirigidas y subvencionadas, forman los hilos de una red compacta que nos oprime y paraliza. No se busquen otras causas para explicar el atraso y pobreza de nuestros pueblos, no se busquen otros motivos para explicarse
cómo los pueblos, presos de la miseria, pueden poner sus esperanzas en ideologías contrarias a su formación… Pero la correcta posición planteada por el canciller argentino no tuvo continuidad. Remorino regresó a Buenos Aires inmediatamente. “El abandono de la Conferencia por parte del Canciller, a pocos días de inaugurarse, es un hecho que todavía no ha podido explicarse”, apunta Juan Archibaldo Lanús. En su ausencia la delegación argentina quedó en manos de funcionarios de carrera, ciertamente aptos pero desprovistos de la autoridad y autonomía de movimientos del ministro de Relaciones Exteriores. Y además, la delegación no recibió instrucciones de la Cancillería sobre la posición que debía adoptar en la votación. Cuenta Lanús: “La delegación había producido y enviado a Buenos Aires un memorándum sobre las posibles actitudes a adoptar, pero la Cancillería no envió respuesta. Días después, cuando un miembro de la delegación regresó a Buenos Aires, un empleado le entregó un sobre cerrado. Dentro de él estaba el memorándum que se había preparado: el canciller Remorino nunca lo había abierto…” Dulles había batido el parche desde el principio de la Conferencia para obtener una resolución que condenara a Guatemala, como paso previo a movimientos ulteriores. Trató de hacer aprobar una fórmula estableciendo que “la dominación o control de las instituciones políticas de un Estado americano por el movimiento comunista internacional” constituía una amenaza a la soberanía y la paz del hemisferio, y ello justificaría “la acción necesaria en acuerdo con los tratados existentes”. Era demasiado brutal el proyecto y estaba demasiado vigente el principio de no intervención, para que pudiera aprobarse. Hubo objeciones, y el delegado argentino, aunque condenó las actividades del comunismo internacional, declaró que la disposición que se postulaba debería ser de competencia de las Naciones
Unidas. Finalmente, la resolución que se puso a votación, sin variar sustancialmente el proyecto de Dulles, aclaraba que el caso de un país del continente cuyas instituciones cayeran bajo el control del movimiento comunista internacional “exigiría una Reunión de Consulta para considerar la adopción de las medidas procedentes de acuerdo con los tratados existentes”. Esta fue la votación a la que debió llegar la delegación argentina sin directivas de la Cancillería. Hubo 17 votos a favor, uno en contra (el de Guatemala, cuyo canciller no estuvo muy feliz en la defensa de su país) y dos abstenciones, las de México y Argentina. Cuando el 13 de marzo se difundió el resultado de la votación, el aparato oficial de propaganda presentó nuestra abstención como una expresión más de la independencia y altivez del gobierno de Perón frente a las presiones yanquis. El radicalismo, en cambio, la denunció como una cobardía, una lavada de manos al estilo de Poncio Pilatos, que sellaba la suerte de la experiencia guatemalteca. Probablemente no fue ni lo uno ni lo otro. La abstención de Caracas evidenció simplemente el desinterés de Perón respecto de problemas como los que planteaba la política de Arbenz. No le importaba jugarse por un remoto país centroamericano, aunque allí se estuviera dando una auténtica revolución. A nuestro juicio, la omisión de directivas a la delegación argentina debe atribuirse a esta indiferencia. Y Dulles debe haber percibido en Caracas la escasa importancia que Buenos Aires daba al tema. El 24 de marzo, mientras todavía seguían las deliberaciones en la capital venezolana sobre temas económicos, jurídicos y culturales, el Secretario de Estado conversó en Washington con un funcionario que debía incorporarse a la embajada norteamericana en la Argentina. Dulles le dijo que no debía exagerarse la publicitada felicitación que había prodigado el canciller
argentino a su colega guatemalteco después del discurso de este. Que la delegación argentina se había portado, en realidad, mucho mejor que en otras reuniones interamericanas. Que en sus reuniones con Remorino no se había tratado el tema de Guatemala, y que el argentino solo había insistido en que se resolvieran problemas comerciales pendientes entre Estados Unidos y su país. En fin, que lo importante en relación con la Argentina era seguir cultivando su amistad y contando con su cooperación en la lucha contra el comunismo en el hemisferio. Inferimos, entonces, que entre Remorino y Dulles hubo un entendimiento tácito al iniciarse la conferencia: Estados Unidos no cuestionaría la retórica que, para el frente interno, pudiera usar el representante argentino, por fuerte que pareciera; le bastaba con que la delegación de nuestro país no hiciera un frente común con la guatemalteca ni promoviera un movimiento de rebeldía contra el Departamento de Estado. La empresa de Arbenz fue rápidamente liquidada. Antes de cumplirse tres meses de la clausura de la conferencia de Caracas, una columna de mercenarios encabezada por el coronel Carlos Castillo Armas salió de Honduras e invadió Guatemala: una Bahía de los Cochinos con siete años de anticipación. Arbenz había recurrido con anterioridad al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también a la OEA. Se produjo entonces una situación jurídica confusa ante la doble presentación —debida, sin duda, a la inexperiencia del gobierno de Tegucigalpa— que fue aprovechada por la diplomacia norteamericana para bloquear ambos recursos. Entre tanto, Castillo Armas avanzaba y en la capital guatemalteca, varias veces bombardeada, se vivían horas de angustia y confusión. El 27 de junio Arbenz se vio obligado a renunciar y fue sustituido por una junta que días más tarde entregó el poder a Castillo Armas. Como un tardío arrepentimiento, el representante argentino ante la OEA, Hipólito J. Paz,
votó solitariamente en contra de la postergación de una Reunión de Consulta donde debería tratarse nuevamente el caso de Guatemala, centrado ahora en la denuncia de Arbenz sobre la injerencia armada norteamericana, y a la vez la de Estados Unidos sobre la compra de armamento checoslovaco por parte de Tegucigalpa. Pero el voto argentino ya no significaba nada. La Reunión de Consulta carecía de sentido y fue postergada indefinidamente, ya que el régimen de Arbenz había caído y Dulles declaraba en Washington que el peligro comunista ya se había desvanecido. Días antes, al saberse que la expedición de mercenarios había invadido Guatemala, el bloque parlamentario radical presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de declaración repudiando toda forma de intervención en los asuntos internos del país centroamericano; la mayoría peronista lo rechazó y aprobó otro, en cambio, invitando a los parlamentarios de toda América “a realizar una acción solidaria” a fin de que los pueblos “contribuyeran al restablecimiento de la tranquilidad”. Una declaración tan vagarosa e indefinida no podía menos que justificar las acusaciones de la oposición al gobierno de Perón, reprochándole su insensibilidad frente a la ordalía que soportaba Guatemala.
Este desdichado asunto tuvo un colofón que no honró a nuestro país. Cuando Arbenz abandonó el poder, centenares de funcionarios de su gobierno y partidarios del régimen caído se apresuraron a asilarse en diversas embajadas, previendo la suerte que les esperaba si Castillo Armas se convertía en el hombre fuerte de Guatemala. En nuestra representación diplomática se apiñaron casi doscientas personas, entre hombres, mujeres y niños. Después de ingentes gestiones, 120 de ellos lograron que se les otorgara salvoconducto de acuerdo con las normas que rigen en nuestro
continente el derecho de asilo. El 30 de agosto (1954), el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que cinco aviones de la Fuerza Aérea Argentina viajarían a Tegucigalpa para traerlos al país. Y en efecto, después de un vuelo largo y bastante azaroso —una de las máquinas perdió altura al sobrevolar territorio argentino y hubo de tirarse casi todo el equipaje de los asilados para alivianar el peso— el 14 de septiembre llegaron a Buenos Aires. La hospitalidad argentina fue breve. El 19 de septiembre Perón, conversando con el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, le aseguró que los asilados serían vigilados estrechamente: ¡claro!, ¡eran comunistas! Y siguió diciéndole a Henry Holland: —Cuatro de ellos, los más peligrosos, ya han sido enviados a Polonia. Pero eso no bastaba. El 20 de octubre la policía detuvo a 29 de los asilados, que desde entonces y durante casi un año conocieron la hospitalidad argentina… en Villa Devoto. Tres días antes de la redada, Perón había anunciado frente a la multitud reunida en Plaza de Mayo: —A los comunistas deseo hacerles desde aquí una advertencia. Ellos en nuestro país no han sido perseguidos ni escarnecidos ni se les ha privado de ninguna de las libertades que rigen para los demás ciudadanos. En cambio, pagan con maniobras insidiosas en contra de la República, actúan por métodos hipócritas y disimulatorios. No es una lucha de frente, sino que siempre están disfrazados de algo, menos de comunistas… Y agregó, para mayor claridad: —A esos señores yo les advierto desde ya que mientras los comunistas sigan tratando de infiltrarse y de destruir las organizaciones del pueblo, mientras no recurran a métodos leales de la política, ¡estarán presos!
No era culpa del presidente si los asilados guatemaltecos, esos peligrosos comunistas que habían desafiado a la United Fruit Co., a Eisenhower y a los hermanos Dulles, no habían escuchado su advertencia antes que los metieran presos…
Lo de Guatemala pide un último comentario, referido al cambio de la mentalidad y la actitud política del líder justicialista. Pues cabe pensar que en los primeros años de su trayectoria, Perón habría apoyado con entusiasmo una apertura como la protagonizada por Arbenz. Un emprendimiento que, errores e inexperiencias aparte, incluía la voluntad de mejorar las condiciones de vida de los humildes, la expropiación de tierras acaparadas por una compañía norteamericana para repartirlas entre los campesinos, el enfrentamiento con funcionarios del Departamento de Estado cuyos intereses personales se misturaban con la causa política que defendían, la movilización de las masas en torno a un ideal liberador. ¿Qué podría haber encendido con más fervor el espíritu del hombre que había encarado a Braden, puesto en caja a las fuerzas retrógradas de la vieja Argentina, brindado estímulos y esclarecido la conciencia popular para empujar la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones? Sin embargo, Perón no movió un dedo para defender una propuesta tan parecida, en esencia, a la que él mismo había encabezado una década atrás. El Perón de 1954 parecía no reconocer al Perón de 1945… Es cierto que el conflicto entre Guatemala y Estados Unidos debe inscribirse en el marco de la guerra fría, que admitía pocas indecisiones en quienes tuvieran alguna vocación de neutralidad; no hay que olvidar que 1954 fue el año de la instalación de bases norteamericanas en España, de la firma del Tratado del
Sudeste Asiático (SEATO) y de la llegada de los primeros asesores militares yanquis a Vietnam. También es cierto que la desesperación de Arbenz para evitar el aniquilamiento de su revolución lo llevó a recostarse demasiado pronto y demasiado notoriamente en el bloque de los países socialistas. Y es de admitir que el centro del conflicto se encontraba en un escenario muy lejano, que no se incluía en el radio habitual de la esfera peronista en el continente. Así y todo, es difícil de entender la indiferencia del líder justicialista frente a la posibilidad que significaba Guatemala como una pieza capaz de renovar, por mera acción de presencia, el juego entre Estados Unidos y América Latina. También es asombroso que Perón no haya querido ver en la revolución de Arévalo y Arbenz un epígono de su propio discurso. A menos que se prefiera otra hipótesis: que Perón desestimó la revolución guatemalteca precisamente porque se asemejaba demasiado a los comienzos de la suya, y entonces le molestaba la inoportuna comparación. Como ocurre con esos bastardos que suelen aparecer imprevistamente en la vida de los señores respetables para sobresaltarlos con su inconfundible parecido y alterarles la tranquilidad de su existencia…
Festival Ya se ha contado que la campaña electoral de Perón para los comicios de abril de 1954 incluyó, entre otros actos multitudinarios aparentemente ajenos a la política, un festival cinematográfico internacional. La iniciativa pertenecía a Raúl Apold, que a fines del año anterior había realizado una extensa gira por Estados Unidos, donde comprobó la influencia que ejercían
sobre la opinión pública los intereses y las personalidades vinculadas al negocio del cine. El “séptimo arte” era el gran entretenimiento de aquellos años. El star system convertía en ídolos a personajes casi míticos, cuya presencia en la Argentina, en un evento organizado por el gobierno, no dejaría de devengar réditos políticos. En nuestro país, donde la industria cinematográfica había sido mimada por el régimen justicialista y de la que se había eliminado a todos los que no adhirieran a él, se efectuaron en los últimos meses de 1953 sendas semanas de cine francés e italiano, con gran éxito. Entonces, ¿por qué no hacer de Mar del Plata, la expresión urbana más feliz de la era justicialista, una sede para citar artistas, directores y productores de Estados Unidos y Europa? Se dijo que Apold encareció en el país del Norte que la delegación yanqui fuera brillante y numerosa: de lo contrario podría volver a pensarse en medidas restrictivas contra las películas de Hollywood, como en los primeros años del gobierno de Perón. Haya o no existido esta insinuación, la participación de Estados Unidos fue muy importante y, en menor escala de cantidad y calidad, también la de los países europeos, cuya producción cinematográfica ya estaba compitiendo exitosamente con las producciones yanquis. La idea de Apold era brillante. La inserción del Festival en las semanas previas a las elecciones le confería una implicancia política obvia, aunque seguramente serían muy pocos los visitantes que se enteraran de que se estaba en vísperas de comicios en el país del que serían huéspedes; daba la sensación de que todo andaba tan bien en la Argentina que hasta podía darse el lujo de abrir una semana de frivolidades. Y también era positiva la evidencia de que, con el Festival, el país se abría nuevamente a las grandes corrientes contemporáneas del arte y el espectáculo.
Una a una fueron llegando las delegaciones que representaban a 18 países. Desde Buenos Aires se trasladaron a Mar del Plata en el recién inaugurado tren El Marplatense, que en cuatro horas dejó a los huéspedes en la ciudad balnearia después de un viaje perfecto en el que extranjeros y locales pudieron intercambiar saludos e impresiones. Todo un cosmos de astros y estrellas invadió Mar del Plata en la segunda semana de marzo de 1954. Allí estaba Errol Flynn, el aventurero que podía atravesar docenas de piratas con su espada o derribar montones de pilotos alemanes; bebió varios galones de whisky sin perder su compostura y jugó y perdió en el Casino ingentes cantidades de dólares que le fueron devueltas por orden de Perón. Estaban Fred Mac Murray, con su cara de buenazo; Walter Pidgeon con su emblemático hoyuelo en la barbilla; Robert Cummings y Edward G. Robinson, el mejor “gangster” de todos los tiempos, que se quedó solamente un día: se dijo que había venido a comprar cuadros, pues era un pasable connaisseur. Presidía de hecho la delegación norteamericana “la novia de América”, la legendaria Mary Pickford, encantadora a pesar de sus años… y de la frecuentación del whisky, acompañada por su esposo, un simpatiquísimo cowboy. Y venían con ella la dulce y etérea Joan Fontaine, la sempiterna trinadora Jeanette Mac Donald, Ann Miller, Irene Dunne y otras artistas de menor prestigio. De Francia llegó la inquietante Viviane Romance; de España, Ana Batista. La italianita Lilla Rocco vino en plan de guerra: se propuso seducir a Perón, fracasó; descendió entonces a Aloé con igual resultado y siguió la mira hasta que sus flirts fueron la comidilla de todos. De la Argentina no faltaba nadie. Laura Hidalgo, Analía Gadé, Olga Zubarry, Amelia Bence, Mecha Ortiz, Ana María Lynch, Iris Marga, Tita
Merello, Fanny Navarro, Mirtha Legrand y muchas más. Zully Moreno faltó porque estaba a punto de ser madre. Salvo los que habían tenido que irse del país, estaban presentes todos los actores conocidos: Luis Sandrini tuvo un principio de peritonitis y hubo de ser operado de urgencia. Se encontraban también allí los directores más importantes: Daniel Tinayre, Lucas Demare, Mario Sóficci, Luis César Amadori. El conductor de los espectáculos fue Juan Carlos Thorry, que lo hizo impecablemente. Mirtha Legrand, al recordar el Festival, dice que los calificativos que asocia a esos días son “hollywoodense”, “faraónico”, “espectacular”. —Todo salió impecablemente y el público acompañó las exhibiciones. Hoy, hablar de centenares de miles de personas en Mar del Plata es lo común, en esa época no iba tanta gente. Y, sin embargo, la presencia del público fue numerosa y entusiasta. No recuerdo nada que haya empañado el programa. Hubo mucha alegría, mucha camaradería entre extranjeros y argentinos. ¿Chismes? Los de siempre: algún romance más o menos supuesto, algunas copas de más de este o aquella… Pero todo salió espléndidamente. Hasta los Martínez de Hoz colaboraron, al invitar a los participantes a tomar el té en su espléndido haras de Chapadmalal. ¡Había que ver la cara que pusieron los visitantes cuando se encontraron con ese estupendo castillo en plena pampa! Además de los astros y las estrellas, la gran atracción del Festival fue el cinemascope, técnica que debía apreciarse con unos anteojos especiales, lo que prestaba a los espectadores, presidente incluido, un raro aspecto de mascaritas de carnaval, con esa suerte de antifaz oscuro cabalgando sobre sus narices. Se había construido un espectacular recinto en la rambla, al lado del Casino, y como muchos visitantes se alojaban en el hotel Provincial, la atracción de las presencias famosas estaba a mano y los papanatas podían disfrutarla a toda hora.
Los opositores, como era de esperar, se rasgaron las vestiduras. Hablaban del costo del Festival (unos dos millones de pesos), criticaban el abandono que había hecho el presidente de su despacho durante casi diez días, se reían de las fotografías en las que aparecía rodeado de las beldades del celuloide, ellas arrobadas ante el presidente argentino, él tocado con el gorrito de visera larga que la gente ya llamaba “el gorro Pocho”. Tejían toda suerte de historias sobre los escándalos de que había sido escenario el espléndido hotel construido por Alejandro Bustillo en la década anterior. Como en el caso de la UES o de los negociados, con motivo o sin él, íbase fijando una imagen inédita de Perón: la de un viudo alegre que no perdía oportunidad de experimentar los juegos galantes que había descubierto en esta etapa de su vida. Ciertamente, antes de 1953 no podía decirse del líder justicialista que estuviera inclinado a ninguna forma de frivolidad. Desde su época militar era un tipo ordenado, puntual, estudioso, sobrio en sus costumbres, gente de temprano dormir y temprano despertar. No era farrista, y ni antes de llegar al poder ni durante su ejercicio frecuentó lugares nocturnos. Casi no bebía alcohol, solo un vaso de vino durante las comidas. Aborrecía el juego: su ex ministro Albrieu cuenta que una de las causas para desestimar postulantes ante Perón era imputarle afición a las barajas o a los caballos. Practicaba deportes y no se le conocían otras relaciones amorosas que las de sus dos matrimonios y el breve interludio de “Piraña” hacia 1943. Consagrado a la política, de su reino estaba aparentemente excluida la frivolidad. Y aun que la contra, después de la desaparición de Evita, tratara de encontrar algún punto vulnerable en su vida privada, no lo había hallado: chismes sobre relaciones con una campeona de tenis o alguna diputada especialmente atractiva, era todo lo que podía decirse de ese cincuentón en la plenitud de su físico y su intelecto.
Tampoco pudo descubrirse nada irregular en las jornadas marplatenses de Perón de los finales del verano de 1954, lo cual demuestra la pésima información de las fuentes opositoras, porque fue precisamente en esos días cuando apareció públicamente, al lado del general, la mocosa de la UES que Méndez San Martín le había seleccionado a fines del año anterior.
¡Qué solo debió sentirse ese hombre para caer en aquella relación! Nelly Rivas vivía con Perón desde principios de 1954. Para el círculo íntimo del presidente —el personal de servicio de la residencia de Avenida del Libertador y la quinta de Olivos, así como algunos de sus ministros más cercanos— la situación era conocida, un secreto que preservaban con un alto muro de silencio. Así como Evita había sido para ellos “la señora”, la nueva huésped de la casa del presidente era “la señorita”, y sus pedidos se cumplían rápidamente. Ella era prudente y no trataba de sobresalir, aunque tenía una personalidad fuerte. Las fotografías de la época devuelven su rostro aniñado de agradable perfil, sus cabellos muy negros, las pequeñas orejas luciendo minúsculos aritos, y un cuerpo adolescente pero definido. Tenía por entonces 14 años. No es grato hablar de este tema. Pero es obligado hacerlo porque tiene que ver con las modificaciones que sufrió en esos años la personalidad de Perón, y la incidencia que tuvieron en los acontecimientos del país. Indudablemente, el presidente ya se sentía por encima de toda frontera de conducta: sus triunfos eran tantos y tan grandes que no podía aceptar ninguna limitación, ni en el orden político ni en su vida personal. Desde este punto de vista, su relación con Nelly Rivas marca el punto máximo de la omnipotencia de Perón, su desdén por todas las normas, aun las que vedan
por motivos de buen gusto que un hombre próximo a cumplir 60 años cohabite con una chiquilla de catorce. Estamos muy lejos de impartir una lección de moral pública. Hija de unos humildes encargados de casa de renta, Nelly Rivas se quedó a vivir con Perón porque estaba fascinada por su personalidad, agradecida por los regalos que le hizo a ella y a sus padres, deslumbrada por haber sido, entre tantas otras, la elegida del General. No estamos condenando desde un territorio ético a un hombre maduro que encuentra solaz en una adolescente. Pero sucede que ese hombre maduro era el presidente de la Nación. Una relación que, en cualquier caso, se consideraría anormal —y que además era penalmente punible por la edad de la víctima— adquiría máxima gravedad por el hecho de que el seductor ocupara la más alta magistratura de la República. El hecho excedía lo privado, y ahí está la circunstancia que hace de este triste episodio algo que el historiador, mal que le pese, no puede eludir. Perón no podía ignorar las implicancias de la situación que vivía con la muchacha, y se preocupó en ocultarla prolijamente. Ella salía muy poco de la residencia de Avenida del Libertador, donde pasaba los días viendo películas o intentando estudios que su protector le imponía y a los que era bastante reacia. Después de su derrocamiento, Perón desmintió enfáticamente la liason. En La fuerza es el derecho de las bestias aludió a las “calumnias de carácter íntimo, que me niego ni siquiera a comentar” porque “no deseo salpicar a personas inocentes que nada tienen que ver con estas porquerías”. Sin embargo, las pruebas de su convivencia con Nelly Rivas son ilevantables. Sus padres lo admitieron ante el tribunal que los juzgó por complicidad en el delito de estupro; ella misma relató los detalles de su intimidad con el presidente en recuerdos que vendió a la revista Time; se
conocen dos cartas manuscritas que Perón envió a Nelly Rivas después de su derrocamiento cuya letra, firma, giros idiomáticos y circunstancias a que hacen alusión hacen indiscutible su legitimidad. Por si faltara algo, hay varias fotografías que los muestran juntos: en actos de la UES, asistiendo a un match de box donde peleaba Rafael Merentino, y otras, entre ellas una que corresponde, precisamente, al Festival de Mar del Plata. Aunque Perón indicaba en estas oportunidades que su protegida se sentara un poco alejada, al lado de los edecanes o de algún personaje de su confianza, probablemente el clima distendido del Festival hizo olvidar en algún momento estas preocupaciones en el hotel donde se alojaban ella, Perón y la mayoría de las delegaciones. Lo asombroso es que la situación no haya trascendido. Ni los mentideros de la oposición la detectaron ni el círculo que rodeaba al presidente dejó que se filtrara. Nada se supo de esta debilidad de Perón hasta su derrocamiento. Pero el hecho de que tuviera la audacia —o la blandura— de permitir la compañía de la chiquilina en un acontecimiento de tanta resonancia pública como el Festival indica que hasta la última preocupación de tapar su affaire lo más posible estaba cediendo. Es decir que su omnipotencia lo habilitaba para andar en público de tapadillo con esa flor de su otoño que era, en realidad, la evidencia de un peligroso principio de derrumbe espiritual.
También en otros aspectos el Festival marcó un hito en la conducta personal de Perón. En otros tiempos, el presidente hubiera concurrido a la cita internacional para inaugurarla y después hubiera regresado a trabajar. Esta vez se quedó durante todas las jornadas, disfrutó como un chico de las
películas y de la compañía de la gente de la farándula, los acompañó en almuerzos y reuniones, se dejó regalonear, lució sus conjuntos de sport en todos lados. De paso, aprovechó para pronunciar un discurso ante una enorme multitud reunida en la rambla frente a la playa Bristol: Mar del Plata, con su electorado socialista obstinadamente apegado a Teodoro Bronzini, merecía este esfuerzo. Pero además, entre otras utilidades y gratificaciones, el Festival había servido para demostrar al país que, a pocas semanas de las elecciones, el presidente podía disfrutar de varios días de solaz y ocio sin que nada se alterara, sin que la marcha de las cosas sufriera el más pequeño cambio. Terminó, pues, el suceso; llegaron los abrazos de despedida y las usuales promesas de pronto retorno. Fuéronse actores y actrices, productores y directores, casi todos convertidos en propaladores en sus respectivos países de la simpatía de Perón, de la riqueza de la Argentina, de la paz y el bienestar que se vivía bajo el régimen justicialista. Un mes más tarde se realizaron las elecciones, que reiteraron, como ya se ha dicho, la firme mayoría peronista en casi todos los distritos. El presidente podía olvidar durante tres años los trajines electorales. Ahora, con el mes de abril se aproximaba otra tarea poco agradable: mantener a los gremios tranquilos y disciplinados frente a la renovación de los convenios colectivos y no permitir que sus requerimientos salariales desequilibraran la estabilidad de los precios. Había derrotado a la oposición en el campo electoral, una vez más. Ahora tenía que evitar ser derrotado por la inflación en el terreno social, como había estado a punto de ocurrir en 1952. Si conseguía triunfar también en esta lucha, ya podía echarse a descansar por un buen rato, contemplando la arquitectura de un régimen casi perfecto.
Gremios: las últimas turbulencias En abril/mayo (1954) se renovaban los convenios colectivos de trabajo que regían desde igual mes de 1952. El tema no dejaba de rondar desde antes las preocupaciones del presidente, porque ya en el segundo semestre de 1953 se había referido varias veces a la relación de precios y salarios. Es cierto que a lo largo de 1953 la inflación se había frenado hasta alcanzar ese año apenas un 4%, como se puntualizó páginas atrás. Pero este tranquilizante dígito, siendo una verdad estadística, no era una verdad totalmente real. Los precios de la mayoría de los artículos de consumo común se estabilizaban efectivamente, pero los de los textiles y la indumentaria aumentaron un 7,5% a lo largo del año, al amparo de la liberalización de precios otorgada por el gobierno a fines del año anterior con el propósito de ayudar a este sector de la industria a superar la recesión del año en que se comió pan negro. Los industriales textiles conformaban un poderoso grupo de intereses, eran los beneficiarios más directos de la política industrialista de Perón y habían conseguido ser exceptuados de los rígidos controles que afectaban los precios de otros artículos de consumo popular. En agosto (1953) Perón alertó en un discurso sobre los aumentos de los precios textiles, mas no adoptó ninguna medida al respecto. Pero en diciembre se resolvió a actuar. Es significativo que Perón se haya alarmado con la fuga de precios en la rama de textiles y vestido: ahora la gente, satisfechas sus necesidades básicas, aspiraba a llenar otras exigencias: vestirse bien, por ejemplo, y resentía esos aumentos que ponían vallas a sus aspiraciones de mejoramiento en el aspecto exterior individual. Así es que en diciembre Perón volvió a denunciar el desfasaje de precios en este ramo y finalmente decretó su congelamiento. Adelantémonos a decir que no duró
mucho: seis meses más tarde volvióse a dejar sin efecto la medida por presión de los empresarios. Pero estamos ahora a fines de 1953, cuando Perón trata de poner las cosas en condiciones para afrontar la renovación de los convenios. Un mes atrás, en noviembre, hablando a dirigentes gremiales de todo el país en el teatro Santos Discépolo, había dicho el presidente: —Cuando yo digo que no estoy conforme con los salarios y el estándar de vida del pueblo argentino, estoy diciendo una aspiración pero no todavía una realidad. Que me dejen trabajar, que así como hemos elevado hasta ahora todos los salarios dando un estándar de vida aceptable al pueblo argentino, si yo trabajo tranquilo y realizo el 2º Plan Quinquenal, podremos darle otro empujón hacia arriba a todos, en forma de que cada familia argentina tenga lo necesario para vivir y para disfrutar un poco de la vida. Parecía demasiado pedir: “Ustedes sigan trabajando, que yo me ocupo de aumentarles los salarlos cuando pueda…”. Algunas semanas más tarde, a principios de diciembre, volvió a referirse al tema de precios y salarios, esta vez ante industriales y representantes de la fuerzas empresarias de la CGE. Pero no dejó de compensar esta charla días después, cuando anunció a delegados gremiales que en el próximo año, en 1954, seguramente se aprobaría el “fuero sindical”, es decir, la extensión a los dirigentes sindicales de las mismas inmunidades de que gozaban los parlamentarios. Era una carnada espléndidamente tentadora: aprontaba el espíritu de los gremialistas para las pruebas de abril y mayo, asegurando su adhesión a las directivas oficiales: ¿qué sindicalista resistiría la tentación de ser intocable ante la justicia, no tener que responder por sus opiniones, gozar de una dieta como la de los diputados? Después de todo, en la provincia Presidente Perón los sindicatos elegían la mitad de la Legislatura: la instauración del “fuero sindical” sería un paso adelante hacia la concreción
de un estado corporativo que, en los hechos, ya estaba casi completo dentro del marco de la “comunidad organizada”… Pero antes de echar a volar las ilusiones había que ocuparse de las cosas concretas. En el mismo mes de diciembre de 1953 Perón debió afrontar una escaramuza que fue como un anuncio de lo que podría llegar a ser la renovación de los contratos colectivos cinco meses después. Sucedía que el gremio gráfico estaba viviendo la exitosa recuperación de esta rama industrial. Al aumentar la actividad crecía el aumento de la demanda de mano de obra por parte de las empresas. Ante esta situación favorable, algunas comisiones internas reclamaron a las empresas un aumento de salarlos. Perón salió enérgicamente al cruce de esta exigencia. El 12 de diciembre (1953) atacó a los dirigentes gráficos, insinuó que había comunistas infiltrados en el gremio y enfatizó la necesidad de mantener fidelidad a los salarios convenidos en 1952. —Algunos sindicatos —dijo—, desconociendo sus convenios colectivos han iniciado un movimiento por mayores salarios. Ellos negociaron directamente con la patronal, acción que está prohibida por las normas que rigen el movimiento obrero argentino. Ningún afiliado tiene el derecho de exigir aumentos de salarios si no es a través de sus propias direcciones sindicales. El movimiento fue rápidamente aplastado y los industriales gráficos deben haber quedado encantados con un gobierno que prohibía a los obreros plantear a sus patrones este tipo de reivindicaciones… Después, el verano trajo el espectáculo de la campaña electoral y las frivolidades del Festival, como para distraer un poco a la gente. Pero en marzo la proximidad del vencimiento de los convenios volvió a plantear la necesidad de fijar una política concreta. Por de pronto el Ministerio de Trabajo y Previsión impartió una directiva general para que la renovación de los convenios
estuviera terminada antes del 10 de abril; sin duda, Perón no deseaba que la campaña electoral, en sus últimas semanas, se mezclara con las negociaciones salariales. Pero la directiva no se cumplió; apenas empezaban las discusiones y se trataba de mecanismos demasiado complicados para que una directiva voluntarista pudiera activarlos más allá de su ritmo normal. Y era palpable, además, que en algunas ramas de la industria, precisamente las que habían remontado las dificultades anteriores, existían reclamos de las bases sindicales tendientes a drásticos aumentos. Como suele ocurrir, el mejoramiento de la situación general fortificaba la combatividad de los trabajadores, y el espectáculo de las ganancias de la patronal estimulaba la vocación de compartirlas. Fue entonces cuando Perón produjo un hecho sensacional en el terreno de la doctrina justicialista. Para apreciar su importancia hay que recordar que el líder siempre había enfatizado el papel del Estado como mediador y árbitro de los conflictos sociales, y también como agente de mejoras de los sectores asalariados. Ya en su primer discurso, al asumir la Secretaría de Trabajo en noviembre de 1943, el entonces coronel Perón había criticado el “abstencionismo suicida”, el de sinterés con que, a su juicio, el Estado había contemplado hasta entonces los conflictos laborales. Desde aquella época, uno de sus principios básicos había sido la refirmación del derecho y el deber del Estado a estar presente e intervenir activamente en las relaciones entre patrones y obreros. Pues bien: el 22 de marzo (1954), apenas regresado de Mar del Plata, Perón anunció que el gobierno no participaría en la fijación de los salarios. El Estado desertaba de las paritarias. —En ningún caso el gobierno participará en la fijación de los salarios — afirmó—. El gobierno no puede analizar por sí mismo la situación de cada
empresa. Es esta una cuestión que debe surgir del acuerdo entre empresarios y trabajadores. Y para ser más claro, ejemplificó: —Si los salarios, en cierto sector, deben aumentarse, no es cuestión que pueda decidir el gobierno. Es cuestión, más bien, que se discuta entre empresarios y trabajadores. Era un giro de ciento ochenta grados en su posición de siempre. En realidad, si bien se examina, la actitud era tan importante, en función de la modificación de su discurso político, como la ley de inversiones extranjeras, la renuncia a toda reforma agraria, las negociaciones con capitales norteamericanos para extraer petróleo —de las que ya hablaremos— o el acercamiento a Estados Unidos expresado, precisamente en esos días, en la posición adoptada por la delegación argentina en Caracas sobre el caso de Guatemala. Los observadores del fenómeno peronista no han destacado, en general, la importancia teórica de la declaración formulada el 22 de marzo de 1954 por el líder justicialista. Dentro del retorno a una economía de reglas clásicas con el consiguiente abandono de las audacias y heterodoxias de la fiesta, esta declaración suponía la retracción del Estado de cara a las relaciones entre el capital y el trabajo; en otras palabras, la abdicación de lo que había sido la más característica actitud de Perón desde el principio de su trayectoria. ¿El motivo de esta rectificación? El presidente lo dijo muy claramente y acaso con total sinceridad, en el mismo discurso: —La primera etapa para aumentar el estándar de vida de nuestro pueblo fue de imposición, es decir, de mejoras drásticas en el estándar de vida. Esta etapa ya ha finalizado. Estas medidas drásticas ya no funcionan. Ahora necesitamos sistemas racionales para promover mejoras graduales en nuestros estándares de vida.
Y a continuación pronunció la palabra que sería, en adelante, la clave de la política económica y social del sistema justicialista: —Cuando tenemos que incrementar este estándar, lo podemos hacer por un solo medio: trabajo y productividad. Tal vez porque le resultaba embarazoso decirlo claramente, Perón expuso esta nueva posición de una manera un tanto vaga, pero lo que quería expresar era muy claro: las posibilidades distributivas de la economía argentina se habían agotado. Ahora, si los trabajadores deseaban mayores salarios, tendrían que trabajar más. El Estado ya había hecho lo que debía, imponiendo en su momento los cambios indispensables para mejorar las situaciones más desamparadas (fue en este discurso cuando usó por primera vez la palabra “sumergidos”) pero ahora ya no se metía. Ahora, cada cual atienda su juego… Frente a la nueva posición del gobierno enunciada por el presidente, ¿qué papel jugaría la CGT? Por más que hubiera presión desde las bases, la CGT seguiría cumpliendo fielmente su rol de tercera rama del movimiento peronista. En una reunión de la Comisión Directiva subsiguiente al discurso de Perón, Vuletich afirmó que el presidente se oponía a cualquier aumento de salarios en las paritarias, y que la central obrera compartía esta posición. El órgano oficial de la Confederación General del Trabajo expresó editorialmente, en su edición del 27 de marzo, cinco días después del sensacional discurso, que “hemos llegado a un equilibrio perfecto (entre precios y salarios, F.L.)… Por lo tanto no debemos destruir este estado de cosas… Estaríamos partiendo de premisas falsas si cambiáramos este equilibrio”. Debe haber sido una de las pocas oportunidades en la historia mundial del movimiento obrero en que una central de trabajadores indujo a sus afiliados a no “destruir” el “equilibrio perfecto” conseguido entre precios y
salarios… En las filigranas dialécticas del periódico de la CGT y en las declaraciones de Vuletich, se advierte el íntimo drama de los dirigentes sindicales, presionados por sus compañeros y comprometidos, al mismo tiempo, por su lealtad al gobierno. Muchos de estos dirigentes optaban por su compromiso político. No pocos de ellos, ablandados por las posiciones que ocupaban y los privilegios que disfrutaban —desde permisos de importación de automóviles hasta el manejo de grandes sumas en sus gremios— no tenían dudas sobre la alternativa a elegir, lo que no quiere decir que no fueran sinceramente adictos a Perón y no confiaran ciegamente en su sabiduría, aunque ello implicara desoír los reclamos de sus compañeros. Pero existiera o no el drama que conjeturamos, y fuera cual fuera la posición que en definitiva adoptaran, era evidente que la CGT estaba obligada a caminar por un sendero difícil y estrecho. No podía quedar mal con Perón apoyando las demandas de algunos sindicatos audaces que planteaban reivindicaciones salariales significativas; no podían quedar mal con esos gremios bloqueando sus reivindicaciones. Hay que recordar, también, que en muchos casos las paritarias de 1954 constituían la única negociación entre patrones y obreros desde 1949. En cinco años muchos gremios no habían vuelto a discutir los salarios, lo que creaba una lógica expectativa entre las bases. He aquí un dato interesante, que aporta la investigadora canadiense Louise M. Doyon: las asambleas de sindicatos en la Capital Federal habían sido en 1950 poco más de 900, con la participación de unos 250.000 asambleístas; en 1953, en cambio, habíanse formalizado más de 1000 asambleas sindicales, con la concurrencia de unos 320.000. Estas cifras indican un aumento importante de la participación de los afiliados en las decisiones de sus sindicatos. A pesar de la verticalidad que caracterizaba a los organismos de la “comunidad organizada”, no obstante el papel político asignado dentro de la misma a la CGT, es evidente
que la jerarquización funcional de los sindicatos, la conciencia de poder que Perón había transmitido a los trabajadores, la politización de los sectores obreros, aun primitiva y centrada en la adhesión incondicional al líder, iban operando como activantes de una mayor injerencia de los afiliados, sobre todo en aquello que se relacionara con sus aspiraciones. Por debajo de los slogans y las manifestaciones masivas manipuladas, íbase definiendo en los trabajadores una actitud que tendía a separar con claridad aquello que tenía que ver con sus intereses específicos y, al mismo tiempo, señalaba la ineficacia de sus mediadores naturales, los dirigentes burocráticos de sus propias organizaciones.
Con estos antecedentes se explica que las negociaciones en torno a los convenios no se solventaran en los primeros días de abril, como había indicado el Ministerio de Trabajo, y se prolongaran durante todo este mes y el siguiente. Algunos gremios cuyas cúpulas estaban especialmente ligadas al gobierno, como la Confederación de Empleados de Comercio, cuya secretaría general ejercía el ministro del Interior, concretaron con más diligencia los acuerdos; lo mismo ocurrió con el Sindicato de la Alimentación y los madereros. Para facilitar las gestiones la Dirección de Vigilancia de Precios y Abastecimientos anunció que reprimiría enérgicamente cualquier alza indebida en las mercaderías. ¡Que tiemblen los almaceneros! Pero esta proclama tampoco contribuyó a acelerar las negociaciones de otros gremios, más empecinados en sus reclamos. Entonces empezó a producirse una de esas curiosas situaciones que tantas veces ocurrieron y ocurrirían en el régimen de Perón. A lo largo del mes de mayo varios gremios desplegaron diversas medidas de fuerza para presionar
a los empresarios y al gobierno. Los trabajadores de las empresas privadas de petróleo, los choferes de colectivos interurbanos, los del caucho, los metalúrgicos y los textiles de muchas empresas, los de productos lácteos, los obreros del calzado, los empleados de compañías de seguros, los estibadores del puerto de Buenos Aires, los trabajadores del tabaco y del cemento, operaron con “trabajo a reglamento”, “trabajo a desgano”, paros parciales y, en algunos casos, huelgas con abandono total de sus tareas. Como el derecho de huelga no figuraba en el Decálogo de los Derechos del Trabajador incluido en la constitución justicialista y como la huelga solo podía ser declarada si previamente la aprobaba el Ministerio de Trabajo, los trabajadores la sustituían con recursos que, en la práctica, eran la misma cosa. Estas anormalidades se prolongaron, en la mayoría de los casos, durante una o dos semanas. Pero —y aquí viene lo curioso de la situación— nada informaron los diarios, nada dijeron las radios. El público no estaba enterado de que existieran conflictos en sectores importantes de la actividad general. Alguien esperaba el colectivo de siempre; pasaban los minutos, se alargaba la fila de los pasajeros y el vehículo no llegaba; entonces algún bien informado hacía saber que había problemas con los choferes… Alguien iba al quiosco a comprar cigarrillos: su marca no estaba, tampoco otra ni otra más: entonces el quiosquero confidenciaba que no se entregaba tales o cuales cigarrillos porque había conflicto con los obreros del tabaco. Vencía una póliza pero nadie atendía del otro lado del mostrador: los del seguro trabajaban a reglamento… Y así, el ciudadano común se enteraba ocasionalmente y de manera fragmentaria de que existía una conflictiva realidad de la que no sabía nada y sobre la cual no se daba la menor explicación. De esta manera, las medidas de fuerza perdían gran parte de su efecto, ya que solo los directamente afectados tomaban conocimiento de lo
que estaba ocurriendo. Hoy, la maniobra oficial para sofocar sin violencia aquellas medidas de protesta mediante su silenciamiento sigue pesando sobre los investigadores del tema: quien quiera enterarse de los hechos ocurridos en el movimiento obrero entre marzo y junio de 1954 tiene que recurrir a una sutil lectura de diarios provinciales como La Gaceta de Tucumán o La Capital de Rosario, o indagar en el recuerdo de viejos gremialistas; las fuentes periodísticas comunes de la época lo ignoran olímpicamente…
Así, sofocados en la repercusión de sus maneras de lucha, presionados por la CGT y el gobierno a la vez, casi todos los gremios fueron transando. Ellos fueron los principales perdedores de la pulseada, pero la CGT, ciertamente, no salió muy airosa. En la reunión de la comisión directiva de la central obrera realizada en junio (1954), el secretario adjunto Di Pietro señaló que la postergación indebida de los convenios había producido “ansiedad y confusión” entre los trabajadores, lo que fue aprovechado, según él, por los comunistas; esto se había visto, sobre todo, en el caso de la Federación del Caucho. Había que tener cuidado —dijo— porque ahora el movimiento obrero estaba viviendo condiciones muy diferentes a las del pasado, y porque en circunstancias como estas había que cuidar a sus dirigentes. Otro de los miembros de la comisión directiva admitió que había que solidarizarse con el secretariado de la CGT, pero que eso se hacía difícil por fallas en la coordinación. Un tercero advirtió claramente que la CGT “está perdiendo su prestigio entre los gremios”, debido a su inoperancia. Y todavía hubo un cuarto miembro que destacó que al no existir posibilidades de aumentos —se refería a las
empresas estatales pero su apreciación era generalizable— la CGT había adoptado una actitud pasiva, de resultas de la cual los aumentos “los obtuvieron los propios trabajadores”. Cuando en la cúpula cegetista se hablaba en estos insólitos términos autocríticos, uno de los conflictos había cobrado tal gravedad que ni siquiera el afiatado aparato de la prensa y radiodifusión oficial podía ocultarlo. Era el que afectaba al gremio metalúrgico.
Sector vasto y combativo, el metalúrgico había presentado a fines de marzo sus demandas, que importaban alrededor de un 40% de aumentos salariales, más otros beneficios marginales. El rechazo de los empresarios fue unánime y cerrado: la situación de la industria, dijeron, hacía imposible acordar ningún aumento. Propusieron, en cambio, incrementos salariales condicionados a la productividad, coincidiendo con el planteo de Perón. No había acuerdo posible, y en los primeros días de abril se produjeron movimientos de “brazos caídos” en varios establecimientos. Una semana después de las elecciones, el 4 de mayo, los obreros metalúrgicos fueron espontáneamente a la huelga. Nada dijeron los diarios, que en compensación traían abundantes noticias sobre la inminente caída de Dien Bien Phu en manos del Viet Cong, la primera gran derrota de un ejército europeo frente a fuerzas de un antiguo territorio colonial. Una semana más tarde la producción metalúrgica acusaba una disminución del 5%. La situación empeoraba. Los empresarios ofrecieron entonces un aumento del 10% y un salario mínimo de $4,50 por hora. Reanudáronse las conversaciones, pero ahora la propia Unión Obrera Metalúrgica (UOM) perdía el control de los trabajadores, pues los movimientos de protesta
continuaron en muchas fábricas. Al fin, colocados entre la espada y la pared, los dirigentes de la UOM tuvieron que declarar el 21 de mayo la huelga general del gremio. Ya se sabe que una declaración de huelga era grave dentro del sistema peronista si no contaba con el nihil obstat del Ministerio de Trabajo. Pero las bases amenazaban desbordar la conducción del gremio, y la declaración de huelga había sido un retroceso hacia adelante. Todo se estaba haciendo más duro. Hubo manifestaciones, intervención policial, detención de activistas. El asunto ya llegaba a los más altos niveles del gobierno: los ministros del área económica expresaron su solidaridad con los industriales. A esta altura ya era imposible poner sordina a los hechos y el gobierno, por su parte, había anunciado un sueldo mínimo de $900 para todos los trabajadores. Con esta base el ministro Giavarini apretó a los dirigentes de la UOM y los obligó a firmar el convenio el 1º de junio, sin que los afiliados conocieran su contenido. El convenio así impuesto otorgaba un 21% de aumento, tomando en cuenta las retroactividades. Pero sea por no haberse aprobado en asambleas o porque ya era difícil frenar la dinámica de la lucha, los obreros exigieron que también se les pagaran los jornales caídos, antes de volver al trabajo. Negativa. El malestar ya era incontenible. El 5 de junio una gran manifestación salió de La Cantábrica e intentó llegar al centro de Buenos Aires, concentrándose una columna alrededor de la estatua de Belgrano, en la Plaza de Mayo; otra se agrupó en la Plaza Martín Fierro, uno de los escenarios de la Semana Trágica de 1919. En el trayecto y en ambos puntos hubo palos de la policía contra los manifestantes y, peor aún, disparos: tres obreros murieron. Ese día y los siguientes menudearon las detenciones masivas. Los diarios publicaron estos sucesos muy retaceados y minimizaron la tragedia de los obreros caídos en los enfrentamientos. Más importancia se dio a los comunicados de la UOM y la CGT denunciando infiltración
comunista en el movimiento, como también el que difundió Borlenghi ratificando esta imputación y haciendo saber que los comunistas metidos en las protestas metalúrgicas serían severamente reprimidos. Perón, por su parte, permaneció silencioso ante los acontecimientos. Cinco días más tarde, los metalúrgicos regresaron al trabajo. Esta fue la última turbulencia gremial del tiempo de Perón. Los luctuosos hechos ocurridos el 5 de junio fueron tapados bajo un espeso manto de silencio. En la intimidad de la CGT se formuló la autocrítica que se ha mencionado líneas arriba; probablemente allí empezó el proceso que culminaría meses más tarde con el desplazamiento de Vuletich. El gobierno, después de denunciar el “plan comunista”, no volvió a ocuparse del tema, y Perón, que sepamos, no se refirió a los hechos en las semanas siguientes. De uno u otro modo, los convenios colectivos habíanse renovado sin que los aumentos concedidos (los que beneficiaron a los metalúrgicos fueron excepcionalmente altos) alteraran el “equilibrio perfecto” de precios y salarios. El presidente ya no tendría disgustos de origen gremial: hasta el otoño de 1956 deberían regir los convenios, y el costo de tal estabilidad no había sido demasiado elevado…
Pero la CGT y en general la dirigencia gremial salían mediatizadas y disminuidas. Eran las bases —delegados de sección, comisiones de fábrica — las que habían conseguido mejoras o, al menos, habían luchado por ellas, mientras el secretariado de las asociaciones profesionales y la comisión directiva de la central obrera trataban de frenar las demandas. En todo caso las dirigencias habían actuado como si fueran un órgano del gobierno; objetivamente, como aliados de las patronales en la mayoría de las
paritarias. Quedaba en claro el peligro que afronta todo movimiento sindical cuando está comprometido con el Estado, aunque el Estado aliente una posición obrerista. Es posible que muchas de las demandas de los trabajadores fueran exageradas y que el gobierno se haya visto obligado, a su pesar, a ponerles un límite, y también es probable que elementos de izquierda empujaran desde abajo las reivindicaciones. Pero esto no se entendía en el nivel del afiliado común. Allí, lo que parecía evidente era la escasa firmeza de sus dirigentes. Las masas seguían amando a Perón, pero el líder no había sido participe activo de estos episodios y se había lavado las manos con su discurso del 22 de marzo: en consecuencia, no se había desgastado. La culpa —pensaría el textil, el metalúrgico, el del tabaco, el del caucho, el estibador — la tenían esos burócratas achanchados en sus cómodas funciones, que no habían querido hacerse eco de los pedidos de sus compañeros. Pues es lógico suponer que si los funcionarios del sindicato aseguraban a los afiliados que no se podía obtener más de un 20% de aumento, por ejemplo, los que aspiraban a desplazarlos desparramaban la versión de que los negociadores estaban “acomodados” con la patronal y en realidad podrían haber obtenido el 40%… Es claro que las reiterativas acusaciones de infiltración comunista obligaban a cuidar las críticas, ya que no era agradable el destino que esperaba al activista al que se endilgara semejante rótulo. Pero todos sabían que tal injerencia, si existió, no podía haber tenido fuerza convocante para lanzar las iniciativas de protesta de mayo o la huelga y movilizaciones de junio en el gremio metalúrgico. El argumento esgrimido por la CGT y Borlenghi, de ser cierto, desnudaría la debilidad del armado oficialista en el campo gremial, puesto que unos pocos infiltrados estarían en capacidad de promover semejantes rebeldías contra las conducciones sindicales, la central obrera y el gobierno, todos juntos…
A lo largo de esta obra se ha reconocido varias veces que es muy difícil medir estados espirituales colectivos del pasado. Respecto de los sentimientos de los trabajadores en esos primeros meses de 1954 no existen otros indicadores que las cifras electorales del 25 de abril, demostrativas de un apoyo masivo de los sectores obreros a Perón, en la barriadas populares de la Capital Federal y en el cinturón industrial del conurbano, así como en la mayoría de las provincias donde había asentamientos fabriles. Sin embargo parecería, a juzgar por los hechos relatados, que esta adhesión no se transmitía de manera pareja a los escalones descendentes del aparato sindical. Como ha dicho Marguerite Yourcenar, a medida que se baja de la cúspide del poder se va tropezando con la ineptitud, la torpeza, la guaranguería, la cobardía. La fe peronista seguramente no absolvía a todos sus dirigentes, y los remezones que hemos contado pueden haber sido el principio de un proceso de desapego de las masas hacia los dirigentes sindicales que tendría sus efectos notorios en el año siguiente. Y también cabe suponer que en los movimientos de abril/junio de 1954 se fue perfilando la nueva generación que tomaría el relevo del funcionariado sindical después del derrocamiento de Perón. Si esto fuera así, no sería sino la repercusión en el campo gremial del mismo fenómeno que estaba dándose en los sectores populares: peronistas sí, pero sin mística activa; peronistas por supuesto, pero distinguiendo al líder de los que granjeaban a su alrededor; peronistas ¡claro!, pero no con la tensión arrolladora y participante del 45 sino, nueve años después, desentendiéndose de lo que Perón hacía y confiando en que lo haría bien sin necesidad de compañía. En suma, un peronismo cuya canción inicial casi estaba olvidada, y que ahora subsistía como un rito, más que un contenido:
una rutina que da trabajo cambiar y por eso sigue durando. Un estado de espíritu traducido en ese latiguillo que solía decirse irónicamente en aquellos años: —Yo no me meto en política; yo soy peronista…
Nuevas e insuficientes inversiones Un par de días después de la manifestación metalúrgica y su trágica culminación, el empresario norteamericano Floyd Odlum anunciaba en una conferencia de prensa las modalidades del contrato que estaba negociando con el gobierno argentino para participar en la extracción de petróleo. El anuncio no sorprendió a nadie. Desde mediados del año anterior Perón venía refiriéndose al tema del petróleo, la insuficiencia de la producción de YPF y la necesidad de contar con el aporte de capitales extranjeros para detener la hemorragia anual de 250 millones de dólares que costaba la importación del combustible faltante. “Nosotros no producimos más que el 40 o el 50 por ciento del petróleo que necesitamos; las compañías petroleras dicen: nosotros venimos y trabajamos para YPF y vamos a sacar el petróleo que necesitan ustedes para sus necesidades. Bueno, si trabajan para YPF, no perdemos absolutamente nada”, había dicho el presidente a mediados de septiembre de 1953, un mes después de promulgar la ley de radicación de capitales extranjeros. Desde entonces seguía machacando ocasionalmente sobre el tema. En la celebración del Día del Petróleo, en diciembre del mismo año, explicaba que “no es extraño que el gobierno tenga una patriótica impaciencia por alcanzar a breve plazo la meta del autoabastecimiento, que ante las trascendentales consecuencias que tal objetivo significa se haya considerado
conveniente aprovechar el esfuerzo de todos, inclusive el de la experiencia que con su capital y sus riquezas y elementos materiales pueden llegar a nuestro país al amparo de la ley de capitales; estos aportes pueden representar una valiosa colaboración”. Y en su mensaje del 1º de Mayo de 1954 a la Asamblea Legislativa, pocos días después de la victoriosa elección de vicepresidente, el presidente advertía que no solucionar el problema energético podría significar la paralización de la industria nacional: “De cuatro dólares que gastamos en importaciones, uno debemos dedicarlo a la adquisición de combustibles”. Había que “extraer rápidamente todo el petróleo de nuestro subsuelo”, ese combustible que se seguía reservando “en razón de un falso nacionalismo que no termino de entender”. Los lectores tendrán una sensación de déjà vu ante las razones expuestas por un presidente argentino en 1954, tantas veces reiteradas por otros mandatarios en las décadas siguientes… El contrato con la Atlas Corporation, de la que Odlum era presidente, era en apariencia el punto final de la errática política que había seguido el gobierno peronista en la materia. En el primer tomo de esta obra se ha relatado la intención de Perón en 1947 de convertir YPF en una sociedad mixta asociada a la Standard Oil, y la manera como naufragó esta iniciativa en el seno de su propio gabinete. También se han registrado las altisonantes palabras pronunciadas en el Día del Petróleo de ese año, cuando aseguró que YPF proveería todo el combustible necesario “sin compartir funciones con otros intereses que no sean los que corresponden a todos los argentinos”. Y asimismo se ha puntualizado el progresivo déficit de combustible sufrido por la entidad estatal, que si bien logró prospecciones interesantes no pudo intensificar su producción. Tampoco la industria petrolera privada había tenido suerte, y así, hacia 1953, la producción de hidrocarburos era apenas superior a la de 1946, mientras las necesidades crecían a más del doble. A
la luz del criterio nacionalista expuesto inicialmente por Perón, el problema era insuperable y se agravaba cada vez más, pues el aparato industrial, a medida que se expandía, requería más combustible. Según los anuncios de Odlum, el contrato concedía a la Atlas Corporation una concesión para explotar el petróleo de Neuquén durante veinticinco años, con opción para extenderla a la provincia de Mendoza. Las negociaciones se habían iniciado en enero de 1954 —decía— y el contrato habría de ser aprobado por una ley del Congreso. Odlum afirmaba que las posibilidades petroleras de Neuquén eran tan ricas como las de Oklahoma; era una profecía fácil pues la exploración del territorio había sido prolijamente efectuada por YPF, y la Atlas Corporation se dirigiría a áreas donde la existencia de petróleo era indiscutible. Los anuncios de Odlum no sorprendieron, dijimos, pero erizaron a la mayoría de los sectores opositores, especialmente al radicalismo de la tendencia intransigente, y no dejaron de escocer entre los elementos peronistas que venían del nacionalismo y el forjismo. Hablar de concesiones a empresas extranjeras era romper un mito nacional elaborado desde tiempos de Yrigoyen y agitado en la época de la Concordancia cada vez que se quería demostrar la “infamia” de esta década… Adelantémonos a decir que los anuncios de Odlum finalmente no se concretaron. Su empresa no figuraba entre las que lideraban la actividad petrolera en Estados Unidos. Es posible que su conferencia de prensa haya sido una forma de presionar el gobierno para acelerar la negociación; si fue así, la maniobra no dio resultado. Aunque estaba apoyado por algunos funcionarios y también, al principio, por Jorge Antonio, Odlum fue atacado por Gómez Morales, para quien era solo un comerciante, no un petrolero. Sucedía que el ministro de Asuntos Económicos estaba, de tiempo atrás, orientando activas gestiones ante la Shell y la Esso, a los que consideraba los consorcios más serios y
experimentados del ramo. Pero estas empresas se regían en todo el mundo por el sistema del fifty & fifty y no pensaban cambiarlo en la Argentina. Pasaron las semanas y la novedad anunciada por Odlum se fue diluyendo hasta que la Atlas Corporation quedó marginada definitivamente del eventual negocio. Pero era indudable que Perón insistiría en hacer una combinación con empresas norteamericanas para lograr una más copiosa extracción de petróleo, y esta evidencia fortificaba los ánimos opositores al brindarle un nuevo y emocional motivo para atacar la supuesta duplicidad de su política. En previsión de tal eventualidad, Frondizi ya se había consagrado a la tarea de escribir un libro sobre el tema: con la ayuda de algunos técnicos amigos consiguió componer un voluminoso trabajo que historiaba el régimen de explotación de hidrocarburos en el país hasta 1943, precedido por una introducción que profundizaba la importancia del fenómeno imperialista y la significación del petróleo en las luchas del mundo contemporáneo.
Pero la ley de radicación de capitales extranjeros no estaba destinada solamente a promover la activación del sector petrolero. En la evolución del aparato productivo del país el paso lógico que se esperaba era un avance hacia formas industriales más complejas que las livianas que se habían protegido hasta entonces. El país necesitaba tractores, camiones, jeeps, automóviles, entre otras cosas. Las experiencias adquiridas en Córdoba por los técnicos del IAME creaban condiciones favorables para que se instalara allí una planta de fabricación de automotores. Perón estaba ansioso por ver automóviles producidos en serie, aunque esto postergara la fabricación de unidades utilitarias.
—Escellenza, primo le trattori, dopo gli automobili… — solía decirle, cuando se trató de la empresa italiana, el presidente de la FIAT, el legendario Aurelio Peccei, que parece haber conocido a Perón cuando este seguía cursos en la Escuela Politécnica de Turín, allá por 1939. Mas no era fácil borrar en el espíritu del presidente los reflejos de la fiesta: él quería “primo le automobili”, símbolo de prestigio nacional en un momento en que ningún país latinoamericano los fabricaba. Al parecer, ya se había hablado de la instalación de una planta automotriz durante la visita de Milton Eisenhower, así como se había conversado sobre el posible aporte norteamericano en el sector petrolero. Pero las empresas más importantes de Estados Unidos no tenían mayor interés en el mercado argentino y fue así como una firma de segunda línea tomó la iniciativa, aunque mediante un recaudo que no estaba previsto en la ley: su asociación con el Estado. Henry J. Kaiser negoció a lo largo de 1954 la instalación de una de sus plantas en Córdoba, aunque imponiendo aquella condición. Sus gestiones fueron empujadas entusiastamente por el ministro de Aeronáutica San Martín, que había sido durante su gobernación en la Docta un propulsor de la industrialización de la provincia. A través de un convenio con IAME se estableció que Kaiser aportaría máquinas, matrices y tecnología, todas ellas obsoletas, como era de suponer, ya que su exportación a la Argentina permitía una amortización suplementaria y una vida útil que en Estados Unidos ya había concluido; pero era, al menos, una manera de empezar. Se constituyó, pues, Industrias Kaiser Argentina (IKA), en asociación con IAME, que a fines de 1954 empezó la construcción de sus instalaciones civiles en Santa Isabel, a pocos kilómetros de la capital cordobesa. Las primeras unidades saldrían a la venta después del derrocamiento de Perón. Pero FIAT ya estaba trabajando desde 1954 en Ferreyra, también muy cerca de Córdoba. Para lograrlo, Peccei había debido librar una prolongada
batalla interna en la central turinesa, pues muchos de sus colaboradores se oponían a que el consorcio italiano hiciera inversiones en otro país; de hecho, la apertura argentina de FIAT fue la primera después de la guerra, y empezó a estudiarse desde 1948, con la creación de la Delegación Fiat para América Latina con sede en Buenos Aires. Además de su conocimiento anterior con Perón, Peccei tenía buena relación con San Martín, que había sido becario de la empresa en Turín cuando estudiaba su doctorado en Aeronáutica. Fiat ya importaba tractores desde 1951, pero ahora se trataba de fabricarlos aquí. En este caso se optó por una vía oblicua. Primero, IAME convocó una licitación internacional para instalar una planta de fabricación de automotores. John Deere y un par de firmas más se presentaron, pero Fiat ganó el concurso y a fines de 1954 entregaba la planta. Entonces IAME abrió otra licitación internacional para adjudicarla y naturalmente fue Fiat la nueva ganadora, asociada con Sevitar, filial de una sociedad francesa productora de tractores con licencia de la italiana, y con IAME: la conjunción se presentó con el nombre de “Fiat Someca Construcciones Córdoba” o “Fiat Concord”, que empezó al año siguiente la producción de unidades. Cuentan los viejos directivos de la empresa que la búsqueda de mano de obra se hizo entre los peones tamberos de la campaña cordobesa: aunque no supieran nada de mecánica, estaban habituados a trabajar con los brazos en alto, requisito indispensable para las tareas que iban a desempeñar. Digamos de paso que los instructores italianos que vinieron a formarlos, al igual que los de IKA, quedaron asombrados por la rapidez con que chacareros y tamberos de la pampa gringa adquirían destreza en sus nuevas empresas. Paralelamente, la misma empresa, siempre a instancias de Peccei y de su principal colaborador, Oberdan Sallustro —asesinado en 1972 por una banda guerrillera—, constituyó “Grandes Motores Diesel”, destinada a
construir este tipo de máquinas para locomotoras, línea que después se ampliaría a generadores de electricidad, de propulsión naval, bombeo de petróleo y gas. Todos ellos empezaron a fabricarse después de 1955. Primeramente la planta se instaló en Caseros, provincia de Buenos Aires; luego pasó a Córdoba al lado de Fiat Someca, su hermana. A estas empresas hay que agregar la alemana Mercedes Benz, que entró a nuestro país de la mano de Jorge Antonio, un joven empresario cuyo innato talento para los negocios compensaba la humildad de su origen y su carencia de fortuna. Una serie de coincidencias y amistades lo fueron llevando hasta la intimidad del poder, y entonces sus innegables cualidades personales se potenciaron con favores, privilegios y conexiones que lo convirtieron, en breve tiempo, en el más acabado exponente de los nuevos ricos del régimen. El primer gran negocio de Antonio con la Mercedes Benz se concretó en 1950, cuando logró permisos de cambio para importar unos mil automóviles de la recién reconstruida fábrica de Frankfurt, compra que fue como una bendición para la empresa en sus primeros escarceos después de la guerra. Fueron los célebres “hormigas negras”, ruidosos y de poco pique pero sólidos y económicos, que permitieron recomponer el servicio de taxímetros de Buenos Aires, totalmente vencido en aquellos años. A partir de esta operación, las vinculaciones de Antonio con la empresa alemana se hicieron más estrechas: influyó para que ganara una licitación de 500 trolebuses destinados a reforzar el servicio urbano de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, y al año siguiente, en septiembre de 1951, se convirtió en su socio. La intención de la Mercedes Benz Argentina, constituida con capitales alemanes y argentinos —la mayoría del propio Antonio— era instalar una gran planta para armar camiones y vehículos de transporte de pasajeros con materiales fabricados en Alemania en una primera etapa, pasando
gradualmente a una mayor integración de elementos nacionales. Poco después se empezó la construcción de las instalaciones en González Catán (provincia de Buenos Aires) con un primer objetivo de entregar 600 unidades por mes. Al mismo tiempo, Antonio instaba a los alemanes a decidir otras radicaciones industriales. Con el apoyo del ministro de Economía de Bonn, Ludwig Erhardt, que visitó nuestro país en abril de 1954, logróse la instalación de las fábricas de tractores Deutz, Fahr y Hanomag. Unos 3000 camiones Mercedes Benz armados en la planta provisoria de San Martín se habían vendido ya al público argentino cuando Perón fue derrocado y Antonio detenido e interdicto en sus bienes, incluyendo la planta de González Catán, que estaba por terminarse. El resultado final de los procesos administrativos y judiciales que siguieron fue la paralización de la planta y el desvío al Brasil de la maquinaria que habría de utilizar para su puesta en marcha definitiva: una expresión más del revanchismo y la miopía de algunos dirigentes de la Revolución Libertadora. En septiembre de 1954 se concretó un nuevo logro en el campo industrial: empezó a funcionar la planta de Dálmine Safta (luego Dálmine Siderca, hoy Siderca S.A.) instalada en Campana. Era la primera fábrica en América Latina de tubos de acero sin costura, y los elementos que produciría habrían de servir, principalmente, a la extracción de petróleo. Casi mil empleados, entre administrativos, técnicos y obreros, integraban el plantel de la nueva empresa, fundada en 1946 por el ingeniero Agustín Rocca, un italiano que después de hacer una brillante carrera militar en su país se recibió de ingeniero civil, actuando en varias importantes empresas siderúrgicas. Emigrado a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, Rocca trató de convencer a Torcuato Di Tella para levantar una planta de tubos sin costura: en su paso por la Dálmine de Bérgamo había adquirido Rocca el
“virus tubularis” —como él decía— y luchaba por concretar su sueño en nuestro país. Pero Di Tella optó por el sistema tradicional y terminó fabricando tubos con costura en su empresa SIAT. Por su parte, Rocca siguió con su idea: llevó los planes y cálculos a Dálmine de Italia y consiguió, finalmente, interesarla en la fábrica de Campana, con su participación accionaria. El gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, la obra pública más importante del peronismo, se había realizado con tubería importada; a pocos meses de iniciar sus actividades, Dálmine Safta logró abastecer al país de tubos sin costura, demostrando de paso que no era indispensable que una acería estuviera situada al lado de yacimientos de hierro y carbón. En cuanto a Rocca, que en septiembre de 1954 iniciaba la realización de su viejo sueño, murió en 1978 después de haber creado otras importantes empresas siderúrgicas, todas ellas radicadas en Campana o sus cercanías. Estas nuevas producciones iban a necesitar acero, entre otros insumos. El avance hacia una industria siderúrgica dio un paso decisivo en mayo de 1954, cuando el Departamento de Estado dio luz verde, finalmente, para que se entregara una planta de laminado destinada a SOMISA que primitivamente había sido adquirida por Checoslovaquia y no pudo salir del territorio norteamericano en virtud de un embargo que lo impidió. Desde entonces, uno de los temas en que insistían los diplomáticos argentinos era la liberación de la medida que pesaba sobre la planta, para que nuestro país pudiera importarla. Este problema demoraba el cumplimiento de la ley Savio, primero por falta de fondos para poner en obra la proyectada planta de San Nicolás y luego por escasez de interés para promoverla en el seno del gobierno. Finalmente, obviado el problema del embargo, la planta entera se embarcó para volverse a armar en San Nicolás.
Pero para completar la línea de producción de acero se necesitaba un alto horno, y esto motivó una prolongada negociación con el Banco de Importación y Exportación que solo se concretaría en marzo de 1955, cuando aquella entidad concedió un préstamo de 60 millones de dólares. Todavía habrían de transcurrir seis años más para que la primera colada de SOMISA brillara en San Nicolás, pero ya se abría una perspectiva cierta de alimentar la industria nacional con acero producido en el país: una significativa sustitución de importaciones. Hecho no menos significativo: Perón abandonaba su renuencia a pedir préstamos en el exterior. Una vez más, la realidad le imponía rectificar sus anteriores alardes nacionalistas para lograr realizaciones concretas que, en medida importante, debían realizarse con el apoyo financiero y tecnológico de Estados Unidos. Las nuevas empresas creaban nuevas fuentes de trabajo, permitían la mutación de trabajadores rurales en obreros industriales especializados y hacían posible la fabricación de elementos indispensables. Sin embargo, a pesar de ser en sí mismas la prueba de un positivo cambio en la política de Perón en este campo, no eran ni cuantitativa ni cualitativamente capaces de producir rápidamente una transformación del aparato productivo y la economía general del país. De ningún modo la Argentina era en 1954 una terminal de aluviones de capitales extranjeros. Dice Adolfo Dorfman que la ley 14.222 “fue prácticamente inoperante, ya que en los escasos dos años que tuvo vigencia se aprobaron solicitudes por un valor inferior a 30 millones de dólares; de esas, las tres cuartas partes se destinaban a una sola fábrica de automotores, la perteneciente a Kaiser”. Agrega Dorfman que buena parte de los otros proyectos aprobados por el gobierno no se llevaron a cabo. Todo cambio operativo que se intenta llevar a cabo ocultando que implica un cambio en filosofía resulta arduo y trabajoso. De su inicial política
estatista, nacionalista, autarquizante y promotora de una industria liviana privilegiada, Perón había pasado al libreempresismo, la importación de capitales extranjeros, las solicitaciones de una industria pesada con las consiguientes vinculaciones con consorcios internacionales: esos mismos que tantas veces habían sido destinatarios de la invectivas presidenciales, los mismos cuya “acción apátrida” pretendía vigilar al artículo 40 de la Constitución justicialista… Entonces el viraje se hacía más difícil y lento, tardaba en convertirse en un agente generador del mejoramiento de la economía. En tanto Perón no proclamara abiertamente que había abrazado una filosofía distinta, su nuevo rumbo sería incomprensible para el pueblo y desconfiable para los posibles inversores. Pero semejante proclamación, ¿cómo se compaginaba con la Declaración de la Independencia Económica de 1947? ¿Con sus jactancias de la fiesta? ¿Con sus declaraciones de que el país no necesitaba dólares? ¿Con los tantos discursos afirmativos de que “ya no tenemos problemas económicos”? Un documento de origen oficial norteamericano que no trascendió en ese momento, analiza acertadamente estas dualidades y aquellas dificultades.
El Departamento de Estado suele efectuar periódicamente algo así como “juegos de guerra”, ejercicios teóricos en relación con algún país en particular o algún tema importante. Para ello convoca a funcionarios especializados y a diversos servicios de inteligencia que se explayan en el análisis de lo que se sabe, y apreciaciones de lo que puede ocurrir. Uno de estos “National Intelligence Estimates” se realizó a principios de marzo de 1954 sobre la Argentina.
El informe marcaba, en primer lugar, la completa dominación de Perón sobre su país, con “el sustancial apoyo de la mayoría de la población”. Se detallaban los diversos sectores sobre los que se apoyaba el poder de Perón y se subrayaba que “no existe oposición efectiva contra su régimen”. No había influencias comunistas en el gobierno: “Un pequeño grupo de comunistas disidentes (el de Rodolfo Puiggrós, F.L.) colabora con Perón y es tolerado por él”. En realidad, según la apreciación del Departamento de Estado, los problemas del gobierno argentino eran de carácter económico: se habían intentado objetivos demasiado ambiciosos en la primera etapa, y la consecuencia había sido una caída de la producción agrícola y, por lo tanto, de las exportaciones, así como la declinación de la producción industrial, trabada por la falta de equipos y repuestos. Así, el producto bruto nacional había bajado, el costo de la vida aumentó y creció la deuda pública interna y externa. Sin embargo —agregaba el informe— las condiciones económicas mejoraron desde su punto más bajo, en 1952, con las buenas cosechas de 1952/53 y la que se estaba levantando ahora, en los fines del verano 1953/54. La recolección anterior y el recorte de importaciones habían permitido una balanza de pagos favorable y un incremento de las reservas de oro y divisas, reduciendo las deudas externas a corto plazo; también se había logrado controlar la inflación. No obstante, Perón debía afrontar todavía muchos problemas. El documento destacaba que los costos agrícolas eran altos y la productividad, escasa. La producción industrial seguía en dificultades por la obsolescencia de las plantas y la restricción de créditos e importaciones de materias primas. Y aunque el 2º Plan Quinquenal enfatizaba las futuras inversiones en transportes, combustibles y energía, el Departamento de Estado veía dudoso que las exportaciones argentinas pudieran financiar, en los próximos dos años, importaciones en gran escala de equipos para desarrollo. Estas
perspectivas se vinculaban a las dificultades del gobierno argentino para ajustarse a las pautas de poder vigentes en el mundo. “Actualmente la Argentina no tiene vinculaciones seguras con ningún poder importante del mundo. La conexión británica ya no es útil para apoyar un esfuerzo argentino hacia el progreso económico y la estabilidad. La Argentina ha sido incapaz de establecer una colaboración amistosa con Estados Unidos como la que beneficia a Brasil. Por consideraciones políticas, ideológicas y económicas es imposible para Perón alinearse definitivamente con la U.R.S.S.”. Pero el apoyo de un centro mundial de poder era indispensable para concretar las aspiraciones de liderazgo en América Latina; en consecuencia, la política exterior del régimen era inestable, sensible a las exigencias ocasionales de su política interna y, en general, “caracterizada por un alto grado de oportunismo”. Solo en 1952 advirtió Perón que una postura anti-USA era poco redituable y adoptó una decisión de “acomodamiento” en cuanto pudo prescindir del apoyo de elementos antiyanquis y cuando el cambio de administración en Washington posibilitó el viaje de Milton Eisenhower. Actualmente —señalábase con satisfacción — la “tercera posición” había virtualmente desaparecido, y Perón buscaba persuadir a Estados Unidos de que adoptara una actitud de buena voluntad en relación con los objetivos de su gobierno en América Latina, así como para que estimulara inversiones privadas en el país. Pero, a juicio de los redactores, los esfuerzos para extender la influencia argentina en el continente habían tenido poco éxito, salvo en el campo cultural: ni ATLAS (la organización sindical de la que hemos hablado en el volumen anterior) ni los pactos de unión económica firmados con Chile, Paraguay y Ecuador habían significado gran cosa debido a la incapacidad de la Argentina para abastecer las necesidades comerciales de los signatarios.
Volviendo al tema que nos ocupa, el informe era escéptico sobre las perspectivas económicas de nuestro país en el futuro inmediato. Podría mantener un nivel de exportaciones que le permitiría importar moderadamente tractores y fertilizantes y lograr cierta modernización de plantas y equipos industriales; pero su intercambio era inadecuado para lograr los grandes proyectos de desarrollo enunciados en el 2º Plan Quinquenal. En este caso, Perón trataría probablemente de implementarlos mediante créditos e inversiones provenientes del exterior, es decir, de Estados Unidos, “al que Perón ve como principal fuente potencial de capitales privados extranjeros”. Seguramente ofrecería mejores condiciones a los inversores en campos de especial interés para su gobierno, como petróleo, permitiéndoles girar beneficios, dividendos y royalties hasta el punto que le fuera posible. “A pesar de estas medidas, no parece que Perón sea capaz de atraer los capitales extranjeros suficientes, particularmente en los sectores de transporte, energía y otros sectores básicos”. Preveíase, asimismo, que antes de fines de 1955 podría verse obligado a adoptar medidas que tendrían efectos inflacionarios. “De todos modos —finalizaba el informe— Perón continuará su política de ‘acomodamiento’ con Estados Unidos, en la medida que permanezcan fuertes los controles de su política interna.” De esta apreciación nos interesa rescatar el escaso optimismo con que se veía en Washington la posibilidad de que nuestro país pudiera pasar a una etapa de grandes inversiones. Despojado de tecnicismos y simplificando el proceso hasta donde se pueda, el drama de la economía peronista, vista con una perspectiva de más de treinta años, podría exponerse así: Hacia 1946 el país necesitaba una gran inyección de capitales que le permitiera recuperar el ritmo de crecimiento anterior a la guerra. El único capital propio existente en
magnitudes importantes era el que se había acumulado en Gran Bretaña desde 1939 en pago de nuestras exportaciones. Estos fondos fueron usados por el gobierno de Perón para nacionalizar servicios públicos, repatriar la deuda externa y proveer a los gastos de un Estado que había asumido más funciones; una proporción de aquel capital —además— se diluyó con la inconvertibilidad de la libra decretada por el gobierno británico y con las devaluaciones posteriores, y también con las enormes adquisiciones efectuadas por el IAPI ante la supuesta inminencia de una tercera guerra. El caso es que en 1949 tal capital ya no existía, al punto que ese año debió retirarse el respaldo de oro a nuestro signo monetario y al año siguiente se tuvo que pedir un préstamo al Exinbank para no caer en insolvencia. Entretanto, la necesidad de capitales se acentuaba dramáticamente con las fallas de las cosechas de 1950/51 y 1951/52. Era indispensable mejorar la tambaleante producción rural, única fuente importante de divisas, mediante la incorporación de una tecnología que debía traerse de afuera; era urgente sustituir equipos industriales cuyo atraso hacía imposible la competitividad de sus productos en mercados exteriores, incluso los mercados latinoamericanos. Se necesitaba detener la hemorragia anual de divisas provocada por la importación de petróleo, acero y materias primas. Además, ya no podía demorarse más la renovación de la descuidada infraestructura de transportes y comunicaciones. Pero la Argentina ya no disponía de capitales propios. Había quedado incapacitada para financiar su propio desarrollo. Solo podía utilizar las divisas de sus cosechas, pero Europa estaba reconstruyendo aceleradamente su aparato productivo y no se mostraba ansiosa, como en la temprana posguerra, por nuestras carnes, nuestros cereales, nuestras oleaginosas. Con lo propio, pues, la Argentina no podía emprender la conquista de su desarrollo; de afuera no llegaría un estímulo significativo. Entonces, la
perspectiva a breve plazo era el estancamiento primero, luego el retroceso, con sus inquietantes secuelas de malestar social. Perón había intentado atraer capitales extranjeros para radicarlos en sectores básicos cuya reactivación era una clamorosa necesidad. Pero sea por lo que fuere —la espada de Damocles del artículo 40 de la Constitución justicialista, mejores ganancias en otras partes del mundo como Japón o Alemania, escasa credibilidad de su régimen— los capitales no habían venido en las magnitudes necesarias. En síntesis, el porvenir que podía avizorarse en 1954 en la Argentina no era negro, pero sin duda era gris… En su aislamiento, los hombres y mujeres de este país olfateaban los aires nuevos y estimulantes que corrían por el mundo pero no llegaban a estas tierras ni llegarían nunca si persistía el esquema diseñado por Perón. A pesar de sus rectificaciones, seguía pagando penosas gabelas a los errores de la fiesta y a las limitaciones de su formación ideológica. De ahora en más, la economía argentina, débil y vulnerable, estaría pendiente de la versatilidad de cosechas que tanto podían dar respiros temporales como condenar a estrecheces y restricciones parecidas a las del año negro de 1952. Decaer lentamente, sin grandes catástrofes, es cierto, pero en la pendiente de un deterioro que se traduciría fatalmente en el empeoramiento de la calidad de vida de la población, el estrechamiento de las fuentes de trabajo, el hundimiento del sistema de previsión y seguridad social, la clausura de las posibilidades de realización individual y profesional de la gente. Una prolongada agonía, una languidez imposible de superar. Las apreciaciones del Departamento de Estado fueron elaboradas sobre el otoño de 1954, a poco más de un mes de las triunfantes elecciones de abril, mientras Perón la pasaba bien en el Festival de Mar del Plata. No había motivos para alarmas inmediatas: ningún régimen autoritario se desploma por problemas económicos, y el líder justicialista disponía todavía de varios
conejos en su galera: simular mejorías milagrosas a través de aumentos generales de salarios y los consiguientes golpes de inflación, que suelen actuar como euforizantes, alguna radicación espectacular que hiciera creer que los capitalistas del mundo hacían cola para ingresar al país… Y, por sobre todo, la vieja ilusión de siempre en la cual solo Perón seguía creyendo: la bendita tercera guerra, ¡que se demoraba tanto! Sí, no se derrumbaría el sistema justicialista por el hecho de que enfermara de parálisis progresiva. Pero se habían acabado las grandes causas. El régimen de Perón ya había perdido esa euforia, ese optimismo desbordante de la primera etapa, la que se había simbolizado en el genio, los caprichos y las desprolijidades de Miranda, o los dispendios distributivos de Evita. Claro que si faltaba canción, sobrarían marchas triunfales. Para eso estaban, siempre listas, las estridentes fanfarrias de Apold… Si el presidente quería romper la medianía de un sistema que se le estaba agotando tendría que abjurar de buena parte de lo dicho y hecho anteriormente. Y hacerlo con palabras claras y hechos concretos e intergiversables, como el otorgamiento de concesiones para extraer petróleo. El modelo que había convocado el fervor de las masas estaba en vísperas de quedar exhausto, aunque ningún indicio lo anunciara estrepitosamente. Entonces, o lo cambiaba radicalmente o ponía en marcha algo totalmente distinto para que el país rompiera las limitaciones que el mismo líder, en su hora más gloriosa, le había impuesto, y en poco tiempo más resultarían insoportables. Había, es cierto, un atajo para alcanzar las grandes rectificaciones sin demasiado escándalo: inventar una gran distracción, una maniobra diversionista que le permitiera hacer los cambios indispensables sin que la gente lo advirtiera. ¿No era esto un válido ardid de guerra, como le habían enseñado a Perón los maestros del arte bélico y los camaradas de la División Alpina en sus felices horas italianas?
Cosas del radicalismo y un nuevo partido Todo estaba en calma en ese invierno de 1954. El hecho más resonante no ocurrió en la Argentina sino en Brasil, donde Getulio Vargas se suicidó a fines de agosto. Pero algún escándalo tenía que estallar en la saison política de ese año, y esta vez la cosa vino del costado radical. Habíase reunido el Comité Nacional a fines de mayo con la presencia de intransigentes, unionistas y sabattinistas, decididas estas dos últimas corrientes a librar una lucha decisiva contra la conducción de Frondizi. No parecía muy justo este enfrentamiento contra una dirección que ejercía solo desde fines de enero, pero de todos modos le imputaban haber llevado al partido a un desastre electoral —lo que no era cierto—, estar cambiando los contenidos tradicionales del radicalismo por una ideología extraña a sus moderados antecedentes —lo que era bastante cierto— y acariciar la intención de afirmar su predominio excluyente —lo que era totalmente cierto —. Antes de la sesión hubo gestiones de avenimiento, que fracasaron cuando Frondizi se negó a aceptar una recomposición de la mesa directiva consagrada en enero: él ejercía firmemente el manejo de la UCR y no pensaba compartirlo con los derrotados ni prestarse a dividir las filas de sus amigos. En la sesión, el cuerpo decidió la intervención del distrito de Santiago del Estero (sabattinistas) donde se embrollaba de tiempo atrás un complicado problema interno; convirtió en intervenciones las veedurías que pesaban desde antes de las elecciones sobre los de San Juan y Santa Fe (unionistas) y ratificó la intervención que Frondizi había decretado contra el también unionista Comité de la Capital en vísperas de los comicios. Fue una sesión cargada de tensiones en la que Frondizi, apoyado por la mayoría del organismo, se mostró implacable con las minorías.
Los amigos de Sabattini se enfurecieron con las decisiones adoptadas. Algunos de ellos editaron poco después una publicación, Paralelo 32, cuyo título tenía una doble significación: por un lado aludía a la línea geográfica que pasa por las cercanías de Villa María, residencia del caudillo cordobés; por otra parte asociaba con la demarcación establecida en Corea a través del paralelo 41, sugiriendo que el radicalismo ya era un territorio definitivamente dividido, como la península asiática… El contenido era furiosamente antifrondizista: el presidente del partido era caricaturizado en la primera página como un payaso que hachaba el tronco radical… ¡Solo quien haya estado metido en la política partidaria puede asumir la dimensión de los odios que suelen florecer entre correligionarios, compañeros y camaradas! Pero Sabattini no avaló el virtual rupturismo de sus seguidores, les aconsejó calma y los organismos que seguían siéndole fieles no se separaron de los cuerpos partidarios. Los unionistas, en cambio, menos temperamentales pero más duchos en estas lides, se prepararon para una larga batalla interna. Para empezar, rechazaron las medidas intervencionistas. En Santa Fe ignoraron al enviado del Comité Nacional, que se lanzó a una febril tarea de organización, contando con el apoyo de Alejandro Gómez, Héctor Gómez Machado y Carlos Sylvestre Begnis, prestigioso cirujano este último, recientemente incorporado a las huestes radicales. En la Capital Federal resolvieron adoptar una actitud más belicosa. El 28 de junio (1954) ocuparon el tercer piso de la Casa Radical, donde había funcionado tradicionalmente el Comité de la Capital: hicieron allí una asamblea y proclamaron presidente del distrito metropolitano a Jorge Walter Perkins. Como el cuarto piso del edificio era la sede del Comité Nacional, la vecindad de tirios y troyanos auguraba una situación de tirantez que podía explotar en cualquier momento. Pero la ocupación
unionista estaba prevista, y un mes antes los muchachos intransigentes se habían alzado con máquinas de escribir, ficheros y carpetas, dejando solo el mobiliario. “Todo lo que tuvo que hacer Frondizi —recuerda Nicolás Babini — fue ir el 28 de junio a la calle Moreno, en vez de la calle Tucumán.” En el local del Comité de la Provincia de Buenos Aires situado en Moreno al 2400, el Comité Nacional recaló menos de un mes: antes de finalizar julio, las oficinas del cuerpo se aposentaron con fervoroso entusiasmo en un edificio bastante cómodo ubicado en Riobamba entre Lavalle y Corrientes, adquirido mediante la suscripción de veinte dirigentes del Movimiento de Intransigencia y Renovación y de algunos amigos personales de Frondizi. La Casa Radical de la calle Tucumán, que en la demonología de los jóvenes intransigentes simbolizaba la colusión de la CHADE con el alvearismo, del que eran hijos los unionistas, quedó en poder de estos. La mudanza física no dejó de ser un elemento más de la división en las filas radicales. Es que a la lucha por el poder interno desencadenada en toda su crudeza desde enero, se sumaba el corrimiento ideológico que Frondizi impulsaba. Bajo Yrigoyen, la fuerza del radicalismo había residido en su imprecisa programática, que le permitió adecuar desde el gobierno las decisiones que dictaban al caudillo su intuición personal, su sentido nacional y su sensibilidad social. En la década de 1930, Alvear enquició a la UCR en un ortodoxo liberalismo, y puso el énfasis de su acción en la lucha contra el fraude electoral. A partir de 1945, la creciente vigencia del Movimiento de Intransigencia y Renovación recogió —como ya se ha relatado en los volúmenes anteriores de esta obra— fragmentos del pensamiento de posguerra que postulaban un mayor intervencionismo estatal, y fue adoptando una actitud de neutralismo internacional y una posición antioligárquica y hasta verbalmente revolucionaria. Pero no como producto de elaboraciones teóricas meditadas sino porque ayudaban a destacar mejor las diferencias
del principal partido opositor con el gobierno de Perón: si el líder justicialista daba un paso a la derecha, el radicalismo, bajo la nueva tónica impresa por la intransigencia, daba tres hacia la izquierda… La ninguna responsabilidad en el manejo de la cosa pública y la lejanía de cualquier perspectiva de llegar al poder permitían al radicalismo estos desbordes retóricos. Además, era tan pequeña la presencia radical en los cuerpos legislativos y en los órganos de difusión masiva que sus posiciones podían ser irresponsablemente aéreas sin que ello les significara una repercusión negativa en la opinión pública. Así, el lenguaje radical, especialmente el que manejaban los jóvenes intransigentes, se tomaba drástico y tremendista. Lo que no era totalmente una culpa propia. Nuevamente hay que citar a Babini, que en su libro Frondizi, de la oposición al gobierno transmite la atmósfera de irrealidad que vivían los conductores de la UCR en aquella época, desconocedores de una información veraz sobre el país en que vivían e ignorantes de las corrientes del pensamiento contemporáneo. Pero, aunque criticado por unionistas y sabattinistas como una traición a la esencia y el estilo propios del radicalismo, el nuevo discurso de Frondizi era efectivo. Atraía a las clases medias, a los estudiantes, a los intelectuales, interesaba a la izquierda sin partido, llamaba la atención de los profesionales. El “programa”, compuesto de fórmulas que, en muchos casos, no hubieran soportado la menor confrontación con la realidad, seducía a muchos argentinos que estaban hartos del insoportable simplismo de la oratoria de Perón, hartos de la reiteración de la obsecuencia idolátrica en loor del Libertador de la Nación y de la Jefa Espiritual, hartos de la chatura, la chabacanería y la venalidad de la propaganda oficialista. Frente a este panorama, eran muchos los que iban optando por la atractiva lógica expuesta por Frondizi. La personalidad del presidente de la UCR aparecía como un espécimen nuevo en el teatro de la política argentina: un
estudioso, un hombre dotado de valentía intelectual y rigor de pensamiento, cuya sola presencia parecía refrescar y jerarquizar un ámbito que ciertamente estaba ocupado en su mayor parte por el fenómeno avasallador de Perón, pero donde había resquicios que permitían el crecimiento de una figura tan neta y definida como la de Frondizi. Además, para el radical común, Frondizi y sus equipos ofrecían aquello que ni los unionistas ni los sabattinistas habían podido lograr durante sus respectivos turnos de poder interno: eficacia. Al interminable charloteo insustancial que caracterizaba al tradicional comité partidario, Frondizi lo reemplazaba por una organización que funcionaba asombrosamente bien. En septiembre (1954) apareció Cara o Cruz, quincenario que intentaba ser una inteligente aproximación a la problemática nacional e internacional. Informes periódicos sobre la situación de la economía del país elaborados en el Comité Nacional abrían un panorama que, aun siendo parcial, proveía a los militantes de elementos de convencimiento. Las oficinas de ayuda a los presos políticos y de propaganda daban a la casa de la calle Riobamba la atmósfera de una ajetreada empresa comercial. Se organizaban reuniones, jornadas, congresos y cursos sobre diferentes temas. El presidente del Comité Nacional y sus enviados peregrinaban por el interior sin descanso, bautizando a los nuevos iniciados, prodigando su verbo, predicando el próximo Advenimiento… A pesar de esta actividad y de la alentadora receptividad que rodeaba el nuevo mensaje radical, la situación del partido no era promisoria. En la primavera de 1954, el cisma, grave y sin perspectivas de solución, gravitaba sobre dos de los distritos más importantes de la estructura partidaria, Capital Federal y Santa Fe, donde dos organizaciones paralelas reclamaban la legitimidad radical. El conflicto se proyectaba, además, sobre el futuro bloque parlamentario, donde los unionistas tendrían mayoría cuando en mayo
de 1955 se incorporaran los diputados electos en abril de 1954. Y esto sí era preocupante para Frondizi, porque ponía a la expectativa pública los trapos sucios que hasta ahora, mal que mal, se habían lavado en casa; y porque desconectaba al Comité Nacional de su portavoz más importante, como había sido y seguía siendo el puñado de legisladores nacionales. El enfrentamiento interno excedía el plano de las ambiciones personales o el mangoneo por posiciones partidarias. Sus adversarios acusaban a Frondizi de planear una inmensa traición. Explicaban: el nuevo presidente había confiscado el ideario histórico del radicalismo, sustituyéndolo por un pensamiento y un lenguaje de izquierda. Su énfasis en el fenómeno imperialista no era más que una extrapolación de escritos de Lenin; su inflexible neutralismo, expuesto cuando las Actas de Chapultepec y el Tratado de Río de Janeiro, era una forma de debilitar la lucha de las naciones occidentales contra el comunismo; la bandera de Guatemala enarbolada por el radicalismo durante la campaña electoral de abril evidenciaba su simpatía por los regímenes socialistas; su insistencia en la reforma agraria demostraba que el derecho de propiedad significaba poco para él. Sacaban a relucir antecedentes juveniles de Frondizi, como el apoyo que había dado a la España republicana, para probar que era un rojo cuyo plan de copamiento del partido venía de lejos… ¿Con qué propósito? ¿Solo por la pequeña ambición de presidir un partido opositor? ¿O con la intención de maniatarlo y entregárselo servido a Perón? Frondizi, según sus impugnadores internos, sería un Dickmann, pero más joven y eficaz. ¿No había defendido siempre la concurrencia a elecciones en cualquier condición, para legalizarlas? ¿No eran insólitas las consideraciones con que lo trataba el gobierno? Nunca había sufrido una prisión larga, nunca se lo había condenado en un proceso por desacato, la vigilancia que tenía encima se parecía más a una escolta que a un seguimiento. ¿No era sospechoso? ¿No
revelaban un secreto entendimiento entre dos hombres, Perón y Frondizi, igualmente fríos, igualmente calculadores e inescrupulosos? A esto contestaban los amigos de Frondizi que jamás la oposición al régimen imperante había sido más efectiva que ahora. La vocación golpista, la prédica negativista e insustancial de los años anteriores, basada exclusivamente en la defensa de las libertades públicas, se había reemplazado por una propuesta nacional en todos los campos, que atraía adhesiones significativas, sobre todo en la juventud. Frondizi señalaba el camino del porvenir: el sabattinismo carecía de contenidos conceptuales y los unionistas eran el resabio del conservadorismo alvearista, deseosos de retornar al país de 1943. El debate interno era interminable y sin salidas: desgarraba el tejido de la fraternidad radical, mordisqueado por agravios y sospechas recíprocas. No era promisoria la situación del radicalismo. No lo era la de ninguno de los partidos opositores pero estos, al menos, nunca soñaron en llegar al poder por la vía comicial mientras que la UCR, con su respetable caudal de adhesiones, su organización cada vez más eficiente, su programa riguroso y casi mágico, se desesperaba en la celebración de su impotencia política y revolvía su vitalidad en los estrechos límites de su propia naturaleza, haciendo más enconados sus enfrentamientos íntimos, y menos cicatrizables las heridas que sus protagonistas se entrecausaban. Pues, en suma, ¿qué esperaban los radicales? En lo inmediato, sobrevivir. Y perfeccionar sus instrumentos de persuasión y proselitismo. Luego, esperar activamente. Algunos dirigentes —tal el caso de Héctor V. Noblía, que coordinaba el Movimiento de Intransigencia y Renovación, la tendencia vertebral del partido— sostenía que el éxito llegaría después de veinte años; simplemente había que hacerse fuertes en la indigencia opositora y seguir trabajando hombre a hombre, como había hecho en su época Yrigoyen. Otros
afirmaban que el régimen, por sus características, tenía fatalmente que cometer un error grave, un error que lo llevaría al derrumbe. ¿No mostraba la experiencia histórica que los regímenes autoritarios siempre terminaban así? Evocábase a Napoleón involucrándose en el lío español, a Luis Napoleón lanzándose a la aventura mexicana, a Hitler atacando a la U.R.S.S., a Mussolini metiéndose en la guerra… Un sistema personal, ensoberbecido con el apoyo popular, crecientemente aislado de la realidad por su corte de obsecuentes. Incapaz de soportar el menor núcleo opositor, carente de autocrítica, con un conductor que día a día mostraba a la luz pública su propensión a la molicie y la sensualidad —sostenían—, tenía que errar alguna vez. De hecho. Perón muchas veces había cometido equivocaciones, pero siempre había encontrado rectificaciones adecuadas sin confesar sus cambios de rumbo. Pero ahora todo estaba más gastado, las condiciones generales del país soportaban cada vez menos los errores. Para ese momento había que estar preparado. Esta esperanza era lo que sostenía las fuerzas del radicalismo y tensaba su actividad. Con su larga nariz umbriana, Frondizi venteaba los aires políticos e infundía empeños a sus correligionarios: la historia siempre brinda enseñanzas dignas de utilizarse —decía— y la sabiduría política consiste en detectarlas y saberlas aprovechar…
Se ha dicho líneas arriba que en el invierno de 1954 el panorama no era promisorio para ningún partido opositor. Sin embargo, una nueva fuerza cívica llena de vitalidad y optimismo había aparecido en esos meses, como una novedad del abanico partidario tradicional.
Desde 1946, la opinión política se había cristalizado en un reducido número de opciones. Radicales, conservadores, socialistas, demoprogresistas y comunistas agotaban las alternativas de quienes no era peronistas. La coerción oficial sobre las manifestaciones opositoras, los escasos alicientes electorales y la indiferenciación de los intereses sectoriales mantenida por el sistema de la “comunidad organizada”, que pretendía canalizar todas las porciones importantes de la actividad nacional en una estructura única dependiente del Estado, habían congelado ese estado de cosas. Pero existían grupos que no se sentían representados por el justicialismo ni por las organizaciones corporativas paraestatales; que no deseaban vincularse a ningún partido opositor; que estaban apremiados por la urgencia de proponer un mensaje original a la opinión pública. En cierto modo, la existencia de estos grupos era la evidencia de los cambios ocurridos en el cuerpo social bajo el imperio del peronismo; y también el eco latinoamericano de exitosas experiencias llevadas a cabo en la Europa de posguerra. Los grupos políticos de inspiración católica tenían una vieja tradición en nuestro país desde la anteúltima década del siglo pasado. A veces se habían organizado partidariamente, con figuras expectables pero escaso suceso. En otros momentos prefirieron desarrollar acciones individuales dentro de los partidos actuantes, defendiendo a la familia como institución y frenando toda iniciativa que, a su criterio, tendiera a desintegrarla; o trabajando en la difusión de las enseñanzas sociales de la Iglesia; o promoviendo campañas de solidaridad con los sectores desposeídos y labores de obra social. En la década de 1930, muchos se identificaron con los nacionalistas en un común rechazo al comunismo, y con esta yunta se deslizaron a la simpatía hacia el fascismo italiano y el falangismo español; a estos no les costó gran esfuerzo contemplar entusiastamente el surgimiento de un Perón que imponía la
enseñanza religiosa, hacía de la justicia social el leit motiv de su prédica y consagraba su espada a la Virgen de Luján. Otros, en cambio, participaron en las tareas de la oposición antiperonista en 1943/46 y después vieron con creciente desapego el robustecimiento del aparato coactivo del Estado peronista, sin dejar de reconocer el avance social que animaba. El rol cumplido en la Europa de posguerra por los partidos demócratas cristianos les mostraban en los últimos años de la década de 1940 que una fuerza afín tenía en la Argentina una oportunidad interesante. Si los desastres legados por los totalitarismos habían sido sabiamente paliados en Alemania e Italia por partidos que arrebataron pacíficamente al comunismo el apoyo del electorado, si Estados Unidos había facilitado las opciones propuestas por Adenauer o De Gásperi, ¿por qué no pensar que después de la etapa peronista la ciudadanía argentina preferiría una alternativa nueva y de antecedentes tranquilizadores, en lugar de los viejos partidos desgastados en la lucha antiperonista? La idea fue tomando cuerpo. Ya desde 1946 se constituían pequeñas organizaciones en la Capital Federal y en varias provincias; grupos de estudio y reflexión y nada más. En 1947, una reunión efectuada en Montevideo probó la existencia de fuerzas de inspiración similar en Chile, Brasil y Uruguay. Hacia 1953 todo estaba maduro para dar un paso adelante, y hubo reuniones de entusiastas en Rosario y Córdoba. El grupo cordobés, con mucho el más activo, promovió un nuevo encuentro que se preparó cuidadosamente desde principios de 1954 y habría de realizarse en Santa Rosa de Calamuchita. Por razones de seguridad se resolvió a último momento cambiar el lugar de la cita, motivo por el cual algunos no pudieron llegar. Finalmente la asamblea se concretó entre el 8 y el 10 de julio (1954) en Rosario, en un salón y dos casas particulares, una de ellas la del doctor Juan T. Lewis, figura patriarcal de esos grupos. Treinta y cinco personas
debatieron los temas que les preocupaban en una semiclandestinidad que no sirvió para ocultarlos de los servicios de vigilancia, resolviendo integrar una Junta Promotora Nacional que tendría por objetivo constituir en todo el país el Partido Demócrata Cristiano. Ninguna información trascendió pero los asistentes volvieron a sus pagos portando la buena nueva con entusiasmo. Explicaban: no harían un partido antiperonista, pero su proclamada adscripción a la democracia los alejaba, de hecho, del oficialismo. No querían ser una fuerza confesional, aunque todos eran católicos practicantes y hacían de la doctrina de la iglesia la fuente principal de su pensamiento. No cargaban ninguna hostilidad para con los viejos partidos, pero su condición nueva y original los alejaba de cualquier vecindad con aquellas colectividades. Exaltaban un humanismo de raíz cristiana, pretendían superar el capitalismo valorizando la moral y la solidaridad, soñaban sustituir la institución patronal por una asociación entre capital y trabajo donde la participación reemplazara el salario: el Evangelio vivificado en pleno siglo XX… Aquí debe detenerse esta crónica, porque nada pasó en el campo de la democracia cristiana como partido en los siguientes meses: sus promotores fueron arrastrados inorgánicamente al turbulento proceso que se contará a su debido tiempo. Pero es importante saber que esa inofensiva congregación de gente mayoritariamente joven, casi todos procedentes de la alta clase media, con un leve tufo a sacristía en sus personas y un lenguaje poco comprensible para las masas, sería para Perón uno de los desencadenantes que lo llevaría a incurrir en aquello que la oposición en general y en especial los radicales estaban acechando en ese pacífico invierno de 1954: la Equivocación…
Las intuiciones del cambio
Volvemos a decirlo porque es insoslayable para evaluar lo que pasó después: en esos meses todo indicaba la perpetuación del régimen justicialista. No solo por la solidez de sus líneas maestras sino también porque había restablecido, por su propia dinámica, situaciones que en su momento constituyeron sorprendentes excepciones a su rigidez; por ejemplo, la cuota habitual de presos políticos. A principios de 1954, los efectos de la ley de amnistía habían vaciado casi las cárceles, como ya se ha dicho. Pero en octubre del mismo año las cosas habían vuelto a la normalidad… El informe de la Comisión de Ayuda a los Presos Políticos, dependiente del Comité Nacional de la UCR, señalaba la permanencia de unos 700 detenidos en diversos establecimientos. Entre ellos se encontraban, desde luego, los montecristos del peronismo, quiero decir Reyes y sus dos compañeros laboristas de infortunios, que estaban en prisión desde 1948 después de haber agotado los más estirados plazos de sus condenas. Había, además casi treinta militares, una docena de estudiantes peruanos y 36 exiliados guatemaltecos, 200 comunistas detenidos cuando la huelga metalúrgica de mayo/junio y casi 300 estudiantes de ingeniería. Pasada la ventolina de la amnistía todo volvía a ser como antes, y el régimen justicialista readquiría una de sus más inmutables características: su vocación represiva. Pero la solidez del sistema se expresaba también, en aquellos meses, a través de un fenómeno que suele darse en los regímenes autoritarios cuando se prolongan en el tiempo: el lento acomodamiento de elementos que van lubricando los mecanismos más ásperos, que aprovechan para llenar los resquicios más anchos y equilibrar las fuerzas más conflictivas: una suerte de legalización de la arbitrariedad, una institucionalización sui generis de las situaciones de hecho. O, para apelar a una socorrida figura, esa tendencia que lleva a las aguas a reocupar su nivel después de la tormenta que las agitó
o de la sequía que las borró de la superficie. Un buen ejemplo de ello era lo que estaba ocurriendo, desde meses atrás, en el ámbito de las revistas periódicas y el campo cultural. El imperio que regía Apold, con su indescriptible mediocridad, ya no imponía su unanimidad al público. Desde fines de 1953 aparecían unas pocas expresiones que, dentro de la descontada y ritual adhesión al sistema vigente, significaban una cierta apertura ideológica y, sobre todo, el reconocimiento de que los lectores argentinos merecían algo mejor que los pesados contenidos de las revistas de la “cadena”. Ni Esto Es ni De Frente eran esos semanarios que hacen época. Pero en comparación con el panorama que presentaba ALEA abrían ventanas hacia temáticas que hasta entonces eran tabúes, y ofrecían formas periodísticas más ágiles. Esto Es apareció en diciembre de 1953 soplada por los vientitos frescos de la amnistía. La dirigían los hermanos Tulio y Bruno Jacovella, nacionalistas católicos, pero esta inspiración aparecía solo de manera muy indirecta en sus páginas. Tenía formato grande y su contenido pellizcaba con buen ritmo distintos aspectos del quehacer del país. Se caracterizó por presentar en sus tapas las fotografías de algunos líderes opositores, sobre todo cuando la campaña electoral de abril de 1954 justificaba otorgarles cierto espacio. Así, las efigies de Frondizi, Palacios, Luciano Molinas, De Miguel y otros dirigentes lucieron por algunas semanas en los quioscos, como una impactante novedad. La revista de los Jacovella dio muestras de buenos reflejos profesionales en algunas oportunidades, como cuando envió al periodista Mariano Montemayor a entrevistar al nuevo hombre fuerte del Paraguay, general Stroessner, al producirse la revolución que lo llevó al poder. Gambeteando los sucesos que se desencadenaron desde noviembre de 1954, Esto Es sobrevivió a la caída de Perón y duró un par de años más.
En cuanto a De Frente, era en sí una novedad porque de algún modo significaba una voz independiente dentro del peronismo. Apareció en febrero de 1954, dirigida por John William Cooke, aunque su nombre no aparecía en la publicación. No era Cooke, desde luego, el revolucionario radicalizado de la década de 1960; más bien podría señalarse su posición en 1954 como la de un peronista nacionalista con salpicaduras forjistas, bastante alejado de la conducción del movimiento. De Frente tenía el formato universalmente impuesto por Time. Proveía mucha información latinoamericana y se autocalificaba como “un testigo insobornable de la realidad mundial”; en aquellos años, el adjetivo “insobornable” era obligado en la oratoria y la prosa políticas… Flotaba en sus páginas un perceptible tono antiyanqui. Se metió con temas como la usura, la vivienda, los loteos tramposos, el costo de la atención médica. No pasaba los límites de la crítica tolerada, pero el solo hecho de tocar estos teclados rompía la visión panglossiana y satisfecha con que las revistas de Apold proveían al público semana tras semana. Y aun tuvo la audacia, en agosto de 1954, de publicar notas sobre los marginados del peronismo: Gay, Hernández, Espejo, Cámpora, Mercante, Guardo, Vicente L. Saadi y hasta Cipriano Reyes, nombres prohibidos en la prensa oficial. También presentó algunas tapas provocativas, pues Lisandro de la Torre, Hipólito Yrigoyen o Palacios no eran motivos habituales de la iconografía del régimen… Una diagramación ágil, colaboradores que después tuvieron relevancia en las letras argentinas como David Viñas o Syria Poletti y hasta las primeras travesuras de Landrú, agregaban interés a sus páginas. Es posible que la posición de diputado que detentaba Cooke o su fama de muchacho rebelde, cubrieran las heterodoxias de su revista. O puede ser que, para refrescar la cargada atmósfera del mundo periodístico oficial, se jugara hasta ver hasta dónde llegaban las alambradas impuestas por Apold; el caso es que De Frente demostró que Perón podía disponer de
apoyos periodísticos forjados con más inteligencia, independencia y capacidad profesional que la habitual. De Frente y Esto Es eran, indudablemente, aperturas. Lo era también, aunque parezca extraña la mención, la revista Más Allá de la Ciencia y la Fantasía que la Editorial Abril lanzó desde junio de 1953. Era una publicación mensual novedosa, que empujaba hacia los juegos de la imaginación y rompía con los convencionalismos establecidos, prefigurando las maravillas técnicas que la humanidad admiraría en la década siguiente. En las páginas de Más Allá los lectores de nuestro país y de América Latina descubrieron a Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, Arthur Clarke y hasta Werner von Braun, que escribió varias notas de divulgación científica. El grueso del material venía de Estados Unidos, donde la ciencia ficción ya era un género respetable. Más Allá duró hasta junio de 1957: aunque tributó las habituales zalemas al régimen justicialista en los aniversarios del calendario oficial, nada tuvo que ver con la política. Sin embargo, su éxito demostró que el público estaba ansioso por conocer géneros nuevos e incitaba a creaciones ilimitadas, abría novedosas líneas de pensamiento. En la chatura del mundo periodístico de Apold, era todo un adelanto. Pero el signo más elocuente de que algo estaba pasando y, lo que es más importante, había gente segura de que algo iba a pasar, fue la aparición de la revista Imago Mundi en septiembre de 1953. Imago Mundi se definía como una revista de historia de la cultura y fue, sin duda, lo mejor que se hizo en nuestro país en esta disciplina. La dirigía José Luis Romero y contaba con el apoyo económico de un industrial del calzado que avaló los inevitables déficit de una publicación de esta envergadura en sus primeros pasos. Contaba con un consejo de redacción donde figuraban los intelectuales más importantes del medio, todos ellos alejados de la universidad desde 1946: José Babini, Vicente Fatone, Roberto
Giusti, Francisco Romero, León Dujovne, Ernesto Epstein, Juan Mantovani, Alfredo Orgaz, Alberto Salas, entre otros. La nómina de colaboradores, argentinos y extranjeros, da cuenta aun hoy del exitoso esfuerzo de Romero por reunir en ese “territorio de coincidencias” —como calificó a la revista en su número inicial— a las opiniones más importantes de todas las disciplinas allí reunidas: algunos recién empezaban su carrera, otros estaban en su plenitud personal y profesional. Los doce números trimestrales publicados hasta fines de 1956 fueron en su conjunto una ventana hacia la universalidad, que contrastaba con la dimensión lugareña de publicaciones similares de la época. Pero lo significativo de Imago Mundi no estaba en su contenido, siendo de excelencia, sino en el propósito que animó su fundación. Romero lo reveló muchos años después: la revista se concibió como una “Shadow University” —son sus palabras—, una universidad que se preparaba en la sombra para reemplazar a la oficial a su debido tiempo. Además, fue “el nucleamiento de la generación de profesores que habían salido de la Universidad… y las nuevas camadas de graduados que tendrían en esa época entre 25 y 30 años de edad”. En suma, sus creadores miraban a Imago Mundi como “la universidad de relevo, la universidad que estaba esperando la caída del régimen para reconstituirse”, y también la promotora de la continuidad de dos generaciones de graduados, los mismos que después de 1955 pondrían en marcha la más brillante etapa de la universidad argentina. La aparición del primer número de Imago Mundi ocurrió, como se ha dicho, en septiembre de 1953, y la iniciativa se venía conversando de meses atrás: esto indica que el grupo iniciador percibía una sensación de vísperas, de inminencias, bajo la cubierta de sólido inmovilismo que transmitía el sistema imperante. Idéntica percepción transmitía una revista que redactaba un grupo de gente joven, dedicada a las letras.
Contorno salió al ruedo en noviembre de 1953 y alcanzó a publicar cinco números durante el gobierno de Perón. Mucho se ha hablado y escrito sobre la influencia de Contorno en la literatura y la crítica de nuestro país; menor interés ha despertado su trascendencia política. Integraban su grupo redactor los hermanos Ismael y David Viñas, Noé Jitrik, Ramón Alcalde, Regina “Perla” Gibaja, Adelaida Gigli, Oscar Masotta, León Rozitchner y Juan José Sebreli. Los cinco primeros simpatizaban, cuando apareció la revista, con Frondizi; algunos militaron a su lado, y posteriormente Viñas (I.), Jitrik y Alcalde ocuparían cargos importantes en la primera etapa del gobierno desarrollista. Sin embargo, los números publicados entre noviembre de 1953 y septiembre de 1955 no formulan alusiones importantes a la realidad política contemporánea. No porque tuvieran temor a persecuciones ni porque lo vedara la censura: el aparato represivo del régimen no se metía con inofensivas hojas como Contorno, que era descendiente de Verbum, Centro y Las Ciento y Una, órganos que florecieron a la vera de la Facultad de Filosofía y Letras sin tropezar con inconvenientes, como hemos contado en anteriores volúmenes de esta obra. Este silencio es lo más significativo de la revista desde una óptica política. Sus materiales anunciaban con exageración juvenil (ninguno de los redactores pasaba de los 30 años) la abolición de los próceres vigentes en el reino de las letras, recuperaban figuras olvidadas o marginadas, arrasaban los métodos críticos usuales con propuestas de nuevas metodologías, idolatraban el rigor del “compromiso” de Sartre. Pero esta vocación parricida en el terreno literario no se traducía en una posición idéntica de cara al régimen que regía el país. ¿Por qué? Simplemente porque no le daban importancia. Esos muchachos iconoclastas, que tendrían después, casi todos, proyecciones importantes en sus respectivos campos intelectuales, no se rebajaban a ocuparse de la cultura generada por el peronismo, la cultura
oficial. La desdeñaban: daban por sentado que no tenía entidad para justificar meterse con ella. Terminaría cuando terminara el régimen que la había concebido, lo que no podía tardar mucho. Creían más importante desnudar a los popes de La Nación o Sur: estos sí serían los enemigos a quienes habría que enfrentar y destruir cuando ese accidente, el peronismo, se derrumbara… En el campo de la creación historiográfica, ese año habían aparecido trabajos que en último análisis cargaban con la misma significación de Imago Mundi o Contorno. A mediados de 1954 salió a la luz la Historia de la Argentina que Ernesto Palacio venía escribiendo desde que concluyera su mandato de diputado. Era la primera exposición completa de la versión revisionista de la historia argentina. Exaltaba los antecedentes hispanos, valorizaba los aportes criollos en la formación de la Nación, defendía la personalidad de los caudillos y enfatizaba la importancia del sentido católico de nuestro pueblo. No se advertían en el texto rastros del inicial peronismo del autor. En cambio, si bien se analizaba, la obra era todo un programa: el de un pensamiento nacionalista que nunca hasta entonces había logrado articularse. Las páginas de Palacio planteaban implícitamente la necesidad de construir una sociedad jerárquica, no igualitaria; sustentada en un principio de autoridad, no en mecanismos democráticos; regida por un jefe a quien el pueblo amara pero no eligiera, surgido de los rangos de la aristocracia criolla, no de la oscuridad de una presumida bastardía; una sociedad vertebrada profundamente por el sentimiento religioso y la orgullosa conciencia de una identidad que nada debía a las chusmas arribadas en indiscriminadas inmigraciones, ni a la decadente civilización europea… Bellamente escrita, la Historia de la Argentina detenía prudentemente su relato en 1938 porque este año —se explicaba en el prólogo— había sido el
anterior a la guerra mundial y marcaba la divisoria de los tiempos modernos. La verdad que puede sospecharse bajo este arbitrario hito cronológico es que Perón no se ajustaba al perfil del conductor ideado por la nostalgia rosista de Palacio ni la sociedad estructurada por el peronismo se parecía a la civitas esbozada en su libro. Otra obra animada de parecida intención aunque muy diferente en sus bases ideológicas fue una biografía de Hipólito Yrigoyen publicada, también, a mediados de 1954, a cuyo autor no debo nombrar. Obviamente, tampoco juzgaré este libro. Pero puede decirse que latía en la crónica el propósito de describir la trayectoria de un agente de transformación histórica que, mientras estuvo en el llano, hizo de la ética un valor fundamental de la política y, una vez en el gobierno, no cayó en la tentación de coaccionar o reprimir: para decirlo de una vez, un Yrigoyen que era la contracara de Perón. Es decir, otra propuesta política.
Esto Es y De Frente eran órganos periodísticos que lograron crearse un espacio propio, independientemente del aparato oficial, un triunfo que hubiera sido impensable, por ejemplo, en 1948, cuando fue clausurada la precursora de ambas publicaciones, la revista Qué sucedió en 7 Días. Por su parte, Imago Mundi y Contorno eran campos de adiestramiento de equipos que aspiraban a reemplazar a los que estaban al servicio del oficialismo en los campos universitario y de la cultura en general. Los promotores de estas exitosas iniciativas sospechaban que el régimen estaba aflojando su antiguo rigor, y aprovecharon la coyuntura. No era una deliberada liberalización lo que permitía estas expresiones, cuyos matices iban desde el apoyo crítico al régimen hasta la vigilia en espera de su derrumbe. Era un cansancio, una
fatiga institucional del sistema, lo que toleraba la existencia de estas anomalías: el ablandamiento de resortes demasiado usados contra la obstinación de fuerzas que probaban, una y otra vez, su elasticidad. Dos de los libros aparecidos ese año (tres, si se computa Petróleo y política, por Arturo Frondizi, que salió a la calle a fines de diciembre) proponían, a través de análisis históricos, planes para el país que, no importa si eran o no realizables, prescindían de la realidad peronista como si se tratara de una circunstancia pasajera y desdeñable. Si a esto se agrega la actitud de tensa expectativa de grupos políticos como el que presidía Frondizi o el flamante demócrata cristiano, se concluye que hacia la primavera de 1954 el sistema de la “comunidad organizada” transmitía impresiones muy diferentes: Perón podía reiterar que ya no había problemas que enfrentar, que todo estaba resuelto; Pinedo podía admitir — como lo hiciera a principios del año anterior— que “el gobierno ha triunfado en toda la línea”. Pero ocurre a veces que los trabajadores de la cultura, ensayistas, filósofos, historiadores y hasta periodistas —esos proletarios del trabajo intelectual— aciertan a perspicacias políticas que los políticos profesionales no consiguen. Estos esperaban, contra toda esperanza razonable, la caída del régimen peronista. Aquellos, en cambio, captaban con admirable seguridad un oscuro mensaje que les hacia estimulantes guiños, los incitaba a resistir un poco más, les garantizaba que faltaba poco. Sus intuiciones no tenían fundamentos más sólidos que las de los dirigentes partidarios; pero su manejo de las disciplinas humanas les facilitaba la interpretación de los signos misteriosos del tiempo contemporáneo. Escrutaban y develaban las imperceptibles cifras que delatan el rumbo de los movimientos de la sensibilidad colectiva, el hartazgo que enfría a las masas de sus fervores anteriores. En los limitados ámbitos que habían logrado construir para prepararse a la consecución de sus futuros destinos,
eran estos los que escuchaban, más allá del bramido de los altavoces oficiales, los crujidos de la inestable pero todavía imponente fachada del régimen justicialista.
“Intensamente satisfecho por sus aplausos…” En el invierno de 1954 fue como si todo se remansara y ad quiriera un tono puramente administrativo. La perfección alcanzada por el régimen justicialista trascendía en una sensación de feliz inmovilidad. Casi todas las semanas se difundía algún anuncio promisorio en el terreno económico: la empresa Borgward fabricaría motores Diesel, se producirían tractores en cuatro fábricas, Kaiser concretaba su contrato con IAME. A fines de julio se realizó un censo nacional de industria, comercio y minería. A principios de agosto se convirtió en ley la expropiación de los bienes de la sucesión de Otto Bemberg, con lo que pasó a propiedad del Estado su fábrica de elaboración de cerveza en Quilmes. El Poder Ejecutivo autorizó en septiembre aumentos en los precios del pan y la carne, sin temor a que estos incrementos incidieran en el costo de la vida. No pasaba semana sin que llegaran visitantes norteamericanos importantes: militares, banqueros, científicos, ganaderos, becarios, hombres de negocios. Aunque en materia de visitas la más resonante de ese año fue la de la actriz italiana Gina Lollobrigida, que a fines de noviembre derramó su encanto en todas partes y recorrió las instalaciones de la UES en la quinta de Olivos, escoltada por el presidente. A mediados de julio se había promulgado la nueva ley de ministerios, sobre la base de un proyecto del Poder Ejecutivo. En adelante habría cuatro secretarías asesoras del presidente: la de Asuntos Políticos, a cargo de
Teissaire sin perjuicio de su función vicepresidencial; la de Asuntos Económicos cuyo titular sería Gómes Morales; la de Defensa Nacional en la persona del general Sosa Molina, y la de Asuntos Técnicos que regiría Mendé. Se creaban dieciocho ministerios; el de Justicia desaparecía, pasando a depender como secretaría del Ministerio del Interior. Se designó titular del Ministerio de Industria a Orlando Santos, y de Comercio a Antonio Cafiero. El cambio más importante afectó a Carrillo, que renunció al Ministerio de Salud Pública y desapareció de la escena política y, poco más tarde, del país. Fue reemplazado por un desconocido, Raúl Bevacqua. Era la última secuencia de una vieja batalla entre Teissaire y Carrillo, de la que había salido perdidoso el santiagueño: ahora el vicepresidente ejercía la influencia mayor en los círculos oficiales, con su papel constitucional de eventual reemplazante de Perón, al que acumulaba la Secretaría de Asuntos Políticos de la Presidencia —abandonada por Subiza, que asumiría en mayo del año siguiente su senaturía— y la titularidad del Consejo Superior del Partido Peronista. A mayor abundamiento, contaba Teissaire con el apoyo de Méndez San Martín y Bevacqua, lo que le permitía ejercer una incontrastable hegemonía en las vastas áreas a cargo de estos ministros. Pero más allá de la funcionalidad del nuevo aparato gubernativo, los relevos mostraban una acentuación de lo que era una invariable tendencia de Perón: la búsqueda de elencos cada vez menos creativos, más atenidos a su persona, sin criterios independientes. Antes de 1952 habían caído Bramuglia y Mercante; ahora, con la eliminación de Carrillo se iba uno de sus colaboradores más talentosos y que podía ofrecer la mayor suma de realizaciones en el gobierno justicialista. En aquella época, Arturo Jauretche solía explicar esa tendencia con lo que llamaba “la teoría de la fatiga presidencial”: todo presidente, afirmaba, se va cansando de discutir con sus colaboradores. Ministros con fuerte personalidad, con criterios propios,
terminan por cansar y entonces se va buscando al que siempre dice que sí, al que no opone objeciones ni precisa persuasiones. Esto es lo que habría ocurrido con Perón, según Jauretche. De todas maneras, los déficit de un pensamiento original en el seno del gabinete no parecían preocupar a nadie. Mucho menos a los peronistas. ¡Perón bastaba para todo! La noción de la “lealtad” como valor supremo para evaluar a la gente que rodeaba al presidente cubría todas las deficiencias. Además, la solidez del sistema parecía contrapesar positivamente cualquier falla. Era una solidez que se apoyaba en hechos concretos, como los resultados de las elecciones de abril o las inversiones extranjeras que se anunciaban a cada momento. Y al presidente se lo veía como siempre, vital, extravertido. Ese invierno Perón vivió algunos momentos de euforia. Uno de ellos fue en agosto, cuando viajó por segunda vez a Asunción para entregar al gobierno paraguayo los trofeos que retenía nuestro país desde la guerra de la Triple Alianza. Una anécdota al pasar: el joven oficial que fue al Museo de Luján a recoger los objetos que Perón debía portar al Paraguay no aguantó que se devolvieran todos; cuando se estaba cargando el camión, apartó con el pie una bolsa, le hizo un guiño de complicidad al director del museo, el ilustre Enrique Udaondo, y se fue. A esa indisciplina en el cumplimiento de la orden se debe que en el Museo de Luján se exhiban algunas prendas que deberían estar en tierra guaraní… En las pocas horas que estuvo en la capital paraguaya Perón fue aclamado con delirio, y el general Stroessner, que ese día asumió por primera vez la presidencia de su país, tuvo con su colega argentino excepcionales atenciones. Otros gratos momentos gozó Perón en aquellos meses: los triunfos de Fangio, consagrado en Suiza como campeón mundial de automovilismo, o su cumpleaños, cuando Silvio Tricherri le obsequió un Alfa Romeo y Jorge
Antonio, por su parte, le ofrendó un Mercedes Benz sport… Y también la entrevista con Henry Holland, subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, a mediados de septiembre. Ya hemos relatado las garantías que Perón dio a Holland sobre la liquidación física de los 50.000 comunistas existentes en el país, según su apreciación, si llegaba el caso de una guerra. A continuación de esta apocalíptica afirmación, el presidente asestó al yanqui una larga perorata sobre el justicialismo, su acción de gobierno y la trascendencia del 2º Plan Quinquenal; le aseguró que las pautas generales hacia el logro de un desarrollo sostenido estaban garantizadas para los próximos veinticinco años en cinco planes quinquenales sucesivos, cuyos detalles serían preparados en el próximo período presidencial. No era el milenio que Hitler había previsto para el régimen nacional-socialista, pero un cuarto de siglo de duración justicialista, como expectativa, no estaba nada mal… Formuló Perón en seguida una entusiasta apología de la iniciativa privada y le citó varios casos de empresas del Estado que había vendido a particulares, asegurándole que proseguiría el estímulo a las inversiones extranjeras, que no serían sometidas a ninguna discriminación. Habló largamente del comunismo local. Estaba dirigido —confidenció a Holland— por el Partido Comunista de Francia, que le impartía directivas a través del brasileño Luis Carlos Prestes. Por su parte, él tenía confinados en el sur del país a 800 comunistas; el embajador soviético había intercedido por ellos, y él, Perón, ofreció enviarlos a la U.R.S.S. si Moscú estaba de acuerdo. Le aseguró que los asilados guatemaltecos estaban bien vigilados. Sugirió que la lucha común contra el comunismo se hiciera mediante conferencias secretas, con la participación de funcionarios seleccionados; los planes públicos para combatir al comunismo tenían, a su juicio, escasos beneficios. Ofrecía todo su apoyo para el éxito de esas conferencias secretas pues,
enfatizó, era esencial la selección de representantes. Habló mal del Uruguay, cuya completa libertad de prensa restaba fuerzas a su gobierno para combatir al comunismo local; se manifestó preocupado por el deterioro de la situación de Chile, y en cuanto a Bolivia, aunque expresó su confianza en el ardiente anticomunismo de Paz Estenssoro, señaló que la gran pobreza de los indios los convertía en sujetos susceptibles de ser arrastrados por la propaganda comunista. Hablaron de la reciente conferencia económica de Río de Janeiro. Dijo Holland que allí se había expuesto el objetivo fundamental de Washington en América Latina, que consistía en contribuir a elevar el nivel de vida de sus pueblos: le aseguró que el gobierno de Estados Unidos haría la parte que le correspondía en el campo del comercio, las finanzas públicas y la ayuda técnica. Perón, a su vez, previno sobre los peligros de los empréstitos exteriores, que suelen evaporarse en los bolsillos de los funcionarlos estatales… A su juicio debían incentivarse los préstamos a las empresas privadas, tanto locales como de capital extranjero. Dijo que todos los gobiernos latinoamericanos, incluido el argentino, eran ineficaces constructores y administradores: en cambio, los préstamos a empresas privadas asegurarían una utilización más eficaz del dinero. Miel sobre hojuelas: el subsecretario de Estado y el presidente argentino hablaban el mismo idioma… En la confianza de la charla y sobre las afinidades que revelaba, Perón se permitió otro consejo: había que tener cuidado con los errores de la propaganda norteamericana para no lastimar el nacionalismo prevaleciente en todo el continente y, sobre todo, en la Argentina. Señaló que el pueblo argentino era muy sensible respecto de la Antártida: cualquier falta de tacto para tratar el tema podía aparejar considerable resentimiento. Las diferencias que pudieran existir entre los dos países en relación con el continente blanco, deberían tratarse en
discusiones privadas. Insistió en que la Antártida carecía de valor militar para los norteamericanos. Y a continuación hizo una sorprendente declaración, que Holland transmitió puntualmente al Departamento de Estado: —Estoy dispuesto a garantizarles todas las bases en la región austral de la Argentina que los norteamericanos puedan necesitar. Y redondeó el ofrecimiento: —Si ustedes tienen asegurados puertos y bases militares en el sur del territorio argentino, las desiertas regiones de la Antártida carecerán de significación militar. Después reiteró sus conocidas aserciones sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial. En ese caso, cooperaría con Estados Unidos, pues “si Rusia llegara a triunfar, yo y mis generales seríamos los primeros en ser fusilados…”. —Fue abrumadoramente cordial durante toda la entrevista —contaba Holland en su informe a Foster Dulles—. Después de terminada, me acompañó en un paseo por los jardines e instalaciones de Olivos. Visitamos el gimnasio, el hospital, el gran comedor, los edificios administrativos y los campos deportivos. Durante el paseo se detuvo para hablar con centenares de chicas de colegio, que desarrollaban diversas actividades en el lugar. Se lo vio intensamente satisfecho por sus aplausos. Y para mí fue muy grato verlo en semejante contexto…
1954: EL CONFLICTO
El 19 de septiembre de 1954 fue para Córdoba una jornada muy especial. Se festejaba el Día del Estudiante, pero esta vez la celebración desbordó sus dimensiones habituales: más de 200 carrozas alegóricas desfilaron por el centro de la ciudad, aplaudidas por casi 400.000 personas. Toda la tarde y hasta muy entrada la noche siguió un público entusiasta el paso de esta gigantesca manifestación. Era algo nunca visto. No solamente por su magnitud sino por esta particularidad: no había sido organizada por el gobierno ni por entidad oficialista alguna, sino por el Movimiento Católico de Juventudes. Se trataba de una iniciativa lanzada por el arzobispo de Córdoba, monseñor Fermín Lafitte, con el propósito de neutralizar las actividades de la UES, que desde el año anterior estaba realizando un activo proselitismo en los colegios.
Perón y la Iglesia —Yo estaba de párroco en Villa María —recuerda hoy Quinto Carnelutti — y para contrarrestar la acción de la UES allí organizamos con Enrique Angelelli, años después obispo de La Rioja, algunos grupos juveniles para
hacer actividades deportivas y culturales. Don Fermín estaba preocupado por la acción de la UES en Córdoba, y entonces el doctor Pedro J. Frías le sugirió que nos llamara para repetir en la ciudad la experiencia que veníamos haciendo. Fundamos el Movimiento Católico de Juventudes y se nos ocurrió entonces realizar una demostración el Día del Estudiante. Me acordé de esos espectáculos de “gigantes y cabezudos” de nuestra infancia, y nos largamos a invitar a todos los colegios privados y también a los del Estado para un desfile de carrozas. La receptividad a esta iniciativa fue muy grande, y el desfile, un éxito total. Preocupaba a los círculos católicos cordobeses la actividad de la UES, no en el plano político sino en el terreno moral. —Nos parecía que era corruptor —dice Carnelutti—. No me refiero a la corrupción sexual. Circulaban, desde luego, muchos rumores: se hablaba de los regalos que se les hacían a algunas chicas a cambio de ciertos favores, se aludía a supuestas orgías en la Quinta de Olivos… Pero esto, para nosotros, no era lo más importante, aun si fuera cierto. Lo que nos preocupaba eran los métodos con que se pretendía atraer a la juventud. No se le presentaban ideales ni se le proponían misiones: se los seducía con halagos y sobornos. Compraban a esos chicos y esas chicas en una carrera de oportunismo que ablandaba el espíritu juvenil. Y esto nos exasperaba; como católicos, no podíamos permitirlo… Días antes del desfile se había pedido al intendente de Córdoba, Martín Federico, el permiso correspondiente. El funcionario lo concedió con la garantía, por parte de los organizadores, de que nada trascendería los límites de un festejo de estudiantina. Parece que Borlenghi indicó desde Buenos Aires que debía prohibirse la caravana, pero Federico, que tenía peso político propio, anunció que renunciaría antes de dejar sin efecto el permiso. Realizóse, pues, el paseo de las carrozas: ninguna de las alegorías armadas
sobre los vehículos contenía alusiones políticas y eran, más bien, motivos religiosos o de la vida cotidiana. Pero la demostración era un desafío en sí misma. Que una organización confesional notoriamente adversa a la UES lograra semejante movilización constituía todo un enfrentamiento con el régimen, aunque sus organizadores no lo desearan. Y aquí termina la crónica de lo ocurrido en la Docta el Día del Estudiante de 1954. Aparentemente, un hecho banal. Sin embargo, fueron esta celebración y la fundación del Partido Demócrata Cristiano en Rosario dos meses antes los dos sucesos que llevaron a Perón a declarar la guerra contra la Iglesia. Que hayan aparecido a los ojos del presidente como provocaciones, expresa la obnubilación de una óptica política que miraba la realidad a través de la concepción de la “comunidad organizada” y de la “doctrina nacional”. Dos sucesos sin mayor relevancia, comunes en cualquier sociedad democrática, se agigantaron y adquirieron una imagen tan amenazadora en los espejos deformantes del régimen que decidieron a Perón a provocar la crisis de una situación que podía haber quedado en los términos de una lucha sorda y discreta, una silenciosa pulseada en ciertas zonas de interés común. Es claro que los hechos determinantes de la ruptura traducían un pronunciado cambio de la Iglesia y de los sectores católicos en relación con el sistema peronista. El apoyo que en 1945/46 había recibido Perón de la clerecía menor y de algunos prelados, de creyentes a quienes seducía la noción de soldado cristiano que transmitía el joven coronel, de la grey católica que había recibido con gratitud la ley de enseñanza religiosa, había adelgazado considerablemente. Se enfriaba la adhesión inicial, aunque el presidente cuidara sus relaciones con el clero e hiciera ocasionales manifestaciones de fe. Los motivos de este callado giro eran más o menos los mismos que constituían los agravios de la oposición: el autoritarismo y
arbitrariedad del régimen, las imposiciones de la “doctrina nacional” en la educación, la asfixia de las libertades públicas, la presumida corrupción de los círculos gobernantes. Pero los católicos rumiaban, además, algunos agravantes específicos. Habían advertido que Perón era escasamente confiable. Su excesivo e incontrolado poder posibilitaba un apoyo como el que hasta entonces había recibido la Iglesia, pero también hacía temer que un capricho, un malentendido, una influencia interesada podía trocarlo en hostilidad de un día para otro con idéntica facilidad. Respaldarse en Perón era apoyarse en un tigre que tanto podía jugar mansamente como destrozar a cualquiera… Nunca había dado un gobierno argentino tantas cosas a la Iglesia como el de Perón. Muchas veces el líder justicialista comparó su doctrina con la de Cristo y se manifestó un continuador de su prédica. En lo material, mencionemos solo un aspecto de las dádivas que había brindado a la jerarquía eclesiástica: a través de la Dirección de Enseñanza Religiosa del Ministerio de Educación los obispos disponían de un feudo propio que les permitía dispensar centenares de empleos en todo el país, algo que haría la felicidad de cualquier político… Sin embargo, hacia 1952, muchos sacerdotes y seglares empezaron a preguntarse si no era llegado el momento de separar un poco estos intereses: acaso el motivo fue, paradójicamente, el culto mortuorio tributado a Evita, que alcanzaba niveles idolátricos. Paradójicamente, decimos, porque fue precisamente Evita la que impidió en 1950 un grave incidente entre Perón y la Iglesia. Hemos contado este episodio en el anterior volumen de esta obra y no lo repetiremos. Al igual que su marido, Evita no tenía preocupaciones religiosas: alguna devoción especial por este o aquel habitante del santoral, y nada más. Pero ella sintonizaba con naturalidad los sentimientos profundos de su pueblo, e intuía que no había que meterse en el terreno de la religión.
Ahora hacía dos años que Evita había desaparecido y en el interior del régimen peronista habían ocurrido encumbramientos que marcaban un giro inquietante para los dirigentes eclesiásticos: Teissaire, tildado de masón, Méndez San Martín, Mendé y otros. La vida irregular de algunos jerarcas, la frecuentación de la UES por parte del presidente, todo contribuía a alejar la noción inicial de que Perón era el gobernante cristiano que desde su potestad cuidaba que las masas no cayeran en el ateísmo, el materialismo o el comunismo. En el cambio de los sectores católicos influían otros ingredientes. Los sectores opositores de clase alta eran, en general, católicos practicantes. Lo eran casi todos los militares que habían participado en la revolución de Menéndez y desde 1951 pagaban sus condenas en las cárceles patagónicas así como algunos de los jóvenes comprometidos en las campañas de bombas de 1953. Y muchos socios del incendiado Jockey Club. Varios prelados prestigiosos, como monseñor De Andrea o monseñor Franceschi, no habían aprobado nunca el excesivo compromiso de la Iglesia con el régimen peronista. Había matices, desde luego, y no todos los obispos estaban en posiciones idénticas respecto del gobierno; ni todos los católicos, muchos de ellos peronistas, sentían desapego al régimen. De todas maneras, el cambio que había experimentado la masa católica no significaba que la Iglesia y los organismos que de ella dependían se encontraran en 1954 en una posición activamente hostil al gobierno. Mucho menos que conspiraran o alentaran movimientos contra el poder civil. Ellos creían sinceramente que había que dar al César lo que era del César, y a Dios lo que corresponde a Dios: pero cada vez se hacía más difícil saber las pertenencias de uno y Otro… Esto se aplica también a los responsables de los hechos que, por lo visto, decidieron a Perón a lanzar la ofensiva: aunque la mayoría de los fundadores del
Partido Demócrata Cristiano estaba vinculada a la jerarquía eclesiástica, la nueva fuerza, virtualmente desconocida y con una hueste muy escasa, se pensaba para el largo plazo y carecía de vocación militante inmediata. Del mismo modo, la demostración del Movimiento Católico de Juventudes de Córdoba no tenía el propósito de medir fuerzas con la UES sino de comprobar su capacidad de movilización. Era la uniformidad requerida por el régimen justicialista, su concepción absoluta del poder, lo que dio a aquellos actos el carácter de un enfrentamiento, una provocación. Parece increíble que dos sucesos tan baladíes hayan decidido a Perón a hacer lo que hizo. Pero es así, al menos mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, reiteramos, aunque los hechos concretos que desencadenaron el rompimiento fueron los que se señalan, el deterioro de las relaciones entre Perón y la Iglesia venía de tiempo atrás. Desconfiado por naturaleza y más aun por su profesión de político, no podía suponer Perón que el apoyo brindado por su gobierno a la Iglesia debía significarle una gratitud eterna e irreversible, ni hacerse ilusiones sobre una adhesión que en 1945/46 fue entusiasta y espontánea pero después, como se ha dicho, se fue enfriando gradualmente. Ya en 1950, el diputado Visca le había informado sobre movimientos juveniles católicos y grupos que en algunas provincias tendían a organizar un partido vinculado a la Iglesia. Desde entonces, el gobierno no dejaba de mantener una discreta vigilancia. En el “Plan Político” del “Comando General” correspondiente a junio de 1952 y rotulado, como otros documentos similares, “secreto, confidencial, personal” —que se ha publicado parcialmente en el volumen anterior de esta obra— hay un párrafo significativo. Refiriéndose a la acción de grupos políticos y subversivos, el documento dice que “últimamente han hecho su aparición grupos de tendencia clerical que provocaron desórdenes sin mayores consecuencias,
pero que no deben ser descuidados, por lo que se impone mantener sobre los mismos una estrecha y sagaz vigilancia”. En el mismo documento, en la sección que enumera las acciones a desplegar, se marca la necesidad de “una propaganda activa en el medio clerical a fin de evidenciar el espíritu ampliamente cristiano del Justicialismo y poner de manifiesto la falsa posición de algunas agrupaciones católicas”. Estas notas corresponden, repetimos, a una época tan temprana como junio de 1952, vísperas del fallecimiento de Evita. En los documentos internos del gobierno que poseemos no hay otras referencias al “medio clerical”, pero es de presumir que la “estrecha y sagaz vigilancia” debe haber continuado, y que fue a través de sus servicios de información como el presidente fue percibiendo el creciente alejamiento de la masa católica y la jerarquía eclesiástica. Quienes han analizado el conflicto de Perón con la Iglesia suelen destacar como antecedente la reunión espiritista del Luna Park en octubre de 1950, que fue favorecida por una adhesión del presidente; o las milagrerías del “pastor” Theodore Hicks en la cancha de Atlanta en mayo de 1954, que actuó con los permisos legales correspondientes. Podrían traerse a colación otras anécdotas, por ejemplo la siguiente: en el invierno de 1953, cuando Perón inició la sintonía de la pacificación, trató de que la Iglesia acompañara esa política y pidió a los cardenales Copello y Caggiano su colaboración; los prelados le entregaron, en respuesta, una carta en la que sugerían condiciones que aparecieron inaceptables al presidente, pues no solo pedían la liberación de los presos políticos sino también la reinstauración de una amplia libertad de expresión y el cese de la politización en el sistema de enseñanza. Fue uno de los grandes berrinches que se agarró Perón con los prelados… Pero si de estos episodios hay muchos, su enumeración es irrelevante porque, como tantas otras cosas del tiempo de Perón, el choque con la
Iglesia era fatal e indetenible. Dentro de la concepción del Estado que sustentaba el líder justicialista, ningún poder podía oponérsele, ningún estamento, corporación o institución podía colocarse en una posición siquiera independiente. Todo debía estar supeditado al Estado dentro de una organización de la comunidad donde cada expresión sectorial tenía su prevista colocación y su función previamente determinada, salvo los partidos políticos a quienes, por una concesión a las formalidades democráticas, se les toleraba un reducido espacio para existir. La Iglesia, pues, no podía escapar a este ordenamiento. En cierto modo lo había acatado en los primeros años del régimen, los de la fiesta, que en buena medida había sido para los católicos una fiesta… religiosa. Era cuando un sacerdote integraba el bloque de diputados peronistas; cuando la Presidencia tenía un “asesor espiritual”; cuando Evita decía (febrero 1947) que “todo aquello que en nuestras costumbres puede destacarse, es cristiano y es católico”. Eran aquellos tiempos en que el gobierno proclamaba (abril 1948) a la Virgen de Luján como “patrona de los ferrocarriles argentinos” y “Día Nacional de Acción de Gracias” (agosto 1948) a la festividad de Santa Rosa de Lima. Cuando (septiembre 1948) se dirigía el Papa “suplicándoos que el Año Santo de 1950 sea declarado Año Mariano dedicado a conmemorar el centenario de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al solio de su realeza universal”. Cuando se declaraba (octubre 1949) a María Auxiliadora “Patrona del Agro Argentino” y a San José de Calasanz (octubre 1949) “Protector de las escuelas primarias y secundarias del Estado”. Los tiempos en que Perón hacía entregar al Papa (enero 1950) el “Obolo de San Pedro” y Pío XII le agradecía “la generosa ofrenda” como “testimonio de la fe y adhesión del pueblo argentino”. O
cuando, puesto de rodillas, coronaba la imagen de la Virgen de Luján (noviembre 1953) en la Plaza de Mayo, leyendo una hermosa oración. La Iglesia agradecía estas gentilezas, bendecía estas actitudes. Pero no podía renunciar a su independencia. Si sus intereses temporales la llevaban a contemporizar y convivir con el Estado, su naturaleza de eternidad la obliga a ser olvidadiza de los dones materiales que recibe, a no casarse con ningún poder de la tierra. En los primeros años del régimen peronista, su asociación con el mismo no vulneraba su autonomía. Pero cuando la “comunidad organizada” se estructuró cada vez más ajustadamente, entonces empezaron a perfilarse discrepancias y roces, en tanto continuaba sus actividades pastorales sin importarle si cruzaban o no los propósitos del gobierno. Por su lado, Perón no entendía que una institución a la que había colmado de favores pudiera ser tan ingrata. Veía como una incalificable traición que promoviera sus propias organizaciones juveniles en vez de dejar el campo libre a la UES; o que seglares católicos crearan un partido propio en lugar de delegar en el movimiento justicialista la función política. Pero la política es a veces como un silogismo: dados A y B, la resultante obligada es C… La premisa mayor de la concepción que tenía Perón de la comunidad y de su propio poder, yuxtapuesta a la premisa menor que contenía la idea que de sí misma y su misión tenía la Iglesia, confluían necesariamente en una conclusión: el conflicto. Cuándo y cómo se produciría, esta era la única incógnita.
Los preludios del ataque En septiembre y octubre (1954) hubo algunos indicios de que podía ser inminente una ruptura, pero en las esferas opositoras estos datos no se
apreciaron debidamente: tan estrechos parecían los lazos que unían a la Iglesia con el régimen, que los vagos rumores sobre malestares en uno y otro poder no eran tomados en cuenta. Error compartido: el “National Intelligence Estimates” del Departamento de Estado, elaborado en marzo de ese mismo año, señalaba en una de sus conclusiones que “aunque subsisten algunas áreas de fricción en las relaciones entre el Estado argentino y la Iglesia, no hay indicios de que Perón contemple ninguna acción contra esta”. Puede que esto fuera así en marzo; en septiembre las tensiones no podían disimularse en los niveles dirigentes del gobierno y la jerarquía eclesiástica sobre todo después de lo ocurrido en Córdoba. El 29 de septiembre, al clausurar los congresos gremiales de la industria química y la industria molinera, el presidente hizo una alusión que parecía fuera de contexto: —La religión debe practicarse fuera de las organizaciones sindicales. Yo recuerdo que, cuando vine aquí, había sindicatos de oficios varios. Había también otros sindicatos religiosos. ¿Qué tiene que ver la religión con esto? Así como los trabajadores no se meten con la religión, esta no debe meterse con la organización sindical. Que hagan política o religión en su casa, pero no en la organización, donde somos todos iguales. A veces Perón se entregaba a esas fugas oratorias, digresiones que aparentemente no tenían nada que ver con la oportunidad o el tema que desarrollaba. Como generalmente las alocuciones que hacía a congresos o delegados sindicales no estaban escritas sino que se apoyaban en apuntes, tales paréntesis o apartamientos pronunciados en estas ocasiones deben conceptuarse como pensamientos en voz alta, expresión de preocupaciones que le rondaban en esos días y de pronto aparecían en su discurso. Un par de semanas más tarde, en el acto del 17 de octubre, habló de los enemigos del pueblo, “las fuerzas de regresión”, y los clasificó en tres
clases: los políticos, los comunistas y los emboscados. Basureó un rato a los dos primeros y luego habló de los emboscados, quienes se dividirían, a su vez, en dos categorías: —Los apolíticos, algo así como la bosta de paloma, porque no tienen ni bueno ni mal olor (…) y los otros emboscados, los disfrazados de peronistas. A estos los vamos conociendo poco a poco y eliminando de toda posibilidad… Tampoco se entendieron estas misteriosas palabras. ¿A qué “emboscados” podía referirse? ¿Quiénes era esos a los cuales se los iba conociendo poco a poco? Pareció uno de los tantos tremendismos en que solía incurrir Perón, sobre todo en presencia de las grandes multitudes que lo acompañaban en las fechas sagradas del justicialismo —aunque este 17 de octubre, a diferencia de los anteriores, no fue un “día peronista” y la tarde terminó en un violento temporal. Pocos días después, el 22 (octubre 1954) se realizó en la Casa Rosada una reunión de dieciséis obispos con el presidente, acompañado por el canciller y el ministro de Educación y en presencia del nuncio apostólico — que en realidad, nada tenía que hacer allí por tratarse de una entrevista del presidente con el episcopado argentino—. A pesar de que Perón trató de mantener la conversación en términos respetuosos y hasta cordiales, fue una reunión tensa y por momentos borrascosa. Méndez San Martín reiteró acusaciones de “interferencias” y “perturbaciones”; particularizó algunos casos, entre ellos el del padre Angelelli, cura del Pilar, en Córdoba, a quien su obispo, monseñor Lafitte, defendió con vehemencia: en algún momento Lafitte increpó a Méndez San Martín y dijo que mentía. Se habló vagamente de formar una comisión de gremialistas y otra de obispos para concretar y responder a las acusaciones: los prelados insistieron en que toda imputación debía ser acompañada por pruebas. No hubo acuerdo sobre casi nada, y los
miembros del Episcopado salieron de allí con la sensación de que se avecinaba una tormenta. El 1º de noviembre apareció una carta pastoral. Contrariamente a lo que algunos suponían, el documento colectivo del Episcopado solo hablaba del espiritismo, previniendo a los católicos de que no debían incurrir en esas prácticas. Parecía una atrasada respuesta a la reunión de la Escuela Científica Basilio en el Luna Park, cuatro años antes; tal vez era una muestra de buena voluntad de los obispos, una expresión de prudencia para no tirar la primera piedra. Pero los signos seguían apareciendo y marcaban el resquebrajamiento de la solidaridad entre el Estado y la Iglesia. El 5 de noviembre casi todos los diarios oficiales anunciaron con gran dedicación de espacio que se había descubierto un grupo de pervertidos en Rosario, y a través de perífrasis se daba a entender que estaban vinculados al cardenal Caggiano. En realidad, a uno de ellos se le había encontrado un carnet de miembro de una “Asociación Amigos del Cardenal”, que colaboraba con la obra del obispo de Rosario; Crítica publicó un gran recuadro con la fotografía del presunto pervertido al lado de la del cardenal. Fue el comienzo de una campaña anticlerical que marcó los primeros días de noviembre. El 5, por ejemplo, La Prensa hablaba de “las ligazones extrañas que se producen entre supuestos sindicalistas católicos y conocidos agitadores comunistas”. No se daban nombres ni se concretaban casos. Al día siguiente, el mismo diario publicaba un editorial con el título “Inquisición no es Cristianismo”. El órgano de la CGT se refería a la situación en Córdoba, donde el clero estaría infiltrándose en todos los resortes de la comunidad: el gobierno no sería sino un apéndice de la jerarquía eclesiástica, y en la universidad la influencia clerical era decisiva. “Las organizaciones estudiantiles que el peronismo ha librado de antiguas pesadillas, son perseguidas y molestadas por los núcleos clericales…”.
La Prensa era el órgano oficialista que interpretaba con más fidelidad las indicaciones del gobierno. Si lanzaba este ataque era porque tenía “luz verde” para hacerlo. Ahora ya se había creado una cierta expectativa en la opinión pública. Esa referencia a la situación cordobesa, ¿tenía una significación puramente local o era un tanteo, un preludio a algo que estaba por venir? El mismo día, Democracia reproducía un artículo publicado en O Globo de Río de Janeiro por Geraldo Rocha, un periodista brasileño subvencionado de años atrás por el gobierno argentino, que solía ser su portavoz en Brasil. Decía Rocha —y transcribía Democracia— que se estaba notando en la Argentina un “imperialismo de sotana” a través de la creación del Partido Demócrata Cristiano, cuyo propósito sería “congregar a la oligarquía para disputarle al peronismo la conducción de la juventud”. Daba algunos nombres y recordaba “todo lo que ha hecho Perón en beneficio de la Argentina”. Los hechos se precipitaban. El 9 de noviembre a la tarde, el secretario adjunto de la CGT habló en una reunión de secretarios generales y delegados regionales de los gremios pertenecientes a la central obrera. Di Pietro se refirió a las “interferencias en las organizaciones del pueblo”, de las cuales la más peligrosa era la infiltración clerical. Aseguró que los trabajadores, cristianos en su inmensa mayoría, no habrían de permitir que el movimiento obrero fuera debilitado por esas interferencias, que se usaban para atacar al presidente, “que es como atacar al pueblo entero”. Seguidamente se aprobó una resolución: “ninguna organización permitirá la realización de actos que sean incompatibles con la letra y el espíritu de los estatutos que rigen las organizaciones sindicales”. La imprecisa resolución significaba —como lo ha hecho notar Pablo Marsal en Perón y la Iglesia, el exterminio en los sindicatos de crucifijos, imágenes devotas, sacerdotes y todo lo que tuviera algún sentido religioso-católico”.
Las palabras de Di Pietro aparecieron en los diarios de la mañana del 10 de noviembre. Provocaron revuelo, como es natural: nadie era tan ingenuo como para suponer que Di Pietro hablaba por sí mismo. Entonces, ¿había conflicto, realmente? No hubo mucho tiempo para el comentario. Ese mismo día, Perón lanzó su bomba. Conviene subrayar que, a pesar de que los signos que hemos enunciado eran bastante claros, mucha gente del aparato oficial ignoraba totalmente que se estuviera cocinando algo. Es ilustrativo a este respecto el testimonio del ex gobernador de Catamarca, Armando Casas Nóblega. Nos relata que a principios de noviembre la Presidencia de la Nación citó a todos los gobernadores para que bajaran a Buenos Aires acompañados de sus respectivos “comandos tácticos”. Cada “comando táctico” provincial se componía del gobernador, el secretario de la CGT y el interventor e interventora del Partido Peronista en las dos ramas. Ignorante de qué se trataba, Casas Nóblega viajó para llegar a la Capital Federal un par de días antes de la reunión. Cuál no sería su sorpresa —nos cuenta hoy— cuando la interventora de la rama femenina le anoticia de que había estado con Teissaire y este la había presionado para que informara que en Catamarca el gobierno y el partido oficial tenían problemas con el clero; la mujer estaba asombrada de esa imposición, porque en su provincia no existía el menor roce entre el gobierno y la Iglesia. Con estos vagos indicios, la concurrencia que se congregó en la quinta de Olivos en la mañana del 10 de noviembre de 1954 se aprestó a escuchar algún anuncio trascendental. Estaban, además de Perón y todos sus ministros, Teissaire, legisladores, funcionarios, sindicalistas, representantes de la CGE y la CGP y también de la UES en sus ramas masculina y femenina: un plenario del régimen. La reunión se inició con el informe que cada “comando táctico” hacía sobre los problemas que en las respectivas provincias había
con la Iglesia. Uno de los tres gobernadores sobrevivientes de esa reunión nos dice que no salía de su asombro al escuchar acusaciones y cargos que, en el mejor de los casos, sabía que eran muy exagerados; hasta el gobernador de Salta, Ricardo Durand, que le había confesado antes de la reunión que no tenía ningún agravio contra la Iglesia en su provincia, se descolgó con un ataque contra el obispo de Salta, aunque aclarando que era el único sacerdote que perturbaba allí… Por su parte, cuando le llegó el turno al mandatario catamarqueño manifestó que ni el clero ni el obispo ni los seglares católicos interferían la acción de su gobierno. En un helado silencio hizo un informe en este sentido, elogiando al obispo local, un hombre prudente y discreto. Cuando terminó, los únicos que se acercaron a felicitarlo fueron el joven ministro de Comercio, Antonio Cafiero, y el subsecretario de Ejército, general José Embrioni. Luego del mediodía continuaron las exposiciones y finalmente, cayendo la tarde, Perón tomo la palabra. Había hecho algunos apuntes y tenía otros papeles a su disposición, pero indudablemente ya tenía su discurso preparado, fueran como fueran los informes que se escucharan en la jornada. La voz del presidente sería transmitida a todo el país por la cadena radial. Habló con un tono que oscilaba por momentos entre el enojo, real o fingido, y el estilo canchero y sobrador. Si lo consideramos según sus consecuencias, fue el discurso más importante de sus dos presidencias.
El ataque Perón empezó hablando de la inquietud que le habrían planteado las “organizaciones que son damnificadas”, es decir, la Confederación General Económica, la Confederación General de Profesionales, la Confederación
General de Universitarios y las organizaciones estudiantiles”, entre otras, por “ciertas acciones que desarrollan organizaciones católicas”. Pero no había que engañarse: no se trataba de una cuestión de la Iglesia o de estudiantes: se trataba de una cuestión política. Era la revolución con que la oposición soñaba desde hacía diez años, que ahora se preparaba en otros medios. Aludió a la reunión con los obispos y se extendió en consideraciones sobre la responsabilidad de los mismos. “Ellos nos dieron toda la razón — aseguró el presidente— y declararon (…) que eran los primeros en condenar a esos sacerdotes que no sabían cumplir con su deber”. A este punto dedicó varios párrafos: según Perón, los prelados se habían comprometido a tomar las sanciones que correspondían contra aquellos “que han dejado de cumplir su deber de argentinos y su deber de sacerdotes” y que por lo tanto “están fuera de la ley de la Nación y están fuera de la ley de Dios”. Perón mentía: los obispos no se habían comprometido a castigar a los sacerdotes a quienes se acusaba: se habían limitado a decir al presidente que, aportadas las pruebas de que los imputados habían incurrido en hechos o actitudes ilegales, entonces, adoptarían las sanciones pertinentes. Perón interpretaba estas palabras a su modo y pretendía que el Episcopado se había comprometido a castigarlos. A continuación dijo: —Tenemos todos los remedios en la mano. Es cuestión de que nos pongamos a aplicarlos, pensando que con esto no vamos a hacer solamente bien al orden, a la tranquilidad y a la acción del gobierno, sino a la misma Iglesia, a la que vamos a limpiar de algunos hombres que hoy están levantados contra su propia autoridad. De modo que ya no sería la propia Iglesia la que, según lo que acababa de anunciar, se haría cargo de las sanciones a los sacerdotes que se hubieran
extralimitado: sería el propio gobierno el que “limpiaría” a la Iglesia… Pero todavía vendrían las palabras que habrían de dejar estupefacta a la audiencia. Hojeando los papeles que tenía sobre la mesa, Perón empezó a nombrar a los obispos y curas que consideraba responsables de la situación. Fue un juego de “este quiero, este no quiero”, dicho con desaprensión y grosería, a veces agregando algún chiste o deslizando una amenaza: —Nosotros no necesitamos averiguar mucho; nos basta solamente con lo que se ha expuesto aquí y los nombres que se han dado y que voy a repetir para que los conozcan bien. Y empezó la enumeración: —El obispo de Santa Fe, Fasolino, y su secretario Legendecker; el obispo de Córdoba, Lafitte: el señor cura Quinto Carnelutti; un cura Andretta; un señor cura Segundo Olmos. Ese señor padre Bordagaray, asesor del Ateneo Universitario de Córdoba, que es quien dice que debe elegirse entre Cristo o Perón. (…) Creo que también en Córdoba está el cura José V. López, español, contra quien ya vamos a tomar inmediatamente las medidas del caso, y un cura Julio Treviño (…) También el cura Moreno, me apunta el señor ministro. Y seguía nombrando a los “perturbadores” en Entre Ríos (“se los recomiendo al gobernador para que los proteja un poco”), en Corrientes (“está el reverendo padre Bonamin, de Rosario, que va a dar conferencias también en contra del gobierno”). ¿En Mendoza? “En Mendoza, afortunadamente no hay nada: ¡es la tierra del sol y del buen vino!. En La Rioja está el obispo Ferreyra Reynafé, el fraile Nievas y el fraile Mots. Allí, en cambio, hay otros que están bien con nosotros”. En Salta no había nada. “En Catamarca, el obispo es peronista”; monseñor Carlos Hanlon no era peronista ni antiperonista, era un santo varón con el cual no había ningún problema, pero para Perón, si no ocurría nada con el obispo, era que
indiscutiblemente se trataba de un peronista… “En Santiago del Estero hay un curita, Short, que según parece es un avivado político”. Siguió manejando nombres, poniendo adjetivos, señalando a unos, desechando a otros. Redondeó: —Aquí hay como dieciséis mil integrantes del clero. ¿Cómo vamos a hacer una cuestión porque haya veinte o treinta que sean opositores? Es lógico que entre tantos haya algunos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que tomar medidas contra esa gente. Tiene razón la jerarquía eclesiástica cuando me dice que no es la Iglesia, sino que son algunos curas descarriados de la Iglesia. Nosotros vamos a ayudarlos para que los pongan en su lugar, y trataremos de descarriarlos para otro lado que no sea el nuestro… ¿Había terminado? No, todavía le faltaba ocuparse del Partido Demócrata Cristiano. —¡Déjenlos que formen todo lo que quieran! Si quieren formar el Partido Demócrata Cristiano o Demócrata católico a nosotros no nos importa. Ahí tienen: que vayan, que presenten su plataforma y lo inscriban, y que se presenten después a las elecciones. ¡Vamos a ver cuántos votos sacan! Por lo menos, para salir de la curiosidad… Ya estaba viendo —ironizó— quiénes se juntarían allí: los conservadores, algunos nacionalistas, hasta comunistas y algunos clericales: “vale decir, los cuatro piantavotos más grandes que tenemos en el país”… Sí, con los demócratas cristianos no hay conflicto. “A esta gente la conocemos, y ¿qué nos puede preocupar políticamente?”. Tampoco hay conflictos con los estudiantes: “son cuatro o cinco estudiantes que les hacen el juego a los políticos”. Lo que había era “la preparación de un clima para la alteración del orden público”. Eso es lo que había que evitar. Para eso, “debemos proceder con toda energía; pero absolutamente con toda energía”.
Pidió disculpas por la abrumadora jornada de trabajo, agradeció la franqueza de todos e invocó a Dios para tener “suerte, acierto, prudencia y sabiduría” para tomar las medidas que cada uno debía tomar. Con esta fórmula, bien entrada la noche, terminó Perón su discurso, que fue reproducido al día siguiente por todos los diarios en versión taquigráfica, y distribuido posteriormente por la Secretaría de Prensa en un folleto.
El discurso había sido un grave error por partida triple. Primeramente, a los ojos de todo el país Perón aparecía agrediendo a la Iglesia. Había sido tan inesperado el ataque —ya se ha visto que hasta un gobernador ignoraba su inminencia— que ante la opinión pública, peronista o no peronista, era el líder justicialista el que había tirado la primera piedra. Quedaba así la Iglesia en la posición siempre simpática de víctima, y en el juego que se entablaba no le correspondía otra actitud que defenderse, dejando la iniciativa a cargo del atacante. En segundo lugar, Perón había incurrido en una gruesa equivocación al intentar aislar a algunos prelados y sacerdotes haciéndolos destinatarios de sus acusaciones. Según su planteo, estos eran los elementos perturbadores que interferían la acción del gobierno: la Iglesia o el propio gobierno habrían de castigarlos; los otros, no, los otros miembros del Episcopado y la clerecía eran buenos, es decir, peronistas, y por consiguiente no les pasaría nada… Perón demostraba así una gran ignorancia sobre el esprit de corp de la Iglesia. Además de su cuerpo místico, la Iglesia se compone de elencos de sacerdotes escalonados en diversas jerarquías: ellos sustentan la misma fe, tienen idénticas creencias, vienen de una formación profesional parecida, se manejan con ritos, rutinas, lenguaje y hasta indumentarias comunes. Forman,
en suma, un cuerpo solidario al máximo. Pretender dividirlo es muy difícil; la historia lo ha demostrado cien veces. Pueden agrietarse, ciertamente, por intereses propios, interpretaciones disímiles de la doctrina y muchas cosas más. Pero raramente un factor exógeno ha logrado romper la apretada fábrica interna de la Iglesia. Mucho menos cuando ese factor era algo tan mezquino y menor como los agravios expuestos por Perón. Así, pues, se equivocaba el presidente si pensaba introducir una cuña en la Iglesia. Finalmente, la última significación del discurso del 10 de noviembre es la de un trágico error político. Con su agresión había conseguido, nada más ni nada menos, que inventar una oposición nueva, una oposición no política sino apoyada en una mística trascendente, una oposición que antes podía ser latente y estar en una actitud pasiva pero desde ahora se lanzaría a la lucha con todo el fervor de las convicciones religiosas. Y, además, brindaba a los partidos políticos y a la contra, en general, una formidable trinchera que no tardarían en aprovechar. Ya hemos contado reiteradas veces cómo Perón desarticuló prolijamente a la oposición partidaria y neutralizó a la que existía en el seno de las corporaciones y estamentos que controlaba mediante su inserción en la “comunidad organizada”. Ahora, la Iglesia se convertía, por autodefensa, en una enorme fuerza antagónica: se transformaba en el gran partido opositor que Perón nunca había tenido enfrente. Un partido organizado en todo el país y hasta en el último pueblo, con una estructura jerarquizada acostumbrada al cumplimiento de las órdenes impartidas desde la cúpula, con centenares de dirigentes que estaban consagrados full time a su oficio sacerdotal sin hogar que mantener ni preocupaciones que los distrajeran de su actividad: con militantes, simpatizantes y organismos paralelos. Un partido con fondos propios, con locales en cada pueblo y cada barrio de cada ciudad, apoyos internacionales… Un partido, finalmente, que
se sentía enraizado en dos mil años de permanencia y una historia de reiterados triunfos cada vez que se enfrentó a un poder temporal… Raramente Perón pudo hacerla peor… En el momento de su máximo poder había inventado un conflicto gratuito y artificial, un enfrentamiento innecesario, para echarse encima un poder temible que potenciaba, por acción de presencia, a todas las fuerzas dispersas del antiperonismo. No hay explicación racional a esta actitud. Perón mismo nunca explicó los motivos de su agresión a la Iglesia. Es como si hubiera estado totalmente obnubilado para lanzarse a esa acción suicida. No es suficiente el hecho de que algunos de la camarilla que lo rodeaba le hubieran calentado la cabeza con las supuestas “interferencias” o “perturbaciones”: ni dando por ciertas las acusaciones que se manejaron los hechos denunciados tenían entidad como para provocar semejante reacción. Es posible que Perón se sintiera íntimamente tocado por la acción de los sectores católicos contra la UES, el chiche con que se entretenía en el último año y medio; si ello fuera así demostraría que había perdido su ecuanimidad y su sentido político. No hay explicación. Lo único que puede ayudar a comprender la ruinosa decisión de Perón es, una vez más, la sobada frase de Lord Acton: el “poder absoluto” lo había “corrompido absolutamente”. Corrompido en su claridad mental, quiero decir, en el manejo y evaluación de los elementos que el gobernante debe tener en cuenta para tomar tal o cual curso de acción. El discurso del 10 de noviembre de 1954 fue el punto inaugural de una carrera de desbarros y errores irredimibles: diez meses más tarde su poder se derrumbaba.
La máquina en marcha
Hay momentos de la vida de los pueblos en que todo parece paralizarse, como si la gente hubiera quedado aturdida ante un acontecimiento inesperado. Esto fue lo que ocurrió inmediatamente después del discurso del 10 de noviembre: un gran silencio, un instante de incredulidad y asombro. No hubo en el primer momento declaraciones o manifestaciones. Tan increíbles y resonantes habían sido las palabras presidenciales que hacía falta tiempo para asumirlas en toda su dimensión y sus repercusiones. En los partidos opositores el discurso provocó una callada alegría. ¡Al fin se incorporaba otra fuerza al frente opositor! Radicales, socialistas, conservadores, ya no estaban solos… Pero tampoco en este campo hubo expresiones públicas. No es de creer que los dirigentes políticos de la época frecuentaran la lectura de Napoleón, pero sin duda siguieron en la coyuntura su célebre máxima: “Cuando el enemigo se equivoca, no hay que molestarlo”. No duró más de uno o dos días esa parálisis de la opinión, porque la máquina oficial empezó a funcionar rápidamente. Dos días después del discurso, el Poder Ejecutivo interviene por decreto el Poder Judicial de la provincia de Córdoba; titular de la intervención sería el ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Felipe S. Pérez, que de inmediato inició su cometido: docenas de funcionarios y empleados judiciales fueron cesanteados por el motivo de ser “clericales”. Tiempo después, Pérez empezó a designar sus reemplazantes, a quienes se les tomó juramento de fidelidad a Perón y a Evita… Al mismo tiempo renunciaba Armando Bustos, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y el intendente de la “Docta”, Martín Federico. También fue sobre la provincia mediterránea donde se adoptaron las primeras medidas represivas con los sacerdotes mencionados en el discurso presidencial. Quinto Carnelutti, Manuel Andretta y José López fueron detenidos y encerrados durante una semana en un
calabozo que no tenía otro mobiliario que unos grandes montones de padrones femeninos. Hoy recuerda Carnelutti que al salir en libertad, sus amigos les aseguraban que se habían hecho famosos: —Nunca ha habido en la historia el caso de tres curas que se hayan acostado sobre tantas mujeres… Pero las bromas no podían disimular la preocupación que reinaba en los círculos eclesiásticos. Después de los tres curas cordobeses —a quienes Remorino hizo venir a Buenos Aires para pedirles disculpas por la detención— llegó el turno a Eladio Bordagaray y a Segundo Olmos, además de otros eclesiásticos de Santa Fe. Y en la ciudad de Buenos Aires el párroco de Santa Rosa de Lima fue llevado por la policía después de pronunciar el sermón de la misa dominical donde aludió a la prisión de sus hermanos de Córdoba, lo que provocó gritos de repudio en algunas mujeres peronistas que asistían al oficio. En pocas semanas, la detención de sacerdotes se hizo común: más de medio centenar fue apresado en diversos lugares del país y por tiempo variado en lo que restaba del mes de noviembre y a medida que el conflicto se iba calentando. En iglesias y seminarios, en sacristías y conventos empezaba a campear un tono heroico, la certeza de que venían tiempos de tribulación: habría que afrontarlos con el coraje de los mártires… Se rumoreaba que elementos de acción se disfrazaban con hábitos sacerdotales para andar haciendo escándalos. Se reflotaban las profecías que habría formulado Don Orione durante su estada en la Argentina en la década del 30; el gran salesiano, observando la manía constructora de templos que animaba al cardenal Copello, habría comentado que el purpurado no moriría sin ver incendiados algunos de ellos. Los curas empezaban a dejar colgadas sus sotanas y manteos para evitar incidentes, trocándolos por trajes comunes. Una vibrante corriente enfervorizaba las organizaciones paraeclesiásticas como la Acción
Católica. Movimientos de solidaridad con los obispos cuestionados se generaban en sus respectivas diócesis, con documentos firmados por sus feligreses y demostraciones de afecto que, en algunos casos, desbordaban lo puramente eclesial y no eran protagonizados solamente por fieles católicos. Era otra máquina distinta a la del gobierno la que también se ponía en marcha: la Iglesia argentina, que nunca había tenido experiencia de persecuciones, ahora se aprestaba a sobrellevar un eventual martirologio. No era ese un momento especialmente brillante para la Iglesia argentina. El nivel general de los obispos era más bien chato, y la estructura eclesiástica pagaba demasiados tributos a su relación con los sectores más altos de la sociedad. Tres figuras se destacaban en el conjunto de la jerarquía: el cardenal Copello, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, un hombre con cualidades de administrador pero sin agudeza política: no era una personalidad para enfrentar conflictos, y los sucesos lo desbordaron. Buena parte de los hechos posteriores los vivió pasivamente, internado en una clínica, abrumado físicamente por la pesadilla que estaba viviendo. El otro cardenal era monseñor Antonio Caggiano, obispo de Rosario: más sagaz que su hermano en la púrpura, era autoritario y dominante pero poco firme en sus convicciones. La tercera figura era Lafitte, el arzobispo de Córdoba, que tenía talento político y podía ser flexible como un junco o rígido como una viga de acero. Lafitte había sido descubierto por Hipólito Yrigoyen cuando este envió al Perú, en 1921, una delegación encabezada por monseñor Duprat para representar a nuestro país en el centenario de la independencia peruana, decisión que en su momento escandalizó a los sectores liberales, no acostumbrados a que un prelado presidiera una embajada. En aquella oportunidad, Yrigoyen indicó que se incluyera en la delegación “a ese curita de San Nicolás”, en el futuro arzobispo de Córdoba. Movido por el fervor de los curas y seglares de su
arquidiócesis, fue Lafitte el que enfrentó con mayor decisión las hostilidades gubernativas. Avanzando un poco sobre el proceso que se desató el 10 de noviembre, hay que señalar que estas hostilidades, de las que ya se hablará, incluyeron más adelante una serie de investigaciones y controles sobre los bienes eclesiásticos, las sociedades propietarias de colegios religiosos y, en general, el movimiento de propiedades y fondos pertenecientes a organizaciones católicas o dependientes de la Curia. Era un flanco muy vulnerable, porque esas entidades se favorecían con exenciones impositivas desde siempre y porque no solían ser prolijas en las formalidades legales, dada la benevolencia de que gozaban por parte del Estado. —El cardenal Copello me encargó que me ocupara un poco de estos problemas, que conocía pero no tenía fuerzas para solucionar, pensando que algún sucesor más joven podría hacerlo. Yo me quedé pasmado cuando tuve que examinar el estado de los bienes eclesiásticos, tal era el desorden y la dejadez con que se habían tratado —nos cuenta hoy el doctor Basilio Serrano, entonces un joven dirigente de la Acción Católica. Una investigación a fondo podía afectar grandemente estos intereses. Y aunque ello no fuera lo fundamental en la función pastoral de la Iglesia, la nueva actitud de las autoridades hacía presumir que esa mala voluntad podía tener peligrosas implicancias sobre el costado material en que inevitablemente se apoya toda estructura eclesiástica. Pero todavía —mediados y fines de noviembre de 1954— no aparecían hechos concretos en el terreno oficial, aparte de las acciones sobre Córdoba y de una resolución del ministro de Educación disponiendo que en todas las escuelas primarias y secundarias actuara un “consejero espiritual”, primer paso, sin duda, hacia la cancelación de la enseñanza religiosa. Lo que sí, en cambio, proliferaron, fueron las reacciones en el campo gremial. Aquí,
algunos dirigentes que venían del viejo sindicalismo se re encontraban con el tono de sus antiguas luchas y lo asumían en cantados: era un revival que los remitía a sus juventudes libertarias… El mismo 10 de noviembre del discurso presidencial, por caso, la comisión directiva de la Unión Ferroviaria prohibía la “infiltración clerical” y resolvía que en ninguna seccional habría de permitirse la presencia de representantes del clero: ni siquiera en los actos de homenaje a Eva Perón. La Unión Tranviarios Auto motor declaraba su apoyo “sin reservas” a las directivas de Perón. La Asociación de Escritores Argentinos condenaba “la intromisión antipatriótica y antisocial de algunos miembros del clero”. La Unión del Personal Civil de la Nación denunciaba “la más abominable de las traiciones a los principios integrales de la nacionalidad”. El rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. Jorge Taiana, anunciaba que tomaría medidas para evitar la infiltración clerical. Y las huestes de Napoleón Sollazo, el Sindi cato de Vendedores de Diarios y Revistas, en un comunicado sin desperdicio, amenazaban a “los oligarcas con sotana o sin sota na”, autores de una tentativa “que se organiza en las sacristías y se esconde en las polleras”, tentativa que no habría de prevalecer porque “Dios, por criollo y buenazo, defiende siempre la causa de Perón”… Lo peor estaba en los diarios. Cada uno parecía querer sacar ventaja a sus colegas en un tono anticlerical propio de las editoriales barcelonesas de principios de siglo. La más vieja y gastada temática de los comefrailes de todos los tiempos asomaba en las noticias sobre curas que distribuían cocaína, párrocos que intentaban abusar de sus monaguillos, capellanes abarraganados, monjas de vida disoluta, obispos sensuales y codiciosos… Esta campaña tuvo diversa intensidad según las alternativas del conflicto, pero nunca dejó de aposentarse en los órganos de la cadena de Apold.
Naturalmente, tanto el Partido Peronista en sus dos ramas como la CGT y los restantes organismos que conformaban el oficialismo habían prestado su adhesión inmediata a las palabras del presidente. Fueron ellos los que anunciaron un acto para el 25 de noviembre en apoyo a Perón. Se haría en el Luna Park. Allí se vería, finalmente, si el discurso del 10 había sido un exabrupto o si era el comienzo de una ofensiva en toda la regla. Pues ocurría que el Episcopado preparaba una pastoral que respondería a los cargos formulados. Podía suceder que Perón, una vez demostrado que no temía el poder de la Iglesia y evidenciada la acogida que habían tenido sus denuncias en el movimiento sindical, optara por dar máquina atrás. Acaso se daría por satisfecho, operativamente, con las purgas de Córdoba, las detenciones temporarias de algunos curas demasiado lenguaraces y la demostración del poder de que disponía para lanzarse frontalmente contra la Iglesia, si el caso llegara.
“Problema terminado…” Ciertamente, los dos documentos producidos por el Episcopado argentino el 23 de noviembre eran conciliadores. La carta pastoral, que se conoció inmediatamente y debía ser leída en los dos próximos domingos en todos los templos del país, empezaba diciendo que si bien había sido “deseada y ansiosamente esperada” por los fieles, se había demorado para que “ahora, disminuida la tensión de los ánimos”, pudiera tener mejores efectos. El documento reconocía que la Iglesia, formada por hombres, tenía en su seno justos y pecadores. Comprometían los firmantes sus esfuerzos para “disipar malentendidos, prevenciones, apasionamientos y equívocos”. Marcaba que era deber de los católicos ser buenos ciudadanos y prevenía que “ningún
sacerdote puede ni debe tomar parte en las luchas de partidos políticos”. Pero también —como no podía ser de otro modo— recordaba que “en el caso de defensa de los principios fundamentales de la doctrina católica, no se trataría de oposición política, sino de defensa obligada del Altar”. Ningún sacerdote podía permanecer indiferente frente al comunismo “ateo y materialista”, frente al divorcio absoluto, frente a la escuela laica y otras cuestiones esenciales de doctrina. No obstante, tanto ellos como los fieles “deben evitar dejarse arrastrar por el torbellino de las pasiones políticas”. Mucho más emotivo era el otro documento, la carta colectiva enviada por los obispos al presidente, el mismo día. Recordaba, en primer lugar, la tranquila atmósfera con que la Iglesia había desarrollado su obra espiritual, “favorecida y estimulada por V.E. con palabras y hechos tan significativos y hondos como la ley de enseñanza religiosa”. Esto hacía que las declaraciones del presidente hubieran sido recibidas con “asombro y estupor”. “No podemos ocultar a V.E. el vivo dolor que nos afecta a todos ante la sindicación hecha de tres beneméritos y dilectos hermanos en el episcopado, como abiertos enemigos del gobierno.” Después mencionaba el documento las repetidas ocasiones en que Perón había elogiado la acción de la Iglesia y reiteraba la posición que un mes antes habían adoptado los obispos frente a las acusaciones de Perón: “Por lo que se refiere a la actuación de los sacerdotes mencionados en tan reducido número, rogamos a V.E. quiera hacernos conocer las denuncias contra ellos formuladas, como lo pedimos en la última audiencia, a fin de que sus superiores eclesiásticos estén en condiciones de comprobar la objetividad de los cargos y el grado de responsabilidad existente, para adoptar las medidas que puedan corresponder conforme a derecho”. A continuación destacaban que las instituciones “en que se agrupan nuestros fieles con fines de apostolado y de cultura religiosa” existían desde antes de 1943, con
estatutos que les vedaban toda actividad de carácter político. Recordaba las palabras de Perón un año atrás, en la clausura del Primer Congreso de Enseñanza Religiosa, cuando manifestó que “como católico”, sentía “una inmensa satisfacción por el trabajo realizado” y después de otras consideraciones expresaban que la alta comprensión de V.E. y su interés decidido por el bien público, harán, seguramente, que las dificultades surgidas encuentren pronta y completa solución, a fin de que el clima desfavorable que se intenta crear a la Iglesia y a su misión, desaparezca en bien de la paz pública y de la profunda unidad de la Nación”. Tanto la pastoral como la carta al presidente estaban suscritas por los veintidós obispos y vicarios capitulares que constituían la totalidad del Episcopado argentino, lo que daba la idea de la unidad con que se movían los dirigentes de la Iglesia. Pero había algo más importante: por su tono y su contenido, ambos documentos sugerían el momento preciso para que Perón cesara su ofensiva. Si frenaba ahora, limitando su ataque al plano verbal y a las medidas ya adoptadas, el líder justicialista zafaba de un conflicto difícil y de impredecibles consecuencias. Su autoridad quedaba a salvo, y la Iglesia, prevenida: en adelante podrían solventarse razonablemente los puntos de fricción, evaporada la atmósfera anticatólica creada por las declaraciones oficiales y la campaña periodística. Algunos creyeron que, efectivamente, el momento peor había pasado cuando en el acto del Luna Park realizado dos días después de la emisión de los documentos episcopales escucharon las palabras de Perón. Hasta la circunstancia de hacerse el acto en el clásico estadio porteño y no en la Plaza de Mayo podía inducir a creer que el presidente había deseado minimizar la demostración. Los mecanismos del régimen no tenían problema ninguno en llenar la histórica plaza de un día para otro… En el caso del Luna Park, de todos modos, esos mecanismos funcionaron con la
regularidad y eficacia de siempre: se declaró asueto desde las 18 horas, el Ministerio de Educación impartió directivas para que todos los docentes concurrieran, los camiones y colectivos depositaron su carga multitudinaria antes de la hora prevista. Lo mismo hubiera ocurrido si la campaña de Perón hubiera sido lanzada contra los judíos, los masones, los ingleses o los homosexuales: los mecanismos funcionaban igual y no había más que poner en marcha el operativo de rutina cualquiera fuera el motivo para crear el marco multitudinario que necesitaba el líder justicialista. Lo diría muy claramente Teissaire en el discurso que abrió el acto: —Ningún peronista entra a analizar las situaciones: basta que el general Perón quiera una cosa para que todos estemos dispuestos a cumplirla de inmediato… Siguió al del vicepresidente, el discurso de Delia D. de Parodi, presidenta del Consejo Superior del Partido Peronista Femenino: “No hemos de respetar ninguna sotana que no lleve dentro a un verdadero cura”, “… sacerdotes indignos de acercarse al pueblo…”, “las mujeres peronistas, fanáticamente peronistas, defenderemos a Perón en todos los momentos de nuestra vida”. De tal tono fueron sus expresiones, no muy diferentes a las del secretario general de la CGT Eduardo Vuletich: “La oligarquía se esconde detrás de las sotanas; no es culpa nuestra si los golpes alcanzan a los dos”. “La guerra es cosa de hombres. No vengan luego a quejarse como mujeres”; “Atrás, mercaderes de la religión”. El público rugía entusiasmado; había pancartas con leyendas como “Queremos ley de profilaxis”, “División de la Iglesia y el Estado”, “No a la enseñanza religiosa”, “Los cuervos a la Iglesia”, “Divorcio”, “Ni clericales ni comunistas”, etc. Finalmente habló Perón. Su discurso significaba un neto lavado de manos. Relató la reunión en la residencia de Olivos:
—Yo no ponía ni quitaba nada, porque yo no tenía parte; más bien era un refereé que estaba entre dos que discutían un asunto… El gobierno no tenía nada que hacer en esto: el pueblo organizado denunciaba a unos clérigos que estaban contra el pueblo, y él, Perón, buscando persuadir y no sancionar, había buscado la colaboración de los jefes de la Iglesia. —Pero, compañeros y compañeras, yo quiero decir dos palabras finales sobre este asunto, que hoy daremos por terminado. Con respecto a los avances que cualquiera pueda realizar para infiltrarse en las organizaciones, está en manos de esas organizaciones el impedirlo, con medidas de autodefensa. (…) Contra los hombres que nos atacan, está en nuestras manos de hombres el repelerlos, aun violentamente, cuando es necesario. Creo que en esto, como en todo, es menester no dar por el pito más de lo que el pito vale… Vamos ahora, con conocimiento de causa, a aplicar la defensa integral, que ya está en marcha, seguros y tranquilos, sin preocupamos más de este asunto, que será uno de los tantos asuntos políticos un tanto intrascendentes que se han producido en la vida política argentina. Terminó diciendo que “hemos accionado a tiempo, y hemos de poner los remedios también a tiempo; ya no se trata de un asunto de colaboración para nosotros. Tenemos la ley, tenemos los reglamentos, tenemos el poder policial y el poder judicial; y todos aquellos que delinquen contra la ley, vistan como vistan, sean quienes sean, sufrirán la sanción de la ley”. Unas palabras finales de tranquilidad: —Creo que con lo que ya se ha demostrado, en la República no han de reincidir aquellos que quieran alterar el orden. Y si lo hacen, tenemos la fuerza necesaria para poner las cosas en su quicio. Por eso les pido a todos que se vayan tranquilos a sus casas; que no piensen más en este problema,
que se queden tranquilos y que cada uno, en la esfera de su acción, defienda lo que tenemos que defender los argentinos… Aparentemente, era un punto final el que se ponía al entredicho. Los sectores timoratos de la Iglesia suspiraron con alivio: no todos los obispos ni todos los curas tenían vocación de mártires… Al día siguiente, en un gran recuadro, Democracia anunciaba “Problema concluido” y afirmaba que “respetaremos a los clérigos como los hemos respetado siempre, conforme a nuestra tradición y nuestra fe”; y terminaba el suelto diciendo: “No exigimos gratitud ni confesiones de derrota. Simplemente que cada cual se mantenga en su casa, si es que Dios ha de reinar en la de todos”. Era, si no una bandera de paz, al menos un banderín de parlamento… Ahora debían hablar los hechos: si efectivamente el conflicto se había convertido en “un asunto intrascendente”, tenía que remitir la virulencia de la campaña de prensa, los alfilerazos administrativos contra los bienes eclesiásticos, las resoluciones anticatólicas del Ministerio de Educación, las persecuciones del interventor del Poder Judicial de Córdoba, donde en los últimos días se había cesanteado a varios funcionarios por ostentar en sus solapas el distintivo de la Acción Católica. Los hechos hablarían y habrían de delinear el mapa de los tiempos futuros. Muchos creyeron que el mes de diciembre aparejaría el envío a la vía muerta del conflicto, su enfriamiento progresivo. Pero otros muchos, en el gobierno y en la oposición, tenían la fervorosa esperanza de que no fuera así: por razones muy diferentes esperaban que el enfrentamiento se profundizara, se radicalizara, fuera hasta sus últimas consecuencias. Aquellos, los del oficialismo, por odio a la Iglesia o para que Perón recuperara —aunque solo fuera en este campo— su actitud revolucionaria. Otros, en los vivaques de la oposición, para que terminaran las últimas
ambigüedades y las cosas obligaran a todos a definirse por Cristo o por Perón.
Diciembre: la gran ofensiva Si en las filas de la Iglesia había elementos prudentes o temerosos y otros más lanzados a la resistencia activa, también en el ámbito oficialista existían distintas posiciones en relación con el conflicto. La profundización del mismo no entusiasmaba, por ejemplo, al canciller Remorino. Como encargado de los asuntos de Culto había estado presente en las reuniones con los obispos y el nuncio encontraba bastante razonables sus pedidos de que se aportaran pruebas de las “interferencias” y, por sobre todo, intuía que en este tipo de problemas se sabe cuándo empiezan pero nunca cuándo o cómo concluyen. Viejo conservador como era, su mentalidad era pragmática y realista. Hubiera preferido que todo terminara de una vez. En este tema hay una serie de puntos oscuros, y uno de ellos es el viaje que Remorino hizo a Roma a mediados de diciembre. Se anunció que se trataba de una visita privada y, contradictoriamente, también se expresó que iba a retribuir la que había realizado a Buenos Aires tiempo atrás un subsecretario italiano de Relaciones Exteriores; asimismo, Remorino sería portador de condecoraciones para el presidente italiano. Pero un canciller no devuelve la visita de un subsecretario, y las medallas las puede colgar un embajador… Remorino estuvo en Roma casi tres semanas, alojándose en la Embajada Argentina, cuyo titular era su propio cuñado, y regresó sin formular declaraciones. Es presumible que haya intentado entrevistarse, o lo haya hecho, con algún dignatario del Vaticano; los archivos de la Santa Sede están cerrados en lo que hace a papeles contemporáneos. Si lo hizo,
seguramente trató de explicar lo que estaba pasando en la Argentina desde el punto de vista del gobierno que integraba. Pero no cabe duda de que, si así fue, no tuvo éxito; y si intentó alguna gestión de avenimiento, ella no se tradujo en hechos concretos. Otro ministro al que no hacía feliz el conflicto era Borlenghi. Corría una leyenda en los sectores antiperonistas, describiendo al ministro del Interior como un judío lleno de odio contra todo lo católico. No era así, Borlenghi era hijo de un matrimonio italiano muy creyente: un hermano suyo había sido novicio capuchino. Su frecuentación juvenil de los núcleos socialistas lo llevó a abandonar la fe de sus padres, pero nunca se distinguió por un actitud anticatólica. Borlenghi había tratado de disuadir a Perón de su ataque a la Iglesia pero, acomodaticio y cauto como era, cuando vio que la decisión presidencial era inamovible y que la influencia de Teissaire y Méndez San Martín crecía paralelamente, se encogió de hombros y se dispuso a cumplir su parte en las hostilidades. Cinco años más tarde, encontrándose exiliado en La Habana, habló con Fidel Castro; el jefe de la revolución cubana estaba enfrentándose con la Iglesia y Borlenghi le aconsejó con vehemencia que no entrara en esa peligrosa vía, relatándole el desastre que había ocurrido en la Argentina con Perón. Tan insistente parece haber sido en estos consejos, que el propio Castro lo invitó a abandonar la isla… Curiosamente, cuando Borlenghi falleció en Roma, en 1962, pidió que le administrara los últimos sacramentos el cardenal Copello, tal vez el principal damnificado de las hostilidades desatadas por el gobierno que el moribundo había integrado… Era notorio, asimismo, que el ministro de Comercio se sentía contrariado por el conflicto. Antonio Cafiero había tenido actuación universitaria en los mismos grupos católicos que ahora eran denostados, y se lo sabía muy vinculado a organizaciones religiosas. Pero el joven funcionario carecía de influencia política, y su incomodidad —que era doble, ante sus colegas de
gabinete, donde pasaba por “clerical”, y ante sus antiguos compañeros de militancia católica, para quienes era un renegado— solo traducía una actitud individual, sin mayor peso en la marcha de las cosas. Así, ni Remorino ni Borlenghi ni Cafiero podían detener, aunque les pesara, el ritmo de un conflicto que pudo parecer cerrado y concluido con el acto del Luna Park pero que, contrariamente a lo que algunos presumían, se agravó a lo largo del mes de diciembre (1954). En todo caso, los hechos generados por el gobierno en esas semanas provocaron, eso sí, desgarramientos de conciencia en algunos legisladores peronistas: eran el prenuncio de contradicciones y angustias que en los meses por venir habrían de lacerar el espíritu de muchos partidarios de Perón.
Si la jerarquía eclesiástica se había pronunciado prudente y parsimoniosamente mediante la pastoral colectiva y la carta a Perón del 23 de noviembre; si Perón consideraba, dos días después, que el asunto estaba terminado, ¿por qué en las semanas que siguieron el gobierno lanzó una frontal ofensiva contra la Iglesia? Tal vez la explicación deba centrarse en la gran concentración católica del 8 de diciembre. Era el día de la Inmaculada Concepción y, además, la conclusión del Segundo Congreso Mariano; tradicionalmente una fiesta de guardar y hasta poco tiempo antes, feriado nacional. Por otra parte, el dogma de la Inmaculada Concepción de María fue siempre muy caro a España y a los países latinoamericanos, y ese año se festejaba el centenario de su proclamación por el papa Pío IX. La autoridades eclesiásticas habían solicitado permiso para hacer un acto religioso en la Plaza de Mayo, frente a la catedral, seguido por una procesión hasta plaza San Martín. En una
primera instancia, la Cancillería accedió a que se realizara la concentración y la procesión. Luego, el 6 y 7 de diciembre, Borlenghi tomó el asunto en sus manos. Indicó a monseñor Antonio Tato —vicario de la Curia a cargo de estas gestiones— que la procesión no debía ir por Florida sino por la avenida Leandro N. Alem, “para evitar choques con grupos peronistas”. Tato accedió. Después se lo llamó nuevamente para notificar que la procesión debía encaminarse hacia plaza San Martín por la calle contigua a las vías del ferrocarril, casi sobre el puerto. Aquí, Tato se negó a aceptar el curioso itinerario: no habría procesión —dijo—. Pero ese día, a media tarde, comenzaron a llegar nutridos grupos que colmaron la capacidad de la catedral, desbordaron las veredas y la calle y se extendieron por Avenida de Mayo hasta Piedras y por la Diagonal Roque Sáenz Peña hasta Maipú. Los activistas católicos habían hecho correr la consigna de la concentración y el éxito de la convocatoria fue total, aunque era evidente que no todos los que allí estaban pertenecían a la feligresía… Por primera vez desde el ataque verbal de Perón, se evidenciaba que la Iglesia empezaba a convertirse en el baluarte de toda la oposición. Había cierta nerviosidad en la concurrencia pero la ceremonia religiosa celebrada en el interior de la Catedral se desarrolló en orden. Al terminar, monseñor Tato invitó a cantar el Himno Nacional. A eso de las 8 de la noche empezó la desconcentración: una gruesa columna tomó por Florida, llegó a Santa Fe y se disolvió después de pasar por la iglesia de San Nicolás, donde los recibió un vuelo de campanas. La policía no apareció. Todo se hizo con recogimiento y solemnidad: no hubo gritos ni consignas. Campeó a lo largo de la ceremonia y la manifestación posterior un grande, un impresionante silencio. Este fue el acto que debe haber decidido a Perón a lanzar su ofensiva. Le debe haber resultado doblemente intolerable: en primer lugar por el número
y la decidida actitud de los concurrentes, que se habían pasado la prohibición policial. Y, además, porque había sido un contra-acto. En efecto, el gobierno había previsto que el mismo día y a la misma hora se tributara un espectacular recibimiento al boxeador Pascual Pérez, que acababa de ganar en Tokio el campeonato mundial de peso mosca. Para hacer coincidir su arribo con la festividad de la Inmaculada Concepción, se lo había demorado en Montevideo, adonde fue a buscarlo un avión de la Fuerza Aérea. La recepción de Pérez en el Aeroparque fue digna de un visitante ilustre: lo esperaban el presidente con casi todos sus ministros, el vicepresidente, los gobernadores de Buenos Aires y Mendoza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y delegados de diversas organizaciones. Pero, sea por lo que fuere, hubo un público muy escaso. A las seis y media de la tarde Perón abandonó el Aeroparque para dirigirse a la sede de la Confederación Argentina de Deportes, encabezando una caravana de automóviles; a esa misma hora, la Plaza de Mayo estaba desbordada de manifestantes católicos… Al día siguiente, la prensa oficial silenció totalmente el acto mariano y destacó, en cambio, la llegada del púgil. Pero todo el mundo sabía de la magnitud de la concentración católica. También Perón. Cabe conjeturar que fue entonces cuando dio vía libre a los proyectos que se estaban elaborando para dar un golpe final y demoledor contra la Iglesia; para avanzarla en los puntos que más pudieran dolerle: la enseñanza religiosa, el divorcio, la prostitución, las procesiones… Ya se sabe, en política, io sono io… Que una institución se atreviese a meter sesenta u ochenta mil personas en esa plaza que era suya, su posesión política, su ámbito personal, era intolerable para el líder justicialista. Se acababan las palabras ambiguas. Ahora empezarían a producirse hechos en serio. Nada de andar deteniendo a curitas revoltosos, o echar de sus cargos a chupacirios: ahora, las medidas de fondo. Las que
terminarían en pocas semanas con el poder secular de la Iglesia y anularían sus galleos y atrevimientos… En realidad, la ofensiva de diciembre fue precedida, a mediados del mes anterior, por quien encabezaba las avanzadillas de la lucha contra la Iglesia: el ministro de Educación. El 17 de noviembre —como ya se dijo— anunciaba que en cada escuela primaria y en cada establecimiento de enseñanza media se nombraría un consejero espiritual. El 3 de diciembre se remachó esta medida con un decreto suprimiendo la Dirección de Enseñanza Religiosa. La medida, firmada por el presidente, era legalmente descabellada, pues suprimía por decreto lo que había sido creado por una ley… En la práctica significaba que quedaban cesantes todos los empleados de la dirección, desde el titular —un hermano del padre Hernán Benítez— hasta el último ordenanza. La ley de enseñanza religiosa necesitaba otra ley para ser derogada, pero el decreto de Méndez San Martín del 3 de diciembre la suprimía de hecho, al suprimir el organismo del que dependían los profesores de religión. Pero esto, con ser mucho, no fue nada comparado con las dos iniciativas legislativas que le siguieron. El 15 de diciembre, las autoridades de los bloques peronistas de Diputados y el Senado suscribieron un proyecto de ley reglamentando la realización de actos públicos y se dirigieron al Poder Ejecutivo para que lo incluyera entre los asuntos a tratar en el período de sesiones extraordinarias. Así se hizo, se trató, se aprobó rápidamente —con la consabida protesta del bloque radical— y el Poder Ejecutivo lo promulgó en la víspera de Navidad. En síntesis, la nueva ley prohibía las procesiones y todo acto religioso en las calles. En los lugares públicos solo se permitirían actos sindicales, deportivos y artísticos; los actos políticos tendrían lugar únicamente en épocas preelectorales. De todas maneras, el Poder Ejecutivo
podría prohibir la realización de cualquier reunión pública si mediaba peligro de alteración del orden. La ley 14.400 arrebataba a los católicos una libertad de la que gozaban de tiempo inmemorial. Los actos de culto en las calles es una tradición que viene de España, se practicó desde la época de la Colonia y se institucionalizó en muchas provincias como actos fijos en el calendario de la fe popular. El mismo día que en Buenos Aires se hacía la concentración católica de Plaza de Mayo, en Catamarca se realizaba la antiquísima devoción de la Virgen del Valle, con una ceremonia que encabezó el gobernador, como es costumbre invariable; veinte días más tarde se llevaba a cabo en La Rioja el “Tincunako”, ese antiquísimo rito en que aillis y alféreces conducen al patrono de la ciudad, San Nicolás, ante el Niño Alcalde, para rendirle acatamiento, frente a la Casa de Gobierno. Y lo mismo ocurría con el Señor del Milagro en Salta, con la Virgen de Itatí en Corrientes y con tantas otras invocaciones. Quitar a la Iglesia un derecho que preexistía a la patria era una monstruosidad, y así lo vieron los católicos. Pero faltaban algunos pasos más. Se estaba estudiando desde meses atrás un proyecto de ley que abarcaría diversos aspectos del régimen de los menores y la familia. El 13 de diciembre entró el proyecto en la Cámara de Diputados, estudiado y definido por la comisión correspondiente. De pronto corre la voz que la diputada Degliuomini de Parodi iba a proponer la introducción de un artículo que significaría el divorcio absoluto. Muchos años más tarde decía José Gobello: —Recuerdo perfectamente bien que una tarde el diputado Bustos Fierro, que era bastante amigo mío, me llama y me dice: “Gobello, a eso de las dos de la mañana va a salir el divorcio…”. “¿Qué?”, le dije yo. “Sí, lo va a presentar Delia. Le aviso para que esté preparado.”
Seguía contando Gobello que se fue a cenar y al volver se sentó al lado del diputado peronista Díaz de Vivar, que era un nacionalista católico. Le comentó la versión y Díaz de Vivar asintió. —¿Qué hacemos, entonces? —pregunta Gobello. —Dejarnos romper el culo —contestó el legislador correntino, resignadamente. Así ocurrió. Cuando la Degliuomini de Parodi presentó el agregado, el radical Perette definió con exactitud sus características: —Nada dijo el peronismo de esta modificación esencial en favor del divorcio, cuando se hizo la reforma constitucional. Nada dijo cuando se sancionó el 2º Plan Quinquenal, que todo lo contemplaba. Y nada se dijo en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Más aún; la incorporación de este asunto por vía de un artículo de un proyecto de ley, significa alterar la propia convocatoria a sesiones extraordinarias, porque este asunto no está determinado entre los motivos, y hace nula e ilegal la sanción que se propugna… De trasnochada, pues, y casi sin discusión, metida de contrabando en los meandros de una ley que se refería a temas muy diversos, fue aprobada en Diputados una de las normas más importantes que pueden regir la vida de una sociedad: la que instituye el matrimonio indisoluble o permite su disolución. Al otro día pasó al Senado, donde un trámite no menos vertiginoso completó su sanción. Elevado el texto al Poder Ejecutivo para su promulgación, varios obispos se dirigieron al presidente solicitándole su veto. Inútil: el 23 de diciembre Perón sancionaba la ley 14.394. El mismo día, la totalidad de los obispos y vicarios firmaban una pastoral colectiva planteando los tradicionales argumentos católicos contra el divorcio. Esta sanción tocaba los límites de la irresponsabilidad gubernativa. Se puede estar en favor o en contra del divorcio absoluto, pero nadie puede
negar que es un tema importante y delicado, que antes de ser definido legislativamente debe estudiarse, compulsarse y debatirse. En este caso, la cláusula inserta en la ley 14.394 posibilitando el divorcio absoluto había sido metida como un forma más de hostilidad contra la Iglesia, sin el menor análisis… ni la menor resistencia dentro de los bloques oficialistas de las dos cámaras. Solo dos legisladoras peronistas prefirieron mantener sus convicciones religiosas: no se avinieron a correr la suerte a la que estaba resignado Díaz de Vivar… La diputada nacional por Santiago del Estero, Dominga Ortiz Sosa de Vivas y la senadora nacional por Córdoba, Elvira Rodríguez Leonardi renunciaron a sus bancas, fueron expulsadas del Partido Peronista y, además, dejadas cesantes en los puestos de maestras que ejercían antes de ser elegidas, y de los que estaban alejadas con licencia. ¿Faltaba algo más? ¡Por supuesto! Pues, ¿qué podía fastidiar más a los curas que la reapertura de los prostíbulos? Las casas de prostitución habían sido suprimidas en 1946 por la ley 12.331 y, aunque lentamente, fueron desapareciendo del territorio argentino. No podría decirse que no existiera la prostitución desde entonces, pero ella se ejercía individualmente y de manera discreta; por otra parte, la supresión de “las casas” había eliminado progresivamente las turbias actividades de rufianes, tratantes de blancas, cafishos, macrós y parecida fauna. Por otra parte, el mejoramiento económico de las clases populares vivido en la década de 1940 había alejado a muchas mujeres de la tentación de vivir de su cuerpo. En la Argentina, en tiempos de Perón, ver una puta en la calle era algo raro… Nada de estos adelantos se tuvo en cuenta a fines de 1954. El día después de Navidad empezó sorpresivamente en los diarios oficiales una campaña sobre el tema de la profilaxis social: había muchos delitos sexuales, los hombres necesitaban desahogarse, era preferible que florecieran burdeles y no que aumentaran violaciones y estupros… Dos días
más tarde la policía practica en Buenos Aires una fabulosa redada de “amorales”. Muchos de ellos eran menores; Crítica señalaba diligentemente que el 80% había estudiado en colegios religiosos… Al día siguiente, más detenciones masivas en bares, confiterías y “lugares dudosos”. Como destaca José Oscar Frigerio, las palabras “homosexual” o “maricón”, no aparecen en la prensa: todos son “amorales”… Pero no hacía falta una larga campaña de prensa ni muchas redadas para justificar lo que se iba a hacer. El 30 de diciembre el presidente, por decreto firmado en acuerdo de ministros, autoriza la apertura de casas de prostitución en todo el territorio argentino. Los ministerios del Interior y de Asistencia Social y Salud Pública tendrían a su cargo el control de los establecimientos. Así, de un plumazo, se regresaba a una época superada en las costumbres colectivas. Y, de este modo, el régimen justicialista, que tanto había hecho por la dignificación material de la mujer, que le había dado el voto y a través de Evita le había ofrecido la posibilidad de hogares de tránsito, carreras nuevas y educación, en su afán de hostilizar a la Iglesia reabría ahora el camino de su degradación.
La medidas legislativas adoptadas en diciembre, ley de reuniones públicas, ley de divorcio, decreto sobre prostíbulos, no eran las únicas en la ofensiva anticatólica. El 16 del mismo mes, Méndez San Martín dispuso que las materias Religión y Moral no lo serían de promoción: había sido un error de interpretación de la ley 12.978 de enseñanza religiosa, alegaban los considerandos de la resolución ministerial. Pero el episodio donde la máquina represiva del régimen demostró, una vez más, su perfección, fue el silenciamiento del diario El Pueblo. Se trataba
de un antiguo diario vinculado a la Iglesia que, junto a la Editorial Difusión, constituía un emporio de publicaciones católicas con proyección en toda América Latina. Poco después del discurso del 10 de noviembre, El Pueblo anunció que debía disminuir su número de páginas: no lo decía concretamente, pero todo el mundo sabía que era la Subsecretaría de Prensa de la Presidencia, a cargo de Apold, la que distribuía las cuotas de papel a los diarios. Al mismo tiempo, el Banco de Crédito Industrial empieza a ejecutar las máquinas y el papel existente; con asombrosa celeridad los jueces decretan el secuestro de esos elementos. A mediados de diciembre El Pueblo deja de aparecer y tanto la sociedad comanditaria que lo edita como la Editorial Difusión deben declararse en cesación de pagos. A mediados de enero (1955) el personal de El Pueblo pedía al presidente su mediación para resolver el angustioso problema representado por el cierre de su fuente de trabajo: generosamente, Perón accedió a que se proveyeran fondos para que se pagaran sueldos, aguinaldos y despidos… Y así fue como, en poco menos de un mes, quedó demolida esa asociación entre la Iglesia y el Estado que venía desde la organización nacional y se había estrechado en la última década. La enseñanza de la religión católica en escuelas y colegios estaba virtualmente derogada. La libertad para celebrar procesiones en las calles ya no existía. Se había instaurado el divorcio vincular. En cualquier momento podían proliferar las luces rojas de los quilombos en cualquier punto del país. Había sido silenciado el más importante diario católico y aniquilada su tradicional editorial. Los obispos habían sido desdeñados en sus súplicas, y cada semana traía la noticia de curas detenidos por algún motivo. Privilegiados en las manifestaciones de su culto por las prescripciones constitucionales y por las costumbres argentinas, acostumbrados a ver solemnizar las grandes funciones del Estado con misas, tedeums o funerales
religiosos, los católicos se veían ahora tratados como parias. Se los echaba de los puestos públicos, los diarios oficiales ridiculizaban sus creencias y calumniaban a sus dirigentes. De un momento a otro, todo había cambiado. Es natural que estuvieran furiosos contra Perón: lo veían como un Anticristo, un súcubo diabólico que trocaba en miedos y persecuciones lo que había sido hasta entonces un natural connubio de convicciones e intereses. Pero no solo se sentían así los católicos. Era perceptible en la colectividad judía un sentimiento de inquietud frente a lo que estaba ocurriendo. Cuando empezaron las hostilidades contra la Iglesia, no dejaron de esbozarse algunas sonrisas irónicas en la judería argentina: ¡no estaba mal que los goi conocieran un poco las experiencias que los judíos habían padecido durante milenios! Pero este mezquino sentimiento no prevaleció. La persecución contra los católicos indicaba que Perón ya no tenía límites en su omnipotencia. Los fieles de Bertolt Brecht recordaban la clásica obra del dramaturgo alemán sobre los vecinos que van cayendo ante la indiferencia del que se cree a salvo: pero hoy eran los católicos y mañana podían ser los judíos… La subitaneidad de la campaña indicaba que el régimen entero podía movilizarse en contra de cualquier blanco, siempre que un favorito convenciera al Príncipe de que ese blanco era valedero. Es decir que Perón —estaba demostrado— podía ser embaucado fácilmente; su enorme e incontrolable poder era susceptible de caer sobre este o aquel por obra de una intriga pasablemente urdida. Y desde el Faraón para acá, los israelitas han conocido muchos casos de esta laya… En cuanto a Perón, en aquellas semanas publicitaba de tal manera su frecuentación a la UES que no puede menos que pensarse en su actitud como algo inseparable de las hostilidades contra la Iglesia: como una auténtica provocación. En esas últimas semanas del año, los diarios y especialmente La Prensa registran casi todos los días algún evento de la UES en el que
Perón participaba: alocución a la UES y la CGU en Olivos (18 de noviembre); función folklórica de la UES en Palermo (21 de noviembre); recepción del título otorgado por la UES de “maestro ejemplar de la juventud” (22 de noviembre); paseo con Gina Lollobrigida por las instalaciones de la UES (25 de noviembre); asistencia a un partido de sóftbol en la UES de Núñez (28 de noviembre); botadura de yates en el Club Náutico de la UES en Olivos (12 de diciembre); asistencia al segundo congreso deportivo nacional de la UES en Olivos (15 de diciembre); entrega de los premios internos “Vacaciones” de la UES en Olivos (21 de diciembre); saludo a las deportistas de la UES (26 de diciembre)… Y justamente en esos días, cuando centenares de miles de argentinos católicos vivían en la angustia y la oración, y otros, sin serlo, miraban con zozobra esta demencial escalada, hubo un episodio protagonizado por Perón que excedió los límites de una provocación. Reveló que el presidente había perdido su autorrespeto y el respeto debido a su investidura. Ocurrió el 19 de diciembre. El presidente de la Nación encabezó ese día un desfile de motonetas que salió de la Quinta de Olivos y llegó hasta la Casa de Gobierno, atravesando toda la ciudad. Atrás de Perón cabalgaban sus respectivos móviles el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sus ayudantes y numerosos funcionarios. El cortejo se completaba con una bulliciosa caravana de chicas de la UES, encantadas de manejar esos raudos artefactos cuya velocidad hacía volar las cabelleras y ceñía a las piernas deliciosamente las púdicas polleras-pantalón que se usaban por entonces. Todo Buenos Aires pudo ver al primer magistrado de la Nación rodeado de su nube de adolescentes en esa cabalgata motorizada… Las elecciones de abril de ese año habían demostrado que casi la mitad de la población de Buenos Aires no quería a Perón. Acaso lo odiaba, pero no se reía de él. Tal vez le tenía miedo, pero no se reía de él. Ahora, esa mitad
lo veía como un payaso, le perdió todo respeto. Y la otra mitad de la población, la que lo amaba, seguramente no dejó de hacerlo, pero sin duda se sintió desconcertada ante el grotesco espectáculo. Y esta imagen, la del presidente de la Nación tocado con un gorrito de béisbol y montado sobre ese juguete de señoritas, quedó fijada en la memoria de unos y otros, asociada a los últimos días de 1954.
1955: CRISIS Y CAÍDA
En nuestro país, en todas las épocas, el gran remanso político se llama verano. Las pasiones más fuertes se apaciguan con el fervor del estío, los procesos más candentes se pacifican y ponen entre paréntesis. También ocurrió este fenómeno desde enero hasta marzo de 1955. Las medidas contra la Iglesia y las hostilidades contra los católicos parecían haberse cerrado con el año.
Un plácido estío La única novedad política relativamente importante de enero fue el mejoramiento de las relaciones con el Uruguay obtenido por Borlenghi, que estaba a cargo de la Cancillería en ausencia de su titular, ocupado en el viaje que sabemos. Borlenghi se entrevistó en un yate con Luis Battlle Berres, futuro presidente del Consejo de Gobierno del país vecino; ambos llegaron a un acuerdo sobre varios puntos de interés común, entre ellos el traslado de argentinos a tierra oriental. Como ya se ha dicho, desde 1952 las relaciones entre los dos ribereños del Plata transcurrían por picos de tensión y recíproco desapego: el gobierno argentino acusaba al de Montevideo de permitir la propaganda antiperonista que difundían los exiliados desde los
diarios y radios uruguayos; las autoridades orientales alegaban que la libertad de expresión era sagrada para todos en la tierra de Artigas; también para los asilados. Perón había ordenado aplicar diversas trabas a los que hubieran de viajar, y la industria turística de la otra orilla languidecía desde entonces. A cambio de una vaga promesa del dirigente colorado en el sentido de limitar razonablemente la vocinglería antiperonista, Borlenghi prometió que los argentinos podrían pasar a territorio oriental llevando solamente el pasaporte, sin necesidad de permisos especiales. En realidad, ambas eran promesas excesivas: la de Battlle Berres, porque el sentimiento antiperonista era tan extendido y profundo en su pueblo, y tan fuerte la tradición de libertad, que le sería difícil reprimir las manifestaciones en contra del régimen argentino; y por parte de Borlenghi, porque el otorgamiento de pasaporte a los ciudadanos argentinos era un trámite largo y pesado que solo algunos privilegiados podían llevar a cabo. De todos modos, los enamorados de Punta del Este se alegraron con la novedad y Borlenghi, por su parte, se anotó un poroto con este inesperado triunfo diplomático, lo que no dejó de molestar a Remorino cuando regresó para volver a hacerse cargo de su puesto. Fue también en enero (1955) cuando se lanzó la campana de propaganda que debía preceder al Congreso de Productividad a realizarse a fines de marzo. El gobierno sentía la necesidad de apretar las clavijas en el campo laboral para terminar con el ausentismo, la “industria del despido” y las corruptelas que mantenían bajos los niveles de producción industrial. Se trataba de rodear al Congreso de una intensa promoción para que se supiera claramente que aquellos objetivos, después de la reunión, serían perseguidos implacablemente. También en este mes se firmaron los contratos definitivos entre IAME y la empresa Kaiser, para formar la “Kaiser Argentina S.A.” que fabricaría anualmente 40.000 automotores —anunciábase— una vez que se
instalara la planta proyectada en Córdoba. Fangio brindó a la afición dos espectáculos inolvidables al obtener el Gran Premio de la República en una jornada de agobiante calor, y el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. Y fue asimismo en esos días cuando murió, tras una rápida dolencia, el único hermano del presidente, Mario Perón, a quien este había colocado como director del Jardín Zoológico de Buenos Aires en las circunstancias que hemos contado en el primer volumen de esta obra. No hubo otro movimiento gremial que una huelga de peluqueros; los partidos políticos dormían su sueño estival: este mes fue el último en que Frondizi tomaría vacaciones en muchos años, pasando con su familia todo el mes de enero en la casilla de madera que él mismo había construido en la solitaria playa de Ostende. Verano tranquilo, sin sobresaltos. A principios de febrero, el presidente inauguró su propio busto en el hall de honor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al abrir el año judicial. Nadie podía escandalizarse por este acto de sumisión del más alto tribunal de la República, cuando en Córdoba los nuevos jueces tenían que jurar fidelidad a Perón y a la memoria de Evita antes de asumir sus cargos… A continuación, en los primeros días de febrero se realizó una reunión de gobernadores. Fue muy distinta a la de noviembre: no hubo publicidad, no se radiaron los discursos y trascendió poco de lo tratado. Se supo, eso sí, que Perón se había quejado airadamente de la corrupción que campeaba en algunos gobiernos provinciales y amenazó con tomar medidas drásticas con algunos. También trascendió que había minimizado el conflicto con la Iglesia y compartido los informes de Teissaire y Borlenghi en el sentido de que el peronismo seguía siendo fuerte en el apego popular. En realidad, lo más apasionante de la temporada veraniega fue el hallazgo de los desparramados restos de una mujer en distintos puntos de Buenos Aires: un descuartizamiento ferozmente
profesional que tuvo en vilo a la población hasta que la policía descubrió a su autor. Dos meses pacíficos. El primer día de marzo se reinició el trajín político con la noticia de que el Poder Ejecutivo intervenía por decreto las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
¿Motivos? Los expuso Borlenghi sin dar mayores detalles: se trataba de gobiernos “poco activos”. Nada tenían que ver las medidas con la honorabilidad de los gobernantes; ellas se habían adoptado “vistas las denuncias formuladas por diversas organizaciones del pueblo” en relación con “administraciones que se desenvuelven en un ambiente de pasividad e inoperancia”, con “desidia y abandono de deberes que hacen a la esencia de la conducción gubernativa”. Se decía también en el decreto 2843 que en aquellas provincias la justicia revelaba “un inadmisible desconocimiento de la Doctrina Nacional”, registrando “deficiencias y anomalías”. El decreto establecía la reorganización de todos los poderes de los Estados intervenidos. En la conferencia de prensa que ofreció, Borlenghi se permitió una humorada: dijo que la oposición ya no podía afirmar que el gobierno no fuera imparcial, puesto que los gobiernos intervenidos eran peronistas… ¡como si los hubiera de otro signo en el país! Ya hemos relatado en el primer volumen de esta obra que el ministro del Interior había inventado causales de intervención federal que ni los constituyentes de 1853 ni los de 1949 habían previsto: las que se referían a la aptitud con que debían funcionar los gobiernos provinciales. Por supuesto, era el Estado nacional el que determinaba el grado de aptitud de las administraciones locales, en esta especialísima interpretación del federalismo como sistema…
Las medidas sorprendieron a la opinión pública pero no a los afectados. Los particulares códigos del régimen se habían sofisticado en los últimos tiempos, y bastaban ahora ciertas pequeñas descortesías, alguna falta de consideración, para que el círculo íntimo de Perón los interpretara como una caída en desgracia de tal o cual funcionario, este o aquel mandatario. Así, no ignoraba Francisco Javier González que su cabeza rodaría en cualquier momento. Había tenido la suerte de ser gobernador de Santiago del Estero en ocasión de IV Centenario de la fundación de la “madre de ciudades” (agosto de 1953) cuando se convirtió por unos días en Capital de la Nación y fue escenario de gloriosos festejos que todavía recuerdan nostálgicamente los santiagueños. En lo demás, González hizo una administración común; inauguró muchas obras iniciadas por sus predecesores y su realización más importante fue la sanción de la ley 2542 sobre función social de la tierra pública y su régimen de enajenación preferencial a trabajadores rurales. Pero González cometió el error político de indisponerse con su antecesor Carlos A. Juárez, que ahora era senador nacional, investigando las múltiples acusaciones de corrupción que pesaban sobre las obras públicas realizadas durante la gestión de este. Juárez movilizó contra González a las ramas masculina y femenina del Partido Peronista, hizo expulsar de la Legislatura a uno de los diputados de más confianza del gobernador, lo cercó, lo obligó a desprenderse de sus colaboradores más cercanos, lo aisló de todos menos de la CGT —de la que González había sido delegado regional— y finalmente obtuvo de Borlenghi el decreto de intervención con un último y decisivo argumento, el gobernador era profundamente católico y no se había colocado en la tónica del gobierno nacional para reprimir las “interferenclas clericales”. Interventor en Santiago del Estero fue designado José A. Caro.
La intervención que se fulminó sobre Santa Fe fue menos explicable. El doctor Luis Cárcamo había enfrentado problemas heredados, como el racionamiento de energía eléctrica que afectaba a Rosario, el pésimo sistema de transportes de esta ciudad y la virtual paralización de la obra caminera, pero hizo lo que pudo dentro de sus limitaciones. Para aumentar la recaudación fiscal promovió una reforma impositiva que provocó la airada oposición de la Federación Económica de la provincia. “Este exceso de cargas tributarias decidió la drástica medida que acaba de aplicarse, y que consiste en el allanamiento de la autonomía provincial”, explicaba el diario La Tribuna de Rosario, cuando se difundió el anuncio de Borlenghi. Sin embargo, el interventor designado, capitán de fragata (R) Ricardo P. Anzorena, no anuló la cuestionada reforma; más aún, no tocó el presupuesto que había proyectado Cárcamo y había sido aprobado por peronistas y radicales en la Legislatura y, ¡oh sorpresa!, arrojó superávit cuando concluyó el ejercicio. De modo que no fue la reforma impositiva lo que provocó la defenestración de Cárcamo. Tratando de explicar los motivos de la intervención, La Capital de Rosario —que estaba en manos de una fracción de la familia Lagos volcada incondicionalmente al peronismo— afirmaba que “la falta de actividad suficiente es la razón determinante”. En realidad, parece ser que la medida, en lo que hace a Santa Fe, fue una expresión de las asordinadas luchas internas en los círculos del poder nacional. Cárcamo habría estado demasiado vinculado a Teissaire, que se consideraba asistido por cierto derecho de patronazgo sobre su gobierno, lo que disgustaba a Borlenghi, que no permitía avances sobre su propia gravitación en las provincias. No hay otra explicación para la intervención a Cárcamo, un gobernante ni peor ni mejor que otros mandatarios provinciales de la época, que por otra parte cumplió con todas las normas rituales de la obligada sumisión al gobierno nacional, acaso con más prolijidad que otros colegas.
Parecidas dudas velan los motivos que llevaron a intervenir Tucumán. Su gobernador, Luis Cruz, era jujeño de nacimiento; ferroviario desde joven y militante de La Fraternidad, había sido socialista hasta que pasó a apoyar a Perón. En 1946 fue elegido senador nacional y en 1952, como ya se contó en el volumen anterior, llegó a la primera magistratura tucumana. Rostro coya y letras gordas, su presencia sobresaltaba a la aristocracia provincial; él le pagó sus desdenes interviniendo el Jockey Club… Tuvo problemas con el comercio local por la desmedida aplicación de las leyes de agio, y hubo momentos en que los panaderos dejaron de fabricar pan. Construyó algunas escuelas y terminó obras comenzadas durante el gobierno de Riera, como el Hospital de Monteros. Durante su gestión se puso en práctica el Fondo Regulador Azucarero, que al subvencionar a los cañeros por caña producida, independientemente del contenido de azúcar, y a los ingenios por tonelada molida, independientemente del azúcar extraído, hizo caer el rendimiento en forma alarmante. Esta medida correspondió al resorte del gobierno nacional pero no dejó de tener sus efectos negativos sobre la gestión de Cruz; como también la tuvo, pero positivamente y también sin su intervención, la adopción de un novedoso sistema de exámenes en la Universidad Nacional de Tucumán, el de “coloquios”. ¿Por qué se intervino al gobierno de Cruz? Muchos años más tarde el ex gobernador arguyó que un senador provincial al que pilló en un negocio vinculado al servicio municipal de pompas fúnebres intrigó contra él en el Ministerio del Interior: esta habría sido la causa de su caída. En su momento se dijo que la escandalosa conducta de uno de los hijos de Cruz, muchacho de la noche, había llegado a los oídos de Perón. No están claros ni se conocieron nunca los reales motivos del relevo, que no parecen vinculados al conflicto religioso. Lo cierto es que, cuando Juan Humberto Martiarena se hizo cargo de la intervención de Tucumán, Cruz desapareció totalmente de la
vida pública. Con su cancelación se desvaneció la catarata de chistes que sobre él había tejido la ironía de la sociedad tucumana, empeñada en convertirlo en una especie de Aloé norteño por sus metidas de pata, papelones y gaffes.
Vistazo provinciano Puesto que los hechos nos han llevado a asomarnos al panorama de las tres provincias intervenidas, conviene extender la mirada a las restantes, tal como hemos venido haciendo en los volúmenes anteriores de esta obra, porque los sucesos están por precipitarse en tal forma que resultará difícil, en las páginas que siguen, abrir un intervalo para destacar lo que ocurría en los Estados locales. Se dijo en el tomo anterior de esta obra que la tercera generación de gobernadores peronistas fue menos política y más administradora que las anteriores. Hubo, sin embargo, dentro de la notoria medianía de los gobernadores que asumieron sus cargos en junio de 1952, una clara excepción: Ricardo Durand, cuya gestión ha quedado en Salta como un modelo de buen gobierno. Durand había sido intendente de Rosario de Lerma y luego de la capital de la provincia, y ministro de Economía de su predecesor. Llegó al poder por méritos propios y combinaba las cualidades de un político de raza con la virtud de un apto administrador de la cosa pública. Trató de suavizar en lo posible las rígidas consignas que venían de Buenos Aires en relación con el trato con los opositores y en la última etapa del régimen peronista, con los católicos: él mismo encabezó la tradicional procesión del Señor del Milagro, desafiando las directivas del gobierno nacional. Llenó la provincia de barrios obreros, escuelas, salas de primeros
auxilios, centros vecinales, etc. Y cuando un periodista porteño le preguntó cuál era su secreto para construir tanto, Durand lo miró con aparente ingenuidad y dijo socarronamente: —Pues… se pone un ladrillo y después argamasa; luego otro ladrillo y otro poco de argamasa, en seguida un ladrillo y más y más argamasa… Y siguió con esta letanía un largo rato… También es recordado como un buen gobernante el mandatario catamarqueño de aquella época. Antes de asumir su cargo, Armando Casas Nóblega había pedido a Perón que pusiera en libertad a Vicente Saadi, quien después de cumplir la condena que recayó sobre su persona en los diversos juicios que se le siguieron, estaba “a diposición del Poder Ejecutivo”. Con alguna reticencia el presidente accedió, a condición de que Saadi se radicara en Buenos Aires y no pusiera nunca los pies en Catamarca (abril 1952). El gesto de Casas Nóblega le permitió asumir la gobernación dos meses más tarde con un factor irritativo ya despejado. Se dedicó, pues, a una intensa obra pública concentrada en pequeños diques en la zona del naciente catamarqueño, canales y acequias de riego, alumbrado eléctrico y aguas corrientes. Trató de mantener un cierto diálogo con la oposición y, como su colega salteño, se opuso, en la medida de sus posibilidades, a que se profundizara el enfrentamiento con la Iglesia; en la provincia de la Virgen del Valle, reprimir las manifestaciones de fe católica es un suicidio político… Casas Nóblega, hombre de sinceras convicciones religiosas, lubricó razonablemente las directivas del gobierno central y evitó conflictos graves. Se lo recuerda como un gobernante respetuoso, sereno y activo. También es de justicia incluir entre los buenos gobernadores de la época al de La Rioja. Dentro de las limitaciones impuestas por la escasez de sus recursos, el ingeniero Juan Mellis continuó vigorosamente los intentos de su predecesor para alumbrar agua en la región de los llanos. A sus empeños
con la Nación se debió la iniciación de la construcción del dique de Olta, un gran embalse que pudo cambiar el ecosistema de la región de haberse complementado con las obras de riego que debían llevar agua a las previstas tierras de sembradío. En lo político, Mellis no se animó a desobedecer las directivas que venían de Buenos Aires, y su gobierno tuvo las mismas características de exclusivismo y persecución a los opositores que los anteriores, con la diferencia de que en provincias como la del Chacho estas discriminaciones se sentían más amargamente que en otras más grandes. Tal acatamiento lo llevó a cometer un acto que la sociedad riojana no le perdonó: impedir con la fuerza policial la secular ceremonia del 31 de diciembre (1954) cuando el patrono de La Rioja, San Nicolás, con su cara negra y su mitra episcopal se inclina ante el Niño Alcalde frente a la Casa de Gobierno, mientras aillis y alféreces cantan una melopea atávica en un quichua corrompido por la trasmisión oral de generaciones. Los riojanos vieron la intervención policial como un verdadero sacrilegio: hubo corridas, golpes y detención de dirigentes católicos, personalidades radicales, gente independiente, y hasta algunos peronistas, que no soportaban la cancelación del Tincunako por primera vez desde que hay memoria en La Rioja… El hecho deslució la administración de Mellis y lo aisló de la opinión pública local, tal vez sin otra culpa del gobernador que la de no ser representativo de los sentimientos profundos de la población, como que nunca había vívido allí. En Córdoba, el médico Raúl F. Lucini benefició su gestión con el impulso que su predecesor había dado a la actividad industrial. Primero el IAME, luego las inversiones de Fiat y Kaiser y la multiplicidad de pequeñas empresas surgidas para complementarlas, aparejaron una gran demanda de mano de obra y atrajeron a la capital provincial a muchos trabajadores rurales. Contó Lucini con un intendente que dio efectivo comienzo a viejos
planes de modernización y embellecimiento de la ciudad. Martín Federico ensanchó bulevares, mejoró plazas, inició la construcción del Palacio Municipal en el Paseo Sobremonte y hermoseó la perspectiva de la catedral quitándole las construcciones aledañas y formando un espacio abierto que habría de ser, con el tiempo, la base de la remodelación del casco histórico de Córdoba. Federico tuvo que renunciar, como ya se ha visto, a consecuencia del conflicto con la Iglesia, y este alejamiento es emblemático de los problemas que pesaron sobre los últimos meses del gobierno de Lucini, haciendo pasar a segundo plano sus realizaciones. Desde noviembre de 1954 Córdoba fue, después de la Capital Federal, el centro neurálgico del choque entre el gobierno y los católicos; el gobernador, para evitar su desplazamiento, se apresuró a encabezar las hostilidades contra la Iglesia. No se comidió a apaciguar el enfrentamiento y, por el contrario, toleró y aun alentó atentados tan graves como la arrasadora intervención al Poder Judicial provincial y las purgas en la Universidad, así como las numerosas detenciones, allanamientos, espionajes y delaciones que atravesaron la vida de la Docta en las turbulencias finales del régimen peronista. Pasemos a Corrientes, cuyo gobernador, Raúl B. Castillo, médico como su par cordobés, se caracterizó por recorrer intensamente la provincia a su cargo y tomar frecuente contacto con sus habitantes. En esos andares inauguró algunas obras iniciadas por su predecesor, pero su propia labor en este rubro fue pobre. Como se ha contado en el volumen anterior de esta obra, Castillo llevó a cabo diversas investigaciones sobre la actuación de Velasco; parece haberlo hecho desganadamente, pues se sentía ligado a este en su carácter de ex ministro, pero debió obedecer órdenes que venían de Buenos Aires. Durante su gestión no dejó de pasar un mal rato cuando Perón, que visitaba Corrientes en su viaje a Asunción, fue interrumpido en su discurso por un desconocido que al lado mismo del palco ubicado en las
cercanías del puerto se puso a vociferar: gritaba que se lo perseguía por ser peronista y nadie pudo hacerlo callar. El presidente dio por terminada su perorata y con gesto ceñudo volvió al yate Tequara, mientras el gobierno en pleno balbuceaba explicaciones que Perón desdeñó. Al regreso, la embarcación pasó lejos de la costa, desairando al numeroso público que lo esperaba y al propio Castillo. En Entre Ríos, el profesor Felipe Texier hizo una discreta gestión. La historiadora Beatriz Bosch destaca que promovió las viviendas económicas, construyó algunos caminos pavimentados y convirtió en sociedad mixta el banco de la provincia. Carecía Texier de vocación política y así lo declaró después de su derrocamiento; había sido presionado para que aceptara el sillón de Pancho Ramírez como una solución a un oficialismo provincial muy dividido. Quien mandaba en todo lo referente a los aspectos políticos era el interventor local del Partido Peronista, y fue este personaje el que lo llevó a incurrir en cesantías de docentes opositores y manejar fondos de una manera que le aparejó algún dolor de cabeza cuando dejó de ser gobernador. Un mérito, por lo menos, debe adjudicarse a Texier: fue el primer mandatario entrerriano que encargó un estudio de lo que años más tarde sería el túnel subfluvial. El sanjuanino Rinaldo Viviani fue molestado durante su gestión por problemas de salud que lo obligaron a alejarse temporariamente de las tareas de gobierno. En lo demás hizo una tarea sin brillo pero positiva, acentuando la política de regadío de su antecesor y manteniendo el equilibro con el bloquismo, formalmente integrado al peronismo pero que seguía manteniendo su identidad bajo la conducción de Federico Cantoni. Aunque también es cierto que, según el chiste que corría por San Juan en aquella época, el bloquismo no molestaba porque se había instalado masivamente en la embajada argentina en Moscú…
Tampoco fue brillante el gobernador de San Luis, Víctor Endeiza, frustrado estudiante de Derecho y ganadero local, de origen radical. Tenía un aire enteco y sumido que definía su apagada personalidad. La mayoría de los puntanos no dedica mayores recuerdos a la gestión de Endeiza, que contrastaba con la muy movediza y popular de su antecesor. Pero tampoco lo distingue como responsable de grandes desaguisados, lo cual ya era bastante. Jujuy fue gobernado por el profesor Jorge Villafañe, de quien dijimos en el volumen anterior de esta obra que era poeta y periodista. Había actuado en el radicalismo desde la década de 1920 y hacia 1945 trasladó sus simpatías a Perón. Desde 1946 y 1951 fue ministro de Hacienda y de Gobierno en las administraciones justicialistas de su provincia. Buena persona, alto y corpulento, Villafañe tuvo como gobernador algunas iniciativas progresistas, entre ellas la del Hogar de Ancianos de la Ciudad y el proyecto del aeropuerto El Cadillal con la autopista que debía unirlo a la capital de la provincia. Ninguno de estos proyectos se concretó durante su gestión, pero quedaron como antecedentes de obras futuras. Prevaleció, en cambio, la recuperación del nombre primitivo de la ciudad, que por moción de Villafañe volvió a llamarse desde entonces San Salvador de Jujuy. Ya dijimos en el anterior volumen que la candidatura de Carlos Evans a la gobernación de Mendoza fue impuesta por Evita; Teissaire también la apoyó, acaso porque los Teissaire y los Evans tenían un común pasado lencinista. El nuevo gobernador, alto, calvo, eléctrico en sus movimientos, era un hombre joven y activo. Su gestión es recordada, entre otras cosas, por la implantación de un moderno código procesal civil que respondía al proyecto elaborado por J. Ramiro Podetti. Continuó con la construcción del Centro Cívico que había sido el chiche de su predecesor (quien declaró inaugurada la Casa de Gobierno antes de estar terminada y entregó el mando a Evans entre tablones y bolsas de cemento) y realizó una obra pública significativa.
La iniciativa más importante de Evans fue, sin duda, la adquisición por el gobierno mendocino de Bodegas y Viñedos Giol con el propósito de usar la empresa como regulador del mercado vitivinícola. La oposición puso el grito en el cielo por esta compra, cuyo aspecto más criticado no fue tanto el precio, 72 millones de pesos de la época, sino la designación de un hermano de Teissaire como tasador de la inmensa operación; pero como la legislación electoral local había reducido la presencia opositora en la Legislatura a apenas cuatro diputados radicales y ningún senador, los clamores contrarios apenas tuvieron eco. Agreguemos que Evans y su ministro de Hacienda, Benedicto Caplan, fueron procesados por esta adquisición después de la caída de Perón, pero quedaron absueltos antes de 1958 y Giol siguió perteneciendo al Estado hasta hoy. El conflicto religioso repercutió en la provincia andina como en otras y provocó problemas de conciencia en algunos dirigentes peronistas, entre ellos el presidente de la cámara de diputados local, Dr. Ernesto Corvalán Nanclares, quien hizo, al parecer, algunos desesperados intentos en Buenos Aires para tratar de llamar a la cordura a algunos jerarcas del régimen; por lo demás, el enfrentamiento con la Iglesia no tuvo allí exteriorizaciones violentas. Quede el último párrafo de este vistazo para el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos V. Aloé había nacido en Chacabuco; ingresó al Ejército como aspirante a suboficial; luego pasó a la carrera de Intendencia y allí alcanzó el grado de mayor. Conoció a Perón siendo muy joven, cultivó su intimidad y en 1946 fue designado funcionario de la Presidencia de la Nación. En este destino tomó a su cargo la tarea de dar solidez empresaria a la cadena de publicaciones compradas por el gobierno o creadas posteriormente, y a sus empeños se debió la construcción del edificio ALEA, donde se concentró la dirección de “la cadena”. Carecía de vuelo pero no le faltaba cierta perspicacia contable y, por sobre todo, era un
admirador fervoroso y leal de Perón. Fue Evita la que impuso su nombre teniendo en cuenta esta última calidad. En 1952 asumió la gobernación del primer Estado argentino, pero no puede decirse que haya sido un gobernador pues su mayor preocupación consistió en no quedar desplazado de la corte doméstica del presidente, por lo que su tiempo se repartía entre La Plata y la cercanía de Perón. La otra preocupación de Aloé fue dejar sin efecto todo lo que había hecho Mercante. Persiguió a los funcionarios que habían acompañado al “corazón de Perón”, promovió investigaciones que ponían en tela de juicio la honradez del elenco anterior, minimizó las obras públicas iniciadas por su predecesor y anuló los planes trazados. Pero fueron pocas las iniciativas de Aloé en beneficio de la provincia. Mucho más perdurables fueron los infinitos chistes que se tejieron sobre su persona, para presentarlo como un estólido irremediable. Se decía que había escrito dos libros: Mi vida en el box y Cómo pienso, y se lo hacía protagonista de las más ridículas situaciones imaginables. Así como Farrel fue en 1945 el destinatario de los flechazos humorísticos de la oposición, en los últimos años del régimen peronista fue Aloé el pretexto para ridiculizar a Perón y su círculo. Seguramente se exageraba, pero también es cierto que la lectura de las piezas oratorias de Aloé durante su paso por la casa de Dardo Rocha puede llegar a ser un ejercicio insoportable… Sin embargo, cabe señalar que después de permanecer dos años en prisión tras el derrocamiento de Perón, Aloé, retirado a una pequeña estancia que tenía en Rojas, escribió un par de libros de historia fuertemente revisionistas, poco originales pero no totalmente invalidables. De todas maneras, la tosca figura de Aloé, su rendida fidelidad al líder justicialista, su incapacidad para generar una idea novedosa, es la caricatura de los gobernadores de la tercera generación peronista, expresiones de la burocratización del sistema y la anquilosis de sus hombres más representativos.
Colofón para este rápido vistazo: el lector habrá advertido que es más breve que los formulados en los anteriores volúmenes de esta obra. Ello es natural. En la última etapa del régimen justicialista, los gobernadores eran hombres sin peso político propio —salvo el caso de Durand y de Casas Nóblega—. Por otra parte, la uniformidad de un sistema federal totalmente abolido en los hechos dio a estos mandatarios un promedio parejo de medianía y un estrecho espacio para moverse: en cualquier momento, con cualquier pretexto, podía caer sobre ellos la medida que en marzo de 1955 cayó sobre sus colegas de Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero. Todos, pues, se sometieron incondicionalmente a las instrucciones recibidas desde Buenos Aires —llámense Ministerio del Interior o Consejo Superior del Partido Peronista—, todos cumplieron con las rituales adhesiones al régimen, todos fueron duros e intolerantes con los opositores, todos se vieron embarullados con el conflicto religioso, con las excepciones que se han señalado. Además, sus gestiones duraron poco más de tres años, lo que no brinda a la crónica mucho material; en el caso de los gobernadores de Presidente Perón (ex Chaco) Felipe Gallardo, y de Eva Perón (ex La Pampa) Salvador Ananía, sus términos fueron aun más cortos pues asumieron sus funciones en junio de 1953; y el primer gobernador de Misiones, Claudio Arrechea, apenas llegó a mandar tres meses junio-septiembre (de 1955), sin contar los tres mandatarios intervenidos en febrero de 1955, que no alcanzaron a cumplir tres años. Esta circunstancia de tiempo debe sumarse a la personalidad de los últimos gobernadores del tiempo de Perón. A lo que debe agregarse el hecho de que, a partir de 1952, cuando asumieron sus responsabilidades, las inversiones del Estado nacional en las provincias fueron inferiores a las de la etapa de la euforia y la dilapidación, y los recursos propios de las autonomías locales también sufrían los efectos de la
recesión que empezó a remontarse a fines de 1953; por lo que sus realizaciones debieron ser necesariamente escasas y poco espectaculares.
Producir, producir, producir… El mes de marzo estuvo signado por el nuevo lema del régimen justicialista: producir, producir, producir… Desde enero venía desplegándose una vasta campaña para la preparación del Congreso de la Productividad. Desde afiches y consignas radiales hasta alocuciones de funcionarios y políticos oficialistas, todo el verano se redobló con la nueva temática. Con estos antecedentes, no es de extrañar que la realización del Primer Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, entre el 21 y el 31 de marzo (1955) estuviera revestida del brillo con que los organismos de propaganda solían adornar los grandes acontecimientos del régimen. Delegaciones de los institutos de racionalización o productividad de Chile, Brasil, España y representantes de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) estuvieron presentes, y el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación dio suntuoso marco a las deliberaciones. Fue la culminación del concepto de “comunidad organizada”: la CGT y la CGE, obreros y empresarios bajo el benigno amparo del Estado, discutiendo mano a mano y tranquilamente los problemas comunes. Aparentemente, el gobierno nada tenía que ver con el evento, protagonizado por 117 representantes de los trabajadores y otros tantos de los empresarios, con una mesa directiva que tenía dos miembros para cada cargo y comisiones manejadas en la misma forma. En realidad, el gobierno había impulsado e implementado la reunión; el presidente abrió las deliberaciones con un discurso que remarcó que el
Estado venía por su intermedio a “tomar nota” de lo que allí se hablara para facilitar su función de “hacer todo aquello que facilite y ayude el trabajo feliz y desenvuelto de los ciudadanos argentinos, cualquiera sea su actividad”. Estaban presentes todos los ministros del área económica y fueron muchas las ponencias presentadas por gobiernos provinciales, reparticiones ministeriales, entidades autárquicas y hasta el Ejército Argentino. Pero era conveniente conservar la ficción de que el Congreso pertenecía solo a empresarios y trabajadores, pues inevitablemente las conclusiones a que se llegaría habrían de significar la cancelación definitiva de las secuelas de la fiesta en el campo laboral. Así debe haberlo maliciado Vuletich, que al abrir las labores del Congreso como uno de los dos presidentes alternos — el otro era José B. Gelbard—, señaló que el ausentismo era un mal, pero había que diferenciarlo del “ausentismo socialmente justo”, que resultaba de “la aplicación de las leyes obreras justicialistas, como vacaciones, jornadas legales, licencias por enfermedad, casamiento, fallecimiento de familiares, pre y post parto, etc”. Entonces, que hubiera justicia y equilibrio y que se exigiera “reciprocidad” a todas las partes interesadas. Párrafos antes había criticado a los empresarios “carentes de ética”, que no respetan las leyes de trabajo y los convenios colectivos, que no aportan a las cajas de previsión, que hacen mal uso del crédito e invierten sus ganancias en bienes improductivos, que estafan al fisco, que no estimulan a sus dependientes. Que cayera también sobre ellos la mirada del Congreso… Para Gelbard, esta fue su hora más gloriosa. Durante años —como se ha contado en el tomo anterior de esta obra— había luchado para unificar el empresariado nacional. En diciembre de 1953 logró que se autorizara la creación de la Confederación General Económica por decreto 23.577, y la ley 14.205 de diciembre de 1954 había virtualmente oficializado sus
actividades, teniendo a la entidad como la única representativa del sector patronal. Lo cierto es que los 620.000 empresarios agrupados en más de 1700 cámaras, centros, asociaciones, uniones o ligas de primer grado, agrupadas en cincuenta federaciones nacionales y 24 federaciones provinciales y territoriales de segundo grado, las que a su vez estaban adheridas a las confederaciones de la Producción, la Industria o el Comercio, daban en los papeles una gravitante fuerza al organismo presidido por Gelbard. Un mes antes había inaugurado la sede de la CGE, en Veinticinco de Mayo al 600, en un acto prestigiado por la presencia presidencial. Ahora, al iniciar las sesiones del Congreso de la Productividad, Gelbard hablaba de la “solidaridad activa” que requiere toda empresa por parte de sus componentes, y la “disciplina y orden jerárquico sin el cual no se concibe ninguna asociación humana”. Reclamó para el empresario “el derecho a la dirección y organización de la empresa sin interferencias que coarten su libertad de movimiento y de criterio” puesto que “salario real y productividad… dependen de la buena marcha de las empresas, esto es, de un trabajo bien planeado y hecho a un ritmo continuado, normal y satisfactorio, sin alteraciones que lo perturben por motivos ajenos a las altas finalidades económicas que se busca realizar”. Era un toque de atención a la indisciplina laboral, el ausentismo, los “lunes criollos”, la “industria del despido” y hasta los atisbos de autogestión que insinuaban ciertos elementos de izquierda que flotaban alrededor de algunos gremios. Durante diez días deliberó el Congreso. Se trajeron antecedentes de organismos que en Japón, Alemania y otros países se encargaban de estudiar las condiciones convenientes para racionalizar la producción y optimizar la productividad. Finalmente se aprobaron unas quince “proposiciones” sobre diversos temas y un “Acuerdo Nacional de Productividad”.
Estas proposiciones no alcanzaron a implementarse legalmente pero interesan porque reflejan la filosofía que el régimen peronista estaba elaborando de cara a la actividad productiva del país. En general, las conclusiones reiteraban el postulado según el cual las mayores remuneraciones deben estar relacionadas con un aumento de la productividad; recomendaban una racionalización de las actividades empresarias; sugerían que las reubicaciones del personal desplazado por motivos de mayor eficiencia se consultaran con las organizaciones sindicales; reclamaban una tecnificación y mecanización de las actividades; pedían una descentralización de los flujos de importación y exportación y aprobaban los planes del Poder Ejecutivo “tendientes al logro del autoabastecimiento energético”, léase el contrato con la Standard Oil cuyo borrador se estaba concluyendo en estos días. También se hacían propuestas sobre salubridad en los lugares de trabajo, educación de los trabajadores agrícolas en mejores técnicas de cultivo y recolección, racionalización del aparato del Estado, ajuste de las estadísticas sobre ausentismo y creación del Instituto Nacional de Productividad, que tendría por funciones el asesoramiento, la investigación y la difusión de estos temas. Una de las conclusiones aprobadas recomendaba la incorporación de las normas sobre productividad de los futuros convenios colectivos de trabajo. Como se ha señalado, no hubo un redondeo legal a estas propuestas. Pero ellas suponían, sin ninguna duda, una enérgica intención de modificar la atmósfera que campeaba en las actividades laborales desde 1945. Tanto en el mundo capitalista como en el mundo socialista, palabras como “eficiencia”, “tecnificación”, “racionalización”, “productividad” y otras equivalentes, tienen un único significado: más disciplina, más exigencias de rendimiento, y siempre producen escozor en las filas sindicales. Muchas de las propuestas aprobadas en el Congreso rozaban de manera inquietante los
términos de convenios colectivos y estatutos de gremios; los delegados de la CGT no habían podido oponerse porque su redacción estaba matizada de tal forma que hacía difícil cuestionarlas. Pero todo el corpus declarativo del Congreso traducía una actitud distinta a la que había mantenido el régimen con referencia a la actividad laboral. Era el telón que bajaba definitivamente sobre el tono despreocupado y desprolijo de la fiesta: un espíritu nuevo que llamaba a la seriedad, la disciplina, la contracción al trabajo. Como ocurrió tantas veces a lo largo de su vida, la suerte ahorró a Perón la penuria de hacer realidad legal este espíritu. Pero la vuelta de tuerca estaba dada en el curso de los dos últimos años: techo a los reclamos obreros en las paritarias (abril/mayo 1954), cierre de la etapa en la que el trabajador siempre tenía razón. Sumadas estas circunstancias a la convocatoria de los capitales extranjeros, que venían con sus pautas laborales propias, la gestión de créditos en organismos financieros internacionales (justamente en esos días se concretaba el préstamo del Exinbank a SOMISA por 60 millones de dólares), la inmovilización de la estructura de la propiedad agraria y el acercamiento político a Estados Unidos, hay que convenir en que el discurso de Perón había cambiado totalmente en comparación con el de 1945. No mentía el líder justicialista cuando confesaba a Henry Holland que había tenido que inaugurarse con una política de izquierda para poder hacer una política de derecha: haya sido esta una intención deliberada o se haya visto arrastrado a ese giro por los acontecimientos, lo mismo da. El hecho es que, a principios de 1955, estaban preparadas todas las condiciones para afirmar una política no muy diferente a la que tratarían de implementar en su momento los gobiernos de la Revolución Libertadora y de Frondizi en sectores básicos de la economía y en el campo de las relaciones laborales.
Que esto era así se vio claramente a través de dos hechos adicionales producidos por el gobierno al empezar el Congreso de Productividad y un mes después de concluido. El primero fue el decreto 3991 del 21 de marzo, que reordenó el sistema de feriados nacionales. En el primer tomo de esta obra se ha computado la cantidad de días de holganza que matizaban el calendario laboral en los primeros años del régimen. Ahora, aprovechando el conflicto con la Iglesia pero en la evidente intención de reducir los jolgorios que interrumpían a cada momento la actividad productiva, se reducían drásticamente los feriados. Solo se descansaría el 1º de Mayo (Día Universal del Trabajo), el 25 del mismo mes (fiesta cívica), el 9 de Julio (fiesta cívica), el 26 de Agosto (“Día del Renunciamiento” y el 17 de Octubre (“Día de la Lealtad”): una fiesta universal expropiada por el régimen, dos jornadas cívicas y dos netamente peronistas, ninguna religiosa. Se agregaban como días no laborables, en los que se podía trabajar optativamente, el 1º de enero, el lunes y martes de carnaval, el Viernes Santo, el 17 de Agosto (Día de San Martín) y el día de Navidad: dos fiestas religiosas entre seis. El otro hecho que decimos se concretó el 25 de abril (1955) mediante decreto 6688. Era la firma del contrato entre el gobierno nacional y una compañía norteamericana, para extraer petróleo.
El contrato de la discordia Finalmente, Gómez Morales había triunfado en su propósito de confiar parte de la explotación del petróleo a una de las compañías más experimentadas del mundo. Apartado el aventurero Odlum del camino y desinteresadas la Esso y la Royal Dutch del negocio por su negativa a
cambiar las formas que tradicionalmente usaban, quedaba la empresa fundada por Rockefeller. Con la Standard Oil de California se hicieron las tratativas a lo largo de buena parte de 1954 y el verano de 1955. Era un convenio largo y complicado. —Había oposición en los círculos del peronismo —nos cuenta hoy Gómez Morales—. Los que se opusieron más fueron Cooke y Díaz de Vivar; no así Bustos Fierro. Se sugirieron muchas modificaciones y se tuvo que hablar retiradamente con la California, la que finalmente aceptó, siempre que no se cambiaran las condiciones económicas. Un complejo de culpa parecía pesar sobre los funcionarios peronistas. Advertían claramente que era un giro total en lo que se había sostenido hasta ahora y no ignoraban que tendrían que hacer pruebas dialécticas para justificar la concesión: pues el precio de la vinculación con la Standard Oil —que formó una subsidiaria, la California Argentina de Petróleo S.A. de Delaware— era una concesión lisa y llana, que abarcaba la mitad del territorio nacional de Santa Cruz. El contrato fue firmado el 25 de abril por el ministro de Industria, Orlando Santos, y cuatro representantes norteamericanos de la compañía, “ad referendum” del Poder Ejecutivo, que lo aprobó el 6 de mayo. Pero este último acto no perfeccionaba el contrato: por expresa insistencia de la California, el instrumento debía ser ratificado por el Congreso antes de entrar en vigor. Legalmente no era indispensable la ratificación parlamentaria, pero la ominosa sombra del art. 40 de la Constitución justicialista velaba el ánimo de los petroleros yanquis: querían una garantía adicional a la firma del presidente. Y aunque esta exigencia era un auténtico agravio a la investidura presidencial, Perón accedió: el 9 de mayo enviaba el contrato al Congreso, donde ingresó a la Comisión de Energía y
Combustible para su consideración. Allí empezaban los malos tragos del oficialismo… El convenio en sí no era malo: lo malo eran algunas cláusulas que irritaban el orgullo nacional. Se le entregaban a la California casi 50.000 km2 en Santa Cruz durante cuarenta años, prorrogables por cinco más para la exploración y eventual explotación del petróleo y gas que encontrara. Debía entregar a YPF la totalidad del volumen que obtuviera a precio internacional, menos un 5%; las ganancias logradas con las ventas serían compartidas por mitades entre YPF y la California. La empresa se obligaba a invertir unos 13 millones de dólares en los primeros cuatro años. Cumplido el lapso de la concesión, todas las maquinarias e instalaciones quedaban para el Estado. Pero lo que más escoció fue la disposición que creaba una suerte de extraterritorialidad para la California en la zona concedida: allí podría construir aeropuertos, sistemas de radiotelégrafos y teléfonos, caminos, embarcaderos, con total independencia de las leyes argentinas; hasta se la autorizaba a mantener cuerpos de seguridad propios. Tres meses después de la firma del contrato, Frondizi reflejaría el sentimiento de muchos sectores del país calificando a la zona concedida a la California de “ancha franja colonial, cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje”. Inexperiencia de los negociadores oficiales o exigencia lógica de una empresa que necesitaba contar con una infraestructura libre de interferencias, lo cierto es que fue esta imagen la que más impresionó la imaginación de los argentinos, la de una Patagonia atravesada por un asentamiento dominado por la bandera norteamericana. La oposición fue inmediata y vocinglera. Si muchos peronistas aceptaban el contrato como un mal necesario, un recurso desesperado para salvar una brecha energética cada vez más amplia y preocupante, de las tiendas
opositoras salían voces tonantes, algunas de las cuales nunca habían demostrado preocupaciones nacionalistas. Estaba en la calle desde fines del año anterior el libro de Frondizi, Petróleo y política, que aun cuando no se refería directamente al tema era un largo y por momentos farragoso estudio con un tono decididamente estatista sobre los distintos regímenes que habían enmarcado la explotación del petróleo. Los nacionalistas que ya estaban apartados de Perón tomaron también la bandera: se destacaron, en esos días de mayo, las clases que dio en la Facultad de Derecho de Buenos Aires el doctor Adolfo Silenzi di Stagni, profesor titular de Derecho Agrario y Minero, impugnando el convenio: —Es un atraco… El artículo sexto del contrato es una verdadera antología del entreguismo… Es la concesión más extensa que se conoce en el mundo… Si se aplicara la ley del petróleo 12.161, el máximo que se hubiera podido conceder serían diez permisos de cateo de 6000 km2 cada uno; aquí se otorga una extensión 83 veces mayor que el máximo concedido por la legislación vigente… Las pistas de aterrizaje de la concesión no podrán ser utilizadas nunca por el Ministerio de Aeronáutica, ni sus puertos por la Marina, ni sus caminos por el Ejército… Cuando los “tiras” de civil empezaron a copiar taquigráficamente sus cada vez más concurridas clases, Silenzi di Stagni citó a sus alumnos para el 26 de mayo en un aula con estricto control de entrada, dictó allí una lección de más de dos horas sobre el tema y luego se ocultó prudentemente durante los meses que siguieron. Pero esa y otras disertaciones se publicaron semanas más tarde y circularon activamente, mientras el examen del dichoso contrato se empantanaba en la comisión de Diputados. Fue esta una de las pocas oportunidades en que Perón dio total libertad a sus legisladores para que discutieran un tema de semejante envergadura que negó a estudiarse en el Consejo Superior del Partido Peronista y merecería a
lo largo del mes de agosto —como ya veremos— una serie de conferencias de altos funcionarios. Sea porque captaba que el tema era riesgoso y de alto voltaje y en consecuencia no quería imponerlo como otros; sea porque quería mejorar los términos del contrato ante la California —tesis que sostienen algunos peronistas— y por eso dejaba que corrieran públicamente las críticas de sus propios partidarios para renegociarlo alegando que, tal como estaba, despertaba mucha resistencia, lo cierto es que el asunto agitó como ninguno las estáticas aguas del partido oficial, abriendo un amplio debate. Pero para la oposición en general, el contrato con la California era la prueba palpable de que Perón exhibía ahora abiertamente su condición entreguista… Que los radicales y los nacionalistas estuvieran en contra de la nueva política petrolera expresada en el contrato con la California, se descontaba: unos y otros mantenían una tradición estatista en la materia, aquellos con más derecho que estos puesto que su actitud venía de la época de Yrigoyen y se mantenía invariable desde entonces. Pero lo notable es que también los católicos clamaron contra el convenio: los panfletos que circulaban esos meses —de los que enseguida hablaremos— incluían ataques al contrato con la California y agregaban nuevos argumentos a los esgrimidos por el radicalismo y los nacionalistas antiperonistas. Tal vez no lo hubieran hecho de no haber existido el enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Pero, desde noviembre del año anterior, todo lo que hiciera el líder justicialista estaba, a juicio de la feligresía católica, inspirado por el Demonio. Nada de lo que en él se originara podía tener sino un motivo perverso. Nuevamente se advertía en este momento, cuando los católicos reaccionaban, sincera y espontáneamente, contra hechos gubernativos que en otro contexto no hubieran merecido sus críticas, el tremendo error que había cometido Perón al provocar un enfrentamiento con la realidad católica, esa enorme cantidad
de voluntades inspiradas por convicciones religiosas que ahora veían su lucha como una especie de guerra santa y ya no aspiraban a arreglos o conciliaciones sino al exterminio del enemigo encarnado en el presidente de la Nación… De todas maneras, es evidente que la presentación del contrato con la California a la opinión pública desde fines de abril y a lo largo del mes de mayo (1955) fue una total inoportunidad. Porque fue precisamente en mayo cuando los fuegos del enfrentamiento religioso ardieron más vivamente. Agregar ese elemento urticante que era el convenio petrolero, era echar nafta a la hoguera. Pero Perón estaba, indudablemente, perdiendo su antiguo olfato. Lanzó el tema al ruedo con una admirable falta de fineza política y al mismo tiempo siguió avanzando en las hostilidades contra la Iglesia con una absoluta impavidez.
La ofensiva de otoño Se ha dicho que en el verano de 1955 parecieron remansarse los conflictos, pero el problema subsistía y se iba agravando porque la grey católica, que en noviembre y diciembre recibió con estupor los primeros efectos del enfrentamiento, había cobrado un inesperado vigor en el contraataque. En el mes de enero el cardenal Copello se entrevistó dos veces con Perón. Parece que este hizo algunos comentarios desdeñosos a su íntimos: … ¡Pobre Copello! Es un viejito bueno pero no tiene carácter… Las conversaciones no trajeron ninguna mejora en las relaciones entre el gobierno y la Iglesia, y entretanto seguían asestándose chuzazos de variada especie contra esta. En Navidad, las autoridades comunales de Buenos Aires
permitieron a los comerciantes de Belgrano ornamentar la calle Cabildo, pero con la condición de no incluir pesebres, nacimientos u otras alegorías religiosas. Se prohibió la tradicional misa de Nochebuena en los hospitales municipales. Se cesanteó a los capellanes de cárceles, policlínicos y otros establecimientos. Se dijo que se había prohibido La Quintrala, película de Hugo del Carril, porque uno de los personajes hacía de sacerdote en un papel simpático. Los bancos oficiales recibieron orden de no otorgar créditos a instituciones religiosas. Continuaba esporádicamente la campaña de los diarios oficialistas contra el clero y la Iglesia, a la que se agregaría desde febrero una serie de notas escritas para Democracia por Jorge Abelardo Ramos (con el seudónimo de Víctor Almagro) fechadas en París por una prejuiciosa tilinguería que hacía parecer más serios los artículos de esa procedencia. Desaparecían de las radios las audiciones católicas. Cien sacerdotes que eran profesores en institutos secundarios fueron cesanteados. Eran escaramuzas, si se quiere. La nueva ofensiva habría de desatarse en otoño, cuando comenzara a funcionar el Congreso. Pero ahora tropezaría con una oposición católica robustecida y enfervorizada. En diciembre, ante la iniciación de las hostilidades, y más acuciosamente desde el silenciamiento de El Pueblo y Editorial Difusión, algunos dirigentes de la Acción Católica habían convenido en la necesidad de suplir la falta de un periodismo vocero de la posición de la Iglesia. En muchas parroquias, colegios católicos e instituciones paraeclesiásticas había mimeógrafos con los que se publicaban hojitas: ¿por qué no utilizar ese inmenso potencial propagandístico para hacer circular las noticias que ya no aparecían en los diarios, los argumentos que no podían propagarse, los ataques a Perón que nadie estaba en condiciones de difundir? De ahí surgió un asombroso movimiento: el de los “panfletos”, que en los meses siguientes inundaron miles de hogares argentinos, particularmente de
militares, marinos y aeronáuticos. Un mimeógrafo es fácil de ocultar: un sótano, un galpón, atrás de un altar… Es barato y fácil de manejar, y su tiraje puede ser significativo. Félix Lafiandra (h) recopiló a fines de 1955 casi doscientos de los “panfletos” que circularon en el país desde que empezó el conflicto. Su conjunto exhibe una formidable campaña de acción psicológica: mezclan verdades y mentiras en proporciones convincentes, tocan donde más duele, no dicen nada que no sea comprobable o creíble, cubren los blancos de la información con una contrainformación aceptable, levantan la esperanza de los propios y predicen la caída del enemigo… Algunos son verdaderos boletines periódicos, con numeración corrida y secciones más o menos fijas; otros son apenas volantes multicopiados, como el que circuló convocando a la grey católica a la procesión de Corpus Christi. No faltan algunos que, liberándose del rodillo y la manivela, dejaron atrás la etapa del mimeógrafo y pasaron a la de la imprenta. Todo ellos, los recopilados por Lafiandra y los que hemos podido obtener por nuestros medios, evidencian otra vez más, si cabe, el gigantesco error de Perón al activar con sus hostilidades ese gigante dormido que era la fe católica y sus poderosos medios de defensa, convertibles en instrumentos de ataque cuando sus dirigentes, religiosos y laicos, estuvieran convencidos de que el conflicto había llegado a un punto sin retorno. Este punto pareció haberse alcanzado en abril/mayo de 1955, con la intensificación de las hostilidades recíprocas. El jueves 7 y el viernes 8 de abril culminaban los días litúrgicos de la Semana Santa: en las dos jornadas, sobre todo en la primera, una gran multitud se reunió ante la catedral de Buenos Aires y muchos templos del interior del país. En la Capital Federal, el gentío recorrió en procesión los alrededores de la catedral, burlándose de la intensa lluvia tanto como de la prohibición de realizar actos religiosos en la vía pública. La aparente secuela de esta demostración fue la renuncia del
subjefe de Policía. Volvían a menudear las detenciones de sacerdotes, por desacato por supuestos delitos comunes. En el curso de ese mes fueron detenidos los párrocos de la Sagrada Eucaristía y de Villa Ballester, en la Capital Federal; de Lincoln y Cañuelas en Buenos Aires; de Tortugas, Ciudad Evita (ex Cañada de Gómez) y Jorgelina en Santa Fe, y de Las Higueras en Córdoba. Contemporáneamente se anunciaba con gran despliegue publicitario que en Cañuelas se había descubierto un plan de agitación preparado por jóvenes de la Acción Católica con la complicidad de dirigentes de la UCR: era uno de los tantos centros parroquiales donde se imprimían volantes. A mediados de mes, el ministro de Educación resuelve que las materias Religión y Moral dejen de dictarse. El mes de abril terminó con un hecho luctuoso: una bomba estalla en la sede de la Confederación General Universitaria, CGU, en Avenida Alvear al 1600, causando la muerte de un policía y, días después, de un estudiante: los panfletos católicos acusaron a la policía de estar preparando el artefacto cuando estalló. Tres días más tarde, Perón inauguraba las faraónicas obras del Monumento a Eva Perón. La tensión crecía día a día y se esperaba que las sesiones ordinarias del Congreso traerían nuevos hechos en el enfrentamiento. Ahora, hasta los obispos más conservadores se veían arrastrados por el místico entusiasmo de los curitas jóvenes y los seglares de sus diócesis. Cuando se firmó el contrato con la California, los católicos hicieron de esta medida un motivo más en su lucha: crecientemente, el conflicto que en noviembre Perón había minimizado como correcciones que debían aplicarse a unos pocos curas alborotadores, se convertía en una confrontación entre el Estado y toda la Iglesia, su jerarquía, sus ministros y sus fieles. Y mayo, finalmente, trajo el agravamiento irreversible de la situación. El primer día de este mes Perón pronunció su habitual mensaje ante la
Asamblea Legislativa, inaugurando el año parlamentario. Contrariamente a lo que se esperaba, no hizo la menor referencia al problema con la Iglesia. En cambio planteó claramente la necesidad de la colaboración del capital extranjero. —El acelerado crecimiento de la economía nacional en los últimos años ha sido posible por la puesta en marcha de recursos humanos y materiales (…) Hoy nos enfrentamos a una disyuntiva: o nos limitamos a seguir creciendo al lento ritmo de nuestra capacidad de ahorro, o aceleramos nuevamente el desarrollo mediante el concurso adicional de recursos extranjeros. Pero lo que no dijo Perón ante el Congreso lo dijo Vuletich en el acto ritual de la tarde, frente a la Casa de Gobierno. El secretario general de la CGT sostuvo que “el capitalista y el oligarca siguen teniendo participación directa en el dolor de los pueblos. El clero también”. Y agregó: —El clero predica la resignación de rodillas. Nosotros lo preferimos a usted, general, que preconiza la dignidad erguida, de cara al sol, y nos enseña a pelear por la conquista de nuestros derechos. Y siguió en esa cuerda de comefrailes decimonónico: —Los curas siguen protegiendo a los mercaderes ricos en lugar de cuidar los intereses de los humildes, tal como lo había prescrito el Nazareno, tal como lo hacía Eva Perón… No fue este acto de los más concurridos ni tampoco de los más entusiastas. Según se dijo, tanto Perón como Teissaire parecían tensos y disgustados. Perón pronunció un discurso ambiguo. Frente al pedido formulado por Vuletich en el sentido de que se votara la separación de la Iglesia y el Estado, el presidente no se manifestó. Dijo que el pueblo tenía que decidir: “Si quiere que se queden, se quedarán: si quiere que se vayan, se irán”. No fue de sus más inspiradas piezas oratorias y dio la impresión de
querer eludir el problema. Pero el escenario del conflicto no sería la Plaza sino el Congreso. Aquí, las primeras fintas fueron formales. Se decidió cambiar la fórmula del juramento que debían prestar los legisladores electos en abril del año anterior, que ahora se incorporaban a las cámaras; ya no jurarían “por Dios y la Patria” o “por la Patria” sino que lo harían “por la Constitución Nacional”. La otra formalidad fue modificar el nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que pasaría a denominarse “de Cultos”. Desde que comenzara el conflicto, el gobierno publicitaba todo contacto con representantes de otras religiones, y a fines de abril el presidente había recibido de manos del patriarca Alexandros III la gran cruz de la Orden de San Pedro y San Pablo, la más alta condecoración de la Iglesia Ortodoxa. Mediante el sencillo recurso de convertir un singular en plural, la mayoría peronista de la Cámara de Diputados significaba que el culto católico recibiría idéntico trato que los otros vigentes en el país. Pero las medidas legislativas que siguieron no fueron tan sutiles. En el curso del primer mes de sesiones ordinarias habrían de sancionarse en rapidísimo trámite tres leyes que modificaban hasta la raíz las tradicionales relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Nacional. La primera fue la ley 14.401 que derogó la ley 12.978 de enseñanza religiosa: se aprobó el 11 de mayo en el Senado, dos días más tarde en Diputados y fue promulgada el día 23. La segunda fue la ley 14.404 declarando la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional “en todo cuanto se vincula con la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos”, a cuyos efectos se convocaría a elecciones dentro de seis meses para integrar la convención reformadora correspondiente; esta ley se aprobó en Diputados el 19 de mayo, en el Senado al día siguiente y fue promulgada el 23. Finalmente, la ley 14.405 derogó las exenciones de las instituciones religiosas, sus templos, conventos, colegios y demás bienes así como los
actos que realizaran. El 13 la aprobó el Senado, el 20 la cámara joven y la promulgación se firmó el 23 de mayo. No haremos la reseña de los debates: solo anotaremos que los radicales señalaron a estas iniciativas como expresiones de persecución contra la Iglesia, y fuente de inútiles choques; los voceros de la mayoría negaron que ello fuera así. Aseguraban que tanto el regreso a la enseñanza laica como la separación de la Iglesia y el Estado y la eliminación de exenciones a las instituciones católicas, eran medidas destinadas a preservar las buenas relaciones entre una y otro, y permitir el desenvolvimiento de las actividades religiosas sin privilegios enojosos para nadie. “No somos anticristianos, ni siquiera anticlericales —afirmó el senador Carlos A. Juárez cuando se debatió la necesidad de la reforma de la Constitución— sino antioligárquicos, opuestos a la dominación de élites que se pretendían seleccionadas y que quieren imponer privilegios que repugnan a nuestros concepto de libertad (…) La supresión de la ayuda económica a la Iglesia puede ser muy beneficiosa para la religión, cuando tenga que vivir del fervor de la multitud”. Era un pretexto que no engañaba a nadie. Mucho menos a los propios legisladores peronistas. En este aspecto el sentido de la ley que derogó la enseñanza religiosa es típico. La ley de enseñanza religiosa había sido votada en 1947 por muchos legisladores peronistas que eran de extracción socialista o sindicalista, ateos casi todos ellos, que lo hicieron contrariando sus íntimas convicciones; ahora, en 1955, muchos diputados y senadores, sobre todo mujeres que eran sinceramente católicas, tenían que derogarla en un silencioso desgarramiento individual… Solo tres tuvieron el coraje de resistir la imposición, que en este caso motorizaba Teissaire con su habitual tono despótico: el diputado electo por Córdoba, Roberto Carena, renunció antes de incorporarse pero se lo expulsó de la Cámara; al senador electo por
Santiago del Estero, Ramón A. Blanco, se le exigió renunciar antes de prestar juramento, por las objeciones que había formulado en el bloque peronista a las medidas que iban a adoptarse. En el caso de Hilario Salvo se le aceptó la renuncia sin que se leyeran sus fundamentos, pese a las reclamaciones de la bancada radical. Pero el corto número de renuncias no traducía el estado de ánimo que reinaba en las filas peronistas. Había angustia, desazón y desconcierto entre los dirigentes de origen nacionalista y en el Partido Peronista Femenino. Al comenzar el conflicto muchos de ellos habían tranquilizado su conciencia endosando de buen grado la explicación del presidente: se trataba de unos pocos obispos y curas que estaban perturbando y a los que debía reprimirse. Pero el crescendo de la ofensiva había desbordado este argumento, y la reacción católica resultaba mucho más combativa de lo previsto. La situación era irreversible pero podía aún agravarse. Por ejemplo: ¿qué pasaría si los templos, conventos y colegios se negaban a pagar los impuestos de los que antes estaban eximidos? ¿Los remataría el Estado para cobrarse las gabelas adeudadas? El conflicto ¿no derivaría en un intento de provocar un cisma? Pues además de los ataques de la prensa oficial, exacerbados desde principios de abril y en los que Democracia y Crítica competían en atrevimiento e irrespetuosidad, se estaba publicitando el caso de un cura que se decía dispuesto a fundar una “Iglesia Justicialista Argentina”. Era Pedro Ruiz Baldanelli, un sacerdote andaluz radicado en Santa Fe, donde había tenido conflictos con su obispo, quien lo suspendió en el ejercicio de su ministerio. Desde entonces, Baldanelli lanzaba virulencias contra el episcopado y la clerecía, sostenía que Perón continuaba la obra apostólica de Cristo y amenazaba crear una iglesia cismática. Se trataba de un personaje más estrafalario que maligno, pero escribía con no desdeñable gracia y entonces se lo utilizó para molestar a los católicos y hacer un poco
de escándalo. En esta misma línea, la del escándalo, se aseguraba en los medios eclesiásticos que, para confundir a la gente, había maleantes y prostitutas a quienes se disfrazaba con sotanas y hábitos monjiles para que adoptaran actitudes escandalosas en lugares públicos. Para entonces, las religiosas trataban de no salir a la calle y ningún cura llevaba traje talar, para evitar incidentes, con el resultado no querido de que algunos eclesiásticos, seducidos por los misterios cromáticos de las corbatas, el desembarazo de los pantalones a la vista y el funyi cancherito en la cabeza, dejaron definitivamente las sotanas en el ropero… Llegaban los tiempos en que “ser católico es un delito”, como predijera el diputado Perette en la cámara. A mediados de abril el mayor Renner, ayudante de Perón, visitó al ministro de Comercio y le pidió su renuncia: el presidente ya no toleraba tener en el gabinete a un católico confeso como era Cafiero… Al convertir en expulsión la renuncia del diputado Carena, había dicho su colega de bloque Sívori: “¿Podemos anteponer un credo, cualquiera que fuese, a los sagrados intereses de la Patria?”. Contestó negativamente y agregó: —Sin disciplina no hay organización. Y sin organización, no se puede manejar al pueblo. Y como “los sagrados intereses de la Patria” se identificaban, según la teoría de la “comunidad organizada” y la “doctrina nacional” con los del partido gobernante, no cabía duda de hasta dónde podría llegar la ofensiva anticatólica. Así terminaba el mes de mayo, entre tensiones crecientes, rumores y conflictos. Los católicos no se habían amedrentado. A principios de mes, desacatando la prohibición dictada por el gobernador, celebraron en Corrientes la tradicional Fiesta de la Cruz desfilando por la calles y recibiendo a contingentes de paisanos a caballo que venían a adherirse. El 6 de mayo, en la Capital Federal, una gran multitud asistió a la misa vespertina
de la catedral y después marchó por Florida y Corrientes hacia el Obelisco: la policía actuó para disolver la manifestación, una de cuyas columnas intentó llegar a la residencia presidencial. Hubo muchos detenidos y las cargas y corridas continuaron hasta bien entrada la noche. El 25 de Mayo, después del Te Deum —al que no asistió ninguna autoridad nacional— una manifestación marchó desde la Catedral hasta la iglesia de Santo Domingo. En esa oportunidad, monseñor Tato pronunció un sermón muy combativo: —Se han levantado voces iracundas en nuestro país… Se acusa a los ministros de la Iglesia de haberse alzado contra el César… Aludiendo a Vuletich dijo que “en reiteradas ocasiones ha demostrado una crasa ignorancia sobre la doctrina más elemental y las prácticas de la Iglesia… opulento potentado de la CGT que pasea sus anhelos de justicia social en un lujoso automóvil digno de un magnate… Sepa ese señor que desde hace veinte siglos la Iglesia gana sus batallas de rodillas…”. Afirmó que el clero no atenta contra la libertad, “porque el clero está con la libertad y por eso es perseguido; además, no podría, porque la libertad ya no existe en nuestro país”. Finalizó asegurando que no había incurrido en desacato, “A menos que sea desacato el defenderme y defender la Verdad. Si fuera así, dichoso de mí por la gloria que me cabe de sufrir por la Verdad”. En ningún momento aludió al “César”, pero desde luego, las palabras de Tato tenían un destinatario inconfundible. Terminaba el mes de mayo. Además de casi un centenar de dirigentes de la Acción Católica estaban detenidos una veintena de curas párrocos de todo el país, que se agregaban a los que estaba presos desde antes: cada párroco que era detenido extendía los círculos concéntricos de las inquietudes que antes se habían limitado a la capital de la República. Los panfletos adquirían una extrema virulencia: “el gran canalla”, “el payaso” era lo menos que se
decía de Perón; es posible que algunos de estos pasquines no se hayan originado en medios católicos, pero ahora lo religioso y opositor se mezclaban de manera inextricable. Todo el país estaba lleno con las alternativas del enfrentamiento, y sus avatares parecían restar importancia a todos los hechos ocurridos en cualquier otro campo. Así, nadie reparó en la ley 14.408 que resolvió la provincialización de Formosa, Neuquén y Río Negro; ni se recordó que en marzo Misiones había elegido sus primeras autoridades como Estado federal: ganó el candidato peronista, Claudio Arrechea, por 52.000 votos sobre 19.000 que obtuvo el postulante radical. Ni siquiera tuvo relevancia un suceso que sería trascendente por sus consecuencias posteriores: la división del bloque parlamentario radical. En el barullo del conflicto entre el gobierno y la Iglesia no pareció advertirse que siete legisladores unionistas formaron un bloque presidido por Mauricio Yadarola, y los cinco intransigentes integraron otro cuyo titular sería Alende. La manzana de la discordia se había encarnado en Miguel Ángel Martínez, diputado electo por Santa Fe, a quien los intransigentes cuestionaron por no estar afiliado en el padrón levantado por el interventor que actuaba en nombre del Comité Nacional. Defendieron a Martínez los unionistas, alegando que estaba inscrito en el padrón partidario que respondía a las autoridades rebeldes del distrito; el grupo intransigente hizo una cuestión de principios y se separó. En los hechos unos y otros actuaron de manera idéntica y sus posiciones en la cámara no difirieron. Pero el cisma del bloque parlamentario agrandó aun más las grietas que separaban a las grandes corrientes que virtualmente dividían a la UCR. Hay que destacar que el radicalismo vivía un tanto ajeno al conflicto con la Iglesia. A fines de noviembre del año anterior el Comité Nacional presidido por Frondizi había publicado una declaración solidarizándose con “los católicos que sufren persecución y cárcel por defender su derecho a
expresar libremente sus creencias y su pensamiento” y difundió, a principios de enero, una declaración criticando el decreto del Poder Ejecutivo por el que se reabrían los lenocinios. Pero en general, el tema del conflicto no preocupaba demasiado a los dirigentes radicales. Les parecía que era una de las tantas gambetas de Perón, que terminaría en cualquier momento con una resonante reconciliación. Tampoco los socialistas evaluaron la gravedad política del conflicto hasta que los sucesos golpearon la cara a todo el país: en La Vanguardia de diciembre (1954) se publicaba una de las clásicas caricaturas de “Tristán”, un obispo y uno de esos generales de redondos contornos que eran su especialidad bailando en amorosa conjunción, pero la baraja sobre la que se dibujaban estas figuras estaba partida por el medio. No había epígrafe. El boceto evidenciaba el desconcierto de los socialistas, que por aquello de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” se veían en el trance de tener que apoyar y defender a esos, sus enemigos de siempre, los frailes y los curas… Pero es que ahora todo fluía hacia una definición neta y tajante a la que nadie podría escapar. Solo el líder justicialista parecía ajeno a la situación. Seguía haciendo su actividad normal, aceptaba agasajos y condecoraciones, asistía a actos deportivos, recibía delegaciones extranjeras, se complacía en dejarse regalonear por la UES como cuando, en el Luna Park, recibió el homenaje de sus integrantes, a mediados de mayo. Hablaba públicamente con menos frecuencia que lo habitual: su empeño mayor parecía estar dedicado, en estos meses, a convencer sobre la conveniencia de aceptar el convenio con la California. Pocas veces se refirió al conflicto que bramaba sordamente como una tormenta a punto de desatarse.
Los fuegos presentidos
Ahora conviene hacer un alto en el relato. Hace casi siete meses que Perón ha desatado el conflicto. ¿Qué ha ganado? Muy poco: imprimir a su movimiento un falso aire de avanzada al retomar las viejas banderas anticlericales del socialismo y el anarquismo decimonónicos. A cambio de esa brisa engañosamente revolucionaria, en el peronismo activo ha brotado el descontento, menudean las crisis espirituales en sus cuadros y se va afirmando la sensación insoportable de un autoritarismo que antes también existía pero no se sentía tan amargamente. Y en el pueblo peronista, una sensación de desconcierto, una creciente incomprensión frente a manejos que no entiende y muchas veces lo lastiman. Contrariamente a esto, por el lado de la oposición el ingreso masivo de los católicos a una actitud militante de rebeldía opera como un formidable pegamento que vincula elementos que antes estuvieron aislados, imprime nuevos fervores a las fuerzas antiperonistas e incorpora toda la potencia de los medios disponibles de la Iglesia para vigorizar su contraofensiva. Pero ¿en qué consistía la ofensiva misma? Apreciadas desde una perspectiva histórica, las medidas promovidas o adoptadas por el gobierno en el marco del conflicto pueden verse en tres categorías de diversa gravedad. Una de ellas era la que formaban iniciativas que no excedían los términos de una política liberal extrema, tal y como se ha aplicado en diversas épocas en muchos países. A este orden correspondía la ley introduciendo el divorcio vincular, la que derogaba la enseñanza religiosa y la que declaraba la necesidad de una reforma constitucional para establecer la separación de la Iglesia y el Estado. En momentos normales esta legislación podría ser discutible, pero no hubiera sido desatinada; dentro de las alternativas del conflicto, su aprobación era una forma más de hostilidad a la Iglesia. Se había impuesto forzadamente y sin debate, lo que disminuía su intencionalidad, la mediatizaba. Pero de todas maneras, esas
leyes no eran totalmente extrañas a una de las vertientes de la tradición nacional. Otra categoría de gravedad mayor la integraban leyes como la que prohibía realizar procesiones por las calles, o la que imponía obligaciones fiscales comunes a templos, conventos y escuelas religiosas; o decretos como el que autorizaba la reapertura de los burdeles. Estas medidas atacaban tradiciones populares muy caras y violaban derechos que se respetaban en todos los países civilizados, como el que exime de gabelas impositivas a los cultos religiosos. En el caso de la reapertura de los lenocinios, el decreto firmado por Perón y sus ministros implicaba, además, un condenable retroceso de la civilización argentina y constituía un atentado a la dignidad de la mujer. Entonces, las medidas gubernativas que corrían por este segundo carril difícilmente pueden conceptuarse como secuencias de tipo político: eran reacciones agresivas y persecutorias, expresivas de un anticlericalismo primitivo. En la tercera categoría, al fin, hay que incluir elementos que no se instrumentaban, como los de las anteriores, sobre normas legales. Allí deben acumularse las infinitas hostilidades verbales lanzadas a través de la prensa oficial; las detenciones de sacerdotes o dirigentes de la Acción Católica y otras organizaciones paraeclesiásticas, acusados de desacato y ocasionalmente procesados por supuestos delitos comunes, los escándalos sobre presuntas defraudaciones y trampas fiscales que habrían perpetrado la Iglesia, las escuelas religiosas o las órdenes regulares; las cesantías de funcionarios notoriamente católicos y la “purga” efectuada en el Poder Judicial de Córdoba por el interventor Pérez; los actos antirreligiosos llevados a cabo en sindicatos e instituciones oficiales eliminando crucifijos, imágenes y otros signos de la fe católica; las prohibiciones, molestias y hechos similares que aparecían todos los días desde los más diversos
campos. Todo ello acompañado por un discurso que daba inesperada vida a todas las leyendas negras, las versiones y los prejuicios que clásicamente suelen alimentar la fobia anticatólica. Algunos voceros estaban en su salsa con este material deleznable, pero en su conjunto dio a la vida argentina durante aquellos meses un apolillado olor a cosa del pasado y superada, como las que decía el abuelo garibaldino o las que se leían en las ediciones barcelonesas de principios de siglo: un anacronismo absurdo… Pero de los tres órdenes de iniciativas generadas por el oficialismo durante el conflicto, eran estas últimas las más irritativas, las más mezquinas y, para los católicos, las menos perdonables, porque en este terreno se desbordaba el ejemplo de las altas esferas y los infaltables periodistas mercenarios, sindicalistas trepadores, funcionarios obsecuentes, se emulaban en la invención de nuevas maneras de perseguir, agraviar y molestar. En los dos frentes había intemperancia y desconfianza, los dos manejaban toda clase de instrumentos para agredirse. La diferencia radicaba en la distinta tensión que los animaba: en la oposición político-religiosa todo era fervor y entrega a la causa; en el oficialismo se percibía desgano y renuencia, y solo el empecinamiento de los Teissaire, Méndez San Martín, Borlenghi y similares llevaba adelante la dinámica de una política que en muchos casos corría únicamente por cauces burocráticos, de esos que se limitan a obedecer, fría y automáticamente, las “órdenes de arriba”. En los meses que hemos dicho, varias veces los obispos, en forma individual o colectiva, habían manifestado su repudio por las medidas adoptadas por el gobierno, recibiendo el apoyo público de las iglesias de Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, entre otras. Ya no había prelados renuentes a la lucha, pero es indudable que en la vanguardia, dando el tono de la contraofensiva católica, estaban los seglares. En Buenos Aires, el cardenal Copello, internado en una clínica, había virtualmente cedido la
conducción de la diócesis a su vicario y auxiliar, monseñor Tato, hombre vehemente, que en esos tiempos estaba imbuido de un fervor propio de los mártires. A principios de junio todo estaba dado para una definición o un estallido. Típicamente, el 4 de ese mes, ambas cámaras del Congreso se reunieron para tributar un untuoso homenaje a Perón, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la revolución de 1943.
Se aproximaba la festividad de Corpus Christi, cara a los corazones cristianos, que ese año caía el jueves 9 (junio 1955). Como no era día feriado, Tato solicitó al Ministerio del Interior el permiso para efectuar dos días más tarde la tradicional procesión frente a la catedral. Borlenghi hizo saber que solo se permitiría el acto religioso en el interior del templo. Pero el impulso de los católicos era demasiado vigoroso para que se detuviera ante la prohibición: ningún partido político había desafiado las disposiciones gubernativas con tanta combatividad como la grey católica. A pesar de la ley que impedía hacer procesiones en las calles, a pesar del comunicado del Ministerio del Interior, miles y miles de octavillas circularon en todos los medios citando a los creyentes para el sábado 11 a las 15.30 en la Plaza de Mayo. Y lo que había sido habitualmente una inofensiva caminata de un grupo de beatas y caballeros tras el palio se convirtió ese día en una gigantesca manifestación: no menos de trescientas mil personas, un mar de gente al que confluían todas las corrientes opositoras, además de los católicos mismos. La policía no se hizo presente, la ceremonia se realizó en el interior de la catedral con la dignidad acostumbrada, se entonaron cánticos sacros y no hubo arengas ni voces
disonantes. Cuando llegó el momento de la desconcentración, ya la tarde cayendo, una inmensa columna se dirigió por Avenida de Mayo hacia el Congreso, y aquí se desataron los sentimientos reprimidos: gritos contra Perón, consignas opositoras, abucheos y silbidos jalonaron la marcha hasta el palacio legislativo. Las investigaciones posteriores a la caída de Perón han probado, sin que se hayan desmentido después, que desde el día anterior al acto funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía Federal proyectaron invalidar la prevista manifestación católica introduciendo en su desarrollo algunos hechos condenables: en efecto, una pedrea contra La Prensa y algunos disturbios menores parecen haber sido producidos por elementos ajenos a la concentración. También se había previsto para el mismo sábado la llegada del campeón Pascual Pérez al Aeroparque, tal como se hizo en diciembre. Pero estas distracciones no bastaban: se necesitaba algo más contundente para neutralizar la magnitud de la demostración. Según declaraciones posteriores del jefe de la Policía Federal, Perón lo llamó varias veces por teléfono desde la residencia de Avenida del Libertador para informarse sobre el desarrollo del acto y preguntarle si se habían producido desmanes, a lo que Miguel Gamboa debió responder negativamente. Luego lo llamó el mayor Cialzetta, ayudante del presidente; insistió en demandar si no se habían perpetrado desórdenes y finalmente le insinuó de manera explícita la conveniencia de que se hicieran algunas pintadas en paredes u otras picardías. En el mismo sentido se habrían dirigido Borlenghi y el subsecretario del Interior y cuñado del ministro, Abraham Krislavin. En qué momento se decidió quemar una bandera, quién dio la orden concreta, no está claro. Se sabe, en cambio, que fue el comisario de la seccional 6a. quien ordenó a unos oficiales y agentes que procedieran a incinerar parte de una bandera, recomendándoles que guardaran total
secreto. La operación se hizo en un baño de la comisaría y luego el trapo fue llevado a la entrada del palacio legislativo que da sobre la calle Hipólito Yrigoyen. El pretexto que se dio para hacer verosímil el anuncio de la quema de la bandera —que alcanzó a aparecer en la sexta edición de los diarios del mismo sábado, con la imagen de Perón y Borlenghi mirando con aire consternado los restos de la enseña patria— fue la circunstancia de que en algún momento los manifestantes izaron la bandera del Papa en el mástil que se levanta en el frente del Congreso. Sea como sea, se creyó que el impacto de la enorme manifestación católica quedaba contrarrestado con esta maniobra, que fue publicitada por la prensa y las radios oficiales de modo estridente. Pero uno de los oficiales de la policía que había participado en la operación era hermano de un oficial de Marina: al otro día empezó a difundirse rápidamente la verdad de los hechos. Sin embargo, “la quema de la bandera” fue enarbolada por el gobierno y la CGT como el próximo pretexto de las hostilidades anticatólicas. El gobierno dispuso la reparación del agravio, las cámaras se reunieron extraordinariamente para condenar el suceso, se anunció un acto de la CGT en la Plaza del Congreso donde hablaría Perón. La tensión del ambiente había subido a un grado insoportable y empezaban a circular panfletos que daban los nombres y apellidos de los policías que participaron en la incineración de la enseña patria. Al día siguiente, domingo 12, mientras se descargaba sobre todo el país el peso de la propaganda oficialista imputando a “las turbas católicas” el sacrilegio de la bandera, se produjo un incidente que tuvo honda repercusión. Se celebraba a las 17 la misa vespertina en la catedral de Buenos Aires, con gran asistencia de fieles, cuando un grupo de hombres y mujeres colocado en la esquina de Rivadavia y Diagonal Norte comenzó a hostilizar de palabra a los que iban entrando. Mientras adentro se celebraba
la misa, afuera crecía la tensión, y entonces los varones fueron colocándose en el peristilo del templo, en silencio, para impedir una eventual invasión a la catedral. A los gritos siguieron las piedras. Se rompieron varios vidrios de los ventanales de la entrada y algunos lastimaron a los custodios, siempre inmóviles y en silencio. Por un momento pareció que los agresores iban a forzar la entrada. Entre los feligreses se encontraba el Dr. Tomás Casares, ministro de la Corte Suprema, un acendrado católico y el único integrante del alto tribunal que había demostrado rasgos de independencia en la actuación del organismo. Llamó telefónicamente al Departamento Central de Policía y luego el jefe del Regimiento 1 de Palermo: su reclamo iba más allá de un pedido de protección a los feligreses o a la catedral: Casares señaló que los restos del general San Martín, depositados en el templete adyacente, corrían peligro en caso de que la agresión verbal y la pedrea se convirtieran en un ataque en regla o en una intención de incendio. La situación se prolongó un par de horas. Finalmente llegó un carro de bomberos y algunos oficiales de policía; también se hizo presente el juez federal Gentile, que, ya muy entrada la noche, mandó que se retiraran las mujeres e hizo detener a algunos asistentes que se habían mantenido a pie firme en el peristilo… En cuanto al grupo provocador, se retiró después de la llegada del camión de bomberos sin ser molestado. Seguramente esos supuestos espontáneos que durante varias horas insultaron y apedrearon a los católicos no tenían otra intención que molestarlos e intimidarlos: pero la versión corrió como un rayo por Buenos Aires y se extendió a todo el país: los peronistas habían estado a punto de incendiar la catedral… Primero la bandera, luego la catedral: el fuego era un elemento presente en las apocalipsis previstas y temidas por la oposición. ¿No había dicho Perón dos años antes que él mismo encendería la más grande hoguera que hubiera conocido la historia? ¿No había augurado Don Orione la destrucción
por el fuego de muchos templos de Buenos Aires? La Casa del Pueblo, la Casa Radical, el Jockey Club, ¿no habían sido pasto de las llamas? El fuego era como un telón de fondo en los temores y las fantasías corrientes, una palabra común en los cuchicheos con que la infinita red de trasmisión antiperonista alimentaba la combatividad de medio país: una profecía, una roja perspectiva que iluminaba ominosamente aquellas tensas jornadas.
El lunes 13 se reunieron las cámaras. Hubo un desordenado debate en Diputados. Los radicales negaban que los católicos fueran responsables de la quema de la bandera en medio de los gritos de la bancada mayoritaria, que los acusaban de cómplices de “los curas provocadores”. Por la noche habló Perón por radio. Avaló la acusación y lanzó amenazas casi abiertas: —No sé si este admirable y paciente pueblo argentino, que en esto también demuestra ser lo mejor que tenemos, un día no llegará a cansarse y determinará hacer justicia con su propia mano. Por esos días, la prensa oficialista llegaba a los extremos del atrevimiento para calificar a los hombres de la Iglesia. Democracia se especializaba en hacer malignas radiografías de los obispos: fulano era “efebólatra”; mengano, prestamista; zutano, acomodaticio, o deslenguado, jugador, narcisista. A tal párroco, “diez años al frente de su parroquia de Balvanera le dieron erudición insospechada de levantador de quinielas”. Cuál obispo tenía actitudes “con el aroma de sus pañuelos y el color de las prendas interiores”. Otro “se inclina a la efebocracia, tan grata a los griegos de la decadencia”. Y seguía la ristra de chocarrerías, contribuyendo a enconar los ánimos.
Al día siguiente, muy temprano, se realizó una reunión de gabinete que no estaba prevista. Según el almirante Olivieri, el secretario adjunto de la CGT pidió que se tomaran medidas enérgicas contra la Iglesia, y el subsecretario del Interior apoyó este pedido. Perón anunció que había resuelto exonerar de sus cargos a los monseñores Tato y Novoa y que se cancelaría la personería jurídica de la Acción Católica, además de suspenderse todo acto religioso en las Fuerzas Armadas. Se habló también de realizar un acto de desagravio nacional a la bandera, en el que participarían las Fuerzas Armadas. Olivieri afirma que al día siguiente, cuando intentó disuadir a Perón para que no adoptara medidas extremas, lo encontró duro y enconado. —¡Voy a terminar con los curas! —habría dicho. Y cuando Olivieri insinuó que el incidente de la quema de la bandera no estaba claro, el presidente aseguró que se trataba de “un grupo de curas gallegos y chilenos”. Ese mismo día, martes 14, se detuvo al obispo de Tandil, se realizaron allanamientos a parroquias en todo el país, fueron encarcelados numerosos dirigentes católicos, y los dos prelados, Tato y Novoa, a quienes se responsabilizaba por la reacción católica, fueron llevados al Departamento de Policía. Al otro día, de madrugada, los dos sacerdotes fueron expulsados del país, colocándoselos en un avión que los llevó a Río de Janeiro; para dar la impresión de que el viaje era voluntario, los fotografiaron al lado de varias valijas, cuando en realidad iban solo con lo puesto… Muchos años más tarde, Perón, con esa desaprensión que usaba para confundir fechas y hechos, habría de asegurar que “después de ese bombardeo del 16 de junio, Tato y Novoa tomaron un avión y se fueron, como hacen todos los que les fracasa la revolución. Llegaron a Río de Janeiro y allí declararon haber sido expulsados”. Dos días más tarde de la medida, la Sagrada Congregación Consistorial del Vaticano fulminaba la excomunión latae sententia contra los responsables: naturalmente, no se
publicó en ningún diario argentino. Para completar la batería de hostilidades, el Poder Ejecutivo envió un mensaje al Congreso solicitando la apertura de juicio político contra el ministro de la Corte Tomás Casares. El martes 14 se realizó en la Plaza Congreso la concentración convocada por la CGT en desagravio de la bandera, con el obligado paro de actividades. Habló Di Pietro, quien afirmó que no se retrocedería “ni un solo paso”. Fue en esta oportunidad cuando el virtual secretario general de la CGT —su titular estaba en Ginebra— dijo una de esas frases que en medio de las tragedias que se vivían hacían descostillar de risa a la oposición. Dijo: —Esa antipatria, en su criminalidad, no deja en descanso uno solo de los símbolos más sagrados de nuestros sentimientos… Arropado en un grueso sobretodo tipo sport, Perón prometió hacer cumplir la ley y pidió a los trabajadores “que en los asuntos que se están suscitando en estos días, me dejen a mí para que juege el partido”. La atmósfera era pesadísima. El miércoles 15 se hizo un acuerdo de gabinete: Olivieri lo califica en sus memorias de “apocalíptico”. “Había clima de locura”, recuerda el entonces ministro de Marina. “El Presidente parecía haber perdido la razón. Manifestó saber que se atentaría contra su vida. Que él no temía. Que ya estaba ‘capitalizado’. Que si lo mataban le sucedería en el poder Teissaire, y si lo mataban a este le sucedería Borlenghi.” El ambiente era demencial —insiste Oliveri—. Dijo Perón que por un tiempo se quedaría a vivir en la Casa de Gobierno y atendería con la pistola al cinto. Luego pasó a hablar del tema de la bandera; admitió que tal vez los autores de la incineración no habían querido quemarla intencionalmente; tal vez había estado contenida en un paquete y, al quemarse el papel que la envolvía, se habría quemado.
—Pero de todas maneras, es un juego de vivos y yo lo aprovecho políticamente —habría dicho el presidente guiñando un ojo, siempre según el testimonio de Olivieri. Y así fue como, en menos de una semana, dos símbolos nacionales de explosiva resonancia emocional, la bandera argentina y la memoria del general San Martín, quedaron malamente involucrados en el conflicto. En los círculos opositores, en los núcleos católicos, era un secreto a voces que Perón había mandado quemar la bandera (aunque no es seguro que ello haya sido así) y era evidente que se había intentado incendiar el templo que guarda las cenizas del Libertador (aunque el hecho no hubiera pasado de una agresión a sus feligreses), con lo que aparecía como indiscutible que los símbolos más sagrados estaban al arbitrio de la obcecación de sus custodios. En las Fuerzas Armadas estos dos episodios golpearon la sensibilidad de jefes y oficiales; aunque en general prevalecía una actitud de lealtad al gobierno, las dudas roían la conciencia de muchos uniformados, y una panfletería abundante, documentada, que revelaba los hechos con nombres concretos y circunstancias precisas, profundizaba los recelos y enfriaba las fidelidades. Nada se publicaba. Todo trascendía. La dimensión multitudinaria de la concentración de Corpus, la quema de la bandera, la agresión a la catedral, la excomunión contra Perón, las multiplicadas detenciones de curas y seglares, los allanamientos de parroquias y colegios. Sobre la base de lo real, que no aparecía en los diarios ni se mencionaba en las radios, se tejía toda suerte de agoreras fantasías. En las Fuerzas Armadas, militares, marinos y aeronáuticos, católicos en su inmensa mayoría, miraban con creciente disgusto estos desbordes y se veían obligados, cada vez más, a abandonar su posición profesional para tomar partido. ¿Por quién? Tal como
se iban definiendo las cosas, no por Perón o contra Perón. Ellos veían la alternativa así: con Cristo o con Perón. Esta era, exactamente, la disyuntiva que se habían planteado meses atrás unos pocos marinos. No habían dudado en escoger el primer término, ni vacilaron en llegar a las últimas instancias para ser consecuentes con su elección.
Las llamaradas de junio La Marina era sólidamente antiperonista pero, a diferencia de las restantes armas, no había pasado por ella el peine fino que aplicó Perón después del golpe de Menéndez. En buques, puertos y apostaderos navales vivíase desde 1951 un estado de virtual conspiración, y desde el inicio del conflicto con la Iglesia se habían empezado a dar algunos pasos efectivos para convertir en acción concreta el sentimiento generalizado en la fuerza. Una docena de capitanes, convencidos de que era indispensable liquidar al régimen de Perón y a Perón mismo, logró el apoyo del contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, a cargo de la Infantería de Marina, el cuerpo de élite de la Armada. A lo largo del verano el grupo preparó planes y buscó contactos con las otras armas, con escasos resultados. Se entrevistó a los generales Lonardi y Aramburu, sin hallar mayor eco a sus inquietudes: además de encontrarse en retiro el primero y sin mando de tropa el segundo, ambos opinaban que todo movimiento era prematuro en ese momento. Finalmente, a través de contactos con dirigentes del nacionalismo católico consiguieron entre abril y mayo una promesa de apoyo por parte del general León Bengoa, que estaba a cargo del 3er. Cuerpo de Ejército con sede en Paraná, así como de algunos aeronáuticos de la base de Morón.
A medida que la situación se iba tornando más tensa, los conspiradores, sin aumentar sus efectivos, fueron ajustando el plan de acción. Sería un putsch al estilo del que había proyectado el coronel Suárez en 1952: pero en vez de atacar la residencia presidencial, esta vez tomarían la Casa Rosada, y en lugar de usar camiones emplearían aviones. Para ello contaban con las unidades de Morón y de la base aeronaval de Punta Indio: en el asalto final a la sede del gobierno actuaría el cuerpo de Infantes de Marina apostado en el puerto de Buenos Aires y un grupo de civiles armados, reclutados en diversos sectores. Al mismo tiempo, Bengoa desplazaría sus tropas hacia la Capital Federal, y Puerto Belgrano pondría en movimiento la flota de mar. El hecho explícitamente más importante del plan era el asesinato del presidente. Si no moría bajo las bombas que caerían sobre la Casa Rosada, moriría por las balas de los infantes de Marina: nadie hizo la menor reserva sobre este punto, como no se la hizo sobre el costo de vidas inocentes que podía implicar el bombardeo de un blanco tan céntrico como la Casa Rosada. Los conspiradores habían comprometido el apoyo de algunos políticos: Zavala Ortiz, Adolfo Vicchi y Américo Ghioldi, lo cual, como cobertura civil, no era gran cosa. También habían asegurado su cooperación algunos gremialistas retirados, que garantizaban el envío de un convoy ferroviario a Rosario para transportar a las fuerzas de Bengoa. Innecesario es decirlo, todo el plan era demencial, al menos en el estado en que se encontraba el complot a principios de junio. Que se haya urdido y, en parte, llevado a cabo, demuestra la desesperación que campeaba en las fuerzas antiperonistas: con tal de matar a Perón, cualquier cosa. No importaban los riesgos ni las víctimas: se trataba de eliminar a quien se consideraba el único responsable de la irrespirable atmósfera del país. Acaso con más tiempo el plan revolucionario podría haber adquirido posibilidades de realización efectiva y menos costosa, pero la procesión de
Corpus, que parecía un pronunciamiento ciudadano plebiscitario en contra del régimen, el ataque a la catedral, la farsa de la quema de la bandera y las amenazas de Perón por radio el 13 de junio y en la Plaza del Congreso el 14, apresuraron todo el trámite: ya no podían esperar más y se temía una reacción popular manejada desde el gobierno: si habían mandado quemar la bandera, ¿por qué no habrían de incendiar el Barrio Norte, por ejemplo, o hacer una Noche de San Bartolomé con los opositores notorios, incluso los de uniforme? Un hecho más operó como activante final del putsch: el presunto descubrimiento de la conspiración por el Servicio de Informaciones de Aeronáutica. Toranzo Calderón ha relatado a Robert Potash que el martes 14 de junio se enteró de que se había filmado la entrada y salida de visitantes a su casa en días anteriores; frente a esto, solo cabía desistir o salir de una vez. Pero no se podía desistir: el voltaje de esos días era altísimo y ninguno de los comprometidos pensó postergar la acción. El jefe ordenó, entonces, que el jueves 16 de junio se pusiera en ejecución el plan acordado, al que se agregaría la participación de un par de centenares de civiles, armados de cualquier modo, que colaborarían en la toma de la Casa de Gobierno. Pero todo salió mal y el saldo fue una tragedia que desde entonces quedó fijada en la memoria colectiva con la dimensión macabra de una injustificada masacre.
El 16 amaneció uno de esos días neblinosos que los inviernos porteños infligen a veces. Por consiguiente los aviones, el elemento decisivo del plan, no disponían de techo para operar. Desde la madrugada estaban en poder de los rebeldes el Aeropuerto de Ezeiza y las bases de Morón y Punta Indio,
pero las máquinas permanecían inmóviles. Perón estaba en su despacho desde temprano; a media mañana atendía al embajador norteamericano, que le traía unos regalos de Eisenhower. El general Lucero, que ya tenía información sobre lo sucedido en Morón, lo instó telefónicamente a que se trasladara al Ministerio de Ejército. El presidente terminó la entrevista en el momento adecuado y pasó a reunirse con Lucero, con lo que el objetivo principal del ataque desapareció. A su vez, los civiles comprometidos, después de esperar hasta las 10.30 en los alrededores de Plaza de Mayo, recibieron orden de retirarse en vista de que las condiciones atmosféricas no variaban: Toranzo Calderón, instalado en el Ministerio de Marina, había impartido la orden de suspender la operación. Sugirió a Vicchi y Zavala Ortiz que buscaran asilo en alguna embajada y se dispuso a afrontar las consecuencias del fracaso. Pero a las 12.40 ocurrió lo imprevisible. Tres aviones barriendo el cielo con un ruido atronador se abatieron sobre la Plaza de Mayo y dejaron caer media docena de bombas. Una hizo impacto en la Casa de Gobierno, otra sobre un trolebús que pasaba por Paseo Colón, una tercera frente al Ministerio de Hacienda. Eran los aviones de Punta Indio, que no habían recibido la orden de suspender el ataque y aprovechaban cierto mejoramiento de la visibilidad para actuar según lo acordado. Al comprobar que, después de todo, el golpe se ponía en marcha, un capitán de corbeta a la cabeza de un grupo de infantes salió desde el Ministerio de Marina y logró entrar a la Casa de Gobierno, bajo un nutrido fuego de la custodia principal, reforzada con efectivos de diversas unidades del Ejército. En las instalaciones presidenciales no había nadie, y los atacantes se retiraron a su punto de partida. Ignoraban que Puerto Belgrano no se había sublevado por imposibilidad técnica de poner en movimiento la flota en el breve lapso que wqe7ru y la fecha designada para el movimiento. También ignoraban que
Bengoa no podía cumplir su compromiso porque en ese momento se encontraba en Buenos Aires, ajeno a la inminencia del estallido. Fue un golpe abortado que, al intentar concretarse dentro de una total desincronización, provocó centenares de muertes inútiles. Porque minutos después de las 13 horas, el secretario adjunto convocó a los trabajadores a defender a Perón: —¡Todos los trabajadores de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires deben concentrarse inmediatamente en los alrededores de la CGT! ¡Todos los medios de movilidad deben tomarse, a las buenas o a las malas! ¡Compañeros! En los alrededores de la CGT se les darán instrucciones. La CGT los llama para defender a nuestro líder. ¡Concentrarse inmediatamente pero sin violencias! La convocatoria de Di Pietro era una locura y, además, era inútil. Poner a miles de civiles en los alrededores del blanco de un bombardeo era una locura. Inútil, porque las unidades del Ejército estaban ya cercando el único foco rebelde de tierra, el Ministerio de Marina. Pero los reflejos funcionaban automáticamente y algunos centenares de obreros llegaron en camiones a la Plaza de Mayo y las cercanías de la CGT, para encontrarse con un panorama horrible: cuerpos destrozados, charcos de sangre, heridos y mutilados por todos lados. Muchos de los que habían venido, ante ese espectáculo optaron por retirarse, dejando que las ambulancias cumplieran su cometido: los activistas más bragados se quedaron y hasta trataron de avanzar sobre el Ministerio de Marina para expugnar el foco rebelde. A las 14.30 se produjo una nueva ola de ataques aéreos, tal vez más intensos que el primero pero con menos víctimas, pues ahora la gente buscó refugio en los subterráneos y en los edificios de la zona. Una nueva locura: el putsch estaba derrotado y ninguna acción podía volcar el éxito para el lado rebelde. Después de este ataque el Ministerio de Marina izaba bandera
de parlamento: su titular, el almirante Olivieri, no había participado en la conspiración ni en el movimiento, pero al producirse el primer bombardeo se constituyó en su despacho e hizo causa común con los sublevados; ahora, viendo la inutilidad de la resistencia ante el avance del poderoso Regimiento Motorizado Buenos Aires, estaba dispuesto a rendirse incondicionalmente pero no a los francotiradores de la CGT sino al Ejército. Así se procedió y de inmediato los marinos rebeldes quedaron detenidos. Parecía que todo había terminado, pero a las 17.40 sobrevino el último ataque, casi una salva, producido por una única máquina que, después de sobrevolar la zona céntrica, se fue alejando rumbo a Montevideo: una especie de “yapa” insensata, que no respondía a ninguna necesidad bélica. En ese momento ya no existían focos rebeldes y los pilotos sublevados estaban en tierra uruguaya o rumbo hacia allá.
Perón había permanecido en el Ministerio de Ejército rodeado del generalato. No podía quejarse de su arma, que le había sido totalmente leal en la emergencia. Cuando habló por radio a las seis de la tarde anunciando que todo había terminado y que los cabecillas de la sublevación estaban detenidos, no dejó de hacer un cálido reconocimiento: —En esta ocasión sellamos la unión indestructible entre el pueblo y el Ejército. Cada uno de ustedes, hermanos argentinos, levanten en su corazón un altar, porque no solamente ha sabido cumplir con su deber, sino que lo ha cumplido. En párrafos anteriores había dicho a los trabajadores que refrenaran su ira: “Que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán”. Hablaba con una voz apagada: era la multitud la
que le infundía energía, y la alocución pronunciada en un despacho carecía de ese marco. Unos cuarenta jefes lo rodeaban, al punto que parecía un cautivo de los uniformes. Jorge Antonio recuerda que al ir a saludarlo, le salió un impromptu: —Señor, ¿está bien, aquí, o está preso? Perón le aseguró que estaba bien, que no estaba preso, que se encontraba entre camaradas. Pero ya se sabe: todo aquel que es salvado es prisionero de su salvador… De algún modo esta sensación es la que traduce el recuerdo de Lucero, que en un libro publicado cuatro años después de estos sucesos memora que el presidente le dijo esa tarde: —Lucerito, es mucho más fácil acceder a los numerosos pedidos que me han hecho de que los haga fusilar, que no hacerlo, como lo tengo ya resuelto. Intuía que aplicar penas capitales a los sublevados tendría una dolorosa y peligrosa repercusión entre sus camaradas, y prefirió “morderse”. En su omnipotencia, la actitud de los militares saliendo lealmente en su defensa lo limitaba, lo ponía en un cerco del que ya no podría salir. En el país todo era estupor y miedo. Nunca había ocurrido nada parecido. Las revoluciones militares ocurridas desde 1930 habían sido virtualmente incruentas; incluso el golpe de Menéndez no había casi provocado derramamiento de sangre. Lo que había pasado el 16 de junio era un trágico síntoma de la división que vivían los argentinos. Que los pilotos rebeldes no hubieran trepidado en producir esa masacre para aniquilar a Perón daba la medida de la desesperación total en que se encontraba la oposición. A esa hora ya se conocían algunas cifras: al principio el gobierno informó sobre unos doscientos muertos; después se mencionó a más de 300. Es probable que hayan sido más. Casi todos eran civiles; gente de toda condición que andaba en sus cosas por el centro de la ciudad cuando la primera ola de aviones empezó el ataque. En Buenos Aires todo estaba oscuro, cerrado, sin
gente; solo se oía el ulular de las ambulancias que pasaban y volvían a pasar. El cielo se había cubierto de nuevo, y lloviznaba por momentos. Pero la jornada no terminaría sin otras tragedias, y cuando Perón se dirigía por radio a todo el país ya estaban saltando las primeras chispas de los incendios de los templos de Buenos Aires. Primero fue la Curia, en la Plaza de Mayo, al lado de la Catedral. Forzaron la entrada, rompieron muebles y objetos, volcaron los magníficos archivos de la época colonial, rociaron todo con nafta traída en damajuanas y pegaron fuego a ese caos. También entraron a la Catedral, pero aquí se limitaron a destrozar bancos y confesionarios. Después, ellos u otros se dirigieron a San Francisco; al principio no pudieron romper la sólida puerta, y entonces destrozaron e incendiaron la adyacente capilla de San Roque. Cuando lograron entrar a San Francisco hicieron una pira con todos los elementos que podían quemarse y al poco rato las llamas alcanzaban el techo. En seguida le tocó el turno a Santo Domingo: mismo trámite, igual devastación. Aquí se divirtieron en colocar las imágenes sobre la vereda de la avenida Belgrano; despojados de su ubicación en los altares, santos y vírgenes labrados en yeso o madera fingían un gesto de desolación bajo la garúa. En San Ignacio hicieron un boquete para entrar; lo abandonaron, luego regresaron y destruyeron los altares y los despachos parroquiales. En la Merced rompieron casi todo, incluso los archivos; lo mismo en San Juan, San Miguel y la Piedad. No se salvaron de las profanaciones ni siquiera algunas iglesias relativamente alejadas del radio céntrico, como las Victorias —donde un anciano sacerdote murió a consecuencia del mal rato —, el Socorro o San Nicolás. En todos los templos trabajaron con tiempo y sin apuro, a veces dándose órdenes precisas, a veces erráticamente y entre grandes risotadas. Los objetos de culto que parecían valiosos, copones, casullas, patenas,
custodias, candelabros, eran salvados de la hoguera como botín de guerra. Jugaban con ellos, se disfrazaban con los ropajes sacerdotales y remedaban los ritos de la misa para hacerse gracia. Hasta se dejaron fotografiar con aire risueño en esas parodias sacrílegas. Nadie podía acercarse a ellos mientras perpetraban su innoble faena. Solo algunas mujeres heroicas intentaron algún rescate de la quemazón. Se los veía aplomados, seguros, expertos en el ejercicio de la destrucción y, sobre todo, impunes. Ni policías ni bomberos hicieron acto de presencia. ¿Quiénes eran? Poco importa: se trataba de esos lúmpenes que siempre están a mano para trabajos sucios. Una floja investigación efectuada después de los hechos indicó que los grupos había salido de la CGT, de una dependencia del Ministerio de Salud Pública, un servicio de informaciones o un local municipal; pero no fue una pesquisa confiable y sus conclusiones estaban amañadas para diluir toda responsabilidad. Después de la caída de Perón se hizo una nueva investigación que llegó a identificar a algunos sujetos cuyos nombres no significan nada. En los círculos opositores se acusó al vicepresidente Teissaire y al ministro Bevacqua de haber aportado los elementos que perpetraron las devastaciones; probablemente además de estos individuos, también se agregaron algunos aliancistas y los activistas sindicales que habían participado en el tiroteo contra el Ministerio de Marina y querían continuar la fiesta a la noche… Pero nada de esto es importante en términos políticos. Aquí, lo decisivo es la actitud de Perón. Sea quien sea el que dio la orden de quemar iglesias, fuera quien fuere quien indicó al jefe de policía y a los bomberos que no debía interferirse la faena de los incendiarios (y es evidente que estas órdenes existieron puesto que se operó con total comodidad), la clave reside en la actitud del presidente. Instalado a trescientos metros de la Curia, a cuatro cuadras de San Francisco, a unas seis de Santo Domingo, atento a la información que le iba
llegando minuto a minuto, no pudo ignorar Perón lo que estaba ocurriendo desde el momento mismo de iniciarse los actos de vandalismo. Y no hizo nada para detenerlos. Tenía en la calle a todas las unidades militares de la Capital Federal; a su disposición estaba la policía, dotada de poderosos medios disuasivos. No hizo nada. Los incendiarios se desplazaron sin inconvenientes durante cinco o seis horas en un radio de veinte manzanas céntricas. Y Perón no tomó ninguna medida. Este hecho negativo define una responsabilidad sin atenuantes. En las pocas veces que aceptó referirse al tema, antes y después de su derrocamiento, Perón echó la culpa de los incendios, alternativamente, a los comunistas, a una logia masónica, a los propios católicos o a grupos provocadores: disculpas pueriles, pues las agresiones no hubieran durado un minuto si las autoridades hubieran demostrado la más mínima voluntad de hacer cesar los ataques. En aquella noche medrosa del 16 de junio, ni una mosca se movía en Buenos Aires si Perón no lo autorizaba… Agreguemos que también en Bahía Blanca, Córdoba y alguna otra ciudad se produjeron demostraciones hostiles contra iglesias, sin pasar a mayores. Ordenar quemar las iglesias (o dejar que las quemaran, tanto da) fue el error más grueso de Perón en esa pendiente de equivocaciones en la que se deslizaba desde noviembre del año anterior. El espectáculo de aquellos negros muñones, esos ámbitos sagrados llenos de escombros, conmovió profundamente al país, impresionó a los peronistas y, por sobre todo, hizo olvidar a las víctimas de los bombardeos. Un cadáver se entierra; una Iglesia devastada permanece meses y meses a los ojos del público, es un testigo silencioso y tocante. La barbarie de los incendios de esa noche duraba y se prolongaba en el tiempo, mucho más que la barbarie de las bombas de la mañana. Tal como había ocurrido en abril de 1953, se olvidó rápidamente a esos seres humanos destrozados por las explosiones y en cambio siguió
estremeciendo el espíritu de los argentinos el espectáculo de las calcinadas paredes de los templos. Ahora no se trataba de un club tradicional o de locales partidarios: eran las sedes de la oración y el recogimiento del alma. No se habían lastimado convicciones cívicas sino sentimientos religiosos. Cada una de las iglesias arrasadas por el fuego era un motivo para realimentar los motivos de la oposición y ratificarse en la certeza de que Perón era un Anticristo contra el cual todo estaba permitido. Los presentidos fuegos, finalmente, se habían hecho realidad. Los fuegos que cayeron del cielo, las llamas que consumieron las iglesias. Destrucción, holocausto, purificación, sacrifico, miedo y misterio, todo lo que el fuego significa en el espíritu humano desde el fondo de los tiempos, se asomaba angustiosamente al alma argentina en aquella trágica jornada. Después de la fiesta, la resaca: pero violenta, insana, piromaníaca. ¡Qué enfermo estaba mi país para llegar a estos extremos!
Preludios de un giro Crane Brinton ha señalado que los movimientos en ascenso toman sus derrotas como victorias, potencializan sus contrastes dentro de un particular código que los lleva a exaltarlos como activantes de una renovada lucha. Esto ocurrió en nuestra historia con la Revolución del Parque, por ejemplo, que fue un fracaso inexplicable, pero para los radicales significó por muchos años una arrebatadora bandera. Lo mismo ocurrió con el golpe del 16 de junio. Los opositores lo vieron como un triunfo. No tuvieron en cuenta sus chapucerías ni el tremendo costo humano de la intentona. No consideraron que la lealtad del Ejército a Perón auguraba dificultades si insistían en sus propósitos revolucionarios. Para ellos, el abortado golpe constituía la
evidencia de la decisión con que los hombres de las Fuerzas Armadas se jugarían otra vez; una primera etapa del proceso que inevitablemente aparejaría la caída del tirano… La oposición en general y los católicos en especial estaban animados por una voluntad férrea. No querían transar, negociar ni aflojar. No con el incendiario de la iglesias, el sacrílego de la bandera… Era un movimiento peligrosamente creciente, afirmado en sus propios agravios, que hacía caso omiso de los fracasos y estaba dispuesto a todo. En contraste con este pathos fervoroso y ciego, el régimen, después del 16 de junio, se sentía desconcertado. Empezando por esto: muchos peronistas, por primera vez, sentían que su líder se había equivocado al desatar un conflicto inútil y peligroso. La infalibilidad de Perón se derrumbaba o al menos se agrietaba a los ojos de sus fieles. Pero, además, campeaba en el partido oficial una oscura gana de formular cierta autocrítica: ¿por qué gozaban de tanto predicamento en el espíritu de Perón personajes inferiores y mediocres? ¿Quiénes eran los culpables de haber exacerbado los ánimos hasta llegar a las locuras que se padecían? El aura de corrupción que flotaba en los últimos años alrededor de las esferas oficiales, la frivolidad del propio presidente con sus exhibiciones al lado de las mocosas de la UES, el autoritarismo con que se había manejado al peronismo excluyendo a personalidades aptas y respetables, los mecanismos represivos que llevaban a la oposición a extremos de asfixia, el contrato petrolero, todo empezaba a querer revisarse. Pero silenciosamente y entre grupos pequeños, sobre todo los que venían de la primera época y habían sufrido las discriminaciones de los Teissaire, los Méndez San Martín, los Subiza, los Borlenghi: precisamente, dos días después del golpe, Subiza, senador por Buenos Aires, moría a manos de su esposa, desbordada por la suma de sevicias y crueldades que le había infligido a lo largo de años ese regalón del
presidente. Perón había sido demasiado bueno con gente corrompida, irresponsable, adulona: ahora se veían las consecuencias, rezongaban los de la primera hora. De este modo, el fracaso militar y las intimidaciones incendiarias del 16 de junio se convertían en fuente de estimulante combatividad para la oposición y en motivos de pesadumbre y reflexión para el peronismo. Pero lo indudable era que el único responsable del terremoto que conmovía el sistema era Perón. ¡Qué curioso! El hombre que construyera esmeradamente su “comunidad organizada”, el que había estructurado su “Nueva Argentina” sobre un ancho apoyo popular, brindando a la comunidad nacional objetivos ambiciosos y valores vertebrales nuevos, era el mismo que la había contaminado hasta poner en peligro su salud. Ahora se encontraba ante dos alternativas. O profundizaba los aspectos revolucionarios de su acción, radicalizaba al máximo su política, apelaba a los trabajadores prescindiendo de otros sectores del cuerpo social, depuraba a fondo las Fuerzas Armadas, retiraba el contrato petrolero, desafiaba a la oposición entera y confirmaba su enfrentamiento con la Iglesia; retomaba, en suma, el costado combativo y atrevido de los primeros años de su trayectoria, o hacía otra cosa. La otra cosa consistía en intentar un apaciguamiento, enfriar el proceso, tirar lastre por la borda, ganar tiempo, hacer algunas gentilezas a la oposición, cancelar el conflicto religioso, abrir algunas compuertas para canalizar las iras antiperonistas… Después, ya se vería. Perón optó por esta última línea de acción. Acaso porque la primera alternativa le exigía una voluntad que ya no tenía y unos costos que lo sobrepasaban, o porque no tenía ganas de pelear más, o porque, sencillamente, no tenía vocación revolucionaria. O por la simple razón de que la otra posibilidad ya no era viable, estaba agotada. Sea como sea, el
muchachón que en 1945 había enfrentado a la vieja Argentina, diez años después escogió no enfrentar, sino rectificar. Si hubiera leído a Tocqueville se hubiera enterado de que “el momento más peligroso para un mal gobierno es aquel en que este intenta enmendar su proceder”. En muchos aspectos, el de Perón no había sido un mal gobierno; pero en la conducción política de los últimos tiempos, era pésimo. Ahora, las rectificaciones que eran el precio de su subsistencia lo hacían entrar al momento más difícil. Y todavía estas dificultades se profundizarían con las contradicciones e incoherencias del líder justicialista en el camino de “enmendar su proceder”. En el primer volumen de esta obra se transcribió un párrafo de El CondeDuque de Olivares de Gregorio Marañón, cuando describe el ascenso del dictador que el autor denomina “pícnico”. Después de una etapa de estabilidad y realizaciones viene una fase que Marañón caracteriza así: “El descontento va ganando, desde el pueblo, a planos cada vez más altos de la sociedad y se infiltra en los círculos mismos que rodean al jefe. A veces este no comete errores considerables: pero es igual; nada contiene la marea que sube. Acaso, en lo íntimo del espíritu de aquel, empieza a dibujarse la desesperanza. Lo probable es que, habituado al imperio, nadie se lo note; desde fuera parece más fuerte quizás que nunca; y él mismo, embriagado del veneno del mando, puede no darse cuenta de que están rompiéndose allí dentro los resortes de su magia personal (…) Al llegar a este punto de su ciclo, el dictador se siente, por lo común, hambriento de paz. Es el momento delicado en que, después de la lucha contra todos, desea ardientemente el asentimiento de todos; en el que vencedor de las multitudes ambiciona cambiar la autoridad del caudillo por la blanda sugestión del patriarca (…) Y cuando esas fuerzas adversas, de fuera y de dentro, adquieren una tensión superior a las fuerzas de resistencia, un día, al parecer como los otros, el
período final del ciclo se cumple y el gran tinglado del poder, que parecía eterno, cae estrepitosamente”. Hasta aquí, Marañón. A quien tampoco debe de haber leído el líder justicialista…
Triste y desolada amaneció Buenos Aires el viernes 17 de junio, porque además de poder contemplarse las clamantes huellas de los desbordes del día anterior, la CGT había decretado un paro de adhesión al gobierno y en repudio del golpe. Por la Plaza de Mayo y alrededor de las iglesias incendiadas vagaban grupos de gente silenciosa, mirando todo ese desastre. A las once de la mañana se reunió el Congreso: en Diputados habló un sindicalista, la señora de Parodi, dirigente del Partido Peronista Femenino, y Miel Asquía, presidente del bloque mayoritario. Después de poner la bandera a media asta rindieron homenaje a los caídos de la jornada anterior, ratificaron su adhesión a Perón y amenazaron con responder con violencia a eventuales intentos de golpe. En veinte minutos despacharon la sesión, a la que no asistieron los diputados radicales, que figuran en el acta como “ausentes sin aviso”: de hecho, estaban escondidos o presos, el primero de estos, Alende. También había sido detenido Frondizi, quien había avisado el día anterior al golpe a sus más próximos colaboradores la inminencia del estallido, del que estaba enterado sin haber participado en su preparación. En la Penitenciaría Nacional habían ingresado unos ochocientos detenidos de todos los partidos. En Santa Fe y Buenos Aires, sobre todo, habían menudeado las detenciones: solo en esta última provincia estaban presos cuatro senadores y doce diputados provinciales radicales, sin que ni a ellos ni a los legisladores nacionales les valieran sus fueros. También fue
detenido el obispo de Bahía Blanca, donde grupos similares a los de Buenos Aires habían entrado el día anterior a la catedral y a un par de iglesias, produciendo destrozos y saqueos e incendiando el local de un diario radical cuyo director fue detenido. Eran, una vez más, las reacciones automáticas del régimen. Las detenciones no duraron más de diez días, pero una de ellas tuvo la trágica derivación que veremos a su debido tiempo. Ese mismo día 17 volvió a reunirse el Congreso por la tarde. En diez minutos se votó el estado de sitio en Diputados y menos tiempo tardó el Senado en promulgar la medida, inútil en los hechos puesto que seguía rigiendo el “estado de guerra interno”, un régimen mucho más restrictivo de las libertades públicas que el que acababa de votarse. (Señalemos como curiosidad que la ley no se publicó en el Boletín Oficial, por lo que legalmente el estado de sitio no alcanzó a tener vigencia). Pero ese día, el siguiente del golpe, los observadores olfatearon que algo extraño estaba pasando: el tono de la prensa oficial era inusitadamente moderado. En lugar de hacer apocalípticas acusaciones contra el clero y la “contra”, como podría preverse, la prensa de Apold hacía llamados a la cordura. “Después del Dolor y el Heroísmo, el Orden”, titulaba Crítica. Y subtitulaba “Todo Terminó y Esperemos el Veredicto de la Justicia que, Sin Duda, será Ecuánime”. En su edición matutina, La Prensa hacía un sucinto relato de las actuaciones desarrolladas el día anterior y negaba que los autores de “los desmanes” —no se publicó nada sobre los incendios de las iglesias— fueran peronistas: “Fueron elementos externos emboscados que aprovecharon los tumultos…” mantenía el diario de la CGT. En el interior del país, la prensa, casi unánimemente oficial, sonaba idéntico diapasón, salvo algún despistado, como el único diario de La Rioja, en cuyo editorial se dijo, con todas las letras, que los sublevados del día anterior estaban “en maridaje
con los curas hijos de puta”. Como el león sordo del cuento, el director del órgano riojano no había recibido la directiva que indudablemente había impartido Apold por orden de Perón, en el sentido de no exacerbar los ánimos… A las cinco de la tarde se hizo una reunión de gabinete en la residencia presidencial: Perón había decidido atender los asuntos de Estado en la casa de Avenida del Libertador hasta que terminaran los arreglos que apresuradamente estaban haciéndose en la Casa Rosada. Según el testimonio de Lucero, en aquella oportunidad el presidente ofreció su renuncia. Naturalmente, ninguno de los presentes recogió la oferta: el “planteo del propósito de alejarse del poder” que Lucero recuerda no era una solución en ese momento. Apold se opuso terminantemente, y Teissaire hizo el elogio de Perón con los encendidos conceptos que siempre usaba en estos casos. El ministro de Comunicaciones Nicolini sugirió, en cambio, la renuncia del gabinete para facilitar la tarea presidencial, a lo que Lucero adhirió agregando que había traído su dimisión. Finalmente, lo único que se decidió fue el reemplazo del almirante Olivieri, que en ese momento estaba detenido en la Penitenciaría Nacional, por el contraalmirante Luis Cornes. Horas antes de esta reunión, al mediodía, Perón se había dirigido por radio a todo el país. Su discurso daba el tono de la nueva sintonía en que se estaba colocando. Elogió nuevamente al Ejército, pidió a los trabajadores que colaboraran en la restauración del orden, dijo que los rebeldes serían juzgados con imparcialidad, aseguró que no había combatido a la religión y, en cuanto a la separación de la Iglesia y el Estado, se atenía a lo que el pueblo resolviera en la convocada elección de constituyentes. Fue un discurso sereno: “basta de lucha”, era su leit motiv, coreado, como se ha visto, por la prensa oficial.
Había cesado en las columnas de los diarios de la “cadena” todo ataque a la Iglesia. “El Obispero Revuelto”, la columna que escribía Rodolfo Puiggrós en Crítica con malignidad, y no pocas veces con auténtica gracia, no apareció más, como no volvió a publicarse la sección a cargo de Jorge Abelardo Ramos en Democracia. Se terminaron la venenosas informaciones sobre curas que traficaban con drogas, escuelas religiosas que defraudaban al Fisco, católicos que conspiraban. El tema religioso fue borrado totalmente, lo que demuestra una vez más, si cabe, lo artificial que había sido el conflicto desencadenado en noviembre. Perón debía a la CGT un acto formal de agradecimiento. Lo cumplió el sábado 18 en la sede de la central obrera. Agradeció a los dirigentes sindicales “el orden y la disciplina de las organizaciones”, que habría evitado el caos. Por primera vez se refirió a los incendios de las iglesias: —Algunos hechos se han producido también en las calles de Buenos Aires y yo sé bien que no son trabajadores los que han producido los actos de violencia en las iglesias ni en ninguna de esas partes. Ya sabemos perfectamente bien quiénes se organizan para tales actos y quiénes son los que sacan provecho de eso, de manera que sobre nuestra conciencia no pesa ni pesará ninguno de esos hechos. ¿Quiénes habían sido? —…Indudablemente, han aprovechado los comunistas. Los vimos ya y tuve noticias durante el mismo movimiento. Andaban trabajando por su cuenta, haciendo sus pequeñas cosas y sus grandes proyectos… ¿Se habrá preguntado alguno de los que escuchaban por qué, si eran los comunistas los que se aprovecharon, Perón, que acababa de sofocar una revolución militar, no había tenido arrestos para reprimirlos? Siguió diciendo, como dos días antes, que en la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado había que atenerse al “plebiscito o elección de
constituyentes” y después de algunos párrafos dijo algo que prefiguraba su futura política: —Yo creo que esto ha de servir de lección al pueblo argentino; ha de servir de lección para que no busquemos por los caminos tortuosos de la violencia y el desorden lo que podemos alcanzar cumplidamente por los caminos de la ley, del derecho, del orden y de la tranquilidad pública. Evidentemente, el líder justicialista ya había optado. Por los motivos que fuera, estaba resuelto a dar un paso atrás. Así terminó aquella semana llena de angustia y dolor. Entre el paro y concentración del miércoles, los sucesos del jueves y el paro del viernes habían sido jornadas que se recordarían como una confusa pesadilla. Pero las usinas opositoras no aprovecharon el descanso del fin de semana. En esos días se intensificó la propaganda clandestina, dedicada en buena parte a explicar circunstancias relativas al golpe del 16. Los panfletos que circulaban en todos los medios sostenían que Perón tenía la culpa de la masacre: que a media mañana del 16 el gobierno sabía de la sublevación de las bases aéreas y unidades de la Marina así como del plan de los revolucionarios, y sin embargo no había adoptado ninguna medida para evitar a los civiles los efectos del ataque. Que los sublevados habían radiado un ultimátum anunciando que en instantes más iniciarían las hostilidades, lo que fue desoído por el gobierno. (En verdad, un comando civil al mando de un capitán retirado se apoderó de las instalaciones de Radio Mitre y alcanzó a difundir algunas frases de la proclama revolucionaria, pero los técnicos de la emisora interrumpieron la transmisión y el mensaje quedó trunco). También explicaban que un defecto de aprovisionamiento había impedido cargar a los aviones con bombas de demolición: por eso habían tenido que tirar bombas de fragmentación, circunstancia que había provocado lamentables consecuencias que no
estaban previstas. Otros volantes puntualizaban los detalles de la quema de la bandera y de los incendios de las iglesias. Otros daban las listas de los detenidos. Denunciaban asimismo supuestos planes de Perón para aniquilar a sus enemigos, incendiar los barrios de los “oligarcas” y sustituir a las Fuerzas Armadas por milicias obreras. La semana siguiente empezó con cierta distensión. En el ámbito oficial se realizaban permanentes reuniones y corrían versiones de un inminente cambio de gabinete. El Congreso había empezado a reunirse en sesiones ordinarias, y algunos diputados radicales volvieron a aparecer. Habíase aprobado la ley 14.410, que autorizaba al Poder Ejecutivo a reajustar durante dos años los cuadros de las Fuerzas Armadas sin sujetarse a las normas vigentes; como para compensar esta medida, que provocó protestas del bloque radical, también se aprobó la ley 14.414, que proveía de fondos oficiales para ayudar a la restauración de los edificios privados dañados el 16 de junio; sin decirlo, se trataba de las iglesias quemadas, en cuyos alrededores se reunían permanentemente grupos de católicos tan apesadumbrados como furiosos. La Iglesia anunció que no aceptaría subvenciones y que las obras se harían con las contribuciones de los fieles, pero de todas maneras la ley tendía a cerrar algunas de las heridas. El 23, Perón habló por la red oficial. Tenía que informar al país —dijo— lo que había ocurrido el 16. Hizo los habituales elogios al Ejército, afirmó que los sublevados tenían planeado perpetrar fusilamientos y brindó un relato de los hechos sin demasiado dramatismo. Tampoco fue excesivamente amenazante con los sublevados y su único exabrupto fue calificarlos de “chiquilines irresponsables e inconscientes, dirigidos por ambiciosos también irresponsables que han infligido a la Nación semejante agravio”. Empezaban a salir en libertad muchos de los detenidos, entre ellos Frondizi y Alende y los que habían sido aprehendidos cuando las agresiones
a los asistentes de la misa vespertina de la catedral, el día 12, ¡Qué minúsculos parecían estos hechos frente a lo que había sucedido después! Arreciaban los rumores sobre cambios de funcionarios. El 29, una noticia sensacional: Borlenghi anuncia que ha renunciado. El mismo día, por la tarde, Diputados dispone el levantamiento del estado de sitio (aunque no el “estado de guerra interno”) y en la misma sesión, el diputado radical santafecino Rodolfo Weidmann denuncia que un médico rosarino, Juan Ingalinella, militante comunista, detenido el 16 de junio por la policía, ha desaparecido. Pero el alejamiento del ministro del Interior centraba todos los comentarios. Se iba el decano del gabinete, el hombre a quien se responsabilizaba de las prisiones y torturas perpetradas durante nueve años y a quien la panfletería y las voces de la oposición imputaban la quema de la bandera. Ya era un lastre demasiado pesado y Perón no vaciló en desprenderse de él. Al otro día, 30 de junio, más dimisiones: se van Méndez San Martín; Juan Maggi, ministro de Transportes, y Carlos Hogan (Agricultura). En días subsiguientes seguiría la renuncia de Vuletich, reemplazado en la secretaría general de la CGT por Di Pietro, y de Raúl Apold, el zar de la información, uno de los más aborrecidos funcionarios del gobierno. Entonces, ¿estaba dispuesto Perón a cambiar su orientación? Las defenestraciones de Borlenghi, Méndez San Martín y Apold gratificaban a la oposición, pero naturalmente no bastaban. Eran como una muestra de la ductilidad de Perón y daban paso a una eventual política de conciliación. Pero al mismo tiempo abrían dos flancos peligrosos en el frente oficialista. En primer lugar vigorizaban a la oposición en la medida que transmitían la impresión de que Perón aflojaba y retrocedía después de su pírrica victoria del 16 de junio. Y, además, inauguraban una riesgosa lucha por el poder dentro de su propio movimiento, justamente en el momento en que necesitaba
unificarlo férreamente para enfrentar los difíciles momentos que todavía, a no dudarlo, sobrevendrían.
Los juegos de la insinceridad Los claros del gabinete se llenaron rápidamente. Francisco Marcos Anglada se hizo cargo de Educación; Alberto Iturbe, de Transporte; y José M. Castiglione, de Agricultura. Eran personajes de reserva, poco cuestionados. Días después se designó a León Bouché, un veterano periodista muy apreciado en los medios, en reemplazo de Apold. Pero la clave del giro gubernativo que prefiguraban las dimisiones sería el nombre del sustituto de Borlenghi quien, digamos al pasar, casi inmediatamente a su alejamiento tomó distancia de Buenos Aires, pasó a Montevideo donde mantuvo una turbulenta conferencia de prensa en la que exiliados argentinos lo agredieron verbalmente, y luego viajó a Estados Unidos: no regresaría nunca a su país. Su reemplazante resultó ser el diputado riojano Oscar Albrieu, presidente del bloque oficialista en años anteriores y que estaba casi en desgracia hasta ser llamado por Perón, a sugerencia del propio Borlenghi y de Lucero. —Si Ud. me necesita para perseguir, desde ya le digo que no sirvo para eso —dijo Albrieu cuando el presidente le ofreció la cartera política. Perón le aseguró que su intención era todo lo contrario. Hoy recuerda Albrieu que elaboraron juntos veintiún puntos destinados a tranquilizar y pacificar el país, que incluían desde la liberación de todos los detenidos hasta la posibilidad de que el radicalismo publicara un diario. Ciertamente, la designación de Albrieu era un acierto en el marco de una política conciliatoria: aunque había pagado los habituales tributos al autoritarismo de
su partido, traía del ejercicio de la política lugareña una dimensión más civilizada de la convivencia entre adversarios. Voluminoso, pachorriento y astuto, este antiguo radical estaba convencido de que era necesario descongestionar el ambiente para evitar una nueva catástrofe, no ignorando que debería caminar sobre el filo de una navaja. Cuando los nuevos ministros juraron ya el Congreso había derogado el estado de sitio y declarado su propio receso. Y en la catedral de Buenos Aires volvían a reanudarse los oficios del culto, suspendidos desde el 12 de junio. Una aparente distensión se instalaba sobre ese invierno, recordado por las bajísimas temperaturas sufridas en esos días. El 5 de julio habló Perón desde la Casa de Gobierno, donde habían concluido los trabajos de restauración. Lo hizo al mediodía por todas las radios del país, pero la importancia que se atribuyó a sus palabras quedó marcada por la reiteración del discurso a las 17.30 y a las 20.30 del mismo día. Fue la primera expresión concreta del giro adoptado después del 16 de junio y tiene el especial interés de brindar una explicación de la filosofía sobre la que apoyaba el aparato compulsivo y restrictivo que tenía montado desde 1946. Después de hacer referencia a los sucesos de junio, el presidente dijo que de esas conmociones solo se notaba ahora una “marejada superficial que el tiempo va superando”. Hizo un reconocimiento muy importante: los partidos no habían participado en el golpe. —Las fuerzas políticas no han participado en su condición de tales, aunque algunos de sus hombres pueden haberlo hecho en carácter personal (…) Los partidos políticos populares no son capaces de aceptar que se tire criminalmente sobre el pueblo indefenso. Esta aclaración cambiaba totalmente las tesis que había sostenido hasta entonces sobre la responsabilidad de los políticos en todas las
conspiraciones e intentonas ocurridas durante su gestión; y el aditamento de “populares” con que condecoró a los partidos marcaba un cambio muy significativo en su discurso político. Por eso, siguió diciendo, “si hasta ahora los hemos combatido con todos los medios, ha sido simplemente porque hemos estado convencidos de que eran partidarios de la violencia y no del entendimiento (…) porque los hemos considerado enemigos y no simplemente adversarios. Y ellos saben que ciertas razones teníamos para eso”. Todo, entonces, había sido un gran equívoco. Ahora se aclaraban las cosas. Por consiguiente, concluyó Perón: —Pido a todos nuestros compañeros una tregua en la lucha política. En ella esperaremos el resultado de este llamado. Y terminó reiterando aquello de “del trabajo a casa y de casa al trabajo” que había acuñado en 1945. Diez días más tarde, nuevo discurso de Perón, esta vez ante los legisladores oficialistas, que concurrieron a la Casa de Gobierno. En esta ocasión el líder justicialista fue todavía más explícito. A su juicio, la compulsión y coacción de su régimen se justificaban por sus orígenes: —Nosotros provenimos de una revolución, no de una política y una acción política. Los movimientos revolucionarios dan algunos derechos que no otorga la acción política. Nosotros somos intérpretes de una voluntad revolucionaria del pueblo argentino, y no hacemos lo que queremos, sino lo que debemos. Para cumplir nuestros objetivos hemos recurrido a los medios a que hemos debido recurrir. ¿Cuáles eran estos medios? —…ciertas restricciones. No negamos nosotros que hayamos restringido algunas libertades: lo hemos hecho siempre de la mejor manera, en la
medida indispensable y no más allá de ello. No hemos instaurado jamás el terror, no hemos necesitado matar a nadie para realizarlos… Y siguió en un tono chacotón, diciendo que en lo relacionado con la acción gubernativa, “los argentinos mueren normalmente en los hospitales, con muchas inyecciones, como ahora le gusta morir a la gente”. —Pero muertos violentamente por la acción revolucionaria, no tenemos. A nosotros nos han matado mucha gente, pero nosotros no hemos muerto a nadie… Todo esto era verdad, pero una parte de la verdad. El régimen peronista no se había reducido a limitar algunas libertades; había estructurado prolijamente un sistema que silenciaba a la oposición y la eliminaba virtualmente del escenario político, asfixiaba todas las expresiones independientes e imponía una rígida unanimidad. Y entonces era mucho más complicado desmontar semejante aparato que volver a restablecer “algunas libertades”. De todas maneras, era la primera vez que Perón reconocía y justificaba su aparato coactivo: un principio acaso promisorio para avanzar en el camino de la reconciliación nacional. Terminó su discurso anunciando la conclusión a la que llevaban sus razonamientos: —¿Qué implica esto para mí? La respuesta es muy simple, señores. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios. Mi situación ha cambiado absolutamente y, al ser así, yo debo devolver todas las limitaciones que se han hecho en el país sobre los procederes y procedimientos de nuestros adversarios… (…) He llegado a la conclusión de que en este momento es necesaria la pacificación y, a pesar de lo que puedan decir los tontos o los interesados, yo me pongo a realizar honradamente lo que creo es mi trabajo: pacificar el país.
Finalizó afirmando estar convencido de que ningún partido estaba en contra de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política: siendo así, ¿por qué pelear? Para conseguir los restantes objetivos, no hacía falta lucha. Se habían necesitado trescientos muertos, una docena de iglesias quemadas y una profunda conmoción espiritual entre los argentinos para que el presidente descubriera esta verdad, después de nueve años de poder absoluto… Frente a estas manifestaciones y otras similares provenientes de distintos niveles oficiales —el nuevo ministro del Interior anunció que “el movimiento peronista actuaría en un pie de igualdad con los demás partidos”— se fueron pronunciando en los días que siguieron las fuerzas políticas y diversas instituciones. La primera respuesta llegó del Comité Nacional de la UCR, la misma tarde del día en que se irradió el primer discurso de Perón: “La única conciliación posible debe basarse en la libertad”. Después de un par de semanas quedó en claro que, en tonos que iban desde la desconfianza suma hasta una moderada expectativa, las expresiones opositoras decían más o menos lo mismo: que hablen los hechos; si de veras quieren una conciliación, que se empiece por restablecer las libertades públicas; en primer lugar, la de expresar ideas. Desde el 5 de julio la UCR solicitaba que se le permitiera usar la radio para exponer su pensamiento. Sería “la primera prueba fehaciente de la seriedad del propósito de pacificar el país”. Se iba llegando al quid de la cuestión. El gobierno podía autorizar, como lo estaba haciendo, la concreción de la libertad de numerosos detenidos, casi todos ellos dirigentes católicos o partidarios; podía ordenar que se comenzaran las tareas de limpiar los escombros en las iglesias incendiadas; el juez federal Gentile, en un insólito arranque de independencia, podía
fallar un juicio por desacato estableciendo que las expresiones contrarias al presidente pronunciadas en la intimidad del hogar no constituían delito; el doctor Pérez podía dar por terminada su arrasadora intervención en el Poder Judicial de Córdoba. Nada de esto bastaba. Mientras no se concediera el uso de las radios a la oposición y no se garantizara la publicación de una prensa independiente, todo quedaría como antes. Escéptico pero precavido, Frondizi estaba haciendo circular entre sus íntimos los borradores del discurso que eventualmente pronunciaría si de un momento a otro llegaba a concederse la autorización solicitada. La misma tesitura, en esencia, mantenía la pastoral colectiva difundida el 13 de julio. El Episcopado argentino la había elaborado y firmado un mes antes, en el momento más candente del enfrentamiento, cuando Perón acusaba a los católicos de haber quemado la bandera y estaba expulsando del país a los monseñores Tato y Novoa. La publicación del documento se había postergado un mes por razones obvias. Ahora, cuando los diarios oficialistas habían silenciado toda invectiva y no se había producido ninguna nueva hostilidad, los obispos recordaban con implacable memoria que existía un ancho campo de agravios para reparar. Era un extenso memorial donde se registraban todas y cada una de las medidas persecutorias adoptadas entre noviembre de 1954 y junio de 1955, desde las leyes sancionadas hasta la campaña de prensa, pasando por los intentos de fundar una “Iglesia Católica Auténtica”. Nada se olvidaba en ese catálogo. La pastoral terminaba señalando la necesidad de restablecer el orden, para lo cual era indispensable la libertad de reunión y de prensa, sin restricciones directas o indirectas. “Juzgamos que es urgente el amparo debido a los derechos y libertades legítimas de la Iglesia y de las instituciones, de los derechos y libertades públicas y de la persona humana, para que la tranquilidad del
orden, que es la paz, devuelva la confianza y la serenidad que todo el pueblo ansía.” Entretanto, los nuevos vientos hacían caer del árbol oficial otros frutos. El 20 de julio renuncian las autoridades de los bloques peronistas de Diputados y del Senado; dos días más tarde se anuncia que dimite colectivamente el Consejo Superior del Partido Peronista. Según cree recordar hoy Albrieu, Teissaire no se enteró de su renuncia hasta que se publicó en los diarios… Perón la habría difundido por sí y ante sí. Sea como sea, el alejamiento de Teissaire y su consejo era un paso positivo para la democratización del peronismo y la renovación de sus cuadros: por de pronto, se hace cargo de la conducción partidaria la Junta Consultiva Nacional, un organismo hasta entonces inoperante compuesto de veintitrés miembros, cuyo presidente, Alejandro Leloir, reemplazará al defenestrado almirante. Era Leloir un antiguo radical, compañero de Balbín y de Cetrá en el Movimiento Revisionista de la provincia de Buenos Aires antes de 1943. Su presencia al frente del partido oficial implicaba la posibilidad de ventilar el cerrado ámbito verticalista que había imperado hasta entonces. Cada vez más parecía definirse una nueva relación entre el gobierno y la oposición. Pero solo un ingenuo podía creer que la empresa pacificadora llegaría a buen fin. Una profunda insinceridad campeaba entre los interlocutores del posible entendimiento. Perón, herido en el ala, necesitaba acortar distancias con sus adversarios, apaciguarlos, ofrecerles algunos cebos, pero no podía ignorar que difícilmente su régimen subsistiría en un clima de libertad total. Prensa libre, radio abierta, calles francas, significaban su fin. Los opositores tenían demasiados cargos para enrostrarle. No solo los desaguisados perpetrados en el marco del conflicto con la Iglesia, sino el viraje de su política general, cifrado en el contrato con la California. No podía abrir las compuertas porque el torrente lo
arrastraría. Al menos, le haría muy difícil gobernar. Estaba acostumbrado a manejar las cosas con total desdén de las opiniones provenientes del campo enemigo, y esas interferencias a su particular modo de entender la democracia, léase críticas y disidencias, le resultaban insoportables. Jugaría al juego de la pacificación hasta donde pudiera o, lo que es igual, hasta sentirse fuerte nuevamente, y entonces le daría el carpetazo final. Ningún documento —aclaramos— avala esta conjetura, y los protagonistas que sobreviven de los tres meses finales de la capitanía peronista aseguran que Perón deseaba sinceramente la conciliación. Puede ser que el líder justicialista la ansiara, pero sin exagerar. En cuanto pudiera, ¡basta de pavadas! Su sistema era inconciliable con el respeto por las libertades formales y llevaba como una carga imposible de tirar el aparato de la coacción. Desmontarlo era dificilísimo, tal vez imposible, aun con la mejor buena voluntad. ¡Ah, viejo Tocqueville! A su vez, los sectores opositores jugaban del mismo modo con la misma insinceridad. Aprovechaban al máximo el nuevo espacio que ofrecía la política inaugurada el 5 de julio, pero no habían declinado sus objetivos finales: los que conspiraban seguían haciéndolo, así como los que activaban la lucha política continuaban en esas faenas. Los enemigos de Perón habían olido sangre y no pensaban ni remotamente abandonar la presa, a la que adivinaban fatigada y acezante. Milan Kundera dice que “la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”. Los dirigentes de los partidos tradicionales y la suma de sus afiliados y simpatizantes, los católicos y también las católicas, acaso más fervorosas que los hombres, los estudiantes universitarios, muchos sectores de la clase media, los intelectuales, todos los que estaban enfrentados al régimen se aferraban a sus propias memorias de los años anteriores: detenciones arbitrarias, torturas, cesantías, afiliaciones obligatorias, clausuras de
diarios, multas y cierres de comercios. Todos los agravios se agolpaban en los registros mentales de muchos argentinos para imposibilitar un acuerdo con el hombre que aborrecían. ¿Por qué habrían de perdonarlo? No tenían ningún motivo para hacerlo. Lo odiaban y despreciaban, lo veían como una encarnación de la mentira y la duplicidad. ¿Quién sería tan tonto como para confiar en él? Había que sacar ventaja, eso si, a la nueva singladura política, ocupar todos los territorios abandonados por el enemigo. Pero el derrocamiento de Perón subsistía como un objetivo indeclinable. Precisamente en esos mediados de julio circulaba la carta que desde la clandestinidad enviaba Mario Amadeo, el más destacado dirigente del nacionalismo católico, al general José Embrioni, subsecretario de Ejército. Era una directa incitación a voltear al gobierno: no podía mantenerse fidelidad —sostenía— a un poder que ponía en peligro las bases mismas de la comunidad nacional. Por otra parte, las condenas a los sublevados del 16 de junio acentuaban la dureza opositora, a pesar de ser bastante leves. La pena más grave correspondió a Toranzo Calderón: prisión perpetua. El ex ministro de Marina Olivieri sufriría un año y medio de prisión. El único muerto entre los responsables de la rebelión había sido el almirante Gargiulo, que se quitó la vida en la noche del 16 de junio. Unos cincuenta pilotos navales y casi veinticinco de la Aeronáutica fueron dados de baja, sin penas accesorias: todos se encontraban en Montevideo, donde la colonia de exiliados argentinos aumentó considerablemente. Paralelamente a las condenas, el Poder Ejecutivo castigó a la Marina disolviendo unidades de su Infantería y su Aviación, y quitándole la jurisdicción que ejercía sobre las islas de Martín García y Tierra del Fuego. Al mismo tiempo se ordenó sustraer los detonantes y espoletas de las bombas que poseía el arma, para restarle capacidad ofensiva.
No se había aplicado la pena de muerte introducida en el Código de Justicia Militar después de la revolución de Menéndez, y las condenas sorprendieron por su levedad. Empero, para muchos de sus camaradas, los marinos transportados a la cárcel de Santa Rosa, en La Pampa, eran auténticos mártires; sentían como un compromiso de honor la obligación de liberarlos alguna vez. En los medios civiles opositores se formaron comisiones de ayuda a sus familias. Pero acaso el rencor más grande acariciado por los marinos en actividad residió en la humillación sufrida por el arma al ser disueltos en parte los cuerpos de los que se sentían más orgullosos. No es de extrañar, entonces, que algunos jefes de alta graduación siguieran buscando contacto con oficiales del Ejército; para ellos, el 16 de junio era solo un contraste momentáneo. Así, la apuesta de la conciliación se daba, por una parte, entre un régimen que no había sabido desenvolverse en democracia y ahora tenía que aprender formas desconocidas de convivencia con sus adversarios; y por la otra, una oposición que no podía olvidar los agravios recibidos y entonces convertía en una agachada mezquina lo que pudo ser un acto de grandeza. Esta imposibilidad de comprenderse mutuamente apareció dramáticamente a los oídos de millones de argentinos en la noche del 27 de julio.
Las voces opositoras El 26 de julio se recordó a Evita en el tercer aniversario de su desaparición. No se hicieron actos multitudinarios: los tiempos no estaban para eso. Se realizó una magra concentración frente a la CGT, donde estaba depositado su cadáver, Perón colocó una ofrenda floral en el hall del edificio y las dos cámaras del Congreso rindieron homenaje a la extinta en
una sesión especial. De acuerdo a la ley que establecía los feriados nacionales, ese día no se trabajó. Pero una noticia de los diarios de la mañana superaba en interés las rutinarias ceremonias de recordación. Se adelantaba que al día siguiente hablaría el presidente del Comité Nacional de la UCR por Radio Belgrano, a las 21. Se había accedido, por fin, al permanente reclamo de los partidos, y el radicalismo abría la ronda de voces opositoras. Sería la primera vez en nueve años que el público tenía la oportunidad de escuchar una opinión distinta a la oficial por intermedio de la radio. Al día siguiente habló Arturo Frondizi. Lo acompañaban en el estudio — Ayacucho y Posadas— los más importantes dirigentes partidarios. En la ciudad se notaba una disminución del tránsito automovilístico y de transeúntes, como suele ocurrir cuando se transmite un gran partido: todos estaban en casa, esperando la difusión del discurso. —Faltaban escasos minutos para comenzar el mensaje —recuerda hoy Frondizi— cuando se hizo presente un coronel del SIDE con la misión de fiscalizar el texto y evitar alguna modificación que pudiera provocar la inmediata suspensión de la transmisión, ya que mi voz se grababa y salía al aire con unos diez segundos de demora. Era una atmósfera tensa y de contenida euforia la que reinaba en la sala de transmisión. Por fin, a las 21.30 comenzó a hablar el presidente del radicalismo. Su discurso fue un modelo de concisión y claridad, sobrio, carente de retórica. Empezó formulando cuatro advertencias: la pacificación debía llegar por el camino de una recta aplicación de la Constitución; al radicalismo no lo movía el rencor, el odio o el deseo de revancha; la pacificación no debía hacerse a costa de la libertad; la pacificación solo podría resultar de hechos concretos que moralizaran y democratizaran el país. Pidió el levantamiento
del “estado de guerra interno” y la sanción de una amplia amnistía para que no hubiera argentinos “separados violentamente de sus hogares por razones de militancia política”. Luego puntualizó seis aspectos que deberían cumplirse necesariamente: moralizar, liberar, restaurar la justicia, democratizar la vida política, defender la cultura argentina, mantener la soberanía económica. Negó que el radicalismo quisiera regresar al país anterior a 1943 y después se explayó sobre aspectos económicos, sociales e internacionales. Especial énfasis puso Frondizi en la necesidad del rechazo al convenio con la California. “YPF está en condiciones de satisfacer las exigencias del consumo si se le facilitan los equipos que necesita y que el país puede pagar”. Después de media hora larga, terminó diciendo: “Sepa el gobierno cumplir el deber argentino que le demanda la hora actual: la Unión Cívica Radical sabe cumplir el suyo”. Al salir de Radio Belgrano, el orador y sus acompañantes encontraron que mucha gente había acudido a aplaudirlo; se agitaban pañuelos en los balcones del vecindario y las bocinas de muchos automóviles bramaban largamente en los alrededores. Millones de oyentes deben haber captado esa pieza oratoria, que era más un programa de gobierno que una respuesta circunstancial a la convocatoria pacificadora de Perón. No había formulado acusaciones ni inferido ningún agravio y nadie podía decir, en los estrados del poder, que el dirigente radical hubiera aprovechado la autorización oficial para agredir al gobierno. Frondizi había presentado al país una alternativa coherente y seductora, y además lo había hecho en un tono levantado, con una voz atractiva y una elocución perfecta, usando una admirable destreza en el manejo de las frases y las palabras. Como primera expresión opositora después de tantos años de silencio, el impacto fue tremendo. Pocos discursos habrán tenido en nuestra historia una repercusión más extensa y profunda. Además, el orador había agregado puntos
invalorables al pleito interno radical, pues su voz había sido la de todo el partido y ninguna fracción dejó de sentirse representada por sus palabras. Al propio Perón le pareció “aceptable” el tono usado por Frondizi — según hoy recuerda Albrieu— y encargó al nuevo presidente del Partido Peronista la contestación. El 3 de agosto Leloir habló por radio Belgrano. Su discurso glosaba y desarrollaba la tesis usada por Perón en su llamado a la pacificación del 15 del mes anterior: —La historia política del país —dijo Leloir— abunda en ejemplos de violaciones a la Constitución y a las leyes en que incurrieron todos los gobiernos. Este es el primero que reconoce públicamente esas desviaciones constitucionales y expone las claras razones de interés nacional que las justificaron. Y el radicalismo deberá saber mejor que nadie la necesidad que tuvimos para actuar de esa manera… En otras fechas usaron la onda de LR3 Vicente S. Lima (9 de agosto) y Luciano Molinas (22 de agosto). El primero se refirió preferentemente al Ejército y la Iglesia; el dirigente demócrata progresista abundó en acusaciones sobre el estado económico del país y los problemas agropecuarios y fue refutado el 26 por John William Cooke, interventor del Partido Peronista metropolitano. Desde luego, las palabras de Lima y Molinas no tuvieron la dramática resonancia del mensaje de Frondizi y menos aún la tuvieron los discursos de Alfredo Palacios y Nicolás Repetto, quienes debieron hablar el 10 de agosto, por la sencilla razón de que no lo hicieron. Palacios pidió compartir el micrófono con Repetto, y además manifestó que no aceptaría someter su texto a una fiscalización previa. En consecuencia, se le negó autorización. La Nación publicó el día 13 los textos de ambos discursos. El del mosquetero socialista terminaba diciendo: —El país no será pacificado mientras el general Perón ocupe el sillón de Rivadavia. Me dirijo al jefe de la Revolución, no como adversario sino
como compatriota, para pedirle que con su retiro permita el encauzamiento de las fuerzas que se agitan en el país, que con la mano que nos ha tendido abra el camino para que se produzca la reconciliación nacional. Palacios fue un especialista en pedir renuncias a presidentes elegidos por el pueblo: lo había hecho en 1930 con Yrigoyen, ahora lo hacía con Perón y todavía le quedaba por formular una exigencia similar años después. Pero Palacios, a su modo directo, expresaba lo que los dirigentes políticos dejaban caer implícitamente en sus discursos: no habría pacificación mientras Perón fuera presidente; su presencia hacía imposible que se crearan las condiciones mínimas planteadas por los partidos para llegar a acuerdos de convivencia.
En esos días de julio y agosto (1955) la intención pacificadora, sincera o no, se veía erosionada a cada momento por hechos que traducían los antiguos hábitos de cada uno de los frentes en pugna. Del lado oficial: al día siguiente del discurso de Frondizi, el juez federal Gentile convoca al orador “para conversar sobre los términos” de su pieza oratoria. No hubo proceso por desacato pero la insólita invitación judicial parecía desvanecer los efectos del paso adelante dado por el gobierno al poner a disposición del más importante partido opositor los micrófonos antes vedados. Del lado opositor: el 10 de agosto el diputado Alende denuncia que naves de guerra extranjeras navegan las aguas argentinas en el Atlántico Sur, sugiriendo que una flota inglesa o norteamericana estaría moviéndose en apoyo del gobierno, un bulo que nada pudo confirmar. Del lado oficial: se insiste en la aprobación del contrato con la California y varios altos funcionarios, Gómez Morales y Santos entre ellos, disertan defendiendo su conveniencia. Semanas
más tarde habrá de debatirse este espinoso tema en la dirección del Partido Peronista y se resolverá sugerir algunas modificaciones a su texto; pero la obstinación en seguir sosteniendo el discutido instrumento exacerbaba su repudio por parte de vastos sectores. Del lado opositor: desde mediados de agosto se registran agresiones a vigilantes de facción en barrios periféricos de Buenos Aires. Dos agentes caen asesinados, y otros tantos, heridos: provocaciones idiotas y criminales, pues no será tiroteando vigilantes como se derrocará a Perón, pero las agresiones provocan desazón y encono. Del lado oficial: la exasperada conferencia de prensa mantenida por el ministro del Interior el 17 de agosto. Recordó Albrieu el gesto pacificador de Perón: los partidos políticos no habían aceptado la tregua y siguieron realizando sus campañas “en abierta hostilidad cuando no acuciando a la revuelta o la sublevación”. En cuanto a “otros núcleos, a los que se plegaron también elementos políticos” (léanse los católicos), estos lanzaron una “campaña de perturbación subalterna y cobarde por medio de rumores y panfletos cuajados de calumnias e infamias”. Dijo Albrieu que se estaba explotando políticamente el contrato con la California y hasta “alguna autoridad eclesiástica” había participado en ello, siendo que el gobierno no había producido ningún acto hostil contra la Iglesia. Anunció que había unos cincuenta detenidos por actividades terroristas y más de cien por actividades opositoras: los primeros no serían liberados porque eran “enemigos peligrosos”. Advirtió que la tolerancia tiene un límite y precisó que “el gobierno está dispuesto a repeler con toda contundencia y mantener el orden público”. Las declaraciones de Albrieu parecían presagiar un regreso a los peores momentos de la represión, pero no se notó un endurecimiento en la política oficial en los días siguientes, y el 22 el demócrata progresista Molinas usaba la radio, como se ha dicho, sin inconvenientes. Así, las desesperadas señales de Albrieu a la oposición para que moderara su
ofensiva, quedaron diluidas. Por lo demás, las cosas estaban demasiado avanzadas para que sus palabras pudieran detener los acontecimientos que se preparaban. Es claro que también algunos hechos tendían a distender el panorama. El más importante: la ley votada el 18 de agosto postergando por seis meses las elecciones de convencionales constituyentes que debían reformar la constitución para establecer la separación de la Iglesia y el Estado. Al empujar medio año la convocatoria, quedó cerrada formalmente la secuela de hostilidades anticatólicas iniciada en noviembre del año anterior. Otro hecho positivo fue el acto realizado por la Alianza Libertadora Nacionalista en el teatro Argentino el 23 de agosto: Kelly anunció la adhesión de la organización a la intención pacificadora, y los aliancistas desfilaron en silencio por las calles de la ciudad. Pero en esos días, los escasos puntos en favor de la pacificación se anulaban a causa de un lamentable suceso ocurrido en Rosario: la muerte bajo tortura del doctor Juan Ingalinella. El 17 de junio la policía de Rosario detuvo a unas sesenta personas, entre ellas el doctor Ingalinella, un médico muy apreciado, militante comunista. Pudo haberse escapado: cada vez que había una alteración del orden los comunistas eran candidatos seguros a la detención… Pero se quedó en su casa: atendía a una enfermita grave y estaba harto de esconderse cuando las cosas venían espesas. Lo llevaron al Departamento Central de Policía. Esa misma noche, su esposa, acostumbrada a esos trances, intenta hacerle alcanzar un poco de ropa y alimentos: no le reciben el paquete. A la mañana, igual trámite con idéntico resultado. La señora de Ingalinella tiene un mal presentimiento, que se agrava cuando le dicen que su marido ya había sido puesto en libertad. La verdad era que Ingalinella había muerto esa noche. Varios oficiales y agentes se ensañaron con la picana, y tuvo un paro
cardíaco. No lo habían torturado para arrancarle una confesión o para obtener datos: ¿qué tenía que ver este médico comunista con los bombardeos del día anterior en Buenos Aires? Lo hicieron porque sí, porque se sentían impunes, porque les habían enseñado que un comunista no tiene derecho a nada y que todos son cipayos y vendepatrias, subvencionados con el oro de Moscú… Desesperada, la señora de Ingalinella recurre a su partido y se inicia una campaña para lograr la aparición con vida de su marido. El 29 de junio, el diputado Weidmann hace la denuncia en el Congreso y pide que se investigue: su pedido es rechazado. El 14 de julio insiste, con igual resultado. Dos días después se producen manifestaciones en la calle Eva Perón (ex Córdoba) de Rosario, reclamando la aparición de Ingalinella, y algunos diarios publican noticias sobre el hecho. El 20 de julio, la Intervención federal de Santa Fe, que hasta entonces había negado veracidad a la denuncia, ordena la detención del jefe y subjefe de investigaciones, dos comisarios, un oficial y otros policías. Solo el 27 de julio, un mes y diez días después de la detención, el ministro de Gobierno de Santa Fe anuncia que “desgraciadamente, el doctor Juan Ingalinella habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en el que era violentado por empleados de la Sección Orden Social y Leyes Especiales”. El juicio contra los matadores siguió su curso y posteriormente hubo condenas de variada gravedad. Este escándalo, ocurrido casi por casualidad, hería de muerte los intentos de pacificar los espíritus. Ni el gobierno nacional ni el de Santa Fe habían tenido responsabilidad directa en el criminal proceder de la policía rosarina. Pero era como si las obreras telefónicas de 1948, el dirigente azucarero Aguirre, el estudiante Bravo, los estudiantes de FUBA y los obreros ferroviarios de 1951, los conspiradores de Suárez de 1952, los
terroristas de 1953, los centenares de argentinos que habían pasado por la ordalía de la picana eléctrica durante el gobierno de Perón sin que se castigara a sus torturadores, se corporizaran ahora en el cadáver de Ingalinella. Ninguna responsabilidad directa, es cierto; pero el régimen había permitido que se usara habitualmente la tortura, había protegido a sus operadores, había desestimado sistemáticamente las investigaciones que reclamaba la oposición. El azar de un corazón débil revelaba ahora, de manera dramática e irreprimible, la esencia represiva del sistema justicialista: al fin de cuentas, la policía rosarina había jugado con Ingalinella del mismo modo como muchos policías de todo el país jugaban desde años atrás con los presos políticos… Naturalmente la oposición sacó partido del episodio. El ministro del Interior se quejó, a mediados de agosto, de la explotación política que se estaba haciendo del “caso Ingalinella”. Era lógico. ¿Por qué silenciar el macabro hecho? En la tónica del antiperonismo, la muerte bajo tormento del médico rosarino no era una casualidad ni un descuido sino un síntoma del verdadero rostro del régimen. Es que, a pesar de la buena voluntad de algunos miembros del oficialismo, la política de pacificación estaba pegada con alfileres. No expresaba la realidad de las cosas. La realidad era un país dividido tajantemente en dos grandes frentes amenazantes: partido en dos. Se conspiraba desordenadamente: a mediados de agosto la policía descubre en Buenos Aires armas en diversos lugares y detiene a algunos jóvenes; se asegura que militares y marinos retirados están involucrados en la conspiración. Albrieu dirá en su conferencia de prensa del 17 que “quieren crear un clima de inseguridad y violencia”. Los panfletos, generalmente originados en sectores católicos y nacionalistas, formaban una segunda realidad periodística que se consumía ávidamente; uno de los que circularon en la segunda mitad de
agosto aseguraba que Perón planeaba una maniobra para liquidar las Fuerzas Armadas y crear una “República Popular Sindicalista”, produciendo un hecho que provocara el “rescate” del líder en un nuevo 17 de octubre, con grupos armados que atacarían los barrios “oligarcas” y matarían indiscriminadamente a los contreras. En el frente oficialista, en cambio, continuaba el estado de pasividad, desorientación y sorda lucha interna que prevalecía desde los hechos de junio. Un curioso documento que obra en nuestro archivo da cuenta del desconcierto en que se debatían algunos niveles gubernativos. La Escuela Superior Peronista era un instituto de formación de dirigentes que dependía y era sostenido por el Ministerio de Educación de la Nación; su alumnado se formaba con becados que hacían cursos para convertirlos en los futuros conductores políticos. En el mes de agosto se lanzó a los alumnos a un “Ejercicio de Búsqueda de información para apreciar una situación”: era una especie de encuesta para medir la repercusión de los discursos opositores. La calidad y objetividad de esta investigación puede reflejarse en la transcripción textual de algunos de los informes obtenidos: “Este señor lo encontré en la Calle Corrientes y Suipacha y le pregunté sobre el discurso (de V.S. Lima, F.L.) y me dijo que el que habló dijo muchas macanas porque lo primero de que tenía que haber dicho es haber dicho el fraude que hacían cuando ellos gobernaban y que heran unos pillos”. Y el alumno encuestador agrega por su cuenta: “Me parece que el señor informante tiene mucha razón de lo expuesto, pero también descuidó lo que ellos fueron”. Sobre el mismo tema el alumno agrega otro informe: “Este señor me dijo que el discurso de Solano Lima hera muy superior al del Dr. Frondizi y que para ellos los radicales estaban bien listos que no iban a levantar más cabeza.”
A lo que el activo alumno acota: “Para mi tanto los Radicales como los conservadores no tienen ninguna chance por más que hablen en esta tierra justicialista de Perón”. ¡Con este tipo de elementos se manejaba el gobierno! Ya habrá oportunidad de referirnos al KEES, un servicio de informaciones que no dejó de cometer ningún error en su tarea.
A todo esto, Perón se mantenía curiosamente callado. Había lanzado la política de pacificación y no podía cancelarla sin que un grave motivo lo justificara; al mismo tiempo, no podía permitir que se siguiera avanzando en la liberalización del sistema, porque la situación podía escapársele de las manos. Tampoco estaba en situación de dar un gran susto a los opositores, un escarmiento que cerrara definitivamente los chuzazos que a cada momento y cada vez con mayor audacia le asestaban. No podía hacerlo, en primer lugar, porque su formación militar y su idea del orden público le vedaba lanzar al pueblo indiscriminadamente a la violencia; todos sus esfuerzos, desde el 16 de junio, se habían enderezado a evitar que esto ocurriera. En segundo lugar, el presidente no sabía hasta qué punto podía contar con el Ejército si promovía una gran represalia, como ese incendio del Barrio Norte que estaría maquinando según la panfletería. Se encontraba maniatado, impedido de formular una gran apelación popular, pero advirtiendo también que su pasividad ante la creciente combatividad opositora podía serle catastrófica. El 25 de agosto aceptó la última de las renuncias ministeriales. Se iba Remorino y en su reemplazo sería canciller Ildefonso Cavagna Martínez. Ese mismo día el Poder Ejecutivo creó la Dirección General de Seguridad, cuyo titular sería el general Félix María Robles, que concentraría todo lo
concerniente al cuidado del orden público y la defensa del Estado. Un par de días más tarde, el jefe de la Policía Federal informa sobre hallazgos de armas y detenciones. Y se anuncia que el 31 de agosto asumirá Pedro Yesari como secretario de Asuntos Técnicos en reemplazo de Raúl Mendé, el último sobreviviente del grupo de los funcionarios más odiados por la oposición. Pero el día antes, es decir el martes 30, Perón decidió retomar la iniciativa. Fue el postrer error en la sucesión de errores que venía cometiendo desde fines del año anterior.
La última vez desde el balcón En la noche del 30 de agosto —anoticia Julio Godio en su libro La caída de Perón— la Secretaría de la Presidencia de la Nación comunicó a las redacciones de los matutinos La Prensa y Democracia que debían estar listas para preparar una edición extraordinaria. Pasada la medianoche llegó a ambos diarios el texto de una carta de Perón dirigida al Movimiento Peronista, es decir, al Partido Peronista en sus dos ramas y la CGT. Era una extensa nota que empezaba diciendo que ante las afirmaciones de “nuestros adversarios y enemigos políticos en las que condicionarían su actitud a mi retiro del gobierno”, cumplía a la dignidad de su cargo y su honor ofrecer su retiro. “Es indudable que al hacerlo ofrezco a nuestro movimiento una solución, pensando que pueda aprovecharla en bien del país y para fortalecerse contra los enemigos del Pueblo”. Se extendía sobre la organización del peronismo y la descentralización de su conducción y agregaba:
—Durante doce años hemos luchado por la soberanía, los derechos y la dignidad del Pueblo Argentino contra la dominación, el fraude, los privilegios y la explotación de los trabajadores. Para lograrlo frente a la violencia, hemos debido, dentro de la Constitución, limitar en lo indispensable las libertades. La Revolución tenía derecho a hacerlo porque no todos los hombres y no todas sus organizaciones saben hacer buen uso de tales libertades. Hemos logrado, en cambio, una justicia social, una independencia económica y una soberanía que el país no había conocido hasta entonces. Recibimos una colonia y devolvemos una Patria libre y soberana. Quedaba por realizar la evolución cultural y espiritual del pueblo y ello debía ser alcanzado por obra de todos. Ya no era posible destruir lo que Perón había construido. Había llegado la hora de consolidar lo hecho. Pasada la hora de las reformas y las luchas, ahora debía seguir la etapa del trabajo y la consolidación. Si fuera una garantía de pacificación —seguía diciendo el presidente— era el momento de ofrecer su retiro. “Es indudable que la justicia no se alcanza sin destruir la injusticia. Abatir a esta produce lucha, enconos y odios. Para alcanzar la definitiva pacificación, otros hombres no gastados en la acción pueden reemplazarnos con ventaja”. Su desaparición no traería graves problemas y él no tenía pasta de dictador. Pedía que se lo liberara de todo compromiso y aceptaran su alejamiento. “Ya mis años y mis fatigas comienzan a pesarme demasiado, cargados de ingratitudes, desengaños y sinsabores. Los últimos acontecimientos han colmado la medida y he debido ser muy fuerte para tomar las providencias de mi reflexión y no las de mi indignación.” “Con mi retiro presto al país el último servicio desde la función pública.” Agregaba que había tenido la intención de retirarse una vez cumplidos los fines de la Revolución, pero las alteraciones producidas por los enemigos
del Pueblo lo retuvieron: “Deseaba hacerlo una vez que, neutralizada la perturbación y restablecida la calma, se ofreciera una situación más tranquila. Creo que en estos momentos no existe sino la común conspiración de los eternos, aunque inoperantes, enemigos del pueblo, que deberá contárselos siempre en acción, enconados pero impotentes”. Tenía la seguridad de que el Ejército no entraría en “chirinadas” y los trabajadores, por su parte, unidos al Ejército, garantizaban el orden y el cumplimiento de la Constitución. Por consiguiente, pedía libertad de acción y recababa autorización para proceder de acuerdo con lo enunciado. Era un mensaje que tenía coherencia interna. Pero nadie, peronista o antiperonista, cayó en la ingenuidad de creer que era sincero. En primer lugar, no se trataba de una renuncia, palabra que eludía cuidadosamente. Además, no se dirigía al Congreso, como hubiera correspondido, ni sugería ninguna solución institucional a partir del eventual “retiro”. Y además todo el mecanismo rutinario del oficialismo se puso en marcha para su rechazo multitudinario. Desde las 9 de la mañana la CGT decretó un paro general y convocó a los trabajadores a la Plaza de Mayo. La red oficial, que transmitió todo el día en cadena, hacía desfilar frente a sus micrófonos a diversas figuras del oficialismo, cada una diciendo su bocadillo en contra de la supuesta renuncia. Consignas, marchas, grabaciones de Evita y lectura de adhesiones mechaban la transmisión. Todo tenía un aire de cosa ya adobada y resuelta; una inofensiva farsa que solo necesitaba recorrer las secuencias previstas para redondearse en la única forma imaginable: el retiro del “retiro” del presidente, a pedido de los trabajadores… La CGT había citado al pueblo a las 10 de la mañana. Era un día gris y destemplado, y los que llegaron más o menos puntualmente tuvieron que congelarse durante varias horas, sin números artísticos que los entretuvieran
ni un bocado caliente para defenderse. Solo a eso de las 16 la plaza presentaba el aspecto habitual de las grandes concentraciones peronistas. A la Casa de Gobierno había llegado todo el elenco de funcionarios, sindicalistas y legisladores. Esperando que la concurrencia se hiciera más densa. Perón almorzó con algunos de sus ministros. Recuerda hoy Albrieu: —Comió bien, estaba dicharachero y de buen humor. No adelantó nada sobre lo que pensaba decir y nadie se animó a preguntarle. Después, como era su costumbre, se retiró a dormir la siesta. Cuando se levantó, me pareció que su humor había cambiado. Se tiraba el saco para abajo con las dos manos, señal segura de que estaba enchinchado… No sé qué habrá pasado en ese intervalo, tal vez una noticia o un chisme, pero sin duda era otro hombre que el que había conversado con nosotros durante el almuerzo. Traté de acercarme a él para sondearlo un poco pero me eludió: se metió en el baño… Eran casi las 17 cuando empezó el acto. Habló Di Pietro: unos pocos párrafos para decir que el pueblo quería a Perón, que si no se lograba tranquilidad “habremos de ser nosotros los que dejemos de trabajar por tiempo indefinido” y que la ley debía aplicarse con la máxima severidad a los perturbadores. Nadie le hizo mayor caso: todos esperaban la palabra presidencial, pero esta se hacía esperar. El discurso de Di Pietro había durado catorce minutos; luego la señora de Parodi se acercó al micrófono, pero no pudo hablar: el pueblo reclamaba a Perón y cubría con su vocerío las palabras de la dirigente femenina. Pasaban los minutos y el líder no aparecía. Avanzaban las sombras sobre la plaza, el frío se hacía más intenso y la gente se impacientaba. Solo a las 18.25 la figura de Perón se recortó en el balcón; llevaba un traje claro y, cosa insólita en él durante sus performances oratorias, sostenía entre sus dedos un cigarrillo, que pitó varias veces mientras agradecía la ovación agitando sus brazos. Cuando la
palabra esperada —¡Compañeros!— resonó en los altavoces, el clamor creció y duró varios minutos. Ni el observador más pesimista pudo prever una arenga tan terrorífica. Habló de la conciliación que había ofrecido, recordó las víctimas del bombardeo del 16 de junio, insistió que había tendido una mano “a los propios victimarios”. —¿Cuál ha sido su respuesta? Hemos vivido dos meses en una tregua que ellos han roto con actos violentos, aunque esporádicos e inoperantes. Pero ello demuestra su voluntad criminal. Han contestado los dirigentes políticos con discursos tan superficiales como insolentes, los instigadores, con su hipocresía de siempre, sus rumores y sus panfletos; y los ejecutores, tiroteando a los pobres vigilantes en las calles. La contestación, entonces, era clara: no quieren pacificación. De esto surgía una conclusión: para el gobierno, una represión ajustada a los procedimientos subversivos, y para el pueblo una acción y una lucha que condiga con la violencia a la que quieren llevarlo. —Por eso, yo contesto a esta presencia popular con las mismas palabras del 45: a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y a continuación dijo algo que ningún gobernante del mundo se ha atrevido a decir: —Establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o de la Constitución, ¡puede ser muerto por cualquier argentino! Y todavía agregó que esta conducta, “que ha de seguir todo peronista”, no solamente se dirigiría contra los que ejecuten sino también contra los que
conspiren o inciten. Ya era de noche y de la plaza salía un bramido de entusiasmo cada vez que Perón voceaba estas frases insensatas. insistió: —La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta… ¡Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos! Después de este arrebato, que sin duda marcaba el tono de su discurso, bajó un poco el voltaje. Afirmó que había que luchar para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las destrozaría. —Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de libertad, de justicia, de religión o de cualquier otra cosa, que ellos pondrán por escudo para alcanzar los objetivos que persiguen. Pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retrotraer la situación a 1943. Anunció, por supuesto, que retiraría la nota que había pasado —la de su “retiro”— pero ponía como condición que el pueblo se preparara de la mejor manera para luchar. Contradictoriamente agregó que “hemos de imponer la calma a cualquier precio, y por eso necesito la colaboración del pueblo”. —Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. Si no lo hacen… ¡pobres de ellos! Tal, en síntesis, el último discurso de Perón en su país desde el balcón de la Casa Rosada, hasta 1973. La noche era ahora francamente fría y la desconcentración fue casi una estampida: todos tenían apuro por regresar a sus casas. Los lugares públicos cerrados, poca gente por las calles, parecía que Buenos Aires, después de escuchar el discurso del líder, se encogía para disponerse a padecer otra ordalía de fuego como la de abril del 53 o junio del 55. Pero no ocurrió nada. Los camiones y ómnibus recogieron a sus pasajeros y rápidamente la plaza quedó vacía. La estupefacción dominaba a
los jerarcas que habían rodeado a Perón: nadie había esperado una tirada tan violenta, tan contradictoria con la nota difundida por la mañana. Recuerda Albrieu: —Al día siguiente fui a la residencia y le presenté mi renuncia. Peró me agarró del brazo y se puso a caminar por el hall. Me explicó que su discurso no significaba un cambio en la política de pacificación; que lo que había querido significar era que no estaba débil. “Nos matan vigilantes, nos amenazan… bueno, que sepan que si no aceptan la pacificación, el Perón que les espera es este”. No me convencí pero bueno… ahora todo había cambiado. La gente de la oposición con quienes había dialogado fluidamente, ahora me eludían y todos estábamos desconcertados. Un testimonio similar brindó, años después, León Bouché, el secretario de Informaciones: —Nunca supe lo que pasó aquella noche, pero me gustaría investigarlo. No quiero echar la culpa a nadie. No sé tampoco si todo fue el resultado de las reacciones que provocaba en el espíritu de Perón la presencia de una multitud adicta. Pero lo cierto es que hizo todo lo contrario a lo que se había proyectado. Tanto lo hizo, que a la noche del 31 de agosto le presenté mi renuncia. Perón me pidió que postergara toda decisión y que no magnificara los hechos. Inclusive trató de convencerme a mí de que él no había alterado los planes de conciliación, y que su discurso formaba parte de una estrategia preestablecida que obedecía a los mismos planes conciliatorios. “Por diferentes caminos se marcha hacia un mismo objetivo”, me dijo textualmente… Un último testimonio, esta vez de un peronista que supo analizar su movimiento con espíritu independiente: Salvador Ferla, quien asegura haber recogido en 1956 en ambientes de su partido la versión de que, al retirarse del balcón, Perón le pidió con aire preocupado al jefe de policía:
—¡Por favor, Gamboa, saque toda la policía a la calle! ¡No sea cosa que pase algo!
A juzgar por estos escasos elementos de juicio y por la pasividad en que quedó en los días posteriores, Perón no parece haber tomado muy en serio sus propias palabras y trató de despojarlas de su contenido tremendista ante sus colaboradores. Los que estaban a su lado prefirieron atribuir su arrebato a la presencia electrizante de la multitud. El pueblo peronista entendió que su líder estaba enojado con la contra, como tantas otras veces, sin que este enojo desembocara en mayores derivaciones. Los únicos que tomaron muy en cuenta el derrape oratorio de Perón fueron los opositores. Algunos creyeron que estaban en vísperas del juicio final; otros habrán recordado que Perón solía amenazar e intimidar, pero era hablando en el momento de castigar: habló de “ajusticiar” cuando lo de Menéndez, pero no fusiló a nadie; el 16 de junio tomó “las providencias de la reflexión” y no las de su indignación. Pero sea cual haya sido su íntima convicción, los opositores interpretaron al pie de la letra las demenciales consignas del 31 de agosto: era lo mejor para decidir a los indecisos, unificar los esfuerzos, acelerar la decisión de salir a la calle de una buena vez, terminar, en suma, con esa pesadilla… Cuando un presidente dice cosas como las que dijo Perón el 31 de agosto, un país se paraliza. De miedo o de odio, pero se paraliza, se crispa. Y bien: al día siguiente, el jueves 1º de septiembre, todo volvía a funcionar normalmente, como si nada hubiera pasado. La única diferencia aparente consistía en que Diputados y Senadores aprobaron a toda velocidad, ese mismo día, la ley 14.426 que establecía el estado de sitio en la Capital
Federal. Pero algo mucho más importante había pasado: todos los argentinos que por uno u otro motivo odiaban a Perón, ahora estaban decididos a no dejarse llevar al matadero que el presidente les ofrecía. Así, los que estaban en condiciones de conspirar, dejaron de lado sus últimas reticencias y se lanzaron a activar el alzamiento que era su último recurso antes que cualquier argentino, usando de la franquicia graciosamente otorgada por el primer magistrado de la Nación, decidiera matarlos por conspiradores, instigadores o ejecutores de alguna alteración del orden. Pero si una mitad del país había quedado aterrorizada, la otra mitad estaba sumida en el desconcierto. La diferencia radicaba en las reacciones: los aterrorizados hacen algo, aunque sea desesperadamente; no suelen quedarse quietos esperando que los achuren… En cambio, los desconcertados no hacen nada: permanecen en la pasividad a la que los lleva su propia oscuridad. El espectáculo del 31 de agosto no hizo otra cosa que sumar un nuevo elemento de desorientación al estado de ánimo disperso y vacilante de las masas justicialistas, pues ningún hecho, salvo el estado de sitio local, siguió al ululante discurso presidencial. Probablemente las grandes mayorías argentinas seguían siendo peronistas, pero tal como podían ser metalúrgicos o textiles, sin que su condición se proyectara activamente. No era como en 1945, cuando todos se sentían partícipes y militantes. Durante tanto tiempo se habían acostumbrado a confiar incondicionalmente en Perón, que ahora solo podían aportarle una presencia ritual, coreográfica, los días señalados para concurrir a la Plaza. Era el momento exacto, el instante ideal para hacer el intento definitivo contra Perón: una oposición acuciada hacia adelante por el pánico, un peronismo desorientado y desganado. Así lo sentí yo mismo ese 31 de agosto de 1955, cuando escuché el discurso en un pueblito cordobés.
“Intermezzo” personal Ahora paciente lector, suspenda por un momento el itinerario de esta narración y vuelva la vista a ese joven, yo mismo, que en agosto de 1955 vive la misma tensión, la misma angustia que millones de compatriotas. Abogado, profesor de un colegio secundario, militante radical y animado por una vaga vocación de escritor. En el invierno del año anterior había publicado mi primer libro, Yrigoyen. Mucho tiempo y trabajo me costó, pero ese volumen de tapas azules y rotundas letras negras componiendo el título, me hizo sentir la inenarrable satisfacción que a veces brinda el trabajo intelectual realizado. Pero lo que hacía con más ganas era la actividad política. Iba casi todas las tardes al Comité Nacional de la UCR, en Riobamba entre Corrientes y Lavalle, y allí hablaba interminablemente con mis correligionarios: eso era “trabajar en política”… Había participado en la campaña de Larralde: en un pueblo de los llanos de La Rioja hablé en una tribuna con Oscar Alende; en Villa Unión, cerca de la precordillera, estuve con un grupo de mineros, y mi recuerdo más vivo de aquellos trajines es el de una noche, cuando se nos rompió el auto y tuvimos que dormir con las estrellas por techo, en pleno campo, cerca de Guandacol, y sentí que Herminio Torres Brizuela me echaba encima su rico poncho de vicuña… ¡Fraternidad radical! Tardé años en descubrir que la política solo había sido un sucedáneo circunstancial de mi verdadera vocación, y que la más alta política consiste en ayudar a entender el tiempo contemporáneo a través de la Lectura de su pasado. Colaboraba con un mensuario oficioso del partido, Cara o Cruz, donde escribían Nicolás Babini, Julio Oyhanarte, Juan Ovidio Zavala, Noé Jitrik y otros. En esas páginas tratábamos de plantear los grandes temas de
nuestro tiempo: el Estado, el sindicalismo, la justicia social, los partidos políticos, el imperialismo, el nacionalismo. Era una publicación insoportablemente intelectual, pero a nosotros nos parecía un lugar de reflexión y difusión de ideas. Y nos sentíamos parte de la historia cuando corregíamos las pruebas o concurríamos al mágico proceso de diagramación y armado. El colegio donde daba clases estaba en San Miguel, una hora de tren para llegar antes de las ocho de la mañana y otra para regresar. Pero ¡con cuánto entusiasmo preparaba cada lección! Era un reducto de opositores: con sus magros sueldos allí se ayudaba a vivir casi todo el grupo “Contorno”. Regresaba a mis cosas exhausto por el madrugón pero ningún esfuerzo parecía excesivo si se trataba de formar a la gente joven. Al fin “vivíamos nuestra vida para el porvenir”, como habíamos leído en nuestro admirado Louis Aragon. En efecto, vivíamos esperando la caída de Perón. En las últimas líneas de su Facundo dice Sarmiento que aspira a que su libro contribuya al derrocamiento de un régimen absurdo. Para nosotros, el de Perón era, por sobre todo, algo absurdo, sin justificación histórica. Suponíamos que el apoyo popular que lo sustentaba era un producto exclusivo de la falta de información, del engaño sistemático sobre su esencia y sus métodos; una vez que el pueblo supiera, el ídolo caería sobre sus fundamentos de barro. Entonces ¡a difundir! No entendíamos el sentido profundo del peronismo ni captábamos sus poderosos aportes a la comunidad. No éramos golpistas ni teníamos relaciones con militares, pero descontábamos que el derrumbe vendría a través de una revolución y sabíamos que nuestro jefe estaba al tanto de todo lo que ocurría en cuarteles, apostaderos y bases. Entonces llegaría nuestro turno. ¿Por qué no? Éramos jóvenes, esgrimíamos una plataforma que parecía ser la panacea de todos los problemas y estábamos
consagrados al país. El desperdicio de recursos humanos que aparejaba el sistema peronista con su desdén por todo pensamiento libre, su desconfianza ante cualquier disidencia, su desprecio por toda idea no sometida a su chabacano catálogo de slogans y frases hechas, se repararía cuando la inteligencia argentina se insertara en el poder, en la universidad en el periodismo, en los foros de las leyes y la justicia. Esta convicción sostenía nuestra espera. Nos daba infinita paciencia para aguardar el momento en que todo cambiaría. Entretanto, cada uno hacía lo suyo. Un publicitario quijotesco, Carlos Prelooker, había fundado una pequeña editorial, “Doble P”, que se proponía, ¡oh maravilla!, publicar solamente autores argentinos, en lo posible jóvenes. No recuerdo cómo tomó contacto conmigo. Yo había escrito unos cuentos ambientados en un tiempo histórico apasionante, el de las últimas montoneras del interior, en la época de la Guerra del Paraguay. Ante el ofrecimiento de Prelooker retoqué esas ficciones y les agregué unos poemas que tenían que ver con esos temas, entre ellos “Se moría el Chacho”, unos tercetos muy borgianos que años después escuché cantar en peñas folklóricas como anónimos. “La última montonera” era, en realidad, un homenaje a La Rioja, y no solo me movieron a escribirlo mis ancestrales raíces sino una moción de amor por la niña tras cuyos pasos andaba y que me hacía caminar a cada rato la enorme distancia que existía entonces entre el Buenos Aires donde vivía yo y el pueblo de olivos y vides en la costa de Arauco donde habitaba ella. A su debido tiempo apareció este libro, mi segunda producción bibliográfica. Allí estaba, entre otros, el cuento “La fusilación”, que alcanzó a tener destino cinematográfico un lustro después. Hombre de publicidad al fin Prelooker resolvió hacer algo que entonces era desconocido en nuestro ambiente: una presentación formal, con una
charla explicando el contenido de la obra, lectura de algunos párrafos, diálogo con el público y, al final, vino y empanadas. Todo se organizó muy bien. El acto se haría en un sótano de la calle Florida, frente al Ateneo. Vendrían todos los amigos y yo disfrutaba por anticipado la efímera gloria que habría de paladear. La política y las Letras, creía yo, eran la cifra de mi futuro personal. Todo lo que estaba ocurriendo en el país en esos finales del invierno del 55 desaparecía en mi espíritu ante la inminencia de la presentación de mi libro. La fecha ya estaba fijada: el 16 de septiembre…
Conspiración Desde el golpe de junio la Marina vivía un estado de vela de armas. Como se ha dicho, resentía la condena de algunos de sus jefes y la disolución de alguno de sus cuerpos, además de los agravios comunes a la oposición. El nuevo ministro, después de una inspección a las unidades navales, había rendido un desolador informe al presidente a mediados de agosto: no podía responder de la lealtad de la enorme mayoría de los jefes y oficiales de la fuerza. Recuérdese que en las elecciones de abril de 1954, la unanimidad del personal naval destinado en la Antártida había votado contra el partido oficialista, lo que era un indicio significativo de la orientación de la totalidad de la Marina. Para neutralizar su potencialidad se había ordenado retirar las espoletas de las bombas de la aviación naval —muy desmedrada en sus cuadros de pilotos después de junio— y otras medidas que se cumplieron mal o no se cumplieron. A lo largo del mes de agosto se realizaron diversas reuniones de mandos y finalmente se adoptó la decisión de ir a la revolución, pero esta vez en forma
total: la Marina entera. Resolvióse conferir al capitán de navío Arturo Rial, director de institutos navales, la misión de hacer la coordinación general de los preparativos y llevar la representación del arma ante las otras fuerzas. Asimismo se designó al almirante Isaac Rojas, director de la Escuela Naval de Río Santiago, titular del mando de la fuerza en operaciones. El 27 de agosto se ratificaron estas decisiones en una reunión realizada en Puerto Belgrano, fijándose el 8 de septiembre como fecha ideal para el levantamiento, para aprovechar las maniobras de rutina. Naturalmente, la Marina no podía llevar a cabo por sí sola un movimiento exitoso. Rial debía buscar un núcleo de militares y aeronáuticos para actuar en coordinación. Por alguna razón se dejó de lado la gestión aeronáutica y el coordinador empezó a tomar discretos pero urgentes contactos con militares retirados y oficiales jóvenes del Ejército: una revolución a la búsqueda de elementos afines. Entretanto se producía el discurso del 31 de agosto, que no tuvo otro efecto entre los conspiradores que la refirmación de sus resoluciones. En el caso de los marinos, las amenazas de Perón parecían aun más graves, considerando que ellos y sus familias vivían en barrios bien conocidos, en los alrededores de las bases: apresurar el levantamiento era, para el personal naval, una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, así como el final del acto del 31 de agosto no había tenido secuelas de violencia, en los días siguientes tampoco se produjeron hechos que pudieran intensificar las alarmas opositoras, salvo el edicto que publicó el 2 de septiembre el nuevo director nacional de Seguridad. Se reprimiría “con la máxima severidad y energía por las Fuerzas de Seguridad a los que alteraran el orden y la tranquilidad de la población o la seguridad pública. Se incluía en esto a los que provocaran daños y perturbaciones, portaran armas, difundieran rumores por cualquier medio, agredieran a los integrantes
de las fuerzas armadas y de seguridad, o se reunieran y manifestaran sin autorización, así como a los que divulgaran o tuvieran publicaciones “de carácter subversivo o tendencioso”. Era la normativa común del estado de sitio que estaba rigiendo, pero de alguna manera también significaba una rectificación a las insensatas “instrucciones” impartidas al movimiento peronista por el presidente dos días antes, puesto que la represión quedaba en manos del poder legal. Ese mismo día Perón recibió a delegaciones del interior del país. Volvió al tema de la rechazada conciliación, con un tono mucho más tranquilo que el usado frente a la multitud. —Pretendieron hacerse los bravos y para meternos miedo pretendieron hacerse los fuertes para debilitarnos más. Se han equivocado por completo. Estamos más fuertes que nunca y les tenemos menos miedo que nunca… Y en un revival que traducía, acaso, una nostalgia por su época revolucionaria, afirmó: —Volveremos decididamente a los tiempos de 1945. Si en 1945, recién nacientes y desorganizados los dominamos, ¡cómo no hemos de dominarlos hoy con organización y la inmensa mayoría de la voluntad popular que tenemos! En otra de las alocuciones de ese día volvió al tema: —En el fondo, se está descubriendo que quieren volver al 43. Ellos dicen que aceptan el año 55, y entonces ¿para qué lo quieren destruir si lo aceptan? (…) Ellos van a tener muchos pretextos. Algunos dicen que quieren luchar porque ellos quieren ser libres, ¡cómo si nosotros le cortáramos la libertad a alguien! Dicen que quieren poder decir lo que deseen, y nadie les impide decir.. Volvió a rozar el tema religioso:
—Nos dicen que atacamos a la religión. Nosotros queremos defender los sentimientos religiosos en quien los tenga, pero al que no los tiene, también lo defendemos: que piense y sienta como quiera. Todos esos son pretextos para hacer política. Lo que nosotros no queremos es que en nombre de la religión se haga política. La religión la respetamos; la política la combatimos… Aparentemente, pues, Perón había recuperado el equilibrio que perdiera en el balcón de la Casa Rosada… Pero las palabras alocadas suelen tener respuestas no menos disparatadas. Al día siguiente del acto de Plaza de Mayo, el comandante de la 4ta. Región Militar con sede en Río IV, convocó a sus oficiales, les describió un panorama apocalíptico, les anunció que había una conspiración en marcha, los instó a acompañarle y hasta propuso tomarles juramento. El general Dalmiro Videla Balaguer no tenía prestigio como para encabezar ningún movimiento de envergadura y los militares antiperonistas le desconfiaban desde que recibiera la Medalla de la Lealtad en 1951, después del golpe de Menéndez que había contribuido a aplastar. Su emotiva exhortación, basada sobre todo en motivaciones religiosas, tuvo poco eco entre los oficiales; esa misma noche abandonó su comando para tratar de dirigirse a Córdoba, disfrazado y por rutas extraviadas, acompañado por cuatro camaradas. Enterado el ministro Lucero del hecho, envió a un alto jefe a instruir sumario; después de tomar algunas declaraciones, el investigador declaró prófugo a Videla Balaguer y sus acompañantes e hizo publicar la orden de captura en el boletín militar y en los diarios de Río IV. Así se enteró el público de que en el interior del país había un jefe rebelde. Rebelde, aunque solitario y perseguido. La localización de Videla Balaguer estaba a cargo de la Policía Federal y de un nuevo organismo de informaciones cuya historia es curiosa, por no decir desopilante. La ha contado Rodolfo Walsh en la revista Todo es
Historia y sus avatares dan una idea de la ineficiencia de algunos servicios del régimen peronista. KEES —se ignora el significado de esta sigla— fue creado después del putsch de junio y era un centro de escucha y control de la Policía Federal, la Dirección Nacional de Seguridad a cargo del general Robles y el Comando de Represión, cuyo titular era el ministro de Ejército. El material de KEES transcrito por Walsh expresa la desorientación del gobierno en relación con las actividades conspirativas que se estaban llevando a cabo. Mientras los marinos ultimaban los detalles de su organización y Rial se entrevistaba con los militares que eventualmente se alzarían en armas, los esfuerzos de los informantes transmitidos por KEES se dirigían a localizar al coronel (R) Juan F. Castro, ministro de Transportes en la primera etapa del gobierno peronista que estaba totalmente retirado de la política, y al general (R) Oscar R. Silva, ex director del Colegio Militar, que estaba pasando unos días en Córdoba con su familia, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo… También KEES recogía los afanes para detener a Videla Balaguer y sus compañeros, pero lo buscaba en las rutas que conducen a Chile, mientras los alzados estaban llegando a Córdoba… Si las organizaciones de espionaje e información que había montado el gobierno de Perón hubieran trabajado con más aptitud, su búsqueda se habría enderezado hacia Rial y sus camaradas de arma o hacia los coroneles Eduardo Señorans y Arturo Ossorio Arana y el general Eduardo Lonardi, todos retirados, o el general Pedro E. Aramburu, director de la Escuela Superior de Guerra, único general en actividad que estaba dispuesto a participar en los preparativos revolucionarios. En los últimos días de agosto se habían concretado los contactos entre los marinos y Aramburu, a quien pidieron se pusiera al frente del movimiento en el Ejército. Pero después de hacer una apreciación de las posibilidades de
triunfo, según los datos que le aportó el coronel Señorans, el director de la Escuela de Guerra hizo comunicar a Rial el 3 de septiembre que desistía. A su juicio, la intentona estaba condenada al fracaso. La apreciación de Aramburu era militarmente correcta. El impromptu de Videla Balaguer había alertado al Ministerio de Ejército y era ahora muy difícil hacer los necesarios contactos con otras unidades; los regimientos de Buenos Aires eran en su totalidad leales al gobierno: lo que ocurría en guarniciones del interior era materia de versiones que Aramburu no estaba en condiciones de confirmar. Por consiguiente, no existía una base consistente para un intento revolucionario, y un nuevo fracaso podía convertir en trágica realidad las amenazas del 31 de agosto. Rial recibió de Señorans la respuesta negativa de Aramburu pero insistió en que la Marina solo necesitaba un mínimo apoyo terrestre para sublevarse. —¡Aunque solo sea un regimiento! El mensajero le dijo que seguiría trabajando en el mismo sentido y al día siguiente hizo saber a Lonardi el desistimiento de Aramburu y la insistencia de los marinos. Cuando Lonardi se enteró de la decisión, se entrevistó con el coronel Ossorio Arana y le dijo que estaba dispuesto a tomar la iniciativa; por lo pronto haría una evaluación de la situación. El 8 de septiembre, en la intimidad del automóvil de un amigo común, Señorans y Lonardi volvieron a conversar. Los datos recogidos apresuradamente en esos cuatro días no permitían hacer un cuadro diferente al del director de la Escuela de Guerra, pero la concepción de Lonardi era otra. Apreciaba que la situación del país hacía presumible el derrumbe del régimen solo con mantener durante 48 horas una posición rebelde importante. La descomposición del oficialismo era un imponderable que Aramburu no había tenido en cuenta pero que, a su juicio, resultaba decisivo. Estaba dispuesto a jugar esta posibilidad. A partir
de este momento, Señorans volvió a tomar contacto con los marinos para poner nuevamente en marcha la conspiración. Entretanto, se habían producido en esos días dos hechos contradictorios. El martes 6 de septiembre se anunció que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto de reforma a la ley electoral, por el cual la mayoría obtendría los dos tercios de las bancas en disputa y el tercio restante se distribuiría entre las minorías. La iniciativa era uno de los puntos convenidos por Albrieu con Perón cuando se hizo cargo del Ministerio del Interior. Descalificaba el fraudulento sistema de la “gerrymandra” inventado por Subiza, para reemplazarlo por un método parecido al de la ley Sáenz Peña. Era una buena iniciativa, que en otro momento hubiera contribuido a mejorar la atmósfera política. Ahora, este inteligente cebo a la oposición era totalmente inútil: nadie pensaba en elecciones ni en bancas. De todos modos, el anuncio indica las vacilaciones en que seguía debatiéndose Perón: a una semana de prometer sangre y fuego a sus enemigos, ahora les ofrecía cuarenta o cincuenta bancas en el Congreso… Si esta iniciativa fue inoportuna, la otra que decimos fue contraproducente. El miércoles 7, el secretario general de la CGT se dirigía al ministro de Ejército poniendo a su disposición “reservas voluntarias de obreros”, “para impedir en el futuro cualquier intento de retrotraer a los trabajadores a las ignominiosas épocas anteriores al justicialismo”. Agregaba Di Pietro que “el Ejército y el pueblo se hallan actualmente unidos como siempre para la defensa de la ley y la Constitución, hermanados por los mismos sentimientos y aspiraciones solidarias. La organización de las reservas voluntarias de los trabajadores representará en la práctica una organización eficiente para la más adecuada defensa de nuestra conquista y de nuestros ideales”.
¡Milicias obreras! La asociación de ideas saltó inmediatamente en la aprensión de muchos argentinos —y también de muchos hombres de armas —. Solo hacía quince años que había terminado la guerra civil española, y la imagen siniestra de los milicianos quemando conventos y saqueando las residencias de los ricos apareció como una sombra ominosa… Pero el ofrecimiento de Di Pietro —que Lucero declinó dos días después atribuyéndolo a un rapto de “entusiasmo patriótico”— cuestionaba algo más importante que la tranquilidad de algunos sectores de la sociedad: amenazaba revertir el esquema sobre el que se había fundamentado el poder de Perón desde 1945. En aquel año decisivo, el surgimiento del líder justicialista se basó sobre el apoyo multitudinario que proveía el movimiento obrero organizado, con el respaldo de la fuerza ejercida monopólicamente por las Fuerzas Armadas, de hecho, el Ejército. Ahora, Di Pietro insinuaba que se dieran armas a los trabajadores, es decir, que se sustituyera una de las dos vertientes del poder real de Perón, una posibilidad inaceptable para los militares, fuera cual fuese su posición respecto del gobierno. Por otra parte, la nota de la CGT era una implícita cachetada a la Marina y la Aeronáutica. Aunque, como se ha dicho, Lucero no demoró cuarenta y ocho horas en declinar la oferta, la iniciativa de Di Pietro fue un factor que contribuyó a inquietar a los hombres de armas y a buena parte de la sociedad civil. Resta por saber si Di Pietro actuó por las suyas o si consultó a Perón el paso que iba a dar: cualquiera sea la respuesta a este interrogante, fue un faux pas de imponderables consecuencias, que no dejó de agravarse por las loas que la prensa oficial derramó sobre “la noble actitud de los trabajadores”, transmitiendo la impresión de que la iniciativa podía repetirse. El mismo día en que Di Pietro hacía llegar su nota a Lucero, hablaba Perón en la Casa de Gobierno ante delegaciones de la Unión Tranviarios
Automotor, la Unión Obrera Textil y la Sociedad Argentina de Locutores. Fue una larga alocución con variaciones sobre el tema de la pacificación. “Hemos esperado sesenta días con una paciencia extraordinaria. Hemos trabajado con solo procedimientos persuasivos y solo pensando en la defensa de los intereses del gobierno y de la Nación. Pero, desgraciadamente, no hemos sido comprendidos. Ellos creyeron que esta pasividad y esta tranquilidad eran temores y debilidad por parte nuestra. Entonces, en vez de venir a conversar en forma tranquila, se nos despacharon con unos discursos terribles, donde lo menos que dijeron fue que todos éramos ladrones…”. Por eso había pedido autorización para su renuncia, a fin de producir un hecho que podría haber llevado a una elección en no más allá de noventa días. Pero no fue posible “porque en seguida se produjo un estado de reacción popular que no me permitió irme”. Ahora, todo había cambiado. Se le habían cerrado los caminos posibles de entendimiento político y se lo amenazaba con la lucha. “Para esa lucha nos vamos a preparar, y vamos a estar hasta el último extremo de la misma. Si ellos imponen formas tranquilas, nosotros lucharemos tranquilamente. Si imponen las formas violentas, nosotros hemos de ser siempre más violentos que ellos”. Volvió a hablar de 1945: “Nosotros entendemos algo de lucha y hemos demostrado que cuando tenemos que luchar, luchamos”. Se manifestó admirado porque el 31 de agosto, “media hora después de haberse dado una sola palabra de orden, todo un pueblo estuvo movilizado como si fuera una sola persona”. Un pueblo así es invencible. Enfatizó: es la garantía que tiene la Nación. La semana siguiente, es decir, la que se iniciaba el lunes 12 de septiembre, era decisiva porque en la Pampa de Olaen se realizarían maniobras que habrían de ocupar durante tres días a diversas unidades
militares de Córdoba y el litoral, así como ejercicios en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Jujuy y Misiones. Terminados estos simulacros, la munición de guerra sería retirada y las armas pasarían a trabajos de mantenimiento. El margen de tiempo de los conspiradores antes que las unidades quedaran desarmadas era, pues, muy estrecho. El domingo 11 Lonardi se reunió con Ossorio Arana y le ratificó que aceptaba encabezar la revolución en Córdoba, adonde previamente había mandado a sus dos hijos para explorar el ambiente reinante en la guarnición. Fijó como fecha inmodificable la medianoche del 15 al 16. El mismo domingo, ignorando la determinación de Lonardi, los marinos de Puerto Belgrano marcaban el 20 para la sublevación del arma, con o sin acompañamiento de fuerzas del Ejército. Al día siguiente, lunes 12, mientras el ministro de Ejército viajaba a Córdoba a presenciar las maniobras, Lonardi se reunía con un representante de los marinos y le confirmaba que, pasara lo que pasara, a las 0 horas del 16 se sublevaba; se le aseguró entonces que el mismo día, y a la misma hora toda la Marina se levantaría. La noticia de este acuerdo llegó a Puerto Belgrano el 14, lo que apenas dio veinticuatro horas a los conjurados para poner en marcha la operación en Río Santiago, Puerto Belgrano y la flota de mar, que se encontraba frente a Puerto Madryn. En los dos días siguientes Lonardi se movió activamente, ayudado por un pequeño grupo, para agregar elementos a su empresa. Se trataba de conseguir apoyo para la sublevación de Córdoba en otras unidades. Consiguió que el general Julio Lagos, hasta poco antes comandante del Ejército de Cuyo, viajara a Mendoza para sublevar este cuerpo, y que Aramburu hiciera lo propio con las unidades blindadas de Curuzú Cuatiá. No se precisó con exactitud quién sería el jefe del movimiento, no se conversó sobre un futuro gobierno revolucionario, no se convino un
programa mínimo, no se establecieron planes alternativos. La única obsesión era derrocar a Perón. Lonardi no era supersticioso: el martes 13 a las 17 horas, con traje civil, abordaba el ómnibus de línea que lo dejaría en Córdoba a las 10 de la mañana del día siguiente. Iba a emprender una acción cuyas posibilidades de triunfo eran mínimas. Había cumplido 59 años el día anterior. Tenía catorce pesos por toda fortuna. Estaba enfermo de una dolencia irreversible. Pero sentíase asistido por una inconmovible fe, y estaba decidido a triunfar o morir.
La revolución de septiembre En ese momento la atmósfera del país podía cortarse con un cuchillo. Volaban rumores que recorrían toda la gama de la imaginación, desde los más locos dislates hasta las versiones más creíbles: un grupo de croatas adscripto a la Alianza Libertadora se preparaba a incendiar las casas de los opositores más notorios, había cuerpos de Ejército sublevados cuya situación se ocultaba, se preparaban fusilamientos en masa y gigantescas redadas… Los sectores católicos eran activísimas usinas de estas propalaciones, y la gente de clase alta presionaba a militares, marinos y aeronáuticos para instarlos a sublevarse: algunos recibían envíos que contenían plumas de gallina, otros eran objeto de desaires públicos. En lo formal, todo parecía funcionar normalmente: en Diputados se trataba la reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Senado iniciaba la consideración del estatuto para el servicio doméstico. La Época había iniciado una campaña titulada “Recuérdelo, señor, haga memoria, señora” sobre los logros del gobierno de Perón, que tenía un slogan lúgubre
y difuso: “Hay que aplastar a la oligarquía para evitar al país dolor, luto y desprestigio”. Pero ¿quiénes eran la oligarquía? y ¿cómo se la aplastaba? En las esferas del gobierno, las marchas y contramarchas de Perón paralizaban a todos, pero también existía la sensación de que se estaba en vísperas de algo grave, cualquiera fuera su signo. Sin embargo, esta pasividad tenía que ver con la convicción de la popularidad del presidente y la capacidad de movilización de las organizaciones sindicales y políticas: ¡ya sacaría Perón, como tantas otras veces, un as de la manga para terminar con todos los problemas! Lo que campeaba en uno y otro terreno era una percepción muy definida: el que golpeaba primero, ganaría… El único personaje que se tranquilizaba con la seguridad de que, al menos en su jurisdicción, no sobrevendría ninguna alteración, era Lucero. A su regreso de las maniobras, el jueves 15 a las 7 de la mañana, el ministro de Ejército presidió una reunión con sus colaboradores. Enfatizó que todo estaba tranquilo, y la guarnición de Córdoba más que otras. ¿Cómo lo sabía? Porque había hablado con muchos jóvenes oficiales en la Pampa de Olaen, y ellos le habían asegurado que nadie conspiraba; lo de Videla Balaguer había sido el arrebato de un loquito… Algunos de esos jóvenes militares fueron los que recibieron a Lonardi con un contenido júbilo el 16 de septiembre a la una de la mañana en la Escuela de Artillería, situada entre Córdoba y La Calera. Lonardi se encaminó al dormitorio del jefe, lo encañonó con su revólver y le hizo silbar un tiro en la oreja, lo detuvo, tomó a su cargo la unidad y ordenó las medidas para capturar la vecina Escuela de Infantería. A esa misma hora, las bases navales de Río Santiago y Puerto Belgrano se proclamaban en estado de rebeldía y se preparaba un avión para indicar a la flota de mar que pusiera proa hacia el río de la Plata.
Ahorraremos al lector la crónica de la revolución de septiembre de 1955: hay una extensa bibliografía sobre el tema, y los hechos militares no son, a nuestro entender, los más relevantes de un proceso donde lo que nos interesa son los motivos del rápido derrumbe del régimen justicialista. Importa, por consiguiente, formular algunas precisiones sobre el trámite del movimiento. En primer lugar, hay que destacar el fenómeno que ya se señaló al historiar las secuelas del golpe de junio. Dijimos que entonces se notaba una radical diferencia entre la tensión que animaba a opositores y oficialistas: aquellos, convencidos de que el fracaso del golpe auguraba un futuro y seguro triunfo; estos, desconcertados, pasivos y atravesados de dudas. En los breves días que duró la lucha armada de septiembre este fenómeno se repitió. Los revolucionarios actuaron fervorosamente, con un entusiasmo que rayaba en la mística y una energía arrolladora. “Hay que actuar con brutalidad”, parece haber sido la voz de orden que impartió Lonardi cuando tomó la Escuela de Artillería. Si no con brutalidad, al menos lucharon con una indeclinable decisión. Este estado de espíritu se traducía en las transmisiones de las radios rebeldes, que desde el primer momento adoptaron un tono triunfal. A juzgar por sus mensajes, eran los rebeldes los dueños del campo y de la iniciativa militar. En realidad, ese tono expresaba la convicción de que se estaban jugando el todo por el todo y ya habían pasado el punto posible de retroceso: uno de los resultados no queridos del insensato discurso del 31 de agosto. Contrastaba esta euforia con el ánimo de las fuerzas represoras y del oficialismo en general, que se limitó a difundir secos comunicados cuya veracidad se ponía en duda, o llamadas al orden y la tranquilidad que en los hechos solo servían para apaciguar la mala conciencia de los dirigentes sindicales, quietos en sus casas y
escasamente inclinados a cumplir sus promesas de dar la vida por Perón. En cuanto a las fuerzas represivas, fue notorio el desgano con que acudieron a cumplir sus órdenes. Esta diferencia en la voluntad de lucha de unos y otros está enlazada con otra observación. No solamente no se registraron intentos de resistencia por parte de la dirigencia sindical (salvo, de manera abortiva, en la ciudad de Santa Fe) sino que tampoco los trabajadores se movilizaron en defensa de su líder. Los obreros asistieron pasivamente a su caída. Julio Godio, entre otros autores, descarga la culpa de esta actitud indiferente a la cobardía y oportunismo de los líderes gremiales: pero en octubre de 1945 las masas no necesitaron que sus dirigentes les indicaran lo que tenían que hacer para salvar, en la persona de Perón, las conquistas obtenidas. Contrariamente a ello, diez años después nadie levantó un dedo. Es cierto que en Buenos Aires y su cinturón industrial no existía un teatro de operaciones para actuar, pero en Córdoba, donde la lucha fue a calle abierta, ningún trabajador de las industrias que estaban floreciendo tuvo la iniciativa de salir a pelear por su líder. Obviamente, la explicación de este fenómeno va más allá de la cobardía o ineptitud de los dirigentes gremiales: tiene que ver con las contradicciones del propio Perón, su insistencia en llevar adelante en los últimos meses una política que el peronismo ya no sentía como suya, el desprestigio que abrumaba a muchos de sus colaboradores, la atmósfera de corrupción que con razón o sin ella pesaba sobre su gobierno y, muy especialmente, los vanos ejercicios a que había llevado al pueblo peronista en las últimas semanas. La gente común estaba cansada de sobresaltos, de la reiteración de giros incomprensibles, harta de despertarse a cada rato con un paro general, una convocatoria a Plaza de Mayo, un discurso vociferante seguido por hechos o ausencia de hechos que desmentían lo actuado. El régimen
peronista, la “comunidad organizada” había vaciado sus motivaciones. De aquí a la indiferencia había un solo paso y este se hizo efectivo sin que nadie lo advirtiera. El 7 de septiembre se jactaba Perón de la maravillosa organización del pueblo, que una semana antes se había movilizado en media hora; el 16 del mismo mes no hubo movilización ni pueblo. No lo convocaron, es cierto, pero ¿no es presumible que ello haya sido así porque se tenía la sensación de que no respondería como antes? Siguiendo con las apostillas sobre el movimiento revolucionario de septiembre, es de destacar que si bien los elementos católicos, generalmente de clase alta, tuvieron presencia destacada en las luchas entabladas en Córdoba, también participaron activamente militantes de los partidos opositores, mayoritariamente radicales y de toda extracción social. Si el lema que predominó fue el de “Cristo Vence”, la lucha fue animada por una espontánea alianza de vertientes opositoras. Por otra parte, hay que señalar que la revolución de 1955 fue la única de este siglo que se inició en el interior del país. La población de Buenos Aires la vivió ansiosamente pero sin participar, bajo una lluvia torrencial que se prolongó durante casi todas las jornadas, “las épicas lluvias de septiembre” que dijera Borges. Las alternativas bélicas estaban radicadas en otros teatros: Córdoba, Puerto Belgrano, el mar… La hipótesis de Lonardi había resultado acertada: el régimen peronista no estaba en condiciones de aguantar la existencia de un reducto insurrecto durante un par de días, aunque el más elemental juego de guerra indicara que ese reducto estaba condenado a ser vencido en el terreno militar. Pero la originalidad de la hipótesis de Lonardi estribaba en que el núcleo insurrecto no se instalaría en alguna unidad de Buenos Aires o sus alrededores, ni tendría como objetivo la toma de la Casa de Gobierno: se fijaría en el centro del país, vulnerable ante el ataque concéntrico de las
fuerzas de represión, pero al mismo tiempo manteniendo en el corazón de la República una obstinada y explosiva realidad rebelde. Finalmente, hay que proponer un consejo a los lectores para que se guarden de incurrir en anacronismos al analizar el movimiento revolucionario de 1955: una cosa fue la revolución contra Perón, otra cosa el gobierno de la Revolución Libertadora. La revolución no tuvo programa definido ni gobierno previsto: fue una reacción desesperada contra un poder que había perdido toda mesura y había agotado su razón de ser. Sería un error identificar el alzamiento contra Perón con las modalidades asumidas por el gobierno que siguió. Durante los días del enfrentamiento armado, la revolución fue bienvenida por millones de argentinos, convencidos de que el desplazamiento del líder justicialista era indispensable para abrir un tiempo de paz, tolerancia y democracia. La Revolución Libertadora como régimen es otra cosa y su crónica y juicio no pertenecen a esta obra. Pero es indudable que gran parte de su política tuvo poco que ver con lo que aquellos argentinos aclamaban silenciosamente, en el fondo de su corazón, durante las tensas y angustiosas jornadas de septiembre.
Perón en esos días El presidente se mantuvo en una extraña pasividad. No habló por radio, como lo había hecho en septiembre de 1951 y en junio de ese mismo año 55; acaso esperaba una acción decisiva para poder anunciar el fracaso de la revolución. No parece que haya estado en el Ministerio de Ejército más que unos pocos minutos, el 16 a la madrugada. Su única medida práctica ante la noticia de la sublevación fue hacer sacar de la residencia presidencial a Nelly Rivas; dos custodios la metieron premiosamente en un automóvil y la
devolvieron a la casa de sus padres, mientras la muchacha gritaba que quería quedarse con el general. Tampoco tomó Perón a su cargo la conducción de las operaciones militares, que se encauzaron a través del Comando de Represión, que dirigía Lucero. No se constituyó en la Casa de Gobierno, y la mayor parte de esos días la pasó en la residencia de Avenida del Libertador. Es probable que las primeras informaciones lo tranquilizaran: después de todo, al terminar la jornada inicial solo quedaban en tierra dos focos rebeldes. No habían ocurrido alteraciones en el resto del país. La expugnación de los núcleos insurrectos parecía cuestión de horas, y así se lo aseguraba reiteradamente Lucero. En cuanto a la flota, este era otro problema, pero ya se sabe que las naves de guerra, sin una base para reabastecerse, no son muy temibles. De todos modos, es asombrosa la conducta de Perón. Cada hora que pasaba sin que se escuchara su voz por radio afirmaba el optimismo de sus enemigos. No producía hechos ni palabras. Tal vez estaba paralizado por el mismo desconcierto o el mismo fatalismo que pesaba sobre sus huestes. En Buenos Aires, los rumores sobre el alzamiento empezaron a correr desde la tarde del jueves 15; algunos dirigentes políticos, como Frondizi, ya sabían de su inminencia. Las versiones se confirmaron a las 9 de la mañana con el primer comunicado oficial, que minimizaba los hechos, al que siguió un largo silencio. El tiempo estaba húmedo y nublado. Largas colas empezaron a formarse en almacenes, carnicerías y panaderías. Los chicos fueron abandonando las escuelas. En los alrededores de Plaza de Mayo se cortó el tránsito y se colocaron baterías antiaéreas alrededor de la Casa de Gobierno. Hacia el mediodía, la Capital Federal presentaba un aspecto desolador: más que de guerra, de miedo. Se había impuesto el toque de queda, lo que impedía circular después de las ocho de la noche. La misma situación se vivía en todo el país, salvo en Córdoba donde campeaba una
tónica de lucha a muerte, y en Bahía Blanca, virtualmente controlada por los marinos de la vecina base de Puerto Belgrano. El sábado 17 las cosas no habían variado. Las radios transmitían comunicados oficiales que empezaban afirmando que “toda resistencia ha cesado” en tales o cuales puntos. Era verdad, pero no toda la verdad. Cierto es que en Curuzú Cuatiá las unidades blindadas habían sido recuperadas por la oficialidad y suboficialidad leales al gobierno, y que Río Santiago había sido retomada. Pero no se decía que las unidades enviadas sobre Puerto Belgrano estaban inmovilizadas en Sierra de la Ventana, que el Ejército de Cuyo, al llegar a San Luis, se volcó a la revolución y al día siguiente retornaba a Mendoza, que varias guarniciones aéreas ya no respondían al gobierno. Y, sobre todo, que la flota de mar avanzaba a toda máquina hacia el río de la Plata. La población de Buenos Aires ahora hacía de los aparatos de radio casi un objeto religioso: se alargaban antenas, se afinaban sintonías, se mejoraban válvulas y lámparas, y así se lograba escuchar las encendidas proclamas de las emisoras rebeldes de Córdoba y Puerto Belgrano, convenientemente potenciadas, más las que transmitían las radios uruguayas en abierta ayuda a los insurrectos. La misma confusión predominó el domingo 18, una jornada sin deportes, tan triste y desapacible como las anteriores. Al mediodía, regimientos motorizados de Rosario y Santa Fe al mando del general Iñíguez llegaron a Alta Córdoba y aun mantuvieron tiroteos con los defensores; el cerco sobre el principal núcleo rebelde parecía completarse, y los comunicados oficiales adelantaban su caída. Pero la radio cordobesa se burlaba de estos anuncios y seguía transmitiendo. A la misma hora del contacto entre las fuerzas represoras y los revolucionarios cordobeses, la monótona reiteración de comunicados se interrumpió para difundir la voz de Di Pietro.
El secretario general de la CGT habló de la amplia superioridad de las fuerzas gubernistas “y de la acción heroica y solidaria de los trabajadores”. Afirmó que “la acción contra cualquier foco insurrecto debe ser enérgica y decidida, sin contemplaciones de ninguna especie” y anunció que “todo trabajador luchará con las armas y medios que tenga a su alcance para aniquilar definitivamente a los traidores de la causa del pueblo”. Eran solo palabras vacías, como lo fueron las de la señora de Parodi, que habló a las 16, o las de Alejandro Leloir, que lo hizo a las 23. Cuando terminó de escucharse al presidente del Partido Peronista, el encapotado cielo se derrumbó en una lluvia torrencial sobre Buenos Aires que no cesaría en los tres días siguientes. Nada podía pintar mejor la clausura de la fiesta y la realidad actual de “la comunidad organizada” que esa ciudad oscura, vacía, agobiada por una bíblica lluvia, partida en miedos y aprensiones, silenciosamente dividida en mitades irreconciliables… El lunes 19 debía ser la jornada decisiva. Técnicamente, la revolución ya estaba vencida. Todos los accesos a Córdoba se encontraban ocupados por las fuerzas de represión, y en el ataque final prevalecería su enorme superioridad numérica. Esa mañana, Lonardi envió un angustioso pedido de ayuda al Ejército de Cuyo y la orden de constituir en Mendoza un gobierno provisorio cuando la resistencia cordobesa se desplomara y él mismo estuviera muerto. Pero esa misma mañana al amanecer, el crucero Nueve de Julio bombardeó los depósitos de YPF en el puerto de Mar del Plata, y hacia el mediodía dirigió sus cañones a la Escuela de Artillería Antiaérea, al norte de la ciudad balnearia. El grueso de la flota se encontraba, desde el día anterior, en la boca del estuario, y anunciaba que destruiría la destilería de Eva Perón (La Plata): la población civil debía retirarse de la ribera. El ultimátum traducía una firmeza de resolución que estaban muy lejos de demostrar las fuerzas adictas al gobierno, desganadas, lentas y renuentes a
entrar en combate. En Buenos Aires la tensión ya era descalabrante; se esperaba un bombardeo en cuestión de horas. El incesante temporal daba a la ciudad un aire fantasmagórico. Esa misma mañana, Perón, de su puño y letra, escribía en la residencia presidencial tres carillas que hizo entregar a Lucero, quien las leyó por radio un poco antes de la una de la tarde, previo anuncio varias veces reiterado de que se daría a conocer un mensaje del presidente de la Nación. El país entero escuchó los términos de la nota y trató de desentrañar su sentido. Empezaba diciendo que se había llegado a los actuales momentos, “guiados solo por el cumplimiento del deber, tratando por todos los medios de respetar y hacer respetar la Constitución y la ley”. Agregaba que si había enfrentado la lucha, había sido en contra de su voluntad, obligado por la reacción que la preparó y desencadenó; en consecuencia, “la responsabilidad cae exclusivamente sobre ellos, desde que nosotros hemos cumplido el mandato de nuestro irrenunciable deber”. Pocos días atrás había intentado alejarse del gobierno, si ello era una solución. Las circunstancias se lo impidieron pero “sigo pensando e insisto en mi actitud de ofrecer esta solución”. Pero “la decisión del vicepresidente y legisladores de seguir mi decisión con la suya, impide, en cierta manera, la solución constitucional directa”. Además, no existía en el país un hombre con suficiente predicamento como para lograr resolver la situación. Entonces había pensado que ello quedara a cargo de la institución que ha sido y es una garantía de honradez y patriotismo: el Ejército. “El Ejército puede hacerse cargo de la situación, el orden y el gobierno para construir la pacificación de los argentinos antes que sea demasiado tarde, empleando para ello la forma más adecuada y ecuánime”. Estaba persuadido de que el pueblo y el Ejército podían aplastar el levantamiento, pero el precio sería demasiado cruento y perjudicial para los
intereses permanentes de la Nación. “Yo, que amo profundamente al pueblo, sufro un tremendo desgarramiento en mi alma presenciando su lucha y su martirio. No quisiera morir sin hacer el último intento por su tranquilidad y felicidad.” Agregaba que su espíritu de luchador lo impulsaba a la pelea, pero su patriotismo y honradez ciudadana lo inclinaban a todo renunciamiento personal. “Ante la amenaza de bombardeo de los bienes inestimables de la Nación y sus poblaciones inocentes, creo que nadie puede dejar de deponer intereses o pasiones.” Terminaba la nota: “Creo firmemente que esta debe ser mi conducta y no trepido en seguir ese camino. La historia dirá si había razón de hacerlo”. Era un texto no desprovisto de grandeza. Perón no descargaba sus habituales ataques, proclamaba la necesidad de pacificarse y se excluía, aparentemente, de las fórmulas de solución a elaborarse. Pero ¿era una renuncia? Todos los que escucharon el mensaje observaron que, tal como en la nota del 31 de agosto, la dichosa palabra no se incluía en el texto. Pero todos la interpretaron como tal, y algunas banderas empezaron a aparecer en la avenida Santa Fe, en el centro de Buenos Aires, y se vieron grupos alborozados poblando las calles por primera vez desde que estallara la revolución. Sin embargo, la situación era poco clara. Tampoco el generalato estaba seguro de las reales intenciones del presidente. El ministro de Ejército había renunciado después de leer el mensaje y de “invitar a los comandos revolucionarios a concurrir a la sede del Comando en el Ministerio de Ejército, a iniciar de inmediato tratativas tendientes a solucionar el conflicto”. Poco más tarde se difundió el texto de la renuncia de Lucero como titular de Ejército; una junta se haría cargo de las negociaciones. Se trataba de los dieciséis generales con destino en Buenos Aires y alrededores, constituidos de hecho en una junta militar, que deliberaron desde el momento en que se propaló la nota de Perón hasta las
seis de la tarde. Tema principal: ¿el presidente había dimitido o no? Después de mucha discusión se consideró por unanimidad que, efectivamente, había renunciado. Un comité de cuatro generales siguió trabajando para esbozar una negociación con las fuerzas rebeldes. Casi todos los altos jefes militares habían sido obsequiados por el gobierno, casi todos difundieron en sus unidades las cartillas de la “Doctrina Nacional” y estuvieron al lado de Perón cuando los sucesos de junio. Ahora, la transferencia del poder formulada por el presidente en beneficio del Ejército los relevaba de sus compromisos y les permitía obrar con autonomía para lograr un cese del fuego. En realidad, el traspaso sugerido por Perón significaba una decisión más trascendente: devolvía el poder del líder justicialista a una de sus dos fuentes originarias. En 1943 Perón había sido la expresión política del Ejército, homologada tres años más tarde en las urnas por el apoyo popular. Ahora, con su dispositivo de defensa trancado y haciendo agua, prefería regresar el poder a su vertiente primitiva: el líder popular no había dejado nunca de ser un militar y su iniciativa retrotraía las cosas a 1943, cuando el Ejército, como institución, monopolizaba el poder político. Fiel a su origen, podría decir como Job: “El Ejército me lo dio, el Ejército me lo quitó…”. Pues ese lunes 19 a la tarde ya era evidente que los imponderables de Lonardi eran una poderosa realidad: las fuerzas adictas al gobierno no querían pelear y los altos jefes militares preferían negociar con los rebeldes. Todo hubiera tenido un fin lógico a no haber sobrevenido la última contradicción de Perón. Al enterarse de que sus generales lo consideraban renunciado, los convocó a la residencia presidencial. Concurrieron los seis generales más antiguos, y estaban presentes el ya dimitido ministro de Ejército general Lucero, y el ministro de Aeronáutica. Perón les dijo que no había renunciado; de ser así, lo hubiera hecho ante el Congreso; el
documento leído por radio era solo un generoso renunciamiento para lograr la paz, un instrumento de negociación que entregaba al Ejército. Afirmó que la situación militar era favorable y que él todavía podría abrir los arsenales para armar a los trabajadores. Los generales lo escucharon casi en silencio: momentos antes de partir para la residencia habrían recibido un mensaje de Lonardi “en nombre de las fuerzas armadas de la revolución triunfante”, comunicándoles que la condición previa para hablar de una tregua, era la renuncia del presidente. Lonardi, el hombre agobiado que en la mañana de ese mismo día recomendaba continuar la lucha después de su muerte, ahora se daba el lujo de poner condiciones al generalato en pleno… Y los militares que asistían a los desbordes verbales de Perón, probablemente ya no lo respetaban. Estaban hartos de sus maniobras; ya era un obstáculo. Seguramente, la amenaza de armar a los obreros los decidió definitivamente. Casi no hubo diálogo: Lucero afirma en su libro que “pudimos notar que varios de los camaradas habían evolucionado, a pesar de no ser precisos en sus opiniones”, es decir que hablaron poco pero se adivinaba en su actitud que habían dejado de prestar su apoyo a Perón. Es difícil entender qué quiso hacer Perón con su “renunciamiento”. No pretendió movilizar a las masas como dos semanas atrás, pues nada se hizo para poner en marcha los conocidos mecanismos de una convocatoria que, sin duda, no hubiera funcionado adecuadamente con los trabajadores en sus casas y una latente amenaza de bombardeo sobre la ciudad. Tampoco es verosímil que —como sostuvo en la reunión con los generales más antiguos — solo haya pretendido dar al Ejército un elemento de negociación: la más elemental sagacidad y el más superficial conocimiento de su elenco debía haberle indicado que la primera carta de negociación era él mismo. Y los riesgos que implicaba esa iniciativa eran graves: transmitida su nota a todo el país, su efecto inmediato era la cancelación del espíritu de lucha que
pudiera animar a las fuerzas leales al gobierno. Pues si Perón renunciaba, ¿a quién estaban defendiendo? ¿En nombre de qué enfrentarían a los revolucionarios? El análisis de las actitudes de Perón en la decisiva jornada del 19 de septiembre indica que ya no veía con claridad la situación. Había arriesgado demasiado a cambio de nada, y el resultado de la pirueta era que su sostén militar ahora lo marginaba. Pues los generales que se habían reunido con él en la residencia presidencial regresaron al Ministerio de Ejército para informar a la junta el inesperado cambio en el talante del presidente. Nueva reunión, renovadas discusiones. Había pasado la medianoche y parecía haberse vuelto al principio, cuando un grupo de jóvenes oficiales, algunos de ellos armados, encabezados por el general Francisco Imaz, irrumpió en la sala donde deliberaban los generales y los conminó a aceptar sin más vueltas las renuncias de Perón y Lucero, que todavía permanecía en el Ministerio. Se discutió después si fue una presión tumultuosa y exasperada o si se trató de una suerte de consulta a la oficialidad joven, pero el resultado fue el mismo: la junta se ratificó en su decisión anterior, es decir, considerar que Perón ya no era presidente. Así lo transmitió por teléfono uno de los generales, en nombre de sus pares, a través de una corta comunicación con la residencia presidencial atendida por un edecán de Perón, mientras este trataba de descabezar el sueño en sus habitaciones. Eran ya las dos de la mañana del martes 20 cuando el presidente se enteró de que no mandaba más. Debe haber sido en ese momento cuando adoptó su decisión final.
Sus enemigos dijeron que era un cobarde y por eso no había querido pelear. Por su parte, Perón mantuvo durante el resto de su vida que su alejamiento obedeció a su propósito de no provocar más víctimas ni daños. —¿Cobarde? —nos dijo en Madrid, en 1968—. ¡Si los generales nunca mueren en las batallas, nunca mueren con las botas puestas! Ellos no pelean; mandan que peleen los soldados… A mí no me echaron. Yo me fui solo. Es cierto que se fue sin usar recursos que todavía le quedaban. No sabemos si lo hizo por los motivos que alegó, porque se sintió abandonado por las fuerzas con que contaba, por cobardía, por hartazgo. Lo cierto es que fue una bendición para los argentinos que, contrariamente a lo que siempre se había temido, el final de su régimen haya sido rápido y relativamente incruento. Sean cuales hayan sido las causas, el país debe a Perón el ahorro de una tremenda lucha. Estaba tenso pero tranquilo. Hacía dos noches que no dormía y la vigilia se le marcaba en el rostro. Mientras transcurrían las horas de la alta noche, algunos de sus colaboradores conversaban en voz baja. El ambiente de la residencia era lúgubre. Seguía lloviendo. Al enterarse de la decisión definitiva de la junta, había encargado al mayordomo que le preparara una pequeña valija: algún dinero y unos pocos efectos personales. Jorge Antonio recuerda que serían las 6 de la mañana cuando Perón lo invitó a acompañarlo; su interlocutor le dijo que prefería quedarse. Algunos de los funcionarios más importantes ya habían desaparecido. Poco antes de las 7, el ministro del Interior se despertó con un llamado telefónico. Era uno de los ayudantes de Perón. —Salimos en este momento —le dijo—. Voy a acompañarlo. Cuando le comunicó su destino, Albrieu comprendió que todo estaba perdido.
Una sucia luz de amanecida se reflejaba sobre los charcos cuando Perón, enfundado en un impermeable blanco, subió a un automóvil en el jardín de la residencia. Lo acompañaban dos de sus ayudantes y el jefe de la custodia presidencial, además del chofer. Fue un viaje corto. La ciudad estaba desierta, sin transeúntes, ni vehículos, ni transportes públicos. Eran las 7 apenas pasadas cuando el automóvil se detuvo frente a la Embajada del Paraguay, en Viamonte entre Callao y Riobamba, casi frente al viejo edificio del Ministerio de Guerra donde Perón había empezado su carrera política doce años atrás. Asombrado, el único funcionario diplomático que allí se encontraba, lo hizo pasar. Y Juan Domingo Perón penetró a su exilio.
GENERAL, HE TERMINADO CON USTED…
Estamos llegando a los finales de nuestra tarea y parece indispensable formular algunas reflexiones para extraer de la experiencia que fue el régimen justicialista de 1946/55 conclusiones que nos sirvan para entender mejor el país de hoy, un país que conserva indeleble buena parte de la marca de aquella época. El tiempo de Perón puede examinarse en varios planos y desde distintas ópticas, como sucede con los fenómenos que son complejos y difícilmente aceptan una visión unívoca. En primer lugar, la trayectoria de Perón en los años que decimos plantea algunos temas que aparecen recurrentemente en la teoría de la ciencia política y en el arte de gobernar. Uno de ellos, el más obvio, es el problema del poder, su ejercicio y su abuso, sus limitaciones y sus desbordes. El manejo del poder absoluto brindó al líder justicialista la comodidad de no toparse con fronteras en la omnipotencia de una conducción sin oposición ni contrapeso. Pero el precio fue muy alto: la pérdida de su capacidad de apreciación. Nadie dispuso nunca de la suficiente fuerza como para derrocarlo: él mismo fue quien contaminó y terminó por carcomer el contenido de su sistema, dejándolo vacío y frágil, susceptible de ser volteado por un pequeño empujón, como esos armatostes de madera que
impresionan por su grandeza pero están devorados en su sostén interno por la polilla. Otro tema clásico se refiere al compromiso adquirido por quien accede al poder aceptando determinadas reglas de juego, y luego aprovecha su ejercicio para sustituirlas. Perón llegó al gobierno en 1946 en los términos de un sistema democrático que, con todos sus defectos y corruptelas, garantizaba la libertad de expresión y otorgaba un espacio institucional respetable a la oposición. En breve tiempo lo alteró para reemplazarlo por una estructura que convertía a los disidentes en permanentes destinatarios de invectivas y amenazas, y minimizaba su presencia en los cuerpos representativos. Nadie pudo negar a Perón el derecho de cambiar las bases económicas y sociales de la Argentina, puesto que la mayoría lo apoyaba; lo que no debió hacer fue trocar las líneas maestras del sistema político anterior. Esto no formaba parte de su mandato. Así se puso al margen de la legitimidad que originariamente lo había amparado. Pero como no lo hizo a través de un acto único y espectacular, como Napoleón III, por ejemplo, al cancelar la República y fundar un imperio, sino mediante una suma de hechos minúsculos, cotidianos, de dimensión administrativa —la clausura de un diario, la compra de una radio privada, la imposición de una lectura escolar obligatoria, etc.— su fuga de la legalidad no pareció tan evidente. No por ello fue menos real. Este tema se asocia con otro incordio de la problemática universal de la teoría política: la cuestión del fondo y las formas. He aquí el planteo, en el caso del régimen justicialista: su estructura constitucional había sido aprobada por los representantes de una cómoda mayoría, las leyes que la articulaban eran regularmente sancionadas por el Congreso y homologadas por una justicia de funcionamiento normal. En consecuencia, la legitimidad del poder de Perón parecía incuestionable. Pero todo esto se bastardeaba
con la existencia de pesados contravalores. La justicia, al menos la justicia federal, que es la custodia de los derechos de los particulares, había sido manipulada hasta convertirse en servil instrumento del régimen; la Constitución de 1949 había sido aprobada a través de mecanismos legales discutibles; la ley electoral aplicada desde 1951 promovía un escandaloso escamoteo de la representación minoritaria; el aparato oficial de la propaganda imposibilitaba un debate libre de opiniones; el “estado de guerra interno” vigente desde 1951 suspendía todos los derechos de todos los ciudadanos, empezando por el de ser juzgados judicialmente; las nociones de “comunidad organizada” y de “doctrina nacional” imponían virtualmente un único modo de pensar. Y así podría seguirse la enumeración. Entonces, ¿era todavía legítimo un poder cuyas formas aparentaban regularidad institucional pero ocultaban un fondo asfixiante, opresor? ¿Está amparado por la legitimidad un sistema de gobierno que, usando el vocabulario aristotélico, los opositores pueden recusar como tiránico? El interrogante no era teórico: se lo formularon, a veces con angustia, muchos hombres de armas, sobre todo en 1955: ¿defender una legalidad puramente formal que encubría un fondo de total arbitrariedad, o desnudar su real naturaleza y demolerlo? También aparece en el contexto del régimen de 1946/55, como no podría ser de otro modo, el viejo acertijo político de los medios y los fines. Los historiadores y ensayistas que exaltan el sistema político que hemos estudiado en esta obra no suelen abundar en consideraciones sobre la estructura represiva montada por Perón en aquellos años. Prefieren, en todo caso, para justificarla, aludir al golpismo permanente de la oposición y a la necesidad de defender al gobierno popular; avanzando un poco más en su razonamiento, algunos encuentran comprensible que aquellos medios, reprobables como tales, se hayan usado para preservar la revolución que Perón habría encarnado. Habrían sido instrumentos al servicio de una gran
causa, y esto limpiaría de su impureza a la justicia servil, las cárceles “a disposición del Poder Ejecutivo”, las torturas impunes, el “estado de guerra interno”, etc. Tales argumentos no nos resultan convincentes. La experiencia histórica evidencia que los medios condicionan los fines. Medios deleznables terminan por infectar la proclamada nobleza de los fines y la reiteración de una instrumentación carente de ética lo pudre todo. No insistiremos en esto: la célebre polémica de Jean Paul Sartre y Albert Camus en 1952 — precisamente en la plenitud del poder peronista— agotó argumentos y contraargumentos. Pero además, habría que convencerse de la veracidad de la dimensión revolucionaria del régimen justicialista. Un marxista diría que no aparejó ningún cambio fundamental en los modos de producción, y si bien tendió a un ordenamiento distributivo más justo, no significó una radical transformación de las bases económicas y sociales tradicionales. Ni el IAPI, organismo similar a otros que le eran contemporáneos en Canadá, Francia y Gran Bretaña; ni el artículo 40 de la Constitución de 1949, incumplido desde su sanción; ni el evidente mejoramiento de los trabajadores justifican el apelativo de revolucionaria que algunos dan a la propuesta de Perón. Que muchos logros y efectos del régimen justicialista hayan trascendido en el tiempo, que su prédica haya aportado una mayor conciencia política a los sectores obreros y, en consecuencia, una renovada fuerza a sus organizaciones; que algunos de los lemas esgrimidos en aquellos años hayan persistido como referentes verbales de prolongada vigencia en las alas populares de la política argentina, esto es otra cosa. Pero desde que no fue realmente una revolución, carece de justificación moral la instrumentación coactiva y represora de su régimen. También es paradigmática la actuación de Perón en aquellos años respecto del peso con que la realidad suele gravar los propósitos de los
gobernantes. En los últimos años de su vida, el líder justicialista acuñó una frase, “la única verdad es la realidad”, que tenía cierto viso de cinismo o, por lo menos, un tono conservador y acomodaticio: si la única verdad es la realidad, nada puede cambiarla, son inútiles los sueños, todo lo que puede hacerse es someterse a ella, acatarla, ceñirse dócilmente a su dictado… Cabe que la sentencia haya sido el fruto de su experiencia de nueve años. Perón había llegado al poder con una propuesta que, si no era revolucionaria, sin duda tenía la intención de cambiar muchas de las bases sobre las que se había fundado la vida argentina. Esto es lo que pareció ocurrir durante los años de la fiesta, desde la “tercera posición” hasta el monopolio estatal del comercio exterior, desde el empujón industrialista hasta la apertura hacia América Latina. Los logros, reales o aparentes, de Perón, transformaron poderosamente la realidad del país, sus tendencias históricas, el papel del Estado, el rol de las corporaciones, la gravitación de los grupos de presión. A poco andar, la realidad volvió a imponer sus fueros. Ya hemos detallado en el curso de esta obra el itinerario recorrido por el régimen justicialista hasta presentar, en las vísperas de su caída, un discurso que no difería mucho de cualquier sistema más o menos reformista de la época: quítese al sistema instrumentado por Perón su costado coactivo y represivo y se verá en 1955 un régimen que coopera estrechamente con Estados Unidos en su cruzada anticomunista, que llama a los capitales extranjeros para impulsar su industria y extraer el petróleo y, para despertar su interés, los privilegia y favorece; un régimen que ha renunciado a modificar las formas tradicionales de tenencia de la tierra, que declina intervenir en las negociaciones salariales entre patrones y obreros e incita a estos a producir más si quieren ganar más… La realidad había derrotado a la utopía. Perón había aceptado sus rigores y se limitaba a cuidar de que no se
desbocara. Desde entonces y como norma para la indigencia del exilio, ella sería su “única verdad”. Esto se conecta con otra particularidad del régimen peronista: la de ser movido, aparentemente, por tendencias fatales. Parece inevitable, por ejemplo, que un líder llegado al poder en brazos de una enorme expectativa, aproveche la coyuntura favorable para celebrar algo parecido a la fiesta. Es fatal, también, que esta etapa de euforia y dilapidación selle en la comunidad reflejos difícilmente olvidables, aunque el mismo que la promovió imponga ulteriormente severas rectificaciones que equivalen a su virtual cancelación. Y también es como obligado que un sistema autoritario, personalista, con vocación de unanimidad sin disidencias, naufrague finalmente en gruesos errores, aislado por un cortejo de obsecuencia, adulación y autosatisfacción. Es casi un drama griego, con su pathos y su ritmo, su tendencia ineluctable hacia el dramático desenlace, después de dejar atrás holocaustos rituales, heroínas ofrecidas a la ira de los dioses, asechanzas y caídas. Hay una sombría belleza en esa fatalidad que marca el ascenso, la llegada y el derrumbe del régimen de Perón, y ella no es la menor de las atracciones que ofrece su análisis. Pero el régimen peronista fue un fenómeno complejo y contradictorio. Su análisis plantea sorpresas y desconciertos que obligan a repensar líneas de reflexión y hacer volver atrás sobre juicios que parecían definitivos. No obstante, no podemos, en tanto historiadores, gambetear la obligación de pronunciar un juicio sobre el régimen justicialista con el pretexto de aquella complejidad o escondiéndonos tras nuestras propias perplejidades. Omitirlo sería eludir la valorización de las contribuciones que hizo a la formación del país un régimen que duró casi una década, cuyas líneas de proyección siguen gravitando en el pensamiento y la praxis de la Argentina de hoy.
Movido por esta obligación, no dudo en afirmar que el período justicialista implicó un retroceso en nuestra cultura política. Durante la etapa que corrió entre 1946 y 1955 el adversario dejó de ser adversario para convertirse en enemigo. Alguna culpa en esto la tuvo, desde luego, la oposición, pero como siempre ocurre fue desde el poder desde donde se promovió esta tremenda concepción. Los peronistas constituyeron la segunda camada de víctimas después de 1955, pero fueron los primeros en proclamar, vivir e instrumentar esa noción que anteriormente había tenido vigencia en nuestro país solo de manera localizada y circunstancial. Es cierto que el peronismo practicó la idea del opositor como enemigo en escala menor y con menor gravedad con que después lo hicieron los gorilas, pero fue el peronismo el que inauguró formas políticas que parecían superadas y volvieron a cobrar nueva y brutal aplicación a través de la política de Perón. La conceptualización del régimen justicialista como un retroceso político es innegable a la luz de los elementos autoritarios, coactivos y represivos en que se apoyó el poder de Perón; lo que a veces hace vacilar a los observadores en semejante categorización es la presencia de las masas populares, cuya inserción en el sistema justicialista constituye, para algunos, un manto de absolución que todo lo purificó. En los campamentos de la izquierda, sobre todo, este “seguidismo” mecánico y de raíces románticas ha impulsado asombrosos apoyos retrospectivos a un régimen que, por definición, fue la negación de un discurso marxista o meramente de izquierda. Sobre este equívoco Juan José Sebrelli ha dicho juiciosas palabras: “De la premisa cierta según la cual no puede existir ninguna política progresiva que no incluya a las masas, se extrae la falsa conclusión
de que es inequívocamente progresivo todo movimiento apoyado por las masas. La historia ha mostrado que el apoyo de masas es necesario pero no suficiente para juzgar el contenido reaccionario o progresivo de una tendencia política”. Y recuerda a continuación la experiencia fascista, apoyada sin duda por las masas italianas. En cuanto al apoyo masivo que acompañó a Perón, no está de más recordar, por vía de digresión, que el mismo fue obtenido, en medida difícil de cuantificar, por un aparato estatal cuya estructuración y funcionamiento hemos descrito muchas veces a lo largo de esta obra, que imposibilitó un debate abierto sobre las realizaciones y fracasos del régimen justicialista. Esta injerencia rebaja en buena proporción la autenticidad de aquel apoyo, puesto que no puede ser válida una actitud colectiva fundada en un conocimiento distorsionado de la verdad. De este modo, si bien la adhesión popular existió masivamente, tenía un fundamento derivado de los beneficios concretos y directos que los trabajadores y la gente humilde habían recibido: una experiencia importante pero limitada; más que una consciente adhesión a un proyecto, una multiplicada gratitud por gracias recibidas, al modo de las promesas que pagan al santo preferido una curación o el hallazgo de un objeto perdido… Un ejemplo ilustrativo es la posición del gobierno en abril/mayo de 1954, cuando la renovación de los convenios colectivos: otorgar aumentos pero no permitir que fueran las bases de las organizaciones sindicales las que los obtuvieran. Es decir, paternalismo gratificante para provocar el agradecimiento, rechazando paralelamente el crecimiento autónomo de los trabajadores en la procura de su mejoramiento. El apoyo de las masas puede obnubilar, pues, la conceptualización correcta del régimen justicialista. Cuando la Revolución Libertadora evidenció su negra carga de odio y revanchismo, un notable movimiento de revitalización del peronismo fue eliminando a los antiguos burócratas y
oportunistas para movilizarse mediante la sacrificada acción de una nueva generación de dirigentes políticos y gremiales. Entonces, la renovada adhesión popular a Perón, enriquecida con el folklore retornista y la mitología de la recuperación de la era dorada, actuó en sentido inverso: si los distintos ensayos políticos no habían logrado, a partir de 1957, el apoyo de las masas, entonces se seguía que el peronismo continuaba siendo el único movimiento ungido por la presencia popular, quedaba lavado de sus culpas anteriores y se convertía, necesariamente, en el vector político con más alto destino. Esta fue la premisa que en los últimos años de la década de 1960 y primeros de la del 70 arrimó al peronismo apoyos ajenos a su esencia, con las desastrosas consecuencias que sabemos. El análisis y el juicio histórico no pueden dejarse presionar por estas variables, y por eso concluyo que el régimen elaborado por Perón en sus dos primeras presidencias significó un retroceso de la civilización política alcanzada hasta entonces por la Argentina. Pero también lo fue en relación con el adelanto general del país. La Argentina no salió de la era peronista clausurada en 1955 más rica y proporcionalmente más fuerte que en 1945. Quiero decir que sus adelantos no fueron más que los que se hubiera logrado en una década normal, sin tantos costos como los que aparejó. La producción rural declinó en promedio y fueron insignificantes los aportes tecnológicos que se agregaron al trabajo del campo. Proliferó, es cierto, una vasta franja de industrias, pero en su mayoría retardadas por la obsolescencia de sus equipos y la imposibilidad de renovarlos o modernizarlos, aumentando así la dependencia del exterior en relación con materias primas, combustibles y royalties. No se realizaron grandes obras públicas, con excepción del aeropuerto de Ezeiza y el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. La red vial nacional no mejoró ni aumentó, y las pocas realizaciones de este sector respondieron a iniciativas provinciales. No se incrementó la
producción de hidrocarburos, energía y acero aunque, como hemos visto en este volumen, Perón intentó remontar estas situaciones deficitarias en los años finales de su conducción. No aumentó el parque automotor ni se actualizó el tren rodante ferroviario; se pusieron, eso sí, las bases de la navegación aérea comercial y se dio impulso a la marina mercante. Son escasos los indicadores importantes que arrojan un saldo positivo de significación entre 1946 y 1955, salvo el demográfico. Fue, realmente, una cosecha magra, aunque el formidable despliegue de la propaganda oficial batiera el parche sobre la “Nueva Argentina” y sus realizaciones. Pero atención: no todas estas inmovilidades y déficit se debieron a la acción del gobierno. Algunas fueron producto inevitable de las circunstancias nacionales y mundiales, especialmente de las derivadas del contexto de la posguerra y sus secuelas. Pero el hecho objetivo es que el país no avanzó, en líneas generales, al ritmo que había tenido en la década anterior: se fue hundiendo en la medianía, frenó su ascenso como si hubiera padecido una crisis. Esta realidad no llegó a palparse dramáticamente porque los sectores populares vivían mejor que antes de 1943. Y aunque los datos y las cifras canten con claridad las bajadas estadísticas que marcan los decrecimientos de una comunidad, también es cierto que las formas de vida que tienen que ver con el bienestar, aunque no puedan contabilizarse, no son menos reales y dejan un sello profundo en el recuerdo de los pueblos. Era como si la tripulación de un globo fuera tirando lastre continuamente para mantener la altura. Los viajeros no se daban cuenta de ello y tenían la sensación de que el globo seguía navegando normalmente, pero sucede que los elementos que se arrojaban por la borda eran imprescindibles para la buena marcha y seguridad del aerostato. Y como esto no se advertía, y como el comandante del globo fue sacado de su mando antes que el artefacto
empezara a descender de manera inocultable, entonces los viajeros recordarían siempre esa excursión como una feliz aventura… Pero aunque el globo bajó, hubo un gran adelanto, una gran innovación debida al genio político de Perón. Fue la concepción de la justicia social como un valor integrado desde entonces y para siempre en la nómina de las creencias comunes del cuerpo social de los argentinos: la idea de que la comunidad nacional no puede funcionar sin una especial preocupación por el bienestar y la dignidad de los humildes. Era una importantísima incorporación conceptual. Lo que no logró el líder justicialista fue montar paralelamente una estructura productiva que hiciera posible la viabilidad permanente de la justicia social. Realizó un enérgico esfuerzo distributivo y consiguió que la participación de los sectores asalariados en el ingreso nacional fuera la más alta de la historia; pero no creó las condiciones necesarias para que esta situación se perpetuara. Por eso, su tiempo se recuerda como el de una prolongada felicidad colectiva, pero ella no podía sostenerse a partir de una base tan vulnerable como la que diseñó su creador: todos los síntomas de 1954/55 mostraban el inevitable agotamiento del modelo, y efectivamente ello fue lo que ocurrió, aunque años más tarde, Perón tapó todos los subproductos malsanos de su sistema. Postergó, en algunos casos, y no resolvió, en otros, la solución de muchos de los problemas más importantes y acuciosos del país; prefirió ocultarlos, disimularlos, minimizarlos. El telón solo se levantó después de su derrocamiento, y fue entonces cuando aparecieron todas las excrecencias crecidas al costado de sus realizaciones: los atrasos en el mecanismo productivo, los déficit de las necesidades básicas, las hipertrofias enfermizas, las anemias que debilitaban todo. Pero también apareció para siempre la idea de la justicia social como compromiso del Estado frente a la comunidad.
A partir de la era justicialista, la justicia social es una noción inseparable de las otras que forman la tabla de valores que rige la vida de los argentinos, aunque no siempre haya podido afirmarse en hechos tangibles. Para describir esta frustración con un ejemplo, podríamos decir que el Estado peronista y el aparato paraestatal de Evita erigieron, en diversa escala, escuelas, escuelashogares, policlínicos, etc., pero no generaron un fundamento correspondiente para proveer la perduración de esas creaciones. Se hizo mucho, pero con una base frágil. Si lo pensamos bien, este es otro de los dilemas que debió afrontar Perón, como suele ocurrir con todo gobernante que debe elegir el énfasis que pondrá en tal o cual aspecto de su gestión: ¿alegría o acero? ¿Perón o Stalin? A largo término, las naciones se construyen según el modelo de las prioridades de Stalin —dejando de lado, obviamente, su brutal metodología —. Pero en el término corto, el que abarca la vida y los sueños de una generación de hombres y mujeres, la gente es feliz cuando aparece alguien como Perón y Evita, que da, otorga, regala, distribuye, colma… Las etapas que protagonizan los gobernantes moldeados según este tipo de preocupaciones no significan avances grandiosos hacia el futuro. Pero ¿no es importante también la alegría de la gente, aunque sea efímera? ¿No ayuda a modelar la imagen histórica de un pueblo? Se dirá: ¿y cuando ese Perón desaparece? Cuando desaparece… quedan la nostalgia y la esperanza, ¡que no dejan de ser algo! Al hacer un recuento de los saldos del régimen de 1946/1955, resulta difícil ubicar muchos hechos en uno u otro costado del inventario. Puede discutirse, por ejemplo, si fue o no conveniente la industrialización a todo trapo promovida por Miranda, o si fue acertado priorizar la distribución del ingreso nacional en los sectores asalariados en vez de incrementar grandes
inversiones en planes de crecimiento. En estos y otros muchos casos se trata de conceptualizaciones donde intervienen los valores propios del analista. Lo que parece evidente es que Perón no cayó por su política económica: tenía resto todavía y por otra parte estaba rectificando los efectos más negativos del período de la fiesta. Tampoco cayó porque su vigencia popular se hubiera agotado. Cayó porque el régimen que implementó terminó por hacerse insoportable a una buena parte de la ciudadanía, y la otra parte, la peronista, sintió lo malsano del sistema hasta un punto que lo desganó, enfrió su antiguo fervor, lo hizo contemplar pasivamente el derrumbe del hombre al que todavía amaba pero que había terminado por desconcertar a sus propios seguidores. El país peronista intuía que la pesadez y corrupción del sistema resultaban ya demasiado gravosos; que no se podía vivir indefinidamente en este estado de guerra civil verbal que tenía a la Nación en vilo, sobresaltada. Nadie pudo impedir que Perón siguiera adelante en su carrera suicida porque él mismo había marginado todas la voces que en su partido, en la CGT, en las fuerzas que lo apoyaban, pudieran haberle aconsejado sensatez. Agredió a demasiada gente, a diversos sectores, y fue quedando aislado, aunque la imponencia de su régimen hiciera creer lo contrario. Había amenazado a las clases altas y hacía de la “oligarquía” (cuyas bases económicas nunca vulneró) un fantasma odioso que, naturalmente, sacó todas sus uñas para defenderse. Lastimó a las clases medias con sus restricciones a la libertad de expresión, la politización de la educación, las compulsiones del Estado, las restricciones a las pequeñas empresas y una política económica que cargaba inevitablemente con las usuras de la coacción y el soborno. Hostilizó a los intelectuales, molestó a muchos sectores de trabajadores al hacer de la CGT un simple instrumento de su régimen, y la burocratización de los sindicatos apagó el primitivo fervor de los obreros. Los productores agrarios se sentían expoliados. Los
industriales sufrían las falencias de una política que les traía restricciones en la energía, escasez de divisas, dificultades para importar insumos. Los universitarios no soportaban la mediocridad de la clase profesoral y la corrupción de los grupos estudiantiles oficialistas. Los católicos fueron agraviados, y los no creyentes se solidarizaron con la reacción nacida de las convicciones religiosas hostigadas. Y bien: no se puede atacar a tantos sin sentir, en algún momento, la soledad del político que se va derrumbando sin advertirlo. Perón también debe de haberla palpado en sus diálogos con la gentezuela de que se había rodeado en sus últimos tiempos. Pero su modo de superar la soledad fue el peor, el más contraindicado: una ofensiva insensata, sin objetivos fijos, que no hizo más que traer una duplicada inquietud, un generalizado malestar. Como suele ocurrir con las fuerzas hegemónicas que manejan excluyentemente el poder durante un lapso prolongado, Perón no advirtió que la sociedad que regía en 1955 había cambiado mucho en una década, en gran parte por las modificaciones que él mismo le había impreso. No tuvo en cuenta, por ejemplo, que ya no existían de manera significativa los sectores sumergidos de 1943; doce años más tarde, los trabajadores industriales, mejor alimentados, mejor vestidos, sindicados y con acceso a diversos bienes, habían cambiado su mentalidad, y sus referencias tenían que ver más con las apetencias de la clase media que con las necesidades elementales de un proletariado temeroso. Es así como para el trabajador común empezaba a ser más importante cierto orden, cierta tranquilidad general que le permitiera gozar plenamente sus nuevas pertenencias; poco efecto podían hacerle las convocatorias de su líder redobladas sobre la gesta del 45, que se asociaba a etapas ya superadas. También había cambiado el cuerpo social argentino en su actitud frente a ciertas virtualidades rechazadas antes, y ahora aceptadas pacíficamente,
como la idea de justicia social. Si en 1945 fue creíble señalar a sectores patronales retrógrados como enemigos de la política promovida por Perón en este campo, hacerlo en 1955 ya era inconvincente. La participación del empresariado nacional en los mecanismos concertantes de la “comunidad organizada” había acostumbrado a la percepción de una nueva clase patronal negociadora y permeable. Argumentar que se quería derrocar a Perón para cancelar las realidades que habían edificado una sociedad más justiciera y sensible, no tenía consistencia. Estas realidades, reiteramos, se debían en gran medida a la acción de Perón, pero el líder justicialista no intuyó que en tanto existían y funcionaban, habían transmutado profundamente la sociedad. El revival del 45 ya no emocionaba a nadie; mucho menos con el manoseo trivial y reiterativo que se venía haciendo en los calendarios del régimen. ¿Ingratitud? Simplemente cambio de los estados de ánimo colectivos. Durante años, la gente común había asociado a Perón con aguinaldo, vacaciones pagas, jubilaciones, obras sociales, diversiones; en los últimos tiempos, aun los más fieles veían que la figura de su líder se velaba con las sombras del conflicto religioso, la quema de iglesias, los negociados de sus turiferarios, las motonetas de la UES, las alteraciones, la intranquilidad. Lo anterior estaba, y estaba para siempre; las fallas y errores de ahora, en cambio, vaciaban a su figura de contenido y lo tornaban peligrosamente vulnerable, como un muñeco hueco de inestable equilibrio. Esta percepción reflejaba un agotamiento más grave: el de la ética. Las inevitables picardías y abusos de la etapa de la toma del poder, los excesos de la fiesta, los precios oblados a la edificación de la “comunidad organizada”, todo se había cubierto y justificado porque atrás subyacía una ética, la de la justicia social, que daba un contenido de grandeza y coherencia a esa nueva singladura nacional, por imperfecta que fuera su implementación. Pero todo eso quedó atrás, y también el sustrato ético. Ahora, en los últimos años del
régimen, solo subsistía la arbitrariedad en sí misma y los meandros de una política errática, conflictiva, incomprensible, vacía de valores articulantes. Era un régimen exhausto, aunque aparentara ser más fuerte que nunca. Y su prisionero mayor, su principal rehén, era el propio Perón. Esto vuelve a presentarnos el interrogante que tantas veces ha aparecido en el curso de esta obra; que no asombre su reiteración: es un punto clave para la valoración del régimen justicialista. Nos hemos preguntado y nos volvemos a preguntar por qué Perón fue tan duro con sus opositores. Una vez le planteamos este interrogante al propio Perón: no contestó, o no entendió la pregunta o simuló no entenderla. Pero esta característica del sistema justicialista es esencial, porque no fue un accidente ni una consecuencia de actitudes circunstanciales. Respondía con inexorable lógica a la concepción que Perón tenía de su movimiento. Para él, el justicialismo no era un partido político, es decir, una parcialidad cuyo juego se hace en función de la existencia de otros partidos. Para su creador, era el instrumento globalizante y totalizador de una voluntad nacional consagrada a construir un país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano: todo lo que estuviera del otro lado era despreciable, no era otra cosa que una traición. Los que no participaban del movimiento estaban fuera de la fraternidad nacional. Podía tolerárselos provisoriamente si las circunstancias así lo aconsejaban, pero estaban expuestos a sufrir en cualquier momento las consecuencias de su actitud antinacional… Es cierto que Yrigoyen también habló del radicalismo como “la Nación misma” y también lo repujó como una expresión comprensiva de las fuerzas más puras de la nacionalidad; pero su mansa modalidad personal, su religioso respeto por las libertades públicas y las condiciones generales del país y del mundo impidieron que esa peligrosa concepción avanzara a desarrollos de hecho. No pasó de ser una fórmula para identificar la
incipiente fuerza radical, y no hizo uso de ella en el gobierno a pesar de que la oposición que hubo de enfrentar fue mucho más dura y eficaz que la antiperonista. En el caso de Perón, el despliegue de la noción movimientista fue muy diferente. La falencia de los partidos hacia 1943, el descreimiento provocado por la repetición del fraude electoral, la creencia de que la democracia era un continente vacío si no se lo llenaba de contenidos sociales, la experiencia de facto de 1943/46, el ejemplo de los regímenes totalitarios europeos, todo ello fue facilitando la puesta en disposición de un sistema que instrumentaba la concepción movimientista incluyendo la negación de todo espacio político a los adversarios. El último y decisivo factor para este montaje fue la mentalidad de Perón, para quien la democracia consistía únicamente en la comunicación directa, mágica, instintiva y clamorosa entre líder y pueblo, sin condicionamientos institucionales ni escalones intermedios y, por supuesto, exenta de la interferencia que implica la existencia de una oposición. Debido a este fundamento movimientista no es posible desagregar los componentes del régimen peronista para examinarlos por separado: todos sus elementos característicos le eran esenciales. Varias veces lo hemos señalado a lo largo de esta obra: se trataba de una arquitectura perfecta a la que no podía sustraerse ninguna de sus partes so pena de derrumbe. Contenidos sociales y represión política iban juntos, acollarados inseparablemente; no pueden considerarse en forma aislada. Esto es lo que explica que, cuando las circunstancias obligaron a Perón a aliviar en 1955 algunas de las notas represivas más odiosas, no tardó en llegar su caída. El sistema no podía sobrevivir sin su costado represivo, así como se agotó cuando no pudo proyectar esa intención justiciera y distributiva que había constituido su más importante victoria.
Destaco esto para patentizar cuán difícil es reducir el sistema de 1946/55 a una sola categoría, una definición única. Se trata de un fenómeno con componentes entrecruzados que se condicionan e influyen mutuamente, donde lo avanzado y liberador se mezcla inextricablemente con lo reaccionario y regresivo. Por eso mismo he tratado en estas páginas de eludir las teorizaciones; todas me parecen incompletas cuando se intenta abarcar la singularidad del sistema armado por el líder justicialista.
Pero esta deliberada marginación de las teorizaciones no me priva de hacer un ejercicio de fantasía que se resume en esta pregunta: ¿pudo obviarse la etapa peronista? El ascenso del nuevo proletariado industrial en el comedio de la década de 1940 no pudo encauzarse, me parece, de otra manera que la que Perón ofrecía. Ni los partidos tradicionales ni los sindicatos clásicos estaban habilitados para satisfacer las urgencias de un sector social emergente que buscaba hacerse de un lugar bajo el sol. Las usuras de la década anterior habían desgastado a los partidos, y algo similar ocurría con las asociaciones profesionales actuantes: todos ellos participaban implícitamente de una concepción del país que aceptaba sus grandes líneas y, en consecuencia, solo aspiraban a retocarlas parsimoniosamente con un toque aquí y otro allá cuando la ocasión lo hiciera oportuno. Perón, en cambio, intuyó la creciente impaciencia de esa realidad social ignorada por los dirigentes tradicionales y se puso a la cabeza de ella, la avivó y estimuló, se sumó a ese profundo y todavía silencioso terremoto. Rompiendo los usos y convenciones de la política habitual logró que las masas lo reconocieran como suyo, muchachón de sonrisa ancha que se quitaba el saco para hablarles, se casaba con una
actriz y se dirigía a la gente común en su propio lenguaje coloquial y desenfadado, les proponía la alternativa de un cambio total, un holocausto de todo lo viejo, un alegre parricidio. Entonces lo siguieron. No, no pudo obviarse la etapa peronista. Pero pudo haber sido menos costosa. Perón pagó un precio muy alto por la fiesta. Cuando se vio obligado a rectificar las iniciales palabras revolucionarias con hechos que las traicionaban —aunque estos hechos fueran convenientes para el país— intentó tapar ese vaciamiento inventando un conflicto absurdo. Y aunque su discurso político pareciera invariable, terminó por quedarse solamente con las frases, los slogans; en suma, la liturgia. Sus logros no justificaban todo lo que había quedado en el camino: las libertades públicas, la convivencia democrática y también el retraso, el desgaste. Pero si la liturgia no celebra una fe, se convierte en un ejercicio vano e hipócrita. De allí al derrocamiento, solo un paso. Sin embargo, el hecho de que a mi entender el tiempo de Perón haya dejado un saldo general de retroceso, no quiere decir que su derrocamiento haya sido positivo. Juzgo como una desgracia la cancelación de la experiencia justicialista por la fuerza. Y fundo esta opinión en motivos diferentes y aun contradictorios. Primeramente, porque siempre es una catástrofe el derrocamiento de un gobierno constitucional. Y aunque la legalidad del régimen peronista en 1955 haya sido muy cuestionable, la ruptura de esa legalidad, por imperfecta que haya sido, fue negativa en sí misma, como lo fue en 1930 y en 1943. En el caso de Perón, además, su derrocamiento abrió un cielo de inestabilidad del que hemos salido hace muy poco tiempo. A partir de 1955 las Fuerzas Armadas se constituyeron en árbitros del poder, y en esa función proscribieron, vetaron, tomaron partido, anularon elecciones, derrocaron presidentes, instauraron sucesivos regímenes de facto. A su vez, el
peronismo resintió, comprensiblemente, su exclusión de la vida política, adoptó posiciones de resistencia y cuestionamiento a todos los ensayos constitucionales a través de actitudes que fueron desde el voto en blanco hasta el consentimiento en el uso de una violencia indiscriminada. El peronismo se convirtió en el “hecho maldito” de las últimas décadas argentinas: resultó imposible gobernar con él, sin él o contra él. Así como las Fuerzas Armadas se erigieron en custodias de los valores de la Revolución Libertadora hasta muchos años después de 1955, así también el movimiento sindical se constituyó en depositario de los valores del justicialismo hasta mucho después de la caída de su líder. Entonces los roles de las instituciones básicas de la comunidad nacional se confundieron y el país se desquició una y otra vez. Hay otro motivo menos legalista para condenar el derrocamiento de Perón. Pues el hecho revolucionario impidió que el régimen justicialista cumpliera su parábola hasta el final: la representación se interrumpió en la mitad del tercer acto… Su desplazamiento ahorró a Perón todo aquello que la lógica política y la fuerza de las cosas iban obligándolo a hacer. De este modo nunca quedó develado el verdadero rostro del régimen justicialista. ¿Cuál fue, en verdad? ¿El de la fiesta, con sus felicidades populares, su euforia y dilapidación, sus desafíos al orden dado? ¿O el de los últimos meses de vigencia, con el gesto protervo para propios y ajenos, la obstinación en el error, los augurios de hogueras y rigores? ¿El de la nacionalización de los ferrocarriles o el del contrato con la California? Al cortarse abruptamente el tiempo de Perón, se interrumpió un proceso que fatalmente tenía que terminar con la cancelación de un modelo económico ya exhausto o, alternativa no menos penosa, con golpes de timón tan drásticos y brutales que hubieran marcado un rumbo a contramano de todo aquello que en años anteriores había sido su esencia.
Digresión: el destino fue piadoso con Perón por lo menos en dos oportunidades: una en 1955 cuando, como decimos, lo salvó de borrar todo lo que había escrito y proclamado; la otra, en 1974, cuando lo eximió, con su muerte, de atar las fuerzas siniestras que él mismo había desatado. Pero lo de 1955 fue más lamentable porque dejó a medio camino el dibujo definitivo del sistema que había elaborado, y esta interrupción constituyó una fuente de inextinguibles equívocos sobre lo que fue y significó su persona y su propuesta; equívocos que adquirieron una trágica dimensión en los primeros años de la década de 1970. Y también hemos de lamentar el derrocamiento de Perón porque cortó la posibilidad de que su propio movimiento generara anticuerpos pertinentes. Es cierto que el peronismo había sido verticalizado al máximo, pero esto no quiere decir que no existieran en su seno elementos capaces de expresar una protesta si se daban las mínimas condiciones. Los íntimos desgarramientos de los peronistas católicos ante la demencial escalada del conflicto con la Iglesia, la conciencia de que se marchaba a una catástrofe si no se modificaba el rumbo, fueron estados de espíritu que aparecieron en las filas del oficialismo, y acaso hubieran sido la base para que en algún momento surgieran presiones que empujaran a Perón a abdicar de su proclamada infalibilidad y convirtiera a un movimiento atado de manera suicida a su lealtad, en un partido vivificado por una activa vida interna, un amplio debate autocrítico, una renovación de elencos. El derrocamiento impidió que el peronismo salvara a Perón, fenómeno que exhibe una extraña similitud con el yrigoyenismo de 1930: la misma percepción en algunas individualidades de que se iba a la ruina, y también idéntica impotencia para evitarlo. Pero en esto del derrocamiento hay que hacer una salvedad: las culpas del hecho deben repartirse por mitades.
El líder justicialista montó una estructura de poder sin salidas. No tenía ninguna posibilidad de cambiar ese envite, una apuesta al todo o nada. ¿Es viable la fantasía de un Perón derogando el “estado de guerra interno”, abriendo las cárceles, reinstaurando la ley Sáenz Peña, desprendiéndose de las radios y los diarios de la cadena, manumitiendo de sus servidumbres a los jueces que lo servían? Juguemos un poco más: besando el anillo del cardenal primado en señal de arrepentimiento, invitando a las agrupaciones internas de los gremios a participar en libres elecciones, exhortando a los peronistas a debatir en las unidades básicas los errores cometidos… Estos chistes podrían alargarse indefinidamente, pero alcanzan para que se entienda hasta qué punto Perón era un cautivo de la propia perfección de su sistema. La organización que había repujado no le permitía sustraer nada. Tenía que seguir en lo suyo; podía llamar a una conciliación, pero inevitablemente este gesto sería insincero; podía dar máquina atrás en muchos aspectos, pero solo lo haría para arrancar con el mismo rumbo anterior y con más impulso que antes. A su vez, los opositores no podían seguir aguardando como corderos los apocalipsis que Perón les venía prometiendo. Tan utópica como las conjeturas absurdas que hemos hecho sobre él es la visión de los contreras ayudando evangélicamente a Perón a salir del atolladero brindándole coartadas y atajos, olvidando sus amenazas y minimizando sus agravios. Para ellos, el enfrentamiento era una cuestión de vida o muerte. Puede que algunos dramatizaran deliberadamente la situación con la intención de instar a los indecisos, pero esto no importa. Lo importante es que la oposición no veía otra solución que el derrocamiento o la eliminación física de Perón. Así estaban las cosas desde fines de 1954, exacerbadas desde mediados de 1955.
En último análisis, Perón había hecho lo único que no debe hacer un gobernante autoritario con sus enemigos cuando estos disponen todavía de cierta fuerza: acosarlos, hostigarlos, asustarlos, sin dejarles expedita una vía de escape. Así trabajan los baquianos cuando cazan pumas, pero ellos disponen de perros que soportarán la reacción natural de la fiera ante el acoso. Perón ya no los tenía. Sus perros se habían puesto muy gordos, y durante mucho tiempo se habían acostumbrado a ver a su amo como a un ser incomprensible, que de pronto los chumbaba para que atacaran o de pronto los mandaba a la cucha… El enfrentamiento, entonces, no pudo dejar de producirse. Los acosados, los hostigados, los asustados, resultaron a la postre ser los más fuertes porque estaban empujados por una motivación, así fuera la de sobrevivir; los que intimaban, intimidaban y amenazaban, demostraron ser los más enclenques. Y Perón cayó. Desde el punto de vista institucional y político, su caída fue una desgracia. Desde la óptica de la evolución general del país, fue el abrupto final de una propuesta que en muchos aspectos había sido integradora y de avanzada. En términos históricos fue un hecho fatal en el que todos tuvieron la culpa, que es lo mismo que decir que no tuvo la culpa nadie.
Ya lo hemos señalado: la parábola de Perón tiene la sombría belleza de las cosas ineluctables y podría incluirse en un florilegio del buen gobierno como una advertencia de lo que no debe hacer un conductor de pueblos cuando ha llegado a su cenit. Valle-Inclán primero, luego Asturias y García Márquez, supieron dar vida, en sus novelas, al arquetipo del tirano latinoamericano y sus respectivos derrumbes, final feliz para sus imaginarios pueblos. Pero el líder
justicialista no estuvo cortado en los moldes de los tiranos de tierras calientes ni su caída fue aclamada por el popolo minuto. Tuvo durante su capitanía el acompañamiento de las grandes mayorías, y su quiebra fue llorada silenciosamente por la gente común —silenciosamente y también pasivamente—. ¿Quién será el escritor que dibuje la riqueza fascinante de este personaje típicamente argentino, en cuya carnadura se mezcló algo de la brutalidad del déspota latinoamericano con la personalidad del que misteriosamente recibe las ofrendas del amor popular? ¿Este personaje, auténtico agente de la historia, que expresó la vocación de identidad de los sumergidos; que arrió sus banderas sin que nadie se enterara; que en sus comienzos tuvo la lucidez y el coraje de enfrentar al país viejo para derrotarlo, y en sus finales evidenció grotescas debilidades? ¿Qué novelista podrá comprender las complejas mociones del alma que mudaron al mozo sonriente del año 45, vibrante en la profecía de un país nuevo, en el sexagenario del año 55 satisfecho de sí mismo, complacido en su omnipotencia, que paseaba en motoneta por las calles de su capital? Yo no lo haré, desde luego. Por respeto a los millones de argentinos que recuerdan —o imaginan— el tiempo de Perón como una época de abundancia y felicidad, esta obra no es una biografía del conductor justicialista: trata de ser una biografía del país durante la época de su hegemonía. Confieso que al preferir hablar así pesa en mi espíritu esa rara relación que tengo con Perón. Su personalidad me seduce y me rechaza, me atrae y me repele; en suma, me desborda. No tengo la necesaria ecuanimidad y entonces he eludido las referencias a su persona en todo lo que no sea indispensable. La apreciación histórica es más transparente si se desvincula al personaje principal de aquello que puso en marcha. Acaso esta dificultad, la de separar a Perón del peronismo, es lo que oscureció los análisis políticos de las últimas décadas. Quede, pues, la
individualidad de Juan Domingo Perón, con sus grandezas y sus miserias, en manos de sus biógrafos: a mí me importa la Nación y el modo como se fue moldeando. Pues las naciones son “historia solidificada”, como decía Otto Baur, y no hay duda que en la Argentina de hoy gravitan muchos elementos que se fueron incrustando en su naturaleza permanente durante la primera y segunda presidencia de Perón. Son valoraciones, creencias, prejuicios, hábitos mentales, que contribuyen a modelar el alma colectiva. Forman parte de ese legado, por ejemplo, una sobrevaloración del país y sus posibilidades, ecos de aquello de “lo mejor que tenemos es el pueblo”, que siendo una noción en principio estimulante puede recaer en una percepción narcisista e ingenua de la realidad. También es un legado de aquella época ese discurso maniqueo y simplista de la política que vuelta a vuelta se reitera en nuestros avatares, tendiendo a desvalorizar al adversario y atribuirle las peores motivaciones, una aberración cuyas últimas y más trágicas consecuencias encarnaron los montoneros. Hay una tentación movimientista que a veces ha contaminado a otros partidos argentinos y los ha llevado a olvidar la función de equilibrio que juegan las colectividades cívicas en un sistema republicano. A partir de Perón los actos comiciales volvieron a ser regulares, y el bochornoso espectáculo del fraude electoral quedó borrado para siempre de las costumbres políticas del país. Pero también quedó evidenciado cuán fácil resulta en la Argentina montar un sistema autoritario y represivo, y qué sorprendente disponibilidad de sumisiones existe en nuestra sociedad cuando alguien se propone edificar semejante régimen. Hay otras realidades espirituales que vienen de entonces: la justicia social —ya lo dijimos— como componente inseparable del sistema político, la búsqueda reiterada de una figura paternal que refleje, exprese y ampare a todos, la persecución del milagro que sin ningún sacrificio restablezca una nueva edad de oro en estas
tierras, la nostalgia idealizada del tiempo de Perón —mejor, de su fiesta— como un modelo susceptible de volver a armarse… Algunas de estas incrustaciones persistirán y formarán parte inseparable de la vertebración profunda de nuestro país. Otras se irán borrando. Esperemos que aquellas que prevalezcan en el alma argentina sean las más positivas, las que modelen en un marco de saludable fraternidad y de un pluralismo fecundo los tiempos del futuro. De las luces y las sombras de la época de Perón es posible que quede lo que fue su mejor aporte: el rescate de la dignidad del trabajo, el respeto por los humildes, el sentido igualitario de la vida que es el fundamento profundo de nuestra democracia política. A veces los molinos de la historia muelen muy lentamente, pero nunca se detienen y generalmente su trabajo secular suele salvar el material más noble.
Ahora tengo que decir algunas cosas muy personales. Se me ha criticado la, para algunos, excesiva injerencia de mis propias opiniones en esta obra. Puede ser que mis pareceres estén demasiado presentes. Pero he manifestado desde el principio que no soy un desapegado observador de procesos en un remoto planeta; todo lo que aquí se cuenta forma parte de la sustancia de mi propio país y también de mi tiempo personal, y no quiero ni puedo hurtar mis juicios al respecto. He tratado de historiar hechos y personas a través de la mayor objetividad posible, aun sabiendo que la objetividad absoluta es, en historia, una ilusión. No puedo renunciar a mis propios valores al hacer una crónica donde ellos aparecen a cada rato. Me gusta que la gente sienta la dignidad de su trabajo, y entonces he aprobado el poderoso empujón que dio Perón a la articulación de la idea de la justicia social. No me gusta que se
persiga por pensar de un modo diferente al que desea el gobierno de turno, y entonces he criticado los desbordes de Perón con sus opositores. Admiro a las personas que son auténticas, y por consiguiente he saludado a Evita en la misión que se impuso como un ejemplar humano respetable, incluso admirable. Creo que la disidencia leal forma parte inseparable de la democracia y por eso he condenado algunas actitudes de mis antiguos correligionarios, cuando incurrieron en una oposición negativa y retórica. Entiendo que la sociedad debe expresarse políticamente mediante partidos, y por eso he marcado las vertientes fascistas que nutrieron el concepto de “comunidad organizada” establecido por Perón. Los ejemplos podrían multiplicarse: no se trata de explicitar aquí mi posición sobre cada uno de los procesos vividos en los años de mi relato. Señalo, simplemente, que no creo traicionar mi oficio de historiador al colar opiniones, juicios y hasta indignaciones o aplausos. Hacerlo de otro modo sería, a mi criterio, limitarme a un trabajo frío y mecánico que no es mi cuerda. Cuando yo cuento la historia de mi país lo hago apasionándome por ella, gozando con sus triunfos, doliendo de sus fracasos. Puede ser que esto excluya el criterio de objetividad pero lo que no excluye es la honradez con que me expido. Ninguna baraja ha quedado en mi manga. No oculto ningún elemento de juicio importante. Todos los hechos registrados ocurrieron. Y entrego todo a mis lectores para que ellos también se pronuncien. Esto tiene que ver con el propósito que me ha animado a emprender esta obra. No es pro peronista ni antiperonista. Pero acontece que el historiador, por la simple circunstancia de registrar los hechos ocurridos, enlazarlos y darles sentido, suele chocar con los mitos y los estereotipos vigentes. No los enfrenta ni su intención es demolerlos. Su oficio es decir lo que pasó, y aquí es cuando molesta, irrita, resulta impertinente. No es la culpa del historiador: son los hechos quienes se obstinan en permanecer en la realidad
histórica. Por eso, esta obra no ha sido escrita para hacer reproches a nadie, ni mucho menos para arrimar agua al molino de ningún partido. No me propuse echar leña a los fuegos que durante tanto tiempo han quemado a los argentinos. Puede servir, en cambio, para tomar conciencia de que muchos de sus enfrentamientos fueron gratuitos, inútiles o artificiales. Perón fue, sin duda, uno de esos agentes históricos cuyo destino es dividir, pero debajo de la divisoria trazada por el líder justicialista existieron territorios comunes entre algunos de los sectores enfrentados. Yo he preferido descubrir estas comunidades más que ahondar las diferencias que existieron y que como tales han sido contadas.
Antes de empezar estas últimas páginas he recorrido los volúmenes anteriores de la obra que ahora estoy concluyendo. Me sorprende el progresivo cambio del lenguaje usado a lo largo de esta reconstrucción. No lo había notado antes: ahora me parece claro que el primer tomo expone su relato en una vena casi festiva, mientras el siguiente lo hace tomando más distancia. Presumo que el que ahora termina debe acentuar esta tendencia y supongo que campea en sus páginas cierta tristeza, cierta pesadumbre. Estas transiciones no traducen solamente las mudanzas de mi ánimo al recorrer casi una década de los aconteceres del país; también transmiten el cambio de los aires de la época, desde la fiesta hasta la caída. El agotamiento de la alegría: acaso sea esto lo que mejor defina las mutaciones que se fueron operando en la Argentina desde 1946 hasta 1955. No es de extrañar, entonces, que esa escala descendente del estado espiritual de mis compatriotas se refleje en el tono empleado para evocar la aventura de
quien, en el acierto o el error, fue traductor y apoderado de las grandes mayorías de la comunidad. Dicho esto, debo poner punto final a esta empresa intelectual que durante quince años me obsesionó, se instaló excluyentemente en mis preocupaciones y me convirtió en pasajero de aquellos años —o más bien, volvió a transportarme a ellos, con perspectivas distintas y en condiciones diferentes a las que viví entonces—. Debo concluir, y ahora me invade la vieja angustia que siempre conozco cuando estoy próximo a abandonar el tiempo y los personajes que he manipulado haciendo uso del extraordinario privilegio que asiste a todo historiador: el de prestar vida a lo que estaba muerto, hacer actual el pasado, echar a andar a personajes inanimados. Es doloroso escribir la palabra “Fin”: implica despedirlos, regresarlos al osario. Es en este punto cuando las criaturas se resisten a desaparecer. Claman débilmente que todavía tienen cosas que decir, protestan que no han contado todo lo que podían contar, piden una moratoria a su clausura… Pero ha llegado el momento. El telón debe bajar para todos: para ellos y para mí. Decía Goethe que escribir historia es un modo de deshacerse de ella. Es posible que al hacer la historia de los nueve años del régimen justicialista haya querido, subconscientemente, sacármelos de encima, dar por cerradas las dudas que suscitaron a lo largo de mi vida entera aquella época y su protagonista principal. Como si solo ahora, al cerrar su evocación, yo pudiera decir, aliviado: —General, he terminado con usted… Pero sé que no he terminado. La marca que ha dejado Perón en la vida argentina es tan honda, que nunca se agotará su análisis. Lo mío es apenas una introducción; otros vendrán para avanzar sobre aspectos apenas rozados y profundizar temas que aquí solo se insinuaron. También para cuestionar lo que yo he planteado e invalidar, total o parcialmente, mi crónica y mi
interpretación. A todos les doy la bienvenida desde la pobreza de mi trabajo, en la esperanza de que sus aportes enriquezcan y mejoren lo que aquí queda. Pues sin duda Perón será, en la historiografía del futuro, un tema polémico, vivo y persistente. Tendrá defensores y detractores, provocará revisionismos sucesivos. Y el general justicialista, que nunca tuvo mucho aprecio por los intelectuales, quedará fijado en el campo del pensamiento argentino como un término de referencia insoslayable a medida que se vaya diluyendo su significación política. Esta obra es una evocación histórica. Pero también pretende ser un mensaje dirigido a los compatriotas de buena voluntad que, como yo, no se sienten esclavizados por adhesiones incondicionales o rechazos totales, y por ello están libres de prejuicios para apreciar los dones del pasado, con sus aciertos y sus errores. Acaso mi aporte les ayude a entender su tiempo contemporáneo, cuyas raíces inmediatas vienen de los años que hemos tratado de reconstruir y comprender. Y así asumirán mejor los conflictos y las armonías que componen, en nuestra Argentina, el eterno contrapunto que colorea el esfuerzo de su pueblo para ser una Nación.
NOTAS
1953: Las bombas y el olvido Ibáñez y Perón: “Penetración Justicialista en Chile”, informe de la Comisión Investigadora del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1955/56, archivo del autor; Nuestros vecinos justicialistas, por Alejandro Magnet, Ed. del Pacífico, Santiago de Chile, octubre de 1953. Entrevista Perón-Nufer: Foreign Relations, 1952-1954. volumen IV, pág. 427 y sigs. Entrevista Stalin-Bravo: “Las relaciones argentino-soviéticas”, por Mario Rapoport en Todo es Historia, Nº 206 y 207, junio y julio de 1984; testimonio al autor de la señora esposa del Dr. Leopoldo Bravo el 27/11/1986. Vargas y Perón: “Vargas y Perón, las relaciones argentino-brasileñas”, por Mónica Hirst en Todo es Historia, Nº 224, diciembre de 1985; De Chapultepec al Beagle, por Juan Archibaldo Lanús, Emecé, Bs. As., 1984. Convocatoria de Luz y Fuerza: “Conflictos obreros durante el régimen peronista 1946-1955”, en revista Desarrollo Económico Nº 67,
octubre/diciembre 1977. Suicidio de Juan Duarte: Caso Duarte, por Aldo Luis Molinari, Ed. del autor, Bs. As. 1956; La Justicia Nacional resolvió El Caso Duarte, por Raúl Pizarro Miguens, Ed. Gure, Bs. As. 1956; El Libro Negro de la Segunda Tiranía, Ed. Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora, Bs. As., 1958, testimonio del Dr. Oscar Albrieu al autor el 18/1/1986; testimonio del comandante general de Gendarmería (R) Manuel Scotto Rosende al autor el 30/IV/1986; Dos veces rebelde, por Aníbal O. Olivieri, Ed. Sigla, Bs. As. 1958. Queraltó y Kelly: Carta de Salvador Ferla, antiguo aliancista, al autor, del 25/VII/1984; declaración de Queraltó en Todo es Historia Nº 216, abril de 1985; testimonio de Kelly al autor el 29/1/86. Grupo terrorista de 1952/53: Testimonio al autor del Dr. Francisco Elizalde el 10/1/1986; memorándum al autor del Dr. Jorge Firmat el 5/II/1986. Integraban el grupo entre otros, Roque Carranza, Alberto y Ernesto Lanusse, Jorge Firmat, Francisco Elizalde, Carlos González Dogliotti, Rafael Douek, Horacio Carlomagno, Nicolás Ornstein, Guillermo Sansot, Mario Pío Gómez, Felipe Kumscher, Jorge BulIrich, Ezequiel Holmberg, Jorge E. Varela, Raúl Birabén, Patrico Cullen, Vicente Centurión, Agustín Álvarez, Enrique Broquen, Abel Alexis Latendorf, Juan Carlos Sturla, Horacio Damianovich, Germán Sánchez y los capitanes en actividad Eduardo Thölke y Eduardo Uriburu, que ocasionalmente los proveían de material explosivo. Conservadores liberados en julio de 1953: Entre otros Héctor González Iramain, Juan F. Morrogh Bernard, Gastón Lacaze, Felipe Yofre, Diego F. Medús, José Aguirre Cámara, Adolfo y Oscar Vicchi, Carlos Herrera, Reinaldo Pastor, Luis F. Acuña, Adolfo Mugica, Orlando Williams Álzaga,
Elías Abad. En algunos casos fue el juez federal quien ordenó las libertades; en otros, el PE les levantó el estado de “a disposición del Poder Ejecutivo”. Reacción contra Pinedo: Después de la caída de Perón, Aguirre Cámara negó autoridad moral a Pinedo para representar al Partido Demócrata, por su actitud “de entendimiento” y acomodamiento con el “régimen depuesto”. Pinedo respondió a este ataque, pero no incluyó el texto de su carta a Borlenghi en sus recopilaciones tituladas En tiempos de la República y Trabajoso resurgimiento argentino. Visita de Milton Eisenhower, entrevista Perón-Nufer de septiembre de 1953, memorándum Eisenhower-Dulles: Todo, en Foreign Relations 19521954 volumen IV, págs. 441 y sigs. 449 y sigs. Acompañaron a Dickmann: Entre otros, Joaquín Coca (diputado socialista en la década del 20, que denunciara el “contubernio” de los socialistas independientes con los sectores antiyrigoyenistas, volcado al peronismo en 1945), Oriente y José Cavallieri, Juan Unamuno, Carlos María Bravo. Entre los trotskistas, Ernesto Rey y Nahuel Moreno. Entre los intelectuales de Izquierda, Jorge Abelardo Ramos, Jorge Eneas Spilimbergo y Enrique Rivera. Algunos de los acompañantes de Dickmann estaban expulsados del Partido Socialista desde 1937. Al declarar la caducidad de las autoridades del Partido Socialista, el juez Rivas Argüello reconoció como integrantes del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional a Saúl Bagú, Emilio Dickmann, José Cavallieri, Carlos María Bravo, Samuel Groisman, Juan Unamuno, Pedro Juliá Luquet, Toribio Rodríguez, Bartolo Colevatria y Alfredo Muzzopapa. El autor agradece al ex diputado nacional Miguel Unamuno el importante aporte documental que le facilitó sobre el Partido Socialista de la Revolución Nacional. Los conservadores: Entrevistas con los Dres. Emilio Hardoy y Eduardo Paz, 4 y 5/11/1986; Qué son los conservadores, por Emilio Hardoy, Ed.
Sudamericana, Bs. As., 1983: “Partido Demócrata/ distrito Buenos Aires/La política interna del Partido Demócrata/ resumen cronológico”, folleto s/f (¿mayo 1954?). La delegación que entrevistó a Perón en septiembre de 1953 estaba integrada por Eduardo Paz, Felipe Yofre, Juan F. Morrogh Bernard, Elías Abad, Diego Ibáñez Bustos y Oscar Correa Arce. Liquidación de 50.000 comunistas: Foreign Relations 1952-1954, volumen IV, pág. 473. Liberados en diciembre 1953/enero y febrero 1954: Entre otros, Francisco Hipólito Uzal, Alfredo Oliva Day, Eduardo D’Angelo, Luis Vila Ayres, general Fortunato Giovanonni, teniente coronel Carlos Toranzo Montero, coronel Sabino Adalid, Agustín S. Álvarez, Miguel A. de la Serna, Carlos y Marcelo Garay Cornejo, Ernesto y Alberto Lanusse, Domingo Nogués Acuña, Susana Castro Almeida, Alicia Laviaguerre, general Elbio Anaya, teniente Alberto Attías, Roberto y Franklin Dellepiane Rawson, Amancio González Paz. También se sobreseyó a procesados que estaban prófugos, como Jorge Firmat, Ricardo Mosquera Eastman, Ricardo Rojo, Abel Alexis Latendorf, etc. Avión contra Perón: Integraban el grupo que planeó matar a Perón el 17 de octubre de 1953 mediante un ataque aéreo los ex militares exiliados en Montevideo Marcelo Beccar Varela, Federico de Álzaga, Vicente P. Baroja y Enrique Smith; estos dos últimos hubieron de ser los pilotos. Colaboró desde Buenos Aires el marino Adolfo Estévez, y en Montevideo los civiles Jorge Firmat, Guillermo Sansot, Horacio Damianovich y Esteban Rondanina (Memorándum del Dr. Jorge Firmat al autor, 4/11/1986). “…qué hizo ese pelotudo…?”: transmitido al autor por un alto dignatario de la Iglesia argentina que prefiere reservar su nombre. El gestor del beneficio a Freire era Valentín Suárez.
1954: Triunfo en toda la línea Teissaire y la afiliación de empleados públicos: Testimonio del Dr. Alfredo Gómez Morales al autor el 21 /III/1986. Votos del Partido Socialista de la Revolución Nacional: Parece increíble que Horacio Maceyra, en su libro La segunda presidencia de Perón (Ed. Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1984) afirme (pág. 104) “que el Partido Socialista de la Revolución Nacional alcanzó cerca de 100.000 votos en el orden nacional”. Basta leer los diarios de la época o los materiales informativos del Ministerio del Interior publicados por Darío Cantón (Materiales para el estudio de la Sociología Política en la Argentina, tomos I y II, Ed. Centro de Investigaciones Sociales Torcuato Di Tella, Bs. As., 1968) para comprobar el disparate. Conversación Foster Dulles con funcionarios en Buenos Aires: En Foreign Relations, 1952-1954, vol. IV, pág. 467. Festival: Testimonio de la Sra. Mirtha Legrand al autor, el 22/IV/1986. Nelly Rivas: En Primera Plana del 18/VI/1986; las “Memorias” de Nelly Rivas empezaron a publicarse en Clarín del 22/V/1957 pero se sus pendieron por orden de un juez de menores. Las fotografías aludidas se publicaron en la colección Nuestro Siglo, tomo VII, cap. “Escándalos y frivolidades”, Ed. Hyspamérica, Bs. As., 1984. Últimas turbulencias gremiales: En “Conflictos obreros durante el régimen peronista”, por Louise M. Doyon (Desarrollo Económico Nº 67, oct. /dic.1977) y “El Movimiento Obrero y el peronismo”, por Scott Mainwaring (íd. Nº 84, enero/marzo 1962). Inversiones extranjeras: Cincuenta años de industrialización en la Argentina 1930-1980, por Adolfo Dorfman, Ed. Solar, Bs. As., 1983.
Dificultades de la economía peronista: V. “National Intelligence Estimates” en Foreign Relations 1952-1954, vol. IV, págs. 455 y sigs. Reunión de demócratas cristianos en Rosario, julio 1954: Asistieron, entre otros, Salvador Busacca, Juan T. Lewis, Carlos J. Llambí, Manuel V. Ordóñez, J. J. Torres Bas, Horacio Sueldo, Rodolfo Barraco, Ignacio Vélez Funes. V. Qué es el Partido Demócrata Cristiano, por Francisco Cerro, Ed. Sudamericana, Bs. As., 1983. Las intuiciones del cambio: sobre la revista Más Allá, v. “Los prestigios de un mito”, por Pablo Campanna, en Minotauro Nº 9, 1985; sobre Imago Mundi, sus colaboradores fueron Rodolfo Mondolfo, Víctor Massuh, José Ferrater Mora, Tulio Halperín Donghi, Claudio Sánchez Albornoz, León Dujovne, Salvador Canals Frau, Marcel Bataillon, Walter Goetz, Abraham Rossenvasser, Edward Spranger, Juan Mantovani, Crane Brinton, Gregorio Weimberg, Guillermo de Torre, Boleslao Lewin, Francisco Ayala, Sebastián Soler, Marcos Victoria, Gino Germani. Los conceptos de J. L. Romero sobre el propósito de creación de Imago Mundi, en Conversaciones con José Luis Romero, por Félix Luna, Ed. Timerman, Bs. As., 1976. 1954: El conflicto Fiesta del Estudiante en Córdoba: Testimonio del Dr. Quinto Carnelutti al autor, el 9/V/1986. Informes del diputado Visca; posición de Copello y Caggiano en la pacificación de 1953: Testimonio del Dr. Basilio Serrano al autor el 20/V/1986. El Dr. Serrano conoció los detalles de la entrevista de Perón con los cardenales por la versión de Borlenghi, con quien trabajaba en el Ministerio del Interior. Reunión de obispos con Perón el 22 de octubre de 1954: Perón y la Iglesia, por Pablo Marsal S., Ediciones Rex, Bs. As., 1955, testimonio
citado del Dr. Quinto Carnelutti. Reunión en Olivos del 10 de noviembre: Testimonio al autor del ex gobernador de Catamarca Dr. Armando Casas Nóblega, el 15/V/1986. José Gobello y el divorcio: Testimonio en Todo es Historia Nº 213, enero de 1985. Redada de “amorales”: “Historia de un conflicto inútil: Perón contra la Iglesia” por José Oscar Frigerio en Todo es Historia Nº 2 10, noviembre de 1984. 1955: Crisis y caída Vistazo provinciano: El autor agradece los informes proporcionados por Luis C. Alen Lascano, Carlos Páez de la Torre (h) y Beba de Juano de Araya sobre las intervenciones a Sgo. del Estero, Tucumán y Santa Fe, respectivamente. También los de Luis C. D. Jallad (Salta); Gaspar H. Guzmán, Armando Casas Nóblega y Armando Raúl Bazán (Catamarca); Gustavo Miranda Gallino y Pedro Balto (Corrientes); Emilio A. Bidondo (Jujuy), Carlos A. Chacón (Mendoza). Asimismo, Historia de Córdoba, por Efraín U. Bischoff (Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1977), Historia de Entre Ríos, por Beatriz Bosch (Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1978). Diario La Tarde de Tucumán del 26/IX/1985. Producir, producir, producir…: V. Congreso nacional de productividad y bienestar social/Antecedentes, temario, conclusiones, Bs. As. 1955, s/ pie de imprenta; también La organización científica del trabajo como base para el aumento de la productividad, a mimeógrafo, 143 págs.; también Centros europeos de productividad/origen, estructuras y servicios, a mimeógrafo, 42 págs. Todos, en la Biblioteca del Banco Central. Para la campaña preliminar del Congreso, v. Hechos e Ideas Año XV, Nº 129, Bs. As., enero 1955.
Lucero y Antonio con Perón el 16 de junio: El precio de la lealtad, por Franklin Lucero, Ed. Propulsión, Bs. As., 1959; Y ahora, qué, por Jorge Antonio, Ed. Verum et Militia, Bs. As. 1986. Responsabilidad de quema de iglesias: Yo, Juan Domingo Perón/Relato autobiográfico, por Torcuato Luca de Tena, Luis Calvo y Esteban Peicovich, Ed. Sudamericana-Planeta, Bs. As., 1976 (pág. 218). “Curas hijos de puta”: El párrafo completo de Gaceta Riojana del 17/VI/1955 decía: “Porque estos canallas en maridaje con la oligarquía y con los curas hijos de puta —porque hasta de la madre renuncian para pasar a ser hijos del sotanudo máximo del mundo, el Papa— de allí que sean hijos de puta, estos canallas, dijimos, son muertos que caminan al asesinar alevosamente a su Pueblo”. En otra página de la misma edición, sobre la fotografía del obispo de La Rioja, monseñor Froilán Ferreira Reynafé, rezaba el epígrafe: “¡Afuera con esta Alimaña Traidora!” con una semblanza en la que se llamaba al prelado, entre otras cosas, “infame, cobarde, enano moral pero artero y traicionero como una culebra”, etc. Diputados radicales el 17 de junio: El libro de Julio Godio La caída de Perón/De junio a setiembre de 1955, Granica Editor, Bs. As. 1973, incurre en el error de decir que los diputados radicales se retiraron de la sesión en la que se declaró el estado de sitio, el 16 de junio. En realidad, esta sesión se efectuó el día 17, y los diputados radicales no se retiraron sino que no concurrieron, por estar escondidos o presos; por eso figuran como “ausentes sin aviso”. Hay otros errores, entre ellos datar el discurso de Perón ante la CGT después del golpe de junio, al día 19 (que era domingo) cuando lo pronunció el sábado 18. Más allá de estas inexactitudes, el libro de Godio es útil por sus prolijas transcripciones. Frondizi y su discurso: testimonio en Nuestro Siglo, tomo VII, capítulo 13, Ed. Hyspamérica, Bs. As. 1985.
El Caso Ingalinella: Osvaldo Soriano ha publicado una buena síntesis del episodio en Artistas, locos y criminales, Ed. Bruguera, Bs. As., 1983. Encuesta sobre discursos opositores: Papeles de la Escuela Superior Peronista, archivo del autor. Discurso del 31 de agosto de 1955: Testimonio del Dr. Oscar Albrieu al autor el 24/III/1986; testimonio de León Bouché en Detrás de la crisis, por Emilio Perina, Bs. As., 1960; El drama político de la Argentina contemporánea, por Salvador Ferla, Lugar Editorial, Bs. As., 1985. KEES: “Vida y muerte del último servicio secreto de Perón” por Rodolfo Walsh, en Todo es Historia Nº 4, agosto de 1967. Conspiración y revolución: Además de los ya citados libros de Godio, Potash, Lucero y J. Antonio, v. Crónica interna de la Revolución Libertadora, por Bonifacio del Carril, Ed. del Autor, Bs. As., 1959; Los panfletos y su aporte a la Revolución Libertadora, por Félix A. Lafiandra (h), Ed. Itinerarium, Bs. As., 1956; Dos veces rebelde/Memorias del contralmirante Aníbal O. Olivieri Ed. Sigla, Bs. As., 1958; Perón contra Perón, por Orestes D. Confalonieri, Ed. Antygua, Bs. As., 1956; Radio Base Naval Puerto Belgrano, s/nombre de autor, Bs. As., 1957; Dios es justo, por Luis Ernesto Lonardi, Ed. del Autor, Bs. As., 1958; Mi padre y la Revolución de 1955, por Marta Lonardi, Ed. Cuenca del Plata, Bs. As., 1980; La dictadura de Perón, por Juan V. Orona, Ed. del Autor, Bs. As., 1970; Así cayó Perón/Crónica del movimiento revolucionario triunfante, por Diez Periodistas, Ed. Lamas, Bs. As., 1955; Puerto Belgrano hora cero/La Marina se subleva, por Miguel Ángel Cavallo, Fundamental Ed., Bs. As., 1956; La Revolución Libertadora, por Daniel Rodríguez Lamas, Ed. Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1981. Albrieu comprendió que todo estaba perdido: Testimonio del Dr. Oscar Albrieu al autor el 24/VII/1986.
SOBRE FUENTES, BIBLIOGRAFÍA Y AGRADECIMIENTOS
Los libros utilizados para la redacción de esta obra se citan a lo largo de la sección Notas de cada volumen, por lo que me parece inútil reiterar su mención. Igualmente se cita a las personas que contribuyeron con su testimonio; en algunos casos, los mismos se han extraído de la Revista de Historia Oral del Instituto Di Tella, que compiló Luis Alberto Romero. Cuando ello es así, se ha hecho la mención correspondiente. Se han recorrido los diarios más importantes de la época: La Nación, La Prensa en sus dos etapas, Clarín, Democracia, El Líder y La Época, así como ocasionalmente, algunos diarios del interior como La Nueva Provincia de Bahía Blanca, La Capital de Rosario, Los Principios de Córdoba y La Gaceta de Tucumán. La mayoría se encuentran en la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso, a cuyo personal reitero mi agradecimiento por sus múltiples atenciones. También fueron consultadas las revistas Qué Sucedió en 7 Días en su primera etapa, Esto Es y De Frente; igualmente los mensuarios o quincenarios radicales Provincias Unidas, ¡Adelante!, y Cara
o Cruz, y el socialista La Vanguardia, tanto la edición que respondía al sector tradicional como la que editó la corriente liderada por Enrique Dickmann. En los lugares pertinentes se detalla la abundante folletería manejada; debo un especial reconocimiento a Miguel Unamuno y Ernesto Giúdici por sus aportes en este aspecto. En la Biblioteca del Congreso existe, separadamente, una llamada “sección peronista” que contiene gran cantidad de publicaciones oficiales de 1946-1955 y alguna bibliografía posterior sobre las dos primeras presidencias de Perón: todo ello ha sido consultado debidamente. Las transcripciones de discursos y declaraciones públicas, tanto oficialistas como opositoras, vienen generalmente de los diarios salvo mención en contrario; para evitar ser engorroso no he precisado el origen de cada transcripción pero ello puede deducirse fácilmente del texto de esta obra. Destaco la “Historia del Peronismo” que publicó semanalmente la revista Primera Plana entre 1965 y 1969, como una rica fuente de datos y testimonios; la circunstancia de que esta serie se iniciara a solo diez años de la caída de Perón permitió recoger los dichos de muchas personas que todavía vivían y hoy han desaparecido. Los informes de las comisiones investigadoras formadas después de la caída de Perón y resumidas en el Libro Negro de la Segunda Tiranía han sido utilizados con prudencia, teniendo en cuenta la intención que animó su actividad investigativa. Igualmente han sido consultadas prudentemente las memorias y obras publicadas después de 1955 por personas vinculadas al oficialismo o la oposición, como Jorge Antonio, Antonio Cafiero, Raúl Bustos Fierro, Franklin Lucero, Aníbal O. Olivieri, Guillermo D. Platter, Bonifacio del Carril y los hijos del general Lonardi, así como las diversas (y muchas veces fantasiosas) biografías de Perón aparecidas en vida de este.
Las revistas Todo es Historia y Desarrollo Económico han sido abundantemente consultadas en los artículos que contienen sobre temas puntuales de la época que nos ha ocupado. Diversas personas que, en general, no desean aparecer citadas, me aportaron algún material documental: papeles internos del gobierno de 19461955, directivas de los distintos niveles de la conducción oficialista, instrucciones para la represión de opositores, etc. Todos estos papeles obran en mi archivo. También en mi archivo, los poco conocidos informes periódicos del Consejo Económico Nacional que me entregó el Dr. Alfredo Gómez Morales, a quien reitero mi reconocimiento por su paciencia para atenderme. El Dr. Celso Rodríguez me envió desde Washington diversos documentos reservados del Departamento de Estado relativos a la Argentina; dicho sea de paso, los volúmenes correspondientes a la época en estudio titulados Foreign relations of the USA publicados por el Departamento de Estado constituyen una fuente imprescindible; los he consultado en la Biblioteca Lincoln. Una especial mención debo hacer en relación con el señor Washington Pereira, dueño de la Librería Colonial que me vendió por ínfimo precio —puede decirse que me regaló— muchos libros relativos a la época que me interesaba, difícilmente asequibles en bibliotecas. Aunque ya hemos citado y agradecido los aportes de distintos informantes sobre temas de provincia, insisto en hacerlo nuevamente porque su colaboración ha permitido echar luz por primera vez sobre procesos locales escasamente trabajados hasta ahora. Finalmente, mi agradecimiento a la licenciada María Sáenz Quesada y al señor Arnaldo Jáuregui por haber leído los originales del presente tomo y sugerido correcciones. A Gabriela Beamonde y a mi hija Felicitas Luna, mi reconocimiento por su ayuda en diversas etapas de la redacción del tomo
final de esta obra. Y algo más que las gracias a mi mujer, que cuidó mi espacio para que pudiera trabajar en paz y tranquilidad.
Cubierta Portada Prólogo El régimen exhausto 1953: Las bombas y el olvido Ibáñez y Perón Eisenhower y Stalin Los éxitos y las torpezas Vargas y Perón Los temblores de abril Los terroristas y los incendiarios La gran redada Perdones inducidos La estrecha apertura Bienvenido, míster Milton La tierra y los capitales El calvario socialista Los conservadores Los radicales Amnistía, pero poca… Un año mejor La solidez y la corrupción Viudo y huérfano 1954: “Triunfo en toda la línea” Los alicientes escasos Guatemala no interesa Festival Gremios: las últimas turbulencias Nuevas e insuficientes inversiones Cosas del radicalismo y un nuevo partido Las intuiciones del cambio
“Intensamente satisfecho por sus aplausos…” 1954: El conflicto Perón y la Iglesia Los preludios del ataque El ataque La máquina en marcha “Problema terminado…” Diciembre: la gran ofensiva 1955: Crisis y caída Un plácido estío Vistazo provinciano Producir, producir, producir… El contrato de la discordia La ofensiva de otoño Los fuegos presentidos Las llamaradas de junio Preludios de un giro Los juegos de la insinceridad Las voces opositoras La última vez desde el balcón “Intermezzo” personal Conspiración La revolución de septiembre Perón en esos días General, he terminado con usted… Notas Sobre fuentes, bibliografía y agradecimientos Créditos Acerca de Random House Mondadori ARGENTINA
Luna, Félix Perón y su tiempo III. El régimen exhausto (1953-1955). - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2013 (Historia) EBook. ISBN 978-950-07-3487-5 1. Investigación histórica. I. Título CDD 982
Edición en formato digital: abril de 2013 © 2013, Random House Mondadori, S.A. Humberto I 555, Buenos Aires. Diseño de cubierta: Random House Mondadori, S.A. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de la editorial. ISBN 978-950-07-3487-5 Conversión a formato digital: Libresque www.megustaleer.com.ar
Consulte nuestro catálogo en: www.megustaleer.com Random House Mondadori, S.A., uno de los principales líderes en edición y distribución en lengua española, es resultado de una joint venture entre Random House, división editorial de Bertelsmann AG, la mayor empresa internacional de comunicación, comercio electrónico y contenidos interactivos, y Mondadori, editorial líder en libros y revistas en Italia. Desde 2001 forman parte de Random House Mondadori los sellos Beascoa, Debate, Debolsillo, Collins, Caballo de Troya, Electa, Grijalbo, Grijalbo Ilustrados, Lumen, Mondadori, Montena, Plaza & Janés, Rosa dels Vents y Sudamericana. Sede principal: Travessera de Gràcia, 47–49 08021 BARCELONA España Tel.: +34 93 366 03 00 Fax: +34 93 200 22 19 Sede Argentina: Humberto Primo 555, BUENOS AIRES Teléfono: 5235-4400 E-mail: [email protected] www.megustaleer.com.ar



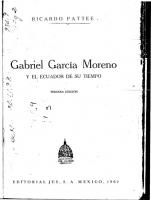

![Perón y su tiempo [Tomo I: La Argentina era una fiesta, 6ta ed.]
9500702266](https://dokumen.pub/img/200x200/peron-y-su-tiempo-tomo-i-la-argentina-era-una-fiesta-6tanbsped-9500702266.jpg)


![Perón y su tiempo [Tomo II: La comunidad organizada, 2da ed.]
9500703130](https://dokumen.pub/img/200x200/peron-y-su-tiempo-tomo-ii-la-comunidad-organizada-2danbsped-9500703130.jpg)

![Perón y su tiempo [Tomo III: El régimen exhausto, 1ra ed.]
9789500734875](https://dokumen.pub/img/200x200/peron-y-su-tiempo-tomo-iii-el-regimen-exhausto-1ranbsped-9789500734875.jpg)