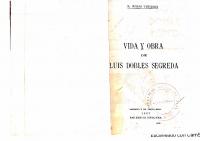María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar: Vida y obra de una escritora del siglo de las Luces 9783954879281
Este libro profundiza en la vida y obra literaria de María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar (1761-18
225 34 2MB
Spanish; Castilian Pages 488 [486] Year 2019
Polecaj historie
Table of contents :
ÍNDICE
ABREVIATURAS UTILIZADAS
AGRADECIMIENTOS
Introducción: HACIA UNA BIOGRAFÍA EN FEMENINO, DEL ARCHIVO A LAS OBRAS LITERARIAS
I. Estudio preliminar
1. Una mujer de la Ilustración: María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar
2. El lejano eco de una voz femenina: representación y escritura
3. Epílogo
II. Obras de María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar
Nota a la edición
Fuentes y bibliografía
Índice onomástico
Citation preview
MARÍA LORENZA DE LOS RÍOS, MARQUESA DE FUERTE-HÍJAR VIDA Y OBRA DE UNA ESCRITORA DEL SIGLO DE LAS LUCES
Elisa Martín-Valdepeñas Catherine M. Jaffe
LA CUESTIÓN PALPITANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX EN ESPAÑA Vol. 31 Consejo editorial Joaquín Álvarez Barrientos (CSIC, Madrid) Pedro Álvarez de Miranda (Real Academia de la Lengua Española, Madrid) Lou Charnon-Deutsch (SUNY at Stony Brook) Luisa Elena Delgado (University of Illinois at Urbana-Champaign) Fernando Durán López (Universidad de Cádiz) Pura Fernández (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, Madrid) Andreas Gelz (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau) David T. Gies (University of Virginia, Charlottesville) Kirsty Hooper (University of Warwick, Coventry) Marie-Linda Ortega (Université de la Sorbonne Nouvelle / Paris III) Ana Rueda (University of Kentucky, Lexington) Manfred Tietz (Ruhr-Universität, Bochum) Akiko Tsuchiya (Washington University, St. Louis)
MARÍA LORENZA DE LOS RÍOS, MARQUESA DE FUERTE-HÍJAR VIDA Y OBRA DE UNA ESCRITORA DEL SIGLO DE LAS LUCES
Elisa Martín-Valdepeñas Catherine M. Jaffe
Iberoamericana - Vervuert - 2019
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
Reservados todos los derechos © Iberoamericana, 2019 Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid Tel.: +34 91 429 35 22 Fax: +34 91 429 53 97 [email protected] www.iberoamericana-vervuert.es © Vervuert, 2019 Elisabethenstr. 3-9 – D-60594 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 597 46 17 Fax: +49 69 597 87 43 [email protected] www.iberoamericana-vervuert.es ISBN 978-84-9192-014-4 (Iberoamericana) ISBN 978-3-95487-927-4 (Vervuert) ISBN 978-3-95487-928-1 (e-Book) Depósito Legal: M-1810-2019 Imagen de la cubierta: Retrato de María Lorenza de los Ríos y Loyo, 1774. Colección particular. Fotografía: Eugenio Martínez Jorrín. Diseño de la cubierta: a. f. diseño y comunicación Impreso en España Este libro está impreso integramente en papel ecológico blanqueado sin cloro
ÍNDICE
Abreviaturas utilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
IntroducciÓn: hacia una biografía en femenino, del archivo a las obras literarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
I. Estudio preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
1. Una mujer de la Ilustración: María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. La «Niña de Oro» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. De Cádiz a La Coruña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. La pasión epistolar de Luis de los Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. «Allá en Pisuerga te juró mi pecho una eterna amistad» . . . . . . . 1.5. «Pueda Lorenza brillar entre su esposo y sus amigos» . . . . . . . . . 1.6. Ilustración femenina y filantropía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1. La Junta de Honor y Mérito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2. Educación y beneficencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.3. La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País 1.7. «Esta guerra desoladora y cruel» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Los últimos años: «una pobre que soy» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. El lejano eco de una voz femenina: representación y escritura . . . . . . . 2.1. Retratos e identidad: «ya poco se pareciera al original» . . . . . . . . 2.2. Redes de interpretación y écfrasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Feminismo, experiencia femenina: «si las mujeres fuéramos más amantes de nosotras mismas, evitaríamos muchas amarguras». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Literatura, compromiso social y sociabilidad: «viva nuestra amistad». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Las obras dramáticas: realismo, neoclasicismo y modernidad . . 2.6. Hacia el carácter nacional: seriedad y filosofía . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Violencia, secretos y mujeres: «si lo saben sus padres, las degüellan» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 26 41 56 67 86 107 107 118 137 147 163 179 179 192
210 218 233 249 255 261
II. Obras de María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263
Nota a la edición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. El Eugenio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. La sabia indiscreta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A la muerte del Excelentísimo Señor Don Francisco Álvarez de Toledo y Palafox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Elogio de la Reina Nuestra Señora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Noticia de la vida y obras del conde de Rumford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Documentos: otros escritos de María Lorenza de los Ríos y Loyo . . . .
265 267 303
Fuentes y bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
1. Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Publicaciones periódicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Otras publicaciones seriadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Fuentes impresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bibliografía citada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431 431 442 443 443 449
Índice onomástico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
473
341 345 351 361
ABREVIATURAS UTILIZADAS
1. Archivos ABE ACHC ADC ADPA ADV AGI AGN AGS AHDS AHMAC AHMC AHN AHNOB AHPC AHPCA, CEM AHPM AHPV AHVM AMJ AMN APISS ARCM ARCV ARSEM BNE
Archivo del Banco de España-Madrid Archivo Catedralicio Histórico de Cádiz Archivo Diocesano de Cádiz Archives Départementales des Pyrénées Atlantiques-Pau (Francia) Archivo Diocesano de Valladolid Archivo General de Indias-Sevilla Archivo General de la Nación-Caracas (Venezuela) Archivo General de Simancas Archivo Histórico Diocesano de Santander Archivo Histórico Municipal A Coruña Archivo Histórico Municipal de Cádiz Archivo Histórico Nacional-Madrid Archivo Histórico de la Nobleza-Toledo Archivo Histórico Provincial de Cádiz Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Centro de Estudios Montañeses-Santander Archivo Histórico de Protocolos de Madrid Archivo Histórico Provincial de Valladolid Archivo Histórico de la Villa de Madrid Archivo del Ministerio de Justicia-Madrid Archivo del Museo Naval-Madrid Archivo Parroquial de la Iglesia de San Sebastián-Madrid Archivo Regional de la Comunidad de Madrid Archivo de la Real Chancillería de Valladolid Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País-Madrid Biblioteca Nacional de España-Madrid
CUL MHS
Columbia University Libraries-Nueva York (EE. UU.) Massachussetts Historical Society-Boston (EE. UU.)
2. Publicaciones periÓdicas DM DP GF GM
Diario de Madrid Diario Pinciano Kalendario Manual y Guía de Forasteros de Madrid Gaceta de Madrid
3. Libros DRAE
Diccionario de la Real Academia Española
AGRADECIMIENTOS
Cuando se concluye una investigación que se ha extendido durante varios años, han sido muchas las personas que han contribuido a su avance, que se mostraron interesadas y que nos animaron a terminarla cuando les comentamos que la habíamos emprendido. Todas ellas merecen nuestro agradecimiento. Recordarlas al redactar estas líneas supone una enorme satisfacción, pues, a su manera, cada una ha ayudado a que este libro haya podido ver la luz. Debemos mencionar, en primer lugar, a las instituciones que han hecho posible la publicación de esta obra. Esta investigación se ha nutrido de ayudas y becas para Catherine M. Jaffe con el fin de pasar estancias de investigación en España: American Society for Eighteenth-Century Studies Women’s Caucus Editing and Translation Award; Research Enhancement Grant, Texas State University; Presidential Supplemental Research Award, Texas State University; Program for Cultural Cooperation between Spain’s Ministry of Culture and U.S. Universities. Por su parte, debemos agradecer a Ana Yetano Laguna e Irene Castells Oliván de la Universitat Autònoma de Barcelona, almas del proyecto de investigación HAR2009-09080, «Mujeres y culturas políticas (18081849)», con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad —del que Elisa Martín-Valdepeñas formó parte como colaboradora— que nos animaron a publicar en 2013, una primera versión de este trabajo, en el libro que reunía las aportaciones realizadas en el marco del citado proyecto. Tampoco debemos olvidar a la doctora Lucy Harney, chair del Department of Modern Languages de la Texas State University, por su ayuda para conseguir la financiación necesaria que ha hecho posible la publicación de esta obra, ni a Beth Smith, por su amabilidad. Los fondos han sido aportados por el propio Department of Modern Languages. Damos las gracias a los investigadores que nos precedieron; aun sin proponérselo nos proporcionaron pistas para continuar la búsqueda de datos, poder conectarlos con nuestro trabajo y rescatar del olvido
10
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
documentos que han enriquecido este estudio. También las merecen el personal de los archivos, museos, centros de investigación y bibliotecas a los que hemos acudido, en especial, a quienes nos ayudaron y guiaron en el acceso a la documentación, así como los que respondieron a nuestras consultas, aunque no pudieran proporcionarnos la información que solicitábamos, y a quienes nos enviaron copias de documentos e impresos de difícil localización. Esta investigación no habría sido posible sin la amabilidad del personal de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, a quienes extendemos nuestro agradecimiento, y muy especialmente a la archivera Fabiola Azanza, siempre dispuesta a atender nuestras peticiones. Debemos nombrar a otras personas, cuya ayuda ha sido importante para mejorar esta obra, como Mar Díaz Saiz, María Elena Marchena —directora de la Casa de Cultura Sánchez Díaz de Reinosa, situada en la «Casa de la Niña de Oro», edificio al que reiteradamente se aludirá en este libro—, Luis García de Soto, Eugenio Martínez Jorrín, María Martínez de Salinas, Pilar Manso de Zúñiga, Rafael Maturana, Pierre Gèal, Olivier Caporossi, Frédérique Morand, Jesusa Vega, Mónica Bolufer, María Victoria López-Cordón, Elizabeth Lewis, Ana Rueda, Janis Tomlinson, Manuel Romero Mengotti, Martín Romero Pedreira, María Jesús García Garrosa, Gloria Espigado, Marta Ruiz Jiménez, Sharon y Antonio Ugalde por su ayuda en San Sebastián, Soletxu Roustán, Javier Ciriza, Gastón Roustán y Fátima Montero, que llevaron a Cathy a Santo Domingo de la Calzada y Redecilla del Camino y, por último, Juan José Gómiz y sus amigos de El Puerto de Santa María. Tampoco podemos olvidar a los amigos que mostraron sensibilidad e interés en esta investigación, a los colegas de la Ibero-American Society for Eighteenth-Century Studies y, por último, queremos agradecer a nuestras familias que son quienes más directamente conocen el tiempo, esfuerzo y dedicación que ha conllevado la realización de esta obra, a los que podemos mostrar, por fin, el fruto de este proceso que ha durado varios años y que no siempre ha resultado fácil.
IntroducciÓn HACIA UNA BIOGRAFÍA EN FEMENINO, DEL ARCHIVO A LAS OBRAS LITERARIAS
And again, since so much is known that used to be unknown, the question now inevitably asks itself, whether the lives of great men only should be recorded. Is not anyone who has lived a life, and left a record of that life, worthy of biography —the failures as well as the successes, the humble as well as the illustrious? And what is greatness? And what smallness? We must revise our standards of merit and set up new heroes for our admiration (Virginia Woolf, «The Art of Biography», 226-227).
Los textos de Virginia Woolf suelen ser citados con relativa frecuencia por los estudiosos del género biográfico, en especial, para la reconstrucción de las vidas de mujeres de tiempos pasados. El breve cuento «The Lady in the Looking-Glass: A Reflection» (1985: 215-219)1, en el que la escritora británica construye una imagen proyectada e imaginada de una dama que recoge su correspondencia, dejada en la mesa del vestíbulo de su casa, puede servir de preámbulo a esta introducción. El narrador, que observa la estancia desde un ángulo de la sala de estar, contempla el enorme espejo de la entrada de la casa e imagina como si fueran fotografías, instantes puntuales que el cristal reflejó en el pasado, en los que la dama es la protagonista. Ella brilla con luz propia, pues supo moverse en círculos selectos y se codeó con escritores y artistas de gran talla. Cuántos secretos guardará en el escritorio, se pregunta Woolf. A partir de esta idea reconstruye el flamante pasado de la mujer, que es el centro de atención del relato. Imagina que las cartas que está a punto de abrir, pero que no se decide a hacerlo, probablemente contienen noticias interesantes de sus antiguas
1
Fue publicado en Harper’s Magazine en diciembre de 1929.
12
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
amistades. La tensión en la narración está provocada, por un lado, por querer conocer qué contienen los sobres recibidos y, por otro, porque se muestre tan reacia a rasgarlos. Sin embargo, desvela finalmente que la correspondencia se reduce a facturas. La subjetividad de la dama imaginada por el narrador choca con la imagen prosaica proyectada en el espejo y se rompe en pedazos2. Desde la perspectiva quizás demasiado tradicional del narrador, ya no es una gran mujer con un pasado «secreto» que vislumbra instantes de esplendor, sino una anciana —soltera, sin hijos— acosada por los acreedores. Woolf cuestiona así los modelos con los que se acostumbraba a narrar la vida de las mujeres y la imposibilidad de llegar a la esencia del sujeto. El motivo de la dama ante el espejo, tan recurrente en el arte y la literatura, sirve de pretexto para exponer algunas ideas sobre el género biográfico. Al reconstruir una vida pasada, y más en el caso de una mujer como María Lorenza de los Ríos, donde prácticamente toda la documentación es inédita y la que ya estaba descubierta había sido analizada con otros objetivos, pues no era ella el sujeto objeto de análisis, la limitación de la imagen parcial que se proyecta es uno de los principales retos a los que se enfrenta el historiador. La fragmentación de las fuentes, que en el mejor de los casos se reducen a «seis cajas de cartón llenas de cuentas de sastres, cartas de amor y viejas tarjetas postales»3 —como dijera Virginia Woolf en otro escrito sobre las biografías, en el que se puede intuir su frustración para reconstruir un relato sobre la vida de una persona, disponiendo únicamente de un revoltijo de papeles sin importancia—, se asemeja a un espejo roto que hay que componer. En nuestro caso, estaríamos inmensamente satisfechas si hubieran aparecido esas seis cajas de cartón, olvidadas en algún archivo, porque, al menos, habría evidenciado el interés de alguien por preservar del olvido del tiempo a una escritora del pasado. Construir una biografía sobre una mujer que vivió en la España del siglo xviii resulta a la vez frustrante y también gratificante si se considera que cualquier retazo pequeño de información, ya sea una breve reseña personal en un documento judicial, una alusión indirecta en la
2
El espejo puede representar el proceso de narración, los modelos por los que las vidas de mujeres se entienden y se cuentan. Parece sugerir Woolf, realmente, la imposibilidad de captar la subjetividad siempre cambiante en una sola imagen. Véase Howard, 2007; Lamm, 2008. 3 Citado por Burdiel, 2000: 20.
Introducción
13
colección epistolar o un testamento, supone un triunfo y adelantar un paso más en el conocimiento. María Lorenza de los Ríos es una figura prácticamente desconocida, una presencia excéntrica de la «República de las letras» dieciochesca, que ha merecido hasta ahora únicamente de un par de líneas o a lo sumo un par de párrafos, en estudios especializados sobre la Ilustración española. Incluso para los especialistas no ha tenido el brillo suficiente como para que alguien pudiera interesarse profundamente por ella hasta ahora. Probablemente, solo ha formado parte del acompañamiento, de una de las voces del coro que rodea a los grandes nombres del siglo xviii. Este libro pretende revalorizar su figura y rescatarla del olvido. El pionero libro sobre el teatro en la época de la Ilustración de Emilio Cotarelo y Mori, Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo (1902), alude a esta escritora tangencialmente al referirse a su segundo esposo Germano de Salcedo, juez de imprentas y subdelegado de Teatros en el reinado de Carlos IV. Con posterioridad, Heterodoxos y prerrománticos (Cano, 1974), la menciona por su amistad con el poeta y dramaturgo Nicasio Álvarez de Cienfuegos y Paula de Demerson, en María Francisca de Sales Portocarrero (Condesa del Montijo). Una figura de la Ilustración (1975), documentada biografía sobre una de las fundadoras de la Junta de Damas, apunta la colaboración de la marquesa de Fuerte-Híjar en la citada asociación. Por su parte, las obras La mujer ilustrada en la España del siglo 18 (Fernández Quintanilla, 1981) y La mujer y las letras en el siglo xviii (Palacios, 2002), ambas panorámicas sobre las mujeres en la Ilustración española, recogen algunos datos sueltos de sus obras literarias y de su papel como animadora cultural madrileña de finales del Setecientos. Mónica Bolufer, en su estudio fundamental y pionero sobre el género y la época de la Ilustración, Mujeres e Ilustración: La construcción de la feminidad en la España del siglo xviii (1998a) y Theresa Ann Smith en su monografía sobre las estrategias femeninas para conquistar el espacio público, The Emerging Female Citizen. Gender and Enlightenment in Spain (2006), señalan la labor que la escritora desarrolló en la Junta de Damas, así como sus dos obras teatrales, aunque Smith se equivoca en cuanto al título de El Eugenio. Los libros citados, a pesar de proporcionar algunos datos sueltos que, sin duda, contribuyeron en su momento al conocimiento de esta escritora dieciochesca, únicamente aluden a sus obras literarias y de beneficencia con el propósito de apoyar sus hipótesis o argumentaciones
14
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
más amplias acerca de las mujeres y la Ilustración, sin analizarlas profundamente ni pretender ofrecer novedosos datos biográficos documentados. Hasta los últimos años, la vida y obra de María Lorenza de los Ríos se ha conocido solo muy parcialmente e, incluso, era frecuente encontrar datos erróneos. En 2000, Alberto Acereda publicó La marquesa de Fuerte-Híjar. Una dramaturga de la Ilustración (Estudio y edición de La sabia indiscreta), la primera edición de esta breve obra dramática4. El libro de Acereda hizo accesible el texto de la obra en una edición moderna pero no proporcionó, en su estudio preliminar, información inédita relevante sobre su biografía pese a haber consultado el archivo familiar de los actuales marqueses de Fuerte-Híjar. La publicación en 2013 del capítulo «Sociabilidad, filantropía y escritura. María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar (1761-1821)» en el libro colectivo Mujeres y culturas políticas en España, 1808-1845, editado por Ana Yetano Laguna, aclaró algunas lagunas y vacíos de su biografía, como las fechas y lugares de nacimiento y fallecimiento. Además, aportó información sobre la conexión entre la ilustrada afincada en Madrid, la marquesa de Fuerte-Híjar, con la familia comerciante Loyo establecida en Cádiz, que había sido estudiada por Juan Bautista Ruiz Rivera en «Comerciantes burgaleses en el Consulado de Cádiz» (1985), por otro, relacionó los datos publicados, pero apenas conocidos por los estudiosos de la literatura dieciochesca, sobre su matrimonio previo con Luis de los Ríos y Velasco, magistrado de origen cántabro que empleó la fortuna de su mujer adolescente en apoyo de su familia hidalga empobrecida, analizados en «D. Luis de los Ríos y Velasco. Un magistrado campurriano (1735-1786)» (Díaz Saiz, 2000) y, por último, su vinculación con la leyenda popular acerca de la «Casa de la Niña de Oro» de Reinosa (Cantabria). «Sociabilidad, filantropía y escritura» constituyó un avance de la presente biografía y edición de las obras completas de María Lorenza de los Ríos. Debe añadirse que recientemente se han publicado varios artículos y capítulos de libros tanto en inglés como en castellano sobre la obra literaria de María Lorenza de los Ríos. Catherine Jaffe ha publicado estudios sobre La sabia indiscreta (2004), El Eugenio (2009a), la Noticia de la vida y obras del conde de Rumford (2009b), y también sobre El Eugenio con 4 Previamente había publicado un artículo sobre el Elogio a la reina. Véase Acereda, 1997-1998.
Introducción
15
Elisa Martín-Valdepeñas (2015). Elizabeth Smith Rousselle en Gender and Modernity in Spanish Literature (2014) dedica un capítulo a La sabia indiscreta. Las obras literarias también se analizan en el libro recién publicado en inglés, A New History of Iberian Feminisms, editado por Roberta Johnson y Silvia Bermúdez. El marco definido por el nuevo interés en la biografía y la escritura de las mujeres del siglo ilustrado ha sido determinante a la hora de acometer este libro. Sigue las líneas trazadas por María Victoria López-Cordón en Condición femenina y razón ilustrada: Josefa Amar y Borbón (2005a), cuya biografía acompaña la edición del famoso discurso femenino de esta erudita. De similares características, La vida y la escritura en siglo xviii. Inés Joyes: Apología de las mujeres (2008) constituye un estudio biográfico de Inés Joyes y Blake publicado por Mónica Bolufer junto con su edición crítica del tratado feminista de la escritora malagueña. También la historiadora Frédérique Morand ha publicado una edición de la poesía de la autora junto a su trayectoria vital en Doña María Gertrudis Hore (1742-1801): vivencia de una poetisa gaditana entre el siglo y la clausura (2004a y 2004b). Fruto de este interés por las escritoras del Setecientos, Inmaculada Urzainqui editó «Catalin» de Rita Barrenechea y otras voces de mujeres en el siglo xviii (2006), incluyendo obras de varias autoras, con un estudio preliminar que incluía varias semblanzas biográficas. Otra monografía con ciertos paralelismos, aunque sin intentar adentrarse en los contenidos biográficos, que trata de las obras de varias literatas del mismo siglo, la publicó Elizabeth Franklin Lewis, Women Writers in the Spanish Enlightenment: The Pursuit of Happiness (2004), analizando las obras de Josefa Amar, María Gertrudis Hore y María Rosa de Gálvez. De esta última, debe mencionarse el completo estudio biográfico realizado por Julia Bordiga Grinstein, La Rosa trágica de Málaga: vida y obra de María Rosa de Gálvez (2003). No se puede dejar de señalar el interés que han despertado las mujeres de la Junta de Damas, buenas animadoras de la vida cultural madrileña. Además del clásico e imprescindible estudio de Paula de Demerson sobre la condesa de Montijo, ya citado, debe mencionarse la biografía de María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda, la Doctora de Alcalá, de María Jesús Vázquez Madruga (1999), la de María del Rosario Cepeda, Una niña regidora honoraria de la ciudad de Cádiz (Azcárate, 2001), los artículos de Gloria Espigado acerca de María Tomasa Palafox, marquesa de Villafranca (2009 y 2015), y la recién publicada
16
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
investigación sobre la condesa-duquesa de Benavente, La IX Duquesa de Osuna. Una Ilustrada en la Corte de Carlos III (Fernández Quintanilla, 2017), que actualiza la escrita por la condesa de Yebes (1955). Otros trabajos sobre las mujeres de los siglos xviii y xix han aparecido en libros colectivos, como el segundo y tercer volumen de Historia de las mujeres en España y América Latina (2005 y 2006), dirigido por Isabel Morant y Heroínas y patriotas: mujeres de 1808 (2009), coordinado por Irene Castells, Gloria Espigado y María Cruz Romeo. Con un horizonte temporal más amplio, bajo la dirección de Ana Caballé, La vida escrita por mujeres (2003) dedica parte del primer volumen (Por mi alma os digo) a las escritoras ilustradas, incluyendo breves semblanzas biográficas y extractos de sus obras, con una introducción de Virginia Trueba. Debe mencionarse también el volumen colectivo de biografías de mujeres ilustradas en inglés recién publicado, Women, Enlightenment and Catholicism: A Transnational Biographical History, editado por Ulrich Lehner, con un artículo de Catherine M. Jaffe sobre Fuerte-Híjar y su trabajo en la Junta de Damas. Al rescatar del olvido las vidas y las obras de escritoras prácticamente desconocidas cuya existencia transcurrió en siglos pasados, los biógrafos e historiadores han procedido con mucha cautela en el intento de narrar sus vidas. Tienen en cuenta que la coherencia que la misma narración impone es une illusion rhétorique implícita en el empeño de escribir una biografía, l’illusion biographique postulada por Pierre Bourdieu (1986: 70). Por un lado, advierten que hay que situar objetivamente al sujeto en un contexto histórico concreto, lo cual, sobre todo en el caso de las mujeres muchas veces olvidadas por la historia tradicional, ayuda a entender más profundamente la riqueza de las experiencias y motivaciones de todos los sujetos históricos, mientras que, por otro, señalan las precauciones que deben tomarse para evitar caer en la trampa de considerar a estas mujeres como producto de la singularidad y excepcionalidad, distorsionando las conclusiones que revela el análisis de sus biografías. La historiadora María Victoria López-Cordón, por ejemplo, escribe en su biografía de Josefa Amar y Borbón, la erudita autora del Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (1790), que «no se trata, en absoluto, de llevar a cabo un ejercicio de desagravio personal, ni mucho más de convertir a la discreta aragonesa [...] en una abanderada de su tiempo». De acuerdo con la historiografía actual, prefiere «tratar de entender a través de un sujeto concreto la dinámica social e intelectual
Introducción
17
que caracterizó su tiempo, poniendo de relieve la multiplicidad de sus efectos» (2005a: 7). De manera parecida, en su edición y estudio de la «Apología de las mujeres» (1798) de Inés Joyes y Blake, traductora de la novela The History of Rasselas, Prince of Abissinia (1759) de Samuel Johnson, la historiadora Mónica Bolufer explica su aproximación al sujeto histórico: «Parto de la idea de que un individuo, en su existencia y su obra, nunca constituye una singularidad del todo inexplicable, pero tampoco una anticipación de lo que vendrá» (2008: 22-23). Este procedimiento historiográfico y biográfico intenta conscientemente resistir la tendencia a evaluar las obras y la vida de un sujeto de otra época empleando valores y categorías actuales. Asimismo, defiende la validez del estudio de escritoras cuyas obras, por razones personales (muchas veces se escribían sin ánimo de difusión pública ni de trascendencia) o culturales (se consideraban ajenas a las corrientes intelectuales de su día), no figuraban en el canon de obras clásicas de la época. El trabajo en los archivos intentando conectar los datos conocidos acerca de María Lorenza de los Ríos ha aclarado, por un lado, que hay mucho acerca de su vida que probablemente quedará desconocido para siempre, y también que la trayectoria de su vida abarca diferentes papeles y distintos contextos vitales de los cuales es difícil discernir con exactitud una voz o un sujeto definitivo. No era ese nuestro objetivo. Su biografía revela más bien un sujeto múltiple. En sus obras literarias y los documentos de los archivos se escuchan las distintas voces de un individuo que vivió en diferentes contextos a lo largo de su vida. Isabel Burdiel advierte de la complejidad y diversidad de cualquier persona no solo a lo largo de su periplo vital, sino en todo momento: «simultáneamente, también, somos diversos, e incluso contradictorios, según nos consideremos, o nos consideren, en cada uno de los espacios, papeles o identidades sociales entre los que nos movemos» (2000: 44). Su escritura y su vida también participaban en los discursos vigentes en su época, los cuales a veces pueden parecer ajenos hoy en día. Según Bolufer, al escribir la biografía de una escritora del siglo xviii hay que tener en cuenta los discursos ilustrados acerca de la polémica de los sexos para entender «la relación entre el sujeto y su contexto (familiar, social, intelectual…), poniendo de relieve las constricciones que pesan sobre él, pero también sus márgenes de acción y elección» (2014: 7).
18
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
La biografía y estudio de las obras de María Lorenza de los Ríos, entonces, ha intentado captar y comprender los distintos papeles que definieron las diversas etapas de su vida y las múltiples voces que dejó a lo largo de esta trayectoria: desde las de su vida privada —la joven huérfana, la novia adolescente, la viuda casada en segundas nupcias, recién estrenada aristócrata, viuda por segunda vez y la anciana empobrecida— a las que le proporcionaron visibilidad y proyección pública —socia de la Junta de Damas, literata ilustrada y defensora de las instituciones de beneficencia femeninas madrileñas frente al caos de la guerra—. La vida singular, personal e individual de esta mujer que se ha podido reconstruir tan solo parcialmente refleja también los tiempos que le tocó vivir, pero puede iluminar hasta cierto punto la vida de «las mujeres» de su época en general y la experiencia femenina que compartían (Bolufer, 2014: 8-11). En este sentido, las obras literarias de la marquesa de Fuerte-Híjar y los documentos del archivo representan así una intersección, «a point of interface between the subject and her world —a power-laden domain of imagination and experience, ideology and discourse, negotiation and agency» (Russell, 2009: 152). Partiendo de la convicción de que el análisis cuidadoso de los textos olvidados de mujeres enriquecerá nuestra comprensión del dinamismo de la cultura de finales siglo xviii —época en la que se ensayaron los nuevos modelos de género que formarían la base de las relaciones y prácticas sociales y políticas de la sociedad moderna (Bolufer, 1998a)—, además de intentar una aproximación rigurosamente formal a las obras de María Lorenza de los Ríos, estudiándolas en cuanto a los criterios estéticos vigentes, somos muy conscientes de que solo teniendo en cuenta la situación histórica de la escritora, tanto las posibilidades culturales y personales de formación y de acción como las limitaciones con las que se enfrentó, y las preocupaciones de la cultura en la que vivió, se puede entender y apreciar su obra. La valoración estética de las obras de las escritoras del siglo dieciochesco es dificultosa no solo por las circunstancias particulares de su producción y la ausencia de la experiencia femenina de las pautas literarias canónicas, sino también por la falta de textos conocidos y editados (García Garrosa, 2007). En su estudio y edición de La aya, de María Rita de Barrenechea, condesa del Carpio, María Jesús García Garrosa comenta el «peculiar acceso de la mujer al terreno de las letras» (2004: 26). Muchas, aunque no todas, las mujeres (más de cien, se calcula) que escribieron obras literarias en el Setecientos no pretendieron dar a la imprenta
Introducción
19
ni representar públicamente sus escritos, debido al viejo tópico de la modestia, por la falta de recursos, para evitar la crítica de los censores, o recelando maliciosos comentarios, como explica López-Cordón. Ella cita, por ejemplo, el caso de la observación condescendiente de Emilio Cotarelo y Mori acerca de la obra de María Lorenza de los Ríos (2005b: 216), cuando el erudito asocia a la marquesa de Fuerte-Híjar con la revisión de un drama fracasado de su amigo Cienfuegos, y menciona que María Lorenza de los Ríos «se picaba de literata». Es interesante ver su presunción acerca de la inferior habilidad de la escritora. Cotarelo, por un lado, imagina que pudo intervenir negativamente «en la ridícula escena final» de La Condesa de Castilla de Cienfuegos, una obra que le dedicó a su amiga, mientras por otro lado atribuye al poeta mismo —sin evidencia alguna— una influencia positiva en las piezas dramáticas de ella: «Quizás no sería Cienfuegos ajeno a estas obras, dada la intimidad que gozaba con la autora» (1902: 168). Suposición aparentemente descubierta por el erudito y repetida posteriormente sin mayores comprobaciones. Ya fuera por estas u otras razones, muchas de las mujeres del Setecientos que escribían crearon sus obras por motivaciones más personales: para practicar las lenguas con la traducción, para divertir a sus familiares y amigos en el círculo doméstico y para expresar íntimamente sus ideas, sentimientos y emociones (García Garrosa, 2004: 26; López-Cordón, 2005b: 193-234; Bolufer, 1999). García Garrosa ha puesto el énfasis en el papel fundamental de la educación femenina, muy minoritaria y limitada en el siglo xviii (2007: 212). Según López-Cordón, María Lorenza de los Ríos pertenece a la categoría de escritoras aristócratas que se valieron de las ventajas y protecciones que les confería su estatus social. Sin embargo, debido a lo que sabemos ahora de la adquisición relativamente tardía de su título, también puede encuadrarse en la categoría de escritoras que «cuentan con una tradición familiar de estudio y actividad intelectual» (2005b: 215-216), a causa de su matrimonio a los doce años con Luis de los Ríos, un magistrado que se había formado en el Colegio Mayor de San Ildefonso, uno de los más importantes de la época, ávido lector de periódicos ilustrados y muy preocupado por la educación e instrucción de su familia (Díaz Saiz, 2000). Su joven esposa pudo haber participado plenamente en el mundo intelectual provincial en el que movió su esposo en Cádiz, Coruña y Valladolid. Cuando se casó con Germano de Salcedo estaba
20
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
ya preparada para el salto a los más elevados círculos culturales de la Ilustración española. Metodológicamente, nuestro estudio de las obras de María Lorenza de los Ríos se sitúa entre los imperativos de la historiografía, que insiste en la búsqueda de los hechos objetivos, y del análisis literario, disciplina más tolerante con las inevitables ambigüedades de la interpretación lingüística. Se entiende que la vida de una autora no explica el sentido de la obra literaria, pero no puede descartarse completamente. A veces el análisis de esta se ilumina gracias a datos de su biografía. Buscamos el hilo que los conecta porque cuando la voz de un sujeto histórico se ha perdido, ayuda escuchar las voces ficticias que creó, no ingenuamente atribuyendo sus palabras al mismo autor, sujeto histórico, sino reconociendo que estas voces y experiencias literarias, inventadas, fueron creadas a raíz de una experiencia vital. Y en esta labor hay que estar atento en la confluencia de vida y obra y entrever hasta qué punto su experiencia como mujer pudo haber influido en la actividad literaria de María Lorenza de los Ríos. Como recalca Susan Ware, la biografía feminista insiste en el género como la influencia más importante en la vida de una mujer y destaca por su atención cuidadosa a las conexiones entre las vidas personales y profesionales de los sujetos (2010: 417). Crucial también es la noción de que la vida de una mujer no se puede entender sin examinar la red de relaciones personales, políticas y profesionales en la que se movió (Booth y Burton, 2009: 8). La investigación en los archivos ha ayudado a sentir una aproximación quizás fugitiva y una simpatía humana hacia el sujeto examinado. Los documentos llegaron a ser, como escribe Arlette Farge, «une brèche dans le tissu des jours, l’aperçu tendu d’un événement inattendu» (1989: 13). Esta conexión ilusoria se había formado en los archivos a los que había que acudir para empezar las pesquisas, donde se podría encontrar información sobre las vidas de los dos esposos de María Lorenza de los Ríos, al constatar que ella los conectaba. Esta conexión fugaz ha surgido en momentos puntuales cuando al rastrear cientos de cartas de la familia del primer marido en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria apareció una autógrafa de la joven esposa felicitándole a su suegra la Navidad; después, al deducir, por las cartas de Luis de los Ríos, que su cónyugue adolescente sufrió dos abortos cuando apenas contaba quince años, sabiendo que la futura marquesa jamás tuvo descendencia; al leer en un testamento olvidado hasta ahora en el
Introducción
21
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid la triste historia de la hija de su amiga moribunda a quien prometió cuidar como si fuera suya; y al ver el papelito que tapaba la información acerca de esta niña en el libro registro de entradas de niños de la Inclusa en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Los archivos han confirmado que, como dice Farge, no se puede pensar en la historia de las mujeres durante la Ilustración sin tener en cuenta sus contradicciones filosóficas en cuanto a la desigualdad en las relaciones de género (1989: 54-55). Si el archivo representa una institución y una actividad, como afirma Paul Ricoeur, el documento es «a trace left by the past», al que hay que reconocer la deuda con el sujeto de carne y hueso que lo dejó (2006: 66-69). En las historias de los documentos y archivos que se entrelazan con el estudio de la obra literaria de María Lorenza de los Ríos, hay que ser consciente no solo de la lógica del archivo mismo sino también del sentido de la investigación que allí se realiza. El trabajo del archivo es, según Antoinette Burton, «an embodied experience, one shaped as much by national identity, gender, race, and class as by professional training or credentials […]» (2000: 9). Estas distintas facetas de la identidad afectan a cómo se hace la selección de los documentos, cómo se leen, cómo se entienden y cómo se escribe su historia. A la vez que se rescata del olvido las huellas materiales de la vida de una persona concreta y se intenta escuchar el eco de una voz en silencio desde hace mucho tiempo, se crea una deuda con ese sujeto y se establece una relación entre el pasado y el presente. No se puede olvidar que en el archivo se trabaja con los escombros de una vida (Mbembe, 2002: 25). Carolyn Steedman ha llamado a estos residuos, dust o polvo, las cosas que no se han tirado y que se han preservado de una manera u otra. Dust son las cartas familiares que los Ríos de Naveda conservaron y que, gracias a diversas circunstancias, llegaron al archivo provincial, los registros de entrada de las criaturas abandonadas en el torno de la Inclusa de Madrid —no puede olvidarse que estos niños fueron considerados «escombros humanos» en su tiempo—, las partidas parroquiales de bautismo, de matrimonio y defunción y los testamentos, papeles guardados en archivos parroquiales, municipales, provinciales y regionales. Estos documentos son evidencia de la circularidad de lo material, el testimonio de que nada se pierde y de que todo se vuelve en una dinámica circular (2002: 164). Los archivos que los han preservado no habían producido hasta el momento
22
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
la historia ahora desenterrada, lo que constata la existencia de otras historias posibles de mujeres, protagonistas de su época, pero que ya apenas se recuerdan. Todas las obras escritas de María Lorenza de los Ríos revelan sus preocupaciones como mujer culta, ilustrada y apasionada por la reforma de las instituciones destinadas a las mujeres y niñas de las clases depauperadas, a los huérfanos y a las embarazadas desamparadas. Su producción literaria, aunque corta, es variada y parece responder, en primer lugar, a su compromiso con las actividades de la Junta de Damas —su Elogio a la reina y la traducción Noticia de la vida y obras del Conde de Rumford— y, en segundo lugar, a su intervención en los círculos culturales madrileños, donde frecuentó tertulias literarias y se relacionó con amigos ilustrados, cultos y reformistas. Sus obras creativas —las comedias La sabia indiscreta y El Eugenio y su oda a la muerte del hijo de la marquesa de Villafranca— surgen de este contexto de sociabilidad ilustrada de ideas progresistas y cosmopolitas. Proponemos en este libro, entonces, una aproximación a las obras literarias de María Lorenza de los Ríos en la cual nuestra interpretación resulta enriquecida pero no concretada definitivamente por los documentos encontrados en los archivos y los artefactos o dust —retratos, cartas, etc.— descubiertos en el proceso de investigar su trayectoria vital. El biógrafo, según Virginia Woolf, no solo ofrece los datos a secas, sino «the creative fact; the fertile fact; the fact that suggests and engenders» (1967: 228). Las obras son espejos de la vida, hasta cierto punto, pero también la vida proyecta cierta coherencia a las obras. Así, pensamos en la relación dinámica biografía/obra de acuerdo con la visión de la escritora británica: «Biography will enlarge its scope by hanging up looking-glasses at odd corners. And yet from all this diversity it will bring out, not a riot of confusion, but a richer unity» (1967: 226). Quisiéramos que nuestra biografía, estudio y edición de las obras de la marquesa de Fuerte-Híjar sirviese como herramienta para futuros estudios, para ayudar a colgar otros looking-glasses sobre la vida y las obras de esta escritora ilustrada y de las de otras mujeres consignadas hasta ahora al olvido.
I. ESTUDIO PRELIMINAR
1. UNA MUJER DE LA ILUSTRACIÓN: MARÍA LORENZA DE LOS RÍOS Y LOYO, MARQUESA DE FUERTE-HÍJAR
Cuando en abril de 1810, María Lorenza de los Ríos, en plena Guerra de la Independencia española, recibiera en Madrid la noticia de la muerte de su esposo, Germano de Salcedo y Somodevilla, marqués de Fuerte-Híjar, ocurrida poco antes en Orthez (Francia) donde había sido deportado por su actitud desafecta a los franceses, recordaría los versos que un día, muchos años antes, le dedicara su gran amigo Nicasio Álvarez de Cienfuegos, en una época más feliz. ¿Quién te dijera que a distancia tanta lejos, allá en el gaditano suelo del alma una mitad hoy te nacía? ¿Que de Lorenza la inocente cuna mecían la piedad, las tiernas gracias, la compasión, la ingenuidad hermosa, tanto y tan bello amor como adelante para siempre tu pecho cautivaron? […] Torna este abrazo para ti, Germano, y este también para tu tierna esposa, y toda el alma recibid en ellos. Cuando después en mi sepulcro yazca este sol mismo volverá en agosto, y yo no le veré. Germano, entonces siquiera en un recuerdo de tu mente viva Nicasio, y a tu amable esposa dando un abrazo la dirás lloroso: esto un amigo me dejó en tus días1. 1 «Al señor marqués de Fuerte-Híjar, en los días de su esposa. Inédita» (Álvarez de Cienfuegos, 1816, t. I: 149-155).
26
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Poco le quedaba entonces de su vida pasada, salvo recuerdos. El poeta había muerto un año antes, también en Orthez, deportado por negarse a jurar al rey José Bonaparte. Atrás habían quedado las animadas tertulias, los teatros caseros y la lectura de poemas en el salón de los marqueses, donde ella se había estrenado como dramaturga y poetisa para su círculo más íntimo; diversiones con las que los aristócratas madrileños llenaban sus ratos de ocio, en un ambiente confiado y alegre, que tan acertadamente describiera Benito Pérez Galdós en La corte de Carlos IV. Aunque María Lorenza se interesara por las noticias que llegaban de Europa, encendida intermitentemente por la guerra desde tiempos de la Revolución Francesa, entonces, no podía prever, lo mismo que tantos españoles, que el mundo se iba a desmoronar a su alrededor en 1808. 1.1. La «NiÑa de Oro» En el siglo xviii, la capital gaditana conoció un desarrollo sin precedentes, que la convirtió en uno de los más importantes puertos europeos, gracias al auge experimentado por el comercio ultramarino. Cádiz fue la principal beneficiaria de las medidas reformistas racionalizadoras implantadas por Felipe V con el objetivo de incrementar el tráfico comercial con América y el desarrollo de la industria española, nacionalizando las exportaciones. Por un lado, se buscaba la ampliación de los intercambios a zonas geográficas distintas de las habituales, a la vez que se mantenía la defensa del monopolio y, por otro, mejorar el abastecimiento del continente, con la implantación de medidas flexibilizadoras, que evitaran en lo posible el contrabando. En esta coyuntura, el traslado de la Casa de Contratación contribuyó al despegue definitivo de la actividad mercantil, desplazando el centro de gravedad del comercio americano de Sevilla a Cádiz2. La etapa comprendida entre los años de 1748 y 1778, año en el que se promulgó la Real Cédula sobre Libre Comercio con América, que amplió los puertos que podían mercadear con los territorios ultramarinos, se considera la «Edad de Oro» de la ciudad andaluza. Cádiz, origen y destino del tráfico mercantil colonial, vio aumentada su 2 Sobre Cádiz en el siglo xviii, véase, entre otros, García-Baquero, 1988; Bustos, 2005; Alfonso, 2002; Crespo, 2016; Iglesias Rodríguez, 2016.
Estudio preliminar
27
población que, prácticamente, se dobló a lo largo del siglo xviii. Fue el principal punto de atracción para gentes que venían de todos los rincones de la península y del extranjero. El éxito de los comerciantes asentados en la ciudad actuó de catalizador para la llegada de jóvenes varones que solían comenzar su actividad profesional al amparo de los ya establecidos, propiciando el flujo migratorio selectivo y continuado hacia el puerto gaditano. Este ambiente cosmopolita favoreció, asimismo, una intensa vida social y cultural, como correspondía a una ciudad bulliciosa con una importante población flotante. La burguesía comerciante, enriquecida por el tráfico ultramarino, no solo demandaba artículos de lujo sino también culturales con los que satisfacer sus necesidades intelectuales y de esparcimiento. Los gaditanos fueron ávidos consumidores de libros, coleccionistas de obras de arte y aficionados al teatro. Las tertulias, los periódicos y los cafés favorecieron la difusión y el intercambio de las ideas ilustradas que fueron acogidas con agrado por los habitantes de la ciudad3. Las nuevas fortunas mostraron, en ocasiones, la ambición de ennoblecerse. Formaron parte de la nueva aristocracia útil e ilustrada cuyo triunfo en los negocios servía para la emulación. Constituían el claro ejemplo de que el éxito y enriquecimiento favorecían el ascenso social (Anes, 2001). Además, los comerciantes gaditanos fueron muy proclives a establecer alianzas y redes mercantiles, en las que se mezclaban negocios y parentesco, con vistas a consolidar su patrimonio, evitando así que saliera del círculo familiar y se dispersase (Ruiz Rivera y García Bernal, 1992: 313, 338 y 346)4. En el seno de uno de estos grupos de la burguesía mercantil, asentado en la ciudad desde principios del siglo xviii y enriquecido por la actividad comercial, nació el 10 de agosto de 1761 en Cádiz, María Lorenza Josefa Gertrudis de los Ríos y Loyo, hija de Francisco Javier de los Ríos y Mantilla y de Feliciana Joaquina de Loyo y Treviño. Su padre procedía de la localidad de Naveda en Cantabria, situada a unos diez kilómetros de Reinosa, donde había nacido el 2 de diciembre de 17225.
3
Sobre la prensa en Cádiz en el siglo xviii, véase Sánchez Hita, 2007. Véase Fernández Pérez, 1997; Lamikiz, 2008. 5 ACHC, Bautismos (1761-1762), libro 62, f. 116. El 10 de agosto es el día de San Lorenzo, de ahí probablemente el nombre. El expediente de hidalguía de Francisco Javier de los Ríos se conserva en el ARCV, Sala Hijosdalgo, caja 956, expediente 27. 4
28
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Naveda, en la Hermandad de Campoo de Suso, pertenecía en sus dos terceras partes al marquesado de Argüeso, título unido al ducado del Infantado desde su creación en la Edad Media, y en la parte restante era territorio de realengo. Contaba, según el Catastro de Ensenada, con treinta y dos vecinos y su economía se basaba en la agricultura y la ganadería (Gutiérrez Lozano, 2013: 71-74 y 125)6. Francisco Javier de los Ríos, cuyos padres y abuelos también eran originarios de Naveda, era hijo de Íñigo Antonio de los Ríos Enríquez y Salazar, nacido el 10 de diciembre de 1682 —a su vez, hijo de Rodrigo de los Ríos Enríquez y Cosío y de Casilda de Salazar Manrique y Ayala, originaria de Nogales de Pisuerga en Palencia— y de María Díez de Bedoya y Mantilla, nacida el 13 de abril de 1693 —hija de Antonio Díez de Bedoya y de María Águeda Mantilla y Cosío, nacida en Fontibre, situada a muy pocos kilómetros de Naveda—. Los padres de Francisco Javier contrajeron matrimonio el 8 de septiembre de 1714 en la iglesia parroquial de San Pelayo en la misma localidad de la que eran ambos naturales7. Sus orígenes eran hidalgos, aunque pertenecía a una rama secundaria del mayorazgo, probablemente con pocos recursos. El abuelo paterno de Francisco Javier, Rodrigo de los Ríos Enríquez y Cosío, fue «dueño y mayor de las casas solariegas y torres y fuertes del apellido de los Ríos, sitos en Naveda, Espinilla y Paracuelles» (Cadenas, 1998, t. XXXIV: 113), mientras que su abuela materna, María Águeda Mantilla y Cosío, era la «hija del dueño mayor de la casa solariega de Mantilla y de sus torres fuertes y fuentes» de Fontibre en el nacimiento del río Ebro. Íñigo Antonio de los Ríos, el padre de Francisco Javier, falleció antes de 1736, pues en el padrón de habitantes de Naveda de ese año
6
Al crearse las intendencias en 1718 y las divisiones administrativas menores, los partidos, Reinosa, la Merindad de Campoo y el valle de Valderredible se englobaron en el partido de Reinosa que se incorporó a la intendencia de Toro. El marquesado de Argüero, en cambio, se adscribió al partido de Laredo, que formó parte de la intendencia de Burgos. Naveda, en su parte de realengo estaba adscrita al partido de Reinosa, mientras que en la parte del marquesado de Argüeso pertenecía al partido de Laredo (Rodríguez Fernández, 2011: 43-44). 7 Los miembros de la familia Ríos de Naveda utilizaban indistintamente el apellido Ríos y el compuesto Ríos-Enríquez. En el caso de la familia Loyo, el apellido puede proceder de la deformación de «del Hoyo» o «de los Hoyos» que también figuran con frecuencia en los documentos. Sobre la familia Ríos de Naveda, véase Díaz Saiz, 1999. En este artículo aparecen varios árboles genealógicos de las familias Ríos y Velasco.
Estudio preliminar
29
solo figuraba su viuda, María Díez de Bedoya, con sus tres hijos: Antonio, José Javier y Francisco Javier. La madre murió el 24 de noviembre de 1752 en el mencionado lugar. En el padrón de 1753 aparecían los tres hermanos, aunque solo el primero residía allí. Los otros dos se hallaban ausentes8. Francisco Javier de los Ríos se trasladó al puerto gaditano entre los años de 1736 y 1745 con la intención de dedicarse a la actividad mercantil, posiblemente bajo el amparo de algún pariente, mientras que su hermano José Javier ejerció la misma actividad en México (Castillo, 2013: 110). Debido a que las listas de comerciantes matriculados con anterioridad a 1743 no proporcionaba la información de sus lugares de origen y a falta de otros datos, a lo que se añade el problema de la dispersión geográfica del apellido Ríos, no ha sido posible establecer el nexo de unión directo entre el cántabro y la ciudad de Cádiz, ni cuándo llegó a la ciudad andaluza. Sin embargo, se han podido recabar algunos datos que explican someramente la vinculación entre la familia Ríos de Naveda con Cádiz y América. Por una parte, un tío de Francisco Javier, de nombre José de los Ríos y Cosío, hermano de su padre Íñigo Antonio de los Ríos, figuraba en la lista de criados que se embarcaron a Nueva España en 1708 con Andrés Antonio de la Peña, presidente del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas en México. Por otra parte, en 1730 constaban dos comerciantes matriculados en Cádiz con este apellido: Gregorio de los Ríos y Francisco Mier de los Ríos y Terán, este último natural de Pie de Concha, localidad cercana a Reinosa, cuya presencia en Cádiz se remontaba al menos a 1715. En la lista complemento a la matrícula, en la que estaban apuntados los comerciantes matriculados entre 1739 y 1742, también aparecía un mercader llamado Pedro Nicolás Mantilla probablemente emparentado con el padre de María Lorenza (Ruiz Rivera, 1988: 121, 124 y 129)9. El colectivo cántabro fue el más numeroso entre los comerciantes, después de los oriundos de Cádiz y Sevilla, con 237 matriculados entre 1743 y 1823 (Ruiz Rivera, 1988: 353; García-Baquero, 1988: 467). De estos, algunos procedían de zonas interiores aledañas a Reinosa. Por ejemplo, Bernardo Mantilla de los Ríos y Diego Mantilla, matriculados 8 ARCV, Sala Hijosdalgo, caja 956, expediente 27. AHDS, Parroquia de San Pelayo (Naveda), signatura 665. AMN, Expedientes de Guardiamarinas, expediente 2.002. 9 AGI, Contratación, legajo 5.464, nº 2-1. AGI, Contratación, legajo 5.468, nº 2-118.
30
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
en 1754, eran originarios de Soto a pocos kilómetros de Naveda10. Estas redes, que unían parentesco, paisanaje y negocios, abrían grandes posibilidades para emprender una exitosa carrera comercial a sus miembros mediante la emigración selectiva de individuos cuyas oportunidades de futuro en el solar de origen eran muy escasas (Soldevilla, 1999: 983-984). Francisco Javier de los Ríos figuraba desde 1745, cuando contaba con veintitrés años, como cargador matriculado en el Consulado de comercio gaditano (Ruiz Rivera, 1988: 198). El hecho de que se inscribiese tan joven es un indicio claro de que debió emigrar de su pueblo natal siendo un adolescente y que en Cádiz fue acogido por algún comerciante. Lo corriente era independizarse del patrón tras completar el periodo de aprendizaje, que incluía embarcarse con rumbo a América por cuenta del protector, y después de haber ahorrado el suficiente capital como para poder establecerse por cuenta propia. En el ejercicio de su profesión el cántabro realizó varios viajes transatlánticos, entre otros destinos a Veracruz. Sus lazos comerciales se desarrollaron, dejando aparte la vinculación con su hermano José Javier, con los hermanos Rábago, oriundos de Cantabria y establecidos en Veracruz (Castillo, 2013: 104-110), y con el alavés Domingo Vea de Murguía, comerciante radicado en Cádiz11. A los treinta y cinco años, cuando probablemente ya había acumulado el patrimonio suficiente para proporcionarle cierta seguridad de cara al futuro, Francisco Javier de los Ríos y Mantilla contrajo matrimonio el 23 de julio de 1758 con la joven gaditana de dieciséis años Feliciana Joaquina de Loyo, cuya familia también se dedicaba al comercio. La novia había nacido en Cádiz el 20 de noviembre de 1741, hija de Andrés de Loyo y Treviño y de Josefa Joaquina de Treviño y Halcón12. Al casarse recibió una dote de 27.279 pesos, que fue mejorada por su futuro marido en 10.000 ducados (Ruiz Rivera, 1992: 192)13. Andrés de Loyo y Treviño, cuyos orígenes y motivaciones para emprender la carrera comercial parecen responder al mismo perfil que
10
AGI, Contratación, legajo 5.497, nº 3-8. AGI, Contratación, legajo 5.492, nº 2-53 y Escribanía, legajo 1.129B. 12 ACHC, Matrimonios (1756-1759), libro 31, f. 144 y Bautismos (1741-1743), libro 51, f. 99. 13 Acerca de las estrategias familiares y matrimoniales de los comerciantes gaditanos y el papel de la dote al concertar los matrimonios, véase Fernández Pérez, 1994-1995. 11
Estudio preliminar
31
los de su yerno Francisco Javier de los Ríos, había llegado a la capital gaditana con catorce años procedente de Redecilla del Camino (Burgos), entonces perteneciente a la provincia de La Rioja, Obispado de Calahorra, en donde vino al mundo el 6 de diciembre de 1694. Murió en Cádiz el 10 de enero de 1772, después de una exitosa y dilatada trayectoria profesional14. Esta villa, emplazada en la comarca de la Riojilla Burgalesa, se halla situada a unos diez kilómetros de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) en el Camino de Santiago, lo que debió favorecer su poblamiento y desarrollo en la Edad Media. Pertenecía a los estados del duque de Nájera y en la segunda mitad del siglo xviii contaba con ochenta vecinos, según el Catastro de Ensenada, dedicados en su mayor parte a la agricultura. Andrés de Loyo era hijo de Francisco de Loyo y del Corral, natural de Quintanar de Rioja —localidad cercana a Redecilla del Camino— en el Obispado de Calahorra y actualmente perteneciente a la provincia de La Rioja, y de Catalina de Treviño y Sáenz de Suazo, originaria de Redecilla del Camino, casados el 16 de diciembre de 1685 en esta última villa (Cadenas, 1979, t. IV: 27; Ruiz Rivera y García Bernal, 1992: 313)15. De familia hidalga, pero sin apenas recursos para sobrevivir en su pueblo natal, encontró en el desarrollo de la actividad comercial la oportunidad de poder ganarse la vida (Ruiz Rivera y García Bernal, 1992: 344). También su hermano menor José Joaquín se trasladó a Cádiz y es probable que realizaran juntos algunas actividades comerciales, pero al fallecer este prematuramente antes de 1741, las empresas comerciales conjuntas no debieron prolongarse en el tiempo16. A este respecto es ilustrativa la hijuela adjudicada a Catalina de Treviño tras el fallecimiento de sus padres, según la escritura otorgada el 10 de septiembre de 1692, que sumaba bienes por valor de 861 14 AHN, Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, expediente 4.655, f. 31v. ACHC, Funerales (1768-1772), libro 18, f. 227. 15 AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 512, ff. 17-18v. AHN, Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, expediente 4.655, ff. 31v-32v. 16 José Joaquín de Loyo y Treviño, nacido en 1708, contrajo matrimonio con Andrea Bellido con la que tuvo al menos un hijo, Francisco Joaquín de Loyo y Bellido, nacido en Cádiz el 30 de marzo de 1725 y fallecido en Málaga el 19 de enero de 1813. Fue sacerdote y escritor, prebendado de la catedral de Málaga, autor de varias obras de derecho canónico y uno de los fundadores de la Real Sociedad de Amigos del País de Málaga (Cambiaso, 1829, t. I: 162-167).
32
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
reales, repartidos en una vaca, ocho ovejas, una yegua, un pajar y diversos artículos del ajuar doméstico. Al final recibió una finca de una fanega y un prado de cuatro celemines tasados en ese importe17. En comparación, su hijo Andrés contaba en 1735, a punto de casarse, con un patrimonio de unos 97.000 pesos de plata que, casi cuarenta años más tarde, en 1772, año de su defunción, se habían incrementado hasta rondar los siete millones de reales. La presencia de varios familiares y paisanos asentados en el puerto gaditano, emigrantes como él, favorecieron sus inicios profesionales. Uno de ellos era su tío materno Joaquín de Treviño y Sáenz de Suazo, «capitán de mar y guerra», y que también ejercía como comerciante. Había colaborado con el comerciante alavés Andrés Martínez de Murguía, que había formado una compañía de negocios a principios del siglo xviii con Francisco Sáenz de Suazo, primo de Joaquín de Treviño, también instalado en Cádiz (Crespo, 1998: 504 y 510). Francisco Sáenz de Suazo había llegado al puerto andaluz con catorce o quince años, procedente de Redecilla del Camino, a la casa de su tío el alavés Juan Sáenz de Manurga, capitán de la flota de Nueva España a mediados del siglo xvii y luego comerciante, donde aprendió a leer, escribir y contar (Carrasco, 1997: 48)18. Del mismo modo, Andrés Martínez de Murguía, uno de los más poderosos comerciantes de origen alavés de finales del siglo xvii y principios del xviii, se formó al amparo de Juan Sáenz de Manurga, también tío suyo. Progresivamente otros individuos de Redecilla del Camino, como los hermanos Martínez Junquera, emparentados con los Loyo, se instalaron en Cádiz, hasta el punto de que entre 1743 y 1823 se contabilizan trece comerciantes oriundos del lugar de un total de noventa y cinco burgaleses matriculados (Ruiz Rivera y García Bernal, 1992: 313; Ruiz Rivera, 1992: 182). Algunos emigraron a América. Por ejemplo, José de Treviño y Sáenz de Suazo, otro tío materno de Andrés de Loyo, se instaló en México, aunque posteriormente regresó a su lugar natal19.
17
AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 512, ff. 116v-118. Francisco Sáenz de Suazo, caballero de Santiago, nació el 7 de febrero de 1650 en Redecilla del Camino (Burgos) y falleció en Cádiz el 11 de marzo de 1720 (Garmendia, 1997: 363). Andrés de Loyo era el sucesor en los derechos y acciones de su tío. AHN, Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, expediente 4.655, f. 30. AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.467, f. 160. 19 AHN, Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, expediente 4.655, ff. 36v y 39v. 18
Estudio preliminar
33
Andrés de Loyo realizó varios viajes a Ultramar, entre otros destinos a Buenos Aires y a Perú. Mientras estuvo desplazado en este último lugar desempeñó algunas comisiones para el virrey José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte20. En 1730 fundó su propia casa mercantil, matriculándose como cargador de la carrera de Indias (Ruiz Rivera, 1988: 119)21. Una vez que acumuló el capital suficiente con la actividad comercial decidió formar una familia. Sin duda, la mejor candidata a esposa era la hija de aquel que le había facilitado el camino para establecerse en Cádiz, su tío materno Joaquín de Treviño, fallecido en 1726. En el momento de la boda, el 11 de diciembre de 1735, Andrés de Loyo tenía cuarenta y un años, mientras que la novia, Josefa Joaquina de Treviño y Halcón, contaba con solo once años22. Los abuelos maternos de María Lorenza de los Ríos siguieron la estrategia, muy arraigada entre los comerciantes gaditanos, de unir negocios y parentesco23. Josefa Joaquina, abuela materna de María Lorenza de los Ríos, nació en Cádiz el 8 de febrero de 1724. Sus padres fueron el ya citado Joaquín de Treviño y Sáenz de Suazo y María Halcón Rodríguez, natural de Cabezas de San Juan (Cádiz). Esta última pertenecía a una familia comerciante de Sanlúcar de Barrameda (Ruiz Rivera, 1992: 193). Nueve años después, el 13 de diciembre de 1744, después de haber tenido seis hijos, falleció en la ciudad de Cádiz a los veinte años. Andrés de Loyo quedó viudo, con cinco niños supervivientes, estado en el que permaneció hasta su muerte. Los seis vástagos del matrimonio fueron: Pedro José, nacido el 19 de octubre de 1736; María Josefa, que vino al mundo el 25 de noviembre de 1737; José Buenaventura, el 20 de julio de 1739; Feliciana Joaquina, el 20 de noviembre de 1741; Juana Matilde, el 27 de diciembre de 1742 y, por último, Andrés Joaquín, nacido en 6 de febrero de 1744. Únicamente los dos últimos no llegaron a la edad adulta, falleciendo la primera el 16 de julio de 1746, año y medio 20 AGI, Contratación, legajo 5.472, nº 3-18. AHN, Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, expediente 4.655, f. 113. 21 En la lista figura como Andrés del Hoyo y Treviño. 22 AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.467, f. 160v. AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 512, ff. 17-18v y 63v-64. ACHC, Funerales (1726-1730), libro 10, f. 11v. 23 Véase Ruiz Rivera, 1992. En este interesante artículo el autor traza las redes de parentesco entre las familias Loyo, Treviño y Martínez Junquera, añadiendo información sobre sus patrimonios y las donaciones a la iglesia de su lugar de origen, Redecilla del Camino, y a diversas instituciones de beneficencia gaditanas. También figura un árbol genealógico de la familia Loyo y Treviño.
34
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
después que su madre, y el segundo, a los pocos días de nacer, el 27 de febrero de 174424. Andrés de Loyo desarrolló una incesante y fructífera actividad comercial con la que adquirió cierto renombre en la ciudad gaditana. A su éxito en los negocios, se unió el considerable capital heredado por su mujer, que superaba el millón de reales, exactamente 1.102.769, invertidos en «diferentes bienes muebles, dinero, plata labrada, joyas y bienes raíces […] y otros créditos»25. En 1745-1746 fue cónsul y, en 1747, prior del Consulado de Comerciantes de Cádiz (Bustos, 2005: 249). En 1748 ingresó en la Orden de Caballeros de Santiago (Cadenas, 1979, t. IV: 27)26. Con una posición económica bastante desahogada, a finales de la década de los años sesenta del siglo xviii, Andrés de Loyo fue cediendo paulatinamente el mando de los negocios a su hijo primogénito Pedro José27. Mientras, se dedicaba a la administración del notable patrimonio acumulado por el clan de los Loyo, Treviño y Ríos que ascendía a más de 11 millones de reales, repartido en diecisiete inmuebles urbanos que le producían al año una notable renta, ocho acciones en la Compañía Guipuzcoana en Cádiz, valoradas en 4.000 pesos, cuatro acciones del producto de la Correduría gaditana y una imposición monetaria en la Compañía de la Habana, además de otros muchos activos y créditos (Ruiz Rivera, 1992: 198; Ruiz Rivera y García Bernal, 1992: 331-332; Bustos, 2005: 249 y 274). A principios del año 1762, la muerte se cebó con la familia de Andrés de Loyo. En cuestión de menos de un mes, fallecieron sus dos hijas, Feliciana Joaquina —la madre de María Lorenza— y María Josefa y su suegra, María Halcón28. Cuatro años más tarde, el 3 de septiembre
24
AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 512, ff. 12v-13. ACHC, Funerales (1741-1748), libro 13, f. 132v. AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.467, ff. 160v-161. 25 AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.467, f. 160v. 26 Museo das Peregrinacións e de Santiago (Santiago de Compostela), D-955, Retrato de don Andrés de Loyo y Treviño, cabaleiro da Orde de Santiago, 1748. Óleo sobre lienzo, 118,5 x 90 cm. 27 Pedro José de Loyo y Treviño se matriculó como comerciante en el Consulado gaditano en 1768. En la lista de comerciantes aparece como Pedro José Hoyo y Triviño (Ruiz Rivera, 1988: 170). 28 Feliciana Joaquina falleció el 21 de enero de 1762, María Halcón Rodríguez, el 2 de febrero de 1762 y María Josefa de Loyo y Treviño, el 16 de febrero de 1762. ACHC, Funerales (1758-1764), libro 16, ff. 180, 182 y 184.
Estudio preliminar
35
de 1766, le tocó el turno a Francisco Javier de los Ríos, que pereció en Ardales (Málaga). En su poder para testar y codicilo otorgados ante el notario de la citada localidad, Manuel Hidalgo de León, fechados el 28 de agosto y 2 de septiembre de 1766, respectivamente, después de nombrar por heredera universal de sus bienes a su hija María Lorenza, designaba como tutor a su suegro por «la acertada conducta del dicho don Andrés su padre y señor, lealtad que le profesa y grande y notoria experiencia del mucho amor que tiene a su nieta», encargándole que velara por la fortuna que había amasado con la actividad comercial, valorada en casi tres millones de reales. La niña era la única hija superviviente del matrimonio de sus padres. Su hermano mayor, José Francisco, no alcanzó la edad adulta. Había nacido en Cádiz el 18 de julio de 1760 y expiró al poco de cumplir los cuatro años, el 30 de agosto de 176429. María Lorenza, huérfana a los cinco años tras el fallecimiento de su progenitor, quedó entonces al cuidado de su abuelo materno y tutor, aunque su tía abuela Juana Matilde de Treviño y Halcón, marquesa de Casa Tabares, intervino decididamente en su educación30. La «niña Ríos» fue atendida como correspondía al nivel económico de su familia. Contaba con una aya, llamada Tomasa Bocarando, que se encargaba de su crianza y su manutención y alimentos, desde el inicio de 1767 al final de 1771, llegó a la suma de 45.176 reales, unos 9.000 reales al año, cantidad importante para la época. Con la desaparición del abuelo el 10 de enero de 1772, varios parientes de la rama materna se encargaron de velar por los intereses de la niña. Los tutores y albaceas testamentarios nombrados por Andrés de Loyo fueron sus hijos, José Buenaventura y Pedro José de Loyo y Treviño, su cuñada la antes citada marquesa de Casa Tabares, y Celedonio Martínez Junquera
29 AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 779, ff. 628-639 y 2.467, f. 164v. ACHC, Bautismos (1760-1761), libro 61, f. 67v. ACHC, Funerales (1764-1768), libro 17, f. 36. 30 Juana Matilde de Treviño nació el 24 de febrero de 1725 en Cádiz y contrajo matrimonio el 16 de septiembre de 1739 con Manuel Francisco Tabares Ahumada Barrios, marqués de Casa Tabares, pero no tuvo sucesión. Quedó viuda en 1774, pasando el título a una sobrina de su esposo, María Teresa Tabares y Garma. En 1784 residía en El Puerto de Santa María en la calle de Santa Lucía. Probablemente falleció en la citada localidad en 1791, poco después de otorgar testamento. ACHC, Bautismos (1725-1727), libro 43, f. 2v y Matrimonios (1737-1741), libro 26, f. 93v. AHPC, Protocolos Notariales, Puerto de Santa María, 784, s/f. AHN, Consejos, legajo 5.240, expedientes 13 y 37, y legajo 11.760, expediente 14. AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, s/f.
36
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
—yerno de Andrés y viudo de María Josefa, tía de María Lorenza—, aunque este último no pudo ejercer la tutela, por haber fallecido el 3 de enero de 1772, una semana antes que Andrés de Loyo31. No obstante, a tenor de los testimonios, el fallecimiento del abuelo debió suponer un duro golpe para la huérfana, que debió sentirse muy sola y desamparada entre su familia materna, a pesar de que la residencia de los Loyo, situada en la calle Murguía y muy próxima a la plaza de San Antonio de Cádiz, fuera bastante bulliciosa y se encontrase siempre llena de gente. En 1770, Andrés de Loyo comentaba a un amigo que se encontraban «bien estrechos» por habitarla veintidós personas. Tres años más tarde, ya fallecido Andrés de Loyo, según el padrón del barrio de San Antonio, residían en la mansión catorce varones, incluidos los empleados de la casa comercial y del servicio doméstico compuesto por el portero, dos lacayos, el paje, el cochero, el cocinero, de origen italiano, y varios sirvientes, a los que había que sumar las mujeres, que no fueron incluidas en el registro32. El aislamiento y la orfandad de María Lorenza debía ser tan evidente a ojos de propios y extraños, que su primo y futuro esposo Luis de los Ríos y Velasco, que recaló en Cádiz en octubre de 1770 con el fin de embarcarse rumbo a América para ejercer de fiscal en la Real Audiencia de Santo Domingo, cuando la conoció personalmente, escribió a su madre, haciendo alusión a esta circunstancia, tras conocer el fallecimiento de Andrés de Loyo en 1772: Lo que yo celebraré mucho fuera que la prima Mariquita Lorenza lograra buena salud, y que se estableciese bien para disfrutar lo que su padre la deseó. A mí me escribe de cuando en cuando pero con mucha ternura y cariño, como que no ha conocido otro primo por parte de su padre, y porque experimentó en mí una distinción, y preferencia que no advertía en su parentela materna, como que no era el primer principal objeto a cuanto se dirigía. Al fin se halla sola, y niña; pero su capacidad y trascendencia es tal, que aun en tan corta edad, discurre con un juicio muy sólido, lo que
31
AHN, Consejos, legajo 5.150. AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.467, ff. 164v-165v. ACHC, Funerales (1768-1772), libro 18, f. 224v. Sobre la familia Martínez Junquera, véase Ruiz Rivera, 1985; Ruiz Rivera y García Bernal, 1992: 277-357. 32 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 6, Madrid, 6 de agosto de 1770. AHMC, Sección Padrones, libro 1.006, f. 44.
Estudio preliminar
37
me hace esperar que no se deje engañar con facilidad. Dios la guiara, y que se logre como desee33.
A falta de información sobre la educación que recibió María Lorenza, no es descartable que, por el hecho de proceder de la burguesía comerciante, ostentar un nivel económico acomodado y, también, al estar al cuidado de la marquesa de Casa Tabares, mujer inteligente y culta, su educación fuera esmerada. En opinión de su esposo, el marqués de Casa Tabares, Juana Matilde de Treviño contaba con «muy claras luces, capacidad e inteligencia» hasta el punto de que este le había otorgado licencia mediante notario para poder gestionar sus propios bienes, confiando en su buen juicio, prudencia y talento34. En el Cádiz de la segunda mitad del siglo xviii muchas mujeres se vieron obligadas a tomar las riendas de los negocios familiares, ante las frecuentes ausencias de maridos y padres (Fernández Pérez, 1997: 231). En estos sectores mercantiles existía cierta predisposición a favor de que las niñas recibieran la educación necesaria para poder desenvolverse adecuadamente en el mundo de los negocios. Según el Padrón de 1773, se habían establecido en la ciudad algunas academias privadas especializadas en la enseñanza femenina. En este sentido, una inglesa llamada Isabel Marlin aparecía registrada como maestra de niñas (Román, 1991: 107). Por otra parte, la misteriosa periodista que se ocultaba bajo el nombre de Beatriz Cienfuegos, «La Pensadora Gaditana», en 1763, al hablar de su formación cultural había manifestado que sus padres le «enseñaron el manejo de los libros y formaron en mí el buen gusto de las letras. Para lo que dándome maestros, con alguna aplicación mía, me impusieron en la latinidad» (1996: 40). Mientras que el ejemplo de la precoz María del Rosario Cepeda, que a los doce años fue nombrada regidora honoraria, tras someterse a un examen público de conocimientos ante las personas más distinguidas de la ciudad, tuvo que servir de estímulo para estas élites. A juicio del Cabildo ese fue el propósito del acto realizado en 1768: «para que en ejemplo de tan conocidos talentos logre el fruto de la aplicación en otras jóvenes que ofrezcan, cuando no iguales, otros regulares motivos de complacencia, así para la ciudad como para su reino todo». La propia María 33
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 22, Santo Domingo, 26 de marzo de 1772. AHN, Consejos, legajo 5.118. La escritura se firmó el 2 de octubre de 1771 ante José Cazorla, notario gaditano. 34
38
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
del Rosario, erigiéndose en portavoz de su sexo, había manifestado al dirigirse al público asistente, los beneficios que reportaría la extensión de la instrucción a las mujeres, limitada entonces casi exclusivamente al aprendizaje de las labores domésticas (Azcárate, 2000: 33 y 40). Para los ilustrados, la educación femenina constituía un asunto de interés público, sobre el que había que actuar si se quería regenerar la sociedad (Bolufer, 1998a: 135). María Lorenza y María del Rosario, coetáneas en Cádiz, es más que probable que se conocieran desde la infancia. Muchos años después, en la Junta de Damas de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, ambas coincidieron, implicándose en sus tareas junto a otras gaditanas de edades similares, también procedentes de grupos comerciales, militares y funcionariales, como Ana Rodríguez de Carasa, Francisca Cepeda —hermana de María del Rosario— y Loreto Figueroa, entre otras. No obstante, es necesario distinguir entre la educación que se proporcionaba a las niñas de las élites, ya fuera en academias privadas o con maestros particulares, de la que María del Rosario Cepeda fue un ejemplo, y la enseñanza en las escuelas gratuitas de niñas, dirigidas a los estratos sociales de menores recursos. En torno al año de 1768 el Cabildo de Cádiz propuso algunas medidas para mejorar el nivel de estos centros formativos femeninos, como que las maestras tuvieran «mediana instrucción». Sin embargo, el programa pedagógico no iba más allá de las oraciones, doctrina cristiana y labores. Aparte de estos establecimientos, existían algunas fundaciones escolares religiosas en la ciudad. Hacia 1754, en el Hospital de Nuestra Señora del Carmen para enfermas pobres funcionaba una escuela dentro de la propia institución, en régimen de clausura, tanto para las madres como para las niñas. También, la Casa de la Misericordia, que la condesa O’Reilly, María Rosa de las Casas y Aragorri, se encargó de mejorar en 1780, recogía a niñas y jóvenes sin recursos a las que se les proporcionaba una educación (Román, 1991: 106-108). Más tarde se estableció la escuela de niñas necesitadas bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, establecimiento educativo fundado en 1787, obra póstuma de María Ana de Arteaga que lo había propuesto en su testamento (Antón, 1991: 83-86)35. En 1774, a los doce años, María Lorenza, heredera de una gran fortuna, contrajo matrimonio con su pariente paterno, Luis de los Ríos y 35
Sobre la labor filantrópica de María Ana de Arteaga, véase Cerero, 1897.
Estudio preliminar
39
Velasco, de treinta y ocho años, que ejercía entonces el cargo de fiscal de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, en el Virreinato de Nueva Granada. Como ya se ha comentado más arriba, Luis había tenido oportunidad de conocerla durante su estancia en Cádiz en octubre de 1770, adonde había acudido para embarcarse rumbo a ultramar. De hecho, para poder realizar dicho viaje, pidió prestado dinero al abuelo de su futura esposa, Andrés de Loyo; en concreto, 15.000 reales36. Si bien durante estos días quedó prendado de «la pequeña por su incipiente belleza y saber estar […] y, de igual forma, por su enorme fortuna», también su situación de desamparo pudo influir para que ya entonces comenzase a urdir el proyecto de casarse con ella, «moviendo los hilos a su alcance» (Díaz Saiz, 2000), aunque lo hiciera a distancia, con el océano de por medio. El objetivo del novio, que procedía de la baja nobleza cántabra y cuya estirpe no gozaba de una posición económica boyante, era evitar que el sustancioso patrimonio de la huérfana saliera del entorno familiar, a la vez que mejorar su posición social. Como la misma María Lorenza reconoció mucho tiempo después, se trató de un matrimonio de conveniencia, aunque no está claro del todo quiénes fueron los que influyeron para que ella tomara la trascendental decisión. Según el inventario de bienes para la escritura de partición de la herencia de Andrés de Loyo, que falleció dos años antes de la celebración del matrimonio y cuyo reparto no se resolvió totalmente hasta veinte años después, a María Lorenza le correspondían más de cuatro millones de reales, producto de la herencia de su padre y de sus abuelos maternos37. Tras solicitar permiso al Consejo de Indias, que lo concedió el 5 de octubre de 1773, y la licencia a la diócesis de Cádiz, que también fue positiva, el matrimonio se celebró por poderes el 23 de enero de 1774 en la catedral gaditana y fue ratificado posteriormente por ambos contrayentes el 29 de marzo de 1776, cuando Luis regresó de nuevo a dicha ciudad, después de su estancia ultramarina38.
36 AGI, Contratación, legajo 5.513, nº 37. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 6, Madrid, 6 de agosto de 1770. 37 AHN, Consejos, legajo 5.150. AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.495, ff. 8741.001. 38 ADC, Matrimonios Públicos R-Z (1774), expediente 422. ACHC, Matrimonios (1773-1776), libro 36, f. 21v.
40
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Luis de los Ríos y Velasco había nacido en Naveda (Cantabria) el 15 de mayo de 1735 y era hijo de Antonio de los Ríos y de los Ríos, primo hermano del padre de María Lorenza, y de Juana de Velasco e Isla, emparentada con los condes de Isla, los marqueses de Velasco y otras familias de la nobleza intermedia cántabra39. Al no ser el titular del mayorazgo, estaba destinado para la carrera eclesiástica, aunque posteriormente se decantó por la judicatura, mientras que otro hermano, Juan Alonso, emprendió la carrera militar (Díaz Saiz, 2000). Gracias a un beneficio eclesiástico pudo estudiar en la Universidad de Valladolid, donde obtuvo el título de bachiller en la Facultad de Sagrados Cánones en 1755 y en Leyes en 1757. En 1758 se incorporó a la Universidad de Salamanca y, un año después, consiguió una beca en el Colegio de San Ildefonso, continuando sus estudios de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, donde se licenció. Posteriormente, desempeñó labores docentes en la Universidad y durante los años de 1764 y 1765 fue rector del Colegio Mayor de San Ildefonso, donde coincidió con Gaspar Melchor de Jovellanos, estudiante becado en dicho centro en 1764 (Ciadoncha, 1946: 405 y 699; Gutiérrez Torrecilla, 1992: 58 y 89)40. En 1768, Luis, establecido en Madrid, no era más que un pretendiente cuyos esfuerzos se dirigían a obtener un destino en la Administración de Justicia. Sus preferencias se inclinaban más hacia un puesto en cualquier tribunal en la península, aunque este fuera de rango menor, pero presionado por las necesidades económicas, se decantó finalmente por una plaza en América, para las que existía menor competencia (Díaz Saiz, 2000). Después de ser desestimado para la Real Audiencia de México, el 30 de marzo de 1770 logró alcanzar el nombramiento de fiscal en la Real Audiencia de Santo Domingo.
39 Antonio de los Ríos y de los Ríos nació el 7 de septiembre de 1700 en Naveda. Era hijo de Juan Manuel de los Ríos y Salazar, titular del mayorazgo de los Ríos de Naveda, hermano mayor de Íñigo Antonio de los Ríos —el abuelo paterno de María Lorenza—, y de Ángela de los Ríos. Juana de Velasco e Isla había nacido el 20 de mayo de 1697 en Noja —hija de Pedro de Velasco y María Antonia de Isla—. Contrajeron matrimonio el 17 de enero de 1723. Luis Vicente de Velasco, el prestigioso marino que defendió La Habana de la invasión inglesa de 1762 e Íñigo José de Velasco, primer titular del marquesado de Velasco, eran hermanos de Juana de Velasco (Díaz Saiz, 1999: 139-140). Antonio de los Ríos falleció el 10 de abril de 1756 y Juana de Velasco el 22 de marzo de 1782, ambos en Naveda. AMN, Expedientes de Guardiamarinas, expediente 2.763. 40 AHPCA, CEM, legajo 22-2 y 22-3. AHN, Universidades, legajo 47, expediente 105.
Estudio preliminar
41
Hecho que fue comunicado con alegría a su madre, pues era consciente de que la consecución del empleo podría resolver en buena parte las penurias familiares41. Cuando el cántabro conoció personalmente a María Lorenza en Cádiz iba a embarcarse para tomar posesión de la citada plaza. El 16 de noviembre de 1770 Luis de los Ríos fue comisionado para tomar residencia a Manuel de Azlor de Aragón y Urríes por el tiempo que fue Capitán General de la isla de La Española (Santo Domingo) y presidente de su Audiencia, que volvía a la península tras ser nombrado virrey y capitán general de Navarra. El 7 enero de 1771 el cántabro tomó posesión de su cargo de fiscal en la Audiencia de Santo Domingo, que ejerció hasta el 26 de julio de 1772, aunque seis meses antes, el 19 de diciembre de 1771, había sido designado fiscal de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Desde mediados de 1772 hasta mediados de 1774 permaneció en Caracas, encargado de la instrucción del juicio de residencia a varios cargos públicos y funcionarios de la provincia de Venezuela, entre ellos, el personal de la Audiencia. Más tarde, el 26 de septiembre de 1774, se incorporó a su nuevo destino en la capital del virreinato de Nueva Granada, empleo en el que se mantuvo hasta el 29 de agosto de 1775. Meses después, una vez resueltos todos los asuntos de su cargo, tras concedérsele una licencia por dos años, se embarcó desde La Habana rumbo a la península, arribando a Cádiz a finales de marzo de 177642. 1.2. De Cádiz a La CoruÑa Desde meses antes, el enlace matrimonial de María Lorenza fue objeto de varias cartas entre su pretendiente, Luis de los Ríos, que se encontraba en América desde principios de 1771, y su madre, Juana de Velasco, residente en Naveda. El asunto fue tratado con mucha reserva por el miedo del futuro esposo a que el plan se malograra, debido a lo lejos que se encontraba de la novia43. Una vez resueltos todos los obstáculos, en abril de 1774, nada más conocer que su matrimonio se había celebrado
41
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 4, Alcalá, 21 de junio de 1770. AHPCA, CEM, legajo 22-3. Sobre la actividad de Luis de los Ríos en la Real Audiencia de Santa Fe, véase Restrepo, 1952. 43 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 29, Caracas, 9 de noviembre de 1773. 42
42
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
por poderes en Cádiz tres meses antes, escribía a su madre dando cuenta de la felicidad que le había producido la buena nueva: Aquí [en Santa Fe de Bogotá] me he hallado con la gustosa noticia de haberse celebrado mi casamiento el 23 de enero con la prima María Lorenza de los Ríos, cuyo nuevo [ilegible] espero será de la aprobación de usted y los demás de casa para todos respetos; pues además de las ventajas que consigo y trascenderán a esa casa, espero en Dios que nos veamos luego, lo que en otros términos no podría ser tan breve44.
Para Luis de los Ríos, su casamiento con María Lorenza significaba la posibilidad de que el rey condescendiera a su solicitud de regresar a la península, que deseaba con ansia, en el momento en que estaba emprendiendo su viaje desde Caracas a Santa Fe de Bogotá, para incorporarse a su plaza en la Real Audiencia. No obstante, su máxima preocupación era la situación en la que había quedado su joven esposa, por lo que rogaba a su madre Juana de Velasco que viajase a Cádiz para hacerse cargo de ella. No fue posible debido tanto a la distancia, pues debía cruzar la península de una punta a otra, como por los riesgos que suponía hacer un viaje de tal envergadura para una persona anciana. En las cartas, Luis siempre se mostró muy agradecido con su joven esposa, prefiriéndole «entre la multitud de poderosos pretendientes que se ha presentado», y manifestó recurrentemente a su madre la libertad que tuvo la niña a la hora de elegir a su futuro marido45. Por el contrario, María Lorenza, al volver la vista al pasado, en los testamentos otorgados en los últimos años de su vida, como ya se ha comentado, afirmó tajantemente a que se trató de un matrimonio concertado46. Resulta más verosímil lo declarado por la gaditana, ya que a la prisa por celebrarlo cuanto antes, sin que estuviera ni siquiera presente el novio, se unían dos hechos: en el momento de contraer matrimonio ella contaba con tan solo doce años y apenas le conocía pues únicamente habían coincidido durante la breve estancia de este en Cádiz tres años antes, mientras esperaba embarcarse para América.
44
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 32, [Santa Fe de Bogotá], abril de 1774. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 30, Caracas, 14 de febrero del 1774; carta 32, [Santa Fe de Bogotá], abril de 1774 y carta 33, Santa Fe [de Bogotá], 26 de octubre de 1774. 46 AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, f. 152 y 22.582, f. 152v. 45
Estudio preliminar
43
No resulta apenas creíble que una niña tan joven, a pesar de «su juicio y la capacidad que descubre sin embargo de sus tiernos años», fuera dueña de su propio destino y menos si se analizan las causas de las profundas desavenencias que surgieron entre sus tíos maternos, Pedro José y José Buenaventura de Loyo, y Luis de los Ríos a raíz del reparto de la herencia del abuelo y el padre de María Lorenza47. A la luz de la documentación, es indudable que las relaciones entre ellos fueron bastante problemáticas. Estas discrepancias ya se dibujaban de manera velada en la correspondencia que Luis de los Ríos dirigió a su madre desde Santa Fe de Bogotá, recién casado (Díaz Saiz, 1999: 151154). El matrimonio, sin duda, provocó un drama familiar para cuya resolución hubo que esperar hasta la muerte del cántabro. Según la hipótesis más plausible, Andrés de Loyo se habría inclinado antes de morir por el futuro marido, a quien conocía personalmente, con quien mantenía correspondencia regular y a quien incluso le había prestado dinero en varias ocasiones, quizás por recomendación del propio padre de María Lorenza que, en su testamento, había legado a los que denomina sus «sobrinos», los hijos de Juana de Velasco, algunas cantidades de efectivo48. No resulta extraño que Luis de los Ríos hubiera causado buena impresión al abuelo por su experiencia, educación y cultura durante su estancia en Cádiz. También es posible que su tía abuela Juana Matilde de Treviño, la marquesa de Casa Tabares, influyera en la opinión de la niña, prefiriendo como candidato a un hombre instruido e inteligente frente a un rico heredero gaditano. En la correspondencia cruzada entre Luis de los Ríos y su madre, tras su enlace, ambos trataron varios asuntos concernientes a María Lorenza: su custodia y cuidado mientras él permanecía en América, la diferencia de edad entre ambos cónyuges y el formidable patrimonio que ella había aportado al matrimonio. Las noticias que recibía de su joven esposa eran puntualmente trasmitidas a Juana de Velasco. El marido intentó, desde la distancia, que se sintiese arropada por su familia a la que insistió en que la acogieran con cariño, pues era su intención en cuanto pudiera volver a la península poder dar a su madre «un abrazo y presentarla su nueva hija para que como a tal la reconociese, pues en cuanto arreglase las cosas en Cádiz, podría hacer el 47
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 33, Santa Fe [de Bogotá], 26 de octubre de 1774. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 5, Madrid, 16 de febrero de 1770 y carta 6, Madrid, 6 de agosto de 1770. AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 779, ff. 628-639. 48
44
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
viaje a la Montaña, para que mi prima conociese la parentela y cobrase amor al país»49. Ante la curiosidad del clan encargó hacer un retrato de la niña con el fin de remitirlo a Naveda50. Luis de los Ríos ensalzaba constantemente a su joven esposa, deslumbrado por su personalidad y, también, no hay que ocultarlo, por su patrimonio. Es más, los efectos de la noticia del casamiento con la rica heredera gaditana habían supuesto su rápido ascenso en la cerrada sociedad criolla santafereña, según percibía con orgullo: Conoce mucho [el virrey de Nueva Granada], como su mujer, a María Lorenza, siendo tantos los elogios que hacen de ella, que no sé cómo pagarles semejante fineza; al propio tiempo ponen su caudal en un grado tan alto, que las gentes de mayores convenientes de esta ciudad me miran como a un hombre en cuya comparación creen de nada tienen51.
María Lorenza pasó los dos años que transcurrieron desde la celebración de su matrimonio y el encuentro con su marido en el convento de monjas agustinas de Nuestra Señora de la Candelaria en Cádiz. Así, el tránsito de la niñez a la adolescencia supuso nada más que un cambio de cuidadores pues de las manos de los tutores pasó a la reclusión monástica52. No obstante, como ya se ha comentado, el enlace matrimonial no había sido del agrado de todos los tutores y pronto surgieron algunas desavenencias entre los tíos maternos y el encargado de velar por la adolescente, a petición del marido, mientras este se encontraba ausente. Se trataba de un comerciante residente también en Cádiz, Francisco
49
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 33, Santa Fe [de Bogotá], 26 de octubre de 1774. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 38, Santa Fe [de Bogotá], 20 de mayo del 1775. El retrato fue realizado el 10 de febrero de 1774, a los pocos días de la boda. Actualmente se conserva en una colección particular. 51 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 33, Santa Fe [de Bogotá], 26 de octubre de 1774. El virrey de Nueva Granada o virrey de Santa Fe en esos momentos era José Manuel de Guirior (Aoiz, Navarra, 1708-Madrid, 25 de noviembre de 1788), primer marqués de Guirior. De profesión marino, jefe de la Armada, ejerció el cargo entre 1772 y 1776, cuando pasó a ejercer el Virreinato del Perú, hasta 1780. . 52 Sobre el convento de monjas agustinas de Nuestra Señora de la Candelaria en Cádiz, véase Morgado, 1987. 50
Estudio preliminar
45
Antonio de los Hoyos, amigo y paisano de Luis de los Ríos, que le había afianzado para poder trasladarse a América53. Mediante regalos y promesas, Francisco Antonio de los Hoyos logró que la niña permaneciera encerrada sin rechistar el tiempo que transcurrió hasta que Luis de los Ríos regresó de ultramar. La propuesta de que María Lorenza viajase a América para reunirse con él fue descartada por todos, por los peligros que conllevaba semejante traslado a «una edad tan expuesta como la suya». Fiel a su encargo, el comerciante informaba periódicamente a Luis de los Ríos y a Juana de Velasco acerca de su misión de custodia y cuidado de la adolescente, que consideraba especialmente delicada, debido a la fuerte oposición que había encontrado en los parientes maternos de María Lorenza. No obstante, Francisco Antonio de los Hoyos confiaba en poder cumplirla satisfactoriamente hasta que el magistrado cántabro consiguiera su licencia para regresar a la península y reunirse con su joven esposa54. Finalmente, después de más de un año de espera, Luis de los Ríos recibió en Santa Fe de Bogotá la ansiada noticia de la licencia concedida por el rey para poder regresar a la península. A principios de febrero de 1776 había arribado a La Habana procedente de Cartagena de Indias, para embarcarse con destino a Cádiz. Tras su llegada al puerto andaluz a finales de marzo, se ratificó el matrimonio celebrado por poderes dos años antes. Luis de los Ríos se mostraba orgulloso y feliz
53
Un Francisco Antonio del Hoyo aparece como comerciante matriculado en 1736 y otro Francisco de los Hoyos, natural de Queveda (Cantabria), en 1756 (Ruiz Rivera, 1988: 119 y 170). En el AGI se conserva un expediente de embarque de 1747 de Francisco Antonio del Hoyo, mercader matriculado, probablemente el primero. En dicho documento aparece el apellido tanto en singular como en plural. Por último, también se conserva un pleito de 1757 en el que Francisco Antonio de los Hoyos, vecino de Cádiz, y otros reclaman sobre el pago de 100.000 pesos, importe de la venta del navío Santa Ana. En la licencia de embarque de Luis de los Ríos en la que Francisco Antonio de los Hoyos firmó como testigo, figura que contaba, en 1770, con cuarenta y ocho años, por lo que, con toda probabilidad, era el segundo comerciante a quien Luis de los Ríos encargó que cuidara de María Lorenza. AGI, Contratación, legajo 5.489, nº 4-4 y legajo 5.513, nº 37, y Escribanía, legajo 1.132. 54 AHPCA, CEM, legajo 22-9, carta 4, Francisco Antonio de los Hoyos a Juana de Velasco, Cádiz, 22 de abril de 1774 y carta 5, Francisco Antonio de los Hoyos a Juana de Velasco, Cádiz, 7 de junio de 1774, y legajo 22-11, carta 30, Caracas, 14 de febrero del 1774.
46
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
con su joven esposa: «con quien cada día estoy más gustoso por sus bellas prendas y ella al aparecer contentísima»55. La estancia en la ciudad gaditana por parte del marido de María Lorenza se limitó a menos de un mes, para después trasladarse rápidamente a Madrid, donde permaneció más de un año, a pesar de que, en principio, él contaba con que su estancia en la capital no duraría más que un par de meses a lo sumo. En las cartas a su madre y confidente, Luis de los Ríos no podía disimular la pena que sentía por el hecho de tener que alejarse tan pronto de su joven esposa, con la que apenas había convivido unos días56. En Madrid, el cántabro debía personarse en el procedimiento instruido por el Consejo de Indias por su residencia como fiscal en la Real Audiencia de Santo Domingo. Este asunto fue resuelto favorablemente en febrero de 1777, cuando fue declarado «un ministro de toda integridad y pureza [...] y cumplió exactísimamente con cuanto convenía al Real Servicio»57. También pretendía optar a un destino de oidor en la sala de Justicia de la Real Casa de Contratación de Cádiz, que alejaría definitivamente el riesgo de tener que volver a América, y en caso de no conseguirlo, debía solicitar una prórroga a su licencia para regresar a la península, ya que esta se había concedido por dos años, que estaban a punto de cumplirse a mediados de 1777. Luis de los Ríos tenía difícil conseguir uno de los puestos vacantes de Cádiz «porque es infinito el número de pretendientes». No obstante, por las noticias que había recabado, parecía que había lugar para cierto margen de esperanza pues sabía que iba «consultado con primer lugar por la Cámara para una de las plazas de la Contratación de Cádiz» pero necesitaba apoyos para conseguirla. A pesar de sus esfuerzos, el resultado no le favoreció. Ante la decepción por no poder lograr el tan ansiado nombramiento después de largos meses de incertidumbre y espera —«Las listas para la plaza de Cádiz no se ha repartido aún, lo que me tiene mortificadísimo, y a mi mujer muy impaciente, y con razón»—, Luis de los Ríos, como no podía ser
55
ACHC, Matrimonios (1773-1776), libro 36, f. 21v. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 42, Bahía de Cádiz, 22 de marzo del 1776 y carta 43, Cádiz, 9 de abril de 1776. 56 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 44, Puerto de Santa María, 19 de abril de 1776. 57 AHPCA, CEM, legajo 22-4, f. 1v.
Estudio preliminar
47
de otra manera, se refugió en el consuelo que le proporcionaron sus familiares58. Una vez rehecho de la contrariedad, urgía actuar de inmediato respecto al asunto de su licencia. Luis de los Ríos pretendía demorar la vuelta a América lo más posible, mientras no surgiera una alternativa mejor. Tal era el temor que tenía a ser obligado a reincorporarse a su plaza de oidor en la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, que llegó a sospechar que podría verse en la tesitura de tener que abandonar de la carrera judicial en un futuro cercano. El magistrado cántabro pensaba que tenía en su contra al ministro de Indias, José de Gálvez. Quería evitar a toda costa y por todos los medios indisponerse contra él, más aún tratándose de «un ministro desafecto que ha desatendido para dos veces mi notorio mérito y Justicia, y se aprovecharía de esa ocasión para ponerme en la necesidad de volver a Santa Fe o renunciar la fiscalía expirado que fuese el término»59. En el borrador de la petición, dirigida al ministro, a los pocos días de conocerse que no había logrado la plaza para Real Casa de Contratación de Cádiz, el solicitante aludía a su deseo de evitar la vuelta a América, con el pretexto de que para poder gestionar correctamente el considerable patrimonio de su esposa no podía alejarse mucho de Cádiz, donde estaba invertido. Por suerte para el cántabro, a pesar de sus sospechas de la animosidad de José de Gálvez contra él, la solicitud fue atendida. Por un lado, el ministro retrasó la fecha de inicio de la licencia por dos años, que empezó a contar a partir de su llegada a Cádiz, el 30 de marzo de 1776 en vez de julio de 1775, y por otro, se le concedió una licencia adicional de cuatro meses, con el fin de resolver todos los asuntos testamentarios a los que aludía en su instancia60. María Lorenza, mientras tanto, permanecía expectante en Cádiz, esperando ansiosa el reencuentro con su esposo, creyendo que la estancia de este en Madrid no se alargaría, y consternada por la brevedad de la vida conyugal que había disfrutado. En estos meses de separación,
58 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 45, Madrid, 2 de mayo del 1776; carta 49, Madrid, 23 de mayo del 1776; carta 70, Madrid, 17 de febrero de 1777, y legajo 22-12, carta 42, Madrid, 21 de abril de 1777. 59 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 51, Aranjuez, 2 de junio del 1776; carta 77, [Madrid], 28 de abril de 1777 y carta 80, Arahal, 2 de junio 1777. 60 AHPCA, CEM, legajo 22-8, carta 6, «Minuta» y legajo 22-11, carta 77, [Madrid], 28 de abril de 1777.
48
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
la delicada salud de la joven se resintió hasta el punto de que los médicos le recomendaron el cambio de aires, lo que hizo imposible que ella viajara a Madrid, opción que fue descartada por el momento por el marido. María Lorenza sufría una «profunda melancolía, tanto que los médicos han ordenado salga de Cádiz a ver si con la mutación de aires, y aguas y ejercicio del campo, logra ponerse buena, en cuya atención la aviso se venga al Puerto de Santa María a casa de su tío el clérigo: y si desde allí en mejorándose se resolviese a venir aquí»61. Sin embargo, pronto se desveló que las dolencias eran, en realidad, los primeros síntomas de que estaba en estado de gestación. Luis de los Ríos, alborozado por la posibilidad de ser padre, explicaba puntualmente en su correspondencia semanal a sus parientes, la evolución de la salud de la joven: «María Lorenza libre ya de sus indisposiciones, sigue con felicidad en su embarazo, que en el concepto del médico es tan positivo, que la ha privado absolutamente de entrar en coche, y aun de hacer ejercicio a pie, como no sea con mucha moderación. Pedid a Dios que la saque con bien y que nos conceda sucesión si conviniese»62. La dicha que había provocado en su familia política el embarazo de María
61
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 46, Madrid, 6 de mayo de 1776 y carta 48, Madrid, 20 de mayo del 1776. El tío clérigo de María Lorenza, José Buenaventura de Loyo y Treviño, que residía en El Puerto de Santa María, se había graduado en filosofía y teología en el Colegio del Sacromonte de Granada, era doctor por la Universidad de Osuna y «socio teólogo de erudición de la Real Sociedad de Sevilla». Escribió un folleto religioso dedicado a la Virgen titulado Vía sacra dolorosa de la sacratísima virgen María. Ingresó en la cofradía de clérigos de El Puerto de Santa María en 1773 y falleció en dicha ciudad el 15 de octubre de 1800, durante la epidemia de fiebre amarilla que asoló la bahía de Cádiz. Fue enterrado en el cementerio del Hospital de San Sebastián de la misma localidad. En 1778 donó una imagen de Nuestra Señora de los Dolores que fue colocada en el altar de la iglesia conventual de San Francisco y a cambio se le concedió poder ser inhumado en la iglesia, a la izquierda del altar mayor. También autorizó a la cofradía de Los Afligidos de la orden tercera de San Francisco, que dicha imagen de la Dolorosa saliera en la procesión del Via Crucis de Viernes Santo. Actualmente la imagen se conserva en la iglesia de San Francisco así como la lápida, con un gran escudo y una leyenda que alude a a la financiación del altar y a la propiedad de la bóveda de enterramiento para él y sus sucesores. No obstante, por los datos recabados no parece probable que fuera enterrado allí (Loyo y Treviño, [s. a.]; Becerra, 2014: 34 y 51; Ladero, 2014: 33; Soto, 2014: 275-276). 62 AHPCA, CEM, legajo 22-8, carta 1, Luis de los Ríos y Velasco a su hermana Teresa, Madrid, 15 de julio de 1776.
Estudio preliminar
49
Lorenza se desvaneció rápidamente. Poco tiempo después, Luis supo que su joven esposa había perdido el hijo que esperaba63. Una vez obtenida la prórroga de la licencia, que alejaba los temores de que tuviera que reincorporarse inmediatamente a su puesto de fiscal en la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, Luis optó por la vuelta a Cádiz en junio de 1777, a pesar de los ruegos de su madre para que realizara un rápido viaje a Naveda desde Madrid. El cántabro era muy consciente que la separación de su esposa estaba durando demasiado y le preocupaba enormemente la situación de la «niña, [...] tanto tiempo ha sola y sin otras gentes a su lado que criados»64. Más aún sabiendo que, resueltos todos los asuntos que le habían llevado a Madrid y sin un motivo concreto para permanecer en la capital, resultaba muy fácil que María Lorenza recelara de la tardanza en regresar, sobre todo, si sus tíos maternos, con los que él no tenía una buena relación, se dedicaban a indisponerla contra su marido: Dar a María Lorenza el disgusto de retardar dos meses más su vista sobre que cada día me está haciendo las mayores instancias; y aunque sabría con su capacidad disimularlo, no sé yo si en su intención lo atribuirá a tibieza porque en 17 días que hemos vivido juntos solamente no hubo tiempo bastante para asegurarse bien del amor que debo profesarla; además de que no dejaría yo de escrupulizar también, porque una muchacha robustísima en el día, y que clama con ansia a su consorte, me parece no debe dejar de oírsela; mayormente de que no faltarán acaso quien la influya en Cádiz desconfianzas hacia mí por tan larga separación, porque bien sabe usted que los suyos sintieron no salir con sus ideas en el casamiento, y siempre en lo interior me han de mirar con desafecto ya por eso, y ya también porque los he de pedir con constancia y actividad lo que corresponde a mi mujer; y por si la desgracia quisiere que yo no llegase a tener sucesión, la han de complacer, y hacerme toda la guerra posible por cualquier flanco, que conceptúen oportuno a fin de heredarla65.
De vuelta a la ciudad gaditana, junto a su esposa, Luis de los Ríos allí pasó el resto del año de 1777 y el siguiente, ocupándose de poner orden en el patrimonio de María Lorenza, hasta que por fin fue nombrado el 21 de enero de 1779 para la plaza de oidor en la Real Audiencia de Galicia 63
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 55, Madrid, 22 de julio de 1776. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 79, Madrid, 17 de mayo de 1777. 65 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 77, [Madrid], 28 de abril de 1777. 64
50
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
en La Coruña, con un sueldo de 18.000 reales anuales. Según figuraba en la consulta a la Cámara de Castilla de 11 de noviembre de 1778, el cántabro estaba propuesto en primer lugar para la plaza de Alcalde de Quadra para la Real Audiencia de Sevilla y para la de Alcalde Mayor de lo Civil en la de Galicia. En la consulta a este último puesto, por ejemplo, se explicaban brevemente sus méritos66. El nombramiento supuso una gran decepción para ambos67. La suerte no le acompañó. Luis de los Ríos habría preferido quedarse en Sevilla, aunque no quería hacerse ilusiones: «siempre he de vivir desconfiado hasta ver el éxito porque son muy repetidas las desgracias que he tenido en esa parte»68. Además de las plazas aludidas había optado también al Consejo de Castilla. Sin embargo, fue el puesto que le resultaba menos atractivo, el de oidor en La Coruña, al otro extremo de la península, para el que fue finalmente designado (Fernández Vega, 1982, t. I: 243; Díaz Saiz, 2000): Ayer se despacharían las plazas, persuadiéndome no me quede de esta vez sin alguna de España, pero desconfío mucho me recaiga la suerte en Sevilla, que es lo que mejor me venía, recelándome me destinen a La Coruña, pero será preciso si así sucediese conformándonos con lo que diese de sí el tiempo, para redimir la vejación, y evitar mi regreso a Santa Fe, o que alargue la plaza, que allí obtengo69.
Al menos con este nombramiento se alejaban los temores de tener que volver a desplazarse otra vez a América. En seguida, Luis de los Ríos notificó al Ayuntamiento de La Coruña su nombramiento y, a la vez, se ponía a su disposición, utilizando las fórmulas propias de la cortesía: «habiendo merecido de la piedad del rey que me confiera una plaza de oidor de esa Real Audiencia, se lo participo a V. S. como debo para que asegurado de mi atenta y buena correspondencia facilite repetidas ocasiones de emplearme en su mayor obsequio»70. 66
AHN, Consejos, legajo 13.496. AGS, Gracia y Justicia, legajo 162. Sobre el procedimiento de elección de magistrados de los tribunales territoriales, la consulta de la Cámara, los informes reservados y el despacho con el rey del ministro de Gracia y Justicia, véase Gómez Rivero, 1999: 513-577. 68 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 159, Cádiz, 18 de diciembre de 1778. 69 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 161, Cádiz, 1 de enero de 1779. 70 AHMAC, Ayuntamiento A Coruña, caja 67, f. 380. Agradecemos a Manuel Romero Mengotti el conocimiento de este dato. 67
Estudio preliminar
Fig. 1. Retrato de María Lorenza de los Ríos y Loyo, 1774. Colección particular. Óleo sobre lienzo, aprox. 100 x 60 cm. (Fotografía: Eugenio Martínez Jorrín).
51
52
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
María Lorenza y Luis comenzaron los preparativos para su nueva vida en la ciudad gallega, con la esperanza de que la estancia fuera temporal, mientras el cántabro tenía la vista puesta en otras plazas que pensaba que le convenían más para ascender en su carrera profesional71. No obstante, se tomaron el viaje a Galicia con mucha calma, incluso Luis de los Ríos solicitó varias licencias para poder incorporarse a su puesto lo más tarde posible. En la primera, fechada el 19 de febrero de 1779, dejaba entrever su preocupación por el reparto de la herencia y su mala relación con los tíos de María Lorenza. Durante el tiempo que había permanecido en Cádiz, a pesar de sus intentos por poner orden a tan enrevesado asunto, no había logrado llegar a un acuerdo con los familiares de su esposa. Aunque hubo propósitos de entablar una demanda judicial para su resolución, no llegó a iniciarse el proceso. De hecho, en octubre de 1777, Luis de los Ríos reclamó vía notarial a Pedro José de Loyo, tío materno y tutor de María Lorenza, la cantidad de 180.220 pesos, correspondiente al caudal hereditario de su abuelo, del que su tío era el albacea72. Capital al que había que sumar lo dejado por su padre. En total, la cantidad reclamada ascendía a más de 3.600.000 reales (Díaz Saiz, 2000). Posteriormente, a los cuatro meses ya concedidos, pidió otras tres licencias adicionales, demorando al máximo el plazo de incorporación a su destino. Como no podía ser de otra manera, el magistrado hacía partícipe a su madre de sus planes de viaje, que incluían una visita a su casa natal para poder abrazarla después de tantos años sin verse73. El matrimonio emprendió el viaje, por fin, e hizo una parada en Madrid, durante los meses de junio y julio de 1779. Puntualmente, Luis de los Ríos informó de todas las novedades del viaje a sus corresponsales en Naveda. Nada más llegar, fueron agasajados por el ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, que les invitó a visitar la corte en Aranjuez: «Esta tarde hemos llegado buenos a esta corte y el día 10 del que entra volvemos a Aranjuez por ocho días […] porque así lo ha querido el señor don Manuel de la Roda, secretario de Gracia y Justicia que ayer nos obsequió llevándonos a comer a su mesa y nos 71
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 162, Cádiz, 8 de enero de 1779. AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 789, ff. 279-284 y 2.495, ff. 927 y ss. 73 AHN, Consejos, legajo 13.496. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 174, Cádiz, 6 de abril de 1779. 72
Estudio preliminar
53
ofreció me concedería licencia para poder pasar a ver a S. M.»74. María Lorenza disfrutó recorriendo Madrid en plan «turístico» y en las sucesivas visitas que hicieron a La Granja, El Escorial y Aranjuez: «Allí [en Aranjuez] nos divertimos muy bien con las Parejas y lo demás que ofrecía aquel ameno sitio». También tuvieron tiempo para reunirse con varios parientes y amigos residentes en la capital, que les agasajaron, a la vez que les servían de guía en los actos públicos, manifestaciones religiosas y otras diversiones madrileñas75. Tras abandonar Madrid, el 9 de agosto de 1779, después de que «Mariquita acabe de ver el pueblo», continuaron el viaje hacia Valladolid, donde Luis debía resolver algunos asuntos. A continuación, se desviaron de su camino para hacer una parada en Cantabria, con el fin de visitar a sus familiares en Naveda, donde fueron obsequiados por el clan de los Ríos. Por fin, después de tantos años de espera, pudieron conocerse todos personalmente. Luego María Lorenza y Luis, acompañados por sus criados, se dirigieron a su destino final a donde llegaron a finales de noviembre de ese año76. Tanto a María Lorenza como a Luis, La Coruña debió parecerles una capital provincial pequeña, comparada con Cádiz. La urbe estaba separada en dos núcleos, la ciudad fortificada, sede de las principales instituciones como la Real Audiencia, la Capitanía General y la Intendencia y la Pescadería, el barrio exterior, habitado mayoritariamente por pescadores y comerciantes. En 1752 constaba de 7.500 habitantes, dedicados en su mayoría a la pesca y el comercio de cabotaje, mientras que en 1787 habían aumentado hasta 13.500. La localidad estaba creciendo a buen ritmo, en plena expansión, favorecida por el comercio. Su desarrollo comenzó a partir de 1764, durante el reinado de Carlos III, debido a la legislación aperturista que permitió que su puerto se convirtiera en uno de los más activos del norte de España, gracias a la construcción del Camino Real de Galicia en 1761 y el establecimiento de los correos marítimos a Indias en 1764, 74
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 182, Madrid, 27 de mayo de 1779. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 183, Madrid, 7 de junio de 1779 y carta 185, Madrid, 24 de junio de 1779. Sobre «Las Parejas», exhibición ecuestre que se realizaba para diversión de la corte en Aranjuez, puede contemplarse el cuadro del pintor Luis Paret y Alcázar. Museo Nacional del Prado (Madrid), P001044, Luis Paret y Alcázar, Las parejas reales, 1770. Óleo sobre lienzo, 237 x 370 cm. 76 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 183, Madrid, 7 de junio de 1779 y carta 193, La Coruña, 24 de noviembre de 1779. 75
54
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
que permitió el tráfico mercantil ultramarino. Se completaría con la habilitación del puerto en 1765 para despachar navíos de registro con destino a las Antillas (Vigo, 2007: 139-142). Adicionalmente, la promulgación del libre comercio con América en 1778 y la erección del Real Consulado de Comercio en 1785 contribuyeron, sin duda, a su prosperidad. Durante esta época, la decidida política de obras públicas y desarrollo urbanístico cambiaron la fisonomía de la ciudad, que también contaba con un teatro estable (López Gómez, 1997: 11-14). A John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos de América, que llegó a La Coruña en diciembre de 1779, después de desembarcar previamente en El Ferrol, las calles de la ciudad le causaron una pobre impresión: «They are large, square and smooth, and would make beautifull Streets if well laid: but they lie in much irregularity, and with out any order». En su opinión, la urbe ofrecía pocos atractivos. Durante los pocos días que permaneció en la capital gallega, anotó sus impresiones en su diario, entre ellas, las de su visita a la Real Audiencia que realizó el 17 de diciembre, apenas unos días después de que Luis de los Ríos y su esposa llegasen a dicha ciudad77. En La Coruña, el matrimonio Ríos se instaló en una residencia situada en el número dos de la calle Cárcel Real, que seguía a la de Santiago, con sus sirvientes que sumaban un total de ocho, entre el ama de llaves Tomasa Bocarando, antigua aya de María Lorenza, su doncella Catalina Ortega y diversos empleados al servicio de Luis de los Ríos como el mayordomo, el escribiente, el ayuda de cámara, el lacayo, el paje y el cocinero. Más adelante, una hermana de Luis, María Antonia, y una sobrina, Juana, fueron a residir con el matrimonio78. La estancia en la capital gallega, que apenas se prolongó durante dos años, no fue del todo lo placentera que Luis y María Lorenza de los Ríos esperaban. La quebradiza salud de la joven esposa se resintió con demasiada frecuencia. La adaptación al destemplado clima de la ciudad gallega le resultó excesivamente dura, lo que había provocado
77 MHS, Adams Family Papers: An Electronic Archive, Autobiography of John Adams Part Three: 1779-1780. (Diary of John Adams, Volume 4), «16 December 1779» y «17 December 1779», pp. 203-204 y 206. 78 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 220, La Coruña, 17 de febrero de 1781. AHMAC, Ayuntamiento A Coruña, caja 1.053, f. 77. Volvemos a agradecer a Manuel Romero Mengotti el conocimiento de este dato.
Estudio preliminar
55
bastante inquietud en su marido, que puntualmente informaba a su familia de Naveda de la evolución de sus dolencias79. A pesar de los frecuentes «accidentes» de María Lorenza mientras permaneció en La Coruña, la correspondencia no se circunscribía a relatar la crónica de desgracias y enfermedades. El matrimonio también tuvo tiempo para el esparcimiento, recorriendo la región. Por ejemplo, el 25 de julio de 1780 se desplazaron a Santiago de Compostela con el propósito de acudir «a la función del Santo Apóstol»80. En la Guía de Forasteros de 1780, Luis de los Ríos y Velasco figuraba como oidor de la sala segunda de la Audiencia Real de Galicia (GF, 1780: 88) y en la del año siguiente, aparecía como oidor de la sala primera (GF, 1781: 91). Los dos años transcurrieron rápidamente, sin apenas novedades. Para Luis, La Coruña constituía únicamente un paso intermedio, ineludible, para lograr un destino mejor, como manifestaba con frecuencia en sus cartas81. El esperanzado cántabro no cejó en este empeño y solicitaba cualquier empleo que considerase que le pudiera convenir, aunque tenía sus preferencias. Para los magistrados de otras audiencias, el acceso a una plaza en la Real Chancillería representaba un adelanto innegable en la carrera profesional (Molas, 1979: 240). Así pues, hacia la consecución de un puesto en el tribunal vallisoletano encaminó sus ambiciones: Ya se consultaron las tres plazas de oidor de Valladolid y solo llevo en la primera segundo lugar por toda la Cámara, lo que a la verdad es demasiado poco para quien se halla ya de oidor y con bastante antigüedad de ministro de América y España: puede ser que el señor Roda con consideración a ello y a lo mal que ha hecho a Mariquita este temperamento piense de otro modo y consigamos algo, sobre que no tengo perdidas todas las esperanzas82.
No se equivocaba Luis de los Ríos en sus comentarios a su hermano Antonio. Dar a conocer directamente a Manuel de Roda su situación podría mejorar sustancialmente sus posibilidades de éxito. Con esta intención, los cónyuges le habían escrito tras conocer que, en la
79
AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 55, La Coruña, 19 de agosto de 1780. AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 51, La Coruña, 21 de julio de 1780. 81 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 165, Cádiz, 29 de enero de 1779. 82 AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 89, La Coruña, 12 de mayo de 1781. 80
56
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
consulta de 2 de mayo de 1781, Luis figuraba el segundo para la primera plaza vacante de oidor en la Real Chancillería de Valladolid. En las misivas al ministro, al que habían conocido personalmente durante su viaje a Madrid, dos años antes, ambos le hacían saber su deseo de abandonar Galicia. En concreto, María Lorenza, en su carta, además de aludir al mérito de su esposo, explicaba que su salud se había resentido gravemente, por lo que encarecidamente rogaba al secretario de Gracia y Justicia que concediera el traslado de su marido a Valladolid, para poder restablecerse de sus enfermedades, «cuyo motivo y el de la continuación de mis males e indisposiciones que me han quebrantado y estropeado la salud que apenas me conocería V. E. si me viese»83. Afortunadamente, en septiembre de 1781 llegó la ansiada noticia del nombramiento de oidor en la Real Chancillería, con un sueldo de 20.000 reales anuales (GM, 76, 21 de septiembre de 1781: 768). Ya no hubo necesidad de pedir nuevas licencias, ni de prolongar la estancia en La Coruña más de lo necesario, pues ambos deseaban alejarse cuanto antes del áspero clima gallego. En cuanto pudieron, empaquetaron sus cosas y partieron de la ciudad a finales de 1781. Por el camino, se desviaron para visitar a sus parientes en Naveda y posteriormente se dirigieron a Valladolid, a donde llegaron sin mayor novedad, ya a principios del año de 178284. 1.3. La pasiÓn epistolar de Luis de los Ríos Los años del matrimonio de María Lorenza con su primo Luis han podido reconstruirse gracias a la existencia de una extensa colección de cartas de la familia Ríos conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria. El fondo se compone casi setecientos documentos de varios miembros del grupo, fechados entre 1759 y 1858, repartidos en diferentes legajos, dentro de la sección formada por la documentación que conserva el citado archivo procedente del Centro de Estudios Montañeses. El grueso de la correspondencia lo constituyen las epístolas escritas por Luis de los Ríos y Velasco dirigidas principalmente a su madre y a su hermano mayor, Antonio, ambos residentes en 83
AGS, Gracia y Justicia, legajo 818. AHN, Consejos, legajo 13.533. AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 99, Valladolid, 3 de enero de 1782. 84
Estudio preliminar
57
Naveda, desde 1769 a 1786, que suman aproximadamente un total de seiscientas85. A pesar de la considerable e interesante información que proporciona la colección epistolar, ha sido un tanto decepcionante encontrar solo dos cartas manuscritas de María Lorenza de los Ríos. Ambas muy tempranas, fechadas en 1777 y 1780, respectivamente, escritas por una adolescente inmadura que se dirigía con timidez a su suegra y sus cuñadas, a las que no conocía en persona, en el primer caso, y en el segundo, cuando ya había visitado Naveda y las había tratado personalmente. Tampoco en esta ocasión tenía mucho que decirles, salvo felicitarles la Navidad86. A pesar de la desilusión que pudo suponer para esta investigación la parquedad de la escritura de María Lorenza, no obstante, la valiosa información que proporcionaba la colección sobre la vida cotidiana de la familia Ríos superó con creces las expectativas. El cántabro fue un apasionado del género epistolar y escribió, durante más de quince años casi con periodicidad semanal, cartas en las que daba cuenta a su madre, Juana de Velasco, a su hermano Antonio y otros parientes cercanos de sus progresos profesionales, de las novedades conyugales, de su salud, de sus deseos, de sus éxitos y sus decepciones. En definitiva, el relato pormenorizado de su vida. A través de la correspondencia se observa cómo fue asumiendo paulatinamente el papel de cabeza de todo el clan y se convertirá con los años en el director de la estrategia familiar del grupo. Alguien a quien todos consultaban y cuya opinión tenían en cuenta para los más diversos asuntos domésticos y patrimoniales del grupo, incluso los relacionados con el mayorazgo (Díaz Saiz, 1999: 145). Al fin y al cabo, era él quien proporcionaba una parte sustancial de los recursos necesarios para que los demás pudieran subsistir en Naveda, su lugar de origen. La colección, por tanto, no constituye un epistolario intelectual y erudito, cuestión por otra parte comprensible, sino que desvela de forma paulatina y muy prolija la vida cotidiana de los Ríos: los proyectos para casar a sus hermanas, la educación de los hijos de Antonio, el titular del mayorazgo, los nuevos nacimientos, los fallecimientos,
85
La correspondencia de Luis de los Ríos está repartida en tres legajos con las siguientes signaturas: 22-8, 22-11 y 22-12. 86 AHPCA, CEM, legajo 22-9, carta 7, María Lorenza de los Ríos a Juana de Velasco, Cádiz, 16 de diciembre de 1777 y legajo 22-12, carta 71, La Coruña, 16 de diciembre de 1780.
58
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
las enfermedades y cuestiones más prosaicas como la reforma de la casa familiar de Naveda, las gestiones para la repatriación de uno de los hermanos, Juan Alonso, militar destinado en Veracruz, y los negocios patrimoniales concernientes al grupo. Incidentalmente y casi en los márgenes, la joven María Lorenza aparecía en la correspondencia como una figura borrosa, desdibujada, tímida, delicada de salud, con deseos de complacer a los parientes de su consorte, mimada por su marido y sujeto de interés por parte de los receptores de las epístolas, que se extrañaban de que no les enviara unas letras de vez en cuando, por lo que Luis de los Ríos debía disculparla con frecuencia ante ellos: «aunque ella escribe poco, porque tiene mucha pereza en tomar la pluma, no por eso deja de tener a todos ustedes un cariño muy grande, como lo experimentarán cuando lleguen a conocerla, lo que yo deseo con las mayores ansias»87. A su madre y hermanas, tan acostumbradas a que Luis de los Ríos les escribiera con asiduidad, contándoles todas sus peripecias, les resultaba difícil comprender la desgana de María Lorenza al escribir. A pesar de las explicaciones, las mujeres de Naveda dejaban entrever veladamente si la falta de cartas se debía a que existía cierta animadversión por parte de la joven esposa hacia ellas. Cuestión que el magistrado cántabro descartaba totalmente. No obstante, para evitar cualquier tipo de suspicacias y recelos, Luis procuraba mencionar el interés y los buenos deseos de su mujer por su familia política, especialmente hacia su suegra, Juana de Velasco88. Las noticias sobre la delicada salud de María Lorenza, motivo de gran preocupación de su marido, fueron recurrentes y muy minuciosas a lo largo de toda la correspondencia. Desde el malogrado primer embarazo, al que ya se aludió anteriormente, a la descripción de todo tipo de síntomas de las enfermedades sufridas por la joven. El catálogo, expuesto con todo lujo de detalles para conocimiento de los parientes, iba desde una simple tos a dolores de estómago, jaquecas, mareos, accidentes, indisposiciones, calenturas, retenciones de orina, etc. En algunos casos, tras el relato pormenorizado de las dolencias, Luis de los Ríos incluía los remedios empleados para la curación, que frecuentemente iban acompañados de recomendaciones de rezos y 87
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 109, Cádiz, 3 de febrero de 1778. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 44, Puerto de Santa María, 19 de abril de 1776; carta 47, Madrid, 13 de mayo de 1776 y carta 51, Aranjuez, 2 de junio de 1776. 88
Estudio preliminar
59
ofrendas a Dios y a la Virgen para el rápido restablecimiento de la joven: Nosotros todos lo pasamos bien a excepción de María Lorenza que ha padecido estos días bastante de afecto histérico y como la entró con constipado no se la pudo sangrar hasta anoche a las 11, que ya estaba limpia de calentura y la apretaba demasiado el accidente, con dicha sangría y con otra que se ha repetido hoy a las 10 de la mañana ha experimentado mucha mejoría, y se halla muy quieta y sosegada por cuyo beneficio espero recéis una corona en agradecimiento de gracias a esa Soberana Reina de los Dolores de quien se acordó en una grande congoja que tuvo anoche, sin embargo de estar perturbada de los sentidos89.
En otro momento, el preocupado marido explicaba a su hermano los pormenores de la enfermedad de su esposa, una vez superada la fase crítica, y su rápido restablecimiento, gracias a las oraciones de sus familiares de Naveda, que siempre se mostraron muy interesados en conocer la evolución de los males de la joven: Que María Lorenza ya gracias a Dios está buena y puede ser que salga pasado mañana de casa. Su indisposición ha sido una fluxión terrible, con bastante debilidad en la cabeza, que ya la tiene muy firme y bellas ganas de comer. Lo que más cuidado me dio fue una especie de zarratán en un pecho, pero gracias a Dios que se va resolviendo el tumor. Ella está como si nada hubiera padecido y agradece las novenas que estáis haciendo por su salud90.
En opinión de Luis de los Ríos, mientras estaba separado de su esposa en Madrid, las dolencias se debían a una mezcla de causas, tanto físicas como psicológicas, entre las que se encontraban la tristeza por la falta de su esposo al que añoraba y, también, el descuido por su salud, propio de su juventud: «Acabo de tener carta de María Lorenza en que me dice la continua la tos y la ha molestado el dolor de cabeza
89
AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 138, Valladolid, 9 de diciembre de 1782. AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 129, Valladolid 23 de agosto de 1782. La palabra zaratán hace alusión a una especie de cáncer de piel, localizado en el pecho: «Enfermedad, especie de cáncer, que da a las mujeres en los pechos, en los que les va royendo y consumiendo de tal suerte la carne, que por lo regular vienen a morir de esta enfermedad» (DRAE, 1803). 90
60
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
que suele padecer: yo atribuyo mucho sus males a que se cuida poco y a la melancolía que padece en mi ausencia»91. Además de las rogativas y ofrendas a Dios, en ocasiones, la gaditana recurrió a tratamientos basados en hidroterapia, muy frecuentes en la época. Por ejemplo, en 1776, María Lorenza se trasladó a casa de su tío José Buenaventura de Loyo en El Puerto de Santa María «a ver si con las aguas de aquella ciudad, que son admirables [...] conseguía restablecerse». Años más tarde, en 1783, el balneario elegido por el matrimonio para que ella pudiera recuperarse de sus dolencias fue el de Belascoáin en Navarra, con gran tradición en aguas minero-medicinales. En Sanlúcar de Barrameda la gaditana permaneció una temporada durante el año 1778, con visitas intermitentes de su marido, que debía quedarse en Cádiz atendiendo los pormenores de la testamentaría de Andrés de Loyo. La actividad física servía de acompañamiento a la terapia de aguas salutíferas para lograr el total restablecimiento de la joven: «Mañana salimos de la ciudad a Sanlúcar con el fin de que María Lorenza se pasee, haga ejercicio y beba de aquellas aguas, que son admirables; pues aunque gracias a Dios disfruta muy robusta salud. Todos asienten en que la convendrá mucho esa salida que aun así como un mes»92. Tratamientos que debieron cumplir su objetivo, ya que, a su regreso a Cádiz, Luis de los Ríos se congratulaba de la mejoría en la salud de su joven esposa: «viene tan buena y robusta y reconoce que la ha hecho provecho el ejercicio». Según el marido, la buena compañía, las aguas, la vida al aire libre, el disfrute de la tranquilidad y el sosiego eran las condiciones idóneas que necesitaba la gaditana para su recuperación completa93. Aparte del primer embarazo ya aludido anteriormente, tiempo después, en 1777, la posibilidad de que María Lorenza volviera a estar en estado de gestación también fue objeto de comentarios en la cruzada correspondencia de la familia Ríos. Desgraciadamente, tampoco esta vez se cumplieron los deseos de Luis de ser padre. Pasados los días, declaraba a su madre su desconfianza, en lo que había coincidido con
91
AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 34, Madrid, 14 de noviembre de 1776. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 51, Aranjuez, 2 de junio de 1776 y carta 132, Cádiz, 26 de junio de 1778, y legajo 22-12, carta 142, Belascoáin, 7 de octubre de 1783. 93 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 133, Sanlúcar de Barrameda, 30 de junio de 1778 y carta 136, Cádiz, 17 de julio de 1778. 92
Estudio preliminar
61
el médico, que también se había mostrado escéptico ante la falta de indicios concluyentes, a pesar de las manifestaciones positivas de la «comadre más inteligente de esta ciudad»94. Por otro lado, el contenido de la correspondencia de Luis de los Ríos se centraba en su mayor parte en los intereses económicos del clan. A pesar de ser los señores de Naveda, Espinilla, Paracuelles y estar emparentados con algunas de las principales estirpes de la aristocracia cántabra —los condes de Isla, los marqueses de Velasco, de Chiloeches, de Pico de Velasco y otros ilustres linajes de Reinosa, Entrambasaguas, Noja, Isla, etc.— solo contaban con un exiguo mayorazgo, incapaz de satisfacer las necesidades de todos sus miembros. Las continuas alusiones que aparecen en la colección de cartas a los problemas económicos del grupo ponen de manifiesto lo difícil que les resultaba salir adelante. Para el magistrado, tan preocupado siempre por el progreso de su clan, «el verdadero modo de adelantar una casa es procurar poner en carrera a la familia sin más pérdida de tiempo» (Díaz Saiz, 2000). Por eso, para el magistrado cántabro, segundón de la baja nobleza solariega originaria de Naveda, la mejora en su situación económica supuso el inicio de una serie de envíos de dinero a sus allegados. Al mismo tiempo, según percibía desde el punto de vista del honor, necesitaba demostrar a sus paisanos su éxito. En cierto modo, aunque no fuera el titular del mayorazgo, se sentía obligado a contribuir a la mejora del patrimonio de este y de los miembros del clan como medio de compensación por lo recibido previamente. Tal era el comportamiento común en los bajos estratos de la nobleza cántabra, indispensable para la supervivencia del propio mayorazgo (Díaz Saiz, 1999: 146; Mantecón, 1999: 189). Luis de los Ríos, aunque excluido del sistema hereditario por no ser el primogénito pero, al mismo tiempo, favorecido por el propio mayorazgo, que le proporcionó los recursos necesarios para el acceso a la educación universitaria, al realizar el ventajoso casamiento se encontró en la situación idónea para poder reintegrar con creces la inversión previa realizada por su familia. De hecho, en una de las epístolas, tras agradecer cortésmente la felicitación recibida de su hermano por su 94 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 89, Cádiz, 2 de septiembre de 1777; carta 100, Cádiz, 2 de diciembre de 1777; carta 103, Cádiz, 23 de diciembre de 1777 y carta 104, Cádiz, 30 de diciembre de 1777.
62
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
reciente boda, le manifestaba su total disposición para mejorar la economía del mayorazgo: «puedes ir seguro de que no dejaré de atender a esa casa en todo aquello que me proporcionase este nuevo enlace pues mis deseos son de verla ensalzada a que contribuiré gustoso con mis facultades»95. Al casarse, María Lorenza había recibido como dote a cuenta de la herencia de sus padres y abuelos, que estaba todavía sin repartir, 410.791 reales, cantidad lo suficientemente importante como para que su esposo se sintiera casi un potentado. No obstante, no se conformó con esta pequeña parte y sus reclamaciones para obtener el resto del caudal hereditario que por derecho le correspondía a su esposa fueron continuas a lo largo de los años. Luis de los Ríos desconfiaba de la capacidad de los tíos de su mujer para administrar tal cantidad de patrimonio, pues como declaró en alguna ocasión «sobre la circunstancia de coherederos tienen la de no saber manejar sin desgracia los [caudales] suyos propios»96. A todo esto se unía el desafecto que estos profesaban al cántabro, insinuado veladamente en la correspondencia, y el desacuerdo en el reparto de la herencia, motivo principal del enfriamiento de las relaciones familiares, hasta el punto de que solo con la desaparición del marido en 1786, consiguieron los implicados acercar las posiciones y llegar a un acuerdo97. La aportación económica de Luis de los Ríos en favor de otros miembros del clan se concretó, en principio, en la financiación de la educación de los hijos de su hermano Antonio, el titular del mayorazgo. Además, esperaba contar con el capital suficiente para poder dotar a sus hermanas, María Antonia y María Teresa, con el objetivo conseguir para ellas matrimonios convenientes, aunque finalmente no llegaron a casarse (Díaz Saiz, 1999: 148-150) y poder mejorar la suerte de otros parientes. Así se lo expresaba a su madre: «Nadie celebrará más que yo que se proporcione correspondiente colocación a mis hermanas y para ello contribuiré cuanto me sea posible, bien que en el día no puedo determinar, por mí solo, por ser preciso contar con mi mujer también, la que me parece no faltará a un asunto tan propio»98.
95
AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 254, [Santa Fe de Bogotá], [1774]. AHN, Consejos, legajo 5.150 y legajo 13.496. 97 AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.495, ff. 874-1.001. 98 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 52, [Aranjuez], 2 de junio 1776. 96
Estudio preliminar
63
Otra cuestión tratada de manera recurrente en la correspondencia fue la repatriación a la península del tercero de los hermanos, Juan Alonso, destinado en Veracruz, que no pudo resolverse con éxito. El militar se sentía discriminado, abandonado y desatendido por su propio hermano, «desterrado» en América sin posibilidad de volver, si no se intercedía por él haciendo alguna gestión ante las autoridades militares. Los reproches por el triunfo económico y social de Luis de los Ríos se reiteraban en sus cartas, que con los años se volvieron más mordaces, virulentas y llenas de amargura99. Consciente de su papel dentro de la sociedad estamental, en su esquema mental de hombre del Antiguo Régimen, Luis de los Ríos debía dejar constancia de su apego al solar de sus antepasados. Por una parte, su contribución económica se centró en la ampliación y reforma de la casa solariega en Naveda, asunto que le ocupó durante los años de 1777 a 1779. A pesar de la lejanía de su tierra natal, pues esos años los pasó a caballo entre Madrid y Cádiz, el cántabro no se desentendió en ningún momento del asunto, por lo que puntualmente se le informaba de la marcha de la obra y se le consultaba cualquier modificación de los planes iniciales. Así pues, la reconstrucción de la residencia generó una numerosa correspondencia, con la inclusión de planos, presupuestos, facturas, etc. Las sucesivas modificaciones del proyecto inicial, la elección de los materiales, los problemas de todo tipo que generó la edificación de una planta adicional y, sobre todo, la desviación en el coste previsto, le llevaron finalmente a tomar la decisión de que la arquitectura no fuera todo lo grandiosa que inicialmente había ideado. Durante la visita que el matrimonio Ríos hizo a Naveda, a finales de 1779, ambos pudieron contemplar con sus propios ojos el robusto edificio. El coste de la construcción alcanzó los 34.000 reales, casi la mitad del presupuesto inicial, «manifestando una contención en el gasto que contrastaría con la voluntad de gastar ostentosamente de otras casonas muy decoradas y de tamaños descomunales, como el palacio de Soñanes en Villacarriedo» (Aramburu-Zabala, 2002). Por otra parte, el magistrado también compró tierras en Naveda y la zona circundante con el objetivo de mejorar la economía del clan y garantizar la supervivencia del mayorazgo de cara al futuro. Las fincas rústicas que se compraban pasaban a engrosar el patrimonio 99 AHPCA, CEM, legajo 26-20, carta 46, Juan Alonso de los Ríos a su madre, Veracruz, 8 de agosto de 1782.
64
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
familiar, de manera que Luis de los Ríos figuraba como usufructuario, percibiendo las rentas que generaban, mientras la nuda propiedad recaía en el mayorazgo (Díaz Saiz, 2000). Asimismo, gracias a la capacidad económica de su esposa, el patrimonio de los cónyuges se diversificó, movilizando parte de la dote hacia su provincia de origen, Cantabria. De esta manera, demostraba a sus paisanos su éxito y su ascenso social. Dedicó parte del capital a la compra de ganado, que alcanzó en 1786 unas 4.000 ovejas merinas (Díaz Saiz, 2000). A esto añadió la adquisición de algunas casas en Reinosa100. También invirtió en diversas actividades preindustriales como la compra de la mitad de una ferrería. Este negocio acabó en un pleito que perdió Luis de los Ríos, por lo que decidió deshacerse de su porcentaje101. Incluso llegó a tener a su nombre 60 acciones del Banco Nacional de San Carlos, por un valor conjunto de 120.000 reales, compradas probablemente en 1785 (Tortella, 1986: 215)102. De estas acciones, 16 fueron endosadas en el 10 de enero de 1786 «a favor de los señores beneficiados de la villa de Reinosa y sus beneficios» como parte del pago a la adquisición de la «Casa de la Poza»103. Sobre todo, fue la construcción de una imponente mansión en Reinosa, La Casona o «Casa de la Niña de Oro», como se conoce actualmente al inmueble todavía en pie, el objeto del más atento y cuidadoso interés de Luis de los Ríos durante varios años. Sus parientes fueron informados puntualmente de la construcción y los diversos 100
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 198, Valladolid, 21 de febrero de 1785 y legajo 26-20, carta 60, Juan Alonso de los Ríos a su hermano Antonio, Veracruz, 2 de mayo de 1785. 101 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 196, La Coruña, 25 de diciembre de 1779. Según Carmen Ceballos, se trataba de la ferrería de Horna en la Hermandad de Campoo de Enmedio, cercana a Reinosa. Sin embargo, Mar Díaz Saiz la sitúa en la localidad de Ormas en la Hermandad de Campoo de Suso, cerca de Naveda (Ceballos, 2003; Díaz Saiz, 2000). 102 Francisco Gómez de Cos, abogado establecido en Madrid, representó a Luis de los Ríos en la junta general celebrada el 29 de diciembre de 1785 (Banco Nacional de San Carlos, 1786: 19-20). 103 ABE, Secretaría, Serie Acciones, Subserie Primitivos accionistas (suscriptores), caja 254. ABE, Secretaría, Serie Acciones, Subserie Expedientes antiguos referentes a las acciones del Banco Nacional de San Carlos, caja 864. ABE, Libros de Contabilidad, 277, f. 98. Agradecemos a la archivera del Banco de España, Virginia García de Paredes, la detallada información proporcionada sobre el devenir de las 60 acciones, ya que alguna llegó a endosarse hasta en 21 ocasiones.
Estudio preliminar
65
pormenores de las obras. Así, por ejemplo, su hermano Juan Alonso desde Veracruz, solicitaba recurrentemente noticias del progreso de la edificación, que no dudaba en «que será una de las mejores que tendrá por la presente dicha villa». Luis de los Ríos ya tenía idea de construir la casa en 1777, pero esperó a terminar la de Naveda para meterse de lleno en el asunto104. Reinosa era entonces una localidad de unos 220 vecinos, según el Catastro de Ensenada, que llegó a 1.618 habitantes en 1787 gracias a los beneficios que produjeron en su economía los planes de infraestructuras que acometieron los primeros Borbones; especialmente, la construcción del camino real que unía Burgos con Santander, entre 1749 y 1753, que atravesaba la urbe (Ruiz Bedia y Ferrer Torío: 2001). En consecuencia, durante la segunda mitad del siglo xviii se produjo una remodelación de su fisonomía, que modernizó su configuración medieval. La ampliación del espacio urbano a la entrada de la ciudad en el tramo del camino real, la construcción del puente de piedra que cruzaba el río Ebro, el empedrado de las calles, los nuevos paseos y la distribución del espacio en nuevos barrios contribuyeron a su urbanización y progreso (Martínez Ruiz, 2003). La posición de ventaja del puerto de Santander, tras la promulgación del Decreto de Libre Comercio con América de 1778, favoreció el desarrollo del tránsito de mercancías por el camino real, especialmente de harinas, frente a la lana que había sido el producto comercial por excelencia hasta la primera mitad del siglo xviii. El comercio harinero, cuyo destino era Santander, y la instalación de industrias de manufacturas que derivaban de este transporte favorecieron el desarrollo de la economía local. No es extraño, por tanto, que Luis de los Ríos decidiera precisamente edificar su mansión en Reinosa, la capital del partido, que estaba en pleno proceso de transformación urbana y efervescencia económica, en el margen del camino real a su paso por la localidad, en la misma época que otros notables locales estaban construyendo sus residencias en el mismo emplazamiento. Durante su viaje a Cantabria a finales de 1779 aprovechó para iniciar los trámites previos a la construcción que comenzó en 1780 y se 104 AHPCA, CEM, legajo 26-20, carta 42, Juan Alonso de los Ríos a su hermano Antonio, Veracruz, 13 de diciembre de 1781 y legajo 22-11, carta 152, Cádiz, 30 de octubre de 1778.
66
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
prolongó durante varios años. Hacia 1784 estaba bastante adelantada, pero sin finalizar. No obstante, a su hermano Juan Alonso le extrañaba que Luis se hubiera embarcado en semejante dispendio, sabiendo que apenas la iba a disfrutar, pues si continuaba, como era lógico, ascendiendo en su profesión, podría llegar a ocupar una plaza en el Consejo de Castilla105. Sin embargo, eran otras las ideas del magistrado cántabro que opinaba que la casa de Reinosa serviría «de estímulo a mi posteridad, si la tuviese, para mirar con amor e inclinación al país, y tener donde alojarme con comodidad los veranos que pueda ir a él; pero mi constitución y carrera no me franquearán esa satisfacción con la frecuencia que yo quisiera, y apetezco; pero sirva cuando menos de testimonio de ser buen patricio» (Aramburu-Zabala, 2002)106. Sobre la «Casa de la Niña de Oro» existe una curiosa leyenda relativa al origen de su nombre, debido a que el dueño del edificio «teniendo a su única hija enferma de gravedad, ofreció entregar a la iglesia de un pueblo próximo a Reinosa, una cantidad de oro equivalente al peso de su heredera si esta sanaba» (González Echegaray, 1999: 18-19). Otra versión de la historia dice que, en realidad, el ofrecimiento fue para que sanase su mujer e incluso, según las fuentes no está claro si el ofrecimiento procedió del propietario inicial del edificio, el primer marido de María Lorenza, Luis de los Ríos o, el segundo, Germano de Salcedo y Somodevilla, el marqués de Fuerte-Híjar. Miguel Ángel Aramburu-Zabala afirma que su denominación se debe a la leyenda que «asegura que Luis de los Ríos ofreció el peso de su hija o de su mujer en oro a un santuario si esta sanaba de su enfermedad. Documentalmente hemos comprobado que lo que realmente había propuesto era dorar un retablo al convento de Montesclaros en caso de curación» (2006). En nuestra opinión, el ofrecimiento a la iglesia, si existió, fue de Luis de los Ríos y si la causa fue una dolencia grave, la enferma sería la propia María Lorenza, ya que ni de su primer ni de su segundo cónyuge, la gaditana tuvo sucesión. Asimismo, según la correspondencia consultada, el cántabro hizo varios donativos a la iglesia de San Pelayo de Naveda y al santuario de la Virgen de Montesclaros, situado a diecisiete kilómetros de Reinosa. En este sentido, la «Niña de Oro» 105
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 174, Cádiz, 6 de abril de 1779; legajo 26-20, carta 46, Juan Alonso de los Ríos a su madre, Veracruz, 8 de agosto de 1782 y carta 55, Juan Alonso de los Ríos a su hermano Antonio, Veracruz, 3 de julio de 1784. 106 Esta carta fue reproducida por García de la Puente, 1916: 52-53.
Estudio preliminar
67
debió ser la propia María Lorenza, que se casó con tan solo doce años, cuando todavía era una niña y su patrimonio ascendía a varios millones de reales107. Por otra parte, quienes se han referido a esta casa, también han hecho alusión a que Gaspar Melchor de Jovellanos, al visitar Reinosa el 1 y 2 de septiembre de 1797, camino de La Cavada, apuntó en su diario sus impresiones sobre dicha mansión: «La gran casa que hizo mi pobre colegial don Luis de los Ríos y Velasco (para el cortejo de su mujer), de sillería; es cuadrada; dos pisos y entresuelo; gran balconada, cinco por frente en cada piso; se conoce que está cerca de Vizcaya; grande escudo; casa montañesa» (Marchena, 1999; Jovellanos, 1954, t. II: 390). Como ya se aludió anteriormente, Luis de los Ríos y Jovellanos coincidieron en 1764 en el Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares, el primero como rector y el segundo como estudiante becado. También existen bastantes probabilidades de que Jovellanos y María Lorenza de los Ríos se conocieran personalmente y se encontraran en alguna reunión de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid entre los años 1789 y 1791, cuando ambos residían en Madrid, como se verá más adelante. 1.4. «Allá en Pisuerga te jurÓ mi pecho una eterna amistad» En la década de los ochenta del siglo xviii, Valladolid era una ciudad de unos 20.000 habitantes, dispersos en un perímetro inmenso, heredado de sus años de esplendor en el siglo xvi cuando fue la capital de la monarquía hispánica. Su aire de ciudad fantasmal, levítica, monumental, pero también algo sucia y destartalada, aunque no exenta de encanto, llamó la atención de los viajeros. No obstante, al ser la sede de la Real Chancillería y contar con una universidad, además de constituir la capital provincial, del corregimiento y cabeza de la diócesis, no hay que minusvalorar su importancia entre las ciudades castellanas. 107 Las fuentes consultadas más antiguas confirman esta hipótesis. Por ejemplo, Ángel de los Ríos, sobrino nieto de María Lorenza, en un artículo publicado sobre el ferrocarril a Reinosa (Campoo, 3, 19 de julio de 1894: s/p.) y el fotógrafo Julio García de la Puente que, en su guía turística de Reinosa y el valle de Campoo, afirmaba que «La primera marquesa de Fuente-Híjar [sic] fue doña Lorenza de los Ríos (“La Niña de Oro”), esposa de don Luis» (García de la Puente, 1916: 54). Sobre este fotógrafo y su importancia para la corriente «pictorialista» en Cantabria, véase Alonso Laza, 2005.
68
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
A la vez que bulliciosa, por la gran cantidad de población flotante concentrada en torno a la Universidad y los tribunales estaba llena de pobres y mendigos, problema que trataron de solucionar las autoridades municipales con la creación y modernización de las instituciones asistenciales. En la época de Carlos III se emprendieron algunas obras que integraron los espacios verdes en el urbanismo vallisoletano, contribuyendo a la ordenación y modernización del espacio. Los parques, jardines y paseos llenos de árboles en las orillas del Pisuerga y del Esgueva, los dos ríos que bañan la ciudad, aportaron belleza y colorido a su perfil característico (Almuiña, 1974: 30-54; Enciso, 1984: 15-24). La coincidencia en la ciudad de algunas personas inquietas, espíritus ilustrados de mentes abiertas, favoreció el desarrollo de un interesante ambiente cultural en la segunda mitad del siglo xviii. La existencia de instituciones de corte ilustrado como la primeriza Real Academia Geográfico-Histórica de los Caballeros fundada en 1746, la Real Academia de Matemáticas y Nobles Artes de la Purísima Concepción, que funcionó entre 1779 y 1802, la Real Academia de San Carlos de Jurisprudencia Nacional Teórico-Práctica instalada en 1784, la Real Academia de Cirugía establecida en 1785, además de la Real Sociedad Económica de Amigos del País creada en 1783, de la que se hablará más adelante, y otras instituciones existentes desde siglos anteriores, a las que habría que sumar los gimnasios y academias surgidas al amparo de la propia Universidad, revelan la existencia de un evidente ambiente de efervescencia cultural (Almuiña, 1974: 17-21; Enciso, 1984: 89-102). En las páginas del Diario Pinciano, José Mariano Beristáin daba cumplida información de la actividad de todos estos establecimientos al público interesado, aunque fuera muy minoritario (Vallejo, 1984: 375)108. Habría que añadir la existencia de un teatro, el Patio de Comedias, con capacidad para unas 2.000 personas, que funcionaba con regularidad en el último tercio del siglo xviii, donde aparte de la actividad teatral propiamente dicha, se representaron zarzuelas, óperas y danzas y se efectuaron conciertos (Vallejo, 1984: 376-379). Por esos años también se conoce la presencia de una academia de música en el domicilio de uno de los magistrados de la Real Chancillería, en la que se celebraban veladas musicales (Virgili, 1984: 437-439). Este interesante panorama se completaba con la existencia de varias imprentas y dos periódicos: el Diario de Valladolid que se publicó 108
Sobre el editor del Diario Pinciano, José Mariano Beristáin, véase Miralles, 1973.
Estudio preliminar
69
entre 1720 y 1784 y el ya citado Diario Pinciano, de mayor calidad y vida breve, apenas diecisiete meses, cuyo primer número apareció en febrero de 1787, pero de gran importancia para el panorama cultural vallisoletano (Enciso, 1984: 119-126). Para María Lorenza, Valladolid supuso un cambio radical en su vida. El ambiente social y cultural de la ciudad le atrajo enormemente. Nada más llegar, la gaditana realizó la visita de cortesía al presidente de la Real Chancillería, Gregorio Portero de Huerta (GF, 1782: 90), y su esposa, como correspondía tras el recibimiento con que se había obsequiado a la pareja a las puertas de la ciudad109. Una vez asentados, Luis de los Ríos se incorporó a su destino como oidor de la Real Chancillería. En la Guía de Forasteros de 1782, 1783 y 1785 figuraba como oidor de la sala tercera. En cambio, en la de 1784 aparecía como oidor de la sala segunda y en la de 1786 estaba adscrito a la sala primera (GF, 1782: 90; GF, 1783: 90; GF, 1784: 95; GF, 1785: 96; GF, 1786: 102; Domínguez Rodríguez, 1997: 116). Luis de los Ríos probablemente encontró en Valladolid a viejos compañeros, colegiales de San Ildefonso, pues el tribunal fue tradicionalmente un destino casi natural para los alumnos de las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca y Valladolid, aunque tras las reformas de los colegios mayores de Carlos III, el peso de los antiguos estudiantes de estos centros en las instituciones judiciales disminuyó, así como su capacidad de influencia (Molas, 1979: 243-244). No obstante, la ciudad del Pisuerga fue algo más que una parada en el camino en la vida de la gaditana, pues cinco años más tarde, el 29 septiembre de 1786, su marido falleció allí tras una breve enfermedad, que no hacía presagiar tan trágico desenlace. Pocos días antes, Luis había escrito a su hermano Antonio, contándole la evolución de sus dolencias: «Lo que cabe estoy mejor, se me han deshinchado las manos, la falta de respiración es menos, y lo mismo la hinchazón de las piernas, pero el pervigilio e inapetencia lo mismo»110. Por esas fechas, estaba planeando un viaje a Cádiz, que había pospuesto varias veces por diversas circunstancias, para resolver los problemas derivados del reparto de la herencia de María Lorenza. El cántabro, esperanzado, pensaba que el cambio de clima le vendría bien para restablecer su salud:
109 110
AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 99, Valladolid, 3 de enero de 1782. AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 251, Valladolid, 15 de septiembre de 1786.
70
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Pues ya se temen los médicos que entrando el invierno pueda adelantar poco en mi curación; estoy casi resuelto a irme al instante a Andalucía levantando el campo los que aquí estamos, y dejando cerrada la casa con lo que podré seguir mejor mi curación y hay más esperanzas de poder recobrarme sin levantar mano, lo que si permaneciese aquí sería más aventurado. Yo pienso llevar mi coche y ganado, una calesa y el caballo y que vayamos María Lorenza, María Antonia, las dos hermanas de Salces, Manuel, dos cocheros y un lacayo, procurando emprenderlo más breve que se pueda el viaje por cuya felicidad espero pidáis a esta Soberana Reina de los Dolores111.
Sin embargo, pocos días más tarde, sufrió un agravamiento que acabó con su vida. Fue enterrado el día 30 de septiembre de 1786, en la iglesia de San Pedro Apóstol de Valladolid, a la que pertenecía como feligrés112. El matrimonio Ríos tenía su residencia «a las cinco casas frente de San Benito el viejo», cerca del Palacio de los Vivero, sede de la Real Chancillería. A través de la correspondencia, se ha podido constatar que Luis de los Ríos fue un hombre interesado en la cultura, suscrito a varios periódicos que leía regularmente y con toda probabilidad inculcó a María Lorenza el amor por las letras. Aficionado a la Historia, aparecía como suscriptor a los libros Crónicas de los Reyes de Castilla de Pedro López de Ayala editado por Eugenio Llaguno y Amírola en 1779 y a la Historia General de España del Padre Mariana editada en Valencia en 1783 (López de Ayala, 1779: 610; Mariana, 1783, t. I: s/p.). Además, en Valladolid, María Lorenza y Luis frecuentaron los ambientes más ilustrados de la ciudad, promovidos en gran medida por los empleados de la Real Chancillería, compañeros del cántabro, y también se interesaron, aunque el magistrado no llegó a inscribirse como socio, por la labor que realizaba la recién creada Sociedad Económica de Amigos del País, institución a la que pocos años más tarde María Lorenza quedaría vinculada permanentemente113. A esa época se remonta la amistad que María Lorenza trabó con María de Quero y Valenzuela, la marquesa de las Mercedes o de la Merced, cuya muerte años más tarde le causó un gran pesar, sentimiento
111
AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 252, Valladolid, 18 de septiembre de 1786. ADV, Parroquia de San Pedro Apóstol, Defunciones, libro 3D, ff. 320-320v. 113 AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 182, Valladolid, 4 de octubre de 1784. 112
Estudio preliminar
71
que inmortalizó su amigo el poeta Álvarez de Cienfuegos en el poema «La escuela del sepulcro»114: […] ¡Oh, Lorenza, Lorenza! ¡Oh, tierna amiga! ¡Adiós, adiós! Desde el dichoso instante que allá en Pisuerga te juró mi pecho una eterna amistad, ¿falté por suerte, falté, responde, a tu veraz cariño? Siempre en mi memoria; siempre ardió por ti mi corazón sincero; siempre mis labios te dijeron finas palabras de amistad; y eternamente con mis consejos te probé, y mis obras la verdad de mi amor. Bajé al sepulcro, y él conmigo también; aquí a tu Quero, si es que un recuerdo para mí te queda, por siempre encontrarás; de noche y día y en todas partes te hablarán mis labios, te hablarán la verdad. ¡Oh, nunca apartes tu oído de mi voz! Adiós amiga, adiós, adiós: la eternidad te espera115.
El fallecimiento de Luis de los Ríos causó gran consternación en el clan que perdía a quien actuaba en la práctica como cabeza de este y que, a la vez, contribuía a satisfacer la mayor parte de sus necesidades. Su hermano Juan Alonso, desde Veracruz, no podía reprimir sus emociones, dando rienda suelta a sus pensamientos más pesimistas en una carta dirigida a Antonio de los Ríos, el primogénito del mayorazgo:
114 María de Quero y Valenzuela, marquesa de la Merced, natural de Andújar, era hija de Luis Estanislao de Quero y Valdivia, marqués de la Merced y de María de Valenzuela y Ayala. Contrajo matrimonio en 1785 con Alonso de Quero y Valdivia, oidor de la Chancillería de Valladolid. Tras enviudar, en 1800 se casó con Antonio Vargas y Laguna, bibliotecario de la Real Biblioteca entre 1799 y 1800. La marquesa murió alrededor de 1800 (García Ejarque, 1992: 244; Gil Novales, 2010, t. III: 3.118-3.119). AHN, Consejos, legajo 10.024, expediente 5 y expediente 6; Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, legajo 512, expediente 2.322. 115 «La escuela del sepulcro. A la señora marquesa de Fuerte-Híjar, con motivo de la muerte de su amiga la señora marquesa de las Mercedes» (Álvarez de Cienfuegos, 1816, t. I: 175-188).
72
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Con harto sentimiento y dolor tomo la pluma para dar respuesta a la muy estimada tuya […] en que me comunicas la infausta noticia de la muerte de mi querido don Luis de los Ríos y Velasco el 29 de septiembre en que quedo sintiendo este golpe pero hecho cargo que [en] este mundo miserable y caduco no hay nada estable le llegó la última hora que así le convendría para su mayor alivio de su alma. Bien me hago cargo que a ti como a mis hermanas os habrá hecho mucha falta para los bienes temporales pero Dios que nos ha echado a este mundo nos abrirá camino para podernos mantener116.
Durante los años transcurridos en Valladolid, Luis de los Ríos había fortalecido las relaciones con sus parientes, realizando frecuentes viajes, sobre todo veraniegos, al lugar del que era oriundo, aprovechando la menor distancia entre su lugar de residencia y Naveda. María Lorenza, en estas temporadas, pudo conocer más a fondo a su familia política. Además, el magistrado cántabro, muy a gusto en representar su papel de director del clan, había acogido en su casa a una de sus hermanas, María Antonia, a una sobrina, Juana, y también durante algún tiempo a su sobrino Joaquín, hijo de su hermano Antonio y heredero del mayorazgo de los Ríos de Naveda, que desesperaba a su tío con su despreocupación, pues no conseguía que se tomara en serio los estudios117. Tras la desaparición de Luis, la joven viuda cambió radicalmente de actitud especialmente con sus cuñados, Antonio de los Ríos y su esposa Rosa Muñoz de Velasco. Acostumbrados, durante años, a recibir remesas de dinero para las más diversas eventualidades como la educación de sus hijos, las obras de la casa solariega en Naveda, etc. intuyeron con rapidez que el flujo de efectivo que recibían regularmente podría disminuir, temores que manifestaron a otros miembros del grupo en la correspondencia118. Luis no había realizado ninguna disposición testamentaria a favor de sus hermanos ni sobrinos, con lo cual dependían de la generosidad de la joven viuda. María Lorenza y Luis habían hecho testamento recíproco durante su estancia en Madrid en el verano de 1779, en el 116
AHPCA, CEM, legajo 26-20, carta 65, Juan Alonso de los Ríos a su hermano Antonio, Veracruz, 4 de junio de 1787. 117 AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 193, Valladolid, 10 de enero de 1785. 118 AHPCA, CEM, legajo 22-14, carta 9, Francisco Calderón de los Ríos a Rosa Muñoz de Velasco, Las Henestrosas, 13 de noviembre de 1786.
Estudio preliminar
73
que se nombraban herederos el uno al otro, de manera que, a falta de sucesión directa, ella era la única beneficiaria de la herencia de su marido. Circunstancia que fue puesta rápidamente en conocimiento de Antonio de los Ríos, que debió vislumbrar rápidamente el incierto futuro al que se enfrentaba el clan familiar. La misma María Lorenza lo afirmaba muchos años después, tanto en su testamento de 1812 como en el último realizado en 1816, por si quedaba alguna duda, para el caso de que los allegados a su primer marido quisieran emprender algún tipo de acción legal para reclamar parte de su herencia119. Así pues, pronto se vieron confirmadas las sospechas de los Ríos de Naveda. La primera decisión de María Lorenza, en cuanto pudo tomar las riendas de su vida, ya viuda, fue suspender las obras de la casa que su fallecido marido estaba construyendo en Reinosa, a punto de finalizar, así como que se le dieran detalles exactos de los gastos ocasionados y del estado del rebaño de ovejas que Luis de los Ríos había comprado años antes120. La «Casa de la Niña de Oro», a la que tanto tiempo y dinero había dedicado Luis, por la que quería pasar a la posteridad, quedó sin terminar. En torno al año de 1800, María Lorenza debió deshacerse el inmueble, a tenor de una escritura localizada en la que otorgaba poder para su enajenación121. El grandioso edificio había sido proyectado por el maestro cantero Carlos de Gandarillas. En 1808 la mansión fue quemada por los franceses y solo quedaron en pie las paredes. Al parecer en torno a 1830 se reconstruyó y reformó por el arquitecto José F. de Peterrade (Leonardo, 2000; Aramburu-Zabala, 2006)122. La casa por aquella época pertenecía a la familia Macho de Quevedo. No obstante,
119
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, f. 152v. AHPCA, CEM, legajo 22-7, carta 10, Lorenzo Fontecha a Antonio de los Ríos, Reinosa, 7 de octubre de 1786. 121 AHPM, Protocolos Notariales, 22.433, ff. 84-85v. 122 Luis Sazatornil Ruiz duda que la configuración actual de la casa corresponda al proyecto de Gandarillas, cuyo estilo parece responder a «una tradición barroca absolutamente desornamentada que nada tiene que ver con la riqueza y corrección “ilustradas” de la actual casa de la Niña de Oro, absolutamente impropias de la habilidad del maestro Gandarillas». Este maestro había trabajado para Luis de los Ríos en la reforma de la casa de Naveda. Según Sazatornil la mansión fue totalmente reconstruida y elevada de nuevo sobre el solar de la anterior, «siguiendo un proyecto estrictamente académico», por el único arquitecto capacitado para realizar una obra de tal envergadura en la zona por esas fechas, José F. de Peterrade (1996: 2018-2019). 120
74
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
en las fotografías que hizo el ingeniero y fotógrafo inglés William Atkinson, entre los años 1855 y 1857, se aprecia que a la residencia le faltaba el tejado y se encontraba en bastante mal estado, teniendo en cuenta que, según las informaciones, se había reconstruido en la década de los treinta del siglo xix123. En menos de tres meses desde el fallecimiento de su marido, María Lorenza tomó la decisión de volver a casarse, para sorpresa de sus parientes de Naveda, siempre tan lenguaraces a la hora de comentar todos los acontecimientos del clan y que todavía no estaban repuestos del triste trance ocurrido a Luis de los Ríos. Ante las habladurías, que corrieron como la pólvora por todo el grupo, alguno de sus miembros tuvo que poner algo de cordura en el asunto, recomendando prudencia, si querían que siguiera fluyendo hacia ellos el dinero de la gaditana, como hasta entonces: En Valladolid hice cuanto había que hacer pero Lavandero unido conmigo en mirar por los intereses de esa casa [de los Ríos de Naveda] quedó en escribir a mi doña María Antonia el estado de los caudales de aquella señora [María Lorenza], muy inferior según me dijo él mismo, al concepto que nos habíamos formado, y de consiguiente sin la disposición a las liberalidades que nosotros solicitábamos. Con esto, y con que de antemano nos ha surtido, que no deja de subir bastante, se escuda y defiende aquella señora de una manera superior casi a las más meditadas reflexiones. En punto a las alhajas que nuestro difunto [Luis] trajo de América, ni ha variado, ni variará de dictamen. La continuación de los auxilios a los [hijos de Antonio de los Ríos] que están estudiando la Gramática se debe a sus buenas entrañas, que a mí tales me parecen, y a mis insinuaciones. V. Ms., por Dios, cuiden mucho de obligarle cada vez más con manifestarse agradecidas y hablar con todo el mundo en este tono. Yo sé lo que esto importa, y que no faltarán quienes estén observando los movimientos de sus labios, para contarlo creyendo de esta manera hacerse lugar con nuestra viuda, los que
123
William Atkinson realizó dos fotografías del edificio mientras trabajaba por la zona en la construcción del ferrocarril de Santander a Alar del Rey, que se incluyeron en el álbum fotográfico que regaló a la reina Isabel II. La colección, la más antigua existente en España, que incluía algunas fotografías estereoscópicas, se conserva en el Archivo General de Palacio (Madrid) y en la Biblioteca Municipal de Santander. Las fotografías de La Casona están catalogadas como «Casa de la Niña de Oro, Reinosa» y «La calle del Puente, Reinosa». Archivo General de Palacio (Madrid), Colección de fotografía histórica (18511990), Álbum fotográfico de William Atkinson (1855-1857), FO, 10174542 y 10174557. Sobre las fotografías del ferrocarril de Alar del Rey a Reinosa, véase Magán, 2006.
Estudio preliminar
75
con conducta tan infame le traen y llevan cuentos se hacen aborrecibles a Dios y debieran vivir desterrados de las compañías de los hombres. Que se case o se deje de casar lo hemos de mirar como asunto que no nos toca. Y aún cuando el corazón experimente alguna sensación con semejantes especies quédense dentro de nosotros y acostumbrémonos a disculpar y pensar siempre lo mejor de las acciones de nuestros prójimos, que Dios ha reservado a solo su tribunal, y de que no hemos de darle cuenta ni su Majestad pedírnosla. Además que muchas veces van muy distantes sus caminos de los nuestros, y lo que reprueban los hombres suele ir ordenado y aprobado por su Providencia124.
La mejor estrategia para el clan familiar de Naveda, como hicieron ver los más miembros más sensatos del clan a los demás, era evitar a toda costa cualquier tipo de conflicto, por mucho que les disgustara la noticia de la próxima boda. Los sobrinos, al fin y al cabo, eran los que más tenían que perder pues hasta entonces Luis de los Ríos había financiado su educación, y la gaditana parecía dispuesta a seguir los pasos de su fallecido esposo. La manera de actuar más acertada, sin duda, era mostrarse públicamente agradecidos y complacidos con la noticia de la próxima boda125. El novio, Germano de Salcedo y Somodevilla, el «cortejo» de María Lorenza, según la «maliciosa» insinuación de Jovellanos, era compañero de Luis de los Ríos en la Real Chancillería de Valladolid126. Una vez solicitada la correspondiente licencia, fechada el 12 de diciembre de 1786 y que fue concedida el 16 de diciembre, procedieron a los preparativos de la boda. El casamiento se celebró, el 19 de enero, en la propia residencia de María Lorenza, oficiado por el vicario general de la diócesis de Valladolid, acompañado del cura párroco. Actuaron como padrinos José Joaquín Colón de Larreátegui, gobernador de las salas del crimen de la Real Chancillería, y su esposa, Josefa Sierra. Un mes más tarde se produjo la ceremonia de la velación, el 15 de febrero de 1787, en la iglesia de San Pedro Apóstol de Valladolid.
124 AHPCA, CEM, legajo 22-14, carta 46, Francisco José Calderón a Rosa Muñoz de Velasco, Segovia, 16 de diciembre de 1786. 125 AHPCA, CEM, legajo 22-14, carta 11, Santiago Muñoz de Velasco a Rosa Muñoz de Velasco, Término, 25 de febrero de 1787. 126 Ya se aludió anteriormente, a la cita del diario de Jovellanos que, al visitar Reinosa en 1797, escribió sobre la gran casa construida por Luis de los Ríos (Jovellanos, 1954, t. II: 390). Sobre la figura del cortejo en el siglo xviii, véase Martín Gaite, 1987.
76
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
María Lorenza contaba con veinticinco años y Germano tenía treinta y ocho127. La noticia de la boda, todo un acontecimiento en la lánguida vida social vallisoletana, por la calidad de los contrayentes, apareció en el Diario Pinciano, que no podía evitar dejar constancia del notable patrimonio de la novia, mediante un breve comentario: «no solo se sabe con seguridad que el [sic] dote de esta señora asciende a algunos millones de reales; sino que el novio ha tenido la heroicidad de hacer por sí, y por sus padres la renuncia del derecho a cualquiera parte de tan considerable caudal» (DP, 1, 7 de febrero de 1787: 11). Unos días después, el 4 de febrero, el padrino José Joaquín Colón de Larreátegui organizó un baile en honor de la novia, que fue reseñado en el mismo Diario Pinciano, ya que en ese periódico tenía por objeto «hacer ver que Valladolid se estudia, se trabaja y se baila también con frecuencia, y con decoro, como en las capitales más cultas del reino» (DP, 4, 28 de febrero de 1787: 49). Los recién casados, aficionados a la vida social, frecuentaron los círculos más exquisitos de la ciudad. María Lorenza, «mujer a la moda», era objeto de agasajo constante por parte de los compañeros de su esposo de la Real Chancillería. La semana del carnaval de 1787 fue especialmente intensa para la pareja, que acudió a un festejo en su honor, organizado por el oidor de la Real Chancillería Antonio González Yebra, con «un abundante refresco, un exquisito ambigú a media noche, y baile lucidísimo, que duró hasta las tres y media del siguiente día» (DP, 3, 21 de febrero de 1787: 38). Pocos días más tarde, los recién casados actuaron como anfitriones de una espléndida recepción organizada en su casa: «El martes de Carnestolendas hubo en la casa del señor don Germano de Salcedo una abundante cena y baile, que duró hasta las 4 de la mañana siguiente, a que concurrió la nobleza y personas distinguidas de la ciudad» (DP, 4, 28 de febrero de 1787: 49). En ese mismo número, a continuación, aparecía la noticia de otra fiesta en honor de la gaditana: «El domingo 26 hubo igual concurrencia al refresco y tertulia general, con que el señor don Gaspar de Lerín y Bracamonte, oidor de esta Chancillería, obsequió a la señora doña María Lorenza de los Ríos» (DP, 4, 28 de febrero de 1787: 49). 127
AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, legajo 506, expediente 878. ADV, Parroquia de San Pedro Apóstol, Matrimonios, libro 4M, ff. 314-314v. Sobre José Joaquín Colón de Larreátegui, véase González Fuertes, 2011. La noticia de la boda de María Lorenza de los Ríos y Germano de Salcedo aparece en la p. 111.
Estudio preliminar
77
El reciente marido de María Lorenza de los Ríos, Germano de Salcedo y Somodevilla había nacido en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) el 4 de noviembre de 1748. Era hijo de Juan Antonio de Salcedo y Salcedo y de Sixta de Somodevilla y Bengoechea, hermana de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada y ministro de Fernando VI128. Su familia pertenecía a la élite local calceatense, interesada en el fomento y desarrollo económico de la zona. La ciudad contaba en 1787 con unos 3.000 habitantes y era el centro político de la Rioja alta y la Riojilla Burgalesa. Santo Domingo de la Calzada en la segunda mitad del siglo xviii experimentaría una notable transformación urbana a intramuros que le aportarían una configuración más moderna (Díez Borrás, 2005: 22-23)129. El riojano estudió Derecho en las universidades de Zaragoza, Huesca y Valladolid (Rubio, 2008: 183). En 1780 fue nombrado oidor de la Real 128
Juan Antonio de Salcedo y Salcedo había nacido en Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja) el 9 de agosto de 1716 —hijo de Fernando de Salcedo y Salazar e Isabel Antonia Salcedo y Torres, vecinos de Cuzcurrita de Río Tirón—. Sixta Somodevilla y Bengoechea era hija de Francisco de Somodevilla y Villaverde y Francisca Bengoechea y Martínez. Se casaron el 1 de abril de 1744 en Santo Domingo de la Calzada. Germano era el segundo de cuatro hermanos. Le precedía Modesto, nacido el 22 de junio de 1747, y después de Germano vinieron al mundo Víctor, el 3 de agosto de 1750, y María Antonia, nacida en 1764. Modesto de Salcedo consiguió en 1775 la plaza de oidor en la Real Audiencia de Guadalajara en Nueva Galicia y, más tarde, en la de México. Hacia 1790 pudo volver a la península, como fiscal de la Casa de Contratación de Cádiz gracias a una permuta. Murió en Bilbao el 7 de diciembre de 1811. Víctor Salcedo ingresó como cadete en el Regimiento de Infantería de Saboya en 1767. Después se trasladó a América, siguiendo la carrera militar hasta alcanzar el grado de coronel en 1794. Fue nombrado en 1795 gobernador de Antioquia (Virreinato de Nueva Granada) hasta 1804. En 1805 fue nombrado gobernador de la provincia de Santa Marta. En 1811 fue ascendido a brigadier y desempeñó la Comandancia General de Panamá. Volvió a la península en 1815. Contrajo matrimonio en Guayaquil (Ecuador) con Rita de Soria Santa Cruz y Guzmán, con quien tuvo varios hijos. María Antonia contrajo matrimonio con José María de Galdeano Alonso, señor de la villa de Quel y Ordoño (Rubio, 2008: 181-186). AGI, Contratación, legajo 5.786, libro 3, ff. 180-180v. 129 Santo Domingo de la Calzada está situado a unos diez kilómetros de Redecilla del Camino, el lugar de origen del abuelo materno de María Lorenza. El palacio familiar de los Salcedo fue construido en 1760 y todavía conserva en pie la fachada. Está situado en la calle Mayor de aquella localidad y por error se ha atribuido al marqués de la Ensenada. «La confusión la provoca el hecho de que en él permaneció temporadas y que en su fachada esté colocado el escudo de los Somodevilla y Bengoechea. En realidad, el escudo hace referencia a Sixta, no al propio Ensenada, estando también colocado simétricamente el de la familia de su marido, los Salcedo» (Díez Borrás, 2005: 36).
78
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Audiencia de Mallorca (GM, 19, 7 de marzo de 1780: 171; GF, 1781: 95; GF, 1782: 97). En la consulta de la Cámara de Castilla de 15 de diciembre de 1779 para este puesto, que finalmente consiguió, figuraba en primer lugar. En el resumen de sus méritos, se mencionaba su persistente decisión de incorporarse al exclusivo grupo de magistrados de la Ilustración, pues había solicitado plazas en varias audiencias130: tiene 19 años de estudios mayores en Filosofía, Leyes y Cánones. Doctor en ambos Derechos por la Universidad de Valladolid: ha substituido la cátedra de Clementinas, y ha asistido a la pasantía de teórica, práctica de un abogado de aquella Chancillería, despachando con total aplicación y diligencia cuanto se le encargó en ella: ha sido propuesto diez veces para plazas togadas en todos los lugares131.
En el rastreo de las diferentes consultas a la Cámara para plazas de magistrados que se conservan en el Archivo General de Simancas, se ha encontrado información sobre algunas de estas solicitudes. En noviembre de 1774 había sido sugerido para la Audiencia de Cataluña; en 17 de julio de 1776 fue propuesto en primer lugar para una plaza de Alcalde del crimen en la Real Chancillería de Valladolid y, también, el primero para un destino igual en la Audiencia de Aragón; en 16 de abril de 1777 figuraba en segundo lugar para la Audiencia de Mallorca; en 11 de noviembre de 1778 aparecía entre los primeros, lo mismo que Luis de los Ríos, para una plaza de «Alcalde de Quadra» de la Audiencia de Sevilla, que ninguno de los dos consiguió, pues el rey se inclinó por Alonso López Camacho, que desde 1770 «se le concedieron honores de ministro de la Audiencia de Sevilla», después de haber sido Alcalde Mayor en Cádiz y otras ciudades132. No sabemos si en la larga espera hasta conseguir el destino deseado tuvo algo que ver el informe reservado de 5 de noviembre de 1774 de Juan Acedo Rico, el futuro conde de la Cañada, consejero de Castilla, dirigido al ministro Manuel de Roda en el que daba cuenta de las trayectorias profesionales de los consultados a plazas en los tribunales de Valladolid, Cataluña y Mallorca. El consejero, muy poco
130
Véase Molas, 2000. AGS, Gracia y Justicia, legajo 162. 132 AGS, Gracia y Justicia, legajo 162. Sobre las consultas a la Cámara y la elección de magistrados, véase de nuevo Gómez Rivero, 1999: 513-577. 131
Estudio preliminar
79
halagüeño con Germano de Salcedo, le consideraba: «de corto talento, y poca instrucción en la teórica y práctica»133. En estos años, el riojano debió suplir sus carencias, a tenor del resumen de sus méritos de 15 de diciembre de 1779, ya aludido más arriba. En Mallorca, Germano de Salcedo había dado muestras de su espíritu ilustrado. Según el informe reservado de 1782, el Regente de la Audiencia de Mallorca «le advirtió buenos deseos de imponerse en la ciencia práctica del tribunal y que era genio patriótico y buenas costumbres». Muy poco más tarde, en febrero de 1782, fue nombrado para el puesto de Juez Mayor de la sala de Vizcaya de la Real Chancillería de Valladolid, con un sueldo de 15.000 reales134. A primera vista parecía una plaza de menor rango, ya que el sueldo era inferior al de oidor, sin embargo, la razón de Germano para solicitar la plaza de Juez Mayor se debió a que su salud se había resentido en la isla de Mallorca. Posteriormente, Fernando de Rojas y Teruel, el oidor más antiguo de la Chancillería de Valladolid, en su informe reservado de 22 de mayo de 1787, comentó que «por haberle probado mal el temple de la isla de Mallorca vino de oidor de aquella Audiencia a Juez Mayor de Vizcaya de cuya plaza tomó posesión en tres de agosto de mil setecientos ochenta y dos», añadiendo que «Sirve a S. M. con celo y desinterés, es hábil y acreedor a que S. M. le ascienda en la segunda plaza que vaque de oidor»135. Según figura en su expediente tuvo que pedir licencia para poder incorporarse más tarde a su puesto de Juez Mayor de Vizcaya. Al encontrarse en Barcelona esperando una embarcación que le trasladara a Mallorca recibió el aviso del nombramiento, y tomó camino hacia su nuevo destino. Sin embargo, en Madrid «le acometieron unas tercianas subintrantes de cuyas resultas ha quedado tan delicado y quebrantado», razón por la que no había podido proseguir el viaje, pues el médico desaconsejaba que lo emprendiera «hasta que se halle bien reparado y restablecido» y además no podía «dar las disposiciones necesarias para disponer de su habitación»136.
133
AGS, Gracia y Justicia, legajo 818. AHN, Consejos, legajo 13.359, expediente 6 y legajo 13.533. 135 AGS, Gracia y Justicia, legajo 822. 136 Se denomina fiebre terciana a la «Calentura intermitente que repite cada tercer día» y fiebre subintrante a la que «sobreviene antes de haberse quitado la antecedente» (DRAE). AHN, Consejos, legajo 13.533. 134
80
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
En la Guía de Forasteros de 1783, 1784, 1785, 1786 y 1787 figuraba como Juez Mayor de Vizcaya, empleo que debió desempeñar con presteza, a tenor de los comentarios citados más arriba (GF, 1783: 91; GF, 1784: 95; GF, 1785: 97; GF, 1786: 103; GF, 1787: 104). Para el arzobispo de Valladolid, según el informe reservado de 4 de junio de 1787, «don Gaspar [sic] de Salcedo y Somodevilla también se reputa juicioso y de pulso y madurez en sus determinaciones». De la misma opinión era el presidente de la Real Chancillería Juan Matías de Azcárate que, en su escrito de 28 de julio de 1787 en respuesta a la «Instrucción de las circunstancias de todos y cada uno de los ministros togados de la Chancillería de Valladolid» solicitada por el conde de Floridablanca, elogiaba a quien entonces ocupaba la plaza de Juez Mayor de Vizcaya: de treinta y nueve años de edad y siete de ministerio de oidor en la Audiencia de Mallorca y Juez Mayor de Vizcaya de esta Chancillería: es un ministro de integridad y desinterés que desempeña su judicatura y que sin perjuicio de ella se halla aplicado con celo y actividad al desempeño de la dirección de la Real Sociedad Económica de esta ciudad de la que se puede decir autor, promovedor y sostenedor. Es casado137.
Probablemente los buenos informes recibidos fueron tenidos en cuenta por el rey, pues en la consulta a la Cámara de 25 de julio de 1787 para una plaza vacante de oidor en Valladolid, que finalmente consiguió, Germano figuraba en primer lugar, gracias a sus méritos en la carrera judicial. Pocos meses más tarde, llegó la noticia de la elección a la plaza. En 17 septiembre de 1787 fue nombrado oidor de la sala de lo Civil de la Real Chancillería de Valladolid, lo que le supuso un aumento de sueldo (GM, 78, 28 de septiembre de 1787: 645-646; DP, 33, 26 de septiembre de 1787: 351)138. Tomó posesión el 8 de octubre de 1787 (DP, 37, 14 de noviembre de 1787: 38; Domínguez Rodríguez, 1997: 97). En la Guía de Forasteros de 1788 y 1789 figuraba como oidor de la sala primera (GF, 1788: 107; GF, 1789: 109). Como había señalado el presidente de la Real Chancillería en su informe, Germano fue un hombre inquieto, espíritu ilustrado, gran animador de la vida cultural vallisoletana. Su nombre figuraba en las más diversas instituciones políticas, culturales, educativas y de 137 138
AGS, Gracia y Justicia, legajo 822. AGS, Gracia y Justicia, legajo 164 y Consejos, legajo 13.533.
Estudio preliminar
81
beneficencia de la ciudad del Pisuerga. Entre otras, aparecía como académico de honor desde 30 de noviembre de 1783 y viceprotector electo desde 6 de junio de 1784 de la Real Academia de Matemáticas y Nobles Artes de la Purísima Concepción (Urrea, 1993: 136). También era miembro de la Diputación de Caridad del barrio de Huertas y miembro de la Junta de Policía en 1788 (DP, 36, 7 de noviembre de 1787: 377; Real Chancillería de Valladolid, 1788: 174; Almuiña, 1974: 41). Además, fue miembro fundador de la Sociedad Económica vallisoletana. La idea de crear la Sociedad Económica de Amigos del País en Valladolid surgió en «una tertulia particular de personas bien intencionadas, instruidas y laboriosas», que se celebraba en la residencia de Germano de Salcedo y Somodevilla hacia el mes de octubre de 1783 (Demerson, 1969a: 9). Tras completar los trámites para su constitución en el Consejo de Castilla, el 23 de septiembre de 1784 se expidió la Real Cédula que autorizaba su establecimiento. Sus promotores procedían en su mayor parte de las élites ilustradas de la ciudad y se caracterizaban por su alta cualificación (Enciso, 1990: 13-16 y 30-37). El proyecto, como ocurrió con otras sociedades, era ambicioso. Crearon varias escuelas profesionales para las niñas y de primeras letras para niños, se dedicaron al plantío de árboles, a los ensayos de hilado de seda, al fomento de la agricultura y la industria, con una fábrica de manufacturas menores de lana, la protección de las artes y oficios y del comercio, además de la celebración de sesiones culturales que rebasaban el objetivo económico del establecimiento como las dedicadas a la poesía, filosofía y los experimentos científicos. También apoyaron la fundación de una Academia de Medicina y Cirugía en Valladolid, así como la creación de la Junta de Policía. No obstante, la endémica falta de fondos, la indiferencia, la oposición y hostilidad procedente de algunos sectores de la opinión pública vallisoletana y la falta de apoyo por parte de las autoridades la condenaron a una lánguida existencia, tras unos prometedores inicios, como pasó con otras sociedades económicas de la época (Enciso, 1975: 168-169 y 170-175)139. Germano de Salcedo fue una de las almas de la institución vallisoletana. Además de miembro fundador, desempeñó diversos cargos hasta 1789. Durante los años de 1785 y 1786 y, después, en 1788 y 1789 fue su subdirector y en 1787 fue nombrado director (Demerson, 1969a: 16). 139 Véase González Enciso, 1979. Sobre las sociedades económicas en el siglo xviii, véase Enciso, 2010.
82
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Participó en los más diversos asuntos relacionados con la asociación, elaborando informes, formando parte de comisiones y también fue delegado en otros establecimientos surgidos al amparo de la Económica. Por otra parte, Germano firmó el informe sobre decadencia de sociedades a raíz del expediente iniciado en el Consejo de Castilla en 1786. En él apostaba por un monopolio del mérito, la defensa de los intereses de una minoría, los «ilustrados», cuya laboriosidad y «amor al bien público», los erigía sobre el resto. A su entender constituían el único grupo capaz de canalizar y apoyar las reformas que se promovían desde la monarquía. En su opinión, este exclusivismo debía impulsarse desde el gobierno mediante premios y ascensos (Enciso, 1975: 175-177). No cabe duda de que así ocurrió en el caso de Germano de Salcedo. A sus indudables méritos profesionales, intelectuales y culturales, se unieron toda una colección de condecoraciones y distinciones, cuyo momento culminante fue la concesión de un título de Castilla en 1788. Germano de Salcedo fue un entusiasta de la labor de los «amigos del país» y su nombre aparecía en el catálogo de socios de algunas de estas instituciones, arquetipos del reformismo ilustrado, repartidas por el territorio peninsular. Además de la de Valladolid, figuraba como miembro de la mallorquina, en la que probablemente fue admitido durante su estancia como oidor en la Audiencia de la isla entre 1780 y 1782 (Real Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País, 1784: 261), asimismo estaba afiliado a la Bascongada desde 1786140, igualmente a la de la Rioja, de donde era originario, de la que fue uno de los miembros fundadores en 1787141, de la Real Sociedad Cantábrica de Amantes de la Patria, en la que también aparecía como fundador en 1791 y secretario de su Diputación en Madrid142. Por último, su nombre se encontraba en la lista de componentes de la de Valencia desde 140 «Catálogo general alfabético de los individuos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País». También figura Pedro José de Loyo, el tío de María Lorenza, socio desde 1783 (Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1791: 32 y 51). 141 La Real Sociedad Económica de La Rioja surgió a partir de una iniciativa en 1783 de los pueblos viticultores, con un interés puramente comercial. La autorización de la constitución llegó varios años más tarde. Los estatutos fueron aprobados el 12 de abril de 1788 y, finalmente, las juntas de constitución se celebraron en Fuenmayor del 8 al 13 de mayo de 1790. Sobre esta Sociedad, véase Merino, 1972; Borrell, 2004; Viguera, 2007. 142 El 7 de diciembre de 1775 se realizó la primera petición de creación de la Real Sociedad Cantábrica, pero no fue hasta el 12 de abril de 1791 cuando, por real orden,
Estudio preliminar
83
1802 (Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 1803: 235). El 10 de agosto de 1793 ingresó en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, donde desempeñó diversos cargos, como se verá más adelante (San Alberto, 1925: s/p.). En su testamento de 1791 mostraba su decidida voluntad de favorecer a algunos de los establecimientos ilustrados a los que pertenecía, pues, además de varias instituciones de beneficencia y culturales vallisoletanas, citaba a la Sociedad Económica de Mallorca y a la Bascongada143. La llegada de Germano de Salcedo a la vida de María Lorenza también supuso la resolución de los enquistados problemas con su tío materno, Pedro José de Loyo, que finalmente, después de muchos desencuentros y recriminaciones por ambas partes, llegó a un acuerdo con ellos sobre el reparto de la herencia de Andrés de Loyo, que estaba pendiente desde el fallecimiento de este en 1772. La enmarañada testamentaría, asunto que Luis de los Ríos había intentado resolver una y otra vez sin lograr su conclusión durante su vida, causó la constante fricción con la rama materna de la gaditana, y enturbió gravemente las relaciones entre ellos, hasta el punto de romperse, pues «sobre esto hubo por una y otra parte varios oficios y dictámenes encontrados y de cuyas resultas se acordó nombrar jueces árbitros y aun se realizó este pensamiento pero no llegó a tener efecto por haber ocurrido nuevas dificultades y puntos de discordia que perturbaron la armonía con que antes se había tratado el asunto»144. De hecho, el viaje que Luis y María Lorenza tenían previsto para Cádiz antes del fallecimiento de este en 1786 estaba relacionado con la partición de la herencia. La desaparición de Luis de los Ríos favoreció la negociación y el posterior acuerdo. Mientras se resolvía el embrollo con los parientes gaditanos, en el círculo familiar cántabro de María Lorenza, siempre atento a cualquier novedad que le sucediera, unos y otros intercambiaban epistolarmente los detalles que iban conociendo:
se autorizó su creación. De 1791 a 1792 se diseñó el esquema de la Sociedad, quedando suspendida su actividad hasta 1796 cuando se volvieron a reanudar las sesiones de las juntas. El 20 de abril de 1798 se aprobaron los estatutos definitivos. Sobre la Real Sociedad Cantábrica, véase Demerson, 1986: 21-47. 143 AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, s/f. 144 AHN, Consejos, legajo 5.150.
84
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
liquidada ya la cuenta como dices con don Pedro del Hoyo […] me alegraría fuese cierto que en uno y en otro hubiese dado el millón y medio de reales que dicen, más recibió en pesos fuertes que depositó en la casa de don Francisco de Rábago en Cádiz por la legítima paterna, y si ahora la da en casas los otros millón y medio no será malo por la materna, que de otro modo no tendrá con que pagar145.
De la misma manera que la aparición del nuevo protagonista en la vida de María Lorenza podía favorecer la resolución de los problemas de las testamentarías, como perspicazmente percibió Pedro José de Loyo al apresurarse a viajar en el verano de 1787 a Valladolid para resolver el asunto, también los miembros del clan de Naveda se dieron cuenta rápidamente de que Germano de Salcedo, apremiado por su esposa, estaba dispuesto a poner orden en sus finanzas y a tomar las riendas de sus asuntos económicos, lo que podía perjudicarles en gran medida. Por eso, muy poco después del casamiento ambos cónyuges realizaron un viaje con destino primero a Cantabria y luego a La Rioja para visitar a los familiares de ambos y ver con sus propios ojos el estado en que se encontraban los diversos bienes que ella poseía en la zona de Reinosa. En Naveda, mientras agasajaban a la pareja, todos eran conscientes de que debían actuar con mucho cuidado, evitando cualquier situación conflictiva que diera lugar a la desconfianza. Cualquier paso en falso podría tener consecuencias nefastas en sus planes, que básicamente consistían en seguir recibiendo dinero de la gaditana, para subvenir las necesidades de los diversos miembros del clan146. María Lorenza y Germano se comprometieron a seguir ayudando a las hermanas solteras de Luis de los Ríos y contribuir a la educación de sus sobrinos, los hijos de Antonio de los Ríos. También se interesaron por la suerte de Juan Alonso, el hermano de Luis destinado en Veracruz, que llevaba años intentando desesperadamente regresar a la península. A pesar de las buenas palabras, no debía ser fácil conseguir su repatriación, pues año y medio más tarde seguía en Veracruz, amargado por la falta de noticias positivas sobre su solicitud de retiro,
145
AHPCA, CEM, legajo 22-14, carta 32, Santiago Muñoz de Velasco a Rosa Muñoz de Velasco, Término, 19 de agosto de 1787. 146 AHPCA, CEM, legajo 22-14, carta 14, Francisco José de Calderón a Rosa Muñoz de Velasco, Segovia, 8 de marzo de 1787.
Estudio preliminar
85
aunque agradecía las gestiones realizadas por Germano y su hermano, Modesto de Salcedo, destinado en la Real Audiencia de México. Finalmente, falleció en Veracruz el día 3 de enero de 1789, sin haber podido cumplir el ansiado deseo de volver a su tierra147. Con el tiempo, la relación con la familia política de Naveda se fue enfriando paulatinamente. Pronto comenzaron las insinuaciones epistolares en las que se criticaba la actitud despegada que mostraban María Lorenza y su marido, según expresaba alguno de ellos, por la negativa a continuar costeando la educación de dos de los hijos del hermano de Luis de los Ríos148. La relación familiar, aparentemente, acabó casi en una ruptura total, a tenor de las rudas manifestaciones, hechas sin tapujos, de una de las cartas: «de esos parientes, cuantos menos tuvierais mejor, si por esos medios no podéis suavizar la persecución de esos caciques». En esta epístola, dirigida a Rosa Muñoz de Velasco —la cuñada de María Lorenza, casada con Antonio de los Ríos, el hermano mayor de Luis— el remitente, Santiago Muñoz de Velasco, marino, capitán del navío Mexicano —tío suyo y, a la vez, su yerno, pues estaba casado desde 1785 con su hija María Luisa de los Ríos y Muñoz de Velasco—, se refería a un clérigo apellidado Mantilla que «era el segundo apellido que tenía don Francisco Javier de los Ríos Mantilla, su hermano, padre de la Lorenza, marquesa de Fuerte-Híjar»149. Por el testamento otorgado por María Lorenza en Valladolid el 2 de febrero de 1788, el que dejaba todos sus bienes a su marido Germano, nombrándole «único y universal heredero», se puede intuir que el enfriamiento de las relaciones con su familia política se había manifestado claramente en torno a 1788. La gaditana solo mencionaba a unas primas suyas, hijas de su tío Antonio de los Ríos y Mantilla, hermano de su padre, a las que legaba 2.000 ducados a cada una, en el caso de no tener sucesión, permitiendo a su marido total libertad para distribuirlo cómo y cuándo considerara conveniente. La gaditana también
147 AHPCA, CEM, legajo 26-20, carta 66, Juan Alonso de los Ríos a su hermano Antonio, Veracruz, 2 de diciembre de 1787 y carta 68, Juan Alonso de los Ríos a su hermano Antonio, Veracruz, 2 de junio de 1788. AGI, Contratación, 5.708, nº 12. 148 AHPCA, CEM, legajo 22-14, carta 31, Francisco José Calderón a Rosa Muñoz de Velasco, Segovia, 18 de agosto de 1787. 149 AHPCA, CEM, legajo 22-14, carta 51, Santiago Muñoz de Velasco a Rosa Muñoz de Velasco, navío Mexicano, La Carraca, 4 de marzo de 1791.
86
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
debió costear la educación de alguno de los hijos de estas primas, pues en una carta Luis de los Ríos comentó a su hermano Antonio: «El Periquillo hijo mayor de María Josefa [de Celada] quiere María Lorenza vaya a estudiar con Santiago y Luisa a cuyo fin escribe este correo». En este testamento no aparecían mencionados ni la parentela de Cádiz, ni la de su primer cónyuge, Luis de los Ríos. De sus palabras, se deduce que María Lorenza y Germano, que llevaban poco tiempo casados, confiaban en tener hijos, aunque no sucedió así150. 1.5. «Pueda Lorenza brillar entre su esposo y sus amigos» Tras el matrimonio con María Lorenza de los Ríos, Germano de Salcedo obtuvo el patrimonio suficiente para poder considerarse el digno merecedor de un título de Castilla con el que ennoblecerse y poder así ascender socialmente. Era lo único que le faltaba, pues a sus acrisolados orígenes y sus propios méritos, se unía el dinero necesario para pagar los derechos del título151. Para su concesión, el pretendiente debía remitir al secretario del Despacho de Gracia y Justicia un memorial en el que exponía las cualidades personales y familiares que considerase oportunos (Gómez Rivero, 1999: 330). En dicho escrito, fechado en Aranjuez el 2 de junio de 1788, el interesado alegaba, además de su condición de oidor en la Real Chancillería
150
Antonio de los Ríos Mantilla, hermano de Francisco Javier de los Ríos, nació en Naveda el 12 de septiembre de 1720. Contrajo matrimonio con Josefa Gutiérrez Mantilla el 15 de julio de 1750 en Suano (Cantabria), de donde era natural la novia (nacida el 6 de agosto de 1724). Tuvieron varias hijas: María Josefa vino al mundo el 2 de junio de 1751; Ana Manuela, el 25 de julio de 1753; Beatriz, el 14 de junio de 1757 y Águeda, el 30 de mayo de 1762 (Díaz Saiz, 1999: 140). La mayor, María Josefa, contrajo matrimonio con José Antonio Martínez Gómez del Corro, abogado de los Reales Consejos, corregidor de Aguilar de Campoo, el 3 de noviembre de 1773 y tuvo por lo menos dos hijos: Pedro José, nacido el 27 de octubre de 1774 en Celada de los Calderones, y Ramón, que nació en la misma localidad el 18 de junio de 1779. Ambos ingresaron como guardiamarinas en 1792 y 1798, respectivamente. Santiago y María Luisa eran hijos de Antonio de los Ríos y Rosa Muñoz de Velasco, sobrinos de Luis de los Ríos, a quienes su tío pagaba los estudios. AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 151, Valladolid, 23 de febrero de 1784. AMN, Expedientes de Guardiamarinas, expedientes 2.002 y 2.135. AHPV, Protocolos Notariales, 3.914, ff. 113-113v. 151 Sobre el procedimiento de concesión de títulos, véase Gómez Rivero, 1999: 329330.
Estudio preliminar
87
de Valladolid, muy escuetamente, lo siguiente: «que ha servido en este destino, en otro igual en la Audiencia de Mallorca, y en la plaza de Juez Mayor de Vizcaya por espacio de nueve años, con el posible esmero: que es sobrino del difunto marqués de la Ensenada: y que debe su origen a una familia antigua, que ha procurado en todos tiempos ser útil al Estado»152. No tuvo que esperar mucho; el marquesado de Fuerte-Híjar le fue concedido el 13 de junio de 1788 (Mercurio de España, julio de 1788: 288). Con carácter previo a la expedición de este título, debía preceder la creación de un vizcondado para el que Germano eligió el nombre de Salcedo Ríos, que fue concedido por el rey el 18 de agosto de 1788. Como explicaba María Lorenza en su testamento, la denominación del marquesado derivaba de un «terreno erial que llega hasta el río Híjar, donde tengo un gran fuerte para impedir que las aguas perjudiquen a mi posesión». Sin embargo, de esta cortesía hacia su esposa con respecto a la designación del título nobiliario, el magistrado riojano quiso que para el vizcondado apareciese su apellido, como se lo hizo saber por carta de 11 de junio de 1788 a Sebastián Piñuela, el oficial mayor primero del Ministerio de Justicia, «aunque el último se ha de suprimir en la misma cédula, me complacerá que en ella quede alguna señal del enlace Salcedo y Ríos»153. El pago de la expedición del título supuso el desembolso de 24.816 reales por el derecho de la media annata, 2.400 para la Real Capilla y, además, anualmente debía satisfacer 3.600 reales al Real Servicio de Lanzas que fue garantizado con 44 acciones del Banco Nacional de San Carlos, propiedad de María Lorenza. Dichas acciones eran las restantes que quedaban en poder de la gaditana, de la compra inicial de 60 acciones que había realizado Luis de los Ríos en 1785, a las que ya se ha hecho referencia anteriormente. Las 44 acciones comprendidas entre los números 145.977 y 146.020, adquiridas por 88.000 reales, fueron endosadas posteriormente por María Lorenza de los Ríos el 7 de marzo de 1794, según figura al margen de cada una de ellas. La obligación de pago al Real Servicio de Lanzas a la que se comprometieron fue formalizada mediante escritura pública ante el notario 152
AGS, Gracia y Justicia, legajo 872. AMJ, Títulos Nobiliarios, legajo 64-1bis-1, expediente 477, documentos 2 y 6. AHPM, Protocolos Notariales, 22.582, f. 154v. AGS, Gracia y Justicia, legajo 872. Sobre la carrera administrativa de Sebastián Piñuela y Alonso, véase Gómez Rivero, 1999: 696. 153
88
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Manuel Sánchez en Aranjuez, a los pocos días de la concesión del marquesado154. El Diario Pinciano, siempre tan atento a las manifestaciones sociales, culturales y artísticas de la ciudad del Pisuerga, recogió la noticia, comunicada por el propio interesado a la Sociedad Económica vallisoletana, en la que, en esos momentos, ocupaba el cargo de director (Demerson, 1969a: 9). Los «amigos del país» vallisoletanos se complacían del honor otorgado a su «primer socio fundador, cuyo amor, celo y demás virtudes son notorias» como demostraba el «desvelo, eficacia, acierto y constancia con que el referido ministro ha dirigido por espacio de cinco años los útiles y graves asuntos de la Sociedad» (DP, 22, 25 de junio de 1788: 191). Al título de Castilla, le siguió al año siguiente su incorporación a la Orden de Carlos III como caballero supernumerario155. Asimismo, en mayo de 1792 ingresó en el Real Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid (Zabala, 2014: 69-70). Entre finales de 1788 y principios de 1789, los recién nombrados marqueses de Fuerte-Híjar trasladaron definitivamente su residencia a Madrid156. Germano de Salcedo pasó a ocupar, entonces, la plaza de fiscal togado de la Asamblea Suprema de la Real Orden de Carlos III, que desempeñó hasta 1808. En las Guías de Forasteros entre 1790 y 1808 figuraba como fiscal de dicha orden (GF, 1790: 44; GF, 1791: 44; GF, 1792: 44; GF, 1793: 44; GF, 1794: 44; GF, 1795: 45; GF, 1796: 45; GF, 1797: 44; GF, 1798: 44; GF, 1799: 44; GF, 1800: 44; GF, 1801: 44; GF, 1802: 44; GF, 1803: 44; GF, 1804: 44; GF, 1805: 44; GF, 1806: 45; GF, 1807: 44; GF, 1808: 44). La carrera profesional del marqués de Fuerte-Híjar en Madrid dio un salto cualitativo pocos años más tarde en abril de 1802, al ser nombrado para el Consejo de Castilla con un sueldo de 55.000 reales,
154 AMJ, Títulos Nobiliarios, 64-1bis-1, expediente 477, documentos 3, 4 y 5. ABE, Libros de Contabilidad, 277, f. 98 y f. 113 y Secretaría, Serie Acciones, Subserie Primitivos accionistas (suscriptores), caja 254. Según consta en el Libro Manual, donde figura la suscripción de las acciones del Banco Nacional de San Carlos de Luis de Ríos, hay una nota en la que se indica que los réditos de las 44 acciones debían ser consignados para el pago anual de 3.600 reales de vellón en pago de las lanzas correspondientes al título de marqués de Fuerte-Híjar. Agradecemos nuevamente a Virginia García de Paredes la detallada información. AHPM, Protocolos Notariales, 29.415, f. 209. 155 AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 347. 156 María Lorenza comenzó a asistir asiduamente a las sesiones de la Junta de Damas a partir del 20 de febrero de 1789. ARSEM, libro A/56/1, Junta de 20 de febrero de 1789.
Estudio preliminar
89
desempeñando diferentes destinos en esa institución hasta 1808. Fue uno de los once consejeros de un total de sesenta y ocho designados durante el reinado de Carlos IV para los que se realizó consulta previa a la Cámara (Gómez Rivero, 1999: 466-467). En principio fue adscrito a la sala primera de Gobierno durante los años 1803 y 1804, posteriormente en las salas de Justicia —en los años 1805 y 1806— y de Provincia —en los años de 1807 y 1808— (GF, 1803: 74; GF, 1804: 74; GF, 1805: 75; GF, 1806: 75; GF, 1807: 75; GF, 1808: 74)157. Durante la crisis de subsistencias en 1804, Germano de Salcedo fue encargado por el Consejo de Castilla junto a Felipe Canga Argüelles para inspeccionar los hospicios de Madrid y evaluar su situación (Caro, 2011: 230). También desempeñó interinamente el Juzgado de Imprentas en 1805. Adicionalmente, el magistrado riojano fue acumulando otros puestos como su pertenencia a la Junta de la Real Compañía de La Habana (Almanak Mercantil, 1799: 422), miembro de la Junta de Sanidad en 1800 (DM, 355, 21 de diciembre de 1800: 1.475; Villalba, 1802: 343), subdelegado de Teatros en 1802, cuya labor se comentará más adelante, juez protector y privativo del Real Colegio de Niños Desamparados al menos desde 1802 (Demerson, 1975: 230), encargado de supervisar la construcción de cementerios en la diócesis de Cartagena en 1804 (Moreno Atance, 2005: 344) y superintendente de los baños de Arnedillo (La Rioja) en 1806 (DM, 325, 21 de noviembre de 1805: 581; Ensayo, 1806: 1). En 1807, el marqués hizo construir la carretera de acceso a este balneario (GM, 53, 23 de junio de 1807: 634-635; Demerson, 1975: 333-334). En Madrid, los marqueses de Fuerte-Híjar se incorporaron paulatinamente a los ambientes más ilustrados de la ciudad, como había ocurrido anteriormente en Valladolid. María Lorenza fue admitida como socia de la Junta de Señoras de Honor y Mérito de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País el 16 de agosto de 1788, cuando dicha institución apenas llevaba un año de funcionamiento158.
157 La resolución de la consulta como consejero de Castilla de fecha 17 de febrero de 1802 está junto a los papeles de nombramiento de Juez Mayor de Vizcaya y de oidor de la Real Chancillería de Valladolid. AHN, Consejos, legajo 13.533. 158 Fue admitida como socia de la Junta de Honor y Mérito el día 8 de agosto de 1788. El acuerdo se refrendó por la Sociedad Matritense el día 16 de agosto que, a continuación, le envió el título de socia y un ejemplar de los estatutos. ARSEM, libro A/56/1, Junta de 8 de agosto de 1788 y expediente 102/3.
90
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Fig. 2. Retrato de don Andrés de Loyo y Treviño, cabaleiro da Orde de Santiago, 1748. Museo das Peregrinacións e de Santiago (Santiago de Compostela). D-955. Óleo sobre lienzo, 118,5 x 90 cm. © Museo das Peregrinacións e de Santiago
Estudio preliminar
91
El marqués, sin embargo, quizás debido a sus múltiples ocupaciones, todavía tardó algunos años en solicitar su ingreso en ella. Su adhesión se produjo el 10 de agosto de 1793. También pertenecía, desde el 27 de enero de 1792, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como consiliario (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, [1794b]: s/p.; García Sepúlveda y Navarrete Martínez, 2007: 164). Tanto para María Lorenza como para Germano la inscripción en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País no se limitó a un mérito más para sumar a los demás que ya poseían, como se tendrá ocasión de detallar más adelante. A la vez que el marqués se ocupaba de sus actividades profesionales como fiscal togado de la Asamblea Suprema de la Real Orden de Carlos III y, posteriormente, como consejero del Consejo de Castilla, compaginó estos cargos con el nombramiento de subdelegado de Teatros en 1802, que desempeñó durante varios años y que le puso en contacto directo con el ambiente literario y teatral madrileño. Su designación para este puesto se debió a los problemas que arrastraba la Junta creada a partir de la aprobación del Plan de Reforma de los Teatros en 1799. En el siglo xviii existían tres teatros en Madrid, dos de declamación, el de El Príncipe, que ardió en 1802, y el de la Cruz, y otro para óperas, el de Los Caños del Peral. Los tres teatros dependían del Ayuntamiento, aunque el de Los Caños estaba arrendado, mientras los otros dos eran gestionados directamente a través de una junta formada por el corregidor y dos comisarios regidores. Esta junta se encargaba de la administración y gestión de las compañías y los teatros y el beneficio sobrante se dedicaba a satisfacer multitud de gastos de instituciones asistenciales y de beneficencia madrileñas como el Hospital General del Buen Suceso, el Hospicio, el Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Paz y otras (Cotarelo, 1902: 21). La reforma de los teatros había sido un tema recurrente entre los literatos y moralistas al menos desde el siglo xvii. A partir de 1760, la controversia sobre la licitud o ilicitud de la representación de comedias había hecho correr ríos de tinta. Las opiniones iban de un extremo a otro, desde la apología hasta la más completa intolerancia y rigidez moral e ideológica. El tono del debate había adquirido una mayor calidad con la participación de autores de la talla de José Clavijo y Fajardo, Nicolás Fernández de Moratín, Bernardo de Iriarte, Francisco Mariano Nipho, Juan Pablo Forner y Gaspar Melchor Jovellanos, entre
92
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
otros159. Las autoridades habían intervenido en numerosas ocasiones en este asunto influidas por las ideas ilustradas que concebían el teatro como un medio para la educación del pueblo, en vez de un espectáculo cuyo fin era estrictamente el divertimento. De vez en cuando, la cuestión teatral volvía a la palestra al incorporarse nuevas voces a favor de que el gobierno interviniese en la regulación sobre teatros, acompañadas de propuestas de reforma. Leandro Fernández de Moratín, por ejemplo, había propuesto su propio plan en 1792 que no fue aceptado y, además, había pedido para él la plaza de director de Teatros. En 1799 llegó a manos del gobierno un nuevo proyecto de reforma, cuyo principal objetivo era arrebatar la gestión de los teatros al Ayuntamiento de Madrid pasando a ser competencia de una junta compuesta por el gobernador del Consejo, un director, un censor y un secretario, que se encargaría de la organización de los espectáculos, prohibiendo las representaciones de comedias que no se ajustasen a sus criterios, recompensando las que consideraran dignas de imprimirse en la colección Teatro Nuevo Español y estimulando la composición de piezas musicales mediante la concesión premios a los autores. También asumiría la gestión administrativa y económica de los teatros y las compañías teatrales (Cotarelo, 1902: 75-77)160. Este plan, propuesto por Santos Díez González, catedrático de Poética en los Reales Estudios de San Isidro, fue aceptado por Mariano Luis de Urquijo, entonces ministro de Estado, muy interesado en la cuestión teatral que había abordado en su traducción de La muerte de César de Voltaire (Urquijo, 1791: 1-87). A Leandro Fernández de Moratín se le propuso como director, pero no aceptó y pasó a desempeñar el cargo de corrector de comedias antiguas, al que renunció meses más tarde (Cotarelo, 1902: 78-79; Andioc, 1999: 352). A pesar de las protestas del Ayuntamiento y el conflicto con los cómicos, reacios a los nuevos gestores, la propuesta continuó adelante. La situación fue deteriorándose progresivamente, hasta el punto de que al empezar la temporada teatral en abril de 1800, la Junta de Reforma había consumido la mayor parte de los recursos destinados por el gobierno, con lo cual se preveía que pronto surgirían dificultades para pagar a las compañías. Las instituciones asistenciales se sumaron a las voces en contra de su gestión, pues temían que no recibirían los 159 160
Véase Cotarelo, 1904; Herrera, 1996. Véase Subirá, 1932; Cabañas, 1944.
Estudio preliminar
93
fondos asignados debido a las prohibiciones para incluir comedias en las carteleras de los teatros madrileños y a la falta de público asistente a las representaciones. El punto crítico llegó a principios del año de 1802, cuando el gobierno se dio cuenta del fracaso de la junta, por lo que restringió sus cometidos y cesó a sus miembros. En lo sucesivo sus competencias se limitarían exclusivamente a la revisión de las piezas a representar. Con posterioridad, el 29 de mayo de 1802, el ministro de Estado nombró un subdelegado de Teatros, cargo que recayó en Miguel de Mendinueta, del Consejo de Castilla. El incendio del teatro de El Príncipe y la quiebra del empresario Melchor Ronzi, encargado de la gestión de los tres teatros madrileños tras el cese de las funciones de la junta, deterioraron todavía más el ambiente. El 18 de septiembre de 1802, el marqués de Fuerte-Híjar reemplazó al anterior en el puesto de subdelegado de Teatros y asumió las antiguas funciones del gobernador del Consejo (Cotarelo, 1902: 121-138). Finalmente, la Junta de Reforma fue disuelta el 22 de febrero de 1803, aunque se mantuvo el puesto de censor. El gobierno y policía de los teatros quedó en manos de una nueva junta formada por el gobernador del Consejo, el juez subdelegado, un censor, un secretario, un escribano del juzgado y dos alguaciles. En 1806 el censor era Manuel José Quintana. Anteriormente habían desempeñado dicho puesto Santos Díez, el promotor del plan de reforma de los teatros de 1799, y Casiano Pellicer. Tras este paréntesis de aproximadamente siete años, el 17 de diciembre de 1806, el Ayuntamiento de Madrid volvió a hacerse cargo de los teatros, concluyendo su labor el subdelegado de Teatros (Cotarelo, 1902: 252). La nueva comisión nombrada por el Ayuntamiento redactó un nuevo reglamento para la dirección y reforma de los teatros, concluido el 27 de enero de 1807 y aprobado dos meses más tarde (Romero, 2004: 34). Desde su nuevo puesto de juez subdelegado, el marqués de Fuerte-Híjar, que desempeñó el cargo entre 1802 y 1806, tuvo que enfrentarse a una situación complicada: los actores estaban al borde de la sublevación, las compañías casi arruinadas y el Ayuntamiento, por su parte, haciendo la guerra por su cuenta a la antigua junta (Cotarelo, 1902: 139). El desorden en que había quedado la cuestión teatral obligó al subdelegado a intervenir en los asuntos más variopintos durante estos años, desde la formación de las listas de las compañías y la elección de comedias a disputas y rivalidades entre los actores, problemas
94
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
sentimentales, polémicas con El Diario de Madrid, la reconstrucción del teatro de El Príncipe, etc. Muy conflictiva fue su relación con el célebre actor Isidoro Máiquez, que se había hecho cargo de la dirección de la compañía del teatro de Los Caños del Peral. En una ocasión tuvo que ser reconvenido por el marqués de Fuerte-Híjar por haber faltado al respeto al secretario de la junta y, en otra, se le abrió un expediente por no acudir a una de las representaciones. Finalmente, Godoy desterró a Máiquez a Zaragoza en mayo de 1805, acusado de desacato, aunque por poco tiempo, pues en febrero de 1806 volvió a Madrid (Cotarelo, 1902: 143-154, 218 y 233). La afición al teatro de los Fuerte-Híjar quizás se vio satisfecha y acrecentada gracias al puesto de subdelegado de Teatros que el marqués ostentaba. Al estreno de El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín el día 24 de enero de 1806 en el Teatro de La Cruz, al que asistió «la buena sociedad» madrileña de la época, el subdelegado, probablemente acompañado por su esposa, presenció esta primera representación desde el palco que el corregidor de Madrid y los regidores del Ayuntamiento tenían a su disposición en dicho teatro (Pérez de Guzmán, 1902: 121)161. A María Lorenza le debió atraer especialmente el abigarrado y bullicioso mundo de escritores y actores que poblaban el ambiente teatral madrileño. Ella misma efectuó sus incipientes incursiones en la dramaturgia aproximadamente en esos años. Junto a la faceta filantrópica, ha sido su breve obra literaria, que se analizará en el capítulo correspondiente, lo que ha dado a la marquesa de Fuerte-Híjar cierta notoriedad en el Parnaso de las letras femeninas del siglo xviii. Aquí solo se mencionará brevemente, que la gaditana escribió dos comedias, La sabia indiscreta y El Eugenio, ambas conservadas manuscritas en la Biblioteca Nacional de España162. La primera consta de un acto, en romance y verso octosílabo. El argumento propicia a la autora para reflexionar sobre el papel de las mujeres de acuerdo con los principios ilustrados y analizar el alma femenina. Los diálogos le permiten algunas críticas sobre ciertos usos y abusos del teatro popular, como el personaje del galán o el exceso de sustantivos del drama barroco. Por su parte, El Eugenio es una comedia en prosa, en tres actos de típica estructura neoclásica en la que se mezclan el costumbrismo, el análisis 161 162
Agradecemos a Juan José Gómiz León el conocimiento de este dato. BNE, Mss/17.422, ff. 1-73.
Estudio preliminar
95
de la sociedad y los ingredientes sentimentales (Palacios, 2000: 105106). La acción transcurre en Valladolid, en una habitación con varias puertas por donde entran y salen los personajes, con cierto dinamismo, que le sirve para mezclar las varias tramas amorosas de los personajes, de las élites163. Menos conocida es su única incursión en el mundo de la poesía. En 1816 la marquesa de Fuerte-Híjar publicó un pequeño folleto titulado: A la muerte del Excelentísimo Señor Don Francisco Álvarez de Toledo, dedicado a su madre, María Tomasa Palafox y Portocarrero, marquesa de Villafranca y condesa de Medinasidonia. María Tomasa, amiga de la autora y compañera en la Junta de Damas de la Matritense, era hija de la María Francisca de Sales Portocarrero, la condesa de Montijo. En este poema, en el que se pueden apreciar las huellas de «La escuela del sepulcro» de Nicasio Álvarez de Cienfuegos, aunque con menos fortuna, María Lorenza intentaba consolar a su amiga por el fallecimiento de su primogénito164. Entre las prácticas de la sociabilidad ilustrada, los salones y tertulias contribuyeron a crear nuevos espacios para las relaciones colectivas y propiciaron una mayor integración entre hombres y mujeres. Los salones, importados de Francia, flexibilizaban los tradicionales espacios para el trato social de la aristocracia. Sin perder su distinción, la nobleza conseguía sustraerse de la rígida etiqueta de la corte abriendo las puertas de sus palacios a reuniones informales en las que se compartían aficiones, conversaciones y juegos. Por otra parte, las tertulias trascendían las formas básicas de encuentro basadas en el parentesco, vecindad, trabajo o religiosidad, al incorporar el interés por lo intelectual, científico o literario165. En el Madrid dieciochesco existieron varios salones regentados por damas de la aristocracia, en los que la tertulia constituía un elemento común e indispensable. Sin duda, la personalidad, gustos y aficiones de la anfitriona configuraban el carácter de estas, que podían ir desde serios coloquios en la residencia de la condesa de Montijo al espíritu alegre que presidía los encuentros en el palacio de la duquesa de Alba. En su finca de El Capricho, la condesa-duquesa de Benavente alternaba animadas conferencias con otro tipo de diversiones como veladas 163
Véase Acereda, 2000; Jaffe, 2004 y 2009a. Véase Jaffe y Martín-Valdepeñas, 2013: 118-120. 165 Véase Pérez Samper, 2000-2001. 164
96
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
musicales y teatrillos caseros. Anteriormente, hacia mediados del siglo, un grupo casi formal de discusión conocido como la Academia del Buen Gusto se organizó en torno al salón de la marquesa de Sarria, amante de la literatura (Fernández Quintanilla, 1981: 34-41). A principios del siglo xix, al domicilio de la condesa de Jaruco asistían algunos aficionados a las letras, en buena parte los mismos que se citaban en el salón de María Lorenza de los Ríos (Santo Floro, 1934: 43)166. Son numerosas las alusiones sobre la existencia de la tertulia de la marquesa de Fuerte-Híjar en un palacete situado en la calle de la Bola, número 1, donde se encontraba su residencia, y a la celebración de representaciones en un teatro casero, en el que probablemente se pondrían en escena para un público escogido y selecto las dos comedias a las que se ha aludido más arriba. En realidad, no se ha encontrado evidencias documentales de esta afirmación. Si bien es verdad que Germano y María Lorenza tuvieron su residencia en dicha calle hasta 1801, un año más tarde se habían trasladado a un nuevo domicilio situado en la calle Arenal número 20, frente a la plaza del Celenque. Morada que todavía habitaban a finales de 1808, años que prácticamente coinciden con los que el marqués fue subdelegado de Teatros (Demerson, 1957: 204). Algunos autores sitúan la tertulia en la Plazuela de Santa Catalina, aledaña al teatro de Los Caños del Peral, mientras que otros sitúan la tertulia y el teatro casero en la vivienda de la calle de la Bola (Acereda, 2000: 94; Palacios, 2002: 112). En esta animada y literaria tertulia, a la que concurrirían posiblemente algunos más renombrados hombres de letras del Madrid de entresiglos, debió surgir la profunda amistad entre los marqueses de Fuerte-Híjar y Nicasio Álvarez de Cienfuegos, cuyas biografías están indisolublemente unidas167. Además del citado poeta y dramaturgo, entre los asistentes al salón estarían los cómicos del teatro de los Caños del Peral, que acudírían en tropel al lugar los días de ensayo. Frecuentemente se cita al actor Isidoro Máiquez, cuya turbulenta relación con 166
Sobre la condesa de Montijo, véase Demerson, 1975; Franco, 2011; sobre la duquesa de Osuna, véase Yebes, 1955; Fernández Quintanilla, 2017; sobre la condesa de Jaruco, véase Franco, 2013. 167 Nicasio Álvarez de Cienfuegos nació en Madrid en 1764. Procedía de una familia hidalga de origen asturiano. Estudió Leyes en Oñate y en Salamanca, donde se hizo amigo de Meléndez Valdés. En 1797 se encontraba en Madrid, ocupando una plaza de oficial de la Secretaría de Estado, puesto que desempeñó hasta 1808. Fue redactor del El Mercurio y de la Gaceta de Madrid. En 1798 publicó un tomo de Poesías e ingresó en la
Estudio preliminar
97
el marqués de Fuerte-Híjar ya se ha comentado más arriba, con lo cual no parece muy probable que ambos ciñeran su trato más allá de lo estrictamente profesional, aunque no es descartable su presencia esporádica en el citado salón. También el tenor Manuel García, actor en Los Caños y amigo del anterior. El poeta Manuel José Quintana, censor de teatros en 1806 y, por tanto, relacionado profesionalmente con el subdelegado de Teatros, además de gran amigo de Cienfuegos. Tomás de Iriarte también ha sido citado en alguna ocasión como contertulio habitual, muy unido a la marquesa por su afición común al teatro y la comedia. Circunstancia que hace pensar que el salón de María Lorenza tuvo una larga vida. Un amplio recorrido posiblemente con diferentes sedes, que pudo establecerse al poco de que los marqueses de Fuerte-Híjar fijaran su residencia en Madrid en torno a principios de 1789, pues Iriarte murió en 17 de septiembre de 1791 (Franco, 2009: 155). Con frecuencia también se menciona la presencia de Goya, añadiendo que María Lorenza poseía una galería de retratos del célebre pintor aragonés (Acereda, 2000: 94), aunque este extremo no se podido comprobar documentalmente. En cuanto a las funciones teatrales caseras celebradas en la residencia de los marqueses, además de las propias obras de la marquesa, se ha aludido reiteradamente a la representación del drama Zorayda de Cienfuegos con bastante éxito (Cano, 1974: 65-66; Fernández Quintanilla, 1981: 42; Palacios, 2002: 112-113; Smith, 2006: 46). La huella de la marquesa de Fuerte-Híjar en las obras de Álvarez de Cienfuegos se puede rastrear explícitamente en dos poemas, «La escuela del sepulcro» y «Al señor marqués de Fuerte-Híjar, en los días de su esposa», publicados por primera vez en la colección de poesías de 1816 y que se encontraban entre los papeles del autor que la viuda de Quiroga compró a sus herederos (Álvarez de Miranda, 2009: 9395). No se conoce la opinión de la marquesa al verlos impresos que, con toda probabilidad, habría escuchado directamente de la boca del poeta al poco de componerse. No obstante, le debieron recordar felices tiempos pasados y es posible que le animaran a retomar la pluma,
Real Academia Española el 20 de octubre de 1799. Fue socio de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, donde pronunció el Elogio del Sr. D. José Almarza, tesorero de la Sociedad Patriótica de Madrid, que fue publicado en 1799. El 2 de mayo de 1808 pasó las pruebas de nobleza para su ingreso en la Orden de Carlos III (Cano, 1974: 53-83; Gil Novales, 2010, t. I: 143-144).
98
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
pues ese mismo año publicó su única incursión en la poesía, la oda dedicada a su amiga la marquesa de Villafranca. La lírica de Cienfuegos demuestra una exquisita sensibilidad, llena de humanitarismo y liberalismo y teñida de cierta noción de heterodoxia en su defensa a ultranza de una razón y una virtud laicas como guías de la humanidad (Ríos, 1983: 448). Las dos obras citadas, en las que el autor hace exaltación de su lirismo melancólico, sensible y arrebatado, están llenas de un hondo pesimismo vital168. Entre sus tragedias, interesa aquí subrayar tres: Idomeneo, Zorayda y La Condesa de Castilla169. Respecto a la primera, estrenada en 1792, «renferment contre les impostures des prêtes, des vers aussi forts que ceux de l’Œdipe de Voltaire, et cependant elles ont été représentées dans la maison du duc [sic] de Fuerte-Hijar, et imprimées à l’imprimerie royal» (Histoire, 1818, t. I: 142). Zorayda, que fue estrenada en 1798 en el teatro de los Caños del Peral, también fue escenificada en el teatrillo casero de «su grande amiga» la marquesa de Fuerte-Híjar. Se trata de una obra casi fuera del tiempo, drama de pasiones humanas, con la condena del mal y la celebración del bien. Cienfuegos evidencia que la tiranía y la arbitrariedad de la razón de Estado contraria a la razón y la virtud pueden obstaculizar la justicia de las aspiraciones individuales (Cano, 1974: 65; Ríos, 1983: 451; Froldi, 2009: 63-64). Por último, La Condesa de Castilla fue terminada en 1798 y estrenada en 23 de abril de 1803 en el teatro de Los Caños del Peral. Nicasio Álvarez de Cienfuegos la dedicó «en términos de apasionada amistad» a la marquesa de Fuerte-Híjar, que le había sugerido algunas ideas para mejorar varias escenas de la pieza teatral (Cotarelo, 1902: 167-168; Cano, 1974: 65; Froldi, 2009: 66). En esta obra se asiste a una celebración de las virtudes pacíficas, de personajes humanos que se elevan por encima
168 Véase Otto, 2006 y el monográfico coordinado por P. Álvarez de Miranda, «Nicasio Álvarez de Cienfuegos (1764-1809)» en Cuadernos Dieciochistas, 10 (2009), en especial, los artículos de M. A. Lama, M. Z. Hafter y R. P. Sebold. 169 Idomeneo fue representada el 9 de diciembre de 1792 en el teatro del Príncipe. La tragedia Zorayda se representó los días 28 y 29 de junio de 1798 en el coliseo de Los Caños del Peral, ofreciéndose el baile «La vuelta de Teseo a Atenas», y el 18 de agosto, amenizándola el baile «Apolo y Daphne». La Condesa de Castilla es otra tragedia que siempre se representó en Los Caños, los días 23, 24 y 25 de abril, 3 y 4 de mayo, y 10 de noviembre de 1803, y el 8 de enero de 1804, con una extraordinaria recaudación de 8.930 reales (Andioc y Coulon, 2008, t. I: 470 y 509; t. II: 673). Agradecemos nuevamente a Juan José Gómiz León estas precisiones.
Estudio preliminar
99
de sus errores y al conflicto entre la felicidad de la protagonista, basada en la satisfacción de su pasión amorosa, y su fidelidad a la patria y a su difunto cónyuge, que se soluciona con el insólito suicidio de la protagonista (Ríos, 1983: 452). La cariñosa dedicatoria fue, sin duda, el testimonio público más patente de la amistad entre María Lorenza y Nicasio (Álvarez de Cienfuegos, 1816, t. II: 109-110)170. Pero la «posada» de los Fuerte-Híjar no constituía únicamente un punto de reunión informal para literatos y artistas. El marqués había abierto su puerta a otros personajes ilustrados, ampliando así la red de relaciones. Si ya en Valladolid en la tertulia celebrada en su casa había surgido la idea de fundar la Económica, en Madrid, como secretario de la Diputación en Madrid de la Real Sociedad Cantábrica, en su vivienda se celebraron la mayoría de las sesiones, excepto las juntas generales, entre los años de 1796 y 1798 hasta que aceptó la presidencia de la institución el duque del Infantado, que pasó a reunir a los socios en su palacio, aunque por ausencia de este, esporádicamente volvieron a concurrir a la residencia de los marqueses, por ejemplo, en diciembre de 1800 y en el año de 1801 (Demerson, 1986: 53-63, 73 y 75)171. Del mismo modo, mientras fue director de la Matritense, la comisión de comidas económicas también tuvo sus juntas en la mansión de los Fuerte-Híjar. La marquesa se comportaría como una buena anfitriona y después de las presentaciones, acomodaría a sus invitados en la estancia preparada para las sesiones. Los Fuerte-Híjar, además de frecuentar los ambientes ilustrados madrileños, fueron destacados consumidores de cultura. Eran aficionados al teatro y compartían el gusto por los libros y periódicos. María Lorenza fue una gran lectora, aficionada a las novelas, a la literatura clásica y a los libros de viajes. Su nombre aparece entre los suscriptores en obras de diversa índole, por ejemplo, la traducción de La Ilíada 170 El conocido afrancesado José Mamerto Gómez Hermosilla se preguntaba respecto a esta dedicatoria si era «posible escribir una carta familiar con más pedantesca afectación». No son mejores sus opiniones respecto a otros poemas de Cienfuegos, por ejemplo, la «Oda al señor marqués de Fuerte-Híjar, en los días de su esposa» la califica como «una especie de ditirambo, sin pies ni cabeza, hinchadísimo, tontísimo, oscurísimo, enigmático y trifauce». Sin embargo, «La escuela del sepulcro» le merece mejor concepto, pues, en su opinión, «tiene trozos magníficos, pero es demasiado larga» (Gómez Hermosilla, 1840, t. II: 238, 250 y 256). 171 El abate Melón, el amigo de Leandro Fernández de Moratín era socio de la Real Sociedad Cantábrica.
100
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
de Ignacio García Malo (Homero, 1788, t. I: 360), Los casamientos samnitas (Marmotel, 1787: s/p.), las Décadas de Tito Livio (Livio, 1793, t. II: s/p.), Clara [sic] Harlowe (Richardson, 1795, t. VI: V) y la traducción del libro de viajes por España de Alexandre Laborde, traducido por Jaime Villanueva en 1816 (Laborde, 1816: s/p.)172. También estuvo suscrita a algunos periódicos como Semanario erudito y curioso de Salamanca y La Espigadera (Semanario erudito y curioso de Salamanca, 373, 8 de octubre de 1796: 14; La Espigadera. Obra periódica, 1790: 8). Sabemos que demostró interés por obras que tratasen de la educación, cuestión que le preocupaba enormemente como ella misma manifestó en más de una ocasión, a propósito de su labor en la Junta de Damas de la Matritense. Su nombre aparece entre los suscriptores al Ensayo sobre la educación de la nobleza ([Brucourt], 1792, t. II: 242). Por otra parte, conocía en profundidad el idioma francés, hasta el punto de traducir la semblanza biográfica del conde de Rumford que publicó. En cuanto a Germano de Salcedo, ha aparecido entre los suscriptores al periódico Semanario Erudito de Antonio Valladares de Sotomayor (Semanario Erudito, 1789, t. XXIV: III), las Instituciones filosóficas del P. Fr. François Jacquier, traducidas por Santos Díez González en 1788 (Jacquier, 1788, t. V: 373) y Las oraciones y cartas del padre de la elocuencia Isócrates, publicadas en castellano por Antonio Ranz Romanillos (Isócrates, 1789, t. III: 286). También a Adela y Teodoro, o Cartas sobre educación de la condesa de Genlis de 1792 (Genlis, 1792, t. II: 375). También poseía un ejemplar del Gran Diccionario Histórico de Louis Moréri, traducido al castellano por José de Miravel y Casadevante, que legó a su hermano Modesto173. Por último, su nombre figura en el Arte de escribir por reglas y con muestras de 1798. Su autor, Torcuato Torío de la Riva, hacía referencia a que el marqués y otros «sujetos distinguidos» habían probado su método de escritura «aunque les fue imposible seguir 172 La traducción de Marmotel, de Vicente María Santibáñez se publicó en Murcia en 1787. Por esa época, Santibáñez residía en Valladolid y frecuentaba los ambientes más ilustrados de la ciudad, por lo que es posible que coincidiera con María Lorenza en alguna tertulia (Alonso, [1920]: 21-22). También Rafaela de San Cristóbal, esposa del regente de la Real Chancillería y amiga de María Lorenza, se suscribió a la obra. Santibáñez publicó ese mismo año en Valladolid otra traducción de una novela moral de Marmotel titulada La mala madre. Sobre la trayectoria de Vicente María Santibáñez, véase Núñez de Arenas, 1925. Agradecemos a María Jesús García Garrosa el conocimiento de este dato. 173 AHPM, Protocolos Notariales, 21.401, f. 523v.
Estudio preliminar
101
con nuestra enseñanza y hacer progresos en la escritura» y le dedicaba una lámina en su libro (1798: 243-244)174. Cuando el matrimonio Fuerte-Híjar quería alejarse de la bulliciosa vida madrileña, se refugiaba en la finca que poseía en las vegas de Seseña y Ciempozuelos, muy cerca de las salinas de Espartinas y del río Jarama, a unos doce kilómetros de Aranjuez. La hacienda, con su residencia campestre, combinaba el carácter de finca de recreo con el de explotación agrícola. En este placentero asilo, los marqueses pasaban algunas temporadas, siguiendo las costumbres de la aristocracia dieciochesca, armonizando el disfrute de la naturaleza con el espíritu utilitario. El redescubrimiento o retorno a lo rústico como origen del progreso estaba muy influenciado por las ideas fisiocráticas, difundidas por las sociedades económicas (Rodríguez Romero, 1997: 351). La posesión fue adquirida, junto a dos casas situadas en Aranjuez, a los herederos del conde de Atarés en 1792 por 406.544 reales con el «dinero propio» de María Lorenza de los Ríos, después de obtener una rebaja de 160.000 reales sobre el valor inicial tasado por los peritos, aunque estaba gravada con un censo de 60.000 que posteriormente redimieron. En su origen la formaba una finca que recibía el nombre de Cercado de Ariza en Seseña (Toledo), adquirida por Cristóbal Pío Funes de Villalpando, conde de Atarés, a la testamentaría del marqués de Ariza, Joaquín Antonio de Palafox, en 1776. El nuevo propietario fue añadiendo sucesivamente diversas tierras colindantes en los municipios de Seseña y Ciempozuelos, como la llamada Huerta de las Moreras, al sur de esta última localidad, hasta formar una explotación productiva de 88 fanegas de «tierra blanca», incluyendo una era, dos viñas, huertas, árboles frutales, jardín, noria, una «casa-habitación» y otra de labor y corrales para ganado con sus cercas. La casa de campo principal, en la Huerta de las Moreras, que fue rebautizada por los marqueses de Fuerte-Híjar como Quinta Jarama, se distribuía en «cuarto principal, cocedero, leñera, palomar, graneros, pajares, caballerizas, guadarnés, lagares, cocheras, cocina de mozos, oratorio, bodega, sótanos, corral de ganado, pozo de aguas, noria, patio grande y tres líneas de árboles a su entrada». La hacienda lindaba en algunos sectores con la Real Acequia del Jarama y la «auxiliatoria de la Media
174
La lámina es la nº 54.
102
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Legua» y tenía permiso para beneficiarse de las aguas de dicho canal para el regadío175. En los años siguientes, la hacienda fue ampliada y mejorada por los marqueses de Fuerte-Híjar. En 1816, después los sucesos de la Guerra de la Independencia, periodo en el que a causa de las vicisitudes vitales de ambos probablemente no pudieron encargarse de su administración —durante los años de 1808 a 1814 no es descartable que la finca quedara prácticamente abandonada y sufriera algún deterioro debido no solo a los sucesivos pasos de los ejércitos, al encontrarse muy cerca del camino real de Madrid a Aranjuez, sino también a los enfrentamientos bélicos—, todavía eran apreciables la mayoría de las reformas llevadas a cabo para la explotación agrícola176. Si bien no se ha encontrado documentación sobre las actividades que pudo realizar María Lorenza en su posesión, no es descartable que, siguiendo la moda dieciochesca de promover las producciones útiles y científicas en las fincas de recreo, siguiera la estela de algunas aristócratas ensalzadas por la prensa debido a su interés por la agricultura, la agronomía y la ciencia. Por ejemplo, la marquesa viuda de Estepa, estableció en su jardín valenciano de flores, hortalizas y frutas una industria de gusanos de seda, mientras que la duquesa de Arcos fomentó «la plantación de viñas, árboles y cultivo de frutos desconocidos» en el Soto de Migas Calientes. Al diseñar el Jardín de El Capricho, la condesa-duquesa de Benavente, recurrió a los más insignes nombres de la botánica española ilustrada como los Boutelou, estirpe de jardineros, paisajistas y botánicos, y en su finca se ensayaron plantíos exóticos (Rodríguez Romero, 1997: 351, 354 y 356). Por otra parte, la duquesa de Alba había facilitado en Sanlúcar de Barrameda un terreno de su propiedad a algunos apasionados de la agricultura que luchaban denodadamente para popularizar el cultivo de las patatas entre sus vecinos (Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, 69, 26 de abril de 1798: 272). A falta de documentación resulta imposible saber hasta qué punto el matrimonio Fuerte-Híjar se sintió decepcionado por no tener
175
AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, s/f y 22.430, ff. 367-374. El oratorio fue bendecido en el año 1782. El pintor y escultor Vicente Rudiez (1740-1802) esculpió una imagen de la Virgen del Pilar para el conde de Atarés, que pudo colocarse en el citado oratorio (Albarrán, 2005: 407-408). Sobre la Real Acequia del Jarama, véase Delgado, 1995. 176 AHPM, Protocolos Notariales, 23.736, ff. 464-464v.
Estudio preliminar
103
descendencia. Si bien en el caso del primer marido de la gaditana, Luis de los Ríos, sus manifestaciones resultaron bastante explícitas en algunas de las cartas que dirigió a sus familiares, como ya se ha comentado más arriba al respecto de los frustrados embarazos de su esposa adolescente, en cuanto a María Lorenza y Germano, solo se puede intuir tal extremo de las escasas referencias que aparecen en sus testamentos. Ella mencionaba no tener descendencia en 1788, «en cuyo matrimonio no hemos procreado, ni al presente tenemos hijo legítimo ni heredero forzoso», aunque no excluía que pudiera ser madre en el futuro, «aunque la tenga no sobreviva a su padre» y, en consecuencia, ante tal eventualidad, nombraba como único heredero a su esposo. Entonces tenía veintiséis años. Más adelante, Germano de Salcedo, en su testamento de 1791, también atisbaba esa posibilidad, al dejar la puerta abierta a su posible sucesión nombrando como herederos a «los hijos e hijas, que Dios Nuestro Señor fuere servir darle, constante su matrimonio con dicha señora doña María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar, su consorte, mediante que al presente no los tiene». No así en 1806, en que nombraba por heredera a su esposa, sin aludir ni prever remotamente la incierta posibilidad, probablemente porque ya había perdido todas las esperanzas177. A pesar de la falta de sucesión, por circunstancias del destino, los Fuerte-Híjar se convirtieron en padres adoptivos de una niña a la que criaron como si fuera hija suya, a causa de un desdichado suceso de tintes novelescos, que trastocó sus indefectiblemente sus vidas178. Este acontecimiento lo contó la propia María Lorenza en su testamento de septiembre de 1812, proporcionando todo lujo de detalles con una sincera locuacidad que desgraciadamente no emerge ni por asomo en el resto de documentación de su mano. Quizás las terribles circunstancias, bien dramáticas para ella, que estaba viviendo cuando otorgó estas últimas voluntades, provocaron su desahogo en el documento oficial. Esta criatura a la que nombra indistintamente «mi hija adoptiva» y «mi niña», llamada Anselma Josefa Roca, nació en Madrid el 21 de
177 AHPV, Protocolos Notariales, 3.914, f. 113. AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, s/f y 20.401, ff. 526-527. 178 No se ha podido averiguar si esta adopción se produjo legalmente, siguiendo los requisitos jurídicos establecidos o se realizó mediante otro tipo de institución jurídica como el prohijamiento, utilizada con bastante frecuencia en el siglo xviii y xix para los huérfanos de la Inclusa, que se otorgaba mediante escritura pública.
104
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
abril de 1797. Su madre, según María Lorenza, era «una señora que fue muy amiga mía», que tuvo a su hija siendo soltera, debido a no poder contraer matrimonio por el fallecimiento del padre de la criatura antes de dar a luz. Para evitar que se divulgara el escándalo, tras su nacimiento, «fue preciso en un momento de sorpresa llevarla arrebatadamente a la Inclusa para quitar toda sospecha en un asunto que ya empezaba a ser trascendental». El bebé fue entregado en el torno de la calle Preciados al día siguiente por la comadrona, según figura en el libro registro de entradas del establecimiento de expósitos de Madrid, con el número 380: «En 22 de abril de 1797 se recibió en esta santa casa una niña que trajo Ángela Hurtado comadre vive en la Cruz del Espíritu Santo nº 10 a noticia de haber nacido a 21 de este» y, a continuación, como se procedía normalmente en el orfanato, la pequeña fue bautizada en la iglesia de San Ginés con el nombre de Anselma Josefa Roca, indicado previamente por la persona que la había llevado a la institución benéfica. Dos días más tarde, fue entregada a una nodriza externa para su crianza: «En 24 de abril de 1797 se recibió por ama de esta criatura a Josefa López, mujer de José González, calderero, viven calle de Cuchillos encima del cepo a San Miguel cuarto 2º por 30 reales [mensuales]». Su número de registro de salida era el 156179. La marquesa de Fuerte-Híjar continuaba su estremecedor relato acerca de lo sucedido con la pequeña: «A los dos meses de nacida esta niña, murió también la desdichada madre, y habiéndome recomendado esta víctima de la opinión y de la barbarie de un abuelo, yo aseguré a la enferma cuidaría de la niña, como de una hija». Sin embargo, esta promesa no fue suficiente para la madre que, moribunda, «exigió de mi marido el marqués y de mí, pocos momentos antes de expirar, un terrible juramento, por el que nos obligamos los dos a ser sus padres, y a no decir jamás los autores de sus días». Con esta pesada carga sobre sus hombros, el matrimonio Fuerte-Híjar vigiló su crianza, desde la distancia, para evitar que trascendiera algún rumor sobre la existencia de la menor, «En efecto yo he sido su segunda madre y he cuidado
179
El día 21 de abril, según el santoral, es el de San Anselmo, probablemente por eso se le puso el nombre de Anselma. En cuanto al apellido, ha resultado imposible averiguar más datos sobre su origen y posible filiación. AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, f. 158. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 9.050, libro 165, entrada nº 380 y expediente 9.212/1, libro 165, salida nº 156.
Estudio preliminar
105
de ella, de un modo tan disimulado (porque asuntos de familias lo exigían así) que nadie lo ha traslucido»180. A los dos meses, después del nacimiento de Anselma Josefa, la nodriza la llevó a la Inclusa para que le pagaran por sus servicios, a razón de 30 reales mensuales, y a los seis meses, el 20 de octubre, la dejó en el orfanato y se le pagó la cuenta. Ese mismo día «salió con Isabel López y Antonio Aguado, Cirujano, viven calle del Calvario nº 1». Esta mujer se encargó primero de amamantarla y después criarla hasta 1806. Periódicamente, como establecían las normas del establecimiento de huérfanos, el ama externa presentaba la niña a los responsables, para que se le retribuyeran sus honorarios. El asiento del libro registro de salidas donde están anotados los pagos resulta en extremo detallado en cuanto a las fechas y los importes sufragados para el cuidado de la menor. En el margen del folio figura incluso, el cambio de domicilio de la nodriza en 1803: «Vive en calle de Embajadores nº 7 casa del yesero» y que fue confirmada en la iglesia de San Sebastián181. Al cumplir los siete años, en abril de 1804, Anselma Josefa debía volver al orfanato, según establecían las normas de la institución, para su posterior traslado al Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Paz, no obstante, continuó con el ama «de orden de las señoras [de la Junta de Damas]» hasta el 24 de febrero de 1806, cuando devolvió a la niña al orfanato182. Dos meses más tarde, desaparecido su abuelo materno, el causante de tanto dolor, los Fuerte-Híjar decidieron que fuera a vivir con ellos, cumpliendo con la promesa hecha a la madre: «en el mes de abril de mil ochocientos seis, habiendo muerto dicha persona, me traje la niña a mi compañía; y su lastimosa situación, la amistad íntima que
180
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 157v-158. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 9.212/1, libro 165, salida nº 156. 182 Con relativa frecuencia, las huérfanas quedaban a cargo de las amas que las habían cuidado, en vez de pasar al Colegio de Niñas de la Paz (en el caso de los niños, su destino, era el Colegio de los Desamparados). Para dar cobertura jurídica a los acogimientos, se promovían los expedientes de obligación de entrega y educación y de prohijamiento que incluían la realización de informes para averiguar el entorno de los solicitantes, con el fin de justificar la idoneidad de sus condiciones personales y familiares y su capacidad económica para hacerse cargo de los huérfanos. En el caso de los prohijamientos, más formales, era necesario el otorgamiento de escritura pública, que fijaba las condiciones, entre las que se encontraba la de la herencia. Sobre la figura jurídica del prohijamiento, véase Medina, 2014. 181
106
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
yo tenía con su madre, las bondades de esta criatura y el gran cariño que me ha tenido siempre [...] me la han hecho tan amable como si fuera una hija mía». En el margen del folio del libro registro de salidas de la Inclusa figura la siguiente anotación: «Esta niña se la llevó a su casa de orden de la señora marquesa de Fuerte-Híjar, en abril, la misma ama»183. Probablemente, para no levantar sospechas, a María Lorenza, entonces vicepresidenta de la Junta de Honor y Mérito, le resultó muy fácil poner la excusa de que quería hacerse cargo de una huérfana, debido al cariño que las criaturas de la Inclusa, institución que la Junta de Damas supervisaba desde 1799, le habían despertado. Quizás apeló también a sus instintos maternales, no satisfechos por su infertilidad. De hecho, en el acta de las sesiones de la Junta de 18 de abril de 1806 aparece la anotación de la entrega de la niña a la gaditana. Conocieran o no el resto de las mujeres las conmovedoras circunstancias de la pequeña, ella procuró dar apariencia de legalidad al acogimiento, al darlo a conocer a la institución femenina, lo que implícitamente representaba su autorización. De esta manera, los marqueses de Fuerte-Híjar cubrían sus verdaderas intenciones, sin despertar sospechas entre amigos y conocidos. No resultaba nada excepcional que las mujeres de la Junta de Señoras financiaran la crianza y educación o tomasen bajo su amparo a niños huérfanos procedentes del establecimiento benéfico184. A pesar de la frialdad que traslucen las anotaciones de los libros registro de la Inclusa, no puede dejar de constatarse su singularidad, aunque no fueran infrecuentes del todo185. Tanto en libro de entradas como en el de salidas, un papel cuidadosamente pegado en la parte superior del folio, de unos diez centímetros de largo y de unos veinticinco de ancho, oculta el nombre verdadero de la niña, con una apostilla 183 AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 158-158v. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 9.212/1, libro 165, salida nº 156. 184 ARSEM, libro A/56/9, Junta de 18 de abril de 1806. Por ejemplo, en 1807, la condesa-duquesa de Benavente «prohijó» a dos criaturas «por devoción». También la marquesa de Cilleruelo se encargó de la crianza de un niño (Vidal, 1994: 91 y 1998: 63). 185 María Fernanda Carbajo Isla trascribe algunas notas similares de 1811, que exigían guardar silencio sobre la localización y paradero de los niños: «A nadie se dará razón de la existencia de este, pues pueden resultar inconvenientes. Esta ama la pagan los interesados por mano del Sr. Rector» y «No se dará razón de esta niña a nadie, sino al sacerdote que abona para su crianza» (1987: 23).
Estudio preliminar
107
bastante elocuente: «Antonia Juana Rosa. De esta niña, su entrada, salida, ni existencia, no se dará razón a persona alguna aunque sean interesados legítimos sin orden expresa de la Junta de Señoras»186. Este apunte, sin duda, advertía a los empleados para el caso de que surgiera una pregunta indiscreta por parte de cualquiera que se acercara al establecimiento solicitando información sobre la criatura. Evidentemente, Anselma Josefa recibió el cariño de los marqueses, que la cuidaron como si fuera su hija, pero también supuso una preocupación añadida al final de sus días, encadenados como estaban a la promesa que habían hecho a su madre en su lecho de muerte. La gaditana no pudo dejar de confesar «la pena que llevo en mi corazón por la suerte de esta desgraciada niña», mientras que su esposo no se olvidó de ella en el testamento que hizo un día antes de fallecer el 9 de abril de 1810 en Orthez (Francia), donde estaba deportado. El marqués de Fuerte-Híjar rogaba encarecidamente a María Lorenza que se ocupara de la entonces adolescente187. Así fue, como se verá más adelante, María Lorenza cumplió fielmente la palabra dada a su desdichada y anónima amiga. 1.6. IlustraciÓn femenina y filantropía 1.6.1. La Junta de Honor y Mérito Durante la estancia en Madrid del matrimonio Fuerte-Híjar para realizar las gestiones para la concesión del título nobiliario, María Lorenza fue admitida el 16 de agosto de 1788 en la Junta de Honor y Mérito, asociación compuesta exclusivamente por mujeres que estaba unida a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, institución en la que cooperó muy activamente durante prácticamente el resto de su vida. María Lorenza se convirtió «en uno de los pilares más fuertes de la corporación» y en una de las colaboradoras más celosas de María
186
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 9.212/1, libro 165, salida nº 156. 187 AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, f. 1161v. ADPA, Minutes notariales, AD 64, 3E art. 6.910. Agradecemos a Olivier Caporossi que nos haya proporcionado el documento y Frédérique Morand por la traducción.
108
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Francisca de Sales Portocarrero, condesa de Montijo, la secretaria, el alma de la Junta188. La Junta de Honor y Mérito o Junta de Damas se creó en 1787 para encauzar la salida de las mujeres al espacio público, haciéndolas partícipes del espíritu de la Ilustración. Desde sus inicios fue dotada de regulación propia. Se componía exclusivamente por damas pertenecientes en su mayoría, a la aristocracia asentada en la capital de España189. Con su fundación se alcanzaba la aspiración que se había manifestado desde los primeros momentos de la instalación de la Real Sociedad Económica Matritense, cuando surgieron las primeras voces a favor de la incorporación femenina. Sin embargo, esta idea tardó varios años en materializarse. El momento propicio surgió a principios de 1786, cuando la Matritense admitió como socia honoraria a María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda que había sido nombrada doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Alcalá de Henares a petición del rey Carlos III. Poco después, algunos socios plantearon el mismo honor para la esposa del director, la condesa-duquesa de Benavente, Josefa Alfonso Pimentel y Téllez-Girón, que contaba con el respeto de todos por su talento190. A partir de esta propuesta se pensó seriamente en la admisión de las mujeres en la Sociedad Económica. Apenas un mes después, el 4 de febrero de 1786, el censor, José de Guevara Vasconcelos, afirmaba que si se aprobaba su ingreso, estas debían formar una sección separada y subordinada, con su presidenta y secretaria (El Amigo del País, t. VI, 16, 15 de agosto de 1848: 241).
188 «Lista de individuos de la Junta de Damas de Honor y Mérito unida a la Real Sociedad Económica de Madrid» (Junta de Honor y Mérito, 1794: s/p.). La lista, anexa a los estatutos, está fechada en 1829. Paula de Demerson aportó algunos datos biográficos de la marquesa de Fuerte-Híjar aunque creía que era natural de Córdoba y que contaba con veinte años cuando fue admitida en la Junta de Damas. En realidad, María Lorenza, gaditana, acababa de cumplir 27 años (Demerson, 1975: 117-118). 189 Sobre la Junta de Damas, véase, entre otros, Demerson, 1975: 125-244; Fernández Quintanilla, 1980 y 1981: 55-108 y 125-134; Negrín, 1984 y 1987; Gómez Rodrigo, 1988; Ríos y Rueda, 1989; Rueda, Ríos y Zábalo, 1989; Bolufer, 1998a: 341-388; Méndez Vázquez, 2006; Capel, 2006; Smith, 2006: 75-177; Iglesias Cano, 2008: 210-276; Bezos, 2013; Campos, 2014; Martín-Valdepeñas, 2015 y 2016: 289-371. 190 En esos momentos el director era Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, duque de Osuna. Acerca de María Isidra Quintina de Guzmán, véase Vázquez Madruga, 1999.
Estudio preliminar
109
Para tratar de fijar todos los aspectos concernientes a la cuestión de las damas se nombró una comisión en la que participaron, entre otros, Melchor Gaspar de Jovellanos y Francisco de Cabarrús con opiniones contrapuestas. Una vez que la polémica saltó de los muros de la Sociedad para instalarse en la prensa, rápidamente se unieron otras voces, a favor de la admisión de las damas en la corporación madrileña. El tono del debate ganó en calidad con la intervención de Josefa Amar y Borbón, considerada la intelectual femenina más importante de su tiempo, que replicó a los antecedentes en su Discurso en defensa del talento de las mujeres, y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres. La Matritense acordó consultar al rey el 23 de marzo de 1787 y esperar su decisión191. La contestación real llegó el 27 de agosto de 1787 por el conducto del conde de Floridablanca, secretario de Estado. La autorización de Carlos III expresaba su intención de fomentar esta institución y daba las directrices para la organización. Los objetivos de la Junta debían ser «establecer y radicar la buena educación, mejorar las costumbres con su ejemplo y sus escritos, introducir el amor al trabajo y fomentar la industria» (El Amigo del País, t. VI, 16, 15 de agosto de 1848: 242). Tras recibir el permiso real, la Sociedad propuso las reglas provisionales para el funcionamiento de la nueva sección de mujeres. Mientras no se elaborasen los estatutos, una comisión delegada de socios masculinos supervisaría sus decisiones manteniendo el derecho de veto. El 21 de julio de 1788 se concluyeron las normas provisionales por las que se rigió la Junta hasta 1794 en que fueron aprobadas las definitivas por el rey Carlos IV por Real Orden de 10 de abril de 1794, gracias a la intervención de Manuel Godoy. En ellas se fijaban las reglas de funcionamiento de la institución y la elección de la junta directiva, compuesta por una presidenta, una censora y una secretaría, ayudadas por las respectivas sustitutas y varias curadoras encargadas de los diferentes establecimientos educativos y de beneficencia que tenían a su cuidado. El mandato de las anteriores tenía una duración anual, a excepción de la secretaría que se elegía cada tres años (Junta de Honor y Mérito, 1794).
191 Sobre la polémica de la admisión de las damas en la Real Sociedad Económica Matritense y sus protagonistas, véase, además de las obras citadas en las notas anteriores, Bolufer, 2003; Morant, 2003. Sobre Josefa Amar, véase López-Cordón, 2005a.
110
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
La Junta de Honor y Mérito, aunque autorizada por Carlos III en las postrimerías de su reinado, apenas un año antes de su fallecimiento, tuvo su periodo del apogeo durante el reinado de Carlos IV y no desmereció nunca la decisión de la Sociedad Económica Matritense de promover su fundación. Funcionaron como una sección autónoma, aunque subordinada a la Matritense, eligiendo a sus representantes, celebrando sus propias juntas e, incluso, atrayendo fondos para poder continuar con sus actividades. Rápidamente fueron capaces de tomar la iniciativa y de demostrar su talento. La atenta supervisión de los socios masculinos, especialmente cuidadosos en evitar cualquier motivo de insubordinación, provocó en algunas ocasiones ciertas fricciones por la decidida defensa que hicieron ellas de su independencia. Más allá de las controversias, las palabras elogiosas por parte de los socios fueron constantes y ellas supieron ganarse a pulso el respeto de sus compañeros varones por la dedicación y responsabilidad que demostraron en todas las tareas que se les encomendaron. La secretaria, la condesa de Montijo, se dirigió en numerosas ocasiones a la Matritense en plano de igualdad, ya que no consideraba la separación como dominación, pues la Junta de Honor y Mérito «era un cuerpo separado, unido a la Sociedad para ayudarla en las tareas que son de su incumbencia, lo que no significa ni dependencia ni superioridad, pues no puede haberla entre dos cosas unidas» (Demerson, 1975: 77). A pesar de todo prevaleció la opinión de sus compañeros varones, tal y como fijaban los estatutos. Las mujeres de la Junta de Honor y Mérito, animosas, voluntariosas y decididas, no escatimaron esfuerzos para que se reconociese su labor. Su empeño, constancia y constante lucha, insensible al desaliento, sorprende al analizar su actividad, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples obligaciones de estas aristócratas (Demerson, 1975: 141). Este minoritario conjunto de mujeres tomó poco a poco conciencia del papel que podían desempeñar las mujeres como grupo en una sociedad como la del Antiguo Régimen, todavía muy tradicional, a la vez que ellas mismas, como individuos, se daban cuenta de que con sus acciones podrían mejorar la vida de otros menos favorecidos (Fernández Quintanilla, 1980: 69; Capel, 2006: 22). María Lorenza de los Ríos responde fielmente al perfil de «ilustrada». Su ingreso se produjo, como ya se apuntó más arriba, menos de un año después de la fundación oficial del establecimiento femenino, inaugurado el día 5 de octubre de 1787. Se incorporaba así al grupo de
Estudio preliminar
111
las dieciséis fundadoras, que se había incrementado en otras tantas a finales de 1788. En esos momentos, la Junta contaba con treinta y tres mujeres. A estas incorporaciones había que añadir las tres socias de honor, que encabezaban el catálogo, miembros de la familia real —la reina María Luisa de Parma y las infantas María Ana Victoria y María Josefa—, nombradas en octubre de 1787 (Junta de Honor y Mérito, 1794: s/p.). No ha sido posible establecer si su interés por las actividades de este grupo de mujeres madrileñas surgió a raíz de haber seguido las noticias con motivo de los ruidosos debates publicados en el Memorial Literario. No obstante, en dicha fecha, algunas mujeres con las que probablemente María Lorenza estaba unida por amistad pertenecían a la asociación y quizás la animaron a trabajar con ellas. Era el caso, por ejemplo, de la gaditana María del Rosario Cepeda, una de las fundadoras de la institución madrileña192. Rafaela de San Cristóbal, esposa de quien en 1787 ostentaba la presidencia de la Real Chancillería de Valladolid, Juan Matías de Azcárate, ingresó en el 26 de octubre del mismo año193. María Josefa de Cañas y Portocarrero, hija del duque del Parque, se hizo socia el 7 de diciembre de 1787 —antes de contraer matrimonio en 1788 con Jaime Giráldez, vizconde de Valoria—, y posteriormente fue presidenta de la Junta de Damas vallisoletana, en cuya autorización tuvo mucho que ver la propia María Lorenza, como se
192
Sobre María del Rosario Cepeda, véase Azcárate, 2000. María del Pino Rafaela de San Cristóbal y Monteverde se hizo socia de la Junta de Damas madrileña el 26 de octubre de 1787, en la que participó activamente. También colaboró con las Sociedad Económica vallisoletana (DP, 16, 23 de mayo de 1787: 187). Era hija de Julián de San Cristóbal y Eguiarreta, que fue el primer conde de San Cristóbal, título creado por Carlos IV en 1789, y de Beatriz Agustina de Monteverde y Martínez de Escobar. Nació en Canarias el 27 de marzo de 1759, donde su padre ejercía el cargo de fiscal de la Audiencia, que tuvo una larga carrera en la magistratura, hasta llegar a consejero de Castilla. María Rafaela se casó en Carabanchel de Arriba el 14 de agosto de 1776 con Juan Matías de Azcárate y Uztáriz, viudo de Rosa Larrea Munárriz, entonces regente de la Audiencia de Oviedo y, más tarde, en 1787, presidente de la Real Chancillería de Valladolid (GF, 1786: 102). Rafaela heredó el título de condesa de San Cristóbal en 1805. Enviudó de su primer marido y volvió a casarse en 1801 con Francisco González de Estefanis, comisario ordenador de los Ejércitos, oficial de la Secretaría de la Orden de Carlos III. Falleció en Madrid el 2 de junio de 1834. Tuvo una hija, María Felipa de Azcárate y San Cristóbal, que nació en Oviedo el 2 de mayo de 1780 (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1787, t. IV: 176; Vargas, 1914). 193
112
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
verá más adelante194. Por último, la vizcondesa de Palazuelos, Lorenza Villanueva y Cañas, que fue admitida en la Junta el 27 de junio de 1788, residía también en Valladolid195. La labor de María Lorenza de los Ríos en la Junta de Damas, que abarcó más de veinticinco años, fue inmensa y participó en sus tareas con una dedicación digna de encomio. Para la institución desempeñó diferentes cargos: en 1796 y 1802 fue la censora y en los años de 1804 y 1805 vicecensora (GF, 1796: 105; GF, 1797: 105; Demerson y Aguilar, 1974: 146-147). En los años de 1797, 1803 y 1806, ocupó el puesto de vicepresidenta y en 1808 aparecía como curadora de la Inclusa (GF, 1802: 108; GF, 1803: 108; GF, 1806: 110; GF, 1808: 109). Estas ocupaciones las compaginó con otros trabajos como supervisora de las Escuelas Patrióticas y del Montepío de Hilazas, establecimientos que la Sociedad puso a cargo de la Junta de Señoras (Demerson, 1975: 142). La culminación
194 María Josefa de Cañas y Portocarrero, hija de los duques del Parque —Manuel Joaquín de Cañas Trelles y Agustina Portocarrero y Maldonado—, nació en Madrid el 8 de abril de 1755 y murió el 2 de octubre de 1815. Casada el 6 de abril de 1788 con Jaime Giráldez y Mendoza, conde de Lérida y vizconde de Valoria, viudo de Manuela de Armendáriz de la familia de los marqueses de Castelfuerte. Tuvo una hija, María de la O Giráldez y Cañas, nacida en Valladolid en 16 de diciembre de 1797, que casó en 1818 con el duque de Gor —Mauricio Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques Chacón Carrillo de Albornoz—. María Josefa era hermana de María Francisca de Paula de Cañas y Portocarrero (Madrid, ¿1757?-15 de diciembre de 1833), condesa de Benalúa tras casarse en 1781 con José Cañaveral Ponce, y que, a partir de 1824 por la muerte de su hermano Vicente María (Valladolid, 1749-Cádiz, 13 de marzo de 1824), se convirtió en duquesa del Parque. María Francisca fue una de las socias fundadoras de la Junta de Damas y dama de la orden de María Luisa. El duque del Parque, padre de las anteriores, fue director de la Real Sociedad Económica de Valladolid y el hermano, Vicente María, subdirector de la Real Sociedad Económica Matritense entre 1786 y 1792 y también director en 1819-1820 (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1787, t. IV: 176; Floresta, 1998: 125, 140 y 183). 195 La vizcondesa de Palazuelos, Lorenza Villanueva y Cañas era hija de Domingo Villanueva y Ribera, conde de Alba Real y Nicolasa Rita Cañas y Trelles, de la familia del duque del Parque y, por tanto, prima de las anteriores, nació en 1753 y casó en 1778 con Antonio de Hierro y Rojas, vizconde de Palazuelos, animador de la vida cultural vallisoletana, que era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid desde 1783. Su padre, el conde de Alba Real, y su hermano Francisco de Paula Villanueva y Cañas también estaban apuntados a varias instituciones culturales vallisoletanas. La vizcondesa debió morir antes de 1794 (Urrea, 1993: 136; Demerson, 1969a: 34-39). AHN, Consejos, legajo 10.008, expediente 1.
Estudio preliminar
113
a su dedicación fue la presidencia, cargo que desempeñó entre 1811 y 1814, en los difíciles años de la Guerra de la Independencia. Entre las tareas más interesantes realizadas por la Junta de Señoras sobresalen las comisiones de educación —asunto por el que Josefa Amar y Borbón se había interesado en su Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (1790)—. La experiencia duró poco, pues su actividad se limitó al año 1795, no obstante, las socias más activas elaboraron diversos informes sobre educación, psicología, higiene y puericultura; en especial, de las jóvenes. Una de las causas del cese de los trabajos de estas reuniones pudo tener que ver con la acumulación de cometidos a los que se dedicaron las mujeres, concretamente a raíz del encargo de la gestión de la Real Inclusa196. La presidenta Francisca María Dávila Carrillo de Albornoz, condesa de Truillas, propuso en septiembre de 1794 la formación de las comisiones. Se dividieron en dos: Educación Física y Educación Moral, como habían previsto los estatutos recientemente aprobados. A la segunda, presidida por María Francisca de Sales Portocarrero, que elaboró el plan de trabajo para ambas comisiones, se apuntaron la marquesa de Fuerte-Híjar y otras señoras. Esta comisión, seguramente espoleada por la infatigable condesa de Montijo, fue más activa y redactó rápidamente sus informes, presentados en varias sesiones de la Junta de Damas. En concreto, el 20 de octubre de 1795 se leyó una memoria elaborada por la anterior sobre «la educación que se debe dar a las mujeres de la constitución civil y negocios públicos». A la marquesa de Fuerte-Híjar le tocó el turno el 6 de noviembre, acerca de «cuánto importa a la política y al buen suceso del Estado la educación de las mujeres»197. Posteriormente, el 13 de noviembre, la condesa de Montijo presentó un texto de su sobrina la marquesa de Ariza, titulado «lo que importa a la economía doméstica la educación de las mujeres». El 27 de noviembre María Lorenza de los Ríos presentó otro escrito con el tema «Reglas más convenientes para librarse de los perjuicios del lujo y de la moda, sin faltar a la decencia, ni hacerse objeto de censuras ridículas» y en la sesión del 18 de diciembre de 1795, se leyó el que Josefa Amar había remitido desde Zaragoza, a finales de agosto de 196
Sobre el desarrollo de las comisiones, véase Demerson, 1975: 169-181; Negrín, 1987: 140-149; Smith, 2006: 149-157. 197 ARSEM, libro A/56/4, Junta de 6 de noviembre de 1795 y Junta de 27 de noviembre de 1795.
114
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
dicho año sobre «la educación moral que se debe dar a las jóvenes que se hallan en edad de recibir estado». Por último, la condesa de Truillas, la presidenta, redactó su disertación relativa a «la instrucción que de la religión debe darse a las mujeres en su educación». Aunque se puede conocer en parte cómo se desarrollaron estas comisiones por las actas de la Junta de Damas y por los resúmenes de las memorias que se presentaron, desgraciadamente los manuscritos no están depositados en el Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense. Solo se conserva el dictamen del censor de la institución, elaborado en 1801. José de Guevara Vasconcelos recomendó encarecidamente su impresión «porque juntas forman una colección de máximas preciosas». Elogiaba el trabajo de las mujeres, pues «dan una idea al público de que las personas de alta clase, y primera jerarquía, están libres de preocupaciones, tienen una instrucción y conocimiento nada vulgares», mostrando no solo el «celo de las damas españolas», sino que refutaban «la injusticia con que [los extranjeros] califican a los españoles de poco cultos»198. Como ya se ha comentado, María Lorenza de los Ríos participó en la Comisión de Educación Moral presentando dos informes. En cuanto al primero, el acta de la Junta de Damas consignaba que la gaditana consideraba que la educación femenina constituía un asunto en el que debía implicarse el Estado y que al programa de educación, debían añadirse algunas enseñanzas con el fin de incitar la curiosidad de las jóvenes para que adquirieran conocimientos más profundos: «no es de menor importancia para el Estado su educación inspirándolas en la niñez buenas máximas de religión de verdadero honor, y patriotismo, [...] acompañando a la enseñanza de las labores mujeriles ciertos estudios, que las sirvan de estímulo a mayores descubrimientos». Quizás esta frase evocaba su propia experiencia. Para la marquesa, que el gobierno prestara atención al plan de estudios de las mujeres completándolo con materias que no fueran únicamente de «adorno», evitaría su frivolidad y superficialidad. Además, podría suponer «un apoyo el más poderoso para la virtud de los hombres y un estímulo el más
198 ARSEM, expediente 146/11. Tampoco hemos encontrado las memorias en el Fondo Inclusa y Colegio de la Paz del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Estudio preliminar
115
eficaz para las empresas literarias y militares que harían opulenta y respetable nuestra amada patria»199. En el acta de 27 de noviembre, la secretaria de la Junta, la condesa de Montijo, resumía la segunda memoria de María Lorenza. En ella se quejaba de que la extravagancia en la moda no solo había reemplazado a la elegancia y discreción sino que se había generalizado, al imitar el pueblo a las clases altas en la excentricidad en el vestir, «y de todos estos principios traen su origen las modas, que vinculan su gusto en el mayor lujo, haciendo la guerra más terrible a la razón y a las costumbres». Para la gaditana estos excesos solo se podían evitar con «la buena educación que prepara el discernimiento», por lo que volvía a insistir en la importancia de la enseñanza como había manifestado en su escrito precedente. La única manera de poder erradicar el exceso de mal gusto sería inculcar a los niños ideas sobre la moderación y decencia en el vestir. La memoria finalizaba con una reflexión sobre el comportamiento de las clases privilegiadas: «si se nos permiten ciertas comodidades con proporción a las riquezas, no puede tolerarse el abuso de ellas, pues somos deudores a la sociedad del tiempo; y del dinero que malgastamos». Este segundo informe mereció el ponderado juicio del censor, que manifestó que «la materia de este discurso dio más energía a la pluma de la señora marquesa de Fuerte-Híjar y así su estilo es más sublime sin que este oscurezca la verdad y consecuencia de los raciocinios»200. Los textos en los que, verdaderamente, la Junta de Honor y Mérito se empleó a fondo fueron, sin lugar a duda, los elogios a la reina, práctica que, entre 1794 y 1801, constituyó el tributo anual de reconocimiento a la soberana por parte de las damas. En estos escritos se alababan sus virtudes públicas y privadas, y estaban rodeados de cierta simbología protocolaria, muy común en esta clase de obras, destinadas a la propaganda de la institución monárquica, según se entendía en el Antiguo Régimen. Todo esto les daba un carácter un tanto forzado y repetitivo, aunque sus autoras, sin huir de la intencionalidad, quisieron añadir algo de originalidad y modernidad, exaltando las
199
ARSEM, libro A/56/4, Junta de 6 de noviembre de 1795. Negrín, 1987: 145. Sobre la educación de las mujeres en el siglo xviii, véase, entre otros, Ortega, 1988; Nava, 1992; Capel, 2007; Franco, 2015. 200 ARSEM, libro A/56/4, Junta de 27 de noviembre de 1795 y expediente 146/11. Negrín, 1987: 146.
116
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
cualidades que debía encarnar la primera dama, personificación del arquetipo de reina y mujer, según el modelo vigente en la España de finales del siglo xviii. Un modelo para la construcción de una feminidad dotada de cierta sensibilidad, cuya proyección pública a través de la beneficencia, como labor social, le dotaba de sentido (Bolufer, 1998a: 375). En estos textos, la reina constituía el ejemplo vivo al frente de la asociación femenina que representaba la conquista del espacio público por parte de las mujeres del siglo xviii201. Los siete elogios, impresos algunos de ellos a costa de la Real Sociedad Económica Matritense, constituyeron el paralelo femenino de los panegíricos dedicados al monarca, con los que convivieron de manera armoniosa, a través de los cuales los socios más destacados aprovechaban para difundir el ideario de los «amigos del país», a la vez que exaltaban a los reyes borbónicos, con un efecto propagandístico muy evidente. Estos discursos se leían en la junta general anual de distribución de premios, el escaparate público de la actividad de la institución, a la que se invitaba a las máximas autoridades políticas madrileñas. En esta ceremonia pública se exponía el balance de la gestión. Posteriormente, los elogios se imprimían y se entregaban a los soberanos como muestra de respeto. Los socios eran recibidos por el rey, mientras las damas visitaban a la reina. Las modestas plumas de las damas no estaban reclutadas entre las primeras figuras intelectuales femeninas de la España dieciochesca. Entre ellas no vamos a encontrar a literatas reconocidas, aunque sí mujeres ilustres, algunas claramente identificables como animadoras de la vida cultural del Madrid de entresiglos. Estas supieron plasmar, con mayor o menor fortuna, el ideal ilustrado femenino que, en la primera parte del reinado de Carlos IV, pudo encarnar la reina María Luisa de Parma. La mayoría de las autoras, aristócratas prácticamente anónimas, han pasado a la posteridad, casi exclusivamente, por esta pequeña oración: Francisca María Dávila Carrillo de Albornoz —condesa de Torrepalma y después de Truillas—, María de la Concepción Belvis de Moncada y Pizarro —marquesa de Ariza—, María de la Concepción Valenzuela —marquesa de Sonora—, María del Rosario Cepeda, María Lorenza de los Ríos —marquesa de Fuerte-Híjar—, Josefa Díez de la Cortina y María Josefa de Gálvez —condesa de Castroterreño—202. 201 202
Véase Calvo, 2007; Martín-Valdepeñas, 2009b. Véase Catalina, 1877; Demerson y Aguilar, 1974.
Estudio preliminar
117
En la reunión de la Junta de Damas del 18 mayo de 1798, a la que María Lorenza no había asistido por encontrarse en Aranjuez, se le encargó que redactara el quinto Elogio a la reina. Ella aceptó, contestando tímidamente por carta «el aprecio con que admite la comisión asegurándola [a la Junta] que hará cuanto pueda para acercarse a desempeñar un objeto que mira como muy superior a sus cortos talentos»203. En la reunión de 6 de julio leyó su oración, actuando como censoras Ana Rodríguez de Carasa y Felipa de la Roza, que lo aprobaron. Finalmente, en la junta anual de distribución de premios de la Real Sociedad de 15 de septiembre de 1798, la marquesa presentó públicamente su escrito204. En él, destacaba el aspecto de «reina benéfica, que en el silencio de su retiro promueve el bien y la prosperidad de cuantos la rodean», atribuyéndole una serie de disposiciones destinadas a alcanzar el bien de la nación, especialmente relacionadas con la educación y la beneficencia. El desprendimiento de la soberana, al acudir a remediar la miseria de los habitantes de España, motivaba encendidos elogios en la apología (1798: 4, 9, 11 y 13-14). María Lorenza se excedía en la glorificación de la reina, «bandera de virtud», en algunos pasajes, pero debe señalarse que su escrito representaba una declaración inequívoca a favor del gobierno «ilustrado» encabezado por Francisco Saavedra que, seis meses antes, había sustituido al Príncipe de la Paz en la Secretaría de Estado (Moreno Alonso, 1992: 222). Por ejemplo, al referirse a su papel en el nombramiento de los ministros, exclamaba: ¡MARÍA LUISA! ¡MARÍA LUISA! ¡cuánta parte has tenido y cuánta gloria en el nombramiento de unos ministros, a cuya faz se pueden pronunciar estas verdades, que recibirían con docilidad, si las necesitasen, más que por ventura nuestra no necesitan! Tu fino discernimiento, y el deseo de la felicidad de tus pueblos, franquean las distancias, y penetran en los retiros para influir en que vengan al gobierno hombres dignos de imitar tu conducta (Fuerte-Híjar, 1798: 11-12).
No obstante, conocidas las desavenencias entre María Luisa y el gabinete ilustrado encabezado por Saavedra, la marquesa no parecía
203
ARSEM, libro A/56/5, Juntas de 18 y 25 de mayo de 1798. Véase Acereda, 1997-
1998. 204
ARSEM, libro A/56/5, Juntas de 6 y 13 julio de 1798.
118
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
estar muy acertada en sus comentarios205. Además, en apenas un mes, el ministro sería reemplazado por Mariano Luis de Urquijo206. Por último, animaba a todos los socios de la institución a seguir el ejemplo de la soberana que era, en su opinión, un dechado de virtudes (1798: 17-18). 1.6.2. Educación y beneficencia Además de las tareas directivas y de supervisión de las instituciones a cargo de la Junta de Señoras, la marquesa de Fuerte-Híjar también elaboró diferentes informes. En el año de 1789 María Lorenza redactó, junto a otra socia, María Josefa de Veitia, el dictamen sobre el plan de establecimiento de un asilo o «casa-escuela» de criadas, a raíz de la memoria presentada por otra socia, Rita López de Porras. En 1794, junto a Rafaela de San Cristóbal, revisó una memoria enviada a la Junta sobre un método de lactancia artificial y, un año más tarde, con la marquesa de Canillejas, realizó un informe sobre la utilidad de una máquina de torcer sedas (San Alberto, 1925: s/p.; Demerson, 1975: 209)207. El informe sobre el asilo de criadas muestra cómo las socias se tomaban muy en serio sus tareas, siendo capaces de discernir entre los proyectos realistas y los que se basaban únicamente en las buenas intenciones, pero que en la práctica resultaban irrealizables208. Las censoras, María Lorenza de los Ríos y María Josefa de Veitia, muy críticas con el plan, lo rechazaron en todos sus términos por su imposibilidad para establecerlo. En su opinión, la autora de la iniciativa se había dejado llevar por su buen corazón, «Alarmada con la imagen del peligro,
205
Francisco Saavedra fue nombrado secretario de Hacienda en 1797 y de Estado en marzo de 1798. Ostentó el primer cargo hasta septiembre de 1798, pero siguió desempeñando el de Estado hasta febrero de 1799. Jovellanos, nombrado ministro de Gracia y Justicia, acababa de ser cesado el 16 de agosto de 1798, apenas un mes antes de la fecha de la lectura pública del discurso de Fuerte-Híjar (15 de septiembre de 1798). 206 Guillermo Carnero, en su edición al estudio sobre Álvarez de Cienfuegos de Jorge Guillén, al referirse a la diatriba contra el lujo que la marquesa pone en labios de la reina, cree que «el panfilismo de doña Lorenza resulta grotesco a la vista de lo que el inmediato futuro reservaba a la familia real española» (2005: 138). 207 ARSEM, expediente 137/6. 208 Acerca de este proyecto que reunía en un centro las funciones educativas, de alojamiento, residencia y agencia de colocación, véase Méndez Vázquez, 2012: 332-337.
Estudio preliminar
119
en que considera la inocencia de aquellas jóvenes» que acudían a Madrid para servir sin tener todavía colocación «así por la seducción de sus conductores, como por los malos consejos, de la necesidad que padecen mientras se acomodan». La residencia temporal para criadas desempleadas lograría que «estén libres de los ataques de la miseria» y, a la vez, «salvar su virtud». Sin embargo, ellas pensaban que estas circunstancias no se producían con tanta frecuencia, ya que «ninguna joven honrada abandona el lugar de su naturaleza o domicilio, no siendo expresamente llamada por los amos a quienes haya de servir o dirigidas a parientes inmediatos, que cuiden de ellas». Las alarmantes situaciones que plasmaba Rita López de Porras en su escrito eran en buena medida inverosímiles209. A pesar de no estar de acuerdo con la autora, analizaban el proyecto que, a su entender, ofrecía dos reparos fundamentales. El primero, la falta de presupuesto para establecer el asilo, pues estaba previsto en principio para alojar a veinte mujeres, lo que podría desacreditarlo, si un gran número de jóvenes acudía a sus puertas pretendiendo hospedarse en él y segundo, que no veían la necesidad de tal hospedaje, que contribuiría a la despoblación de las provincias, cuando en Madrid había hijas de artesanos que podían ejercer el oficio de criadas. El proyecto se extendía también a las criadas en paro, como albergue temporal mientras encontraban un nuevo trabajo, y residencia para aquellas que ya no pudieran ejercer el oficio, lo que significaría el incremento de la capacidad inicial del establecimiento. Por último, la autora contemplaba también que el centro impartiera enseñanza profesional, cuestión que complicaba todavía más la posibilidad de su fundación, pues haría falta contratar maestras que atendieran a las diferentes especialidades del plan de estudios que «comprende el de amas de llaves, doncellas, mozas de cámara y cocineras; y es bastante obvia la complicación de la enseñanza para tan distintos objetos», es decir, lo que hoy constituiría un centro de formación profesional de restauración y hostelería210. En este punto, María Lorenza de los Ríos y María Josefa de Veitia, pasaban a analizar el presupuesto necesario para un establecimiento de estas características, que combinaba el hospedaje con la enseñanza, estimando que se necesitarían cerca de 50.000 reales anuales, aunque algunas residentes sufragasen 209 210
ARSEM, expediente 99/1. ARSEM, expediente 99/1.
120
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
su alojamiento y manutención, como había previsto la autora. Sin disponer la Sociedad Económica ni la Junta de Damas de medios de financiación para sostenerlo, su dictamen final no era favorable a la instalación del asilo. María Lorenza también ayudó a la condesa de Montijo, la celosa e infatigable secretaria de la Junta, en algunas de sus tareas. Por ejemplo, en 1794 formó parte de una comisión de señoras, presidida por la anterior, creada para intentar resolver los inevitables conflictos que surgían en el día a día de las relaciones entre la Matritense y la Junta de Damas. La Sociedad se quejaba reiteradamente de la insubordinación e independencia de las mujeres, algo que no todos los socios masculinos estaban dispuestos a consentir, pues consideraban que el establecimiento femenino estaba bajo su tutela. Ese mismo año, la condesa de Montijo, con otras damas entre las que se incluía María Lorenza, tomaron parte en la comisión formada para presentar, debatir y defender el proyecto de estatutos ante los socios de la Real Sociedad, requisito previo a la aprobación real y que culminó con éxito (Demerson, 1975: 147 y 169; Smith, 2006: 143-144). Por otra parte, en el archivo de la Matritense se conservan algunos informes realizados por la marquesa de Fuerte-Híjar como supervisora del Montepío de Hilazas, puesto que desempeñó desde 1790 hasta su clausura a finales de 1805. Estos escritos, que versan sobre la gestión diaria del establecimiento, contienen planes de mejora, informes sobre venta de utensilios, memorias acerca del estado del centro y las cuentas del lino, la principal materia prima de la que se surtía dicha fundación para desempeñar su labor. Su nombre también aparecía en otros dictámenes como el relativo al convenio con Antonio Bremond para el establecimiento de una fábrica en el Montepío de Hilazas, elaborado en 1795, y sobre la pretensión de Antonio María Tadey que quería comprar el solar anejo al Montepío situado en el Corralón de los Desamparados en 1798211. El Montepío de Hilazas fue fundado por la Sociedad Económica a iniciativa de Campomanes y fue dotado inicialmente con 322.998 reales procedentes del «caudal de alhajas de los jesuitas», que se empleó en el acopio de hilazas de algodón, lino, cáñamo, lana y otras fibras naturales, con el objetivo de proporcionar una ocupación a las alumnas de las Escuelas Patrióticas y a sus madres. El centro se instaló en 211
ARSEM, expedientes 112/11, 125/1, 141/9, 159/19, 179/1 y 194/14.
Estudio preliminar
121
un gran solar perteneciente al Colegio de los Desamparados, cercano a la calle Atocha, con varios edificios en los que la Matritense emplazó telares y almacenes, además de diversas escuelas-taller de formación profesional. Debido a su éxito inicial, esta experiencia se extendió al resto de las mujeres de las clases bajas de Madrid, para que «dándolas a hilar, y beneficiar a las mujeres, y niñas, tuvieran estas ocupación honesta que ayude a la subsistencia, y las incline al trabajo» (Sempere, 1789, t. V: 209-2010). Consiguió dar trabajo en sus mejores tiempos a ochocientas personas. En 1796 tenía unas trescientas trabajadoras. A pesar de todo, los problemas financieros fueron considerables y nunca llegó a ser rentable 212. Según la memoria de actividades de la Junta de Damas de 1790, las señoras habían asumido su supervisión y gestión a principios de dicho año. La labor de las damas encargadas del Montepío era inmensa y muy ardua. El Montepío, al ser el abastecedor de las materias primas, debía adquirirlas en sus lugares de origen. Por ejemplo, la lana procedía de Burgos y León y la seda de Valencia. Luego, transportar los materiales a Madrid, a continuación preparar las hilazas en los lavaderos y batanes a orillas del Manzanares, donde la fundación poseía una finca, el prado de Migas Calientes, y además encargarse de su apresto y conservación y de la distribución posterior. Finalmente, también se encargaba de la venta de los productos fabricados. En 1791, la marquesa de Fuerte-Híjar informó que el Montepío de Hilazas había vendido 50.000 pañuelos. Pese a los esfuerzos desplegados por las mujeres, la tarea era demasiado compleja y la experiencia terminó fracasando. En el informe de 1792 sobre el estado del Montepío de Hilazas, María Lorenza hacía frente a las acusaciones de la decadencia de dicho establecimiento que los socios masculinos de la Sociedad Económica habían hecho a las señoras213. En su defensa, consideraba que la antigua 212 Sobre el Montepío de Hilazas, véase Castro, 1991: 18-25. El balance del Montepío de Hilazas en Aguilar, 1972: 14; Fernández Quintanilla, 1981: 90-92; Smith, 2006: 171. 213 Ya en 1790 las curadoras del Montepío se quejaban de la nula ayuda que habían recibido de los antiguos socios directores al encargarse de la supervisión del establecimiento: «nos hubiera convenido mucho la experiencia de la dirección pasada, pero esta falta solo pueden suplirla los progresos del tiempo. Tampoco hemos hallado auxilio en el método de cuentas observado en el Montepío». En 1791 las curadoras, molestas con el dictamen del censor de la Sociedad sobre el estado del Montepío, indicaban que «al paso que debemos elogiar la buena fe que en él manifiesta [el censor], y la mucha urbanidad de sus expresiones, no podemos menos de manifestarnos sentidas»,
122
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
dirección del establecimiento, antes de que el establecimiento se hubiera puesto bajo la supervisión de la Junta de Damas, había tomado algunas medidas que provocaron la menor afluencia de personas en busca de trabajo, aparte de la decisión de la Matritense de reorganizar y suprimir algunas de sus tareas, que tampoco había contribuido a mejorar la situación: «Tres ramos ocupaban antiguamente muchas manos, como eran el de estampados, el de algodón, y el de blanqueo; los dos primeros se suprimieron por perjudiciales, y el tercero cesó por habérsenos quitado el prado que servía para esta operación»214. Aunque las mujeres habían anulado o modificado algunas normas antiguas, que consideraban desacertadas, no habían conseguido revertir la tendencia. No obstante, María Lorenza exponía sus razones frente a las denuncias de la disminución de trabajadoras, que consideraba más aparente que real, pues las diferencias en los métodos para contar a las personas socorridas podía inducir a conclusiones engañosas si se comparaban los resultados de ambos equipos directivos. Las causas de los malos resultados del Montepío no había que atribuirlas a que las señoras dedicaran escasa atención a este establecimiento y rechazaba categóricamente las recriminaciones de mala gestión, sino que había que imputarlas, en buena parte, a otros motivos. La marquesa de Fuerte-Híjar tampoco eludía la responsabilidad que hubieran tenido las curadoras. Era consciente de que, sin la supervisión directa y continuada, los resultados podían resentirse, aunque alegaba a su favor que después de revisar los estados contables del establecimiento no percibía recorrido de mejora en la administración, si ellas hubieran dirigido el centro con mayor interés. No obstante, era optimista de cara al futuro; en su opinión, el Montepío podría subsistir si conseguía una mayor financiación pública, pero para ello era necesario justificar claramente las causas de la disminución de los capitales entregados anteriormente por el rey para que entendiera realmente los problemas organizativos y financieros que sufría el establecimiento215. Años después, en la memoria anual de 1804, las damas hicieron saber a la Sociedad el lamentable estado del Montepío, a pesar de su
concluyendo que la menor asistencia de mujeres se debía «atribuir a otras causas, que las que dependen de nosotras, que presentamos sin aparato ni ostentación las noticias de cuanto ocurre». ARSEM, expediente 112/11. 214 ARSEM, expediente 125/1. 215 ARSEM, expediente 125/1.
Estudio preliminar
123
dedicación. Las mujeres, que siempre evitaron los discursos ambiguos sobre este establecimiento, eran muy realistas sobre su decadente situación. El problema no mejoraba y la persistencia de la crisis política y económica de esos años no contribuía a corregir las cosas216. En un informe posterior, fechado en mayo de 1805, las curadoras del Montepío, María del Rosario Cepeda y la marquesa de Fuerte-Híjar, abundaban en la decadencia del establecimiento. A pesar del derroche de esfuerzos desde que estaba bajo su supervisión, no habían conseguido resolver la mayoría de los problemas que arrastraba. Todas las innovaciones y novedades introducidas para intentar dar un vuelco a la situación habían fracasado y, desengañadas, se daban cuenta de que al ritmo que iban disminuyendo los fondos, no quedaría más remedio que cerrarlo próximamente217. Tras ensayar la elaboración de nuevas manufacturas como el tejido de alfombras, gasas, lienzos y cintas finas, los hechos eran tozudos, el resultado siempre había sido desastroso, por lo que finalmente, las curadoras habían decidido limitarse a la producción de las cintas caseras y los balduques. Aun así, frustradas, señalaban que en la venta de cada pieza se perdía un 25% respecto a su coste de fabricación. Ante esta lamentable situación, las encargadas del Montepío podían en conocimiento de la Sociedad que, entre la disyuntiva del cierre o la continuación, lo único que se les ocurría era proponer un nuevo plan de reforma para que, tras su estudio por la Matritense, decidiera lo más conveniente para el futuro del establecimiento. Después de hacer un examen exhaustivo del estado de las cuentas y de los fondos disponibles, el plan de reforma consistía en una rebaja de los sueldos de los empleados, la venta de las existencias, los instrumentos y la maquinaria inservible y, por último, con el dinero disponible, invertirlo en deuda pública que, al menos, proporcionaría una renta anual. Si se añadía el producto del alquiler de los espacios sobrantes en el Corralón de los Desamparados, las curadoras estimaban que se podría hacer frente a las pérdidas anuales del establecimiento que serían compensadas con las nuevas fuentes de ingresos. En la memoria de la presidenta de la Junta de octubre de 1805, todavía no debía haber noticias sobre la decisión de la Matritense sobre qué hacer con el establecimiento, ya que la duquesa de Osuna mencionaba 216 217
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/10. ARSEM, expediente 194/14.
124
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
su triste situación, aunque no por ello había perdido las esperanzas que se solucionaran sus problemas y aludía al plan de reforma que las curadoras habían presentado: Las señoras curadoras del Montepío, marquesa de Fuerte-Híjar y doña María del Rosario Cepeda, desafiando, por decirlo así, a los horrores de la calamidad pública, no solo habían sostenido este establecimiento, y con él a tan crecido número de infelices como le debieron su subsistencia, sino que lejos de dar entrada al desaliento que a presencia de la extrema miseria infunde ordinariamente la falta de recursos: inflamadas de superior espíritu concibieron la nueva y digna empresa de mejorarle hasta la perfección posible, aunque la enfermedad de la señora marquesa de Fuerte-Híjar no las permitió por entonces mas que obtener la aprobación de V. Excias. para formalizar un plan tan útil218.
Finalmente, la Matritense se dio cuenta de que, pesar de la energía desplegada, la decadente situación empeoraba año tras año. El establecimiento era inviable económicamente. Tras formarse una comisión compuesta por dos socios, Domingo Agüero y Ramón Risel y las curadoras, la marquesa de Fuerte-Híjar y María del Rosario Cepeda, la decisión que se tomó en noviembre de 1805 fue el cierre temporal del Montepío de Hilazas, después de treinta años de funcionamiento219. También María Lorenza se encargó de la supervisión de las Escuelas Patrióticas, con otras socias. Estos centros de formación, antecedentes de las escuelas-taller, se habían creado en 1776 para buscar una salida profesional a la juventud pobre de Madrid. Se trataba de evitar que cayesen en la mendicidad mediante la educación y el aprendizaje de diversas actividades de la industria textil que les permitiera acceder a un puesto de trabajo como artesanos. Aunque se admitían niños de ambos sexos, desde un principio se especializó en la enseñanza femenina. Bajo la protección del rey Carlos III se establecieron en Madrid cuatro escuelas gratuitas —San Martín, San Ginés, San Sebastián y San Andrés— en diferentes barrios, gestionadas por la Real Sociedad Económica Matritense. Durante un periodo de tres años impartían un programa completo de formación que incluía el hilado, la fabricación de telas y los conocimientos teóricos y prácticos de la tejeduría. La
218 219
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/12. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/13.
Estudio preliminar
125
instrucción se completaba con la enseñanza de lectura, escritura, cuentas y religión220. Al hacerse cargo la Junta de Damas de dichos establecimientos en 1788, se introdujeron algunas reformas que consistieron en añadir el aprendizaje de los bordados, el punto y la lencería, enseñanzas consideradas más útiles de cara a la inserción laboral. En los años siguientes se pusieron bajo la dependencia de la asociación femenina otras fundaciones escolares ya existentes como la Escuela de Bordados creada en 1787, y la de Blondas en 1789. La Escuela del Retiro, asimilada a las Escuelas Patrióticas, se instaló en 1796. La de Flores Artificiales, bajo el patrocinio de la reina María Luisa que se encargó de su dotación, se estableció un año más tarde. En 1790 abrió sus puertas el Colegio de Educación de la Sociedad concebido como centro educativo privado femenino, que llegó a contar con más de un centenar de alumnas, a las que se enseñaba lectura, escritura, cuentas, religión, así como costura y labores. La finalidad básica de este tipo de educación era la preparación de mujeres para el papel de cristianas, esposas y amas de casa221. En 1789, María Lorenza de los Ríos era la responsable de la escuela de San Martín (Fernández Quintanilla, 1981: 88). En el informe del primer semestre de dicho año, la condesa de Montijo informaba a la Matritense de los progresos de las alumnas de esta escuela, «no perdiendo de vista el perfeccionar la educación de las educandas, además de enseñarlas a leer, han dispuesto empiecen a escribir las cuatro más aplicadas», añadiendo, además, que las curadoras habían introducido algunas mejoras en la formación profesional222. En el segundo semestre, la secretaria de la Junta se congratulaba de los resultados positivos de las reformas comparando la gestión de las mujeres con la que habían llevado cabo los socios masculinos hasta que ellas les relevaron, empeñados en producir tejidos de lujo que no tenían salida comercial y acababan malvendidos o de «pasto a la polilla». Las señoras preferían una producción de menor calidad, pero de mayor salida comercial, por su mayor consumo y menor coste de
220 Sobre las Escuelas Patrióticas, véase Demerson, 1972b; Palma, 1984; Negrín, 1987; Méndez Vázquez, 2004, 2005 y 2016. Para una visión más general sobre las escuelas-taller que funcionaban en el Madrid dieciochesco, véase López Barahona, 2016: 241-320. 221 Sobre las escuelas de formación profesional de la Matritense, véase Negrín, 1987: 190-225. 222 ARSEM, expediente 107/19.
126
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
fabricación, a precios más competitivos que las manufacturas textiles importadas del extranjero. La condesa de Montijo también informó de los nuevos ensayos que las curadoras estaban realizando en la escuela de San Martín. Si daban los resultados que esperaban, además de cumplir con el objetivo de enseñar a las alumnas, los productos fabricados podrían comercializarse con éxito. La implantación de estas nuevas experiencias en todas las escuelas podría lograr la autonomía financiera de estos centros de formación, cuestión que preocupaba enormemente a la Sociedad. y a fin de que se hagan en adelante las hilazas con relación a las telas y demás objetos en que se han de emplear […] estableciendo un telar para cotonías en la misma escuela, con la idea de experimentar si los tejidos hechos en él, saliesen de buena calidad, y a un precio cómodo para el público, en cuyo caso se podrán emplear en la misma escuela todas las hilazas que se hicieren; y se logrará enseñando a las educandas, a tejer como ya se ha principiado, que estas adquieran una completa enseñanza de un oficio que podrá facilitarlas su establecimiento, y la subsistencia de toda su vida; y por otra parte se evitarán los crecidos desperdicios, y pérdidas que se han experimentado en las escuelas haciéndose las hilazas con destino a los tejidos, único modo de que estos establecimientos lleguen algún día a poderse sostener por sí solos, que es a cuanto pueden aspirar223.
Un año más tarde, en 1790, la marquesa de Fuerte-Híjar se hizo cargo de la escuela de San Ginés, junto a otra socia, Teresa Losada. En 1791 trató de solucionar el problema de la salida de las hilazas acumuladas en las escuelas, vendiéndolas a la Real Fábrica de Paños de Ezcaray (Fernández Quintanilla, 1981: 89). En 1793, figuraba otra vez como curadora de la escuela de San Martín, cargo que todavía desempeñaba en 1802 (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1794a: 8)224. En el año de 1795, muy concienciada con la labor que desarrollaban las escuelas, María Lorenza elaboró una memoria sobre las causas por las que se debían suprimir en las escuelas patrióticas la enseñanza de hilazas de algodón. En este informe explicaba que ese tipo de 223
ARSEM, expediente 107/19. ARSEM, expediente 117/17, expediente 141/13 y expediente 154/13. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/1, expediente 8.880/24/6 y expediente 8.880/24/8. 224
Estudio preliminar
127
formación no era útil a las alumnas, pues «nadie prefiere el ejercicio de una maniobra, que no puede producirle para su subsistencia cuando tiene otra que pueda proveer a su manutención»225. A esta reflexión añadía que la aparición de las máquinas estaba produciendo cambios sustanciales en el sistema productivo artesanal. El abaratamiento del coste de producción de los hilados privaba a las capas más bajas de la población de ingresos extra para su subsistencia, con los que mitigar su miseria, por no poder competir con las fábricas. El mismo Montepío de Hilazas tenía un futuro bastante incierto y estaba abocado a la ruina, a pesar de que sus productos se vendían a precio de coste. Para la marquesa, la enseñanza de un oficio que facilitase la incorporación de las mujeres en el mercado laboral debía centrarse en otro tipo de formación más especializada, como la costura que, en su opinión, siempre estaría mejor pagada y podría permitir que las alumnas lograran una especialización profesional que les suministrara ingresos suficientes para poder mantenerse independientes. En 1796 María Lorenza formó parte de una comisión mixta de la Sociedad y la Junta de Damas en la que participaban varias mujeres de la Junta para interceder ante el gobierno, con el propósito de conseguir financiación para las escuelas (Negrín, 1987: 337). Posteriormente, con motivo del alejamiento de la corte de la condesa de Truillas, desterrada en 1805, la marquesa de Fuerte-Híjar, a la vez que asumía la vicepresidencia de manera interina, se hizo cargo de la Escuela de Flores Artificiales, labor que se prolongó durante los años siguientes (Demerson, 1975: 244; Negrín, 1987: 333)226. La Junta de Damas se hizo cargo de la gestión de la Real Inclusa de Madrid en 1799, introduciendo mejoras en todos los aspectos, como la higiene, la limpieza, la sanidad, el abastecimiento y la alimentación227. Las mujeres se dedicaron con empeño a sus nuevos cometidos en el orfanato y pusieron en práctica algunos avances científicos de la época, principalmente los relacionados con la medicina, con el propósito fundamental de la conservación y mejora de la calidad de vida de los
225
ARSEM, expediente 133/14. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/13. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/15. ARSEM, libro A/56/9, Junta de 3 de enero de 1806. 227 Sobre la Inclusa de Madrid en los siglos xviii y xix, véase, entre otros, Demerson, 1972a; Sherwood, 1988; Vidal, 1994; Pérez Moreda, 2011; Medina, 2015. 226
128
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
huérfanos recogidos en estos centros, pero los éxitos fueron testimoniales. En contraste con las aparentemente espectaculares cifras de supervivencia que aparecían en los informes anuales de la Junta de Damas, la realidad era bien distinta228. La marquesa de Fuerte-Híjar fue nombrada curadora de la Inclusa madrileña en 1808. Gracias a su esfuerzo y dedicación esta institución consiguió sobrevivir a duras penas en los calamitosos años de la Guerra de la Independencia, como se verá más adelante. No obstante, con anterioridad realizó diversos cometidos relacionados con la casa de expósitos, por ejemplo, formó parte de una comisión ante el Ayuntamiento para resolver el problema del dinero que este organismo debía a la Junta por haberse hecho cargo de la gestión del establecimiento. Otra institución de beneficencia, el Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Paz, recibía a las niñas huérfanas de más de siete años, por no tener cabida en la Inclusa al cumplir dicha edad, mientras los niños se enviaban al Colegio de los Desamparados al salir del orfanato229. El colegio había sido fundado en 1679 por la duquesa de Feria. En 1807, su gestión fue encomendada a la Junta de Damas. El traslado del orfanato a un edificio propiedad del citado centro en la calle Embajadores 228 Según Paloma Fernández Quintanilla, basándose en los informes anuales, señala el éxito de la gestión de la Junta de Damas que consiguió bajar la mortalidad infantil en un año del 96% al 46%. Más adelante, en 1803, había descendido hasta el 36% (1981: 94-99). Florentina Vidal Galache en su estudio sobre la beneficencia en Madrid en la primera mitad del siglo xix matiza estas cifras, pues la mortalidad dentro de la institución realmente no descendió a pesar de la gestión de la Junta de Señoras. En realidad, la supervivencia de los expósitos se incrementó gracias a la generalización de la práctica de enviar a los niños a criarse fuera del establecimiento con amas externas. La mortalidad dentro de la Inclusa nunca bajó del 80% durante la primera mitad del siglo xix, aunque es verdad que la política de enviar masivamente a las criaturas con amas externas, probablemente los que llegaban al torno en mejores condiciones y tenían más posibilidades de vivir, incrementó su supervivencia. Los fallecimientos de los enviados a criar con nodrizas externas se mantuvieron en torno al 20%. Hay que tener en cuenta que los bebés abandonados procedían, en gran parte, de madres, enfermas y pobres, cuyos embarazos se desarrollaban en condiciones muy precarias. Tampoco la medicina podía ofrecer remedios exitosos y la farmacopea no podía ayudar contra la mayoría de las enfermedades infecciosas. La falta de higiene y la mala alimentación, unidas al abandono, la pobreza, el hambre, la guerra, las epidemias, etc. provocaban la alta mortalidad, a pesar de los bienintencionados esfuerzos de las curadoras por conservar a los niños. Respecto a la mortalidad en la Inclusa, véase Vidal, 1994: 113-116. 229 Sobre el Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Paz, véase Vidal, 1994; Maceiras, 2016.
Estudio preliminar
129
ese mismo año, y la incorporación de las colegialas, tras las vicisitudes, reorganizaciones y traslados que sufrió la institución entre 1800 y 1807, a otro inmueble unido y comunicado con el anterior, con fachada a la calle Mesón de Paredes, facilitó la unión de ambos establecimientos bajo la supervisión de las señoras (Vidal, 1994: 162-163). Según la memoria de la Junta de Honor y Mérito correspondiente al año de 1806, para realizar el traspaso de la gestión del arzobispado de Toledo, que hasta ese momento se encargaba del colegio, a la sección de mujeres de la Matritense, que entraba en la dirección de este, se formó una comisión integrada por la presidenta, la duquesa de Osuna, la vicepresidenta, la marquesa de Fuerte-Híjar, la secretaria, María del Rosario Cepeda y las curadoras de la Inclusa, la marquesa de Sonora y la condesa de Castelflorido230. María Lorenza también perteneció a la Real Asociación de Caridad de Señoras, institución femenina afín a la Junta de Damas, fundada con el objetivo de ayudar a las presas, especialmente de la cárcel de la Galera (Fernández Quintanilla, 1981: 96-99). En esta asociación se alistó con el mismo entusiasmo con que lo había hecho en la Junta de Honor y Mérito de la Real Sociedad Económica, implicándose muy activamente desde el año 1793. Fue tesorera general y directora de la sala de corrección de la cárcel de Corte y comisionada del departamento de Reservadas, junto a la condesa de Montijo (Demerson, 1975: 384-386). En 1805 fue nombrada segunda directora y, al año siguiente directora, puesto que todavía ocupaba en 1808 (GF, 1805: 107; GF, 1806: 106; GF, 1807: 104; GF, 1808: 104). Para Paula de Demerson, la entrada de las damas en las cárceles se trató de una experiencia pionera y novedosa, filantrópica y humanitaria basada en la regeneración, que intentaba reformar el sistema penitenciario e influir por ese cauce en suavizar las leyes penales, todavía sujetas al rigor medieval (Demerson, 1975: 200). Sin embargo, Victoria López Barahona es más cauta al valorar la acción de las damas: aunque aún lo desconozcamos todo acerca del tipo de instrucción y métodos utilizados por las señoras de la Sociedad con las internas […], no podemos negar que su acción contribuyera a mejorar las inhumanas condiciones de vida de las reclusas; pero tampoco podemos afirmar […] que fueron las primeras reformadoras de las cárceles femeninas (2009: 163). 230
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/15.
130
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
En su opinión, el objetivo último de la Asociación consistía en «la introducción de criterios higienistas en los planes de corrección [que] refuerzan la acción de control y vigilancia sobre los cuerpos de las reclusas» (2009: 163-164). El padre Pedro Portillo, presbítero del Real Oratorio del Salvador, fue uno de sus promotores de su creación en 1787. Fue dirigida inicialmente por la condesa viuda de Casasola y la secretaría recayó en la condesa de Montijo (Demerson, 1975: 185). En 1788 pasó a denominarse Real Asociación de Caridad de Señoras, bajo la protección real, y se aprobaron los estatutos, que otorgaban al grupo total autonomía en sus actuaciones, al contrario de lo que ocurría con la Junta de Honor y Mérito que dependía de la Sociedad Económica Matritense231: «las señoras son árbitras de todo, y nadie se entromete en su gobierno, ni aun el padre espiritual: ellas solas pueden recibir nuevas socias, en las que se requieren dos circunstancias indispensables: la primera, que sean señoras de distinción; y la segunda, que estén desengañadas del mundo» (Semanario de Agricultura, 284, 10 de junio de 1802: 359). La citada Asociación tenía la misión de proporcionar asistencia a las presas para cubrir sus necesidades, a la vez que trataba de que aprendiesen un oficio que evitase la vuelta a la delincuencia al reintegrarse a la sociedad. Su actuación se dirigía a fomentar el trabajo, sobre todo textil, de bordados, hilados, etc. y a proporcionar alimentos, camas, ropas y enseres, medidas higiénicas y de auxilio mediante la enfermería instalada en la propia prisión (Ramos, 2010: 504)232. También asistía a las mujeres condenadas a muerte hasta el momento de la ejecución de la sentencia lo que, según las laudatorias palabras del periodista que redactó un extenso artículo sobre la institución, requería «un valor, una constancia, una virtud muy heroica para resistir la presencia de objetos tan espantosos, y tener todavía espíritu para atender al alivio de la desgraciada». El redactor expresaba su reconocimiento a este grupo de mujeres: «vosotras, almas grandes, mereceréis la gratitud, el amor y el respeto de todos los hombres, de todas las naciones y de todos los tiempos» (Semanario de Agricultura, 284, 10 de junio de 1802: 362). 231
Real Asociación de Caridad de Señoras, [1788]. AHN, Consejos, libro 1.379, ff. 535-554. 232 Véase Salillas, 1918, t. I: 185-217; Martínez Galindo, 2002: 132-138; sobre las cárceles de mujeres en el siglo xviii, véase Meijide, 1992.
Estudio preliminar
131
Para su financiación, la Asociación contaba con una dotación real de 66.000 reales anuales adelantados del fondo de Correos y Arbitrios Píos, además de las limosnas y donativos. En principio limitó sus actividades a la cárcel de la Galera pero, con posterioridad, se extendió a los departamentos femeninos de las cárceles de Villa y de Corte, separando a las presas según sus edades y la naturaleza de los delitos (GM, 105, 30 de diciembre de 1788: 856). También emplazaron en las prisiones, las salas de enfermería que dotaron de mobiliario y resto de enseres necesarios para cuidar a las pacientes (La Rochefoucauld-Liancourt, 1801: 68). Las damas se encargaron de que se retribuyera justamente el trabajo que realizaban las reclusas. Cada domingo, la tesorera leía en voz alta los ingresos obtenidos, hacía el prorrateo y procedía al reparto entre las presas. En un periodo de cinco meses, 156 mujeres de las tres cárceles femeninas madrileñas tejieron prendas por valor de 5.074 reales que se les pagó al contado (López Barahona, 2009: 186). En 1801 se estimaba que los ingresos semestrales del trabajo de las presas alcanzaban entre 8.000 y 10.000 reales (La Rochefoucauld-Liancourt, 1801: 67). La sala de corrección, existente en cada una de las cárceles madrileñas, se destinaba a jóvenes de diez a dieciséis años encarceladas por delitos leves, con el fin de que, separadas del resto, pudieran enmendarse (Ramos, 2010: 504). Este departamento se instaló en la cárcel de Corte en 1788 a petición de las damas. El alcalde de Casa y Corte «dispuso un departamento proporcionado con dormitorio, cocina, enfermería y sala de labores, esmerándose en que esté ventilado, alegre limpio, y sin que cause aquel horror que tan contra la humanidad causan las cárceles, que no deben ser castigo, sino custodia de los presos que muchas veces resultan inocentes» (GM, 105, 30 de diciembre de 1788: 856). La Asociación se encargó de su dotación y mobiliario con doce camas separadas por cortinas «para enseñarlas y acostumbrarlas a guardar modestia». En 1790 se abrió una estancia similar en la cárcel de Villa (Semanario de Agricultura, 284, 10 de junio de 1802: 360; GM, 66, 17 de agosto de 1790: 555-556). La sala de Reservadas, otro establecimiento dependiente de la Real Asociación de Caridad de Señoras, fue abierta en 1793, gracias a la concesión de 30.000 reales por Carlos IV que, en 1807, aumentó con otros 3.000 reales (Demerson, 1975: 193). Esta institución permitía el recogimiento de las mujeres solteras para que permaneciesen en un lugar discreto, salvaguardando su identidad durante su embarazo y
132
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
pudieran dar a luz en las mejores condiciones con el objetivo de evitar, sobre todo, abortos e infanticidios. En 1797 la reina María Luisa financió el mobiliario necesario a consecuencia de la ampliación del departamento, en tres salas según la categoría social de las mujeres que allí concurrían y se aprobó un nuevo reglamento para el departamento233. Las admitidas tenían que ser «mujeres honestas que tengan entera su reputación; ha de estar oculta su desgracia; y ha de ser la primera vez que les haya sucedido» y con estas circunstancias «sea pobre, rica, humilde, de mediana o alta esfera, todas se deben recibir; y las señoras no perdonan trabajo, dinero, ni desvelos a fin de conservar su honra» (Semanario de Agricultura, 284, 10 de junio de 1802: 365-366). Una vez daban a luz, los recién nacidos se enviaban a la Inclusa con «una esquela en que se dice: “nació en las reservadas de padres desconocidos; o bien se expresan los nombres de los padres si estos hacen constar que lo quieren así; y también el nombre que se ha de dar a la criatura.” Esta esquela se envía a la parroquia para el bautizo, y se entrega a la madre una copia de ella». Tras el periodo de restablecimiento, las mujeres abandonaban la institución (Semanario de Agricultura, 284, 10 de junio de 1802: 367). Debido al escaso rastro que ha dejado la labor de las mujeres en las cárceles madrileñas durante la Ilustración, resulta difícil hacer una valoración justa de la actividad de la Asociación. Ventura de Arquellada, en 1801, en una de las notas a su traducción de la Noticia del estado de las cárceles en Filadelfia, se mostraba muy elogioso con su entrada en las cárceles femeninas, reconociendo a aquellas filantrópicas damas «que se asociaron gustosamente a ganar para la virtud los corrompidos corazones de unas mujeres que miraban su reclusión solo como un paréntesis de su depravada vida». La institución había logrado «con la afabilidad y el buen trato que las infelices reclusas se condujesen con moderación y limpieza, y que hayan adquirido tal amor al trabajo» Además de enseñarles, les suministraban auxilios materiales y espirituales: «Las señoras asociadas enseñan a las presas las labores propias de su sexo, y que les permite su situación: las leen el catecismo todos los domingos y días de fiesta enteros: también las leen un rato en algún buen libro espiritual, y enseñan a leer a la que quiere aprender» (La Rochefoucauld-Liancourt, 1801: 67-68).
233
Real Asociación de Caridad de Señoras, 1796.
Estudio preliminar
133
Fig. 3. Retrato de Luis de los Ríos y Velasco, aprox. 1774-1778. Colección particular. Óleo sobre lienzo, aprox. 100 x 60 cm. (Fotografía: Eugenio Martínez Jorrín).
134
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
En el Memorial Literario, a propósito de una reseña sobre la traducción de Arquellada, el periodista también alababa la labor de las damas pues gracias a su empeño, la cárcel de la Galera «que antes era una casa de escándalo, de donde salían las mujeres más pervertidas, hoy es una casa ejemplar, de donde salen las mujeres en un estado de completa enmienda» (Memorial Literario, 19, diciembre de 1802: 10). A pesar de estos testimonios, fruto en buena parte del entusiasmo ilustrado, solo se puede apuntar que la acción de las asociadas, debido principalmente a la escasez de medios con los que contaron, se limitó más bien a remedios paliativos, pero «no realizaron cambios estructurales que mejoraran la alimentación, acabaran con el hacinamiento, erradicaran la corrupción de alcaides y dependientes o dieran mayor seguridad jurídica a las presas» (López Barahona, 2009: 165). No obstante, sus visitas a las cárceles, constatando de primera mano las duras condiciones de vida de las reclusas en calabozos oscuros, cercadas por la miseria y las enfermedades, sirvió al menos de denuncia ante las autoridades, especialmente a la sala de Alcaldes de Casa y Corte, cuya acción se redujo a la implantación de escasas medidas, que más que suavizar el régimen carcelario, lo que pretendían era frenar el desorden de estos centros. Las actividades filantrópicas y de beneficencia de María Lorenza de los Ríos no se limitaron a la Junta de Damas madrileña. También se conoce su participación y apoyo a la Junta de Señoras de la Real Sociedad Económica de Valladolid. En 1793, la Junta de Damas de Madrid había revisado sus estatutos (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1794a: 14) y, poco después, Manuel Godoy autorizó su constitución. El anuncio que apareció en la prensa aludía a su activa participación para lograr la aprobación de la sección de mujeres, «propuesta y promovida por la señora marquesa de Fuerte-Híjar», objeto de reconocimiento explícito por parte de la Sociedad Económica de Valladolid, «a la que se acordó dar gracias por esta nueva obra, en que ha acreditado de su celo por el bien público, ya antes bien conocido de la Sociedad por el fomento que dio a fábrica de tejidos de lana que estaba al cargo de este cuerpo patriótico, concurriendo con dinero y lana de su cosecha a su conservación y mejora» (GM, 91, 12 de noviembre de 1793: 1.195). En un artículo que apareció en el Diario de Madrid pocos días más tarde, el redactor elogió la iniciativa de la marquesa en Valladolid, a la que no dudaba en calificar de «noble ciudadana» y heroína por su
Estudio preliminar
135
patriótico gesto «en beneficio de la nación». El autor, escondido bajo las siglas S de C., exhortaba a las mujeres, en especial a las de la aristocracia, no solo las de la corte, sino también las repartidas por las provincias, que siguieran el ejemplo de la marquesa de Fuerte-Híjar, fundando establecimientos similares «en beneficio de la humanidad» que eran «dignos seguramente del siglo en que vivimos, y del lustre de la presente edad», empleando su tiempo en estas útiles tareas234: No lo dudemos: la señora Fuerte-Híjar, procurando que establezca en Valladolid una Asociación de Damas, ha hecho un beneficio a la nación, no solo por el bien que proporciona a las jóvenes de aquella tierra en que sean asistidas de la ilustre porción del género humano a quien propiamente pertenecen estos cuidados, sino es también en ofrecer a las señoras de aquel país unas ocupaciones en que además de llenar todos los deberes que les prescriben Dios y la humanidad, se ejerciten de un modo tan agradable a nuestros monarcas, como ya lo han manifestado más de una vez. Plugiese a Dios, virtuosa marquesa, que a tu ejemplo, las nobles se empeñasen en procurar los mismos establecimientos para que la nación recogiese dentro de algún tiempo los óp[t]imos frutos que pueden esperarse de estas fatigas, y tú tuvieres el consuelo de ser precursora de una cosa que no puede menos de colmarte de delicias, y de llenar tu noble corazón de aquellas satisfacciones, que experimentan las grandes almas en la práctica de las virtudes: sigue con celo infatigable, y no dudes que encontrarás el premio de tus afanes, no solo en la tranquilidad de tu mismo espíritu, sino es también en el agradecimiento de todos los hombres de bien, que sean amantes de la virtud y de la justicia (DM, 320, 16 de noviembre de 1793: 1.308).
No se puede dudar de que la iniciativa de María Lorenza de los Ríos fue convenientemente publicitada, pues también el Memorial Literario se hizo eco de la noticia, resumiendo lo ocurrido en la sesión de la Sociedad Económica vallisoletana en la que se había decidido agradecer a la marquesa su buena disposición para lograr la autorización de la sección femenina (Continuación del Memorial Literario, Instructivo y Curioso de la Corte, t. II, diciembre de 1793, parte segunda: 407-408). En realidad, la Junta de Damas de Valladolid funcionaba desde antes de que sus estatutos fueran autorizados por el gobierno en 234 Las iniciales S. de C. quizás pudieran corresponder a Simón de Codes, socio de la Matritense desde 1791, autor del Elogio al rey de 1798 y de una memoria sobre quiebras fraudulentas. Véase Codes, 1798 y 1803.
136
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
septiembre de 1793, aunque de manera informal, ya fuera una sección aparte o dentro de la propia Sociedad Económica de Valladolid. Estaba presidida por la vizcondesa de Valoria, María Josefa de Cañas y Portocarrero, que también pertenecía a la Junta de Damas de la Matritense desde finales de 1787. En enero de 1792, la presidenta de la Junta de Valladolid había pedido ayuda a la Junta de Madrid para encontrar una maestra para su escuela. La marquesa de Fuerte-Híjar se encargó de explicar la solicitud a las damas madrileñas que acudieron en ayuda de las vallisoletanas. La misma María Lorenza de los Ríos fue comisionada por la Junta de Damas para examinar a las candidatas a maestras (Demerson, 1969a: 23-24). Poco después, las damas vallisoletanas quisieron legalizar su situación y enviaron su propuesta de estatutos a Godoy, como ministro de Estado. El duque de Alcudia los remitió a la Junta de Damas madrileña que informó favorablemente. La marquesa de Fuerte-Híjar fue la encargada de emitir el dictamen, por el conocimiento que tenía del asunto. Al fin y al cabo, conocía perfectamente esa Sociedad, de la que su marido había sido presidente pocos años antes y probablemente también a las damas de la sección femenina. Gracias a los buenos oficios de la marquesa de Fuerte-Híjar, las normas de funcionamiento fueron autorizadas, incluso antes que las de la Junta de Damas madrileña, que se aprobaron por Real Orden de 10 de abril de 1794 (Smith, 2006: 174175 y 250-251). La actividad filantrópica y humanitaria de María Lorenza no pasó inadvertida a sus contemporáneos. Su ayuda a la Económica de Valladolid, a la que proporcionó material para abastecer a las escuelas, se reflejó, como ya se ha visto, en los periódicos. Por otra parte, el autor de un Tratado sobre el cáñamo le dedicó las siguientes palabras en la dedicatoria, insistiendo en su faceta de dama ilustrada implicada en el desarrollo económico: si el celo de V. S. por el adelantamiento de la industria nacional, que tan acreditado tiene, y la notoriedad de sus altas circunstancias, me inspiraron la idea de consagrar a V. S. mis tareas, en la composición del Tratado para afinar el Cáñamo y hacer de él el lino de mar, o de libretas, que publico bajo de su protección, V. S. misma se ha hecho el más completo elogio en la aceptación, que se ha dignado dispensarme, sin otro estímulo, que el deseo de que se promuevan los conocimientos económicos, que pueden producir ventajas a la nación, despreciando generosamente las sugestiones del orgullo,
Estudio preliminar
137
que tantas veces ha entorpecido los progresos de las artes, por desdeñarse de admitir inciensos humildes (Ximénez de Berdonces, 1793: s/p.)235.
1.6.3. La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País El marqués de Fuerte-Híjar se implicó muy activamente en las tareas de la Sociedad Económica Matritense, para la que realizó múltiples trabajos, tras su incorporación el 10 de agosto de 1793 (San Alberto, 1925: s/p.)236. Menos de un año después, el 25 de enero de 1794 leyó en la Junta de Distribución de Premios el Elogio anual al rey Carlos IV (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1794a: 33-39). El panegírico del marqués de Fuerte-Híjar no se diferenciaba mucho de otros textos parecidos surgidos en el seno de la Matritense: el monarca encarnaba a los ojos de los socios todas las virtudes públicas y privadas que se exigían al hombre público y al estadista, convirtiéndose en el modelo a seguir para la sociedad en general. Un soberano benefactor, que promueve el buen gobierno, preocupado por sus súbditos, interesado en el progreso y el crecimiento económico. El discurso aludía al papel del mérito en la proyección profesional, asunto que obsesionaba especialmente al marqués, según se deduce de otros escritos suyos. Aunque se centraba en el rey, también tributó algunas palabras laudatorias hacia la reina e incluso hacia los ministros del gobierno, incluido Manuel Godoy que era, en esos momentos, el director de la Matritense. Por último, fijó su atención en la Junta de Damas, institución a la que pertenecía su esposa: Vosotras, ilustres compañeras, ofrecéis diariamente este sacrificio sobre las aras del patriotismo: ni los títulos, ni el favor os impiden explicar vuestros dictámenes, y sostenerlos con modestia y cortesanía: ni vuestro amor propio os priva de la gloria de ceder a la razón ajena. Gloria a la verdad muy lisonjera, pues califica los entendimientos sobresalientes, y es acaso
235 La reseña sobre este folleto publicada en el Diario de Madrid, firmada probablemente por el periodista y geógrafo Julián de Velasco, justificaba la dedicatoria del autor a la marquesa de Fuerte-Híjar por consagrar su tiempo «en las aras del patriotismo» (DM, 38, 7 de febrero de 1794: 154). 236 Para un resumen actualizado sobre las actividades de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, véase Aguilar, 2016, t. III: 287-327.
138
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
la única entre las humanas, a que no puede aspirar la multitud de necios (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1794a: 38).
No terminaba aquí su arenga a las mujeres de la Junta, sino que animándolas a continuar con sus loables tareas en favor de los más desfavorecidos, debían permanecer unidas, sin desavenencias, con la vista fija en sus objetivos, para lograr que su empresa tuviera éxito deseado: Seguid, señoras, vuestra noble vocación, que ni la envidia, ni la altanería profanen vuestras juntas; que la ambición y las tramas huyan sonrojadas del templo de la beneficencia, y no se atrevan a mirar sus paredes aquellas infelices mujeres, que formando un ídolo de cada una de sus negras pasiones, o uno solo de todas juntas, pretenden que se le dé incienso (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1794a: 38-39).
Quizás estas palabras del marqués de Fuerte-Híjar tenían un significado más profundo que apoyar la inflamada retórica del discurso. Dos cartas encontradas en el fondo Baena del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, dirigidas a la entonces presidenta de la Junta de Damas, la condesa de Truillas, a principios de 1795, a propósito de los problemas surgidos con respecto a la impresión del Elogio a la reina redactado por la marquesa de Ariza, María de la Concepción Belvis de Moncada, apuntan no solo los problemáticos vínculos entre la Sociedad y la Junta de Damas, sino que delatan que las propias señoras tampoco mantenían relaciones tan cordiales ni amistosas entre ellas como parece desprenderse de las frías actas de las sesiones. En febrero de dicho año, la autora se quejaba a la presidenta de la tardanza en imprimir su obra, lo que interpretaba como un desaire hacia ella por parte del marqués de Fuerte-Híjar, el vicepresidente de la Matritense: «conozco la trama, y lo que siento es que la misma Fuerte-Híjar [...] te haya cogido para tener contigo un apoyo si yo me quejo en nuestra junta, y tapar la trama de su marido». La dama, que ocupaba un puesto palatino y estaba muy bien relacionada con la casa real, acusaba veladamente a María Lorenza y su marido de sus enredos, viéndose como una víctima de ellos: «si yo supiera intrigar como la Fuerte-Híjar ya podía hacer una, yo acabé con ellos bien que nunca me han
Estudio preliminar
139
gustado, y con motivo pues yo no gusto de gentes inconsecuentes y desagradecidas»237. Un mes de después, todavía no se había resuelto el tema. El escaso aprecio hecho a su Elogio, las «intrigas» de Germano de Salcedo y el poco empeño que la Junta de Damas había puesto en su impresión enervaban a la marquesa de Ariza, que estaba dispuesta, a elevar una representación a la Sociedad para que le dieran una respuesta oficial y saber a qué atenerse238. El problema se englobaba dentro de las difíciles relaciones entre las dos instituciones y el clamor cada vez más extendido entre las señoras de independizarse de una vez por todas de la Matritense, pues algunas socias pensaban que sus homólogos masculinos se complacían en coartar sus iniciativas239. La marquesa de Ariza no pudo reprimirse más y se dirigió a la Junta de Damas el 26 de marzo de 1795, interesándose por el estado del asunto, como había amenazado en su carta a la presidenta, con el
237 AHNOB, Baena, caja 287, documento 327, «Carta de la marquesa de Ariza a la condesa de Truillas», Madrid, 9 de febrero de 1795. El Elogio finalmente se imprimió como folleto independiente, véase Ariza, [1795]. Sobre la marquesa de Ariza, María de la Concepción Belvis de Moncada y Pizarro (1760-1799), retratada por Agustín Esteve y Mariano Salvador Maella, véase Alcolea, 2002. Su marido, Vicente María Palafox, fue sumiller de corps y ella era dama de la reina. Fue condecorada con la Real Orden de Damas Nobles de María Luisa en 1792. Era hija de Florencia Pizarro, marquesa de San Juan de Piedras Albas, que había sido camarera mayor de palacio hasta 1793. 238 AHNOB, Baena, caja 287, documento 326, «Carta de la marquesa de Ariza a la condesa de Truillas», Aranjuez, 24 de marzo de [1795]. En la junta de la Sociedad de 7 de febrero de 1795 se debatió sobre la impresión de los elogios leídos en la junta general de distribución de premios celebrada el 22 de enero de ese año. En esa reunión estaban presentes la condesa de Montijo, la marquesa de Fuerte-Híjar, Teresa Losada y Josefa Panés. A propuesta de la primera, se «propuso la impresión del Elogio de la Reina Nuestra Señora, que formó, y leyó en la Junta Pública de distribución de premios la excelentísima señora marquesa de Ariza». Tras el debate quedó acordada la impresión de la obra, junto al panegírico dedicado al rey, escrito por el socio Miguel Ruiz de Ogarrio, en el mismo formato que el año anterior, en un único folleto que incluyera la relación de los informes de la gestión de la Sociedad y la Junta de Damas. Una semana más tarde se comisionó al censor la gestión de la impresión, no obstante, el ruido de fondo continuaba, pues el 28 de febrero hubo otro debate acerca del asunto. ARSEM, libro A/110/20, Juntas de 10 de enero, 7 de febrero, 14 de febrero y 28 de febrero de 1795. 239 Durante esas semanas las actas de la Junta de Damas aluden reiteradamente a los debates sobre los fondos para hacer frente a los establecimientos educativos y los conflictos entre la Matritense y la sección femenina. ARSEM, libro A/56/4, Juntas de 20 de marzo, 24 de abril y 1 de mayo de 1795.
140
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
objetivo de obtener alguna respuesta a su sospecha de que la Sociedad había notado alguna incorrección que impedía su impresión. La lectura de la carta en la asamblea semanal de la Sociedad, remitida por la Junta de Señoras, desbloqueó el asunto y activó la impresión. Según la excusa que la institución dio a las damas, se justificaba la demora en una «indisposición» del censor240. La condesa de Montijo, la secretaria, zanjó el asunto, tranquilizando a su pariente, la marquesa de Ariza, que finalmente quedó conforme y agradeció a la Junta sus gestiones. Un mes más tarde, en la junta de 25 de abril, el encargado de la impresión comunicó a la Matritense que los elogios ya estaban listos. La siguiente semana se encomendó a una comisión de socios y socias, entre los que no se encontraba la autora del discurso, la presentación de los folletos a los reyes. Finalmente, la presidenta, la condesa de Truillas, que asistió a la entrega del Elogio a María Luisa de Parma, dio cuenta de su misión, indicando que la reina, muy diplomática, aunque probablemente enterada de toda la «trama», había «manifestado cuán grata le era esta nueva prueba del celo y amor que le profesa la Junta, mandándonos [a la comisión] aseguremos a todas las señoras que la componen lo persuadida que está de esto y la estimación con que las corresponde»241. Esta nimia anécdota posiblemente proporciona, sin embargo, algunas claves sobre el verdadero carácter de Germano de Salcedo, cuya obsesión por el papel del mérito en la proyección profesional escondía una no muy disimulada ambición, un carácter intrigante y cierta altanería insoportable para los demás, cualidades que quizás eran comunes también a su cónyuge, María Lorenza. No obstante, es posible que la gaditana solo pretendiera minimizar las consecuencias del embrollo en que se había metido su marido —al chocar frontalmente con una aristócrata, grande de España, con gran influencia en el Palacio Real y con acceso directo a los reyes— influyendo en la presidenta, la condesa de Truillas, a su favor. Volviendo a las actividades del marqués de Fuerte-Híjar en la Matritense, entre los trabajos que realizó para la institución pueden destacarse, además del Elogio al rey de 1794, ya citado, un informe sobre las máquinas de hilar de un artesano llamado Ayllón en 1793 y una 240
ARSEM, libro A/56/4, Juntas de 27 de marzo y 10 de abril de 1795. ARSEM, libro A/110/20, Juntas de 28 de marzo, 11 de abril, 25 de abril, 2 de mayo y 9 de mayo de 1795; libro A/56/4, Juntas de 17 de abril, 8 de mayo y 22 de mayo de 1795. 241
Estudio preliminar
141
memoria sobre la necesidad de formar un expediente para analizar el mérito de los socios que debían ser recomendados a las autoridades en 1795, que recordaba en gran medida a lo que ya había manifestado en la Económica de Valladolid, a propósito del expediente de decadencia de sociedades242. Ese mismo año, elaboró unos apuntes sobre las obras del Montepío de Hilazas. Más adelante, escribió una reseña sobre el mérito de la obra Historia de la Economía Política de Aragón de Ignacio de Asso en 1797. En esa etapa, leyó un discurso con motivo de la colocación del retrato de la condesa de Truillas, presidenta de la Junta de Damas, en el Colegio de Educación de la Sociedad243. Durante los años siguientes redactó varios escritos, por ejemplo, uno sobre una máquina de moler trigo fabricada por Pedro Rambaud y otro sobre una máquina para moler aceitunas inventada por Francisco Verdejo en 1798. En el año de 1799 se dedicó a analizar los medios propuestos por la Real Sociedad Económica de Cosecheros de la Rioja Castellana, a la que también pertenecía, para fomentar la agricultura y en 1800 revisó sobre un proyecto del socio Fermín de Uría Nafarrondo sobre lanas (San Alberto, 1925: s/p.). También, durante estos años, formó parte de la comisión para la reforma de los estatutos de la Matritense244. La actividad del marqués de Fuerte-Híjar en la Económica Matritense no se limitó a la redacción de informes, memorias y elogios, pues durante los años de 1794 a 1797 ejerció el cargo de subdirector de la Sociedad, que volvió a desempeñar en los años 1799 a 1801 (Demerson y Aguilar, 1974: 146; GF, 1795: 102; GF, 1796: 104; GF, 1797: 104; GF, 1797: 108; GF, 1799: 108; GF, 1800: 106; GF, 1801: 108). Este último destino lo compaginó con su labor en la Real Junta General de Caridad, para la que fue nombrado en representación de la propia Sociedad, que tenía derecho a elegir a uno de sus miembros, durante los años de 1799 a 1801 (GF, 1799: 103; GF, 1800: 101; GF, 1801: 102)245. Por ello, en esa etapa realizó para la Matritense un resumen de las actividades 242
ARSEM, expediente 133/5. Véase Martín-Valdepeñas, 2018. 244 Véase ARSEM, libro A/57, Juntas de 27 de julio de 1795 a 22 de agosto de 1797. 245 La Junta General de Caridad fue creada por la Real Orden de 9 de mayo de 1778; estaba compuesta por diversas autoridades civiles y eclesiásticas centrales y municipales y un socio de la Real Sociedad Económica Matritense. Entre sus funciones, supervisaba la actuación de las diputaciones de barrio, establecidas por Auto del Consejo de 30 de marzo del mismo año. En 1785 el modelo se extendió a las provincias (Sánchez, 1803: 342-347, 355-363 y 553-554). 243
142
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
de la citada institución (San Alberto, 1925: s/p.). Como culminación a su incesante labor realizada para los «amigos del país» madrileños, durante los años de 1802 a 1804 fue elegido para el puesto de director (Demerson y Aguilar, 1974: 146; GF, 1802: 107; GF, 1803: 109). Su labor fue fructífera, pues durante su mandato se establecieron la Real Cátedra de Taquigrafía y el Real Colegio de Sordomudos, quizás las obras más perdurables de la Real Sociedad Económica Matritense246. Por su importancia y novedad, debe citarse el establecimiento de la iniciativa de las comidas económicas, otra de las actividades más sobresalientes realizada durante el tiempo en el que Germano de Salcedo ejerció como director de la Matritense. La diligente implicación de los marqueses de Fuerte-Híjar en este proyecto, que se puso en pie en el año de 1803 según el sistema del conde de Rumford, contribuyó, en gran parte, a su éxito. El citado conde, Benjamin Thompson (1753-1814), hombre de una brillante curiosidad intelectual e imaginación científica, que combinaba su interés por la filantropía con su afición a la física, se hizo célebre en Europa por sus trabajos como reformador social para erradicar la mendicidad, por la difusión de la patata en la dieta europea, por la elaboración de comidas para indigentes, llamadas «sopas económicas a la Rumford» a base de patatas, guisantes y cebada, la invención de unas cocinas u hornillos que concentraban el poder calórico y, a la vez, ahorraban combustible y tiempo de cocción, las mejoras en las chimeneas, la experimentación con las ollas a presión y toda una serie de instrumentos y artefactos que facilitaban los hábitos culinarios (calderas, panificadoras, marmitas, cafeteras, etc.) y mejoraban la vida cotidiana (lámparas, radiadores, etc.)247. Al menos desde 1800, la Sociedad había demostrado un gran interés por las innovaciones en materia de beneficencia, desarrolladas en Baviera por este físico y filántropo de origen norteamericano. Por esa época, uno de los socios de la institución, Domingo Agüero y Neira, comenzó la traducción de los Ensayos políticos, económicos y filosóficos del conde de Rumford, libro publicado en Londres en 1797. Debido al
246
Sobre la Real Cátedra de Taquigrafía, véase Negrín, 1980 y sobre el Real Colegio de Sordomudos, Plann, 2004; Negrín, 2009; Gascón y Storch de Gracia, 2011; Martínez Palomares, 2011. 247 Sobre Rumford, véase Brown, 1979. Acerca de las «sopas económicas», Clément, 2010.
Estudio preliminar
143
interés del trabajo, la traslación al castellano del socio se imprimió en dos tomos por orden de la Matritense (Rumford, 1800-1801). La marquesa de Fuerte-Híjar también colaboró activamente en esta iniciativa, traduciendo del francés el artículo Noticia de la vida y obras del conde de Rumford en 1802248. El marqués de Fuerte-Híjar, entonces director de la Sociedad, presentó la traducción que había hecho su esposa en la junta semanal de 5 de junio de 1802, que autorizó ese mismo día la impresión de la obra, «considerando la Sociedad ser digna de la luz pública acordó su impresión con el retrato del señor conde [de Rumford] dando gracias a la señora marquesa por este nuevo testimonio de su celo y laboriosidad»249. Un par de semanas más tarde, el 22 de junio de 1802, la traducción de María Lorenza fue anunciada en la Gaceta de Madrid como folleto suelto (GM, 50, 22 de junio de 1802: 611). La semblanza procedía del artículo en francés —firmado por el economista Jean-Baptiste Say, bajo las siglas J. B. S.— publicado en La décade philosophique, littéraire et politique en abril de 1802 ([Say], 1802). Su autoría ha sido puesta en duda pues se cree que detrás de esta grandilocuente reseña biográfica —«perhaps the most fictitious biography of Rumford that has ever been written» (Brown, 1979: 252)— estaba el propio Rumford, tras la comprobación de las tergiversaciones, ocultamiento de datos y exageraciones que aparecían en el texto. Benjamin Thompson escondió algunos episodios muy oscuros y controvertidos de su vida, a la vez que sobrevaloraba la importancia de otros. Hasta los propios contemporáneos del célebre conde se dieron cuenta del desmedido encomio al filántropo norteamericano que irradiaba el escrito. En el periódico Efemérides de España, en el último de una serie de artículos dedicados a la traducción de los Ensayos políticos, que se prolongó durante varios números entre el 27 de mayo y 2 de junio de 1804, al anunciar la traducción de María Lorenza, el periodista comentaba sobre el panegírico: «Hasta la vida de este hombre memorable tiene no sé qué de grande y respetuoso que llama la atención de todo lector imparcial» (Efemérides de España, 154, 2 de junio de 1804: 632)250.
248
Véase Jaffe, 2009b. ARSEM, libro A/110/26, Junta de 5 de junio de 1802. 250 El inicio de la serie comenzaba en el número 148 de periódico Efemérides de España de 27 de mayo de 1804. En el título se anunciaba la Noticia de la vida y obras del conde 249
144
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Por las mismas fechas en que María Lorenza publicó su biografía de Rumford, también las páginas del Memorial Literario dedicaron al conde norteamericano una semblanza anónima, que apareció bajo las siglas F. E., titulada «Biografía: Noticia y obras del conde Rumford» que se ha podido comprobar que está tomada del mismo artículo en francés, aunque se trata de una traducción diferente a la de la marquesa. El panegírico terminaba con el anuncio de la traducción de los Ensayos que acababa de publicar Domingo Agüero y Neira (Memorial Literario, 21, 15 de junio de 1802: 90-100)251. La iniciativa de las comidas económicas de la Sociedad Económica Matritense, llevando a la práctica las teorías de Rumford en el invierno de 1803, fue un muy oportuno y acertado intento para tratar de paliar los graves efectos del hambre que asoló a los habitantes de Madrid con menores recursos. La persistencia de la crisis de largo alcance, que se había iniciado en las últimas décadas del siglo xviii y se prolongó al menos hasta las primeras décadas del siglo xix, conoció uno de sus momentos álgidos con el cambio de siglo. A los factores climatológicos extremos y los episodios de violentas epidemias, se unieron la inestabilidad político-institucional —causada por las vicisitudes de la política europea, intermitentemente asolada por la guerra desde la Revolución Francesa— y económica —encadenando malas cosechas, con la consiguiente especulación y aceleración de precios— agravando indefectiblemente las consecuencias sobre la población252. En los años de 1803-1805, la carestía alimentaria, secuela de las deficientes producciones agrarias debidas a una climatología especialmente rigurosa, afectó a toda España y en el sur de la península se combinó con una grave epidemia de fiebre amarilla. En este contexto de crisis generalizada, en la capital de la monarquía hispánica, el hambre, la miseria y la enfermedad se cebaron en las capas populares253. de Rumford, traducida por la marquesa de Fuerte-Híjar, publicada junto a la traducción de Domingo Agüero. 251 Véase Urzainqui, 1990. En este estudio no aparece ningún redactor que responda a las iniciales F. E. 252 Para una visión general de la influencia de la climatología en la sociedad española de la Edad Moderna, véase Alberola, 2014; sobre las crisis agrarias y de subsistencias, véase Anes, 1970. 253 En cuanto a la repercusión de la crisis agraria de 1803-1805 en España, véase Fontana, 1978; y en concreto, sobre la crisis de subsistencias en Madrid, Vara, 1986; Caro, 2011.
Estudio preliminar
145
En septiembre de 1802, tras la conclusión la traducción del libro del conde de Rumford, la Sociedad Económica Matritense nombró una comisión, presidida por el propio marqués de Fuerte-Híjar, para estudiar y elaborar un proyecto que posibilitara la realización del exitoso experimento de las comidas económicas, que se describía en la citada obra y que se habían llevado a la práctica en diversos puntos del continente europeo con el objetivo de paliar el hambre de los menesterosos a bajo coste (Demerson, 1969b: 120). Para poder ejecutarlo, fue necesario buscar los locales en los que instalar los hornos y elaborar las recetas. Para ello, se habilitaron seis recintos en total, repartidos por diversos barrios de Madrid. Cada una de estas secciones estaba dirigida por una delegación de la Matritense compuesta por un presidente y diez socios. Algunos nobles como el duque de Frías, de Osuna y el de Aliaga, además del marqués de Fuerte-Híjar, aceptaron encargarse de la presidencia de las sucursales. Una vez acondicionados los recintos y conseguido el acopio de los utensilios necesarios para la realización de la experiencia, gracias a la generosidad de los artesanos de la ciudad que acudieron al llamamiento hecho por la institución, hubo que construir los hornos y calderas de hierro al estilo Rumford, lo que planteó algunas dificultades. Solventados todos los problemas de la instalación y preparación, a continuación comenzaron los ensayos de las comidas. Tras las primeras pruebas, la receta de las «sopas económicas a la Rumford» resultó decepcionante para la comisión de la Real Sociedad Matritense, pues el puré «era un prodigio de sosez; ofrecía a la vista el aspecto de una especie de engrudo blanquecino y nada apetitoso, aunque sano y nutritivo» (Demerson, 1969b: 121-123). Ante este inconveniente, la comisión decidió adaptar su composición al gusto de los pobres madrileños, sin que su coste de producción se elevara demasiado. La ración estaría compuesta por el pan, que se entregaría aparte, y la sopa, adaptando la mezcla Rumford «a la española». La hogaza se elaboraba mezclando el trigo con la harina de patata, cuyo uso alimentario no se había extendido todavía en España. Según el marqués de Fuerte-Híjar, los comisionados quedaron entusiasmados con el resultado, hasta el punto de que personas que habían probado la receta Rumford original aseguraban que el pan de la Sociedad Económica «era muy superior al que hacía Parmentier y al que se había hecho en Londres» (Demerson, 1969b: 124).
146
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Después de realizar el ensayo general el 15 de junio de 1803, al que concurrieron muchos socios y algunas señoras de la Junta de Damas «de elevado carácter y conocido celo» y en el que se repartieron 180 raciones a los pobres que concurrieron a la puerta del local, la Matritense decidió solicitar la autorización al gobierno, para poner en práctica la experiencia (Demerson, 1969b: 125). Una vez obtenida, se publicaron dos folletos, el Reglamento sobre las comidas económicas y el Ensayo de la comisión, con el fin de dar a conocer los experimentos al resto de Sociedades Económicas de Amigos del País, pues la Real Orden de 2 de octubre de 1803, exhortaba a estas asociaciones a ejecutar esta iniciativa en las ciudades en las que estaban establecidas254. Al llamamiento para la suscripción de la Matritense, acudieron los monarcas, los infantes, el Príncipe de la Paz y otras muchas instituciones y particulares, con lo cual la Sociedad preveía que podría disponer del dinero suficiente para dar unas 7.000 raciones diarias, frente a las 4.500 previstas inicialmente (Demerson, 1969b: 125). El día 11 de diciembre fue la inauguración oficial. En los seis locales habilitados se elaboraban diariamente dos calderas de patatas y legumbres que se repartían entre los pobres que previamente se suscribían, a los que se les suministraba la dieta a un precio módico, subvencionado en su mayor parte. A pesar de su éxito inicial, una vez reducido el entusiasmo, la empresa continuó al inicio del año siguiente con bastantes altibajos y vicisitudes, pues hubo quejas por la escasa calidad de la comida, que provocaron diversos cambios en las recetas, una endémica falta de los fondos suficientes para el montante de raciones que se repartían, aparte de dificultades en la gestión, fraudes en los ingredientes y derroches en algunas secciones. En definitiva, durante los cuatro meses y medio que duró la iniciativa se repartieron más de 140.000 raciones en total (Demerson, 1969b: 129). La empresa finalmente fue clausurada el 30 de abril de 1804, aunque la sección de la calle Capellanes, dirigida por el marqués de Fuerte-Híjar, continuó durante algún tiempo más. Gracias a la labor de sus comisionados, impresionados por el revuelo que causó entre pobres la noticia del cierre, consiguieron nuevas suscripciones para poder continuar los repartos a título particular, «puramente como vecinos de Madrid». Esta especie de asociación benéfica informal, a la que no se 254
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (1803a) y [1803b].
Estudio preliminar
147
opuso el Consejo de Castilla, logró suministrar las raciones de alimentos hasta el 2 de junio de ese año (Demerson, 1969b: 131-132). Finalizada la experiencia, la comisión de comidas económicas, con el marqués de Fuerte-Híjar al frente, siguió reuniéndose para concluir los trabajos de liquidación durante el resto del año 1804. A partir de ese momento el reparto de las raciones se traspasó a la Junta General de Caridad, que se hizo cargo de los locales, oficinas, materiales y enseres, el día 29 de diciembre de 1804 (Demerson, 1969b: 133). El balance de esta pionera iniciativa fue positivo, estimándose que pudieron beneficiarse del invierno a la primavera de 1804, en torno a 6.000 personas (El Amigo del País, t. I, 9, 1 de julio de 1844: 272-273; Fernández Quintanilla, 1981: 129; Aguilar, 1972: 21-23). 1.7. «Esta guerra desoladora y cruel» El año de 1808 estuvo plagado de acontecimientos. Los españoles fueron recibiendo el tropel de noticias con sobresalto. Al motín de Aranjuez, le siguió la abdicación del rey Carlos IV y la entrada de las tropas napoleónicas al mando de Murat en Madrid. Poco tiempo más tarde, la sublevación del «dos de mayo» y la violenta represión que los franceses hicieron recaer sobre los madrileños, supuso el estallido del conflicto armado, la Guerra de la Independencia, crisis que trastocó profundamente la vida de los marqueses de Fuerte-Híjar, lo mismo que ocurrió con el resto de los españoles. La noticia de las abdicaciones de Bayona y la cesión de la corona por parte de Napoleón a su hermano José no fue aceptada de buen agrado por aquellos que consideraron al monarca como un usurpador y se aglutinaron en el bando patriótico frente al de los afrancesados, partidarios de Bonaparte. Los habitantes de Madrid le recibieron muy fríamente a su entrada a la capital, en julio de 1808, de donde tuvo que salir huyendo a los pocos días con sus seguidores, tras conocerse que los franceses habían sido derrotados en Bailén. Entre los meses de mayo y julio la guerra se fue extendiendo progresivamente por todo el territorio peninsular. Los dos bandos se configuraron definitivamente, tras la creación de las juntas provinciales que confluyeron en una única autoridad, la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino. El juego de lealtades y traiciones al que se habían prestado muchas autoridades del país fue seguido con inquietud
148
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
por la prensa que, aprovechando el margen de libertad que proporcionaba la ausencia de poder, se constituyó en opinión pública para denunciar las actitudes ambiguas y las fidelidades cambiantes255. María Lorenza, muy probablemente, desconcertada ante la vorágine de acontecimientos, presenció directamente como la larga guerra provocaba la ruina progresiva y casi total de los establecimientos de beneficencia, cuya economía siempre estuvo condicionada por la precariedad de medios, a los que se había dedicado tan afanosamente durante los veinte años anteriores. Ya el 19 de marzo de 1808, cuando llegó a Madrid la noticia del motín de Aranjuez, por el que Carlos IV cedió la corona a su hijo Fernando VII, los amotinados destruyeron las instalaciones que la Real Asociación de Caridad de Señoras tenía en la cárcel de La Galera. No por ello, las damas se dieron por vencidas, según se deduce de las propias palabras de la marquesa de Fuerte-Híjar, que dirigía entonces la citada institución: se tuvieron las juntas en casa de la directora y la Asociación continuó sus trabajos, aunque sin recibir auxilios, y pagando de un fondo que tenía ahorrado. Llegó el fatal 2 de mayo, y con él la mudanza del gobierno, pero este cuerpo creyó que debía seguir en cuanto pudiese sus caritativas tareas, mientras no le mandasen cesar en ellas y, en efecto, lo hizo así, hasta que el bombardeo de Madrid y la cruel entrada de Napoleón, el 4 de diciembre del mismo año acabó de desconcertarlo todo. En aquellas tristes noches salieron de aquí muchas de las señoras que componían la Asociación (Salillas, 1918, t. I: 196-197).
Situación parecida se vivió en la Junta de Damas256. A finales de 1808, muchas socias huyeron hacia el sur de España, a la zona no ocupada por los franceses, siguiendo a los partidarios de la Junta Central. Entre ellas se encontraba la presidenta la condesa-duquesa de Benavente, que abandonó precipitadamente Madrid con su familia. A pesar de que su hijo el duque de Osuna había sido uno de los firmantes de la Constitución de Bayona, al regresar a Madrid junto a José I, en julio de 1808, decidió cambiar de bando, alistándose con los patriotas. En parecidas circunstancias se encontraban las dos hijas de 255
Entre la prolífica bibliografía sobre la Guerra de la Independencia, se pueden citar las siguientes obras: Toreno, 2008; Artola, 2005; Fraser, 2006; Ruiz Jiménez, 2016. 256 Sobre la Junta de Damas durante la Guerra de la Independencia y algunas de sus personalidades, véase Martín-Valdepeñas, 2009a, 2010 y 2015: 365-375.
Estudio preliminar
149
la condesa de Montijo que habían ingresado en la asociación femenina madrileña. María Tomasa Palafox, marquesa de Villafranca, refugiada durante el conflicto bélico, primero en Sevilla, después en Murcia y finalmente en Cádiz, fundó en esta última ciudad en 1811 la Sociedad Patriótica de Señoras de Fernando VII, de la que fue presidenta, con el objetivo de confeccionar uniformes para los soldados de los ejércitos españoles257. Su hermana menor, María Benita de los Dolores, condesa de Villamonte, también se dirigió a Cádiz y colaboró con ella en esta reunión femenina258. Las gaditanas Loreto Figueroa y Montalvo y Francisca Cepeda, que habían permanecido en Madrid hasta finales de 1809, reaparecieron en Cádiz posteriormente como miembros de la citada entidad, en la que la primera ejerció el puesto de secretaria259. Otras mujeres de la Junta de Damas madrileña como, por ejemplo, María Pilar Silva y Palafox, condesa de Castelflorido, viuda del conde de Aranda, después duquesa de Alagón, y Mariana de Pontejos, marquesa del mismo título, también se retiraron al sur de España durante la Guerra de la Independencia260. Sin embargo, no fue este el caso de María Lorenza de los Ríos y otras mujeres destacadas de la Junta de Damas madrileña que también 257
Véase Espigado, 2003. María Benita de los Dolores Palafox y Portocarrero, condesa de Villamonte y posteriormente marquesa de Bélgida, nació en Madrid en 1782 y murió en la misma ciudad en 1864. Era hija de la condesa de Montijo y de Felipe Palafox. En 1799 contrajo matrimonio con Antonio Ciriaco Belvis de Moncada, hijo del marqués de Bélgida, con el que tuvo varias hijas. Enviudó en 1842. Se incorporó a la Junta de Damas en 1804 y ejerció el puesto de secretaría entre 1817 y 1823. Fue camarera mayor de Isabel II durante la regencia del general Espartero (1840-1843) (Martín-Valdepeñas, 2015: 363). 259 Francisca Cepeda era hermana de María del Rosario Cepeda, ingresó en la Junta de Damas en 1798. Había contraído matrimonio con el jefe de escuadra Tomás de Ugarte, del que enviudó en 1805. Loreto Figueroa y Montalvo ingresó en la Junta de Honor y Mérito en 1803. Desde 1806 ocupaba el puesto de vicesecretaria. En Cádiz fue la secretaria de la Sociedad Patriótica de Señoras de Fernando VII. También fue una de las fundadoras de la Junta de Damas de la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País. Falleció en Cádiz en 1827. En 1772 contrajo matrimonio con el capitán de navío Ramón de Carasa. Agradecemos a Gloria Espigado los datos que nos ha proporcionado sobre Loreto Figueroa (Martín-Valdepeñas, 2015: 363). 260 María Pilar Fernández de Híjar Silva y Palafox, condesa de Castelflorido, nació en Madrid en 1766 y murió en la misma ciudad en 1835. Ejerció los puestos de curadora de la Inclusa en 1816, vicepresidenta en 1817 y finalmente presidenta entre 1826 y 1828. Casó con el conde de Aranda y tras enviudar, con Francisco Fernández de Córdoba, futuro duque de Alagón (Martín-Valdepeñas, 2015: 363-364). 258
150
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
permanecieron en la capital. A pesar de la difícil coyuntura no cejaron en su empeño para que la sección femenina de la Real Sociedad Matritense continuara con sus actividades. De todas ellas, sobresalieron algunas figuras como María de la Concepción Valenzuela y Fuentes, marquesa viuda de Sonora, vicepresidenta de la Junta y curadora de la Inclusa. Fiel a la responsabilidad que había contraído al aceptar el cargo, dirigió la institución hasta su muerte en abril de 1811, ayudada por su hija María Josefa de Gálvez y Valenzuela, condesa de Castroterreño261. También María del Rosario Cepeda, la secretaria de la Junta, realizó una labor encomiable hasta que cayó enferma a mediados de 1812. Por último, podría mencionarse a Ana Rodríguez de Carasa, la esposa del ministro josefino Gonzalo O’Farrill, que desarrolló gran parte de su labor en la sombra, pues no quiso aceptar a presidencia de la Junta cuando se le ofreció, como reconocimiento a su labor. Gracias a sus vínculos con influyentes afrancesados, logró que se destinaran recursos a las instituciones educativas y de beneficencia de la Junta de Damas, así como implicar a algunas ilustres damas emparentadas con los partidarios del régimen josefino, como a María Josefa Alegría y Yoldi, duquesa de Santa Fe, esposa del ministro Miguel José Azanza, para que ayudasen a las demás mujeres en las labores que tenían encomendadas262. Pero antes de que llegaran las «tristes noches» de diciembre y la capitulación de Madrid ante Napoleón, la mayoría de las mujeres de la Junta de Damas demostraron de manera muy activa su adhesión a Fernando VII. En agosto de 1808, cuando Madrid se libró de la presencia de los enemigos, se sumaron a las celebraciones en favor del 261 María Concepción Valenzuela era viuda de José de Gálvez, ministro de Indias en tiempos de Carlos III. Enviudó en 1787. Pertenecía a la Junta de Damas casi desde su fundación y ocupó diferentes puestos directivos. También formó parte de la Real Asociación de Caridad de Señoras. Falleció en Madrid en abril de 1811. Su hija María Josefa de Gálvez y Valenzuela nació en Madrid en 1777. En 1792 contrajo matrimonio con Prudencio de Guadalfajara, conde de Castroterreño. Se incorporó a la Junta de Damas en 1795. Su prima la poetisa María Rosa de Gálvez le dedicó el poema «A beneficencia» en 1801. Ejerció varios puestos en la Junta de Damas madrileña. Falleció en Madrid en 1817 (Martín-Valdepeñas, 2015: 364-366). 262 Sobre Ana Rodríguez de Carasa, véase Martín-Valdepeñas, 2008a. María Josefa Alegría y Yoldi estuvo casada con el conde de la Contramina y posteriormente contrajo matrimonio con Miguel José de Azanza en 1799. En junio de 1811 se incorporó a la Junta de Damas y fue elegida vicepresidenta. En 1813 huyó a Francia con su esposo y se instaló en Burdeos (Martín-Valdepeñas, 2015: 369-370).
Estudio preliminar
151
soberano «cautivo» en Bayona y contribuyeron al engalanamiento de la capital, iluminando las fachadas de la Real Inclusa y el Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Paz, en las calles Mesón de Paredes y Embajadores, con velas y colocando un retrato de Fernando VII en el muro exterior para que fuese contemplado por los viandantes. Para financiar este aparatoso despliegue, las socias de la Junta de Damas, entre ellas la marquesa de Fuerte-Híjar, hicieron una colecta con la que se recaudaron 3.740 reales263. Después de la victoria de las armas españolas en Bailén, los madrileños estaban deseosos por demostrar públicamente su lealtad a la patria. En esos días fueron frecuentes los donativos a favor de los ejércitos españoles, convenientemente publicitados en los periódicos. Así, por ejemplo, en el Diario de Madrid de 28 de septiembre de 1808 aparecía consignado el nombre de la marquesa de Fuerte-Híjar, que había aportado una camisa, a raíz de una carta publicada nueve días antes, escrita por unas anónimas «buenas patricias», que instaban a las madrileñas a demostrar su patriotismo, donando prendas de vestir para los soldados (DM, 43, 19 de septiembre de 1808: 243 y DM, 52, 28 de septiembre de 1808: 282)264. Las demostraciones de alegría y enfervorizado entusiasmo por el bando patriótico acabaron drásticamente cuando Napoleón acampó con su ejército en las inmediaciones de Madrid, en los primeros días de diciembre de 1808. Una vez conquistada la capital y restablecido el nuevo rey, su hermano José, la vida no resultó nada fácil para el matrimonio Fuerte-Híjar. La resistencia del marqués a prestar juramento al monarca bonapartista y adherirse al partido de los afrancesados, iba a provocarles a ambos graves contratiempos en poco tiempo. Mientras tanto, la voracidad fiscal del régimen josefino tampoco se olvidaba de ellos. Según el decreto de 17 de febrero de 1809, el gobierno afrancesado les requirió el pago de 7.260 reales por la contribución extraordinaria de guerra, como a muchos habitantes de Madrid, que tuvieron que sufragar el impuesto en función de su riqueza (DM, 57, 26 de febrero de 1809: 226-228 y DM, 58, 27 de febrero de 1809: 230).
263
ARSEM, libro A/56/9, Junta de 12 de agosto de 1808. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.451/1. 264 Sobre las mujeres en la Guerra de la Independencia, véase, entre otros, Castells, Espigado y Romeo, 2009; Fernández García, 2009; Esdaile, 2014.
152
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Durante los primeros meses de 1809, pese a que Madrid era una ciudad ocupada y sometida al rigor de los conquistadores, María Lorenza continuó dedicada a sus labores filantrópicas. El desconcierto del año anterior había causado muchas deficiencias en los establecimientos de beneficencia, que había que resolver cuanto antes. Tanto en la Junta de Honor y Mérito como en la Asociación de Caridad de Señoras, muy mermadas de miembros, las mujeres no quisieron desentenderse de sus cometidos y tuvieron que vencer numerosos obstáculos para que continuaran abiertos. Las escuelas de la Junta de Damas, a punto de agotar todos sus recursos, fueron reorganizadas. Se destinaron los fondos sobrantes de las que estaban en mejor situación a las restantes para que pudieran continuar funcionando, «para no abandonar la educación de las chicas», mientras esperaban una pronta remisión de dinero por parte del gobierno265. Igualmente, la situación de la Inclusa y del Colegio de Niñas de la Paz, establecimientos unidos desde 1807, había empeorado considerablemente al haber dejado de recibir sus ingresos tradicionales procedentes de diferentes fondos como las loterías, correos, teatros y del impuesto de sisas que recaudaba el Ayuntamiento de Madrid. Era necesario, por tanto, contactar cuanto antes con las nuevas autoridades y poner en su conocimiento el estado de los centros, con el objetivo de que fueran socorridos con urgencia. En febrero de 1809, la Junta nombró una comisión formada por varias damas, entre ellas, la marquesa de Fuerte-Híjar, con la intención de visitar a los ministros Manuel Romero, de Interior, y el conde de Cabarrús, de Hacienda, para explicarles las necesidades más perentorias de los establecimientos de beneficencia. Los proveedores habían amenazado con dejar de suministrar los alimentos necesarios si no se les pagaban las deudas contraídas. Pocos días después, el 25 de febrero de 1809, José Bonaparte, probablemente informado por sus ministros de las solicitudes de las señoras, visitó la Inclusa y el Colegio de Niñas de la Paz acompañado de Manuel Romero y del conde de Cabarrús. Fue recibido por la marquesa de Sonora, la vicepresidenta de la Junta, la marquesa de Fuerte-Híjar y otras mujeres y quedó gratamente sorprendido del «aseo, limpieza y asistencia de los niños y niñas de los establecimientos a los cuales ofreció su soberana protección». El desarrollo del evento fue convenientemente publicitado por la Gaceta 265
ARSEM, libro A/56/10, Junta de 30 de enero de 1809.
Estudio preliminar
153
de Madrid, con la clara intención de mejorar la imagen del rey «intruso». Prometió otorgar subvenciones a estos establecimientos para que no sufrieran por las vicisitudes de la guerra (GM, 61, 2 de marzo de 1809: 332). Rápidamente ordenó que la Real Fábrica de Paños de Guadalajara proporcionase sargas para vestir completamente a los niños, maestras y amas y destinó algunas rentas del extinguido Tribunal de la Inquisición para la Inclusa de Madrid (GM, 67, 8 de marzo de 1809: 355)266. Pocos meses después, otro acontecimiento vino a perturbar irremediablemente la vida de los marqueses de Fuerte-Híjar, que concluyó en la dolorosa y definitiva separación de ambos. Germano de Salcedo y su amigo Nicasio Álvarez de Cienfuegos fueron conducidos a Francia, por negarse a jurar al rey José Bonaparte, al que no reconocían como legítimo soberano. Aunque el año anterior, el 22 de mayo de 1808, Germano de Salcedo había sido nombrado por Murat secretario de la Comisión Gubernativa de Consolidación de Vales Reales, no parece que mostrara en ningún momento simpatía por los franceses (GM, 52, 31 de mayo de 1808: 517). Esta comisión, restablecida de manera efímera por el Lugarteniente General del Reino, había sido creada en 1800 y suprimida el 20 de marzo de 1808, tras alcanzar Fernando VII el trono (Gil Novales, 2004: 57). La detención de ambos se produjo en la redada de los días 24 y 25 de mayo de 1809. Tras pasar varios días encarcelados en la fortaleza de El Retiro, posteriormente emprendieron el camino hacia Francia como prisioneros. Bastantes personajes de renombre por sus empleos y sus méritos «dignos de una suerte más agradable por su probidad y sus luces» fueron apresados durante esos dos días en la capital y enviados a Bayona, «rodeados todos de aflicción, de miseria, de privaciones, y de verdugos» (Gaceta de Valencia, 7, 30 de junio de 1809: 86). La precipitación de la detención y posterior destierro en Francia «por razones políticas, hijas de las turbulencias actuales», causó una profunda desazón en María Lorenza. Ella misma relataba en su testamento de 1812 que se había visto obligada a pedir con urgencia dinero prestado a varias personas para sufragar el viaje y poder hacer más cómoda la estancia de su marido en el país vecino267. Germano de Salcedo y Nicasio Álvarez de Cienfuegos llegaron a su destino en Orthez, en el departamento de Pirineos Atlánticos, el 27 de junio de 1809, tras 266 267
ARSEM, libro A/56/10, Juntas de 16 de febrero a 6 de marzo de 1809. AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 155-155v.
154
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
un penoso viaje, fatal para el deteriorado estado de salud del poeta, que falleció tres días más tarde. El marqués de Fuerte-Híjar y Wenceslao Argumosa fueron testigos de su muerte y firmaron como tales en su partida de defunción (Cano, 1974: 81-82). En menos de un año, el 9 de abril de 1810, le siguió a la tumba Germano de Salcedo, también en la localidad de Orthez268. Un día antes de su muerte, mediante testamento, nombraba a su esposa única y universal heredera269. En Madrid, María Lorenza tampoco se libraba del rigor con que los enemigos trataban a los que no simpatizaban con su bando. Los franceses la recluyeron en un convento «sin comunicación» por su actitud desafecta a los dominadores (Semanario Patriótico, XX, 8 de junio de 1809: 99). Mientras tanto, su domicilio sirvió de morada para unos franceses y, posteriormente, abandonado y saqueado270. Años después, su procurador, Juan de Dios Brieva, confirmó el encierro, al dirigirse al Consejo de Castilla, en un escrito de defensa en un proceso incoado por la Junta de Reintegros, que se mencionará más adelante271. Después de repasar en profundidad las asistencias a las reuniones semanales de la Junta de Damas, se ha constatado que la marquesa de Fuerte-Híjar no asistió a ninguna sesión desde el 8 de mayo de 1809 al 26 de febrero de 1810. La primera fecha es anterior a la información periodística del Semanario Patriótico. No obstante, si fue encerrada en el convento al mismo tiempo que su esposo fue conducido a la fortaleza de El Retiro, probablemente se prolongó en torno a siete u ocho meses272. Una vez libre de su cautiverio, María Lorenza volvió a dedicarse a las labores de beneficencia, con las que se sentía tan comprometida. Al retomar sus responsabilidades en la Inclusa y en la Escuela Patriótica de San Ginés, enseguida tomó conciencia de que el estado de estos establecimientos era todavía más precario que meses atrás. A lo largo de 1810 y 1811, a pesar de las promesas y buenas intenciones 268 ADPA, Registres paroissiaux et d’état civil, État civil, Décès 1810-1814, 9 de abril de 1810. Agradecemos a Pierre Gèal la transcripción y traducción de este documento. 269 ADPA, Minutes notariales, AD 64, 3E art. 6.910. Agradecemos a Olivier Caporossi que nos haya proporcionado el documento y Frédérique Morand por la traducción. 270 AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, f. 156v y 22.582, f. 154. 271 AHN, Consejos, legajo 6.190, expediente 4, f. 19. 272 ARSEM, libro A/56/10. Por ejemplo, María Josefa de Gálvez y Valenzuela, condesa de Castroterreño, miembro también de la Junta de Damas, fue encerrada por los franceses en el convento de la Concepción Francisca de Madrid durante siete meses y medio (Martín-Valdepeñas, 2009a: 364).
Estudio preliminar
155
de José Bonaparte, los resultados de la ayuda fueron muy parcos. Las reiteradas solicitudes de las señoras a personalidades influyentes del régimen afrancesado solían tener buena acogida, pero los recursos proporcionados siempre resultaban insuficientes. Uno de los destinatarios de estas peticiones, Juan Antonio Llorente, en su Noticia biográfica publicada en 1818, aludía a la marquesa de Fuerte-Híjar como una de las personas que podía corroborar las buenas acciones que había realizado durante el conflicto bélico, proporcionando fondos a los establecimientos de beneficencia madrileños: ¿Y cuántas más [vidas] salvé usando de las facultades de Comisario General de Cruzada? El administrador de los Niños Desamparados me dijo varias veces, que por mí no estaba ya cerrada la casa, pues únicamente recibía lo que yo le daba. La marquesa viuda de Altamira, y la de Fuerte-Híjar, podrán informar casi de otro tanto, en cuanto al colegio de las Niñas de la Paz (1818: 218-219).
El grupo directivo de la Junta de Damas, del que formaba parte María Lorenza de los Ríos, siempre se mostró muy celoso de sus atribuciones, no solo ante las injerencias de la Sociedad Económica, institución a la que estaba unido, sino ante cualquiera que se inmiscuyera en sus asuntos, como ocurrió en julio de 1811, cuando el gobierno delegó en el Ayuntamiento de Madrid la gestión de todos los establecimientos de beneficencia de la capital. Ante la presión del consistorio madrileño por hacerse cargo de las fundaciones asistenciales, las damas se rebelaron ante lo que consideraban una injusticia. Por un lado, se negaban a que se les arrebatase la dirección de unos centros que habían salido adelante gracias a sus esfuerzos de tantos años y, por otro, preveían inevitables problemas futuros, si no estaban claras las competencias entre ambas instituciones273. Las señoras recurrieron al ministro del Interior, José Martínez de Hervás, marqués de Almenara, que decidió excepcionalmente que ellas continuaran encargándose de la supervisión de los centros a su cargo, como tradicionalmente habían hecho, con independencia total de la Municipalidad de Madrid, lo que implícitamente significaba un reconocimiento a su trayectoria.
273 ARSEM, libro A/56/10, Junta de 15 de julio de 1811. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.510/10.
156
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Mientras, la Junta de Damas había emprendido una exitosa política de admisión de nuevas socias con el fin de suplir a las ausentes. La institución había quedado reducida a unas pocas mujeres, claramente insuficientes para poder hacer frente a todas las tareas. Continuar sus labores con un mínimo de atención requería atraer a otras mujeres que fueran sensibles a su trabajo. Con estos nuevos ingresos, todas ellas ilustres señoras, la mayoría emparentadas con altos cargos de la administración afrancesada, se reorganizaron las actividades, ocupando las nuevas admitidas de manera provisional los puestos directivos vacantes en las Escuelas Patrióticas274. Tras las nuevas incorporaciones, el 14 de octubre de 1811, las mujeres decidieron convocar nuevas elecciones, que no celebraban desde el año 1807 «por las ocurrencias que son notorias»275. Los cargos principales estaban disponibles y el resto ocupados interinamente: la presidenta, la condesa-duquesa de Benavente, estaba refugiada en Cádiz y la vicepresidenta, la marquesa de Sonora, había fallecido en abril de ese año. Debido a la escasez de socias residentes en Madrid y ante su falta de concurrencia a las juntas, las damas creían que, de forma excepcional, no debería observarse la regla que preveía los estatutos de doce asistencias mínimas al año para poder ejercer el derecho al voto, pero antes sometieron el asunto a consulta de la Sociedad Económica que informó, a través del censor, favorablemente a la solicitud de las señoras. Las elecciones se celebraron el día 11 de noviembre de 1811. La renuncia de la más votada para el puesto de presidenta, Ana Rodríguez de Carasa, esposa del ministro de la Guerra, Gonzalo O’Farrill, elevó al cargo a la propuesta en segunda posición, la marquesa viuda de Fuerte-Híjar, que también fue reelegida para el cargo de curadora de la Inclusa, mientras que la vicepresidencia recayó en María Josefa Alegría, duquesa de Santa Fe, esposa del ministro Miguel José de Azanza. Como censora, fue votada Ana Rodríguez de Carasa, también elegida curadora de la Inclusa, de vicecensora, Francisca Raón, por secretaria se reeligió a María del Rosario Cepeda y la vicesecretaría recayó en Carlota de Arenzana, condesa de Fuentenueva. Las damas
274 275
ARSEM, libro A/56/10, Junta de 8 de julio de 1811. ARSEM, libro A/56/10, Junta de 14 de octubre de 1811 y 21 de octubre de 1811.
Estudio preliminar
157
solicitaron la aprobación al rey, como era costumbre, de la elección de la presidenta276. La gestión de María Lorenza de los Ríos al frente de la Junta de Damas se topó con dificultades extraordinarias por culpa de la prolongación de la guerra. La desastrosa situación financiera del régimen bonapartista, sobre el que recaía la obligación de sufragar el coste del ejército francés desplegado en la península y la crisis de subsistencias del invierno de 1811-1812, contribuyeron, en gran medida, a que el hambre, la enfermedad y, en definitiva, la muerte se cebaran en los establecimientos de beneficencia. Al finalizar el año de 1811 la situación era todavía más desesperada que a principios del año. Los problemas se acumulaban y todas las iniciativas en las que las mujeres trabajaban de forma desinteresada se desbarataban a causa de la falta de fondos con que atenderlas. Las fundaciones escolares a cargo de la Junta de Damas, después del gran esfuerzo que se había hecho durante prácticamente cuatro años para que permanecieran abiertas, controlando escrupulosamente todos los gastos y estirando lo poco que poseían, agotaron finalmente todos los recursos. La presidenta, la marquesa de Fuerte-Híjar, tuvo que afrontar la dolorosa decisión, ante su inviabilidad económica por la desmesurada deuda acumulada, de proceder a la clausura de las escuelas de Bordados, de Flores Artificiales y dos de las Patrióticas, la de San Luis y la de San Andrés, en junio de 1812. Un año más tarde, en mayo de 1813, las dos restantes y el Colegio de Educación siguieron el mismo camino (Ruiz Berrio, 1970: 184)277. En Madrid, el aumento desmedido de los precios de los alimentos básicos provocado por las dificultades para el abastecimiento, unido a la pobreza general de los habitantes, contribuyeron a que la hambruna y la crisis de subsistencias se sintieran de manera especialmente cruel. Las escenas de personas fallecidas por las calles pasaron a ser 276
ARSEM, libro A/56/10, Junta de 11 de noviembre de 1811. Francisca Raón había nacido en Calahorra. Estuvo casada con Juan Mariño de la Barrera que fue director de la Real Sociedad Económica Matritense en 1791. Enviudó en 1803. Ingresó en la Junta de Damas en 1799. Carlota Arenzana y Fajardo, condesa de Fuentenueva ingresó en la Junta de Honor y Mérito en 1811. En 1799 había contraído matrimonio con un hijo del marqués de las Hormazas. Heredó el título de condesa, tras el fallecimiento de su padre en 1807. Falleció en 1852 (Martín-Valdepeñas, 2015: 367 y 370-371). 277 AHVM, Sección Secretaría, libro 242, Junta de 6 de junio de 1812, f. 110v. ARSEM, libro A/110/38, Junta de 14 de agosto de 1813. Véase Martín-Valdepeñas, 2008b.
158
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
cotidianas, mientras que los hospitales estaban atestados de pobres hambrientos. En la Inclusa madrileña estas circunstancias se vivieron con dramatismo. El hacinamiento, la carencia de medios y las enfermedades alcanzaron el punto álgido en 1812278. La afluencia de niños creció considerablemente y, además, cada vez era más difícil enviarlos con amas externas, donde tenían mayores posibilidades de sobrevivir. Al mismo tiempo, los huérfanos criados fuera eran devueltos a la institución con una frecuencia más elevada que en otros años. Las nodrizas que permanecían en el interior, cansadas de que sus salarios no se pagaran, iban abandonando poco a poco el orfanato. Con el establecimiento al límite de su capacidad, la mortalidad llegó a cotas inimaginables, superando los fallecimientos a los ingresos. Las penurias dejaron una huella indeleble en la Inclusa, hasta el punto de que en una estadística de los años 1806 a 1820, figuraba la siguiente nota, que aludía a las dificultades pasadas: Los dos quinquenios pasados [1806-1810 y 1811-1815] que comprende este estado no pueden servir de comparación para nada pues ambos participaron de la calamidad general que trajo la guerra de invasión; en cuya época se halló la casa por la pérdida de sus mejores rentas sin medios para pagar a las amas [...] y devolvieron a la casa las criaturas la mayor parte de las que las criaban, siendo muy pocas las que se presentaban a sacarlas, con lo cual y los muchos niños que entraban de padres conocidos enfermos y extenuados por la miseria había siempre un gran número en la sala que no podían ser alimentados por las nodrizas que había en ella, ni alcanzaban los alimentos artificiales de que se pudo hacer uso, y morían casi todos de necesidad y de varias enfermedades que se complicaban por la mucha reunión279.
Tras el catastrófico invierno de 1811-1812, las mujeres de la Junta de Damas estaban esperanzadas en que la situación mejoraría a partir de la primavera. La Inclusa y el Colegio de Niñas de la Paz habían
278 Algo que no ocurría desde la crisis de subsistencias en 1804. En 1804, ingresaron 1.788 criaturas y fallecieron 1.794. En 1812, 1.833 y 1.883, respectivamente. En 1813, también hubo cifras negativas, pero menores, las entradas alcanzaron 594 y los fallecimientos 631, según el recuento de las hermanas Vidal Galache. En las cifras oficiales de la Inclusa hay algunas diferencias, pero no son demasiado significativas (1994: 112). ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.457/10 y 8.470/12. 279 ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.470/12.
Estudio preliminar
159
sobrevivido gracias a que las autoridades habían destinado parte de los ingresos mensuales que el ganador de la subasta que autorizaba la apertura de cuatro casas de juego en Madrid se había comprometido a satisfacer al gobierno. Con estas remesas periódicas, las señoras pudieron hacer frente a las obligaciones más urgentes. Además, una de las curadoras, Ana Rodríguez de Carasa, consiguió que su marido, el ministro de la Guerra, Gonzalo O’Farrill, enviara al orfanato algunas raciones diarias de las que se suministraban a la tropa, para alimento de amas y empleados de ambos establecimientos280. Sin embargo, contrariamente a sus deseos, la guerra echó por tierra todos los cálculos en el verano de 1812. Tras la batalla de Arapiles, los franceses decidieron evacuar Madrid en agosto y la ciudad se quedó prácticamente en situación de desconcierto, vacía de poder. También la Junta de Damas quedó prácticamente disuelta. Algunas de sus componentes más activas se vieron obligadas a huir con sus familiares, muy comprometidos con el régimen afrancesado, hacia Valencia, como Ana Rodríguez de Carasa y María Josefa Alegría. Tampoco María del Rosario Cepeda, que había enfermado, podía hacerse cargo de sus labores de secretaría. En estas circunstancias dramáticas, la marquesa de Fuerte-Híjar, la presidenta, y la condesa de Fuentenueva, vicesecretaria, intentaron por todos medios atraer recursos con el fin de mejorar las condiciones de la Inclusa y el Colegio de Niñas de la Paz, que habían dejado de recibir los fondos que tenían asignados por el gobierno como consecuencia de la desaparición de las autoridades francesas. Las reiteradas peticiones al Ayuntamiento no tuvieron ningún resultado y únicamente a requerimiento de Joaquín García Domenech, Jefe Político interino de Madrid, el consistorio madrileño proporcionó a regañadientes 2.000 reales para la Inclusa281. El periodo que siguió no fue menos problemático. La retirada del ejército combinado hispano-inglés mandado por Wellington, que se había instalado en la capital, tras la huida de los franceses, dio paso a una situación incierta. A continuación, los soldados napoleónicos reconquistaron la ciudad, en la que permanecieron desde noviembre de 1812 hasta marzo del año siguiente, cuando iniciaron la retirada hacia 280
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.510/8. AHVM, Sección Secretaría, libro 242, Junta de 14 de septiembre de 1812, f. 189v y 25 de septiembre de 1812, f. 202. 281
160
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Valladolid y Burgos. Durante estos meses la situación fue muy precaria, pues el establecimiento solo recibió algunos cargamentos de trigo y no quedó más remedio que acudir a la caridad pública en términos bastante apremiantes (Espina, 2005: 63; DM, 337, 3 de diciembre de 1812: 663-664)282. La impotencia de María Lorenza de los Ríos, que diariamente recibía las aterradoras noticias de lo que ocurría en el orfanato, llegó a tal grado que en algún momento pasó por su cabeza abandonar la dirección de la Inclusa. De hecho, escribió al ministro Pablo Arribas con la amenaza de que la Junta cesaría enla dirección del establecimiento, si no llegaban socorros con urgencia: En tan funesta y apurada situación la Junta de Señoras ha meditado mucho sobre cuál era su obligación, y ha acordado, con lágrimas, en la sesión de ayer, hacer presente al gobierno este cuadro desolador. Excelentísismo señor, suplicando al mismo tiempo a V. E. disponga que a la mayor brevedad se la suministren fondos reales y efectivos para dar de comer y vestir a estos desgraciados; pero si la suerte es tan despiadada que no permite dar los socorros indispensables para sostener estos establecimientos, en tan triste caso la Junta no podrá seguir con la dirección de estas casas y desde ahora desiste de un encargo que no podrá desempeñar suplicando de nuevo a V. E. nombre las personas que guste para que sucedan a la Junta, quedando esta muy pronta para hacer la correspondiente entrega a los sujetos que se la designen para ellos. Todo lo cual ponemos en noticia de V. E. de orden de la misma Junta283.
El desalojo de la ciudad por los franceses concluyó a finales de mayo de 1813 y varios días después entraba el ejército español con las nuevas autoridades constitucionales. Recién llegado a la capital, el Jefe Político de Madrid, Joaquín García Domenech, comenzó a organizar con urgencia el gobierno de la ciudad y la administración. La marquesa de Fuerte-Híjar se dirigió a la máxima autoridad madrileña en la primera oportunidad que tuvo para que conociera de primera mano la situación de la Inclusa y aportara alguna ayuda. En su escrito, a la vez que resumía los acontecimientos pasados, María Lorenza de los Ríos
282
AHVM, Sección Secretaría, expediente 1-268-3, libro 1, Junta de 9 de enero de
1813. 283
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.482/4.
Estudio preliminar
161
relataba con dramatismo, amargura e impotencia, la terrible situación del orfanato284. El requerimiento logró el efecto deseado pues el Jefe Político «enternecido con su lectura» se dirigió al Ayuntamiento para que se socorriese con preferencia a la Inclusa respecto a otros establecimientos de beneficencia. En julio de 1813 se le proporcionaron 4.000 reales de manera urgente, cantidad que no resolvía el problema pues, según la gaditana, el establecimiento necesitaba para su funcionamiento con normalidad unos 40.000 reales mensuales. Ante la insensibilidad del consistorio madrileño que, como ya se ha visto anteriormente, nunca se mostró receptivo a las demandas de la Junta de Damas, y que proponía financiar la institución con la creación de nuevos impuestos para quitarse el problema de encima, la marquesa continuó insistiendo al Jefe Político. En su contundente respuesta, María Lorenza manifestaba la inviabilidad de la propuesta de la autoridad municipal285. Durante esta etapa, no solo la Junta de Damas ocupó el tiempo de María Lorenza de los Ríos. La gaditana tampoco se desentendió de su responsabilidad al frente de la Real Asociación de Caridad de Señoras que, a pesar de haber suspendido sus actividades en 1808, continuó suministrando auxilios a las presas en la sala común hasta finales de 1810 cuando llegó al convencimiento de que su labor era inútil, pues a las reclusas «les quitaban las camas y efectos que se las proveía». Sin embargo, decidió persistir en el departamento de Reservadas «creyéndole seguro por estar independiente de todos los demás. Esta creencia fue nula, porque a los tres meses lo mandaron desocupar» (Salillas, 1918, t. I: 200). Cuando la Prefectura de Madrid pidió a todos los establecimientos de educación y beneficencia que informaran sobre los medios que necesitaban para ejercer su actividad, la marquesa de Fuerte-Híjar como directora de la Real Asociación de Caridad de Señoras escribió su informe, incluyendo el presupuesto de los gastos necesarios para poner en funcionamiento el departamento de Reservadas y el de la Corrección, con su enfermería en dos cárceles de mujeres y los materiales para trabajar y para vestir a las presas. En un segundo informe, más
284
AHVM, Sección Secretaría, expediente 2-371-13. AHVM, Sección Secretaría, libro 243, Junta de 31 de julio de 1813, f. 67 y expediente 2-353-25. 285
162
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
explícito, plasmaba la «nota de lo que en el día urge más para empezar a ejercer el instituto de la Asociación de Caridad de Señoras»286. La institución no logró que sus peticiones fueran atendidas en su totalidad, pero gracias probablemente a la carta que el 31 de marzo de 1811 dirigió al marqués de Almenara, ministro del Interior, la sala de Reservadas volvió a funcionar de manera fugaz: «recuerdo a V. M. que estoy sin casa donde recoger a mis pobres reservadas, que absolutamente no tienen dónde parir; y así, deme V. M. una, chica o grande, o, si no, una mediana habitación de las muchas que hay en la casa llamada de la Misericordia» (Salillas, 1918, t. I: 200-201). El departamento de Reservadas, cerrado en febrero de 1811, volvió a abrirse en abril, cuando el gobierno cedió a la Asociación tres habitaciones desocupadas en el Hospital de la Misericordia, además de una ayuda de 1.000 reales mensuales para su mantenimiento. A pesar de la sensibilidad mostrada por el ministro, las dificultades para atenderlo obligaron a cerrarlo definitivamente a finales de año, cuando el gobierno dejó de pagar la asignación a la que se había comprometido. No obstante, la marquesa de Fuerte-Híjar recurrió varias veces al Ayuntamiento de Madrid solicitando dinero para socorrerlo de manera urgente con el fin de prolongar su existencia287. Ante la negativa de las autoridades de aportar fondos, María Lorenza de los Ríos como presidenta convocó a las socias para una última junta en la que se aprobaron las cuentas. A su propuesta, se entregaron los escasos muebles y efectos que quedaban a la Inclusa y «se disolvió un cuerpo que tanto bien había hecho al Estado, a la humanidad y a la religión» (Salillas, 1918, t. I: 200-202). Años más tarde, una vez finalizada la guerra, en 1816, cuando se normalizaron las tareas de la Junta de Damas, su presidenta, la condesa-duquesa de Benavente, resumía con tristeza la época pasada, en su discurso público anual de las tareas de la sección femenina ante las socias: «¡Cuán funesto, señoras, ha sido el espacio que han ocupado las desgracias públicas! [...] Persecuciones, llantos, ruinas, confusión, furores, sangre, miserias, desolación y horror por todas partes nos salían al encuentro, y nos privaban hasta de la consoladora esperanza de un remedio próximo». Además de la encendida y exagerada aclamación 286
AHVM, Sección Secretaría, expediente 2-353-25. AHVM, Sección Secretaría, libro 241, Junta de 14 de diciembre de 1811, f. 355v y Junta de 24 diciembre de 1811, f. 366v, y libro 242, Junta de 4 de enero de 1812, f. 3. 287
Estudio preliminar
163
de la presidenta al rey Fernando VII, que recordaba a los antiguos y propagandísticos elogios anuales dedicados a Carlos IV y a la reina María Luisa, no olvidó mencionar a aquellas mujeres que tuvieron que hacer frente a las dificultades de la guerra y sobreponerse a las adversidades: «V. Excias. en medio de tanto conflicto, no abandonaron estos asilos de la inocencia y la miseria, en cuyo favor no dejaron de practicar cuantos oficios las dictaba su angustiado corazón, que solo retardaban momentáneamente algunos de los males»288. No fue la presidenta la única en reconocer la labor de las damas madrileñas. Sus propios compañeros de la Matritense también reconocieron el mérito de estas mujeres y el coraje con el que afrontaron los asuntos que llevaban entre manos. Así lo manifestó uno de los socios en 1814 al revisar las actas de la Junta de Damas durante periodo bélico: pongo en consideración de nuestra Real Sociedad que a no haber sido por los increíbles esfuerzos de las señoras, por su afán, y celo, nos veríamos ya privados de los establecimientos que solo dichas señoras en circunstancias tan difíciles hubieran podido sostener, asilo de la débil humanidad, y que sin ellos serían víctimas de la indigencia, y abandono el fruto de la depravación de costumbres289.
Si a la marquesa de Fuerte-Híjar le llegaron noticias de estas palabras, probablemente se sintió reconfortada por el reconocimiento de las socias y socios de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, recordando los esfuerzos que había realizado para sacar adelante los establecimientos de beneficencia de la Junta de Honor y Mérito y la Real Asociación de Caridad de Señoras durante los pasados años de la guerra. 1.8. Los Últimos aÑos: «una pobre que soy» Mientras la guerra continuaba, María Lorenza tuvo que afrontar la cotidianeidad de su vida, sola en Madrid, únicamente acompañada por su hija adoptiva menor de edad, a la que debía cuidar. La niña,
288 289
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/16. ARSEM, expediente 221/8.
164
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Anselma Josefa, había cumplido once años a finales de abril de 1808. Probablemente, mientras Germano de Salcedo estaba vivo, no quiso abandonar la capital para evitar que se cortase su comunicación con él, pues así le resultaba más fácil enviarle socorro para su subsistencia en Francia. Una vez fallecido, en abril de 1810, quizás la falta de lazos familiares cercanos en su tierra de origen, que había abandonado hacía ya tantos años, o el peligro que suponía emprender viaje hacia el sur de la península, la disuadieron de huir de la capital hacia la zona libre de enemigos. Cualquiera que fuese la razón, hasta julio de 1813 permaneció en Madrid y solo cuando los ejércitos napoleónicos habían abandonado la mayor parte del territorio peninsular, retirándose al país vecino, se decidió a emprender viaje a Valladolid, donde al parecer todavía le quedaba algún vínculo, ya fuera económico o afectivo, pues los traslados temporales a la ciudad castellana se repitieron en los años siguientes290. Se tiene constancia de, al menos, dos estancias adicionales en la ciudad castellana, la primera entre octubre y diciembre de 1817 y la segunda durante los meses de abril a junio de 1819. La existencia en el Madrid ocupado por los franceses no le debió resultar fácil. La guerra, la miseria y el hambre formaban parte de la vida cotidiana. En su testamento de 18 de septiembre de 1812, otorgado cuando los franceses habían abandonado Madrid, tras la batalla de Los Arapiles, en un tiempo de grandes incertidumbres sobre el futuro, María Lorenza era muy explícita en cuanto a sus dificultades económicas diarias. Carecía prácticamente de todo, expresando con impotencia: «mi situación es bien infeliz». Para poder sobrevivir en los duros tiempos del conflicto bélico había tenido que deshacerse de casi todas sus pertenencias y muebles, viviendo gracias a la caridad de algún amigo, que le había ayudado en tan difíciles circunstancias: «no poseo platas, alhajas ni muebles que merezcan la pena, porque todo lo he vendido para comer en mis grandes urgencias y gracias a un genio bienhechor, que me ha sostenido, sin cuyo auxilio hubiera perecido mil veces». Había tenido que abandonar su casa y tenía «deudas contraídas con motivo de nuestras desgracias, y de las escaseces de los tiempos». Debía el alquiler de la casa que habitaba en 1809 en la calle Arenal a «doña María de la Concepción Cantabrana, viuda y tutora de los hijos de don Manuel Sarmiento», de la que había salido precipitadamente para ser recluida en un convento y también a Frutos Álvaro Benito, por «un pico 290
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.482/4.
Estudio preliminar
165
del importe del medio año de alquileres de su casa en que viví», a lo que había que añadir dinero prestado por varias personas para atender otras urgencias. Incluso a su doncella, con quien había ajustado cuentas, no le había podido pagar «sus salarios atrasados desde el año de mil ochocientos diez y siguientes». María Lorenza, arruinada y endeudada, declaraba que había hecho frente a sus obligaciones en la medida de lo posible: «he cuidado mucho de pagar lo que he podido, en particular a los pobres artesanos». No podía olvidar que muchos conocidos estaban afrontando situaciones similares a la suya, por lo que era su decisión eximir del pago a sus deudores: «Perdono a todos los que me deban, sea por débitos atrasados, por olvido o por otras circunstancias, nacidas de la miseria de los tiempos presentes»291. A pesar de la inevitable convivencia con los afrancesados durante los años de la guerra en Madrid, algunos de cuyos más ilustres miembros pertenecían a su círculo de amistades, con los que estaba unida por vínculos antiguos de épocas menos turbulentas, María Lorenza no se dejó seducir en ningún momento por las ventajas que podría proporcionarle el hecho de simpatizar con el bando afrancesado y prefirió continuar su vida alejada de todo compromiso político con los dominadores. El fallecimiento de su marido y su propio encierro conventual seguramente eran recuerdos demasiado dolorosos como para olvidar quienes habían sido los verdaderos causantes de su desgracia. No ocurrió lo mismo en cuanto tuvo la menor oportunidad de mostrar su fidelidad hacia el bando de los partidarios de Fernando VII. En octubre de 1812, con la capital libre de enemigos, decidió rápidamente incorporarse a la recién creada Asociación Patriótica de Señoras de Madrid, a imitación de la creada en Cádiz por la marquesa de Villafranca, demostrando sin vacilaciones su lealtad (DM, 284, 11 de octubre de 1812: 448-449). Esta reunión, formada a instancias de las autoridades patrióticas recién instaladas en Madrid, había reclutado a toda prisa a nueve aristócratas residentes en la capital, que no estaban vinculadas a los franceses, dirigidas por la presidenta de la Asociación, la marquesa de Alcañices, y la secretaria, la condesa de Villapaterna. Entre ellas, había algunas componentes de la Junta de Damas como la marquesa de Fuerte-Híjar, la condesa de Superunda, la marquesa de Valdegema —Teresa Losada y Portocarrero—, Rosa O’Reilly y Francisca Raón, «viuda del 291
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 154v-160v.
166
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
camarista Mariño»292. El anuncio de las «señoras patrióticas» insistía, como no podía ser de otra manera, en que todas las aportaciones serían bienvenidas: «la débil mujer con la labor de sus manos, el comerciante con sus paños y sus lienzos, el sastre con su útil trabajo, el zapatero con su indispensable obra, todo es preciso y necesario, y todo aumentará nuestra fuerza militar, y producirá el inexplicable bien de lanzar las huestes enemigas de nuestra amada patria» (DM, 284, 11 de octubre de 1812: 449). Las «señoras patrióticas madrileñas» continuaron sus actividades los años siguientes. Cuando las «damas patrióticas gaditanas» volvieron a Madrid se incorporaron a la citada asociación que fue refundada el 22 de diciembre de 1813. La presidencia entonces recayó en la marquesa de Villafranca, María Tomasa Palafox y Portocarrero, y como secretaria, María Josefa de Gálvez y Valenzuela, condesa de Castroterreño. Esta última, hija del ministro de Indias de Carlos III, José de Gálvez, alegó, años después, entre sus méritos para ser merecedora de la banda de la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, su pertenencia a esta asociación293. Tras la finalización de la Guerra de la Independencia, la vida pública de la marquesa de Fuerte-Híjar se redujo notablemente. María Lorenza había abandonado las tareas directivas al trasladarse a Valladolid en julio de 1813 y dejar a Francisca Raón como curadora interina de la Inclusa, aunque no llegó a renunciar formalmente a sus cargos. Sin embargo, no hay constancia de que retomase su labor a su vuelta294. Quizás debido a la crisis provocada por la falta de dirección, la sección femenina de la Matritense suspendió sus sesiones durante un periodo de tiempo que no se conoce con exactitud, pero osciló entre julio de 1813 y el mes de junio del año siguiente295. No obstante, en
292 Además, formaban parte de la Asociación la marquesa viuda de Valdecarzana y la marquesa de Santiago. 293 AHVM, Sección Secretaría, libro 243, Junta de 10 de diciembre de 1813, ff. 232v233. Sobre la segunda etapa de esta Asociación de Señoras Patrióticas madrileña, véase Martín-Valdepeñas, 2009a. Sobre la asociación gaditana y el papel de la marquesa de Villafranca, Espigado, 2003 y 2009. 294 La última referencia encontrada que relaciona a la marquesa de Fuerte-Híjar con la Junta de Damas procede de la Gaceta de Madrid, en la que figura que había donado 400 reales a los niños de la Inclusa de Madrid (GM, 44, 11 de abril de 1815: 379). 295 ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.482/4. En las actas de enero de 1814 de la Sociedad Económica se menciona que la Junta de Damas había
Estudio preliminar
167
julio de 1814 la institución estaba otra vez en funcionamiento y resulta bastante probable que las señoras celebraran nuevas elecciones al reinstalarse. De hecho, en la Guía de Forasteros de 1815, aparecía como presidenta la condesa-duquesa de Benavente y la marquesa de Villafranca como vicepresidenta (GF, 1815: 96). Nuevas socias ocuparon el resto de puestos directivos, desplazando a casi todas las que había participado más activamente durante la anterior etapa. En enero de 1816, el discurso de la gestión anual de la presidenta, el primero desde la terminación de la guerra, fue redactado por la duquesa viuda de Osuna en calidad de presidenta. La significativa ausencia de María Lorenza de los Ríos de la Junta de Damas, después de tantos años siendo un miembro destacado, a falta de información documental, permite aventurar la hipótesis de que el comprensible desgaste y el cansancio por la difícil coyuntura en la que ejerció la dirección pudo determinar su decisión de desligarse de la institución en la que había participado tan activamente durante tantos años, aunque siguió como socia296. También es posible que su nombramiento no fuera reconocido por algunas damas debido a que se produjo en el contexto del conflicto bélico y fue aprobado por José Bonaparte. Esto pudo provocar algún tipo de presión para forzar la convocatoria de nuevas elecciones. Además, hay que tener en cuenta que el Manifiesto de 4 de mayo de 1814 dado por Fernando VII en Valencia, anulaba toda la obra de las Cortes gaditanas, restableciendo el absolutismo como si nada hubiera ocurrido desde 1808 (GM, 70, 12 de mayo de 1814: 515-521). Tras su retirada de la Junta de Damas, María Lorenza de los Ríos, sin embargo, permaneció al frente de la Real Asociación de Caridad de Señoras, cargo que en realidad era puramente testimonial, puesto que la institución se había autodisuelto a finales de 1811. Aun así, en agosto de 1815 la marquesa de Fuerte-Híjar, en calidad de directora, se dirigió al gobierno enumerando las necesidades financieras para poder poner en marcha otra vez la citada institución (Salillas, 1918, t. I: 202). Consciente de las penurias que esta institución había sufrido en sus casi treinta años de existencia, las peticiones de la presidenta
interrumpido sus reuniones semanales, pero en julio de 1814, ya estaba restablecida, pues admitió a dos nuevas socias. ARSEM, libro A/110/38, 22 de enero y 16 de julio de 1814. 296 Figura en una lista de socios de 1818. ARSEM, expediente 276/4. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/16.
168
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
resultaban bastante modestas. La Asociación se conformaba con reabrir únicamente el departamento de Reservadas: «es el que debiera establecerse primero, ya para evitar los infanticidios que se cometen y ya para evitar los disturbios que hay entre padres, hijos y familias, y acaso podría establecerse a poca costa» (Salillas, 1918, t. I: 204). Si no era posible, al menos pedía que se les traspasase la gestión de «la casa del pecado mortal», en la que se recibía a mujeres que «van a parir en secreto», atendida por una hermandad masculina, que no era la «más a propósito para asuntos de esta naturaleza, por la especie de indecencia y de vergüenza que ocasiona la asistencia de una mujer preñada y parida entre personas de diferente sexo» (Salillas, 1918, t. I: 204)297. En julio de 1816, María Lorenza de los Ríos todavía continuaba al frente de la Real Asociación de Caridad de Señoras. Al requerimiento de la sala de Alcaldes del Consejo de Castilla de ponerla otra vez en funcionamiento, María Lorenza de los Ríos firmaba la respuesta, apreciando el interés del órgano gubernativo para que la institución reanudase sus labores, pero en su opinión esto resultaba inviable mientras no se suministrasen fondos para su mantenimiento, pues a la petición que había hecho al rey el año anterior, se le había respondido que «cuando las circunstancias lo permitieran se atendería a este establecimiento»298. No debía ser una prioridad del rey Fernando VII atender a esta institución, cuando había tantas otras en situación de precariedad. El rey confiaba en el altruismo de las mujeres para el sostenimiento de los establecimientos de beneficencia, según se desprende del rimbombante anuncio de la Gaceta de Madrid de 7 de marzo de 1815 a propósito del restablecimiento del Hospital de Mujeres Incurables de Madrid. Fernando VII animaba a las «heroínas de la caridad» a que se unieran para contribuir a «una santa obra, digna de la piedad natural de su sexo, y que sirvan de estímulo, con el laudable ejercicio de su caridad fervorosa, para que se propaguen los efectos de mis benéficas intenciones en todas las capitales de provincia, en donde reside la nobleza pudiente, y a su impulso se erijan en ellas establecimientos semejantes» (GM, 28, 7 de marzo de 1815: 240). Sin embargo, como había demostrado tenazmente la experiencia, una institución de 297
El Hospital de la Santa y Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza y Santo Celo de la Salvación de las Almas era conocido como la «casa del pecado mortal» y estaba situado en el número 3 de la madrileña calle del Rosal (Répide, 1908: 19-27). 298 AHN, Consejos, libro 1.406, expediente 60.
Estudio preliminar
169
beneficencia como la Real Asociación de Caridad de Señoras, dirigida a las presas y a las mujeres embarazadas, difícilmente podía mantenerse únicamente con la aportación financiera y desinteresada de sus filantrópicos benefactores. Necesitaba de ayudas públicas cuantiosas para su sostenimiento. A pesar de las solicitudes de la marquesa de Fuerte-Híjar para reabrirla, no se ha encontrado constancia documental de que esta institución reanudase sus tareas299. Todavía en 1816 María Lorenza de los Ríos no había abandonado del todo sus inquietudes literarias pasadas. Ese mismo año se publicaron dos tomos con las obras completas de Nicasio Álvarez Cienfuegos, en los que aparecían varios poemas inéditos hasta entonces, entre ellos «La escuela del sepulcro» dedicado a la marquesa de Fuerte-Híjar y otro destinado a Germano de Salcedo «en los días de su esposa». La relectura de estas dos composiciones poéticas, que con toda probabilidad fueron leídas por su autor en la tertulia de los marqueses antes de la guerra, le recordarían tiempos pasados, y le animarían a volver a tomar la pluma, para escribir su última obra literaria conocida, la oda que publicó con motivo de la muerte del primogénito de la marquesa de Villafranca, Francisco Álvarez de Toledo y Palafox, duque de Fernandina, fallecido el 31 de enero de 1816, a los 16 años. La prematura muerte del adolescente causó consternación en los círculos intelectuales, en los que su madre contaba con algunos amigos. Aparte del poema de María Lorenza, Leandro Fernández de Moratín, Francisco Sánchez Barbero, Juan Nicasio Gallego y el duque de Frías, entre otros, escribieron sentidas poesías con motivo del fallecimiento del joven300.
299 El periódico Ocios de Emigrados Españoles de 1827 en un artículo titulado «Arreglo de las prisiones», proporciona una breve pista acerca de que esta asociación pudo continuar sus tareas intermitentemente entre 1816 y 1820, pero su escasa concreción no permite afirmarlo: «¿Y quién podrá recordar los heroicos esfuerzos de la Asociación de Señoras de Madrid hechos en medio de la indiferencia del absolutismo en favor de la mejora de las cárceles, sin derramar bendiciones sobre su celo, y sin hacer votos porque semejantes cofradías se multipliquen y se protejan? Los nombres de las difuntas condesa de Castroterreño y Montijo, y el ardor filantrópico de la actual condesa de Villamonte, digna hija y sucesora en las virtudes de esta eminente señora, bastarían para ennoblecer el establecimiento, y para recomendarle a los gobiernos libres e ilustrados, cuando faltaran documentos ilustres domésticos y extranjeros con que apoyar la idea» (Ocios de Españoles Emigrados, segunda época, enero de 1827: 46). 300 Fuerte-Híjar, 1816. Sobre la marquesa de Villafranca, véase Espigado, 2009 y 2016.
170
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
La madre del adolescente, María Tomasa, estaba muy unida a María Lorenza. Probablemente se conocían desde la llegada de la marquesa de Fuerte-Híjar a Madrid en 1788, pues la condesa de Montijo, de quien era hija la marquesa de Villafranca, ejerció la secretaría de la Junta de Honor y Mérito desde su fundación hasta su destierro en 1805. María Tomasa se implicó mucho en las tareas de la Junta, siguiendo la estela de su progenitora, desde 1799 en que ingresó como socia. Tras ocupar diferentes puestos, accedió a la presidencia en 1817, cargo que ocupó hasta 1823. Entre los años de 1815 y 1820, la marquesa de Fuerte-Híjar sufrió en sus carnes el rigor de la política fernandina contra afrancesados y colaboracionistas al ser acusada y condenada por la compra de una finca expropiada al marqués de Bélgida, la dehesa de San Juan de Piedras Albas en el término municipal de Trujillo en Extremadura. La operación de compra se ejecutó mediante subasta pública el 13 de febrero de 1811. La venta se produjo en virtud del artículo 14 del Real Decreto de 9 de junio de 1809 «para la venta de bienes nacionales para el pago de la deuda pública» por un precio de remate de 130.000 reales (Prontuario de las Leyes, 1810-1812, t. I: 203-208)301. Constituyó uno de los episodios más oscuros de la biografía de la marquesa de Fuerte-Híjar, una mala decisión que le produjo grandes quebraderos de cabeza en los últimos años de vida. El 3 de diciembre de 1814, la Junta Suprema de Reintegros, ordenó a los intendentes del reino que formaran las listas de las personas que hubieren comprado «fincas de las llamadas nacionales confiscadas en cualquier concepto por el gobierno intruso», incluyendo todos los datos sobre dichas adquisiciones. Una vez remitidas las relaciones de propiedades y compradores, la fiscalía ordenó que se iniciaran los procedimientos judiciales, empezando por «las compras hechas por vecinos que por notoriedad conste serlo de esta corte y su provincia». Por tanto, no queda duda de que, por una parte, se pretendía dar un carácter ejemplarizante a los procesos, por otra, tratar de concentrar los esfuerzos en aquellas transacciones cuya documentación era más fácil de localizar y, por último, prestar especial atención a las enajenaciones que probablemente habían supuesto mayor valor económico. Investigar a los compradores de renombre que residieran en Madrid tenía la ventaja de que la notificación de la apertura de los expedientes 301
AHN, Consejos, legajo 6.222, expediente 138.
Estudio preliminar
171
resultaba mucho más fácil. Se trataba de evitar que pudieran escabullirse y que los procesos quedaran inconclusos. La marquesa de Fuerte-Híjar aparecía en el listado «Estado demostrativo de los segundos remates de fincas de bienes nacionales vendidas en pública subasta con arreglo al Real Decreto de diez y seis de octubre de ochocientos diez», que comenzaba con la relación de subastas celebradas el día cinco de diciembre del mismo año. La «notoriedad» de María Lorenza de los Ríos le iba a pasar factura. La maquinaria judicial se había puesto en funcionamiento, dispuesta a arrollarla. En el mes de agosto de 1815, la Junta Suprema de Reintegros inició el procedimiento judicial contra ella. María Lorenza alegó que nunca tomó posesión de la finca y que dicha adquisición la hizo únicamente para emplear de alguna manera provechosa el papel de empréstitos que disponía, que estaba muy devaluado. Indicó, además, como excusa, que estaba al tanto de quién era su verdadero propietario. Con la compra pretendía evitar que la dehesa de San Juan de Piedras Albas cayese en manos de los franceses y su propósito no era otro que devolverla a su legítimo dueño. Independientemente de la verdadera razón para adquirir la finca, no es descartable que tuviera en su poder gran cantidad de deuda pública que no podía reducir fácilmente a dinero en efectivo sin sufrir una enorme pérdida302. Al comprobarse que la dehesa de San Juan de Piedra Albas pertenecía a un particular, el marqués de Bélgida, y que ella no había tomado posesión de esta ni realizado mejoras para su aprovechamiento, la multa inicial de mil doscientos ducados fue rebajada a cuatrocientos ducados. Entonces, María Lorenza alegó el estado de pobreza en el que se encontraba y que únicamente contaba con los ingresos de su pensión de viudedad que se pagaba tarde y mal, por lo que le resultaba muy difícil hacer frente a tal cantidad de dinero. Solicitaba, por tanto, una compensación de deudas con los atrasos que el propio Estado le debía por su pensión y, si esto no fuera posible, que el pago de la multa pudiera ejecutarse mediante varios plazos. La Junta de Reintegros le concedió un aplazamiento del pago en cuatro meses a razón de cien ducados cada uno. Sin embargo, al no cumplir ella con lo establecido ordenó el embargo de sus bienes. Tras intentar demorarlo el máximo tiempo posible, el día 2 de diciembre de 1819, los alguaciles y el corregidor se presentaron en la residencia de 302
AHN, Consejos, legajo 6.190, expediente 4.
172
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
la marquesa de Fuerte-Híjar para proceder al embargo. Ella manifestó que los pocos muebles que tenía en su casa pertenecían a la marquesa de Villafranca y otros efectos a Manuel de Arbizu, del Consejo de Indias. El corregidor, Ángel Fernández de los Ríos, se conformó con la entrega de unos vales reales por valor de 6.082 reales, importe que incluía los recargos y costas de todo el proceso judicial. No cabe duda de que María Lorenza no se encontraba en una situación económica boyante, tal y como como ella misma había manifestado en su testamento de 1812, a causa de «haber quedado mi dote enteramente destruido [sic] y yo arruinada a un punto inconcebible» y que volvió a ratificar en el de 1816. Sin embargo, no puede afirmase con rotundidad, a tenor de toda la documentación analizada, que fuera pobre de solemnidad. Las pérdidas de patrimonio sufridas durante la guerra se habían unido a algunas inversiones ruinosas previas, que se habían convertido en cantidades incobrables por la morosidad de los deudores y que complicaron alarmantemente su situación financiera en los últimos años de su vida303. Otro testimonio ha corroborado las dificultades financieras de esta última etapa de la vida de la María Lorenza de los Ríos. Su sobrino nieto, Ángel de los Ríos, conocido por el apodo del «sordo de Proaño» —periodista e historiador cántabro de la segunda mitad del siglo xix, que se relacionó con José María de Pereda y con Marcelino Menéndez Pelayo— publicó un artículo en el periódico semanal Campoo el 19 de julio de 1894, en el que comentaba, a propósito del ferrocarril de las Rozas a Reinosa: que debe situarse la estación terminal lo más cerca posible de la del Norte, aunque sea preciso sacrificar el llamado paseo de Cupido (para los perros), o las huertas de tres o cuatro marqueses, empezando por la de mi tía la de Fuerte-Híjar (a[lias]) la Niña de Oro a quien mi padre tuvo que dar algo de plata en sus últimos años, y cuyo palacio, el mejor edifico de Reinosa, se halla hoy convertido en Fonda Universal como los de los Dux y Diez de Venecia. Sic transit gloria mundi (Campoo, 3, 19 de julio de 1894: s/p.)304.
303
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 154v y 159v, y 22.582, ff. 154 y 156v. Ángel de los Ríos y de los Ríos (1823-1899) era hijo de Ángel de los Ríos Mantilla, «señor de Proaño», y de Inés de los Ríos Muñoz de Velasco, sobrina del primer esposo de María Lorenza, Luis de los Ríos y Velasco. Sobre la figura de Ángel de los Ríos, véase Martín de los Ríos, 2007; Cabrales, 2015. 304
Estudio preliminar
Fig. 4. «“Casa de la Niña de Oro”, Reinosa», 1855-1857. William Atkinson. Colección Patrimonio Nacional. Archivo General de Palacio (Madrid). FO, 10174542. Fotografía. Positivo sobre cartulina. © Patrimonio Nacional
173
174
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Entre los pocos datos que se han podido reunir de este último periodo vital de María Lorenza de los Ríos, se conoce que, tras abandonar a la fuerza, para ser recluida en un convento, su domicilio de la calle Arenal número 20 frente a la plaza de Celenque, que fue saqueado al inicio de la guerra, comenzó un periplo itinerante por diversas moradas. En diciembre de 1812 vivía en el número 1 de la calle Bordadores, esquina a la calle Arenal, cuatro segundo, muy cerca de su residencia anterior (DM, 337, 3 de diciembre de 1812: 664). A mediados de 1815, residía en la calle de El Príncipe, esquina a la de la Lechuga, cuarto principal. En la calle Concepción Jerónima, casi en la plazuela del mismo nombre, cuarto principal, en julio de 1819305. Finalmente, en el año de 1821, habitaba una casa en la calle del Prado. María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar, falleció en Madrid, el día 15 de agosto de 1821, recién cumplidos los sesenta años306: «Se la enterró en el cementerio extramuros de la Puerta de Fuencarral en sepultura. Se la hizo el oficio funeral de secreto con licencia del señor vicario de esta iglesia parroquial». Una muerte tan silenciosa que no mereció ni una línea en los periódicos. Ni siquiera la Sociedad Económica Matritense hizo referencia a su fallecimiento. Eran otros tiempos y su trabajo probablemente había sido olvidado. Por el contrario, años antes, su esposo Germano de Salcedo, al menos fue mencionado en las actas de la institución. Debido a su carácter de exdirector, una comisión de socios visitó a la viuda a finales de abril de 1810 para darle el pésame307. Quizás es solo un indicio más de que se había desvinculado totalmente de la institución a la que había estado unida tantos años. Tras repasar las actas de la Sociedad, desde el final de la guerra al periodo de su fallecimiento, su nombre no aparece en ninguna reunión semanal. Ni siquiera asistió a las juntas generales con motivo de alguna celebración importante, a las que normalmente acudían las señoras como las de toma de posesión de presidentes o, por ejemplo, a la de la Jura de la Constitución de 1812, al inicio del Trienio Liberal en 1820, que fue una de las más concurridas308.
305
AHN, Consejos, legajo 6.190, expediente 4. APISS, Difuntos, libro 42 (1821-1828), ff. 32v-33. 307 ARSEM, libro A/110/36, Junta de 5 de mayo de 1810. 308 ARSEM, libro A/110/44, Junta de 8 de abril de 1820. 306
Estudio preliminar
175
Tanto en su testamento de 1812 como en el último de 1816, María Lorenza de los Ríos dejaba todos sus bienes a su hija adoptiva, a la que nombraba su heredera universal. La joven, Anselma Josefa Roca, que contaba veintitrés años en el momento del fallecimiento de su madre adoptiva, era todavía menor de edad. A diferencia del testamento de 1812 en el que la marquesa de Fuerte-Híjar se explayó contando bastantes pormenores sobre las circunstancias de su nacimiento, como ya se vio anteriormente, en 1816 eliminó todas estas referencias, limitándose a decir que era su sobrina, sin aportar ningún dato adicional sobre su verdadera filiación. De esta misteriosa joven no se ha podido averiguar nada más, ni siquiera si estaba viva en el momento del fallecimiento de la gaditana. Si bien en el testamento de 1812 la declaraba heredera de la mayoría sus bienes, mencionando algunos legados a otras personas, en cambio en el de 1816 la convertía heredera universal de sus bienes, por «no tener como no tengo ningún heredero forzoso, ni parientes más cercanos que primos y sobrinos»309. El único documento encontrado, aparte de los testamentos de María Lorenza y Germano, en el que se menciona a la joven, consiste en la expedición de un pasaporte a nombre de la marquesa de Fuerte-Híjar con el número 5.187, de fecha 5 de octubre de 1817 para viajar Valladolid a «diligencias propias» acompañada de una sobrina, una doncella y un criado310. Al tratarse de una joven menor de edad, la gaditana nombró al tutor que velara por ella. En el testamento de 1812 el encargado de la custodia de su hija adoptiva fue Martín de Leonés, «que como padre tierno conocerá la pena que llevo en mi corazón por la suerte de esta desgraciada niña»311. Sin embargo, en las últimas voluntades de 1816, María Lorenza nombraba como tutor a Manuel María Arbizu, del Consejo Supremo del Almirantazgo «de quien espero desempeñe este encargo con todo el cuidado que exige nuestra antigua amistad». Además, sus 309
AHPM, Protocolos Notariales, 22.582, f. 156. AHVM, Corregimiento, expediente 1-232-1. 311 Martín de Leonés era natural de Lorca (Murcia). En 1797 contrajo matrimonio con Francisca María de Guevara y Molina y tuvo al menos dos hijas, María del Carmen y Concepción. Desde 1791 era oidor en la Real Chancillería de Granada (GF, 1791: 109; GF, 1808: 124). AHN, Consejos, legajo, 12.145, expediente 93 y legajo 13.371, expediente 11. AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, Expedientes de Magistrados y Jueces, legajo 4.547, expediente 4.646. AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, legajo 511, expediente 2.210. 310
176
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
albaceas testamentarios serían el mismo Arbizu312, Ramón Risel, contador de la Inclusa y miembro de la Sociedad Económica Matritense hasta que falleció en torno a marzo de 1817313 y Juan de Dios Brieva, procurador en los tribunales que llevaba todos los asuntos judiciales de la marquesa, a diferencia del testamento otorgado cuatro años antes, en el que Andrés Romero Valdés y Martín de Leonés aparecían como albaceas314. En ambos testamentos disponía las condiciones para su entierro, prácticamente iguales: «quiero [que mi cuerpo] sea amortajado con el hábito de Nuestra Señora del Carmen. Esto es después de diez o doce horas en que se haya verificado mi muerte y si fuese posible no me lleven a la bóveda, ni menos se me entierre hasta las veinte y cuatro horas». No obstante, en el de 1812 era más explícita. A la disposición de ser amortajada con el hábito de Nuestra Señora de El Carmen y no ser enterrada antes de las veinticuatro horas del óbito, añadía: «Esta advertencia parecerá ridícula; pero contemplando yo, que soy sola, y
312
Manuel María Arbizu y Álava nació en 1775 en Nájera (La Rioja), emparentado con la familia Álava por parte de su madre, Francisca Tomasa Álava Sáenz de Navarrete. Estudió Derecho en la Universidad de Oñate y era abogado en los Reales Consejos en 1808. Fue nombrado magistrado de la Audiencia de Valencia en 1813, miembro de la sala de Justicia del Consejo del Almirantazgo en 1816, consejero de la sala de Justicia del Consejo de Indias en 1820 y miembro suplente del Tribunal Especial de Guerra y Marina en 1823, consejero del Consejo de Guerra en 1829 y en el Consejo Real de España e Indias en 1833, sección de Gracia y Justicia. Fue jubilado en 1843 (Chaparro, 2012: 177-198; Gil Novales, 2010, t. I: 222). AHN, Consejos, legajo 12.167, expediente 21. AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, Expedientes de Magistrados y Jueces, legajo 4.242, expediente 22. 313 Ramón Risel era socio de la Económica Matritense desde 1792, donde ocupó el puesto de contador desde 1806. Fue nombrado subdirector en 1816 y vocal de la Suprema Junta de Caridad en 1817. Era también protector de la Escuela de Taquigrafía y miembro de la Junta de Dirección del Colegio de Sordomudos y contador de la Real Inclusa (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País [1794b]: s/p.; Gil Novales, 2010, t. III: 2.600-2.601). 314 AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 161-161v y 22.582, ff. 155v-156. Andrés Romero Valdés nació en Alcalá la Real (Jaén) en 1794. Abogado desde 1780, fue oidor de la Real Audiencia de Cataluña desde 1793, consejero de Castilla en 1801 y decano de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Partidario de José Bonaparte, durante su reinado fue nombrado fiscal de las juntas de negocios contenciosos y vocal de la junta encargada de resolver los asuntos pendientes del extinguido Consejo de Castilla. Ocupó el puesto de Comisario regio en Granada entre 1810 y 1811 y prefecto de Madrid en 1812 (GF, 1793: 125; GF, 1801: 79; Gil Novales, 2010, t. III: 2.675).
Estudio preliminar
177
que tal vez no se hará caso de lo que digan mi hija adoptiva doña Anselma Josefa Roca, ni la doncella doña Rafaela Sancha, lo mando expresamente, porque no quiero me entierren viva». También declaraba su pobreza y que deseaba ser enterrada anónimamente, sin que se señalara su tumba «pues mi voluntad es confundirme desde luego con los hermanos y vecinos con quienes voy a habitar»315.
315
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 151-151v y 22.582, ff. 151v-152.
2. EL LEJANO ECO DE UNA VOZ FEMENINA: REPRESENTACIÓN Y ESCRITURA
En este capítulo, primero se examinarán algunas piezas materiales conservadas relacionadas con la vida de María Lorenza de los Ríos —retratos, tarjetas, documentos, etc.— que han arrojado luz para comprender en parte sus condicionantes y decisiones artísticas de su literatura. Gracias al diálogo entre los objetos y los sujetos, ha sido posible establecer una conexión enriquecedora entre las esferas privada y pública de la marquesa de Fuerte-Híjar para interpretar sus motivaciones. El conocimiento de algunas circunstancias de su trayectoria vital —a pesar de la carencia de escritos personales como cartas, diarios y memorias que hubieran facilitado sustancialmente la labor de reconstrucción biográfica— a través de otro tipo de documentación, ha facilitado la comprensión de ciertas claves contenidas en su discurso público, ya fuera derivado de sus actividades en las asociaciones filantrópicas a las que perteneció como de su voz o identidad autorial a partir de sus textos puramente literarios. A continuación, se hará una reflexión acerca de los retos especiales que supone la investigación de las biografías de las mujeres del pasado y de la importancia de los archivos para conocer datos esenciales y relevantes con los que poder escribir una historia atenta a las circunstancias peculiares de la conciencia femenina. Y por último, se analizará formalmente la obra literaria de María Lorenza de los Ríos, estudiando la estructura, el lenguaje, los temas y el discurso de sus obras teniendo en cuenta la relación con su trayectoria vital. 2.1. Retratos e identidad: «ya poco se pareciera al original» Rebuscando entre el dust del registro de la vida de María Lorenza de los Ríos han aparecido cuatro retratos, cuya conexión entre ellos, dejando aparte de su complicada localización —tres de ellos en colecciones
180
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
particulares—, resultaba extremadamente dificultosa hasta ahora. En los lienzos, dos de ellos probablemente inéditos, están representados ella, su primer esposo, Luis de los Ríos, su segundo marido, Germano de Salcedo y su abuelo, Andrés de Loyo y Treviño316. En cuanto a la pintura de María Lorenza, que ha sido reproducida al menos en dos publicaciones diferentes, es necesario constatar que, en uno de los casos (Rodríguez-Cantón, 1993: 139), la ilustración iba acompañada de un texto erróneo sobre la verdadera personalidad de la retratada. En cambio, con acierto, Mar Díaz Saiz, corrigió al anterior y evidencia quién es la protagonista real del lienzo (1999: 152)317. Por otra parte, se han localizado dos fotografías antiguas, del primer cuarto del siglo xx, que reproducen dos obras de arte actualmente perdidas. La primera corresponde a una miniatura catalogada como retrato de la marquesa de Fuerte-Híjar, sobre la que hay bastantes dudas sobre su correcta identificación318. La segunda reproduce un lienzo
316
El lienzo de Luis de los Ríos, por todos los datos manejados, es inédito, y lo mismo el de Germano de Salcedo, aunque la fotografía de una pintura con ciertas similitudes y que parece ser copia de la anterior, se reprodujo en San Alberto, 1925. Los retratos localizados se conservan en colecciones particulares, excepto el lienzo que representa a Andrés de Loyo, que forma parte del fondo del Museo das Peregrinacións e de Santiago. Agradecemos a los propietarios su amabilidad al permitirnos fotografiarlos y reproducirlos en este libro. 317 El retrato de María Lorenza de los Ríos lo reprodujo por primera vez, según nuestros datos, Ramón Rodríguez-Cantón, que consideraba por error, que correspondía a la supuesta «Niña de Oro», hija de Luis y María Lorenza de los Ríos, que nunca existió. Agradecemos a Mar Díaz Saiz su amabilidad cuando contactamos con ella y los datos que nos proporcionó para poder localizar la pintura. 318 En el libro del vizconde de San Alberto aparece una ilustración en blanco y negro de escasísima calidad, sin referencias sobre su origen, que representa a una mujer de mediana edad, identificada como la marquesa de Fuerte-Híjar. Sobre esta imagen, Acereda opina que se trata de una marquesa posterior, según se lo confirmó José Luis Martínez de Salinas, marqués de Fuerte-Híjar, recientemente fallecido (2000: 94-95). En el Instituto Patrimonio Cultural de España se conserva una fotografía en blanco y negro de la miniatura reproducida en San Alberto, 1925. Según la ficha descriptiva, la obra original formaba parte de la colección de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, pero en la actualidad, esta institución ha indicado que no posee el citado retrato. Instituto Patrimonio Cultural de España (Madrid), Fototeca de Patrimonio Histórico, Archivo Casa Moreno-Archivo de Arte Español (1893-1953), 06075_B, «Marquesa de Fuerte Híjar», siglo xix. Miniatura.
Estudio preliminar
181
que representa a Germano de Salcedo319. Ambas aparecieron publicadas en el libro del vizconde de San Alberto de 1925 con semblanzas biografías de los directivos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y las presidentas de la Junta de Damas desde su fundación. Buscar en un retrato al sujeto histórico plantea los mismos riesgos que rastrear sus obras literarias para entender su vida. ¿Qué puede expresar una imagen de la personalidad de un individuo, o sea, cómo se puede saber si la pintura se parece realmente al original? Poco, quizás, da a conocer de la persona misma, aunque nos pueda seducir el engaño de la imagen visual que proyecta una ecuación solipsista entre signo y significado. Sin embargo, un retrato sí aporta indudables indicios que ayudan a reconstruir el contexto en el cual se produjo el artefacto artístico. En este sentido, Jesusa Vega señala el gran cambio en el número de retratos producidos en la segunda mitad del siglo xviii en España y lo atribuye al interés moderno en construir una identidad individual (2010: 261). Según Nigel Glendinning, a finales del Siglo de las Luces se aprecia un deseo de representar la personalidad del sujeto en los retratos íntimos y también el intento de mostrar sus aspiraciones sociales en los de mayor tamaño (2004: 230-231 y 237). La imagen conservada de María Lorenza de los Ríos, y sobre la que no hay dudas respecto a su identificación, fue pintada con motivo de su matrimonio con Luis de los Ríos. Ha sido preservada durante más de dos siglos junto con otro cuadro que reproduce a su primer marido. Los dos retratos, del mismo tamaño, de unos cien centímetros de alto por cincuenta o sesenta centímetros de ancho, ejecutados al óleo, cuyo autor o autores son desconocidos, fueron pintados con la finalidad de que estuvieran colocados juntos, formando una pareja. Si bien sobre el primero no hay duda, por la documentación consultada, de que se realizó en Cádiz, a raíz de la boda por poderes de la joven gaditana y el oidor cántabro en 1774, como reza el rótulo en el reverso del lienzo de
319 En el mismo libro (San Alberto, 1925) también se reproduce la imagen de un retrato de Germano de Salcedo. Según la entrada del registro catalográfico de la fotografía conservada en el Instituto Patrimonio Cultural de España, la obra también formaba parte de la colección de la Real Sociedad Económica Matritense. Tampoco en este caso se encuentra allí. Instituto Patrimonio Cultural de España (Madrid), Fototeca de Patrimonio Histórico, Archivo Casa Moreno-Archivo de Arte Español (1893-1953), 06076_B, «Marqués de Fuerte Híjar», siglo xviii. Óleo sobre lienzo.
182
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
la novia: «D[oñ]a María Lorenza de los Ríos / y Loyo, nació en Cadiz á 10 de Agosto / de 1761. se Casó [sic] con su Primo D[o]n Luis / de los Ríos y Velasco, en 23 de Enero / de 1774. Y se Yzo [sic] este Retrato en 10 de / Febrero de d[ic]ho año», sin embargo, las circunstancias en que se realizó la pintura del segundo entran en el terreno de la especulación a falta de documentos que corroboren la fecha real de su ejecución. La relevancia que el cuadro de María Lorenza adquirió se manifiesta cuando Luis de los Ríos mencionaba la existencia del retrato recién pintado de su esposa en una de sus cartas a su madre, escrita en Santa Fe de Bogotá en octubre de 1774. En ella, describía a su progenitora su felicidad por haber superado todas las trabas para el enlace con su prima, celebrado por poderes meses antes, y alababa sus prendas, aunque también exteriorizaba su ansiedad acerca de la diferencia de edad de los cónyuges, su alejamiento de ella y la posible reacción de su familia. Explicaba que se habían hecho dos copias del lienzo, una para él, que sería enviada a América, y otra para sus parientes de Naveda, aunque observaba que «ya poco se pareciera al original porque, con fecha de 18 de julio me escribe la aya y el mismo Hoyos, que es tanto lo que ha crecido, embarnecido y hermoseado con los bellos colores que ha tomado, que los vestidos que tenía no la sirven y ha sido preciso hacerla otros, y que el retrato no es ya su figura»320. Varios meses después, en mayo de 1775, el magistrado cántabro volvió a mencionar la existencia del retrato a su madre, esperando que lo hubiera recibido y «que a esa niña por mi parte, ni la de los míos se la diese el más remoto motivo de resentir, pues habiéndome favorecido tanto, era muy justo y lo es que todos me ayuden a manifestarla mi gratitud y reconocimiento»321. Esta representación por medio de pinturas dirigidas a los familiares del cónyuge se trata, por tanto, de una costumbre de la clase ascendente de emular la práctica de las familias reales europeas de intercambiar imágenes de la pareja durante las negociaciones de las alianzas estratégicas para consolidar el matrimonio. En el caso de la familia de Luis de los Ríos, se anticipaba que la fortuna de la joven heredera proporcionara a su más ilustre miembro un puesto en la Administración
320
Hoyos era un comerciante establecido en Cádiz, amigo de Luis de los Ríos, que actuó como intermediario en la alianza matrimonial y, posteriormente, se encargó de cuidar de la novia hasta que él regresase de América. AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 33, Santa Fe [de Bogotá], 26 de octubre de 1774. 321 AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 38, Santa Fe [de Bogotá], 20 de mayo de 1775.
Estudio preliminar
183
de mejor consideración y también que ayudase al resto a sostenerlos económicamente. El retrato de María Lorenza, entonces, se realizó con el objetivo de servir como prueba de su valía como esposa y como prenda para introducirla a la familia. Su imagen representaba para el clan familiar de los Ríos de Naveda todo lo que prometía la alianza, en vista que el novio apenas la conocía y sus parientes no la conocían en absoluto. La pintura funcionaba como un tipo de embajada para consolidar la aprobación de la familia hidalga cántabra y, al mismo tiempo, para impresionarles con la hermosura, juventud y fortuna de la novia. Los retratos siempre obedecen a una estrategia. Son proyecciones de una combinación de los deseos de quienes lo encargaron y de los del artista. Permiten contemplar la tensión entre el arte y la realidad (Tomlinson, 2009: 222-224; Glendinning, 2004: 230-231; Portús, 2004: 19). Aunque en este caso el artista permanece en el anonimato, lo que impide conocer sus estímulos, la imagen sugiere los posibles móviles de la gaditana o de su cónyuge al encargar la pintura tanto como la proyección de los deseos de la rama familiar cántabra. El retrato representa una imagen femenina, con una figura a tres cuartos, en una composición bastante convencional. La joven, que entonces contaba con doce años, aparece ricamente ataviada y sentada en un sillón de terciopelo rojo colocado a la derecha del cuadro y orientado en diagonal, bajo una cortina de la misma tela, recogida en la parte superior derecha. La pose recuerda, por ejemplo, la del lienzo de la gran duquesa doña María Luisa de Borbón y Sajonia, infanta de España, del influyente pintor bohemio Antón Rafael Mengs, que vivió en España en 1761-1770 y 1774-1776 (Portús, 2012: 92) y que forma pareja con el de su marido Leopoldo de Lorena, gran duque de Toscana322. La infanta aparece sentada diagonalmente en una gran silla tapizada en terciopelo rojo, mirando directamente hacia el espectador. La gran duquesa sujeta un abanico en su mano derecha y un guante en la izquierda. María Lorenza también porta un abanico en la misma mano y mira directamente al que la contempla. La diferencia estriba en que en su mano izquierda lleva un papel, doblado a modo de sobre 322
Ambas pinturas se realizaron en Florencia. Museo Nacional del Prado (Madrid), P002198, Antón Rafael Mengs, Leopoldo de Lorena, gran duque de Toscana, 1770. Óleo sobre lienzo, 98 x 78 cm.; P02199, Antón Rafael Mengs, María Luisa de Borbón, gran duquesa de Toscana, 1770. Óleo sobre lienzo, 98 x 78 cm.
184
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
para correspondencia, con el nombre de su esposo y su cargo. La habilidad del pintor de la gaditana es obviamente mucho menor que la del insigne Mengs. Se nota principalmente en que la figura de la joven aparenta cierta rigidez y verticalidad, casi como si estuviera de pie, al no haber podido resolver bien el anónimo artista los pliegues que formaría el vestido estando sentada. Como es lógico, el traje de la gran duquesa, de seda y con encajes más suntuosos que los de la joven gaditana de familia comerciante, aparenta mayor lujo y riqueza. Sin embargo, a pesar de las diferencias en la calidad de las telas y adornos, ambas mujeres muestran bastantes semejanzas. Las dos visten la típica robe à la française todavía popular durante esta década de los setenta del siglo xviii, antes del cambio que sufrió la moda tras la Revolución Francesa. La robe o «bata», en español, consistía básicamente en un vestido largo, elegante, formal y muy adornado: un traje largo abierto por delante que dejaba ver una falda de la misma tela que en España se llamó brial. El cuerpo se cerraba en la cintura en forma de «v» y este espacio se recubría con un pedazo de tela triangular llamado peto o petillo, generalmente muy adornado, que se sujetaba con alfileres a la cotilla [cuerpo emballenado]. Las mangas llegaban hasta debajo del codo y se solían rematar con volantes de encaje de uno, dos o tres órdenes. Lo más característico de la bata era un pliegue en la espalda que salía del escote y llegaba hasta el suelo, formando cola a veces […]. Al no llevar el vestido pliegues más que por la espalda ofrecía por delante una gran superficie plana que se decoraba con todos los adornos posibles; se decía que la bata estaba guarnecida (Leira, 1997: 167-168).
La «bata» que viste María Lorenza es de una tela lujosa, probablemente de seda, de color blanco crema o beige con un diseño en forma de listas verticales, con una raya encarnada más ancha circundada por dos líneas verdes más delgadas. En el espacio intermedio, más ancho, aparecen unos ramilletes de flores también verdes y rojas. Las mangas, que llegan hasta los codos, están embellecidas al final con tres órdenes de volantes de encaje, mientras que el escote está ribeteado por unas finas blondas. El peto triangular, muy cargado de ornamentos, llama la atención por ser el centro de la composición del cuadro. La recargada guarnición del peto, del escote, de las mangas y del borde del brial simula unas florecitas rojas y hojas verdes que rodean a unos pompones
Estudio preliminar
185
ostentosos de color café, intercalados con otros transparentes, con rayado transversal de hilos de oro. Este tipo de guarnición suponía mayor inversión en labor de mano y, por consiguiente, el encarecimiento en el precio del vestido. No resulta extraño que el retrato represente a la niña vestida a la moda francesa, la preferida en España en el siglo xviii. En esta época, en Lyon se producían las mejores sedas que se exportaban a Inglaterra y España, mientras que Valencia era el centro de la industria sedera hispana, alcanzado en torno a 5.000 telares a finales de la década de los ochenta. A pesar de ser más cara que la nacional a causa de los impuestos, las españolas preferían la seda gala, debido a que la consideraban de calidad superior. Los diseños de las telas se renovaban con frecuencia, lo que contribuía a la adaptación constante de la industria textil. Los ejemplos de los nuevos vestidos de París se distribuían por medio de muñecos o figurines ataviados con trajes a la última moda y, a partir de los años setenta de la centuria, a través de estampas en revistas como Lady’s Magazine (Ribeiro, 2002a: 11, 62, 78, 103 y 115). La joven gaditana se presenta en su retrato (o más bien su familia la presenta a los demás) ataviada a la última moda y con aspecto muy lujoso, como lo habría hecho cualquier dama de alta alcurnia inglesa o francesa de la época. Cádiz, ciudad portuaria próspera y cosmopolita, estuvo muy abierta a la influencia cultural y comercial trasnacional. Las gaditanas recibían constantemente noticias de las últimas modas extranjeras, que incorporaban rápidamente a su indumentaria, hasta el punto de que en 1780 a la americana Sarah Livingston Jay, que había desembarcado en Cádiz para trasladarse a Madrid con su esposo, nombrado embajador de la recién fundada república de los Estados Unidos, no notaba apenas diferencias con las ropas de las mujeres estadounidenses, salvo en el precio: «The prevailing mode, however, is here the same as it was in America last winter, with only a trifling variation. Everything bears a more extravagant price here»323. La rápida circulación y asimilación de la moda también se aprecia en la correspondencia de Luis de Ríos, en la que daba cuenta de envíos de vestidos, complementos de moda y joyas para los miembros 323
CUL, Papers of John Jay, «Letters from Mrs. Jay [Sarah Livingston Jay] to her friends in America» (1779-1781), «Letter III: to Miss K. W. Livingston», Cadiz, 4th March 1780, pp. 43-51. La cita, en p. 47. Sobre la estancia de Sarah Livingston Jay en España, especialmente en Madrid, véase La Guardia, 2007, 2008 y 2011.
186
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
femeninos de su familia en Naveda, muy estimados por ellas cuando los recibían. Por ejemplo, en 1776, remitió un cabriolé negro324 de «flor menuda» para su madre, dos «manteletas» negras «a la última moda» de raso, unas «batas con sus briales» de «muaré con flores color de capuchina» y un trozo de tela de dos varas «del mismo género» destinados a sus hermanas, María Antonia y Teresa, y su cuñada, Rosa Muñoz de Velasco. El envío incluía, además, un aderezo de diamantes rosas con «garganta y pendientes» para otro pariente325. Una seda con un diseño muy parecido a la de la «bata» del retrato de la gaditana, de 1776, aparece en el diario de la inglesa Barbara Johnson, quien la identifica como «a Brown and white strip’d and flower’d Lutestring» (Rothstein, 1987: 67; [p. 17 álbum])326. Con este nombre, Lutestring o Lustring, se designaba a la lustrina, una tela lustrosa, brillante, crujiente, ligera, muy resistente y sumamente popular en el siglo xviii (Rothstein, 1987: 204). Otro ejemplo puede verse en el Museo del Traje de Madrid. Se trata de un tejido de seda valenciana, de la década de los sesenta, con listas en colores rosa y beige en tafetán y faya francesa en las líneas de cambio de color, con bordados verticales formando ramilletes de flores de varios colores y decoración de hojas327. En varios museos se conservan prendas a base de tejidos franceses de la segunda mitad del siglo xviii, con diseños bastante similares al del vestido de María Lorenza. Es el caso de la «bata» de Los Angeles County Museum of Art, datada en torno a 1775, también de seda de rayas adornadas de florecitas, que está identificada como un traje robe à la française español, con tela de origen galo328. Otro ejemplo de la misma colección es la robe à la polonaise francesa, de los mismos años, sobre una tela de diseño y colores parecidos a la de la «bata» del retrato: fondo blanco crema, con rayas azules y verdes aderezadas con dibujos de flores menudas rojas y blancas con hojitas verdes (Takeda y Spiller,
324
Se trataba de una «Especie de capote con mangas, o con aberturas en los lados para sacar por ellas los brazos» (DRAE, 1803). 325 AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 21, Madrid, 15 de agosto de 1776. 326 «una lustrina de rayas marrón y blanco». 327 Museo del Traje (Madrid), MT89063, «Tejido pieza compuesta por cinco fragmentos», 1760. 328 Los Angeles County Museum of Art (Los Ángeles), M.2007.211.720a-b, «Woman’s Dress and Petticoat (Robe à la française)». Spain. Textile: France, circa 1775.
Estudio preliminar
187
2010: 79)329. El vestido que se encuentra en la Brooklyn Museum Costume Collection del The Metropolitan Museum of Art coincide en la seda francesa de fondo crema con líneas y flores330. Durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo xviii, el diseño textil evolucionó. Las sedas que antes habían tenido dibujos grandes y llamativos sufrieron un cambio estético hacia flores más pequeñas y, sobre todo, rayas, más acordes al estilo neoclásico que los grandes contornos vegetales y florales al gusto barroco y rococó. Estos diseños que se prestaban mejor a las siluetas del traje femenino, más delgadas y de mangas más estrechas, que requerían bocetos de tamaño más reducido (Ribeiro, 2002a: 232-233). Pese a la homogenización internacional de la moda, producto de la influencia del gusto francés, este proceso distaba de ser uniforme. La incorporación de las peculiaridades nacionales se realizaba mediante adornos y ornamentos que realzaban el lujo del atuendo. Las alhajas platerescas que lleva la joven (pendientes y gargantilla) y los hilos de oro en la guarnición del vestido reflejan el proceso de «hispanización» de la moda francesa por las españolas, que se inclinaban por «el amor a las joyas […] y la afición al relumbre de los encajes de oro y plata» (Ribeiro, 2002b: 104). La tela, la guarnición rica y elaborada, las joyas, los encajes, todos los aspectos visuales del retrato de María Lorenza, que se han expuesto, servirían para impresionar a la familia «de provincias» de su prometido, que se desenvolvía en un ambiente rural y remoto de las montañas de Santander, y acentuaban la gran fortuna de la heredera gaditana y su relativo cosmopolitismo. Resulta pertinente recordar que este vestido tan lujoso se hizo para una niña de doce o trece años, cuya composición habría supuesto un verdadero despilfarro, y de uso muy efímero, puesto que había crecido en pocos meses, como aseguraba la carta de Luis de los Ríos a su madre, ya mencionada antes. Por tanto, significa que, en este temprano momento de su vida, la joven representaba una inversión calculada para su familia, que pretendía presentarla simbólicamente como objeto de intercambio matrimonial. Por eso, juzgarían que merecía la pena el enorme gasto que representaba esa robe à la française. 329
Los Angeles County Museum of Art (Los Ángeles), M.70.85, «Woman’s Dress (Robe à l’anglaise)». France, circa 1775. 330 The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), 2009.300.854, «Robe à la Française». French, 1765-1770.
188
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Veinte años después de ser retratada como una pequeña, delicada y elegante joya, María Lorenza de los Ríos pensaba de manera muy distinta. En 1795 presentó una memoria a la Junta de Damas criticando el papel perverso que ejercía el lujo para las mujeres, concluyendo que deben inculcarse en la juventud y entrar en el sistema de los preceptos de la educación de las mujeres, máximas e ideas que manifiesten lo ridículo de estos caprichos y la indecencia de estos trajes y modas, y que el mérito, y el aprecio más general y más sólido le adquirirán más fácilmente invirtiendo el sobrante de las riquezas que han sido la causa del lujo en objetos útiles que perpetuarán su beneficencia y cultivando el entendimiento y el corazón para que cuando hayan pasado los atractivos no sufran la doble muerte, de la hermosura y de la vida331.
La censura de la gaditana recuerda el discurso en contra del lujo de otras escritoras ilustradas, como Josefa Amar y Borbón, que señalan las consecuencias de la esclavitud de la moda para la felicidad mundana de las mujeres, en lugar de criticar los efectos negativos que provocaba el exceso de suntuosidad para la economía nacional (Bolufer, 1998a: 169-210). Las objeciones de las escritoras del siglo xviii se diferencian del recelo barroco expresado, por ejemplo, por sor Juana Inés de la Cruz sobre los efectos deletéreos de la ostentación y las apariencias sobre la vida espiritual de la mujer332. Al presentar su memoria en 1795, la marquesa de Fuerte-Híjar, que contaba con treinta y cuatro años, había dejado muy atrás la tímida imagen que presentaba en su retrato de novia preadolescente. Se había involucrado con tesón en las labores filantrópicas de la Junta de Damas y por su propia experiencia, prefería que las mujeres se implicaran en temas con más utilidad para la sociedad y para ellas mismas, como la educación y la beneficencia, en vez de preocuparse por las modas pasajeras y el lujo. En esta época, presentó varios informes a la Junta acerca del estado del Montepío de Hilazas (1790-1792, 1798 y 1805), sobre su recomendación acerca de «la conveniencia que 331
ARSEM, expediente 146/11. Por ejemplo, el soneto «A su retrato» que sor Juana Inés de la Cruz introduce así: «Procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad, que llama pasión»: «Este, que ves, engaño colorido, / que del arte ostentando los primores, / con falsos silogismos de colores / es cauteloso engaño del sentido […]» (1988: 439). 332
Estudio preliminar
189
resultaría al público de emplear en las Escuelas [Patrióticas] el tiempo, que consumen los hilados de algodón en la enseñanza de la costura» (1794) y sobre una máquina de torcer sedas (1795). El contraste entre su imagen adolescente y su escritura adulta permite entrever el progreso de su pensamiento. El proceso de su ilustración consistió no solo en un cambio estético y de crecimiento intelectual, sino también una evolución para la puesta en práctica de un sistema de valores adoptado conscientemente para mejorar la vida de las mujeres. Aun sin conocer lo que le deparaba la vida, sin saber su trayectoria ilustrada futura, la composición convencional del retrato de la joven María Lorenza y el aspecto rígido y estirado de su figura no solo se deben a la falta del talento del artista, incapaz de captar ni la profundidad del regazo de un cuerpo sentado ni de resolver los pliegues del vestido en esa postura. Se podría atribuir también a la propia tiesura impuesta por su elegante atavío. Pese a que la figura de la niña es delgada, sin embargo el cuerpo y el peto de su «bata» apenas la dejan respirar. Casi aplastan su pecho, cuyas proporciones modestas no logran ocultar ni la rica guarnición ni el fino encaje bordeando el escote. Su exquisito atuendo impide el movimiento de la joven, que parece atrapada o inmovilizada por su indumentaria, quizás por la necesidad de vestirse así para posar para el retrato. Su pelo parece rubio o quizás empolvado, está peinado hacia arriba, muy alto, y sujeto mediante trencillas y cintas que caen detrás, siguiendo la disposición que estuvo de moda hasta finales de la década de los setenta de siglo xviii (Ribeiro, 1983: 14 y 2002a: 236). Los pendientes y la gargantilla de plata que lleva son muy elaborados y algo pesados para un cuello tan esbelto. La sonrisita de la niña es algo traviesa, la única concesión del pintor para huir del convencionalismo de la composición, y tiene una barbilla menuda y redonda y cejas arqueadas oscuras. Sobre todo, y a pesar del modesto talento del artista, fue capaz de trasmitir la lozanía de la retratada, lo bastante joven como para que su pintura fuera identificada equivocadamente muchos años después como la de la hija de Luis de los Ríos, la llamada «Niña de Oro» de la leyenda de la Casona de Reinosa, un ejemplo de la distorsión que hace la memoria de la historia. En su testamento de 1812, María Lorenza misma, ya viuda por segunda vez, deshace cualquier tipo de incertidumbre sobre esta cuestión, señalando la escasa edad al contraer sus primeras nupcias: «yo era a la edad de doce años y tres
190
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
meses en que me casaron con él [Luis de los Ríos], una muchacha de algunos millones y heredera ya de padres y abuelos»333. Para completar la función familiar que ofrecía el retrato, en las muñecas, a modo de pulseras, María Lorenza lleva unas miniaturas, ovaladas como los camafeos. Una con la imagen de una mujer y la otra de un hombre. Según Álvaro Molina, estas diminutas pinturas tradicionalmente «se habían usado como un objeto personal que se llevaba sobre el cuerpo, y que en principio remitía a usos íntimos y familiares. Se enviaban, por ejemplo, con motivo de esponsales o acompañando la correspondencia entre aquellos parientes alejados por largas distancias» (2013: 238). El famoso lienzo de la condesa de Chinchón de Francisco de Goya, por ejemplo, representa a la joven esposa, encinta, del favorito Manuel Godoy, y con un anillo que tiene una miniatura de su marido (Vega, 2010: 263-264)334. Estos pequeños y delicados adornos, que porta María Lorenza, siguiendo la tradición del uso privado de estos objetos, probablemente representan a sus padres, de los que debía tener muy vago recuerdo, por haberlos perdido en plena infancia. Su madre, Feliciana Joaquina de Loyo y Treviño, antes de cumplir un año, en enero de 1762, y su padre, Francisco Javier de los Ríos y Mantilla, cuando la niña acababa de cumplir cinco años, fallecido en septiembre de 1766. No obstante, también cabe también la posibilidad de que fueran pinturas diminutas de la propia pareja, debido a su función de piezas íntimas, muy apreciadas, destinadas al recuerdo familiar, al intercambio entre amantes y a la memoria entre amigos, como se verá más adelante. La marquesa de Fuerte-Híjar evoca esta función de intercambio de las pinturas en La sabia indiscreta con motivo del retrato en miniatura de una dama conocida que despierta los celos de la protagonista Laura. El dibujo perdido, encontrado y malinterpretado recuerda al mismo asunto que también aparece en L’Indiscret de Voltaire, de cuyo título hace eco la obra de Fuerte-Híjar (Jaffe, 2004). En la comedia de la gaditana, Felipa, la criada de Laura, encuentra una pequeña pintura femenina dentro de una carta que dejó caer Roberto inadvertidamente. Examinándolo, Felipa observa:
333
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, f. 152v y 22.582, f. 152v. Museo Nacional del Prado (Madrid), P007767, Francisco de Goya y Lucientes, La condesa de Chinchón, 1800. Óleo sobre lienzo, 216 x 144 cm. 334
Estudio preliminar
191
[…] Tiene dentro un marfil, que bueno fuera que en él esté retratando a mi ama; pero no es esta {Mirando el retrato} ¡Hola! ¡Y qué bonita que es! Veamos ahora la letra. {Lee} «Amado hermano, te incluyo el retrato, que demuestra ser digno el original, de que al punto se proceda con mucha celeridad a evacuar las diligencias precisas para efectuar la unión que tanto deseas, y yo no deseo menos: cásate, sin dar más treguas, y avisa luego a tu hermano que te ama muy de veras. Jacinto» {Representa} ¡Vaya! ¡Por cierto que es buen caso! […] (xiv, 493-512).
Como Felipa y su ama habían creído que Roberto quería a Laura, el retrato y la carta desencadenan una serie de malentendidos que solo se resuelven en la última escena335. Roberto le explica: ¿Conoce usted a la hermanita de don Calisto Contreras? ¿Se la parece el retrato? {Mirándole} DoÑa Laura Mucho. Don Roberto Pues esa es la misma, que va a ser cuñada mía, y para que luego sea, agradado del retrato
335
Sobre el vehículo narrativo de la carta en la novela ilustrada, véase Rueda, 2001.
192
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
mi hermano hoy mismo me ordena que se haga al punto la boda (xxx, 901-909).
A veces los retratos engañan, como puede verse en La sabia indiscreta. Su habilidad de revelar la identidad depende de una red de interpretación, de intenciones y de destinatarios. Lo mismo se puede verificar en la carta de Luis de los Ríos a su madre, donde reconoce que el retrato de su novia «ya poco se pareciera al original». Con su vestido lujoso y elegante y las miniaturas que lleva en las muñecas, el retrato de la joven María Lorenza la representa idealizada, encarnando simbólicamente su papel social y familiar, pero deja traslucir muy poco u «original» de la personalidad íntima del sujeto, aparte de su innegable juventud. 2.2. Redes de interpretaciÓn y écfrasis Otro aspecto importante de esta red interpretativa que dispensan los retratos, lo representa la pintura de Luis de los Ríos, el primer marido de María Lorenza de los Ríos, quizás pintado después de su regreso a Cádiz en 1776336. Es del mismo tamaño que el de María Lorenza y se ejecutó con el propósito de acompañarlo, como ha hecho efectivamente hasta el presente. Igual que la imagen de su esposa, la de Luis resulta muy convencional y es parecido a muchos de los cuadros que representan a funcionarios de la época, como por ejemplo, el que Francisco de Goya pintó del economista Francisco de Cabarrús en 1788, aunque este aparece de cuerpo entero337. 336
Existen varias posibilidades sobre este retrato de Luis de los Ríos: pudo pintarse en América entre 1774 y 1776 y luego trasladado a España; en Cádiz, sin que el pintor tuviera a la vista al retratado, en el momento de la boda en 1774; después de su regreso de América en 1776; por último, en los años posteriores (1777-1778), mientras permaneció en la ciudad gaditana. El hecho de que en la leyenda de la pintura de María Lorenza figure sus datos de fiscal de la Audiencia de Santa Fe, y que él porte una carta dirigida a ella en Cádiz, inclina a pensar que el lienzo puede fecharse entre 1774-1778. Sin embargo, la falta de referencias sobre este retrato en la correspondencia impide saber a ciencia cierta cuándo y dónde se realizó exactamente, aunque por la similar configuración y tamaño con respecto al de su esposa, se ejecutó con el propósito de colocarlo junto al de ella, formando una pareja. 337 Banco de España (Madrid), Francisco de Goya y Lucientes, Francisco de Cabarrús, 1788. Óleo sobre lienzo, 210 x 127 cm.
Estudio preliminar
193
En ambos cuadros los dos protagonistas, María Lorenza y Luis, portan cada uno un papel plegado, a modo de sobre de correspondencia, con el nombre del otro cónyuge y los datos para su localización. Así las imágenes plasman simbólicamente el intercambio epistolar entre Cádiz y las Indias que mantenían los novios. El entusiasmo de Luis de los Ríos por la escritura, ya aludido anteriormente, se refleja explícitamente en la pintura, mediante las cartas que ambos agarran. En la que ella sostiene en la mano, se puede leer lo siguiente: «Al S[eñ]or D[o]n Luis de los / Ríos y Velasco, G[uarde] Dios / m[ucho]s a[ño]s del Consejo de S[u] M[ajestad] / y su Fiscal en la R[eal] A[u]diencia. de Santa Fe», mientras que en la leyenda que aparece en el retrato de Luis de los Ríos figura: «A mi Señora d[o]ña Maria / Lorenza de los Rios y Loyo / Guarde Dios m[ucho]s a[ño]s. / Cadiz». Los dos protagonistas son, a la vez, remitentes y destinatarios de la correspondencia, estableciendo de manera visible un diálogo epistolar figurado, pero, a la vez, evidente y cómplice, a los ojos de quienes podían contemplar ambos lienzos y, especialmente, los familiares de Luis de los Ríos en Naveda, que fueron los receptores de los retratos. Este simbolismo bien pudiera tratarse de una señal de ambos cónyuges hacia sus parientes cántabros que, al observar los cuadros, percibirían el mensaje. También facilitaría la introducción de ella en el grupo, al participar, al menos visualmente, en el círculo epistolar del que todos ellos parecen formar parte, y en el que Luis de los Ríos actuaba como agente principal en la emisión y recepción de las noticias. A pesar de la distancia, ya fuera desde América, Cádiz, Madrid, La Coruña o Valladolid, Luis de los Ríos actuó como punto de unión de todos ellos a través del intercambio epistolar y asumió el papel de cabeza o líder del mismo, sin ostentar el mayorazgo, lo que puede considerarse una situación peculiar, con respecto a los roles tradicionales de cada miembro en los grupos familiares de la hidalguía cántabra del Antiguo Régimen (Díaz Saiz, 1999: 156-157). El magistrado, requerido con frecuencia por el resto del grupo, dio su opinión sobre los acontecimientos cotidianos que les afectaban. Ellos se dirigían a él cuando surgía el más mínimo conflicto y le obedecían cuando tomaba una decisión. María Lorenza de los Ríos entró en este universo familiar, delimitando a través de la imagen del cuadro su papel de esposa de quién actuaba como cabeza de la familia, y, quizás, definiendo simbólicamente, también su rol de emisora y destinataria principal de las cartas
194
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
de su marido, aunque luego, en la realidad, apenas participase en los intercambios de letras con el resto del grupo. Luis de los Ríos se presenta con la misma pose que el abuelo materno de María Lorenza, Andrés de Loyo y Treviño, retratado en 1748 por un pintor anónimo de Cádiz338. La vestimenta de Andrés de Loyo, Caballero de la Orden de Santiago, responde a un estilo más antiguo que la del lienzo del magistrado cántabro, realizado más de un cuarto de siglo después: la casaca tiene las mangas alargadas con las bocamangas con vuelta ancha adornada con botones metálicos, la corbata o pañuelo de muselina da vueltas sobre el cuello, con los picos cayendo sobre el pecho. En cuanto a la peluca blanca larga, rizada y ondulada sigue los dictados de la moda de la primera mitad del siglo xviii. El comerciante de origen burgalés luce en su pecho dos cruces de la Orden de Santiago, una bordada y la otra engarzada sobre un lujoso soporte de plata y piedras preciosas. En su mano derecha porta una carta en la que se puede leer con dificultad: «A D[on] Andres [de] Loyo / y Trevi[ño] Cavallero del Orden de Santiago / 1748 / Cadiz». Por encima, en la parte izquierda del cuadro, está dibujado el recargado escudo de los Loyo y Treviño. En su retrato, Andrés de Loyo ha construido su propia identidad y manifiesta su deseo de trascendencia, su éxito profesional y su enriquecimiento, gracias al comercio con América, mediante el uso de símbolos, como la insignia de la orden de Santiago y el escudo, que encarnan la proyección y el ennoblecimiento personal y familiar339. En posición similar a la de Andrés de Loyo, Luis de los Ríos presenta su figura a tres cuartos en diagonal mirando directamente hacia el espectador. El cuadro representa un hombre de unos cuarenta años que lleva peluca blanca corta de un solo bucle a cada lado de la cabeza con una redecilla o lazo negro en la nuca. La casaca abierta deja ver debajo la chupa. Resulta elegante, modestamente lujoso, según el estilo de la segunda mitad de la centuria, cuando la moda masculina apostó por la sencillez y sobriedad (Leira, 1997: 179-180). La casaca pa-
338 Museo das Peregrinacións e de Santiago (Santiago de Compostela), D-955, Retrato de don Andrés de Loyo y Treviño, cabaleiro da Orde de Santiago, 1748. Óleo sobre lienzo, 118,5 x 90 cm. 339 La ficha del catálogo del Museo informa de que en el cuadro, en el lado opuesto al del escudo, está pintado otro blasón idéntico, pero de menor calidad y más pequeño, que está oculto por la capa pictórica.
Estudio preliminar
195
rece de lana celadón, que no brilla como la seda del traje de Francisco Cabarrús de Francisco de Goya, con ribete bordado de hilo de oro haciendo un dibujo en forma de trenza y botones con bordes dorados. La misma filigrana guarnece los bolsillos y las bocamangas, que están sujetas con botones similares. Debajo lleva una chupa de la misma tela, botones más pequeños y ribete dorado. Rodea su cuello con un corbatín de muselina blanca y el encaje asoma en los puños por las mangas de la casaca. La deficiente conservación de la pintura impide ver si hay algún dibujo en el fondo, ni si el retratado portaba espadín. Sin embargo, sujeta un bastón con la mano derecha y un sombrero posiblemente de tres picos bajo el brazo izquierdo. El rostro afeitado, aunque con una ligera sombra de su barba, con semblante serio y decidido, proyectando buena y saludable apariencia. Según Álvaro Molina, el retrato desempeñaba varios cometidos para representar el hombre ilustrado del siglo xviii: «satisfacía las funciones tradicionales de jerarquía, condición social y memoria en su dimensión pública, y a la vez, la búsqueda de la individualidad y captación de la verdadera esencia interior de la persona en el ámbito más íntimo, expresión del nuevo dominio que tendrá el individuo sobre su propia vida» (2013: 177). Luis de los Ríos fue un hombre que se esforzó incansablemente en mejorar su condición profesional y también la posición de su familia hidalga venida a menos. Sin embargo, resulta llamativa la extrema sencillez y la ausencia de signos externos de ostentación del retratado. En su casaca no luce ninguna insignia de orden civil o militar alguna, como exhibía orgullosamente el abuelo de María Lorenza, ni tampoco ningún objeto que le relacione con su profesión de magistrado, como sucede con el retrato de Germano de Salcedo. El magistrado cántabro estaba convencido de que su matrimonio con María Lorenza iba a ayudarlo enormemente, y por lo que podemos deducir de su epistolario, manejaba asiduamente las redes familiares y clientelares que pudieran servirle para alcanzar su objetivo. Su retrato refleja esta actitud decidida y su confianza madura. La ironía es que, a pesar de su deseo de minimizar la desigualdad de su matrimonio —en cuanto a la edad, sobre todo, y también en cuanto a la fortuna—, a lo largo de los años fue la diferencia de edad entre los sujetos de las pinturas lo que traslucía e impresionaba más, hasta el punto que llegó a crearse una leyenda en torno a él y su esposa y la mansión construida en Reinosa, la «Casa de la Niña de Oro», mucho después, olvidando y deformando los detalles de su identidad y de su vida.
196
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Aparte de su retrato, otro objeto sirve como proyección de su identidad personal y sugiere las ambiciones de Luis de los Ríos. Se trata de su tarjeta de visita, que se conserva entre los papeles del general independentista venezolano Francisco de Miranda, un hombre que guardó obsesivamente todos los papeles, incluidos anuncios, notas, tarjetas o cartas, que recibió a lo largo de su vida340. Como explican Francisco Aguilar Piñal y Álvaro Molina, las tarjetas de visita se pusieron de moda en la segunda mitad del siglo xviii entre los círculos más elitistas y de postín que presumían de haber podido acceder a estas posiciones. Esta costumbre proyectaba la sociabilidad cortés y el buen gusto de aquellas capas sociales que intentaban «diferenciarse aún más del resto de la sociedad y rivalizar en cortesías y cortesanías con los iguales o con quienes aspiraban a serlo» (Aguilar, 2002: 24; Molina, 2013: 300-309). Se trata de una moda importada de Francia que, en principio, estuvo restringida a los ambientes más exclusivos, pero que fue extendiéndose progresivamente en la década de los setenta (Molina, 2013: 302), que coincide con la posible datación de la cartulina de presentación de Luis de los Ríos. La variedad de las tarjetas de visita que se han conservado permite afirmar que las hubo de todas clases, desde las más sencillas con el nombre escrito a mano dentro de un marco simple, hasta las más exquisitas, dibujadas y grabadas por artistas famosos como el grabador Manuel Salvador Carmona. La pequeña pieza de Luis de los Ríos, decorada con orlas, guirnaldas de flores y aves, y su nombre completo en mayúsculas, en letras de molde, encerrado elegantemente dentro del adornado marco, se parece mucho a la de la condesa de Murillo, grabada por Carmona (Aguilar, 2002: 37; Molina, 2013: 307). Luis de los Ríos habría entregado su tarjeta a personas con las que se relacionó, posiblemente en Madrid y en Cádiz, donde pudo coincidir con el futuro general independentista Francisco de Miranda, entonces capitán del ejército borbónico341. 340
AGN, Archivos del general Francisco de Miranda, «Viajes», t. II, f. 143. Francisco de Miranda (1750-1816) llegó a Cádiz a principios de 1771, desde donde se trasladó a Madrid. Se incorporó al ejército como capitán del regimiento de la Princesa a finales de ese año. Después de varias misiones militares en el norte de África, hacia 1776 estaba en Cádiz. Posteriormente, en 1778, fue comisionado para escoltar a la reina madre de Portugal hasta Madrid. A finales de 1780 zarpó rumbo a las Antillas con el ejército, participando en la expedición de la toma de Pensacola (Gil Novales, 2010, t. II: 2.005-2.008). 341
Estudio preliminar
197
Tras su boda con María Lorenza y especialmente cuando pudo regresar de América en 1776, con una licencia por dos años, Luis de los Ríos intentó por todos los medios posibles conseguir un destino profesional en la península, que evitase tener que volver embarcarse de nuevo rumbo a Ultramar. Durante su estancia en Madrid entre 1776 y 1777 realizó muchas visitas solicitando recomendaciones y apoyo, según se deduce de su correspondencia342. La elegante tarjeta proyectaba así su identidad y funcionaba como ejemplo del buen gusto del hidalgo cántabro, de sus aspiraciones profesionales y de su conquista de los círculos de sociabilidad refinados. La cartulina simbolizaba, además, «su real, o ficticia, situación económica, único baremo apreciable en la intensa vida social del xviii» (Aguilar, 2002: 36), circunstancia que mejoró enormemente debido a su enlace matrimonial. Aunque no hay noticia de que se haya conservado ningún otro retrato de María Lorenza de los Ríos, si excluimos la fotografía de la miniatura ya aludida de atribución muy dudosa, la pintura de su segundo esposo, el marqués de Fuerte-Híjar, da algunas pistas para conocer la trayectoria de la joven heredera hasta convertirse en escritora ilustrada343. Este lienzo de Germano de Salcedo y Somodevilla, que se habría ejecutado a principios del siglo xix, tras su nombramiento como consejero de Castilla en 1802, contrasta estilísticamente con la formalidad y rigidez de los retratos de María Lorenza y Luis de los Ríos344. Aparece en una figura de tres cuartos frente a una mesa de trabajo. Su rostro parece joven, serio e inteligente, y su gesto es avispado y 342
AHPCA, CEM, legajo 22-11, carta 46, Madrid, 6 de mayo de 1776; carta 49, Madrid, 23 de mayo de 1776 y carta 76, Madrid, 14 de abril de 1777. 343 La fotografía en blanco y negro reproducida por San Alberto y que se conserva en Instituto Patrimonio Cultural de España, ya aludida, representa a una mujer de mediana edad, de grandes ojos oscuros y rostro alargado, peinada con la raya en medio, con un recogido con tirabuzones por detrás, a la moda de mediados o finales del siglo xix. Lleva unos largos pendientes y un colgante negro en el cuello con una pequeña medalla. El vestido entallado tiene escote en forma de barco, caído, se sujeta en el borde de los hombros, cubriendo parte de ellos y mostrando la clavícula. El vestido está ribeteado con un encaje ancho en la línea del escote. Las mangas, algo abombadas, se ensanchan bajo los hombros, en piezas recogidas o superpuestas unas sobre otras, con una especie de guarnición o bordado a final del bullón y en las aberturas exteriores. Instituto Patrimonio Cultural de España (Madrid), Fototeca de Patrimonio Histórico, Archivo Casa Moreno-Archivo de Arte Español (1893-1953), 06075_B, «Marquesa de Fuerte Híjar», siglo xix. Miniatura. 344 AHN, Consejos, legajo 13.533.
198
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
perspicaz. Lleva una peluca blanca con un bucle a cada lado y redecilla o lazo negro detrás, recogiendo el pelo. Luce un traje de estilo francés o «militar» (Leira, 1997: 179), una sobria casaca entallada de color pardo rojizo forrada en el interior con seda azul celeste. En el pecho, prendida del ropaje exterior, luce la lujosa insignia de la Real Orden de Carlos III, en forma de estrella de ocho puntas, sujeta por una cinta de azul celeste. Debajo de la casaca viste chupa y calzón de seda lustrosa tornasolada azul claro345. La chupa, ricamente adornada en los bordes y en los bolsillos, se cierra mediante botones labrados con oro con flores pintadas. El ribete serpenteado está bordado con hilo de oro, con un dibujo con motivos vegetales de florecitas rojas, hojas verdes y pequeños círculos de color rosa que enmarcan unos diminutos capullos blancos. Este juego de composición vegetal se repite en un pequeño jarrón de cristal con flores situado al fondo del cuadro, en la estantería de la librería. El contraste entre los colores brillantes, el bordado lujoso de la chupa y el calzón y lo oscuro de la casaca sugiere el lujo, el buen gusto y a la vez «la sobriedad solemne española» intrínseca a su condición de consejero de Castilla (Leira, 1997: 165). El marqués de Fuerte-Híjar lleva corbatín de muselina blanca. Por debajo de la casaca asoma el puño dorado del espadín, mientras que de la chupa aflora el final de la cadena de oro del reloj, guardado posiblemente en un bolsillo interior. Con la mano derecha sostiene un bastón y bajo el brazo izquierdo sujeta un sombrero de tres picos. A su lado, sobre la mesa, parece que su toga negra de consejero ha caído por detrás. En la mano izquierda lleva un papel dirigido a él, que anuncia su título. Debido a la deficiente conservación no es posible leer bien la leyenda: «Al S[eñ]or D[o]n Ger / mano de Salzedo, / y Somodevilla, Mar / ques de Fuerte hijar del / Consejo de S.M. Cava / llero pensionado de la R[ea]l y distinguida Or / den de C[arlos Tercer]o [y] / fi[scal] de su [Asamb]lea / S[uprem]a». El resto del texto es ilegible, aunque se puede adivinar que finaliza con el lugar de residencia del retratado:
345
En el Museo del Traje se conserva un ejemplo de conjunto formado por casaca, chupa y calzón de terciopelo labrado verde celadón y decorado con bordado serpenteante de motivos florales muy similares a los de la chupa del marqués de Fuerte-Híjar. El bordado combina sedas, lentejuelas, talcos y espejuelos. Museo del Traje (Madrid), MT 00650-MTA00652, «Traje masculino (Vestido a la francesa)», 1770-1780.
Estudio preliminar
199
«M[adri]d». Esta inscripción determina, sin ningún género de duda, su identidad. Probablemente este retrato no se confeccionó con la idea de colocarse formando pareja con otro lienzo de ella con el que establecer un diálogo simbólico, a diferencia de las pinturas de María Lorenza y Luis de los Ríos, ya analizadas. La composición del retrato proyecta su identidad profesional, pero por su informalidad podría haber sido ejecutado para ser expuesto en un ambiente familiar346. Los libros y objetos pertenecientes a su trabajo están esparcidos en la mesa, descuidadamente. La golilla tradicional, tan asociada con la imagen española desde Felipe II, y que después de la llegada de Carlos II, «aunque reservado a magistrados y representantes de la autoridad, era expresión de lo antiguo y caduco cuando no de mofa» (Molina y Vega, 2004: 44). El encaje con automático para ponerlo y desplegarlo en la manga de la túnica de la judicatura, caída a un lado de la mesa, es similar al que aparece en el retrato de Pedro Rodríguez de Campomanes pintado Antonio Carnicero que se conserva en la Catedral de Santa María de Tudela (Navarra)347. Varios libros cerrados, unos encima de otros, sin orden y uno de ellos abierto, con los cantos rojos, completan el conjunto. En el fondo, tras una oscura cortina entreabierta y recogida por un cordón que termina en una borla, se divisa la librería. Los grandes tomos, en los que se aprecian los nervios y los tejuelos, colocados en los anaqueles podrían ser documentos legales encuadernados o recopilaciones legislativas impresas a gran formato y simbolizan la identidad profesional del sujeto (Glendinning, 2004: 241). Entre dos de los libros cuelga caprichosamente un papel, quizás para indicar que uno de ellos se había sacado o para recordar de algo. En la balda superior, sujeta
346
Sin embargo, la pintura de Germano de Salcedo reproducida en el libro del vizconde de San Alberto, a pesar de su configuración similar, prescinde del mobiliario y resto de objetos u elementos que rodean el retrato. Solo se puede apreciar un largo cortinaje oscuro al fondo que se abre por detrás, en diagonal de derecha a izquierda, tras el cual asoma, como contraste, parte del fuste y la basa de una columna blanca o de color claro, posiblemente de mármol. Instituto Patrimonio Cultural de España (Madrid), Fototeca de Patrimonio Histórico, Archivo Casa Moreno-Archivo de Arte Español (1893-1953), 06076_B, «Marqués de Fuerte Híjar», siglo xviii. Óleo sobre lienzo. 347 Un retrato muy similar, obra de Francisco Bayeu, al parecer copia de otro realizado por Mengs se conserva en la Real Academia de la Historia, donado por el propio Campomanes en 1777. Real Academia de la Historia (Madrid), Francisco Bayeu, Retrato de Pedro Rodríguez de Campomanes, 1777. Óleo sobre lienzo, 129 x 96 cm.
200
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
con clavos dorados o chinchetas, está instalada una ristra de flecos para proteger los ejemplares del polvo y ayudar a que salgan fácilmente. El jarrón de cristal transparente, con las flores, está situado en el estante inferior. Estas se asocian con ciertos valores según un esquema establecido: «la rosa con la misericordia y la justicia», «la peonía con las virtudes que se fortalecen con las dificultades; el clavel con la fortaleza y la caridad» (Luxenberg, 2001: 76-77). El juego de luces y el reflejo, evidente en el florero colocado al azar en el estante y en el puño del bastón, sugieren una ventana a la izquierda del despacho348. Estos detalles —el libro abierto, el papel colgante, el jarrón de flores arregladas sencillamente y el juego de luces que aparece también en la seda azul de la chupa y el calzón— crean la ilusión de movimiento alrededor de la figura del marqués, como si el artista quisiera crear un efecto de informalidad moderna y sugerir su carácter activo, emprendedor y enérgico. Este retrato se pintó posiblemente durante el apogeo de la carrera de Germano de Salcedo, tras su nombramiento al Consejo de Castilla en 1802. Representa, por tanto, la realización y el punto culminante de las ambiciones de la pareja, después de la obtención del título nobiliario en 1788, gracias a la aportación económica de la herencia de María Lorenza de los Ríos, su ingreso en la Real Orden de Carlos III en 1789 y su traslado de Valladolid a Madrid, donde se incorporaron a los círculos ilustrados y más selectos de la capital. El retrato del marqués de Fuerte-Híjar impresiona por la vitalidad, confianza e ilusión que emanan del jurista que en este momento gozaba plenamente de sus poderes como hombre y como ilustrado. Desgraciadamente, para él y para todos que vivieron los trastornos de la invasión francesa de 1808, el mundo que creía dominar no iba a perdurar, así pues, la visión de éxito y poderío que refleja el retrato es solo una ilusión. Los testimonios acerca de los sufrimientos sobrevenidos durante la invasión francesa no dejan lugar a dudas. En el último testamento de Germano de Salcedo —otorgado un día antes de fallecer el 9 de abril de 1810 en Orthez (Francia)— son continuas las alusiones al infortunio vital de ambos cónyuges en esa época: «a pesar de las pesadas circunstancias en las que nos encontramos desde hace algún tiempo»349. Dos años después, en el testamento de María 348
Agradecemos a Jesusa Vega estas observaciones. ADPA, Minutes notariales, AD 64, 3E art. 6.910. Volvemos a agradecer a Olivier Caporossi que nos proporcionó el documento y Frédérique Morand por la traducción. 349
Estudio preliminar
201
Lorenza de los Ríos de 1812, ella insiste en lo mismo, en lo difícil que había resultado poder sobrevivir al hambre en el Madrid ocupado por los franceses, reconociendo la pérdida de su fortuna a causa de la guerra: «Quisiera dejar algunas mandas, pero no poseo platas, alhajas ni muebles que merezcan la pena, porque todo lo he vendido para comer en mis grandes urgencias y gracias a un genio bienhechor, que me ha sostenido, sin cuyo auxilio hubiera perecido mil veces»350. Aun así, sin apenas medios para sobrevivir, María Lorenza había conservado en su poder, por su valor sentimental, algunos objetos que no había querido vender. Entre ellos, aparece la última referencia a una imagen de la marquesa de Fuerte-Híjar, que no se ha podido localizar. María Lorenza lega a un amigo de su marido una pieza que le había pertenecido, con su miniatura, recordando la amistad y la sociabilidad de tiempos pasados: «A mi amigo y favorecedor el señor marqués del Puerto, vecino de Santo Domingo de la Calzada, le dejo la caja de concha con mi retrato porque esta fue de su amigo íntimo mi marido, único mérito que puede tener a sus ojos, y también le pido me encomiende a Dios»351. Aunque los hombres no solían llevar estas pinturas en sus personas, a modo de adorno como las mujeres, el obsequio o permuta de estas pequeñas imágenes simbolizaban intimidad y amistad: «En el caso de los hombres, las miniaturas también estaban destinadas a establecer lazos sociales en la esfera pública, siendo muy común su uso como objetos de regalo diplomáticos, o como intercambio entre amigos» (Molina, 2013: 239; Vega, 2010: 262)352. Esta última representación que describe María Lorenza está incorporada a un elemento de uso familiar, una «caja de concha» donde seguramente Germano guardaba sus efectos personales. El valor sentimental que se atribuía a este tipo de objetos de uso cotidiano resulta muy evidente en el caso de la «caja de concha» con la miniatura del retrato de María Lorenza. Ya fuera la misma o distinta, esta también se menciona en uno de los testamentos que Germano de Salcedo hizo a lo largo de su vida. La pieza adquiere importancia no tanto por el valor económico que pudiera tener sino por tratarse
350
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 160-160v. AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 160v-161. 352 Espinosa Martín resume la historia de la miniatura en España en el siglo xviii, los artistas y las técnicas (2011: 12-15 y 36-51). 351
202
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
de una pieza que le perteneció y que lega a sus allegados para que le recuerden cuando fallezca353. En su testamento de 1791, Germano destina a su padre Juan Antonio de Salcedo «una caja de concha, que tiene con el retrato de la citada señora, su mujer [María Lorenza], que no duda apreciará por esta razón, y memoria del señor otorgante» y añade que lega otra caja a su hermana María Antonia, en la que se pintará el retrato de él. Otros miembros de la familia también aparecen nombrados en el testamento. A su hermano mayor, Modesto, le cede el libro que este elija de su biblioteca, a José María de Galdeano, su cuñado, marido de María Antonia, «una espada de puño de acero, que usa diariamente» y a su tía María Teresa Somodevilla, «otra caja de poco valor, de las que el señor otorgante usa para memoria, y pues solo por esta razón, y no porque lo necesite, por vivir con muchas conveniencias, hace este legado de la misma manera que a sus citados señores padres, y hermanos que por la Misericordia de Dios no necesitan de los beneficios del señor otorgante»354. En su testamento de 1806, desaparecen algunos destinatarios de los obsequios, ya fallecidos, pero los regalos a los vivos permanecen. Solo en el caso de Modesto de Salcedo hay una modificación al concederle una obra concreta: el Gran Diccionario Histórico de Louis Moréri355. En el siglo xviii los muebles, instrumentos y artefactos de uso cotidiano cobraron importancia en una cultura en la que se extendía la práctica de la escritura y la producción de objetos materiales donde tanto hombres como mujeres podían guardar, ordenar y esconder, en el interior doméstico, sus más pequeñas y preciadas posesiones, como joyas, libros o papeles. Las cajas, escribanías, escritorios, papeleras y los secreteres o secrétaires eran objetos de uso diario, a veces portátiles, que reflejaban nuevas costumbres de consumo, sociabilidad y de la vida íntima. Muchas veces estos objetos tenían cerraduras que solo se abrían con llave y se diseñaban con varios cajones, algunos de ellos
353 En un anuncio del Diario de Madrid de 1799 aparece una referencia a la pérdida de una «caja de marfil con cercos de concha, y un retrato de señora», desaparecida el día 17 de febrero de 1799 en la misa de las doce y media de la iglesia parroquial de San Martín. Si alguien la encontraba, debía entregarla al portero del señor marqués de Fuerte-Híjar, en la calle de la Bola nº 1 (DM, 53, 22 de febrero de 1799: 216). 354 AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, s/f. 355 AHPM, Protocolos Notariales, 21.401, f. 523v.
Estudio preliminar
203
escondidos ingeniosamente, a los cuales solo sus dueños sabían acceder. Como señala Carolyn Sargentson, «They were meaningful because they reflected concerns about the safety of personal possessions and a level of private control over those posessions that was hitherto unparalleled» (2007: 205-206). María Lorenza no se limitó en su testamento de 1812 a legar la «caja de concha» al amigo de su marido, sino que añade otros objetos cotidianos, como muebles y piezas decorativas, a otras personas de su entorno, en agradecimiento a la ayuda que ha recibido de ellas. Son apenas unas pocas pertenencias, cuyo valor no reside tanto en lo económico como en lo sentimental, y que había podido conservar durante el periodo tan convulso de la guerra: «A mi hermana política doña María Antonia de Salcedo, que me ha hecho muchos bienes en esta temporada, la dejo por memoria la escribanía que me servía para camino y que no la he querido vender por dejársela a esta señora». A su «sobrina política la señora doña Josefa Terrazos, viuda de don Francisco de la Pedrueza, que me hizo mil favores la dejo y mando la papelera de caoba donde tengo los papeles y dos tiborcitos de china que están en las rinconeras y que ella me había regalado». También su doncella, Rafaela Sancha, a la que debía algún dinero, como recompensa a su fidelidad, le asignaba, con un propósito eminentemente práctico de aprovechar todo aquello que tuviera utilidad, mientras no fuera inservible, diversas piezas textiles de uso diario y su «cama compuesta de tres colchones, dos almohadas de lana, y cuatro sábanas, con una colcha de cotonía, [...] cuatro manteles, cuatro servilletas, seis toallas de gusanillo y cuatro camisas; esto se entiende si las hubiese, pues mi situación es bien infeliz». Por último, a su hija adoptiva, «a quien acaso le vendrían bien algunas de las cosas que haya tanto de muebles como de efectos, reservándola todas mis ropas blancas y de color»356. Volviendo a la «caja de concha» con la miniatura destinada a su amigo el marqués del Puerto, seguramente se trataba de un objeto suntuoso, con su exterior de incrustación de madreperla, quizás, y probablemente hecha por encargo especial para montar su retrato y regalársela a su marido. Este detalle no solo revela que la condición económica de la pareja les permitía encargar tales piezas de lujo y consumo. Hay que entender la función de estos elementos como performativa: «the
356
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 159 y 160v.
204
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
practice of consumption […] was visual and kinetic; objects were not simply owned, but performed» (Hellman, 1999: 417)357. Lo interesante de este retrato de la «caja de concha» es que, a diferencia de la pintura que se hizo recién casada por primera vez, siendo adolescente, María Lorenza probablemente, en esta ocasión, pudo controlar su propia representación y también el destino de su imagen. La miniatura era de tamaño pequeño y para el uso íntimo de su marido; su propósito respondía a la sensibilidad del amor conyugal. La proyección de su identidad se realiza de un modo distinto a la producción del objeto material: «the apparently effortless fabrication of elite identity itself, an ephemeral product that was as highly crafted as any artful object» (Hellman, 1999: 416). En lugar de ser representada como una pequeña joya preciosa, exhibida para ser admirada, como en su primer retrato, la marquesa de Fuerte-Híjar opta por retratarse en una pequeña pintura, dentro de una pieza de uso privado, que el marqués podía utilizar para guardar sus papeles u objetos personales, de trabajo o de actividades que compartía con su esposa. En la composición de la miniatura casi desaparece la ropa para enfocar directamente la cara del sujeto, que funciona para sugerir la intimidad y no el estatus social (Vega, 2010: 263)358. Seguramente en ese retrato de la «caja de concha» la marquesa no se habría representado como la niña ataviada de lujosa ropa francesa como en su primer retrato hecho ya hacía treinta o treinta y cinco años. Quizás se habría retratado vestida con el sencillo traje de estilo neoclásico, ceñido por debajo del busto y que caía en falda recta y larga, de fina muselina blanca inglesa, como pintó Goya en 1805 a María Tomasa Palafox, marquesa de Villafranca, la amiga para quien escribió Fuerte-Híjar su poema dedicado a la muerte del hijo primogénito en 1816359. Años antes, entre 1796 y 1797, también pintó Agustín Esteve 357
Citado por Sargentson, 2007: 220. En su catálogo de las miniaturas en el Museo del Prado, Carmen Espinosa Martín explica la función de miniaturas como símbolos de las relaciones entre los nobles y reproduce el retrato de María Luisa de Parma, pintado por Laurent Pécheux en 1765, que representa a la reina llevando en la mano una caja con el retrato del rey en el envés de la cubierta (2011: 7). The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), 26.260.9, Laurent Pécheux, Maria Luisa of Parma (1751-1819), Later Queen of Spain, 1765. Óleo sobre lienzo, 230,8 x 164,5 cm. 359 Museo Nacional del Prado (Madrid), P002448, Francisco de Goya y Lucientes, La XII marquesa de Villafranca pintando a su marido, 1804. Óleo sobre lienzo, 195 x 126 cm. 358
Estudio preliminar
205
a la compañera de Fuerte-Híjar en la Junta de Damas, la duquesa de Osuna, acompañada de sus hijas, con una indumentaria similar360. Existen también varias miniaturas de la época que representan a los sujetos femeninos vestidos según la nueva moda. Por ejemplo, en una pintada sobre marfil, atribuida a Nicolás Dubois, la duquesa de Osuna viste un traje de terciopelo azul oscuro, ribeteado con una franja estrecha dorada. El escote cruzado deja ver la camisa de seda blanca en uno de los lados. Por debajo del pecho está ceñido con una banda roja (Ezquerra del Bayo, 1916: lámina xxvii)361. Otra muestra preciosa, atribuida a Agustín Esteve, aunque tradicionalmente se creía que podía ser obra de Goya, en acuarela sobre marfil, está incrustada en una polvera circular dorada. Quizás represente la duquesa de Alba llevando una prenda blanca, ceñida por debajo del busto, con el pelo largo y rizado, suelto y esparcido por los hombros (Ezquerra del Bayo, 1916: lámina xxxiv)362. La ropa inglesa, más cómoda, se puso de moda en los años ochenta, «la década de la anglomanía». La camisa de muselina de estilo neoclásico, «una moda franco-británica», se popularizó en España después de la Revolución Francesa y estaba relacionada con las movedizas alianzas políticas entre Inglaterra, Francia y España: «En esas circunstancias, adoptar las modas anglo-francesas con un giro desafiantemente español era un prudente compromiso indumentario» (Ribeiro, 2002: 104-106)363. Por el contrario, ¿se habría retratado María Lorenza como una maja, como la duquesa de Alba, la marquesa de Santa Cruz y otras damas de las élites para constatar su patriotismo?364. No se puede saber a ciencia 360 Museo Nacional del Prado (Madrid), P008016, Agustín Esteve y Marqués, La duquesa de Osuna como Dama de la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, 1796-1797. Óleo sobre lienzo, 198 x 145,5 cm. 361 Museo Lázaro Galdiano (Madrid), 03750, Nicolás Dubois, María Josefa de la Soledad Alfonso-Pimentel y Téllez Girón, condesa-duquesa de Benavente, duquesa de Osuna, 1795. Miniatura. 362 Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid), CE26306, Retrato de mujer, finales del siglo xviii. Miniatura. 363 Entre los retratistas de moda a mediados de la década de los ochenta del siglo xviii se encontraban el francés Nicolas Dubois y Jean Jacques Guillaume Bauzil y Koc. En el cambio del siglo, Guillermo Ducker renovó el género de la miniatura con su estilo elegante y sencillo (Vega, 2010: 266). Véase también Espinosa, 2010, 36-51. 364 Hispanic Society of America (Nueva York), Francisco de Goya y Lucientes, María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, XIII duquesa de Alba, 1797. Óleo sobre
206
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
cierta, pero la écfrasis o descripción escrita del retrato perdido de la «caja de concha», a pesar de faltar en absoluto de detalles concretos, evoca un mundo ya perdido de sociabilidad y amistad íntima y el evidente amor conyugal que María Lorenza había compartido con su esposo. En estas redes de interpretación, que conectan a los objetos y a las personas, cobra importancia la presencia, en las pinturas de Andrés de Loyo y Germano de Salcedo, de las insignias, prendidas en sus casacas a la altura del pecho, de las órdenes de Santiago y de Carlos III, respectivamente. Estas condecoraciones, que exhibieron orgullosos, ponían de manifiesto su pertenencia al grupo de los privilegiados, recompensados por la monarquía. Ambos proyectan su identidad a través de estos prestigiosos y poderosos símbolos con los que aparecen retratados. A imitación de las órdenes militares, la Real Orden de Carlos III, fue creada en 1771, con el lema «Virtuti et merito», para galardonar a aquellos que hubieran destacado por sus acciones en favor de la patria y la Corona, aunque, de hecho, «sirvió como fórmula regia de ennoblecimiento cortesano y tuvo como objetivo […] ser un arma de control para recompensar servicios y tener apoyos entre la nobleza militar y cortesana del siglo xviii» (Gijón, 2009: 176). El marqués de Fuerte-Híjar, que durante muchos años ejerció el puesto de fiscal togado de la Asamblea Suprema de la Real Orden de Carlos III, había obtenido la merced en 1789, cuando obtuvo la cruz de caballero supernumerario365. En su retrato, luce la venera en forma de cruz de ocho puntas de oro con los brazos esmaltados en blanco y azul celeste. El detalle del óvalo central con la imagen de la Inmaculada Concepción y la leyenda, ya citada, no se aprecia en la reproducción del cuadro. Por encima, la insignia tiene una corona que la une con la arandela que va sujeta a la cinta azul celeste con una doble franja blanca en los bordes, de menor anchura. Para completar la información sobre su condición de miembro de la orden, el papel que porta lienzo, 210 x 149 cm. Musée du Louvre (París), R.F. 1976-69, Francisco de Goya y Lucientes, Mariana Waldstein, IX marquesa de Santa Cruz, 1797-1800. Óleo sobre lienzo, 142 x 97 cm. A principios del siglo xx el retrato de Ana María Waldstein, marquesa de Santa Cruz, se creía erróneamente que representaba a la marquesa de las Mercedes, María de Quero y Valenzuela, amiga de María Lorenza de los Ríos, protagonista del poema de Nicasio Álvarez de Cienfuegos, «La escuela del sepulcro», dedicado a la gaditana. 365 Los miembros de la orden podían ser grandes cruces, honor reservado a 60 personas y pensionados, que se reservaba a 200. En 1783 se creó una nueva categoría, los caballeros supernumerarios. AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 347.
Estudio preliminar
207
en la mano menciona explícitamente su condición de «caballero pensionado», posición más acreditada que la de supernumerario, que fue en la clase que ingresó. En el caso de Andrés de Loyo, el lienzo está fechado en 1748, el mismo año que obtuvo la condecoración, señal inequívoca de la importancia que daba tanto a la concesión de la merced como a la ostentación mediante signos externos366. Se hallaba en el cenit de su carrera, pues un año antes había sido nombrado prior del Consulado de Comerciantes de Cádiz (Bustos, 2005: 249). Su condición de caballero de Santiago aparece, también de forma manifiesta, en el sobre que agarra con su mano, a él dirigido. Luce dos cruces púrpuras de Santiago en su pecho, una bordada en la casaca y la otra, en un óvalo con la pequeña cruz esmaltada engarzado en una valiosa joya de metal y piedras preciosas, prendida a un trozo cuadrado de tela roja. Si bien ser miembro de una orden como la de Santiago no tenía en el siglo xviii las mismas connotaciones que en la Edad Media, esta prestigiosa distinción, muy cotizada, desprovista en buena parte de su original carácter militar, solo era accesible para personas que pudieran sufragar los enormes costes que conllevaba el complejo procedimiento burocrático de concesión, como Andrés de Loyo, enriquecido con el comercio ultramarino (Giménez Carrillo, 2014: 465)367. El cuadro de Andrés de Loyo, además, tiene pintado en la parte central izquierda el recargado escudo familiar, que representa las armas de los Loyo, Treviño, Zuazo y Corral, los apellidos de sus padres, y es muy similar a uno de los dos labrados en piedra que franquean la fachada de la sólida y distinguida mansión que Andrés de Loyo hizo construir en su lugar de origen, Redecilla del Camino (Burgos). Este blasón «está timbrado con un casco que lleva por cimera un león. Le sirven de apoyo la cruz de Santiago y una máscara en la punta» (Oñate, 2001, t. II: 91)368, mientras que el otro, a la izquierda del balcón 366
AHN, Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, expediente 4.655. El hijo de Andrés de Loyo, Pedro José, probablemente gracias a la mediación del marqués de Fuerte-Híjar, pudo ingresar en la Real Orden de Carlos III en 1791 como caballero supernumerario. También lo intentó su otro hijo, José Buenaventura, en 1795 y Andrés José, su nieto, hijo de Pedro José, en 1803 (Cárdenas, 1990: 117). AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 512. 368 La descripción del escudo es la siguiente: «1º Partido: 1 Un brazo armado sosteniendo un estandarte abierto hasta su mitad de donde salen dos puntas derechas, disminuidas y rematadas por una orla / 2 Un león rampante: Armas de del Hoyo. / 2º 367
208
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
principal, muestra las armas de los Loyo369. Esta edificación, que resultó muy cara, según manifestaba en su testamento, simbolizaba su triunfo ante sus paisanos. Se construyó «solo con el fin de que sirva de memoria de haber sido natural de dicha villa, y la ruina que amenazaban las de dichos mis padres y abuelos» y sobresalía, y sigue destacando, en un pueblo como el suyo, que se caracterizaba por la «cortedad de su vecindario y pobreza»370. Otro testimonio en piedra lo constituye la lápida, con el grabado del gran escudo familiar de los Loyo y Treviño, que José Buenaventura de Loyo, tío materno de María Lorenza, encargó para la iglesia del convento de San Francisco de El Puerto de Santa María, cuya capilla de Nuestra Señora de los Dolores, así como la imagen de la Virgen, había financiado. Está situada a la izquierda del altar mayor, en el suelo, y en ella figura la siguiente leyenda, que rodea el blasón familiar labrado: «ESTE ALTAR Y BOVEDA DE NUES[TRA] / SEÑORA DE LOS DOLORES, ES / PROPIA DEL D[OCTOR] D[ON] JOSEF
Cuartelado: 1 Dos torres mazonadas y al pie de ellas una cadena de tres eslabones. / 2 Un árbol verde. / 3 Cinco flores de lis puestas en sotuer. / 4 Cinco eslabones de cadena, puestas en sotuer. / En la bordura, ocho aspas o sotueres separados por las letras que componen Trebiños: Armas de Treviño. / 3º Partido: 1 Una cruz, acompañada en el cantón diestro del jefe de una torre mazonada con una bandera desplegada en una de sus dos torres. En el cantón siniestro del jefe, cuatro estrellas separadas dos y dos por dos crecientes, tornado uno y contornado otro. En el diestro de la punta, un león rampante y en el siniestro de la punta, un perro sosteniendo con su boca los extremos de cuatro penachos. En la bordura armiños y veneras alternándose: Armas de los Sáenz. / 2 Cuartelado: 1.º y 4.º En oro, un león rampante, de gules, coronado de oro; y 2.º y 3.º En gules, cinco panelas de plata, puestas en aspa: Armas de Zuazo. / 4.º En campo sencillo, creciente tornasolado con el campo ajedrezado y en la bordura ocho torres: Armas de Corral» (Oñate, 2001, t. II: 93-94). En la cinta detrás del casco figura una leyenda que procede del escudo de los Saenz de Suazo y parece decir en latín: «ecce beatificamus eos qui substinuerunt». AHN, Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, expediente 4.655, f. 264. 369 En cuanto al escudo familiar de los Loyo, la descripción es la siguiente: «Timbrado por un casco de hermosos penachos, tiene por tenantes dos cabezas de guerreros, dos primorosos amores en sus costados y un tritón tumbado a cada lado de la punta. Como apoyo tiene una cartela de rollos y la cruz de Santiago. Su campo es partido. / 1.º Un brazo armado sosteniendo un estandarte abierto hasta su mitad de donde salen dos puntas derechas, disminuidas y rematadas por una orla. / 2.º Un león rampante: Armas de del Hoyo» (Oñate, 2001, t. II: 91). 370 AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.467, f. 162v.
Estudio preliminar
209
BUENAVEN[TURA] / DE LOYO Y TREVIÑO DE SUS / HEREDEROS Y SUBCESORES» (Bustos Rodríguez, 2005: 317; Soto, 2014: 275-276)371. Las mismas motivaciones, el deseo de exteriorizar su éxito ante sus paisanos y a la posteridad, determinó a Luis de los Ríos la construcción de la enorme y elegante residencia de Reinosa, la «Casa de la Niña de Oro» a la que ya se ha aludido con anterioridad372. Encima del balcón principal está colocado un solemne escudo que representa a los linajes de los Ríos y los Velasco, «de minuciosa y bien trabajada labra, timbrado con corona de marqués de gran relieve, adorno floral y campo cuartelado» (González Echegaray, 1999: 17-18). Esa corona se debió añadir posteriormente por María Lorenza y Germano, ya fallecido Luis de los Ríos373. También se puede rastrear la exhibición de los símbolos del éxito y ennoblecimiento en la enorme casa palacio de estilo barroco de los Salcedo en Santo Domingo de la Calzada, construida por el padre de Germano de Salcedo y Somodevilla, que incorpora en la parte alta de la fachada, a los lados del balcón principal del primer piso, encima de la puerta de acceso, sendos escudos bien trabajados y de fina factura, de los linajes de Juan Antonio de Salcedo y de su esposa Sixta de Somodevilla, la hermana del marqués de la Ensenada, rematados ambos con las coronas de marqués (Díez Borrás, 2005: 36).
371 Al parecer se conserva otro escudo similar en la portada de una casa situada en la calle Real de San Fernando, cerca de la iglesia del Carmen, que no hemos podido comprobar. María Lorenza heredó de su abuelo Andrés de Loyo dos solares situados en dicha calle, que se edificaron. En 1789 otorgó poder para venderlos. AHPM, Protocolos Notariales, 20.350, s/f. 372 En Naveda se conserva la casa familiar que Luis de los Ríos contribuyó a reformar (Aramburu-Zabala, 2002). Un sencillo escudo está situado en el dintel de la puerta de acceso de la finca. En la portada de la iglesia de San Pelayo de la misma localidad figura un escudo y una inscripción relativa a la obra de ampliación del edificio realizada en 1805, financiada por Felipe Díaz de los Ríos, siendo su patrono Joaquín de los Ríos «alférez de navío de la Real Armada», sobrino de Luis de los Ríos y continuador del mayorazgo familiar. Más escudos e inscripciones alusivos a la familia de los Ríos se encuentran en la casa-torre de Espinilla, del siglo xvii, a pocos kilómetros. 373 El escudo de la Casona se describe así: «1) Tres fajas ondeadas y bordura cargada de cinco cabezas de sierpe. Armas de los Ríos. / 2) Campo mantelado: 1) y 2) un castillo y en el mantel un león rampante coronado. Armas de Enríquez. 3 / Siete órdenes de veros. Armas de Velasco. 4) Campo dividido en nueve cuarteles, cargados cinco de ellos de un león rampante y los cuatro alternos de un castillo. Armas de Velasco» (González Echegaray, 1999: 18).
210
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Estas muestras en piedra, que han resistido relativamente bien los embates del tiempo, están directamente vinculadas a la existencia de María Lorenza de los Ríos y constituyen, por su monumentalidad y distinción, mudos testimonios de los estímulos que impulsaron a quienes las encargaron —pese a que sus trayectorias biográficas casi han sido borradas por el paso de los siglos—, todos ellos familiares varones de la gaditana. En los ejemplos anteriores se manifiesta de manera reveladora la mezcla de deseos y alicientes como la trascendencia, la vanidad, la exhibición de su éxito profesional y vital y, por último, la riqueza, gracias a la cual fue posible su construcción374. 2.3. Feminismo, experiencia femenina: «si las mujeres fuéramos más amantes de nosotras mismas, evitaríamos muchas amarguras» La escritora Carmen Martín Gaite adopta una aproximación francamente personal al sujeto histórico en la introducción a su obra pionera sobre la historia cultural de las mujeres del siglo xviii, Usos amorosos del dieciocho en España, publicada por primera vez en 1972. Se da cuenta del paralelismo entre sus inquietudes actuales y su curiosidad como historiadora sobre «el tema del amor y del matrimonio». Le parecía como si sus investigaciones fueran excavaciones practicadas al principio por separado desde puntos opuestos de una tierra que no se sospechaba siquiera que pudiese pertenecer al mismo montón ni que los dedos de una de las manos que excava vinieran a toparse, como pasa ya, con los de la otra, ante cuya súbita 374
También se pueden rastrear algunos aspectos de la vida de los miembros de las familias Ríos y Loyo, a través de diversas donaciones a instituciones religiosas y caritativas, que ponen de relieve su devoción religiosa. Unas veces fueron limosnas en metálico con un fin determinado, como la reforma de una capilla, de la cripta donde querían ser sepultados, la decoración de un retablo, etc. Otras veces regalaron objetos de culto, ornamentos y ropajes para imágenes sagradas. Por ejemplo, Luis de los Ríos en su correspondencia alude a donativos en dinero para el santuario de la Virgen de Montesclaros. En 1785, María Lorenza y Luis de los Ríos entregaron un vestido para la imagen de la Virgen, una bolsa para guardar el copón y una cortina para el sagrario. AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 202, Valladolid, 17 de marzo de 1785; carta 203, Valladolid, 8 de abril de 1785. Sobre las donaciones y limosnas de la familia Loyo en Cádiz y Redecilla del Camino, véase Ruiz Rivera, 1992.
Estudio preliminar
211
evidencia apenas se atreviesen a rozarse, prudentes y temerosos del derrumbamiento del túnel (1987, xiv).
Con esta metáfora preciosa la autora reconoce honestamente la inevitable proyección de su propia experiencia como mujer de manera retrospectiva, aunque, fiel a su formación como historiadora, también intenta seguir sus rastros en el pasado a la luz de la objetividad científica. La intuición de la novelista e historiadora señala figurativamente el cruce de varias preguntas que animan nuestro trabajo como historiadoras, críticas literarias y biógrafas: ¿cómo se puede estudiar la vida y la obra de una mujer que vivió hace más de dos siglos, en un momento de transición histórica para las categorías del género, sin imponer nuestras propias escalas éticas y políticas modernas? Cuando se invocan las categorías de la experiencia femenina al estudiar la vida y la obra de María Lorenza de los Ríos, hay que preguntarse: ¿qué significaba para ella vivir como una mujer? ¿Era ella en algún sentido «feminista» en el significado moderno? ¿Se identificaba María Lorenza con todas las mujeres a través de las líneas de la clase social, estamento, religión o nacionalidad? ¿Cómo entendía ella «la experiencia femenina»? Y en la aproximación crítica a las obras literarias de María Lorenza de los Ríos, se puede recurrir al razonamiento de López-Cordón cuando afirma que «no cabe hablar de una escritura femenina, sino de una experiencia sexualmente diferenciada que se manifiesta tanto en la forma de tratar ciertos temas como en la adopción de aquellos cauces formales y expresivos que les son más propicios» (2005b: 226). La «experiencia femenina» y el «feminismo», entonces, son dos conceptos claves para el estudio de la vida y las obras de María Lorenza de los Ríos. Karen Offen ha señalado que el término «feminismo» no se empezó a usar en su sentido moderno hasta finales del siglo xix. Ella define que «feminism is the name given to a comprehensive critical response to the deliberate and systematic subordination of women as a group by men as a group within a given cultural setting». En su opinión, «the concept of feminism (viewed historically and comparatively) can be said to encompass both a system of ideas and a movement for sociopolitical change based on a refusal of male privilege and women’s subordination within any given society» (2000: 20). La marquesa de Fuerte-Híjar y el resto de las socias de la Junta de Damas lucharon para llevar a cabo sus obras de caridad independientemente
212
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
del control de los socios de la Real Sociedad Económico Matritense, defendían un concepto igualitario del feminismo, aunque siempre desde una situación de privilegio, y no postulaban la igualdad absoluta entre las mujeres de todas las capas sociales (Bolufer, 1998a y 2005a; Smith, 2006). No se puede juzgar su feminismo según los criterios de nuestra propia época, incurriendo en anacronismos. Como bien ha señalado Joan Scott, el concepto del feminismo moderno tiene su propia historia. Sus comienzos se remontan a los tiempos del liberalismo y su ideal de la igualdad universal coincidentes con los últimos años de vida de María Lorenza de los Ríos (2011: 35). Nace de la crítica de las contradicciones entre los valores de la igualdad universal del liberalismo democrático y la realidad de la enajenación de los derechos de muchos de los ciudadanos. Llama atención sobre la paradoja de una definición del sujeto político que excluía a grupos enteros de ellos. Según la profesora norteamericana, la historia del feminismo, al profundizar en el conocimiento de épocas anteriores, «uses the past to disrupt the certainties of the present and so opens the way to imagining a different future» (2011: 34). Así pues, según el razonamiento de Scott, el estudio atento de las vidas de las mujeres dieciochescas que, al final del Antiguo Régimen en España se organizaron en la Junta de Damas para llevar a cabo una obra «feminista» original, debe hacernos cuestionar la autocomplacencia del feminismo actual y preguntarse por la tendencia de darnos tan fácilmente por satisfechas con los derechos que ciertas clases de mujeres en ciertas sociedades concretas, y no en todas, disfrutan. Al estudiar los éxitos y las limitaciones de la obra feminista de la marquesa de Fuerte-Híjar y sus compañeras en la Junta de Damas, es de esperar que sus vicisitudes inviten a reflexionar sobre las contradicciones, la falta de igualdad, los prejuicios, los estereotipos y las posibilidades y logros a los que se enfrentan las mujeres de hoy. Al intentar contar la historia de una mujer como María Lorenza de los Ríos, sobre la que se han podido reunir bastantes datos objetivos pero casi ningún testimonio personal, reconstruir su vida exige casi un acto de fe y es tentador tratar de imaginar cómo se habría ella sentido en cierta situación. Sin embargo, este es un ejercicio de proyección y de identificación que hay que manejar con mucho cuidado, según recordó Carmen Martín Gaite (1987: xiii-xvii). Por eso en estas páginas no se ha intentado explicar definitivamente a un sujeto histórico (lo cual sería imposible), sino de explorar los medios y las oportunidades que forjaron a esta mujer concreta a través de su vida (Scott, 2011: 40).
Estudio preliminar
213
Al examinar, por ejemplo, la orfandad de María Lorenza de los Ríos a los cinco años; su gran herencia y educación conventual; su matrimonio a una edad temprana con un primo bastante mayor que ella; la sociedad culta y acomodada de Cádiz, La Coruña, y Valladolid donde vivió con él; el orgullo y las necesidades de la familia hidalga venida a menos de su primer esposo; el salto a una esfera aristocrática e ilustrada de primer rango con su segundo marido; sus conexiones sociales e intelectuales con las socias de la Junta de Damas; sus amistades entrañables; su experiencia de primera mano de la triste realidad de muchas de las desafortunadas mujeres que buscaban ayuda en la Inclusa y en la Sala de Reservadas, que acudían al Montepío de Hilazas o asistían a las Escuelas Patrióticas; la adopción secreta de la hija ilegítima de su amiga fallecida; los trastornos y miseria de la Guerra de la Independencia y la pérdida de su marido y de su fortuna; su lucha desesperada ante el vacío del poder en Madrid durante el conflicto bélico para proteger las instituciones de beneficencia; y sus embrollos legales para recuperar sus bienes y cobrar las rentas que le pertenecían, se puede notar que todas estas situaciones vitales le ofrecían a María Lorenza posibilidades de acción y movimiento, y aunque es imposible trascender sus motivaciones íntimas, proporcionan pistas valiosas para explicar la trayectoria de una mujer que vivió plenamente el final del Antiguo Régimen y los confusos pasos iniciales hacia el nuevo orden sociopolítico. Para este estudio de la vida y las obras de María Lorenza de los Ríos resultan muy útiles las metáforas de la «fantasía» y el «eco» del feminismo con las que ha teorizado la historiadora Joan Scott el concepto de la experiencia y la identidad femenina, valiéndose de las teorías psicoanalíticas sobre las fantasías primarias de Sigmund Freud, Jacques Lacan, Slavoj Žižek, Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, Julia Kristeva y Luce Irigaray, entre otros375. Recuerda la historiadora estadounidense que «la identidad feminista era un efecto de una estrategia política retórica invocada de manera diferente por diversas feministas en épocas diferentes» (2006: 115), como la que evocan la marquesa de Fuerte-Híjar y la Junta de Damas en sus informes y sus elogios de la reina. Las categorías de análisis son necesariamente determinadas por el momento histórico y cultural en el que vivimos y hay que tener mucho 375 Gloria Espigado también invoca las teorías de Scott en su estudio de las mujeres del liberalismo español (2006: 30-32).
214
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
cuidado y sensibilidad histórica al intentar estudiar e interpretar las vidas de las mujeres del pasado. Scott explica que «el sentimiento de identidad común de las mujeres no preexiste a su invocación, sino que más bien es posibilitado por las fantasías que les permiten trascender la historia y la diferencia» (2006: 117) y en eso se acerca a los intuitivos juicios de Carmen Martín Gaite. La profesora norteamericana advierte que la historia «—una narración fantaseada que impone un orden secuencial a los de otra forma caóticos y contingentes sucesos— contribuye a la articulación de la identidad política». Una historia del feminismo que sea lineal «borra la discontinuidad, el conflicto y la diferencia que podrían socavar la políticamente deseada estabilidad de las categorías denominadas como mujeres y feministas» (2006: 119). Sin embargo, esta falta de continuidad explica por qué, por ejemplo, el modelo de las obras benéficas y administrativas de las socias de la Junta de Damas y el modelo de lo que se viene llamando el «feminismo ilustrado» de Josefa Amar y Borbón, parece haber tenido poca o ninguna influencia en la España romántica y liberal del siglo xix y haber sido casi enteramente olvidado en las historias feministas modernas376. A diferencia de las fantasías, los ecos repiten una parte de un sonido; son repeticiones diferidas e incompletas. Según Scott, la identidad como un fenómeno continuo, coherente e histórico resulta ser una fantasía, una fantasía que borra las divisiones y las discontinuidades, las ausencias y las diferencias que separan a los sujetos en el tiempo. […] La identificación (que produce identidad) opera, entonces, como un fantasy echo, repitiendo en el tiempo y a través de las generaciones el proceso que constituye a los individuos como actores sociales y políticos (2006: 122-123).
La profesora norteamericana identifica dos fantasías icónicas de la historia feminista que se aplican a nuestra valoración de la vida y obras de María Lorenza de los Ríos. La primera es el escenario de la «oradora», la mujer que transgrede, que reclama la prerrogativa masculina de hablar en público y la segunda, contrapuesta a la anterior, la fantasía de la madre que «personifica la feminidad aceptable» (2006:
376
Acerca de la transición del debate ilustrado sobre las mujeres al feminismo de la época liberal, véase Bolufer, 2005b; Espigado, 2006; Romeo Mateo, 2006; Smith, 2006: 197-199. Sobre la historia del feminismo en España y Portugal, véase Bermúdez y Johnson, 2018.
Estudio preliminar
215
129), un papel que ayuda a modelizar la identidad feminista a través de la historia. En el contexto de la oradora, la emoción que produce la transgresión para el sujeto y para la historiadora es lo que consigue la continuidad o la identificación para el feminismo. María Lorenza de los Ríos, por ejemplo, participó en los debates que tenía la Junta de Damas con los socios de la Real Sociedad Económica Matritense acerca del derecho de las mujeres de gobernarse a sí mismas y de tomar decisiones independientes acerca de sus obras caritativas. Escribió informes evaluando y defendiendo su trabajo en el Montepío de Hilazas, en la Inclusa, en la cárcel de la Galera y en la Sala de Reservadas. Hizo recomendaciones y cálculos económicos, desarrolló planes y propuestas y ofreció consejos. En otro momento, analizó lo poco aconsejable que resultaba continuar en las Escuelas Patrióticas la formación en técnicas y métodos anticuados como el hilado, un trabajo que, en su opinión, las máquinas habían superado. La marquesa de Fuerte-Híjar hizo gala de su pragmatismo, al considerar que las necesidades higiénicas y morales de las reclusas de la cárcel de la Galera se podrían satisfacer más adecuadamente por las asociaciones caritativas femeninas. Presentó informes a la Junta de Señoras y a la Sociedad Económica acerca de la importancia de la educación femenina y sobre la influencia nefasta de la moda en las mujeres. El trabajo de la marquesa de Fuerte-Híjar en estas instituciones no fue una frivolidad o el capricho de un momento, sino que tuvo continuidad a lo largo de casi treinta años. La persistencia de su entrega a las necesidades de las mujeres trascendió las diferencias de los diversos escalones sociales, aunque como otras mujeres de su época en ningún momento se proponía superar o eliminar estas desigualdades estamentales. Para poder realizar esta actividad, María Lorenza tuvo que reclamar para sí el papel transgresor y emocionante que describe Scott de la mujer que habla en público. Esta fantasía de la oradora ayuda para la identificación entre Fuerte-Híjar y sus lectoras modernas. Ula Taylor, por otro lado, ha identificado un concepto de feminismo al describir las «feministas comunitarias» que desempeñan un papel aparentemente tradicional al ayudar y cuidar a su familia, pero que además inician y colaboran en actividades para auxiliar a los miembros de su comunidad. A pesar de lo tradicional del rol de la «feminista comunitaria», opina Taylor, «their activism reveals an acknowledgement of oppressive power relations, shatters masculinist
216
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
claims of women as intellectually inferior, and seeks to empower women by expanding their roles and options» (2008: 190). La fantasía de la identificación feminista que Scott contrasta con la de la oradora es la de la madre. La estrategia de apelar a la «fantasía maternal» de la solidaridad femenina funciona para borrar la diferencia entre las mujeres y provoca muchos debates y conflictos entre las feministas, sobre todo cuando esta figura «es tomada literalmente» y el concepto de la identidad de la mujer es limitada a su función reproductiva. En cambio, dice Scott, esta representación se entiende mejor «como el eco de una fantasía, como la clave para un escenario en el cual las mujeres se funden en un colectivo vasto e indiferenciado, las muchas convirtiéndose en una a través del poder del amor maternal» (2006, 130). María Lorenza de los Ríos no tuvo hijos, pero conocía con profundidad las vivencias más dolorosas y desgarradoras relacionadas con la maternidad: las historias de las mujeres embarazadas y desesperadas que solicitaban acceder a la Sala de Reservadas y las de las que abandonaban a sus hijos recién nacidos en la Inclusa a causa de su infortunio y su indigencia377. Más aún, en su propia experiencia personal la marquesa advirtió las consecuencias del embarazo de una íntima amiga soltera, una historia que narra en su testamento de 1812: el fallecimiento del progenitor de la criatura antes de poderse celebrar el matrimonio; el miedo de la madre al escándalo y a la severa reacción de su propio padre, el abuelo de la niña, si se descubría su origen ilegítimo; lo secreto y precipitado de su empeño en ocultar el nacimiento del bebé a su propia familia y a la sociedad; la muerte repentina de la afligida madre; 377 María Fernanda Carbajo Isla aporta un ejemplo de las notas que dirigían las madres que abandonaban a los niños en la Inclusa para su identificación. En este caso el apunte estaba dirigido directamente a María Lorenza de los Ríos, entonces curadora del establecimiento: «Al establecimiento de los niños expósitos o a la señora marquesa de Fuerte-Híjar: Esta niña ha nacido en la tarde del día 26 de abril de este año de 1811: lleva el agua de socorro y es la intención de su madre que se ponga en la partida de bautismo los nombres y apellidos de Marcelina Luisa Loliniaire y Roca que son las señas que lleva para el caso de ser reclamada por sus padres u otros sujetos; y además se hallará dentro de esta carta también como señal un pedazo de cinta que tiene dos colores en listas uno blanco y otro lila con tres piquetes hechos con corte de tijera. Se recomienda a la caridad del establecimiento esta niña hasta que se tome la providencia conveniente, y que se desea. Dios prospere tan beneficiosa institución y llene de felicidad a los que luchan por ella y muy singularmente a la señora marquesa de Fuerte-Híjar su protectora como lo desea la madre de esta inocente que no puede firmar. Madrid, 26 de abril de 1811» (1987: 23).
Estudio preliminar
217
y el juramento que exigió la moribunda a sus amigos María Lorenza y Germano de criar a la pequeña como si fuera su propia hija. Estas experiencias de la maternidad concretas y documentadas sugieren que María Lorenza de los Ríos —sin ser madre ella misma— sí tenía la habilidad para identificarse con la experiencia de la maternidad y, por lo tanto, reconocía las diferencias que existían entre las mujeres: las que no tuvieron descendencia, como ella; las que no podían criarlos, como las pobres que llevaban a sus bebés a la Inclusa; las que sufrieron asustadas la experiencia del embarazo fuera del matrimonio, como su amiga, y las que acudían a la Sala de Reservadas; y las que tenían la desgracia de perder a sus hijos jóvenes. El tema de la maternidad se trasluce, sobre todo, en dos de sus obras publicadas: el Elogio a la reina de 1798 y la oda que escribió para su amiga la marquesa de Villafranca a la muerte de su hijo primogénito en 1816. Los rituales públicos de los panegíricos a la reina María Luisa de Parma vinculan retóricamente a María Lorenza de los Ríos con los valores ilustrados y sus preocupaciones caritativas, como ha observado Elizabeth Lewis (2009). La marquesa de Fuerte-Híjar invoca el carácter maternal de la reina para servir como ejemplo y apoyo a todos sus súbditos, quienes son como sus hijos. Al mismo tiempo, alaba el espíritu conyugal y el carácter abnegado y generoso de la reina que apoya a su esposo, el rey. Para los lectores modernos, la descripción sentimental de María Luisa ayudando a Carlos IV en sus momentos más difíciles mientras reprime sus propios sentimientos y necesidades, parece una expresión exagerada y poco atractiva de un feminismo complementario. Sin embargo, esta retórica debe entenderse como un intento estratégico de involucrar a la reina en la identidad feminista de la «maternidad cívica» elaborada por la Junta de Damas para justificar y normalizar sus intervenciones transgresoras en el debate público ilustrado y en las instituciones benéficas que administraban378. A pesar de la considerable distancia que existe entre la imagen que pinta la marquesa de Fuerte-Híjar y el modelo moderno e igualitario del papel conyugal y materno, sin embargo, se puede apreciar su retórica persuasiva que, en el contexto de una sociedad monárquica, estamental y católica, intentó establecer conexiones imaginadas, pero laicas, entre las mujeres de categorías sociales muy distintas con la 378
Véase Bolufer, 1998a y Smith, 2006.
218
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
imagen de la madre que «personifica la feminidad aceptable» (Scott, 2006: 129). Y su discurso de la maternidad bien podría ser también una reacción defensiva contra el espectro de la reina francesa, María Antonieta, que había muerto bajo la guillotina pocos años antes. El Elogio es una «fantasía» de la maternidad que todas mujeres pueden identificar a pesar de su retórica sentimental. Son innegables las diferencias históricas entre la expresión feminista de la marquesa y las expectativas actuales, pero al mismo tiempo se puede apreciar el poder retórico de la imagen que evoca de María Luisa de Parma: la madre «benéfica» que cuida a sus hijos, a su esposo, y, por extensión, apoya a sus súbditos y las obras de la Junta de Damas. En el único poema publicado por María Lorenza de los Ríos, la oda dedicada a su amiga la marquesa de Villafranca, la autora evoca la otra cara del amor maternal, el dolor terrible de la madre que sufre por la pérdida de su hijo. De una manera bastante pragmática, María Lorenza de los Ríos recuerda a su amiga sus responsabilidades familiares, por las que debe superar su tristeza y que no le permiten deprimirse e hundirse completamente en la identificación con el hijo muerto. Mientras que la madre expresa desesperada su sufrimiento, su amiga María Lorenza le recuerda la pena que también sufre su marido y la necesidad que tienen de su madre sus otros hijos. La marquesa de Fuerte-Híjar representa en el poema una escena de la experiencia de la maternidad muy concreta y que también apela a la práctica maternal en general. A diferencia del Elogio, donde más bien quiso establecer conexiones entre la madre y los hijos (súbditos) imaginados, en el poema insiste en la necesidad de la ruptura de la identificación excesiva con el joven fallecido. 2.4. Literatura, compromiso social y sociabilidad: «viva nuestra amistad» Al incorporarse como socia de la Junta de Damas, la marquesa de Fuerte-Híjar no solo accede a un mundo de proyectos y debates ilustrados, también se une a la «República de las Letras». Sus experiencias en la institución femenina y las redes de amistad y de empeño intelectual y reformador que allí se desarrollaban, probablemente inspiraron su actividad creadora. La vida de compromiso activo con las tareas de la asociación y con la Sociedad Económica de Amigos del País, de la
Estudio preliminar
219
Fig. 5. Retrato de Germano de Salcedo y Somodevilla, marqués de Fuerte-Híjar, 18021808. Colección particular. Óleo sobre lienzo, 134,5 x 111,5 cm. (Fotografía: Rafael Maturana).
220
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
cual fue miembro su esposo Germano de Salcedo, le sugirieron argumentos y le proporcionaron oportunidades para destacar como escritora. La sociabilidad, tan fundamental en la cultura de las Luces, tuvo para María Lorenza de los Ríos el aspecto serio de la responsabilidad cívica, compartiendo sus convicciones ilustradas y promoviendo las reformas de la Junta de Damas. Con los elogios a la reina, que se presentaron en las ceremonias públicas anuales de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y se publicaron entre 1794 y 1801, las socias de la Junta de Damas pretendían definirse y validar su existencia (Calvo, 2007: 58-72). En el de la marquesa de Fuerte-Híjar, leído en 1798, tanto la retórica como los temas constituyen un intento de establecer una relación estrecha entre los valores ilustrados y los intereses domésticos, femeninos y caritativos de las socias y los de María Luisa de Parma que patrocinaba la asociación de mujeres (Lewis, 2009). La reina representaba para ellas «uno de los recursos fundamentales para su éxito» (Martín-Valdepeñas, 2009b: 750); de ahí la importancia de esos ritos públicos y formularios. En su Elogio, María Lorenza de los Ríos destaca las cualidades maternales de la soberana y sus virtudes como esposa. La reina era un firme apoyo para su marido, Carlos IV, en los momentos más difíciles de su reinado: En vano los terribles disturbios de la Europa, y las sangrientas guerras que la han asolado, llenaron de la más cruel amargura las piadosas entrañas de nuestro soberano; su augusta esposa sabía, ahogando sus propios sentimientos, disipar los temores de CARLOS, calmar sus sobresaltos, y restituir la serenidad y las risas al corazón agitado del monarca (1798: 5-6).
Más adelante, Fuerte-Híjar pone de relieve «su amor ilustrado» y la atención y cuidado de la reina en la crianza de sus hijos: «Un verdadero interés en la felicidad de sus hijos, una medida constante en la distribución de los halagos y de las reprensiones, una atención incansable en inculcarles el amor a la virtud, y el horror al vicio, y finalmente un buen ejemplo, han sido los medios que ha preferido la reina para que sean tales como los quiere la nación» (1798: 8). Estos temas encajan bien dentro de los preceptos pedagógicos ilustrados; por ejemplo, la felicidad que se consideraba la meta del ser humano en la sociedad y que solo podía alcanzarse por medio de la
Estudio preliminar
221
virtud. Josefa Amar y Borbón había lamentado en su Discurso en defensa del talento de las mujeres (1786) la falta de premios o «halagos» para las jóvenes que pretendían instruirse y se dedicaban al estudio. El ejemplo de la virtud maternal e ilustrada de la reina inspira la elaboración de planes de estudios adecuados a todos los talentos y estados y de promover la ilustración general, porque sus súbditos «son los hijos del gobierno» (Fuerte-Híjar, 1798: 10) y la presenta como un medio benigno, amable y paciente por el cual se puede llegar al rey. María Lorenza, que era autora de dos memorias presentadas a la Junta de Damas sobre la importancia de la instrucción femenina y en las que critica el efecto nefasto del lujo para las mujeres, también en su Elogio alaba que la reina María Luisa despreciara el lujo y su deseo de aliviar «las miserias públicas» por «el sacrificio de sus mismas comodidades» (1798: 13), contribuyendo de sus propios fondos y vendiendo sus alhajas para beneficiar a los pobres379. Por otra parte, pinta el retrato vivo de las desgracias que podía observar la esposa del monarca en sus propios dominios: La piadosa reina mira en él, con los ojos bañados en lágrimas, montes despoblados, campos incultos, talleres desiertos, ciudades yermas, aldeas arruinadas. Y a poca distancia de estos espectáculos de tristeza y desolación mira otros objetos de dolor y de congoja. Millares de ancianos exhalando el último aliento a vista de sus hijos, que próximos a seguirlos, maldicen los apreciables dones de la fuerza y del ingenio que por falta de empleo no les sirven para prolongar la existencia de los que les dieron el ser. Niños que tendiendo hacia sus madres las inocentes manos demandan en vano un sustento, que las infelices les franquearían a costa de su sangre, si ya exánimes por el hambre no expirasen víctimas de la indigencia, y del dolor. Grupos de mujeres desfallecidas y de esposos macilentos que 379 La apología a la reina de la marquesa de Fuerte-Híjar se escribió en el contexto de una fuerte inestabilidad internacional, en el curso de la guerra contra Inglaterra (1796-1802) y una profunda crisis económica interior, con graves repercusiones en la Hacienda Pública española. La situación era muy crítica. Una de las medidas aprobadas por el rey con carácter de urgencia fue la reducción de los gastos personales de la familia real. En el Real Decreto de 5 de junio de 1798 «el rey daba ejemplo de austeridad, pues tanto la reina como él iban a reducir a la mitad las asignaciones que se hacían al bolsillo secreto durante el tiempo que durasen las urgencias de la corona; así mismo, se donaban las piezas de plata y joyas que no fueran necesarias de la Real Casa y la Real Capilla, aparte de ordenar que se suprimiesen todos los gastos superfluos» (Martín-Valdepeñas, 2011: 400).
222
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
apenas las sostienen, para que puedan presentar al hijo moribundo los manantiales agotados de sus maternales pechos (1798: 14-15).
Fuerte-Híjar comunica su mensaje elocuentemente, usando las imágenes conmovedoras de los menesterosos y desamparados, presentadas en una serie de cláusulas sintácticamente paralelas, un recurso retórico que aumenta el efecto de la descripción de la desesperación que sufren los infelices. Para concluir, la marquesa apela a la reina como un modelo que inspira a las socias de la Junta de Damas y a los de la Real Sociedad Económica: Y nosotros que por vocación y por instituto nos hemos dedicado a promover el bien general, ¿no nos inflamaremos con tan alto ejemplo, para procurar a toda costa que la educación se mejore, que la industria prospere, y que la agricultura se fomente y extienda? Este modelo de amor conyugal y paternal, este dechado de beneficencia nos muestra el rumbo que ha de seguir nuestro celo patriótico; y el heroico desprendimiento con que ha puesto el sello mi heroína a sus excelsas virtudes, nos señala la víctima que hemos de sacrificar (1798: 17-18).
En el Elogio, María Luisa se presenta como el ideal burgués de la maternidad, una imagen que había llegado a dominar las representaciones de las «reinas domésticas» durante el siglo xviii. Ya no bastaba que la soberana fuera casta, religiosa y, sobre todo, prolífica en su papel biológico. Las visiones idealizadas de las reinas siempre se producían en un contexto histórico concreto (López-Cordón, 2005a: 323-324). A finales del Siglo de las Luces, con el nuevo valor que la Ilustración otorgaba a la mujer, la consorte real debía demostrar la discreción e inteligencia necesarias para apoyar a su esposo y criar a sus hijos. Fuerte-Híjar, como las otras autoras de los elogios, destacaba estos valores conyugales y maternales muy afines a los que reclamaban las socias para sus obras de beneficencia. Actividades que ayudaban a las mujeres en «todos sus espacios vitales»: el embarazo y el parto, la crianza de los niños y la instrucción femenina (Martín-Valdepeñas, 2009b: 761). Como explica la historiadora Regina Schulte acerca de María Antonieta, la reina siempre «era emblema de la relación entre la esfera pública y la esfera doméstica y del papel de la mujer en la esfera pública. Era un medio para el debate acerca de los papeles genéricos en general» (2002: 270).
Estudio preliminar
223
Como el Elogio, la Noticia de la vida y obras del conde de Rumford, publicada en 1802, está estrechamente vinculada con las obras reformistas de la Junta de Damas y de la Sociedad Matritense. Las teorías de Benjamin Thompson (1753-1814) acerca de la psicología de la caridad habían despertado el interés de los reformistas ilustrados que pretendían modernizar las instituciones benéficas. En sus ensayos, el norteamericano habla del «arte de la caridad», o sea, cómo efectuar la regeneración de los pobres y encontrar una solución económica a la mendicidad. Según la Noticia, «en el primero [ensayo] se ve que para ejercitar bien la caridad no basta ser humano, es menester saberlo ser; porque hay para esto un arte que cuando se ignora, de grandísimos sacrificios que se hacen, resultan muy pocos bienes, y muchas veces más males que bienes» (Fuerte-Híjar, [1802]: ix). Sus tesis concordaban con la secularización de la caridad que estaba sucediendo a lo largo del siglo xviii. La traducción de las obras de Rumford al castellano (a base de la edición francesa) encargada a Domingo Agüero y Neira por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País compone una obra de varios volúmenes, larga y a veces un poco pesada de leer, según el propio traductor (Rumford, 1800-1801, t. 2: iii-iv; Jaffe, 2009b: 96-97). En cambio, la Noticia de María Lorenza de los Ríos es mucho más corta, más personal, más fácil de entender y por eso más útil como vehículo de propaganda. La marquesa tradujo el artículo de La décade philosophique, littéraire et politique de abril de 1802, firmado por el economista Jean-Baptiste Say (J. B. S.), con el propósito de promover la iniciativa de la construcción de las cocinas económicas y el reparto de raciones, siguiendo el modelo de las comidas económicas de Rumford, que pretendía realizar la Sociedad Matritense con el fin de paliar los graves efectos de la crisis, que azotó los años iniciales del siglo xix, entre los madrileños de las capas más depauperadas de la población. La Noticia constituía una sucinta semblanza de la vida y las obras más destacadas de Benjamin Thompson. La sección biográfica, curiosamente, como ya se ha comentado anteriormente, se cree que fue escrita por el propio Rumford, que reconstruyó románticamente algunos aspectos oscuros de su trayectoria vital, sobre todo en cuanto a los detalles acerca de su primer matrimonio —aseguraba que su primera mujer falleció, aunque en realidad la abandonó al irse a Europa— y en lo que se refería a las acciones que desarrolló en su país nativo durante la Guerra de la Independencia norteamericana, cuando sirvió de espía para los
224
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
británicos. Como frontispicio a la Noticia se publicó un grabado del biografiado, haciendo aún más ameno e íntimo el retrato escrito. En esta publicación, la marquesa de Fuerte-Híjar muestra su habilidad como traductora del francés y su dominio de la terminología científica. Afirma su derecho a participar en la esfera pública, a través de las obras reformistas que lideraba la Real Sociedad Económica Matritense (Jaffe, 2009b). Solo añade una nota al final donde observa que el norteamericano ha sido reconocido por «casi todas las sociedades científicas de Europa» y sugiere que «la Sociedad Económica de Madrid hubiera creído que faltaba a la justicia, a la humanidad y a su mismo honor si no le hubiese dado el título de su socio de mérito» (Fuerte-Híjar, [1802]: xv), otorgado al conde de Rumford en 1801. Retóricamente, María Lorenza de los Ríos se sitúa en el mismo plano con los «amigos del país» masculinos. Así fueron las tácticas que utilizaban las traductoras de la época, según Mónica Bolufer. Por un lado, debían mostrar que eran expertas en la selección del texto y la calidad de la traslación y, por otro, mediante el «velo» de la traducción, ser capaces de crear un espacio para la expresión personal (1998a: 331-333). A diferencia de las obras relacionadas con su papel de reformista y de socia de la Junta de Damas, las obras dramáticas y el poema de María Lorenza de los Ríos pertenecen al mundo de la intimidad y la sociabilidad de su círculo de amigos. Los dramas probablemente fueron representados privadamente en su tertulia y su oda fue escrita para consolar a una amiga, antes de ser publicada. Las dos obras de teatro representan temas que se relacionan con sus inquietudes como ilustrada y mujer culta y con su vida personal: cuestionan el valor del matrimonio para la mujer, sobre todo si no hay respeto y simpatía entre los cónyuges; lamentan la susceptibilidad emocional de la mujer que frecuentemente le impone el papel de víctima del hombre; exalta el valor de la amistad femenina; y representan los dilemas provocados por los nuevos papeles de género. Las referencias y alusiones en las obras a la literatura clásica y contemporánea española y francesa colocan a la marquesa de Fuerte-Híjar en el ambiente cosmopolita de los literatos ilustrados. La sabia indiscreta es una breve obra en verso octosílabo de un solo acto. A la protagonista, Laura, le encanta leer y estudiar. La joven aparece por primera vez en escena leyendo un libro que advierte de los peligros del amor. Laura es una dama de trato ameno, pero esquiva al enamoramiento, que transgrede el papel tradicional femenino al
Estudio preliminar
225
rechazar la galantería de los hombres. Su amigo Roberto la respeta, le instruye y lee con ella textos clásicos como los de Alcibíades, pero junto con su estima ha nacido secretamente una pasión amorosa. Laura, ilusionada con la relación intelectual que tiene con Roberto, se niega a escuchar sus discursos amorosos. Por medio de un error que despierta los celos de Laura, la joven reconoce por fin su amor por Roberto. Pero al creer que él ama a otra, tiene que defenderse con toda su filosofía para disimular sus verdaderas emociones, creyendo que ha perdido lo que realmente quería. Por fin, Roberto le declara su amor, aclara el error y la confusión se resuelve. Varios motivos de esta obra, como un retrato perdido y equivocado, se relacionan con L’Indiscret de Voltaire (Jaffe, 2004). La marquesa de Fuerte-Híjar hace una deconstrucción de la virtud tradicional de «la discreción» de las mujeres y defiende a las mujeres sabias. Con su protagonista Laura, Fuerte-Híjar se hace eco de la defensa de Josefa Amar y Borbón acerca de la felicidad que puede producir a las mujeres la lectura, el estudio y el retiro a un círculo íntimo (Bolufer, 1998b: 86). La caracterización simpática de Laura se opone abiertamente al famoso arquetipo satírico de Les femmes savantes de Molière, tantas veces citado por los moralistas que intentaban poner límites a los deseos de instrucción de las mujeres y a su entrada como sujetos en el mundo de las letras. Laura es indiscreta no porque habla demasiado como las inoportunas y entrometidas del teatro clásico español, sino porque no entiende completamente las motivaciones humanas, ni las suyas ni las de sus amigos (Jaffe, 2004: 275-280). Aprende una lección difícil: a pesar de su instrucción no siempre puede controlar su propio corazón. La moraleja final advierte a las mujeres: «[…] si no se tiene / con los varones reserva, / y se frecuenta su trato, / la más sabida la pega» (xxx, 949-952). La autora destaca la difícil negociación de los nuevos espacios sociales para las mujeres en su época. Quizás el personaje más revolucionario de esta obra en cuanto a la construcción del género sea Roberto, un hombre que aprecia el talento de Laura y que le alienta en su deseo de instruirse (Jaffe, 2004: 286) y es posible que el joven sea un reflejo de Germano de Salcedo, el segundo esposo de María Lorenza de los Ríos, con quien compartió intereses y actividades ilustradas. El Eugenio es un drama sentimental en prosa de tres actos que, al igual que La sabia indiscreta, representa la victimización de las mujeres a causa de su sensibilidad. Se basa en la obra de Beaumarchais, Eugénie, pero la marquesa de Fuerte-Híjar transforma el drama original:
226
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
cambia la escena a Valladolid, elimina los elementos que se habrían considerado indecorosos y añade nuevos personajes y escenas (Jaffe y Martín-Valdepeñas, 2015). La protagonista, Balbina, sufre porque no entiende por qué su amante Eugenio no pide su mano a su padre. El joven se encuentra ante un conflicto interior, una dificultad que no puede resolver: no se atreve a revelar el desconocimiento de sus orígenes y no quiere perjudicar la honra de ella por esa razón. Gracias a una carta escrita por un criado residente en Zamora, que asistió a Eugenio cuando era niño, el misterio se aclara. El joven averigua la verdad acerca de sus respetables ascendientes y el padre de Balbina autoriza finalmente el enlace matrimonial de ambos. Mientras el personaje de Balbina se caracteriza por su sentimentalismo, sufre por el amor, su amiga Máxima transgrede los papeles femeninos tradicionales. Esta declara abiertamente su negativa a «las cadenas» que representa el matrimonio y rechaza la oferta de un petimetre porque no puede aceptar una unión que no tuviera como base el respeto y la virtud (Jaffe, 2009a; Jaffe y Martín-Valdepeñas, 2015: 51-53): Sométase enhorabuena la juventud incauta o corrompida a las cadenas que forman la avaricia y la vanidad, imponiendo a nuestro débil sexo la cruel alternativa de abandonarse o a una horrible esclavitud o a una libertad infame. Esta ley escandalosa solo puede intimarse a las que por estupidez no son capaces de sentir su peso, o las que las reciben con ánimo de quebrantarla. Pero yo que abomino toda subordinación que no tenga por cimiento la virtud y la amistad, no me aventuraré jamás a recibir un yugo que no aligeren estos dos principios de la verdadera felicidad en todas las relaciones humanas (III, xii).
Igual que Laura, la protagonista de La sabia indiscreta, que revela a su criada Felipa: «te confieso que me arredra / la idea de los cuidados, / privaciones y cadenas / que trae siempre consigo / la respetable, tremenda / coyunda del matrimonio» (xxix, 816-821), Máxima denuncia la susceptibilidad emocional de la mujer y los estragos que le causa el amor: «ni he amado, ni me sujetaré jamás a ese disparate. […] ¡Cuántas cadenas y grillos no han puesto en el universo las funestas pasiones del amor! Su imperio, más formidable que el de los tiranos, atormenta, destruye, y aun da la muerte [...] ¿Con este conocimiento había yo de sujetar mis sentidos? No, no lo haré» (II, v).
Estudio preliminar
227
Estos dos personajes femeninos representan la paradoja que significaba la introducción de las mujeres en los ámbitos ilustrados: fueran instruidas o no, su «naturaleza» sensible las traicionaba por su corazón susceptible y la poca flexibilidad de la institución social del matrimonio las arrinconaba en su estrecha esquina doméstica (Jaffe, 2004 y 2009a; Jaffe y Martín-Valdepeñas, 2015). Helena Establier ha hablado de la «esquizofrenia permanente» en que vivían las escritoras ilustradas, debido a que reconocían la contradicción entre su deseo de vivir en el mundo de las ideas, de la razón universal ilustrada, y su naturaleza femenina asociada con la domesticidad, la sexualidad y la maternidad (2006: 179). María Lorenza de los Ríos lleva al primer plano en sus obras los dilemas que experimentaban las mujeres modernas y cultas y se inspira en su propia experiencia como ilustrada. Sin embargo, en ninguna de las dos obras dramáticas alude a otros temas muy difundidos en la época, sobre todo en El sí de las niñas y en El viejo y la niña de Leandro Fernández de Moratín: el tema del matrimonio desigual, la amenaza a la autoridad paterna y la educación de las jóvenes. Laura, en La sabia indiscreta, no tiene padre y su madre está recluida en un convento y el padre de Balbina solo quiere complacer a su hija. La marquesa de Fuerte-Híjar no trata el tema de la desigualdad en la edad ni de la clase social, aunque vivió la primera situación al ser casada a los doce años con un primo mucho mayor que ella. A diferencia de Moratín, la preocupación de la gaditana es dramatizar el proceso de conocimiento de sí mismas por el que pasan sus dos protagonistas (Jaffe, 2004: 274 y 285-287). La última obra literaria conocida de María Lorenza de los Ríos es un poema publicado en 1816, A la muerte del Excelentísimo Señor Don Francisco Álvarez de Toledo y Palafox, el hijo de la marquesa de Villafranca. Además del propósito inmediato e íntimo de consolar a su amiga por la pérdida de su primogénito, un «niño enfermizo por el que sentía debilidad» (Espigado, 2009: 322), la poesía evidencia la participación activa de la marquesa de Fuerte-Híjar en los círculos literarios de su época. El fallecimiento del joven duque de Fernandina debió ser un acontecimiento célebre, a juzgar por la cantidad de composiciones relativas a este asunto que fueron impresas en 1816. Se conocen las de la marquesa de Fuerte-Híjar, del duque de Frías, Juan Nicasio Gallego y otra de autor anónimo con la inicial B. A las de estos autores se sumaron otras, que permanecieron inéditas hasta tiempo después, como la de Leandro Fernández de Moratín, que por esa época residía en
228
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Barcelona (1825, t. III: 418-421). El dramaturgo madrileño también había escrito otra poesía dedicada a la marquesa de Villafranca, con motivo del nacimiento de su hijo primogénito380. Francisco Sánchez Barbero, que había sido profesor del adolescente, le dedicó dos elegías, escritas durante su destierro en Melilla, por su pasado liberal, donde falleció en 1819 (1871: 574-575). Estos poemas de circunstancias se relacionan entre sí por la amistad entre sus autores, su participación en los círculos culturales madrileños de entre siglos y por los aspectos formales y temáticos que comparten. También se publicó un Elogio en su memoria de Francisco Javier Vales Asenjo, dedicado a la marquesa de Villafranca, que comienza con la última petición de su hijo moribundo: «Consuele V. a mi madre, Sr. Vales: por Dios que la consuele V. después que yo me muera» (1817: v). Este tema, reconfortar a la abatida madre del fallecido, se repite en las composiciones poéticas dedicadas a este luctuoso hecho. Vales Asenjo informa acerca de las preocupaciones ilustradas del joven al final de su vida: quería ser sepultado como un pobre, que se repartiera lo ahorrado en el entierro entre los niños de la Inclusa y que su cuerpo fuera entregado «a la anatomía, quizá esto podrá servir para alivio de otros pobres, a quienes coja este mal tan inexplicable» (1817: 41-42)381. La marquesa de Villafranca permitió que el proceso de la enfermedad y el tratamiento empleado para la curación fuera publicado por el médico Ignacio Jaúregui, que lo atendió [1816]. Los poemas de circunstancias dedicados a la muerte del duque de Fernandina, escritos durante los años difíciles del sexenio absolutista, representaron para sus autores y para la marquesa de Fuerte-Híjar una
380
Los dos poemas fueron publicados en 1825 (Fernández de Moratín, 1825, t. III: 359-361 y 418-421). En su edición de la poesía de Leandro Fernández de Moratín, Pérez Magallón indica que se encontraron en un manuscrito autógrafo fechado entre 18171821 (1995: 121 y 393-396). Francisco Álvarez de Toledo y Palafox nació en Madrid el 9 de enero de 1799 y falleció en la misma ciudad el 31 de enero de 1816. 381 Dada la vinculación de su familia con las actividades de la Junta de Damas, no resulta extraño este deseo del duque de Fernandina. Su abuela, la condesa de Montijo, socia fundadora de la institución femenina, desempeñó desde 1787 a 1805 el puesto de secretaria y fue curadora de la Inclusa madrileña entre 1802 y 1805. Su madre, María Tomasa Palafox, era socia de la Junta de Damas desde 1799. En 1816 fue nombrada vicepresidenta y entre 1817 y 1823 ocupó la presidencia. Otra hija de la condesa de Montijo, María Benita de los Dolores, ingresó en 1804, también estuvo muy implicada en las actividades de la asociación femenina durante muchos años (Demerson, 1971).
Estudio preliminar
229
oportunidad idónea para participar, o quizás reincorporarse abiertamente a los exiguos círculos intelectuales y literarios de la época, cada vez más reprimidos y censurados, y casi completamente desmantelados debido a la guerra, el exilio y la cárcel382. El erudito Juan Nicasio Gallego, escribiendo desde su confinamiento en la Cartuja de Jerez de la Frontera, revela una impresionante formación clásica y emplea a menudo el hipérbaton y referencias mitológicas. Dialoga en su poema con su amigo, el duque de Frías, cuyo escrito desarrolla tendencias más románticas. Ambos poetas describen una visita al sepulcro del joven fallecido, evocan la presencia de su madre desolada e intentan consolarla. En una y otra obra, ella le habla a su vástago. En los versos de Gallego, María Tomasa Palafox recuerda: «¡Quién me dijera, oh niño desgraciado / Que para verte en tan atroces penas / El ser te di, te alimenté a mi pecho!» (1875: 401). En la composición del duque de Frías, la marquesa de Villafranca también recuerda la crianza de su hijo: «Y sorda a mi gemir, / con mano fuerte, / A quien yo di la vida entre mis brazos, / En mis brazos ponérmelo la muerte» (1857: 26). A diferencia de los demás poemas, Francisco Sánchez Barbero, que había conocido personalmente al joven, con quien probablemente le unía un fuerte vínculo afectivo, se dirige a directamente al fallecido y no a su madre: «Yaces ¡ay! oh discípulo querido, / En el sepulcro yaces ¡ay! postrado, / Así cual derribado» (1871: 575). Los sentimientos resultan más introspectivos e íntimos. En sus versos expresa su propia tristeza y el dolor que siente por la muerte de su antiguo pupilo, reflejando además su propio fracaso, efecto del deprimente estado de ánimo al que le condujo su duro cautiverio en Melilla:
382
Juan Nicasio Gallego y Francisco Sánchez Barbero procedían de la llamada «escuela poética de Salamanca», a la que también pertenecía Manuel José Quintana, muy unido a Nicasio Álvarez de Cienfuegos. Los tres primeros destacaron por el papel político que desarrollaron en el Cádiz de las Cortes. El máximo representante de esta escuela poética, Juan Meléndez Valdés, sin embargo, tuvo que partir al exilio en Francia en 1813, por su pasado afrancesado durante la Guerra de la Independencia. Leandro Fernández de Moratín, también se adscribió al bando de los partidarios de José I. Antes de la guerra, el panorama literario madrileño estaba dividido en dos bandos antagónicos, capitaneados uno por Quintana y el otro por Moratín, muy bien relacionado con el Príncipe de la Paz. Acerca de la rivalidad de los círculos literarios madrileños antes de la Guerra de la Independencia, véase Mor de Fuentes, 1836: 48-53; Alcalá Galiano, 2004: 47-59.
230
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Mi digno sucesor. Reproducido En él mi prez y confianza Deposité feliz: murió; termina Mi dicha y esperanza, Termina mi carrera triunfadora (1871: 574).
En su oda, la marquesa de Fuerte-Híjar no describe una visita al sepulcro, pero sí recuerda, como habían hecho el duque de Frías y Juan Nicasio Gallego, la desesperación de la madre del difunto. La oda de la marquesa, por otro lado, evoca «La escuela del sepulcro», poema de su amigo Nicasio Álvarez de Cienfuegos, en el que intenta reconfortar a María Lorenza de los Ríos por la muerte de su amiga la marquesa de las Mercedes. La composición poética del vate madrileño se publicó en 1816, en la edición póstuma de sus obras completas de la Imprenta Real, pero probablemente era conocida por la gaditana porque su amiga falleció en 1800 o 1801. La oda de Fuerte-Híjar parece imitar algunos aspectos formales del poema de Cienfuegos dedicado al mismo tema. Por ejemplo, ambos se dirigen directamente utilizando la figura retórica del apóstrofe a la amiga desesperada por la desaparición del ser querido, intentan consolarlas y evocan el cuerpo inánime del difunto: ¿Adónde, adónde los dolientes ojos Vuelves? ¿Qué buscas? ¿O por quién exhalas Tanto suspiro de dolor y angustia? […] En vano, en vano Anhelas por oír: la quieta noche A los mortales con su sombra encierra […] (Álvarez de Cienfuegos, 1816, t. I: 175).
De forma similar, Fuerte-Híjar se dirige directamente a su amiga, valiéndose de la exclamación para captar su atención: ¡En vano, en vano tus dolientes ojos Giras en rededor del yerto cuerpo De tu adorado bien! en vano palpas, ¡Ay! ese frío despojo de tu hijo Que cual exhalación en noche clara Se presenta, ilumina, corre, vuela […] (1816: 3).
Estudio preliminar
231
El poema de Cienfuegos es una meditación extensa que expresa con prolíficas metáforas e imágenes plásticas los estragos del tiempo, lo vano de la ambición humana, y la finalidad inevitable de la muerte en un mundo secularizado que no ofrece ningún consuelo de trascendencia por la religión (Loureiro, 1992: 445-447). Cienfuegos hace que hable la difunta a su amiga María Lorenza, invocando como desahogo una virtud secular e imposible (Loureiro, 1992: 449): La razón, la razón; no hay otra senda que a la alegre virtud pueda guiarte Y a la felicidad. Por ella fácil Tus deseos prudente moderando Aprenderás a despreciar el mundo, […] (Álvarez de Cienfuegos, 1816, t. I: 186).
En cambio, la oda de la marquesa de Fuerte-Híjar, aunque compuesta por versos endecasílabos como el de Cienfuegos, es mucho más breve, tiene solo algunos símiles e imágenes comunes y pretende reconfortar desde un punto de vista cristiano tradicional: Pues, si tú le enseñaste estas verdades, Que respetuosa adoras en tu pecho, ¿Dónde está la razón? ¿Dónde, señora, Esa conformidad, con que debemos Adorar los decretos del Eterno […] (1816: 6).
Para Fuerte-Híjar, la razón debe brindar otra lección a su amiga, a la madre que inculcó la fe religiosa en su hijo pero que no puede aceptar su muerte. La reflexión le enseña una lección de conformidad con los designios de Dios. El poema de Moratín, compuesto por una mezcla de endecasílabos y heptasílabos, también intenta comunicar la aceptación serena de los designios celestiales, pero con un tono más moderado, con más resignación filosófica que la que se expresa en los versos de Cienfuegos o de Fuerte-Híjar. Moratín advierte a la madre dolorida: «A los acerbos días / otros siguen de paz: la luz de Apolo / cede a las sombras frías, / a el mal sucede el bien […]» (1825, t. III: 418; 1995: 393). La influencia horaciana en la lírica de Moratín se revela en los temas de la serenidad
232
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
frente a la fugacidad de la vida, y en «la elevación, la sublimidad poética» de sus versos (Pérez Magallón, 1993: 347-350). En este aspecto, la oda de la marquesa de Fuerte-Híjar se acerca más a la poesía de Moratín que a la de Cienfuegos. Moratín también presenta a la marquesa de Villafranca desesperada e inconsolable y también evoca la resignación cristiana y su responsabilidad como madre y esposa para que vuelva en sí. María Lorenza le ruega a su amiga que piense en su marido y en sus hijos: «Vuelve, querida, en ti: mira a tu esposo / Afligido cual tú, y a más temiendo / El perder a su esposa con su hijo […]» (1816: 6). Mientras que Moratín le recuerda que su vida no es de ella misma: Esa vida fugaz no toda es tuya es de un esposo, […] es de tu prole hermosa, que mitigar intenta con oficioso ardor tu amargo lloro […] (1825, t. III: 419; 1995, 394).
Aunque los temas son parecidos, la marquesa sí presenta algo nuevo en su poema. Cuando evoca la voz de la madre dolorida, se refiere a una experiencia femenina que raras veces aparece en la poesía pero que promovía la Junta de Damas: «¡Qué veo! La muerte miro retratada / Sobre este cuerpo, que animé en mi seno, / Y que llevé conmigo, y que he lactado» (1816: 4). En cambio, Juan Nicasio Gallego había empleado la voz «alimentar» (1875: 453), en contraste con la dicción de Fuerte-Híjar que utiliza el verbo «lactar», algo novedoso en la época y que no aparece en el Diccionario de la Real Academia hasta la edición de 1869. No solo describe la autora cómo la madre recuerda la experiencia del embarazo y la lactancia, esta unión primaria que hace más dolorosa la ruptura con el hijo, también incorpora, recurriendo de nuevo al apóstrofe, la voz de los otros hijos de su amiga: «Mira los dos gemelos que te dicen: / “Mamá, no llores más, vente conmigo”» (1816: 7). La madre abatida, por fin escucha las palabras de sus otros hijos y vuelve en sí, resignada. Varios de los escritores que dedicaron poesías al mismo asunto mencionan la responsabilidad que tiene la madre de pensar en los demás hijos, pero solo la marquesa de Fuerte-Híjar acude directamente a la voz de estos hijos. Por la sencillez de su estilo que evita las figuras retóricas elaboradas y clasicistas, y por la inmediatez de los
Estudio preliminar
233
sentimientos y las relaciones que evoca en su poema, la marquesa de Fuerte-Híjar sugiere la intimidad y la cercanía de su amistad con la marquesa de Villafranca. No debe sorprender que María Lorenza de los Ríos, pragmática y activa, evitara el subjetivismo neorromántico que expresaba su amigo Cienfuegos. Lo más original de la oda de la gaditana es la evocación de estas experiencias femeninas que vinculan a la mujer a los seres queridos y que deja oír directamente en el poema mediante las voces de la madre y los hijos. La marquesa no tuvo hijos, pero sí dedicó muchos años de su vida ayudando a las madres necesitadas y adoptó a una niña a la que crio desde su infancia, hija de una amiga fallecida. Entendía el papel de las mujeres en la sociedad de su época siempre en relación con los demás, en función de sus roles de hijas, hermanas, esposas, madres o amigas y los invocó en sus obras literarias. 2.5. Las obras dramáticas: realismo, neoclasicismo y modernidad Las obras dramáticas de María Lorenza de los Ríos reflejan el entorno actual de la escritora y satisfacen «el ansia de realidad» del público finisecular (Álvarez Barrientos, 1995: 42). A pesar de seguir las convenciones de dos géneros dramáticos distintos —el más tradicional teatro breve en octosílabos en La sabia indiscreta y el más moderno drama sentimental de tres actos en prosa en El Eugenio—, ambas se ajustan a las reglas neoclásicas de unidad de tiempo, espacio y acción. Fuerte-Híjar se revela consciente de vivir en tiempos nuevos y diferentes. Refleja la modernidad en sus obras como una nueva percepción del tiempo basada en la aprensión del cambio y la fe en el progreso inevitable de la sociedad (Calinescu, 1987: 19-22). La autora esboza una clara distinción entre, por un lado, el respeto por el pasado y las costumbres antiguas y, por otro lado, los nuevos usos del mundo moderno en el que habita, sobre todo en los papeles de género. La tensión entre los dos universos —el pasado y el actual— y las paradojas que causa para los personajes forjan los argumentos dramáticos de ambas obras. La dramaturga crea personajes de la clase media y alta que habitan este mundo nuevo y que habrían sido fácilmente reconocibles por su público, los amigos que asistían a su tertulia: el petimetre, la dama marcial, la literata, el hombre de bien, el militar, los criados leales
234
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
dotados de sentido común y la joven sentimental. La marquesa de Fuerte-Híjar revela una gran habilidad para reproducir y contrastar dramáticamente los distintos registros del idioma de su época en los diálogos. En La sabia indiscreta emplea los modismos de las tertulias madrileñas, por ejemplo, cuando Matilde interrumpe la declaración de amor de Calisto: «¡Vaya que habla usted de molde! / ¿No le he dicho que me seca / ese estilote de antaño? / ¡Sobre que aun a la francesa, / que es mucho más natural, / no puedo ver las arengas!» (xvii, 557-562). En El Eugenio los personajes se expresan con un estilo más formal y erudito, si no exaltado, más propio del drama o la comedia sentimental (García Garrosa, 2004: 40-41), sobre todo en los monólogos y diálogos de los amantes Eugenio y Balbina. El joven expresa su frustración por no poder aclararle a ella la razón de su reticencia en pedir su mano a su padre: «¡Hado cruel! ¿Por qué te conjuras contra mí? […] ¿Parca horrible, cómo no cortas el hilo de mis días? Yo te llamo, sí, yo te pido que de tantas veces como has sido injustamente sangrienta, seas una vez piadosa y justa acortando las horas de un desdichado. No sé dónde estoy, mi alma se despedaza. ¡Oh! ¡Qué remordimientos!» (II, viii). Por último, en ambas obras Fuerte-Híjar reproduce los dichos y refranes burlones de las capas populares. En El Eugenio, cuando Meneses le pregunta a Simón, el criado antiguo del barón de Sic, acerca de Balbina, «¿por qué parte flaquea más tu ama para hacer mi combinación?», Simón solo le puede contestar, «Por todas está bien gorda» (II, i). En La sabia indiscreta, la criada Felipa también se expresa con dichos populares, como cuando decide convencer a su ama Laura que debe corresponder a Roberto: «Este huevo quiere sal, / y he de ser la cocinera» (xxiii, 727-728). Como dramaturga, Fuerte-Híjar logra variar las voces y los registros para intentar reflejar con verosimilitud su mundo actual. La autora sitúa la acción dramática de las dos obras en los interiores domésticos, privados y cómodos de las residencias de sus personajes. También se refiere a los espacios públicos como las calles y plazas de la ciudad y las capitales de los países vecinos por las cuales estos se mueven. Estos ámbitos llegan a tener cierto protagonismo como escenarios de la sociabilidad moderna y como símbolos de la identidad nacional y de la intimidad del sujeto. El uso de los espacios se distingue además por el género. Los personajes masculinos, por ejemplo, se caracterizan por su movilidad: entran y salen de las casas; van y vienen por las calles y las plazas;
Estudio preliminar
235
viajan al extranjero; asisten al teatro; visitan la ciudad. Los personajes femeninos, en cambio, la mayoría del tiempo se encierran en el espacio doméstico de la casa compartido con su familia y sus amigos. En estos interiores se desarrollan las prácticas de la moderna sociabilidad: se reúnen las visitas, se celebran las tertulias en la sala, en el «gabinete» o cerca de la «chimenea francesa», por ejemplo, en El Eugenio (I, ii), una chimenea decorada que servía para calentar una habitación, a diferencia del antiguo brasero tradicional. Este detalle de la vida diaria moderna interesa, y puede no ser casual, porque la marquesa de Fuerte-Híjar, en su traducción del informe sobre la vida y las obras del inventor norteamericano Benjamin Thompson, conde de Rumford, describía sus famosas cocinas económicas y sus experimentos con la termodinámica (Jaffe, 2009b). Mientras que los hombres entran y salen de las casas a menudo, solo una vez en las dos obras aparece la visita de una mujer, cuando en El Eugenio Máxima acude a ver a Balbina para «beber» por la tarde, una referencia a la famosa costumbre española de ofrecer el chocolate u otros refrescos, como la limonada o el té, a los invitados. Esta reunión representa la renovación de la amistad entre las dos mujeres y del lazo íntimo que comparten. También se describen otras prácticas cotidianas de sociabilidad que se desarrollan en las habitaciones del hogar, como la lectura (Laura, Roberto, Matilde y Claudio en La sabia indiscreta), dibujar (Laura), hacer «labor» de mano (Balbina y su doncella Genara en El Eugenio, I, i) y comer (en las dos obras). Por su parte, los hombres atienden a los negocios, como hacer recados, dejar libros (Roberto) y recibir a los «administradores» de sus posesiones (el barón de Sic en El Eugenio, III, x) en estos ambientes interiores, aunque tengan que salir al exterior a las «diligencias» que tienen que «evacuar» (El Eugenio, I, iv) también. Pese a que las mujeres apenas salen de casa, en cambio, sí controlan o intentan controlar el acceso a su mundo privado y, por extensión, definen la política o los modales de la sociabilidad refinada. En La sabia indiscreta, Matilde desarrolla una conducta más libre o informal que su hermana. Al entrar en el «gabinete» les dice a los demás, «No se incomoden ustedes, / ya he tomado asiento». El petimetre Claudio no se pone en pie al entrar Matilde, como habían hecho los demás, y observa: «Esta / señora de ceremonias / no gusta; con gran franqueza / podremos estar sentados, / sin que de eso se resienta» (v, 159-164). En cambio, Laura se queja de las riñas entre su hermana y Calisto y se
236
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
retira a otra habitación para comentar sus estudios con Roberto: «Parece que se han propuesto / ustedes que yo no venga / jamás adónde estén juntos; / pues me duelen las orejas / de oír hablar del amor, / y por remate de fiesta / quejitas, reconvenciones, / y tamañas desvergüenzas» (v, 259-266). Al final de la obra, Laura se retira a su propia habitación para meditar sobre los celos que le han sorprendido cuando sospecha que su amigo Roberto quiere a otra. La descripción de este espacio revela su personalidad y sus ambiciones intelectuales: «Cuarto con una mesa, en la que habrá algunos libros y papeles, y doña Laura estará sentada dibujando, y doña Matilde junto a la mesa» (xxvi). Laura tiene que reprender al petimetre Claudio por escuchar detrás la puerta de su habitación y por entrar allí sin su permiso, violando así su privacidad: «[…] la insolencia / de acechar y de colarse / con su cara de vaqueta / haciendo reconvenciones» (xxix, 854-857). De modo parecido, en El Eugenio, Balbina se ofende cuando Meneses entra sin permiso a su habitación: «Es demasiada insolencia entrarse en mi cuarto sin mi permiso, y puede usted excusar ese lenguaje porque no soy capaz de gustar de atolondrados. Perdone usted que le hable con esta claridad, porque juzgo que la necesita» (II, xiii). Laura y Balbina revelan una sensibilidad muy refinada de la cual se hace eco en el espacio dramático, sobre todo cuando buscan la soledad. En El Eugenio, Fuerte-Híjar describe los espacios urbanos exteriores del escenario de la obra para ilustrar su defensa de la tradición española frente a la influencia francesa. El conde de Meneses, un petimetre, ha venido de «correr cortes» (I, ii) y exalta pretenciosamente las bellezas y perfecciones de París. Por otro lado, el barón de Sic, caballero netamente castellano, defiende la historia y la arquitectura tradicional de Valladolid, antigua capital del Imperio Español. Revelando una sensibilidad ilustrada informada quizás por el nuevo interés en la arquitectura y el arte y la experiencia comparativa del Grand Tour, el barón observa objetivamente que cada ciudad «tiene sus prerrogativas, y aunque Valladolid ha perdido muchas desde que dejó de ser corte, conserva algunas muy notables, y su misma decadencia debe interesar a un viajero, aunque solo sirva para comprobación de los estragos que causa el tiempo» (I, ii). Sin embargo, después de visitar la ciudad, Meneses concluye despectivamente: «Es bastante regular, pero las calles son sucias en extremo, y la simetría y arquitectura de las casas no es cosa». Eugenio añade con más discernimiento: «Y lo peor que
Estudio preliminar
237
hay es que este defecto se va aumentando cada día con las que se van construyendo» (II, vi). La descripción de la urbe revela dos actitudes antagónicas hacia el pasado: apreciarla orgullosamente por la historia y la tradición o rechazarla porque no se puede comparar con todo lo moderno, del cual es ejemplo París. El comentario sobre Valladolid en El Eugenio recuerda la nueva valoración de la arquitectura y el arte para definir el patrimonio nacional que se llevó a cabo durante el siglo xviii, como, por ejemplo, en el discurso de Jovellanos sobre «La Historia y destino de las Bellas Artes en España» de 1782 (Portús, 2012: 103). Antonio Ponz, en su célebre Viaje de España de 1783, dedica varias cartas del tomo XI a una descripción detallada de Valladolid, comentando, criticando y analizando la arquitectura, la pintura, la escultura, las iglesias, la catedral, los jardines, las calles, las casas, los parques, las puertas, los huertos, las industrias, etc. Señala la «pasada opulencia, y […] la miseria actual» de la capital castellana: «Muchos dan por causa principal de su decadencia la ausencia, que de ella hacen, y han hecho sus principales familias, estableciéndose en la Corte, y en otras ciudades del reino». Como el conde de Meneses, Ponz reconoce la suciedad de las calles: «Ya no debía sufrirse en Valladolid la inmundicia de sus calles, después que se limpiaron las de Madrid, donde era infinitamente más difícil efectuar esta empresa, por carecer de las excelentes proporciones, que para ello tiene esta ciudad. […] Hay esperanzas de que Valladolid se limpie radicalmente cuanto antes». El erudito ilustrado culpa al sistema del mayorazgo del abandono de los edificios de la ciudad y en otras partes de Castilla: «Da compasión el número de casas que hay ruinosas, y enteramente caídas, o a medio caer, que se encuentran en muchas calles, siendo muy pocas las que se hacen de nuevo. Consiste en que muchas son de mayorazgos, que no se creen en obligación de repararlas: en los alquileres cortos, y ser las obras costosas» (1787, t. XI: 29-30, 128 y 130). En 1787 se publicó una segunda edición del Viaje de Antonio Ponz. En una nota de mucho interés, pues elogia las actividades de la Sociedad Económica de Valladolid, que contaba entre sus fundadores a Germano de Salcedo, reconoce sus esfuerzos por poner en práctica algunas de las sugerencias para sacar adelante la modernización de la ciudad: Desde la primera vez que se dio a luz este libro el año de 1783, se han hecho en Valladolid algunas cosas, las cuales manifiestan claramente la
238
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
buena acogida que han logrado varias especies tocadas por su autor, deseosísimo del mayor esplendor, comodidad, y conveniencias de una ciudad tan digna, y esclarecida. Hasta que haya oportunidad de especificarlas más por menor en obsequio de los celosos ciudadanos que las han promovido, ha parecido anunciar ahora lo siguiente. En 1784 se estableció una Sociedad Económica (1787, t. XI: 148-149).
Antonio Ponz describe minuciosamente lo bueno y lo malo, según su criterio, de la ciudad y pondera el camino emprendido para salir adelante, las innovaciones llevadas a cabo para mejorar la vida de los ciudadanos y a la vez apreciar lo verdaderamente valioso del pasado. Concluye la nota resumiendo las aportaciones de la Sociedad Económica: «Valladolid podrá ser dentro de poco la más bella ciudad de España, si esta emulación sumamente laudable de la Sociedad, Junta de Policía, y magistrados se mantiene vigorosa, como debemos suponer. Volverán a ella sus principales familias, y llegará a ser igual a sus mejores tiempos, la industria, abundancia, y población de la misma» (1787, t. XI: 152). Con este comentario optimista, Ponz intenta compensar la crítica que había hecho del mal gusto empleado en algunos añadidos posteriores en las iglesias y otros monumentos en Valladolid: «En ninguna parte de España pueden tener menos disculpa los artífices que se abandonaron a la abominable, y desconcertada talla, que en esta ciudad, en la cual había más que en ninguna otra obras dignísimas de ser imitadas» (1787, t. XI: 110). Como explica Javier Portús, el propósito de Antonio Ponz refleja los móviles ilustrados de ser de utilidad pública al estudiar y conocer a fondo un problema o una materia y ayudar a mejorarla. Con su «reivindicación nacionalista» y sus «quejas contra los juicios extranjeros», su libro contribuyó al desarrollo una nueva percepción del arte en España como «patrimonio nacional» (2012: 100-101) y así mismo participó en el discurso sobre la identidad española y sobre la formación de un concepto de «nación» a finales del siglo. Gèal observa que el discurso sobre el arte de Ponz y Jovellanos refleja las prioridades ilustradas de «la búsqueda de modelos para el progreso y el afán por borrar el desprestigio que sufre España en Europa» (2002: 291). La marquesa de Fuerte-Híjar representa Valladolid, capital provinciana, como una ciudad netamente castellana y defiende su valor. Parece que fue muy consciente de la existencia de este debate entre la
Estudio preliminar
239
tradición y la modernidad y lo plasmó en sus personajes en El Eugenio. Como se ha visto, Meneses desdeña la arquitectura y la historia de la urbe bañada por el Pisuerga. En cambio, el barón de Sic, que representa el castellano castizo, alaba la ciudad y su importancia histórica. Para la autora, situar su obra en Valladolid no fue decisión casual o aleatoria. Fuerte-Híjar vivió en la ciudad, entre los veinte y los veintiocho años de edad, etapas muy importantes de su vida: allí quedó viuda, se casó por segunda vez y se lanzó plenamente a los compromisos ilustrados. Durante varios años, antes de llegar a la urbe, María Lorenza de los Ríos compartió el deseo de su esposo, Luis de los Ríos, de conseguir un destino en la Real Chancillería. Precisamente en una de las pocas cartas que se han conservado, escrita a su cuñado en 1780, aludía a esto: «He sentido mucho que a Luis no se le consultase para Valladolid»383. El año siguiente escribió al ministro de Justicia desde La Coruña rogándole que otorgara a su marido un destino fuera de esa ciudad gallega, donde su salud se había deteriorado gravemente: «Acabo de saber que mi marido va consultado por la Cámara en una de las tres plazas de oidor vacantes en la Chancillería de Valladolid, con cuyo motivo y el de la continuación de mis males e indisposiciones que me han quebrantado y estropeado la salud»384. En Valladolid, donde por fin llegó la pareja en 1782, la gaditana disfrutó plenamente de la activa vida social y cultural. Su segundo esposo, Germano de Salcedo, fue uno de los fundadores de la Sociedad Económica vallisoletana en 1784 y ella apoyó el establecimiento de la Junta de Damas en la ciudad en 1793. El último viaje del que se tienen noticias, ya a finales de su vida, fue a la urbe del Pisuerga, probablemente para ocuparse de asuntos relacionados con sus intereses económicos. No hay duda de que los vínculos de la marquesa de Fuerte-Híjar con esta capital fueron intensos y duraderos y, por tanto, no sorprende que allí ubique su obra ni tampoco que la defienda ante las críticas de otros, que encarna en su personaje Meneses. Se trasciende la visión femenina o conciencia feminista de Fuerte-Híjar cuando las protagonistas femeninas de La sabia indiscreta y El Eugenio se enfrentan con los dilemas amorosos como individuos dedicados a un proceso de descubrimiento de su propio ser. Como Joaquín Álvarez Barrientos ha observado de la protagonista de la novela La filósofa por 383 384
AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 71, Coruña, 16 de diciembre de 1780. AGS, Gracia y Justicia, legajo 818.
240
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
amor (1799), la determinación de casarse o no es «una decisión privada, un interés privado» y, por tanto, moderna. Como esta novela, las obras dramáticas de Fuerte-Híjar son también ejemplos de «la nueva imagen y nuevo papel que debía tener la mujer en una sociedad cambiante como era el del setecientos» (Álvarez Barrientos, 1995: 10 y 43). Laura y Balbina, aunque muy distintas de carácter, tienen que llegar a entender mejor a sus pretendientes y a sí mismas. En estas obras, el antagonismo dramático no viene de los problemas del matrimonio desigual, ni de la oposición familiar, religiosa o social frente al deseo de los amantes de casarse. Tampoco aparecen los problemas causados por el deseo de ascenso social gracias al matrimonio o por el engaño, ni se refiere a la educación de las mujeres. En lugar de tratar estos temas tan populares en el teatro de la época, Fuerte-Híjar crea tensión dramática por la falta de comprensión entre los enamorados. Sus protagonistas, muy modernos, habitan en un mundo en el que los individuos son libres para construir sus propias relaciones afectivas, si pudiesen vislumbrarlas correctamente. Según Álvarez Barrientos, a finales del siglo las comedias y dramas sentimentales seguían siendo neoclásicos por tratar de la clase media y sus problemas, pero también introducían la sensibilidad y «un nuevo tipo de ser humano cuyos valores éticos incluían la bondad, el utilitarismo, la sensibilidad, y la conciencia moral» (2004: 341-342). Balbina, por ejemplo, se describe como «muy delicada» (III, v) y menciona su «sensibilidad» a Eugenio (II, ix). Como ha estudiado Bolufer, la emoción y los sentimientos en España a finales del siglo xviii se apreciaban sobre todo en la esfera privada, que no se limitaba a la familia. Se conectaban con la práctica de la sociabilidad, argamasa de la sociedad moderna, «that includes and particularly favors elective relationships: salons (tertulias), academies, and other voluntary or informal circles, friendship bonds, and small networks» (Bolufer, 2016: 26). En cuanto a los personajes masculinos, Roberto de La sabia indiscreta se caracteriza como un hombre moderno porque es capaz de reconocer el valor de una mujer instruida y de quererla por esto. En lugar de recurrir a la violencia para defender su propio honor o el de una doncella de su familia, el protagonista epónimo de El Eugenio defiende un refinado y moderno sentido del honor cuando decide sacrificar su amor para no deshonrar a su amada y virtuosa Balbina (Jaffe y Martín-Valdepeñas, 2015). Por otra parte, en El Eugenio, Facundo queda impresionado por la conversión de Meneses y la «sensibilidad al buen
Estudio preliminar
241
ejemplo» del petimetre (III, xii). En ambas obras, los protagonistas masculinos representan la capacidad del «hombre de bien» ilustrado de combinar la sensibilidad con la razón en las relaciones amorosas (Bolufer, 2007). Si bien las protagonistas femeninas resuelven por fin los conflictos dramáticos por un proceso de autoconocimiento, Fuerte-Híjar refleja por medio de los personajes secundarios otros valores también modernos pero más difíciles de conciliar (Jaffe y Martín-Valdepeñas, 2015). Matilde, la hermana de Laura de La sabia indiscreta, demuestra en su comportamiento, que es muy desenvuelta y coqueta con los hombres (Rousselle, 2014: 49). Carmen Martín Gaite y Janis Tomlinson, entre otros, han identificado «la marcialidad» como un nuevo modo femenino de relacionarse directamente con el mundo (Martín Gaite, 1987: 113-138; Tomlinson, 2009: 229-231). A pesar del despejo o desembarazo de la conducta de Matilde cuando le contesta a Calisto, por ejemplo, «Vaya usted muy noramala / a predicar a una dueña. / Yo haré cuánto me dé gana, / que ya salí de tutela» (v, 255-258), la joven se equivoca en cuanto a ser correspondida por Roberto y reacciona defensivamente al aceptar por fin la oferta de matrimonio de Calisto. Máxima en El Eugenio también se muestra más atrevida en su conversación con el conde de Meneses que su amiga Balbina y coquetea un poco con el petimetre. Su doncella Nicasia bromea sobre su actitud: Nicasia. {a su ama} ¿Parece que el aire parisién no la disgusta a usted? DoÑa Máxima. {a Nicasia} Estoy indiferente, y por lo mismo me divierto con cualquiera. Conde. ¿Conque no acaba usted de persuadirse a que la llama que arde en mi corazón es fina y permanente? DoÑa Máxima. Los hombres son fanáticos por las novedades, y más que todos los franceses. Usted observa sus máximas y basta para que a mí me parezca que es adulación cuanto diga (III, ii).
Máxima, más lista y más sensata que el conde, critica su estilo artificiosamente francés y al final de la obra rechaza firmemente su oferta de matrimonio, declarando que «la esclavitud» (III, xii) resulta de la unión de las parejas que no se respetan. Máxima también es un personaje muy moderno por su independencia y parece que resiste fácilmente la sugerencia de su hermano de casarse con Meneses. Tampoco Balbina se sentía muy obligada por los deseos de su padre de colocarla
242
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
con el mejor hombre. Le tiene mucho cariño a su progenitor, pero entiende que solo quiere lo mejor para ella. La voluntad paternal en El Eugenio no pesa mucho en el argumento primario. Fuerte-Híjar se burla de la modernidad superficial del petimetre que pretende imitar las modas francesas. Contrasta con el hombre moderno ejemplar, el «hombre de bien», el ideal ilustrado de masculinidad. Según Rebecca Haidt, en Las carta marruecas José de Cadalso basaba «la hombría de bien» en la virtud y la disciplina tanto física como moral. La hombría de bien se asociaba con la reforma ilustrada del Estado y con el ciudadano ejemplar (1998: 12 y 160-184). Al contrario, el petimetre «is a satirical type to which accrete fears concerning a conception of manliness rooted fundamentally in the body […] the petimetre is an embodiment of otherness» (1998: 120). Bolufer observa que el «hombre de bien» se concibe como «el reverso del aristócrata […] tanto como del petimetre» (2007: 16). En La sabia indiscreta, por ejemplo, el petimetre se identifica por su apariencia extravagante. Se viste a la última moda francesa y se considera muy seductor. Pero la literata Laura lo rechaza y el resto de los personajes se ríen de sus pretensiones. Lo llaman «Don Guindo» (vii, 311) y «Señor don Peinado» (xix, 858) y se burlan de «sus bucles, / su gran corbata, sus vueltas / de encaje, botón brillante / de rico acero» (ix, 379-382). De manera parecida, el conde de Meneses en El Eugenio se describe como «calaverón» e «inaguantable» (I, iii), «berenjena» (II, i), «muy muchacho» (II, ii) y «voltario» (III, ii). Por el contrario, el «hombre de bien» se caracteriza por su moderación y sensibilidad: «no solo constituye un ideal de virtud que ha de suscitar, idealmente, reconocimiento social a sus méritos, sino también un modelo de masculinidad atractiva que deber despertar el amor de una compañera igualmente adecuada» (Bolufer, 2007: 16). Roberto en La sabia indiscreta y Eugenio en El Eugenio reúnen las virtudes del «hombre de bien» que sí atraen, y merecen, el amor de Laura y Balbina. Llama la atención el hecho de que Fuerte-Híjar atribuya la petimetría solo a sus personajes masculinos. Sus obras reflejan directamente el debate sobre el lujo en el que tuvo un papel significativo la Junta de Damas. Como se sabe, al petimetre se le atribuía un interés exagerado por las apariencias superficiales de la moda y el lujo en la cultura a finales del siglo xviii en España. El anónimo Discurso sobre el lujo de las señoras y proyecto de un traje nacional publicado en 1788 pretendía
Estudio preliminar
243
controlar los excesos perniciosos que supuestamente ejercían el lujo y la moda en la industria nacional, en la moralidad y en la vida social, porque facilitaba aparentar una esfera superior a la verdadera385. Según Álvaro Molina y Jesusa Vega, esta disertación española y otros tratados sobre el mismo tema que aparecieron en Europa durante la centuria dieciochesca intentaban «buscar soluciones al problema que supuso el tránsito de las sociedades del Antiguo Régimen a las modernas». Uno de los propósitos de la fundación de la Junta de Damas en 1787 fue controlar el lujo y las modas (2004: 143-144), a través de la educación femenina. En su respuesta al Discurso sobre el lujo de las señoras, la condesa de Montijo, secretaria de la Junta, señaló con firmeza que el abuso del lujo no era únicamente una debilidad femenina (Demerson, 1975: 371-373). La marquesa de Fuerte-Híjar fue autora en 1795 de una memoria presentada a la Junta de Damas sobre los efectos negativos del lujo para las mujeres, con el título «Reglas más convenientes para librarse de los perjuicios del lujo y de la moda, sin faltar a la decencia, ni hacerse objeto de censuras ridículas». En La sabia indiscreta y en El Eugenio, María Lorenza de los Ríos refleja la polémica acerca del lujo pero resulta revelador que solo se aplicara a los petimetres Claudio y Meneses. Parece que son otras sus preocupaciones para los personajes femeninos. La moralidad de sus obras no pretendía «corregir» la conducta de las mujeres ni enmendar su educación, como muchas otras obras de teatro de la época, sino interpretar las inquietudes femeninas en cuanto a cómo entenderse mejor a sí mismas y sus recelos hacia las repercusiones del matrimonio para ellas. El petimetre, entonces, contrasta con el caballero serio y honrado, «el hombre de bien», en las dos obras. En La sabia indiscreta, aun la muy desembarazada Matilde admira al estudioso Roberto y lo prefiere a otros hombres: «Su figura es muy graciosa, / su instrucción es muy amena, / su genio blando y festivo; / y no hay género de prendas / de aquellas que a un caballero / en el trato recomiendan / que no se halle en don Roberto» (vii, 339-345). En cambio, en la misma obra, el petimetre Claudio es vano e inestable. Corteja a varias mujeres a la vez, como lo hace también Meneses en El Eugenio. Después de fracasar en su intento de hablar de amor con Laura, declara el inconstante y superficial Claudio: «[…] Me marcho / por un rato aquí a la vuelta / a consolar a 385
Sobre la autoría del Discurso, véase Álvarez Barrientos, 2011.
244
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
una niña / que dejé ayer medio muerta / porque no quise bailar / poco ni mucho con ella» (vii, 301-306). En El Eugenio, la insensibilidad y la presunción del petimetre Meneses contrastan directamente con la caballerosidad y firmeza de Eugenio. El frívolo conde presume de ser «soldado veterano» (II, i) en las tácticas de amor mientras que el sentido del honor y la seriedad de Eugenio, oficial de ejército, representan el verdadero militar y el modelo de hombre que aprecia Balbina. Meneses era conocido por una valentía superficial aun antes del comienzo de la acción dramática al ser el protagonista de un «desafío ridículo» (I, iii) contra Eugenio y su amigo Facundo en Zamora. Cuando Eugenio le aconseja que hay que tratar a las mujeres con respeto, Meneses contesta: «Mucho extraño ese lenguaje en un militar. En Francia sería degradado públicamente un oficial que mostrase ese temor al frente de una dama ni más ni menos que si rehusase atacar una batería» (III, iii). Cuando Eugenio por fin le aclara a Balbina la razón por la cual indicaba que no podía casarse con ella —solo quería proteger el honor de ella— su amante lo aprueba: «Esa hombría de bien justifica mi amor» (III, xii). El honor que defiende Eugenio ya no es exactamente el código masculino tradicional del valor personal, orgullo y respeto a la virtud femenina (Losada, 1993: 590594), sino que incorpora un sentido moderno de ética y sentimiento. El discurso del honor de Fuerte-Híjar en El Eugenio revela la conciencia femenina que aprecia la fragilidad y las tribulaciones del honor para las mujeres. Idea que recuerda su defensa del trabajo de la Junta de Damas de la Inclusa en 1813: «¡La Inclusa! Esa casa benéfica donde tantas familias han conservado su honor en el recinto de sus mudas paredes»386. María Lorenza de los Ríos también evoca la virtud de las mujeres cuando escribe al rey en 1815 defendiendo la labor de la Real Asociación de Caridad de Señoras en el departamento de Reservadas: «estaba destinado para conservar el honor de aquellas mujeres que, por la primera vez de su vida, habían tenido la desgracia de incurrir en alguna fragilidad» (Salillas, 1918, t. I: 195). Eugenio parece más preocupado por proteger el honor de Balbina que por defender el suyo. En la obra se ve una aproximación al viejo tema del honor que revela una nueva sensibilidad a la experiencia femenina. Este sentido moderno del honor, de los valores militares y de la caballerosidad distinguen al hombre de bien. Eugenio es un oficial 386
AHVM, Sección Secretaría, expediente 2-371-13.
Estudio preliminar
245
militar que está en Valladolid con permiso para ver a su amigo Facundo. Aunque resulta al final que Eugenio era noble sin saberlo, la gaditana representa la nobleza de carácter del joven enamorado que también es capaz de sentir otras virtudes importantes para los ilustrados: la amistad fraternal con Facundo y Máxima, el amor abnegado con Balbina y el honor intachable. Eugenio rechaza enfáticamente la frivolidad de los petimetres: A más, que un verdadero militar tiene privilegio para no sujetarse a lo que buscan con ansia los petimetres. No hay cosa más incompatible con su estado que las menudencias del lujo y del orgullo, ni más recomendable que un exterior sencillo y noble. Por lo común solo aquellos recurren a la moda que no tienen otro mérito que la exterioridad del vestido (I, iii).
Como hace también al oponer a Roberto, hombre serio, y a Claudio, petimetre, en La sabia indiscreta, Fuerte-Híjar contrasta los valores militares genuinos de Eugenio, el hombre de bien, con los falsos y frívolos del petimetre Meneses. En sus obras dramáticas, María Lorenza de los Ríos hace hincapié en el valor ilustrado de la amistad, una virtud destacada por toda la generación ilustrada de finales del siglo xviii (Sánchez Blanco, 1992: 178) y exaltada en la obra de ilustrados españoles como Cadalso, el poeta Cienfuegos, gran amigo de los marqueses de Fuerte-Híjar, y aun Juan Pablo Forner (Gies, 2016: 87-122). Pero la teoría de la amistad presenta paradojas al aplicarse a las mujeres. Haidt señala que la ética clásica y aristotélica de la virtud de la amistad se entiende como el aprecio entre los hombres, porque se basa en una jerarquía en la cual el hombre es superior a la mujer, su inferior: «The norm in nature is posited as hierarchy within which mind controls body and emotion and man masters his inferior, woman» (1998: 157). Es el fundamento de la sociedad, como la familia, es el modelo de la nación. Como observa Gies, Cadalso cree que esta virtud «sirve de base a la felicidad universal» y tiene una fe «intensa» en «el poder civilizador de la amistad» (2016: 87 y 99). A pesar de la prevalencia de las teorías clásicas de la amistad entre los hombres, algunos ilustrados sí podían imaginarla entre mujeres. La única comedia que escribió Cienfuegos, Las hermanas generosas, presenta este tema entre las dos protagonistas. Gies estudia el «tema del honor-versus-interés» en esta obra, una breve «comedia moral» (2016:
246
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
106) en verso que formalmente y temáticamente guarda algunos aspectos en común con La sabia indiscreta (Acereda, 2000: 191-193). La obra de Cienfuegos, por ejemplo, tiene «doce escenas de varia extensión, escritas exclusivamente en romance» de 549 versos (Gies, 2016: 105), mientras que La sabia indiscreta consiste en 950 versos también en romance, en 30 escenas. Como también señala García Garrosa, Las hermanas generosas trata de temas, como el honor y la amistad, constantes en la obra de Cienfuegos (1999: 206). Según Gies, «quizá el aspecto más notable del drama sea la fuerza con que la noble aspiración de la fraternidad universal es comprendida y expresada» (2016: 106). En Las hermanas generosas, una de las protagonistas decide sacrificar su amor a favor de su hermana. En La sabia indiscreta, Laura resuelve privarse de su recién descubierto amor por Roberto a favor de su hermana Matilde, aunque al final resulta que todo es un error. La innovación que aporta la marquesa de Fuerte-Híjar al discurso ilustrado de la amistad es su examen de la posibilidad del afecto entre las mujeres y también entre mujer y hombre. Se enfrenta a la tradición clásica según la cual la mujer, como ser inferior al hombre, no era capaz de experimentar este sentimiento. Carmen Martín Gaite observó que en el discurso sobre el amor del siglo xviii se creía imposible la amistad entre las mujeres porque, siendo ellas subordinadas a los hombres, siempre serían rivales entre sí por el amor de ellos (1987: 221-240). La marquesa de Fuerte-Híjar, sin embargo, exalta el valor de la amistad entre las mujeres, sobre todo en El Eugenio. La relación amistosa entre Balbina y Máxima al principio de la obra es interrumpida por los celos equivocados de Balbina: «Conozca las traiciones de mi infiel amiga y de mi falso amante» (I, vi). Más tarde, lamenta Balbina la pérdida del consuelo de esta amistad: «¡Qué cosa tan desabrida es vagar por la vasta región de los celos sin hallar una amiga de quien fiarse! Es menester vivir siempre armada de reserva con todos aquellos con quienes se trata. Una buena amiga me desagraviaría de este contratiempo. ¡Ay de mí! Yo experimenté esta dicha en compañía de Máxima» (II, iii). Cuando se reconcilian, Balbina recobra «el cariño» que caracterizaba el trato con su amiga: «Abracémonos, mi Máxima, y viva nuestra amistad». En El Eugenio, Facundo, Máxima, y Eugenio son amigos entrañables, y su amistad resulta también fraternal porque son hermanos,
Estudio preliminar
247
aunque solo descubren esta relación familiar al final de la obra. Eugenio le explica este apego a Balbina: «He repetido mil veces los motivos de amistad que tengo con Facundo y los muchos que ambos tenemos con su hermana» (II, ix). Pero quizá lo más interesante que propone Fuerte-Híjar es la posibilidad, y las precauciones, de la amistad entre hombre y mujer en la nueva sociabilidad ilustrada. En La sabia indiscreta, el dilema dramático de Laura consiste en que el amor ha nacido subrepticiamente de la amistad que disfrutaba con Roberto: «[…] ¿Si a la amistad se mezcla / otro afecto menos puro?» (xxxii, 676-77). Sin embargo, la autora no menosprecia la amistad a favor de la pasión más perturbadora del amor. En El Eugenio, como ya se ha observado, Máxima advierte a Meneses: «¿No conoce usted que no sucede con el amor lo mismo que con la amistad? Pues aquel solo interesa cuando es nuevo, y esta se estrecha más cuanto más antigua» (III, ii). La amistad que se manifiesta en las obras de María Lorenza de los Ríos refleja el ambiente de sociabilidad ilustrada que compartía con su esposo Germano de Salcedo, con los amigos que se reunían en su tertulia y con sus amigas en la Junta de Damas, como la marquesa de Villafranca, para quien escribió Fuerte-Híjar el poema para consolarla por la muerte de su hijo, o María del Rosario Cepeda, su compañera en la lucha desesperada para mantener abierta la Inclusa y la Sala de Reservadas durante los difíciles años de la Guerra de la Independencia. La evidencia más conmovedora de la importancia de la amistad para los marqueses de Fuerte-Híjar procede de su gran amigo, el poeta Nicasio Álvarez de Cienfuegos, que acompañó a Germano de Salcedo en su viaje al destierro a Orthez en Francia en 1809, donde ambos fallecieron en el intervalo de menos de un año. Como observa Monroe Hafter, Cienfuegos era de carácter sumamente cariñoso (2009: 52). Cuando publicó su colección de poemas por primera vez en 1798, escribió una dedicatoria dirigida a «A mis amigos» en general: ¿Quiénes serán estos sino los deliciosos compañeros de mi vida, los dueños absolutos de mi corazón, los que, sabedores de mis pensamientos; de mis inclinaciones, de mis afectos, de mis flaquezas, y aun de mis vicios, me franquean recíprocamente sus almas para que lea yo en ellas su amistad y sus virtudes? ¡Oh, descanso de mis penas, consuelo de mis aflicciones, remedio de mis necesidades, númenes tutelares de la felicidad de mi vida! ¡Oh, amigos míos! (1816, t. I: i-ii).
248
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
En la colección póstuma de sus poesías publicada en 1816, se incluye el poema «Al señor marqués de Fuerte Híjar, en los días de su esposa. Inédita». En este precioso testimonio del amor entre esposo y esposa, Cienfuegos atestigua su propia amistad con la pareja: [...] Nicasio te ama, Y ama a tu esposa, y ¿lo ignorais? Nicasio Sabe también amar. ¡Oh, cuál palpita De júbilo mi pecho! Ven, estrecha, Germano mío, en tus amigos brazos Mi ardiente corazón, a par del tuyo Lata más vivo y tu placer redoble. ¡Oh, cuál en ellos mi amistad se inflama! (1816, t. I: 150-151).
A la propia María Lorenza, Cienfuegos dedica unas líneas de agradecimiento en la introducción a su tragedia La Condesa de Castilla: «No hay en la tierra placer que se aventaja al de querer y ser querido, sino el de servir y complacer a los que son objeto de nuestro cariño. Este último he probado yo cuando por Vmd. y para Vmd. hice esta tragedia» (1816, t. II: 109). El dramaturgo le agradece su ayuda en el desarrollo de una escena de la obra y le atribuye su éxito: Si esta escena es aplaudida, diré yo todo regocijado, ¡lo que vale tener buenos amigos! y la amaré a Vmd. más que nunca. Y Vmd., entre tanto ¿no me dará en su corazón algún lugarcito de los destinados para la amistad? […] quiero además que me procure otro lugarcito en el alma de su sensible esposo. […] Pero ¿dudo yo un momento que corresponda a mi cariño quien me ha dado tantas pruebas de la amistad más verdadera? No, marquesa mía, no le diga Vmd. nada de esto, que se dará por agraviado. Solo sí cuando alguna vez pregunte ¿quién nos amará más tierna y más entrañablemente? responda Vmd. al instante: nuestro eterno amigo (1816, t. II: 109-110).
Tales pruebas del vínculo amistoso entre el poeta y los marqueses de Fuerte-Híjar prueban que la presencia del discurso sobre la amistad en las obras de María Lorenza de los Ríos no era fruto de la casualidad, sino una exploración de las posibles contradicciones y placeres de estos lazos afectivos entre los hombres y las mujeres en los espacios públicos y privados que frecuentaba. Como en el caso de otras escritoras dieciochescas, por ejemplo, Inés Joyes y Josefa Amar, Fuerte-Híjar
Estudio preliminar
249
representa la posibilidad de «un matrimonio de amistad» en sus obras (Bolufer, 2007: 17). Sus textos literarios son una afirmación muy meditada acerca de las paradojas, las recompensas y los consuelos que suponían el aprecio y la confraternidad en las nuevas formas de interacción personal que se desarrollaron en la sociedad civilizada de la Ilustración. Este discurso viene desde la perspectiva de una mujer y trata del afecto entre mujeres y entre mujer y hombre, en lugar de presentar únicamente el aprecio, la confianza y la camaradería entre hombres visto desde la perspectiva de un escritor masculino. Por otra parte, mientras que la poetisa María Gertrudis Hore, gaditana como Fuerte-Híjar —que se refugió en la vida religiosa tras el fracaso de su matrimonio— exaltaba la amistad femenina que encontró en el convento, «la amable sociedad de adentro», como ha mostrado Elizabeth Lewis (2004: 86), María Lorenza de los Ríos, en cambio, escribe del desahogo y el regocijo de la amistad en la sociedad, entre mujeres y hombres. 2.6. Hacia el carácter nacional: seriedad y filosofía La crítica a la petimetría que, en La sabia indiscreta ridiculiza al personaje de Claudio, se vuelve más compleja en El Eugenio por el discurso nacionalista que emplea la marquesa de Fuerte-Híjar para distinguir entre los valores españoles verdaderos y las modas y falsas costumbres importadas de Francia. La producción cultural española de fines del siglo oponía el petimetre y la petimetra afrancesados al majo y a la maja castizos y se ha comentado que esta oposición refleja un complejo proceso cultural y político, a finales de la Ilustración española, que se resistía a la hegemonía cultural francesa pero que también admiraba los avances políticos, filosóficos, culturales y económicos de sus vecinos europeos (Bolufer, 1998a: 169-210; Molina y Vega, 2004: 142-151; Molina, 2013: 370-404; Zanardi, 2016: 15-38). Irónicamente, ya en el siglo xvi, España fue la primera potencia europea que tuvo una identidad visual distintiva que seguía siendo reconocida en los siglos posteriores. Consistía en el negro sobrio, el corte estrecho de los trajes, la capa y la golilla para los hombres y los colores y adornos exuberantes de los trajes y las faldas ahuecadas por el verdugado de las mujeres (Ribeiro, 2017: 102-103). El vestido como símbolo de lo nacional, que se definía en un juego de oposición y emulación
250
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
de modas extranjeras, se mezclaba con la idea del carácter propio de los españoles (Ribeiro, 2010). La petimetría se refiere no tanto a la influencia francesa como a «a general social malaise affecting all who would contravene or forget tradition and a sense of “national pride”» (Haidt, 1998: 119)387. En El Eugenio, la petimetría afrancesada se opone a la seriedad española y a la hombría de bien. Fuerte-Híjar defiende la primera como uno de los valores fundamentales del carácter patrio (Jaffe y Martín-Valdepeñas, 2015). El petimetre Meneses se queja del recato de las mujeres —«Maldita sea la mojigatería de las españolas» (II, xiv)—, mientras invoca a Francia como el modelo de la moda y de la conversación animada en las tertulias. Sin embargo, Máxima rechaza el retrato de las costumbres del país vecino que pinta el conde: «Los hombres son fanáticos por las novedades, y más que todos los franceses. Usted observa sus máximas y basta para que a mí me parezca es adulación cuanto diga». Él se defiende a sí mismo y a «toda la nación francesa. No hay carácter más amable que el suyo, en particular para cualquiera concurrencia. La seriedad, que tiene el sello de lo ridículo, no se acomoda bien en las tertulias y es enfadosa una persona que apenas habla o se ríe haciendo siempre el estafermo» (III, ii). Eugenio, el hombre de bien, intenta advertirle de la importancia de seguir las costumbres españolas que, según él, son más formales que las francesas: «En este país, amigo mío, hay pasiones como en todas partes. Pero la del amor en personas de esta clase nace entre los respetos, con ellos crece y se alimenta, y el amante que no empiece tributando inciensos al decoro bien puede estar seguro de que no hará progresos con una mujer de buena crianza» (III, iii). Por el contrario, Meneses insiste que, en Francia, este tipo de tratamiento se consideraría pusilanimidad. El petimetre intenta relacionar el trato entre los sexos con los fueros o prerrogativas de tiempos pasados e indeterminados, relacionándolo con los libros de caballería. Lo contrapone a lo «moderno», los tiempos de la «filosofía», las Luces, la Ilustración y la Enciclopedia: «Esas consideraciones caballerescas que se tienen por las mujeres en España las hacen soberbias y muy desabridas. Yo aseguro que si se las allanasen sus fueros ridículos que ganaron en aquellos tiempos miserables en que ni siquiera se había oído la palabra filosofía, se darían por muy servidas de que las enamorásemos de cualquier modo» (III, iii). 387
Véase Coulon, 1993: 419-476.
Estudio preliminar
251
Máxima lo corrige «con ironía», defendiendo a las mujeres francesas ante la atribución de ligereza moral y sentimental: «es lástima que se abuse así de la palabra filosofía atribuyéndola las libertades que condena con la mayor severidad» (III, iii). Si Meneses invoca un sentido popular y satírico de philosophisme o philosophistes como «pretensos filósofos modernos» o de philosophe como «incrédulo: el que menosprecia toda obligación» (Capmany, 1805: 582-583), Fuerte-Híjar, en la voz de su personaje Máxima —una mujer que proclama su independencia frente a las instituciones que limitan y restringen los derechos de las mujeres, como el matrimonio—, defiende la verdadera «filosofía» francesa que era admirada por muchos ilustrados españoles. La autora rechaza la malévola insinuación de identificar «filosofía» con ligereza moral. ¿Estará reclamando la marquesa la «libertad filosófica» que, en su época, sugería «la proclamación insistente de la independencia de criterio del filósofo frente a cualquier sectarismo de escuela o partido»? Pedro Álvarez de Miranda apunta el proceso de «ensanchamiento significativo» por el que pasó el término «filosofía» en el siglo xviii. Llega a identificarse estrechamente con la figura del filosophe francés. Para los reaccionarios el término encasilla negativamente a los ilustrados, imputándoles el «librepensamiento» y la «irreligiosidad», hasta el punto de que algunos escritores como Jovellanos «coinciden en lamentar el nuevo valor, abusivo y ya inevitable, que ha adquirido el vocablo» (1992: 322 y 455). A lo largo del siglo xviii, sin embargo, el término «filósofo» también adquirió en España un matiz nuevo, positivo y moderno, para significar una cualidad que se desarrollaba únicamente por medio de la sociabilidad: el «emergente modelo humano» (Álvarez de Miranda, 1992: 459), «capaz de pensarse a sí mismo en su relación con la sociedad» (Rincón, 1972: 568). «Filosofía» significa, entonces, la nueva sociedad: «las significaciones de Ilustración y Filosofía se interpenetren. Una y otra caracterizan al siglo» (Rincón, 1972: 569). Juan Pablo Forner, trascendiendo el ámbito nacional, escribió acerca de «una verdadera “Filosofía moral pública o de las naciones”» (1843: 74 y 79)388. La filósofa por amor, o cartas de dos amantes apasionados y virtuosos, publicada en 1799, por ejemplo, es una «novela filosófica» porque introduce «nuevas formas de pensar» y presenta «un relato sentimental, 388
Citado en Maravall, 1991: 45.
252
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
moral, filosófico y no libertino» (Álvarez Barrientos, 1995, 42-43). La marquesa de Fuerte-Híjar también alude a los matices que toman estas voces, «filósofo» o «filosofía», cuando se emplean en clave femenina. Después de escuchar la defensa de Máxima de las mujeres francesas y su condena del «abuso» del término «filosofía», el incorregible Meneses intenta alabarla y exclama: «¡Oh, madama, usted es muy espiritual!» En francés, según el diccionario bilingüe de Capmany de 1805, el hombre espiritual no es igual a la mujer espiritual, la cual define así: «Femme, fille spirituelle: tómase por viva, vivaracha». Parece que la préciosité francesa asociada negativamente con literatas como la autora Madeleine de Scudéry del siglo xvii y ridiculizada por Molière en Les précieuses ridicules, ha contaminado el léxico adulador de Meneses, aunque emplee estas palabras equivocadamente (Lathuillère, 1966: 92, 113, 180, 211, 218, 362 y 588; Jaffe, 2001). Máxima sí comparte con las précieuses su rechazo o escepticismo hacia el matrimonio y también como a ellas le gustan los juegos lingüísticos (Lathuillère, 1966: 55, 85 y 92). Pero reconoce que esta respuesta de Meneses es un ejemplo más de la fatuidad del conde y de su falso afrancesamiento. Le reconviene duramente: Hable usted castellano, y si usted quiere, diga que tengo talento. Pero déjenos de espiritualidades, que estas expresiones las dice usted solo por fachendear, y nadie creerá que en cuatro o seis meses que ha estado usted en París, pueda haber hecho ni aun el progreso que otros entes viajeros de haber olvidado su idioma natural y no haber aprendido el extranjero (III, iii).
Máxima critica la afectación ignorante de la cultura y la lengua francesas, sobre todo cuando se recurre a ellas, con pedantería, para piropear o cortejar a las mujeres. Como Mary Wollstonecraft, Fuerte-Híjar rechaza la galantería, que considera un modo de dominar y subordinar a la mujer (Taylor, 2005), y en voz de su personaje Máxima pone en ridículo la exhibición de los modos superficiales importados del extranjero. La crítica de la afectación de las costumbres francesas viene acompañada, por otro lado, de una afirmación de los valores que se consideran auténticamente «españoles» como «la seriedad». Este discurso del carácter nacional se revela en El Eugenio no solo en el diálogo sino también en la creación del espacio escénico. El barón de Sic, padre de Balbina, se queja del conde de Meneses: «Entra y sale con tal velocidad
Estudio preliminar
253
en la conversación, que si uno quiere responderle se desvanece» (II, x) y es «voltario» (III, ii). A partir de la primera escena de la obra se le asocia con el movimiento y la falta de estabilidad, así como el atolondramiento y la ligereza. Emplea ostentosamente su vocabulario francés e irrita al buen barón: Pero al cabo, amiguito mío, todas las [ciudades] encuentro tristes y secatonas comparadas con el sans pareil Paris. Mire usted qué bonitamente suenan estas dos pp en tres palabras. ¡Estos primores por medio de los cuales se armonizan la conversación solo se aprenden en aquel jefe de obra de las poblaciones! ¡Qué bella cosa sería poder trasplantar las ciudades como los árboles! (I, ii).
El barón no ha viajado tanto como Meneses, pero no duda en sospechar que la sofisticación que aparenta el joven solo es un barniz muy superficial que no ha penetrado en su interior, al ser incapaz de absorber la cultura extranjera: «¡Malo! ¡Malo! Este es de los muchos que conocen cortes y nada adelantan» (I, ii). Para rematar la crítica, cuando este pide información acerca de la susceptibilidad de Balbina, el criado Simón observa que en París «no han de gustar por allá de la gente seria, y mi ama no se ríe sino de Pascua a Pascua» (II, i). El conde insiste en vacilar entre el castellano y el francés, confundiendo al criado: «Point de bufonadas, y hazme un fiel rapport de sus cualidades», a lo cual contesta Simón: «¡Qué raposo, ni qué berenjena! Yo no entiendo a V. S. una palabra» (II, i). Meneses cambia tan rápidamente que transfiere su admiración de Balbina a Máxima de un momento a otro y hace alarde de su mutabilidad e inconstancia: «Así han de ser los petimetres. Van a requebrar a una, ¿no pega? pues a otra parte con la misma arenga» (II, xiv), recordando al personaje de Claudio de La sabia indiscreta. Eugenio también destaca la petulancia de Meneses: «Viene de correr cortes, con lo que está inaguantable» (I, iii). Fuerte-Híjar contrapone la seriedad española a la voluble superficialidad del afrancesado Meneses, y por medio del espacio escénico, real y referido, plasma el sentido de estabilidad, virtud, razón y recato que sugiere esta cualidad moral. Como ha observado Michel Dubuis en su estudio de las obras de José de Cadalso, «la gravité [est] associée […] à la qualité d’Espagnol. […] La “gravité espagnole” est en effet un cliché qui paraît répandu en France». «Serio» se opone, en cambio, a «ridículas», «frívolo» y «ligereza» (1974: 29-30 y 32).
254
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Los ilustrados españoles quisieron rebatir el tópico de la gravedad ridícula española y representarse ante los europeos como «serios», pues tenía connotaciones mucho más positivas, como la inteligencia y la rectitud. Aun en la obra de Pablo de Olavide se emplea «“serio” avec un sens laudatif dans la perspective “éclairée”» (Dubuis, 1974: 37 y 60). El discurso de los caracteres nacionales que circuló a finales del siglo xvii y a lo largo del siglo siguiente, y sobre el que también escribió Feijoo, es más que una anécdota histórica. Estos «clichés» o «estereotipos» eran «generalizaciones» y «falacias» que no podían dar a conocer la realidad. Sin embargo, llegaron a formar la base del discurso del nacionalismo que se debatió a partir del siglo xix (Maravall, 1963: 262266). Fuerte-Híjar claramente estaba enterada de este debate literario y discursivo, aunque no distinga entre «gravedad» y «seriedad». Por medio de la serie de contrastes entre París/Valladolid, Meneses/ Eugenio, francés/español, frívolo/serio, Fuerte-Híjar crea un discurso para fijar la identidad española distinta a la francesa, que comprende tanto a los papeles masculinos como femeninos. Eugenio, el hombre virtuoso y serio, sabe respetar y enamorar a Balbina, mientras que Meneses con su «ligereza» francesa no tiene éxito ni con Balbina ni con Máxima. Esta proclamación de la seriedad española se apunta también cuando Balbina regaña «con seriedad» a Meneses al entrar este a su habitación para hablarle de su amor (II, xiii). Al final de la obra, impresionado por el ejemplo generoso de Eugenio, el conde de Meneses se convierte de manera repentina aunque poco convincente. Exalta el valor castizo de «la seriedad»: Por medio de la seriedad, que yo miraba como una ridiculez; de la seriedad, que es casi siempre hija de la reflexión, pues esta le ha dado tiempo para mirar el abismo a que le encaminaba su pasión delincuente. Veo en este momento un nuevo orden de cosas. Abomino la ligereza francesa y venero la gravedad de mi nación. ¡Gravedad amable! ¡Gravedad feliz! Tú eres el sólido fundamento de la equidad, de la subordinación legítima, del valor, y de la profunda y verdadera sabiduría. Si mi arrepentimiento, que es sincero, puede hacerme digno de la mano de mi señora doña Máxima, suplico a usted, señor don Facundo, que me la conceda (III, xiii).
Pero su arrepentimiento no es lo suficiente para ganar el corazón ni la mano de Máxima, que no lo estima en absoluto. Fuerte-Híjar no hace caso de la atribución peyorativa de «rancio» cuando Meneses reclama
Estudio preliminar
255
«la gravedad de mi nación» (Álvarez de Miranda, 1992: 263-269). La dramaturga emplea «gravedad» como sinónimo de «seriedad» y la opone a la «ligereza francesa». En el futuro, Meneses asegura que va a pensar con más «reposo», con más prudencia y reflexión, y la oposición de espacios nacionales Francia/España se resuelve a favor de lo español. Con su discurso de la «seriedad» como aspecto esencial del carácter nacional y su defensa de la patria, Fuerte-Híjar revela la preocupación que compartía con muchos literatos ilustrados acerca de la noción de una identidad española y su deseo de animar un sentido de patriotismo en los españoles (Álvarez Junco, 2001: 228-232). Sus obras ofrecen una nueva perspectiva del problema de «la nación» basada en la experiencia y la conciencia femenina, un tema que interesaba a muchos escritores más famosos, por ejemplo, José Cadalso, Meléndez Valdés, Antonio de Capmany, Moratín y Jovellanos (Álvarez Junco, 2001: 231-232), y contribuyen a una nueva interpretación de los temas de la amistad y del honor basada en el valor de las mujeres como individuos y no en las rivalidades sangrientas entre los hombres tan obsesivas en el teatro barroco. Las obras dramáticas de la marquesa de Fuerte-Híjar recreaban para su público de entresiglos un discurso sobre la construcción de una identidad española durante la transición del Antiguo Régimen a la época liberal y presentan las voces de sus protagonistas al enfrentarse con los dilemas causados por el choque entre las expectativas de las costumbres tradicionales y las nuevas formas de vivir. Estos hombres y mujeres vivieron en un mundo en renovación y que ellos mismos vislumbraban como nuevo. 2.7. Violencia, secretos y mujeres: «si lo saben sus padres, las degÜellan» En El Eugenio, en segundo plano, emerge un argumento que ocurre lejos del tiempo y del espacio de la obra y cuyos protagonistas no aparecen en la escena: la historia de los misteriosos orígenes del protagonista, nacido en Zamora, fruto de un matrimonio clandestino, y víctima de la ira de su abuelo materno. El administrador confiesa al barón de Sic que el joven Eugenio es el hermanastro desconocido de Facundo y Máxima:
256
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
La hija mayor de mi amo, que era la señorita doña Rosa, casó de secreto con un caballero llamado don Antonio de Guirón. Esto estuvo oculto un año. Al fin de él parió la señorita. Llegó a entenderlo mi amo por un criado, y fue tanta su rabia que le quitó al niño y me le entregó a mí juramentándome a guardar el secreto eternamente. Yo en aquel tiempo me había retirado a una aldea a tres leguas distante de Zamora, donde vivía con mi familia. A ella le agregué. Su abuelo murió a pocos días de esta crueldad, y su hija le siguió de no sé qué novedad experimentada por el susto que la dio su padre. Este me entregó con el recién nacido diez mil pesos, diciendo que con ellos cuidase de asistirle y darle una mediana educación. Hasta los diez y seis años le tuve en mi compañía, pero luego le puse a servir al rey dándole unos cortos alimentos para su manutención y utilizándome indebidamente de lo que debía haber empleado en beneficio de aquel chico. Y porque no me tomasen estas cuentas y exponerme a quedar mendigo, oculté al mismo interesado su descendencia (III, x).
Por un lado, este conflicto dramático tiene reminiscencias de las tramas de las comedias del siglo xvii que se basaban en la oposición entre los amantes e intereses patriarcales de familia, representados aquí por el abuelo intransigente y colérico. También parece relacionarse con el argumento del drama sentimental L’Eugénie (1767) de Beaumarchais —bastante conocido en España a finales de siglo, pues había sido traducido por Ramón de la Cruz—, que pudo haber sido la inspiración para El Eugenio de la marquesa de Fuerte-Híjar (Jaffe y Martín-Valdepeñas, 2015). La dramaturga relega la triste historia a un espacio lejano y al pasado, distanciándola de la acción principal de la obra, quizás para mantener el decoro característico del neoclasicismo, al contrario de lo que ocurre en la pieza francesa. Sin duda, la historia de violencia patriarcal sufrida por la madre de Eugenio comparte ciertas similitudes con la experiencia traumática sufrida por una amiga de los Fuerte-Híjar. En el testamento que María Lorenza de los Ríos otorgó en septiembre de 1812, ella narra las circunstancias del nacimiento de la niña que había adoptado, a la que declaraba única heredera de sus bienes: En igual forma declaro que la indicada doña Anselma Josefa Roca, que nació en veinte y uno de abril de mil setecientos noventa y siete, es hija de una señora que fue muy amiga mía, pero que por la desgracia de no haberse podido efectuar su matrimonio en tiempo, por haber muerto el padre antes de nacer la niña, fue preciso en un momento de sorpresa llevarla
Estudio preliminar
257
arrebatadamente a la Inclusa para quitar toda sospecha en un asunto que ya empezaba a ser trascendental. A los dos meses de nacida esta niña, murió también la desdichada madre, y habiéndome recomendado esta víctima de la opinión y de la barbarie de un abuelo, yo aseguré a la enferma cuidaría de la niña, como de una hija; pero mi amiga exigió de mi marido el marqués y de mí, pocos momentos antes de expirar, un terrible juramento, por el que nos obligamos los dos a ser sus padres, y a no decir jamás los autores de sus días. En efecto yo he sido su segunda madre y he cuidado de ella, de un modo tan disimulado (porque asuntos de familias lo exigían así) que nadie lo ha traslucido, y hasta que murió cierta persona, temible en el particular, la tuve con el ama que la crio; pero en el mes de abril de mil ochocientos seis, habiendo muerto dicha persona, me traje la niña a mi compañía389.
Al comparar estas dos narraciones, la de la obra de teatro y la de su testamento, resulta fácil encontrar varios puntos de contacto. En El Eugenio el administrador recuerda la «rabia» del abuelo de Eugenio y admite que la madre se murió «por el susto que la dio su padre». En su propio testamento Fuerte-Híjar destaca que la hija de su amiga había sido «víctima de la opinión y de la barbarie de un abuelo», un hombre que era «temible en el particular». Aunque no se sabe exactamente la fecha en que la marquesa de Fuerte-Híjar escribió El Eugenio, puede situarse en torno al primer lustro del siglo xix, coincidiendo con los años en que su esposo Germano de Salcedo, ejerció el cargo de subdelegado de Teatros (1802-1806). Estos años también coinciden con la historia de la niña adoptada por los marqueses, que nació en 1797. Es posible que María Lorenza de los Ríos incorporase veladamente en su drama retazos de su propia experiencia. Para proteger la identidad de la menor, se tapó con un papel su nombre en los libros registro de entradas y salidas de la Inclusa con el aviso: «De esta niña, su entrada, salida, ni existencia, no se dará razón a persona alguna aunque sean interesados legítimos sin orden expresa de la Junta de Señoras»390. Además, la madre arrancó a los marqueses en el lecho de muerte «un terrible juramento» que les obligaba a no revelar jamás el secreto de los orígenes de la niña y a cuidarla como si fuera su hija. Esta admonición recuerda la razón por la 389
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, ff. 157v-158v. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 9.212/1, libro 165, salida nº 156. 390
258
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
cual el administrador del barón de Sic, antiguo criado de Juan Aguerri, en El Eugenio había ocultado el nacimiento del joven: «me le entregó a mí juramentándome a guardar el secreto eternamente» (III, x). Y para rematar la injusticia, el sirviente se quedó con el dinero que le entregó el abuelo para su crianza y ocultó a Eugenio su verdadera filiación, por miedo a que le denunciase a la Justicia. No hizo lo mismo la marquesa, que encargó expresamente en su testamento de 1812 que se le entregara a su «hija adoptiva» una cantidad de dinero que probablemente pudo destinar la madre de la joven antes de morir o alguien que, a pesar de los cuidados tomados para evitar cualquier indiscreción acerca de lo sucedido, conocía su verdadera filiación: «Más a doña Anselma Josefa Roca, dos mil quinientos sesenta reales [de] vellón que un sujeto me entregó para que se los guardase»391. Quizás los dilemas amorosos de los personajes de las obras dramáticas de la marquesa de Fuerte-Híjar, como Laura, Matilde, Balbina y Máxima, podían parecer muy alejados de los problemas de las pobres mujeres que recurrían a la Inclusa o a la Sala de Reservadas que administraba la aristócrata con sus compañeras de la Junta de Honor y Mérito y de la Real Asociación de Caridad de Señoras. Sin embargo, la coincidencia entre estas historias revela que conocía la experiencia femenina en muchas dimensiones, incluso la violencia y la injusticia que sufrían las mujeres, y que intentó llevar esta visión a su obra literaria. La autora propone en sus obras posibles nuevas relaciones entre los sexos con sus personajes Laura, Roberto, Balbina, Máxima y Eugenio, pero por su trabajo benéfico se enfrentaba de bruces con la realidad: la angustiada situación de las mujeres que sufrían no solo la severidad de las pautas de conducta moral sino también los efectos de las transformaciones económicas que causaron desplazamientos masivos de la población. En 1789, por ejemplo, la marquesa de Fuerte-Híjar y María Josefa de Veitia evalúan objetivamente un plan presentado a la Junta de Damas por Rita López de Porras para establecer un asilo para recoger a las jóvenes que llegaban a la capital desde las provincias buscando trabajo: «Alarmada con la imagen del peligro, en que considera la inocencia de aquellas jóvenes, que sin destino a determinada casa en que servir, vienen con este objeto de los lugares comarcanos y de otros de las provincias, así por la seducción de sus conductores, como por los malos consejos, de la necesidad que padecen mientras 391
AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, f. 155v.
Estudio preliminar
259
se acomodan». Ambas, muy pragmáticas, opinan que sería difícil y demasiado caro establecer un asilo adecuado para las variadas necesidades de las jóvenes que buscaran trabajo como criadas. En 1811, en plena Guerra de la Independencia, escribe al ministro del Interior, el marqués de Almenara, acerca de la desesperación que padecían las mujeres que acudían a la Sala de Reservadas, las cuales «absolutamente no tienen dónde parir». En su petición, manifiesta: Algo había yo de tener bueno, y es el humor, y a la verdad no sé por qué está así. Vamos, deme V. M. la casa y breve y algo más… pues 15 memoriales tengo de otras tantas preñadas que, si lo saben sus padres, las degüellan, sin acordarse que ellos, en sus tiempos, hicieron otro tanto (Salillas, 1918, t. I: 200-201).
María Lorenza de los Ríos, entonces presidenta de la Real Asociación de Caridad de Señoras —que escribió la carta con el objetivo de reabrir el establecimiento y pudo conseguirlo, aunque apenas se sostuvo durante unos meses, debido a la falta de financiación— conocía bien el desdichado estado de las embarazadas que acudían en su ayuda, víctimas del reproche social y familiar. El propio reglamento de la Sala de Reservadas de 1796 exponía con claridad las funciones de las protectoras del departamento, cargo que la gaditana ocupó durante varios años, junto a la condesa de Montijo, y la actitud que debían mantener hacia las mujeres que allí ingresaban para ocultar su infortunio y poder ser cuidadas con ciertas garantías médicas. Las comisionadas debían atenderlas «con entrañas de madres, consolándolas con aquella caridad que les es propia, sin escandalizarse de que hayan caído en miserias» (Real Asociación de Caridad de Señoras, 1796: 18). Fuerte-Híjar conocía profundamente el panorama de privaciones y dilemas vitales que padecían las mujeres que buscaban apoyo y ayuda en las instituciones benéficas de la Junta de Damas. Esta experiencia concreta sin duda enriqueció su empeño creativo.
3. EPÍLOGO
Los retratos, los objetos, los documentos de María Lorenza de los Ríos y también los de las personas de su círculo más íntimo, así como las obras literarias de esta escritora sugieren, en parte, su vida y los distintos papeles familiares, sociales, y culturales que llegó a desempeñar. Sin poder fijar una identidad única para el sujeto biográfico, no obstante, es posible reconocer las múltiples etapas vitales por las que pasó esta mujer durante la compleja transición política, social y cultural de la última etapa del Antiguo Régimen y de la Ilustración en España. Su visión femenina estuvo condicionada por muchas pérdidas y la derrota de muchas ilusiones a lo largo de su existencia. Ante la falta completa de cartas personales de la escritora en su vida adulta, sus creaciones literarias no pueden llenar el «silence of the archive» histórico (Fowler, 2017; Johnson, 2017) al intentar reconstruir su biografía. Pero se podría decir que en sus obras escritas y por medio de sus personajes dramáticos, tanto masculinos como femeninos, escuchamos los ecos lejanos de la voz de la autora, que expresaba las inquietudes, paradojas y aspiraciones de una sociedad en pleno proceso de transformación. El género del sujeto histórico ha sido fundamental para el desarrollo de todas las etapas de la investigación, pero rescatar del olvido a una sola mujer no ha sido el único propósito. Como ha observado Mónica Bolufer, escribir la biografía de mujeres es «un enfoque, una de las múltiples formas posibles de pensar, investigar y escribir la Historia» (Bolufer, Burdiel y Sierra, 2016: 20). Con la biografía de María Lorenza de los Ríos, con el análisis de sus obras escritas y con el estudio de los retratos de la marquesa y de los personajes masculinos de su entorno más íntimo, hemos intentado ensanchar y dar algunas respuestas a la compleja y rica evolución histórica de la Ilustración en España. Una Historia que, como hemos intentado demostrar, no se entiende sin tener en cuenta las experiencias, las vidas y las obras de las mujeres,
262
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
poniéndolo todo en el primer plano. La influencia de los proyectos ilustrados de reformas realizados o discutidos por la Junta de Damas, que se han podido descubrir y estudiar detallados en los escritos de la marquesa de Fuerte-Híjar, pueden aclarar su contribución al cambio social en la España de las Luces, y explicar, en parte, sus limitaciones e insuficiencias. Como escritora ilustrada, María Lorenza de los Ríos contribuyó al discurso de las más importantes cuestiones de la época como el carácter español, el honor, y la amistad. También dio voz a las contradicciones e injusticias que condicionaban la vida de las mujeres, a la vez que luchó por removerlas. Su propia percepción sobre las limitaciones a las que ellas estaban sometidas y que determinaban los múltiples papeles femeninos, la impulsó a participar en la mejora de las circunstancias vitales y tratar de paliar la precariedad existencial que sufrían otras mujeres, especialmente las de las capas desfavorecidas. La marquesa de Fuerte-Híjar fue una mujer que realmente participó en todas las actividades ilustradas de su época: el reformismo, la literatura y la sociabilidad. Esperamos que los documentos, las obras y el análisis que ofrecemos en este volumen sirvan para estimular más estudios sobre su vida y obra, y sobre las desconocidas existencias y escritos olvidados de otras mujeres, que puedan contribuir a un mejor conocimiento de la época de la Ilustración española.
II. OBRAS DE MARÍA LORENZA DE LOS RÍOS Y LOYO, MARQUESA DE FUERTE-HÍJAR
NOTA A LA EDICIÓN
Se reproducen a continuación las obras, tanto publicadas como inéditas, de María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar, diversos documentos personales como cartas y testamentos e informes, oficios y memorias, firmados por ella, fruto de su labor en la Junta de Damas de Honor y Mérito y en la Real Asociación de Caridad de Señoras. Las dos obras de teatro de María Lorenza de los Ríos y Loyo, El Eugenio y La sabia indiscreta, proceden del manuscrito de la Biblioteca Nacional de España (Mss/17.422), encuadernadas en un tomo con el título de Comedias, sin fecha, pero probablemente de principios del siglo xix. El manuscrito parece ser obra de un copista profesional. Algunas palabras dudosas y las pocas que parecen ser errores se han señalado en las notas. Las rectificaciones al texto que aparecen en el manuscrito, algunas de otra mano, también se han incorporado en las notas. Las acotaciones originales de los textos dramáticos se han puesto entre llaves {} y en cursiva, para distinguirlas. Los añadidos necesarios para la edición figuran entre corchetes. Se ha actualizado la ortografía, el uso de mayúsculas y minúsculas, la acentuación y la puntuación, siguiendo las normas de la Real Academia Española de la Lengua de 2015. Se mantienen los laísmos y leísmos. Las palabras subrayadas en el manuscrito aparecen en cursiva en esta edición. Los casos de tratamiento y cortesía usuales como V. E., V. M., V. S., etc. se han dejado como figuran en el original. No se han incluido las referencias a los folios del manuscrito para evitar entorpecer la lectura. Para las notas léxicas se ha utilizado el Diccionario de la Real Academia Española de 1803 (DRAE, 1803) por ser más cercano a la presumible fecha de composición de las obras y, a veces, la edición 23ª (2014), que se cita como (DRAE), en su versión online, según la actualización de 2017 (). En algunos casos, cuando el término no figuraba en DRAE, 1803, se han empleado otras ediciones entre 1780 y 1822, que se citan con el año de publicación al final, por
266
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
ejemplo, DRAE, 1780. Para expresiones derivadas del francés, se ha recurrido al Nuevo diccionario francés-español de Antonio de Capmany (1805). También se ha consultado la edición moderna de La sabia indiscreta (2000) de Alberto Acereda. A continuación incluimos la transcripción de las obras publicadas en vida de la marquesa de Fuerte-Híjar: Elogio a la Reina Nuestra Señora (1798), la traducción Vida y obras del conde de Rumford (1803) y la oda titulada A la muerte del Excelentísimo Señor Don Francisco Álvarez de Toledo y Palafox (1816). Por último, se ha incluido un apartado de documentos. Aunque estos proceden en su mayoría de archivos, también se ha procedido a la transcripción de varios informes publicados por Rafael Salillas (1918) en su libro Evolución penitenciaria de España. En las notas se reflejan los datos para la localización de estos escritos. En todos los casos, dada la heterogeneidad de los textos, se han seguido los mismos criterios, modernizando ortografía y acentuación, la puntuación y el uso de mayúsculas y minúsculas. Los errores tipográficos se han señalado en las notas, distinguiendo las de la autora por comenzar con N. A. En cuanto a los documentos, también se han desarrollado las abreviaturas, excepto en los casos de tratamiento y cortesía usuales como V. E., V. M., V. S., etc. Los títulos y epígrafes que figuran en algunos manuscritos y las palabras subrayadas en los originales aparecen en cursiva.
1. EL EUGENIO
COMEDIA EL EUGENIO En tres actos Por la marquesa de Fuerte-Híjar Personas El barón de Sic. Balbina, su hija. Genara, criada y confidente de esta. Simón, criado del barón. El conde de Meneses. Don Facundo de Guirón. Doña Máxima, su hermana. Don Eugenio, hermano desconocido de ambos. Nicasia, criada de Doña Máxima. Ramón, administrador del barón.
Acto primero Escena 1.ª Representa un gabinete con dos puertas donde estarán haciendo labor doña Balbina y Genara: aquella suspira algunas veces Genara. Señora, ¿es posible que no ha de vencer usted una tristeza que tanto puede perjudicarla si mi amo la conoce? ¿Y más sabiendo el genio festivo que usted ha tenido toda la vida? Sé que no lo hace usted por afectación como algunas necias que se persuaden a que este y otros embelecos1 pueden dar realce a su hermosura, y así en cada minuto tienen un momento de tristeza. No, ama mía; sé que no es usted de este carácter. Pero perdóneme que la diga que el buen carácter de usted es su mayor contrario.
1
Embeleco: «Embuste, engaño» (DRAE, 1803).
268
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
DoÑa Balbina. Ya te entiendo. Lo dirás porque solo sirven las noticias que con disimulo procuro indagar sobre la conducta de don Eugenio para más atormentar mi corazón. ¿He acertado? Genara. Justamente. Usted tiene una gran bondad y cree que todos esos de quienes se vale para saber si va o no don Eugenio a visitar a doña Máxima, la hablarán con sinceridad. Pues no lo piense usted. Ellos se glorian2 en decir mil mentiras para inquietar a usted. Lo consiguen y se van celebrando el chasco, con lo que queda el decoro de usted en malísimo estado para con ellos y usted tan llena de rubor por haber hecho la pregunta como de rabia por haber sabido la respuesta. Yo no encuentro motivo ni para esas indagaciones ni para ese continuo gemir. DoÑa Balbina. Me irritas cuando discurres así. Sabes que Máxima fue mi íntima amiga, que nos queríamos entrañablemente, y que en su casa hablaba muchos días con mi amante siendo ella testigo de nuestra fineza. ¡Quién pensara que desde tanta estrechez bajara su amistad a tanto desvío como haber pretextado que su hermano estaba sospechoso de nuestro trato, con otros mil enredos que sabes, por lo que yo apenas la veo! Pero don Eugenio la visita por él y por mí. Se lo he reñido en repetidas ocasiones y no hace caso, pretextando la buena armonía que debe guardar con el hermano de Máxima y el agradecimiento de que es deudor a ella. ¡Disculpas frívolas! Pero como yo le amo de veras, no puedo resolverme a abandonarle. ¿Tú sabes esto y quieres que no me aflija? Genara. Usted me ha de dar palabra de no hacer pregunta alguna en este particular. Yo ofrezco a usted, correspondiendo a la confianza que su inclinación me dispensa, saber de fijo cuánto ocurra en casa de doña Máxima con toda sagacidad y viveza. Para esto tengo adelantado mucho, porque su confidente Nicasia ha sido compañera mía en casa del señor marqués. DoÑa Balbina. ¿Podrás hacerla pregunta alguna sin arriesgarnos a que conozca el motivo de ella? ¿Y más estando Nicasia tan informada como tú de todos mis resentimientos con su ama?
2 Gloriarse: «Preciarse demasiado, o alabarse de alguna cosa. Complacerse, alegrarse mucho; y así se dice que el padre se gloría de las acciones de su hijo» (DRAE, 1803).
Obras
269
Genara. ¿Cómo puede saberlos, si usted no se ha declarado con doña Máxima? DoÑa Balbina. Ella tiene mucho talento y yo demasiada sinceridad. Así estoy bien cierta de que habrá conocido mi recelo en mi semblante. En fin haz lo que quieras, que fío de tu ingenio mi desengaño. ¿Y para qué lo busco, si no podré deshacer su retrato de mi corazón, por más que lo merezca? ¡Ah! ¡Infelices mujeres! Si fuéramos más amantes de nosotras mismas, evitaríamos muchas amarguras. En los principios de un obsequio seductor, remediaríamos el vecino daño con no dar oídos ni admitir los homenajes y protestas serviles que no aspiran a otra cosa que a rendirnos por sorpresa; pero esto mismo que debía intimidarnos nos inspira un necio engreimiento, que nos hace víctimas infelices de la inconstancia y de los falsos juramentos de los hombres. Genara. Señora, señora, deje usted eso. Ya son las once y podrán venir visitas. Lo aviso por si gusta usted pasarse a esta otra pieza. (Así se distraerá) {aparte}. DoÑa Balbina. Bien has dicho: vamos. Vanse por una de las puertas, y por la otra salen Escena 2.ª El barón de Sic, el conde de Meneses y Simón BarÓn. ¿Dónde está mi hija, Simón? SimÓn. Acaba de pasar a la chimenea francesa3. BarÓn. Adelántate a decirla que voy con el señor conde a visitarla. {vase Simón} Amigo, no puedo ponderar a usted lo que he celebrado verle. Pero ha hecho una injusticia a mi amistad en haber estado tres días sin avisarme y en una posada. ¿Qué diría su padre de usted si tal supiera? Es preciso que desde ahora se quede usted por mi huésped. Conde. Señor barón, yo aprecio el honor que usted me dispensa. Pero le suplico no lleve a desaire el no admitir su casa...
3 Chimenea francesa: «Chimenea que se hace solo para calentarse y se guarnece con un marco y una repisa en su parte superior» (DRAE).
270
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
BarÓn. No hablemos de eso. Los días que usted haga mansión en Valladolid los ha de pasar en mi compañía. No encontrará usted un alojamiento como los que deja en Francia, Inglaterra y Alemania. Pero los caballeros que vienen de correr cortes es preciso que experimenten lo bueno y lo malo para hablar de todo con propiedad. Y así es menester que se detenga usted algunos días más de los que piensa para tomar idea de esta ciudad. Pues cada una tiene sus prerrogativas, y aunque Valladolid ha perdido muchas desde que dejó de ser corte, conserva algunas muy notables, y su misma decadencia debe interesar a un viajero, aunque solo sirva para comprobación de los estragos que causa el tiempo4. Conde. Ya que usted se empeña en eso, me quedaré en su casa el tiempo que guste. BarÓn. ¡Cuánto me hubiera yo alegrado de haber salido a viajar cuando era muchacho! Pero en aquellos tiempos viajaban muy pocos. Es verdad que en las universidades y colegios se aprendía mucho. Entonces sí que se estudiaba bien y se apuraban a toda costa las facultades mayores, descejándose5 en los autores magistrales. Pero ahora con cuatro libritos y ciertas expresiones de moda, pasa cualquier6 mequetrefe7 por un hombre grande8. Mas dejemos esto, que es para muy despacio, y dígame usted cuál de las cortes que ha visto le ha parecido mejor. Conde. Para esta respuesta no soy bastante a propósito. Sin embargo, por complacer a usted diré que cada una tiene sus preeminencias que la hacen recomendable: una la abundancia de comestibles, otra 4 Valladolid fue una de las capitales del Imperio Español en el siglo xvi y dejó de ser corte a principios del siglo xvii. 5 Descejarse: no aparece en DRAE, 1803, puede referirse a «dejarse las cejas» por estudiar. Este significado de la palabra se desprende del artículo titulado «Respuesta de D. Pedro Pablo de Astarloa a las reflexiones de D. Gil Cano Moya sobre el sistema de la natural significación de las letras, insertas en los Mercurios de 30 de Abril y 15 de Mayo de este año» (Mercurio Histórico Político, 15 de septiembre de 1805: 340-376), que alude a: «Si las voces se hallan formadas en un idioma segun exige la natural significación de las letras de que se componen: si forman por este medio una definición de los signados que representan, gozarán de la analogía natural por mas que el señor Moya, para entender esta analogía, tenga que estudiar y descejarse» (362). 6 En el original «cualquiera». 7 Mequetrefe: «El hombre entremetido, bullicioso y de poco provecho» (DRAE, 1803). 8 Crítica similar a la de la obra satírica de José Cadalso, Los eruditos a la violeta (1772).
Obras
271
la multitud de fábricas, esta la majestad de los edificios y aseo de las calles, aquella el primor de los paseos y de los equipajes. Pero al cabo, amiguito mío, todas las encuentro tristes y secatonas9 comparadas con el sans pareil Paris. Mire usted qué bonitamente suenan estas dos pp en tres palabras. ¡Estos primores por medio de los cuales se armoniza la conversación solo se aprenden en aquel jefe de obra10 de las poblaciones! ¡Qué bella cosa sería poder trasplantar las ciudades como los árboles! BarÓn. {aparte} ¡Malo! ¡Malo! Este es de los muchos que conocen cortes y nada adelantan. Vamos a ver a mi hija, que nos estará esperando. Escena 3.ª Habitación de doña Máxima. Don Facundo y don Eugenio Don Facundo. Toda la mañana me has tenido aguardándote, y tú habrás estado con gran flema componiéndote para ir a visitar a madama. Hombre, déjate de afectaciones, que ya no vivimos en aquellos tiempos en que eso y el alabar a las mujeres a diestro y siniestro era preciso para conseguir de ellas una sonrisa o mirada. Ya han llegado a conocer la ridiculez de los aplausos y más que recibir desabrimientos, temen recibir alabanzas. Don Eugenio. El talento y virtud de la dama a quien idolatro es opuesto a esas frivolidades. A más, que un verdadero militar tiene privilegio para no sujetarse a lo que buscan con ansia los petimetres11. No hay cosa más incompatible con su estado que las menudencias del lujo y del orgullo, ni más recomendable que un exterior sencillo y noble. Por lo común solo aquellos recurren a la moda que no tienen otro mérito que la exterioridad del vestido. Me parece que te he dicho bastante para que te persuadas a que el haberte hecho esperar ha sido por otra causa distinta de la que has pensado.
9
En el original «secatoras». Secatón/a: «Sin gracia, soso» (DRAE). Jefe de obra: mala traducción de la voz francesa chef-d’œuvre: «Obra, o pieza maestra […]» (Capmany, 1805: 147). 11 Petimetre/a: «El joven que cuida demasiadamente de su compostura, y de seguir las modas» (DRAE, 1803). 10
272
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Don Facundo. No se puede usar contigo otro lenguaje que el de la formalidad. Esto ha sido una chanza. ¿Pero no podré saber por qué me has dado dos horas de poste12? Don Eugenio. Voy a decírtelo. ¿Ya te acordarás de que hace tres años que fuiste a Zamora con ánimo de vender una de las muchas posesiones que te dejó tu padre? Don Facundo. Por señas que los parientes que tengo allí me lo quitaron de la cabeza, diciendo que todas ellas estaban en mi casa desde tiempo inmemorial acá y que haría mal en deshacerme de aquellas fincas. Don Eugenio. ¿También harás memoria de que entonces fue el principio de nuestra amistad, habiendo para esto mediado la casualidad de hallarme yo allí con mi regimiento? Don Facundo. Sí, todo lo tengo presente. Pero más que todo el desafío ridículo que nos hizo aquel calaverón13 conde de Meneses, el que hubo de perdernos si su capitán14, hombre de madurez, no hubiera tomado mano en el asunto para componernos. ¿Pero adónde vas a parar con esas recopilaciones? Don Eugenio. A decirte que ese conde de Meneses está en mi posada. Viene de correr cortes, con lo que está inaguantable. Me ha contado todas sus aventuras y no he podido deshacerme de él hasta ahora. Pero ya lo he logrado, dime lo que quieres. Don Facundo. Casi no me atrevo, temiendo que no creas mi resolución. Yo he pensado seriamente en casarme. Don Eugenio. ¿Te chanceas15, Facundo? Don Facundo. No, por cierto. Aunque siempre me has oído decir que jamás me casaría, por no perder mi libertad, el amor me ha hecho mudar de parecer.
12
Dar de poste: «Hacer que alguien espere en sitio determinado más del tiempo regular o en que había convenido» (DRAE). 13 Calavera: «met. La persona de poco juicio; y así se dice: es un calavera» (DRAE, 1803). 14 La palabra «capitán» aparece por encima del renglón, con otra letra, sustituyendo a «tío» que está tachado. 15 Chancear: «Usar de chanzas. Hoy se usa más comúnmente como recíproco» (DRAE, 1803).
Obras
273
Don Eugenio. ¿Y quién es la que ha conseguido hacerte mudar de intención? Supongo que no es de este pueblo, pues en cuatro meses que hace estoy en él con licencia (la que pedí por disfrutar de nuestra amistad) sería esta muy superficial, si no te hubiera merecido que me la dieses a conocer. Don Facundo. La dama es de aquí; tú la conoces. Pero ¿cómo has de graduar de superficial mi cariño, si no he debido al tuyo que me comuniques quién es el dueño de tus pensamientos? Don Eugenio. Hay mucha diferencia. Tú te has de casar con esa señora y así nada importa que yo la conociese. Yo no puedo casarme con la que quiero, y sería una vileza que mujer a quien no puedo tomar por esposa la pusiese en mis labios. {aparte} ¡Ah! ¡Cuántas penas me cuesta esta memoria! Don Facundo. ¿Pues qué, es de tan baja esfera que no puedes hacerla tuya? Don Eugenio. La agraviaría si te dejase en esa duda. Y así aunque mi respuesta te cause muchas, no dejaré de decir que es de lo más esclarecido del pueblo, pero un grave inconveniente me privará de la mayor dicha a que anhelaba. {aparte} Y es así, que un hombre que no sabe a quién debe su existencia, sería detestable si manchase con su alianza una familia ilustre. Don Facundo. ¿Qué? ¿Te has quedado suspenso? Eugenio, nada me ocultes. Sabes lo que te estimo y que mi hacienda y mi vida sacrificaré gustoso por ti. ¿Necesitas de ella? ¿No contestas? Don Eugenio. ¡Ay! ¡Facundo, cuánto te debo! Nada necesito, pero te advierto que excuses preguntarme si no quieres acelerar el curso de mis días. Dime, dime, ¿quién es la novia? Don Facundo. La hija del barón de Sic. Don Eugenio. ¡Oh, Dios, qué oigo! Don Facundo. Bien la conoces, pues hará un mes que no salía de aquí. Ella y mi hermana eran inseparables. Yo procuré con cautela contra este trato, por ver si con su ausencia evitaba el estrago que iban haciendo en mí sus ojos y por consiguiente el casamiento, pues sabes que nunca me ha acomodado. Don Eugenio. ¿Y que está ya hecho? ¿La has pedido? ¿Ella te quiere?
274
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Don Facundo. No, no la he pedido. Pero me parece que no me la negará su padre, habiendo sido tan amigo del mío y habiendo quedado por nuestro tutor. Ignoro si me quiere, porque jamás la he insinuado mi pensamiento, temiendo que por su modestia lo hubiera llevado a mal. Escena 4.ª Don Eugenio, don Facundo y doña Máxima DoÑa Máxima. Hermano, mucho retiro es este, y mucha consulta. Es muy gracioso que tenga yo que venir a darte los buenos días. {mirando a don Eugenio} Señor don Eugenio, ¿está usted malo? Porque el semblante me parece un poco abatido. Don Eugenio. {aparte} Esta mujer templa algo mi angustia. No, señora. Estoy bueno y a sus pies. {mirando el reloj} Ya son las doce, tengo cierta diligencia que evacuar. Con el permiso de usted, mi señora doña Máxima. Vuelvo a buscarte. Agur16. Escena 5.ª Don Facundo y doña Máxima DoÑa Máxima. El barón de Sic ha estado aquí a buscarte y los criados, guiados de la costumbre, le han dicho que no estabas en casa. ¿No me dirás qué negocio trae contigo estos días? Don Facundo. Ya sabes que cuando murió nuestro padre (que está en gloria) declaró que había estado casado de secreto en Zamora con doña Rosa Aguerri, hija de un caballero de allí, de tan terrible condición y tan acérrimo enemigo de nuestra casa desde que esta le ganó con un pleito veinte mil ducados, que habiendo sabido que su hija estaba casada con mi padre y recién parida, a pocos días usó el rigor de entrar al cuarto donde estaba en cama con pretexto de otra enfermedad. Y después de llenarla de injurias, la hizo confesar que tenía al niño que había dado a luz en casa de una criada antigua (única sabedora de su casamiento). Con esta noticia quitó al niño de 16 Agur: «Lo mismo que despedirse» (DRAE, 1817); «(del vasco agur) para despedirse» (DRAE).
Obras
275
allí sin que jamás se haya sabido qué hizo de él. Pues murió Aguerri a los ocho días de haber ejecutado esta inhumanidad y sin llevarse tres de diferencia murió también la recién parida. En esta ocasión se hallaba mi padre en Madrid sin haber tenido noticia alguna hasta su regreso, que por la antigua criada entendió la tragedia sin que esta pudiese darle la menor noticia del niño. Por no renovar la pena cada día, dejó aquel pueblo y se estableció aquí, habiéndose casado a los cuatro años con nuestra madre (que de Dios haya). Ya se deja creer las diligencias que hizo nuestro padre para saber de este chico, aunque todas inútiles. Pero conservando el amor paternal al tiempo de su muerte me dejó encargado, y al barón como nuestro curador y su amigo, el seguirlas por si la fortuna daba algún indicio para este reconocimiento. El barón se ha propuesto su consecución, y voy a su casa a ver qué ha adelantado en el asunto. DoÑa Máxima. No te detengas, que yo deseo infinito el buen éxito de este negocio. Escena 6.ª Habitación de doña Balbina y don Eugenio Don Eugenio. ¿Conque el conde se queda en casa? DoÑa Balbina. ¿Puedo yo oponerme a lo que mi padre dispone? Don Eugenio. ¡Es usted muy dócil! DoÑa Balbina. Lo procuro por lo menos. Don Eugenio. Pienso que no necesita usted muchos esfuerzos para conseguirlo. El conde no estorbará los designios de un amante favorecido, y la inclinación de su padre de usted a este hombre feliz la libertará de la lucha que pudiera haber entre la propia elección y la obediencia. DoÑa Balbina. No entiendo ese lenguaje misterioso. Don Eugenio. ¡Qué perfidia! ¿Puede usted ignorar las intenciones de Facundo, cuando esta tarde misma la pedirá a su padre? DoÑa Balbina. Es un cargo bien ridículo el que usted me hace, y pudiera usted haber pensado un medio más propio para eludir mis justas quejas. Supongamos un momento que esto no sea un embrollo. ¿Qué parte debo yo tener en las resoluciones de don Facundo?
276
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
¡Cuánto celebrarían las muchachas solteras que jamás se presentasen sus novios a sus padres sin haberlas consultado primero! Pero por desgracia suya rara vez toman esta precaución. Si don Facundo la hubiera tomado, me ahorraría el disgusto de no complacer a mi padre y la amargura de sufrir una reconvención de quien merece las más serias... Pero ¿cuándo ha dado a usted parte don Facundo de esta idea, tan nueva para mí? Don Eugenio. Ahora mismo en su casa. DoÑa Balbina. Sitio el más a propósito para fraguar enredos que ahoguen mi razón. Conozco las traiciones de mi infiel amiga y de mi falso amante. ¡Ah! ¡Cómo se juega con un corazón tierno y sencillo! Cuando yo creía que Máxima era el apoyo de mi cariño y la fianza más segura de la correspondencia de usted, se abusa de mi credulidad sirviéndose de las confianzas que neciamente la he franqueado para sacrificarme. Sí, usted me aborrece o me desprecia, y busca un pretexto para entregarse sin estorbos a su nueva pasión. Huya usted de mi vista y no quiera deslumbrarme con un artificio tan grosero. Don Eugenio. ¡En el tiempo que necesito consuelo tengo que dar satisfacción! Escúcheme usted y castígueme después. DoÑa Balbina. Es hora de comer, y vendrá mi padre. Don Eugenio. Ya me retiro, pero llevará usted a bien que vuelva a protestarla mil veces la fuerza de mi amor y asegurarla que el exceso de esta pasión que tuvo todo su complemento desde la primera vez que hablé a usted es mi mayor delito. DoÑa Balbina. Cada vez comprendo a usted menos. Don Eugenio. Hablaremos a la tarde largamente, y verá usted que todos esos recelos infundados que atormentan su corazón no pueden formar una angustia comparable a las que oprimen al triste Eugenio, víctima miserable de su propia felicidad. DoÑa Balbina. Nada oigo que pueda tranquilizarme, pero mi pasión es superior a mis quejas. ¡Ah, don Eugenio! Don Eugenio. ¡Ah, Balbina adorada!
Obras
277
Acto II Escena 1.ª Cuarto del conde, que sale con Simón Conde. Simón, ¿parece que tus amos te han dedicado por mi doméstico los días que esté en su casa? SimÓn. Sí, señor. Conde. ¿Podré según eso hablarte como a mi confidente? En Francia así se hace con un criado de distinción a quien se piensa comisionar algún grave asunto. SimÓn. {aparte} Este es un loco, le seguiré el humor. ¿Luego V. S. piensa encargarme de alguno? Conde. ¡Oh! ¡Qué profunda comprensión! No creí que en España había tanta viveza. SimÓn. Sería buena desgracia. Conde. Simón, amigo, yo estoy terriblemente enamorado. SimÓn. Jesús, ¡tan breve! ¿Y de quién? Conde. De tu ama, que es charmante17. Es un dolor que esté nacida en España, así y todo sería el ornamento del bello París. SimÓn. Me temo, señor, que no había de parecer bien en aquella tierra, porque según me da el calletre18, no han de gustar por allá de la gente seria, y mi ama no se ríe sino de Pascua a Pascua19. Conde. ¡Oh! Déjala por mi cuenta, que yo la volveré risueña en cuatro días. SimÓn. Lo dificulto. Conde. Haces notable injusticia a la educación que se da en Francia. ¿Crees por ventura que a un joven que ha tomado aquellas maneras en la misma fuente haya cosa que se le resista? Allá aprendemos a inspirar rápidamente toda suerte de sentimientos: la risa, el dolor, 17
Charmante/charmant: «Hechicero, encantador […]» (Capmany, 1805: 142). Calletre: «Lo mismo que caletre» (DRAE, 1817). Caletre: «fam. Tino, o discernimiento» (DRAE, 1803). 19 De Pascua a Pascua: parece tener un sentido similar a de Pascuas a Ramos: «coloq. de tarde en tarde» (DRAE). 18
278
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
un amor frenético, la desesperación, y en fin todas las pasiones capaces de conmover el corazón de una bella son la obra de un momento. Para lo que llamamos un joven amable, no se necesita más preparación antecedente para triunfar que el conocimiento de la índole del enemigo. Dime, ¿por qué parte flaquea más tu ama para hacer mi combinación?20. SimÓn. Por todas está bien gorda. Conde. Point21 de bufonadas y hazme un fiel rapport22 de sus cualidades. SimÓn. ¡Qué raposo, ni qué berenjena! Yo no entiendo a V. S. una palabra. Conde. Tú no eres… que una bestia. Abatiré mi estilo hasta ponerlo a tu alcance. Dime, ¿es Balbina adusta? ¿Es colérica? ¿Es compasiva? ¿Es caprichosa? ¿Es vana? SimÓn. Señor, yo no puedo comprender si mi ama tiene alguna de esas circunstancias que V. S. ha dicho. Pero me parece que con ellas o sin ellas será perdido el tiempo que V. S. emplee en cortejarla. Conde. ¡Ah! Se conoce que eres poco diestro. Yo soy soldado veterano en este asunto y sé que cada una tiene su manía. Unas gustan de regalos, otras de alabanzas, las más de una pública demostración de los obsequios que se las rinden, y tal cual gazmoña23 del disimulo. Por esto deseo informarme de la clave por dónde se hace cantar a tu ama. SimÓn. {mirando adentro} Aquí viene su padre, y podrá informar a V. S. Escena 2.ª El conde, el barón y Simón BarÓn. Este conde es muy muchacho y me tiene cuidadoso, pues mi hija… Aquí está. Me dijo usted sobremesa que conoció en Zamora a don Facundo de Guirón y que quería visitarle. Si usted gusta, iremos esta tarde un rato. 20
Combinar: «Hablando de escuadras, o ejércitos, unirlos, o juntarlos» (DRAE, 1803). Point: «No… nada» (Capmany, 1805: 596). 22 En el original «raport». Rapport: «Relación, noticia, dicho» (Capmany, 1805: 639). 23 Gazmoña: «El que afecta virtud y devoción» (DRAE, 1803). 21
Obras
279
Conde. De buena gana. Veremos a su hermana en caso que él no esté allí. Vamos, vamos. SimÓn. Ya se olvidó de mi ama con esta. ¡Qué cabeza! Escena 3.ª Habitación de doña Balbina Balbina. {pensativa} ¡Qué cosa tan desabrida es vagar por la vasta región de los celos sin hallar una amiga de quien fiarse! Es menester vivir siempre armada de reserva con todos aquellos con quienes se trata. Una buena amiga me desagraviaría de este contratiempo. ¡Ay de mí! Yo experimenté esta dicha en compañía de Máxima, pero está recompensando mi cariño con indignidades bien ajenas de ella. No ha hecho otra cosa que introducir en mi pecho la desesperación. No sé qué partido debo escoger. Veré a mi falsa amiga e indagaré de ella si es pensamiento de su hermano el casamiento conmigo o si inducido de Eugenio… ¡Qué demencia! ¡Preguntárselo a la misma interesada que estará impuesta de toda la intriga! No sé discurrir. El silencio de este infiel me sorprende mortalmente. ¿Y qué podré hacer si él no me quiere? ¿Y si se une con mi rival? ¿Qué? Dejarle para siempre. ¡Ay de mí, que este infausto momento se va acercando y todavía no hallo valor que me fortalezca para resistirlo! Ya no puede tardar según me dijo… Qué impaciencia… Voy a ver si viene. Escena 4.ª Habitación de doña Máxima, don Eugenio y Nicasia DoÑa Máxima. ¿Conque mi hermano quiere casarse con Balbina? Don Eugenio. ¡Ciertamente! Y mi desgracia ha dispuesto para atormentarme más que ella crea que es inducción mía este nuevo amor. ¡Ah! ¡Destino cruel! ¡No solo la he de perder, sino que he de quedar a sus ojos delincuente! Usted que tantas veces ha serenado nuestras tormentas, ¿no me dará algún consuelo? DoÑa Máxima. Si ella quiere a usted, le preferirá a mi hermano. Balbina con su necia desconfianza ha injuriado el cariño que la tenía, persuadida a que la usurpo el de usted, y esta ingratitud no me deja discurrir en favor suyo.
280
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Don Eugenio. Ella se atormenta a sí misma con estos celos extravagantes tanto como mortifica a los demás. Quiere ser mi espía. Engaña a sus propios ojos y oídos; los lleva por todas partes para inquirirlo todo y luego quisiera ignorar lo que aprendió. DoÑa Máxima. La disculpo en cierto modo. Es una situación turbulenta la suya y han mediado algunas casualidades que parecen misteriosas, en particular la de haber querido mi hermano nuestra separación (cosa a que ella no ha dado asenso24). ¡Oh! Si hubiera yo conocido que era por demasiado amarla, acaso hubiera tenido medio para evitar el rompimiento. Don Eugenio. En todo caso estoy contento con que no la vea, que son sus ojos demasiado buenos. DoÑa Máxima. Con esta detención usted pierde el tiempo en que debe verla. Don Eugenio. Es verdad. Voy volando. ¡Ah! ¡Cuánto temo su vista! Escena 5.ª Doña Máxima y Nicasia Nicasia. Me maravillo de oír que dé usted la razón a su amiga, sabiendo que quiere usted bien a don Eugenio. DoÑa Máxima. Le quiero sin duda, pero te aseguro que es de un modo raro. Yo siento sus pesares y no tengo celos de que adore a Balbina. Bien quisiera ser la preferida (porque dejara de ser mujer si no pensara con esta vanidad) aunque no me quitan el sueño sus operaciones. Nicasia. Luego, ¿usted no se casaría con él? DoÑa Máxima. Como nunca he visto que me enamore aunque conozco que me estima, estaría indecisa; a más de que soy incapaz de querer con vehemencia. Nicasia. ¿Conque usted no ha amado jamás? DoÑa Máxima. Ni he amado, ni me sujetaré jamás a ese disparate. Y más con la experiencia que hago en estos dos enamorados y en otros
24
Asenso: «La acción y efecto de asentir» (DRAE, 1803).
Obras
281
muchos que he visto. ¡Cuántas cadenas y grillos25 no han puesto en el universo las funestas pasiones del amor! Su imperio, más formidable que el de los tiranos, atormenta, destruye, y aun da la muerte. El amante es siempre víctima de su propio ardor, y este es demasiado violento y agitado para dejarle vivir con gusto. Quejoso cuando no ve el objeto de su pasión y absorto cuando le contempla, ya no no es suya su alma, pues la ha abandonado a los celos, a las desconfianzas, y a los cuidados. Su entendimiento delira cuando habla, su corazón y sus ojos no hacen otra cosa que buscar una dicha que se les huye. De este modo trata la pasión amorosa al que se esclaviza bajo su yugo y la prudencia está en sujetarla a los primeros pasos, que luego es demasiado furiosa para contrarrestarla. ¿Con este conocimiento había yo de sujetar mis sentidos? No, no lo haré. Vámonos a divertir al jardín, que este es un placer inocente y nada peligroso. Escena 6.ª Don Facundo, don Eugenio, el barón y el conde Don Facundo. ¿Parece que no le ha disgustado a usted lo poco que ha visto de la ciudad? Conde. Es bastante regular, pero las calles son sucias en extremo, y la simetría y arquitectura de las casas no es cosa. Don Eugenio. Y lo peor que hay es que este defecto se va aumentando cada día con las que se van construyendo. BarÓn. Mientras que ustedes se divierten murmurando un poco del pueblo, voy a mis ocupaciones. Señor don Facundo, me parece que en todo el día llegará el propio de Zamora y nos sacará de aquel cuidado. Don Facundo. Dios quiera que se cumplan nuestros deseos. Nosotros nos podemos ir a la comedia. Conde. Si puedo evacuar cierto asunto que me interesa, iremos después, porque ese es mi fuerte y más si hay cómicas bonitas. 25
Grillo: «Un género de prisión con que se aseguran los reos en la cárcel para que no puedan huir de ella; y consiste en dos arcos de hierro en que se meten las piernas, por cuyas extremidades se pasa una barreta, que por una parte tiene una cabezuela, y en la opuesta un ojal que se cierra remachando en él una cuña de hierro» (DRAE, 1803).
282
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Escena 7.ª Habitación de doña Balbina. Sale Genara [Genara]. No sé qué responder a mi ama de su encargo. He visto a Nicasia y no me gusta lo que me ha dicho. En sustancia no es nada, pero don Eugenio ha comido allí… ¿Lo callaré por evitar un mal rato a mi ama? No, que ya me voy enfadando de que la engañe así un hombre que solo sabemos de él que es un oficial. ¡Gran cosa! ¿Acaso será un drope?26. Sin duda. Mejor es que quiera al conde, que está muerto por ella. El caso es que nadie la gusta, y que hoy después de comer le hubo de abrir la cabeza porque la dijo un requiebro27. ¡Qué simpleza! No se hacen cargo que esto es a uso de Francia. Veré si la puedo reducir y luego le venderé este servicio al conde, que algo me valdrá. Escena 8.ª Don Eugenio Don Eugenio. {pensativo} ¡Desgraciado! ¿Dónde vas? Tú andas huyendo de lo mismo que buscas. ¡Infeliz de mí! Ya he llegado a la casa que deseaba y estoy por volverme. No. Ceda el amor al honor. ¡Ah! ¡Honor sagrado! Por ti voy a hacer el sacrificio mayor que se puede imaginar. Voy a declararme con Balbina. La diré… ¿Qué la diré? ¿Qué? La verdad: que ignoro a quién debo mi ser, que soy hijo de la fortuna, que criado en una aldea al lado de un buen viejo, nada he podido saber de mí fuera de unas confusas palabras que este profirió uno de los muchos días que me vio sumergido en mi abatimiento. ¿Y esto qué significa? Nada. Corazón, ten valor, y sepa mi amada que la causa de mi desvío… ¿Y que seré yo capaz de envilecerme a mí mismo con esta confesión? ¿Qué puedo conseguir con delatarme? Mucho. Que comprenda que sin ser noble hago una acción honrada, y que si rehúso sus caricias y su mano, es porque mi bajo nacimiento me hace indigno de ella. El rubor que 26
Drope: «fam. Hombre despreciable por su mal porte y calidades» (DRAE, 1803). Requiebro: «El dicho o palabra dulce, amorosa, atractiva, con que se expresa la terneza del amor» (DRAE, 1803). 27
Obras
283
me causa este pensamiento, me preocupa… ¡Hado cruel! ¿Por qué te conjuras contra mí? {como fuera de sí}28 Parca horrible, ¿cómo no cortas el hilo de mis días? Yo te llamo, sí, yo te pido que de tantas veces como has sido injustamente sangrienta, seas una vez piadosa y justa acortando las horas de un desdichado. No sé dónde estoy, mi alma se despedaza. ¡Oh! ¡Qué remordimientos! A lo menos, si yo hubiese desengañado a Balbina antes de declararla mi pasión. Pero manifestársela y solicitar su correspondencia sin descubrirla mi oscuro nacimiento ha sido la mayor injuria que puede hacerse a una dama como ella. ¡Oh! ¡Amor! ¡Amor detestable! Tu violencia me ha conducido a tener unos días lúgubres hasta que exhale el último aliento. {se queda reclinando sobre una silla}29. Escena 9.ª Doña Balbina y don Eugenio DoÑa Balbina. Ha rato que vi entrar a don Eugenio. ¿Cómo no ha pasado…? {reparando en don Eugenio} Pero allí está. Señor don Eugenio. Don Eugenio. {con ardor} ¡Ah! ¡Bien mío! ¿Está usted ya desenojada? ¿No conoce su vehemencia de usted que si no la idolatrara mi corazón, me serían indiferentes sus quejas? He repetido mil veces los motivos de amistad que tengo con Facundo y los muchos que ambos tenemos con su hermana. Usted los conoce bien. Háganos usted más justicia y hágasela a sí misma, Balbina amable. DoÑa Balbina. Como mi alma desea siempre hallar inocente la de usted, a pocas palabras consigue la victoria. Pero ¿qué tiene usted, que en sus ojos veo un grave mal? Solos estamos. Usted me ha ofrecido hablarme largamente y no me separaré de aquí sin salir de las dudas que me rodean. Don Eugenio. Siento el pesar que he de dar a usted más que la muerte, y no está en mi mano el evitarlo. ¿Usted me ama? DoÑa Balbina. ¿Adónde va a parar esa pregunta? Don Eugenio. ¿El alma generosa de usted me perdonará si la ofendo? 28
Añadido en el texto. Añadido en el texto.
29
284
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
DoÑa Balbina. Sí, lo juro, como usted me hable con sinceridad. ¿Se ha cansado usted ya de mi fineza? Don Eugenio. Me tiene absorto, su bondad aumenta mi confusión. DoÑa Balbina. ¿Quiere usted casarse con Máxima, y el rubor le impide el declarármelo recelando mi justa indignación? Don Eugenio. No, no la quiero. Aborrezco a todo el sexo. Amo a usted sola, y sin embargo mi amor es injusto y usted debe detestarle. DoÑa Balbina. {llena de inquietud} ¡Oh! ¡Cielo! ¡Qué extremidad! Don Eugenio. {lleno de ternura} ¡Ay de mí! Mi alma se abisma, mis sentidos se confunden y ya no me queda otra cosa sino el dolor de perder a usted, dolor que acaricio aunque me oprime y que por todo cuanto vale el mundo no quisiera dejar de sentir. DoÑa Balbina. {sobrecogida} ¿Que es injusto? ¿Que debo detestarlo? ¿Qué enigma es este? ¡Confiesa usted que me ama y teme perderme! {animosa} Si usted duda de la anuencia30 de mi padre, pídale mi mano, veremos su dictamen. Y si es tan inhumano que nos niega este bien, doy a usted mi palabra de no entregarme a otro esposo. Sí, la doy, que las mujeres como yo después de confesar su amor a todo trance deben subsistir en él. Don Eugenio. Mi silencio es el que puede decir toda mi gratitud. Pero yo no puedo permitir que usted se quede… ¡Ah! ¡Qué combate! DoÑa Balbina. Me contristan esas exclamaciones. No gusto de ver el pesar ni aun en el alma de aquellos mismos que no tienen miramiento con la sensibilidad ajena. Don Eugenio. ¡Qué virtud! ¡Qué amor! DoÑa Balbina. {con viveza} ¿Es posible que mi dolor y este fuego destructor en que me abraso puedan con usted tan poco que no le deba una expresión que me fortifique? Don Eugenio. {lleno de todos los afectos que el paso pide} Solo puedo hablar para afligir a usted y cubrirme de vergüenza. Pero no aumentaré mi delito ocultando más tiempo el horrible secreto que me despedaza… ¡Cruel declaración!… ¡Aborrezca usted a un hombre
30 Anuencia: «Lo mismo que condescendencia». Condescender: «Acomodarse al gusto y voluntad de otro» (DRAE, 1803).
Obras
285
que se atrevió a engañarla, que sorprendió su tierno corazón con la promesa de ser su esposo que no puede cumplir! DoÑa Balbina. {en el mayor extremo de dolor, sosteniéndose de una silla, siempre con palabras interrumpidas hasta que ve a su padre, que a este momento se recobra} ¡Oh, Dios! ¡Tirano! ¡Yo muero!… Parece que mi corazón se divide y que mi alma desfallece de dolor. Extraña situación. Este amor ha sido mi mayor alegría y ahora es mi mayor tormento. Pero mi padre viene para colmo de mi dolor. ¡Oh, si fuera tan dichosa que la violencia que voy a hacerme para disimular pusiese fin a mi triste vida! Escena 10.ª Doña Balbina, don Eugenio y el barón BarÓn. ¡Oh! señor don Eugenio, ¿Usted habrá venido en busca de mi huésped? Acaso habrá salido ya con don Facundo. Sin embargo estimo a usted esta buena obra y deseo que la repita para terciar con él, pues se necesita una cabeza más fuerte que la mía para contestarle. Entra y sale con tal velocidad en la conversación, que si uno quiere responderle se desvanece. Don Eugenio. Hace años que le conozco y siempre ha tenido una viveza extraordinaria que solo calmará con el tiempo. Pero en cambio tiene otras prendas muy recomendables. Voy a ver si le encuentro en su cuarto. Escena 11.ª El barón y doña Balbina BarÓn. Hija mía, ¿estás desazonada? DoÑa Balbina. Me duele bastante la cabeza. BarÓn. Los ojos lo demuestran, los tienes muy cargados. ¡Cuántos cuidados me cuestas, amada Balbina! Tu salud, tu decoro, tus comodidades, todo esto ocupa sin cesar la imaginación de tu anciano padre. Formo planes sin cesar para asegurarte estos bienes, para proporcionarte una colocación acertada, y ninguno me satisface. Pero es preciso resolver. Yo me encuentro muy cerca de aquel
286
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
terrible momento en que no podré ya disponer de ti, y antes que llegue quiero darte un esposo que me sustituya en las atenciones de que eres digna, si no con el esmero extraordinario a que yo he aspirado, a lo menos con el más delicado. Y de cuantos pretenden tu mano, don Facundo de Guirón es precisamente el sujeto que espero llenará mejor que alguno otro de tus pretendientes las funciones de un padre, que tales deben de ser, según mi modo de pensar, las de un marido. Pero como jamás me he propuesto violentar tu inclinación mientras no salga de los límites que prescribe la decencia, no te ocultaré que tienen la misma solicitud que don Facundo, don Juan de Bolaños y nuestro conde de Meneses. En tu mano está la preferencia. Pero puedes creer firmemente que para tu felicidad debes dársela a don Facundo. DoÑa Balbina. {aparte} Esto solo faltaba a mi desesperación. {con humildad} Señor, no tengo más voluntad que la de usted. Pero si su bondad de usted me permite que me explique… BarÓn. No solo lo permito, sino que te lo mando. DoÑa Balbina. Aún soy bastante joven para tomar estado, y ahora es cuando mi amado padre necesita a una hija que le apoye en sus años. A más, señor, que yo no soy afecta al matrimonio. BarÓn. {aparte} ¡Qué humildad! ¡Qué graciosa! Yo no debo violentarte. Lo pensarás mejor y me dirás lo que resuelves. Pero debo aconsejarte tu establecimiento, y repito que don Facundo tiene más mérito y juicio que sus rivales. Mira bien lo que resuelves y avísame luego. Escena 12.ª Doña Balbina, mirando adentro, denota ver a su padre y luego con ternura [DoÑa Balbina]. ¡Ay padre amado! ¡Solo en tu seno encuentro la piedad! Conoces mi disgusto para cualquiera de estos enlaces y eres tan benigno que no piensas hostigarme, cuando yo estoy maquinando tus disgustos.
Obras
287
Escena 13.ª Doña Balbina y el conde Conde. {con atolondramiento} He estado esperando a que saliera el barón para decir a usted que es la deidad que me anima. Sí, Balbina mía. Vuelvo a ver si hallan mis tiernos suspiros más acogida en usted. DoÑa Balbina. {con seriedad} Es demasiada insolencia entrarse en mi cuarto sin mi permiso, y puede usted excusar ese lenguaje porque no soy capaz de gustar de atolondrados. Perdone usted que le hable con esta claridad, porque juzgo que la necesita. Escena 14.ª El conde Conde. {riéndose} ¡Ha! ¡Ha! ¡Ha! No puedo tener la risa. Maldita sea la mojigatería de las españolas. ¿Qué haré yo con que esta sea bonita, si es zalamera31? Se la pedí a su padre para casarme con ella, pero le diré que ya no la quiero. Voy a ver si aquella Máxima a quien acabo de visitar reconoce mi mérito, premiando el amor que ya la empiezo a tener. Así han de ser los petimetres. Van a requebrar32 a una, ¿no pega? Pues a otra parte con la misma arenga33. Alón34. Bien haya mi genio, amén. Acto III Escena 1.ª Habitación de doña Máxima. Don Facundo y el barón Don Facundo. ¿Conque ha tomado usted por administrador de las haciendas que tiene en Zamora a un criado de don Juan Aguerri? 31
Zalamería: «El exceso de la adulación en palabras o acciones» (DRAE, 1803). Requebrar: «met. Galantear, cortejar una dama, decir requiebros» (DRAE, 1803). 33 Arenga: «irón. El discurso afectado, e impertinente que se hace para persuadir, o engañar a alguno» (DRAE, 1803). 34 Alón: «interj. fam. con que se excita a mudar de lugar, de ejercicio, o asunto, y equivale a vamos» (DRAE, 1803). Del francés, allons. 32
288
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
BarÓn. Sí, señor. Noticioso de que este fue el más confidente suyo por haberle servido muchos años, me parece que es el único de quien el tal Aguerri pudo fiarse para ejecutar la inhumanidad de haber desaparecido a su nieto y hermano de usted. Para salir de estas dudas hice un propio35, como ya le avisé a usted, mandando a mi administrador que viniese aquí al instante que recibiera mi orden, y me parece que hoy llegará. Don Facundo. No sé cómo dar a usted las gracias por la eficacia con que ha tomado este asunto. Yo deseo con impaciencia la llegada de ese hombre, y así suplico a usted que me avise luego que se apee. BarÓn. Lo haré sin dilación. Voy a casa a esperarle. Don Facundo. Yo aguardaré el aviso en la mía. Escena 2.ª Doña Máxima, el conde y Nicasia DoÑa Máxima. Me parece que es usted demasiado voltario36. No hace dos horas que se moría usted por Balbina, ¿y quiere usted hacerme creer que ha pasado a mí aquel amor? Conde. Sí. Bien puede usted conocerlo en mis afectos, mi amor, mi amistad serán eternos en obsequio de usted. DoÑa Máxima. Como si todo fuera lo mismo. ¿No conoce usted que no sucede con el amor lo mismo que con la amistad? Pues aquel solo interesa cuando es nuevo y esta se estrecha más cuanto más antigua. Conde. Pues queriendo a usted de ambos modos, siempre seré de usted. DoÑa Máxima. Lo dificulto, porque el entendimiento se ciega cuando el corazón desbarra37. Conde. La preocupación dicen que es achaque incurable y usted la tiene en perjuicio de mis acciones.
35
Propio: «El correo de a pie, que alguno despacha para llevar una, o más cartas de importancia» (DRAE, 1803). 36 Voltario: «Mudable, inconstante en el dictamen o genio» (DRAE, 1803). 37 Desbarrar: «met. Discurrir fuera de razón, errar en lo que se dice, o hace» (DRAE, 1803).
Obras
289
Nicasia. {a su ama} ¿Parece que el aire parisién no la disgusta a usted? DoÑa Máxima. {a Nicasia} Estoy indiferente, y por lo mismo me divierto con cualquiera. Conde. ¿Con que no acaba usted de persuadirse a que la llama que arde en mi corazón es fina y permanente? DoÑa Máxima. Los hombres son fanáticos por las novedades, y más que todos los franceses. Usted observa sus máximas y basta para que a mí me parezca que es adulación cuanto diga. Conde. Usted me agravia ciertamente, y a toda la nación francesa. No hay carácter más amable que el suyo, en particular para cualquiera concurrencia. La seriedad, que tiene el sello de lo ridículo, no se acomoda bien en las tertulias y es enfadosa una persona que apenas habla o se ríe haciendo siempre el estafermo38. En fin piense usted lo que guste, que a mí no se me da nada. {con ardor}39 ¿Pero diga usted? ¿No conseguiré una mirada amorosa que me aliente? DoÑa Máxima. Aun es demasiado breve para tanto pedir. Escena 3.ª El conde, doña Máxima y don Eugenio Don Eugenio. {sale a tiempo de oír las últimas palabras} Las apreciables circunstancias del conde merecen que se abrevien los plazos en su favor. DoÑa Máxima. El ánimo del conde parece que es de suprimirlos, más que de acortarlos. Don Eugenio. Es el Gran Tamerlán40 de los amantes, pero ya desconoce la tierra que pisa. En este país, amigo mío, hay pasiones como en
38
Estafermo: «met. La persona que se queda parada y como embobada y sin acción por algún motivo» (DRAE, 1803). 39 Añadido en el texto. 40 Gran Tamerlán o Gran Tamorlán: «Nombre que dan al emperador de los tártaros, por ser el que corresponde al que tuvo un celebérrimo emperador suyo, aunque hijo de un pastor, como creen los historiadores, llamado Timur, y por ser cojo le añadieron la voz lenc, que en su lengua significa lo mismo; y de ahí dijeron Timurlenc; y corrompida la voz Tamorlán. Suele usarse en nuestra lengua para ponderar irónicamente la nobleza de alguno, diciendo que parece descendiente del Gran Tamorlán» (DRAE,
290
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
todas partes. Pero la del amor en personas de esta clase nace entre los respetos, con ellos crece y se alimenta, y el amante que no empiece tributando inciensos al decoro bien puede estar seguro de41 que no hará progresos con una mujer de buena crianza. Conde. Mucho extraño ese lenguaje en un militar. En Francia sería degradado públicamente un oficial que mostrase ese temor al frente de una dama ni más ni menos que si rehusase atacar una batería. Esas consideraciones caballerescas que se tienen por las mujeres en España las hacen soberbias y muy desabridas42. Yo aseguro que si se las allanasen sus fueros43 ridículos que ganaron en aquellos tiempos miserables en que ni siquiera se había oído la palabra filosofía44, se darían por muy servidas de que las enamorásemos de cualquier modo. DoÑa Máxima. {con ironía} Cierto que nos hace usted mucho favor con ese modo de pensar, y si yo creyera a usted, formaría malísima idea de las mujeres francesas. Pero tengo noticias muy contrarias por conductos más verídicos que el de usted, y es lástima que se abuse así de la palabra filosofía atribuyéndola las libertades que condena con la mayor severidad. Conde. ¡Oh, madama, usted es muy espiritual!45 DoÑa Máxima. Hable usted castellano, y si usted quiere, diga que tengo talento. Pero déjenos de espiritualidades, que estas expresiones 1803). La crónica medieval Embajada a Tamorlán (1406) por Ruy González de Clavijo se volvió a publicar en el siglo xviii (Gónzalez de Clavijo, 1782). Aquí parece caracterizar irónicamente al conde como un dudoso héroe de los amantes. 41 Añadido en el texto con otra letra. 42 Desabrido: «El áspero de genio y mal acondicionado» (DRAE, 1803). 43 Fuero: «Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a alguna provincia, ciudad, o persona» (DRAE, 1803). 44 Meneses parece referirse a la moda francesa de philosophisme: «Secta o doctrina de los pretensos filósofos modernos, o filosofistas. Dícese por sátira», o emplea un sentido adicional de philosophe: «Incrédulo: el que menosprecia toda obligación, etc.» (Capmany, 1805: 582-583), un matiz que no se recoge en el DRAE, 1803 ni en el DRAE. 45 Espiritual: «Lo perteneciente al espíritu. Hombre espiritual. El dado a la virtud que trata de espíritu» (DRAE, 1803). En francés, había un sentido femenino distinto al masculino. Spirituel, elle: «Espiritual. Tiene unas mismas aceptaciones en ambas lenguas. Femme, fille spirituelle: tómase por viva, vivaracha. Homme spirituel: hombre espiritual, místico, retirado del mundo» (Capmany, 1805). Puede derivarse del léxico de la préciosité francesa. Véase Lathuillère, 1966.
Obras
291
las dice usted solo por fachendear46, y nadie creerá que en cuatro o seis meses que ha estado usted en París, pueda haber hecho ni aun el progreso que otros entes viajeros de haber olvidado su idioma natural y no haber aprendido el extranjero. Conde. Si no fuera usted tan bella, era la ocasión de enfadarme furiosamente. Don Eugenio. No tendría usted motivo para ello, y debe usted agradecer que le digan sus defectos cara a cara, aunque de los vicios característicos no nos enmendamos jamás por más que se nos predique. Conde. {con aire burlón} ¡Hola! ¿Conque sermoncitos tenemos? Agur47 mi reina, que yo ni aun en Cuaresma los acostumbro oír. Escena 4.ª Doña Máxima y don Eugenio DoÑa Máxima. ¡Qué fatuidad! Si los hombres comprendieran cuánto desprecian las mujeres de algún talento estas afectaciones, sin duda serían menos ridículos. Pero {mirándole}48 ¿usted está extraordinariamente sorprendido? Don Eugenio. Y lo estaré eternamente. DoÑa Máxima. Sea usted ingenuo con una amiga, que si no puede remediar su angustia, sabrá acompañarle a sentirla. Don Eugenio. Por caridad suplico a usted que no pretenda exigir la declaración de mi mal. DoÑa Máxima. Lo haré así… Deseo aliviar a usted y no incomodarle. Pero daré a usted una noticia que me ha causado mucha novedad. Balbina me ha escrito un papel diciendo después de repetidas quejas que espera la vaya a acompañar a beber esta tarde49.
46
Fachendear: «Afectar grandes ocupaciones, hacer ostentación de ellas» (DRAE, 1803); «coloq. Hacer ostentación vanidosa o jactanciosa» (DRAE). 47 «Abur» en el original. 48 Añadido en el texto. 49 Porque no especifica la bebida, probablemente quiere decir beber chocolate, una costumbre muy popular que observaban y comentaban muchos viajeros a España, entre ellos John Adams en el diario de su viaje por Galicia y el norte de España. El 22 de diciembre de 1779 Adams describe a las damas en Coruña tomando chocolate «in the
292
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Don Eugenio. ¡Cómo! ¿De veras? No sabe usted mi alegría. Con eso se desengañará de que usted es su amiga y Eugenio su fiel idólatra. Pero su hermano de usted… DoÑa Máxima. Ya lo sabe, y no ha puesto reparo en que vaya. No es posible explicar lo que me complazco de esta visita. Agur50, que voy a prevenirme para marchar. Usted también pudiera ir en anocheciendo. Don Eugenio. Así lo haré, {aparte} si tengo valor de ponerme en su presencia. Escena 5.ª Habitación de doña Balbina y Genara Genara. Esto me ha contado Nicasia. Yo pienso que el tal señorito tiene más interés del que parece. Sabe que usted está sospechosa de su continuación en casa de doña Máxima, y se queda a comer con ella, como quien no dice nada, a comer. Yo haría si fuese usted una cosa memorable. DoÑa Balbina. ¿Cuál había de ser? Genara. Plantarle por el conde. DoÑa Balbina. {enfadada} Calla, calla, que tu voz me devora más que mis confusiones. ¿Acaso soy yo mujer de las que se abandonan a cualquier amante solo porque las dicen dos aplausos? Detesto semejante conducta. Yo debía tomar un estado. Vi a don Eugenio. Su virtud me Spanish Fashion» y menciona que también se tomaba té: «drank Tea at Senior Lagoaneres. Saw the Ladies drink Chocolate in the Spanish Fashion. A Servant brought in a Salver, with a number of Tumblers of clean clear Glass full of cold Water, and a Plate of Cakes, which were light Pieces of Sugar. Each Lady took a Tumbler of Water and a piece of Sugar, dipped the Sugar in the Tumbler of Water, eat the one and drank the other. The Servant then brought in another Salver of Cups of hot Chocolate. Each Lady took a Cup and drank it, and then Cakes and Bread and Butter were served. At last Each Lady took another Cup of cold Water and here ended the repast. The Ladies were Seniora Lagoanere, the Lady of the Commandant of Artillery, and another». MHS, Adams Family Papers: An Electronic Archive, Autobiography of John Adams Part Three: 1779-1780. (Diary of John Adams, Volume 4), «22 December 1779», p. 211. Joseph Townsend menciona que tomó limonada y chocolate en Zaragoza: «when I finished my excursions, I went to drink lemonade and chocolate at the house of the fiscal civil» (1791, vol. I: 209). 50 En el original «Abur».
Obras
293
pareció digna de mi estimación; sin reparar en el peligro que podía correr mi decoro, empecé a quererlo, y esta pasión ha llegado a dominarme. Pero ¿con qué intención he fijado en él mi vista? ¿Con qué pensamiento he seguido su honesto amor? Con el de manifestárselo a mi padre para que su consentimiento justificase mi elección, que de otro modo hubiera sido mi corazón incontrastable a sus caricias. Y una vez declarada mi ternura, si me engañé en la elección del objeto, sabré llorar mi desgracia antes que ultrajarme con un nuevo empeño. Don Eugenio ha sido mi primer amor, y será el último. Genara. Perdone usted si la he ofendido, pues solo quería aliviarla. DoÑa Balbina. Soy muy delicada para pensar en comunes alivios. Genara. {aparte} Pues hablemos de otra cosa. ¿Conque viene esta tarde a casa mi señora doña Máxima de Guirón? ¿Cómo ha sido esto? DoÑa Balbina. Mi padre, algo sospechoso de nuestra separación, para reunirnos se ha empeñado en que la convidara a beber conmigo esta tarde. Y te aseguro que me he alegrado, aunque tengo mis aprensiones de que sea causa del conflicto en que me veo. En acordándome se me renuevan las ofensas que me ha hecho ese hombre execrable. ¡Ah, Balbina desventurada! ¿Por qué rehúsa tu mano aquel cruel? ¡Oh, vergüenza, cómo me humillas! Pero yo lo merezco; pues cuando una mujer se abate a suplicar, debe estar muy segura de obtener. Me detestas, Eugenio, lo conozco. También yo me aborrezco desde que me veo envilecida con el desprecio que me has hecho. ¡Oh! Si expirara antes que tus gracias hubieran seducido mi candor. Genara. Ama mía, por Dios que no se entregue usted tanto al dolor. DoÑa Balbina. {con furor} Ya deja de ser dolor el que me oprime. Es una desesperación, es una rabia infernal que me despedaza, y es un amor que no puedo destruir por más que reflexiono en su falsedad. Genara. Me enternece, y voy a consolarla. Escena 6.ª El barón BarÓn. Vuelvo a ver a mi hija y saber si ha resuelto sobre el asunto que la propuse. ¿Si pensará que mis consejos aspiran a deshacerme de ella? No, su virtud hará más favor a mi paternal extremo y a
294
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
mi discernimiento. Si ella tomara el partido que la propongo con don Facundo, conocería que es el único objeto de mis cuidados y que el deseo de su felicidad me hacía quererla establecer aunque tan niña. No todos los hombres ilustres y hacendados son buenos para maridos. Donde falta la virtud y prudencia, no puede haber paz. Estamos en un siglo corrompido por las malas costumbres. A los más de los jóvenes arruina la prodigalidad; y esta los trae a la indigencia, siendo por cualquiera de los extremos el juguete de la fortuna. La vida de estos no es más que un flujo y reflujo de placeres, deudas, y enredos perjudiciales. Jamás pueden favorecer al pobre, todo lo tienen confiscado para satisfacer sus pasiones y su vanidad. ¿Y sería yo tan insensato que no la casase con don Facundo, en quien veo todas las virtudes contrarias a estos vicios, dejándola expuesta con mi falta a un enlace que la hiciese aborrecerse y detestarme? Procuraré con toda la autoridad que tiene un padre justo sobre una hija persuadirla. La miro como una porción de mí mismo, y es imposible tener tranquilidad hasta verla colocada con un hombre digno de sus prendas. Escena 7.ª Doña Balbina y doña Máxima DoÑa Máxima. Querida amiga, no sabes lo alegre que estoy en tu compañía. DoÑa Balbina. No mucho cuando tanto la has abandonado, aparentando el disgusto de tu hermano. Disculpa tan frívola y conocida, ¿cómo querías que yo la creyese? DoÑa Máxima. Me mortificas demasiado con tus aprensiones. Esta noche hemos de darnos todas nuestras quejas y satisfacciones, para quedar tan íntimas como lo hemos sido toda la vida. ¿Sabes por qué mi hermano procuró nuestra separación? DoÑa Balbina. {con frialdad} No. DoÑa Máxima. Has de ser más ingenua si hemos de ser amigas. Yo comprendo que el que me lo dijo a mí no te lo habrá callado. DoÑa Balbina. Tienes razón. Don Eugenio dice que por verse tu hermano enamorado de mí y no gustar de casarse, emprendió esta ridiculez para evitarlo.
Obras
295
DoÑa Máxima. Y te juro por mi vida que es lo cierto. Pero hablemos de tus amores. Cuéntame en qué estado están; no receles de mí en inteligencia de que no te ofendo, de que te amo, y de que miro a tu amante como cosa tuya. DoÑa Balbina. {con cariño} El cariño que siempre te he tenido hace nuevas sensaciones en este instante a tu favor. Abracémonos, mi Máxima, y viva nuestra amistad. DoÑa Máxima. {Doña Balbina se queda abrazada de doña Máxima en ademán de sentimiento} Con todo mi corazón te recibo, quedando uno los nuestros como lo han sido antes. ¿Pero qué es esto? ¿Te quedas reclinada sobre mí? ¿Te has indispuesto? ¿Lloras? ¿Pues qué motivo…? DoÑa Balbina. Ay, tú no sabes mi pesar. Hoy muero. DoÑa Máxima. ¿Qué te ha sucedido, di? DoÑa Balbina. El cielo ha conducido a mis ojos a ese falso de don Eugenio para despedazar mi alma a sentimientos. DoÑa Máxima. ¿Cómo? Acaso padecerás aprensión. No ha un instante que me habló de ti con sentimientos de enamorado, y aun añadió que vendría aquí esta noche. DoÑa Balbina. ¡Qué dulce sobresalto excita esta noticia en mi pecho! DoÑa Máxima. No te comprendo. Te quejas de él, y te alegras de oír que vendrá a verte. DoÑa Balbina. Esta es mi mayor desgracia. Le tengo demasiado amor, y debo abandonarle. DoÑa Máxima. ¿Abandonarle? DoÑa Balbina. Él me lo ha pedido así. Me ha dicho claramente que no puede ser mi esposo, reservando la causa que se lo impide. Contempla lo que padezco interiormente. DoÑa Máxima. Al escucharte se me ha helado la sangre. ¿Qué? ¿Sería tan aleve51? ¿Tan falso? ¿Y con quién? Con la fiel Balbina… No lo creo. ¿Le has dado motivo? DoÑa Balbina. ¿Motivo? ¡Ah! Si fuera así, no me quejaría de hallar lo que había buscado. El inhumano ha sabido conquistar mi corazón solo para burlarse de mis afectos. 51 Aleve: «Pérfido, traidor, y también se aplica a las acciones hechas con alevosía» (DRAE, 1803).
296
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
DoÑa Máxima. Suspendo el juicio hasta verle. Ya no puede tardar. Yo le haré las más terribles reflexiones, y apuraremos su silencio hasta que le rompa y explique su pensamiento. DoÑa Balbina. Lo único que me consuela es que vi a mi favor algunas lágrimas que vertía cuando hirió mi corazón con esta noticia inesperada. DoÑa Máxima. Suspende un rato la amargura, que me haces demasiado partícipe de ella, y vamos adentro antes que tu padre pueda verte tan llorosa. DoÑa Balbina. Estoy a tu disposición. Escena 8.ª Habitación de doña Máxima. Don Facundo y don Eugenio Don Eugenio. Nada tienes que decirme. Yo me he de marchar mañana. Don Facundo. ¿Pues a qué efecto pediste dos meses de prórroga, si no habías de disfrutarla? Alguna novedad grande ocasiona tu partida. Don Eugenio. Es la mayor que puede experimentar un corazón noble. Don Facundo. ¿Pues qué te oprime? No enmudezcas, confía de un amigo que te ama como hermano. Don Eugenio. ¿Hermano? ¡Ah! No me atormentes, adiós. Abrázame por la última vez. Don Facundo. Los sollozos te ahogan y hacen salir los míos. ¿No te merezco alguna confianza? ¿Has tenido algún desafío? ¿Has muerto al contrario? ¿Te ha dejado aquella dama de quien estabas tan enamorado? Don Eugenio. Ninguna de las preguntas que me has hecho es causa de mi desesperación. ¿Me das palabra de honor de sepultar en tu seno la confianza que voy a hacerte? Don Facundo. Por las cosas más sagradas te lo juro. Don Eugenio. {con rubor} Yo soy tan desgraciado que ignoro… ¡Oh, memoria! ¡Oh, pena!… yo no sé a quién debo mi existencia. No conocí padre, ni tengo de él noticia.
Obras
297
Don Facundo. ¡Qué infelicidad! ¡Oh, Providencia Divina, por qué le colmaste de prendas, si le negabas el bien mayor! ¿Dónde naciste, di, desgraciado? Don Eugenio. {como antes} Yo no sé otra cosa de mí sino que me crio un viejo en una aldea a tres leguas52 de Zamora. Este me aseguró un día que no era mi padre. Yo me anegué en amargura con esta nueva. Vi en sus ojos señales del dolor que yo padecía, y entonces (sin duda para aliviarle) me consoló jurándome que era noble el que me había dado el ser. Don Facundo. ¿Qué? ¿Qué dices? No me ocultes nada. Don Eugenio. Añadió que un capricho, hijo del furor, me destinaba a pasar una vida oscura. Algo se tranquilizó mi alma con esto, pero fue momentáneamente, pues luego que me vio más serenado, volvió a hablar en énfasis, y casi se desdijo de cuanto me había anunciado. Don Facundo. {con alegría y disimulo} ¡Oh, Dios! ¡Si será aquel hermano! Sí, él es, el ímpetu de mi sangre no me engaña. ¿Qué haré? Lo callaré un instante hasta ver al barón. No le cause una alegría que se convierta en tristeza. Don Eugenio. ¿Has enmudecido, viendo a quien tienes por amigo? Don Facundo. ¡Ah, Eugenio! No conoces mi amistad. Te compadezco más de lo que piensas. Una duda me queda. ¿Este qué motivo es para ausentarte mañana? Don Eugenio. Alejarme del dueño que idolatro, por no envilecerla con mi casamiento que ella misma me ha ofrecido. Don Facundo. ¡Qué virtud! ¿La has dicho tu resolución? Don Eugenio. No, pero la desengañé de que no podía ser suyo. ¡Oh, remordimiento! ¡En esto sí que Eugenio fue vil! Yo procuré su cariño sabiendo que no había de ser su esposo. Esta memoria es un tósigo53 para mí.
52 Legua: «Medida de tierra, cuya magnitud es varia entre las naciones. De las leguas españolas entran diez y siete y media en un grado de círculo máximo de la tierra, y cada una es lo que regularmente se anda en una hora. La última medida en los caminos reales de Madrid es de ocho mil varas» (DRAE, 1803). 53 Tósigo: «El zumo del tejo, árbol venenoso. Tómase regularmente por cualquier especie de veneno» (DRAE, 1803).
298
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Don Facundo. {aparte} Estoy impaciente. Acaso te casarás con ella, yo confío. Escena 9.ª Don Facundo, don Eugenio y Simón SimÓn. Señor don Facundo, mi amo espera a usted al instante. Don Facundo. No sé qué me dice el alma. Ven Eugenio, que allí está mi hermana. Esperarás con ella y Balbina mientras hablo al barón. Escena 10.ª Habitación de doña Balbina. El barón y el administrador BarÓn. Yo sé que usted fue el criado de más confianza de don Juan Aguerri. Sé también que le entregó a usted su nieto que tuvo de su hija doña Rosa, la que estuvo casada con no sé qué caballero, y por no haber sido este de su aprobación, se vengó sepultando en el silencio al infeliz nieto. Usted en conciencia está obligado a declararlo, y si no lo hace usted por bien, se expondrá usted a lo que quiera la Justicia. {aparte} Así le obligaré, pues yo estoy empeñado en este descubrimiento. Administrador. {muy sumiso} Señor, si usted me ofrece amparar, diré cuanto sepa. BarÓn. Le doy a usted mi palabra. Administrador. {aparte} ¡Oh, conciencia! Voy a evitar tus recuerdos. La hija mayor de mi amo, que era la señorita doña Rosa, casó de secreto con un caballero llamado don Antonio de Guirón. Esto estuvo oculto un año. Al fin de él parió la señorita. Llegó a entenderlo mi amo por un criado, y fue tanta su rabia que le quitó al niño y me le entregó a mí juramentándome a guardar el secreto eternamente. Yo en aquel tiempo me había retirado a una aldea a tres leguas distante de Zamora, donde vivía con mi familia. A ella le agregué. Su abuelo murió a pocos días de esta crueldad, y su hija le siguió de no sé qué novedad experimentada por el susto que la dio su padre. Este me entregó con el recién nacido diez mil pesos, diciendo que con ellos
Obras
299
cuidase de asistirle y darle una mediana educación. Hasta los diez y seis años le tuve en mi compañía, pero luego le puse a servir al rey dándole unos cortos alimentos para su manutención y utilizándome indebidamente de lo que debía haber empleado en beneficio de aquel chico. Y porque no me tomasen estas cuentas y exponerme a quedar mendigo, oculté al mismo interesado su descendencia. Yo confieso mi culpa a los pies de V. S. para que se interese con él que debe castigarme, y me perdone. BarÓn. ¡Qué gozo renace en mi corazón! Escena 11.ª El barón, el administrador y don Facundo BarÓn. {con placer} ¡Oh, señor don Facundo! Aquí tiene usted a mi administrador. Él ha sido el depositario de su hermano de usted. La declaración que me ha hecho es conforme a la que hizo su padre de usted al tiempo de su muerte. Don Facundo. {con alegría} ¡Y que seremos tan dichosos! ¿Adónde está? ¿Quién es? Administrador. Es alférez del Regimiento de África, y me parece (según me escribió hace poco tiempo) que subsiste en esta ciudad, pues vino a ella con licencia. Don Facundo. {como antes} Sí, él es, no hay duda. BarÓn. ¿Qué habla usted? ¿Quién es? Don Facundo. {lo mismo} Eugenio, mi amigo. Sí, él me lo ha confesado. Pero no sabe… Administrador. Usted tiene razón, así es su nombre, con el apellido supuesto de Monfort. Don Facundo. {lo mismo} ¡Qué alegría le preparo! BarÓn. {lo mismo} ¿Adónde estará para ir a buscarle? Don Facundo. {va a entrar y al mismo tiempo salen todos} Con su hija de usted y mi hermana le acabo de dejar. Voy, voy corriendo a llamarlos.
300
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Escena 12.ª Los dichos, don Eugenio, doña Balbina, doña Máxima y el conde DoÑa Balbina. A las voces de ustedes salimos a ver qué alboroto es este. Administrador. {abrazando a don Eugenio} Este es el que ustedes buscan. Don Eugenio. Padre querido, ¿usted aquí? Don Facundo. {abrazándole} Eugenio, dulce hermano de mi vida. Abrázame, y haz lo mismo con tu hermana. Don Eugenio. {indeciso} ¡Qué! ¡Será cierto!… ¿Te burlas de mí? DoÑa Máxima. {con alegría} De gozo estoy sobresaltada. BarÓn. Hable usted, Ramón. Administrador. Confieso que el señor es hijo de don Antonio de Guirón y el señor barón está informado de todo. BarÓn. Abráceme usted, amigo mío, que después diré a usted cuánto hay en el particular. Don Eugenio. Me ahoga el placer. DoÑa Balbina. {indecisa} Dudo si estoy soñando. Don Eugenio. {aparte} Mil ideas me cercan y no sé a cuál acudir. Conde. Vaya, vaya, estoy aturdido. BarÓn. Solo falta para complemento de nuestra alegría que resuelva mi hija dar la mano al más digno de los que la he propuesto. DoÑa Balbina. {a doña Máxima} ¡Ay! Máxima, ¿qué diré? DoÑa Máxima. {a doña Balbina} Estoy perpleja. BarÓn. ¡Seré yo tan feliz que premies el amor de don Facundo! DoÑa Balbina. {arrojándose a sus pies} ¡Ah! ¡Padre! BarÓn. {levantándola} Habla, hija mía. ¿Qué quieres? Don Eugenio. {aparte} Ella estará indecisa creyendo que la he engañado. Yo me animo. Señor barón, yo amo a su hija de usted desde que la vi. Facundo, esta es la dama incógnita que deseabas conocer. Y si hoy merezco por mi nobleza su mano que ayer rehusé tomar pareciéndome que era indigno de ella, suplico a usted que me la conceda. Y a ti querido hermano, que me perdones la ofensa que
Obras
301
te hago sabiendo que la amas. {a doña Balbina} Hermosa Balbina, ya me parece que habrá usted comprendido por qué la dije que no podía ser su esposo. DoÑa Balbina. {a don Eugenio} Esa hombría de bien justifica mi amor. Don Facundo. Aunque pudiera resentirme de ti, no lo haré. Hoy debo complacer a un nuevo hermano que he hallado. Te cedo cualquier derecho que pueda tener a la bella mano de Balbina, solo por la heroicidad con que dejabas su amor por no envilecerla. DoÑa Balbina. Padre mío, ¿me permite usted…? BarÓn. {con bondad} Sí, hija mía. Solo deseo que seas feliz. Haz tu voluntad. DoÑa Balbina. Señor, yo escogeré un esposo virtuoso y honrado que ha sabido estimarme aun cuando menos lo merecía. Pues en el mismo tiempo en que faltando al decoro que me debo a mí misma y a la sagrada obligación de vivir sometida a la voluntad de mi venerado padre, le ofrecí imprudentemente mi mano, ha tenido la generosidad de rehusarla por considerar que su nacimiento era desigual al mío. Ya que el cielo ha descubierto su origen ilustre y la bondad de usted deja en mi mano la elección, {dando la mano} recompensaré con ella sus heroicos pensamientos. Don Eugenio. Ahora sí que soy feliz y venturoso. Conde. {que habrá estado pensativo en esta escena} ¡Oh, fuerza del buen ejemplo! Por el que me ha dado don Eugenio en el sacrificio que hacía de su amor, reconozco cuánto importa acostumbrarse a pensar con reposo. Este joven ha sostenido su virtud que ya zozobraba54. ¿Y cómo ha podido contener los progresos del grave delito de conquistar un corazón que no le era lícito poseer? ¿Cómo? Por medio de la seriedad, que yo miraba como una ridiculez; de la seriedad, que es casi siempre hija de la reflexión, pues esta le ha dado tiempo para mirar el abismo a que le encaminaba su pasión delincuente. Veo en este momento un nuevo orden de cosas. Abomino la ligereza francesa y venero la gravedad de mi nación. ¡Gravedad amable! ¡Gravedad feliz! Tú eres el sólido fundamento de la equidad, de la subordinación legítima, del valor, y de la profunda y verdadera 54 Zozobrar: «met. Estar en gran riesgo, y muy cerca de perderse el logro de alguna cosa, que se pretende, o que ya se posee» (DRAE, 1803).
302
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
sabiduría. Si mi arrepentimiento, que es sincero, puede hacerme digno de la mano de mi señora doña Máxima, suplico a usted, señor don Facundo, que me la conceda. Don Facundo. La sensibilidad de usted al buen ejemplo y su ingenua confesión me han encantado. Si ella quiere, se la doy a usted con mucho gusto. DoÑa Máxima. Yo no podría tenerle si me uniese a un hombre hacia quien no siento la menor inclinación. Sométase enhorabuena la juventud incauta o corrompida a las cadenas que forman la avaricia y la vanidad, imponiendo a nuestro débil sexo la cruel alternativa de abandonarse o a una horrible esclavitud o a una libertad infame. Esta ley escandalosa solo puede intimarse a las que por estupidez no son capaces de sentir su peso o las que las reciben con ánimo de quebrantarla. Pero yo, que abomino toda subordinación que no tenga por cimiento la virtud y la amistad, no me aventuraré jamás a recibir un yugo que no aligeren estos dos principios de la verdadera felicidad en todas las relaciones humanas. Y bien asegurada de que la probidad de mi hermano me desea igualmente libre de la opresión que de la ignominia, creo hacerle un obsequio explicándome con esta claridad. Espero que el señor conde, cuyo arrepentimiento me ha parecido sincero, aprobará mi modo de pensar, disimulando la dureza de algunas expresiones de las que ha sido preciso valerme para justificar mi resistencia a una proposición que aprecio mucho y que siempre ocupará un lugar muy distinguido en mi memoria. Conde. {con aire gracioso} La penitencia es muy dura, aunque proporcionada a mi culpa. Por lo mismo la admito resignado, pero con la esperanza de que la enmienda que prometo me proporcione algún día la gracia que ahora se me rehusa. BarÓn. Yo deseo con todo mi corazón que llegue pronto este venturoso día en que unidos ustedes por iguales motivos que mis amados hijos, den un ejemplo del verdadero amor conyugal, de que apenas ha quedado más que el nombre en estos miserables tiempos. Vamos a dar al cielo las debidas gracias, y a suplicarle que preserve a mi Eugenio y a mi Balbina de la corrupción universal. FIN
2. LA SABIA INDISCRETA
COMEDIA EN UN ACTO LA SABIA INDISCRETA Por la marquesa de Fuerte-Híjar Personas que hablan en ella Doña Laura, hermana mayor de [doña Matilde]. Doña Matilde. Felipa. Criada. Don Roberto. Don Calisto. Don Claudio. Un criado. [Escena primera] El teatro representa un gabinete. Don Claudio estará paseándose [Don Claudio] ¿Qué es esto, Claudio? ¿De dónde te ha venido esta tristeza? ¿Qué tiene mi corazón que hace días que no encuentra la alegría que gozaba? Forzoso es que me suspenda un mal que nunca he tenido: esta inquietud que me altera, ¿de qué causa tendrá origen? Si el amor acaso… es mengua55 pensar solo que un galán por quien las mozas más bellas suspiraron siempre en vano
5
10
55 Mengua: «Pobreza, necesidad y escasez que se padece de alguna cosa. met. Descrédito, que procede de la falta de valor, o espíritu» (DRAE, 1803).
304
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
tribute a Cupido ofrendas. El amor solo se cría en brazos del que desea y teme no conseguir, mas nunca lugar encuentra en el seno de quien tiene las más altivas bellezas pendientes de una mirada, de una sonrisa halagüeña, como me sucede. Pues lo que trabajo no cuesta, tampoco causa cuidado, que es el que al amor fomenta. Solo esta Laura (que al fin es mujer, y así debiera darme cultos como todas) con su lectura francesa, sus dibujos, sus medallas, sus arias, y sus conduermas56 parece que se distrae. No advierte, como debiera, el mérito extraordinario que tengo, y así se muestra con cierto aire indiferente que un poquillo me molesta. Pero no es esto pasión, ni cosa que se parezca. Es desagrado, es fastidio de su extremada rareza; pues se mete a literata en lugar de hacer calceta. 56
15
20
25
30
35
40
Conduerma: Gabriel García Márquez, en un artículo titulado «La conduerma de las palabras», dice que aprendió la voz de sus abuelos y que además del sentido metafórico de «modorra o sueño pesado» significa «un tormento continuado e ineludible, como la amenaza de la muerte». Cree que el término puede proceder de Venezuela. (El País, 19 de mayo de 1981). . La voz aparece por primera vez en DRAE, 1917 como palabra que se usa en Venezuela, con el significado «modorra, adormecimiento» y también «requisito, regodeo». Aquí parece que se refiere al ensimismamiento de Laura, que no le hace caso a Claudio.
Obras
Pero aquí viene, y leyendo. {Mirando adentro} ¡Qué mentecata57! ¡Qué necia!
305
45
Escena segunda Doña Laura y don Claudio Don Claudio Señora, a los pies de usted Aún no me ha visto. ¿Es fachenda58, o distracción, señorita? DoÑa Laura ¡Qué necio! Es inadvertencia. Un capítulo leía, que tanto a mi genio pega, que me tenía embebida.
50
Don Claudio ¿Podré saber la materia? DoÑa Laura Sí, ciertamente. El amor, y todas sus menudencias que hacen tantos infelices, pinta con mucha viveza. Recorre los sacrificios recíprocos que se prestan de ordinario los amantes, los furores, las pendencias, los sustos, desconfianzas, y aun el oprobio y vergüenza que en diversas ocasiones sufren los que galantean, poniendo todo su honor y su gloria, ¡qué simpleza! 57
55
60
65
Mentecato/a: «Tonto, fatuo, falto de juicio, privado de razón» (DRAE, 1803). Fachenda: «adj. que se aplica a la persona vana, presuntuosa y que afecta tener grandes ocupaciones y negocios. Usase como sustantivo» (DRAE, 1803); «Vanidad, jactancia» (DRAE). 58
306
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
en la gracia respectiva de la otra parte. ¡Perversa ocupación la de amar!59 ¡Oh, cuánto mejor se emplea el tiempo en el ejercicio del estudio y la leyenda! ¡Qué placer tan inocente! ¡Qué reposo! Qué serena paz en el alma de aquellos, que libres de las dolencias del amor, solo en los libros instructivos se recrean. Dichosa yo que hallo en ellos cuanto mi genio desea, y libre de las pasiones que a mis iguales inquietan como y duermo con descanso… Mas ¿parece que molesta a usted la conversación según el gesto que muestra? Don Claudio ¡Ah! ¡Señora! Me confundo viendo tanta indiferencia en usted para los hombres, cuando las más se encadenan en los lazos de Cupido, y aunque vanagloria sea, sé por experiencia propia que pocas de esta flaqueza
70
75
80
85
90
95
59 Es posible que Laura lea el tratado clásico del amor Remedios del amor de Publio Ovidio Nasón, del cual circulaban varias traducciones en francés y en castellano en el siglo xviii y que le habría interesado a una erudita como Laura. Otra posibilidad es el tratado Engaños del amor mundano, advertidos por el desengaño de sus definiciones (Artabe y Anguita, 1730), o que por el motivo de los engaños y desengaños amorosos, quizás se refiera a alguna de las obras barrocas (Novelas ejemplares y amorosas o Desengaños amorosos) de María de Zayas y Sotomayor (1637 y 1647), que se seguían editando a lo largo del siglo, o a una de las muchas comedias barrocas que trataban de este tema. Sin embargo, Laura podría haber considerado las comedias y las novelas lecturas frívolas (en la escena XVI Matilde lee una novela para distraerse).
Obras
se ven libres. Y aun yo pienso que estoy de caer en ella no muy distante, pues noto en esa gracia modesta, y en esa entereza noble un no sé qué… que me inquieta; y por Dios que no soy de estos que fácilmente babean. DoÑa Laura Ciertamente, que es usted oportuno en sus ideas. ¿Acaba de oírme hablar mal del amor, y se acuerda de hacerme a renglón seguido una declaración tierna? Deje usted eso, y tratemos de asunto que lo merezca. Don Claudio Me pica, vive Dios. ¿Cómo es posible que os merezca tan poca atención, que ni un momento dejáis siquiera que vuestro mérito explique, en lo mucho que interesa a quien hacer no acostumbra la declaración primera? DoÑa Laura Me incomoda ese lenguaje, pero de muchas maneras. La vanidad y el amor son pasiones que me apestan. Mudar de conversación o tomar luego la puerta. Don Claudio Yo callaré como un muerto. ¡Caracoles, qué entereza!
307
100
105
110
115
120
125
308
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Escena tercera Doña Laura, don Claudio y un criado El criado Los señores don Calisto y don Roberto ahora llegan.
130
DoÑa Laura Que entren al punto y avisa a mi hermana. {Vase el criado} Escena cuarta Doña Laura, don Calisto, don Roberto y don Claudio Don Claudio Ustedes llegan a mal tiempo, que madama está de un humor que seca, y la culpa tienen estos libracos. Yo los cogiera y se los quemara todos.
135
DoÑa Laura ¡Qué solemne impertinencia! {Se sientan, don Roberto junto a doña Laura} Don Calisto No puedo creer que madama, aunque mal humor padezca, se le dé a entender a nadie. Don Roberto Ni yo, pues cuánto se esmera en agasajar las gentes lo sé, y todos lo confiesan, y el mal humor en el rostro no es de personas discretas. DoÑa Laura Aunque por tal no me tengo, aseguro con franqueza
140
145
Obras
que es repugnante a mi genio toda suerte de aspereza, y el señor don Claudio no puede quejarse de ella. {Mirando adentro} Pero ya viene Matilde, habrá reñido su media hora con el peluquero, por eso tan tarde llega. No sé cómo hay quien la sirva. {A don Calisto} Tiene un genio de una fiera.
309
150
155
Escena quinta Doña Laura, don Calisto, don Roberto, don Claudio y doña Matilde, que se sienta junto a don Calisto DoÑa Matilde No se incomoden ustedes, ya he tomado asiento. {Don Claudio sin levantarse, volviendo los demás a tomar asiento, dice:}
160
Don Claudio Esta señora de ceremonias no gusta; con gran franqueza podremos estar sentados, sin que de eso se resienta. Don Calisto Se conoce la amistad de usted y mucha llaneza con que frecuenta esta casa, en las noticias que ostenta del genio de estas señoras, y formo algunas sospechas del afán con que vi a usted venir por esa plazuela.
165
170
310
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
DoÑa Laura No adivino qué cuidado le pudo traer a carrera. Don Roberto ¿Cuidado? Nunca el señor los padece; bueno fuera que un hombre a quien las fortunas de todas clases rodean padeciese pena alguna; hasta el amor, esa fiera pasión, que a todos maltrata, {con ironía} para don Claudio es quimera. Ya se ve si las mujeres en viéndole, presas quedan de su hechicero atractivo, y todas en competencia andan, sobre quien será la dichosa que le obtenga; nada le cuesta el placer, y por eso no le altera. Es el hombre más feliz que se conoce en la tierra. DoÑa Matilde Pues no tengo yo noticia de que haya habido pendencias por aspirar a sus gracias. Me temo que el señor sueña al modo que Don Quijote, forjándose en su cabeza todo cuanto lisonjee su presunción altanera. Don Claudio ¡Cuál resuella por la herida! ¡Si no pueden mentir señas! Y usted es una de tantas que por mis pedazos penan.
175
180
185
190
195
200
Obras
DoÑa Matilde Amigo, es usted muy tonto; no hay mujer tan majadera {Don Claudio se ríe, toma un libro y lejos de los demás se sienta a leer}60 que ame con furor a un hombre, sin que haya correspondencia. Y aun después de esta, se tiene tan estudiada cautela en ocultar al amante la desmedida violencia, que es raro el que se asegura de que un corazón posea. Don Calisto {A doña Matilde} Dígalo yo, que en dos años de suspiros y ternezas, hasta ahora no he conseguido una palabra que pueda alimentar mi esperanza, que loco mi amor fomenta en sola la reflexión de que no estando sujeta a otra inclinación (aunque recelo que lo desea usted pero inútilmente) podrá un día mi fineza, mi constancia y sufrimiento obtener la preferencia. DoÑa Matilde ¡Buen párrafo, don Calisto, para un galán de comedia! Y es lástima que no acabe con una porción de estrellas,
311
205
210
215
220
225
230
60 Esta acotación está escrita al margen por otra mano que la del manuscrito. Aquí, y en otras acotaciones a continuación, parecen ser instrucciones para la puesta en escena de la obra.
312
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
el sol, la luna, los montes, los peces, aves y fieras. Es usted rey de los chinches, pesado como una piedra. Don Calisto ¡Qué genio tan desabrido! Cuanto más de mi fineza doy a usted señales, peor me trata, y es tan coqueta que a don Roberto (que es hombre que sin hacer antes pruebas de literata no entiende de mostrar su preferencia a mujer alguna) le hace usted con poca reserva comprender que le prefiere; pero a bien que a todos venga despreciando fríamente el ardor que usted le muestra. ¡Digno castigo, de quien tiene tan mala cabeza que corre tras lo imposible y lo seguro desprecia! DoÑa Matilde Vaya usted muy noramala61 a predicar a una dueña. Yo haré cuánto me dé gana, que ya salí de tutela. DoÑa Laura Parece que se han propuesto ustedes que yo no venga jamás adónde estén juntos; pues me duelen las orejas de oír hablar del amor, y por remate de fiesta quejitas, reconvenciones, 61
Noramala: «Lo mismo que enhoramala» (DRAE, 1803).
235
240
245
250
255
260
265
Obras
y tamañas desvergüenzas. Vamos, señor don Roberto, a retocar la cabeza de Alcibíades62, que no está tan bien como yo quisiera. Don Roberto {A doña Laura} Vamos, señora. La mía necesita más de enmienda, que el estudio con usted su organización altera. ¡Ah! ¿Quién podrá resistir a la unión de tantas prendas? DoÑa Laura {A don Roberto} Usted es mi amigo y debe, si esta calidad aprecia, abstenerse de expresiones que a otro afecto degeneran. Don Roberto Protesto a usted que hago todo cuanto en mí está porque vea que sus órdenes observo; {Levantándose} pero a mi pesar la lengua descubre mi corazón. Señores, a la obediencia.
313
270
275
280
285
DoÑa Laura Beso las manos de ustedes. {Vanse}
62
La vida de Alcibíades, orador y político ateniense (450-404 a. C.) se relata en Vidas paralelas de Plutarco, obra que circulaba en varias ediciones en latín, italiano, francés, e inglés en el siglo xviii, y la Vida de Alcibíades de Virgilio Malvezzi, traducida al castellano por Gregorio de Tapia y Salcedo (1668).
314
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Escena sexta Doña Matilde, don Calisto y don Claudio DoÑa Matilde {A los que se van} Cuidado no ser postemas63, que ayer a más de las tres64 aun había conferencia.
290
Don Claudio Los eruditos, mas que {Tirando el libro}65 lo sean a la violeta66, gastan mucha gravedad y reposo en sus tareas. DoÑa Matilde ¿Sabe usted qué es eruditos?
295
Don Calisto No señora, si supiera lo que esa voz significa y el dictado que la agrega, guardara la aplicación para otras que la merezcan.
300
Don Claudio Pues que no valga. Me marcho por un rato aquí a la vuelta a consolar a una niña que dejé ayer medio muerta porque no quise bailar poco ni mucho con ella. Vuelvo luego, don Calisto.
63
305
Postema: «La persona pesada o molesta» (DRAE, 1803). Otra mano ha cambiado «10» a «tres». 65 Acotación escrita por otra mano. 66 Erudito: «Docto, sabio, instruido» (DRAE, 1803). Erudito a la violeta: «Hombre que solo tiene una tintura superficial de ciencias y artes» (DRAE). La autora alude quizás a la obra satírica de José Cadalso, Los eruditos a la violeta (1772). 64
Obras
315
Escena séptima Doña Matilde y don Calisto Don Calisto ¡Así volvieras en piezas!67 DoÑa Matilde ¿Por qué no va usted también? Puede ser que la tal nena si no halla en ese Don Guindo68 el alivio de sus penas, se aplique a usted por despique69. Don Calisto ¡Qué gracejo!70 Allá va esa. Si por despique las niñas despreciadas convirtieran su inclinación hacia mí, nadie más dichoso fuera; porque siendo la que adoro de las despreciadas reina…
310
315
320
DoÑa Matilde ¿A que saco a usted los ojos? ¡Habrá mayor desvergüenza! Pero a estocadas de boca, 67
Quedarse de una pieza o hecho una pieza: «fam. con que se explica que alguno se quedó sorprendido, suspenso, o admirado, por haber visto, u oido alguna cosa extraordinaria y no esperada» (DRAE, 1803). 68 Don Guindo: puede ser una alusión a El Siglo Ilustrado. Vida de Don Guindo Cerezo, nacido, educado, instruido, sublimado y muerto según las luces del presento siglo (¿1776?), una sátira clandestina contra Pablo de Olavide y los valores ilustrados en general que circulaba en manuscrito y fue condenada por la censura. Hay edición crítica moderna por Michel Dubuis y María Isabel Terán Elizondo (2010). Según los editores, «este nombre, Guindo, con su tratamiento, don, podría proceder de una connotación folclórica burlona del “donguindo”, una clase de peral, y de la variedad de pera grande que produce, llamada “pera de donguindo”» (26). Véase también el «Entremés de don Guindo», un figurón quijotesco, de Francisco Bernardo de Quirós (Floresta de Entremeses, 1680). 69 Despique: «Satisfacción, o desagravio que se toma de alguna ofensa, o desprecio que se ha recibido» (DRAE, 1803). 70 Gracejo: «Gracia, chistes, o dichos graciosos y festivos» (DRAE, 1803). Corregido de otra mano en el manuscrito.
316
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
puñaladitas de lengua. Mire usted, es muy distinto el caso, y no hay competencia entre un despique, en que tanto se gane como se pierda, y un cambio, en que hay tal distancia como del cielo a la tierra. ¿Ha entendido usted la especie? Más claro; la diferencia de un Don Guindo a un Don Camueso71 como usted, es tan pequeña, que tomar uno por otro vendrá a ser la misma cuenta; pero de usted a don Roberto hay más de doscientas leguas. Su figura es muy graciosa, su instrucción es muy amena, su genio blando y festivo; y no hay género de prendas de aquellas que a un caballero en el trato recomiendan que no se halle en don Roberto. Y usted tan lejos se encuentra de parecérsele en algo, que es sobre feo, un babieca72, no tiene despejo73, es torpe, habla como cuando truena, y tiene todas las faltas a aquellas gracias opuestas. Vea usted, ¿cómo podría desquitarme de la seria frialdad con que me trata don Roberto, si acogiera benignamente las burdas, empalagosas, groseras 71
Camueso: «met. El hombre muy necio, o ignorante» (DRAE, 1803). Es un babieca: «fam. Se dice del que es desvaído, flojo y bobo» (DRAE, 1803). 73 Despejo: «Desembarazo, soltura en el trato, o actuaciones» (DRAE, 1803). 72
325
330
335
340
345
350
355
Obras
caricias de una figura peor que las de covachuela?74 Don Calisto ¿Creerá usted que se ha vengado con granizada tan recia? Pues no me causa pesar, porque sé con evidencia que aunque diga usted otro tanto no se cura la rabieta.
317
360
365
Escena octava Doña Matilde, don Calisto y don Roberto Don Roberto ¡Que jamás os halle en tono apacible! ¡Siempre en guerra! ¡Siempre gritando! ¿Qué es esto? DoÑa Matilde Castigo de mi soberbia.
370
Don Calisto Y triunfo de mi humildad. Escena novena Doña Matilde, don Calisto, don Roberto y don Claudio Don Claudio Ya está como una manteca la niña, que quiero contaros en el camino la escena lo mismo que me ha pasado. Os reiréis a boca abierta.
375
Don Roberto {A don Calisto} 74
Covachuela: «Cualquiera de las secretarías del despacho universal. Dióseles este nombre desde que estuvieron situadas en las bóvedas del palacio antiguo». Covachuelista: «Cualquiera de los oficiales de las secretarías del despacho universal» (DRAE, 1803). Parece describir a una persona vulgar, sosa, sin gracia.
318
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Ya tengo quien me acompañe y meta bulla en la mesa. Don Calisto {A don Roberto} El don Claudio con sus bucles, su gran corbata, sus vueltas de encaje, botón brillante de rico acero, dos muestras con cadenas superiores, alto talle, falda luenga, hebillones, taconazos, sortijazas, y otras hierbas, tiempo hace que de la industria la orden ecuestre profesa. Los tres Señora, a los pies de usted. Pronto daremos la vuelta. {Vanse}
380
385
390
Escena décima Doña Matilde y Felipa Felipa Su hermana de usted la llama para comer. DoÑa Matilde Voy… Espera, quiero salir de una duda que hace días me molesta. Yo amo a este don Roberto, y le he dado algunas señas de la pasión que me agita; pero él, aunque con atenta conversación me entretiene cuando sin Laura me encuentra, jamás a mis expresiones misteriosas me contesta. Yo extraño su frialdad
395
400
Obras
cuando otros por mí se pelan, y recelo si mi hermana es dueña75 de su fineza. Él no es devoto, no es triste, se sabe que en otras tierras ha hecho lo que otros muchachos. Sin embargo, a concurrencia alguna, ni a diversión sé que no va, aquí se encierra por mañana, tarde y noche; y aunque el motivo pudiera ser la mucha inclinación que él y mi hermana a las letras tienen, tanto conversar, tanto congeniar, es fuerza que al cabo vaya inclinando su corazón a quererla. No lo dudo. Tú que tratas a mi hermana de más cerca, ¿no has visto algunas señales que acrediten mi sospecha? Felipa Por lo que hace a don Roberto es la conjetura cierta; porque con estos oídos, que se ha de comer la tierra he oído ciertas frases que no eran de la leyenda76, y a mi ama las dirigía con tal ternura… pero ella le hacía luego callar.
319
405
410
415
420
425
430
DoÑa Matilde ¿De qué modo?
75
Figura «dueño» en el original, puede tratarse de un error. Leyenda: «La acción de leer, y lo mismo que lección» (DRAE, 1780); «La historia, o materia que se lee» (DRAE, 1803). 76
320
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Felipa Con fiereza le reñía, amenazando cortar su amistad estrecha si de su pasión la hablaba.
435
DoÑa Matilde ¡Qué poco yo le riñera! ¡Que no sea yo sabionda!77 Escena XI78 Doña Matilde, Felipa y doña Laura DoÑa Laura Todos los días te quejas de que te hago comer tarde, y hoy no hay forma de que vengas. {Vanse}
440
Escena XII Felipa sola [Felipa] ¡Vaya, que tengo un par de amas que nadie creerlo pudiera! La mayor mucho talento, mucha discreción, reserva; aborrece el galanteo, solo en los libros encuentra diversión. Mas la menor todo al contrario, es tronera79, presumida, nada sabe
445
450
77 Sabiondo/a: «fam. El que quiere introducirse en la resolución de cualquier dificultad, con arrojo y poco conocimiento; y así equivale a muy sabio. Úsase de esta voz por ironía» (DRAE, 1803). 78 Se ha respetado en esta edición la numeración en romanos de las escenas a partir de la Escena XI, como figura en el manuscrito original. 79 Tronera: «met. La persona desbaratada en sus acciones o palabras, y que no lleva método, ni orden en ellas» (DRAE, 1803).
Obras
mas que cuatro cuchufletas80; siempre pensando en cortejos81 y jamás en cosas serias. ¿Yo no sé cómo he de hacer para entenderme con ellas? Mas don Roberto, ¡qué pronto que el pobrete dio la vuelta! Sin duda que tiene miedo82 de estar solo.
321
455
Escena XIII Don Roberto y Felipa Felipa A la obediencia de usted, señor don Roberto. Don Roberto ¿No han salido aun de la mesa las amas? Con buen cuidado venía, porque el postema de don Claudio me ha molido y recelaba que fuera tarde ya. Felipa Usted se previene tan bien porque no suceda el chasco83 de llegar tarde, que aunque ocurran contingencias que le atrasen, todavía con sobrado tiempo llega.
80
460
465
470
Cuchufleta: «fam. Dicho, o palabras de zumba y chanza» (DRAE, 1803). Cortejo: «El acompañamiento obsequioso que se hace a otro; Fineza, agasajo, regalo; fam. El que galantea, o hace la corte a una mujer, y la mujer cortejada» (DRAE, 1803). 82 Figura «miendo» en el original. Debe tratarse de un error. 83 Chasco: «Burla, o engaño que se hace a otro por entretenimiento y diversión. met. El suceso contrario a lo que se esperaba. Y así se dice: bravo chasco se ha llevado fulano» (DRAE, 1803). 81
322
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Don Roberto Felipa, ¿descuida usted aquello que la interesa? Felipa No señor, que nadie estudia para bobo en esta era.
475
{Don Roberto saca dos libros del bolsillo, se los da a Felipa, y sin reparar deja caer una carta y un retrato dentro} Don Roberto Lleve usted estos dos libros mientras paso yo a la pieza de comer, y póngalos adentro donde se vean, que ellos han de ser los jueces que nos darán la sentencia sobre cierto punto en que una reñida contienda tuvimos esta mañana. Casi84 deseo que venza su ama de usted, pues sus glorias no las miro como ajenas.
480
485
Escena XIV Felipa sola [Felipa] ¡Qué enamorado que está! {Reparando en la carta} Pero una carta entreabierta se le cayó al dar los libros. Ya la curiosidad me entra. {La levanta} Levántola. Tiene dentro un marfil, que bueno fuera que en él esté retratando a mi ama; pero no es esta 84
En el original «Cuasi».
490
495
Obras
{Mirando el retrato} ¡Hola! ¡Y qué bonita que es! Veamos ahora la letra. {Lee} «Amado hermano, te incluyo el retrato, que demuestra ser digno el original, de que al punto se proceda con mucha celeridad a evacuar las diligencias precisas para efectuar la unión que tanto deseas, y yo no deseo menos: cásate, sin dar más treguas, y avisa luego a tu hermano que te ama muy de veras. Jacinto» {Representa} ¡Vaya! ¡Por cierto que es buen caso! ¿Quién dijera que este hombre de tanto juicio, de tanto modo, y tan buena opinión, como con todos tiene de hombre de prudencia, quisiese engañar a mi ama; (que está la pobre muy quieta) haciendo su apasionado en el tiempo que concierta su matrimonio con otra? Cierto que si mi ama fuera de las muchas boquirrubias85 la habíamos hecho buena. He de contárselo todo, para que a lo menos sepa que este hombre es como los otros sin embargo de sus letras. Pero ya mis compañeras se habían sentado a la mesa;
85
323
500
505
510
515
520
525
530
Boquirrubia: «met. que se dice del que es simple y fácil de engañar» (DRAE, 1780).
324
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
voyme, que para comer no se ha de tener pereza. Escena XV Doña Matilde y Felipa DoÑa Matilde Felipa, vete aprisita86, que ya los otros te esperan. Luego hablaremos de aquello mientras los dos se pelean sobre averiguar qué hicieron cien siglos hace los persas, los egipcios, los romanos y otros que no se me acuerdan.
535
540
Felipa Hasta luego, señorita. {Vase} Escena XVI Doña Matilde sacando un libro, se sienta y dice [Matilde] Mientras vuelve, una novela leeré, que esto al fin divierte, y no enciende la cabeza. Escena XVII Doña Matilde y don Calisto Don Calisto Aunque temo interrumpir el embeleso que ostenta usted leyendo ese libro porque acaso esta licencia será un crimen en un día 86
Aprisita: diminutivo. Aprisa: «Con presteza, o prontitud» (DRAE, 1803).
545
Obras
de tempestad, mi terneza me incita a que me aventure al riesgo de una anatema87 a cambio de no privarme de mirar las luces bellas en que como mariposa busco con ansia mis penas. DoÑa Matilde ¡Vaya que habla usted de molde! ¿No le he dicho que me seca ese estilote de antaño? ¡Sobre que aun a la francesa, que es mucho más natural, no puedo ver las arengas!88 Soy manola, y llamo al vino, vino y a la berza, berza. Si usted me quiere, ¿hay más que decírmelo en pocas letras?
325
550
555
560
565
Don Calisto Pues yo adoro a usted. DoÑa Matilde Tampoco, adorar a las iglesias. Don Calisto ¿Pues cómo ha de ser? DoÑa Matilde Así: «Señorita, usted me peta89; si yo no la desagrado ya sabe usted lo que resta».
570
Don Calisto ¿Conque lo demás lo sabe
87
Anatema: «Lo mismo que excomunión. La persona anatematizada o excomulgada» (DRAE, 1803). 88 Arenga: «irón. El discurso afectado, e impertinente que se hace para persuadir, o engañar a alguno» (DRAE, 1803). 89 Petar: «Agradar, complacer, contentar, gustar» (DRAE).
326
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
mi señorita? Y es lega90. ¿A que no sabe otro tanto doña Laura con su ciencia? DoÑa Matilde Si91 dejara a su maestro que más lecciones la diera de la ciencia natural, pronto sería maestra.
575
580
Don Calisto ¿Qué, don Roberto es sujeto de hablarla en tales materias? DoÑa Matilde Mucho. ¡Si Dios da las nueces a aquel que no tiene muelas! De qué servirá a mi hermana que la enamore.
585
Don Calisto Si fuera a la puerta más abajo, sería más pronto abierta. DoÑa Matilde Cabalmente, ¡así llamara y usted se fuese cien leguas!
590
Don Calisto Ya empezamos. Voy adentro si usted me da su licencia, a decir a don Roberto que ya es hora de que venga a paseo. DoÑa Matilde El está aquí.
595
90 Lego/a: «La persona falta de letras o noticias. Aplícase también a las mismas letras» (DRAE, 1803). 91 La palabra «ella» está tachada en el texto.
Obras
327
Escena XVIII Doña Matilde, don Calisto y don Roberto Don Roberto {Mirando el reloj} ¡Qué puntual! No lo creyera. Don Calisto Amigo, ya son las cuatro, y la tarde está muy buena. Mientras saludo a madama bien acompañado quedas.
600
Escena XIX Doña Matilde y don Roberto Don Roberto {Aparte} Creo que perdí la carta de mi hermano en esta pieza al ir a sacar los libros. {Hace que la busca} Yo no tenía más que ella en el bolsillo y no la hallo; veré…
605
DoÑa Matilde ¡Qué cara tan seria! ¿Parece que ha dado a usted muy mal humor mi presencia? Don Roberto No señora. {Aparte} (No parece). Tanto dista de que sea importuna a mí la vista de usted, que me lisonjea mi esperanza que ha de ser el Iris de mis tormentas. {Aparte} (La declararé mi amor
610
615
328
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
a su hermana, pues no deja que yo la hable en derechura.) {A ella} Si mi afecto a quien se niega el alivio de explicarse puede hallar en esa lengua los medios de que le privan… DoÑa Matilde {Aparte} (Gracias a Dios que se expresa.) Conozco ya en el semblante que ocupa a usted la vergüenza, y ya me basta lo dicho para quedar con certeza de su pasión, y así ofrezco sin rodeos ni pamemas92, ni melindres, que no gasto, cuanto alivio usted desea.
620
625
630
Don Roberto No hallo voces con que explique mi gratitud. Será eterna. Escena XX Doña Matilde, don Roberto y don Calisto Don Calisto Amigo Roberto, vamos. Los dos Señorita hasta la vuelta. {Vanse}
92 Pamema: «s. f. fam. Cosa fútil y de poca entidad, a que se ha querido dar importancia» (DRAE, 1822); «Melindre, fingimiento, hecho o dicho fútil y de poca entidad, a que se ha querido dar importancia» (DRAE, 1803).
Obras
329
Escena XXI Doña Matilde sola [DoÑa Matilde] ¡Qué poco duran las dichas! Pero a bien que ya está hecha la conquista. A Felipilla voy a contar… pero aquí entra con mi hermana. Yo me escurro para tomarla la vuelta. {Vase}
635
640
Escena XXII Doña Laura y Felipa Felipa ¿Qué me da usted y la revelo un secretito que es fuerza la de grande admiración? DoÑa Laura Si de balde lo revelas le recibiré con gusto.
645
Felipa {Dándole la carta y el retrato} Vaya: no me haré de pencas93. Tómelo usted todo junto. DoÑa Laura Veamos qué carta es esta. Y un retrato. ¡Brava moza! Pienso que he de conocerla. ¿El bueno de don Roberto ¡válgame Dios! quién dijera que tenía tal designio de casarse? ¿Pues a qué era
650
93 Hacerse de pencas: «No consentir fácilmente en lo que se pide, rehusar lo mismo que se desea» (DRAE, 1817). Hacerse alguien de pencas: «Negarse a acceder a lo que otro pide, aun cuando se desee concederlo» (DRAE).
330
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
mostrarme tanta afición, sin que conseguir pudiera yo que la disimulase? Me parece traición esta; pero no, como no hallaba en mí la correspondencia que apetecía, ha tomado este partido. Es prudencia. Mas… ¿qué pronuncio? ¿Si hoy mismo me ha hecho amorosas protestas, y ya en el lance empeñado estaba, como demuestra esta carta, que hace días se escribió según la fecha? ¿Cómo que su proceder94 alguna cosa me altera?95 El debiera como amigo darme parte de su empresa. Bien. Si a lo amigo faltó, yo debo quedar serena y dejar de ser su amiga. ¡Ah! ¿Si a la amistad se mezcla otro afecto menos puro? No, que si algo de esto hubiera no se me habría ocultado, y al cabo en alguna escena de las muchas en que he visto penetrado de tristeza y ternura a don Roberto, alguna inquietud hubiera sentido en mi corazón. Sin embargo, estoy inquieta. ¡Oh, pasión vil de los celos! ¡Tú eres la que me atormenta! Estimaba a don Roberto,
655
660
665
670
675
680
685
94 Proceder: «El modo, forma y orden de portarse y gobernar uno sus acciones bien, o mal» (DRAE, 1803). 95 Los signos de interrogación se han añadido con tinta distinta.
Obras
pero con indiferencia mientras no tuve rival; téngola, y me desespera mirar en otra empleado un hombre de tales prendas. Triunfemos de una pasión infame, ve al punto, vuela Felipa, di que la carta le lleven, y que indispuesta digan a él, y a los demás que me hallo. Felipa Mucho me pesa haber traído tal chisme. DoÑa Laura La inquietud es pasajera, y esta prueba me conviene para vivir con cautela y evitar el mucho trato, porque al fin cariño engendra. Y si es con un hombre amable, y a esto la envidia se llega, ¡ay, infelices mujeres!, no es fácil la resistencia. {Vase}
331
690
695
700
705
710
Escena XXIII Felipa sola [Felipa] Siento el pesar de mi ama, pero si esto produjera que rendida a don Roberto del achaque de soltera se curase, me holgaría, pues teniendo conveniencias, alta calidad, persona agradable, es gran simpleza
715
332
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
el no casarse con él. Además si ellos congenian, y están día y noche juntos, ¿hay más que coman y duerman juntos también, y está ya toda la cosa compuesta? Vaya, para lo que falta no, no merece la pena. Este huevo quiere sal, y he de ser la cocinera.
720
725
Escena XXIV Doña Matilde y Felipa {Esta escena debe quitarse y la siguiente}96 DoÑa Matilde Felipita, ¿sabes que don Roberto una jalea se hace por mí?97 Cabalito. Poco ha me hizo la más seria declaración de cariño.
730
Felipa Señorita, ¿va de veras? DoÑa Matilde Tan de veras, que si el tonto de don Calisto no entra, nos damos palabra y mano.
735
Felipa ¡Fuego de Dios! ¡Qué centella! DoÑa Matilde Voy a decir a mi hermana (que a título de más vieja tiene todos los honores 96
740
Esta acotación está escrita en otra mano. La recomendación se debe, quizás, a la referencia algo escandalosa y gratuita de la «madre abadesa». Tampoco hacen falta las dos escenas para el desarrollo del argumento. 97 Hacerse una jalea: «met. y fam. Lo mismo que derretirse por enamorarse» (DRAE, 1803).
Obras
de nuestra madre abadesa) que don Roberto pretende que yo sea su parienta, y puede aquello del dicho hacerse esta noche misma98.
333
745
Escena XXV Felipa sola [Felipa] Con esta pedrada pienso que ha de madurar la breva. ¡Caramba! Doña Matilde tiene la pólvora seca. Daré lugar de que a mi ama la embanaste la ciruela, y luego iré a ver si purga.
750
Escena XXVI Cuarto con una mesa, en la que habrá algunos libros y papeles, y doña Laura estará sentada dibujando, y doña Matilde junto a la mesa DoÑa Matilde No lo dudes; es cosa hecha. DoÑa Laura Temo que tú hayas creído con sobrada ligereza que don Roberto te quiere. Su conversación atenta te habrá engañado, y sé que ya tiene dadas prendas en otra parte. DoÑa Matilde No importa: se ha explicado de manera 98
En el original «mesma».
755
760
334
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
que aunque el Papa la tuviese por mí se las recogiera. DoÑa Laura Muy bien está. Haz que mañana (ahora estoy muy revuelta) haga su proposición, que yo quedaré contenta de darte tan buen marido. DoÑa Matilde Muchas gracias. Allá fuera me voy, por no molestarte. Yo creo que si te acuestas te pondrás mejor.
765
770
DoÑa Laura Veré. Di a la Felipa que venga. Escena XXVII Doña Laura sola [DoÑa Laura] ¿Qué hombre es este don Roberto? ¡Más inconstante veleta no puede hallarse en el mundo! Yo pierdo el juicio. Es afrenta para mí el haber tratado con tanta delicadeza y distinción a este joven, que después que me protesta un amor con privilegio exclusivo que debiera ser por todas las señales el más fino de la tierra, salimos con que a otras dos cuando menos galantea, y no como quiera, con la más horrible vileza. ¡Me enfurezco! ¡Estoy sin mí!
775
780
785
790
Obras
335
Escena XXVIII Doña Laura y Felipa Felipa ¿Señora? DoÑa Laura ¿La cama está hecha, que quiero acostarme?99 Felipa ¡Ay mi ama! Que ya la brecha se descubre, y a esa plaza la queda poca defensa.
795
Escena XXIX Doña Laura, Felipa y don Claudio, que se queda acechando a la puerta DoÑa Laura Dos golpes tan inmediatos al más dormido despiertan. Yo andaba al sabio, y creía al hombre cosa diversa. No se puede prescindir, ¡qué lección para las necias, que ambiciosas de instruirse pasan las horas enteras al lado de un hombre docto, que en razón de lo que sepa sabrá también seducir! ¡Qué tarde hice la experiencia! Felipa ¡Qué se ha perdido! ¿Hay más que casarse? Usted se avergüenza de hacer lo mismo que hicieron su madre de usted y su abuela.
99
Parece que falta una palabra en este verso para completar el octosílabo.
800
805
810
336
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Si honra merece aquel que a los suyos se asemeja, ¿en qué se detiene usted? DoÑa Laura Te confieso que me arredra la idea de los cuidados, privaciones y cadenas que trae siempre consigo la respetable, tremenda coyunda del matrimonio. Pero aunque yo me resuelva, si el sujeto a quien prefiero ha dado tan malas señas de su honradez, ¿no sería la más notable demencia casarme en esta ocasión? Mas supongo que cupiera ser honrado; ¿y tener tantas obligaciones a cuestas quién me asegura vencer? Y ¿he de mostrar mi flaqueza para quedar desairada? Felipa Yo tengo acá en la mollera cierto duende que me dice que tal vez agua no lleva el arroyo, aunque hace ruido. De contado yo pusiera un cuarto contra un ochavo a que toda la fachenda de la buena señorita es nada entre dos tarteras. Lo del retrato y la carta un poquito más aprieta; pero con todo, aquel rostro de hombre de bien no me deja condenarle sin oírle. Sale don Claudio
815
820
825
830
835
840
845
Obras
337
Don Claudio ¡Bueno Felipa! Destierra de tu ama el miedo, supuesto que es su vocación derecha. ¿Ya no dolerán a usted sus virginales orejas de oír hablar del amor?
850
DoÑa Laura Me duelen de la insolencia de acechar y de colarse100 con su cara de vaqueta101 haciendo reconvenciones.
855
Felipa Señor don Peinado, entienda que he de castigar su exceso con no darle aunque se muera ni una onza de chocolate hasta que entre la Cuaresma.
860
Escena XXX Doña Laura, Felipa, don Claudio, don Roberto, doña Matilde y don Calisto DoÑa Matilde ¿Cómo te hallas, hermanita? Ya está la tertulia entera, que como sentí a don Claudio me pareció que no era regular que a los señores la entrada les impidiera, y de paso aquel negocio podrá concluirse. ¡Ea! Don Roberto muestre usted esa llama que le incendia.
100
865
870
Colarse: «fam. Introducirse a escondidas, o sin permiso en alguna parte» (DRAE, 1803). Cara de vaqueta: «Dícese de del hombre que no tiene vergüenza, ni siente que le digan injurias, o le cojan en mentira, o en algún mal hecho» (DRAE, 1803). 101
338
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Don Roberto Pues usted que se ha tomado el cargo de medianera me anima a que me declare, debo esperar indulgencia. Mi señora doña Laura, ya que consta a usted mi esfera, no ignora que tengo bienes y proporciones diversas de adelantar mi fortuna, y sabe bien mi fineza. Deje el extraño capricho de no casar por sistema, y sea premio y alivio para mí su mano bella.
875
880
885
DoÑa Matilde {Aparte} Lindamente hemos quedado. ¡Que fuera yo tan ligera! Felipa {Dándole la carta y el retrato} Mi ama se conformaría tal vez con esa propuesta, si esta dama consintiera.
890
Don Roberto ¿No hay más dificultad que esa? DoÑa Laura ¡Parece a usted poco! ¡Indigno! ¿Una solemne promesa, que no debemos dudar del contexto de la esquela, hecha a mujer que es preciso sea su igual en nobleza, cuando su hermano tal ansia en la boda manifiesta? Don Roberto ¿Conoce usted a la hermanita
895
900
Obras
339
de don Calisto Contreras? ¿Se la parece el retrato? {Mirándole} DoÑa Laura Mucho. Don Roberto Pues esa es la misma102, que va a ser cuñada mía; y para que luego sea, agradado del retrato mi hermano hoy mismo me ordena que se haga al punto la boda. Don Calisto A cuyo efecto una legua hemos andado esta tarde por calles y callejuelas.
905
910
Felipa Bien decía yo que el rostro no era de hacer francachelas103. DoÑa Laura ¿Por qué rumbos tan extraños dispone el cielo que tenga un marido el más amable, quien pensó morir soltera? Don Roberto, esta es mi mano. {Dándosela} Don Roberto ¡Oh qué dicha tan completa! ¿Pero yo sueño? ¿Es verdad? ¿Laura mía, estás contenta?
915
920
Felipa Aquí paz y después gloria.
102
Aparece «mesma» en el original. Francachela: «coloq. Reunión de varias personas para regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en general sin tasa y descomedidamente» (DRAE). 103
340
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Don Calisto Os doy mil enhorabuenas. Y si mi señora doña Matilde a bien lo tuviera, os pediría su mano; que aunque su genio parezca que me ha de hacer infeliz, yo sé bien que no es tan fiera como se pinta. DoÑa Matilde Pues yo, aunque por un gran perrera104 tengo a usted, quiero su mano de rabia por la indiscreta presunción de haber creído mi amante al que me desprecia, y tratándome de tía, me eligió por su tercera.
925
930
935
DoÑa Laura Esto completa mi gusto. Don Roberto Esta unión me lisonjea. Don Claudio Y a mí más que a todos, que en unas bodas como estas los que sabemos vivir hacemos nuestra cosecha sin los cuidados, ni afanes, que a los pobres novios cuestan. Señoras en este espejo mirarse, y estar alerta, que al cabo, si no se tiene con los varones reserva y se frecuenta su trato, la más sabida la pega. FIN 104
Perrera: «El mal pagador» (DRAE, 1803).
940
945
950
3. A LA MUERTE DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON FRANCISCO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PALAFOX
A LA MUERTE DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR D. FRANCISCO ÁLVAREZ DE TOLEDO y Palafox, duque de Fernandina, conde de Niebla, hijo primogénito de los Excelentísimos Señores Don Francisco Álvarez de Toledo, y Doña María Tomasa Palafox, marqueses de Villafranca POR LA MARQUESA DE FUERTE-HÍJAR MADRID IMPRENTA DE DOÑA CATALINA PIÑUELA 1816
ODA ¡En vano, en vano tus dolientes ojos Giras en rededor del yerto cuerpo De tu adorado bien! En vano palpas, ¡Ay!, ese frío despojo de tu hijo, Que cual exhalación en noche clara Se presenta, ilumina, corre, vuela Y… ya no es nada, nada de lo que fue: Así pasó también cual sombra vana, Que la muerte insensible nunca vuelve Al mortal, que sus manos ha caído. Pero tú de esperanza en esperanza, Siempre engañada en maternal deseo, Te finges ilusión, buscando ansiosa Una señal de vida, que no tiene, Y empleas, para hallarla, tu eficacia, Ya aplicando solícita tu mano
5
10
15
342
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Sobre su corazón, su pecho y boca, Ya el labio ardiente sobre el suyo helado, Quiere coger el último suspiro, Que la muerte atrevida te ha robado. En vano, en vano tu cariño empleas, Y esas tiernas palabras, que has hablado De «hijo mío, mi amor, mi prenda cara, Fruto primero, que llenó mi alma Del placer inefable de ser madre, ¿Qué sombras cubren tu preciosa cara? ¡Qué lívido color se va extendiendo…! ¡Qué veo! La muerte miro retratada Sobre este cuerpo, que animé en mi seno, Y que llevé conmigo, y que he lactado105, Y que tan faustos y gozosos días Tus gracias, tu virtud y tu talento En todos tiempos me han proporcionado. ¡Yo me engañé! Tu juventud lozana, Tu largo padecer, tu resistencia, Esa insigne paciencia y tolerancia Con que sufrir supiste, sin quejarte, Me hizo esperarlo todo… ¡Pero cielos…! ¡Yo fallezco también…! ¡hijo del alma…!» Calla, calla, no más, querida amiga, Suspende tu dolor, deja esas voces, Que ya no pueden penetrar su oído, Ni puede ver tu moribundo rostro Cerca a exhalar el último suspiro. Llora, sí, siente, y lágrimas amargas Rieguen el rostro, que besó algún día Ese hijo bondoso106 y obediente, Tan digno de tu amor y de tu estima. ¡Estas las glorias son que el mundo ofrece! Tú, nadando en placer con tu familia, Te creíste dichosa; mas ¡ay! la muerte
105 106
Lactar: «Dar de mamar» (DRAE). Bondoso: «bondadoso» (DRAE, 1822).
20
25
30
35
40
45
50
Obras
Su guadaña inmellable107 tendió impía, Y devoró la víctima inocente, Cual lobo hambriento al manso corderillo. No respetó del duque la prosapia108, No distinguidos puestos, no virtudes De sus padres y abuelos heredadas, Porque la muerte en su silencio horrible Lo presente y lo pasado hunde en la nada, Sin dejar otro rastro que el ruido, Como el mar agitado cuando brama, Dejando en pos lúgubres memorias Que solo el tiempo puede mitigarlas, Y la certeza de que logra ufano De su martirio el galardón en premio. Sí, tú formaste su bello corazón, Tú estampaste109 en su alma las virtudes, Y tú grabaste en ella las ideas De un Ser criador y Omnipotente, Dueño absoluto de la muerte y vida, Que alza los mares, sepulta el universo, Sostiene globos de grandeza inmensa Sobre ese aire, que llamamos cielo, Que es su voluntad incontrastable En cuanto dora el sol, ciñen las aguas, Y en cuanto el viento con sus alas bate. Pues, si tú le enseñaste estas verdades, Que respetuosa adoras en tu pecho, ¿Dónde está la razón? ¿Dónde, señora, Esa conformidad, con que debemos Adorar los decretos del Eterno, Como Abraham, cuando en la montaña Con Isaac se presenta al sacrificio?
107
343
55
60
65
70
75
80
Inmellable: no aparece en DRAE, 1803. Mella: «El hueco, o raja que se hace en alguna arma que tiene filos, o en otra cosa sólida, o maciza, por algún golpe que ha dado en otra cosa más fuerte» (DRAE, 1803). 108 Prosapia: «La ascendencia, casta, o generación de alguno» (DRAE, 1803). 109 En el original «estampastes».
344
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Vuelve, querida, en ti: mira a tu esposo Afligido cual tú, y a más temiendo El perder a su esposa con su hijo: Cumple la voluntad del malhadado110, Que acabas de perder: él ha exigido Que cuides tu salud, y a sus hermanos… Míralos todos a tu cuello asidos, Que enjugando tus lágrimas copiosas, Te reconvienen con cariño mudo Ese dolor, que moderar no puedes, A pesar de que todos son tus hijos. Mira los dos gemelos111 que te dicen: «Mamá, no llores más, vente conmigo, Yo seré bueno, yo seré Paquito, Seré lo que tú quieras: ámanos tanto Como amabas a él… ¡Ay!, no me oye. Mamá, mamá, nosotros nos iremos, Y jamás nos verás...» No, amados niños, Venid, venid todos a mí, y rodeadme Como la hiedra al olmo... ¡mi ternura...! ¡No puedo más…! ¡El corazón partido Se me quiere salir...! ¡Dios de los buenos! Proteged su inocencia, y a sus padres, Y a esta flaca mujer fortalecedla, Y levantad sus abatidos miembros.
110
85
90
95
100
105
Malhadado: «adj. ant. Infeliz, desgraciado, desventurado» (DRAE, 1803). Se refiere a los hijos gemelos de los marqueses de Villafranca: José María e Ignacio, nacidos en Cádiz en 1812. 111
4. ELOGIO DE LA REINA NUESTRA SEÑORA
ELOGIO DE LA REINA N. S. formado por la Señora Marquesa de Fuerte-HÍjar, leído en la Junta Pública general de distribución de Premios que celebró la Real Sociedad Económica de Madrid en 15 de Septiembre de 1798 En Madrid En La Imprenta de Sancha
¿Serán eternamente los elogios el arrullo del vicio, y el azote de la virtud? ¿La hermosura del cuerpo, la riqueza, la autoridad, y el favor arrancarán alabanzas hasta de las bocas destinadas a publicar aquellas verdades más terribles, que anonadan la altanería del orgullo humano? Sí, señor: casi siempre equivaldrá la necesidad de hacer un elogio a la de prostituir el rubor y la verdad; y será muy dichoso el orador que, en el turno de un elogio periódico, logre que las sinceras aclamaciones del mérito pasen por meras galanterías de la urbanidad. Pero cuando, en cumplimiento de vuestro encargo, debo elogiar a una reina, que por su talento posee el corazón de su augusto Esposo, y por sus gracias es el ídolo del pueblo español, ni la infame nota de aduladora manchará mi reputación, ni necesitaré para salvarla de recurrir al pretexto de la cortesanía. No será MARÍA LUISA DE BORBÓN elogiada dignamente por mi pluma; pero no pronunciará mi lengua palabra que antes no haya sido dictada por mi corazón. Poco política, y menos cortesana, me abstendré de examinar aquellas acciones de la reina que han podido influir directamente en la suerte de la Europa. Estas acciones, a que concurren siempre el genio,
346
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
el ánimo, y los grandes intereses, tienen las más veces un mérito equívoco aun para los ojos más penetrantes. ¿Y qué son estas grandes acciones políticas casi siempre precedidas, o seguidas de la inquietud, de la agitación y del trastorno? Acaso, ¿será comparable su utilidad con la que resulta de la práctica constante de las virtudes domésticas que afianzan la felicidad individual de los mortales? Dejemos al orgulloso genio que preconice las ambiciosas empresas del terrible heroísmo; de ese heroísmo que las más veces es grande sobre la infelicidad, y sobre la ruina de nuestros semejantes. Yo, más modesta, o menos atrevida, volveré mis ojos hacia la bella escena que presenta una esposa tierna, una madre oficiosa, una reina benéfica, que en el silencio de su retiro promueve el bien y la prosperidad de cuantos la rodean. ¡Con qué placer la vemos destinada al dulce afán de mitigar con su amor y con sus caricias las inquietudes y las aflicciones de su augusto esposo! ¿Cuál sería la suerte de un monarca, si en medio de sus graves y terribles vigilias no pudiera depositar sus cuidados en el regazo de un amor complaciente, solícito, y delicado? Podría decirse que solo en el mundo, sería el más infeliz de todos los hombres. No así CARLOS IV, que en el desvelado cariño de su esposa ha encontrado siempre un descanso en sus penalidades, y un estímulo para continuar con nuevo vigor en la ardua empresa de hacer venturosos a sus pueblos. Jamás vio disminuidas sus satisfacciones, ni agravados sus disgustos por una señal ligera de mal humor en su esposa; jamás se indispuso su ánimo por una disputa obstinada, y jamás careció por frialdad, o por descuido de aquellos dulces consuelos, con que un amor ingenioso y fino previene los pesares que afligen al objeto amado. En vano los terribles disturbios de la Europa, y las sangrientas guerras que la han asolado, llenaron de la más cruel amargura las piadosas entrañas de nuestro soberano; su augusta esposa sabía, ahogando sus propios sentimientos, disipar los temores de CARLOS, calmar sus sobresaltos, y restituir la serenidad y las risas al corazón agitado del monarca. Cortesanos que rodeáis continuamente a nuestros príncipes, y estudiáis en sus ánimos, decid si vuestra incansable vigilancia ha observado cosa que pueda desmentirme. Sus mismos hijos ¿no publican con el lenguaje de la verdad que la infatigable madre ha procurado que cada día sean más, y más dignos
Obras
347
de un padre que se complace en sus virtudes? ¡Ah! Este es el triunfo del amor conyugal, y la prueba más poderosa del alto punto a que llega el de MARÍA LUISA. En efecto, cuidar de los hijos, desvivirse por ellos, educarlos para la virtud, ¿es otra cosa que desempeñar debidamente las sagradas obligaciones que el amor conyugal inspira? La naturaleza que recomienda este amor, tan necesario para la felicidad de las familias y para la conservación de la especie humana, y la razón que lo persuade, tienen igual imperio sobre el amor paternal; sobre esta pasión hermosa y abundante en prodigios, que no admiramos porque los vemos perpetuamente. ¿Y en quién ha obrado con más poder este sublime afecto, que acercándose al amor divino parece como la señal característica de la semejanza del hombre con su Criador, en quién ha obrado, repito, con más poder este afecto casi sobrenatural que en el corazón de MARÍA LUISA? Vedla temblar con la noticia de una leve indisposición en cualquiera de sus hijos; vedla temblar más con la de un exceso, por pequeño que sea, en la parte moral; advertid la igualdad, y el tino con que distribuye entre todos sus cuidados y caricias, y notad los preciosos frutos de su amor ilustrado en la crianza de los augustos niños. Un verdadero interés en la felicidad de sus hijos, una medida constante en la distribución de los halagos y de las reprensiones, una atención incansable en inculcarles el amor a la virtud, y el horror al vicio, y finalmente un buen ejemplo, han sido los medios que ha preferido la reina para que sean tales como los quiere la nación. A pesar de las graduaciones de la edad, que tanto hacen variar los alcances de la razón, se ve en todos uniformemente el candor, la verdad, y el respeto a los demás hombres, esto es, la humanidad. Se desenvolverán con el tiempo estos principios, y brillarán más o menos, según el talento que a cada uno hubiere tocado, pero siempre arrojarán una luz pura y benéfica. Así la inmortal MARÍA LUISA, al mismo tiempo que hace virtuosos a los que no podrían dejar de serlo sin que la nación padeciese, da una lección muy ejemplar a los que gobiernan. Formad enhorabuena, les dice con su ejemplo, planes generales de estudios, que a pesar de la multitud de excepciones a que están sujetos por los temperamentos, por las situaciones, por las costumbres, y por otras mil circunstancias, pueden sin embargo producir muy saludables efectos: dictad providencias que, auxiliando estos mismo planes, y aplicándolos en sus ramificaciones a todas las clases del estado,
348
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
promuevan la ilustración general; pero ante todas cosas amad con igualdad a todos los súbditos, que son los hijos del gobierno, como yo amo a los míos, y renunciando a todas las predilecciones que no tengan por objeto el mérito y la virtud, elevad a los verdaderos sabios. Ellos serán vuestros agentes para que se difundan la probidad, la aplicación, y el buen gusto; y su misma elevación será como una bandera de la virtud que llame a todos para que la sigan. Con efecto, las reglas que la prescriben servirán poco para la mayor parte de los hombres, mientras vean que lejos de conducir a los empleos y a las dignidades, llevan de continuo a la miseria y al abatimiento. ¡MARÍA LUISA! ¡MARÍA LUISA! ¡Cuánta parte has tenido y cuánta gloria en el nombramiento de unos ministros, a cuya faz se pueden pronunciar estas verdades, que recibirían con docilidad, si las necesitasen, más que por ventura nuestra no necesitan! Tu fino discernimiento, y el deseo de la felicidad de tus pueblos, franquean las distancias, y penetran en los retiros para influir en que vengan al gobierno hombres dignos de imitar tu conducta. ¡Con cuánta fuerza les intima la que diariamente observas que traten con dulzura a los que buscan en su afabilidad, y en su paciencia el alivio de sus pesares, la mejora de sus situaciones, o la insinuación tal vez de avisos saludables para la prosperidad general! Que vean cómo la amable soberana anima con miradas benignas, con palabras halagüeñas a cuantos, conducidos del amor y del respeto, aprovechan con ansia las ocasiones de verla, y a los que, instigados de la necesidad, libran en su clemencia la suerte propia y la de sus familias: como en sus audiencias se miran confundidas las clases, y distinguida la virtud; y como, en fin, se oculta el desagrado que deben causar las pretensiones exorbitantes, las preguntas impertinentes, las proposiciones ridículas, y otras muchas molestias a que están expuestos los poderosos, porque el afán mismo de agradarlos y de adelantarse en su gracia, hace menos cuerdos a los que la solicitan. Acostumbrada la reina a llevar con un ánimo igual las importunidades de los que buscan en su trato la satisfacción propia, no podía menos de oír con docilidad la voz imperiosa del celo impelido por la necesidad. El cuadro de las miserias públicas, puesto a su vista por una mano intrépida, hiere su corazón, y resuelve abiertamente el sacrificio de sus mismas comodidades, y lo que es más, el de su ingenio liberal, cediendo la mitad de su bolsillo secreto y todas las alhajas de que puede desprenderse con decoro, para ocurrir a las urgencias de la nación.
Obras
349
Aquel cuadro lastimoso… ¡Ah! ¿Me será lícito afligiros en el día solemne de nuestro regocijo? Está siempre en la mano y en el corazón de MARÍA LUISA. La piadosa reina mira en él, con los ojos bañados en lágrimas, montes despoblados, campos incultos, talleres desiertos, ciudades yermas, aldeas arruinadas. Y a poca distancia de estos espectáculos de tristeza y desolación mira otros objetos de dolor y de congoja. Millares de ancianos exhalando el último aliento a vista de sus hijos, que próximos a seguirlos, maldicen los apreciables dones de la fuerza y del ingenio que por falta de empleo no les sirven para prolongar la existencia de los que les dieron el ser. Niños que tendiendo hacia sus madres las inocentes manos demandan en vano un sustento, que las infelices les franquearían a costa de su sangre, si ya exánimes por el hambre no expirasen víctimas de la indigencia, y del dolor. Grupos de mujeres desfallecidas y de esposos macilentos que apenas las sostienen, para que puedan presentar al hijo moribundo los manantiales agotados de sus maternales pechos. Ni se sacian de llorar los ojos compasivos de MARÍA LUISA con la vista de estas calamidades. Al lado opuesto de este cuadro terrible se ve la opulencia que sobre almohadas de pluma bebe con placer en copas de oro la sangre, y el sudor de los mejores ciudadanos. Este contraste atroz hace que corran por sus mejillas, sobre las lágrimas del dolor, las de la indignación y de la rabia. ¡Oh, lujo mortífero! exclama en su furor, yo te desarmaré destruyendo tu crédito. De hoy más no pasarás por el apoyo y la salvaguardia de las dignidades; la virtud las cubrirá con su esplendor, y las hará más respetables que tu falsa pompa, que solo puede deslumbrar los ojos de la corrupción y de la bajeza. Esos metales que tanto inquietan la codicia humana, esos metales, origen vergonzoso de los delitos de nuestros padres, y manantial perenne de los nuestros, o desaparecerán de mi palacio, o quedarán reducidos a la cantidad precisa para el uso que debe hacerse de estas riquezas de la naturaleza; y la frugalidad en la mesa, y las ropas, en los muebles, y en todas las otras comodidades de la vida, anunciará a los pueblos mis deseos sinceros de su felicidad. Sí, gran reina, tus votos serán escuchados, y quedarán cumplidos tus deseos. ¿Quién será tan insensible o tan depravado que no se rinda a la fuerza de tu poderoso ejemplo? Todos le imitarán ansiosos, porque todos deben ceder a la voz de la necesidad y de la virtud. Y nosotros, que por vocación y por instituto nos hemos dedicado a promover el bien general, ¿no nos inflamaremos con tan alto ejemplo,
350
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
para procurar a toda costa que la educación se mejore, que la industria prospere, y que la agricultura se fomente y extienda? Este modelo de amor conyugal y paternal, este dechado de beneficencia nos muestra el rumbo que ha de seguir nuestro celo patriótico; y el heroico desprendimiento con que ha puesto el sello mi heroína a sus excelsas virtudes, nos señala la víctima que hemos de sacrificar. ¡Puedan ver nuestros ojos el día afortunado de tan suspirada reforma! ¡Pueda la providencia prolongar entre mil felicidades los años de nuestra augusta soberana para que se logre el complemento de nuestros deseos!
5. NOTICIA DE LA VIDA Y OBRAS DEL CONDE DE RUMFORD
NOTICIA DE LA VIDA Y OBRAS DEL CONDE DE RUMFORD, TRADUCIDA DEL FRANCÉS, Y PRESENTADA A LA SOCIEDAD PATRIÓTICA DE MADRID POR LA MARQUESA DE FUERTE-HÍJAR, SOCIA DE HONOR Y MÉRITO
Entre el estado de Nueva-Hampshire y el de Massachuset[ts], en la América septentrional, hay una islita llamada en otro tiempo Rumford, la cual antes de la guerra de la independencia dio ocasión a disputas muy reñidas entre los dos estados, colonias entonces de Inglaterra. Uno y otro querían apropiársela, pero al fin se concertaron; y la isla, que había sido causa de disensiones, vino a ser prenda de reconciliación, y la llamaron Isla de la Concordia112. Aquí nació en 1751 Benjamin Thompson; y cuando le hizo conde el elector de Baviera, tomó el título de su tierra natal. Su familia, inglesa de origen, es una de las primeras que se establecieron en América. Habiendo quedado huérfano de muy tierna edad, le enviaron a Nueva York para seguir sus estudios; pero no fue allí donde cobró afición a las ciencias físicas, porque esta la debió a un cura anglicano que fue su maestro algunos años. A los diez y nueve casó con una prima suya, que murió poco tiempo después, de la cual le quedó una hija, que dejó muy niña cuando se vino a Europa, y que no volvió a ver hasta después de veinte años en Múnich, donde ella misma fue a hacerle una visita.
112 Se refiere a Concord, en el estado New Hampshire, antes nombrado «The Township of Rumford». No se trata de una isla. Al principio era «una plantación» llamada Penacook establecida en 1726 por las autoridades de Massachusetts en la convergencia del río Contoocook con el río Merrimack. En 1736 fue incorporado como «Township of Rumford» y se creía que el nuevo nombre venía de una parroquia en Inglaterra, origen de algunos de los habitantes. En 1742, después de mucha polémica, llegó a formar parte del estado de New Hampshire (Hadley, 1903: 107, 147-148 y 158).
352
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Llamábale su inclinación a la carrera militar, y cuando se casó era ya coronel de un regimiento de milicias. A la sazón que se manifestaron los primeros movimientos de insurrección, estaba obligado por vínculos de amistad y de reconocimiento al gobernador de su provincia; y esta circunstancia fue causa de que se declarase contra el partido a que debió después la América su independencia. Yo quiero suponer: el amigo más ardiente de la libertad, ¿se hubiera portado de otro modo en su edad y en sus circunstancias? A veces la casualidad tiene más parte que el juicio en el partido que se toma en las revoluciones políticas. Sea de esto lo que fuere, los americanos han creído que ni las opiniones puramente especulativas, ni el modo con que se rodearon los sucesos impedían que un filósofo del mérito de Rumford honrase la patria en que había nacido. En efecto, después de la paz de 1783 la Sociedad de Ciencias de Filadelfia le escribió una carta lisonjera, en que se congratulaba de contarle todavía en el número de sus compatricios. Durante la guerra sirvió con honor en el partido que había abrazado; y en todas las ocasiones dio pruebas de aquella penetración, de aquel conocimiento del corazón humano que tanto ha contribuido después al buen éxito de sus empresas en Baviera; y en prueba de ello basta un solo ejemplo. En una ocasión en que era grandísima la deserción entre los lealistas113, especialmente en el cuerpo franco114 mandado por Rumford, se emplearon muchos medios para remediar este mal; pero todos fueron inútiles, porque solo se consiguió aprehender más seguramente a los prófugos. Las penas de muerte que se les imponían, no bastaban ya para contenerlos cuando por las marchas del ejército se hallaban algunos cuerpos inmediatos a los puestos republicanos. Rumford, para herir más vivamente la imaginación de sus soldados, les intimó que los desertores serían arcabuceados115 en el mismo sitio donde fuesen aprehendidos; y al mismo tiempo mandó que detrás de su regimiento marchasen muchos carros, que él llamaba carruajes para llevar los cuerpos de los desertores. La inmediación de estos 113
En la traducción publicada en el Memorial Literario la palabra «Loyalistes», que figura en el original francés ([Say], 1802: 82), se traduce por «Loyalistas» (Memorial Literario, 21, 15 de junio de 1802: 91). Se refiere a los partidarios de la Corona inglesa durante la guerra de Independencia de Estados Unidos. 114 Cuerpo franco: tropa irregular que se levanta apresuradamente en tiempo de guerra y se licencia al terminarla. 115 Arcabuceado: «p. p. de arcabucear». Arcabucear: «mil. Quitar la vida a arcabuzazos en pena de algún delito» (DRAE, 1803).
Obras
353
carruajes durante las marchas, la idea de que serían llevados dentro de ellos en lugar de marchar al lado, hizo tanta impresión en la imaginación de los soldados, que no volvieron a desertar en adelante. En 1779 llamaron a Rumford a Inglaterra para tomar de él noticias sobre el estado de las colonias y sobre los medios de proseguir la guerra con buen éxito. Poco tiempo después le enviaron con el empleo de vicesecretario de Estado de la provincia de Georgia; y entonces fue agregado a la Sociedad Real de Londres, a la que comunicó sus experimentos sobre la pólvora, y un nuevo método para determinar la rapidez de los arrojadizos116 o proyectiles militares. Habiendo de cesar su empleo cuando fue reconocida la independencia, viajó y recorrió como observador parte de Francia y parte de Alemania; y en Estrasburgo encontró al príncipe Maximiliano, actual elector de Baviera, y sobrino del elector pasado. Este príncipe conoció lo que Rumford valía, y se le recomendó a su tío, quien le confió el año de 1784 la dirección de su establecimiento militar. Aquí empieza la época verdaderamente importante de su vida: importante para este electorado por los bienes que le ha hecho, y para las otras naciones por el ejemplo que les ha dado; importante, porque a él le dio materia para hacer experiencias que han dado mayor extensión a nuestros conocimientos en la física, y demostrado la aplicación que se puede hacer de las verdades teóricas a los usos de la vida. El conde dio principio a su obra por la reforma total del ejército bávaro, prometiéndose, como lo dice él mismo en sus Ensayos, establecer sin perjuicio de la población una fuerza militar permanente y respetable, que no estragase117 las costumbres, ni fuese dañosa a las manufacturas ni a la agricultura del país; y efectivamente ha logrado salir con su empresa. Debía ser lo primero impedir la deserción que antes había llegado a punto de hacerse preciso tener arrestados los militares en las ciudadelas para que no se escapasen; y aun así no se conseguía el intento. Conociendo Rumford que para cortar el mal de raíz convenía aficionar la tropa al servicio, puso todo su ahínco en hacer más dulce la condición de los militares, con el menor gravamen posible del príncipe. En lugar de coartar la libertad al soldado, le permitió 116
Arrojadizo: «Lo que se puede fácilmente arrojar, o tirar, o lo que es hecho de propósito para arrojarlo, como los dardos, flechas y otras armas, que se usaban antiguamente para tirar al enemigo» (DRAE, 1803). 117 Estragar: «Viciar, corromperse» (DRAE, 1803).
354
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
todos los ensanches118 posibles, le aumentó el prest119, le dio buen alimento y buen uniforme, que no dejaba de tener cierta elegancia; hizo menos trabajosos y más sencillos los ejercicios militares; reformó las costumbres y abusos más perjudiciales; se esmeró en la limpieza de los cuarteles para que sirviesen de habitación alegre y cómoda; y llamó su atención hasta lo exterior de los edificios, a los cuales procuró dar una fachada bonita. No solamente permitió a los soldados dedicarse a todo género de industria los días que no estaban de guardia, sino que también se lo facilitó, y les dio elogios por ello; y se experimentó que no había mejor estímulo para ellos que dejarlos dueños absolutos del fruto de su trabajo. Se mandó que en tiempo de paz las guarniciones fuesen permanentes; y señalaron suertes de tierra a cada cuerpo, subdividiéndolas entre los regimientos, los batallones, las compañías y los escuadrones. Unas callecitas de árboles separaban la suerte120 del uno de la del otro; y mientras que los oficiales, sargentos y soldados continuaban sirviendo en el mismo cuerpo tenían el usufructo de su posesión. Los paisanos de los contornos, viendo estas disposiciones, no rehusaban ya engancharse, y había más reclutas que las que se necesitaban. Poco a poco extendió sus ideas de reforma a diferentes ramos de gobierno. Tenía el elector la mayor confianza en él, y le prestaba en todas sus empresas el auxilio de su autoridad. Como Rumford era protestante, y las leyes de Baviera le excluían por esta razón de todos los empleos públicos, ordenó el elector a todos los magistrados que obedeciesen las órdenes del conde como si dimanasen de su propia persona: de modo que era realmente primer ministro sin el título de tal. Una de sus principales empresas fue la extinción de la mendicidad, que había llegado a un grado espantoso, porque todos los niños de las clases inferiores mendigaban, sin contar los que vivían de esta profesión. Formaban estos una especie de cuerpos que tenían sus leyes y sus usos; se distribuían puestos, y acosaban metódicamente al público. A
118 Ensanche: «Lo mismo que enchancha». Dar ensanchas: «f. fam. Dar demasiada licencia, o libertad para algunas acciones» (DRAE, 1803). 119 Prest: «Lo mismo que pre». Pre: «El socorro diario que se da a los soldados para su mantenimiento» (DRAE, 1803). 120 Suerte: «En las labores la parte de la tierra que está separada de otras con sus lindes» (DRAE, 1803).
Obras
355
veces empleaban los medios más reprensibles121 para excitar la compasión: robaban los hijos a sus padres, y a veces también mutilaban los miembros de estas miserables criaturas para mover a las gentes a lástima. Algunos de estos monstruos exponían sus propios hijos desnudos y hambrientos en medio de las calles, con el fin de que por sus clamores y por el modo con que expresaban su miseria ganasen la suma que tenían que llevar a sus padres, so pena de ser castigados. A la importunidad juntaban la insolencia y la amenaza, y aprovechando la ocasión, se metían en las casas para robar lo que hallaban a mano. «El paso de la mendiguez al robo, dice Rumford en una de sus Memorias, no solamente es fácil, sino también muy natural. La insensibilidad absoluta a la vergüenza, y todos los demás requisitos que constituyen el estado de mendigo, son igualmente esenciales para formar un ladrón consumado; y estos dos oficios sacan de su reunión grandes ventajas. Un pobre que va de puerta en puerta pidiendo limosna tiene muchas ocasiones de robar, que a otro no se le presentarían con tanta facilidad; y además puede usar sin dificultad de lo que ha robado, porque puede excusarse diciendo que se lo han dado de limosna. Por lo mismo no es extraño que sean comunes las estafas y las raterías122 en los países donde hay muchos mendigos». Solo en las obras de Rumford se puede tomar idea de las dificultades que tuvo que vencer para establecer casas de industria para recoger los mendigos, y para habituarlos después al trabajo: particularidades que constan en un ensayo dividido en muchos capítulos. La experiencia adquirida por Rumford en la dirección de la policía de Múnich le suministró los medios de reducir a principios generales el arte de socorrer y de alimentar la clase indigente; y este es el objeto de los dos ensayos que publicó después con los títulos siguientes. «Principios fundamentales por los cuales se pueden formar en todas partes establecimientos para alivio de los pobres.» «Sobre los alimentos de los pobres.» En el primero se ve que para ejercitar bien la caridad no basta ser humano, es menester saberlo ser; porque hay para esto un arte que cuando se ignora, de grandísimos sacrificios que se hacen, resultan muy pocos bienes, y muchas veces más males que bienes.
121 122
En el original «reprehensible». Ratería: «Vileza, bajeza, o ruindad en cosa de poco interés» (DRAE, 1803).
356
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
El segundo ensayo contiene las investigaciones más prolijas sobre las calidades nutritivas de una porción de alimentos, y sobre el mejor modo de prepararlos. Los bávaros quedaron tan agradecidos a los establecimientos creados por el conde de Rumford, que le erigieron por subscripción en un paseo público un monumento, que se ha conservado en medio de los estragos ocasionados por la guerra. Durante su mansión en Múnich hizo sus principales descubrimientos sobre la luz y el calor. En 1786 publicó en las Transacciones filosóficas sus experiencias sobre las propiedades conductivas del vacío y de diferentes cuerpos con respecto al calor. Sus principales resultados son que si la rapidez con que el calor atraviesa el mercurio es como 1.000, es respecto del aire húmedo como 330, del agua como 313, del aire común como 80 41/100, del aire reducido al cuarto de su densidad como 80 23/100, y del aire en la densidad de un vigésimo cuarto como 78, del vacío como 55. El año siguiente publicó sus experiencias sobre la cantidad positiva y relativa de humedad atmosférica absorbida por diferentes sustancias en las mismas circunstancias. El hilo de plata no tuvo aumento ninguno en su peso; el algodón subió de 1.000 a 1.089; el lino fino a 1.102; la seda en rama a 1.107; la piel de liebre de Rusia a 1.115; la de castor a 1.125; la lana a 1.153; el edredón a 1.112. En 1792 dio cuenta de sus investigaciones sobre la facultad conductiva de los cuerpos que sirven para vestidos, las cuales prueban que los cuerpos son tanto peores conductores del calor; y por consecuencia que conservan tanto mejor el calor animal cuanto más aire encerrado retienen. En 1794 dio a conocer su método para medir la intensidad de la luz que arrojan diferentes lumbreras123, y que consiste en hacer que caiga la luz de dos cuerpos luminosos sobre la misma superficie. Se interpone entre las luces y la superficie un cuerpo opaco que proyecta dos sombras; después se aleja o se acerca una de las dos lumbreras hasta que las dos sombras sean de igual densidad. Es evidente que la cantidad de luz que arrojan es proporcional al cuadrado de la distancia de las lumbreras. Por este método se puede medir la pérdida que hace la luz pasando entre vidrios, o por su reflexión en vidrios. Muestra que una lámpara
123
Lumbrera: «ant. Lo mismo que lámpara» (DRAE, 1803).
Obras
357
al corriente del aire alumbra como nueve bujías124; y que las diferencias de claridad de una vela, según esté mejor o peor despabilada125, varían en la proporción de 200 a 60. Estas experiencias guiaron a Rumford a observar los diferentes colores de la sombra. En 1798 hizo investigaciones sobre las causas del calor producido por la frotación. ¿El calórico es una materia o no lo es? Se inclina a esta última opinión, fundado en que logró poner en dos horas y media en estado de hervor 18 71/100 libras de agua por medio del calor producido por el barreno126 de un cañón. Se aseguró de que el cañón no sacó de ninguno de los cuerpos que le rodeaban el calórico que dio; de donde infirió que el calórico es un producto que se puede lograr indefinidamente. En 1799 hizo investigaciones sobre la pesantez127 atribuida al calor y halló que no produce ningún efecto sobre los pesos aparentes de los cuerpos, lo que sirve de apoyo a la opinión propuesta en la memoria precedente. Veamos los otros descubrimientos que han ilustrado a Rumford como físico. Ha distinguido de una manera más exacta el calor radiante que se recibe directamente de los cuerpos calientes, de aquel que se propaga por entre los cuerpos. Ha mostrado que los fluidos elásticos, como el aire, no son conductores del calor; que una partecilla de aire calentado no calienta la partícula vecina, sino que haciéndose más ligera, sube, la reemplaza otra, y resulta un movimiento con el cual se calienta toda la masa, y no deja su calor cada partícula sino cuando encuentra un cuerpo sólido. Sus ideas son las mismas con relación a los líquidos, y están fundadas en un crecido número de experiencias que explican una multitud de fenómenos. No se ha contentado Rumford con servir a la ciencia con su trabajo y ejemplo, sino que contribuye a sus progresos con el fomento que le 124
Bujía: aparece en DRAE, 1803 como bugía: «Vela de cera blanca como de media vara de largo. Las hay de diferente grueso. Llamáronse así, porque la cera de que se hacen venía de Bugía, ciudad de África». 125 Despabilada: «p. p. de despabilar». Despabilar: «Limpiar, o quitar la pavesa, o pábilo a cualquiera luz» (DRAE, 1803). 126 Barreno: «El agujero que se hace en las peñas vivas para llenarle de pólvora y volarlas» (DRAE, 1803). 127 Pesantez: «Lo mismo que pesadez, o peso» (DRAE, 1803).
358
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
procura. Ha depositado 4 mil francos en manos de la Sociedad Real de Londres, e igual cantidad en manos de la Sociedad de Ciencias de América, para que estos cuerpos dispongan de dos en dos años de las rentas de estas fundaciones en favor del autor del descubrimiento más importante concerniente al calor y a la luz. Exhorta a cada una de estas sociedades a que premien con preferencia los descubrimientos más inmediatamente útiles; porque es muy de reparar que la utilidad ha sido siempre la causa o el objeto de los trabajos científicos de Rumford, que nunca ha dejado de aplicar sus conocimientos teóricos a mejorar la condición de los hombres. No hay cosa más conocida que sus investigaciones sobre la mejor forma que se les puede dar a las chimeneas y a los hornos; y resulta de ellas que empleamos para mal calentarnos mucho más combustible que el que necesitaríamos para calentarnos perfectamente. El calor que se disipa sin provecho ninguno por los cañones de nuestras chimeneas y cocinas es incalculable. El arte de preservarse del frío y de cocer los alimentos todavía está en mantillas; y cada chimenea cuando echa humo acusa nuestra ignorancia y nuestra incuria en este punto. En los establecimientos públicos es donde principalmente se conoce la economía del combustible. El ciudadano Decandolle128, a quien el estudio de las ciencias no distrae de las ocupaciones filantrópicas, ha hallado que la introducción de los métodos de Rumford para calentar y cocer produciría solo en los hospicios civiles de París una economía de más de 50 mil francos anuales en el combustible; cantidad que podría emplearse en perfeccionar estas casas. Los hornos de las sopas económicas, tan extendidos por toda Europa, están fundados en los mismos principios: son cocinas comunes para uso de las familias pobres de un pueblo, y cocinas donde se cuece a la menor costa posible. En París se distribuyen diariamente 10 mil raciones de esta sopa, parte de ella comprada por los mismos pobres. El conde de Rumford las probó cuando estuvo en París el otoño pasado, y vio que las ligeras mudanzas hechas en su composición contribuían a que este alimento fuese más agradable sin perder nada de sus cualidades esenciales.
128 Augustin Pyrame de Candolle (Ginebra, 4 de febrero de 1778-9 de septiembre de 1841) fue un botánico suizo, conocido por ser uno de los fundadores con Linneo de la sistemática taxonómica moderna para clasificar las plantas.
Obras
359
Se acaba de traducir su último ensayo que versa sobre materias análogas, en el cual expone doctrinas sobre la mejor distribución de las cocinas públicas y particulares, y sobre la construcción de los hornos, que son parte de ellas. No solo trata en él de la economía de los combustibles, sino también de la salubridad y del buen gusto de los alimentos, y los cocineros debían estudiar este autor con cuidado. Se queja en su prefacio de los errores que se han cometido en la ejecución de sus planes, y también de que han abusado de su nombre para acreditar invenciones que él no había aprobado. La aplicación más importante que se puede hacer de los descubrimientos de Rumford a los usos domésticos es acaso la transmisión del calor por medio del agua reducida a vapor. Basta hacer hervir el agua en una vasija cerrada y a fuego lento, para llevar por medio de esta agua conducida por canales, una cantidad de calor muy considerable a distancias muy grandes. Tiene Rumford una casa en Londres, cuyas piezas se calientan por medio de una sola caldera con agua hirviendo. Este calor puede también emplearse para cocer los alimentos, dirigiéndole sea por un baño maría129 que rodee la vasija donde se haga el cocido, sea por la misma vasija, pues es bastante el calor para hacer que hierva el líquido que aquella contiene. Por este medio llega a hervir el agua en vasijas de madera; lo que se comprende sin dificultad, reflexionando que no hay contacto inmediato entre la vasija y el fuego. De vuelta a Londres en 1798 Rumford, instigado sin cesar del ardiente deseo de ser útil, fundó la Institución Real, cuyo objeto es extender a la práctica de las artes de industria los métodos y las ideas que solo corren hoy entre las personas instruidas. Este establecimiento, ideado por nuestro Conservatorio de artes y oficios, está ya muy floreciente, y promete las mejores esperanzas, mientras que nuestro conservatorio está en estado lastimoso130. Allí se encuentran no solo modelos de todas las máquinas e instrumentos con la perfección de que son susceptibles, sino que también se fabrican a precios moderados con arreglo a los mejores principios. Rumford es vicepresidente de la Sociedad Real de Londres e individuo de casi todas las sociedades científicas de Europa. La clase de ciencias morales y políticas del Instituto nacional de Francia acaba de 129 Baño maría: baÑo de maría, «quím. El de agua, o en el que el agua sirve de medio para templar el calor del fuego» (DRAE, 1803). 130 Se refiere al Conservatorio de Artes y Oficios de París fundado en 1794.
360
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
proponerle para una de las plazas de asociados extranjeros; y la sociedad de Fomento de la Industria Nacional se engríe131 de contarle en el número de sus individuos132. Su conversación es expresiva, interesante e instructiva; en fin, es de un hombre que ha visto mucho, y todo con particular observación. Se emplea en hacer bien a los hombres, sin contar mucho con su reconocimiento; y aunque se deja llevar de su inclinación y de su gusto, no le es indiferente la gloria.
131
Engreir: «Ensorberbecerse, envanecerse» (DRAE, 1803). N. A.: La Sociedad Económica de Madrid hubiera creído que faltaba a la justicia, a la humanidad y a su mismo honor si no le hubiese dado el título de su socio de mérito. 132
6. DOCUMENTOS: OTROS ESCRITOS DE MARÍA LORENZA DE LOS RÍOS Y LOYO
6.1. Carta autÓgrafa de María Lorenza de los Ríos a su suegra, Juana de Velasco e isla133 Cádiz y 16 de diciembre de 1777. Querida madrecita y muy señora mía, de mi mayor estimación: con motivo de las próximas Pascuas tengo el honor de tomar la pluma para felicitárselas a V. M. y a mis hermanitas, y demás (a quienes no se las escribo separadas, por no molestarlas) yo celebraré las tengan ustedes con mucho gusto y aumentos espirituales y temporales, como yo se los deseo a V. M. Me alegraré infinito que V. M. goce de perfecta salud; Luis y yo estamos para servir a V. M. a Dios gracias; dará V. M. mis finas expresiones a mis hermanas, hermano y demás, y V. M. recibirá mi corazón; con el que pido a Dios prospere la vida de V. M. los años de mi deseo: su más afecta hija de V. M., que de corazón le estima y su mano besa = María Lorenza de los Ríos = Mi madre y señora doña Juana de Velasco. 6.2. Carta autÓgrafa de María Lorenza de los Ríos a su cuÑado, Antonio de los Ríos y Velasco134 Querido hermano, repite el contesto anterior, deseándote felices Pascuas a nuestra madre y señora, hermanas, tío y sobrinos sirviéndote esta para todos por no incomodarlos separadamente, igual expresión harás en mi nombre a sus tíos y primos de la Coscorrita135 y Celada. He sentido mucho que a Luis no se le consultase para Valladolid porque yo deseaba mucho aquel destino por estar a mayor inmediación
133
AHPCA, CEM, legajo 22-9, carta 7. AHPCA, CEM, legajo 22-12, carta 71, Luis de los Ríos a su hermano Antonio, Coruña, 16 de diciembre de 1780. 135 Calle de la localidad de Naveda, alude a cozcorrita: «Una elevación del terreno pequeña, protuberante y redondeada, como el pico o corrusco de un pan» (Riesco, 2008: 388). 134
362
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
de esa y por el gusto de volveros a dar un abrazo y llevar en mi confianza a una de las hermanas como lo tenía pensado si me quisiese hacer ese favor como lo esperaba de su afecto pero a bien que si ese destino se malograse y se proporcionase otro, espero tener ese gusto porque subsisto en el mismo ánimo a cualquier destino que vaya y con mil afectos a todos queda como siempre vuestra hermana de corazón que desea serviros. = María Lorenza de los Ríos. 6.3. Carta de María Lorenza de los Ríos al ministro de Justicia, Manuel de Roda136 Excelentísimo señor: Muy señor mío. Acabo de saber que mi marido va consultado por la Cámara en una de las tres plazas de oidor vacantes en la Chancillería de Valladolid, con cuyo motivo y el de la continuación de mis males e indisposiciones que me han quebrantado y estropeado la salud de tal modo que apenas me conocería V. E. si me viese, recurro nuevamente a su protección y favor, suplicándole con cuanto encarecimiento puedo se sirva proporcionar a dicho mi marido una de las expresadas plazas, con consideración al mérito que ha contraído en 11 años que lleva de servicio en 3 audiencias de América y España, y a lo mal que me ha hecho137 este temperamento desde el instante mismo que puse los pies en Galicia. Yo espero de la notoria justificación y benignidad de V. E. y de tan singulares honras y distinciones que hasta aquí le he merecido, se servirá concederme la gracia que le suplico, que será para mí de tanto más reconocimiento cuanto de ella concibo depende que pueda recobrarse mi salud. Yo celebraré que la de V. E. se haya restablecido enteramente, y ofreciendo a su disposición mi inutilidad con el mayor atento deseo ocasiones de poder acreditarlo, y que nuestro Señor guarde la vida de V. E. los muchos años que necesita. Coruña, 9 de mayo de 1781. Excelentísimo señor = Besa la mano de V. E. su más atenta segura servidora. = María Lorenza de los Ríos = Excelentísimo señor don Manuel de Roda. 136 137
AGS, Gracia y Justicia, legajo 818. En el original «dicho».
Obras
363
6.4. Testamento de María Lorenza de los Ríos y Loyo (1788)138 Testamento de la señora doña María Lorenza de los Ríos, mujer del señor don Germano de Salcedo del Consejo de S. M. su oidor en la Real Audiencia y Chancillería esta ciudad de Valladolid. En el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Sépase por esta pública escritura de testamento, última y postrimera voluntad, como yo doña María Lorenza de los Ríos mujer legítima del señor don Germano de Salcedo del Consejo de S. M. su oidor en la Real Audiencia y Chancillería que reside en esta ciudad de Valladolid, estando en pie, buena, sana, aunque con algunos achaques habituales pero en mi sano juicio y natural entendimiento, creyendo, como firmemente creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas distintas, y un solo Dios verdadero, y con todo lo demás que tiene cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia católica apostólica romana bajo de cuya fe y creencia he vivido, y protesto vivir y morir como católica cristiana, tomando como tomo por mi intercesora y abogada a la Serenísima reina de los Ángeles María Santísima, madre de Dios, y señora nuestra, del Santo Ángel de mi guarda, santos de mi devoción, y demás de la corte celestial, para que intercedan ante su divina majestad, y pidan que por los méritos de su preciosísima sangre me perdone lo mucho que le he ofendido, y dirija esta mi disposición a su mayor agrado, bajo de lo cual recelándome de la muerte, cosa natural a toda criatura, hago, y ordeno este mi testamento, última y postrera voluntad en la forma y manera siguiente.— Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crio y redimió con el precioso tesoro de su sacratísima sangre y el cuerpo a la tierra de que fue formado, el cual cuando su divina majestad fuese servido llevarme de esta presente vida a la eterna, quiero sea amortajada con el hábito de religiosa, carmelita descalza, y sepultado, si falleciese en esta nominada ciudad en la iglesia parroquial de San Pedro de ella delante del altar de la Santísima Imagen de los Dolores, o en el caso de que no pueda proporcionarse esto, que sea delante de otra imagen de la Virgen y esto mismo suceda en la parroquia de cualesquiera otro pueblo donde muriese.
138
AHPV, Protocolos Notariales, 3.914.
364
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Que mi entierro sea sin convite, acompañamiento, música ni otra alguna especie de pompa y distinción, esperando (si buenamente se pudiere) veinte y cuatro horas desde que se considere haber fallecido; pero la disposición que se necesite fuera de este requisito lo dejo a la elección de mis testamentarios. Que no se dé limosna a la puerta en los días de entierro y honras, y en su lugar se repartan cien ducados entre los pobres más necesitados de la parroquia del arbitrio y voluntad de mi heredero y testamentario. Mando se digan por mi alma las de mis padres y demás por quienes tengo cargo, y obligación de rogar a Dios ochocientas misas rezadas la cuarta parte de dicha parroquia y las demás a la elección del insinuado mi heredero y testamentario. Y por la limosna de cada una se paguen de mis bienes cuatro reales [de] vellón. Mando a las pías forzosas y acostumbradas y Casa Santa de Jerusalén a cada una treinta y seis maravedís vellón con que la aparto del derecho a mis bienes. Declaro estoy casada según orden y forma de nuestra Santa Madre Iglesia con el mencionado señor don Germano de Salcedo, en cuyo matrimonio no hemos procreado, ni al presente tenemos hijo legítimo ni heredero forzoso. En señal de afecto que profeso a mis primas carnales, hijas de mi tío don Antonio de los Ríos, lego y mando a cada una de ellas y sus respectivos hijos, para en el caso de yo muera sin sucesión y de que aunque la tenga no sobreviva a su padre, la cantidad de dos mil ducados, que se entregarán cuando fuere la voluntad de mi heredero, quien quiero tenga el libre arbitrio y franca potestad de poder distribuir el legado respectivo de cada dos mil ducados entre los hijos de cada una de las mencionadas mis primas, como le pareciere más conveniente y oportuno por iguales, desiguales partes, y aun dándolo solo a uno o una de los hijos o hijas, con exclusión de sus hermanos o hermanas, según fuere su voluntad; siendo también la mía, y declaración de esta cláusula, que se tengan por no hechos estos legados en el caso de que yo dejare sucesión y esta sobreviviere a mi marido, y que si alguna de mis primas muriese sin sucesión o la que dejase faltase antes que mi heredero o antes de haber recibido el legado nada se pueda pedir por el heredero de la tal sucesión, ni por otra persona alguna con ningún título, ni motivo porque se ha de entender extinguido este legado. Y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas legados y demás en el contenido, dejo instituyo y nombro por mi testamentario y
Obras
365
albacea, cumplidor y exonerador de mi conciencia al expresado señor don Germano de Salcedo, a quien doy todo mi poder cumplido el que en tal caso se requiere y es menester, para que luego que yo fallezca, entre en mis bienes, los venda, y remate en pública almoneda, o fuera de ella, y de su importe le cumpla y pague, cuyo poder le dure el tiempo necesario, aunque sea pasado el año del albaceazgo139 que yo se le prorrogo. Y cumplido y pagado, en el remanente que quedase de todos mis bienes muebles raíces derechos y acciones habidos y por haber dejo instituyo, y nombro por único y universal heredero de todos ellos al mencionado señor don Germano de Salcedo, mi marido, para que les haya goce y herede con la bendición de Dios y le pido me encomiende a su divina majestad. Y por el presente revoco, anulo, doy por nulo, de ningún valor y efecto, otro cualquier testamento o testamentos, codicilo, o codicilos, poder o poderes para testar y otra cualquiera disposición que antes de este haya hecho y otorgado por escrito de palabra, o en otra forma, que quiero no valgan ni hagan fe en juicio, ni fuera de él, salvo este que al presente hago y otorgo, que quiero valga por mi testamento último y postrimera voluntad y en aquella vía y forma que más haya lugar en derecho. Y por firme lo otorgo así ante el presente escribano y testigos en esta ciudad de Valladolid a veinte y siete de febrero de mil setecientos ochenta y ocho, siéndolo llamados y rogados los licenciados don Francisco Díaz de Lavandero y don Manuel de Acosta, abogados de esta Real Chancillería y don Andrés Román, capellán y clérigo de primera tonsura140, vecinos de esta nombrada ciudad, y la señora otorgante a quien yo dicho escribano doy fe conozco, lo firmo, y firmé. = Doña María Lorenza de los Ríos y Loyo = Ante mí. Manuel de Ortega y Álvarez.
139
Albaceazgo: «El cargo de albacea» (DRAE, 1803). Tonsura: «El primero de los grados clericales, el cual se confiere por mano del obispo, como disposición y preparación para recibir el sacramento del orden, cuya ceremonia se ejecuta, cortando un poco el pelo» (DRAE, 1803). 140
366
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
6.5. AdmisiÓn de socia de la Junta de Damas141 Muy señor mío: He recibido el oficio que V. S. me pasó ayer con inclusión del título de socia de Honor y Mérito y de un ejemplar de los estatutos de esa Real Sociedad, manifestándome que lo ejecutaba de su acuerdo por haber aprobado el de mi admisión en la Junta de Señoras del día 8 y previniéndome también que las ordinarias se tienen en los viernes de cada semana. Quedo enterada de todo y sumamente reconocida a la Real Sociedad que sin mérito alguno mío se ha servido dispensarme un honor tan apreciable. Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años. Madrid, 22 de agosto de 1788. Besa la mano de V. S. su atenta servidora. = La marquesa de Fuerte-Híjar. = Señor don Policarpo Sáenz de Tejada. 6.6. Informe sobre el establecimiento de un asilo de criadas142 Madrid, 24 de abril de 1789. Reparos hechos por las señoras doña María Josefa de Veitia y marquesa de Fuerte-Híjar al establecimiento de la señora doña Rita López de Porras. Excelentísimas señoras: En cumplimiento de la comisión que V. E. se sirvieron darnos en junta de 27 de febrero para examinar la memoria presentada en la misma con fecha de 19 del propio mes por la señora doña Rita López de Porras, sobre establecer un asilo para criadas: la hemos visto con la posible atención y expondremos nuestro dictamen. Nada hay más común, aun en las gentes de mayor juicio, que forman sus ideas por las relaciones que más frecuentemente llegan a sus oídos; y cuando se conciben hacia el beneficio público, cuanto más nobles sean los sentimientos de quien las produce, tanto mayor es el peligro de seguir con vehemencia las primeras impresiones que recibió su ánimo. 141 142
ARSEM, expediente 102/3. ARSEM, expediente 99/1.
Obras
367
El de la señora doña Rita, prevenido de la compasión en favor de aquellas, cuyas desgracias han penetrado muchas veces sus oídos y persuadida a que procedieron más bien de indiscreción que de malicia, nos da un ejemplo en su proyecto de esta verdad. Alarmada con la imagen del peligro, en que considera la inocencia de aquellas jóvenes, que sin destino a determinada casa en que servir, vienen con este objeto de los lugares comarcanos143 y de otros de las provincias, así por la seducción de sus conductores, como por los malos consejos, de la necesidad que padecen mientras se acomodan; previene un asilo para que durante este tiempo estén libres de los ataques de la miseria, y ciertas condiciones para su recepción, que precavan los de sus conductores, y a la verdad, que quien viva persuadida a que es frecuente la concurrencia de las jóvenes de los pueblos con este motivo y estos riesgos a Madrid, no podrá emplear mejor su celo, que en descubrir medios para salvar su virtud. Veamos si es compatible con esta la resolución de aventurarse voluntariamente, dejando sus domicilios, a la ruina de la humilde fortuna, que en ellos gocen, y a la de su honor; y luego veremos si caso de serlo, conduce a dicho fin y es admisible el pensamiento de la autora, que es cuanto hemos creído deben observar en el primer punto de los tres en que divide su memoria la señora doña Rita. Criadas que vienen de fuera de Madrid. Creemos firmemente, que ninguna joven honrada abandona el lugar de su naturaleza o domicilio, no siendo expresamente llamada por los amos a quienes haya de servir o dirigidas a parientes inmediatos, que cuiden de ellas; y en estos dos casos cesará el riesgo de perderse por falta de medios para subsistir y ninguna debe recelarse en la conducción, que no es verosímil se fie a persona que no sea segura. Las que en otros términos acudan a Madrid, juzgamos, que en nada menos piensan que en tener una vida arreglada, cuando espontáneamente toman un camino más directo a su perdición, que a su bien estar. Por lo mismo pensamos, que si esta suerte de mujeres abraza alguna vez el partido de servir, es con el ánimo de solo sujetarse a este trabajo, entre tanto que se las proporcionan medios más cómodos, menos decorosos para subsistir; y en este supuesto, que en nuestro modo de
143
Comarcano: «Cercano, inmediato» (DRAE, 1803).
368
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
pensar no admite disputa, las tenemos por indignas de las atenciones de la Junta. Mas por si opinando así nos hubiésemos equivocado, y la Junta con más acierto juzgase dignas de su cuidado, las jóvenes que acuden a Madrid, sin destino fijo a esta o a la otra casa, diremos lo que se nos ofrece sobre los medios que propone la señora doña Rita, para hacer efectiva y útil su protección. Son juiciosísimas las precauciones que insinúa, para que no se reciban en su asilo otras jóvenes, que aquellas que probablemente merezcan colocarse en él; exigiendo cinco circunstancias para su recepción, que ocurren en lo posible del inconveniente de que disfruten el beneficio las mujeres abandonadas y al de que las enfermas contagien a las sanas y graven el establecimiento con una carga que parece no ser propia de su objeto; pero a pesar de tan cuerdas prevenciones, se nos ofrecen dos reparos, dignos de hacerse presentes. Primero. Creyendo la autora, que por la imposibilidad de establecer desde luego el asilo, con toda extensión, que después ha de tener, conviene empezar por solas veinte camas y siendo por otra parte incierto y aun incalculable, el número de jóvenes que concurrirán a Madrid: no solo se expone la Junta, a que muchas que acudan en virtud de la noticia del establecimiento anunciado por los papeles públicos, queden excluidas del beneficio (lo que ofrecería un justo motivo de queja capaz de desacreditar el asilo), sino a que estas mismas, que serían en gran número por el aliciente de gozar un buen hospedaje hasta colocarse a su gusto, se prostituyesen seducidas por la necesidad y el sonrojo de volver chasqueadas a sus pueblos. Segundo reparo. Siendo la concurrencia, de estas gentes y de otras a Madrid, tan excesiva, como perjudicial a la Agricultura, a las costumbres y a la población, ¿nos será lícito presentar un nuevo atractivo a la despoblación de las provincias? En ellas serían mucho más útiles las jóvenes que sirviendo en Madrid, donde hay tantas hijas de artesanos y de otros vecinos pobres, que solo pueden aspirar a este modo de vivir. La educación de estas, ya que se las ha nombrado aquí, y en el primer papel de la señora doña Rita, aunque las omitió en el segundo, es bien digna del celo de la Junta y del de la autora del proyecto, que mejorado en esta parte, donde los inconvenientes nos parecen más fáciles
Obras
369
de allanar, que en lo respectivo a las jóvenes forasteras, podría remediar muchos desórdenes y favorecer el servicio; pero no insistiendo la autora en este particular, nos limitamos a solo insinuarlo. Criadas desacomodadas144. No menos acalorado el celo de la señora doña Rita en favor de estas, que de las jóvenes forasteras de que acabamos de hablar, extiende a ellas su asilo; pero por más que hieran su piadoso corazón las quejas de las sirvientes, que atribuyen sus desbarros145 a la inhumanidad de los amos, no podemos persuadirnos a que haya muchos de estos, que cuando despiden una criada, no siendo por delitos que las hagan indignas del asilo, lo ejecuten con tanta precipitación y dureza, que no las den lugar a buscar alguna casa donde mantenerse, mientras hallan otra en que servir, ni es verosímil, que las buenas criadas tarden mucho tiempo en colocarse; pero supongamos que es grande el número de los amos desapiadados146, que a cualquier147 hora despiden sus criadas, y que también lo sea el de las que teniendo buenas prendas148 permanezcan mucho tiempo sin acomodo: todavía se presenta la dificultad que manifestamos en la primera parte del proyecto a saber: la incertidumbre del número de sirvientes que pueden hallarse desacomodadas a un mismo tiempo; pues acudiendo todas al asilo en fuerza de haberse anunciado al público para cuantas criadas se encuentren sin conveniencia149, la exclusiva de las que excediesen a la capacidad del asilo, ocasionaría muy malas resultas. Mas como quiera que este reparo podría allanarse por una abundancia de fondos prodigiosa, veremos si supuesta esta, y que a su favor el asilo se ofreciese sin limitación, los modos de dispensarlo están libres de objeciones.
144 Desacomodado: «El que no tiene los medios y conveniencias competentes para mantener su estado» (DRAE, 1803). 145 Desbarro: «p. p. de desbarrar». Desbarrar: «met. Discurrir fuera de razón, errar en lo que se dice, o hace» (DRAE, 1803). 146 Desapiadado: «Impío, inhumano» (DRAE, 1803). 147 En el original «cualquiera». 148 Prenda: «Cada una de las buenas partes, cualidades, o perfecciones, así del cuerpo, como del alma, con que la naturaleza adorna a algún sujeto; y así se dice: que es hombre de prendas, o tiene buenas prendas» (DRAE, 1803). 149 Conveniencia: «Acomodo de una persona para servir en alguna casa; y así se dice: busco conveniencia: he hallado, o no conveniencia» (DRAE, 1803).
370
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
La separación de departamento, en que las criadas desacomodadas se deben colocar con las que nunca han servido, como quiere la autora, exige también separada atención y asistencia; es decir, más de una mujer que cuide; y en este caso se habrá de grabar el establecimiento con más de una madre150. Recibiéndose las criadas desacomodadas luego que se presenten, hay el peligro de que bajo de este sobreescrito151 puede introducirse alguna aventurera que pervierta a las demás, mientras se piden informes; y sucederá muchas veces, que no correspondiendo estos, se admitan hoy las que mañana se arrojen, lo que perjudicaría del crédito del establecimiento. Examinar a las mismas criadas acerca de los motivos, por qué han dejado las casas, sería muy odioso a los amos y de ninguna manera conducente a formar juicio de su conducta, por ser muy rara la criada despedida que no se justifique a expensas de la reputación de sus amos. Los informes de estos, que en todo caso debían preceder a la admisión, son aventurados, como se nota en los que se dan de casa a casa. Si los amos son buenos comúnmente encubren, por una mal entendida caridad, los defectos más sustanciales, y si algunos hubiese tan desapiadados como aquellos contra quienes declama la autora ¿no es de temer que desacrediten a la más honrada? Los ahorros de las criadas, que han servido con fidelidad, serán muy cortos y bien precisos para sus urgencias fuera del asilo; por lo que parece no debe costearse de ellos su manutención: pero pues sentando152 la autora que regularmente traen alguna cosa ahorrada de sus salarios, supone que no todas los tienen: será preciso dar de comer a las que carecen de ellos. ¿Y cuánto perjudicaría la diferencia en la comida, que sería forzosa costeándosela el asilo a estas y no a las otras, a la uniformidad que debe procurarse en todo establecimiento de la clase del que vamos hablando? Pero aun en el supuesto de que todas tengan algún dinero, consiguientemente unas lo gastarán antes, otras después y todas consumi-
150
Madre: «En los hospitales y casas de recogimiento es la mujer a cuyo cargo está el gobierno en todo, o en parte» (DRAE, 1803). 151 Sobreescrito: «Colorido, pretexto» (DRAE, 1803). 152 Sentar: «Lo mismo que asentar». Asentar: «Presuponer, o hacer supuesto de alguna cosa. Afirmar, dar por cierta alguna cosa» (DRAE, 1803).
Obras
371
rán cuanto tengan a pocos días que permanezcan en el asilo: por todo lo dicho y porque tengan muy buen cuidado con no manifestar sus ahorros, se debe contar con dar de comer a cuantas se reciban. Mas aunque pasemos por encima de las obligaciones que llevamos propuestas, no podría temerse que la confianza en el asilo hiciese a las criadas insolentes. Esto en nuestra opinión es de la mayor gravedad. Criadas imposibilitadas. El caritativo ardor con que atiende la autora al alivio de las que por su escasa fortuna se ven en la precisión de servir para ganar el sustento, comprende también a las que habiéndose empleado en ese ejercicio se imposibilitaron de continuarlo; pero estas cuando su comercio u obsequio de los amos no pueda granjear153 de su gratitud una nación para sobrellevar las miserias de la vejez. ¿Deben ser de mejor condición que otras mujeres pobres, como viudas de artesanos, labradores, etc., que encuentran un asilo en las juntas de caridad y en las casas de misericordia? Nosotras diríamos que las últimas eran más acreedoras a una especial protección y la buena política dicta que el amparo que se haya de dispensar a los infelices, se dirija más bien a promover los matrimonios que el celibato que no procede de pura virtud. En Cádiz, donde hay un hospicio de los mejores de Europa, en el que se socorren las personas desvalidas de ambos sexos y de todas edades, hay también dos casas donde se refugian las viudas honradas y pobres, gozando de este beneficio algunas de oficiales de Ejército y de otros sujetos de distinción. También respecto a las criadas imposibilitadas es visible el inconveniente de que exceda el número a la dotación de camas, si se las ofrece un asilo general, pero como el proyecto se admitiese en esta parte, podría ocurrirse a él, señalando las camas correspondientes a la capacidad del establecimiento, como sucede en los colegios y escuelas. Como el solo hospedaje de las jóvenes, a quienes trata de socorrer la señora doña Rita, no llenaría su laudable objeto de hacerlas útiles a sí y a sus amos, añade a aquel beneficio el de la enseñanza, sobre la cual se nos ofrece dos reparos, dignos de hacerse presentes.
153 En el original «grangear». Grangear el afecto, voluntad, o benevolencia de otro: «f. met. Lo mismo que lograrla, conseguirla» (DRAE, 1803).
372
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Primero. Que no diciéndose en el proyecto a qué clase de servicios se han de destinar las educandas, debemos presumir que comprende el de amas de llaves, doncellas, mozas de cámara154 y cocineras; y es bastante obvia la complicación de la enseñanza para tan distintos objetos, ni lo es menos la dificultad de proporcionar a las que han de servir de cocineras los utensilios y comestibles para su ejercicio y maestro que las dirija en él, pareciéndonos cortísima instrucción la que se insinúa de guisar un puchero y un principio155; pero tal vez, sin embargo de las apariencias, solo se pensará la autora del proyecto en dar educación para doncellas y mozas de cámara, y si así pensase evitaría este reparo y algunos otros que omitimos, por no abusar de la atención de la Junta. Es bien difícil hallar sin mucha dotación una mujer capaz de enseñar lo preciso para formar razonables criadas, sin meternos en la instrucción, a la verdad muy importante, que reserva la autora para cuando haya hechos muchos progresos el establecimiento, ni tampoco parece posible que una sola baste para todo, siendo por tantos términos gravísima la responsabilidad de la madre. Coste del establecimiento. Este se ha calculado en la memoria con atención a su principio, sin incluir otros gastos que los que de primera entrada o por mejor decir aquellos que hayan de hacerse mientras el crédito que adquiera el establecimiento, le proporcione los fondos necesarios para su permanencia y aumento, lo que no puede verificarse en menos de un año, y creyendo nosotras que se han omitido algunos de estos, los iremos expresando. Aunque la señora doña Rita pretende salvar su cálculo diciendo que el gasto que hagan las pobres no se puede calcular; que las pudientes se han de mantener ellas; que a los principios, solo se pensará en darlas asilo, que es lo más urgente; y que con el tiempo se emprenderán las enseñanzas. Como inmediatamente diga que observando bien las reglas propuestas, se acreditarán las jóvenes y el establecimiento y todos buscarán en él criadas. Progresos que no pueden esperarse, sin que preceda la enseñanza, y por otra parte hayamos demostrado la necesidad de que el asilo costee la manutención de las que se reciban en él, añadimos a las partidas del 154
Moza de cámara: «La que sirve en los oficios de la casa y es después de la doncella» (DRAE, 1803). 155 Principio: «Cualquiera de los platos de vianda que se sirven en la comida además de la olla, o cocido y de los postres» (DRAE, 1803).
Obras
373
cálculo de la memoria las siguientes, como número y cantidades156 se han reducido hasta lo sumo.... Salario de la madre o maestra que por lo mucho que se pone a su cuidado debe ser a lo menos de mil y cien reales anuales El de una ayudanta, sin cuyo auxilio no podría desempeñar sus funciones, quinientos y cincuenta reales El de mayordomo, que debe ser persona de mucha probidad, de cuenta y razón, mil y cien reales El de un mozo para ayudar a este, quinientos y cincuenta reales Comida de las dos mujeres y del mayordomo, a tres reales diarios por cada uno. Tres mil trescientos Manutención de las mujeres que han de ocupar las veinte camas, bien sean de alguno de los departamentos, o de todos tres, a razón de los mismos tres reales diarios por persona, veinte y dos mil reales El de lavado de la ropa de dichas veinte mujeres, y de sus camas, Mesa, cocina, etc. se regula en mil cuatrocientos ochenta reales El alumbrado, que por lo menos pide cuatro luces, una en cada departamento, y otra en la cocina, consumirá tres cuarterones157 de aceite diarios, que importando real y medio, ascenderá su coste anual, a quinientos y cincuenta Tres braseros para los tres departamentos en los cinco meses de mayor frío, consumirán tres cuartillas158 de carbón, que a real cada una, subirá su importe en la dicha temporada a cuatrocientos y cincuenta reales [de] vellón
1.100 550 1.100 550 3.300 22.000
1.480 550
450
31.080 De manera que omitiendo por la dificultad de calcularlo, el importe de hilos, y lienzos para ejercitar las jóvenes en sus labores, que aunque se reintegre del producto de estas exigirá por el pronto algún desembolso, excede nuestro cálculo al que contiene la memoria, en treinta y un mil y ochenta reales, según queda demostrado; y siendo este de diez y seis mil y cuatrocientos reales, unidos los treinta y un mil ochenta del nuestro, formaran ambos en total, de cuarenta y siete mil cuatrocientos y ochenta reales [de] vellón
16.400 31.080 47.480
157158
156 En el original «cuantidades». Cuantidad: «Lo mismo que cantidad. Úsase mucho esta voz hablando facultativamente, en especial entre los matemáticos» (DRAE, 1817). 157 Cuarterón: «La cuarta parte de cualquier cosa que se puede dividir o partir. La cuarta parte de una libra» (DRAE, 1817). 158 Cuartilla: «La cuarta parte de una arroba de peso o de medida, o de una fanega» (DRAE, 1817).
374
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
No hemos hablado separadamente del plan, por haberlo ejecutado en nuestras observaciones sobre los tres departamentos, y algunos otros puntos de él, que no han tenido lugar en aquellas, nos parecen adaptables; pero así estos, como los que comprende el artículo del gobierno interior, del cual por esta razón nada hemos dicho, solo pueden perfeccionarse en la práctica. La suscripción no es un recurso seguro; pero no nos oponemos a que se intente, sin perjuicio de que se acuda al Fondo Pío Eclesiástico; al ramo de Expolios y Vacantes; al producto del Sumario, por el que su Santidad permite comer carne en algunos días de Cuaresma; o a otros arbitrios que podrá descubrir el celo de la autora, que merece las más expresivas gracias de parte de la Junta; cuyas superiores luces corregirán los defectos de este informe. Madrid y abril 24 de 1789. = Doña María Josefa de Veitia. La marquesa de Fuerte-Híjar. 6.7. Informe sobre el Montepío de Hilazas159 Excelentísimas señoras: Las observaciones hechas por el señor censor en vista de los estados que hemos presentado a esta Junta sobre las compras, ventas, gastos y número de personas empleadas en las manufacturas del Montepío por lo perteneciente a los meses de mayo, junio, julio y agosto están reducidas, según nuestro concepto, a los puntos siguientes: 1º... Que han excedido en este tiempo las compras y gastos a las ventas. 2º... Que convendría determinar qué ramos de la fábrica son útiles, cuáles perjudiciales, y si las ventajas de los primeros resarcen las pérdidas de los otros. 3º... Que es corto el número de personas empleadas en la fábrica con respecto a su capital. Nuestra satisfacción a estas observaciones es tanto más fácil y convincente cuanto se halla en el propio dictamen del señor censor. Si las compras y gastos han excedido a las ventas en los meses de que se trata, es por la razón de que en este tiempo se han hecho los acopios; y así se notará la diferencia en los estados de septiembre y octubre, a que debe añadirse, como lo expresa el mismo señor censor, que la regulación o juicio fijo en estos resultados no debe hacerse sino al cabo del
159
ARSEM, expediente 112/11.
Obras
375
año o de los 18 meses; época en que pueden considerarse vendidas las materias primeras de los acopios después de manufacturadas. Para determinar los ramos de la fábrica que son útiles y cuáles son perjudiciales, es indispensable, como lo previene el señor censor, y de práctica, que de cada uno se lleve cuenta separada, pues cotejados los gastos de cada materia desde su primer estado hasta el en que quede manufacturada con el producto de su venta, se tendrá a la vista esta útil deducción. En este punto como en otros nos hubiera convenido mucho la experiencia de la dirección pasada160, pero esta falta solo pueden suplirla los progresos del tiempo. Tampoco hemos hallado auxilio en el método de cuentas observado en el Montepío. Hasta ahora no se ha hecho en él alteración esencial pero estamos convencidas de la necesidad, y no la omitirá nuestro celo en cuanto alcancemos. Si el número de personas a quienes se ha dado ocupación en la fábrica ha sido corto, el mismo señor censor conoce que en estos meses del año es menor el concurso de gentes que piden trabajo, porque unas lo hallan en el campo; otras porque la subsistencia les es más fácil. También se ha de tener presente que se ha suprimido el ramo de pintados y que no se le ha sustituido otro, porque esperamos que la experiencia nos dé a conocer el que nos pueda convenir. Convencidas de ser este el objeto principal de la fundación de esta casa, propusimos últimamente a la Junta que se hiciesen los acopios de lino en rama para dar ocupación, en los meses próximos de invierno, a mayor número del mujeriego161 pobre de esta corte. Esta disposición en que se conformó la Junta por no desviarse de las piadosas intenciones de S. M. y que su Consejo podrá disminuir el capital de la fundación, pero será, con el beneficio indicado, muy suficiente para compensación de la pérdida, si esta es moderada. Desear[í]amos corroborar esta satisfacción con el juicio y cálculo de la experiencia, pero esta no la da el celo y esperamos que la Junta, que conoce los estímulos superiores del que la anima en todos sus pasos y determinaciones, nos hará la justicia de creer que participamos del mismo, y dispondrá en todo lo que juzgue más conveniente. Dios
160
Hace referencia a la escasa colaboración de la comisión de socios que ejercía la dirección del Montepío de Hilazas antes del traspaso a la Junta de Damas. 161 En el original «mugeriego». Mugeriego: «Usado como sustantivo, se toma por el agregado, o conjunto de las mujeres; y así se dice: que en un lugar hay muy buen mugeriego» (DRAE, 1803).
376
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
guarde a VV. EE. muchos años. Madrid, 19 de noviembre de 1790. = La marquesa de Fuerte-Híjar. La condesa de Superunda. La marquesa de Espeja. Ana Carasa de O’Farrill. 6.8. Oficio dirigido a la Junta de Damas sobre el Montepío de Hilazas162 Excelentísimas señoras: Las curadoras del Montepío, que excitadas de su celo y de la insinuación hecha por el excelentísimo señor conde de Floridablanca en 30 de octubre del año pasado, han puesto la mayor solicitud en descubrir el modo de formar sus estados mensuales, conforme a las intenciones de su excelencia; solo han podido conseguir el convencimiento, de ser imposible cumplir con lo que entienden se las pide. Es bien notoria a la Sociedad la fatiga que costó el inventario que precedió a la entrega y no lo es menos el desembolso que ocasionaron el reconocimiento y tasación de las manufacturas, ni se la oculta que una operación tan prolija y larga no podía menos de interrumpir o suspender del todo las labores ordinarias y este perjuicio se deja conocer sería considerable. Una operación semejante, aunque no en la parte del desembolso, habría de hacerse en cada mes del año, para que en los estados se incluyese el total de existencias con el presupuesto de su valor. Pero aun cuando el trastorno que esta operación ocasionaría, no se tuviese en consideración para abstenerse de hacerla, se presentan otras dificultades en la ejecución que creen las curadoras insuperables. Las materias que se elaboran en el Montepío reciben tal impresión de la humedad y sequedad del tiempo, que en los de lluvias se aumenta su peso enormemente, así como en los tiempos secos se disminuye, y sucedería frecuentemente que el que al balancearse fuese de 20 arrobas por ejemplo, al formarse el estado bajase a 15, y al contrario el que era de 15 subiese a 20. También reciben mucha alteración las hilazas, por lo que las humedecen las hilanderas, para facilitar la operación, y por el interés de aumentar su peso, para ocultar la disminución que ha padecido el lino en sus manos. 162
ARSEM, expediente 112/11.
Obras
377
Ni es tan poca suposición este ramo, que no suba a una parte muy principal del valor total que comprenden los estados, porque desde que se puso el Montepío al cargo de la Junta a ninguna pobre se ha negado el lino, bajo de los resguardos163 convenientes atendiendo a que la pérdida que es indispensable en este socorro, no debía economizarse, faltando al primitivo instituto del establecimiento. Las operaciones del rastrillado, desalivado164 y blanqueo, que son de todos los meses, ocasionan mermas que alteran diariamente las existencias. Y el cálculo de estas, como que es muy oscuro e incierto no parece debe autorizarse con las firmas de las curadoras, quienes sin embargo procurarán hacer la expresión que se las previenen en los estados o cuentas generales de cada año o de cada seis meses para cumplir en lo posible la Real Orden, entre tanto, que el tiempo les descubre los medios de ejecutarlo al pie de la letra. Madrid, Febrero 18 de 1791. = La marquesa de Fuerte-Híjar. La condesa de Superunda. La marquesa de Espeja. 6.9. Oficio dirigido a la Junta de Damas sobre el Montepío de Hilazas165 Excelentísimas señoras: Hemos visto el oficio que ha pasado la Sociedad a la Junta con fecha de 2 de este mes, comprensivo de un dictamen del señor censor, relativo al estado de manufacturas, etc. del Montepío correspondiente al mes de septiembre del año pasado. Y al paso que debemos elogiar la buena fe que en él manifiesta, y la mucha urbanidad de sus
163
Resguardo: «La guarda y seguridad que se pone en alguna cosa» (DRAE, 1803). Desalivar: no aparece en DRAE, 1803 con este significado. En las Memorias de la Sociedad Económica de Madrid se define «desalivar» el lino como «un lavado regular de agua pura [...] para que antes de entrar en el telar se pierda aquella viscosidad, que se nota al tacto, y no aprovecha para el tejido» (Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1780, t. I: 88). En el artículo titulado «De los tintes de algodón y del lino» se indica que «la hilaza que se quiera blanquear, se ha [de] desalivar primeramente; esto es, se ha de lavar y estregar en agua clara, dándole algunos golpes para que se desprendan las aristas que se puedan desprender» (Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, 239, 30 de julio de 1801: 73). 165 ARSEM, expediente 112/11. 164
378
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
expresiones, no podemos menos de manifestarnos sentidas, de que en su dictamen sobre los estados de los meses anteriores no hubiese tenido presente, que aun cuando las fábricas ganen considerablemente al fin del año, puede verificarse muy bien que algunos meses de él, especialmente en aquellos en que se hacen los acopios, aparezca una gran pérdida, y que también sucede, que en los años en que la hayan tenido o tengan muy considerable, hay mes en que excede el valor de las ventas al de los gastos, como tenemos insinuado en la exposición que hicimos en 19 de noviembre del año pasado. El recuerdo, que cree el señor censor sería oportuno hacernos, de que le parece corto el número de las personas que se ocupan en las maniobras del Montepío, y de que la ocupación de la gente pobre de los barrios de Madrid fue el principal objeto de su establecimiento, es muy propio de su celo, pero permítasenos decir que hemos tenido tan presente esta consideración, desde que empezamos a dirigirle, que habiendo sabido que se despedía a muchas mujeres de las que acudían por lino para hilar (con el fin de hacer menores las pérdidas que esta operación acarrea) dimos inmediatamente orden y celamos continuamente su cumplimiento, para que se franquease lino a cuantas lo pidiesen; y si el número de estas, y de las jóvenes tejedoras, es menor de lo que el señor censor justamente quisiera, se debe atribuir a otras causas, que las que dependen de nosotras, que presentamos sin aparato ni ostentación las noticias de cuanto ocurre. Madrid, febrero 18 de 1791. = La marquesa de Fuerte-Híjar. La condesa de Superunda. La marquesa de Espeja. 6.10. Informe sobre el estado de las manufacturas del Montepío de Hilazas166 Excelentísimas señoras: he visto con la mayor atención los oficios del señor secretario de la Sociedad de fecha de 19 de abril y 14 de mayo del presente año y los dos informes, que comprenden del señor censor, en los cuales se observa la más notable uniformidad con las ideas de la de Estatutos y las que tengo manifestadas en el escrito, que presenté en 28 de enero de 91, cuando se trató del establecimiento de una fábrica de gasas en el Montepío, y por lo mismo me abstengo de hacer nuevas observaciones sobre la mayor parte de puntos que contienen; pero 166
ARSEM, expediente 125/1.
Obras
379
no pudiendo desentenderme del cotejo, que dicho señor forma entre los estados de los meses de noviembre de 91, y de enero, febrero y marzo de 92 con otros de tiempos anteriores, a los que atribuye mucho mayor número de personas ocupadas en las maniobras del Montepío, lo que podría pasar por una nota contra su actual dirección. Explicaré los motivos porque ha debido ser menor la concurrencia en dichos cuatro meses, que la que expresa el señor censor ha habido en otros, y por ellos se verá que ha sido mayor de lo que podía esperarse en los últimos tiempos. Tres ramos ocupaban antiguamente muchas manos como eran el de estampados, el de algodón, y el de blanqueo; los dos primeros se suprimieron por perjudiciales y el tercero cesó por habérsenos quitado el prado que servía para esta operación, si ya no se quiere considerar antes separado por la contrata con Igual. Otro de los motivos de disminuirse la concurrencia a las labores del Montepío es la prohibición que en los últimos tiempos de la dirección antigua se observó con el mayor rigor, de dar lino a más que a un cortísimo número de pobres de las muchas que acudían en los anteriores por este socorro. Prohibición que creyeron necesaria los directores por las grandes pérdidas que se notaban en las hilazas de las dichas y cuyo triste efecto no ha podido corregir la más constante severidad de las curadoras, en mandar a los oficiales que hiciesen todo lo contrario. Olvidado ya el manantial del socorro es menester mucho tiempo para traer a él las gentes que le buscaron en sus necesidades y le hallaron cerrado. A estos motivos reales, que remueven167 todo concepto de menor atención, y cuidado que se quiera formar contra las curadoras por la disminución de concurrentes al Montepío, se agrega una consideración mediante la cual puede dudarse si en medio de las expresadas causas, que hacen casi168 necesaria la decadencia en el número de concurrentes, todavía es más aparente que real la que ha juzgado digna el señor censor de exponer en su informe en descargo de su oficio censorio169 y de las órdenes del rey y del Consejo, comunicadas a la Sociedad para la conservación de los fondos del Montepío. Los antiguos curadores acostumbraban a contar por tres a cada mujer que acudía otras tantas veces al mes por una libra de lino, y las curadoras solo cuentan 167
Remover: «Quitar, apartar u obviar algún inconveniente» (DRAE, 1803). En el original «cuasi». 169 Censorio: «Perteneciente o relativo al censor o a la censura» (DRAE). 168
380
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
por una al mes por cada persona socorrida, aunque hayan acudido muchas; y no es menester demostrar que esta diferencia en el modo de contar puede por sí sola presentar una desigualdad muy grande en el número; ni sería temeridad conjeturar que si se rebajase este exceso de pura apariencia, apenas de los ramos suprimidos modernamente, podría ser igual o excesiva la verdadera concurrencia en tiempo de las curadoras a la que hubo en el de los directores. Salvado este reparo que no podría omitirse, por lo mismo que la gravedad y literatura del señor censor deben dar a cuantos ponga la presunción de bien pesados, me será lícito manifestar a la Junta que desde que está a su cargo el Montepío en un solo mes se ha visto mayor número de personas empleadas que en el de noviembre de 91. ¿Pero cuánto fue el exceso? De solas dos personas, sin embargo de que entraban en la cuenta diez dedicadas al algodón, cuya elaboración se hallaba suprimida con anterioridad a dicho mes. No se puede decir lo mismo de los meses de enero, febrero y marzo del presente año, en los que cotejados con el anterior resulta decadencia en el número de concurrentes, pues se ve de él al de enero la diferencia de quince personas, en el de febrero de 14, y en el de marzo de trece; lo que justifica una disminución que no puede atribuirse a los motivos expuestos antes ni al de la estación, por ser la de dichos meses poco a propósito para las labores del campo, que suelen causar la deserción de las maniobras de industria; pero la representación170 de la comisión de Estatutos ha puesto a la vista de la Sociedad, que la libertad, que no puede refrenarse en las muchachas de abandonar el trabajo, tiene ociosos una buena parte de telares en el Montepío, y como de esta libertad puede usarse de muchas maneras, no es menester el atractivo del campo para que falten en algunos meses doce o quince muchachas, entre las cuales también ocurre haber algunas enfermas, y no es el tiempo menos a propósito el invierno para los males en las gentes pobres, por la escasez de alimentos y los pocos medios de ganarlos. Dos puntos son, en fin, a los que parece terminan los informes del señor censor y el último acuerdo de la Sociedad; primero; que no se pasen al Consejo los estados mensualmente, sino de seis en seis meses; y este es negocio de la Sociedad que tiene en su mano unir a su arbitrio los que da la Junta; segundo, que se restablezca la práctica de hacer 170 Representación: «La súplica o proposición motivada, que se hace a los príncipes, o superiores» (DRAE, 1803).
Obras
381
inventarios anuales, dando principio al que correspondía en este mes, para lo que esta pronta la Sociedad a nombrar dos o tres individuos. La Junta puede manifestar aquí que desde que se la entregó el Montepío, se propuso dar sus estados generales cada seis meses, y lo verificó en el primer semestre. Después han mediado causas de ausencias y enfermedades en las curadoras que han impedido la continuación de este buen principio; pero debe lisonjearse171 de que esta involuntaria omisión no altera la sustancia de su administración, así como los inventarios no podrían calificarla de buena, por más que en ellos se pintase una perspectiva lisonjera, que al fin desaparecería a la vista de la experiencia. A esta, dirigida con la pureza y atención que son precisas para demostrar, se debe el conocimiento del engaño que se padeció en el inventario que se hizo para la entrega del Montepío a la Junta, y si en el estado general del primer semestre de la nueva dirección resultaba la ganancia de 8.095 reales y 21 maravedíes sobre las que en aquel se figuraron, bien desvanecida esta ilusión en el citado informe mío sobre gasas, especialmente en la nota que hay al fin de él; y cuando entonces no se hubiere disipado, la representación de la comisión de Estatutos la habría hecho desaparecer. No hay pues, ni cabe contradicción, entre el último inventario y la partida que ha de expresarse a S. M. en la representación acordada, en la cual debe manifestarse sencillamente el error con que se ha procedido, error tanto más fácil de confesar, cuanto es compatible con la buena fe. ¿Se opone por ventura a ella, que el valor de las tasaciones o arreglado al que tienen en Madrid comúnmente las primeras materias y la mano de obra, etc., o al que podría resultar de facturas no corresponda con el que da la concurrencia de los vendedores de iguales manufacturas, que por muchas causas de que repetidamente se ha hablado, pueden despachar las suyas mucho más baratas y obligar así a malvender o tener perpetuamente almacenadas las otras? ¿No es bien notorio que los tejidos del Montepío se hallan en este caso? ¿Lo es menos que anticuado el gusto en los estampados ha bajado su estimación para el despacho? ¿Esta suerte misma no ha contribuido a los moldes? ¿Y estos y demás utensilios no es forzoso que
171 Lisonjear: «Adular, alabar afectadamente para ganar la voluntad de alguna persona. Met. p. us. Deleitar, agradar; dícese de las cosas materiales, como la música, etc.» (DRAE, 1803).
382
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
se hayan deteriorado esencialmente con el tiempo y el uso? Explíquese todo esto a los pies del trono y ninguna contrariedad podrá imputarse. Pero si la Sociedad, no contenta con pedir a S. M. los socorros que no puede por sí prestar al Montepío, fundando la necesidad de ellos en unas verdades muy fáciles en mi concepto de persuadir, quiere para mayor exactitud apurar en un nuevo inventario el exceso que hubo en el último del valor justipreciado al efectivo de las existencias, hágase enhorabuena el inventario, pero sea por el valor de los efectos en venta, que es el que importa presuponer al rey para patentizar172 el aumento o merma de los capitales, sin que por esto se dejen de tener presentes las facturas, ni se atribuya a malversación173 ni descuido de los directores un mal (si merece este nombre la decadencia de unos fondos destinados a socorrer a los pobres) inseparable de la misma constitución. Este es mi dictamen, que sujeto a las superiores luces de la Junta. Quinta-Jarama 27 de junio de 1792. = La marquesa de Fuerte-Híjar. 6.11. Informe de las curadoras sobre suprimir el ramo de las hilazas de algodÓn en las Escuelas PatriÓticas174 Excelentísimas señoras: habiendo entendido en la junta del sábado que se deseaba un informe por escrito sobre las causas que han movido a las señoras a pensar que convendría suprimir el ramo de hilazas de algodón, he puesto el presente, por si merece alguna consideración. Bastaría para convencer la inutilidad de esta enseñanza un hecho que tengo por notorio, a saber: que no hay una muchacha que tome el torno que se da por premio, contentándose todas con una cantidad de menos valor que aquel. Pero veamos si esta conducta procede de capricho o de razón, porque en el primer caso debería atacarse aquel y tal vez se conseguiría que variasen las niñas o sus madres de modo de pensar en esta parte; y en el segundo es preciso no insistir. Creo que nos hallamos en este por las siguientes reflexiones. Nadie prefiere el ejercicio de una maniobra, que no puede producirle para su subsistencia cuando tiene otra que pueda proveer a su manutención. 172
Patentizar: «Hacer algo patente» (DRAE). En el original «mala versación». 174 ARSEM, expediente 133/14. 173
Obras
383
En un tiempo en que las máquinas suplen por todas partes las manos haciendo cada una de aquellas por muchas de estas, ¿quién pagaría un jornal suficiente para vivir, a la que sin otro auxilio que el de su trabajo y un torno, elaborara en un mes lo que una máquina en un día? Mas, aunque supongamos que estas solo sirvan para las grandes fábricas y que de consiguiente para las populares pueda quedar en uso el torno, ¿se podría esperar que las hilazas de algodón trabajadas en Madrid se pagasen en fábrica alguna a un precio capaz de mantener a quien las hacía? Parece que sobre esto no cabe duda racional y puede pasar por una demostración de lo cara que debe salir la mano de obra en Madrid, la necesidad que ha habido en alguna otra escuela, de poner un precio muy alto a los tejidos de algodón, elaborados con la mayor economía sin aspirar a otro beneficio que el de sacar el costo. Tómese ahora en consideración las ventajas de la costura y se verá que la que hace algunos progresos en ella, halla siempre una buena casa donde nada la falta para vivir con toda comodidad a que puede aspirar la que está pensionada a subsistir de sus manos; y si el recurso de servir no es de su genio, tendrá siempre en la labor de la costura el producto suficiente para alimentarse y vestirse con moderación, proporcionándose por medio de ella en otro estado, mayores auxilios y más compatibles que los del hilado con el desempeño de sus obligaciones domésticas. Me parece suficiente lo expuesto para manifestar la conveniencia que resultaría al público de emplear en las escuelas el tiempo, que consumen los hilados de algodón en la enseñanza de la costura. Madrid, marzo 21 de 1794. = La marquesa de Fuerte-Híjar. 6.12. Oficio dirigido al secretario de la Junta de Comercio y Moneda175 Muy señor mío: Habiéndonos comunicado la Junta de Damas para que informemos sobre la solicitud de Joaquín Torralba, comprendida en el memorial adjunto, y creyendo de la mayor importancia para el cumplimiento de este encargo asegurarnos de la certeza de lo que expone dicho maestro, rogamos a V. S. se sirva decirnos si la Junta de Comercio y Moneda aprobó y premió la máquina de que se trata, con todo lo demás que 175
ARSEM, expediente 137/6.
384
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
juzgue conveniente para el desempeño de nuestra comisión, a cuyo efecto incluimos también la instrucción que acompañó el pretendiente a dicho memorial. Con este motivo ofrecemos a V. S. nuestro deseo de complacerle y etc. Dios guarde su vida muchos años. Madrid, 19 de noviembre de 1794. Besan la mano sus más atentas servidoras. = La marquesa de Fuerte-Híjar. La marquesa de Canillejas. = Señor don Manuel Giménez Bretón. 6.13. Informe sobre la máquina de torcer sedas de Joaquín Torralba176 Excelentísimas señoras: En cumplimiento de la comisión que VV. EE. se sirvieron darnos para examinar la máquina de torcer, devanar y preparar las sedas que tiene establecida el maestro Joaquín Torralba, hemos practicado todas las diligencias conducentes a instruirnos del mérito de dicho artista, empezando por la de reconocer en su obrador la citada máquina, procediendo después al cotejo de este pensamiento con el que propuso don Antonio de que pasando luego un oficio de que acompaña copia al señor don Manuel Giménez Bretón, secretario de la Junta de Comercio y Moneda, cuya contestación original presentamos, y repitiendo finalmente el reconocimiento de la citada máquina, en razón de cuyas utilidades y de la protección y auxilios que puede darse a Torralba, exponemos lo siguiente. Aunque no hemos visto obrar completamente la máquina, por el corto número de operarias que mantiene Torralba, nos parece que aplicadas a ella todas las que puede ocupar a un tiempo, producirá el efecto correspondiente. Dudamos sin embargo de la fortaleza de la máquina para sufrir el empuje del mayor movimiento que en este caso recibiría, persuadiéndonos a que si le resiste es de mucho aprecio; y bien que la propuesta de Quesada sea muy semejante y de consiguiente quite el mérito de la novedad a la de Torralba, todavía creemos que este artista, así por hallarse recomendado con la protección que ha merecido a la Real Junta de Comercio y Moneda, como por contentarse con los auxilios que la Sociedad quiera darle, sin fijarlos como el otro 176
ARSEM, expediente 137/6.
Obras
385
ni exigir que se le costee la máquina, es digno del patrocinio de la Junta quien podría proponer a la Sociedad el nombramiento de una comisión de señores socios entre quienes turnando el gravamen de asistir diariamente al obrador de Torralba, se comprueben las ventajas de la máquina y la aplicación del artífice a quien sin este prolijo examen no se debe socorrer. La Junta resolverá como siempre lo más acertado. Madrid, 30 de enero de 1795. = La marquesa de Fuerte-Híjar. La marquesa de Canillejas. 6.14. Informe sobre las condiciones para la contrata con Antonio Bremond177 Señoras: En la Junta de Comisión formada para tratar de los asuntos concernientes al Montepío de Hilazas se ha conferenciado largamente la adjunta propuesta, que hizo don Antonio Bremond se acordó lo siguiente: 1. Se dará a dicho Bremond la habitación que necesite en la casa de Montepío para el acomodo de 50 personas sobre las que actualmente tiene en su fábrica por la renta de seis mil reales anuales, pagados con anticipación. 2. Además pagará a cada niña medio real diario desde el primer día del séptimo mes de su asistencia a la escuela y en cada semestre sucesivo aumentará otro medio, de modo que al tercer año tendrán el jornal de tres reales, en el que continuarán hasta el fin del semestre séptimo y se las añadirá un real más por cada día del octavo, al fin del cual recibirán este aumento de una vez quedando Bremond libre de los 4 premios de a 250 reales, que ha ofrecido. Luego que crezca el número de concurrentes se ampliará el arrendamiento a las piezas que fuesen precisas adicionándose el precio en razón del aumento de la concurrencia. Se le franqueará el uso de las máquinas y utensilios gratuitamente. En la misma forma se le concederá la casa que está en el Soto178 y el prado correspondiente que hubiese quedado al Montepío en aquella 177
ARSEM, expediente 141/9. Se refiere a los lavaderos y batanes que el Montepío tenía en el Soto de Migas Calientes, próximos al río Manzanares y a la finca de la Moncloa. 178
386
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
parte, obligándose la sociedad a practicar, caso que aquel sea insuficiente, todas las diligencias que convengan para proporcionarle otro más capaz en el paraje que se pudiere. La Sociedad, como interesada por diversos respetos en el fomento de la fábrica de Bremond, procurará surtirla de niñas, sin obligarse a lo que depende de ajena voluntad. Quedarán a la de Bremond y de los padres o tutores de las interesadas las respectivas contratas sin perjuicio del artículo segundo. El arriendo no tendrá tiempo determinado para su duración, pero siempre que por mayor utilidad o la Sociedad o Bremond quisieren cesar en dicho arriendo deberán avisarlo a la otra parte con la anticipación de seis meses. Se le formalizará esta obligación en un papel simple que firmarán las señoras curadoras, don Antonio Bremond y el secretario de la comisión. Madrid, 14 de agosto de 1795. = La marquesa de Fuerte-Híjar. 6.15. Informe sobre el alquiler de Antonio Bremond179 Excelentísimas señoras: Habiéndonos juntado, precedido el correspondiente aviso, para extender la obligación de arriendo de parte del edificio del Montepío, con don Antonio Bremond (citado para este efecto), sufrimos largos debates sobre el número de piezas que debían señalársele para su Escuela de Bordados, a pretexto de que no podían reducirse el número de las niñas que actualmente tiene y las cincuenta que además de estas se deben acomodar, pues para el surtido de los diseños necesitaba la asistencia de algunos dibujantes, que solo podían trabajar con separación, y que también convenía mucho que la directora viviese en la propia casa, a que añadió alguna otra consideración sobre que por el hecho de franqueársele los utensilios parecía regular, que se le permitiese alguna otra sala donde colocarlos, para hacerlos usuales, de todo lo cual concluiría Bremond serle indispensable la cesión del piso bajo (exceptuando las tres piezas destinadas al despacho de las cintas) para verificar su establecimiento, de cuya idea no fue posible separarle. En vista de esto persuadiéndonos a que cualquier180 aumento en la 179 180
ARSEM, expediente 141/9. En el original «cualquiera».
Obras
387
renta podía subsanar lo poco que se le diese en dicho piso bajo más de lo acordado por la Sociedad, nos convenimos con su propuesta, a condición de que daría mil reales más de renta al año, a que se allanó quedando de acuerdo en que este convenio se pondría en noticia de la Sociedad, sin cuya aprobación no podía formalizarse. Concurrimos a esta junta la señora condesa de Superunda, el señor don Luis Gabaldón y yo, habiéndose excusado las señoras Mariño y San Cristóbal. Madrid, 18 de septiembre de 1795. = La marquesa de Fuerte-Híjar. 6.16. Contrata con Antonio Bremond181 Contrata que de acuerdo de la Real Sociedad Económica de Madrid celebran las señoras curadoras de su Montepío de Hilazas establecido en la casa de los Desamparados y don Luis Gabaldón y López, secretario de la comisión de este establecimiento, con el señor don Antonio Bremond, factor de la Compañía de Filipinas en esta corte, para establecer por su cuenta y riesgo una manufactura nacional. 1ª… Los comisionados de la Real Sociedad que abajo firmamos, entregamos a don Antonio Bremond todas las piezas del pavimento bajo de la casa del Montepío (excepto las tres que ocupa y necesita el despacho de este establecimiento) en que se incluye el estampador y cuarto donde están las calandrias182. 2ª… También le entregamos la casa y parte del prado que corresponde al Montepío en el Soto de Migas Calientes183, quedando a cargo de la Sociedad solicitar por medio de las diligencias más eficaces en el Consejo y en el Ayuntamiento otro más capaz en el sitio que se pudiera, si lo necesitase el referido don Antonio Bremond. 3ª… Asimismo le hacemos entrega de todos los utensilios que constan de la nota que de ellos se ha formado y cuyo recibo firmará el don Antonio para que los disfrute gratuitamente todo el tiempo que
181
ARSEM, expediente 141/9. Calandria: «Máquina que sirve para prensar y dar lustre a las telas de seda y otros tejidos» (DRAE, 1803). 183 Estaba situado a las afueras de Madrid en el camino de El Pardo. Allí estuvo emplazado entre 1755 y 1780 el antecesor del actual Real Jardín Botánico madrileño. 182
388
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
tuviese a bien usar de ellos en su nuevo establecimiento, los cuales devolverá disuelta la contrata sin otro menoscabo que el que ocasionare el tiempo y el uso propio de ellos. 4ª… La Sociedad como interesada en el fomento de la fábrica de don Antonio Bremond procurará surtirla de niñas sin obligarse a ello por depender de ajena voluntad, quedando a la de dicho señor y sus padres o tutores el hacer sus contratas del tiempo y demás correspondiente a sus labores y asistencia. 5ª… Convenimos las partes contratantes en que el arriendo de las piezas y Soto no tenga tiempo determinado para su duración y siempre que por mayor utilidad la Sociedad o yo, el don Antonio, quisiéramos cesar en dicho arriendo deberemos avisárnoslo con la anticipación de seis meses. 6ª… Y yo el expresado don Antonio Bremond me obligo a pagar al Montepío la cantidad de siete mil reales de vellón anuales en que hemos convenido por razón de arrendamiento de las piezas que he tomado y de que queda hecha expresión, cuya cantidad he de satisfacer por trimestres anticipados. 7ª… También pagaré medio real de vellón diario a cada niña de las que me facilite la Real Sociedad para las labores de mi fábrica desde el primer día del séptimo mes de su establecimiento, aumentándolas otro medio real diario en cada semestre sucesivo, de forma que al tercer año compongan un jornal de tres reales con el cual seguirán el séptimo semestre inclusive, y desde el primer día del octavo se las considerará un real más, que retendré yo don Antonio hasta el último día de los cuatro años en el cual las entregaré de una vez este aumento sin rebaja de más días que los festivos a no ser muy repetidas las faltas voluntarias. Y para que siempre conste este contrato, lo firmamos en Madrid a veinte y tres de septiembre de mil setecientos noventa y cinco. = La marquesa de Fuerte-Híjar, doña María Rafaela de San Cristóbal, la condesa de Superunda, doña Francisca Raón y Mariño, curadoras. El marqués de Fuerte-Híjar, subdirector. Don Luis Gabaldón y López, secretario. Don Antonio Bremond.
Obras
389
6.17. Acta de la Junta de Honor y Mérito (6 de noviembre de 1795)184 Señoras Señora marquesa de Valdeolmos, que presidió la Junta Señora censora Señora doña Rafaela de San Cristóbal Excelentísima señora marquesa de Sonora Señora doña María Josefa Panés y yo la condesa del Montijo — secretaria. Leí el acta de la anterior que se aprobó y la confirmación de la Real Sociedad a la de 16 de octubre. Di cuenta de dos oficios de dicho Real Cuerpo con fecha de 1º y 6 de este mes, con el 1º acompaña un memorial que ha presentado al Consejo doña María de Sosa y Jaramillo solicitando se la expida título de maestra de las labores que refiere a fin de que ese Real Cuerpo informe a dicho Supremo Tribunal, lo que se le ofreciere y pareciere, y que la Junta examinando a la interesada exponga a la Sociedad lo que deba contestar, y acordó la Junta señalar para el examen de esta interesada el lunes 16 de este mes en las Casas Consistoriales a las 10 de la mañana como que se pase un oficio a la Real Sociedad para su noticia y de la interesada, y si tuviese por conveniente nombre algunos señores individuos que asistan al examen, y la señora que presidió nombró a las señoras doña Rafaela de San Cristóbal y doña Josefa María Panés para que asistan al examen como comisionadas. Y con el segundo participa haber aprobado S. M. la reelección de director que ha hecho la Sociedad en el excelentísimo señor príncipe de la Paz, y que habiéndose conferenciado sobre prorrogar también al señor marqués de Fuerte-Híjar en el empleo de subdirector, resultó por el mayor número de votos la continuación en la subdirección para dar al señor marqués este nuevo testimonio del aprecio que hace la Sociedad de su mérito, circunstancias y celo patriótico, de todo lo que quedó la Junta enterada. La señora marquesa de Fuerte-Híjar, leyó la memoria que ha formado sobre el 4º problema de los relativos a la educación moral a saber: cuánto importa a la política y al buen suceso de los negocios del
184
ARSEM, libro A/56/4.
390
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Estado la educación de las mujeres. Esta señora cree que aunque esta verdad es una de aquellas tan manifiestas que no deberían probarse, conviene que se demuestre para que sea útil a los dos sexos, y con esta intención, y no porque se gloríe185 de un imperio de que no siempre se ha usado bien, le presenta a la Junta como un problema que ha de examinarse en la comisión triunfando de su timidez el deseo de contribuir a una idea tan útil. Después de varias reflexiones, que hace esta señora para demostrar el imperio de las mujeres sobre los hombres, deduce de ellos que su educación importa mucho a la política y al buen suceso de los negocios del Estado, aún en el caso de que no se les fiase la crianza de sus hijos, pero perteneciéndolas el de los varones hasta aquella edad en que pueden manejarse por sí mismos, y la de las mujeres hasta que toman estado siempre recibirán los hombres las semillas de la virtud o del vicio de la mano de sus madres y que como en cualquiera situación que se consideren las mujeres influyen mucho en las ideas y en la conducta de los hombres, no es de menor importancia para el Estado su educación inspirándolas en la niñez buenas máximas de religión de verdadero honor y patriotismo, ejemplos conformes a ellas y ninguno contrario, acompañando a la enseñanza de las labores mujeriles ciertos estudios, que las sirvan de estímulo a mayores descubrimientos, y de este modo no tendrán por aseo una compostura estudiada, no se llamaría adorno a la extravagancia y no se conduciría con excesivos gastos a los maridos a la ruina y al delito, ni en las pasiones delincuentes se aumentaría el mal, ultrajando su decoro y el de sus cómplices. Y concluye que el estado libre de estos males y de otros, hallaría en las mujeres que por falta de educación los causan ahora, un apoyo el más poderoso para la virtud de los hombres y un estímulo el más eficaz para las empresas literarias y militares que harían opulenta y respetable nuestra amada patria. La señora que presidió la junta me comisionó a mí para la revisión de dicha memoria, con lo que se concluyó la junta de que certifico. = La condesa del Montijo, secretaria.
185 Gloriarse: «Preciarse demasiado, o alabarse de alguna cosa. Complacerse, alegrarse mucho; y así se dice que el padre se gloría de las acciones de su hijo» (DRAE, 1803).
Obras
391
6.18. Acta de la Junta de Honor y Mérito (27 de noviembre de 1795)186 Excelentísima señora presidenta Señora vicepresidenta Señora censora Señora marquesa de Valdeolmos Excelentísima señora marquesa de Llano Señora marquesa de Altamira Señora condesa de Superunda Señora marquesa de Canillejas Señora doña Francisca Raón Señora doña Josefa María Panés Excelentísima señora condesa de Nieulant y yo la condesa del Montijo, secretaria. Leí el acta de la anterior y la de la junta extraordinaria para el examen de doña María Sosa y Jaramillo, celebrada en 24 del presente, que ambas se aprobaron. La Junta acordó se señalasen para los exámenes, oposición y graduación de premios de las cuatro escuelas y Real de Bordados los días 12 de diciembre en la Escuela de San Ginés, el 14 en la de San Sebastián, el 15 en la de San Martín, el 16 en la de San Andrés y el 17 en la Real de Bordados, y para la adjudicación el 22, esta en las Casas Consistoriales, y todas a las 9 ½ de la mañana habiendo nombrado la excelentísima señora presidenta por jueces de la oposición a las excelentísimas señoras marquesa de Llano y condesa de Nieulant, y que por medio de esta acta se avise a la Real Sociedad a fin de que nombre los señores que tenga por conveniente para que asistan a la oposición. La excelentísima señora marquesa de Llano se adscribió a la comisión de educación de la parte física. La señora marquesa de Fuerte-Híjar leyó una memoria que ha formado sobre el 11º problema de los de la educación moral, a saber, «Reglas más convenientes para librarse de los perjuicios del lujo y de la moda, sin faltar a la decencia, ni hacerse objeto de censuras ridículas». Es parecer esta señora que en lugar de dar las reglas más convenientes para librarse de los perjuicios del lujo, deberían las mujeres
186
ARSEM, libro A/56/4.
392
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
practicarlas, presentando de esta manera modelos dignos de imitarse, pero como el trastorno de ideas en la elección de los adornos ha hecho que domine el gusto de la extravagancia solo produciría la indignación o el desprecio toda reforma práctica, si no la precedía la demostración de su necesidad y el beneficio que haría a la causa pública, y para detener a este monstruo exterminador de las fortunas y de las virtudes, que no deja conocer otro mérito que el de la ostentación de las riquezas y de su desperdicio, no encuentra esta señora más que un medio, que es la buena educación que prepara el discernimiento. Hace ver que luego que empezaron los conocimientos de las telas se aplicaron los hombres a estos dos objetos de diferentes modos, no siendo posible que todos conviniesen en uno por pura casualidad y variadas así las figuras de los vestidos debieron tener algunas la preferencia. Pero como de la cultura que ocasionó la corrupción de las costumbres aprendieron los hombres nuevos modos de darse placeres, y aumentaron el número de sus necesidades, de aquí nació la usurpación, que enriqueciendo a los más fuertes, o a los más sagaces, obligó a los que carecían de estas dos ventajas, a que buscasen en su industria los medios de subsistir, y acostumbrado el pueblo a recibir sus alimentos de la mano de algunos individuos empezó a respetarlos, y de aquí la competencia entre los ricos para aventajarse en el brillo y el empeño de los menos acomodados en aparentarle. El pueblo que veía en los primeros más señales de opulencia, en los segundos ciertos atractivos y en los últimos una sencillez que no podía conmoverles, se decidió por las primeras clases despreciando a la tercera, y de todos estos principios traen su origen las modas, que vinculan su gusto en el mayor lujo, haciendo la guerra más temible a la razón y a las costumbres. De aquí deduce que es preciso formar una educación bien dirigida imprimiendo en los entendimientos y los corazones tiernos ideas verdaderas del bien y del mal, del respeto y del desprecio, de la reputación y del oprobio187, conociendo de esta manera que aquello que ahora lleva la primera atención es lo que menos pertenece a las personas o que acaso sirve para deshonrarlas, conociendo igualmente que la gloria durable es la que resulta del ejercicio de la virtud; y nada menos es menester que imbuir en la tierna edad en las máximas de la reputación apreciable, que no puede consistir en los caprichos que determinan la forma
187
Oprobio: «Ignominia, afrenta, deshonra, e injuria» (DRAE, 1803).
Obras
393
de los adornos, ni en su riqueza, teniendo alguna [con]descendencia188 con el uso de ellos para no singularizarse de un modo fastidioso, y si se nos permiten ciertas comodidades con proporción a las riquezas, no puede tolerarse el abuso de ellas, pues somos deudores a la sociedad del tiempo y del dinero que malgastamos. Concluye esta señora que cuando queremos inmortalizarnos por medio de invenciones en los adornos no hacemos otra cosa que sujetarnos a morir dos veces: una cuando la edad consume nuestros atractivos y otra cuando pagamos el tributo común, y que estas máximas inculcadas en los caminos de las jóvenes fortificadas con ejemplos de mujeres célebres podrán producir la moderación en nuestros vestidos, y acaso la verdadera elegancia, reñida con los caprichos, y con el furor de agradar y de obtener riquezas, y que el buen empleo de estas será una vigorosa defensa contra las censuras en los trajes de las gentes ricas, y que por mucho que se esfuerce la corrupción, no hará otra cosa que aumentar el triunfo de la virtud. La excelentísima señora presidenta nombró a la señora doña Francisca Raón y Mariño para la revisión de esta memoria, con lo que se concluyó la junta de que certifico. = La condesa del Montijo, secretaria. 6.19. Informe sobre la venta del solar del Montepío de Hilazas189 Excelentísimas señoras: Habiéndonos dirigido don Antonio María Tadey la proposición adjunta, nos ha parecido que es admisible: así porque paga cumplidamente todo el valor del erial190, como porque la prudencia y la economía dictan que conviene salir de él aun con menores ventajas. Habiendo experimentado que otro que quiso comprarle para aumentar su casa que está contigua, sin embargo de este particular interés, ofreció cuatro mil reales menos de lo que da Tadey y para precaver que una venta, que nos parece beneficiosa al Montepío, se f[r]ustre por la dilación [sic], hemos creído que deberemos adelantar este informe. 188 Condescendencia: «La acción y efecto de condescender». Condescender: «Acomodarse al gusto y voluntad de otro» (DRAE, 1803). 189 ARSEM, expediente 159/19. 190 Se trataba de un solar anexo al Montepío de Hilazas, en la costanilla de los Desamparados, que fue comprado por la Sociedad al convento de religiosas de Corpus Christi (monjas carboneras) de Madrid.
394
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
La Junta resolverá lo que juzgase por más conveniente. Madrid, diciembre 13 de 1798. = La marquesa de Fuerte-Híjar. Francisca Raón. La condesa viuda de Superunda. María Rafaela de San Cristóbal. 6.20. Informe del censor sobre las memorias de las comisiones de educaciÓn física y moral de la Junta de Damas191 El censor ha visto las siete memorias que remitió la Junta de Señoras a la Sociedad y esta le mandó pasar para que, examinadas, expusiese su dictamen: y habiéndolas leído con particular detención y cuidado, expondrá brevemente sobre cada una de ellas el juicio que ha formado siguiendo el orden de las fechas con que se presentaron. […] 2ª. La marquesa de Fuerte-Híjar sobre cuanto importa a la política y al buen suceso del Estado la educación de las mujeres. Prueban las reflexiones que forman la memoria que compuso la señora marquesa de Fuerte-Híjar y leyó en la junta de veinte y seis de octubre de 95 la necesidad de que se cuide de la educación del bello sexo para los importantes asuntos de política y buen suceso en los negocios del Estado, por el imperio que las mujeres han tenido en todos tiempos y en todas las naciones cultas sobre los hombres. Y porque debiendo en cualquiera situación en que se encuentren, ya de esposas, madres o amigas tener tanto influjo en las operaciones de los hombres constituidos en estado civil y político, no podrían, a pesar de su natural dulzura, comunicarles ideas útiles, si se descuidase su educación en este punto, dejándolas en una absoluta ignorancia que podría ser perjudicial al mismo objeto que se propuso en este problema. Esta consecuencia la deduce naturalmente de los principios que establece desde luego y confirma después en el progreso del discurso con ejemplos generales de la Historia. […]
191
ARSEM, expediente 146/11.
Obras
395
6ª. La señora marquesa de Fuerte-Híjar sobre las reglas más convenientes para librarse de los perjuicios del lujo y de la moda sin faltar a la decencia ni hacerse objeto de censuras ridículas. No se contentó el celo de la señora marquesa de Fuerte-Híjar con la memoria que presentó en trece de noviembre de 95 de que ya ha hecho relación el censor; sino que en 13 de noviembre del mismo año presentó otra con el título de reflexiones sobre las reglas más convenientes para librarse del lujo y de la moda sin faltar a la decencia, ni hacerse objeto de censuras ridículas, y después de hacerse cargo de lo difícil que sería, sin exponerse a la nota de desprecio, reducirse a evitar el lujo en los adornos por el imperio que este ha tomado en las costumbres, si no precedían antes las máximas y reglas que contuviesen y ridiculizasen su desorden, después de haber hablado de su origen y progresos debidos a la desigualdad de fortunas y al deseo de ostentar y aumentar las bellezas naturales y los atractivos del sexo, concluye con que deben inculcarse en la juventud y entrar en el sistema de los preceptos de la educación de las mujeres, máximas e ideas que manifiesten lo ridículo de estos caprichos y la indecencia de estos trajes y modas, y que el mérito y el aprecio más general y más sólido le adquirirán más fácilmente invirtiendo el sobrante de las riquezas que han sido la causa del lujo en objetos útiles que perpetuarán su beneficencia y cultivando el entendimiento y el corazón para que cuando hayan pasado los atractivos no sufran la doble muerte, de la hermosura y de la vida. La materia de este discurso dio más energía a la pluma de la señora marquesa de Fuerte-Híjar y así su estilo es más sublime sin que este oscurezca la verdad y consecuencia de los raciocinios. […] Este es el juicio que ha formado el censor de las siete memorias que se remitieron a su examen y juicio, y aunque supone que las señoras que las han compuesto, podrá cada una con las nuevas observaciones que hayan hecho aumentarlas, rectificarlas o darlas otro método y forma, aun sin este requisito cree el censor: que convendría imprimirlas con el nombre [de] cada una de la que la ha extendido, porque juntas forman una colección de máximas preciosas y dan una idea al público de que las personas de alta clase y primera jerarquía, están libres de preocupaciones, tienen una instrucción y conocimiento nada vulgares,
396
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
y su lectura puede aprovechar a muchas madres y personas encargadas en la educación de la juventud del otro sexo, y extendida fuera de la nación darán una idea no solo del celo de las damas españolas, sino a la injusticia con que califican a los españoles de poco cultos. Este es el dictamen del censor que sujeta al más acertado juicio de la Sociedad. = José de Guevara Vasconcelos. 6.21. Informe sobre el estado del Montepío de Hilazas192 Informe que las curadoras del Montepío presentan a la Junta de Señoras sobre el estado en que se halla este establecimiento y mejoras que se pueden hacer en él para conservar lo que en el día tiene. Excelentísimas señoras = Las curadoras del Montepío de Hilazas establecido en esta corte bajo la dirección de la Junta de Señoras presentan a esta el estado general de fin de noviembre último y con él la renovación del triste cuadro que anualmente ofrece a su consideración la enorme y continuada pérdida que sufre este establecimiento destinado de orden del rey a dar ocupación y socorro a las mujeres pobres que no pueden ejercitarse en otras labores de su sexo. Y aunque si se atiende al espíritu de su institución parece que debe haber pérdidas inevitablemente, también es digna de atención y remedio la evidencia de que por el método actual camina a su total extinción, y que dentro de cuatro o cinco años van a quedar igualmente sin efecto las intenciones de S. M. y los desvelos de la Junta. Son bien notorios a esta los repetidos ensayos, las varias experiencias y especulaciones dirigidas a hacer producir este fondo, desde el año de 1790 en que la Real Sociedad lo confió al cuidado de las señoras. Mas por desgracia todo ha salido mal, sin que el celo de las curadoras pueda hacer otra cosa que volver a insistir en sus representaciones añadiendo alguna observación que les haya ocurrido nuevamente. Por los estados generales que paran en la Sociedad, de todos los años que ha corrido el Montepío bajo la dirección de la Junta se comprenderán fácilmente las diversas operaciones y pruebas que se han hecho, ya trabajando alfombras y gasas, ya tejiendo lienzos y cintas finas y en otras diferentes manufacturas. Se verá también la poca o 192
ARSEM, expediente 194/14.
Obras
397
ninguna utilidad que producían y la necesidad de pasar a nuevos experimentos, hasta que desengañadas, las curadoras se limitaron con aprobación de la Junta a solo el tejido de cintas caseras y balduques193 en que se emplean las hilazas que devuelven las mujeres pobres; y que en esta especulación, ajustada la cuenta del valor intrínseco de cada pieza de cinta después de pagado el lino, la hilaza, el devanado, el blanqueo y tejido se viene a perder irremisiblemente194 una cuarta parte respecto al valor que se consigue en su venta, de modo que si en una pieza se pierden de cinco a seis reales fácil es calcular lo que se perderá en mil piezas, sin que baste la escrupulosidad y buen orden con que se llevan cuadernos de todas las entregas, por el método que expresan los modelos que presentan al examen y para inteligencia de la Junta. Las curadoras creen haber demostrado suficientemente la imposibilidad de que subsista el Montepío bajo el mismo gobierno y método actual; conocen también lo doloroso que será a la Junta abandonar con pérdida un establecimiento dirigido al alivio de una clase pobre del Estado, objeto interesantísimo en cualquier tiempo, pero mucho más en los actuales de calamidad y escasez; pero siendo la alternativa retardar el mal con la absoluta y cierta extinción del fondo, prefieren ponerlo en consideración de la Junta, exponiendo también su dictamen y los medios que encuentran oportunos para conciliar en lo posible ambos objetos. Por el estado de este año resulta ser el capital o fondo del Monte[pío] 540.467 reales pero si se consideran y explican la calidad de las partidas que componen este fondo, se hallará que apenas hay otro que el existente en metálico y en cuatro vales en poder del señor tesorero de la Sociedad, que ascienden unidos a 107.850 reales; y como por el cómputo más sencillo del último quinquenio, se han perdido anualmente de 21 a 22 mil reales en cada año, se conocerá forzosamente que el asunto admite poca espera. Se dice que las únicas partidas reales del expresado fondo o capital son las que anteceden porque consistiendo las demás en 221.726 reales del edificio que está sobre ajeno territorio pues pertenece al Colegio de los Desamparados, y por lo mismo no puede jamás hacerse uso de él, además de no persuadirse las curadoras 193
En el original «belduques». Balduque: «Cinta angosta de hilo ordinariamente de color encarnado, que suele servir en las oficinas para atar legajos de papeles» (DRAE, 1817). 194 Irremisiblemente: «Sin remisión, o perdón» (DRAE, 1803).
398
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
que la enajenación pudiera traer ventajas si ha de quedar un Montepío aunque mucho más reducido que lo está al presente y pudiendo sacarse alguna más utilidad por un nuevo método. Otra de las partidas son 42.472 reales de deudas casi todas incobrables como lo ha demostrado la experiencia y la última que asciende a 511.672 reales de utensilios destruidos, sin provecho ni destino a otra cosa que ocupar las piezas como lo están haciendo; pero hallándose inconvenientes para todo y guiadas las curadoras de su buen deseo, han expresado antes que en situación tan desesperada podrían adoptarse algunos medios. Estos en lo sustancial no son ni pueden ser otros, que los propuestos en el año de 1792 por la comisión de Estatutos, con la desventaja que les da ahora los 12 años que han pasado por la decadencia del fondo metálico por el más deplorable estado de los utensilios y por el muy desengañado de las deudas; pero tales cuales son los únicos practicables y los que proponen con la alteración que desde entonces han ofrecido las circunstancias y con la modificación o restricción que les dicta incesantemente la experiencia. El primero es reducir el número y sueldo de los dependientes sin cuya providencia las demás resultarían inútiles, pues ascendiendo este a 15.198 reales anuales se debe tratar de fijar el de una sola persona que venda, reparta y reciba las hilazas, bajo la inmediata dirección de las curadoras, con la dotación de cuatrocientos ducados y casa. El segundo convertir en dinero, sin detenerse mucho en pérdidas, todo lo que con el nombre de utensilios forma una cantidad imaginaria y hacer lo mismo con todas las existencias que hay en la casa. El tercero unir el líquido de estas ventas a lo poco que hay en dinero e imponerlo inmediatamente en vales reales o del modo que parezca más seguro y lucroso, con el dictamen y auxilios de la Real Sociedad, con cuyas medidas por ahora, creen las curadoras que si se ahorra por un lado nueve o diez mil reales y se sacan de réditos por otro 7 u 8 mil, se aproximarán a la cantidad que se sacrifica anualmente a sostener el Montepío y cumplir la intención de S. M. llenando el espíritu de su institución, añaden también en sus cálculos el alquiler de algunas piezas del mismo edificio luego que se desocupen y lo demás que les vaya inspirando su celo y deseos de corresponder a el encargo de la Junta, aumentando la economía y vigilancia a proporción de la necesidad. Finalmente para terminar este compendio de miserias en que se han extendido solo lo muy preciso, para dar una idea a todas las señoras de la Junta sin recurrir a la lectura de los muchos y voluminosos
Obras
399
escritos que existen sobre la materia, esperando tranquilamente la opinión o examen del señor censor de la Sociedad (que las curadoras creen absolutamente inútil en la actualidad) hacen presente que, no pudiendo quedar el establecimiento sin algún dinero para manejarse en las compras o anticipaciones que sean forzosas y siendo su mejor deudor la misma Real Sociedad, podría retenerse en poder de su tesorero la cantidad que deba esta al Montepío a disposición de las curadoras para los acopios y gastos urgentes proporcionando así a dicha Sociedad mayor comodidad en el pago como es debido a la buena armonía y consideración que ha existido siempre entre ambos establecimientos. Si la Junta creyese este papel de alguna utilidad y si lo tiene por conveniente podrá pasarlo a la Real Sociedad para que examinado y meditado por sujetos más inteligentes195 en esta clase de negocios, que nunca pueden serlo las curadoras, determinen por sí o lo representen a la superioridad a fin de que sin pérdida de tiempo se liberten aquellas del peso y sentimiento que les causa el doloroso estado de un establecimiento a cuya mejora y prosperidad contribuirán siempre con el mayor gusto = Madrid, 10 de mayo de 1805 = La marquesa de Fuerte-Híjar. María del Rosario Cepeda. 6.22. PeticiÓn de la AsociaciÓn de Caridad de SeÑoras196 Señor: La Real Asociación de Caridad de Señoras, establecida y dotada por S. M. en 1788 y encargada para su instituto del cuidado y socorro de las dos cárceles, sus salas de corrección, enfermerías, departamentos de reservadas y reclusas de la Galera, hace presente a V. M. el miserable estado en que se hallan sus fondos, ya por los [sic] detenciones que sufre en las cobranzas, ya por las pérdidas indispensables en la reducción del papel a efectivo, y ya también por la subida que han tomado todas las cosas de primera necesidad. En vista de sus atrasos, la Asociación suplicaría a V. M. se dignase concederle nuevos socorros; pero considerando las graves urgencias del erario, se limita por ahora a pedir a V. M. la exonere de una de sus primeras obligaciones, cual es la de invertir la mitad de su[s] fondos con los hombres 195 196
Inteligente: «Sabio, perito, instruido» (DRAE, 1803). Salillas, 1918, t. I: 205-206.
400
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
encarcelados, y aunque desde la creación de la asociación de caballeros, solo dan a estos para que lo inviertan con dichos pobres tres mil reales anuales y doce docenas de camisas, hoy ha llegado a tal punto su escasez, que ni aun esto puede hacer sin faltar a las atenciones más precisas de los otros departamentos mujeriles. En atención a todo esto y a que la Asociación de Caballeros, mediante su celo infatigable tiene muchas limosnas y fondos con que subvenir al cuidado de todos los departamentos de hombres sin una ayuda, la Asociación ruega a V. M. se la exonere enteramente del cuidado y obligación que tenía con ellos, reservándose todos sus fondos para solo los departamentos de mujeres, tanto en las cárceles como en la Galera y reservadas. = Madrid, 22 de noviembre de 1806. = Señor. A los reales pies de V. M. En nombre de la Asociación, la marquesa de Fuerte Híjar197, directora. 6.23. Oficio dirigido al conde de CabarrÚs, ministro de Hacienda198 Madrid, 19 de abril de 1809 Al señor conde de Cabarrús. Excelentísimo señor: Las curadoras de la Real Inclusa y Colegio de la Paz a nombre de la Junta de Señoras de Honor y Mérito, hacen presente a V. E. que han visto con el mayor dolor en el Diario199 de ayer 18 sacar a pública subasta tres casas pertenecientes al Colegio de la Paz. Las curadoras temerían con razón que estas fincas llegasen a enajenarse y que las demás que tienen el Colegio y la Inclusa, corriesen igual suerte, si no conociesen la inclinación de V. E. a favor de estos píos y desvalidos establecimientos: pero muy confiadas en esa misma inclinación recurren a V. E. suplicándole se sirva hacer presente al rey, ya que con tanta bondad ha visto y socorrido S. M. estas casas, la necesidad de una orden, como la que se expidió en 15 de mayo de 1806 de que acompaña[n] copia, por la cual se mandó suspender las ventas de sus propiedades; pues de lo
197
Aparece «marquesa de Fuente-Híjar» en el original. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.338/3. 199 En el Diario de Madrid se anunció la subasta de tres casas pertenecientes al Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Paz, situadas en la calle de la Ballesta, nº 8, en las calles de la Magdalena y de la Cabeza, nº 3, y la última en la calle Mayor, portal de San Isidro, nº 18 (DM, 108, 18 de abril de 1809: 435-436). 198
Obras
401
contrario acabaría de sumergirse en la miseria unos establecimientos tan útiles a la humanidad y a la política. Las curadoras esperan que V. E. influirá en el real ánimo para la concesión de esta gracia, y piden a Dios guarde su vida muchos años. Madrid, 19 de abril de 1809. = Excelentísimo señor = La marquesa de Sonora. La marquesa de Fuerte-Híjar. = Excelentísimo señor conde de Cabarrús. 6.24. Oficio dirigido a Pablo Arribas, ministro de Policía200 Excelentísimo señor: Como curadora de la Real Casa de Niños Expósitos de la Inclusa no puedo menos de molestar la atención de V. E. en favor de estos infelices. Don Felipe Arroyo encargado de la administración de la rifa de cerdos que en virtud de real privilegio se ejecuta anualmente a beneficio de dicha Inclusa me informa habérsele hecho saber en este día una orden de V. E. para que quitase, como se ha quitado inmediatamente, el puesto de la Puerta del Sol de su antiguo y perpetuo sitio, en donde se hallaba colocado a consecuencia de otra Orden de V. E. de 19 del presente mes, y que parece es el motivo de las quejas que han dado a V. E. varios vecinos, a quienes incomoda la rifa. Es cierto que en la disposición que se ha puesto el cerdo estos días causa estorbo al mercader Ribas y al tendero de aceite y vinagre por las gentes que se paran a mirarle, pero este inconveniente se salva poniéndole al otro lado hacia la calle de la Montera y reduciendo un poco la casilla de los escribientes, en cuya forma lo dispuso el administrador desde principio y se lo manifestó al comisario del cuartel don Juan Antonio Zamácola, que se conformó, pero no tuvo efecto por haberse presentado a la sazón el comisario don Juan Satini y mandado se colocase en donde siempre, como había resuelto V. E. Omito hacer reflexiones a V. E. sobre la antigua posesión en que se halla la Inclusa, la preferencia que se merece este establecimiento tan recomendable y de primera necesidad y la suma indigencia en que se halla a pesar de los recursos que el gobierno le ha proporcionado y proporciona para su subsistencia, pues todo le consta a V. E., pero 200
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.597/1.
402
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
no omito manifestar a V. E. que en la rifa extraordinaria que acaba de hacerse ha perdido más de ocho mil reales por la mudanza del sitio, y que en la presente perderá. Así pues se observa lo bien que produce desde que se puso donde siempre, siendo de esperar continúe en aumento por haber proporcionado a toda costa que el cerdo sea de lo mejor que se encuentra en su clase, y pues que puede conciliarse la utilidad del establecimiento y no incomodar a los vecinos ni al público poniendo el cerdo en la forma que queda indicado. Espero de la bondad de V. E. que atenderá mi solicitud reducida a que se sirva reformar en esta parte su última resolución, seguro de que haciendo V. E. este obsequio a los niños de la Inclusa les proporciona un gran socorro que no es fácil encontrar por otro medio y que este está en manos de V. E. sin perjuicio de tercero. Nosotras no cesaremos de reclamar los derechos y privilegios de la Inclusa y cuanto ceda en beneficio de los pobres niños, y entre tanto que V. E. no se sirva resolver a su favor, como espero y dejo solicitado, o al menos mande señalar otro sitio ventajoso, hemos mandado suspender la rifa, mediante a que en la fachada del Buen Suceso por no ser tránsito para ninguna parte no se saca para los gastos como está enterado V. E. y acredita la experiencia. Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Madrid, 31 de diciembre de 1810. = La marquesa de Fuerte-Híjar: curadora = Excelentísimo señor Pablo Arribas. 6.25. Informe de la Real AsociaciÓn de Caridad de SeÑoras201 Excelentísimo señor: en contestación al oficio de V. E. de 12 de este mes, que he recibido en 20, remito las dos notas adjuntas que V. E. pide a la Asociación de Caridad de Señoras, con arreglo a lo que se previene en el real decreto de S. M. que V. E. me inserta. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 22 de enero de 1811. = La directora general de la Real Asociación. La marquesa de Fuerte-Híjar = Excelentísimo señor don Pedro de Mora y Lomas.
201
AHVM, Sección Secretaría, expediente 2-353-25.
Obras
403
Nota de las obligaciones y gastos que tenía la Asociación de Caridad de Señoras En el departamento de reservadas se necesitan anualmente En el de la corrección En la enfermería de las dos cárceles [de Villa y Corte] En la compra de primeras materias para trabajar las presas de la Galera y cárceles Para vestir presas en las cárceles y en la Galera Gastos de empleados Suma Reales de vellón
61.500 reales 17.000 4.000 4.000 15.000 10.500 112.000
Madrid, 22 de enero de 1811. = La marquesa de Fuerte-Híjar, directora general de la Asociación. Nota de lo que en día urge más para empezar a ejercer el instituto de la Asociación de Caridad de Señoras Para el departamento de reservadas Para el de la corrección Enfermería Primeras materias para trabajar Para vestir presas Gastos de empleados Suma Reales de vellón
40.000 12.000 3.000 2.000 6.000 10.500 73.500
Necesita la Asociación una casa proporcionada para establecer en ella con la debida separación el departamento de reservadas y el de la corrección. Madrid, 22 de enero de 1811. = La directora general de la Real Asociación, la marquesa de Fuerte-Híjar. 6.26. Carta al marqués de Almenara, ministro del Interior202 Madrid, 31 de marzo de 1811. Amigo y señor: Antes que nuevos asuntos borren de la memoria de V. M. los de la Asociación de Caridad, recuerdo a V. M. que estoy sin casa donde recoger a mis pobres reservadas, que absolutamente no 202
Salillas, 1918, t. I: 200-201.
404
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
tienen dónde parir; y así, deme V. M. una, chica o grande, o si no, una mediana habitación de las muchas que hay en la casa llamada de la Misericordia, sita en la plazuela de las Descalzas, a la salida de la calle de Capellanes; advirtiendo a V. M., para su inteligencia, que solo nos conviene un pedazo de dicha casa, y de ningún modo toda, porque es grande, y solo para amueblarla, barrerla e iluminarla, necesitaba la Asociación tanta renta como la del ministro de Hacienda, que será el mejor pagado. Algo había yo de tener bueno, y es el humor, y a la verdad no sé por qué está así. Vamos, deme V. M. la casa y breve y algo más… pues 15 memoriales tengo de otras tantas preñadas que, si lo saben sus padres, las degüellan, sin acordarse que ellos, en sus tiempos, hicieron otro tanto. Dispénseme V. M. mi franqueza, y con la misma mande su afectísima y amiga que besa su mano, la Fuerte Híjar203. = Señor marqués de Almenara (ministro del Interior). 6.27. Testamento de la marquesa de Fuerte-Híjar (aÑo de 1812)204 Testamento de doña María Lorenza, marquesa de Fuerte-Híjar. Septiembre 18 de 1812. En el nombre de Dios todopoderoso y de su madre la Virgen María, Amén. Sépase por esta pública escritura de testamento, última y postrimera voluntad, vieren como yo doña María Lorenza de los Ríos Enríquez y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar, viuda y vecina de esta corte, oriunda de las montañas de Santander, natural de la ciudad de Cádiz, hija legítima y de legítimo matrimonio de don Francisco Javier de los Ríos y Mantilla y de doña Feliciana de Loyo y Treviño205, mis padres ya difuntos, que lo fueron el primero de Naveda, en las mismas montañas de Santander, y la segunda de la insinuada ciudad de Cádiz. Estando fuera de cama, aunque con algunos achaques habituales, pero por la infinita misericordia de Dios Nuestro Señor en mi entero cabal juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo como firmemente creo y confieso en el alto e incomprensible misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas 203
Aparece «la Fuente-Híjar» en el original. AHPM, Protocolos Notariales, 22.580. 205 Aparece «Feliciana del Hoyo y Treviño» en el original. 204
Obras
405
y un solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios, artículos y sacramentos que tiene, cree y confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica [y] romana, bajo de cuya fe y esencia he vivido, vivo y protesto vivir y morir como católica fiel cristiana; temerosa de la muerte, cosa cierta y natural a toda criatura viviente, aunque su hora dudosa y tomando como tomo por mi intercesora y abogada a la Reina Purísima de los Ángeles María Santísima, Madre de Dios y Señora Nuestra, al Santo Ángel de mi guarda, el de mi nombre y devoción y demás de la corte celestial, para que intercedan con Nuestro Redentor Jesucristo. Lleve mi alma a gozar de su eterna bienaventuranza, bajo cuya humilde deprecación206 y para estar prevenida con disposición testamentaria para cuando llegue tan terrible lance, y que en él no tenga impedimento que me prive de pedir a Dios Nuestro Señor la remisión de mis culpas y pecados, hago otorgo y ordeno este mi testamento en la forma siguiente.— Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crio y redimió con el inestimable precio de su Santísima Sangre y el cuerpo a la tierra, de cuyo elemento fue formado, el cual hecho cadáver, quiero sea amortajado con el hábito de Nuestra Señora del Carmen; esto es después de diez o doce horas en que se haya verificado mi muerte, y si fuese posible, no me lleven a la bóveda, ni menos se me entierre hasta las veinte y cuatro horas. Esta advertencia parecerá ridícula; pero contemplando yo, que soy sola, y que tal vez no se hará caso de lo que digan mi hija adoptiva doña Anselma Josefa Roca, ni la doncella doña Rafaela Sancha, lo mando expresamente, porque no quiero me entierren viva.— Mando y prohíbo expresamente toda pompa en mi funeral, porque este ha de ser como hecho a una pobre que soy, y no deberá pasar de ochocientos a mil reales, y esto lo hago por no defraudar a la parroquia de sus derechos. Y no quiero que se me ponga ningún letrero en la piedra que cubra los restos de lo que fui; pues mi voluntad es confundirme desde luego con los hermanos y vecinos con quienes voy a habitar.— Es también mi voluntad que el día de mi entierro se celebre por mi alma misa cantada de cuerpo presente con diácono, subdiácono, vigilia y responso, pagándose por ello la limosna acostumbrada.—
206
Deprecación: «Ruego, súplica, petición» (DRAE, 1803).
406
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Asimismo es mi voluntad se digan por mi alma e intención cien misas rezadas, su limosna la de seis reales de vellón, por cada una, las cincuenta que se celebren en la iglesia parroquial donde acontezca mi fallecimiento, y las otras cincuenta se encarguen a mi confesor para que las vaya también celebrando sin pérdida de tiempo.— A las mandas forzosas, santos lugares de Jerusalén, redención de cautivos, reales hospitales General y Pasión de esta corte, quiero se las dé la limosna de diez reales [de] vellón con la cual las desisto, quito y aparto del derecho y acción que pudieran pretender a mis bienes.— Declaro para que en todo tiempo conste, que estuve casada en primeras nupcias con mi primo don Luis de los Ríos y Velasco, de quien no tuve sucesión, y a quien heredé; porque habiendo hecho testamento, dejándonos heredero uno a otro, y habiendo muerto primero él, recayeron sus bienes en mí; pero yo añado para mayor claridad que dicho mi difunto marido, nada pudo dejarme; pues solo tenía su empleo de oidor de Valladolid y yo era a la edad de doce años y tres meses en que me casaron con él, una muchacha de algunos millones y heredera ya de padres y abuelos; y esto lo digo por si alguno hiciese alguna reclamación pues a su muerte. Yo pagué cuanto se debía y creo que nadie podrá con justicia reclamar un real.— A pocos meses de viuda contraje segundas nupcias con don Germano de Salcedo y Somodevilla, marqués de Fuerte-Híjar, de quien tampoco he tenido sucesión. Este caballero era consejero de Castilla y fue desterrado a Francia por razones políticas, hijas de las turbulencias actuales. Murió en la villa de Orthez, departamento de los Bajos Pirineos, el nueve de marzo de mil ochocientos diez207, a los once meses de su destierro; allí hizo testamento, dejándome por su universal heredera; pero como el difunto no tenía otros bienes que los sueldos de sus empleos, esta herencia solo ha servido para darme a conocer más y más el amor y amistad que me profesaba; pero temiendo que hubiese algunas deudas que yo no debiese o no pudiese pagar, recibí la herencia con beneficio de inventario.— Declaro así mismo que mi difunto marido el marqués, debía a su hermano don Modesto de Salcedo y Somodevilla, que también murió en siete de diciembre del año próximo pasado de mil ochocientos once, de resultas de ciertas cuentas que ellos tuvieron, la cantidad de sesenta y tres mil y cien reales [de] vellón y habiendo yo escrito a dicho 207
Es un error, Germano de Salcedo falleció el 9 de abril de 1810.
Obras
407
mi hermano político cuando murió mi marido diciéndole que reconocía esta deuda y que se la pagaría cuando yo estuviese en estado de poderlo hacer, pues en el día era imposible por haber quedado pereciendo y sin tener que comer, me respondió dicho mi hermano político con estas palabras que eternamente estarán grabadas en mi corazón: «no hay que pensar en la deuda; yo la perdono a mi amado hermano, y te la perdono a ti, si acaso te consideras con algún cuidado, por las responsabilidades de tu amado Germano: a los dos os eximo de toda responsabilidad», etc. Esta carta está entre mis papeles en el legajo de su correspondencia. Creo que por lo mismo estoy enteramente libre de la responsabilidad de esta deuda; y mucho más cuando mi marido le había cedido para pago de esta misma deuda, que fue de mayor suma, unas tierras mías que yo tenía en la Rioja; y solo lo expreso aquí porque nadie incomode por ella a mis herederos.— Declaro también que mi difunto esposo el marqués tenía otra deuda con su hermano menor don Víctor de Salcedo y Somodevilla, coronel de los Reales Ejércitos, y gobernador político y militar en la ciudad y provincia de Antioquia en Indias. A dicho hermano, le debía mi marido de resultas de cuentas formadas por el mismo hasta veinte y seis de mayo de mil ochocientos cuatro, la cantidad de diez y siete mil y cuatrocientos reales. Estas cuentas existen entre mis papeles en un legajo que dice encima lo que hay dentro. Esta deuda no me es posible pagarla, mediante haber quedado mi dote enteramente destruida208 y yo arruinada a un punto inconcebible, y tener recibida según llevo dicho la herencia del citado mi difunto marido a beneficio de inventario.— Así mismo declaro, reconozco y pagaré algunas otras deudas contraídas con motivo de nuestras desgracias, y de las escaseces de los tiempos, tal es, la contraída y que no he podido pagar aun, a doña María de la Concepción Cantabrana, viuda y tutora de los hijos de don Manuel Sarmiento, como dueños de la casa, calle del Arenal, en que vivimos cuando nos sacaron de ella: a mi marido para ir a Francia y a mí para un convento. Esta deuda es de cuatro mil y cuatrocientos reales por los alquileres del citado cuarto en que vivimos.— En igual forma declaro que a mi sobrino don Francisco de la Pedrueza, oficial que era entonces de la Secretaría de Hacienda y que murió en Cádiz, debo unos once mil reales de la habilitación gratuita que hizo a mi marido para su viaje de Francia, y de varias partidas 208
En el original «destruido».
408
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
que después le fue prestando allí, las que se pagarán a su viuda, hijos y herederos.— Ítem, debo, después de ajustadas cuentas hasta el día de la fecha a mi doncella doña Rafaela Sancha, de resultas de sus salarios atrasados desde el año de mil ochocientos diez y siguientes, y de una corta herencia que tuvo de Isabel López la cantidad de dos mil y quinientos reales.— Asimismo debo a mi amiga la señora marquesa viuda de Altamira, mil y quinientos reales que me prestó en dos ocasiones.— Ítem, debo a don José Murga mil reales que también me prestó para enviar a mi marido a Francia.— En la tienda de Bringas, Plaza Mayor, debo mil y seiscientos reales. Todas estas deudas fueron contraídas antes de enviudar, y las que siguen después de viuda. Más a doña Anselma Josefa Roca, dos mil quinientos sesenta reales [de] vellón, que un sujeto me entregó para que se los guardase.— Igualmente hay otra deuda y es que la señora marquesa [de] Cilleruelo me entregó cuando se fue a Francia con su marido, la cantidad de mil ochocientos cuarenta reales, para con ellos pagar la lactancia de un niño de la Inclusa; en efecto se empezó a pagar por uno que se criaba con este dinero; pero habiendo muerto y gastado en el tiempo que vivió doscientos cuarenta y ocho reales, quedan en favor de la Inclusa, mil quinientos noventa y dos reales. Más debo a Juan Gallego que vive en la Bodega de los Naturales de San Pedro la cantidad de mil novecientos veinte reales como consta del recibo que tiene en su poder. Ídem, a don Frutos Álvaro Benito debo un pico del importe del medio año de alquileres de su casa en que viví, ochocientos reales, y acaso [a]parecerá alguna otra cuentecilla de poquísima importancia; pues he cuidado mucho de pagar lo que he podido, en particular a los pobres artesanos. Mi doncella y mi niña doña Anselma Josefa Roca, podrán ilustrar sobre este punto.— Perdono a todos los que me deban, sea por débitos atrasados, por olvido o por otras circunstancias, nacidas de la miseria de los tiempos presentes, menos la deuda contraída en el año de mil setecientos noventa y nueve por don Pedro Darripe, comerciante y vecino de Santander, por ser de consideración, que asciende a más de cuarenta y nueve mil reales, y porque de nada han servido las muchas insinuaciones amistosas y judiciales que se le han hecho, sin contar lo mucho gastado en este asunto. Los papeles que tratan sobre este débito, están entre los
Obras
409
pocos que hay en mi archivo, y que he podido librar de las pérdidas, mudanzas y desgracias que han sufrido todos los efectos que había en mi casa cuando a mi marido y a mí nos sacaron de ella, dejando seis alojados y todo abandonado a la Providencia.— Mis haberes en el día, a pesar de mis muchas riquezas, se reducen a lo siguiente: En la villa de Reinosa, montañas de Santander, tengo aun cinco o seis casitas con almacenes para guardar lanas, dos huertas, varios prados, y un terreno erial que llega hasta el río Híjar, donde tengo un gran fuerte para impedir que las aguas perjudiquen a mi posesión, y de donde deriva la denominación del marquesado. Además tengo y me pertenece el citado título de Castilla, que aunque cuando se concedió fue para mi marido don Germano de Salcedo, sus hijos y sucesores; como el dinero con que se hicieron las pruebas y gastos era mío y la denominación del título fue también sobre posesiones mías; y como en un testamento que hizo mi esposo el año de mil ochocientos seis, ante el escribano real de Su Majestad y del número de esta villa don José Antonio Canosa, me lo dejó a mí por razones legales que dijo tenía para hacerlo creo que puedo disponer de él. Así lo haré cuando llegue a tratar de esto; y no hay que extrañar que el testamento último que hizo el marqués en Francia, no haga mención de él; pues sabía la orden dada por el gobierno francés, para que nadie pudiera usar sus títulos sin pasarlos209 por dicho gobierno; Y como no lo había hecho, ni ya en aquel caso podía hacerlo, no es extraño repito no haga mención particular de él; pero en todo el testamento se ve que me dejaba y quería dejarme cuanto tenía y pudiese pertenecerle.— Además tengo en mi favor la citada deuda de los Darripes que es de cuarenta y nueve mil y más reales.— También tengo y me corresponde una hacienda llamada Quinta-Jarama, a seis leguas de esta corte y una de Ciempozuelos, compuesta de viñas, tierras blancas y arbolado, cuyo pormenor consta de las escrituras y títulos de compra que están en mi archivo.— Declaro que no tengo ningún heredero forzoso ni parientes más cercanos que primos y sobrinos; por lo mismo puedo testar sin escrúpulo de lo poco que quedase210 a mi muerte en favor de quien quiera. 209 Pasar: «Presentar en el consejo, u otro tribunal el despacho, privilegio, o bula para su corroboración» (DRAE, 1803). 210 En original aparece «quedese».
410
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
En igual forma declaro que la indicada doña Anselma Josefa Roca, que nació en veinte y uno de abril de mil setecientos noventa y siete, es hija de una señora que fue muy amiga mía, pero que por la desgracia de no haberse podido efectuar su matrimonio en tiempo, por haber muerto el padre antes de nacer la niña, fue preciso en un momento de sorpresa llevarla arrebatadamente a la Inclusa para quitar toda sospecha en un asunto que ya empezaba a ser trascendental. A los dos meses de nacida esta niña, murió también la desdichada madre, y habiéndome recomendado esta víctima de la opinión y de la barbarie de un abuelo, yo aseguré a la enferma cuidaría de la niña, como de una hija. Pero mi amiga exigió de mi marido el marqués y de mí, pocos momentos antes de expirar, un terrible juramento, por el que nos obligamos los dos a ser sus padres, y a no decir jamás los autores de sus días. En efecto yo he sido su segunda madre y he cuidado de ella de un modo tan disimulado (porque asuntos de familias lo exigían así) que nadie lo ha traslucido, y hasta que murió cierta persona, temible en el particular, la tuve con el ama que la crio. Pero en el mes de abril de mil ochocientos seis, habiendo muerto dicha persona, me traje la niña a mi compañía; y su lastimosa situación, la amistad íntima que yo tenía con su madre, las bondades de esta criatura y el gran cariño que me ha tenido siempre, además del encargo particular que mi marido me hizo de ella en su testamento, me la han hecho tan amable como si fuera una hija mía; y pues no tengo herederos forzosos, según llevo dicho: quiero y es mi voluntad que ella goce y posea mientras viva la hacienda que tengo llamada Quinta-Jarama con todas sus pertenencias, y que si se casa y tiene sucesión, sea para sus hijos y sucesores. Así como también si no se casa o no tiene hijos, quiero asimismo que después de la muerte de la dicha mi hija adoptiva doña Anselma, sea esta hacienda perpetuamente para los niños de la Inclusa de esta corte, de quienes he cuidado muchos años y a quienes tengo particular inclinación, siendo también mi voluntad que el sobrante de la consabida deuda de los Darripes, después de pagadas las que yo tenga, sea y lo disfrute la misma doña Anselma Josefa Roca, a su arbitrio y voluntad; y a todos pido me encomienden a Dios.— Por lo que hace a muebles y efectos que queden a mi muerte, los dejo para que vendiéndose, pueda pagarse, con su importe y con el crédito de los Darripes, todas mis deudas. Y el sobrante, que sea para la expresada doña Anselma Josefa Roca, según dejo expuesto. Pero
Obras
411
esto se ha de ejercitar con anuencia211 de mis albaceas que adelante nombraré, poniéndose de acuerdo con la dicha doña Anselma, mi hija adoptiva, a quien acaso le vendrían bien algunas de las cosas que haya tanto de muebles como de efectos, reservándola todas mis ropas blancas y de color a excepción de mi cama compuesta de tres colchones, dos almohadas de lana y cuatro sábanas, con una colcha de cotonía212, que se darán a mi doncella doña Rafaela Sancha, como también cuatro manteles, cuatro servilletas, seis toallas de gusanillo y cuatro camisas. Esto se entiende si las hubiese, pues mi situación es bien infeliz.— Quiero y es mi voluntad que si al tiempo de mi fallecimiento se encontrase alguna memoria o memorias escritas o firmadas de mi puño, por las que añada, quite o disponga algunas cosas tocantes a esta mi última disposición y descargo de mi conciencia, repito que es mi voluntad se esté y pase inviolablemente por su contenido como parte esencial e integrante de este mi testamento, con el que se protocolizarán para que en todo tiempo conste.— Con motivo de la guerra actual y la interceptación de varias provincias, dudo lo que será de algunas pertenencias mías, y así mando y es mi voluntad que si en algún otro tiempo o por cualesquiera acontecimiento me tocasen y perteneciesen algunos otros bienes, sean raíces o efectos, a más de los expresados, los herede igualmente la nominada doña Anselma Roca, en los términos que quedan explicados en la precedente cláusula, por ser así también mi voluntad.— Mando a la precitada doña Anselma Josefa Roca que de la renta que produzca la hacienda de Quinta Jarama haya de dar y dé un real diario durante su vida a mi doncella doña Rafaela Sancha; pero si muere la dicha doña Anselma sin hijos y pasa esta hacienda a la Inclusa, según dejo ordenado, quiero que dicha Real Inclusa dé el mismo real diario mientras viva a la propia doña Rafaela, pues así es mi voluntad.— Ordeno, quiero y mando que las casas, tierras, prados y hacienda raíz que tengo y me pertenece[n] en la villa de Reinosa, la[s] disfrute don Pedro Martínez del Corro y los Ríos, hijo mayor de mi prima doña Josefa de los Ríos, vecina de Celada de los Calderones y en falta de este, sus hijos y sucesores, y no teniéndolos pase a los otros hermanos y hermanas por el orden de sus edades, pues así es también mi voluntad.— 211 212
1803).
Anuencia: «Lo mismo que condescendencia» (DRAE, 1803). Cotonía: «Tela blanca de algodón, labrada comúnmente de cordoncillo» (DRAE,
412
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Si el título de Castilla se declarase por mío, quiero que lo tenga, goce y posea mi primo don Andrés José de Loyo, maestrante de Ronda y residente en Cádiz y después de su muerte que sea para sus hijos e hijas y demás sus sucesores legítimos, prefiriendo siempre el varón a la hembra, y el mayor al menor, que así es mi voluntad.— Quisiera dejar algunas mandas, pero no poseo platas, alhajas ni muebles que merezcan la pena, porque todo lo he vendido para comer en mis grandes urgencias y gracias a un genio bienhechor, que me ha sostenido, sin cuyo auxilio hubiera perecido mil veces.— A pesar de lo dicho quiero que vean mi memoria y agradecimiento las personas siguientes.— A mi hermana política doña María Antonia de Salcedo, que me ha hecho muchos bienes en esta temporada, la dejo por memoria la escribanía que me servía para camino y que no la he querido vender por dejársela a esta señora, y la pido me encomiende a Dios.— A mi sobrina política la señora doña Josefa Terrazos, viuda de don Francisco de la Pedrueza, que me hizo mil favores, la dejo y mando la papelera de caoba donde tengo los papeles y dos tiborcitos de china que están en las rinconeras y que ella me había regalado, y la pido me encomiende a Dios.— A mi amigo y favorecedor el señor marqués del Puerto, vecino de Santo Domingo de la Calzada, le dejo la caja de concha con mi retrato porque esta fue de su amigo íntimo mi marido, único mérito que puede tener a sus ojos, y también le pido me encomiende a Dios. Y para cumplir, pagar y ejecutar cuanto llevo dispuesto y ordenado en este mi testamento y memorias caso de dejarlas, nombro por mis testamentarios y albaceas a los señores don Andrés Romero Valdés y don Martín de Leonés, a los dos juntos e in solidum213, para que luego que se verifique mi fallecimiento, de los bienes que quedasen mejores y más bien parados, lo cumplan y paguen todo, cuyo encargo quiero les dure todo el año legal o el más tiempo que necesitaren a cuyo fin les prorrogo el que fuese menester.—
213 In solidum: «loc. adv. Der. Por entero, por el todo. U. más para expresar la facultad u obligación que, siendo común a dos o más personas, puede ejercerse o debe cumplirse por entero por cada una de ellas» (DRAE).
Obras
413
En atención a la menor edad de la antedicha doña Anselma Josefa Roca, mi hija adoptiva, nombro por tutor y curador ad bona214, relevado de fianzas al precitado señor don Martín de Leonés, quien me ha dado palabra de desempeñar este cargo con todo el cuidado que exige nuestra antigua amistad, como así lo espero de su bondad. Y en cuanto a lo que se deba hacer de la misma doña Anselma, al tiempo de mi fallecimiento lo dejo a disposición de mis amigos, y en particular del señor don Martín de Leonés, que como padre tierno conocerá la pena que llevo en mi corazón por la suerte de esta desgraciada niña; y a todos encargo que perdonen mis impertinencias y me encomienden a Dios.— Y por el presente revoco, anulo, doy por rotos, nulos y cancelados de ningún valor ni efecto todos y cualesquiera testamentos, poderes para hacerlos, codicilos y demás disposiciones testamentarias que antes que este haya hecho y otorgado por escrito, de palabra o en otra cualquier forma que ninguna quiero valga, tenga efecto ni haga fe en juicio ni fuera de él, excepto este mi testamento, memoria o memorias, caso de dejarlas, que quiero valgan sean y se tengan por mi última y deliberada voluntad, en aquella vía y forma que más haya lugar en derecho. En cuyo testimonio así lo digo y otorgo ante el presente escribano de Su Majestad, vecino y del Ilustre Colegio de esta corte y villa de Madrid en ella a diez y ocho de septiembre de mil ochocientos doce; siendo presentes por testigos don Juan Morata, don Miguel Moreno, don Manuel Alhambra; don José Anduaga y don Cipriano Sanz, residentes en esta corte; y la señora otorgante a quien yo el escribano doy fe conozco, lo firmó de su puño. Doña María Lorenza de los Ríos-Enríquez y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar. = Ante mí. Antonio Martínez de Ariza. 6.28. PeticiÓn de la Junta de Damas a Joaquín García Domenech, Jefe Político de Madrid215 Llegó el terrible momento que la Junta de Señoras de Honor y Mérito temía y retardaba mucho tiempo ha. ¡La Inclusa! Esa casa benéfica
214
Curador ad bona: «for. La persona nombrada por el juez para cuidar y administrar los bienes de un menor» (DRAE, 1803). 215 AHVM, Sección Secretaría, expediente 2-371-13. El borrador manuscrito por la marquesa en ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.482/4. Reproducido en Vidal, 1994: 221-222.
414
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
donde tantas familias han conservado su honor en el recinto de sus mudas paredes. ¡La Inclusa! Ese asilo de la niñez desvalida donde tantos ciudadanos ha conservado la patria. La Inclusa, que tantos infanticidios ha evitado y tanto bien ha hecho a la humanidad, y a la religión, va a dejar de ser, si el gobierno no la toma bajo su protección. De nada sirven los cuidados maternales de la Junta de Señoras si no tiene con que hacer frente a los grandes e indispensables gastos de esta casa y del Colegio de la Paz donde van las niñas en cumpliendo los 7 años. Estos dos establecimientos necesitan para subsistir sobre 40.000 reales mensuales repartidos en esta forma. Para el pago de las amas que crían 416 criaturas fuera de la casa, 14.000 reales, para las que crían dentro de la casa y para los empleados de ella, 7.000; para la manutención de 89 colegialas, de 52 criaturas desde la edad de 2 años hasta la de 8, de 13 hermanas de la Caridad y dos criados, 20.000 reales. Esta suma espanta a primera vista pero no es menos espantosa la enorme deuda de estas casas que asciende a muchos miles, siendo la más sagrada la de 500.000 reales a las amas de fuera y dentro de Madrid y los 48 meses de salario a cada uno de los empleados; sin contar otras partidas de consideración a los abastecedores de carnes, pan, aceite, etc. Añada V. S. a esta suma la que debe gastarse para reponer inmediatamente la falta absoluta de envolturas, ropas de cama, vestidos y calzados para todos los niños y niñas y sobre todo añada V. S. algunos reales para darlas hoy de comer. Hasta fin de julio pasado el gobierno francés estuvo dando diariamente 200 raciones de todo y 10.000 reales mensuales del producto de la ruleta; con este socorro no pudo la Junta, si no pagar sus deudas, a lo menos no contraer otras y dar de comer a los individuos de ambos establecimientos, pero desde julio hasta ahora solo han recibido del mismo gobierno 60 fanegas de trigo que pagaron a 110 reales. Con esto ¿qué podría hacer la Junta? vender todo lo que creyó menos necesario y sacrificar vales que tenía con una pérdida enorme. ¡Tristes recursos! Pero en el día, ¿cuál podrá tomar para evitar la muerte lenta y desesperada que amenaza a los habitantes de estos albergues de la desesperación? El año pasado murieron, a pesar de los socorros dados, hasta diciembre 2.475 criaturas y en este han muerto ya hasta fin de abril 239, las más de consunción, de aniquilamiento, de hambre para decirlo de una vez. En estos días se han marchado todas las amas y solo
Obras
415
han quedado 5 para acallar216 a 52 criaturas que gritan sin cesar, y si tuvieran conocimiento para ver el género de muerte que les aguarda, ellos mismos terminarían su vivir. En este conflicto, ¿qué puede hacer la Junta de Señoras para salvar a estas criaturas? Está desengañada de que sus conatos son inútiles, sus deseos impotentes y sus representaciones desatendidas por la falta absoluta de fondos, y porque los pocos que pueden hacer los absorben las urgencias de esta guerra desoladora y cruel. En tan funesta y apurada situación la Junta de Señoras ha meditado mucho sobre cuál era su obligación, y ha acordado con lágrimas, hacer presente a V. S. este cuadro desolador suplicándole al mismo tiempo a V. S. disponga que a la mayor brevedad suministren fondos reales y efectivos para dar de comer y vestir a estos desgraciados217. Todo lo cual pongo en noticia de V. S. de orden de la misma Junta para su inteligencia.
216 Acallar: «Aplacar, sosegar el llanto de alguno: ordinariamente se dice de los niños, que cuando lloran suelen acallarse con dádivas y caricias» (DRAE, 1803). 217 Esta petición fue enviada en mayo de 1812 al ministro Pablo Arribas y posteriormente, el mismo texto, con algunas variaciones no significativas, excepto en la parte final del escrito, se envió al Jefe Político de Madrid, adaptado a las nuevas circunstancias políticas y bélicas. El manuscrito autógrafo de María Lorenza de los Ríos contiene dos versiones diferentes del párrafo final: la primera, más contundente, está tachada: «En tan funesta y apurada situación la Junta de Señoras ha meditado mucho sobre cuál era su obligación, y ha acordado, con lágrimas, en la sesión de ayer, hacer presente al gobierno este cuadro desolador desistiendo desde ahora de un encargo que no puede desempeñar y suplicando a V. E. nombre las personas que guste para que sucedan a la Junta en este encargo, quedando esta muy pronta para hacer la entrega correspondiente a los sujetos que se designen para ello, todo lo cual ponemos en noticia de V. E. de orden de la Junta. Nuestro Señor guarde la vida de V. E. por muchos años. Madrid, 22 de mayo de 1813». La segunda versión, que se incorporó a la petición remitida al ministro Pablo Arribas, dice así: «En tan funesta y apurada situación la Junta de Señoras ha meditado mucho sobre cuál era su obligación, y ha acordado, con lágrimas, en la sesión de ayer, hacer presente al gobierno este cuadro desolador. Excelentísimo señor, suplicando al mismo tiempo a V. E. disponga que a la mayor brevedad se la suministren fondos reales y efectivos para dar de comer y vestir a estos desgraciados; pero si la suerte es tan despiadada que no permite dar los socorros indispensables para sostener estos establecimientos, en tan triste caso la Junta no podrá seguir con la dirección de estas casas y desde ahora desiste de un encargo que no podrá desempeñar suplicando de nuevo a V. E. nombre las personas que guste para que sucedan a la Junta, quedando esta muy pronta para hacer la correspondiente entrega a los sujetos que se la designen para ellos. Todo lo cual ponemos en noticia de V. E. de orden de la misma Junta. Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Madrid».
416
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 14 de junio de 1813. = La marquesa de Fuerte-Híjar, presidenta y curadora = Señor don Joaquín García Domenech. 6.29. Respuesta de la Junta de Damas a Joaquín García Domenech, Jefe Político de Madrid218 En la sesión de este día se ha hecho presente a la Junta de Señoras el oficio de V. S. de 19 de este mes en que inserta el que le pasado el Muy Ilustre Ayuntamiento acerca del que se sirvió dirigirle de este cuerpo sobre el indispensable y urgente socorro de la Real Casa de la Inclusa y Colegio de la Paz, ha acordado digamos a V. S. que la proposición de arbitrios que se la insinúa para subvenir a las necesidades del momento, es tan aventurada en el día por el estado de miseria en que se halla el pueblo, que cualquiera que fuese podría serle muy gravosa, y al mismo tiempo tan lentos y perezosos sus efectos, que los niños, y niñas de estos asilos de la humanidad no pueden dar lugar a que se realicen si el Ayuntamiento no se interesa en la conservación de aquellos inocentes. Para lo sucesivo podría proponer la Junta la subsistencia de estas casas sobre los arbitrios piadosos que en otro tiempo se exigían, Fondo Pío Beneficial, encomiendas del Orden de San Juan u otros, pero como ignora el destino que el gobierno ha podido dar a estos fondos o si ha tenido por conveniente suprimirlos, no puede este cuerpo acertar con los que reúnan el interés de los niños y la comodidad de los contribuyentes. La Junta después de haber examinado detenidamente un asunto de tanta trascendencia, de haber apurado cuantos arbitrios han estado en su mano, y que no la queda recurso para continuar los maternales desvelos que por tantos años ha ejercido con estos hijos de la patria, desearía que el Ilustre Ayuntamiento comisionase alguno de sus individuos para que en unión de la curadora dispusiesen el proponer los medios de socorrer las citadas casas en el miserable estado en que se hallan y reanimar del modo posible este albergue de la caridad y de la religión. Todo lo cual comunicamos a V. S. de acuerdo de la Junta para que se sirva dispensarla el gusto de manifestarlo así al Ilustre Ayuntamiento.
218
AHVM, Sección Secretaría, expediente 2-371-13.
Obras
417
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 28 de junio de 1813 = La condesa de Fuentenueva, vicesecretaria. La marquesa de Fuerte-Híjar, presidenta y curadora = Señor don Joaquín García Domenech. 6.30. Memorial dirigido al Rey219 Señor: La Real Asociación de Caridad de Señoras fue establecida por el señor rey don Carlos Tercero, en el año de 1788, y dotada por Su Majestad con 66 mil reales anuales, cobrados por cuatrimestres adelantados del fondo de Correos y Arbitrios Píos; de allí a pocos años se estableció el departamento de Reservadas y el señor don Carlos Cuarto añadió 30 mil reales para contribuir a sus gastos y, últimamente, en el año de 1807, consignó S. M. 3 mil reales sobre los fondos de la religión de Malta, cuyas tres partidas componen 99 mil reales anuales. Este Cuerpo, por su instituto, estaba encargado del cuidado y socorro de las mujeres presas en la Galera y en las cárceles de esta corte. La parte que la Asociación tenía en la primera era asistir allí los domingos y demás fiestas, para acompañar, consolar y dar buenas instrucciones a las presas, enseñándoles la doctrina cristiana y todas las labores propias de su sexo, proveyéndolas, al mismo tiempo, de primeras materias para que trabajasen, cuyo producto era todo para ellas. La Asociación vestía todos los años a estas mujeres con aquellas ropas más necesarias y, además, les daba un colchón, una almohada y dos sábanas (que se mudaban mensualmente), porque la casa no daba más que el tablado220. Dicha casa la pagaba el Hospital General, quien tenía la obligación de dar comida y cena a las presas que hubiera, para cumplir con una manda testamentaria que dejó bienes al Hospital con esta condición; pero, además de esto, las señoras las daban algunos extraordinarios entre año. En la sala de esta casa tenía la Asociación sus juntas gubernativas todos los domingos del año, después de haber pagado y recogido las labores hechas y dejado otras para la semana. En las cárceles de Corte y Villa hay una sala general de presas, a las cuales se les socorría con un colchón, una manta y, si permaneciesen mucho tiempo, con la ropa más necesaria para su uso. También se las proveía de labores a las que querían trabajar y ganar algo. 219 220
Salillas, 1918, t. I: 192-204. Tablado: «Las tablas de la cama sobre que se tiende el colchón» (DRAE, 1803).
418
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Además, había otra pieza separada para enfermería, con sus camas cómodas y limpias, en donde se les suministraba todo lo necesario para su alivio, a excepción de aquellas que, por tener enfermedades contagiosas o de peligro, las pasaban al hospital. A los presos que estaban en los encierros se los aliviaba con una manta y un cuarterón de pan, por la mañana para su desayuno, porque las cárceles no acostumbraban dar nada a esta hora. Dentro de la cárcel de Corte había otro departamento separado y construido por la Asociación, con el nombre de «sala de corrección», donde, con acuerdo de la directora del cuerpo y de los alcaldes de Corte, y por último tiempo, de su voluntad, jóvenes de diez a diez y seis años, que empezaban a extraviarse y eran susceptibles de enmienda por su poca edad. En esta sala había doce plazas para otras tantas muchachas y una rectora que, bajo la inmediata inspección de las señoras, velaba sobre la conducta y enmienda de estas jóvenes. Sus comidas se reducían, por la mañana, a un plato de patatas, al mediodía, sopa y una olla de carnero, tocino y garbanzos, para lo cual se regulaba media libra de carne por cabeza, media onza de tocino, media libra de garbanzos y una libra de pan, y por la noche, un guisado. El vestido de estas jóvenes se componía de una basquiña221 y jubón de anascote222 negro, un zagalejo223 de bayeta224, tres camisas, tres pares de calcetas y los zapatos necesarios. La cama de un tablado, con banquillos de hierro, un jergón225, un colchón, dos sábanas, dos mantas, una colcha y una almohada, que se mudaban todos los meses, así como las muchachas una vez a la semana. Cuando había enferma de cuidado se la pasaba al hospital. El gasto de esta sala, en el año de 1807, fue de 13.659
221
Basquiña: «Ropa, o saya que traen las mujeres desde la cintura hasta los pies, con pliegues en la parte superior para ajustarla a la cintura, y por la parte inferior con mucho vuelo. Pónese encima de toda la demás ropa, y sirve comúnmente para salir a la calle» (DRAE, 1803). 222 Anascote: «Especie de tela, o tejido, de que se hacen mantos y otras cosas» (DRAE, 1803). 223 Zagalejo: «El guardapiés interior que usan las mujeres, inmediato a las enaguas» (DRAE, 1803). 224 Bayeta: «Tela de lana floja y rala que tiene de ancho por lo común dos varas» (DRAE, 1803). 225 Jergón: «Funda gruesa en forma de colchón, que se llena de paja, atocha o cortaduras de papel» (DRAE, 1817).
Obras
419
reales. La ocupación que se daba a las muchachas era la de aprender sólidamente la doctrina cristiana y la buena moral, a cuyo efecto se les predicaba algunas pláticas y se confesaban una vez al mes; además, se las enseñaba las labores propias del sexo, sin olvidar la hacienda226 de la casa, que desempeñaban dos cada semana. El departamento llamado de Reservadas estaba destinado para conservar el honor de aquellas mujeres que, por la primera vez de su vida, habían tenido la desgracia de incurrir en alguna fragilidad227. Allí se admitían las preñadas que las señoras juzgaban de ser admitidas, desde los tres meses hasta los siete, y no después, porque este asilo no era precisamente para salir de su embarazo, sino para ocultarle, así como tampoco se recibiera ninguna por segunda vez, y para esto se tomaban todas las precauciones imaginables. Este departamento se estableció algunos años después de la Asociación. Fue construido y amueblado a expensas de la reina la señora doña María Luisa de Borbón y estaba situado sobre la sala de los Alcaldes de Corte. Era grande, cómodo y tenía varias habitaciones separadas para usar de ellas según lo exigían las circunstancias. En los primeros años se asistieron muchas preñadas, pero fueron tantos los gastos, que fue preciso ir reduciendo el número y últimamente quedó el de veinticuatro plazas, que se reservaban continuamente, las doce mantenidas en un todo por los fondos de la Asociación y de las otras doce por las contribuciones de las pudientes, que daban un tanto diario, según sus posibles o según el modo con que querían ser tratadas. Las comidas de las primeras son las siguientes: por la mañana, un frito de hígado o sangre; a mediodía, sopa de arroz, olla con vaca, tocino, garbanzos y verdura y por la noche, una ensalada y un guisado. Para esto se regulaba, por razón del estado en que estaban, diez onzas de carne por cabeza, una de tocino, otra de garbanzos y el pan necesario. A las paridas se les ponía un puchero aparte, compuesto de lo dicho y, para mayor sustancia, dos manos de carnero por cabeza y a las que pagaban se les daba más o menos regalo228, según lo permitían sus contribuciones, y todas tomaban chocolate, luego que estaban en
226
Hacienda: «Especie de trabajos y labores caseras; y así se dice de las criadas que no tienen hechas sus haciendas, cuando no han cumplido con lo que hay que hacer en la casa» (DRAE, 1803). 227 Fragilidad: «El pecado de sensualidad» (DRAE, 1803). 228 Regalo: «La comida y bebida delicada y exquisita» (DRAE, 1803).
420
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
disposición de tomarlo, y ninguna salía a la calle hasta pasados ocho días del parto, y de ahí arriba todo el tiempo que el cirujano comadrón juzgaba necesario. En el año de 1807 hubo sesenta y cuatro paridas, que gastaron 31.507 reales 27 maravedíes, incluso médico, cirujano, botica y ropa limpia. Las empleadas de este departamento eran una mujer de razón y sigilo, con el nombre de criada, que, bajo la inspección de las señoras, celaba sobre las buenas costumbres de las reservadas, sobre que nadie entrase a verlas y sobre la mejor policía de la casa; una portera y un aguador. En cuanto a constituciones, aunque al principio se formaron unas para gobierno de este cuerpo, que aprobó el rey. Como posteriormente se habían establecido nuevos departamentos y todos habían variado en muchos puntos, no regían ya aquellos sino en pocos artículos, y se trataba de hacer un nuevo reglamento que abrazase todos los ramos y todo el instituto de la Asociación que en aquel tiempo se componía de veinte y ocho o treinta señoras. Nómina de los empleados que había en estos diferentes departamentos y de los sueldos que anualmente les pagaba la Asociación:
Al alcaide de la Galera, una gratificación de Al portero de ídem, otra de A los porteros de ambas cárceles, otra de A los demandaderos229 de ídem, otra de A la rectora de la corrección, para su salario Al aguador del departamento A la comida de reservadas Al cirujano comadrón A la portera compradora Al aguador de este departamento Al oficial de escribiente de la Junta Suma
Reales de v. 320 240 1.616 480 1.340 240 2.190 2.200 1.825 360 1.464 _____________ 12.275
229
229 En el original «demandero». Demandadero: «La persona destinada para hacer los mandados de las monjas fuera del convento» (DRAE, 1803); «Persona destinada para
Obras
421
Segunda época de la Asociación. El 19 de marzo de 1808, lo primero que hicieron los amotinados fue ir a soltar los presos de las dos cárceles, sin olvidar la Galera, destruyéndolo de modo que no volviesen a servir, sin gastar mucho, para ponerlo en seguridad. Desde entonces se tuvieron las juntas en casa de la directora y la Asociación continuó sus trabajos, aunque sin recibir auxilios, y pagando sus gastos de un fondo que tenía ahorrado. Llegó el fatal 2 de mayo y con él la mudanza del gobierno, pero este cuerpo creyó que debía seguir en cuanto pudiese sus caritativas tareas, mientras no le mandasen cesar en ellas y, en efecto, lo hizo así, hasta que el bombardeo de Madrid y la cruel entrada de Napoleón, el 4 de diciembre del mismo año, acabó por desconcertarlo todo. En aquellas tristes noches salieron de aquí muchas de las señoras que componían la Asociación y entre otras, la tesorera; pero dejando un aviso a la directora para que recogiesen los fondos que existían en su casa, lo cual, aunque con mucho temor, la hizo pasar a la suya, valiéndose de una estratagema, porque en aquel momento ya estaba Madrid inundado de enemigos, que robaban cuanto encontraban al paso. Más, estando todo ya en oscuridad, la directora avisó a todas las señoras que habían quedado aquí para que asistiesen a su casa a celebrar una junta de precisa asistencia, la que, a pesar de inconvenientes, se tuvo el día 8 del mismo mes, habiendo dado cuenta de todo y rogando a las señoras quitasen de su casa aquel dinero; pues como casa de un consejero de Castilla, sería de las menos seguras en aquellas circunstancias. Las señoras, no solo no condescendieron con esta súplica sino que acordaron que la directora guardase el dinero del modo que le pareciese y sin la menor responsabilidad, y que permaneciese todo del modo que mejor se pudiese, dándole enteras facultades para ello y, en efecto, aunque con sustos y trabajos, siguió todo hasta fin de noviembre de 1810, en que les mandaron desocupar todos los departamentos, so color de necesitar aquellas piezas para ensanchar las cárceles. La Junta, viendo que ya no podía hacer otro bien que el de asistir a la sala común de presas, a quienes les quitaban las camas y efectos de que se las proveía, acordó no volver por entonces a las cárceles; pero se hizo firme en el departamento de Reservadas, creyéndole seguro por estar independiente de todos los hacer los recados de las monjas fuera del convento, o de los presos fuera de la cárcel. Persona que hace los recados de una casa y no vive en ella» (DRAE).
422
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
demás. Esta creencia fue nula, porque a los tres meses lo mandaron desocupar. La Junta, bien penetrada de la necesidad de este departamento sobre todos los demás, nombró a la directora con amplias facultades para que tantease si podía restablecerse de algún modo y, en efecto, consiguió del gobierno intruso acordase, como ella pedía, que en la casa llamada de la Misericordia les cedieran tres habitaciones que había desocupadas entonces, que le hicieran las obras precisas a este efecto y que para la ayuda de la manutención de estas mujeres les dieran, a lo menos 1.000 reales mensuales. Con este pequeño auxilio se volvió a poner el departamento, pagando todas las que entraban un tanto más o menos, según cada una podía. No llegó a un año esta buena obra, porque dejaron de pagar los 1.000 reales concedidos y aun las mismas interesadas faltaban todos los días a su contrato, por la pobreza absoluta en que todo el mundo cayó, ya por las terribles contribuciones y ya por la rapiña de los franceses. En este mismo estado y en el de haberse acabado todo el dinero que había ahorrado, se tuvo otra junta, en la que se acordó suprimir enteramente el cuerpo, devolver al gobierno intruso la parte de la casa que le había cedido y a propuesta de la directora (que entonces era también presidenta de la Junta de Damas unida a la Soci[e]dad y curadora de la Inclusa) dar a esta unos vales y un libramiento a su favor, que había reservado; y además todos los efectos y muebles que se conservaban aún. Hecho todo, se celebró la última junta, en la que la directora dio sus cuentas, que se aprobaron en todas sus partes, con lo que en fin de noviembre de 1811 se disolvió un cuerpo que tanto bien había hecho al Estado, a la humanidad y a la religión. El modo de restablecerlo sería el devolverle sus fondos u otros equivalentes y fijos; pues sin esta seguridad nada se podría hacer, por tratar este cuerpo con las mujeres más abandonadas, y que solo entrando con las manos llenas de duros se puede sacar de ellas algún partido; pero como la nación está tan exhausta de medios, acaso tendría esto muchas dificultades que vencer. La sala de corrección nunca ha correspondido a los deseos del cuerpo, ni era posible mientras estuviera dentro de la cárcel de Corte (por lo que se suprimió hace muchos años la de la cárcel de Villa). Una de las cosas más necesarias para que una persona se corrija es el convencimiento de su falta y esta amargura de corazón que causa el desprecio general y lo que más debe atraer a este punto a los delincuentes, es la
Obras
423
meditación, la soledad y trabajo no interrumpido. En la soledad verá el delincuente sus crímenes; en la soledad se le presentarán sus delitos, los odiará y aun llegará a temer hasta su misma sombra; estos temores sino a fuer[z]a del trabajo de que tanta necesidad tienen las mujeres para no recaer en sus extravíos; en fin, para volver a establecer la corrección, sería menester una casa sola a propósito y con diferentes especies de habitaciones; pues las que entrasen a corregirse deberán, por tres o cuatro meses, a lo menos, vivir cada una sola y aislada en un cuarto, sin que nadie entrase en él sino la señora que cuidase del departamento y la portera a las horas de comer, o para alguna cosa muy precisa; pero como esto sería muy costoso, se podría dejar para más adelante. El departamento de Reservadas, como más urgente, es el que debiera establecerse primero, ya para evitar los infanticidios que se comenten y ya para evitar los disturbios que hay entre padres, hijos y familias, y acaso establecerse a poca costa. En esta corte hay una Hermandad, que entre sus piadosas instituciones tiene la de mantener una casa llamada del pecado mortal, donde reciben también a mujeres que van a parir en secreto. Esta casa está cuidada y dirigida por hombres; por hombres cuyos talentos y virtudes serán muy respetables, pero que, a la verdad, no son los más a propósito para asuntos de esta naturaleza, por la especie de indecencia y de vergüenza que ocasiona la asistencia de una mujer preñada y parida entre personas de diferente sexo. Si no hubiera inconveniente en dar este establecimiento a las señoras de la Asociación, estas podrían con aquellos fondos y con su economía adquirida en este ramo, ejercitar su caridad con las mujeres y emplear sus ocios en beneficio de la humanidad. = Madrid, 19 de agosto de 1815. Por la Real Asociación de Caridad de Señoras, la marquesa de Fuerte-Híjar230, directora; la condesa de Castroterreño, vicesecretaria. 6.31. Respuesta a la sala de Alcaldes del Consejo de Castilla231 He dado cuenta a la Junta de Asociación del oficio que V. S. pasó a la marquesa de Villafranca, con fecha de 18 del actual relativo a querer la sala de Alcaldes que las señoras de esta corporación vuelvan a 230 231
Marquesa de Fuente Híjar en el original. AHN, Consejos, libro 1.406, expediente 60.
424
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
hacerse cargo del cuidado y la asistencia de las presas de las cárceles y Galera, a pesar de que juzgo a la sala bien enterada de que las señoras están dispuestas a contribuir al alivio de estas infelices, pues se lo ha hecho a V. S. presente verbalmente la misma marquesa. La Junta no puede dejar de hacer presente a V. S. para que lo diga a la sala, que habiendo pedido permiso a S. M. para continuar en sus tareas y al mismo tiempo las asignaciones que tenían antes, se la contesto en 25 de septiembre próximo pasado que cuando las circunstancias lo permitieran se atendería a este establecimiento. Con esta resolución de S. M., la Junta se encontró sin medio ninguno para cumplir sus deseos y ahora confiada en que la sala podrá por su parte hacer ver la necesidad que hay de atender a tanta desgraciada, vuelve a recurrir de nuevo a S. M. pidiendo una pequeña cantidad que únicamente se invertirá en la compra de las primeras materias para las labores que han de hacer bajo el plan que tenían antes, y la sala tratará de su manutención y casa pues sin el auxilio que se pide, la Junta nada puede hacer. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 27 de julio de 1816. La marquesa de Fuerte-Híjar, directora. La condesa de Castroterreño, secretaria = Señor don Tadeo Soler. 6.32. Testamento de la marquesa de Fuerte-Híjar (1816)232 Testamento otorgado por la señora doña María Lorenza de los Ríos Enríquez y Loyo marquesa de Fuerte-Híjar, de estado viuda y vecina de esta corte, natural de la ciudad de Cádiz. Mayo, 24 de 1816. En el Nombre de Dios todopoderoso y de su madre la Virgen María, amén. Sépase por esta pública escritura de testamento, última y postrimera voluntad, vieren como yo doña María Lorenza de los Ríos Enríquez y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar, viuda, y vecina de esta Corte, oriunda de las montañas de Santander, natural de la ciudad de Cádiz, hija legítima y de legítimo matrimonio de don Francisco Javier de los Ríos y Mantilla, y de doña Feliciana de Loyo y Treviño233, mis padres ya difuntos, que lo fueron el primero de Naveda, en las montañas de Santander, y la segunda de la insinuada ciudad de Cádiz. Estando fuera 232 233
AHPM, Protocolos Notariales, 22.582. «Feliciana del Hoyo y Treviño» en el original.
Obras
425
de cama, aunque con algunos achaques habituales, pero por la infinita misericordia de Dios Nuestro Señor en mi entero cabal juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo como firmemente creo y confieso en el alto e incomprensible misterio de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero y en todos los demás misterios, artículos y sacramentos que tiene, cree y confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia, católica, apostólica, romana, bajo de cuya fe y creencia he vivido, vivo y protesto vivir y morir como católica, fiel cristiana, temerosa de la muerte, cosa cierta y natural a toda criatura viviente, aunque su hora dudosa; tomando como tomo por mi intercesora y abogada a la reina purísima de los Ángeles, María Santísima, madre de Dios y señora nuestra, al Santo Ángel de mi guarda, el de mi nombre y devoción, y demás de la corte celestial, para que intercedan con Nuestro Redentor Jesucristo, lleve mi alma a gozar de su eterna bienaventuranza, bajo de cuya humilde deprecación y para estar prevenida con disposición testamentaria para cuando llegue tan terrible lance, y que en él no tenga impedimento que me prive de pedir a Dios Nuestro Señor, la remisión de mis culpas y pecados, hago, otorgo y ordeno este mi testamento en la forma siguiente. Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crio y redimió con el inestimable precio de su santísima sangre y el cuerpo a la tierra, de cuyo elemento fue formado, el cual hecho cadáver, quiero sea amortajado con el hábito de Nuestra Señora del Carmen. Esto es después de diez o doce horas en que se haya verificado mi muerte y si fuese posible no me lleven a la bóveda, ni menos se me entierre hasta las veinte y cuatro horas. Mando y prohíbo expresamente toda pompa en mi funeral, porque este ha de ser como hecho a una pobre que soy, y no deberá pasar de ochocientos a mil reales, y esto lo hago por no defraudar a la parroquia de sus derechos y no quiero que se me ponga ningún letrero en la piedra que cubra los restos de lo que fui, pues mi voluntad es confundirme desde luego con los hermanos y vecinos con quienes voy a habitar. Es también mi voluntad que el día de mi entierro se celebre por mi alma misa cantada de cuerpo presente con diácono, subdiácono, vigilia, y responso, pagándose por ello la limosna acostumbrada. Así mismo es mi voluntad se digan por mi alma, e intención, cien misas rezadas, su limosna la de seis reales de vellón por cada una, las que se celebren en la iglesia parroquial donde acontezca mi fallecimiento.
426
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
A las mandas forzosas, santos lugares de Jerusalén, redención de cautivos, reales hospitales, General y Pasión de esta corte, quiero se las dé la limosna de diez reales de vellón y además doce reales para los fines prevenidos en los últimos reales decretos de S. M. publicados a este fin; con cuyas limosnas las desisto, quito y aparto del derecho y acción que pudieran pretender a mis bienes. Declaro para que en todo tiempo conste que estuve casada en primeras nupcias con mi primo don Luis de los Ríos y Velasco, de quien no tuve sucesión, y a quien heredé; porque habiendo hecho testamento, dejándonos heredero uno a otro, y habiendo muerto primero él, recayeron sus bienes en mí; pero yo añado para mayor claridad que dicho mi difunto mar[i]do nada pudo dejarme; pues solo tenía su empleo de oidor de Valladolid y yo era, a la edad de doce años y tres meses en que me casaron con él, una muchacha de algunos millones y heredera ya de padres y abuelos; y esto lo digo por si alguno hiciese alguna reclamación, pues a su muerte yo pagué cuanto se debía, y creo que nadie podrá con justicia reclamar un real. A pocos meses de viuda contraje segundas nupcias con don Germano de Salcedo y Somodevilla, marqués de Fuerte-Híjar, de quien tampoco he tenido sucesión. Este caballero era consejero de Castilla y fue desterrado a Francia por razones políticas, hijas de las turbulencias pasadas, murió en la villa de Orthez, departamento de los Bajos Pirineos el nueve de abril de mil ochocientos diez, a los once meses de su destierro. Allí hizo testamento dejándome por su universal heredera, pero como el difunto no tenía otros bienes que los sueldos de sus empleos, esta herencia solo ha servido para darme a conocer más y más el amor y amistad que me profesaba; pero temiendo que hubiese algunas deudas que yo no debiese o no pudiese pagar, recibí la herencia con beneficio de inventario. Declaro asimismo que mi difunto marido el marqués debía a su hermano don Modesto de Salcedo y Somodevilla, que también murió en siete de diciembre del año próximo pasado de mil ochocientos once, de resultas de ciertas cuentas que ellos tuvieron, la cantidad de sesenta y tres mil y cien reales [de] vellón y habiendo yo escrito a dicho mi hermano político, cuando murió mi marido, diciéndole que reconocía esta deuda y que se la pagaría cuando yo estuviese en estado de poderlo hacer, pues en el día era imposible, por haber quedado pereciendo y sin tener que comer, me respondió dicho mi hermano político con estas palabras que eternamente estarán grabadas en mi corazón.
Obras
427
«No h[ay] que pensar en la deuda, yo la perdono a mi a[ma]do hermano, y te la perdono a ti si acaso te consideras con algún cuidado por las responsabilidades de tu amado Germano; a los dos os eximo de toda responsabilidad», etc., etc. Esta carta está entre mis papeles, en el legajo de su correspo[n]dencia, creo que por lo mismo estoy enteramente libre de la responsabilidad de esta deu[da] y mucho más cuando mi marido le había c[on]cedido para pago de esta misma deuda que f[ue] de mayor suma, unas tierras mías que y[o] tenía en la Rioja, y solo lo expreso aquí pa[ra] que nadie incomode por ella a mis herederos. Declaro también que mi difunto esposo el marqués tenía otra deuda con su herma[no] menor don Víctor de Salcedo y Somodevilla, ma[ris]cal de campo de los Reales Ejércitos y gob[er]nador político y militar en la ciudad y prov[incia] de Antioquia en Indias. A dicho su herma[no] le debía mi marido de resultas de cuentas f[or]madas por él mismo hasta el veinte y seis de mayo de mil ochocientos cuatro, la cantidad de diez y siete mil y cuatrocientos reales. Estas cuentas existen entre mis papeles, en un legajo que dice encima lo que hay dentro. Esta deuda no me es posible pagarla, mediante haber quedado mi dote enteramente destruida234 y yo arruinada a un punto inconcebible; y tener recibida según llevo dicho la herencia del citado mi difunto marido a beneficio de inventario. Declaro la deuda que contrajo con mi marido y conmigo en el año de mil setecientos noventa y nueve, don Pedro Darripe, comerciante y vecino de la ciudad de Santander, por ser de consideración. La que asciende a más de cuarenta mil reales y porque nada han servido las muchas insinuaciones amistosas y judiciales, que se le han hecho sin contar lo mucho gastado en este asunto. Los papeles que tratan sobre este débito están entre los pocos que hay en mi archivo y que he podido librar de las pérdidas, mudanzas y desgracias, que han sufrido todos los efectos que había en mi casa cuando a mi marido y a mí nos sacaron de ella los enemigos, dejando seis alojados, y todo abandonado a la providencia. Mis haberes en el día, a pesar de mis muchas riquezas, se reducen a lo siguiente: en la villa de Reinosa, montañas de Santander, tengo unas casitas con almacenes para guardar lana; dos huertas, varios prados y un terreno erial que llega hasta el río Híjar, donde tengo un gran fuerte para impedir que las aguas perjudiquen a mi posesión, y de donde se 234
En el original aparece «destruido».
428
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
deriva la denominación del marquesado. Además tengo y me per[te] nece el citado título de Castilla, que aunque cuando se concedió fue para mi marido don Germano de Salcedo, sus hijos y sucesores y como el dinero con que se hicieron las pruebas y gastos era mío y la denominación del título fue también sobre posesiones mías y como en el testamento que hizo mi esposo el año de mil ochocientos seis, ante el escribano real de S. M. y del número de esta villa don José Antonio Canosa, me lo dejo a mí por razones legales, q[ue] dijo tenía para hacerlo, creo que puedo disponer de él y así lo haré cuando llegue a tratar de esto; y no hay que extrañar que en el testamento último que hizo mi marido en Francia, no haga mención de él, pues sabía la orden dada por el gobierno francés, para que nadie pudiese usar de sus títulos sin pasarlos por dicho gobierno y como no lo había hecho, ni ya en aquel caso podía hacerlo, no es extraño, repito, no haga mención particular de él, pero en todo el testamento se ve que me dejaba y quería dejarme cuanto tenía y pudiese pertenecerle. Además tengo en mi favor la explicada deuda de los Darripes que es de cuarenta y nueve mil y más reales. También tengo y me corresponde una hacienda llamada Quinta-Jarama a seis leguas de esta corte y una de Ciempozuelos, compuesta de viñas, tierras blancas, y arbolado, cuyo por menor consta de las escrituras, y títulos de compra que están en mi archivo. Quiero y es mi voluntad que si al tiempo de mi fallecimiento se encontrase alguna memoria o memorias, escritas o firmadas de mi puño, por las que añada, quite o disponga algunas cosas tocantes a esta mi última disposición y descargo de mi conciencia, repito, que es mi voluntad se cite y pase inviolablemente por su contenido, como parte ese[n]cial e integrante de este mi testamento con el que se protocolizarán para que e[n] todo tiempo conste. Y para cumplir, pagar, y ejecutar cua[n]to llevo dispuesto y ordenado en este mi testamento y memorias, caso de dejarlas, nombro por mis testamentarios y albaceas a los señores don Manuel María Arbizu, del Consejo del Almirantazgo, a don Ramón Risel y a don Juan de Dios Brieva, vecinos de esta corte, a los tres juntos e in solidum, para que luego que se verifique mi fallecimiento, de los bienes que quedasen mejores y más bien parados, lo cumplan y paguen todo, cuyo encargo quiero les dure el año legal o el más tiempo que necesitaren, a cuyo fin les prorrogo el que fuese menester.
Obras
429
En atención a la menor edad de doña Anselma Josefa Roca, mi sobrina, y heredera de que adelante haré mención, nombro por su tutor y curador ad bona relevado de toda fianza al precitado señor don Manuel María Arbizu, de quien espero desempeñe este encargo con todo el cuidado que exige nuestra antigua amistad. Y después de cumplido y pagado todo lo contenido en este mi testamento y, caso de dejarlas, en el residuo y remanente que quedare de todos mis bienes, muebles y raíces, derechos y acciones que al presente tengo y en lo sucesivo pueda adquirir así en esta corte, como fuera de ella, por cualesquiera título, causa o razón que sea, después de pagadas las deudas que resulten contra mí, en atención a no tener como no tengo ningún heredero forzoso, ni parientes más cercanos que primos y sobrinos, es mi expresa voluntad el instituir como desde luego instituyo, elijo y nombro por mi única y universal heredera de todos ellos a la citada doña Anselma Josefa Roca, mi sobrina, a quien he criado desde su tierna edad en que quedó huérfana y a mi cuidado, que se halla en mi casa y compañía, para que todo lo que así fuese y quedase después de mi fallecimiento lo haya, lleve, goce y herede con la bendición de Dios Nuestro Señor y la mía, a quien pido me encomiende. Con motivo de la guerra pasada se me han extraviado y me han interceptado algunas pertenencias mías y así mando y es mi voluntad, que si en algún otro tiempo o por cualesquiera acontecimiento me tocasen y perteneciesen algunos otros bienes, sean raíces o efectos, a[de] más de los expresados, los herede igualmente la insinuada mi sobrina doña Anselma Josefa Roca libremente, según y en los términos que quedan explicados en la precedente cláusula. También es mi voluntad que si el título de Castilla se declarase por mío, recaiga, lo disfrute, goce y posea la expresada doña Anselma Josefa Roca, mi sobrina y heredera, a quien asimismo pido me encomiende a Dios. Y por el presente revoco, anulo, doy por rotos, nulos y cancelados de ningún valor ni efecto todos y cualesquiera testamentos, poderes para hacerlos, codicilos y demás disposiciones testamentarias, que antes de esta haya hecho y otorgado por escrito, de palabra, ni en otra cualquier forma que ninguna quiero valga, tenga efecto, ni haga fe en juicio ni fuera de él, excepto este mi testamento y memoria o memorias, caso de dejarlas, que quiero valgan, sean y se tengan por mi última y deliberada voluntad en aquella vía y forma que más haya lugar
430
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
en derecho. En cuyo testimonio así lo digo, y otorgo ante el presente escribano de S. M., vecino y del Ilustre Colegio de esta corte y villa de Madrid. En ella a veinte y cuatro de mayo de mil ochocientos diez y seis. Siendo presentes por testigos don Juan Morata, don Francisco Anduaga, don Valentín Limideiro, Eugenio Jiménez y don Valentín Santos y Díaz, residentes en esta corte y la señora otorgante, a quien yo el escribano doy fe conozco, lo firmó de su puño. Doña María Lorenza de los Ríos-Enríquez y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar. Ante mí, Antonio Martínez de Ariza.
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
1. Fuentes 1.1. Archivos Archivo del Banco de EspaÑa (ABE)-Madrid ABE, Libros de Contabilidad, libro 277, «Libro Manual». ABE, Secretaría, Serie Acciones, Subserie Expedientes antiguos referentes a las acciones del Banco Nacional de San Carlos, caja 864, «Expediente de Luis de los Ríos y Velasco» y «Expediente de María Lorenza de los Ríos, marquesa viuda de Fuertehijar». ABE, Secretaría, Serie Acciones, Subserie Primitivos accionistas (suscriptores), caja 254, «Primitivos accionistas. Acciones 145.977 a 146.036». Archivo Catedralicio HistÓrico de Cádiz (ACHC)-Cádiz ACHC, Bautismos (1725-1727), libro 43. ACHC, Bautismos (1741-1743), libro 51. ACHC, Bautismos (1760-1761), libro 61. ACHC, Bautismos (1761-1762), libro 62. ACHC, Funerales (1726-1730), libro 10. ACHC, Funerales (1741-1748), libro 13. ACHC, Funerales (1758-1764), libro 16. ACHC, Funerales (1764-1768), libro 17. ACHC, Funerales (1768-1772), libro 18. ACHC, Matrimonios (1737-1741), libro 26. ACHC, Matrimonios (1756-1759), libro 31. ACHC, Matrimonios (1773-1776), libro 36. Archivo Diocesano de Cádiz (ADC)-Cádiz ADC, Matrimonios Públicos R-Z (1774), expediente 422, «Expediente matrimonial de Luis de los Ríos y Velasco y María Lorenza de los Ríos y Loyo», 1774.
432
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques (ADPA)-Pau ADPA, Registres paroissiaux et d’état civil, État civil, Décès 1810-1814. . ADPA, Minutes notariales, AD 64, 3E art. 6.910, Notaires du Département des Pyrénées-Atlantiques, Orthez, Étude III, Antoine-Pascal Lostau (an XI-1832), «Testaments», 1810-1812, «Testament de Mr. Germain Salcedo marquis de Fuerte hijar de Madrid residant a Orthes», 8 de abril de 1810. Archivo Diocesano de Valladolid (ADV)-Valladolid ADV, Parroquia de San Pedro Apóstol, Defunciones, libro 3D. ADV, Parroquia de San Pedro Apóstol, Matrimonios, libro 4M. Archivo General de Indias (AGI)-Sevilla AGI, Contratación, legajo 5.464, nº 2-1, «Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Andrés Antonio de la Peña, presidente del Tribunal de la Contaduría mayor de cuentas en México, a Nueva España», 1708. AGI, Contratación, legajo 5.468, nº 2-118, «Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Francisco Mier de los Ríos y Terán, factor, natural de Pie de Concha y vecino de Cádiz, a Nueva España», 1715. AGI, Contratación, legajo 5.472, nº 3-18, «Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Andrés del Hoyo, mercader, natural de Redecilla del Camino, hijo de Francisco Hoyo y de Catalina Treviño, a Buenos Aires», 1722. AGI, Contratación, legajo 5.489, nº 4-4, «Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Francisco Hoyo, mercader, vecino de Cádiz, a Nueva España», 1747. AGI, Contratación, legajo 5.492, nº 2-53, «Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Francisco Javier de los Ríos, a Veracruz», 1751. AGI, Contratación, legajo 5.497, nº 3-8, «Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Bernardo Mantilla y los Ríos, mercader, factor, vecino de Soto, a Buenos Aires», 1755. AGI, Contratación, legajo 5.513, nº 37, «Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Luis de los Ríos y Velasco, fiscal de la Audiencia de Santo Domingo», 1770. AGI, Contratación, legajo 5.708, nº 12, «Autos sobre los bienes de Juan Alonso de los Ríos», 1789. AGI, Contratación, legajo 5.786, libro 3: «Nombramiento: Modesto Salcedo», 1790, ff. 180-180v. AGI, Escribanía, legajo 1.129B, «Pleitos de la Casa de la Contratación», 17521754. AGI, Escribanía, legajo 1.132, «Pleitos de la Casa de Contratación», 1756-1760.
Fuentes y bibliografía
433
Archivo General de la NaciÓn (AGN)-Caracas AGN, [Colombeia. Memoria del Mundo], Archivos del general Francisco de Miranda, «Viajes», tomo II. . Archivo General de Simancas (AGS)-Simancas AGS, Gracia y Justicia, legajo 162, «Provisión de plazas de magistrados», 1777-1780. AGS, Gracia y Justicia, legajo 164, «Provisión de plazas de magistrados», 1787-1788. AGS, Gracia y Justicia, legajo 818, «Informes de Togados y Corregidores», 1776-1778. AGS, Gracia y Justicia, legajo 822, «Informes reservados», 1786-1788. AGS, Gracia y Justicia, legajo 872, «Títulos», 1770-1788. Archivo HistÓrico Diocesano de Santander (AHDS)-Santander AHDS, Parroquia de San Pelayo (Naveda), signatura 665, «Difuntos de 1744 a 1852». Archivo HistÓrico Municipal A CoruÑa (AHMAC)-A CoruÑa AHMAC, Ayuntamiento A Coruña, caja 67, «Libro de Actas de Acuerdos Municipales», 1779. AHMAC, Ayuntamiento A Coruña, caja 1.053, «Libro de Matrícula de vecinos», 1780. Archivo HistÓrico Municipal de Cádiz (AHMC)-Cádiz AHMC, Sección Padrones, libro 1.006, «Padrón 1773». Archivo HistÓrico Nacional (AHN)-Madrid AHN, Consejos, libro 1.379, «Libro de Gobierno de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte del año 1788». AHN, Consejos, libro 1.406, expediente 60, «Expediente relativo a que las señoras de la Junta de Asociación se hagan cargo del cuidado de las presas de las cárceles y galera», 1816. AHN, Consejos, legajo 5.118, «Proceso de Pedro José de Loyo y María Lorenza de los Ríos sobre los bienes del mayorazgo», 1789. AHN, Consejos, legajo 5.150, «Proceso sobre la transacción y convenio entre Germano de Salcedo y Lorenza de los Ríos y Pedro José de Loyo», 17871793. AHN, Consejos, legajo 5.240, expediente 13, «Carta de sucesión del marquesado de Casa Tabares», 3 de agosto de 1774.
434
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
AHN, Consejos, legajo 5.240, expediente 37, «Reclamación a Juana Matilde Treviño por la sucesión al marquesado de Casa Tabares», 17 de mayo de 1784. AHN, Consejos, legajo 6.190, expediente 4, «Expediente relativo a la causa incoada por la Junta Suprema de Reintegros a María Lorenza de los Ríos, marquesa viuda de Fuente-Híjar, por haber comprado la dehesa extremeña de San Juan de Piedras Albas durante la dominación francesa», 18151820. AHN, Consejos, legajo 6.222, expediente 138, «Venta judicial de la Dehesa de Juan de Piedras Albas, sita en la ciudad cacereña de Trujillo, a favor de Francisco Javier Barra en nombre de la marquesa de Fuerte Híjar», 13 de febrero de 1811. AHN, Consejos, legajo 10.008, expediente 1, «Informe del Presidente de la Chancillería de Valladolid sobre instancia del Vizconde de Palazuelos y del Conde de Alba Real solicitando Real licencia para casar a don Antonio del Hierro Rojas, primogénito de aquél, con doña Lorenza Villanueva y Cañas, hija del Conde», 1778. AHN, Consejos, legajo 10.024, expediente 5, «Informe del Obispo de Jaén sobre memorial de don Luis Estanislao de Quero y Valdivia, Marqués de la Merced, solicitando Real licencia para casar a su primogénita doña María de Quero y Valenzuela con don Alonso de Quero y Valdivia», 5 de junio de 1785. AHN, Consejos, legajo 10.024, expediente 6, «Oficio comunicando haber Su Majestad concedido a doña María de Quero y Valenzuela, Marquesa de la Merced, Real licencia para casarse con don Antonio de Vargas y Laguna», 30 de marzo de 1800. AHN, Consejos, legajo 11.760, expediente 14, «Carta de pago de María Teresa Tabares y Garma por la sucesión al título de marquesado de Casa Tabares», 27 de agosto de 1774. AHN, Consejos, legajo, 12.145, expediente 93, «Martín Leonés, natural de Lorca, graduado por la Universidad de Orihuela, solicita examen, y título de abogado», 1786. AHN, Consejos, legajo 12.167, expediente 21, «Manuel de Arbizu y Álava, natural de Nájera, bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate, solicita examen de abogado», 1808. AHN, Consejos, legajo 13.359, expediente 6, «Relación de Méritos de Germano de Salcedo y Somodevilla», 1782-1802. AHN, Consejos, legajo 13.371, expediente 11, «Relación de Méritos de Martín Leonés, natural de Lorca», 1786-1789 AHN, Consejos, legajo 13.496, «Cámara de Castilla, Audiencia de Galicia, Personal», 1774-1820. AHN, Consejos, legajo 13.533, «Cámara de Castilla, Real Chancillería de Valladolid, Personal», 1746-1799.
Fuentes y bibliografía
435
AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 347, «Expediente de pruebas del caballero de la orden de Carlos III, Germán de Salcedo y Somodevilla Salcedo y Bengoechea, natural de Santo Domingo de la Calzada, Marqués de Fuertehijar; caballero supernumerario», 1789. AHN, Estado, Orden de Carlos III, expediente 512, «Expediente de pruebas de Pedro José de Loyo y Treviño Treviño y Halcón», 1791. AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, legajo 506, expediente 878, «Expediente de licencia de casamiento de Germano de Salcedo, Juez Mayor de Vizcaya, con Lorenza de los Ríos», 1787. AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, legajo 511, expediente 2.210, «Expediente de licencia de casamiento de Martín Leonés, con Francisca María de Guevara Molina», 1797. AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, legajo 512, expediente 2.322, «Expediente de licencia de casamiento de Antonio de Vargas Laguna, con María de Quero Valenzuela», 1800. AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, Expedientes de Magistrados y Jueces, legajo 4.242, expediente 22, «Expediente personal del Magistrado Manuel María Arbizu Álava», 1813-1843. AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Justicia, Expedientes de Magistrados y Jueces, legajo 4.547, expediente 4.646, «Expediente personal del Oidor Martín Leonés», 1792. AHN, Órdenes Militares, Caballeros de Santiago, expediente 4.655, «Andrés de Loyo y Treviño», 1748. AHN, Universidades, legajo 47, expediente 105, «Certificación de méritos de Luis de los Ríos Velasco, colegial del Mayor de San Ildefonso y opositor a las cátedras de cánones de la Universidad de Alcalá», 1759-1767. Archivo HistÓrico de la Nobleza (AHNOB)-Toledo AHNOB, Baena, caja 287, «Correspondencia personal de [María Francisca Dávila Carrillo de Albornoz, I] condesa de Truillas», 1748-1796. Archivo HistÓrico Provincial de Cádiz (AHPC)-Cádiz AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 779, Notario Nicolás Alcalá Guerrero, «Testamento en virtud de poder de don Francisco Javier de los Ríos», 8 de diciembre de 1767, ff. 628-639. AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 789, Notario Ramón Ramírez, «Reclamación de Luis de los Ríos de la legítima de su esposa María Lorenza», octubre de 1777, ff. 279-284. AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.467, Notario Miguel Brignon Caballero y Lara, «Testamento en virtud de poder de don Andrés de Loyo y Treviño», 9 de enero de 1772, ff. 13-21.
436
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
AHPC, Protocolos Notariales, Cádiz, 2.495, Notario Miguel Brignon Caballero y Lara, «Testamentaría, inventario y partición de bienes de Andrés de Loyo y Treviño», 10 de octubre de 1792, ff. 874-1.001. AHPC, Protocolos Notariales, Puerto de Santa María, 784, Notario Francisco Uruburu de Toro, «Testamento de Juana Matilde Treviño», 26 de diciembre de 1790, s/f. Archivo HistÓrico Provincial de Cantabria, Centro de Estudios MontaÑeses (AHPCA, CEM)-Santander AHPCA, CEM, legajo 22-2, «Títulos, ejercicios de letras, y actos positivos de Don Luis de los Ríos y Velasco, Colegial del Mayor de San Ildefonso Universidad de Alcalá, y Opositor a las Cátedras de Cánones, y Leyes de ella», 26 de marzo de 1763. AHPCA, CEM, legajo 22-3, «Relación de los méritos y servicios de don Luis de los Ríos y Velasco, fiscal de lo civil de la Real Audiencia de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada», 3 de marzo de 1777. AHPCA, CEM, legajo 22-4, «Sentencia del juicio de residencia realizado a Luis de los Ríos Enríquez como fiscal de la Audiencia de Santo Domingo», 1777. AHPCA, CEM, legajo 22-7, «Correspondencia de Antonio de los Ríos Enríquez y Velasco», 1759-1788. AHPCA, CEM, legajo 22-8, «Correspondencia de Luis de los Ríos Enríquez y Velasco», 1776-1785. AHPCA, CEM, legajo 22-9, «Correspondencia de Juana de Velasco e Isla», 1773-1777. AHPCA, CEM, legajo 22-11, «Correspondencia de Luis de los Ríos Enríquez y Velasco a su madre Juana de Velasco», 1769-1781. AHPCA, CEM, legajo 22-12, «Correspondencia de Luis de los Ríos Enríquez y Velasco a su hermano Antonio», 1769-1786. AHPCA, CEM, legajo 22-14, «Correspondencia de Rosa Muñoz de Velasco», 1783-1804. AHPCA, CEM, legajo 26-20, «Correspondencia de Juan Alonso de los Ríos desde Veracruz», 1771-1788. Archivo HistÓrico de Protocolos de Madrid (AHPM)-Madrid AHPM, Protocolos Notariales, 20.350, Notario Juan Laguna Rodríguez, «Poder que otorgaron los Señores de Fuerte Híjar a favor de don Joseph Fernández de Cosío para la venta de unas Casas y solares en dicha ciudad, e Isla de León», 10 de marzo de 1789, s/f. AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, Notario Juan Laguna Rodríguez, «Testamento del Señor don Germano de Salcedo y Somodevilla, Marqués de Fuerte Híjar, del Consejo de S. M., vecino de esta villa», 5 de mayo de 1791, s/f.
Fuentes y bibliografía
437
AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, Notario Juan Laguna Rodríguez, «Poder especial que otorgó el Señor Marqués de Fuerte-Híjar, a favor de don Ventura Fita, vecino de Cádiz, para tratar sobre el cumplimiento del Testamento de la Señora doña Juana Matilde de Treviño», 12 de diciembre de 1791, s/f. AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, Notario Juan Laguna Rodríguez, «Poder especial que otorgó el Señor Marqués de Fuerte-Híjar, a favor de don Pedro Joseph del Hoyo vecino de Cádiz, para tratar sobre el cumplimiento del testamento de la Señora doña Juana Matilde de Treviño», 12 de diciembre de 1791, s/f. AHPM, Protocolos Notariales, 20.351, Notario Juan Laguna Rodríguez, «Escritura de la Huerta titulada de las Moreras, y varias haciendas Raíz a ella anexa, en la vega y término de Seseña y Ciempozuelos, y dos casas en el Real Sitio de Aranjuez, que otorgó Don Joaquín Luna, Presbítero, como Testamentario del Excelentísimo Señor Conde de Atarés, a favor de los Señores Marqueses de Fuerte Híjar, todos vecinos de esta Corte», 7 de enero de 1792, s/f. AHPM, Protocolos Notariales, 21.401, Notario José Antonio Canosa, «Poder otorgado por el Señor marqués de Fuerte Híjar del Consejo de S. M. en el Supremo de Castilla, vecino de esta Corte por el que constituye por su única heredera a la Señora Doña María Lorenza de los Ríos su legítima mujer», 30 de junio de 1806, ff. 520-527v. AHPM, Protocolos Notariales, 22.430, Notario Ángel de Urruchi, «Carta de pago y Redención Dada por don Baltasar de Iruegas a favor de los Señores Marqueses de Fuerte Híjar de un Censo de 60.000 reales», 7 de agosto de 1795, ff. 367-374. AHPM, Protocolos Notariales, 22.433, Notario Ángel de Urruchi, «Poder para vender de los señores marqueses de Fuerte Híjar a Don Ramón de Salcedo Su primo», 12 de mayo de 1800, ff. 84-85v. AHPM, Protocolos Notariales, 22.580, Notario Antonio Martínez Ariza, «Testamento de Doña María Lorenza, Marquesa de Fuerte-Híjar», 18 de septiembre de 1812, ff. 150-162. AHPM, Protocolos Notariales, 22.582, Notario Antonio Martínez Ariza, «Testamento otorgado por la Señora Doña María Lorenza de los Ríos Enríquez y Loyo, Marquesa de Fuerte-Híjar, de estado viuda, y vecina de esta Corte, natural de la ciudad de Cádiz», 24 de mayo de 1816, ff. 151-157v. AHPM, Protocolos Notariales, 23.736, Notario Juan de Mata Illana, «Escritura de arrendamiento de una hacienda en el término de Ciempozuelos, por término de ocho años, al respecto de trece mil reales en cada uno, por la señora Marquesa viuda de Fuerte híjar en favor de Ignacio Crespo, vecino de Ciempozuelos», 6 de diciembre de 1816, ff. 464-467v.
438
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
AHPM, Protocolos Notariales, 29.415, Notario Manuel Sánchez (Aranjuez), «Obligación por Don Germano de Salcedo Somodevilla y su mujer, para responder del derecho de Lanzas de Título de Castilla», 22 de junio de 1788, ff. 209-210. Archivo HistÓrico Provincial de Valladolid (AHPV)-Valladolid AHPV, Protocolos Notariales, 3.914, Notario Manuel Ortega Álvarez, «Testamento de la Señora Doña María Lorenza de los Ríos mujer del Señor Don Germano de Salcedo del Consejo de S. M. su oidor en la Real Audiencia y Chancillería esta Ciudad de Valladolid», 23 de febrero de 1788, ff. 112-114. Archivo HistÓrico de la Villa de Madrid (AHVM)-Madrid AHVM, Sección Corregimiento, expediente 1-232-1, «Libro segundo de pasaportes, desde 1 de octubre de 1817 a 31 de diciembre de 1817». AHVM, Sección Secretaría, libro 241, «Libro de Acuerdos del Ayuntamiento (año 1811)». AHVM, Sección Secretaría, libro 242, «Libro de Acuerdos del Ayuntamiento (año 1812)». AHVM, Sección Secretaría, libro 243, «Libro de Acuerdos del Ayuntamiento (año 1813)». AHVM, Sección Secretaría, expediente 1-268-3, libro 1, «Membretes de acuerdos desde 1 de enero de 1813 a 13 de febrero de 1813». AHVM, Sección Secretaría, expediente 2-353-25, «Mejoras en los establecimientos de educación e instrucción pública», 1811-1812; «Informe de la Real Asociación de Caridad», 1811. AHVM, Sección Secretaría, expediente 2-371-13, «Socorros a la Casa Inclusa y Colegio de la Paz», 1813. Archivo del Ministerio de Justicia (AMJ)-Madrid Archivo del Ministerio de Justicia, Títulos Nobiliarios, legajo 64-1bis-1, expediente 477, «Marquesado de Fuerte Híjar». Archivo del Museo Naval (AMN)-Madrid AMN, Expedientes de Guardiamarinas, expediente 2.002, «Expediente de Pedro José Martínez del Corro y de los Ríos», 1792. AMN, Expedientes de Guardiamarinas, expediente 2.135, «Expediente de Ramón Martínez del Corro y de los Ríos», 1798. AMN, Expedientes de Guardiamarinas, expediente 2.763, «Joaquín de los Ríos y Muñoz de Velasco», 1787.
Fuentes y bibliografía
439
Archivo Parroquial de la Iglesia de San Sebastián (APISS)-Madrid APISS, Difuntos, libro 42 (1 de enero de 1821 a 26 de junio de 1828), «Partida de defunción de María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar», 15 de agosto de 1821, ff. 32v-33. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM)-Madrid₁ ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.338/3, «Correspondencia Junta de Damas con el Ministerio del Interior», 1809-1810. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.451/1, «Correspondencia de la Junta de Damas con el director de la Inclusa», 1804-1840. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.457/10, «Control anual de niños de 1801 a 1805», 1805. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.470/12, «Relación entradas y salidas de la Inclusa de 1806 a 1820», 1820. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.482/4, «Correspondencia de la Junta de Damas con el Ayuntamiento de Madrid sobre ayuda económica a beneficio de la Inclusa», 1813. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.510/8, «Correspondencia de la Junta de Damas sobre suministros a la Inclusa», 1808-1815. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.510/10, «Correspondencia de la Junta de Damas sobre contabilidad y asignaciones del Ministerio del Interior», 1800-1816. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, Expediente 8.597/1, «Correspondencia Junta de Damas sobre rifas y corridas de toros», 1801-1838. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/1, «Extracto tareas de la Junta de Damas sobre Escuelas», junio 1797. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/6, «Extracto de las tareas de la Junta correspondiente al año de 1800», 16 de enero de 1801. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/8, «Extracto de las tareas y trabajos de la Junta de Señoras correspondiente al año de 1801», 3 de junio de 1802. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/10, «Memoria instructiva de los negocios de la Junta de Señoras de honor y mérito en el año académico de 1804», 28 de septiembre de 1804. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/12, «Memoria instructiva de los negocios de la Junta de Señoras de honor y mérito», 12 de octubre de 1805.
1 Las referencias citadas de este archivo corresponden a las signaturas anteriores a la nueva catalogación y descripción del fondo realizada en 2016-2017.
440
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/13, «Relación de las tareas y ocupaciones de la Junta de Señoras de honor y mérito en el último año académico», 30 de enero de 1806. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/15, «Extracto de las tareas y trabajos de la Junta de Señoras correspondiente al año de 1806», 24 de abril de 1807. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 8.880/24/16, «Memoria instructiva de los negocios de la Junta presentada por la Exma. Señora Condesa de Benavente», 6 de enero de 1816. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 9.050, libro 165, «Rector. Entradas», 1797. ARCM, Fondo Inclusa y Colegio de la Paz, expediente 9.212/1, libro 165, «Salidas de criaturas», 1797. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCV)-Valladolid ARCV, Sala Hijosdalgo, caja 956, expediente 27, «Pleito de Francisco Javier de los Ríos Mantilla, vecino de Cádiz, originario de Naveda», 1758. Archivo de la Real Sociedad EconÓmica Matritense de Amigos del País (ARSEM)-Madrid ARSEM, libro A/56/1, «Copia de las Actas de la Junta de Señoras (1787-1790)». ARSEM, libro A/56/4, «Copia de las Actas de la Junta de Señoras (1795-1796)». ARSEM, libro A/56/5, «Copia de las Actas de la Junta de Señoras (1797-1798)». ARSEM, libro A/56/9, «Copia de las Actas de la Junta de Señoras (1805-1808)». ARSEM, libro A/56/10, «Copia de las Actas de la Junta de Señoras (18091811)». ARSEM, libro A/57, «Libro de Acuerdos de la Junta de Estatutos de la Real Sociedad (1787-1797)». ARSEM, libro A/110/20, «Libro de Actas de las Juntas de la Real Sociedad (1795-1796)». ARSEM, libro A/110/26, «Libro de Actas de las Juntas de la Real Sociedad (1801-1802)». ARSEM, libro A/110/36, «Libro de Actas de las Juntas de la Sociedad (1809-junio 1812)» ARSEM, libro A/110/38, «Libro de Actas de las Juntas de la Sociedad (julio 1812-junio 1815)». ARSEM, libro A/110/44, «Libro de Actas de las Juntas de la Sociedad (18201823)». ARSEM, expediente 99/1, «Sobre establecimiento de un asilo para criadas. Reparos hechos a este establecimiento por Rita López de Porras. Memoria de la misma», 1788-1789.
Fuentes y bibliografía
441
ARSEM, expediente 102/3, «Papeles sobre la admisión de señoras», 1788. ARSEM, expediente 107/19, «Extracto de las tareas de la Sociedad: Junta de Damas, Montepío, Artes y Oficios, Industria, Agricultura, etc.», 1789. ARSEM, expediente 112/11, «Expediente general del Montepío de Hilazas», 1790-1791. ARSEM, expediente 117/17, «Extracto de las tareas de la Sociedad en el primer semestre de 1790. Extracto también de las tareas de la Junta de Damas», 1790. ARSEM, expediente 125/1, «La Marquesa de Fuerte-Híjar informa a la Junta de Damas lo que se le ofrece en vista de dos informes del Censor sobre los estados anteriores de las manufacturas del Montepío», 1792. ARSEM, expediente 133/5, «Memoria del Marqués de Fuerte-Híjar sobre formar una Junta en la que se examine el mérito de los socios que soliciten ser recomendados a la superioridad», 1795. ARSEM, expediente 133/14, «La marquesa de Fuerte-Híjar hace presente a la Sociedad las causas por las que convendría suprimir en las escuelas el ramo de hilazas de algodón por la costura y otras labores», 1794. ARSEM, expediente 137/6, «Expediente promovido por Manuel Murria sobre torcer seda con una máquina por él inventada. Otros informes sobre máquinas para torcer seda», 1795. ARSEM, expediente 141/9, «Trato hecho entre Antonio Bremond, factor de la Real Compañía de Filipinas, y la Real Sociedad sobre el establecimiento de una fábrica de manufactura nacional en el Montepío. Informe del Convenio la Marquesa de Fuerte-Híjar», 1795-1799. ARSEM, expediente 141/13, «Plan de oposición y regulación de los premios adjudicados a las discípulas de cuatro escuelas de bordados. Memoria de las actas de la Sociedad de 1795. Extracto de las tareas de la clase de agricultura de las clase de Artes y Oficios y de la Junta de Damas en 1795», 1796. ARSEM, expediente 146/11, «Se solicita publicar unas memorias escritas por la Junta de Damas de la Comisión de Física y Moral. Informe favorable del Censor (Guevara Vasconcelos) al respecto. Informes de: Amar y Borbón, Marquesa de Fuerte-Híjar, Condesa de Montijo, Condesa de Trullás, Marquesa de Ariza, marquesa de Sonora», 1796-1801. ARSEM, expediente 154/13, «Resumen de las tareas de la Junta de Damas en 1798, por la Condesa de Montijo. Otro resumen elaborado por Ramón María de Zuazo» 1798. ARSEM, expediente 159/19, «Expediente sobre venta del solar que tiene en el Corralón de los Desamparados», 1798-1799. ARSEM, expediente 179/1, «Cuentas del lino suministrado por Enderica y entregado a Garrido y la Marquesa de Fuerte-Híjar», 1803-1804. ARSEM, expediente 194/14, «Informe de las curadoras sobre el Montepío de Hilazas sobre el estado del establecimiento y mejoras que se pueden hacer en él», 1805.
442
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
ARSEM, expediente 221/8, «Expediente sobre los envíos de las Actas de la Junta de Damas de Honor y Mérito a la Real Sociedad y devolución de las mismas», 1814. ARSEM, expediente 276/4, «Papeles relativos a la redacción de una Guía de Sociedades del País», 1818-1819, 1818. Biblioteca Nacional de EspaÑa (BNE)-Madrid BNE, Mss/17.422, Marquesa de Fuerte-Híjar [María Lorenza de los Ríos y Loyo], La sabia indiscreta, ff. 1-43. BNE, Mss/17.422, Marquesa de Fuerte-Híjar [María Lorenza de los Ríos y Loyo], El Eugenio, ff. 44-73v. Columbia University Libraries (CUL)-Nueva York Columbia Digital Library Collections [Columbia University Libraries, Rare Book and Manuscript Library], Papers of John Jay, «Letters from Mrs. Jay [Sarah Livingston Jay] to her friends in America» (1779-1781). . Massachusetts Historical Society (MHS)-Boston Adams Family Papers: An Electronic Archive. . Autobiography of John Adams Part Three: 1779-1780. (Diary of John Adams, Volume 4). [Founding Families: Digital Editions of the Papers of the Winthrops and the Adamses, ed. C. James Taylor. Boston: Massachusetts Historical Society, 2017. ].
1.2. Publicaciones periódicas Campoo, periódico semanal de opiniones, intereses y literatura de los Campurrianos. Reinosa, 1894-1898. Diario de Madrid (DM). Madrid, 1788-1825. Diario Pinciano (DP). Valladolid, 1787-1788. Efemérides de España. Madrid, 1804-1805. El Amigo del País. Madrid, 1844-1850. Gaceta de Madrid (GM). Madrid, 1697-1934 [consultados ejemplares de los años 1760-1821]. Gaceta de Valencia. Valencia-Alicante, 1808-1815. La Espigadera. Obra periódica. Madrid, 1790-1791. La pensadora gaditana. Cádiz, 1763-1764. [Cinta Canterla González (ed.) (1996). La pensadora gaditana por Doña Beatriz Cienfuegos. Cádiz: Publicaciones de la Universidad de Cádiz].
Fuentes y bibliografía
443
Memorial Literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid. Madrid, 1784-1791. — Continuación del Memorial Literario, Instructivo y Curioso de la Corte. Madrid, 1793-1797. — Memorial literario o Biblioteca periódica de ciencias, literatura y artes. Madrid, 1801-1808. Mercurio de España. Madrid, 1784-1830 [consultados ejemplares de los años 1788-1808]. Ocios de Españoles Emigrados. Londres, 1824-1827. Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos. Madrid, 1797-1808. Semanario erudito que comprende varias obras inéditas críticas y morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y jocosas de nuestros mejores autores antiguos, y modernos. Madrid, 1787-1791. Semanario erudito y curioso de Salamanca. Salamanca, 1793-1794. Semanario Patriótico. Madrid-Sevilla-Cádiz, 1808-1812.
1.3. Otras publicaciones seriadas [Gallard, Diego María]. Almanak mercantil o Guía de Comerciantes. Madrid, 1795-1808. Banco Nacional de San Carlos. Junta General de accionistas del Banco Nacional de San Carlos. Madrid, 1782-1826. Kalendario Manual y Guía de Forasteros de Madrid (GF). Madrid, 1759-1838 [consultados los ejemplares de los años 1770-1822].
1.4. Fuentes impresas Alcalá Galiano, Antonio (2004). Recuerdos de un anciano. Barcelona: Idea y Creación Editorial. Álvarez de Cienfuegos, Nicasio (1816). Obras poéticas. Madrid: Imprenta Real. 2 t. Amar y BorbÓn, Josefa (1790). Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. Madrid: Imprenta de Benito Cano. Ariza, marquesa de [María de la Concepción Belvis de Moncada y Pizarro] [1795]. Elogio de la reina N. S.: leído en la Junta de Distribución de Premios celebrada por la Real Sociedad Económica de Madrid en 22 de enero de 1795. Madrid: Imprenta de Sancha. Artabe y Anguita, Gabriel (1730). Engaños del amor mundano, advertidos por el desengaño de sus definiciones. Madrid: [s. i.]. B. (1816). El cementerio: Elegía en la muerte prematura del [...] señor D. Francisco Álvarez de Toledo duque de Fernandina. Madrid: Imprenta de Catalina Piñuela.
444
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1767). Eugénie, drame en cinq actes en prose. Paris: chez Merlin. [Brucourt, Charles François Oliver Rosette] (1792). Ensayo sobre la educación de la nobleza. Lo escribió el caballero *** y trasladó al castellano Don Bernardo María de la Calzada. Madrid: Imprenta Real. [Cadalso, José] (1772). Los eruditos a la violeta, o curso completo de todas las ciencias, dividido en siete días de la semana, compuesto por Joseph Vázquez, quien lo publica en obsequio de los que pretenden saber mucho, estudiando poco. Madrid: Imprenta de Antonio de Sancha. Cambiaso y Verdes, Nicolás María (1829). Memorias para la biografía y la bibliografía de la isla de Cádiz. Madrid: Imprenta de D. León Amarita. 2 t. Capmany, Antonio de (1805). Nuevo diccionario francés-español. Madrid: Imprenta de Sancha. Codes, Simón de (1798). Elogio del Rey N. S. formado de orden de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, por el doctor en ambos derechos Don Simón de Codes, socio de número, leído en la junta general de distribución de premios de 15 de setiembre de 1798. Madrid: Imprenta de Sancha. — (1803). Memoria sobre qué providencias convendrían tomarse para precaver las quiebras o bancarrotas fraudulentas, que tanto perjudican al crédito. Madrid: Imprenta de Doblado. Cruz, sor Juana Inés de la (1988). Lírica. Raquel Asún (ed.). Barcelona: Ediciones B. Cruz y Cano, Ramón de la (1787). «Eugenia. Traducción de la comedia francesa con el propio título en cinco actos». Teatro o colección de los sainetes y demás obras dramáticas de D. Ramón de la Cruz y Cano, entre los Arcades Larisio, t. III. Madrid: Imprenta Real, pp. 235-402. Delgado, Pedro (1995). La Real Acequia del Jarama, Manuscrito y planos de Pedro Delgado. Álvaro de la Piñera y Rivas y Carlos Domínguez Agulleiro (eds.). Madrid: CEDEX/CEHOPU/Dirección General de Obras Hidráulicas/Ediciones Doce Calles/Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 2 vols. Ensayo sobre las aguas de Arnedillo (1806). Madrid: Imprenta Real. [Espinosa y Brun, José de] (1788). Discurso sobre el lujo de las Señoras, y proyecto de un traje nacional. Madrid: Imprenta Real. Fernández de Moratín, Leandro (1825). Obras dramáticas y líricas de D. Leandro Fernández de Moratín, entre los Arcades de Roma Inarco Celenio. París: Imprenta de Augusto Bobée. 3 t. — (1995). Poesías completas (poesías sueltas y otros poemas). Jesús Pérez Magallón (edición, introducción y notas). Barcelona: Ediciones Sirmio/Quaderns Crema. Floresta de entremeses y rasgos del ocio a diferentes asuntos de bailes y mojigangas escritos por las mejores plumas de nuestra España (1680). Madrid: Imprenta de la viuda de Joseph Fernández de Buendía.
Fuentes y bibliografía
445
Forner, Juan Pablo (1843). Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la Historia en España. Obras de don Juan Pablo Forner, t. 1 (único publicado). Madrid: Imprenta de la Amistad. Frías, duque de [Bernardino Fernández de Velasco] (1816). Composición poética dedicada a la Excma. Señora Marquesa de Villafranca, con motivo de la temprana muerte de su hijo primogénito el Duque de Fernandina. Madrid: Imprenta de Repullés. — (1857). Obras poéticas del Excmo. Señor Don Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías. Madrid: Imprenta de Rivadeneyra. Fuerte-Híjar, marquesa de [María Lorenza de los Ríos y Loyo] (1798). Elogio de la Reina N. S. Madrid: Imprenta de Sancha. — [1802]. Noticia de la vida y obras del conde de Rumford, traducida del francés, y presentada a la Sociedad Patriótica de Madrid por la marquesa de Fuerte-Híjar, socia de Honor y Mérito. [Madrid]: [s. i.]. — (1816). A la muerte del Excelentísimo Señor D. Francisco Álvarez de Toledo. Madrid: Imprenta de Catalina Piñuela. Gallego, Juan Nicasio (1816). Elegía a la temprana muerte del duque de Fernandina hijo primogénito de los señores marqueses de Villafranca. [Cádiz]: Imprenta de Esteban Picardo. — (1875). Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar (ed.). Poetas líricos del siglo xviii, tomo III. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid: Imprenta de M. de Rivadeneyra, pp. 400-401. Genlis, condesa de [Félicité Stéphanie Ducrest de St-Aubin] (1792). Adela y Teodoro, o Cartas sobre educación escritas en francés por la condesa de Genlis y en castellano por el teniente coronel Bernardo María de Calzada. Madrid: Imprenta Real. GÓmez Hermosilla, José Mamerto (1840). Juicio crítico de los principales poetas españoles de la última era. Valencia: Librería de Mallen y sobrinos. González de Clavijo, Ruy (1782). Historia del Gran Tamorlán, e itinerario y narración del viaje, y relación de la embajada que Ruy González de Clavijo le hizo por mandado del muy poderoso señor rey don Enrique el tercero de Castilla… Madrid: Imprenta de Antonio de Sancha. Histoire de la Guerre d’Espagne contre Napoléon Buonaparte, par une commission d’officiers de toutes armes établie a Madrid auprès de S. Ex. Le Ministre de la Guerre; traduite de l’espagnol avec notes et éclaircissemens, par un témoin oculaire (1818). Paris: Le Normat, Nepveu, Dalaunay libraire. Homero (1788). La Ilíada de Homero, traducida del griego en verso endecasílabo castellano por D. Ignacio García Malo. Madrid: Imprenta de Pantaleón Aznar. IsÓcrates (1789). Las oraciones y cartas del padre de la elocuencia Isócrates, ahora nuevamente traducidas de su original griego, e ilustradas con notas por Antonio Ranz Romanillos. Madrid: Imprenta Real. 3 vols.
446
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Jacquier, François (1787-1788). Instituciones filosóficas escritas en latín por el P. Fr. Francisco Jacquier [...] traducidas al castellano por Don Santos Díez González. Madrid: Imprenta y librería de Alfonso López. 6 vols. JaÚregui, Ignacio [1816]. Relación sucinta de la enfermedad y muerte del excelentísimo señor D. Francisco Álvarez de Toledo y Palafox, Duque de Fernandina, Conde de Niebla. [Madrid]: [s. i.]. Johnson, Samuel (1759). The Prince of Abissinia. A tale. London: R. and J. Dodsley and W. Johnston. Jovellanos, Gaspar Melchor de (1954). Diarios. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos. — (2014). Elogio de las Bellas Artes. Madrid: Casimiro libros. Joyes y Blake, Inés (1798). «Apología de las mujeres en carta original de la traductora a sus hijas». Samuel Johnson. El príncipe de Abisinia. Novela traducida del inglés por doña Inés Joyes y Blake. Madrid: Imprenta de Sancha. Junta de Honor y Mérito (1794). Estatutos de la Junta de Socias de Honor y Merito de la Real Sociedad Económica de Madrid. Madrid: Imprenta de Sancha. Laborde, Alexandre (1816). Itinerario descriptivo de las provincias de España, y de sus islas y posesiones en el Mediterráneo. Traducción libre del que publicó en francés Mr. Alexandre Laborde en 1809. Valencia: Imprenta de Ildefonso Mompié. La Rochefoucauld-Liancourt, François Alexandre Frédéric de (1801). Noticia del estado de las cárceles en Filadelfia. Traducida por Don Ventura de Arquellada. Madrid: Imprenta Real. Livio, Tito (1793-1794). Décadas de Tito Livio, Príncipe de la Historia Romana traducidas al castellano por Fr. Pedro de Vega, del orden de S. Jerónimo; corregidas y aumentadas posteriormente por Arnaldo Byrkman. Madrid: Imprenta Real. 3 t. Llorente, Juan Antonio (1818). Noticia biográfica de D. Juan Antonio Llorente o Memorias para la historia de su vida escritas por él mismo. Paris: Imprenta de A. Bobée. LÓpez de Ayala, Pedro (1779-1793). Crónicas de los Reyes de Castilla Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan I y Don Enrique III, por D. Pedro López de Ayala chanciller mayor de Castilla: con las enmiendas del Secretario Jerónimo Zurita: y las correcciones y notas añadidas por Don Eugenio de Llaguno Amírola, Caballero de la Orden de Santiago, de la Real Academia de la Historia [...]. Madrid: Imprenta de Sancha. 3 vols. Loyo y TreviÑo, Josef Buenaventura [s. a.]. Vía sacra dolorosa de la sacratísima virgen María. Écija: Imprenta de Benito Daza. Malvezzi, Virgilio (1668). Alcibíades, capitán y ciudadano ateniense: su vida escrita en lengua italiana por el Marqués Virgilio Malveci […] y en la castellana por don Gregorio de Tapia y Salcedo. Madrid: Imprenta de Domingo García y Morras.
Fuentes y bibliografía
447
Mariana, Padre Juan de (1783-1796). Historia general de España que escribió el P. Juan de Mariana, ilustrada en esta nueva impresión de tablas cronológicas, notas y observaciones críticas con la vida del autor. Valencia: Oficina de Benito Monfort. 9 vols. Marmotel, François (1787). Novela Moral. Los casamientos Samnitas, anécdota antigua. Escrita en francés por Mr. Marmontel, de la Academia Francesa, y traducida por un apasionado [Vicente María de Santibáñez]. Murcia: Oficina de la viuda de Teruel. Molière [Jean-Baptiste Poquelin] (1998). Les Précieuses ridicules. Jacques Chupeau (ed.). Paris: Éditions Gallimard. — (2013). Les femmes savantes, comédie (Éd. 1672). Paris: Hachette Groupe Livre/BNF. Mor de Fuentes, José (1836). Bosquejillo de la vida y escritos de Don José Mor de Fuentes delineado por él mismo. Barcelona: Imprenta de don Antonio Bergnes. Moréri, Louis (1753). El gran diccionario histórico, o Miscelánea curiosa de la Historia Sagrada y profana. París/Lyon: Libreros Privilegiados/hermanos Detournes, libreros. 10 vols. Ponz, Antonio (1787). Viaje de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella. Segunda edición corregida, y aumentada, t. XI. Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra. Prontuario de las Leyes y Decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I (18101812). Madrid: Imprenta Real. 3 t. Real AsociaciÓn de Caridad de SeÑoras [1788]. Estatutos de la Asociación de Caridad de Señoras encargadas de velar sobre las pobres presas de las tres cárceles de Madrid. Madrid: Imprenta Real. — (1796). Establecimiento de un departamento reservado para amparar a las mujeres embarazadas, hecho por la Asociación, bajo la inmediata protección del Rey, como la misma asociación, y dedicado a S. M. por mano del Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz, su primer secretario de Estado. Madrid: Imprenta de Sancha. Real Chancillería de Valladolid (1788). Al Rey Nuestro Señor por el respetable conducto del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca […] ofrece con el más profundo rendimiento el Presidente de la Real Chancillería, y de la Real Junta de Policía creada en la ciudad de Valladolid […] el manifiesto o memoria de las desgracias ocurridas en el 25 de Febrero de este año de 1788 […] con la extraordinaria creciente del Río Esgueva […]. Valladolid: Imprenta de la viuda e hijos de Santander. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (1791). Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en la villa de Vergara por Julio de 1791. Vitoria: Imprenta de Baltasar de Manteli.
448
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Real Sociedad EconÓmica de Amigos del País de Valencia (1803). Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia celebrada el día 10 de diciembre de 1802. Valencia: Imprenta de D. Benito Monfort. Real Sociedad EconÓmica Mallorquina de Amigos del País (1784). Memorias de la Real Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País. Primera parte. Palma de Mallorca: Imprenta de Ignacio Sarrá y Frau. Real Sociedad EconÓmica Matritense de Amigos del País (1780). Memorias de la Sociedad Económica, t. I. Madrid: Imprenta de Antonio Sancha. — (1787). Memorias de la Sociedad Económica, t. IV. Madrid: Imprenta de Antonio Sancha. — (1794a). Junta General de la Real Sociedad Económica de Madrid, celebrada en las Casas de Ayuntamiento el sábado 25 de enero de 1794. Madrid: Imprenta de Sancha. — [1794b]. Sociedad Económica de Madrid, establecida bajo la inmediata protección de S. M. [Madrid]: [s. i.]. — (1803a). Ensayos de comidas económicas a la Rumford, hechos por una comisión nombrada a este fin por la Real Sociedad Económica Matritense. Madrid: Imprenta Pacheco. — [1803b]. Reglamento que se ha de observar en la distribución de las comidas económicas a la Rumford. [Madrid]: [s. i.]. Richardson, Samuel (1795). Clara Harlowe. Novela traducida del inglés al francés por Mr. le Tourneur, siguiendo en todo la edición original revista por su autor Richardson, y del francés al castellano Don Joseph Marcos Gutiérrez. Madrid: Imprenta de Fermín Villalpando. Rumford, conde de [Benjamin Thompson] (1800-1801). Ensayos políticos, económicos y filosóficos del conde de Rumford. Traducidos de orden de la Real Sociedad Económica de esta corte por su individuo Domingo Agüero y Neira. Madrid: Imprenta Real. Sánchez, Santos (1803). Colección de Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, Autos acordados y otras providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reinado del Señor Don Carlos III cuya observancia corresponde a los jueces y tribunales ordinarios del reino, y a todos los vasallos en general. Madrid: Imprenta de la viuda e hijo de Marín. Sánchez Barbero, Francisco (1871). «Poesías». Leopoldo Augusto de Cueto, marqués de Valmar (ed.). Poetas líricos del siglo xviii, tomo II. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid: Imprenta de M. de Rivadeneyra, pp. 564-641. [Say, Jean-Baptiste] (1802). «Biographie. Notice sur la vie et les ouvrages du Comte de Rumford, avec son portrait». La décade philosophique, littéraire et politique, 20, 20 germinal, An X de la République Française, 3me Trimestre, pp. 81-91. Sempere y Guarinos, Juan (1789). Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III. Madrid: Imprenta Real.
Fuentes y bibliografía
449
Toreno, conde de [José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia] (2008). Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Torío de la Riva, Torcuato (1798). Arte de escribir por reglas y con muestras según la doctrina de los mejores autores antiguos y modernos, extranjeros y nacionales. Madrid: Imprenta de la viuda de Joaquín Ibarra. Townsend, Joseph (1791). A Journey through Spain in the Years 1786 and 1787. London: C. Dilly. 3 volúmenes. Urquijo, Mariano Luis de (1791). «Discurso sobre nuestros teatros y necesidad de su reforma». Voltaire [François Marie Arouet]. La muerte de César. Tragedia de Mr. Voltaire traducida en verso castellano y acompañada de un discurso del traductor sobre el estado actual de nuestros teatros y necesidad de su reforma. Madrid: Imprenta de Blas Román, pp. 1-87. Vales Asenjo, Francisco Javier (1817). Elogio fúnebre del Excelentísimo Señor Don Francisco Álvarez de Toledo y Palafox, Duque de Fernandina, Conde de Niebla. Madrid: Imprenta de Catalina Piñuela. Villalba, Joaquín de (1802). Epidemiología española o Historia cronológica de las pestes, contagios epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la venida de los cartagineses hasta el año 1801. Madrid: Imprenta de Mateo Repullés. Voltaire [François-Marie Arouet] (1725). L’Indiscret, comedie, de M. de Voltaire. Paris: Quay des Augustins. Ximénez de Berdonces, Saturio (1793). Tratado para afinar el Cáñamo y hacer de él el Lino de mar, o de libretas. Madrid: Imprenta de Sancha. Zayas y Sotomayor, María de (1637). Novelas amorosas, y ejemplares. Zaragoza: Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia. — (1647). Parte segunda del Sarao, y entretenimiento honesto. [Desengaños amorosos]. Zaragoza: Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia.
2. Bibliografía citada Acereda Extremiana, Alberto (1997-1998). «Una figura relegada de la Ilustración: la marquesa de Fuerte Híjar y su Elogio a la Reina (1798)». Cuadernos de Investigación Filológica, 23-24, pp. 195-212. — (2000). La marquesa de Fuerte-Híjar. Una dramaturga de la Ilustración (Estudio y edición de La sabia indiscreta). Cádiz: Universidad de Cádiz. Aguilar PiÑal, Francisco (1972). La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños/CSIC. — (2002). «Otra innovación del siglo xviii: las tarjetas de visita». Bulletin Hispanique, vol. 104, 1, pp. 23-39. — (2016). Madrid en tiempos del «mejor alcalde». San Cugat del Vallés: Editorial Arpegio. 4 t.
450
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Albarrán Martín, Virginia (2005). «Escultores académicos del siglo xviii en el diccionario de Ceán Bermúdez. Nuevas adiciones (II)». Archivo Español de Arte, vol. 78, 312, pp. 397-412. Alberola Romá, Armando (2014). Los cambios climáticos: La pequeña Edad del Hielo en España. Madrid: Editorial Cátedra. Alcolea Blanch, Santiago (2002). «Mariano Salvador Maella: Retrato de María de la Concepción Belvis de Moncada y Pizarro, VIII marquesa de Ariza». . Alfonso Mola, Marina (2002). «El tráfico marítimo y el comercio de Indias en el siglo xviii». Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval. XXVI Jornadas de Historia Marítima: Arsenales y construcción naval en el siglo de la Ilustración, 41, pp. 105-129. AlmuiÑa Fernández, Celso (1974). Teatro y cultura en el Valladolid de la Ilustración: Los medios de difusión en la segunda mitad del xviii. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid. Alonso Cortés, Narciso [1920]. Discurso leído por D. Narciso Alonso Cortés en la apertura del curso 1919-1920 (El primer traductor español del falso Ossian y los vallisoletanos del siglo xviii). Valladolid: Ateneo de Valladolid/Imprenta Castellana. Alonso Laza, Manuela (2005). Julio García de la Puente (1868-1957). Santander: Editorial Cantabria Tradicional. Álvarez Barrientos, Joaquín (ed.) (1995). La filósofa por amor. Cádiz: Universidad de Cádiz. — (2004). «Neoclassical versus popular theatre». David T Gies (ed.). Cambridge History of Spanish Literature. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 333-342. — (2011). «Eutrapelia y control de la distinción: el proyecto de traje nacional de 1788». Joaquín Álvarez Barrientos y Jerónimo Herrera Navarro (eds.). Para Emilio Palacios Fernández. 26 Estudios sobre el siglo xviii español. Madrid: Fundación Universitaria Española/Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, pp. 465-483. Álvarez de Miranda, Pedro (1992). Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España (1680-1760). Anejos del Boletín de la Real Academia Española, LI. Madrid: Real Academia Española. — (2009). «Las inquietudes lingüísticas de Cienfuegos. Noticia de los papeles del autor conservados en la Real Academia Española». Cuadernos Dieciochistas, 10, pp. 87-110. Álvarez Junco, José (2001). Mater dolorosa: la idea de España en el siglo xix. Madrid: Editorial Taurus. Andioc, René (1999). «El Teatro Nuevo Español, ¿antiespañol?». Dieciocho: Journal of Hispanic Enlightenment, 22-2, pp. 351-372.
Fuentes y bibliografía
451
— y Coulon, Mireille (2008). Cartelera teatral madrileña del siglo xviii (17081808). Madrid: Fundación Universitaria Española. Anes Fernández, Lidia (2001). «Comercio con América y títulos de nobleza: Cádiz en el siglo xviii». Cuadernos Dieciochistas, 2, pp. 109-149. Anes y Álvarez de CastrillÓn, Gonzalo (1970). Las crisis agrarias en la España Moderna. Madrid: Editorial Taurus. AntÓn Solé, Pablo (1991). «Datos sobre la educación de niñas y jóvenes en la diócesis de Cádiz durante la segunda mitad del siglo xviii». Tavira. Revista de la Escuela Universitaria del profesorado de EGB Josefa Pascual, 8, pp. 83-92. Aramburu-Zabala Higuera, Miguel Ángel (2002). «Construir una casa en Campoo: la casa de Ríos en Naveda». Cuadernos de Campoo, 28. . — (2006). «Arquitectura de los indianos en Reinosa». Cuadernos de Campoo, 44. . Artola Gallego, Miguel (2005). La España de Fernando VII. Barcelona: RBA coleccionables. Azcárate Ristori, Isabel de (2000). Una niña regidora honoraria. Cádiz: Quorum Libros. Becerra Fabra, Ana (2014). «La cofradía de clérigos de San Pedro de la Iglesia Mayor Prioral de Nuestra Señora de los Milagros de El Puerto de Santa María: 1625-1800». Revista de Historia de El Puerto, 52, pp. 9-54. BermÚdez, Silvia y Johnson, Roberta (eds.) (2018). A New History of Iberian Feminisms. Toronto: Toronto University Press. Bezos del Amo, Nuria (2013). La Junta de Damas de Honor y Mérito y su índice de autoridades. Trabajo de fin de master. Madrid: Universidad Complutense. . Bolufer Peruga, Mónica (1998a). Mujeres e Ilustración: la construcción de la feminidad en la Ilustración española. Valencia: Institució Alfons el Magnànim. — (1998b). «Lo íntimo, lo doméstico y lo público: Representaciones sociales y estilos de vida en la España ilustrada». Studia Historica, Historia moderna, 19, pp. 85-116. — (1999). «Escritura femenina y publicación en el siglo xviii: de la expresión personal a la “República de las letras”». Cristina Sánchez Muñoz, Margarita Ortega López y Celia Valiente Fernández (eds.). Género y ciudadanía: Revisiones desde el ámbito privado. XII Jornadas de Investigación Interdisciplinaria. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid/Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, pp. 197-224. — (2003). «Hombres y mujeres en los espacios del Reformismo Ilustrado: debates y estrategias». Revista HMiC, 1, pp. 155-170. .
452
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
— (2005a). «“Neither Male nor Female”: Rational Equality in the Early Spanish Enlightenment». Sarah Knott y Barbara Taylor (eds.). Women, Gender and Enlightenment. New York: Palgrave Macmillan, pp. 389-409. — (2005b). «Transformaciones culturales. Luces y sombras». Margarita Ortega López, Asunción Lavrin y Pilar Pérez Cantó (eds.). Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. II: El mundo moderno. Madrid: Editorial Cátedra, pp. 479-510. — (2007). «“Hombres de bien”: Modelos de masculinidad y expectativas femeninas, entre la ficción y la realidad». Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 15, pp. 7-31. — (2008). La vida y la escritura en el siglo xviii: Inés Joyes: Apología de las mujeres. Valencia: Universitat de València. — (2010). «Madres, maternidad: nuevas miradas desde la historiografía». Gloria Franco Rubio (ed.). Debates sobre la maternidad desde una perspectiva histórica. Barcelona: Icaria Editorial, pp. 51-81. — (2014). «Multitudes del yo. Biografía e historia de las mujeres». Ayer, 93-1, pp. 1-20. — (2016). «Reasonable Sentiments: Sensibility and Balance in Eighteenth-Century Spain». Luisa Elena Delgado, Pura Fernández Rodríguez y Jo Labanyi (eds.). Engaging the Emotions in Spanish Culture and History. Nashville: Vanderbilt University Press, pp. 21-38. —, Burdiel Bueno, Isabel y Sierra Alonso, María (2016). «¿Qué biografía para qué historia? Conversación con Isabel Burdiel y María Sierra». Mónica Bolufer Peruga y Henar Gallego Franco (eds.). ¿Y ahora qué? Nuevos usos del género biográfico. Barcelona: Icaria Editorial, pp. 19-35. Booth, Marilyn y Burton, Antoinette (2009). «Editors’ Note». Journal of Women’s History, 21-4, pp. 8-12. Bordiga Grinstein, Julia (2003). La Rosa trágica de Málaga: vida y obra de María Rosa de Gálvez. Dieciocho: Journal of Hispanic Enlightenment, anejo 3. Borrell Merlín, María Dolores (2004). «Ilustración y Reformas Políticas: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Rioja (1783-1808)». Berceo, 146, pp. 203-220. Bourdieu, Pierre (1986). «L’illusion biographique». Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 62-63, pp. 69-72. Brown, Sanborn C. (1979). Benjamin Thompson, Count Rumford. Cambridge, Massachussetts: MIT Press. Burdiel Bueno, Isabel (2000). «La dama de blanco. Notas sobre la biografía histórica». Isabel Burdiel Bueno y Manuel Pérez Ledesma (eds.). Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo xix. Madrid: Espasa Calpe, pp. 17-47.
Fuentes y bibliografía
453
Burton, Antoinette (2005). «Introduction». Antoinette Burton (ed.). Archive Stories: Facts, Fictions and the Writing of History. Durham: Duke University Press, pp. 3-24. Bustos Rodríguez, Manuel (2005). Cádiz en el sistema Atlántico: la ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830). Madrid: Sílex Ediciones. CabaÑas, Pablo (1944). «Moratín y la reforma del teatro de su tiempo». Revista de Bibliografía Nacional, vol. 5, 1-2, pp. 63-102. Cabrales Arteaga, José Manuel (2015). Ángel de los Ríos, vida y obra. Madrid: Fundación Ignacio Larramendi. . Cadenas y Vicent, Vicente de (dir.) (1979). Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo xviii (años 1746 a 1762). Madrid: Instituto Salazar y Castro/Ediciones Hidalguía. — (dir.) (1998). Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Extracto de sus expedientes (siglo xviii). Madrid: Instituto Salazar y Castro/Ediciones Hidalguía. Calinescu, Matei (1987). Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham: Duke University Press. [Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, «kitsch», posmodernismo. Madrid: Editorial Tecnos, 1991]. Calvo Maturana, Antonio Juan (2007). María Luisa de Parma, reina de España, esclava del mito. Granada: Universidad de Granada. Campos Díez, María Soledad (2014). «La Junta de Damas de Honor y Mérito. Su vinculación con la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País». Anuario de Historia del Derecho Español, 84, pp. 623-645. Cano, José Luis (1974). Heterodoxos y prerrománticos. Madrid: Ediciones Júcar. Capel Martínez, Rosa María (2006). «Las mujeres de la Matritense: un ejemplo de asociacionismo ilustrado». Asparkía, 17, pp. 19-38. — (2007). «Mujer y educación en el Antiguo Régimen». Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria, 26, pp. 85-110. Carbajo Isla, María Fernanda (1987). La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo xvi hasta mediados del siglo xix. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. Cárdenas Piera, Emilio de (1991). Propuestas, solicitudes y decretos de la Real y muy distinguida Orden de Carlos III, tomo I. Madrid: Ediciones Hidalguía. Carnero Arbat, Guillermo (edición, estudio preliminar y notas) (2005). Jorge Guillén. Cienfuegos y otros inéditos (1925-1939). Valladolid: Fundación Jorge Guillén/Junta de Castilla León, pp. 23-124. Caro LÓpez, Ceferino (2011). «Datos sobre la gestión de la crisis de 1803-1805 en Madrid». Anales del Instituto de Estudios Madrileños, LI, pp. 181-239. Carrasco González, María Guadalupe (1997). Comerciantes y casa de negocios en Cádiz (1650-1700). Cádiz: Universidad de Cádiz.
454
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Castells Oliván, Irene, Espigado Tocino, Gloria y Romeo Mateo, María Cruz (coords.) (2009). Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808. Madrid: Editorial Cátedra. Castillo MÚzquiz, Luis Arturo del (2013). Los hermanos Rábago Gutiérrez. Almaceneros de México en la segunda mitad del siglo xviii. Microhistoria de un linaje. Tesis para el grado de maestro. México: Universidad Nacional Autónoma de México. . Castro Monsalve, Concepción de (1991). «Orden público, política social y manufactura en el Madrid de Carlos III». Santos Madrazo Madrazo y Virgilio Pinto Crespo (coords.). Madrid en la época moderna: espacio, sociedad y cultura. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid/Casa de Velázquez, pp. 11-26. Catalina García, Juan (1877). Datos bibliográficos sobre la Sociedad Económica Matritense. Madrid: Imprenta y fundición de M. Tello. Ceballos Cuerno, Carmen (2003). «Las ferrerías de la Merindad de Campoo». Cuadernos de Campoo, 32. . Cerero y Soler, Manuel (1897). Biografía de la muy ilustre señora doña María Ana de Arteaga y Berovia, fundadora del convento de religiosas de la compañía de María en la ciudad de San Fernando y de la Escuela Gratuita de Niñas. Cádiz: Tipografía Gaditana. Chaparro Sainz, Álvaro (2012). «La génesis social de una familia ilustrada vasca en el siglo xviii». Cuadernos de Historia Moderna, 37, pp. 177-198. Ciadoncha, marqués de [José de Rújula y de Ochotorena] (1946). Índice de los Colegiales del Mayor de San Ildefonso y menores de Alcalá. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita. Clément, Jean Pierre (2010). «La sopa económica de Rumford, o la beneficencia empresarial en el siglo xviii». Armando Alberola Romá y Elisabel Larriba (eds.). Las elites y la «Revolución de España» (1808-1814). Estudios en homenaje al profesor Gérard Dufour. Alicante/Marseille/Madrid: Universidad de Alicante/Université de Provence/Casa de Velázquez, pp. 45-66. Cotarelo y Mori, Emilio (1902). Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo. Madrid: Imprenta de José Perales y Martínez. — (1904). Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. Madrid: Establecimiento Tipográfico de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Coulon, Mireille (1993). Le Sainete à Madrid à l’époque de don Ramón de la Cruz. Pau: Publications de l’Université de Pau. Crespo Solana, Ana (1998). «Los registros destino Buenos Aires del comerciante Andrés Martínez de Murguía (1717-1730)». Javier Martín Castellanos, Fernando Velázquez Basanta y Joaquín Bustamante Costa (eds.).
Fuentes y bibliografía
455
Estudio de la Universidad de Cádiz ofrecidos a la memoria del profesor Braulio Justel Calabozo. Cádiz: Universidad de Cádiz, pp. 499-510. — (2016). «Cádiz y el comercio de las Indias: Un paradigma del transnacionalismo económico y social (siglos xvi-xviii)». e-Spania, 25. . Demerson, Jorge (1957). «Les registres d’habitants de Madrid sous Joseph Ier (décembre-1808)». Bulletin Hispanique, vol. 59, 2, pp. 199-205. — (1969a). La Real Sociedad Económica de Valladolid: (1784-1808). Notas para su historia. Valladolid: Universidad de Valladolid. Demerson, Paula de (1969b). «La distribución de sopas económicas por la Real Sociedad Matritense en 1803-1804». Boletín de la Real Academia de la Historia, 164, pp. 119-135. — (1971). «Catálogo de las Socias de Honor y Mérito de la Junta de Damas Matritense (1787-1811)». Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VII, pp. 269-274. — (1972a). «La Real Inclusa de Madrid a finales del siglo xviii». Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VIII, pp. 261-272. — (1972b). «Las Escuelas Patrióticas entre 1787 y 1808». Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y su obra. San Sebastián: Patronato José María Quadrado/CSIC, pp. 191-205. — (1975). María Francisca de Sales Portocarrero (Condesa del Montijo). Una figura de la Ilustración. Madrid: Editora Nacional. — (1986). Próspera y adversa fortuna de la Real Sociedad Cantábrica (1775-1804). Santander: Consejería de Cultura, Educación y Bienestar Social/Diputación Regional de Cantabria. —, Demerson, Jorge y Aguilar PiÑal, Francisco (1974). Las Sociedades Económicas en el siglo xviii. Guía del Investigador. San Sebastián: Patronato José María Quadrado/CSIC. Díaz Saiz, Mar (1999). «Las estrategias familiares de los Ríos y Velasco en el siglo xviii». Tomás Manteón Movellán (coord.). De peñas al mar. Sociedad e instituciones en la Cantabria moderna. Santander: Ayuntamiento de Santander, pp. 135-157. — (2000). «D. Luis de los Ríos y Velasco. Un magistrado campurriano (17351786)». Cuadernos de Campoo, 19. . Díez Borrás, Francisco Javier (2005). «Jovellanos y las élites locales. El caso de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada». Boletín Jovellanista, 6, pp. 17-39. Domínguez Rodríguez, Cilia (1997). Los oidores de las salas de lo civil de la Chancillería de Valladolid. Valladolid: Universidad de Valladolid.
456
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Dubuis, Michel (1974). «La “gravité espagnole” et le “sérieux”: recherches sur le vocabulaire de Cadalso et de ses contemporains». Bulletin Hispanique, vol. 76, 1-2, pp. 5-91. — y Terán Elizondo, María Isabel (ed.) (2010). El Siglo Ilustrado. Vida de Don Guindo Cerezo, nacido, educado, instruido, sublimado y muerto según las luces del presente siglo. Dada a luz para seguro modelo de las costumbres por Don Justo Vera de la Ventosa. México: Editorial Porrúa. Enciso Recio, Luis Miguel (1975). «La Real Sociedad Económica de Valladolid a finales del xviii». Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol, vol. II. Valencia: Universidad de Valencia, pp. 155-178. — (1984). «La Valladolid ilustrada». Valladolid en el siglo xviii. Valladolid: Ateneo de Valladolid, pp. 13-156. — (1990). «La génesis de la Real Sociedad Económica de Valladolid: nuevos datos». Estudios históricos: Homenaje a los profesores José Mª Jover Zamora y Vicente Palacio Atard, vol. II. Madrid: Universidad Complutense, pp. 13-38. — (2010). Las Sociedades Económicas en el Siglo de las Luces. Madrid: Real Academia de la Historia. Esdaile, Charles J. (2014). Women in the Peninsular War. Norman: University of Oklahoma Press. Espigado Tocino, Gloria (2003). «La Junta de Damas de Cádiz: entre la ruptura y la reproducción social». Gloria Espigado Tocino y María José de la Pascua (eds.). Frasquita Larrea y Aherán: Europeas y españolas entre la Ilustración y el Romanticismo. Cádiz: Universidad de Cádiz, pp. 243-266. — (2006). «Las mujeres en el nuevo marco político». Guadalupe Gómez Ferrer, Dora Barrancos y Asunción Lavrin (eds.). Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. III: Del siglo xix a los umbrales del xx. Madrid: Editorial Cátedra, pp. 27-60. — (2009). «La marquesa de Villafranca y la Junta de Damas de Fernando VII». Irene Castells Oliván, Gloria Espigado Tocino y María Cruz Romeo Mateo (coords.). Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808. Madrid: Editorial Cátedra, pp. 311-342. — (2016). «En la estela de las Luces. La marquesa de Villafranca, una ilustrada del siglo xix». Manuel Reyes García Hurtado (coord.). El siglo xviii en femenino. Las mujeres en el Siglo de las Luces. Madrid: Editorial Síntesis, pp. 251-276. Espina Pérez, Pedro (2005). Historia de la Inclusa de Madrid. Madrid: Oficina del Defensor del Menor. Espinosa Martín, Carmen (2011). Las miniaturas en el Museo del Prado. Madrid: Museo Nacional del Prado. Establier Pérez, Helena (2006). «Una dramaturgia feminista para el siglo xviii: las obras de María Rosa Gálvez de Cabrera en la comedia de costumbres ilustrada». Dieciocho: Journal of Hispanic Enlightenment, 29-2, pp. 179-204.
Fuentes y bibliografía
457
Ezquerra del Bayo, Joaquín (1916). Exposición de la miniatura-retrato en España: catálogo general [ilustrado]: Madrid, mayo-junio 1916. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte/Imprenta Alemana. Farge, Arlette (2013). The Allure of the Archives. New Haven: Yale University Press. Trad. de Thomas Scott-Railton. [Le Goût de l’archive. Paris: Éditions du Seuil, 1989]. Fernández García, Elena (2009). Las mujeres en la Guerra de la Independencia. Madrid: Editorial Sílex. Fernández Pérez, Paloma (1994-1995). «Alianzas Familiares y Reproducción Social de la Elite Mercantil de Cádiz, 1700-1812». Trocadero, 6-7, pp. 51-67. — (1997). El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz (1700-1812). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. Fernández Quintanilla, Paloma (1980). «La Junta de Damas de Honor y Mérito». Historia 16, 54, pp. 65-73. — (1981). La mujer ilustrada en la España del siglo 18. Madrid: Ministerio de Cultura. — (2017). La IX duquesa de Osuna. Una ilustrada en la corte de Carlos III. Aranjuez: Editorial Doce Calles. Fernández Vega, Laura (1982). La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el antiguo régimen, 1480-1808. A Coruña: Diputación Provincial de A Coruña. 2 t. Floresta, marqués de [Alfonso Ceballos-Escalera Gila] (1998). La Real Orden de Damas de la Reina María Luisa (fundada en 1792). Madrid: Real Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País. Fontana Lázaro, Josep (1978). «La crisis agraria de comienzos del siglo xix y sus repercusiones en España». Hacienda Pública Española, 55, pp. 177-190. Fowler, Simon (2017). «Enforced silences». David Thomas, Simon Fowler y Valerie Johnson (eds.). The Silence of the Archive. Chicago: Neal-Schuman Publishers, pp. 1-39. Franco Rubio, Gloria A. (2009). «Tomás de Iriarte y la señorita malcriada. Retóricas e imágenes literarias sobre la mujer doméstica a finales del siglo xviii». Cristina Segura Graiño (coord.). La Querella de las Mujeres I. Análisis de textos. Madrid: A. C. Almudayna, pp. 149-180. . — (2011). «Una vida poco convencional en la España de las Luces: la condesa de Montijo (1754-1808)». Joaquín Álvarez Barrientos y Jerónimo Herrera Navarro (eds.). Para Emilio Palacios Fernández. 26 estudios sobre el siglo xviii español. Madrid: Fundación Universitaria Española/Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, pp. 79-98. — (2013). «Teresa Montalvo O’Farrill: una salonière criolla en la sociedad española finisecular». José Martínez Millán, Concepción Camarero Bullón y
458
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Marcelo Luzzi Traficante (coords.). La Corte de los Borbones: Crisis del modelo cortesano, vol. II. Madrid: Ediciones Polifemo, pp. 1.259-1.280. — (2015). «El talento no tiene sexo. Debates sobre la educación femenina en la España Moderna». Javier Burrieza Sánchez (eds.). El alma de las mujeres: ámbitos de espiritualidad femenina en la modernidad (siglos xvi-xviii). Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 365-393. Fraser, Ronald (2006). La maldita guerra de España. Barcelona: Editorial Crítica. Froldi, Rinaldo (2009). «Lirismo, sensibilidad y moralidad en la inspiración iluminista de las tragedias de Cienfuegos». Cuadernos Dieciochistas, 10, pp. 59-73. García de la Puente, Julio (1916). Reinosa y el valle de Campoo. Santander: El Pueblo Cántabro. García Ejarque, Luis (1992). «Biblioteca Nacional de España». Boletín de la ANABAD, XLII, 3-4, pp. 203-257. García Garrosa, María Jesús (1990). La retórica de las lágrimas: La comedia sentimental española, 1751-1802. Valladolid/Salamanca: Universidad de Valladolid/Caja de Salamanca. — (1999). «La elaboración de una comedia moral (Las hermanas generosas): cómo transformó Cienfuegos un relato de Baculard d’Arnaud». Bulletin of Hispanic Studies, 76-2, pp. 199-214. — (2004). «En los inicios de la comedia neoclásica: La aya, de María Rita de Barrenechea (1750-1795). Estudio y edición». Cuadernos de Estudios del siglo xviii, 14, pp. 25-66. — (2007a). «La creación literaria femenina en España en el siglo xviii: un estado de la cuestión». Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 6, pp. 203-219. — (2007b). «“Unión de voluntades” y “ajuste de intereses”: El matrimonio en el teatro sentimental del siglo xviii». Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 83, pp. 129-151. García SepÚlveda, María Pilar y Navarrete Martínez, Esperanza (2007). Relación de miembros pertenecientes a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. . García-Baquero González, Antonio (1988). Cádiz y el Atlántico (1717-1778). El comercio colonial bajo el monopolio gaditano. Cádiz: Diputación Provincial de Cádiz. Garmendia Arruebarrena, José (1997). «Un arcediano alavés en Cádiz y el testamento de Andrés Martínez de Murguía». Sancho el Sabio: Revista de Cultura e Investigación Vasca, 7, pp. 357-368. GascÓn Ricao, Antonio y Storch de Gracia y Asensio, José Gabriel (2011). «El Real Colegio de Sordomudos en la primera mitad del siglo xix». Participación Educativa, 18, pp. 221-238.
Fuentes y bibliografía
459
Gèal, Pierre (2002). «La creación de los museos en España». Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (Universidad Autónoma de Madrid), 14, pp. 289-298. Gies, David T. (2016). Eros y amistad. Barcelona: Editorial Calambur. GijÓn Granados, Juan de A. (2009). La casa de Borbón y las órdenes militares durante el siglo xviii (1700-1809). Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense. . Gil Novales, Alberto (2004). «Los periódicos en el Madrid de 1808: análisis». Revista de Historia Militar, nº extraordinario, pp. 133-196. — (2010). Diccionario biográfico de España (1808-1833). De los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista. Madrid: Fundación Mapfre. 3 t. Giménez Carrillo, Domingo Marcos (2014). Las órdenes militares castellanas en el siglo xviii. Caballeros, pretendientes y mediadores. Tesis doctoral. Almería: Universidad de Almería. Glendinning, Nigel (2004). «The Spanish Portrait in the Eighteenth Century». Javier Portús Pérez (ed.). The Spanish Portrait from El Greco to Picasso. Madrid: Museo Nacional del Prado, pp. 230-249. GÓmez Rivero, Ricardo (1999). El ministerio de Justicia en España (1714-1812). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. GÓmez Rodrigo, Carmen (1988). «La Junta de Damas de la Matritense y las manufacturas textiles a fines del siglo xviii». Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 10-11, pp. 57-65. González Echegaray, María del Carmen (1999). Escudos de Cantabria, tomo VI: Campoo y Castro Urdiales. Madrid: Ediciones Hidalguía. González Enciso, Agustín (1979). «Fomento industrial y Sociedades Económicas: las escuelas patrióticas y de hilar en Castilla en el siglo xviii». Investigaciones Históricas: Época Moderna y Contemporánea, 1, pp. 129-158. González Fuertes, Manuel Amador (estudio, edición y notas) (2011). José Joaquín Colón de Larreátegui. España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opiniones que se la atribuyen. Madrid: CSIC/Ediciones Doce Calles, pp. 13-489. Gutiérrez Lozano, Nicanor (2013). Campoo de Suso, mi alma mater. Torrelavega: Librucos/Ramón Villegas López. Gutiérrez Torrecilla, Luis Miguel (1992). Catálogo biográfico de Colegiales y Capellanes del Colegio Mayor de S. Ildefonso de la Universidad de Alcalá (1508-1786). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. Hadley, Amos (1903). «General Narrative». James O. Lyford, (ed.). History of Concord, New Hampshire, From the Original Grant in Seventeen Hundred and Twenty-Five to the Opening of the Twentieth Century; prepared under the supervision of the City History Commission, vol. I. Concord: The Rumford Press, pp. 65-612.
460
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Hafter, Monroe Z. (2009). «Cienfuegos and the poetic projection of Nicasio». Cuadernos Dieciochistas, 10, pp. 51-57. Haidt, Rebecca (1998). Embodying Enlightenment: Knowing the Body in Eighteenth-Century Spanish Literature and Culture. New York: St. Martin’s Press. — (2000). «The Name of the Clothes: Petimetras and the Problem of Luxury’s Refinements». Dieciocho: Journal of Hispanic Enlightenment, 23-1, pp. 71-75. Hellman, Mimi (1999). «Furniture, Sociability, and the Work of Leisure in Eighteenth-Century France». Eighteenth-Century Studies, 32-4, pp. 415-445. Herrera Navarro, Jerónimo (1996). «Los planes de reforma del teatro en el siglo xviii». El mundo hispánico en el siglo de las Luces, t. II. Madrid: Editorial Complutense, pp. 789-803. Howard, Stephen (2007). «The Lady in the Looking-Glass: Reflections on the Self in Virginia Woolf». Journal of International Women’s Studies, vol. 8, 2, pp. 44-54. Iglesias Cano, Carmen (2008). No siempre lo peor es cierto. Estudios sobre la Historia de España. Barcelona: Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores. Iglesias Rodríguez, Juan José (2016). «El complejo portuario gaditano en el siglo xviii». e-Spania, 25. . Jaffe, Catherine M. (2001). «From Les Précieuses ridicules to Las preciosas ridículas: Ramón de la Cruz’s Translation of Molière and the Problems of Cultural Adaptation». Dieciocho: Journal of Hispanic Enlightenment, 24-1, pp. 1-22. — (2004). «Of Women’s Love, Learning, and (In) Discretion: María Lorenza de los Ríos’s La sabia indiscreta (1803)». Modern Languages Notes. Hispanic Issue, 119-2, pp. 270-289. — (2009a). «El Eugenio de la marquesa de Fuerte-Híjar: Ilustración y experiencia femenina». Elena de Lorenzo Álvarez (coord.). La época de Carlos IV (1788-1808). Actas del IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del Siglo xviii. Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii/ Sociedad Española de Estudios del Siglo xviii, pp. 653-660. — (2009b). «Noticia de la vida y obras del Conde de Rumford (1802) by María Lorenza de los Ríos, Marquesa de Fuerte-Híjar: Authorizing a Space for Female Charity». Studies in Eighteenth Century Culture, 38, pp. 91-115. — (2017). «María Lorenza de los Ríos y Loyo, Marquesa de Fuerte-Híjar: Women’s Writing and Charity in the Spanish Enlightenment». Ulrich L. Lehner (ed.). Women, Enlightenment and Catholicism: A Transnational Biographical History. London: Routledge, pp. 73-86. — (2018). «From the Traps of Love and the Yoke of Marriage to the Ideal of Friendship: Women Writers in the Eighteenth Century». Silvia Bermúdez y Roberta Johnson (eds.). A New History of Iberian Feminisms. Toronto: Toronto University Press, pp. 58-66. — y Martín-ValdepeÑas YagÜe, Elisa (2013). «Sociabilidad, filantropía y escritura: María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte-Híjar (1761-
Fuentes y bibliografía
461
1821)». Ana Yetano Laguna (coord.). Mujeres y culturas políticas en España (1808-1845). Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 83-124. — (2015). «Gender, Translation, and Eighteenth-Century Women Dramatists: Elizabeth Griffith’s The School for Rakes (1769) and María Lorenza de los Ríos y Loyo’s El Eugenio (1801)». The Eighteenth-Century, 56-1, pp. 41-57. Johnson, Valerie (2017). «Dealing with the Silence». David Thomas, Simon Fowler y Valerie Johnson (eds.). The Silence of the Archive. Chicago: Neal-Schuman Publishers, pp. 101-116. Ladero Fernández, Carlos L. (2014). «Clerecía secular y ministros de la Prioral portuense en el siglo xviii». Revista de Historia de El Puerto, 53, pp. 9-39. La Guardia Herrero, Carmen de (2007). «Una visión republicana de Madrid. La correspondencia de Sarah Livingston Jay». Valentina Fernández Vargas (coord.). El Madrid de las mujeres: Avances hacia la visibilidad (1833-1931). Madrid: Comunidad de Madrid, pp. 207-239. — (2008). «La corte de Madrid y la virtud republicana. Los escritos de Sarah Livingston Jay (1779-1784)». Eduardo Garrigues López-Chicheri (coord.). Norteamérica a finales del siglo xviii: España y los Estados Unidos. Madrid: Marcial Pons, pp. 259-280. — (2011). «Republicanismo, género y esclavitud. El viaje transatlántico de Sarah Livingston Jay y de su esclava Abbe (1779-1783)». Arenal: Revista de Historia de Mujeres, 18-1, pp. 117-146. Lama Hernández, Miguel Ángel (2009). «Lectura periférica de la poesía de Nicasio Álvarez de Cienfuegos». Cuadernos Dieciochistas, 10, pp. 21-50. Lamikiz Gorostiaga, Xabier (2008). «Redes mercantiles y formación de la familia en el comercio colonial español durante el siglo xviii». Nuevo Mundo, Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 22 janvier 2008 . Lamm, Kimberley (2008). «Reflecting on the Lady in the Looking-Glass: Virginia Woolf’s Feminism and the Maternalization of Photography». Virginia Woolf Miscellany, 74, pp. 11-13. Lathuillère, Roger (1966). La préciosité. Étude historique et linguistique. Genève: Librairie Droz. Leira Sánchez, Amelia (1997). «El vestido en tiempos de Goya». Anales del Museo Nacional de Antropología, 4, pp. 157-187. Leonardo Martín, Javier (2000). «Desarrollo y evolución urbana en Reinosa». Cuadernos de Campoo, 19. . Lewis, Elizabeth Franklin (2004). Women Writers in the Spanish Enlightenment: The Pursuit of Happiness. Aldershot: Ashgate Publishing. — (2009). «A su reina benéfica: representaciones de María Luisa de Parma». Elena de Lorenzo Álvarez (coord.). La época de Carlos IV (1788-1808). Actas del IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del Siglo xviii.
462
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii/Sociedad Española de Estudios del Siglo xviii, pp. 697-705. LÓpez Barahona, Victoria (2009). El cepo y el torno. La reclusión femenina en el Madrid del siglo xviii. Madrid: Editorial Fundamentos. — (2016). Las trabajadoras en la sociedad madrileña del siglo xviii. Madrid: ACCI Ediciones. LÓpez GÓmez, Pedro (1997). José Cornide, el coruñés ilustrado. A Coruña: Ayuntamiento de A Coruña. . LÓpez-CordÓn Cortezo, María Victoria (2005a). Condición femenina y razón ilustrada: Josefa Amar y Borbón. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. — (2005b). «La fortuna de escribir. Escritoras de los siglos xvii y xviii». Margarita Ortega López, Asunción Lavrin y Pilar Pérez Cantó (eds.). Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. II: El mundo moderno. Madrid: Editorial Cátedra, pp. 193-234. Losada Goya, José Manuel (1993). «La concepción del honor en el teatro español y francés del s. xvii: Problemas de metodología». Manuel García Martín (ed.). Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro: actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 589-596. Luxenberg, Alisa (2001). «Retrato emblemático e identidad: Carlos III, niño, de Jean Ranc». Boletín del Museo del Prado, vol. 19, 37, pp. 72-88. Maceiras Rey, Carmen (2016). Las niñas abandonadas. El colegio de la paz, 1807-1934. (La Inclusa de Madrid). Expectativas de vida, Seminario de investigación, Departamento de Historia Contemporánea. Madrid: Universidad Complutense. . Magán LÓpez, José María (2006). «Vistas fotográficas del ferrocarril de Isabel II, Alar del Rey a Reinosa. (William Atkinson 1855-1857)». Cuadernos de Campoo, 45. . MantecÓn Movellán, Tomás (1999). «Economía donativa en el norte de España. La Cantabria Moderna». Tomás Mantecón Movellán (coord.). De peñas al mar. Sociedad e instituciones en la Cantabria Moderna. Santander: Ayuntamiento de Santander, pp. 181-200. Maravall Casesnoves, José Antonio (1963). «Sobre el mito de los caracteres nacionales». Revista de Occidente, 3, pp. 257-276. — (1991). «El sentimiento de nación en el siglo xviii: la obra de Forner». María del Carmen Iglesias Cano (ed.). Estudios de la historia del pensamiento español (siglo xviii). Madrid: Editorial Mondadori, pp. 42-60. Marchena Ruiz, María Elena (1999). «Viajeros ilustres en Reinosa». Cuadernos de Campoo, 18. .
Fuentes y bibliografía
463
Martín de los Ríos, Jesús (2007). «Don Ángel de los Ríos: El sordo de Proaño». Cuadernos de Campoo, 48. . Martín Gaite, Carmen (1987). Usos amorosos del dieciocho en España. Barcelona: Editorial Anagrama. Martínez Galindo, Gema (2002). Galerianas, corrigendas y presas. Nacimiento y consolidación de las cárceles de mujeres en España (1608-1913). Madrid: Edisofer. Martínez Palomares, Pedro (2011). «Hitos fundamentales de la educación especial en el siglo xix. El Real Colegio de Sordo-Mudos». Participación Educativa, 18, pp. 211-220. Martínez Ruiz, Encarnación Niceas (2003). «Reinosa en tiempos del Marqués de Ensenada: panorama de cambios entre el Antiguo Régimen y la modernidad ilustrada». Cuadernos de Campoo, 32. . Martín-ValdepeÑas YagÜe, Elisa (2008a). «Ilustración, jacobinismo y afrancesamiento: Ana Rodríguez de Carasa (1763-1816)». Cuadernos de Estudios del Siglo xviii, 18, pp. 33-80. — (2008b). «Los establecimientos educativos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos de País durante la dominación napoleónica». Francisco Miranda Rubio (coord.). Guerra, Sociedad y Política (1808-1814): El Valle Medio del Ebro, vol. II. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, pp. 1.027-1.049. — (2009a). «Afrancesadas y patriotas: La Junta de Honor y Mérito de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País». Irene Castells Oliván, Gloria Espigado Tocino y María Cruz Romeo Mateo (coords.). Heroínas y patriotas: mujeres de 1808. Madrid: Editorial Cátedra, pp. 343-370. — (2009b). «La reina María Luisa de Parma y la Junta de Damas de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País». Elena de Lorenzo Álvarez (coord.). La época de Carlos IV (1788-1808). Actas del IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del Siglo xviii. Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii/Sociedad Española de Estudios del Siglo xviii, pp. 749-761. — (2010). «Beneficencia y mujeres en tiempos de guerra: la Junta de Honor y Mérito». Torre de los Lujanes, Revista de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 67, pp. 175-198. — (2011). «El Dictamen sobre las urgencias de la Corona de 1798: ¿una obra de Jovellanos?». Ignacio Fernández Sarasola, Elena de Lorenzo Álvarez, Joaquín Ocampo Suárez-Valdés y Álvaro Ruiz de la Peña Solar (eds.). Jovellanos, el valor de la razón (1811-2011). Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del siglo xviii, pp. 391-404.
464
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
— (2015). «El eco del saber: La Junta de Honor y Mérito de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y la ciencia en la ilustración». Historia Social, 82, pp. 97-114. — (2016). Ilustrados, afrancesados y liberales: La Sociedad Económica Matritense de Amigos del País durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Tesis doctoral. Madrid: UNED. . — (2018). «El retrato de la condesa de Truillas de Agustín Esteve y Marqués (1797)». Archivo Español de Arte, vol. 91, 361, pp. 70-78. Mbembe, Achille (2002). «The Power of the Archive and its Limits». Carolyn Hamilton, Verne Harris, Jane Taylor, Michele Pickover, Graeme Reid y Razia Saleh (eds.). Refiguring the Archive. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 19-26. Medina Plana, Raquel (2014). «Escrituras de adopción o prohijamiento de expósitos de la Inclusa de Madrid (1700-1852)». Cuadernos de Historia del Derecho, 21, pp. 189-211. — (2015). La adopción en los albores de la codificación civil: procesos de circulación y redistribución de expósitos en la inclusa de Madrid, siglos xviii-xix. Madrid: Editorial Dykinson. Meijide Pardo, María Luisa (1992). Mendicidad, vagancia y prostitución en la España del siglo xviii: la casa galera y los departamentos de corrección de mujeres. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense. 2 t. Méndez Vázquez, Josefina (2004). «La Junta de Damas y las Escuelas Femeninas de Formación Profesional (1787-1811)». Cuadernos de Estudios del Siglo xviii, 14, pp. 113-138. — (2005). «Las escuelas de la Matritense regidas por la Junta de Damas, protomodelos de escuelas de formación profesional para mujeres en la España preindustrial». Consuelo Flecha García, Marina Núñez Gil y María José Rebollo Espinosa (eds.). Mujeres y educación. Saberes, prácticas y discursos en la Historia. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, pp. 331-341. — (2012). «Escuelas para criadas: un proyecto de formación profesional femenina en la España ilustrada». Pilar Díaz Sánchez, Gloria Franco Rubio y María Jesús Fuente Pérez (eds.). Impulsando la Historia desde la Historia de las mujeres. La estela de Cristina Segura. Huelva: Universidad de Huelva, pp. 327-339. — (2016). Formación profesional de las mujeres en las escuelas de la Matritense: un proyecto político-económico en la España ilustrada. Oviedo: Ediciones Trabe. Merino Urrutia, José Bautista (1972). «La Real Sociedad Riojana de los Amigos del País». Berceo, 82, pp. 7-14. Miralles Carlo, Agustín (1973). Don José Mariano Beristáin de Souza (17561817). Noticia Biográfica. La Biblioteca Hispanoamericana. Bibliografía de su autor. Testimonios. Madrid: CSIC.
Fuentes y bibliografía
465
Molas Ribalta, Pedro (1979). «La Chancillería de Valladolid en el siglo xviii: apunte sociológico». Cuadernos de Investigación Histórica, 3, pp. 231-258. — (2000). Los Magistrados de la Ilustración. Madrid: Boletín Oficial del Estado. Molina Martín, Álvaro (2013). Mujeres y hombres en la España ilustrada: Identidad, género y visualidad. Madrid: Editorial Cátedra. — y Vega González, Jesusa (2004). Vestir la identidad, construir la apariencia: la cuestión del traje en la España del siglo xviii. Madrid: Ayuntamiento de Madrid. Morand, Frédérique (2004a). Doña María Gertrudis Hore (1742-1801). Vivencia de una poetisa gaditana entre el siglo y la clausura. Alcalá de Henares: Ayuntamiento de Alcalá de Henares/Concejalía de la Mujer. — (2004b). «El papel de las monjas en la sociedad española del setecientos». Cuadernos de Historia Moderna, 29, pp. 45-64. Morant Deusa, Isabel (2003). «Hombres y mujeres en el espacio público. De la Ilustración al liberalismo». Ricardo Robledo Hernández, Irene Castells Oliván y María Cruz Romeo Mateo (eds.). Orígenes del Liberalismo. Universidad, Política, Economía. Salamanca: Universidad de Salamanca/Junta de Castilla y León, pp. 117-142. Moreno Alonso, Manuel (1992). Memorias inéditas de un ministro ilustrado. Sevilla: Editorial Castillejo. Moreno Atance, Ana María (2005). Cementerios murcianos: Arte y arquitectura. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense. . Morgado García, Arturo Jesús (1987). «Los ingresos de novicias en el Convento de Nuestra Señora de la Candelaria (Cádiz): 1600-1900». Gades, 15, pp. 79-94. Nava Rodríguez, Teresa (1992). La educación en la Europa moderna. Madrid: Editorial Síntesis. Negrín Fajardo, Olegario (1980). «La primera cátedra española de Taquigrafía: la Real Escuela de Taquigrafía de la Sociedad Económica Matritense (1802-1808)». Revista de Ciencias de la Educación, 101, pp. 9-30. — (1984). Ilustración y educación. La Sociedad Económica Matritense. Madrid: Editora Nacional. — (1987). Educación popular en la España de la segunda mitad del siglo xviii. Madrid: UNED. — (2009). «Labor pionera de la Real Sociedad Económica Matritense en la enseñanza de los sordomudos (1802-1808)». María Reyes Berruezo Albéniz y Susana Conejero López (coords.). El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo xix a nuestros días: XV Coloquio de Historia de la Educación, vol. I. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, pp. 323-333.
466
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
NÚÑez de Arenas, Manuel (1925). «Don Vicente María Santiváñez un madrileño en la Revolución Francesa». Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, VII, pp. 372-394. Offen, Karen (2000). European Feminisms, 1700-1950: A Political History. Stanford: Stanford University Press. OÑate GÓmez, Francisco (2001). Blasones y linajes de la provincia de Burgos. III. partido judicial de Belorado. IV. Partido judicial de Sedano. Salamanca: Diputación Provincial de Burgos. Ortega LÓpez, Margarita (1988). «La educación de la mujer en la Ilustración española». Revista de Educación, nº extraordinario 1, pp. 303-325. Otto CantÓn, Elena (2006). «Nicasio Álvarez de Cienfuegos: un poeta entre el neoclasicismo y el prerromanticismo español». Espéculo: Revista de Estudios Literarios, 32. . Palacios Fernández, Emilio (2000). «Noticia sobre el parnaso dramático femenino en el siglo xviii». Luciano García Lorenzo (ed.). Autoras y actrices en la historia del teatro español. Murcia: Universidad de Murcia, pp. 81-132. — (2002). La mujer y las letras en el siglo xviii. Madrid: Ediciones Laberinto. Palma García, Dolores (1984). «Las Escuelas Patrióticas creadas por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en el siglo xviii». Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 5, pp. 37-55. Pérez de Guzmán, Juan (1902). «Estudios sobre Moratín. La primera representación de “El Sí de las Niñas”». La España Moderna, diciembre de 1902, pp. 103-137. Pérez MagallÓn, Jesús (1993). «Moratín, neoclásico de una armonía ya imposible». Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. 17, 2, pp. 343-356. Pérez Moreda, Vicente (2011). «La Junta de Damas y las inclusas españolas». Boletín de la Real Academia de la Historia, 208-2, pp. 13-34. Pérez Samper, María Ángeles (2000-2001). «Luces, tertulias, cortejos y refrescos». Cuadernos de Estudios del Siglo xviii, 10-11, pp. 107-154. Plann, Susan (2004). Una minoría silenciosa. Madrid: Fundación CNSE. PortÚs Pérez, Javier (2004). «The Varied Fortunes of the Portrait in Spain». Javier Portús Pérez (ed.). The Spanish Portrait from El Greco to Picasso. Madrid: Museo Nacional del Prado, pp. 17-67. — (2012). El concepto de pintura española: historia de un problema. Madrid: Editorial Verbum. Ramos Vázquez, Isabel (2010). «Galeras y casas de corrección de mujeres (siglos xvii-xix)». Rosalía Rodríguez López y María José Bravo Bosch (eds.). Experiencias jurídicas e identidades femeninas. Madrid: Dykinson. Répide, Pedro de (1908). El Madrid de los abuelos. Madrid: M. Pérez Villavicencio, editor. Restrepo Sáenz, José María (1952). Biografías de los mandatarios y ministros de la Real Audiencia (1671 a 1819). Bogotá: Editorial Cromos.
Fuentes y bibliografía
467
Ribeiro, Aileen (1983). A Visual History of Costume. The Eighteenth Century. London: B. T. Batsford Publisher. — (2002a). Dress in Eighteenth-Century Europe 1715-1789. New Haven: Yale University Press. — (2002b). «La moda femenina en los retratos de Goya». Francisco Calvo Serraller (ed.). Goya: la imagen de la mujer. Madrid: Museo Nacional del Prado, pp. 103-116. — (2010). «Fashion in the Eighteenth Century: Some Anglo-French Comparisons». Giorgio Riello y Peter McNeil (eds.). The Fashion History Reader: Global Perspectives. London: Routledge, pp. 217-234. — (2017). Clothing Art: The Visual Culture of Fashion, 1600-1914. New Haven: Yale University Press. Ricoeur, Paul (2006). «Archives, Documents, Traces». Charles Merewether (ed.). The Archive. Cambridge: MIT Press, pp. 66-69. Trad. Kathleen Blarney and David Pellauer. [Temps et récit, vol. III. Paris: Éditions du Seuil, 1978]. Riesco Chueca, Pascual (2008). «Nuevas conjeturas de toponimia zamorana». Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 25, pp. 359-436. RincÓn, Carlos (1972). «Sobre la Ilustración española: Filosofía, filósofo». Cuadernos Hispanoamericanos, 261, pp. 553-576. Ríos Carratalá, Juan A. (1983). «Notas sobre el teatro de Cienfuegos». Anales de Literatura Española, 2, pp. 447-456. Ríos Izquierdo, Pilar y Rueda Roncal, Ana (1989). «Análisis de las normas jurídicas de la Junta de Damas de Honor y Mérito». Torre de los Lujanes, 13, pp. 151-161. Rodríguez Fernández, Agustín (2011). «Campoo en la edad moderna: el marco administrativo y los órganos de gobierno (y II)». Cuadernos de Campoo, 9 (segunda época), pp. 33-63. Rodríguez Romero, Eva Juana (1997). «La mujer y el jardín paisajista en España: la Alameda de Osuna, el Casino de la Reina y Vista Alegre». La mujer en el arte español: VIII Jornadas de Arte del Instituto de Historia del CSIC. Madrid: CSIC, pp. 347-366. Rodríguez-CantÓn GÓmez, Ramón (1993). Reinosa y la merindad de Campoo. Santander: Ediciones Librería Estvdio. Román Guerrero, Rafael (1991). La enseñanza en Cádiz en el siglo xviii. Madrid: Sílex Ediciones. Romeo Mateo, María Cruz (2006). «Destinos de mujer: esfera pública y políticos liberales». Guadalupe Gómez Ferrer, Dora Barrancos y Asunción Lavrin (eds.). Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. III: Del siglo xix a los umbrales del xx. Madrid: Editorial Cátedra, pp. 61-83. Romero PeÑa, María Mercedes (2004). «Dos nuevos planes de reforma teatral a principios del siglo xix (1801 y 1805)». Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 12, pp. 27-60.
468
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Rothstein, Natalie (ed.) (1987). A Lady of Fashion: Barbara Johnson’s Album of Styles and Fabrics. London: Thames and Hudson Publishers. Rousselle, Elizabeth Smith (2014). Gender and Modernity in Spanish Literature, 1789-1920. New York: Palgrave Macmillan. Rubio Hernández, Alfonso (2008). «Víctor de Salcedo y Somodevilla. La carrera ascendente de un hidalgo en la Reforma Militar de la Nueva Granada». Berceo, 154, pp. 173-190. Rueda, Ana (2001). Cartas sin lacrar: la novela epistolar y la España ilustrada, 1789-1840. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert. Rueda Roncal, Ana, Ríos Izquierdo, Pilar y Zábalo Rojas, María Esperanza (1989). «Carlos III y la Junta de Damas». Torre de los Lujanes, 12, pp. 113125. Ruiz Bedia, María Luisa y Ferrer Torío, Rafael (2001). «El Camino Real de Reinosa. Primera autopista de acceso a la Meseta». Cuadernos de Campoo, 25. . Ruiz Berrio, Julio (1970). Política escolar de España en el siglo xix (1808-1833). Madrid: CSIC. Ruiz Jiménez, Marta (2016). Guerra de la Independencia Española: Una nueva visión. Madrid: Mandala Ediciones. Ruiz Rivera, Julián Bautista (1985). «Comerciantes burgaleses en el Consulado de Cádiz». La ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos. MC aniversario de la fundación de la ciudad. 884-1984. Valladolid: Junta de Castilla y León, pp. 527-540. — (1988). El Consulado de Cádiz: matrícula de comerciantes, 1730-1823. Cádiz: Diputación Provincial de Cádiz. — (1992). «Carrera mercantil de los burgaleses en el Consulado de Cádiz». Burgos y América, Jornadas de Historia Burgos y América. Burgos: Caja de Ahorros Municipal, pp. 179-203. — y García Bernal, Manuela Cristina (1992). Cargadores a Indias. Madrid: Editorial Mapfre. Russell, Penny (2009). «Life’s Illusions: The “Art” of Critical Biography». Journal of Women’s History, 21-4, pp. 152-156. Salillas Panzano, Rafael (1918). Evolución penitenciaria de España. Madrid: Imprenta Clásica Española. 2 t. San Alberto, vizconde de [José Varela de Limia y Menéndez] (1925). Los Directores de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y las Presidentas de la Junta de Honor y Mérito. Madrid: Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Sánchez Blanco, Francisco (1992). «Una ética secular: la amistad entre ilustrados». Manfred Tietz y Dietrich Brisemeister (eds.). La secularización de la cultura española en el Siglo de las Luces. Wiesbaden: Otto Harassowitz Verlag, pp. 169-185.
Fuentes y bibliografía
469
Sánchez Hita, Beatriz (2007). «La prensa en Cádiz en el siglo xviii». El Argonauta español, 4. . Santo Floro, marqués de [Agustín de Figueroa y Alonso-Martínez] (1934). La condesa de Merlin, musa de romanticismo. Madrid: Imprenta de Juan Pueyo. Sargentson, Carolyn (2007). «Looking at Furniture Inside Out: Strategies of Secrecy and Security in Eighteenth-Century French Furniture». Dena Goodman y Kathryn Norbert (eds.). Furnishing the Eighteenth Century: What Furniture Can Tell Us about the European and American Past. New York: Routledge, pp. 205-236. Sazatornil Ruiz, Luis (1996). Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el siglo xix. Santander: Universidad de Cantabria/Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria/Fundación Marcelino Botín. Schulte, Regina (2002). «The Queen – A Middle-Class Tragedy: the Writing of History and the Creation of Myths in Nineteenth-Century France and Germany». Gender and History, 14-2, pp. 266-293. Scott, Joan Wallach (2006). «El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad». Ayer, 62, pp. 111-138. [«Fantasy Echo: History and the Construction of Identity». Critical Inquiry, 27-2 (2001), pp. 284-304]. — (2011). The Fantasy of Feminist History. Durham/London: Duke University Press. Sebold, Russell P. (2009). «Horrido yermo de inflamada arena. Cienfuegos y el dolor cósmico romántico». Cuadernos Dieciochistas, 10, pp. 75-85. Sherwood, Joan (1988). Poverty in Eighteenth Century Spain: The Woman and Children of the Inclusa. Toronto: University of Toronto Press. Smith, Theresa Ann (2006). The Emerging Female Citizen. Gender and Enlightenment in Spain. Los Angeles: University of California Press. Soldevilla Oria, Consuelo (1999). «La estructura económico-social de las casas comerciales ultramarinas: una vía de emigración selectiva». I Encuentro de Historia de Cantabria: actas del encuentro celebrado en Santander los días 16 a 19 de diciembre de 1996. Santander: Universidad de Cantabria/Consejería de Cultura y Deporte, pp. 983-996. Soto ArtuÑedo, Wenceslao (2014). «La Iglesia y parroquia de San Francisco». VV. AA. Aportaciones al estudio histórico del colegio San Luis Gonzaga de El Puerto de Santa María (Cádiz). 150 aniversario (1864-2014). Sevilla: Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia/Editorial Anaya, pp. 267-295. Steedman, Carolyn (2002). Dust: The Archive and Cultural History. New Brunswick: Rutgers University Press. Subirá Puig, José (1932). «La Junta de Reformas del teatro, sus antecedentes, actividades y consecuencias». Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, XXXIII, pp. 19-45.
470
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Takeda, Sharon Sadako y Spiller, Kaye Durland (2010). Fashioning Fashion: European Dress in Detail 1700-1915. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art. Taylor, Barbara (2005). «Feminists versus Gallants: Sexual Manners and Morals in Enlightenment Britain». Sarah Knott y Barbara Taylor (eds.). Women, Gender and Enlightenment. New York: Palgrave Macmillan, pp. 30-52. Taylor, Ula (2008). «Women in the Documents: Thoughts on Uncovering the Personal, Political, and Professional». Journal of Women’s History, 20-1, pp. 187-196. Tomlinson, Janis A. (2009). «Mothers, majas and marcialidad: Faces of Enlightenment Spain». Catherine M. Jaffe y Elizabeth Franklin Lewis (eds.). Eve’s Enlightenment: Women’s Experience in Spain and Spanish America, 1726-1839. Baton Rouge: Louisiana State University Press, pp. 218-236. Tortella Casares, Teresa (1986). Primitivos accionistas del Banco de San Carlos. Madrid: Banco de España. Trueba Mira, Virginia (2003). «Mujeres ilustradas. “El alma no es hombre ni mujer”». Anna Caballé Masforroll (dir.). La vida escrita por mujeres, vol. I: Por mi alma os digo. De la Edad Media a la Ilustración. Barcelona: Círculo de Lectores, pp. 419-514. Urrea Fernández, Jesús (1993). «Los Académicos de la Purísima Concepción (1779-1849)». Boletín de la Real Academia de la Purísima Concepción, 28, pp. 133-148. Urzainqui Miqueleiz, Inmaculada (1990). «Los redactores de “Memorial Literario” (1784-1808)». Estudios de Historia Social, 52-53, pp. 501-516. — (2006). «Catalin» de Rita Barrenechea y otras voces de mujeres en el siglo xviii. Vitoria/Gasteiz: Editorial Ararteko. Vallejo González, Irene (1984). «Ambiente cultural y literario en Valladolid durante el siglo xviii». Valladolid en el siglo xviii. Valladolid: Ateneo de Valladolid, pp. 371-406. Vara Ara, María Victoria (1986). «Crisis de subsistencia en el Madrid de comienzos de siglo: 1800-1805». Luis Enrique Otero Carvajal y Ángel Bahamonde Magro (eds.). Madrid en la sociedad del siglo xix, vol. II. Madrid: Consejería de Cultura/Comunidad de Madrid, pp. 245-266. Vargas, marqués de [Francisco de la Mata y Barrenechea] (1914). «Biografía, genealogía y obras de Fray Diego de San Cristóbal, vulgarmente llamado Fray Diego de Estella». Revista de Historia y de Genealogía Española, t. III, pp. 207-217. . Vázquez Madruga, María Jesús (1999). María Isidra Quintina de Guzmán y la Cerda: la doctora de Alcalá. Alcalá de Henares: Centro Asesor de la Mujer. Vega GÓnzalez, Jesusa (2010). Ciencia, arte, e ilusión en la España Ilustrada. Madrid: CSIC.
Fuentes y bibliografía
471
Vidal Galache, Florentina y Benicia (1994). Bordes y bastardos: una historia de la Inclusa de Madrid. Madrid: Compañía Literaria. — (1998). «Porque Usía es condesa». Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 11, pp. 57-72. Vigo Trasancos, Alfredo (2007). A Coruña y el Siglo de las Luces. La construcción de una Ciudad de Comercio (1700-1808). Santiago de Compostela/A Coruña: Universidade da Santiago de Compostela/Universidade da Coruña. Viguera Ruiz, Rebeca (2007). «Real Sociedad Económica de La Rioja Castellana: una apuesta por el progreso». Berceo, 152, pp. 79-122. Virgili Blanquet, María Antonia (1984). «Ambientes musicales del siglo xviii en Valladolid». Valladolid en el siglo xviii. Valladolid: Ateneo de Valladolid, pp. 407-439. Ware, Susan (2010). «Writing Women’s Lives: One Historian’s Perspective». Journal of Interdisciplinary History, 40-33, pp. 413-435. Woolf, Virginia (1985). «The Lady in the Looking-Glass: A Reflection». Susan Dick (ed.). The Complete Shorter Fiction of Virginia Woolf. London: Hogarth, pp. 215-219. [Primera publicación: «The Lady in the Looking-Glass: A reflection». Harper’s Magazine, December 1929, pp. 46-49]. — (1967). «The Art of Biography». Collected Essays, vol 4. New York: Harcourt, Brace&World, pp. 221-228. [Primera publicación: The Death of the Moth and Other Essays (1942)]. Yebes, condesa de [Carmen Muñoz Roca-Tallada] (1955). La condesa-duquesa de Benavente: una vida en unas cartas. Madrid: Editorial Espasa-Calpe. Zabala Menéndez, Margarita (2014). «Riojanos en el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid (1782-1909)». Boletín de la Asociación Riojana de Genealogía y Heráldica, 6, pp. 49-72. Zanardi, Tara (2016). Framing Majismo: Art and Royal Identity in Eighteenth-Century Spain. University Park: Pennsylvania State University Press.
ÍNDICE ONOMÁSTICO
Acedo Rico, Juan, conde de la Cañada: 78 Acereda Extremiana, Alberto: 14, 95-97, 117, 180, 246, 266 Acosta, Manuel de: 365 Adams, John: 54, 54, 291-292 Aguado, Antonio: 105 Agüero y Neira, Domingo: 124, 142, 144, 223 Aguilar Piñal, Francisco: 112, 116, 137, 141-142, 147, 196-197 Alagón, duque de, véase Fernández de Córdoba, Francisco Alagón, duquesa de, véase Fernández de Híjar Silva y Palafox, María Pilar Álava Sáenz de Navarrete, Francisca Tomasa: 176 Alba Real, conde de, véase Villanueva y Ribera, Domingo Alba Real, condesa de, véase Cañas y Trelles, Nicolasa Rita Alba, duquesa de, véase Silva Álvarez de Toledo, María del Pilar Teresa Cayetana de Albarrán Martín, Virginia: 102 Alberola Romá, Armando: 144 Alcalá Galiano, Antonio: 229 Alcañices, marquesa de: 165 Alcibíades: 225, 313 Alcolea Blanch, Santiago: 139 Alegría y Yoldi, María Josefa, duquesa de Santa Fe: 150,156, 159 Alfonso Mola, Marina: 26 Alfonso Pimentel y Téllez-Girón, María Josefa, condesa-duquesa de Benavente, duquesa de Osuna: 16, 95-96, 102, 106, 108, 123, 129, 148, 156, 162, 167, 205
Alhambra, Manuel: 413 Aliaga, duque de (Agustín Pedro Fernández de Híjar Silva y Palafox): 145 Almarza, José: 97 Almenara, marqués de, véase Martínez de Hervás, José Almuiña Fernández, Celso: 68, 81 Alonso Cortés, Narciso: 100 Alonso Laza, Manuela: 67 Altamira, marquesa de (María Isabel Girón y Moctezuma): 155, 391, 408 Álvarez de las Asturias Bohorques Chacón Carrillo de Albornoz, Mauricio Nicolás, duque de Gor: 112 Álvarez Barrientos, Joaquín: 233, 239240, 243, 252 Álvarez de Cienfuegos, Nicasio: 13, 19, 25, 71, 95-99, 118, 153, 169, 206, 229233, 245-248 Álvarez Junco, José: 255 Álvarez de Miranda, Pedro: 97-98, 251, 255 Álvarez de Toledo y Osorio, Francisco, marqués de Villafranca: 341, 344 Álvarez de Toledo y Palafox, Francisco, duque de Fernandina, conde de Niebla: 95, 169, 227-228, 266, 341 Álvarez de Toledo y Palafox, Ignacio: 344 Álvarez de Toledo y Palafox, José María: 344 Álvaro Benito, Frutos: 164, 408 Amar y Borbón, Josefa: 15-16, 109, 113, 188, 214, 221, 225, 248 Andioc, René: 92, 98 Anduaga, Francisco: 430 Anduaga, José: 413
474
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Anes y Álvarez de Castrillón, Gonzalo: 144 Anes Fernández, Lidia: 27 Antón Solé, Pablo: 38 Aramburu-Zabala Higuera, Miguel Ángel: 63, 66, 73, 209 Aranda, conde de (Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, Pedro Pablo): 149 Aranda, condesa de, véase Fernández de Híjar Silva y Palafox, María Pilar Arbizu y Álava, Manuel María: 172, 175-176, 428-429 Arcos, duquesa de: 102 Arenzana y Fajardo, Carlota de, condesa de Fuentenueva: 156-157, 159, 417 Argumosa, Wenceslao: 154 Ariza, marqués, véase Palafox y Centurión, Joaquín Antonio, Vicente María de Ariza, marquesa de, véase Belvis de Moncada y Pizarro, María de la Concepción Armendáriz, José de, marqués de Castelfuerte: 33 Armendáriz, Manuela de: 112 Arquellada, Ventura de: 132, 134 Arribas, Pablo: 160, 401-402, 415 Arroyo, Felipe: 401 Artabe y Anguita, Gabriel: 306 Arteaga, María Ana de: 38 Artola Gallego, Miguel: 148 Asso, Ignacio de: 141 Astarloa, Pedro Pablo de: 270 Atarés, conde de, véase Funes de Villalpando, Cristóbal Pío Atkinson, William: 74 Ayllón, artesano: 140 Azanza, Miguel José: 150, 156 Azcárate Ristori, Isabel de: 15, 38, 111 Azcárate y San Cristóbal, María Felipa de, 111 Azcárate y Uztáriz, Juan Matías de: 80, 111 Azlor de Aragón y Urríes, Manuel de: 41
Barrenechea y Morante, María Rita de, condesa del Carpio: 15, 18 Bauzil y Koc, Jean Jacques Guillaume: 205 Bayeu, Francisco: 199 Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de: 225, 256 Becerra Fabra, Ana: 48 Bélgida, marqués de (Juan de la Cruz Belvis de Moncada y Pizarro): 149, 170-171 Bélgida, marquesa de, véase Palafox y Portocarrero, María Benita de los Dolores Belvis de Moncada y Álvarez de Toledo, Antonio Ciriaco: 149 Belvis de Moncada y Pizarro, María de la Concepción, marquesa de Ariza: 116, 138-139 Bellido, Andrea: 31 Benalúa, conde, véase Cañaveral Ponce, José Benalúa, condesa, véase Cañas y Portocarrero, María Francisca de Paula de Benavente, condesa-duquesa, véase Alfonso Pimentel y Téllez-Girón, María Josefa Bengoechea y Martínez, Francisca: 77 Beristáin, José Mariano: 68 Bermúdez, Silvia: 15, 214 Bezos del Amo, Nuria: 108 Bocarando, Tomasa: 35, 54 Bolufer Peruga, Mónica: 15, 17-19, 38, 108-109, 116, 188, 212, 214, 217, 224225, 240-242, 249, 261 Bonaparte, José, véase José I Bonaparte, Napoleón, véase Napoleón Booth, Marilyn: 20 Bordiga Grinstein, Julia: 15 Borrell Merlín, María Dolores: 82 Bourdieu, Pierre: 16 Boutelou, jardineros: 102 Bremond, Antonio: 120, 385-388 Brieva, Juan de Dios: 154, 176, 428 Bringas, comerciante: 408 Brown, Sanborn C.: 142-143
Índice onomástico Brucourt, Charles François Oliver Rosette: 100 Burdiel Bueno, Isabel: 12, 17, 261 Burton, Antoinette: 20-21 Bustos Rodríguez, Manuel: 26, 34, 207, 209 Caballé Masforroll, Anna: 16 Cabañas, Pablo: 92 Cabarrús, Francisco de, conde de Cabarrús: 109, 152, 192, 195, 400-401 Cabrales Arteaga, José: 172 Cadalso, José: 242, 245, 253, 255, 270, 314 Cadenas y Vicent, Vicente de: 28, 31, 34 Calderón de los Ríos, Francisco José: 72, 75, 84-85 Calinescu, Matei: 233 Calvo Maturana, Antonio Juan: 116, 220 Cambiaso y Verdes, Nicolás María: 31 Campos Díez, María Soledad: 108 Candolle, Augustin Pyrame de: 358 Canga Argüelles, Felipe: 89 Canillejas, marquesa de: 118, 384-385, 391 Cano, José Luis: 13, 97-98, 154 Cano Moya, Gil: 270 Canosa, José Antonio: 409, 428 Cantabrana, María de la Concepción: 164, 407 Cañada, conde de, véase Acedo Rico, Juan Cañas y Portocarrero, María Francisca de Paula de, condesa de Benalúa: 112 Cañas y Portocarrero, María Josefa de, vizcondesa de Valoria: 111-112, 136 Cañas y Portocarrero, Vicente María, duque del Parque: 112 Cañas y Trelles, Manuel Joaquín de, duque del Parque: 111, 112 Cañas y Trelles, Nicolasa Rita, condesa de Alba Real: 112 Cañaveral Ponce, José, conde de Benalúa: 112
475
Capel Martínez, Rosa María: 108, 110, 115 Capmany, Antonio de: 251-252, 255, 266, 271, 277-278, 290 Carasa, Ramón de: 149 Carbajo Isla, María Fernanda: 106, 216 Cárdenas Piera, Emilio de: 207 Carlos III, rey de España: 16, 53, 68-69, 108-110, 124, 150, 166 Carlos IV, rey de España: 13, 26, 89, 109-111, 116, 131, 137, 147-148, 163, 217, 220, 346 Carmona, Manuel Salvador: 196 Carnero Arbat, Guillermo: 118 Carnicero, Antonio: 199 Caro López, Ceferino: 89, 144 Carpio, condesa del, véase Barrenechea y Morante, Rita de Carrasco González, María Guadalupe: 32 Casa Tabares, marqués de, véase Tabares Ahumada Barrios, Manuel Francisco Casa Tabares, marquesa de, véase Tabares y Garma, María Teresa y Treviño y Halcón, Juana Matilde de Casas y Aragorri, María Rosa de las, condesa de O’Reilly: 38 Casasola, condesa viuda de: 130 Castelflorido, condesa de, véase Fernández de Híjar Silva y Palafox, María Pilar Castelfuerte, marqués de, véase Armendáriz, José de Castelfuerte, marqueses de: 112 Castells Oliván, Irene: 16, 151 Castillo Múzquiz, Luis Arturo del: 2930 Castro Monsalve, Concepción de: 121 Castroterreño, conde de, véase Guadalfajara, Prudencio de Castroterreño, condesa de, véase Gálvez y Valenzuela, María Josefa de Catalina García, Juan: 116 Cazorla, José: 37 Ceballos Cuerno, Carmen: 64
476
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Ceballos-Escalera Gila, Alfonso, marqués de la Floresta: 112 Cepeda y Mayo, Francisca: 38, 149 Cepeda y Mayo, María del Rosario: 15, 37-38, 111, 116, 123-124, 129, 149150, 156, 159, 247, 399 Cerero y Soler, Manuel: 38 Ciadoncha, marqués de, véase Rújula y de Ochotorena, José de Cienfuegos, Beatriz: 37 Cilleruelo, marquesa de: 106, 408 Clavijo y Fajardo, José: 91 Clément, Jean Pierre: 142 Codes, Simón de: 135 Colón de Larreátegui, José Joaquín: 7576 Contramina, conde de la (Francisco Antonio Pérez de Soñanes Crespo): 150 Cotarelo y Mori, Emilio: 13, 19, 91-94, 98 Coulon, Mireille: 98, 250 Crespo Solana, Ana: 26, 32 Cruz y Cano, Ramón de la: 256 Cruz, sor Juana Inés de la: 188 Chaparro Sainz, Álvaro: 176 Chiloeches, marqueses de: 61 Chinchón, condesa de (María Teresa de Borbón y Vallabriga): 190 Darripe, Pedro: 408, 427 Darripes, comerciantes: 409-410, 428 Dávila Carrillo de Albornoz, Francisca María, condesa de Torrepalma, condesa de Truillas: 113-114, 116, 127, 138-141 Delgado, Pedro: 102 Demerson, Jorge: 81, 88, 96, 112, 116, 136, 141-142 Demerson, Paula de: 13, 15, 83, 89, 96, 99, 108, 110, 112-113, 116, 118, 120, 125, 127, 129-131, 141-142, 145-147, 228, 243 Díaz de Lavandero, Francisco: 74, 365 Díaz Saiz, Mar: 14, 19, 28, 39-40, 43, 50, 52, 57, 61-62, 64, 86, 180, 193 Díez de Bedoya y Mantilla, María: 28-29
Díez de Bedoya, Antonio: 28 Díez Borrás, Francisco Javier: 77, 209 Díez de la Cortina, Josefa: 116 Díez González, Santos: 92-93, 100 Domínguez Rodríguez, Cilia: 69-80 Dubois, Nicolas: 205 Dubuis, Michel: 253-254, 315 Ducker, Guillermo: 205 Ducrest de St-Aubin, Félicité Stéphanie, condesa de Genlis: 100 Enciso Recio, Luis Miguel: 68-69, 81-82 Ensenada, marqués de la, véase Somodevilla y Bengoechea, Zenón de Esdaile, Charles J.: 151 Espartero, Baldomero: 149 Espeja, marquesa de (Josefa Mónica Fernández de Alvarado y Lezo): 376-378 Espigado Tocino, Gloria: 15-16, 149, 151, 166, 169, 213-214, 227 Espina Pérez, Pedro: 160 Espinosa Martín, Carmen: 201, 204-205 Establier Pérez, Helena: 227 Estepa, marquesa viuda de: 102 Esteve y Marqués, Agustín: 139, 204205 Ezquerra del Bayo, Joaquín: 205 Farge, Arlette: 20-21 Feijoo, Jerónimo: 254 Felipe V, rey de España: 26 Fernández de Córdoba, Francisco, duque de Alagón: 149 Fernández García, Elena: 151 Fernández de Híjar Silva y Palafox, María Pilar, duquesa de Aranda, condesa de Castelflorido, duquesa de Alagón: 149 Fernández de Moratín, Leandro: 92, 94, 99, 169, 227-229, 231-232, 255 Fernández de Moratín, Nicolás: 91 Fernández Pérez, Paloma: 27, 30, 37 Fernández Quintanilla, Paloma: 13, 16, 96-97, 108, 110, 121, 125-126, 128129, 147 Fernández de los Ríos, Ángel: 172
Índice onomástico Fernández Vega, Laura: 50 Fernández de Velasco, Bernardino, duque de Frías: 169, 227, 229-230 Fernandina, duque de, véase Álvarez de Toledo y Palafox, Francisco Fernando VII, rey de España: 148-151, 153, 163, 165, 167-168 Ferrer Torío, Rafael: 65 Figueroa y Alonso-Martínez, Agustín de, marqués de Santo Floro: 96 Figueroa y Montalvo, Loreto: 38, 149 Floresta, marqués de la, véase Ceballos-Escalera Gila, Alfonso Floridablanca, conde de (José Moñino y Redondo): 80, 109, 376 Fontana Lázaro, Josep: 144 Fontecha, Lorenzo: 73 Forner, Juan Pablo: 91, 245, 251 Fowler, Simon: 261 Franco Rubio, Gloria A.: 96-97, 115 Fraser, Ronald: 148 Frías, duque de (Diego Fernández de Velasco y Pacheco): 145 Frías, duque de, véase Fernández de Velasco, Bernardino Froldi, Rinaldo: 98 Fuentenueva, condesa, véase Arenzana y Fajardo, Carlota de Fuerte-Híjar, marqués de, véase Salcedo y Somodevilla, Germano de y Martínez de Salinas, José Luis Funes de Villalpando¸ Cristóbal Pío, conde de Atarés: 101-102 Gabaldón y López, Luis: 387-388 Galdeano Alonso, José María de: 77, 202 Gálvez, José de: 47, 150, 166 Gálvez, María Rosa de: 15, 150 Gálvez y Valenzuela, María Josefa de, condesa de Castroterreño: 116, 150, 154, 166, 169, 423-424 Gallego, Juan: 408 Gallego, Juan Nicasio: 169, 227, 229230, 232 Gandarillas, Carlos de: 73
477
García, Manuel: 97 García-Baquero González, Antonio: 26 García Bernal, Manuela: 27, 31-32, 34, 36 García Domenech, Joaquín: 159-160, 413, 416-417 García Ejarque, Luis: 71 García Garrosa, María Jesús: 18-19, 234, 246 García Malo, Ignacio: 100 García Márquez, Gabriel: 304 García de la Puente, Julio: 66-67 García Sepúlveda, María Pilar: 91 Garmendia Arruebarrena, José: 32 Gascón Ricao, Antonio: 142 Gèal, Pierre: 238 Genlis, condesa de, véase Ducrest de St-Aubin, Félicité Stéphanie Gies, David T.: 245-246 Gijón Granados, Juan de A.: 206 Gil Novales, Alberto: 71, 97, 153, 176, 196 Giménez Bretón, Manuel: 384 Giménez Carrillo, Domingo Marcos: 207 Giráldez y Cañas, María de la O, duquesa de Gor: 112 Giráldez y Mendoza, Jaime, vizconde de Valoria, conde de Lérida: 111-112 Glendinning, Nigel: 181, 183, 194 Godoy Álvarez de Faria, Manuel, príncipe de la Paz: 94, 109, 117, 134, 136137, 146, 190, 229, 389 Gómez de Cos, Francisco: 64 Gómez Hermosilla, José Mamerto: 99 Gómez Rivero, Ricardo: 50, 78, 86-87, 89 Gómez Rodrigo, Carmen: 108 González, José: 104 González de Clavijo, Ruy: 290 González Echegaray, María del Carmen: 66, 209 González Enciso, Agustín: 81 González de Estefanis, Francisco: 111 González Fuertes, Manuel Amador: 76 González Yebra, Antonio: 76
478
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Gor, duque de, véase Álvarez de las Asturias Bohorques Chacón Carrillo de Albornoz, Mauricio Nicolás Gor, duquesa, véase Giráldez y Cañas, María de la O Goya y Lucientes, Francisco de: 97, 190, 192, 195, 204-206 Guadalfajara, Prudencio de, conde de Castroterreño: 150 Guevara y Molina, Francisca María de: 175 Guevara Vasconcelos, José de: 108, 114, 396 Guillén, Jorge: 118 Guirior, José Manuel de, marqués de Guirior: 44 Gutiérrez Lozano, Nicanor: 28 Gutiérrez Mantilla, Josefa: 86 Gutiérrez Torrecilla, Luis Miguel: 40 Guzmán y de la Cerda, María Isidra Quintina de: 15, 108 Hadley, Amos: 351 Hafter, Monroe Z.: 98, 247 Haidt, Rebecca: 242, 245, 250 Halcón Rodríguez, María: 33-34 Hellman, Mimi: 204 Herrera Navarro, Jerónimo: 92 Hidalgo de León, Manuel: 35 Hierro y Rojas, Antonio de, vizconde de Palazuelos: 112 Homero: 100 Hore, María Gertrudis: 15, 249 Hormazas, marqués de las (Nicolás Ambrosio de Garro y Arizcun): 157 Howard, Stephen: 12 Hoyo, Francisco Antonio del: 45 Hoyos, Francisco Antonio de los: 45, 182 Hurtado, Ángela: 104 Iglesias Cano, Carmen: 108 Iglesias Rodríguez, Juan José: 26 Infantado, duque del (Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y SalmSalm): 99 Iriarte, Bernardo de: 91
Iriarte, Tomás de: 97 Isabel II, reina de España: 74, 149 Isla, condes de: 40, 61 Isla, María Antonia de: 40 Isócrates: 100 Jacquier, François: 100 Jaffe, Catherine M.: 14, 16, 95, 143, 190, 223-227, 235, 240-241, 250, 252, 256 Jaruco, condesa de (María Teresa Montalvo y O’Farrill): 96 Jaúregui, Ignacio: 228 Jay, Sarah Livingston: 185 Jiménez, Eugenio: 430 Johnson, Barbara: 186 Johnson, Roberta: 15, 214 Johnson, Samuel: 17 Johnson, Valerie: 261 José I, rey de España: 26, 147-148, 151153, 155, 167, 176, 229 Jovellanos, Gaspar Melchor de: 40, 67, 75, 91, 109, 118, 237-238, 251, 255 Joyes y Blake, Inés: 15, 17, 248 Juana, sobrina: 54, 72 Laborde, Alexandre: 100 Ladero Fernández, Carlos L.: 48 La Guardia Herrero, Carmen: 185 La Rochefoucauld-Liancourt, François Alexandre Frédéric de: 131-132 Lama Hernández, Miguel Ángel: 98 Lamikiz Gorostiaga, Xabier: 27 Lamm, Kimberley: 12 Larrea Munárriz, Rosa: 111 Lathuillère, Roger: 252, 290 Lehner, Ulrich L.: 16 Leira Sánchez, Amelia: 184, 194, 198 Leonardo Martín, Javier: 73 Leonés, Martín de: 175-176, 412-413 Leonés y Guevara, Concepción de: 175 Leonés y Guevara, María del Carmen de: 175 Leopoldo de Lorena, gran duque de Toscana: 183 Lérida, conde de, véase Giráldez y Mendoza Jaime
Índice onomástico Lerín y Bracamonte, Gaspar de: 76 Lewis, Elizabeth Franklin: 15, 217, 220, 249 Limideiro, Valentín: 430 Livio, Tito: 100 Llaguno y Amírola, Eugenio: 70 Llano, marquesa de (Isabel María Parreño Arce y Valdés): 391 Llorente, Juan Antonio: 155 López, Isabel: 105, 408 López, Josefa: 104 López de Ayala, Pedro: 70 López Barahona, Victoria: 125, 129, 131, 134 López Camacho, Alonso: 78 López-Cordón Cortezo, María Victoria: 15-16, 19, 109, 211, 222 López Gómez, Pedro: 54 López de Porras, Rita: 118-119, 258, 366 Losada Goya, José Manuel: 244 Losada y Portocarrero, Teresa, marquesa de Valdegema: 126, 139, 165 Loyo y Bellido, Francisco Joaquín de: 31 Loyo y del Corral, Francisco de: 31 Loyo y Senach, Andrés José de: 207, 412 Loyo y Treviño, Andrés de: 30-36, 39, 43, 60, 83, 180, 194, 206-207, 209 Loyo y Treviño, Andrés Joaquín de: 33 Loyo y Treviño, Feliciana Joaquina de: 27, 30, 33-34, 190, 404, 424 Loyo y Treviño, José Buenaventura de: 33, 35, 43, 48, 60, 207-209 Loyo y Treviño, José Joaquín: 31 Loyo y Treviño, Juana Matilde de: 33 Loyo y Treviño, María Josefa de: 33-34, 36 Loyo y Treviño, Pedro José de: 33-35, 43, 52, 82-84, 207 Luxenberg, Alisa: 200 Maceiras Rey, Carmen: 128 Macho de Quevedo, familia: 73 Maella, Mariano Salvador: 139 Magán López, José María: 74 Máiquez, Isidoro: 13, 94, 96
479
Malvezzi, Virgilio: 313 Mantecón Movellán, Tomás: 61 Mantilla, clérigo: 85 Mantilla, Diego: 29 Mantilla, Pedro Nicolás: 29 Mantilla y Cosío, María Águeda: 28 Mantilla de los Ríos, Bernardo: 29 Manuel, criado: 70 Maravall Casesnoves, José Antonio: 251, 254 Marchena Ruiz, María Elena: 67 María Ana Victoria de Borbón, infanta de España: 111 María Antonieta, reina de Francia: 218, 222 María Josefa de Borbón, infanta de España: 111 María Luisa de Borbón, infanta de España, gran duquesa de Toscana: 183 María Luisa de Parma, reina de España: 111, 116-117, 125, 132, 140, 163, 204, 217-218, 220-222, 345, 347-349, 419 Mariana, Juan de: 70 Mariño de la Barrera, Juan: 147, 166 Marlin, Isabel: 37 Marmotel, François: 100 Martín Gaite, Carmen: 75, 210, 212, 214, 241, 246 Martín de los Ríos, Jesús: 172 Martín-Valdepeñas Yagüe, Elisa: 15, 95, 108, 116, 141, 148-150, 154, 157, 166, 220-222, 226-227, 240-241, 250, 256 Martínez de Ariza, Antonio: 413, 430 Martínez del Corro y de los Ríos, Pedro José: 86, 411 Martínez del Corro y de los Ríos, Ramón: 86 Martínez Galindo, Gema: 130 Martínez Gómez del Corro, José Antonio: 86 Martínez de Hervás, José, marqués de Almenara: 155, 162, 259, 403-404 Martínez Junquera, Celedonio: 35 Martínez Junquera, familia: 32-33, 36 Martínez de Murguía, Andrés: 32 Martínez Palomares, Pedro: 142
480
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Martínez Ruiz, Encarnación Niceas: 65 Martínez de Salinas, José Luis, marqués de Fuerte-Híjar: 180 Mata y Barrenechea, Francisco de la, marqués de Vargas: 111 Maximiliano, príncipe de Baviera: 353 Mbembe, Achille: 21 Medina Plana, Raquel: 105, 127 Medinasidonia, duquesa, véase Palafox y Portocarrero, María Tomasa Meijide Pardo, María Luisa: 130 Meléndez Valdés, Juan: 96, 229, 255 Melón, Juan Antonio: 99 Méndez Vázquez, Josefina: 108, 118, 125 Mendinueta, Miguel de: 93 Menéndez Pelayo, Marcelino: 172 Mengs, Antón Rafael: 183-184, 199 Merced (o de las Mercedes), marquesa de, véase Quero y Valenzuela, María de Merced, marqués de, véase Quero y Valdivia, Luis Estanislao de Merino Urrutia, José Bautista: 82 Mier de los Ríos y Terán, Francisco: 29 Miralles Carlo, Agustín: 68 Miranda, Francisco de: 196 Miravel y Casadevante, José de: 100 Molas Ribalta, Pedro: 55, 69, 78 Molière (Jean-Baptiste Poquelin): 225, 252 Molina Martín, Álvaro: 190, 195-196, 199, 201, 243, 249 Monteverde y Martínez de Escobar, Beatriz Agustina de: 111 Montijo, condesa de, véase Portocarrero Guzmán y Zúñiga, María Francisca de Sales Mor de Fuentes, José: 229 Mora y Lomas, Pedro de: 402 Morand, Frédérique: 15 Morant Deusa, Isabel: 16, 109 Morata, Juan: 413, 430 Moreno, Miguel: 413 Moreno Alonso, Manuel: 117 Moreno Atance, Ana María: 89
Moréri, Louis: 100, 202 Morgado García, Arturo Jesús: 44 Muñoz Roca-Tallada, Carmen, condesa de Yebes: 16, 96 Muñoz de Velasco, Rosa: 72, 75, 84-86, 186 Muñoz de Velasco, Santiago: 75, 84-85 Murat, Joachim-Napoléon: 147, 153 Murga, José: 408 Murillo, condesa de: 196 Nájera, duque de: 31 Napoleón: 147-148, 150, 151, 421 Nava Rodríguez, Teresa: 115 Navarrete Martínez, Esperanza: 91 Negrín Fajardo, Olegario: 108, 113, 115, 125, 127, 142 Niebla, conde de, véase Álvarez de Toledo y Palafox, Francisco Nieulant, condesa de: 391 Nipho, Francisco Mariano: 91 Núñez de Arenas, Manuel: 100 O’Farrill, Gonzalo: 150, 156, 159 O’Reilly y las Casas, Rosa: 165 O’Reilly, condesa de, véase Casas y Aragorri, María Rosa de las Offen, Karen: 211 Olavide, Pablo de: 254, 315 Oñate Gómez, Francisco: 207-208 Ortega¸ Catalina: 54 Ortega y Álvarez, Manuel de: 365 Ortega López, Margarita: 115 Osuna, duque de (Francisco de Borja Téllez-Girón y Pimentel, hijo de los siguientes): 148 Osuna, duque de, véase Téllez-Girón y Pacheco, Pedro de Alcántara Osuna, duquesa, véase Alfonso Pimentel y Téllez-Girón, María Josefa Otto Cantón, Elena: 98 Palacios Fernández, Emilio: 13, 95-97 Palafox Croy de Havre, Felipe: 149 Palafox y Centurión, Joaquín Antonio de, marqués de Ariza: 101
Índice onomástico Palafox y Portocarrero, María Benita de los Dolores, condesa de Villamonte, marquesa de Bélgida: 149, 169, 228 Palafox y Portocarrero, María Tomasa, marquesa de Villafranca, duquesa de Medinasidonia: 15, 22, 95, 98, 149, 165-167, 169-170, 172, 204, 217, 227-229, 232-233, 247, 341, 344, 423 Palafox y Silva, Vicente María de, marqués de Ariza: 139 Palazuelos, vizconde de, véase Hierro y Rojas, Antonio de Palazuelos, vizcondesa de, véase Villanueva y Cañas, Lorenza Palma García, Dolores: 125 Panés, Josefa María: 139, 389, 391 Paret y Alcázar, Luis: 53 Parmentier, Antoine-Augustin de: 145 Parque, duque del, véase Cañas Trelles, Manuel Joaquín de y Cañas y Portocarrero, Vicente María Parque, duquesa del, véase Portocarrero y Maldonado, Agustina Pécheux, Laurent: 204 Pedrueza, Francisco de la: 203, 407, 412 Pellicer, Casiano: 93 Peña, Andrés Antonio de la: 29 Pereda, José María de: 172 Pérez Galdós, Benito: 26 Pérez de Guzmán, Juan: 94 Pérez Magallón, Jesús: 228, 232 Pérez Moreda, Vicente: 127 Pérez Samper, María Ángeles: 95 Peterrade, José F. de: 73 Pico de Velasco, marqueses de: 61 Piñuela y Alonso, Sebastián: 87 Pizarro y Herrera, Florencia, marquesa de San Juan de Piedras Albas: 139 Plann, Susan: 142 Plutarco: 313 Pontejos y Sandoval, Mariana de, marquesa de Pontejos: 149 Ponz, Antonio: 237-238 Portero de Huerta, Gregorio: 69 Portillo, Pedro: 130
481
Portocarrero Guzmán y Zúñiga, María Francisca de Sales, condesa de Montijo: 13, 15, 95-96, 108, 110, 113, 115, 120, 125-126, 129-130, 139-140, 149, 169-170, 228, 243, 259, 389-391, 393 Portocarrero y Maldonado, Agustina, duquesa del Parque: 112 Portús Pérez, Javier: 183, 237-238 Publio Ovidio Nasón: 306 Puerto, marqués del: 201, 203, 412 Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, José María, conde de Toreno: 148 Quero y Valdivia, Alonso de: 71 Quero y Valdivia, Luis Estanislao de, marqués de la Merced: 71 Quero y Valenzuela, María de, marquesa de la Merced (o de las Mercedes): 70-71, 206 Quesada, artesano: 384 Quintana, Manuel José: 93, 97, 227 Quirós, Francisco Bernardo de: 315 Rábago, Francisco de: 84 Rábago, hermanos: 30 Rambaud, Pedro: 141 Ramos Vázquez, Isabel: 130-131 Ranz Romanillos, Antonio: 100 Raón y Mariño, Francisca: 156-157, 165166, 388, 391, 393-394 Répide, Pedro de: 168 Restrepo Sáenz, José María: 41 Ribas, comerciante: 401 Ribeiro, Aileen: 185, 187, 189, 205, 249250 Ricoeur, Paul: 21 Richardson, Samuel: 100 Riesco Chueca, Pascual: 361 Rincón, Carlos: 251 Ríos, Ángela de los: 40 Ríos, Gregorio de los: 29 Ríos Carratalá, Juan A.: 98-99 Ríos y Cosío, José de los: 29 Ríos Enríquez y Cosío, Rodrigo de los: 28
482
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Ríos Enríquez y Salazar, Íñigo Antonio de los: 28-29, 40 Ríos Gutiérrez, Águeda de los: 86 Ríos Gutiérrez, Ana Manuela de los: 86 Ríos Gutiérrez, Beatriz de los: 86 Ríos Gutiérrez, María Josefa de los: 86, 411 Ríos Izquierdo, Pilar: 108 Ríos y Loyo, José Francisco de los: 35 Ríos y Mantilla, Ángel de los: 172 Ríos y Mantilla, Antonio de los: 29, 8586, 364 Ríos y Mantilla, Francisco Javier de los: 27-31, 35, 85-86, 190, 404, 424 Ríos y Mantilla, José Javier de los: 29-30 Ríos y Muñoz de Velasco, Inés de los: 172 Ríos y Muñoz de Velasco, Joaquín de los: 72, 209 Ríos y Muñoz de Velasco, María Luisa de los: 85-86 Ríos y Muñoz de Velasco, Santiago: 86 Ríos y de los Ríos, Ángel de los (el sordo de Proaño): 172 Ríos y de los Ríos, Antonio de los: 40 Ríos y Salazar, Juan Manuel de los: 40 Ríos y Velasco, Antonio de los: 55, 57, 62, 64-66, 69, 71-74, 84-86, 361 Ríos y Velasco, Juan Alonso de: 40, 58, 63-66, 71-72, 84-85 Ríos y Velasco, Luis de los: 14, 19-20, 36, 38-50, 52-67, 69-75, 78, 83-88, 103, 172, 180-182, 185, 187, 189-190, 192197, 199, 209-210, 239, 361, 406, 426 Ríos y Velasco, María Antonia de los: 54, 62, 70, 72, 74, 186 Ríos y Velasco, María Teresa de los: 48, 62, 186 Risel, Ramón: 124, 176, 428 Roca, Anselma Josefa: 103-105, 107, 164, 175, 177, 256-258, 405, 408, 410-411, 413, 429 Roda, Manuel de: 52, 55, 78, 362 Rodríguez de Campomanes, Pedro: 120, 199 Rodríguez-Cantón Gómez, Ramón: 180
Rodríguez de Carasa, Ana: 38, 117, 150, 156, 159, 376 Rodríguez Fernández, Agustín: 28 Rodríguez Romero, Eva Juana: 101-102 Rojas y Teruel, Fernando de: 79 Román Guerrero, Rafael: 37-38 Román, Andrés: 365 Romeo Mateo, María Cruz: 16, 151, 214 Romero, Manuel: 152 Romero Peña, María Mercedes: 93 Romero Valdés, Andrés: 176, 412 Ronzi, Melchor: 93 Rosa, Antonia Juana, véase Roca, Anselma Josefa Rothstein, Natalie: 186 Rousselle, Elizabeth Smith: 15, 241 Roza, Felipa de la: 117 Rubio Hernández, Alfonso: 77 Rudiez, Vicente: 102 Rueda, Ana: 191 Rueda Roncal, Ana: 108 Ruiz Bedia, María Luisa: 65 Ruiz Berrio, Julio: 157 Ruiz Jiménez, Marta: 148 Ruiz de Ogarrio, Miguel: 139 Ruiz Rivera, Julián Bautista: 14, 27, 2934, 36, 45, 210 Rújula y de Ochotorena, José de, marqués de Ciadoncha: 40 Rumford, conde de, véase Thompson, Benjamin Russell, Penny: 18 Saavedra, Francisco: 117-118 Sáenz de Manurga, Juan: 32 Sáenz de Suazo, Francisco: 32 Sáenz de Tejada, Policarpo: 366 Salazar Manrique y Ayala, Casilda de: 28 Salcedo y Salazar, Fernando de: 77 Salcedo y Salcedo, Juan Antonio de: 77, 202, 209 Salcedo y Somodevilla, Germano de, marqués de Fuerte-Híjar: 13, 19, 25, 66, 75-77, 79-89, 91, 93-94, 96-97, 99100, 103, 107, 137-143, 145-147, 153-
Índice onomástico 154, 164, 169, 174-175, 180-181, 195, 197-202, 206-207, 209, 217, 220, 225, 237, 239, 247-248, 257, 363-365, 388389, 406-407, 409, 426-428 Salcedo y Somodevilla, María Antonia de: 77, 202-203, 412 Salcedo y Somodevilla, Modesto de: 77, 85, 202, 406, 426 Salcedo y Somodevilla, Víctor de: 77, 407, 427 Salcedo y Torres, Isabel Antonia: 77 Salces, hermanas de: 70 Salillas Panzano, Rafael: 130, 148, 161162, 167-168, 244, 259, 266, 399, 403, 417 San Alberto, vizconde de, véase Varela de Limia y Menéndez, José San Cristóbal y Eguiarreta, Julián de, conde de San Cristóbal: 111, 118, 387-389, 394 San Cristóbal y Monteverde, María del Pino Rafaela de, condesa de San Cristóbal: 100, 111 San Juan de Piedras Albas, marquesa de, véase Pizarro y Herrera, Florencia Sancha, Rafaela: 177, 203, 405, 408, 411 Sánchez, Manuel: 88 Sánchez, Santos: 141 Sánchez Barbero, Francisco: 169, 228229 Sánchez Blanco, Francisco: 245 Sánchez Hita, Beatriz: 27 Santa Cruz, marquesa de, véase Waldstein, Mariana Santa Fe, duquesa, véase Alegría y Yoldi, María Josefa Santiago, marquesa de: 166 Santibáñez, Vicente María: 100 Santo Floro, marqués de, véase Figueroa y Alonso-Martínez, Agustín de Santos y Díaz, Valentín: 430 Sanz, Cipriano: 413 Sargentson, Carolyn: 203-204 Sarmiento, Manuel: 164, 407 Sarria, marquesa de (María Josefa de Zúñiga y Castro): 96
483
Satini, Juan de: 401 Say, Jean-Baptiste: 143, 223, 352 Sazatornil Ruiz, Luis: 73 Scott, Joan Wallach: 212-216, 218 Scudéry, Madeleine de: 252 Schulte, Regina: 222 Sebold, Russell P.: 98 Sempere y Guarinos, Juan: 121 Sherwood, Joan: 127 Sierra, Josefa: 75 Sierra Alonso, María: 261 Silva Álvarez de Toledo, María del Pilar Teresa Cayetana de, duquesa de Alba: 95, 102, 205 Smith, Theresa Ann: 13, 97, 108, 113, 120-121, 136, 212, 214, 217 Soldevilla Oria, Consuelo: 30 Soler, Tadeo: 424 Somodevilla, María Teresa de: 202 Somodevilla y Bengoechea, Sixta de: 77, 209 Somodevilla y Bengoechea, Zenón de, marqués de la Ensenada: 77, 87, 209 Somodevilla y Villaverde, Francisco de: 77 Sonora, marquesa de, véase Valenzuela y Fuentes, María de la Concepción Soria Santa Cruz y Guzmán, Rita de: 77 Sosa y Jaramillo, María de: 389, 391 Soto Artuñedo, Wenceslao: 48, 209 Spiller, Kaye Durland: 186 Steedman, Carolyn: 21 Storch de Gracia y Asensio, José Gabriel: 142 Subirá Puig, José: 92 Superunda, condesa de: 165, 376-378, 387-388, 391, 394 Tabares Ahumada Barrios, Manuel Francisco, marqués de Casa Tabares: 35, 37 Tabares y Garma, María Teresa, marquesa de Casa Tabares: 35 Tadey, Antonio María: 120, 393 Takeda, Sharon Sadako: 186 Tapia y Salcedo, Gregorio de: 313
484
María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerte-Híjar
Taylor, Barbara: 252 Taylor, Ula: 215 Téllez-Girón y Pacheco, Pedro de Alcántara, duque de Osuna: 108, 145 Terán Elizondo, María Isabel: 315 Terrazos, Josefa: 203, 412 Thompson, Benjamin, conde de Rumford: 14, 22, 100, 142-145, 223-224, 235, 266, 351-359 Tomlinson, Janis A.: 183, 241 Toreno, conde de, véase Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, José María Torío de la Riva, Torcuato: 100 Torralba, Joaquín: 383-385 Torrepalma, condesa de, véase Dávila Carrillo de Albornoz, Francisca María Tortella Casares, Teresa: 64 Townsend, Joseph: 292 Treviño y Halcón, Josefa Joaquina de: 30, 33 Treviño y Halcón, Juana Matilde de, marquesa de Casa Tabares: 33, 33, 37, 43 Treviño y Sáenz de Suazo, Catalina de: 31 Treviño y Sáenz de Suazo, Joaquín de: 32-33 Treviño y Sáenz de Suazo, José de: 32 Trueba Mira, Virginia: 16 Truillas, condesa de, véase Dávila Carrillo de Albornoz, Francisca María Ugarte, Tomás de: 149 Uría Nafarrondo, Fermín de: 141 Urquijo, Mariano Luis de: 92, 118 Urrea Fernández, Jesús: 81, 112 Urzainqui Miqueleiz, Inmaculada: 15, 144 Valdecarzana, marquesa viuda de: 166 Valdegema, marquesa de, véase Losada y Portocarrero, Teresa Valdeolmos, marquesa de (Petra Torres y Feloaga): 389, 391 Valenzuela y Ayala, María de: 71
Valenzuela y Fuentes, María de la Concepción, marquesa de Sonora: 116, 129, 150, 152, 156, 389, 401 Vales Asenjo, Francisco Javier: 228 Valoria, vizconde de, véase Giráldez y Mendoza, Jaime Valoria, vizcondesa de, véase Cañas y Portocarrero, María Josefa de Valladares de Sotomayor, Antonio: 100 Valladolid, arzobispo: 80 Vallejo González, Irene: 68 Vara Ara, María Victoria: 144 Varela de Limia y Menéndez, José, vizconde de San Alberto: 83, 118, 137, 141-142, 180-181, 197, 199 Vargas, marqués de, véase Mata y Barrenechea, Francisco de la Vargas y Laguna, Antonio: 71 Vázquez Madruga, María Jesús: 15, 108 Vea de Murguía, Domingo: 30 Vega González, Jesusa: 181, 190, 199, 201, 204-205, 243, 249 Veitia, María Josefa de: 118-119, 258, 366, 374 Velasco, Julián de: 137 Velasco, marqueses de: 40, 61 Velasco, Pedro de: 40 Velasco e Isla, Íñigo José de, marqués de Velasco: 40 Velasco e Isla, Juana de: 40-43, 45, 5758, 361 Velasco e Isla, Luis Vicente de: 40 Verdejo, Francisco: 141 Vidal Galache, Benicia: 106, 127-129, 158, 413 Vidal Galache, Florentina: 106, 127-129, 158, 413 Vigo Trasancos, Alfredo: 54 Viguera Ruiz, Rebeca: 82 Villafranca, marqués de, véase Álvarez de Toledo y Osorio, Francisco Villafranca, marquesa de, véase Palafox y Portocarrero, María Tomasa Villalba, Joaquín de: 89
Índice onomástico Villamonte, condesa de, véase Palafox y Portocarrero, María Benita de los Dolores Villanueva, Jaime: 100 Villanueva y Cañas, Francisco de Paula: 112 Villanueva y Cañas, Lorenza, vizcondesa de Palazuelos: 112 Villanueva y Ribera, Domingo, conde de Alba Real: 112 Villapaterna, condesa de: 165 Virgili Blanquet, María Antonia: 68 Voltaire (François-Marie Arouet): 92, 98, 190, 225 Waldstein, Mariana, marquesa de Santa Cruz: 205-206
485
Ware, Susan: 20 Wellington, duque de (Arthur Wellesley): 159 Wollstonecraft, Mary: 252 Woolf, Virginia: 11-12, 22 Ximénez de Berdonces, Saturio: 137 Yebes, condesa de, véase Muñoz Roca-Tallada, Carmen Yetano Laguna, Ana: 14 Zabala Menéndez, Margarita: 88 Zábalo Rojas, María Esperanza: 108 Zamácola, Juan Antonio: 401 Zanardi, Tara: 249 Zayas y Sotomayor, María de: 306