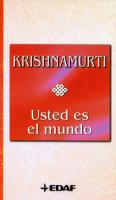Abrazar el mundo 9788413843483
Jorge Dezcallar ha dedicado toda su vida profesional a la diplomacia y a la política exterior. Una experiencia que, en l
366 56 2MB
Spanish; Castilian Pages 333 Year 2023
Polecaj historie

- Author / Uploaded
- Jorge Dezcallar
- Categories
- Other Social Sciences
- Politics
- Commentary
- Política, Geopollítica
Table of contents :
Dedictoria
Prólogo
1. Estamos mejor que nunca
2. Pero estamos desasosegados
3. El mundo de los robots
4. No puede uno fiarse de nadie
5. La dialéctica lanza-escudo
6. El reto de ser demasiados
7. Como un castillo de naipes
8. «America first»
9. La reinvención de Europa
10. El despertar de China y de Rusia
11. Los problemas globales
El cambio climático
Pobreza, desigualdades y hambre
La proliferación nuclear
El terrorismo internacional
Las grandes migraciones
12. Los conflictos locales
Taiwán
Ucrania y Bielorrusia
Irán y Corea del Norte
Oriente Medio
El problema israelo-palestino
La guerra de Siria
La guerra del Yemen
Afganistán
La guerra de Libia
Argelia
Venezuela
13. El mundo que viene
14.El cisne negro y el elefante negro
El COVID-19 y la globalización
El COVID-19 y la economía
El COVID-19 y la geopolítica
Impacto sobre el presente
Impacto sobre el futuro
Agradecimiento
Créditos
Citation preview
Índice
Dedictoria Prólogo 1. Estamos mejor que nunca 2. Pero estamos desasosegados 3. El mundo de los robots 4. No puede uno fiarse de nadie 5. La dialéctica lanza-escudo 6. El reto de ser demasiados 7. Como un castillo de naipes 8. America first 9. La reinvención de Europa 10. El despertar de China y de Rusia 11. Los problemas globales El cambio climático Pobreza, desigualdades y hambre La proliferación nuclear El terrorismo internacional Las grandes migraciones 12. Los conflictos locales Taiwán Ucrania y Bielorrusia Irán y Corea del Norte Oriente Medio El problema israelo-palestino La guerra de Siria La guerra del Yemen Afganistán
La guerra de Libia Argelia Venezuela 13. El mundo que viene 14. El cisne negro y el elefante negro El COVID-19 y la globalización El COVID-19 y la economía El COVID-19 y la geopolítica Impacto sobre el presente Impacto sobre el futuro Agradecimiento Créditos
Para Teresa, porque sin ella a mi lado no lo hubiera escrito. Para Maktub, un precioso cachorro de Rhodesian Ridgeback, sin cuyas constantes «atenciones» seguramente lo hubiera terminado antes. Para los diplomáticos de la familia: Rafa, Alonso, Duarte, Mónica… y los que quizás vengan en el futuro.
Prólogo
Son
muchos los que piensan que sobre todo asunto hay al menos dos posiciones: la suya y la equivocada. Yo no soy de esos, nunca lo he sido porque tengo la suerte de dudar, y eso implica dar a la otra parte la posibilidad de que esté en lo cierto o de que al menos tenga una parte de razón… aunque no sea mucha, que tampoco hay que exagerar. Y en estas páginas he procurado ser consecuente con esta forma de pensar. Goethe dijo una vez que «escribir es un oficio muy trabajoso» y el príncipe de Ligne añadía que «hay personas que piensan para escribir y otras que escriben para no pensar», y ambos tienen mucha razón. Pero el virus del COVID-19 me ha encerrado en casa como a todos y eso me ha dado las dos cosas que ambos recomiendan: tiempo para pensar y tiempo para escribir este libro, sobre el que ya tenía muchos apuntes y notas, porque confieso que llevaba un par de años rondándome en la cabeza. Supongo que no en vano he dedicado mi vida a la diplomacia y a la política exterior. Y aunque procuro no ser como aquel que decía que «la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido», la combinación de ambos tiempos me ha permitido reflexionar sobre adónde va el mundo en estos comienzos turbulentos del siglo XXI. Creo que, como consecuencia de una pandemia que ha puesto al mundo patas arriba, se han acelerado ciertas tendencias que ya se venían observando desde hace algún tiempo, y eso implica más cambios sobre nuestras vidas que ya están sometidas a la fuerte presión de la aceleración del «tempo histórico» propio de la época en la que vivimos. El resultado es incertidumbre y miedo, ambos lógicos y comprensibles, porque todo va muy rápido. Nos falta perspectiva para entender lo que ocurre y nos falta tiempo para adaptarnos a tanto cambio repentino.
En este libro trato de analizar los vectores que influyen sobre la geopolítica en la segunda década del siglo XXI desde una profunda humildad, porque la vida es lo que ocurre mientras hacemos planes, que decía John Lennon. La vida nos sorprende continuamente. Aun así, creo que no me equivoco si digo que nuestra generación vive cambios a una velocidad nunca vista antes en la historia porque confluyen en nuestras vidas las revoluciones tecnológica, la de la información y la de la genética, o sea, las del átomo, del bit y del gen, además de la revolución demográfica, en un contexto de globalización y de todo tipo de conflictos —globales y locales— en un mundo cuyo centro de gravedad se desplaza hacia el Indo-Pacífico, mientras Estados Unidos se busca a sí mismo tras los turbulentos años de Donald Trump que Richard Haas ha descrito como «una aberración», Europa resiste las crisis pero no acaba de despegar aunque trata de reinventarse, y surgen otros países con ambiciones protagonistas que buscan un reparto diferente de la tarta del poder. Occidente pierde el liderazgo que ha tenido durante los últimos quinientos años al mismo tiempo que finaliza el ciclo geopolítico que comenzó en 1945 y comienza otro. Es la época de los monstruos. Y este ha sido el momento elegido por el cisne negro / elefante negro del COVID-19 para golpearnos con saña. Bill Bryson ha dicho con humor que un virus es una mala noticia envuelta en una proteína, y esta noticia ha sido realmente mala porque ha desencadenado una crisis que atañe a la humanidad en su conjunto, que afecta tanto a las economías desarrolladas como a las que están en vías de desarrollo, que no ha tenido liderazgo internacional y frente a la cual un mundo dividido en Estados soberanos actúa tarde y mal. Un problema que nos afecta a todos y del que deberemos también salir todos juntos, pues nadie estará seguro mientras los demás no lo estén también. Una pandemia que nos ha confinado en nuestros hogares, que nos ha traído un ambiente de guerra sin disparos y cargado de presagios que probablemente anuncian cambios permanentes en nuestra misma forma de vivir y en la distribución de poder político y económico. Una crisis que nos coloca ante el difícil reto de salvar vidas sin hundir la economía sabiendo que cuanto más tardemos en salir, más lenta será la recuperación. Cuando doy los últimos toques a este libro parece que el virus regresa, en realidad nunca se había ido, los contagios vuelven a subir en el mundo y una mutación originada en Sudáfrica y que la OMS ha bautizado con el
nombre poco sexi de «ómicron» vuelve a cerrar fronteras y hace bajar las bolsas y el precio del petróleo, sin que todavía se conozca su verdadero alcance y peligrosidad… Es probable que el ansiado retorno a la normalidad nos lleve a una nueva normalidad a la que habremos de acostumbrarnos. Cómo van a cambiar las cosas a partir de ahora es algo abierto a discusión y sobre lo que me permito poner algunas ideas sobre la mesa con objeto más que otra cosa de estimular las neuronas del lector para que saque sus propias conclusiones. Hemos pasado más de un año sin poder abrazarnos y mucho tiempo confinados porque hemos alterado el orden natural de las cosas, después de que un virus saltara desde un animal salvaje a los humanos civilizados… o al menos domesticados. En El hablador, de Mario Vargas Llosa, hay un brujo del Alto Picha, en la Amazonia peruana, que explica que «hay una correspondencia fatídica entre el espíritu del hombre y los de la naturaleza y cualquier trastorno violento en aquel acarrea alguna catástrofe en esta». No tengo duda ninguna de que acabaremos saliendo de esta crisis igual que hemos salido de otras anteriores, gracias a una capacidad de adaptación y de supervivencia que nos ha hecho creernos dueños de la Tierra cuando en realidad solo somos sus administradores. Pero aprovecharemos mejor la salida si desarrollamos nuestro sentido de pertenencia a una misma comunidad, la humana, por encima de razas, nacionalidades o religiones, y a un mismo ecosistema del que formamos parte y que tenemos que proteger para evitar a medio plazo una catástrofe. Por eso, abracemos el mundo que nos sustenta y así podremos también volver a abrazarnos nosotros sin miedo del futuro. Es decir, saquemos lecciones de esta pandemia para crear un mundo más solidario, con reglas claras e instituciones internacionales fuertes donde resolver nuestras diferencias por la vía del diálogo y de la negociación. Algo que no parece estar sucediendo, sino todo lo contrario, una vez que ha comenzado la invasión de Ucrania por parte de Rusia en una clara violación de las reglas que han regido la geopolítica mundial, y en particular la europea, desde el fin de la Guerra Fría. La intolerable agresión rusa pone de relieve la necesidad de actualizar esas reglas y eso ya no lo pueden hacer los países occidentales como de hecho vienen haciendo desde hace quinientos años, eso es algo que hoy tenemos que hacer entre todos y que es un ejercicio mucho más difícil porque implica a países como China,
el mundo musulmán o la propia Rusia con diferentes trayectorias culturales y con valores diferentes de los que hasta ahora han prevalecido. Mientras no logremos esas reglas nuevas viviremos tiempos de incertidumbre y desasosiego. Si no es algo peor. Este libro no quiere ser un manual aburrido lleno de citas solemnes y de notas a pie de página. Quiere ser entretenido y fácil de leer, que le deje al lector inquietudes, sugerencias y algunas ideas sobre cómo pueden cambiar las cosas y que de esta forma contribuya a calmar espíritus agobiados. Porque lo que se conoce no se teme, o no se teme tanto como lo desconocido, y porque lo inteligente no es ver lo que uno tiene delante de las narices sino imaginar lo que puede esperarle a la vuelta de la esquina. Y lo hago con mucha humildad porque no tengo certezas sino dudas mientras recuerdo a Winston Churchill cuando decía que se le ocurrían diez ideas nuevas al día, pero que solo una de ellas era buena … ¡y que no sabía cuál era! Pues eso…
1
ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA
Déjenme empezar con una nota positiva porque, aunque les pueda extrañar leer esto cuando la pandemia del COVID-19 azota el mundo y Rusia invade Ucrania, lo cierto es que desde que el Homo sapiens salió de África hace ochenta mil años, o desde que lo hicieran milenios antes el Homo antecessor y el Homo erectus, nunca los seres humanos han vivido tan bien y tanto tiempo como ahora. Y esto no es optimismo ni pesimismo, porque me parecen dos maneras igualmente estúpidas de enfrentar la realidad. No estoy de acuerdo con quienes defienden —como Yuval Noah Harari— el bucolismo de la vida de los cazadores recolectores nómadas frente a la especie de esclavitud a la que la sedentarización, la agricultura, la construcción de ciudades, las religiones y los imperios condujeron a la mayoría de los humanos. Los cazadores recolectores vivían libres, sí, en bandas de treinta o cuarenta individuos como muchos simios actuales, en cuevas o al fresco, hiciera frío o calor, deambulando de un lugar a otro en busca de alimento, comiendo un día sí y otro no, y con una esperanza de vida de treinta años con mucha suerte. Y la prueba de que la vida era mejor en las ciudades agrícolas es que la población creció como nunca a partir de ese momento, en torno al año 10000 a.C., y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Que estamos hoy mejor que nunca se puede constatar tomando como ejemplo datos de salud, de longevidad y de violencia en el mundo. Si comenzamos por la salud, tras la pandemia del coronavirus, extendido con mucha rapidez por todo el mundo, una respuesta descoordinada y dispersa ha sacado a la luz pública los problemas de la falta de liderazgo internacional, de la globalización, de la división internacional del trabajo y
de unas cadenas de valor vulnerables. Todo eso es cierto y volveré sobre ello más adelante con mayor detalle, porque lo que ahora interesa destacar es que, a pesar de todo y desde el punto de vista de la salud, la situación es hoy infinitamente mejor que antes en la historia. Los virus son cualquier cosa menos nuevos y esto de las epidemias viene de muy atrás, pues ya la Biblia nos habla de las siete plagas de Egipto como muestra de la cólera divina cuando el faraón no dejaba marchar a Moisés y al pueblo elegido, aunque Aristóteles en un esfuerzo racionalizador (?) echara años más tarde la culpa del problema a la influencia de los cuerpos celestes. Cabe imaginar la zozobra y desasosiego de aquellas gentes que no entendían ni la causa ni la forma en que se propagaba lo que veían como una maldición, porque, como escribió Alonso de Ercilla en La Araucana: «El miedo es natural en el prudente, y saberlo vencer es ser valiente». Y eso, que queda muy bonito, es más fácil de decir que de hacer, porque las plagas debían ser algo terrorífico para mentes dominadas por la magia y la intervención constante de los dioses en sus asuntos cotidianos. Tucídides, en su Historia de la guerra del Peloponeso, documentó con detalle una plaga de peste que afectó a Atenas y en la que falleció el propio Pericles, y Ovidio nos habla de otra en sus Metamorfosis. El mismo emperador filósofo Marco Aurelio murió, junto a otros cinco millones de personas, de una peste llamada «Antonina» en su recuerdo. Seguro que hubiera preferido no bautizarla. También murió inoportunamente de peste Alfonso XI cuando asediaba Gibraltar en 1350, poniendo una vez más de relieve que la plaza no se nos da bien desde antiguo. La peste bubónica, «la muerte negra», llegada a Europa en 1347 con los comerciantes que venían de China, en un ejemplo negativo de globalización, pudo acabar con un tercio o incluso la mitad de la población de muchas ciudades europeas como Florencia, al tiempo que hacía la fortuna de Boccaccio que escribió el Decamerón para entretener a un grupo de damas y caballeros refugiados en el campo, como también algunos afortunados han podido hacer ahora. Se calcula que mató a doscientos millones de seres humanos. Hubo otro brote en 1646-1665 que se llevó por delante a doscientas mil personas solo en Sevilla, que se dice pronto, y también al príncipe de Asturias Baltasar Carlos, que a la sazón tenía dieciséis años, con la consecuencia de que el trono de las Españas fue a parar a su hermano Carlos que no tuvo hijos porque no podía tenerlos a
pesar de las torturas a las que le sometieron los galenos de la época, que dieron la razón al sarcástico Voltaire cuando decía que: «Los médicos inoculan drogas que no conocen en cuerpos que conocen aún menos». El caso es que a Baltasar Carlos lo mató la plaga, que Carlos II murió sin sucesión unos años después y que así desembocamos en la guerra de Sucesión y en la llegada de los Borbones. Todo por culpa de la peste. Ha habido otras epidemias terribles, como las de la viruela y el sarampión que llegaron a México a partir de 1520 con la conquista y que pudieron acabar con tres cuartas partes de la población indígena, que no tenía defensas. Lo mismo ocurrió en Nueva Inglaterra con la llegada del Mayflower, y por eso no es de extrañar que hoy los indios norteamericanos rechacen la celebración de la fiesta de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Para ellos fue un desastre y porque los colonos ingleses les repartían mantas infectadas con viruela. Por cierto que la vacuna contra la viruela la inventó Edward Jenner a finales del siglo XVIII y Catalina II de Rusia se la hizo poner entre las dudas y el escándalo de su corte, reacia a las «modernidades». Quizás la más mortífera de los últimos tiempos haya sido la mal llamada «gripe española» de 1918 que se llevó por delante a entre cuarenta y cincuenta millones de personas, más que la Gran Guerra, y entre ellas al gran pintor portugués Amadeo de Souza Cardoso, íntimo de Modigliani, y el gran desconocido de aquella modernidad. Murió entonces el 2 por ciento de la población mundial y aunque se originó en el Medio Oeste norteamericano, recibió ese nombre porque, al no participar España en la guerra, nuestra prensa no tenía censura y era la única que hablaba abiertamente del problema. Más recientes son la epidemia de sida de los años ochenta que hizo estragos en África (veinticinco millones de muertos) y que, pese a la vacuna que hoy permite si no curar al menos controlar su progreso, sigue siendo endémica en las riberas del lago Victoria; o la de ébola que se descubrió en 1976 en África Occidental con rebrotes en 2014 y en 2020, con una elevadísima tasa de mortalidad, cercana al 50 por ciento, pero cuyo número de víctimas no ha pasado de doce mil, aunque todavía no hay una vacuna, lo que revela una encomiable capacidad de reacción por parte de las autoridades sanitarias a pesar de contar con medios escasos (Obama se volcó en esa lucha). También hemos tenido la gripe asiática de 1957 (un millón de muertos), la gripe aviar de 1997, y el brote de SARS de 2003 otra
vez en China (ochocientos muertos y ocho mil infectados). En estos casos, el origen está en virus que han pasado de animales a seres humanos, lo que se llama una zoonosis, que sigue siendo uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo porque hemos reconfigurado ecosistemas y destruido hábitats naturales, aunque la causa inmediata haya que buscarla en ciertos hábitos alimentarios y en falta de higiene. Por esa razón, Jared Diamond, el autor de Armas, gérmenes y acero, se ha preguntado cómo los chinos no cierran de una vez mercados como el de Wuhan, donde se venden animales salvajes sin control sanitario y de donde con casi seguridad ha salido el último virus. De modo que siempre ha habido epidemias y que sigue habiéndolas, aunque, por fortuna, estemos muy lejos de los estragos que causaban en el pasado gracias a que tenemos mejores instrumentos que nunca para combatirlas. El hecho de que ahora enfrentemos el virus del COVID-19 no quita mérito a los éxitos obtenidos hasta la fecha con otros virus, bacterias y bacilos como los de la viruela, poliomielitis, tétanos, tifus, difteria, cólera, peste y ántrax. Y aunque quede aún mucho por hacer, pues seguimos peleando con la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica, el ébola, el dengue, el zika y el parásito de la malaria que todavía produce cuatrocientas mil víctimas anuales, es innegable que hoy estamos mejor que antes. Lo que es inaudito es que a estas alturas aún haya descerebrados que nos avergüencen con la búsqueda «medieval» de culpables de la actual pandemia en los judíos, como han hecho en Irán y en Turquía, o que algunos gobernantes hayan ofrecido recetas igualmente irracionales para combatirlo, como beber o inyectarse lejía. O que no quieran vacunarse. Y es que, como decía Rafael el Gallo, «hay gente pa tó». No es cierto que todo tiempo pasado fuera mejor. Muy al contrario. La esperanza de vida en España rondaba los cincuenta años en 1900, hace poco más de un siglo, mientras que hoy estamos con Japón, Singapur y Suiza entre los países más longevos del mundo y, según recientes estudios, el nuestro será el país con más esperanza de vida de todo el mundo en el año 2040, con 85,8 años según un estudio de la Universidad de Harvard, y eso que ahora la pandemia nos va a quitar unos meses. Como dice el doctor Pedro Alonso, la diferencia entre nacer en España o en el Congo es de veinticinco años y la razón aún hoy son los virus, lo que confirma una vez más que todavía queda mucha tarea por delante. Pero estamos en ello
porque con los avances de la medicina también crece la longevidad en otros países, pasando el promedio mundial de los cincuenta y ocho años en 2000 a los sesenta y tres en 2015. O sea, que vivimos más que nunca antes en la historia. No solo vivimos más años, sino que vivimos mejor, porque, a pesar de que sigue habiendo muchos pobres y desigualdades lacerantes, en buena parte del mundo la gente no solo ya no muere de hambre con la frecuencia con la que lo hacía antes, sino que sobran alimentos. Así, mientras una hambruna un par de décadas antes de la revolución de 1789 mató al 20 por ciento de los franceses, que luego llevaron a la guillotina a María Antonieta por sugerir que si no tenían pan, comieran cruasanes, hoy las hambrunas bíblicas se restringen en términos generales al Cuerno de África (Somalia, Sudán, Etiopía) o al sureste asiático, algo que sigue siendo intolerable y motivo de vergüenza para un mundo que destruye anualmente miles de toneladas de alimentos. El resultado es que hoy hay más gente con sobrepeso (dos mil cien millones) que con desnutrición (ochocientos cincuenta millones). Sin duda ochocientos cincuenta millones de desnutridos y cuarenta y dos millones que mueren de hambre cada año siguen siendo cifras obscenamente altas, aunque porcentualmente sean las más bajas en la historia de la humanidad. Y si nos centramos en la violencia, pensemos en el paisaje de bandoleros que ha sido el habitual en el mundo hasta hace muy poco. Viajar de Sevilla a Madrid en 1830 conllevaba un alto riesgo de ser atracado en Despeñaperros por Luis Candelas y sus secuaces, como cuenta el gaditano Augusto Conte en sus Recuerdos de un diplomático. Y con las guerras era peor, como muestran las degollinas de los hunos o de los mongoles que arrasaban ciudades y pasaban por la espada a poblaciones enteras, mujeres y niños incluidos. Cuando Tamerlán, que era un tirano particularmente sangriento, conquistó Isfaján (Persia) en 1387 masacró a setenta mil habitantes e hizo levantar para escarmiento general nada menos que veintiocho torres construidas con mil quinientas cabezas cada una. Lo cuenta su cronista, el historiador Hafiz-i Abru, que lo vio con sus propios ojos y al que no cabe culpar por sus lisonjas hacia el jefe. Hoy sigue habiendo bárbaros, pero nos pretendemos mejores a pesar de la brutalidad de las dos guerras mundiales del pasado siglo, sin duda las más mortíferas de la historia, de la tragedia del Holocausto, de la amenaza nuclear y del
calentamiento global. Sería absurdo negar que no tenemos problemas, porque seguimos teniéndolos y muchos, lo que importa ahora destacar es que la violencia global disminuye y si en 2019 hubo en el mundo un total de cincuenta y ocho millones de fallecidos, «solo» seiscientas treinta mil personas tuvieron una muerte violenta por guerras, crimen organizado y terrorismo. Y reconozco que más de medio millón son muchos muertos. Pero no lo son tanto si se comparan con otros siete millones que murieron por enfermedades vinculadas al tabaquismo, a tres millones que fallecieron por sobrepeso y dolencias relacionadas, y a 2,5 millones muertos en accidentes de tráfico. Además, también hubo ochocientos mil suicidios. Todo en 2019. Pero no hace falta llegar a estas cifras para constatar que vivimos mejor que nunca, que es la tesis que defiendo. Baste pensar que Luis XIV con toda su pompa lo pasaba fatal y no pudo sentarse durante meses por una dolorosa fístula anal que, al parecer, le hacía ver las estrellas y que los galenos de la época no conseguían curar; que Nathan Mayer Rothschild, primer barón de Rothschild, rico como él solo, murió en 1915 porque se le infectó una muela y entonces no había penicilina (se inventó en 1928); o que la primera operación con anestesia total solo tuvo lugar en Estados Unidos en plena guerra de Secesión, en 1863. Operarse antes debía ser un infierno. Es decir, que tanto desde el punto de vista de la salud, como de la longevidad y de la misma violencia, una parte muy sustancial de la humanidad vive hoy mejor que nunca y ese es un dato a no olvidar cuando con justicia nos quejamos de tantas otras cosas.
2
PERO ESTAMOS DESASOSEGADOS
Vivimos
mejor que nunca, pero no parecemos valorarlo. Estamos inquietos, tenemos miedo ante un futuro lleno de incertidumbres y el desasosiego cunde en derredor, particularmente entre las clases medias cuyo nivel de vida se ve amenazado desde diversos frentes mientras caen una tras otra las columnas que sustentaban un mundo que se creía inmutable. O que pensábamos que si un día cambiaba solo podía hacerlo a mejor. Y no es verdad. Hoy nos avergonzamos de dejar a nuestros hijos una vida ciertamente no peor que la que recibimos en posguerras cutres y hambrientas, sino que la que con mucho esfuerzo hemos logrado construirnos para nosotros. Y aunque «a los afligidos no se les ha de añadir aflicción», que decía Cervantes, la verdad es que tenemos muy buenas razones para estar desasosegados, porque estamos inmersos en una aceleración del «tempo histórico» como no ha habido otra antes. Las cosas ahora suceden muy deprisa y las leyes que regulan la evolución de las especies lo hacen a un ritmo mucho más lento. Nuestro cerebro de cazadores recolectores, que es lo que hemos sido durante la mayor parte de nuestra historia, durante milenios y milenios, no ha tenido tiempo material para adquirir la flexibilidad que le permita adaptarse a tanta mudanza, igual que tampoco tiene capacidad para absorber tanta información simultánea y el condicionamiento de nuestros comportamientos por la tecnología digital. Es como cuando Émile Zola se interrogaba a mediados del siglo XIX sobre si la mente humana sería capaz de soportar las tremendas velocidades de cuarenta kilómetros por hora que alcanzaba el ferrocarril recién inventado. ¿Acaso no sufriría lesiones? No solo no lo hizo, sino que unificó el mundo de la cultura europea como nos cuenta Orlando Figes en Los europeos. Pues
ahora nos ocurre como con Zola, aunque multiplicado por la enésima potencia. Y por eso no tenemos otro remedio que recurrir a discos duros externos en forma de teléfonos móviles que ayuden y guíen a unos cerebros incapaces de acumular toda la información que reciben y que necesitan para su diario funcionamiento (nombres, direcciones, cuentas, teléfonos, claves…). Nos hemos pasado milenios cruzando ríos sobre un tronco de árbol o navegando en balsas, barcas y barcos de vela, y trescientos años haciéndolo a vapor hasta que hace poco más de un siglo, concretamente en 1903, los hermanos Wright lograron despegarse ligeramente del suelo a lo largo de unos trescientos metros. No era mucho, pero fue un cambio radical. En 1943, cuarenta años más tarde, se inventó el motor a reacción y solo otros veintiséis años después, en 1969, Neil Armstrong ponía el pie en la Luna y decía aquello de: «Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad». ¿Miles de años contra sesenta y seis? Es demasiado, es un cambio tremendo en muy corto tiempo que nos desconcierta y atribula. Los ejemplos pueden multiplicarse. Un fondo de inversiones de Hong Kong dispone desde hace algunos años de un algoritmo llamado «Vital» que tiene «asiento con voz y voto» en el consejo de administración porque analiza los mercados con mucha mayor rapidez que todos los demás consejeros juntos. Se dirá que ese algoritmo carece de inspiración para imaginar un negocio novedoso, y es cierto, pero tampoco cometerá errores, jugará siempre sobre seguro y eso es una garantía para los inversores que, por esa razón, le permiten vetar operaciones que «no vea» claras. Igualmente son algoritmos los que ya hoy proporcionan asesoría jurídica a los jueces en Estados Unidos, presentándoles en minutos todos los antecedentes que hay sobre un tema determinado, y lo mismo sucede con la medicina o en otros ámbitos. Con mucha menos sofisticación se han producido también cambios en cuestiones que parecían inmutables, como en la velocidad de marcha de los ejércitos que ha sido de 4,5 kilómetros por hora desde el momento en que los incas y los romanos dispusieron de buenas calzadas hasta que la Grande Armée de Napoleón cometió el error de meterse en Rusia. Su ritmo no cambió durante cientos de años hasta ahora en que los soldados no necesitan acercarse ni verse las caras, combaten a distancia y los misiles Tomahawk caen sobre sus cabezas disparados desde miles de kilómetros de distancia como bien saben los sirios y los iraquíes. No los ven llegar. En
1619 Felipe III tardó dos meses, sesenta días, en viajar desde Madrid a Lisboa en una carroza que hoy se exhibe en el Museu dos Coches de la capital portuguesa, en lo que, a juzgar por el artefacto, debió de ser un viaje muy incómodo que contrasta con la hora escasa que tarda hoy un vuelo entre ambas capitales. Sale uno de Madrid por la mañana, hace lo que tiene que hacer en Lisboa y puede regresar con tiempo sobrado para cenar en casa. Por eso dice Ignacio de la Torre con humor y acierto que entre el faraón Keops y Cleopatra transcurrieron dos mil quinientos años sin que la vida en Egipto cambiara de forma sustancial, mientras que el mundo se ha vuelto irreconocible en los dos mil años transcurridos entre Cleopatra y McDonald’s. La rapidez con la que hoy ocurre todo le llevó al historiador inglés Arnold Toynbee a afirmar con bonita metáfora que el polvo que levantan los cascos de los caballos de la historia cuando galopan nos impide ver con nitidez lo que ocurre en derredor. Necesitamos perspectiva y dejar que ese polvo se pose en el suelo para volver a ver con claridad, y no lo conseguimos porque el ritmo trepidante del avance de la historia no se detiene y cada vez ocurren más cosas que se amontonan unas sobre otras, o se suceden unas a otras con la mayor rapidez. Sin descanso. Todavía no hemos asimilado un cambio cuando ya tenemos otro delante de nuestras narices. No hay pausa y eso nos perturba. Los niños actuales no conciben un mundo sin cosas tan recientes como el teléfono móvil, la tablet y los videojuegos… que simplemente ni existían ni se imaginaban hace treinta años. Y nadie es hoy capaz de prever los artilugios de que dispondrán nuestros nietos dentro de otros treinta. Siento mucha curiosidad por lo que ellos verán y yo ya no podré ver. Por eso no entiendo a esa gente que dice que le gustaría haber vivido en el imperio romano, el Renacimiento italiano o en la corte de Luis XIV. En mi opinión, lo realmente fascinante es el futuro lleno de interrogantes, y si algo lamento es carecer de los conocimientos necesarios para poder participar en ese salvaje Oeste que es la nueva frontera del saber, desde la astrofísica a la biomedicina o la computación cuántica. Marco Aurelio decía que «el tiempo es una corriente impetuosa, un río de acontecimientos», y eso ha sido siempre así, lo que pasa es que ahora esa corriente ha aumentado tanto de volumen que el caudal se ha desbordado. Eso es consecuencia de la combinación de cuatro revoluciones que tienen
lugar en nuestras vidas de forma simultánea. Nunca en la historia de la humanidad se había producido nada parecido. Esas revoluciones son la tecnológica, la demográfica, la genética y la de la información. Juntas, sus efectos son cumulativos y son responsables de nuestras dificultades para seguir el ritmo del progreso. La leyenda cuenta que cuando el inventor del ajedrez, un indio que al parecer pudo llamarse Susa Ben Dahir, se acercó a la corte mogul para mostrarle al rey su juego, este quedó tan fascinado que ofreció darle a cambio lo que le pidiera. Entonces el inventor, con falsa modestia, le contestó que se conformaría con recibir un grano de arroz en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera y así sucesivamente hasta el final del tablero. Ni uno sabía las consecuencias que iba a tener pedirlo ni el otro las de aceptarlo. Al rey le pareció una estupidez pedir eso cuando podría haber pedido tesoros y le contestó que se lo concedía. Solo más tarde sus consejeros le advirtieron de que no tenía arroz en todo el reino para pagar su compromiso porque la suma total de lo debido, de tan inocente apariencia inicial alcanzaba la asombrosa cifra de 18,5 trillones de granos, es decir el equivalente de un depósito de arroz en forma de cubo con 1,5 kilómetros de lado. Una barbaridad inimaginable. Entonces la leyenda cuenta que el rey, en lugar de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para pagar su deuda como haría hoy Argentina, por la sencilla razón de que entonces no existía, decidió cortar por lo sano y nunca mejor dicho porque ordenó que le cortaran la cabeza a quien había tenido el atrevimiento de burlarse de él. Aunque esta historia puede ser perfectamente falsa, la traigo a colación porque siguiendo con la analogía del juego de ajedrez, la combinación del paso del tiempo con las tres revoluciones hace que nos encontremos hoy en una casilla pasada ya la mitad del tablero, y que cada salto a la casilla siguiente sea de tal magnitud que el cambio no es solo cuantitativo sino también cualitativo. Y eso es motivo de desconcierto e inseguridad, aunque no llegue a explicar suficientemente la sensación de desamparo e incertidumbre que nos domina. Hay otras razones, y entre ellas destacan el vaciamiento de competencias por parte de un Estado, al que durante siglos hemos vuelto la mirada en momentos de dificultad, y la crisis de la misma globalización tras no saber lidiar adecuadamente con dos desastres sucesivos de gran magnitud como han sido el económico-financiero de 2008 y el que nos deja la pandemia del coronavirus.
Empecemos por el Estado: incluso en pleno apogeo del COVID-19, en el primer trimestre de 2020, cuando la epidemia arreciaba con mayor intensidad, no pedimos ayuda a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud o al Fondo Monetario Internacional, sino al Estado y a nuestro sistema nacional de salud. En Italia, los vecinos de Milán, confinados en sus casas, cantaban el himno nacional o la canción partisana «Bella ciao» desde sus ventanas para darse ánimo, reafirmando así su unidad tribal ante el peligro compartido porque el virus, al tiempo que nos recluía, ha acrecentado nuestra sensación de pertenencia a una comunidad de la que esperamos apoyo y salvación. Y esa comunidad en el siglo XXI sigue siendo el Estado nacional. Queremos que nos saque las castañas del fuego cuando tenemos problemas, y el pobre en no pocas ocasiones ya no puede hacerlo. El Estado moderno nació con los Tratados de Westfalia que en 1648 pusieron fin a la guerra de los Treinta Años en Europa. Hoy no podemos ni imaginar el desastre que aquello fue para nuestro continente. ¡Miles de muertos y tres décadas de conflicto en las que los ejércitos en su avance o retirada destruían cuanto encontraban a su paso! Los ciudadanos, que no querían volver a pasar por nada parecido, hicieron entonces un pacto social por el que, en términos muy generales, ofrecían al soberano obediencia e impuestos a cambio de seguridad y trabajo. Y los Estados han cumplido bastante bien durante tres siglos y medio con la parte que les correspondía, pero hoy comienzan a no poder hacerlo. Y no pueden porque con los tremendos cambios que ha habido en los últimos años ya no controlan la economía que, en nuestro caso, está mediatizada por el Banco Central Europeo en cuestiones tan sensibles como el techo del gasto; no controlan la moneda porque el euro ya no es nacional sino una moneda común y uno no puede devaluar cuando las circunstancias nacionales lo aconsejarían; no controlan la seguridad porque el Tratado de Schengen obliga a mantener abiertas las fronteras interiores e impide cerrar el flujo de personas salvo en circunstancias excepcionales, como las derivadas de la expansión del coronavirus o la llegada masiva de inmigrantes; no controlan el comercio ya que compartimos una unión aduanera y un mercado interior y de la política comercial, tratados y aranceles se ocupa Bruselas; y porque tampoco controla la información, que fluye con bastante libertad, al menos en Occidente, por internet y las redes sociales que afortunadamente cuentan lo
que quieren, en general sin censuras, aunque paguemos el precio de que con frecuencia también difundan falsedades… Como dice Daniel S. Hamilton: «El mundo de la “seguridad nacional” de la era atómica debe dejar lugar a las realidades de seguridad transnacionales de la era poscovid. Gobiernos acostumbrados a proteger sus territorios deben ahora pensar con más fuerza en cómo proteger su interconexión —los flujos de comida, medicinas, bienes, servicios, dinero, personas e ideas que son la corriente vital que alimenta el bienestar de sus naciones». Por si esto no fuera suficiente, el Estado ha perdido muchas otras competencias, unas hacia arriba, hacia organizaciones con rasgos supranacionales, como es la Unión Europea, y otras hacia abajo, hacia instancias inferiores como en nuestro caso son las comunidades autónomas. Como consecuencia, el Estado no dispone de los resortes que hasta ahora le han permitido cumplir con su parte del trato, y a pesar de ello los ciudadanos le seguimos pidiendo que lo cumpla al igual que nosotros lo hacemos, pues seguimos obedeciendo y pagando impuestos. Y como no puede hacerlo, eso nos decepciona y aumenta nuestra sensación de indefensión y de vulnerabilidad. Pero aún es peor porque el Estado solo está en condiciones de ofrecer respuestas locales a problemas que son globales y que le desbordan ampliamente como el cambio climático, el terrorismo internacional o las migraciones masivas, por citar solo algunos ejemplos que exigen la cooperación internacional para poder hacerles frente con garantías de éxito, porque si uno espera a los terroristas dentro de las propias fronteras siempre llegará tarde a detenerlos. La misma crisis del COVID-19 ha desnudado estas carencias, si es que hacía falta, pues, como bien ha dicho Warren Buffett, es cuando baja la marea cuando se ve quién se baña desnudo… y ahora el agua se ha retirado tanto que ha dejado al descubierto las vergüenzas del Estado. Cuando Europa se convirtió en el foco de la pandemia una vez que comenzó a remitir en China, se constató que, por mucho que los ciudadanos miraran a su gobierno y a su sistema sanitario, las barreras fronterizas no funcionaban porque el virus no se detenía ante ellas, no las respetaba. Y con las fronteras saltaba también nuestra seguridad y nuestra misma sensación de seguridad. Nos quedábamos a la intemperie mientras echábamos de menos un liderazgo y una coordinación internacional que —al principio al menos— no han existido. Esta ha sido la primera crisis global desde 1945 sin liderazgo global, y se ha notado
mucho. Por ese motivo, las medidas que cada uno hemos tomado con la mejor intención han resultado insuficientes, poniendo de relieve que el Estado se nos ha quedado pequeño para enfrentar retos que le desbordan y que cada vez serán más frecuentes en un mundo globalizado. En un mundo en el que la soberanía ha perdido muchos de sus atributos (¿qué soberanía es la que no controla la moneda, las fronteras o la economía?) llama la atención la eclosión de nacionalismos identitarios que aparentemente pretenden hacer aún más pequeño e ineficaz lo que ya lo es. Enrico Letta ha dicho con humor que en Europa hay países pequeños «y otros que aún no saben que lo son», pues en 2050 ninguna economía europea estará entre las diez primeras del mundo, y más vale que tomemos nota para adoptar los remedios oportunos mientras todavía tengamos tiempo. En definitiva, el Estado hoy se ha quedado pequeño, no es capaz de ofrecernos el cobijo y la seguridad que nos daba en otros tiempos (en proporción a las condiciones de cada momento) y esa es una buena razón para el desasosiego que sentimos. No es que llueva, es que está jarreando y al viejo paraguas se le salen las varillas y no da para más. A lo que se añaden otros problemas que aún minan más nuestra ya enflaquecida confianza, como son los de la corrupción recurrente que justamente indigna a la ciudadanía; unos sindicatos esclerotizados que protegen a los que tienen trabajo pero dejan a la intemperie a los que lo buscan por vez primera; unos partidos políticos más atentos a sus propios intereses que a los de los ciudadanos a los que dicen representar, que olvidan sus compromisos electorales y que con sus listas cerradas impiden que surjan ideas nuevas. Cuando no se trata de la misma falta de sentido de Estado de políticos que anteponen sus intereses personales a otras consideraciones en su afán de alcanzar o mantener el poder a cualquier precio. Toynbee creía que nuestra civilización iba mal encaminada porque, a su juicio, sus élites han dejado de ser creativas para ser «extractivas», o sea que toman más de lo que crean. Mandan, pero no lideran. ¡Y eso lo decía en 1939! Según Freedom House, que hace un informe anual sobre la salud de la democracia en el mundo, de una población de siete mil seiscientos millones, el 39 por ciento vive en sociedades libres, un 24 por ciento en países que solo lo son parcialmente, y un 37 por ciento en otros que no lo son. No serían resultados terriblemente malos si los comparamos con de dónde
venimos, si no fuera porque la tendencia no es buena y 2021 ha sido el decimoquinto año consecutivo con más retrocesos que avances. A lo largo de ese año, sesenta y ocho países perdieron calidad democrática y solo cincuenta la ganaron. Ecuador o Zimbabue (!) han mejorado (¡tenían espacio para hacerlo!) mientras que las libertades han retrocedido en Polonia, Hungría, Rusia, China, Turquía, Arabia Saudita, Brasil, Venezuela… y también en Estados Unidos, donde durante el mandato de Donald Trump se ha observado un deterioro en cuestiones como el funcionamiento de la división de poderes, la libertad de prensa o la independencia judicial. Lo dice Freedom House. Y eso se confirma con el dato de que veintidós de los cuarenta y un países considerados como «libres» también han empeorado durante los últimos cinco años. Es grave y a la misma conclusión llegan independientemente los sociólogos Anna Lührmann y Staffan I. Lindberg cuando dicen que desde 1994 hemos tenido una ola creciente de autoritarismo (ellos dicen «autocratización») que ha afectado a nada menos que setenta y cinco países, desde Filipinas hasta Brasil y desde Myanmar a Turquía. Y esto nos lleva a otro problema mayor como es la crisis del sistema democrático con sus elecciones, sus libertades y sus derechos, su sistema de poderes y contrapesos y todo lo demás. Lo afirman gentes como el primer ministro canadiense Justin Trudeau que cree que «la gente está perdiendo la fe en sus mandatarios», o Frank Walter Steinmeier, presidente de Alemania, que constata con pesar que en su país y en el mundo «crece el discurso del odio», y ambas son muy malas noticias. Cabe preguntarse el porqué de esta situación que contrasta con la ola de libertad que se vivió en el mundo a finales del siglo pasado, cuando desapareció la Unión Soviética. Muchos países abrazaron entonces con entusiasmo las formas democráticas y, desgraciadamente, treinta años más tarde, se constata que algunos no han sido capaces de conservar las libertades que entonces consiguieron. Las causas son variadas y, aparte del desengaño con el Estado, al que nos acabamos de referir, hay otras que tienen que ver con la globalización. De una forma o de otra, la globalización ha existido siempre y los estudios del comercio del siglo I de nuestra era demuestran que ya existía en tiempos de Roma cuando el Mediterráneo conocía un intenso trasiego de grano, aceite, vino, garum… con destino a la metrópoli y con origen en los confines del imperio, como todavía hoy muestra el Monte Testaccio, una
colina de 35 metros de altura construida con los restos de las ánforas que llegaban a la capital llenas de aceite, muchas de ellas desde la Bética. En términos generales, es innegable, la globalización ha disminuido la pobreza en el mundo, al mismo tiempo ha hecho crecer las desigualdades que hoy ya nos resultan insoportables. Los mercados son mundiales, pero su gobernanza no lo es y sigue estando controlada por los Estados y ese es un problema grave. Pero no tiene sentido discutir si la globalización es buena o es mala, porque en realidad es inevitable y lo que hay que hacer es gestionarla bien para que sus efectos positivos superen a los negativos. Y lo que nos ha ocurrido es que mientras las cosas van bien pues todos contentos, pero cuando van mal crujen las costuras del sistema. Y las cosas han ido particularmente mal desde 2008, y eso ha llevado a que queden en evidencia sus consecuencias negativas, como la desregularización, la deslocalización empresarial con la transferencia masiva de procesos productivos a los países asiáticos, la competencia de productos extranjeros a bajo precio con un trasfondo de prácticas laborales condenables, las cadenas de valor largas y muy vulnerables… son algunas de las razones que están detrás de un repliegue nacionalista que intenta vanamente buscar seguridad tras las fronteras, los aranceles y los obstáculos a la inmigración que vemos multiplicarse en los últimos tiempos. Las cosas no han mejorado con la llegada del COVID-19. Por un lado, la globalización ha facilitado su expansión por el mundo gracias a la facilidad que ofrece para viajar. Por otro, ha puesto de relieve nuestra vulnerabilidad ante shocks particularmente intensos, pues la epidemia se propagó con velocidad, dejando muertos en todos los continentes menos en la Antártida, no se detuvo ante los puestos fronterizos, rompió las cadenas de valor… La pandemia exigía una respuesta global y no estuvimos en condiciones de ofrecerla. Por eso, como reacción de repliegue, crecen los movimientos casticistas que se oponen a las actitudes abiertas e internacionalistas y que en España han encontrado la misma acogida que en otros países europeos con populismos que pretenden tirar abajo la casa del Estado para construir otra que creen mejor, o con nacionalismos insolidarios que buscan soluciones levantando muros lo más altos posible por considerar que ellos gestionarían mejor la situación. Es sintomático que la Asamblea Nacional Catalana naciera en 2011 casi al mismo tiempo que las manifestaciones de los
Indignados en la Puerta del Sol de Madrid, porque sus votantes son reflejo —con todos los matices que se quiera y hay muchos— de la crisis de 2008, del malestar y de los temores ante las crecientes desigualdades, de los cambios que trae la robotización y de la llegada de inmigrantes que ponen en cuestión un nivel de vida, una cultura o unos hábitos, una identidad y unas costumbres hasta entonces dominantes. Y son las clases más desfavorecidas las que ven hundirse su economía y temen por el empleo, las que compiten directamente con los recién llegados por el trabajo o los siempre insuficientes recursos educativos y sanitarios, las que engrosan las filas de estos grupos populistas y/o xenófobos que desde entonces se han ampliado con otros a la extrema izquierda y a la extrema derecha del espectro político. Cristina Lafont dice que la raíz de la insatisfacción está en que los ciudadanos han tomado conciencia de que «ejercer el derecho al voto tiene poco que ver con poder influenciar las políticas a las que están sujetos» porque «hay demasiados atajos que permiten a actores poderosos tomar decisiones políticas al margen de la ciudadanía». Para ella, los populismos, los etnonacionalismos y las tecnocracias escamotean el poder de los ciudadanos, porque «ser demócrata consiste precisamente en reconocer que no hay atajos para obtener mejores resultados». Pero que nadie piense que España es un caso especial, porque los movimientos populistas antisistema existen en casi todos los países europeos y forman parte de una reacción más amplia que pone en duda si la democracia será o no el sistema más adecuado para las sociedades digitales hacia las que caminamos con paso acelerado. Pankaj Mishra en La edad de la ira dice que la raíz del problema está en la contradicción entre un sistema político que predica la igualdad y un sistema económico que al mismo tiempo promueve la desigualdad, y de hecho en países tan democráticos como el Reino Unido, España e Italia —pero donde las desigualdades crecen— hasta dos tercios de los ciudadanos afirman no estar contentos con la forma en la que funcionan sus respectivos sistemas políticos. Y eso era antes de la pandemia: tras su impacto, sin duda, debe ser bastante peor. Una economía global pide a gritos una gobernanza global o al menos unas reglas comunes y claras de funcionamiento en el ámbito laboral, comercial, de competencia o medioambiental, respaldadas por organismos multilaterales con capacidad para obligar a respetarlas y para resolver los desacuerdos que se deriven de su interpretación. El problema es que este
sistema de reglas e instituciones se ha debilitado enormemente durante los últimos años en los que hemos asistido a frecuentes bloqueos del Consejo de Seguridad de la ONU y a guerras comerciales entre China y Estados Unidos mientras perdía prestigio, respeto y eficacia la Organización Mundial de Comercio. Y a falta de reglas comúnmente aceptadas y de foros donde dirimir los litigios, vamos hacia un mundo más inseguro y más injusto donde los fuertes se imponen a los débiles. Como consecuencia, los ciudadanos se sienten inseguros y pierden la fe en el sistema que nos rige desde 1945 basado en el llamado «consenso de Washington»: democracia y libre mercado en un mundo globalizado, con Estados Unidos como garante último de seguridad. El auge de China y de otros países que ofrecen modelos alternativos de gobierno no es ajeno a esta crisis de la democracia, que pierde empuje mientras también se discute el mismo sistema capitalista sobre cuya necesidad de reforma ya han comenzado a surgir ideas. La democracia debe ser capaz de unir las dos legitimidades de que hablaba Max Weber, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Hoy, con las dos macrocrisis, primero económica y la del coronavirus después, se ha puesto en duda la capacidad de los sistemas democráticos de ofrecer resultados y responder con eficacia a retos de esa envergadura. Sea como fuere, no hay que dejarse engañar porque los ciudadanos libres y convencidos responden mejor a los retos existenciales que los que lo hacen por miedo u obligación y hasta la fecha, y como ya dijo Winston Churchill, la democracia, con sus defectos, que los tiene, sigue siendo «el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre… con excepción de todos los demás». Hoy, España es una de las únicas veinte democracias plenas que hay en el mundo, algo de lo que podemos estar orgullosos y que nos exige luchar por mantener lo que con tanto esfuerzo hemos logrado, sabiendo, como dice David Runciman en Así termina la democracia, que la democracia se nutre de retos y de dificultades y se debilita en la complacencia. Si es así, no hay duda de que nosotros estamos en el buen camino. La conclusión es que objetivamente estamos mejor que nunca, pero vivimos con miedo, nos preocupa el futuro y en consecuencia nos sentimos angustiados. Y, como hemos visto, no nos faltan razones para estarlo en un mundo que cambia a gran velocidad, el avance es vertiginoso porque hemos pisado el acelerador a fondo y como resultado se tambalean pilares que se creían eternos. La culpa la tiene la confluencia en nuestras vidas de las
cuatro revoluciones antes citadas: tecnológica, demográfica, genética y de la información.
3
EL MUNDO DE LOS ROBOTS
Siete
de los diez mayores unicornios del mundo (empresas con una capitalización bursátil superior a los mil millones de dólares) ya no son grandes bancos o gigantes del petróleo como ocurría hace apenas diez años, sino empresas del mundo digital como Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, etc., que han encontrado nuevas posibilidades de expansión gracias a la pandemia del COVID-19 y el aumento del teletrabajo, las compras online o el confinamiento y la necesidad de conectarse a distancia. Siempre ha sido así, lo que para unos es crisis, para otros es una oportunidad. Vivimos en un mundo fascinante. Daniel S. Hamilton lo explica de forma muy clara y concisa cuando dice: «La revolución atómica, que nos trajeron Einstein y sus colegas físicos, nos ha dado transistores y semiconductores; láseres, radar, electricidad limpia y GPS; medicina nuclear y aceleradores de partículas. Nos ha llevado a la Luna y empujado hacia Marte y más allá. También nos ha dado bombas atómicas, de hidrógeno y de neutrones; la destrucción mutuamente asegurada (que apropiadamente se contrae en MAD); los desechos radiactivos; Three Mile Island, Chernóbil y Fukushima. La revolución digital, impulsada por nuestra habilidad para codificar dígitos binarios conocidos como bits, conecta a la gente y los continentes como nunca antes. Gracias a ella tenemos la computadora, internet, teléfonos inteligentes y medios sociales de comunicación, la impresora 3D, el internet de las cosas, tecnologías 5G, agricultura de precisión e inteligencia artificial. También ha dejado fuera de juego a algunas industrias, acelerado las disparidades en ingresos y aumentado la distancia en las capacidades que se precisan para manejar estas tecnologías.
Ha producido hackers y trolls, la red oscura y las armas autónomas. Ha aumentado el racismo, alimentado la xenofobia, y dado lugar a otras formas de prejuicios y odio. Ha ayudado a surgir Estados que lo vigilan todo y ha dado poder a los autócratas para suprimir el desacuerdo». Como resultado, tanto nuestras vidas como nuestro control sobre el entorno se han visto profundamente alterados. Hoy nos movemos entre cosas tan impensables hace muy poco tiempo como la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT), Blockchain, la impresora digital, Big Data, la biotecnología, la computación cuántica, y las redes 5G. Blockchain es un registro descentralizado en la nube que garantiza la inmediatez y la seguridad de las transacciones al tiempo que elimina los intermediarios. Su aplicación práctica alterará desde la forma de hacer negocios hasta el mundo de los seguros o de la política monetaria (Bitcoin). La impresora digital elimina la necesidad de stocks en las fábricas o de recambios en las naves espaciales, al tiempo que abarata la producción: en 2018 Adidas abrió con esta técnica dos nuevas fábricas de zapatillas en Alemania y en Estados Unidos y no en Bangladesh; Big Data supone ya un negocio de miles de millones de euros y entraña riesgos no despreciables para nuestras libertades individuales; la computación cuántica acabará con todos los sistemas de encriptación, pues la actual revolución digital basada en bits de 1s y 0s será pronto superada por los qubits, que pueden ser 1 y 0 al mismo tiempo, y eso permitirá a las computadoras del futuro hacer en un minuto lo que actualmente lleva un año o más. Por su parte, la biotecnología abre inmensas posibilidades porque permitirá posponer el envejecimiento celular, aumentar el tamaño de nuestros cerebros, convertir a los humanos en ingenieros biológicos capaces de jugar con nuestros genes —o los de otros animales— y de anticipar y reparar sus mutaciones, crear ciborgs, detener virus (o crearlos en un laboratorio) y encontrar vacunas con rapidez. Solo el cielo parece hoy el límite, las posibilidades son infinitas para el bien o para el mal porque la tecnología es neutra, es ante todo un medio y depende de cómo se programe y se use. Esto, que se aplica a toda la ciencia, tiene especial repercusión en el ámbito de la revolución genética que ha estallado con especial fuerza a principios de este siglo. Si no teníamos suficiente con la revolución del átomo, cuyas puertas nos abrió Einstein, y la del bit con sus códigos
binarios y microchips, la gran aportación del siglo XXI es la revolución del gen o de la ciencia de la vida. La vida lleva evolucionando en el planeta Tierra desde hace tres mil millones de años y es precisamente ahora cuando nuestra especie ha logrado desarrollar técnicas que le permiten controlar su futuro genético abriendo así paso a una nueva era en la historia de la humanidad. Y esto se ha conseguido gracias a CRISPR, un acrónimo que se refiere a unas secuencias repetitivas presentes en el ADN de las bacterias que, como dice Jesús Méndez, funcionan como autovacunas porque guardan en su interior el material genético de los virus que las han atacado en el pasado y eso les permite defenderse de la nueva infección cortando el ADN de los invasores. Su mecanismo ha sido descifrado por un grupo de científicos representantes de culturas diferentes y unidos por ese deseo de saber qué ha impulsado a la humanidad desde sus mismos orígenes: Francis Mojica, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier y Feng Zhang. El CRISPR es en realidad una tecnología de edición y manipulación que funciona como una gran tijera que permite cortar y pegar trozos de material genético de cualquier célula y editar a voluntad las «letras» del ADN. Esto es tan importante que fue considerado el mayor avance científico del año 2015 porque en el futuro hará posible eliminar enfermedades infecciosas, hacernos inmunes a virus mortales, corregir errores en secuencias genéticas o eliminar desórdenes graves como la ceguera o la depresión, sin hablar de otros logros como mejorar los cultivos o producir plantas transgénicas hasta llegar al extremo de poder manipular embriones humanos, todo lo cual plantea enormes problemas médicos y éticos que ya han comenzado a discutirse. ¿Será posible evitar malformaciones genéticas de tipo hereditario? ¿Y elegir la estatura, el sexo, el cociente intelectual o el color de los ojos de los hijos? Las posibilidades que se abren ante nosotros son infinitas y como en cualquier otra tecnología podremos usarla bien o mal. Aparte de evidentes problemas éticos, tampoco serán técnicas baratas, no estarán al alcance de todos y podrán acabar aumentando las lacerantes desigualdades ya existentes. Esta es una puerta que apenas estamos abriendo, que se antoja llena de posibilidades, que no está exenta de riesgos y que sería deseable que pudiera ser objeto de una regulación a escala planetaria con normas compartidas por todos
La inteligencia artificial es un término inventado en 1962 por John McCarthy, de la Universidad de Stanford, para designar una «thinking machine» (máquina pensante) que permite a los robots hacer operaciones propias de la inteligencia humana como el autoaprendizaje con objeto de replicar tareas sencillas y que muy pronto les permitirá replicar el mismo sentido común gracias a técnicas conocidas como «massive learning» (aprendizaje masivo). En eso estamos, en máquinas que gracias a las «redes neuronales profundas» no solo aprenden, sino que son capaces de enseñar a otras máquinas, y eso plantea el temor de que la inteligencia artificial desborde un día a la inteligencia humana y que escape a nuestro control (lo que se llama singularidad o singularity). Es algo que en muy poco tiempo puede no ser ya ciencia ficción y dejar chicas las elucubraciones de Julio Verne, H. G. Wells, Aldous Huxley, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury y tantos otros. Y si las máquinas nos superan, podrían reemplazarnos por considerarnos superfluos… También preocupa que la tecnología punta se utilice para instaurar un opresivo sistema de control social, como ya ocurre en China, donde se reúnen todos los datos posibles de cada individuo (lecturas, amistades, opiniones, lugares frecuentados, datos médicos y de renta, historial de compras, etc.) y con eso se elabora un «carné de crédito social» que según la puntuación obtenida puede facilitar los viajes, la obtención de un trabajo mejor, de un apartamento o de un coche… o puede llevar directamente a su detención y aislamiento en campos de internamiento por conducta predictivamente delictiva. Una auténtica monstruosidad que hace que hoy haya más un millón de uigures detenidos en Xinjiang en «campos de reeducación», en un escenario digno de la distopía de Orwell. La inteligencia de las cosas (IoT) permite a los aparatos (desde despertadores a hornos) comunicarse entre sí y tomar decisiones autónomas, y eso ofrece posibilidades infinitas como graduar los semáforos en función del tráfico, vigilar instalaciones lejanas, gestionar espacios vacíos en inmuebles o garajes, y encontrarse con el café preparado y humeante al llegar a casa. Otra variación interesante es el Internet of Me, que permite llevar todos los datos médicos actualizados en un chip subcutáneo, o fabricar zapatillas que emiten la ubicación para seguir a enfermos de alzhéimer desorientados. Se calcula que en 2020 ya hay más de veinte mil millones de aparatos conectados por IoT y no cabe duda de que
cuantos más aparatos estén conectados mayor es la vulnerabilidad que ofrecen. Un modelo reciente del automóvil Mercedes tiene cien millones de líneas de código informático y cada pieza de software tiene varios gusanos por cada mil líneas, lo que significa que ese vehículo tiene miles de vulnerabilidades potenciales. Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Japón, el 54 por ciento de los ataques cibernéticos detectados se dirigían contra aparatos conectados por IoT y por eso Tokio ha puesto en marcha un programa para protegerlos. Las redes 5G, claves para el desarrollo de la economía digital y de IoT, exigen cantidades ingentes de datos sin latencia y con ellas se podrán construir ciudades inteligentes en las que todo estará aún más interconectado y con mayor rapidez, lo que se calcula que podrá incrementar el PIB entre un 5 y un 10 por ciento. Hay en el aire un negocio de miles y miles de millones de euros en el que también se ventilan cuestiones que afectan a la seguridad nacional y de ahí que la pugna sea encarnizada a nivel mundial. Hoy Huawei es el segundo fabricante de smartphones, solo detrás de Samsung y por delante de Apple. Y aquí, como dice Thomas Gomart, se ha producido una división del trabajo que hace que todas las compañías de infraestructuras sean chinas (salvo Cisco), mientras que los americanos se han especializado en aplicaciones y programas, lo que deja ya de entrada a los europeos en un peligroso fuera de juego porque todos nuestros datos los manejan ya plataformas norteamericanas, mientras que son los chinos los que quieren hacerse ahora con el mercado europeo del 5G y de paso con el control de nuestros datos industriales. Esta pugna por las redes 5G, en la que la actual ventaja china es innegable, es causa y a la vez consecuencia de un enfrentamiento entre Beijing y Washington por la supremacía tecnológica mundial en la que, como ha dicho Kai-Fu Lee: «Europa ni está ni se la espera». Y eso no tendría que ser así. Los europeos no tenemos que pecar de ingenuidad y reconocer que hay sectores, como este, cuyo desarrollo no se adapta bien a nuestra ética empresarial y al principio de la libre competencia tal como lo entendemos nosotros. Europa tiene que defenderse y crear grandes campeones capaces de competir en el mundo en igualdad de condiciones con chinos y norteamericanos, y para lograrlo deberíamos hacer los cambios legislativos que sean necesarios en nuestra actual regulación de la
competencia. No tenemos por qué quedarnos fuera de esta competición teniendo en casa empresas tan buenas como Nokia o Ericsson. El dominio chino actual en este ámbito es percibido en Estados Unidos como una amenaza para su seguridad, y por eso Washington responde con campañas para enfrentar a Beijing en cuestiones como el robo de propiedad intelectual, la transferencia de nuevas tecnologías y el acceso al mercado, mientras presiona a sus aliados y amigos para que rechacen a Huawei alegando motivos de seguridad (sin presentar pruebas concluyentes hasta la fecha) por la posible existencia de «puertas traseras», y por la relación — esta vez innegable— existente entre la compañía y el Partido Comunista Chino. La presión norteamericana al respecto es muy fuerte sobre los países amigos y aliados. El caso es que la revolución tecnológica ya está entre nosotros, pero aún no hay consenso sobre sus bondades o inconvenientes. Sin ir más lejos, los CEO de Google (Sundar Pichai) y de Alibaba (Jack Ma) no lograron ponerse de acuerdo al respecto, con el primero manteniendo una postura más pesimista y el segundo viendo en ella la solución de muchos de nuestros problemas actuales. Yo me limito a constatar una vez más que la tecnología es neutral y que todo depende de cómo se utilice, y así como la del átomo puede servir para salvar vidas o para fabricar bombas nucleares, las técnicas de reconocimiento facial pueden usarse para encontrar a ancianos extraviados o para controlar policialmente a toda una comunidad. A veces la frontera no está clara. Por ejemplo, grupos defensores de los derechos humanos en Israel critican que el Shin Bet, el servicio doméstico de inteligencia, utilice tecnología digital de seguimiento de llamadas telefónicas para localizar y seguir a portadores de la variante ómicron del virus del COVID-19 que surgió en Sudáfrica a finales de 2021 y que es muy infecciosa. El rápido progreso tecnológico desborda la capacidad de reacción de casi todos los Estados. Para hacernos una idea hay que considerar que el cohete Apolo que llevó a Armstrong a la Luna tenía a bordo doce mil transistores que ocupaban un espacio enorme, mientras que el teléfono Apple que cualquiera de nosotros lleva en el bolsillo tiene la friolera de 3,2 millones de transistores… que caben en el bolsillo. Eso ha sido posible gracias a los extraordinarios progresos que se han hecho en este campo y que recoge la ley de Moore cuando afirma que la capacidad de procesamiento se duplica
cada dieciocho meses. Tom Friedman en su libro Gracias por llegar tarde ha comparado los avances que se han hecho en este campo con los de la industria del automóvil y ha llegado a la conclusión de que si se hubieran aplicado al Volkswagen Escarabajo viajaría a cuatrocientos ochenta mil kilómetros/hora, gastaría cuatro litros por cada tres millones de kilómetros, y costaría la friolera de tres céntimos. ¡No hay quien dé más! Ese es el nivel de cambios revolucionarios que se han operado durante los últimos años en el campo de la informática. Ya hay robots que ganan al ajedrez a los grandes maestros y que compiten en el más difícil juego chino GO donde también ganan, mientras que como el mundo está lleno de bobos a alguien se le ha ocurrido la estupidez de encargar a un algoritmo que «termine» la «Sinfonía incompleta» de Schubert (!). Como ya he señalado antes, estos cambios tan rápidos también plantean serios problemas éticos no solo en relación con cuestiones obvias relacionadas con las alteraciones de células humanas, aunque sea con fines terapéuticos o con la investigación con embriones, etc., sino en un ámbito mucho más amplio. Porque delegamos decisiones en las máquinas, y como ellas se limitan a seguir las instrucciones que han recibido, estas tienen que estar muy claras. Y no hay legislación al respecto, entre otras razones porque la ciencia avanza y se mueve con mucha más rapidez que los Parlamentos que hacen las leyes. Un interesante estudio de la Universidad de Oxford se planteaba al respecto qué instrucciones se deben dar a un coche autónomo si se cruza alguien o algo en su camino: ¿debe atropellarlo y seguir adelante para no poner en riesgo la vida de sus ocupantes o, por el contrario, debe evitar el atropello con una brusca maniobra que le pueda llevar a despeñarse por un barranco matando a quienes lleve dentro? La conclusión a la que llegaron en Oxford es que depende: si lo que se cruza ante el coche es una mujer que empuja un carrito con un bebé dentro, hay que salvarles a toda costa, aunque eso cueste la vida a los ocupantes del vehículo; si se cruza una mujer, también. Luego la escala va bajando y en el extremo inferior aparece un perro, al que no hay que dudar en atropellar siempre con objeto de salvar la vida de los que van en el coche; después vienen los gatos y después… los ancianos, que me temo que en dicho estudio no aparecen muy alejados de perros y gatos. Pero ya se sabe que a los ingleses les gustan mucho los animales y debió costarles lo que no está escrito poner a los perros en último lugar.
Por eso Ben Shneiderman, de la Universidad de Maryland, lleva años abogando porque las máquinas trabajen junto a los humanos en lugar de reemplazarlos, algo que cobra especial sentido en momentos como el actual, cuando millones de personas que han perdido su trabajo como consecuencia de la crisis económica desencadenada por el coronavirus buscan un empleo y la alternativa que encuentran es la de competir con los robots o trabajar junto a ellos. Él piensa que no solo corremos el riesgo de hacer máquinas que no sean cien por cien seguras, sino que podemos estar buscando una forma de quitarnos de encima la responsabilidad ética de las decisiones que tomen esos sistemas autónomos, como los coches antes citados o las armas letales inteligentes (robots asesinos basados en IA) que reciben instrucciones de un algoritmo. Por ese motivo gana terreno el concepto de «sistemas de armas centauro» que siempre dejan la decisión final en manos humanas. La robotización creará y destruirá empleo y esto es algo que ha pasado siempre y que siempre ha provocado una preocupación muy comprensible: durante la primera Revolución industrial, allá por principios del siglo XIX, el ejército británico tuvo que intervenir entre 1811 y 1816 para sofocar la rebelión de los luditas, trabajadores que se liaron a martillazos con la primera maquinaria textil porque pensaban que los grandes telares mecanizados les iban a dejar sin trabajo. Todavía estaba cerca la Revolución francesa y fue tal el miedo que inspiró esta revuelta que la represión fue muy dura y muchos revoltosos acabaron en la horca (Lord Byron fue de los pocos que se opuso a que se les aplicara la pena capital) y otros fueron deportados a Australia y Tasmania, que solo era una perspectiva ligeramente más apetecible que la de la misma soga. También hubo manifestaciones masivas en Estados Unidos cuando a principios del siglo XX se introdujeron los tractores y fueron muchos los campesinos que pensaron que iban a aumentar el paro en un país que entonces tenía setenta y seis millones de habitantes, la mayoría de los cuales vivían de la agricultura. Ciento veinte años más tarde, menos del 5 por ciento de la población norteamericana vive en el medio rural y el desempleo no llega al 3 por ciento… hasta que llegó el coronavirus y disparó temporalmente la tasa, al tiempo que también aumentaba el número de robots, que no solo no se infectan con la pandemia sino que cada día resultan más baratos mientras los salarios no paran de subir.
Esto demuestra que la tecnología destruye y crea empleo, pero que, al final, acaba creando más puestos de trabajo que los que desaparecen, sin que eso quiera decir que la transición sea fácil, pues los nuevos trabajos pueden ofrecerse en otros lugares, haber un intervalo temporal desde que uno desaparece hasta que el otro nace, ofrecer distinta remuneración y exigir otra formación y otras capacidades para su desempeño. McKinsey estima que tan pronto como en 2030 un 20 por ciento de los empleos en Europa y hasta un 30 por ciento en Estados Unidos se verán afectados por la robotización. En algunos lugares ya existen tiendas sin dependientes físicos y eso significa que, por una parte, son los trabajos con menor cualificación los que antes —pero no únicamente ellos— podrán ser sustituidos por máquinas (como una cajera de supermercado) y, por otra, que vamos hacia un mundo en el que el puesto de trabajo dejará —ha dejado ya— de ser para toda la vida y en el que la formación tendrá que ser permanente. ¿Serán los pasantes de abogados sustituidos por algoritmos? Ya está sucediendo. Aquí conviene no caer en populismos tan fáciles como falsos porque son la tecnología y la preocupación por el medio ambiente las que destruyen trabajo en las cuencas carboníferas o industriales del Medio Oeste americano y no la inmigración, como ha afirmado estos años pasados la Casa Blanca de Donald Trump alimentando actitudes xenófobas que no tenían base real. En la reunión de Davos de 2019 se atrevieron a hacer lo que nunca haría un experimentado funcionario: dar cifras y fechas en el mismo paquete. Y llegaron a la conclusión de que la robotización destruirá setenta y cinco millones de empleos… y a cambio creará ciento treinta y tres millones de aquí a 2030. El problema será dónde, cuándo, de qué calidad y qué capacitación requerirán. Por ello, lo esencial es invertir en educación que permita al empleado adaptarse con rapidez a las cambiantes exigencias del mercado. Y cuanto antes lo empecemos a hacer, mejor. La revolución tecnológica nos permitirá estar más informados y multiplicará nuestras oportunidades de conocimiento y comunicación, pero también estaremos más vigilados, como demuestra el hecho de que ya hay cámaras de vídeo que registran nuestras caras y nuestros movimientos por todos los sitios, en las calles, las tiendas, los aeropuertos y los parques. Por no hablar de edificios oficiales… Por eso nos hará también más vulnerables en la medida en que perdemos privacidad. Nos ocurre también en la relación de los ciudadanos con muchas empresas: la profesora de Harvard
Shoshana Zuboff señala que en especial las grandes tecnológicas se basan en un modelo económico que monetiza nuestra atención y tiende a «cosechar nuestros comportamientos». Para alertar sobre estos excesos, ha acuñado el término de «capitalismo de vigilancia». La realidad es una de cal y otra de arena. La tecnología digital nos dará poder frente al Estado para organizar manifestaciones o para reaccionar en tiempo real frente a sus iniciativas, y al mismo tiempo le permitirá saber dónde estamos en cada momento. Las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, cuando en junio de 2020 la campaña de reelección del presidente Donald Trump invitó a sus seguidores a registrase con sus teléfonos móviles para obtener entradas gratis en un mitin que se celebró en Tulsa, los usuarios de TikTok y de Kpop lo boicotearon registrando a cientos de miles de personas que no tenían la menor intención de asistir y que al no presentarse el día señalado dejaron el pabellón medio vacío y a Donald Trump muy enfadado. Otro ejemplo: hace ya bastantes años la Guardia Civil detuvo a un etarra porque escapaba en un coche robado que llevaba dentro el bolso de la víctima con su teléfono móvil, el CNI lo detectó y su localización fue muy sencilla porque bastó seguir el rastro que el teléfono dejaba en las antenas de la carretera junto a las que pasaba… y hacer luego que la Guardia Civil lo detuviera al llegar a San Sebastián. La revolución también concentrará la riqueza en los países y en los estratos de población que logren subir al tren del progreso tecnológico y dejará irremisiblemente en el andén del atraso a los que lleguen tarde a la estación. Perder ese tren no es una opción, es suicida, y por eso hay que evitarlo multiplicando las inversiones en educación con objeto de garantizar igualdad de oportunidades para todos. A esa exigencia deberían dedicarse los sindicatos si se pararan un momento a pensar en el futuro inmediato. Porque sin más educación la tecnología aumentará las desigualdades entre personas y creará brechas insalvables entre países, al mismo tiempo que fomentará la movilidad social y geográfica en busca del puesto de trabajo más adaptado a las competencias de cada cual. Y los que no puedan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado por ser menos flexibles y tener menos educación se quedarán en la cuneta. La universalización de internet y de las redes sociales hace que, como bien se ha dicho, hoy un pastor de los Andes con un móvil en la mano —y la suerte de que le pase un satélite por encima— puede tener más información en un momento que la que tenían juntos Eisenhower y
Churchill la víspera del desembarco de Normandía, y eso, que sin duda tiene enormes ventajas, también tiene el grave inconveniente de fomentar un populismo basado en mensajes simples, cortos y de muy rápida difusión por las redes sociales. Los gobernantes que recurren hoy a Twitter para reaccionar ante cualquier asunto ganan en inmediatez lo que pierden en reflexión y en matices y eso no es bueno. Hace años, Andréi Gromiko era ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y le recuerdo saliendo de una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU y asediado por una multitud de periodistas que le pedían su reacción ante algo que acababa de suceder y él, imperturbable, se los quitó de encima diciendo que llevaba las últimas tres horas encerrado en la sala del consejo y que no tenía información sobre lo que decían que había ocurrido, que simplemente no lo sabía. Me pareció admirable (aunque él tuviera a su favor no tener una opinión pública de la que ocuparse) porque ya entonces ningún ministro occidental se hubiera atrevido a contestar confesando paladinamente su ignorancia. Parece que lo tienen que saber todo y contestar a todo sobre la marcha… y luego cruzan los dedos con la esperanza de no haber metido la pata. No siempre lo consiguen. Hoy hay tres mil quinientos millones de personas conectadas a internet, poco menos de la mitad de la población mundial, hay también tres mil millones de teléfonos inteligentes y la transición digital se ha visto acelerada aún más si cabe con la pandemia del COVID-19. Y en puertas tenemos la irrupción del metaverso, la posibilidad de crear avatares de nosotros mismos (conocidos como gemelos digitales) que podrán asistir a reuniones en lugares distantes con otros avatares, hacer turismo virtual o incluso sobrevivirnos después de morir. Hay empresas que ya han mostrado interés por atender a la demanda que podrán generar, por ejemplo, en vestido. Es un mundo de posibilidades ilimitadas que apenas estamos descubriendo. El problema es que se enfrentan dos modelos contrapuestos de gestión que luchan con reglas diferentes, pues uno se basa en la iniciativa privada y en las reglas de la democracia y de la economía de mercado y el otro en el impulso del sector público y en la anomia propia de una dictadura. El resultado puede retrasar la implantación de las novedosas redes 5G y llevarnos al levantamiento de una especie de telón de acero digital que fragmente internet (ya está ocurriendo) y nos obligue a los demás a elegir entre dos sistemas incompatibles entre sí. Por tanto, resulta
imperativo abordar estos problemas desde una perspectiva supranacional y en un marco multinacional, que es lo que defendió Angela Merkel en Davos 2019: una organización tecnológica internacional que se ocupe en su conjunto de todas las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, la ética de la IA, o el tratamiento de los datos, que es un asunto muy sensible sobre el que la Unión Europea ya ha aprobado un reglamento en 2018. La idea es encontrar entre todos soluciones compartidas porque, en caso contrario, los resultados serán malos para todos.
4
NO PUEDE UNO FIARSE DE NADIE
Estos
días uno no puede fiarse de nada ni de nadie y eso también contribuye a aumentar nuestra angustia y nuestra sensación de inseguridad. El problema hoy no es tener información, que sobra, sino ser capaz de discernir la buena y separarla de la mala. Sobre todo, cuando hay equipos humanos muy sofisticados y con muchos medios, incluso estatales, que se dedican a diseminar información falsa por muy variados motivos. Siempre ha habido bulos, eso que los anglosajones llaman pomposamente fake news, como si acabaran de descubrir la pólvora. Hace dos mil quinientos años, Sun Tzu recomendaba engañar al enemigo con noticias falsas antes de enfrentarlo en el campo de batalla porque se había dado cuenta de que así se le vencía con más facilidad. En 1898 William Randolph Hearst y su prensa amarilla montaron la mentira que montaron en torno a la fortuita —si es que lo fue— explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana, que achacaron falsamente y sin prueba alguna a «un artefacto infernal secreto del enemigo», para crear un ambiente de exaltación nacionalista que llevó al presidente McKinley a declarar la guerra a España. El objetivo de aquella farsa que todavía hoy resuena en los oídos norteamericanos con el grito de «Remember the Maine» («Recordad al Maine») no era otro que tener una buena excusa para sus designios imperialistas de quedarse con Cuba y Filipinas por aquello de la doctrina Monroe y América para los americanos… del norte. Y se buscaron un taparrabos en forma de bulo que les funcionó a la perfección y cuya falsedad ha quedado demostrada con investigaciones hechas por ellos mismos en años posteriores. Más recientemente otras «informaciones» han acusado a la CIA de asesinar a Kennedy, sembraron dudas en 2008 sobre el
lugar de nacimiento de Obama con la esperanza de hacer imposible su elección o han afirmado que soldados de Estados Unidos han sembrado en Wuhan el coronavirus que luego se ha extendido por el mundo con tan nefastas consecuencias. Hoy los bulos se agrandan y agravan con la tecnología, pues la combinación de inteligencia artificial y Big Data permite segmentar y personalizar la información en función de sus destinatarios, y luego difundirla en las redes sociales multiplicándola rápidamente por medio de bots. Según fuentes norteamericanas de inteligencia, el «Departamento A» del FSB (sucesor del KGB ruso) tendría quince mil personas dedicadas en exclusividad a fabricar bulos siguiendo los mandamientos de un código de siete principios que exige: 1. Encontrar en el adversario fisuras o disensiones de tipo político, social, religioso… lo que sea. 2. Crear sobre esas fisuras una gran mentira y repetirla sin descanso una y otra vez. 3. Esa mentira debe tener una parte de verdad, aunque sea pequeña, para darle algo de credibilidad. 4. Hay que tirar la piedra y esconder luego la mano, de manera que no se pueda detectar el origen del bulo. 5. Hay que encontrar un «idiota útil» (así le llaman) que se preste a difundir la patraña (como al parecer ha sido el papel que le ha correspondido a Julian Assange en alguna ocasión). 6. Negar con vehemencia toda participación si a alguien se le ocurre lanzar acusaciones. 7. Tener mucha paciencia y jugar a largo plazo porque en esto las prisas no son buenas. Se diría que los rusos conocen la sentencia cervantina de que «tanto la mentira es mejor, cuanto que parece verdadera». Y en otros países que todos imaginamos cuáles son hay equipos igualmente potentes que hacen cosas semejantes y que cada día son más grandes y más eficaces. El objeto de los bulos es muy variado: engañar, difamar, boicotear, influir en procesos electorales (por eso la novela El presidente ha desaparecido, de Bill Clinton y James Patterson, sugiere volver a votar con papeletas y
eliminar por inseguro el voto electrónico), deslegitimar el sistema democrático (cosa que también logró el desmadre de los caucus de Iowa en las elecciones norteamericanas de 2020 sin necesidad de intervención extranjera), crear divisiones entre países, etc. Las elecciones y los referendos son terreno abonado para los bulos. El expresidente Obama ha llegado a decir que «internet y las redes sociales son la mayor amenaza que existe para la democracia». Se entiende que si se utilizan mal, como algunos ya hacen. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19 un estudio realizado en España por Eprensa entre febrero y marzo de 2020 detectó doscientas cincuenta y tres noticias falsas al día circulando por las redes sociales, lo que supone un incremento del 33 por ciento con respecto a la cifra media de todo 2019 que se situaba en ciento setenta. Dice el estudio que «la lógica preocupación colectiva sobre qué es el coronavirus y sus consecuencias está provocando que se comparta y se transmita de manera instantánea casi cualquier contenido que se recibe» sin que la gente se pare a pensar si es verdad o mentira lo que se cuenta. Y es que cualquier situación de emergencia es terreno abonado para todo tipo de teorías de la conspiración, que engañan a los más ingenuos y hacen daño a otros. Supongo que el confinamiento contribuye a este tipo de cosas, pero, en mi opinión, no es excusa, porque es precisamente cuando uno está encerrado en casa cuando se dispone de más tiempo para reflexionar y filtrar lo que recibe. Al menos, en teoría. Un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior ha detectado en el mismo periodo de tiempo bulos fabricados en Rusia que presentan la pandemia a audiencias locales como producto de «una agresión exterior», y a audiencias externas (en idiomas inglés, español, italiano y árabe) como resultado de una conspiración de las élites que explotan el virus en beneficio propio. Concretamente estos bulos pretenden que la pandemia comenzó en Letonia y no en China, que el primer caso se produjo en Estados Unidos en septiembre de 2019 y se ocultó, o que en realidad se trata de un arma biológica creada en laboratorios norteamericanos para despoblar el mundo (!). Igual que se culpa a los sospechosos habituales como el empresario y filántropo George Soros y al mismo Bill Gates, que fue uno de los que advirtió que algo así iba necesariamente a ocurrir en algún momento. Y del otro lado no faltan tampoco los que dicen que el
virus escapó de un laboratorio de la ciudad china de Wuhan donde lo estarían manipulando con objetivos inconfesables. Como se ve, hay mucha gente que aprovecha cualquier ocasión que se le presenta para cazar al ingenuo, al desprevenido y al ignorante, que no sé cuál es más abundante porque, como decía Maquiavelo: «Los hombres son tan simples que el que los quiere engañar siempre encuentra a algunos que se dejan». Y no cabe duda de que la preocupación causada por la pandemia ha ofrecido una ocasión de oro a los timadores profesionales. Peor aún que los bulos son las llamadas deepfakes (bulos profundos) que sustentan la mentira con imágenes falsas de gran calidad que se difunden con rapidez por las redes sociales. Las deepfakes son el resultado de progresos en el ámbito de la inteligencia artificial conocidos como deep learning (aprendizaje profundo) en los que grupos de algoritmos llamados «redes neuronales» aprenden a replicar modelos a partir de la información que reciben de grandes bases de datos. Luego esos algoritmos se emparejan y se enfrentan el uno al otro en «redes generativas adversas» (GAN). En ellas, el «algoritmo generador» produce un contenido artificial a base de copiar imágenes reales de la fuente de datos mientras que el otro algoritmo, el llamado «discriminador», trata de identificar y de separar las imágenes reales de las falsas. De esta manera, cada algoritmo «aprende» constantemente del otro y se corrige sobre la marcha hasta producir finalmente un vídeo y un audio totalmente falsos pero con un muy alto grado de realismo. He visto un deepfake en el que se hace que Barack Obama diga barbaridades que nunca se le pasaría por la cabeza decir, y yo, que he estado y hablado con él varias veces, confieso que no noté la diferencia en gestos, manera de moverse, entonación de la voz… Era muy impresionante. Los efectos de esta técnica, todavía en sus comienzos, son potencialmente explosivos, pues basta imaginar a un guardia civil, pongo por caso, quemando un ejemplar del Corán en el centro de Melilla para organizar un tumulto… La calidad de la imagen, la dificultad para detectar la falsificación y la rapidez con la que se difunden estos «bulos profundos» hace que cuando se quiera reaccionar ya sea tarde y el daño ya esté hecho. Es algo muy peligroso porque es una técnica que progresa a gran velocidad, que se perfecciona día a día y que no tardará en estar al alcance de muchos. La Unión Europea está preocupada con la cada vez más frecuente difusión de bulos y ha formado una pequeña unidad que inicialmente
integran dieciséis personas con no excesivos medios para tratar de luchar contra esta plaga. Por algo se empieza, aunque hay que desear que sea solo el embrión de algo más potente en un futuro próximo, porque lo que hay ahora es claramente insuficiente para combatir a grupos integrados por cientos o miles de personas que en ocasiones cuentan con gobiernos que les respaldan financieramente. Por la misma razón, la Unión Europea exige un mayor control de contenidos a las grandes plataformas como Google, Facebook etc., y en octubre de 2018 les obligó a suscribir un código de conducta promovido por la comisión que les requiere informes mensuales sobre avances en su estrategia para combatir y neutralizar las informaciones falsas. Y parece que las cosas comienzan a cambiar, aunque no es fácil conciliar el naciente control de contenidos con la libertad de expresión. Así, un paso adelante se ha dado cuando Donald Trump aseguró en Twitter que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas y derivaría en unos comicios amañados. Trump dijo esto después de que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, decidiera enviar papeletas de votación por correo a los votantes registrados como medida excepcional ante la situación creada por el COVID-19. Entonces la red social Twitter publicó la afirmación presidencial, pero la acompañó de una coletilla que decía: «Accede aquí a los datos sobre el voto por correo», y que, al hacer clic, redirigía a otra página donde se podía leer: «Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral». A Trump le molestó mucho y más aún cuando comprobó que en apoyo de su decisión Twitter citaba a The Washington Post y a la CNN. En junio de 2020 Twitter cerró mil setecientas cuentas por halagar indebidamente la gestión china de la pandemia, y pocos días después añadió una señal de exclamación junto con la advertencia «manipulated media» (información manipulada) en otro tuit de Donald Trump que incluía el vídeo de unos niños corriendo por la acera con la leyenda «bebé racista» y que simulaba proceder de una emisión de la CNN. También Twitter y Facebook borraron anuncios de campaña de Trump que incluían un triángulo rojo que los nazis utilizaron para identificar a prisioneros políticos comunistas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y la decisión de Trump de no reconocer el resultado
electoral, las dos redes sociales expulsaron al presidente saliente, uno de sus más populares emisores. Trump ha reaccionado anunciando a su vez el lanzamiento de «TRUTH Social», su propia red para combatir a las grandes empresas tecnológicas que le habían cerrado sus puertas y poder así seguir difundiendo su peculiar versión de la realidad. Y lo hace con éxito porque una encuesta hecha a finales de 2021 nos dice que el 60 por ciento de los votantes republicanos todavía creen que a Trump le robaron la elección. El eslogan «Stop the Steal» («Parad el robo»), al parecer inventado por Steve Bannon, ha hecho fortuna entre ellos y augura complicaciones para las próximas elecciones de 2024. A pesar de todo, parece que comenzamos a entrar en una nueva era de mayor control de la veracidad de lo que circula por las redes, mientras también se reaviva el debate sobre los límites de la censura y la elección de los mejores medios para la protección digital de los bienes públicos.
5
LA DIALÉCTICA LANZA-ESCUDO
Sin
querer para nada desmerecer su gravedad, lo cierto es que nos enfrentamos a enemigos más peligrosos que las noticias falsas y por eso la estrategia global de la Unión Europea de 2016, revisada en 2019, menciona la ciberseguridad como uno de los riesgos principales del continente junto con otros como los que representan los Estados fallidos, las migraciones masivas y el deterioro del orden internacional. Es evidente que sus redactores no tenían una bola de cristal que les permitiera prever la pandemia del coronavirus… En 2021 se calcula que las empresas han perdido seis billones (con b) de dólares como consecuencia de fallos de ciberseguridad. Junto a la ciberseguridad habría que incluir también al ciberterrorismo y la ciberguerra. La dialéctica lanza-escudo es parte de la historia de la humanidad. Las ventajas del mundo digital son evidentes y se multiplican de manera exponencial con la introducción de las redes 5G y con la computación cuántica, pero ese mundo trae consigo cambios tan grandes y tan rápidos que plantean un grave problema de seguridad en el sentido de que la tecnología avanza más deprisa que los intentos de los gobiernos por controlarla. Con la computación cuántica, todavía en sus inicios, no hay sistema de criptografía que se resista. Pero sin necesidad de ir tan lejos, la realidad ya hoy es que nada en internet está seguro porque se concibió como un instrumento para comunicar que se basa en datos y algoritmos vulnerables, y así lo ha reconocido paladinamente uno de sus creadores, Vinton Cerf, que ha dicho que cuando lo diseñaron pensaron en conectar a las personas y en transmitir rápidamente informaciones, pero no pensaron en seguridad. Así de simple. La consecuencia es que para robar un banco ya
no hace falta entrar con una pistola como hace Robert Redford en la película The old man & the gun, porque hoy es mucho más fácil y seguro utilizar la red para hacerlo. Y por eso hay que defenderse. Lo que pasa es que los ataques en este campo han cambiado y son cada vez más sofisticados. En los años ochenta la amenaza provenía del vandalismo de virus creados por hackers individuales, en los años noventa el problema aumentó y el objetivo principal de los delincuentes era la ganancia económica, los robos y el espionaje industrial. El mecanismo utilizado solía ser similar y consistía en un ataque simultáneo sobre muchos objetivos, lo que permitía que el propio software de seguridad detectara modelos de comportamiento redundantes y levantara barreras para frenarlos. Hoy es diferente porque el reto procede de organizaciones muy poderosas, incluso Estados, que lanzan ataques masivos, sin redundancias y muy sofisticados. Esto hace que, en el eterno juego del ratón y el gato, la lanza y el escudo, los gobiernos vayan hoy por detrás de los ciberdelincuentes cuya profesionalidad exige un sector defensivo igualmente capacitado y dotado de los medios necesarios, lo que raramente es el caso porque muy pocos países se lo pueden permitir. No hablemos ya de empresas. Vivimos en la época de las grandes filtraciones, algunas muy espectaculares y con trascendencia política: Chelsea Manning filtró en 2010 correos del Departamento de Estado y del Pentágono a WikiLeaks, una organización fundada por Julian Assange, incomodando a muchos y demostrando en el fondo lo bien que trabajan los diplomáticos norteamericanos. Con mayor seriedad y trascendencia, Edward Snowden publicó en 2013 documentos que mostraban que la NSA (National Security Agency) había efectuado rastreos masivos que violaban la ley y que se inmiscuían en la privacidad de quienes no debían. En las elecciones norteamericanas de 2016, hackers rusos publicaron veinte mil correos del Partido Demócrata y en particular de John Podesta, que era jefe de la campaña presidencial de Hillary Clinton, con objeto de dañar su candidatura y probablemente lo consiguieron. Son ataques que debilitan al Estado democrático en la medida que interfieren con el libre juego electoral, confunden a los electores y provocan desconfianza en el sistema. En el campo empresarial estos robos de información son cosa diaria y la tecnología los facilita mucho, pues basta pensar que en un pendrive que se
oculta fácilmente puede caber un terabyte de datos, o sea, cien millones de páginas o mil horas de vídeo. Por esa razón, se dice que hoy las empresas se dividen entre las que ya han sido atacadas y las que aún no saben que lo han sido. Según el Centro Nacional de Inteligencia los ataques cibernéticos muestran un crecimiento espectacular en todo el mundo y en particular en España, donde los doscientos ataques que se detectaron en 2008 subieron a treinta y ocho mil en 2018 y por eso estoy particularmente orgulloso de que el Centro Criptológico Nacional se creara en 2002 durante mi mandato en el CNI porque veíamos venir el problema y queríamos estar preparados. Los datos que proporcionan la Unidad Central de Ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía y el Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil van en la misma dirección y alertan de un aumento de fraudes en la red. Solo en 2018 hubo más de ochenta y ocho mil, un 47 por ciento más que en el año anterior y son ya el séptimo delito más común, por delante de los robos con violencia y del tráfico de drogas y con el agravante de que solo se esclarece un 5 por ciento porque su persecución es muy compleja y exige mucha cooperación internacional. En 2021 los datos son aún peores, pues, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), creado en 2020, el secuestro de datos en España a cambio de un rescate se ha cuadruplicado en un año y los casos de phishing o fraudes en la web han aumentado en un 150 por ciento con la consiguiente y justificada preocupación de los empresarios. Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha reconocido en una entrevista que durante la pandemia los ciberataques se han multiplicado por tres. Y no solo en España sino en todo el mundo, como ejemplo, Canadá ha detectado durante el primer semestre de 2021 un aumento del 151 por ciento de robos o secuestro de información a cambio de dinero con respecto al año anterior. Los perjudicados son sobre todo las empresas, pero también Estados e infraestructuras estratégicas, y los atacantes se benefician de métodos de actuación baratos, de fácil ejecución y de gran impacto gracias a la lejanía y a la opacidad que ofrece la utilización de instrumentos como TOR (The Onion Router) que está alojado en las profundidades de la red y que usa miles de puntos de transmisión que encaminan el tráfico a través de capas y capas sucesivas de encriptación difíciles de desentrañar. Lloyds y Aon van más lejos y previenen de la posibilidad de lo que llaman un «Pearl Harbor cibernético» porque estiman que un ciberataque global y coordinado
transmitido por un correo malicioso podría ocasionar pérdidas de hasta ciento setenta mil millones de euros, con daños especialmente graves en banca, salud, industria y distribución. Son cálculos que no sé cómo se pueden hacer y que confieso que siempre me han sorprendido. El mundo de la empresa es un objetivo preferido de los ciberdelincuentes que utilizan métodos sencillos y de muy bajo coste como la suplantación de identidad (phishing), los virus malvados con aspecto inocente (troyanos), las conexiones con redes infectadas (watering hole) y, sin ir más lejos, empleados deshonestos o simplemente descuidados. El resultado de estos ataques es variado y puede ser muy caro porque lleva a la destrucción de archivos, como le sucedió a Sony; a robos de información, como en el caso de Marriott, Yahoo! o Cambridge Analytica; a un parón de toda actividad como le ocurrió a Saint-Gobain; o al secuestro del sistema a cambio de un rescate, como hizo WannaCry con Telefónica o con el sistema público de salud británico (NHS). Por cierto, que fue el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia el que logró detener al virus WannaCry que estaba causando estragos en todo el mundo y que traía locos a los servicios de inteligencia británico (MI5) y francés (DGSE). Los ejemplos crecen con cada día que pasa y las PYMES resultan particularmente vulnerables porque normalmente carecen de sistemas de alerta automática, o de personal dedicado en exclusiva a tareas de seguridad y, como consecuencia, pueden sufrir, y de hecho sufren, daños materiales y reputacionales elevados. Con el confinamiento impuesto por la pandemia del COVID-19 y el teletrabajo desde el mismo ordenador que se usa para hacer compras o para simplemente estar en contacto con los amigos, EUROPOL ha detectado que se han disparado los riesgos de seguridad y los ciberataques en los que los atacantes se hacen pasar por entidades oficiales como la OMS, los Ministerios de Sanidad o Interior, UNICEF o un banco cualquiera, etc., para timar, robar, descargar virus malignos que penetran en el sistema, inducir a las personas a compartir sus credenciales, etc. Los ataques más graves proceden de Estados, y en su Informe de Ciberamenazas y Tendencias de 2018 el Centro Criptológico Nacional afirma que más de cien países se dedican a espiar con herramientas y tecnologías digitales. Son cuatro los objetivos principales que los estados persiguen con el uso de herramientas cibernéticas: sabotear servicios esenciales o infraestructuras vitales del enemigo; hacer espionaje político o
industrial; interferir en los procesos electorales para suscitar desconfianza y deslegitimar la democracia, y controlar mejor a su propia población y reprimir toda disidencia. Si bien los Estados Unidos son globalmente el país con mayor capacidad en la utilización de estas herramientas, también destaca el rápido desarrollo de las capacidades de China (espionaje industrial o control de toda disidencia utilizando herramientas puestas en servicio durante la lucha contra la pandemia del COVID-19), de Rusia en su esfuerzo por deslegitimizar el sistema democrático, o el desarrollo experimentado en algunos de estos ámbitos por otros países como Israel, Irán, Cuba o Corea del Norte, por citar solo algunos. En 2013, Symantec achacaba a Estados Unidos un 17 por ciento del total de los ataques cibernéticos en el mundo y el 9 por ciento a China, pero sin duda esto ha cambiado en los últimos años en los que tanto China como Rusia han desarrollado mucha actividad e importantes capacidades en este terreno. Así, el US Intelligence Report de 2018 reconoce que China está hoy en condiciones de llevar a cabo con éxito ataques cibernéticos contra infraestructuras norteamericanas, y se estima que la conocida como «Unidad 62398» establecida en Shanghái cuenta con no menos de dos mil hackers, que se dice pronto, y se le acusa de haber logrado penetrar ya en 2013 en las bases de datos de periódicos como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times. Y en cuanto a Rusia, el Informe Mitrokhin revela que ya en 1982 Andrópov trató de impedir con nulo éxito la reelección de Ronald Reagan. Más recientemente ha habido reiterados ataques cibernéticos atribuidos a los rusos sobre Estonia, Georgia o Ucrania, esta vez con más éxito. La agencia canadiense de inteligencia de señales (CSE) ha detectado en 2021 ataques cibernéticos al oleoducto Colonial y a instalaciones de salud norteamericanas que vincula a hackers relacionados con Rusia, China e Irán. Más conocida es la «info-intoxicación electoral» a favor de Donald Trump en las elecciones de 2016, así como otras injerencias rusas que se han detectado en los últimos años en las elecciones británicas y francesas y, al parecer, también en 2017 en los momentos culminantes del proceso independentista en Cataluña, como ha revelado un documentado artículo de The New York Times. El asunto es objeto de preocupación y seguimiento en el Parlamento Europeo, donde la diputada letona Sandra Kalniete ha presentado un informe en noviembre de 2021 pidiendo que se investiguen a fondo los contactos entre
independentistas catalanes como Josep Lluís Alay, muy próximo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y funcionarios rusos del Ministerio de Exteriores y del Servicio Federal de Seguridad (FSB), que es el sucesor de la KGB soviética. Este no es un problema maniqueo de buenos y malos sino de poder o no poder, pues son igualmente conocidos los intentos de Washington para derribar gobiernos o interferir en procesos electorales en Irán, Cuba, Haití, Chile, Brasil, Panamá… o para impedir gobiernos izquierdistas en Guatemala, Indonesia, Vietnam o Nicaragua… La lista de las injerencias norteamericanas sería muy larga. La misma Rusia ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de las «revoluciones de colores» en Ucrania, Georgia y Kirguizistán, y de inmiscuirse en las elecciones rusas para perjudicar la candidatura de Putin. De hecho y como —a diferencia de China y de Rusia — Estados Unidos es una sociedad abierta y democrática, acepta hacer lo que otros niegan que hacen y ha reconocido haber gastado veinte mil millones de dólares en tecnología de defensa y ataque digital. Es un dato de 2015, tras el escándalo de las filtraciones de WikiLeaks. Si estos tres países, China, Estados Unidos y Rusia, son los más fuertes, no son los únicos ni mucho menos que recurren a este tipo de actividades: en 2014 Corea del Norte atacó Sony Pictures con virus informáticos que destruyeron archivos por valor de cien millones de dólares, con la novedosa característica de no hacerlo por dinero sino por venganza tras la distribución de una película (The Interview) que molestó mucho en Pyongyang por criticar con sal gorda a Kim Jong-un, en lo que no deja de ser un caso curioso de un Estado que arremete con todo su poder contra una empresa privada. Israel e Irán llevan tiempo hackeándose servicios esenciales el uno al otro. En el caso más conocido Israel ha utilizado virus (Stuxnet en 2010 y al menos otro en 2018) para paralizar el proceso de enriquecimiento de uranio de Irán, mientras este último país ha sido, por su parte, capaz de hackear en 2020 una página web del gobierno federal norteamericano en venganza por el asesinato del general Soleimani en Bagdad. El caso de Stuxnet es muy curioso porque Israel (que nunca lo ha reconocido abiertamente, aunque deja complacido que se sepa) logró penetrar en instalaciones militares iraníes de enriquecimiento de uranio que Tel Aviv consideraba que podrían utilizarse para la fabricación de bombas atómicas. Se trataba de instalaciones altamente protegidas y que no estaban
conectadas con el exterior por internet, lo que implicó la colaboración consciente o involuntaria de alguien con acceso a los ordenadores internos que las controlaban. Una vez que el virus se introdujo en el sistema estuvo durante un mes sin dar señales de vida, limitándose a copiar los datos del funcionamiento normal de la fábrica y luego, cuando entró en acción, lo hizo dando instrucciones que «volvían locas» a las centrifugadoras mientras replicaba hacia la mesa de control los datos de funcionamiento normal que había copiado al principio, con lo que consiguió que se tardara algo más de tiempo en advertir el problema. Cuando se dio la voz de alarma y los iraníes quisieron reaccionar, ya era tarde y el sistema se había autodestruido en buena parte, paralizando el proceso de enriquecimiento de uranio que es lo que Israel pretendía. A principios de 2020 la tensión siempre latente entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán se ha reavivado con un nuevo conflicto cibernético que es muestra de lo que el mundo va a tener que acostumbrarse a enfrentar cada vez con mayor frecuencia. Un ataque informático de origen iraní contra el servicio de distribución de agua en Israel, que vela también por su calidad, ha sido respondido con otro ataque que ha paralizado durante varios días todas las operaciones de atraque y desatraque y de carga y descarga en el puerto de Bandar Abbas, en el golfo Pérsico. Y en noviembre de 2021 Irán recibió otro ciberataque que paralizó las cuatro mil trescientas gasolineras del país durante doce días, mientras que otro sobre Israel al mismo tiempo robó detalles íntimos de la vida sexual de miles de personas de un lugar de citas online de la comunidad LGTBI y los descargó luego en las redes sociales. Se supone que detrás está la República Islámica. Daños económicos y reputacionales grandes, infligidos a distancia, tirando la piedra y escondiendo la mano, y sin disparar un solo tiro. Ese es el futuro… que ya es presente. También preocupa el ciberterrorismo. Igual que los terroristas encuentran refugio en Estados fallidos desde donde preparar sus atentados, también recurren a ataques cibernéticos aprovechando que internet les da alcance global y anonimato. Se calcula que un 5 por ciento de los ataques cibernéticos son obra de terroristas que acceden a las nuevas tecnologías para organizarse, comunicarse o financiarse, siendo el Estado Islámico el que ha sido capaz de alcanzar un mayor grado de sofisticación en su utilización, tanto para su propaganda internacional y la captación de
adeptos, como para difundir su mensaje, hacer labores de desinformación, e instigar a la comisión de atentados. Derrotado militarmente, no por eso ha dejado de hacer uso de la red y de hecho ha aprovechado el confinamiento impuesto por el coronavirus para redoblar sus mensajes de radicalización y dar clases a distancia para fabricación de explosivos. El uso de medios de muy bajo coste como ciberataques y drones sencillos los pone al alcance de los más débiles que de esta manera reducen la superioridad militar que a priori tienen los más poderosos. Así lo muestra el ataque cibernético ruso a las elecciones norteamericanas de 2016, o los ataques con drones a las refinerías sauditas de Abqaiq y Khurais en 2019 reivindicados por los yemenitas, pero achacados al apoyo que les ha prestado Irán. Se trata de ataques asimétricos que aumentan grandemente la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas como oleoductos, redes de banda ancha o sistemas de distribución de agua y de electricidad. Afortunadamente, no parece que hoy por hoy los grupos terroristas tengan la capacidad para hacer ataques cibernéticos de gran dimensión porque su escala es aún menor, pero no hay que bajar la guardia porque es cuestión de tiempo y el día que puedan intentarán hacerlo. Y en algún momento lo conseguirán. De momento son los Estados los que los hacen. Este es un asunto que trato con mayor amplitud en el capítulo 11, en el apartado dedicado al terrorismo internacional. Y esto nos lleva a la ciberguerra. A la guerra tradicional se añaden ahora la guerra espacial, todavía en sus inicios (Estados Unidos acaba de crear la fuerza espacial, junto a las tradicionales de tierra, mar y aire), y la ciberguerra que ya está más desarrollada. Hoy cualquier ataque militar tiene un componente cibernético como ya ocurrió cuando la invasión norteamericana de 2003 interfirió el sistema iraquí de comunicaciones, impidiendo una defensa efectiva a las tropas de Saddam Hussein que quedaban aisladas y sin posibilidad de dar o recibir instrucciones operativas y haciendo así fracasar a «la madre de todas las batallas». Según cuenta Michèle A. Flournoy, que era subsecretaria en el Pentágono cuando yo era embajador en Estados Unidos, China está desarrollando mucho una forma de combatir basada en «la destrucción de sistemas», esto es, reducir la capacidad del adversario al principio mismo del conflicto con el uso de medios muy sofisticados de guerra electrónica y ciber-capacidades que inutilicen lo que llama las redes C4IST (mando, control, comunicaciones,
ordenadores, vigilancia y reconocimiento) para, de esta forma, frustrar su capacidad de proyección militar y minar su moral. Últimamente los chinos han demostrado ser capaces de destruir un satélite en órbita con lo que podrían teóricamente interrumpir las comunicaciones y «cegar» al adversario. Al parecer, Beijing también está invirtiendo mucho dinero para dotarse de capacidades que en el lenguaje del Pentágono se llaman «antiacceso/denegación de área» (A2/AD) y que incluyen desde ataques de gran precisión sobre la logística, las bases y las tropas del adversario, a ciberataques electrónicos sobre los sistemas digitales y sus conexiones dentro mismo de las redes de gestión de combate del adversario. Con ello, los chinos, que son conscientes de la superioridad militar norteamericana, pretenden al menos «encarecerla» en su perímetro inmediato. Los americanos hablan de estas iniciativas chinas, pero no dicen lo que ellos están haciendo, que con seguridad es bastante parecido. Pero eso no evita que estén preocupados, con razón, porque estos cambios erosionan la superioridad militar que han mantenido desde 1918, como advierte Christian Brose en su libro The Kill Chain, donde aboga a favor de nuevos enfoques mentales y también de nuevas tecnologías que permitan entender las amenazas, detectarlas con prontitud y responder a ellas con rapidez (en tiempo real), tomando las medidas militares adecuadas con objeto de desanimar la agresión. Brose no oculta que cuando habla de amenazas desde el punto de vista norteamericano está pensando en China y en Rusia. La OTAN habla de «guerra híbrida» y duda si debe esperar un ataque clásico con un componente cibernético o si ya será al revés y la grave crisis entre la OTAN y Rusia, que coloca en su centro a Ucrania a principios de 2022, puede constituir un ejemplo práctico que resuelva las dudas existentes. Otros lo tienen más claro: Shane Harris, autor de @War. The Rise of the Military-Internet Complex anuncia un futuro brillante para la ciberguerra, y esta perspectiva la confirma el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, Valéry Gerásimov, cuando predice que las guerras del futuro combinarán medios cibernéticos y estrictamente militares que se utilizarán con una proporción de cuatro a uno a favor de los primeros. Sea como fuere, el caso es que el futuro de la guerra vendrá definido por la inteligencia artificial, sistemas autónomos de armas y otras tecnologías novedosas que van a cambiar los términos en los que se ha combatido hasta ahora tanto en ataque como en defensa.
Y si todo esto no son buenas razones —adicionales— para contribuir aún más a la desazón que nos agobia y que nos hace sentirnos inseguros y angustiados, que venga Dios y lo vea.
6
EL RETO DE SER DEMASIADOS
Cada día se hacen nuevos descubrimientos y aparecen nuevas ramas en la historia de la evolución del ser humano. Todo parece indicar que nuestro origen está en África hace unos tres millones de años y que nos costó mucho tiempo y mucha suerte llegar a existir (el planeta Tierra tiene cuatro mil quinientos millones de años y la vida en él unos tres mil millones), pero no lo hicimos en una estirpe lineal o única sino que fueron varios tipos diferentes de homínidos los que evolucionaron en forma sucesiva, paralela y a veces simultánea, se extinguieron unos, se mezclaron otros, y al final sobrevivió el Homo sapiens, algunos de cuyos especímenes muestran aún hoy genes de antepasados denisovanos o florienses, igual que está probado que los neandertales no se extinguieron sin pasar antes parte de su legado genético a nuestros antepasados cromañones. Una línea accidentada, larga y no lineal que hace que al final estemos hoy aquí como podríamos no estar porque los pronósticos no eran muy favorables. Pero hay que reconocer que luego lo hemos hecho bastante bien en esa lucha sin cuartel que es la evolución de los más aptos, pues somos unos depredadores con éxito que nos hemos adueñado del planeta cuyos recursos hemos puesto al servicio de una expansión sin límites que hoy amenaza al mismo nicho ecológico que nos sustenta. Y si lo destruimos con los gases de efecto invernadero y con la tala masiva de los bosques de Brasil y del Congo no tenemos un plan B para poder sobrevivir. Ese es, sin duda, el mayor reto que amenaza hoy a la humanidad. Los seres humanos salieron de África en distintas oleadas, hicieron frente a cambios climáticos profundos y se adaptaron a ellos, pelearon contra otras especies y también entre ellos por los recursos disponibles, y se extendieron
por toda la Tierra habitable en forma de bandas trashumantes de cazadores recolectores. Y así pasaron miles de años hasta que la retirada de los hielos y la subida de las aguas tras la última glaciación, hace unos doce mil años, cambió las condiciones geológicas y dio lugar al periodo que el premio nobel de química Paul Crutzen ha llamado Antropoceno, que se caracteriza por ser el momento a partir del cual los humanos comenzamos a dejar huella en el planeta, una huella que desde entonces no ha dejado de crecer y que comenzó a notarse con más fuerza a partir de la invención de la agricultura y de la ganadería. En el este de Anatolia, en Göbekli Tepe se acaban de descubrir templos con la friolera de doce mil años, los más antiguos conocidos, anteriores en siete mil años a las pirámides, que demuestran que no es que los imperios inventaran las religiones, sino que había creencias y lugares de culto antes de la misma invención de las ciudades. A partir de entonces se esclavizaron las plantas y los animales y su destino se sometió al de los humanos, muchos de los cuales también fueron esclavizados a su vez. Ya he dicho antes que Yuval Noah Harari cree que éramos más felices cazando en bandas trashumantes que arando la tierra, y puede tener razón… pero solo desde el punto de vista del esclavo o de la vaca. En todo caso, en la lucha por la supervivencia que marca nuestra huella histórica, la sedentarización ha demostrado ser más eficaz y por eso se ha impuesto. En aquella lejana época no éramos más de un millón de seres humanos en todo el planeta y no debía ser fácil cruzarse con alguien por el campo. Desde entonces, la humanidad no ha hecho más que crecer y multiplicarse como reza el mandato bíblico, pues al menos este lo hemos obedecido ciegamente. De un millón hace doce mil años pasamos a unos cien millones en el siglo V a.C., que fue el momento en el que eclosionaron con especial fuerza inquietudes trascendentes gracias a la aparición de algunos individuos de una talla descomunal como fueron Buda, Zaratustra, Confucio y Platón (¡vaya un momento fascinante que recoge Gore Vidal en su novela Creación!), y más tarde, ya en la época de Jesús, alcanzamos los doscientos millones de seres humanos. A partir de ahí cada vez crecemos más deprisa: llegamos a los mil millones mientras Napoleón ensangrentaba Europa, a dos mil quinientos millones al final de la Segunda Guerra Mundial, a seis mil millones en 2000, y a siete mil seiscientos millones hoy. Es decir, la humanidad se ha triplicado en tan solo los setenta y cinco
últimos años. Son cifras que ponen de relieve la forma fulgurante en la que el crecimiento se ha disparado, pues cualquiera que tenga cuarenta y dos años de edad ha visto la población mundial doblarse durante el corto espacio de su vida y si tiene setenta y cinco la ha visto triplicarse. Este crecimiento es insoportable en el sentido de que no se puede mantener indefinidamente y por suerte muestra signos de desaceleración a medida que suben el nivel de vida y la educación. Pero a corto plazo continuará creciendo, aunque de forma desigual, pues con dos mil millones de seres humanos más entre el momento actual y el año 2050, Europa, China y Rusia seguirán perdiendo población a diferencia de lo que ocurrirá en Estados Unidos o en África, que se llevará la parte del león del crecimiento global con mil trescientos millones más. De esta forma, doblará su población y en los próximos años será el continente de las grandes oportunidades… y de los grandes problemas. Egipto crece a razón de un millón de habitantes por año y Nigeria ya tiene ciento noventa millones y se estima que rozará los cuatrocientos millones en 2050. Mucho me temo que la etapa de las grandes migraciones está solo comenzando porque no son solo los más desposeídos los que se embarcan en la penosa aventura —y esos van a crecer mucho como consecuencia de la imposibilidad material de dar empleo y comida a tanta gente nueva en tan poco tiempo, y en un contexto dominado por los efectos de la recesión económica que trae la actual pandemia—, sino también los más inquietos y ambiciosos, los que sueñan con dar a sus hijos un futuro mejor del que puede ofrecerles la realidad local. Este fuerte crecimiento de la población hace que, por fortuna, también crezca la clase media. Según la Brookings Institution, en 2018 más de la mitad de la población mundial es clase media, aunque la otra mitad se reparta casi totalmente entre la pobreza y la pobreza extrema en la que todavía están, para vergüenza nuestra, muchos millones de seres humanos. La buena noticia es que con cada día que pasa y según datos de World Data Lab, ochenta y seis mil cuatrocientas personas escapan de esa pobreza extrema y cuatrocientas treinta y dos mil entran en la clase media (o al menos así era hasta que llegó el COVID-19, porque desde entonces las cosas han empeorado, aunque todavía no se disponga de datos contrastados). Es decir, son gentes que dejan de comer arroz y de vivir en una choza de paja o de adobe en el campo, para ir a un apartamento de
ladrillo en la ciudad y comer de vez en cuando un filete, poseer una moto o un coche o incluso llegar a tener aire acondicionado en casa, como es su perfecto derecho. Esto dispara el consumo que nutre al sistema capitalista, que puede acabar teniendo dificultades para hacer frente a una demanda creciente por recursos que no son en modo alguno ilimitados. Se estima que de aquí a 2050 el consumo de alimentos crecerá en un 50 por ciento, el de energía en un 60 por ciento (todavía hoy seiscientos millones de africanos no tienen acceso a la electricidad) y el de agua también en un 50 por ciento, a lo que hay que sumar la demanda creciente de vivienda y transporte. El agua, concretamente, está ya en el centro de esa lucha por recursos escasos y vale la pena detenerse en ella un momento. Las Naciones Unidas estiman que hoy una de cada tres personas (dos mil doscientos millones en todo el mundo) no tiene acceso a fuentes seguras de agua potable y que en 2030 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua, una situación que será particularmente grave en las zonas rurales de África (Sahel, Cuerno de África), Oriente Medio (Afganistán, Yemen, Tayikistán) y del sudeste asiático (Camboya, Myanmar…). Los años secos serán más severos, más frecuentes y más calientes, y desgraciadamente el calentamiento global y la deforestación en curso de los dos principales pulmones verdes del planeta, la Amazonia y el bosque tropical del Congo, solo contribuirá a agravar el problema. Por eso han comenzado ya las luchas por el agua que explican en buena parte el interés estratégico israelí por controlar los Altos del Golán, territorio sirio que se anexionó en 1981 (anexión declarada ilegal por la resolución 497 del Consejo de Seguridad) porque allí están las fuentes del río Jordán y desde allí se domina el mar de Tiberíades, y explica igualmente su reciente tentación de anexionarse también todo el valle del Jordán que parecía contar con la bendición de Donald Trump, aunque fuera una vez más al margen del derecho internacional. El cambio político en Estados Unidos y también los Acuerdos de Abraham en las postrimerías del mandato de Trump han dejado de lado esta anexión que hubiera puesto en peligro la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y algunos países árabes. Pero si hay un lugar en el mundo donde la situación es explosiva a muy corto plazo y amenaza con desbordarse, nunca mejor dicho, es en el Alto Nilo, a dos mil kilómetros de su desembocadura donde Etiopía está construyendo una presa descomunal que puede afectar
sustancialmente al régimen de crecidas de una vía de agua ya alterada por la contaminación y el calentamiento global y de cuya regularidad depende la subsistencia de cien millones de egipcios, pues con razón se ha dicho que Egipto no existiría sin el Nilo y que Egipto es el Nilo. Enfrente están los cien millones de etíopes que han convertido la construcción de esta presa, iniciada en 2011 cuando la Primavera Árabe derribaba a Mubarak, en una cuestión de prestigio y de enorme importancia económica porque dará electricidad a millares de hogares que hoy no tienen, permitirá vender el excedente a otros países y además podrá —teóricamente al menos— convertir en un vergel a medio Sudán reafirmando así la consideración de Etiopía como la potencia regional emergente. Las fuentes del Nilo Azul fueron «descubiertas» por el jesuita Pedro Páez en 1618 (como oportunamente recuerda una placa allí colocada a principios de este siglo por mi hermano Rafael cuando era embajador en Etiopía), a pesar de que el inglés James Burton se quisiera colgar la medalla cuando solo llegó allí ciento cincuenta años más tarde. Algunos barren para casa, siempre hacen lo mismo y si cuela, cuela. En este caso, por fortuna, la verdad ha acabado abriéndose paso. El Nilo Azul se une en Jartum con el Nilo Blanco y juntos alcanzan el mediterráneo casi siete mil kilómetros después de su nacimiento. Egipto ha dominado el Nilo desde siempre, pues de él ha dependido su subsistencia. Los faraones hacían expediciones militares hacia Nubia y sacrificios al dios Hapi que aseguraba las crecidas anuales. Nasser hizo la presa de Asuán en 1970 para regular su flujo y transformar de paso la agricultura egipcia (el templo de Debod, en Madrid es muestra de la gratitud egipcia por la ayuda que España le prestó en aquellos momentos). Pero esto puede acabar si los etíopes cierran ahora el grifo río arriba y por eso ya Anwar el-Sadat amenazó en 1978 al etíope Mengistu Haile Mariam con atacarle si continuaba con el proyecto que entonces había y que consistía en construir varias presas pequeñas en el Nilo Azul. Hoy el peligro es mayor porque la presa es gigantesca, cuesta cuatro mil quinientos millones de dólares, su depósito es tan grande como la ciudad de Londres, y El Cairo teme que si los etíopes lo llenan en cuatro años, como al parecer quieren, deje seco el caudal del río matando de paso de sed a Egipto. Por esa razón pretende, como mal menor, que el llenado se haga despacio, a lo largo de no menos de doce años, para que el impacto sea
menos doloroso. El depuesto presidente egipcio Morsi consideró la posibilidad de bombardear las obras cuando acababan de comenzar, y su sucesor Al-Sisi, al que una vez Donald Trump llamó «mi dictador favorito» y que no puede permitirse parecer débil en un asunto de este calado, ya ha advertido que «el Nilo es nuestra vida, un asunto existencial para Egipto». El primer ministro etíope Abiy, flamante Nobel de la Paz tras hacerla con Eritrea, cree que El Cairo exagera, que «nada impedirá» la terminación de la «gran presa del renacimiento Etíope» y que, en todo caso, si hay que luchar «hay millones (de etíopes) dispuestos» a hacerlo… aunque, de momento, estén más ocupados en luchar contra los rebeldes de Tigray que mientras escribo amenazan con tomar la capital Addis Abeba. Los norteamericanos, conscientes de la gravedad de la situación, tratan de mediar para encontrar una solución satisfactoria para todos. Ojalá que se encuentre y que nunca llegue la sangre al río. Y nunca mejor dicho. El fuerte crecimiento de la población exigirá el empleo de sumas enormes en educación y también en sanidad y en pensiones porque aumentará no solo el número sino también el porcentaje de ancianos, basta pensar en Europa donde el 9 por ciento de la población tiene más de sesenta y cinco años y en 2050 ese porcentaje subirá al 19 por ciento. Y tiene finalmente enorme impacto ecológico por la destrucción del medio ambiente con ampliación de las áreas de cultivo y la construcción de megalópolis, igual que lo tiene sobre el calentamiento global al incrementar la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Hoy ya hay «refugiados ecológicos», expulsados de su hogar por la subida de las aguas marinas que amenazan con dejarles sin tierra sobre la que poner los pies, como les ocurre a los doce mil habitantes de Tuvalu, una isla-país que solo emerge 2,5 metros sobre el nivel del mar, está en mitad del océano Pacífico y habrá desaparecido a fin de este siglo, y cuyos habitantes ya andan buscando un lugar adonde poder trasladarse. Otras islas que pueden correr igual suerte a medio plazo son Kiribati, Vanuatu, Nauru, Maldivas y Salomón.
7
COMO UN CASTILLO DE NAIPES
El
mundo de las relaciones internacionales también atraviesa cambios profundos que contribuyen a nuestra desorientación y ansiedad porque caen como castillos de naipes estructuras con las que llevamos años conviviendo y a las que mejor o peor nos habíamos acostumbrado. Nuestra búsqueda de seguridad se ha extendido desde siempre al campo de la geopolítica con la construcción de acuerdos y alianzas que tratan de garantizar la paz entre las naciones, aunque tiene razón Henry Kissinger cuando afirma que en realidad jamás ha habido un «orden mundial». No lo ha habido porque hasta ahora no hemos vivido una civilización global y porque los esfuerzos que hemos hecho han sido siempre imperfectos, como recuerda Joseph Nye al decir que, en 1949, el momento de mayor hegemonía norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial, Stalin rompió el monopolio nuclear de Washington y Mao Zedong derrotó a Chiang Kaishek e instauró una dictadura comunista en China. El intento más duradero de organización internacional que se ha hecho ha sido el que elaboró el Congreso de Viena en 1815 bajo la batuta de diplomáticos de la talla de Talleyrand-Périgord, Metternich, Wellington o Castlereagh. Fue una reunión que duró meses en los que las negociaciones se alternaban con las fiestas y no faltaban las historias galantes. Supongo que debió ser entonces cuando el príncipe de Benevento acuñó la frase de que «La politique c’est les femmes» («La política son las mujeres») y cuando también empezó a decirse que los diplomáticos son más peligrosos cuando se divierten que cuando trabajan: «El congreso no avanza, sino que baila», narraba el príncipe de Ligne. Esta conferencia dio a luz un sistema conservador e incluso reaccionario que duró todo un siglo y que pretendía
restablecer el orden que Napoleón había puesto patas arriba cuando ensangrentó Europa. Y lo consiguió en buena medida, pues en España aplastó con la expedición de los Cien Mil Hijos de San Luis, en 1823, la intentona liberal que trataba de restablecer la Constitución de Cádiz, aunque sufrió otras sacudidas como la Comuna en Francia, los movimientos nacionalistas de Italia y Alemania y la misma guerra franco-prusiana de 1870. Pero en su esencia perduró hasta la Gran Guerra de 1914-1918 que comenzó entre cinco emperadores que eran primos entre sí (salvo el turco) y que acabó llevándose por delante al imperio alemán, al austriaco, al otomano y al zarista. Únicamente sobrevivió el imperio británico… que algunos en aquellas islas aún parecen creer que existe. Un auténtico terremoto que empezó como un conflicto pequeño y desembocó en una conflagración mundial que nadie deseaba, pues, como dice el historiador A.P.J. Taylor, «todas las guerras entre grandes potencias… empezaron como guerras preventivas, no como guerras de conquista», y eso es algo que debe hacernos reflexionar. Pero antes de desaparecer en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, el Congreso de Viena dio estabilidad a Europa durante cien años, que no es poco. Después el mundo vivió unos años de interregno con los esfuerzos del presidente Wilson y de la Sociedad de Naciones, que naufragaron ante la humillación y las heridas profundas que el Tratado de Versalles de 1919 dejó en el alma alemana. Eso y el crac bursátil de 1929 acabaron con el experimento de la República de Weimar y llevaron a Hitler al poder en 1933. El resto es conocido, pues la vesania de la dictadura nazi, acompañada por el fascismo italiano y el militarismo japonés, desembocaron en el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial. Sus vencedores idearon luego un nuevo sistema de organización internacional en una serie de conferencias que tuvieron lugar en El Cairo, Yalta, Potsdam, Moscú, Teherán, Dumbarton Oaks, San Francisco y Bretton Woods… que dieron origen a la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fue un momento histórico de una gran creatividad institucional, aunque la hegemonía inicial de Estados Unidos se vio pronto disputada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y eso condujo a un reparto del mundo en zonas de influencia, una bipolaridad respaldada por el armamento nuclear y el temor a una destrucción mutua asegurada (MAD). Es el periodo que el historiador John
Lewis Gaddis ha llamado «la larga paz», porque las grandes potencias, aterrorizadas por la posibilidad de uso del arma nuclear y vinculadas por una red de organismos internacionales, lograron evitar la repetición de otra carnicería. El resultado han sido cuarenta y cinco años de paz, una paz todo lo fría que se quiera, pero solo rota circunstancialmente por conflictos en su periferia: Berlín, Corea, Cuba, Vietnam, Ucrania… Con sus altos y bajos, el sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial se ha mantenido hasta la caída del Muro de Berlín en 1989 y la subsiguiente implosión en 1991 de la Unión Soviética de Gorbachov que supuso el fin de muchas cosas: de la propia Unión Soviética, del comunismo, de la bipolaridad, del telón de acero y de la guerra fría. Un auténtico terremoto que el mundo occidental manejó bien y mal al mismo tiempo: bien porque se evitó un baño de sangre como el que poco después se produciría en Yugoslavia, para sonrojo de la «civilizada Europa». Y mal porque no fuimos capaces de integrar a la nueva Rusia en un orden geopolítico en el que se sintiera cómoda. Entonces no nos dimos cuenta de que el derrotado era únicamente el comunismo y no Rusia, y eso fue un grave error. Las consecuencias las pagamos ahora, aunque empezamos a sentirlas inmediatamente, porque, con una Unión Soviética en plena forma, Saddam Hussein nunca hubiera invadido Kuwait en 1991, un acontecimiento que alteró todo el sistema de alianzas en la región. Farouk Kaddoumi, que era «ministro» de Relaciones Exteriores de la OLP de Arafat, me confesó una noche con toda sinceridad mientras cenábamos en Madrid mano a mano que ese cambio de alianzas les había dejado totalmente desorientados y «descolocados», y que él echaba de menos el mundo bipolar «donde se sabía quiénes eran los amigos y quiénes los enemigos y dónde estaba cada uno». Los palestinos no supieron leer correctamente el error cometido por Saddam Hussein, a pesar de que Francisco Fernández Ordóñez, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores, le explicó en Túnez a Yasser Arafat que se equivocaba al ponerse de parte de Saddam. «Mi pueblo ha elegido», le contestó Abú Ammar, y entonces Fernández Ordóñez le recordó que los líderes no siguen a sus pueblos, sino que los dirigen y que es precisamente por eso que se llama liderar a lo que hacen. Es una de las pocas veces que recuerdo haber visto realmente enfadado al que entonces era mi jefe directo en Exteriores porque se daba cuenta del error que cometían los palestinos y que no querían ver. Sea como
fuere, con una Unión Soviética vigilante, Saddam nunca hubiera invadido Kuwait porque Moscú no se lo hubiera permitido. Pero la Unión Soviética, como bien dijo Pravda, estaba ya muy débil para impedir nada y de hecho jugó su última carta en Oriente Medio durante la conferencia de paz de Madrid de 1991. Desde entonces desapareció como potencia en la región, donde la Rusia de Vladimir Putin ha regresado años después aprovechando la crisis de Siria y el vacío que ha dejado el repliegue norteamericano. Siguieron luego unos años en los que Estados Unidos volvió a ser hegemónico y parecía que se imponía en el mundo el denominado Consenso de Washington, que es como se ha dado en llamar a la combinación de democracia liberal, economía de mercado y seguridad colectiva garantizada por Washington. El liberalismo se afirmaba así como único sobreviviente de un siglo que había visto derrumbarse a sus dos enemigos ideológicos: el fascismo, primero, y el comunismo, después. Se había quedado sin rivales y eso le hizo pensar en 1992 a Francis Fukuyama (The End of History and the Last Man) que habíamos alcanzado el fin de la historia porque la democracia liberal propia de Occidente era «la forma última del gobierno humano», lo que fue inmediatamente rebatido por Samuel Huntington que veía el futuro como un «choque de civilizaciones» en el que la humanidad se organizaría en función de afinidades y diferencias culturales. Esta soberbia de Fukuyama recuerda la que cuenta Cicerón que se apoderó de la República romana cuando Escipión destruyó Cartago y Roma quedó como la única gran potencia mediterránea. La historia se repite… Y entonces, solo unos pocos años después, el 11 de septiembre de 2001, llegaron los terribles atentados terroristas contra el Pentágono y las Torres Gemelas de Nueva York que abrieron paso a una nueva etapa geopolítica. Estados Unidos fue humillado al ser atacado en su propio suelo contra los símbolos de su poder militar y de su poderío económico. Probablemente el tercer avión que se estrelló antes de alcanzar su objetivo se dirigía contra el Capitolio o la Casa Blanca, representación del poder político norteamericano. Nunca se sabrá con certeza, porque fue derribado antes de llegar a su destino por la valiente revuelta de sus pasajeros. Las potentes agencias de inteligencia de Estados Unidos fueron incapaces de detectar a unos terroristas, la mayoría saudíes, que organizaron con muy pocos medios un atentado de enorme impacto que el mundo, horrorizado, pudo
contemplar en directo por la televisión. Fue un momento que nos impresionó a todos, pues todos recordamos dónde estábamos cuando los aviones se empotraron en las torres neoyorquinas y todos las recordamos ardiendo antes de desmoronarse en una gigantesca nube de polvo y cenizas. Fue terrible. En los años que viví en Nueva York como joven diplomático las había tenido que visitar con frecuencia por razones de trabajo y conocía a gente que allí murió. Como me dijo un día Mike Hayden, director de la poderosa National Security Agency norteamericana (NSA): antes sabíamos dónde estaba el enemigo, pero no lo podíamos destruir. Ahora podemos destruirlo, pero no lo encontramos, no sabemos dónde está. Y los norteamericanos fueron a buscarlo a Afganistán en 2001, con buenas razones, y a Irak en 2003, sin ellas, en una guerra que dividió profundamente a Occidente y que se hizo sin la preceptiva autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy estamos en el umbral de una nueva era geopolítica casi coincidiendo con el cambio de siglo, algo a lo que en España parecemos estar acostumbrados como prueban las fechas de 1492, 1700, 1808 y 1898 que han definido nuestra historia. El caso es que ahora, en los albores de 2022, parece derrumbarse delante de nuestros ojos el orden levantado en 1945 como si fuera una torre hecha con las cartas de una baraja: las reglas se aflojan, se discuten, se desconocen o no se cumplen, las organizaciones internacionales (ONU, OMS, OMC, BM) pierden fuelle y prestigio, se alzan barreras comerciales entre los países, y las certezas se diluyen mientras el mundo multilateral se desencuaderna delante de nuestros ojos. Es el fin de toda una época y los primeros pasos de la que la sucederá. En estricta geopolítica tres son los vectores principales que explican este cambio de ciclo: los titubeos de Estados Unidos y las oscilaciones de su política, la dificultad que experimenta Europa para reinventarse y la aparición en el escenario mundial de nuevos actores con vocación protagonista, como es el caso de China.
8
AMERICA FIRST
El fin de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos como la única gran potencia con un nivel de vida envidiable, un ejército sin rival y un soft power, una vis atractiva que era ambicionada por todo el mundo. Y con una seguridad garantizada por dos océanos y dos vecinos amistosos. Pero algo ha ido mal, porque cuarenta años más tarde se encuentra peleando con grupos terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda, enzarzado en disputas con potencias de medio pelo como Corea del Norte o Irán, y envuelto en un «bras de fer» (pulso) con potencias emergentes como China y Rusia, mientras se ha distanciado de los viejos amigos europeos y el mundo entero echa de menos su liderazgo en la coordinación de una respuesta global a la pandemia del COVID-19. Hoy, Estados Unidos muestra una sociedad visceralmente polarizada que se cierra sobre sí misma, hasta hace poco dirigida por un presidente que atizaba el fuego de la división interna y ponía patas arriba los principios y fundamentos mismos en los que se había basado la política exterior norteamericana desde 1945. Con la victoria de Joe Biden, un resultado que posiblemente no hubiera conseguido sin la irrupción de la pandemia y la pésima gestión que hizo Trump de esta emergencia nacional, está por ver si el paso por la Casa Blanca del magnate neoyorquino queda atrás como un mal sueño o si el embate del populismo y de repliegue que representa vuelve con fuerza en las elecciones de 2024. Estados Unidos muestra una tendencia histórica a debatirse entre periodos aislacionistas e intervencionistas. A principios de este siglo ya se notaba que el ambiente del país era cada día más reacio a las aventuras exteriores. Pero todo cambió con los atentados terroristas del 11 de
septiembre que llevaron a Washington a la «guerra impuesta» de Afganistán en 2001 y a la «guerra escogida» de Irak en 2003, convirtiendo a un George W. Bush inicialmente pacífico en el intervencionista agresivo que pocos días después del ataque afirmaba ante el Congreso que: «Nuestra guerra contra el terror empieza con Al Qaeda, pero no termina con ella. No terminará hasta que todos los grupos terroristas con alcance global hayan sido encontrados, parados y derrotados», y luego arrojados «a la tumba anónima de las mentiras desechadas»… como ya lo fueron antes «el fascismo, el nazismo y el totalitarismo». Norman Birnbaum ha calificado el ambiente de excitación colectiva que entonces se respiraba en Estados Unidos de «hiperpatriotismo con militarismo», algo que no percibió el presidente Rodríguez Zapatero cuando decidió retirar nuestras tropas de Irak de la forma precipitada en la que lo hizo (mal aconsejado por otro ignorante en política exterior como era José Bono, ministro de Defensa para desesperación de Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntes Exteriores) y cuando luego no se molestó en ponerse en pie al paso de la enseña de las barras y estrellas por el paseo de la Castellana de Madrid. No se lo han perdonado ni los demócratas ni los republicanos. Lo que pasa es que en un mundo globalizado es imposible que un país con los intereses planetarios que tiene Estados Unidos pueda ser aislacionista. Simplemente no se lo puede permitir, ya que, sin ir más lejos, su propia seguridad depende de la libertad de navegación en lugares tan distantes como los estrechos de Malaca, de Ormuz y de Bab el-Mandeb. Pero si no pueden ser aislacionistas sí pueden optar por un retraimiento o un reequilibrio de sus responsabilidades internacionales. Eso es algo que ya se manifestó con Barack Obama en medio de las secuelas de la crisis económica y financiera de 2008, cuando interpretó correctamente el cansancio de una nación ante guerras en Oriente Medio que tienen un coste altísimo en vidas humanas y en dinero, guerras que la gente no acaba de entender, que no se ganan porque no se pueden ganar, que no hacen que el mundo sea más seguro y que, encima, nadie les agradece… mientras en casa el desempleo crecía, la gente perdía sus casas al no poder pagar la hipoteca, aumentaba la desigualdad y las mismas infraestructuras del país estaban descuidadas, como sabe cualquiera que haya ido en tren Acela desde Washington a Nueva York. Como él mismo dijo: «Durante la pasada década, nuestro país ha gastado más de un billón de dólares en guerras,
desbordando el déficit y dificultando nuestra reconstrucción nacional dentro de casa» y por eso los primeros cuatro años de Obama en la Casa Blanca estuvieron enfocados en hacer frente a la crisis financiera de 2008 que dejó literalmente en la calle a muchos norteamericanos que al perder el trabajo perdían también en muchos casos el seguro médico (de ahí el Obamacare), y en la lucha antiterrorista heredada de Bush que culminó con la muerte de Osama bin Laden en 2011, mientras que durante su segundo mandato levantó la mirada y se concentró en buscar una nueva relación con Rusia, en el acuerdo nuclear con Irán, en el acuerdo transpacífico para contener a China, en el cambio climático y el acuerdo de París, en la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), en el apoyo a la Primavera Árabe y en la reducción de tropas en Oriente Medio… aunque hay que reconocer que con resultados desiguales. Fue entonces cuando Obama lanzó su teoría de «strategic restraint» (contención estratégica) en una conferencia que pronunció en la National Defense University en 2013. Allí dijo que Estados Unidos reconocía la existencia de guerras justas, siguiendo la conocida definición agustiniana, y se reservaba el derecho de intervenir en el mundo cuando sus intereses nacionales resultaran directamente afectados. En el resto de los casos en los que considerara oportuno hacerlo buscaría formas de concertarse con otros países aliados (coalitions of the willing), para compartir el esfuerzo y reducir gastos (burden sharing), y procurando reservarse la dirección de las operaciones, aunque dejando que fueran otros los que dieran la cara en primer lugar (leading from behind). Es lo que Obama hizo en Libia, dejando a franceses y británicos en primer plano mientras les ofrecía apoyo logístico, reavituallamiento en vuelo, inteligencia, información sobre objetivos, etc. El resultado fue un desastre, pues una vez que David Cameron y Nicolás Sarkozy se hicieron fotos en poses heroicas en una Trípoli liberada de la tiranía, se volvieron a casa y dejaron al país abandonado donde no tardó en estallar una guerra civil que continúa once años más tarde. En general, el repliegue norteamericano ha producido un vacío que China intenta llenar en Asia-Pacífico, mientras que Rusia, Turquía e Irán se disputan la hegemonía en Oriente Medio. Y es que a la geopolítica le pasa igual que a la física, que tiene horror al vacío. Obama quería disminuir la huella estadounidense en el mundo y lo hizo con mayor o menor acierto según los casos, que de todo hubo, pero tenía
una política exterior con ideas claras, aunque a veces su ejecución no lo fuera tanto. Como cuenta Bob Woodward en su libro Obama’s Wars (Las guerras de Obama), el presidente perdió el control de ambas Cámaras a partir de 2014, pero ya antes se topó con un Congreso fuertemente polarizado y los republicanos, que a su vez estaban acosados desde su derecha por el movimiento del Tea Party, le negaron el pan y la sal sin que tampoco los militares colaboraran en sus proyectos de repliegue de tropas, pues su relación con ellos no fue nunca fácil. No se entendían. La guinda la puso su propia indecisión que no le ayudó nada y aquí cabría aplicarle aquello que Adenauer decía de Eisenhower: «Una vez que decide, se muestra lleno de dudas». Obama quería retirarse de Oriente Medio porque Washington había conseguido los objetivos que allí perseguía y, a cambio de esa retirada, deseaba concentrarse en la región del Indo-Pacífico (Pivot to Asia) con el apoyo de un amplio tratado comercial que aislara a China (Trans Pacific Partnership), al tiempo que reforzaba su posición en Europa poniendo el contador a cero con Rusia (reset), y reavivando el vínculo trasatlántico mediante la firma con la Unión Europea de una ambiciosa Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) que nunca llegó a ver la luz por problemas achacables a ambas partes en las dos riberas del océano. Con la política exterior de Obama se podrá estar o no de acuerdo, por ejemplo, con su decisión de no castigar a Bachar al-Assad cuando cruzó la línea roja, que él mismo había trazado, de no volver a utilizar armas químicas contra su propio pueblo. Pero no se puede negar que Estados Unidos tenía una política exterior clara que apoyaba con fuerza el multilateralismo, las organizaciones internacionales, los tratados defensivos y las buenas relaciones con los aliados. No se puede decir lo mismo de Donald Trump, que llegó a la Casa Blanca «sin equipaje», al decir de Henry Kissinger, con pocas lecturas y un nulo conocimiento de las relaciones internacionales, algo que nunca le ha importado porque estaba muy seguro de sí mismo y en su haber hay que reconocer que en ningún momento ha sentido que eso, su crasa ignorancia de los temas, pudiera tener la más mínima influencia en su modo de gobernar. Como ejemplos cabe citar los que da su exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton, en su libro de memorias La habitación donde sucedió, en el que se da una imagen poco halagüeña del presidente basada en el estrecho contacto que tuvo con él durante año y medio. No es una
actitud elegante por su parte, aunque Bolton, un halcón antipático donde los haya, tampoco tenga razones para estar agradecido a Donald Trump, quien le destituyó sin contemplaciones. Y tampoco parece que se haya inventado afirmaciones como que Trump es «un líder errático» e «increíblemente desinformado», que ignoraba que el Reino Unido fuera una potencia nuclear y que le preguntó si Finlandia era parte de Rusia. Es muy fuerte. A Donald Trump cabría atribuirle, sin ánimo de ofender, la frase de Shakespeare de que aquí «no hay oscuridad, sino ignorancia». Una periodista norteamericana dijo con ingenio que su elección se había producido porque sus seguidores le tomaban en serio, pero no literalmente, mientras que sus adversarios le tomaban literalmente, pero no en serio. El tiempo ha demostrado que había que tomarlo al mismo tiempo en serio y literalmente, porque se propuso hacer lo que dijo que haría en la campaña electoral más bronca y áspera que se recuerda. En cierta ocasión, el líder islamista argelino Abassi Madani me confesó que la democracia solo tenía para él un valor instrumental en la medida que permitía elegir a los mejores, cuya única misión a partir de aquel momento era cumplir la voluntad de Alá, «porque Dios no se somete a votación». Confieso que, en mi opinión, la elección de Donald Trump desmiente también la primera parte de la afirmación de Madani, porque a la vista de ocurrido en Estados Unidos y en el mundo entre 2016 y 2020 la suya no era la mejor opción, aunque respeto a los muchos que en Estados Unidos y también en otros lugares piensan lo contrario y me consuelo con Karl Popper cuando confesaba que al menos la democracia tiene la ventaja de permitir echar al electo en un plazo de tiempo determinado. Trump no ha sido un hombre de muchas ideas, pero hay que reconocer que tenía muy claras las que tiene. Supo dar voz a la América olvidada y movilizar como no lo había hecho ningún candidato reciente a votantes blancos que en buena medida habían perdido la fe en el progreso económico y sentían miedo ante el futuro. Esta reacción contra las élites de las dos costas forma parte de un fenómeno más amplio que mi compañero Fidel Sendagorta ha denominado con acierto «la fuga del optimismo occidental». Como ha dicho Ben Rhodes, Trump llegó a la Casa Blanca con un sentimiento de agravio, de rabia, de miedo al «otro», de nacionalismo y de crudo racismo que le llevaba a pensar que el mismo orden internacional, tanto político como económico, era contrario a los intereses de Estados
Unidos. Y lo quería cambiar porque entendía que los «gulliverizan», que los disminuyen. Veía las relaciones internacionales como un juego de suma cero donde lo que uno gana el otro lo pierde, y, en consecuencia, desconfiaba de las organizaciones internacionales en general, desde las Naciones Unidas al Consejo de Estabilidad Financiera, y tampoco le gustaban los tratados y las alianzas defensivas como la OTAN porque en su opinión coartaban su libertad de acción. Exactamente lo contrario de lo que pensaba Margaret Albright cuando decía que Estados Unidos debía actuar como «catalizador y constructor de coaliciones». Trump no creía que aumentasen su seguridad, sino que pensaba que le ataban las manos y disolvían su fuerza como superpotencia, cuando la podía imponer sin restricciones en las negociaciones bilaterales donde su peso, al menos teóricamente, inclinaba siempre la balanza en su favor. El resultado fue el abandono de un liderazgo que preservaba el statu quo nacido en 1945. Richard N. Haas, diplomático y presidente del Council on Foreign Relations, llama a esta política «the Withdrawal Doctrine» (doctrina de la retirada) y, parodiando lo que decía Obama, se refiere a ella jocosamente como «leaving from behind» (retirarse desde detrás). La consecuencia inmediata fue la reducción de fondos para la acción exterior y la desmoralización de muchos diplomáticos que expresaron reiteradamente su malestar con plantes y dimisiones de altos cargos de Foggy Bottom, que es como en la jerga diplomática se conoce al Departamento de Estado. John Ikenberry ya advirtió que en política exterior esta estrategia de ir por libre (él la llama «neoimperial») conduciría a «antagonismo y resistencia» y no se ha equivocado, aunque supongo que se refería más al mundo exterior que al doméstico. En defensa, Donald Trump hizo una cosa y luego la otra y a veces ambas a la vez: hablaba de poner fin a las guerras iniciadas después del 11 de septiembre, pero su presupuesto de defensa fue bastante más alto al final de su mandato que cuando asumió su cargo; retiró buena parte de las tropas de Siria y de Irak y lo mismo planeó en Afganistán, tras un acuerdo con los talibanes (retirada que finalmente llevó a cabo Biden de forma un tanto «messy» —desordenada— como él mismo reconoció); al mismo tiempo, aumentó el número de ataques con drones, más de tres mil al año, relajando las normas que pretendían proteger las vidas de civiles en Afganistán; proporcionó armas a los saudíes para bombardear Yemen; ordenó asesinar
al general iraní Soleimani y no detuvo las operaciones contra el Estado Islámico hasta su derrota final en Baghuz en 2019 y la posterior eliminación física del califa Abu Bakr al-Baghdadi en octubre del mismo año. Y una vez que el Estado Islámico fue derrotado concentró su animosidad exterior en el régimen teocrático/medieval de Irán, lo que hizo subir la tensión en la zona y le obligó a desplegar otros veinte mil soldados en Oriente Medio, mientras no tenía más remedio que contemporizar con la tiranía comunista de Corea del Norte y se peleaba al mismo tiempo con China y con Rusia. En economía, su pensamiento fue una mezcla original de populismo con fuertes dosis de intervencionismo industrial y de proteccionismo comercial, con parte del ideario republicano y algunas gotas de Keynes: así, su proteccionismo le llevó a afirmar que el libre comercio «viola a nuestro país» (sic), lo que le permitió a Xi Jinping presentarse en Davos ante el mundo como el paladín del libre comercio. ¡Vivir para ver! El republicanismo de Trump se tradujo en desregulación y reducción de impuestos; y su keynesianismo en estímulos fiscales y monetarios. Trump hizo inicialmente una política económica osada de estímulo de la demanda —y la realizó en contra de las opiniones de los economistas más ortodoxos — en un contexto de una tasa muy baja de desempleo (3 por ciento), de bajos intereses y también de baja inflación, lo que demuestra que con estos mimbres hay más campo para políticas expansionistas que lo que muchos creen. Y le funcionó, bajando también los impuestos a las rentas más altas. La economía iba como un tiro y el desempleo estaba en cifras históricamente bajas, y ese recuerdo puede ser su gran baza si finalmente concurre —como afirma que desea— a las elecciones de 2024 y no se lo impiden los muchos juicios en los que anda metido. Por eso vale la pena detenerse en su gestión, porque podría repetirse. En el lado negativo aumentó el endeudamiento mientras crecían en el país las desigualdades sociales. Este era el escenario en el que se produjo el impacto del COVID19 que Trump no supo gestionar y que obligó a fuertes inyecciones de capital para paliar el desastre económico, el lacerante aumento de las desigualdades y el fuerte desempleo que con la pandemia se disparó hasta porcentajes que recuerdan al crac de 1929 (cuarenta millones de nuevos parados en mayo de 2020). La consecuencia fue el crecimiento del déficit presupuestario, ya abultado, hasta la descomunal cifra de 3,8 billones de
dólares (con b) y la subida de la inflación hasta un preocupante cinco y pico por ciento a finales de 2021. En política exterior, las ideas de Donald Trump condujeron directamente al rechazo del multilateralismo que en buena medida ha sido ideado y mantenido por los propios Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y que les ha beneficiado porque les ha permitido inspirar las normas que nos rigen y también arbitrarlas. Su confeso nacionalismo puso a «America First» («América primero») por delante de otras consideraciones y le llevó a frecuentes desencuentros con amigos y enemigos por igual. Y así el «America First», entendido como proteger la producción norteamericana restringiendo la competencia y las importaciones e impidiendo la entrada de inmigrantes, se convirtió en «America Alone» («América sola») aunque, como ya dijo Samuel P. Huntington, actuar solo y por libre es la «receta para desastres en política exterior», y sus resultados se han visto con especial crudeza en la inestabilidad y vacío de poder que se ha creado en algunas regiones como Oriente Medio, donde poderes locales pelean por la hegemonía en busca de nuevos equilibrios geopolíticos. También se perciben en su soledad cuando denunció unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán o el acuerdo de París sobre el clima, en su abandono de la Organización Mundial de la Salud, o en la frialdad con la que en muchos países acogieron sus advertencias en contra de la tecnología china para las redes 5G. Y esto sucede porque, con su política, Donald Trump logró al final enajenarse la buena voluntad de los países europeos que deberían ser sus aliados naturales y que vieron en él a un creador de problemas. Su obsesión con la seguridad nacional le empujó a levantar muros, cerrar fronteras y rechazar a inmigrantes después de vincularlos pública e injustamente con el desempleo, la droga y la delincuencia. Los Estados Unidos de Donald Trump no han proyectado liderazgo moral en el mundo, como demostró de forma clara en su comportamiento con Arabia Saudita tras el macabro asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, algo que, en opinión de los servicios secretos norteamericanos, nunca hubiera podido llevarse a cabo sin las órdenes, la complicidad o al menos el previo conocimiento de muy altas esferas en Riad próximas al príncipe heredero. Joseph Nye en su libro Do Morals Matter? («¿Importa la moral?») cita al presidente Theodore
Roosevelt cuando decía que «nuestra principal utilidad para la humanidad consiste en combinar poder con altos propósitos», y aunque reconoce muchos fallos a lo largo del camino en la puesta en práctica de tan pío deseo, concluye que nunca antes ningún presidente había abandonado tan desvergonzadamente como Donald Trump tanto la retórica como la misma práctica del bien y el mal en la política exterior. John Bolton afirma en su libro antes citado que el presidente pidió ayuda a Xi Jinping para ganar las elecciones, utilizando así la política exterior al servicio de su interés personal, lo que hizo afirmar a Joe Biden que, si fuera cierto, sería «moralmente repugnante». Trump no ocultaba su admiración por líderes autoritarios. Quepa decir en su descargo que al menos no intentó imponer a los demás países su visión idealizada de la democracia a la americana, como hizo George W. Bush en Oriente Medio. Y el asunto no mejora de puertas adentro. Durante los incidentes que siguieron a la muerte de George Floyd, un afroamericano detenido y asfixiado por la brutalidad policial en Minneapolis en mayo de 2020, el presidente mostró insensibilidad e incluso agitó las llamas diciendo cosas como «When looting starts, shooting starts» («Cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiros»), que es una frase muy desafortunada porque el primero que la utilizó fue el jefe de la policía de Miami, Walter Headley durante los disturbios raciales de 1960. El propio arzobispo de Washington se vio obligado a intervenir para decir que «necesitamos liderazgo moral y él (Trump) ha hecho lo posible para dividirnos». Más dura aún se mostró Stacey Abrams, política demócrata del estado de Georgia, cuando afirmó que «para exigir liderazgo norteamericano (en el mundo) hay que empezar por restaurar la democracia en casa». Con Europa, aliada tradicional de Estados Unidos, las cosas no fueron mejor: Trump expresó dudas sobre la OTAN, que es el pilar de alianza defensiva trasatlántica, sobre su compromiso de aplicar su piedra angular que es el artículo V (defensa mutua asegurada), y dio un plazo hasta 2024 para que todos los miembros contribuyesen a su mantenimiento con el 2 por ciento de su presupuesto u otras contribuciones, objetivo que probablemente se verá truncado a pesar de las buenas intenciones que pueda haber —y que no siempre hay— por el agujero que en todos los bolsillos ha provocado el COVID-19. El caso es que el líder del país que ha salvado a Europa en dos guerras mundiales se ha permitido decir cosas tan
sorprendentes como que «Europa se ha hecho para destruir América» (!) y que «Los conflictos en Europa no justifican la pérdida de vidas americanas» (!). Es muy triste y cabría concluir con Cervantes que: «Quien es necio en su villa, es necio en Castilla», dicho sea sin ánimo de faltarle el respeto a nadie. El caso es que Donald Trump ha apoyado el Brexit, ha elogiado a líderes iliberales como los de Hungría o Polonia, ha impuesto aranceles a nuestros productos de exportación, y ha hecho hibernar la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión… Donald Tusk exageró cuando era presidente del Consejo Europeo y dijo que Estados Unidos era para Europa «una amenaza externa» comparable a Rusia o al Estado Islámico. Se pasó varios pueblos, pero dejó claro el malestar que la política de Donald Trump producía en Europa, donde aún hoy es muy pobre la opinión que la mayoría de los ciudadanos tienen del anterior inquilino de la Casa Blanca. La relación de Trump con Putin fue extraña, hasta el punto de que en algún momento se pensara que le debía algún favor o corrieran rumores — nunca probados— de que era objeto de algún tipo de chantaje procedente de cosas ocurridas antes de acceder a la presidencia. El caso es que Rusia apoyó su elección filtrando correos que sin duda perjudicaron a Hillary Clinton en las elecciones de 2016, y luego Trump mostró una infantil fascinación con el líder fuerte, autoritario que es Putin, aunque no dudase en imponer sanciones a Rusia tras su ilegal anexión de Crimea. Luego, Estados Unidos denunció el tratado balístico INF (misiles de medio alcance) y el Open Skies (Cielos Abiertos), y solo en el último momento apuntó la posibilidad de primeros contactos para renegociar el START II sobre misiles de largo alcance, a punto de caducar. Por su parte, China recibió bien a Trump porque abandonó el Tratado Transpacífico (TPP), que era el capítulo económico y comercial de la política de contención (Pivot to Asia) de Obama, y porque, como consecuencia, le dejaba a Beijing el terreno libre para ordenar a su manera las relaciones comerciales en la cuenca del Indo-Pacífico, una decisión suficientemente grave como para que Obama dejara por una vez de lado su habitual discreción pospresidencial para decir, con mucha razón, que «debilita nuestra posición en toda la región», porque ese acuerdo habría reunido a un grupo de economías que juntas representaban el 38 por ciento del PIB mundial y porque al quedar intencionadamente fuera de un mercado
tan grande y atractivo, China no hubiera tenido más remedio que adaptarse a sus normas. Luego, las cosas fueron a peor por el expansionismo de Beijing hacia el mar de China Meridional, los desequilibrios comerciales, el déficit excesivo, la política monetaria del renmimbi, el no respeto de la propiedad intelectual, los obstáculos arancelarios y regulatorios, las dificultades para el acceso a licitaciones públicas, y otras prácticas comerciales poco ortodoxas… hasta desembocar en guerras de aranceles por cantidades astronómicas y una pugna por la hegemonía tecnológica mundial y en particular de las redes 5G. Estados Unidos ve un riesgo existencial en el ascenso chino a potencia de primer nivel y han pasado de una estrategia de convergencia a otra de contención cuando no de franca hostilidad que solo ha aumentado cuando se desató en China la pandemia del coronavirus. Con la administración Biden las cosas no han cambiado en relación con China porque tampoco lo han hecho los principales puntos de desacuerdo entre ambos países: ciberataques, propiedad intelectual, déficits comerciales, rearme, acceso a mercados, problemas regulatorios, Taiwán, Hong Kong, mar del Sur de China, uigures de Xinjiang, competencia tecnológica, derechos humanos, lucha por el dominio global… Lo que se dice un plato lleno de problemas. Lo grave de la renuncia de Estados Unidos a liderar el mundo durante los cuatro años de Donald Trump en la presidencia es que no parece hacerse de acuerdo con un plan preconcebido, sino por una cuestión temperamental y unos impulsos poco meditados y esto ha provocado incertidumbre en los rivales, como ha reconocido públicamente el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov. El problema es que esto, que posiblemente hubieran aplaudido Sun Tzu y Maquiavelo como parte de una política precisamente «maquiavélica», Trump lo hizo también con los amigos y aliados. El resultado fue desconcertar a todos por igual, amigos y enemigos, con un alto coste de credibilidad para la primera potencia mundial. El periódico The New York Times llevó durante un tiempo el número de las mentiras de Trump, que se contaban por millares, pues se diría que es un hombre que ha mentido compulsivamente. Y no es que en esto engañe a nadie porque ya en un discurso en 2016, cuando hacía campaña electoral para la presidencia, reconoció como objetivo que «We have to be unpredictable» («Debemos ser imprevisibles») y en su honor hay que reconocer que lo cumplió a rajatabla. Lo que pasa es que hacerlo puede ser muy peligroso en política exterior y
acabar llevando a una crisis si la otra parte yerra al analizar sus límites o incurre en provocaciones involuntarias cuando trata de encontrarlos. El riesgo de un conflicto no deseado puede ser entonces alto, y sirvan de ejemplo las constantes escaramuzas entre Estados Unidos e Irán que han tenido lugar desde 2019 cerca de los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. Hay quien ha comparado esta voluntaria impredecibilidad de Donald Trump con la Madman Theory (Teoría del Loco) de Richard Nixon, que jugaba a su favor con el riesgo de una respuesta militar desproporcionada en lugares muy sensibles como Berlín o Vietnam y con ello metía miedo a los rusos. Pero aquello era algo muy calculado que estaba al servicio de una política conocida y clara, no una actuación improvisada, y esa ha sido la gran diferencia. Esta renuncia temporal norteamericana a liderar se puso paladinamente de relieve ante el mundo durante la pandemia del coronavirus que ha matado a muchos más norteamericanos que la guerra de Vietnam (ochocientos mil a finales de 2021), convirtiéndose en el país que más muertos ha contabilizado. Ha sido la primera gran crisis desde la Segunda Guerra Mundial en la que no ha habido liderazgo de Estados Unidos. Pero que este país renuncie voluntariamente al liderazgo no quiere decir que no siga teniendo la hegemonía mundial y que se mantenga como esa «nación indispensable» de la que hablaba Madeleine Albright, ese país que no lo puede todo solo, pero sin cuya aportación tampoco se puede ir muy lejos. Y desde luego no contra él. Porque hoy por hoy los datos son muy elocuentes: 4,3 por ciento de la población mundial, un territorio protegido por dos océanos, el 20 por ciento del PIB planetario y el 40 por ciento del gasto militar, seiscientos setenta mil millones de dólares, un presupuesto superior al de los diez países que le siguen en gasto de defensa. Todos juntos, y entre ellos están como es obvio China, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, etc. Una economía de dieciocho billones de dólares frente a los catorce de China (en renta per cápita la diferencia va de sesenta mil dólares a diez mil), autosuficiencia energética, corazón del sistema financiero mundial y de la innovación tecnológica, una moneda de reserva, liderazgo en número de patentes, el mejor sistema universitario y un soft power (atractivo) que impone en el mundo su estilo, su moda, su música o su cine. Y hasta hace poco su modelo de democracia liberal… aunque forzoso es también reconocer que su imagen se ha visto últimamente muy dañada como
consecuencia de la errática política de Donald Trump y por la pobre gestión que ha hecho de la pandemia, por el lacerante aumento de las desigualdades internas, y por los desórdenes raciales originados en repetidos episodios de brutalidad policial contra ciudadanos de color. La guinda ha sido el asalto al Capitolio por una turba de seguidores de un presidente que se negaba sin argumentos a aceptar la derrota. Todavía a finales de 2021 un 60 por ciento de sus seguidores estaban convencidos de que Biden les robó la victoria en las elecciones de 2020 y eso augura problemas para el futuro. Que la presidencia de Donald Trump ha hecho mucho daño a la imagen de los Estados Unidos no lo pone en duda nadie y por eso extraña todavía hoy el elevado número de votos que obtuvo en su pretensión de ser reelegido cuando la opción que se presentaba a los electores parecía muy clara: ¿quieren ustedes un presidente que les una o que les divida; un país que funcione como un Estado de derecho o en el que no se respete la división de poderes; un mundo basado en normas iguales para todos o en el que impere la ley del más fuerte? Porque eso es lo que ofrecía Biden frente a Trump, y de ahí que resulte extraño lo apretado del resultado final donde el primero «solo» obtuvo seis millones de votos más. La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, el presidente más votado en la historia, ha interrumpido la deriva aislacionista y populista de Trump, aunque la amenaza de un regreso a estos planteamientos dentro de cuatro años es real. Y aunque el candidato demócrata ganó por más de seis millones de votos a Trump, los republicanos mantuvieron el respaldo de su base de hombres blancos (entre ellos, trabajadores sin grandes expectativas de ascenso económico y social, cristianos evangélicos y ciudadanos de credo libertario que votan con la cartera), e incluso crecieron en apoyos de algunas minorías raciales. En política doméstica, Biden ha hecho sus prioridades la lucha contra la pandemia (a finales de 2021 solo estaban vacunados el 65 por ciento de norteamericanos frente al casi 90 por ciento de españoles) y la recuperación económica. El objetivo crucial del que parece que podría ser su único mandato dada su edad es atajar la polarización del país, que vive en dos realidades separadas y paralelas. Como decía antes, más de la mitad de los republicanos, por ejemplo, aún piensa que la elección presidencial no fue limpia a pesar de no lograr aportar prueba alguna después de más de sesenta pleitos. David Brooks cree que Biden tiene la ventaja de no provenir de las
élites universitarias y económicas y de sentirse muy cómodo entre trabajadores y votantes de a pie. También es destacable su decidida apuesta por la información y las vacunas como medios principales de lucha contra una pandemia que su predecesor no quiso ver, que se ha llevado por delante las vidas de miles de compatriotas y que ha traído una grave crisis económica que ha disparado el desempleo. Y como en Estados Unidos el seguro médico va, en muchos casos, unido a estar empleado, los dramas personales y familiares han aumentado de una manera que en Europa cuesta comprender. Otra de sus prioridades es la lucha contra el racismo y la desigualdad brutal que sufren los afroamericanos y otras minorías. Su larga experiencia como legislador y vicepresidente le coloca en una excelente posición para defender posturas centristas y pragmáticas, conectar con la América olvidada y ejercer de «healer in chief» (sanador en jefe) como desea. El PIB mundial es de ochenta billones de euros (el de Estados Unidos es de dieciocho) y los estímulos y ayudas concedidos por Washington para salir de la crisis alcanzan la asombrosa cifra de cinco billones (el PIB español es de uno punto tres) para una vacunación rápida y masiva que salve vidas y recupere la economía; ayudas directas a ciudadanos, familias, negocios y estados; inversiones en educación y en luchar contra las desigualdades y la discriminación racial; aprobación de un vasto plan de infraestructuras creador de empleo y valorado en un billón de dólares, y al escribir estas líneas trata de sacar adelante el plan social Build Back Better por valor de más de dos billones que tropieza con las objeciones del senador Joe Manchin, demócrata de Virginia occidental, estado carbonífero y él mismo vinculado a la explotación de carbón, que se sitúa en el ala derecha del partido y que tiene la virtud de sacar de quicio (con razón) a la Casa Blanca, pues puede impedir poner en práctica el programa presidencial, influyendo sobre el futuro no ya de Biden sino del mismo partido; lucha decidida contra el calentamiento global regresando al acuerdo de París, restringiendo la explotación petrolífera en ciertas zonas e impulsando las energías renovables y el coche eléctrico… Todo eso podría suponer una revolución comparable a las que en su tiempo llevaron a cabo Franklin Delano Roosevelt, Lyndon B. Johnson y Ronald Reagan. Lo excepcional es que ahora lo quiera hacer un hombre al que todos consideraban como «un presidente de transición» y que sabe muy bien que para llevarlas a cabo
tendrá enfrente a un partido republicano que no le va a dar ni agua. Lo que no esperaba es que tampoco lograría el pleno apoyo de su propio partido en una coyuntura en la que cada voto es decisivo. No cabe ocultar que tanto dinero de golpe es también causa de preocupación porque tiene riesgos. El endeudamiento ha alcanzado el 124 por ciento del PIB (en la Segunda Guerra Mundial llegó al 122 por ciento), y aumentará la carga para futuras generaciones, aunque las bajas tasas de interés facilitarán inicialmente su pago. Pero tenderán a subir a corto plazo porque la inflación ya lo ha comenzado a hacer con el brutal incremento de la masa monetaria disponible, lo cual puede tener también un efecto muy negativo no solo para las expectativas demócratas en las elecciones a mitad de mandato (midterm elections) de 2022, sino para las posibilidades futuras del propio Biden con vistas a una eventual reelección (que él no descarta), y también para países pobres endeudados en dólares y tocados por la pandemia, augurando así más pobreza y más desigualdades a escala global. En todo caso, Biden ha decidido arriesgarse asumiendo que es mejor pasarse que quedarse corto ante la crisis, y probablemente hace bien, porque es la mejor manera de garantizar un rápido rebote de la economía, que gracias a él se recupera en Estados Unidos mucho más deprisa que en Europa. En política exterior, asistimos a un giro muy claro para hacer regresar a Estados Unidos al mundo, recuperar poder blando o de atracción, reparar las relaciones con los aliados y poner en marcha una contención más sistemática y eficaz de China. Este último punto es el único gran consenso con los legisladores republicanos. Y aunque algunos analistas como el mismo Richard N. Haas ven mucho continuismo en política exterior entre la anterior administración republicana y la demócrata, en mi opinión Joe Biden aplaude el multilateralismo y un orden internacional basado en normas claras e iguales para todos, ha regresado al acuerdo de París, ha tenido una actuación destacada en la COP-26 de Glasgow sobre el clima, trata de tomar contra viento y marea medidas enérgicas en favor de las energías renovables dentro de casa, se manifiesta claramente en contra de las autocracias hasta el punto de convocar una cumbre para la democracia en diciembre de 2021, discute con los iraníes cómo regresar al acuerdo nuclear, ha prorrogado por cinco años el Tratado START 2 con Rusia sobre misiles intercontinentales mientras abría otras negociaciones sobre desarme,
apoya a las Naciones Unidas, respalda a la OTAN, y en conjunto ha puesto sobre la mesa lo que ya se llama «doctrina Biden» que parece reconocer que la seguridad de su país necesita un orden internacional y que es preciso que una gran potencia como Estados Unidos invierta en él, lo defina junto con otros países, lo proteja y lo defienda, luchando contra la tendencia que parece ganar terreno allí y en todas partes (por ejemplo, en Europa) de querer aprovechar sus beneficios sin invertir en su mantenimiento. Con Rusia, Biden ha adoptado una política de mayor firmeza que Trump. A Biden no le gusta Putin (le llamó hace años «hombre sin alma»), pero le considera más un incordio que un verdadero peligro y, a diferencia de Obama, no habla de poner el contador a cero (reset) con Moscú, aunque tampoco quiere arriesgarse a una escalada. Mientras Putin ve con aprensión y desagrado la expansión de la OTAN hacia su propia frontera y la sensación de «estrangulamiento» que eso le suscita, son varios los contenciosos que enfrentan hoy a Rusia y Estados Unidos: el deseo de Moscú de reescribir la arquitectura de seguridad en Europa, la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania, los coqueteos de Kiev con Occidente, las injerencias en las elecciones norteamericanas, las paralelas acusaciones rusas de que los americanos intervienen en sus asuntos domésticos, los derechos humanos (Navalny), las recíprocas expulsiones de diplomáticos y el cierre de consulados, el apoyo que el Kremlin presta a Lukashenko («el último dictador de Europa») y las mismas apetencias sobre Bielorrusia que Moscú ya no oculta, las continuas injerencias telemáticas y el ciberterrorismo, y un largo etcétera sin olvidar los continuos esfuerzos que Moscú hace en el mundo no solo para desacreditar a los norteamericanos y sus políticas, sino también para meter cuñas en la relación entre Bruselas y Washington. Pero Estados Unidos no quiere empeorar las cosas y, en el fondo, su política respecto de Rusia es de «damage control» («control de daños») para impedir que esas tensiones deriven en conflictos y, sobre todo, para evitar empujarla hacia un acercamiento mayor a China. A pesar de estas evidentes diferencias, hay algo en lo que Estados Unidos y Rusia están de acuerdo porque les conviene a ambos, y es la conveniencia —en la medida de lo posible— de dotar de estabilidad y predictibilidad a su relación bilateral con el objeto de evitar sobresaltos. Fue el objetivo de la reunión que Biden y Putin mantuvieron en Ginebra en junio de 2021,
porque ambos saben que no es inteligente jugar con fuego y porque también saben que hay asuntos en los que deben entenderse tanto en beneficio mutuo como general, por ejemplo, en desarme. Una vez acordada una prórroga de cinco años del Tratado START 2 sobre reducción de misiles estratégicos con objeto de darse tiempo para negociar en debida forma su extensión, cabe tratar de ulteriores reducciones de los respectivos arsenales y de cómo incorporar a China al esfuerzo de desarme, que no será fácil dada la diferencia que aún le separa de Moscú y de Washington en este ámbito, o de recuperar otros tratados de desarme recientemente denunciados como el INF sobre misiles de medio alcance en Europa o el de Cielos Abiertos. El desarme es el campo más obvio de posible colaboración en beneficio mutuo porque las nuevas armas hipersónicas o la militarización del espacio pueden dar lugar a una costosísima carrera de armamentos que a nadie beneficia. Como también son terrenos abonados para una posible cooperación el clima o la lucha contra la pandemia, donde la urgencia es grande (en Rusia las cifras de fallecidos aumentaron mucho a finales de 2021) y el espacio para colaborar es muy amplio. También podrían trabajar juntos en asuntos de proliferación nuclear como los que plantean Irán y Corea del Norte y por eso es un dato negativo que los rusos decidieran en noviembre de 2021 cerrar su embajada ante la OTAN citando agravios (como la expulsión de espías con cobertura diplomática), porque ofrecía un excelente marco para tratar de algunas de estas cuestiones en un contexto más amplio que el puramente bilateral. Un problema adicional es que europeos y americanos no vemos exactamente de la misma manera la relación con Rusia: mientras que para Washington se trata esencialmente de una relación estratégica, para los europeos es ciertamente también una cuestión estratégica que se complica por cuestiones de vecindad y porque no estamos totalmente de acuerdo entre nosotros, ya que los países del este temen a Moscú, tienen buenas razones para hacerlo y son partidarios de políticas más duras, mientras los países del sur vemos el problema a mayor distancia. Además, Rusia nos suministra el 40 por ciento del gas que importamos y que nos sirve para producir la electricidad que actualmente está por las nubes. Porque no hay que olvidar que el gas puede ser un eficaz instrumento de presión política: en plena crisis político-migratoria entre Polonia y Bielorrusia, en noviembre de 2021, este país amenazó con cortar los suministros de gas ruso que
Varsovia recibe a través de su territorio. Otro contencioso, esta vez entre europeos y americanos, es el del gasoducto Nordstream 2 entre Rusia y Alemania, al que me referiré más adelante. De todos modos, a Estados Unidos le conviene una relación «estabilizada» con Rusia, no solo porque les dejaría las manos más libres con China, sino porque tranquilizaría también a los europeos y les podría animar a adoptar una actitud más firme con Beijing y sus violaciones de prácticas comerciales y de derechos humanos que es lo que Washington desea de nosotros. Lo que de verdad preocupa a Biden es el ascenso de China, y la retirada de Afganistán le ha permitido hacer un rápido giro hacia Asia. Hay consenso bipartidista en Washington sobre la amenaza que China supone para su hegemonía en el mundo. Su economía sobrepasará pronto a la norteamericana y ya pugna por la supremacía tecnológica con más de trescientos mil millones de dólares dedicados al desarrollo de la inteligencia artificial. El choque entre ambos en torno a las tecnologías 5G es conocido. Sus prácticas monetarias, comerciales y regulatorias son discutibles, sin excluir el recurso al dumping o a la piratería industrial. Su presupuesto de defensa es de doscientos cincuenta mil millones de dólares, solo un tercio del norteamericano, pero preocupa el hecho de que durante los últimos años está creciendo con rapidez, ya cuadruplica al ruso, y está invirtiendo mucho en desarrollar una armada potente, armas nucleares (ahora tiene trescientas cabezas, pero está construyendo mil silos de lanzamiento), armas hipersónicas y armas cibernéticas. También en el dominio del espacio. Por si todo esto fuera poco, amenaza con un indisimulado expansionismo hacia el mar del Sur de China y la propia república de Taiwán. Acaba de engullir a Hong Kong sin respetar los acuerdos hechos con el Reino Unido, y oprime en Xinjiang a la minoría uigur a cuyos miembros interna en «campos de reeducación» en lo que Washington ha calificado de «genocidio». Pero quizás lo más grave es que defiende un modelo alternativo de gobernanza global de corte autoritario con mucha aceptación entre países del Tercer Mundo. China cree que Estados Unidos le es hostil, le acosa, no para de inmiscuirse en sus asuntos internos, le declara guerras comerciales e impide que ocupe el lugar que le corresponde por derecho propio en el reparto mundial de poder. Y está decidida a ocupar ese espacio, quiere un trozo más grande de la tarta y ya ha empezado a elaborar unas reglas de juego
diferentes que respondan a su cultura y su tradición y que le eviten la molesta sensación de ser objeto de ataques y críticas constantes por parte de Occidente por su forma de ver las cosas. Está claro que no compartimos los mismos valores y es triste constatar que en 2022 no sería posible adoptar por consenso la Declaración Universal de Derechos Humanos que la Asamblea General de las Naciones Unidas votó unánimemente en 1948. Pero si hay algo que a Washington le preocupa más que China es la posibilidad de que Moscú y Beijing se aproximen, una cuestión sobre la que volveré más adelante. Estados Unidos ya no es el poder global incontestable que ha sido hasta ahora, pero seguirá siendo el país más poderoso del mundo por lo menos durante unos cuantos años más, porque muchas cosas pueden cambiar como efecto de la pandemia y de que se refuerce el sentimiento aislacionista o, por el contrario, Estados Unidos despierte a la realidad de nuestra interdependencia global. De lo que ellos hagan dependerá el rumbo que adopten la política y la economía mundiales porque si no lideran no es porque no puedan hacerlo sino porque simplemente están cansados, están hartos y no quieren. Pero hay que estar atentos porque esta es una historia vieja como el mundo, todos los imperios acaban sucumbiendo cuando la discordia se impone al consenso en política doméstica y en el exterior se pierde a un tiempo la voluntad de luchar y la auctoritas para mandar. Así ha ocurrido siempre, Estados Unidos lo sabe y ahora tiene que elegir su camino.
9
LA REINVENCIÓN DE EUROPA
La Unión Europea es un caso de ingeniería político-institucional único y sin duda el más importante y exitoso del mundo. Un acuerdo que crea un mercado único con una unión aduanera, coordinación en las políticas e incluso, entre algunos países, un espacio sin fronteras interiores y una moneda única. Y todo ello con democracia, economía de mercado y un sistema de valores que al igual que nuestros estados de bienestar es envidiado en todo el mundo. Pero que no se hizo siguiendo una hoja de ruta con el claro objetivo de llegar adonde estamos ahora y que, como consecuencia, también tiene problemas y últimamente parece que aumentan. O sea, que le crecen los enanos. Empecemos por la población que disminuye y envejece. En 1950 el 20 por ciento de la población del mundo era europea, pero en 2050 ese porcentaje descenderá al 5 por ciento. Es un cambio brutal que muestra a las claras que estamos perdiendo peso demográfico a chorros mientras otros lo ganan. Y no solo demográfico. En estos momentos, tras el Brexit, Europa tiene en torno al 6 por ciento de la población mundial, el 21 por ciento del PIB, el 20 por ciento del comercio… y casi el 50 por ciento del gasto social mundial. Tenemos una sociedad de bienestar que es la envidia del mundo, pero que está aprisionada entre costes de energía más bajos en Oriente Medio y en Estados Unidos, y una mano de obra más barata en Asia o en África, mientras en el plano político nos encajonan las posturas enfrentadas entre China y Rusia, que creen en la autoridad pero no en las normas, y un Estados Unidos que con Joe Biden se ha propuesto regresar al mundo. Y además nos caen encima la crisis económica y financiera de 2008; la llegada masiva de refugiados que huían de la guerra de Siria a partir de
2015; los graves atentados terroristas en Madrid, Londres, París, Berlín, Barcelona y otras ciudades; la aparición de líderes iliberales en Hungría y Polonia que se desmarcan de nuestros principios rectores, el mismo Brexit… Todo eso junto hizo exclamar a Jean-Claude Juncker que Europa enfrenta «una crisis existencial» porque es a la vez institucional, política, económica y social. Y por si era poco, en 2020 nos llegó una crisis sanitaria en forma de pandemia del COVID-19 que arrasó con la economía y el empleo. Demasiados problemas en muy poco tiempo y eso se está notando en que crujen algunas costuras del proyecto europeo. Vamos, que hace aguas. La necesidad de reinvención es urgente. De aquí a 2050 nuestra población se mantendrá más o menos estable, aunque más vieja, mientras África disparará su crecimiento y la India alcanzará los mil quinientos millones de habitantes. En 2050 ninguna economía europea estará entre las siete mayores del mundo, como tampoco tenemos ya hoy ninguna empresa entre las quince que encabezan la lista de la revolución digital. Y las cosas no tienen pinta de mejorar porque en 2017 y según la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), el 42,8 por ciento de las solicitudes de inscripción procedían de China, el 19,4 por ciento de Estados Unidos, el 10,2 por ciento de Japón y el 6,7 por ciento de Corea del Sur. Toda la Unión Europea, que entonces tenía al Reino Unido en su seno, presentó menos peticiones que Corea. Esa Europa está dividida entre el norte y el sur por cuestiones económicas y eso enfrenta a la nueva Liga Hanseática (esencialmente nórdicos, bálticos y Países Bajos) con los países mediterráneos, con la consecuencia de que, de hecho, se ha detenido el deseable proceso de convergencia entre los socios ricos del norte y los menos ricos del sur, una división que se acentuó en 2020 con la oposición de Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia («los cuatro frugales/tacaños») a permitir que el BCE emitiera «coronabonos» (no reembolsables) para ayudar a los países más afectados por la crisis pandémica que eran precisamente los del sur (Italia, Grecia, Francia, España, Portugal, Croacia, Malta y Chipre) entre otras cosas por el enorme peso que el turismo tiene en sus economías. Pero no es la única grieta entre nosotros, porque al mismo tiempo crecen los desacuerdos entre el este (países del Grupo de Visegrado: Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) y el oeste, que somos todos los demás, por discrepancias sobre valores, con Hungría y Polonia como abanderados de
regímenes «iliberales» en los que se difumina la necesaria división de poderes, se trata de controlar a los jueces, se censuran los medios de comunicación y los derechos y libertades civiles sufren en lo que significa una clara renuncia de lo que constituye la mejor esencia de nuestro continente: los valores. Así, el presidente húngaro, Viktor Orbán, ha aprovechado la pandemia del COVID-19 para arrogarse poderes extraordinarios que le permiten gobernar por decreto y sin control parlamentario, mientras en Polonia la autonomía judicial pierde terreno frente al Ejecutivo del presidente Duda. En una insólita declaración el Tribunal Supremo de Polonia ha rechazado la supremacía del derecho comunitario sobre el nacional, abriendo así una grave crisis con Bruselas a finales de 2021 y Rumanía también amenaza con seguir sus pasos. En Estados Unidos oí en cierta ocasión comparar a Europa como un lugar bonito para visitar, lleno de museos, castillos y catedrales… y también de telarañas, un continente con mucha historia detrás pero carente hoy de pulso. En definitiva, un herbívoro simpaticón, incapaz de dar una cornada siquiera para defender su pasto cuando está rodeado de «un círculo de fuego» de países cuando menos «complicados» como son una Rusia nacionalista y expansionista en el este, que desestabiliza Ucrania y que se ha anexionado Crimea, y que también tiene una ribera sur mediterránea puesta patas arriba, desde Siria hasta Libia, después de que en sus países prendiera el fuego de la libertad proclamada por las revueltas de la Primavera Árabe. La ruptura de relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos a finales de 2021 completa este panorama tan poco tranquilizador. Europa se construyó a partir de 1950 con la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA) como consecuencia del sueño de Robert Schuman y Jean Monnet para evitar más guerras en el continente y medio siglo más tarde, ya convertida en la Unión Europea (UE), se da cuenta de que ha empezado la casa por el tejado probablemente porque sus fundadores nunca pensaron que su invento daría lugar al más novedoso y atrevido ejemplo de arquitectura político-institucional de los tiempos modernos. Sin duda ambos «fliparían» si pudieran ver lo que ha devenido su sueño con el paso de los años, nunca lo habrían podido imaginar, aunque supongo que les gustaría mucho porque hemos ido mucho más allá de sus más atrevidas ilusiones. Europa es hoy un mercado único y una unión aduanera con una política
comercial común, un pacto de supresión de fronteras interiores, una moneda única… pero carece de políticas comunes en materia de fiscalidad, de asilo e inmigración, de energía, y también de defensa y de relaciones exteriores, aspectos estos últimos que siguen teniendo un carácter intergubernamental confirmado en el Tratado de Maastricht y en los que prima la regla de la unanimidad para tomar decisiones. Como consecuencia, la Unión Europea muestra fuertes debilidades porque no puede hablar con una sola voz en defensa de sus intereses, y además carece de capacidad de proyección militar fuera de sus fronteras para defenderlos cuando hace falta, como hacen norteamericanos y rusos o chinos. Por eso, los europeos somos incapaces de resolver por nosotros mismos nuestras propias crisis (caso de la implosión de Yugoslavia a partir de 1991) o las de nuestro vecindario inmediato (como la de Libia en 2011), y de ahí que tengamos escasa voz en los foros y conflictos internacionales y que asimismo se argumente, con razón, que la Unión Europea es un gigante económico y un enano político. Y también por eso se dice ahora que la Unión Europea debe aprender a hablar el lenguaje del poder… justo en el momento en el que con la salida del Reino Unido perdíamos como socio a una potencia nuclear con las fuerzas armadas más poderosas del bloque. La Unión Europea es el primer socio comercial de Estados Unidos, con 1,3 billones de dólares de intercambios anuales, y sin embargo Washington no nos ve como un continente unido, sino como una suma de unidades independientes. Sin duda por ese motivo, cuando Hillary Clinton fue nombrada secretaria de Estado por Barack Obama y fue al Congreso a explicar las líneas maestras de la política que se proponía aplicar, leyendo para ello un texto de setenta páginas, no mencionó a la Unión Europea ni una sola vez durante su larga intervención. Ya Kissinger se preguntaba cuál era el número de teléfono de Europa y el chiste mejoró tras el Tratado de Lisboa de 2007 para matizar que el número 1 era Berlín, el número 2 Roma, el 3 París, el 4 Madrid… y así sucesivamente. El resultado es que, como digo, Washington no nos ve como bloque con el que tratar asuntos de la agenda internacional y eso es para nosotros un factor de tremenda debilidad porque disminuye nuestra influencia global, como muestran los informes del Real Instituto Elcano. ¿Cómo justificar la ausencia de Europa —no de sus países individualmente considerados— en la búsqueda de soluciones para los conflictos de Siria o de Libia cuyas consecuencias nos afectan
directamente en forma de cientos de miles de refugiados, mientras dejamos la tarea en manos de otros países como Turquía y Rusia? No se explica. Es precisamente esa falta de política exterior común la que explica que en la crisis de Ucrania la UE como tal no participara en los foros en los que se debatió el problema (OTAN, OSCE) al margen de los contactos directos entre Washington y Moscú). Y por si no tuviéramos bastantes problemas, en 2016 los británicos decidieron en un referéndum desdichado que querían abandonar el club europeo, algo que se convirtió en triste realidad el 31 de enero de 2020. De esta manera, el Reino Unido, el país con más antiguas raíces democráticas del continente, ha asestado un duro golpe tanto a nuestra autoestima como al mismo proyecto de construcción europea. La ironía es que lo han hecho optando por el populismo, debilitando su venerable democracia representativa a favor de la democracia directa y creando nuevas tensiones territoriales entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En realidad, a los británicos nunca les gustó integrarse en un proyecto político en lo que llaman «el continente» porque no lo dominan. No quisieron entrar en la Comunidad del Carbón y del Acero en la posguerra, y tampoco les interesó el nacimiento de la Comisión Económica Europea, sino que trataron de contrarrestarla con el fracaso que fue la EFTA. Históricamente, la política de Londres siempre ha tratado de evitar un poder hegemónico en el continente que pudiera hacerle la competencia y por ello luchó contra Felipe II, Napoleón o Hitler y se opuso luego al dominio de la Unión Soviética sobre media Europa. Solo pidió el ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1961, y De Gaulle, que los conocía y no se fiaba de sus verdaderas intenciones, no les dejó entrar hasta 1973. El programa británico televisivo de humor Yes, Minister explicaba con gracia que Londres entró en la CEE para, una vez dentro, asegurarse de que el invento no funcionaría, y algo de razón tenía. De ahí que Reino Unido siempre favoreciese la ampliación que diluía y dificultaba los acuerdos por la exigencia de unanimidad, frente a los intentos de mayor integración. Pero desde el primer momento nos hicieron ascos: Harold Wilson convocó un referéndum en cuanto pudo para preguntar a sus compatriotas si realmente querían seguir en Europa, Margaret Thatcher se quejó de pagar demasiado y consiguió una devolución parcial anual (el llamado «cheque británico»), y John Major objetó a varias cláusulas del Tratado de Maastricht. Más tarde,
en 1995, Londres no quiso ingresar en el Acuerdo de Schengen de supresión de fronteras interiores y tampoco le interesó la creación del euro en 2002. No obstante, en los más de cuarenta años de pertenencia al proyecto europeo, al Reino Unido le fue muy bien y gracias a su espléndida diplomacia consiguió influir en las decisiones de Bruselas más que ningún otro Estado miembro. Pero finalmente David Cameron, por razones partidistas poco convincentes, convocó el referéndum del Brexit en 2016 sobre el que ni Theresa May ni Boris Johnson han querido luego volver (ni tampoco los laboristas), a pesar de que dio un resultado muy ajustado para sus tremendas consecuencias, ha dividido al país y estuvo trufado de bulos, falsedades y mentiras. Lo nuestro ha sido un matrimonio de pura conveniencia sin cariño ni calor de hogar, y por ese motivo ha podido decir Jean-Claude Juncker con humor negro que difícilmente podríamos llegar a un divorcio amistoso cuando nunca hemos tenido una historia de amor a lo largo de los cuarenta y siete años que ha durado nuestra relación. Con el Brexit ha triunfado la nostalgia imperial sobre la realidad prosaica, y el nacionalismo chauvinista y las emociones populistas sobre el cosmopolitismo y la política pragmática. También el voto rural sobre el urbano y el viejo sobre el más joven. Pero es lo que libremente han elegido y hay que respetarlo. Como consecuencia, todos perdemos, pero el Reino Unido pierde más porque ya no tiene imperio (aunque muchos británicos aún no parezcan haberse enterado) y en el mundo globalizado de hoy no puede uno quedarse solo y a la deriva en el Atlántico, porque es muy húmedo, tiene tempestades muy fuertes y además hace mucho frío. Como la Commonwealth es una entelequia y con su decisión los británicos han rechazado poder ser cabeza de león en Europa, mucho me temo que les tocará ser cola de ratón con el primo americano, y eso es muy arriesgado con un presidente como Joe Biden en la Casa Blanca, un demócrata que se siente irlandés y no tiene ninguna intención de favorecer el libre comercio con el Reino Unido. Si es que no pasa algo aún peor y el país desemboca en una crisis constitucional con la separación de territorios como Escocia e Irlanda del Norte, firmes partidarios del remain (quedarse) en la Unión Europea. Pero ese, si un día se produce, será problema suyo y ya no nuestro, aunque hay que ser conscientes de que una eventual escisión escocesa podría dar alas al
independentismo catalán por diferentes que sean ambas situaciones. Que lo son. Desde el 31 de enero de 2020, los británicos no participan en las instituciones comunitarias y no tienen derecho de voto en los organismos de Bruselas. El pintoresco primer ministro Boris Johnson, elegido en diciembre de 2019 con una expresiva mayoría de ochenta escaños «to get the Brexit done» («para hacer realidad el Brexit»), ha impulsado un acuerdo de retirada y un tratado de cooperación y libre comercio que sacan a su país del mercado interior y dejan a Irlanda del Norte dentro de las normas aduaneras europeas, por lo que se ha tenido que levantar una frontera económica y aduanera en el mar de Irlanda que no ha dejado de plantear problemas desde entonces y que hay indicios que permiten pensar que el propio primer ministro nunca tuvo voluntad real de respetar. Es irónico que esta es la primera vez en la historia que un Estado negocia con la Unión Europea para ir hacia menos libre comercio. Además, el gabinete conservador ha decidido mantener la retórica del enemigo externo europeo y hoy se apresta a incumplir lo pactado en torno al Ulster y a culpar a Bruselas de todos sus males. La salida en estos términos minimalistas y broncos de la Unión Europea ha sido calificada por Philip Stephens como una «autolesión». Quedan multitud de temas pendientes (seguridad y defensa, servicios financieros, investigación y universidades…) que obligan a las dos partes a negociar porque ambas tienen mucho que perder si no tejen una relación constructiva entre los dos lados del canal de la Mancha. Y es que el Brexit no es la panacea que sus impulsores proclamaron: a finales de 2021 se ha abierto una crisis en el Reino Unido por problemas de abastecimiento de mercancías y de gasolina, que ha dejado estanterías vacías en las tiendas mientras se formaban largas colas ante las estaciones de servicio. Al parecer, hay falta de camioneros como consecuencia de las restricciones autoimpuestas tras la separación para contratar a chóferes comunitarios. Como dicen que hacían los cowboys bisoños, el Reino Unido se ha disparado, en este caso con entusiasmo, una bala en el propio pie. La City es el pulmón financiero europeo y nos gustaría que siguiera siéndolo porque lo hace muy bien. Pero nos preocupa que el Reino Unido se quiera convertir en un paraíso fiscal en nuestro vecindario, como son Singapur o Gibraltar que tienen un impuesto de sociedades del 17 por ciento y del 10 por ciento respectivamente. Nos haría mucho daño algo
similar al otro lado del canal de la Mancha… y, sin embargo, es a lo que los británicos pueden estar apuntando cuando hablan de un futuro con aranceles, sin reglas comunes de funcionamiento y con una fiscalidad a la baja. En lo que respecta a Gibraltar, que nos preocupa de manera especial a los españoles, se dijo que no entraría en las negociaciones sobre el acuerdo final, pero luego Barnier lo incluyó en «una mesa especial». No pasa nada si España está vigilante para evitar sorpresas eventualmente desagradables, pero manteniendo siempre la guardia alta porque la diplomacia británica es muy buena (y por eso no es de fiar) y Gibraltar es poco importante para Europa, aunque nos tranquilice el compromiso formal de que «el reino de España… deberá dar su conformidad a todo acuerdo específico sobre Gibraltar» (Barnier dixit), y de que eso lo reiteren las directrices de negociación aprobadas por Bruselas. Solo cabe desear que se imponga el sentido común y logremos establecer una sólida relación futura con los llanitos en beneficio mutuo. De lo que no cabe duda es de que nuestra posición en el contencioso se refuerza porque los gibraltareños quieren seguir en Europa y es España la que les puede garantizar ese objetivo aunque no quepa descartar todavía muchas dificultades en el camino que nos espera. Estas crisis del Brexit junto con la anterior de los refugiados, el impacto de la crisis económica y financiera de 2008 o el golpe brutal que nos ha asestado la pandemia del coronavirus provocan en la ciudadanía europea malestar y miedo ante un futuro sobre el que crece la inseguridad y aumentan los interrogantes, enfrentando a los europeos entre cosmopolitas de cultura abierta y castizos de cultura más cerrada. En todos los países europeos han nacido o crecido partidos nacionalistas xenófobos y populistas, tanto de derechas como de izquierdas, como muestra del rechazo por una forma de hacer política que ha dejado a mucha gente por el camino, partidos que ofrecen el equivalente actual del «bálsamo de Fierabrás» que al decir de don Quijote era capaz de curar todas las dolencias, aunque a él, que era caballero andante, le produjera vómitos y a Sancho, que no lo era, le hiciera un efecto laxante. Pues ahora igual, los populistas quieren tirar la casa abajo para construir otra de nueva planta, mientras que los nacionalistas pretenden esconderse tras un muro lo más alto posible. Ambos se equivocan porque sus recetas simplonas producen los mismos resultados
que el bálsamo cervantino… que no solo no sana, sino que además siempre termina dejando el suelo muy sucio. Donald Trump no se portó como un amigo de Europa. La guinda fue el cierre sin previo aviso de las fronteras norteamericanas a los viajeros europeos cuando estalló la pandemia del COVID-19. Eso sí, los americanos no quieren que les toquemos las bases de Rota y Morón… y nosotros no lo hacemos, dejando de jugar así una baza muy poderosa en nuestra relación bilateral. Es un error. Europa ha experimentado durante su mandato que no siempre puede contar con la sombrilla protectora de Estados Unidos y eso ha servido de acicate para dotarnos de nuestra propia seguridad, que debe ser independiente pero coordinada con la OTAN, a pesar de que los tiempos que corren no sean los más oportunos sino más bien todo lo contrario a la vista de las apetencias rusas sobre Ucrania. España entró en la OTAN durante el verano de 1982 de la mano del presidente Leopoldo Cavo-Sotelo. Los socialistas dijeron que se había tomado la decisión «con nocturnidad y alevosía» y luego, ya en el gobierno en marzo de 1986, Felipe González convocó aquel referéndum de la yenka del «no pero sí» sobre nuestra permanencia en la organización, que ganó el sí por un 57 por ciento a favor y un 43 por ciento en contra. Nunca le agradecerá bastante a don Leopoldo el favor que entonces le hizo. En ese referéndum se imponían tres condiciones para seguir dentro: no incorporarse a la estructura militar integrada aliada; reducir gradualmente la presencia militar estadounidense en España; y mantener la prohibición de introducir o estacionar armas nucleares. Las dos primeras condiciones se han derogado, pues España ingresó en 1997 en la estructura militar integrada, y si Estados Unidos tuvo que abandonar las bases de Torrejón y de Zaragoza, ha ampliado después su presencia en la base naval de Rota con cuatro destructores como contribución española al escudo antimisiles de la OTAN (los americanos desean traer dos más), y también hay más presencia de sus militares en la base aérea de Morón, cerca de Sevilla (aunque últimamente hayan trasladado efectivos a Italia). Sin embargo, se mantiene la prohibición sobre las armas nucleares, aunque es probable que más pronto que tarde debamos debatir sosegadamente el asunto nuclear entre europeos, porque si queremos tener «autonomía estratégica» en un mundo que dominarán Estados Unidos y China, necesitamos dotarnos de una defensa creíble, como dijo en Davos 2020 Ursula von der Leyen, y eso
nos llevará —nos guste o no— a plantearnos el problema de la disuasión nuclear, además de otros asuntos también muy importantes como son la ciberseguridad, el espacio exterior o los riesgos bacteriológicos que la epidemia del COVID-19 ha traído al primer plano. Se trata de problemas que están ahí y con respecto a los cuales no se puede estar siempre metiendo la cabeza en el agujero, como las avestruces, para no verlos y así pretender que no existen. Y aquí entra Francia en juego, porque, tras el Brexit, se ha quedado como única potencia nuclear entre los veintisiete países que integramos la Unión Europea, y sería lógico construir esa disuasión nuclear alrededor de su force de frappe, algo que Emmanuel Macron está comenzando a tantear ofreciendo muy discretamente a algunos socios abrir un diálogo estratégico al respecto e incluso la posibilidad de participar en ejercicios nucleares con la propia Francia. Es pronto y el momento no es apropiado, pero no habrá más remedio que planteárnoslo en serio un día no lejano si Europa realmente quiere ser tomada en serio y tener peso propio en el mundo… a pesar del miedo que da a muchos políticos la simple mención del asunto. Porque no es una opción, sino una necesidad y si no lo queremos ver más vale que dejemos de hablar de autonomía estratégica. A los españoles nos conviene aprender a debatir sosegadamente las cuestiones complicadas porque no lo sabemos hacer. Quizás sean este conjunto de retos los estímulos que Europa necesita para despertar de su letargo y encarar un proceso de reflexión profunda sobre su futuro, sobre adónde vamos y lo que queremos ser de mayores, y aquí echo de menos un papel más activo por parte de España, que, ensimismada en sus crisis sucesivas económica, catalana y del coronavirus —que no es poco —, ha perdido mucha presencia en los foros europeos. España tuvo una política exterior con Felipe González y también la tuvo, aunque muy diferente, con José María Aznar. Ambos eran ambiciosos y tenían un proyecto para nuestro país en el mundo, sabían dónde querían verlo en veinte o treinta años. Eso se acabó con José Luis Rodríguez Zapatero (a pesar de los bienintencionados esfuerzos de su ministro Miguel Ángel Moratinos) y no ha mejorado en lo más mínimo con Mariano Rajoy. Veremos qué hace Pedro Sánchez, que no lo tiene fácil rodeado de enemigos dentro y fuera de su propio gobierno y con la batalla contra el coronavirus acaparando el resto de sus energías. Porque Europa necesita la
contribución de la cuarta economía de la Eurozona en el debate sobre su futuro y porque si no estamos se adoptarán decisiones que pueden no coincidir con las que a nosotros nos interesan, como ocurrió en 2008 con las políticas de austeridad a ultranza que tanto daño nos han hecho. Son muy paletos los que todavía no se han dado cuenta de que en el mundo hiperconectado en el que vivimos todo lo que pasa fuera de nuestras fronteras nos acaba afectando. Y si pasa en Bruselas nos afecta todavía más. Y lo que pasa no lo hace por casualidad, sino porque algunos países ponen esfuerzo, dinero y muertos encima de la mesa, si hace falta, para que el mundo vaya según sus intereses y no otros. Y el que no lo entienda tiene un serio problema. Pero para tener peso en política exterior hacen falta tres condiciones. Me lo dijo un día Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado de Barak Obama y yo era embajador en Estados Unidos. Esas tres condiciones son: instituciones fuertes, una economía sólida e ideas claras sobre lo que hay que hacer. Tuvo la delicadeza de no citar a los marines. Que cada uno juzgue si las reunimos. Con motivo de la pandemia del COVID-19, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, ha escrito que Europa se enfrenta a un «encogimiento estratégico» porque al mismo tiempo que nuestra población se encoge, hace treinta años los países que hoy integran la Unión Europea representaban el 25 por ciento de la riqueza mundial y dentro de veinte años solo tendremos el 10 por ciento. Hay que reaccionar. En su opinión, la autonomía estratégica de Europa debe construirse en torno a seis pilares: 1. Reducir nuestra dependencia, no solo en el sector de la salud, sino también en el de las tecnologías del futuro, como baterías e inteligencia artificial. 2. Impedir que actores extraeuropeos tomen control de nuestras actividades estratégicas, lo que exige que sean claramente identificadas. 3. Proteger nuestras infraestructuras críticas de ciberataques. 4. Asegurar que la autonomía de nuestro proceso de toma de decisiones nunca será socavada por situar fuera de nuestras fronteras algunas actividades económicas, con la dependencia que eso crea.
5. Extender los poderes regulatorios europeos para cubrir tecnologías futuras e impedir que otros las regulen de una forma lesiva para nosotros. 6. Mostrar liderazgo en todas las áreas en las que la falta de gobernanza global destruye el sistema multilateral. Por eso la Unión Europea ha presentado a finales de 2021 su «Compás estratégico» como guía operativa en materia de seguridad y defensa para responder a tres preguntas básicas: ¿a qué enemigos nos enfrentamos?, ¿cómo podemos utilizar más eficazmente nuestros activos defensivos? y ¿cómo maximizar la influencia de Europa como actor regional y global? Y por ello ha decidido dotarse de una Fuerza de Despliegue Rápido con cinco mil efectivos, que, si no serán suficientes para hacer girar las cosas siempre a favor de nuestros intereses, se confía en que al menos puedan evitar que lo hagan en nuestra contra. Porque Europa no puede detenerse, «Es como una bicicleta —decía Jacques Delors—, si dejas de pedalear, te caes». Y no se puede detener porque se juega su futuro y con él nuestro nivel de vida y no quedar postergada a ser una esquina perdida de un mundo cuyo centro se situará a corto plazo en la cuenca del Indo-Pacífico. A veces me da la impresión de que en nuestro tiempo la Unión Europea es como un barco desarbolado por la tempestad que atraviesa un mar proceloso donde tampoco faltan los escollos ni las mareas traicioneras… y sin un capitán al timón. Y aunque el balance de la integración es globalmente positivo, pues así lo creen el 68 por ciento de los europeos, no es menos cierto que un 50 por ciento piensa que la Unión Europea no va en la buena dirección. Porque ninguna es buena cuando no se sabe adónde se quiere ir, aunque últimamente parece que las cosas están empezando a cambiar gracias a la gota de agua que ha sido el COVID-19 en un vaso ya lleno. Porque desde que se desencadenó la pandemia es mucho lo que se ha hecho por parte de la Unión Europea, demostrando una vez más las ventajas de pertenecer al club y no tener que enfrentarla en solitario. Es un asunto al que me referiré con detalle más adelante en el capítulo 14. El COVID-19 nos muestra que estamos demasiado unidos para separarnos, pero todavía demasiado separados para actuar juntos con eficacia. En el plano económico y financiero, la Unión Europea ha sabido
dar una respuesta a la altura de la emergencia europea con la decidida política del BCE, la creación del fondo de recuperación Next Gen y otras medidas. Al igual que ha sido un paso decisivo en la conformación de la Europa geopolítica que deseamos la respuesta a la invasión de Ucrania, el envío de armas por valor de mil millones de euros con cargo a los presupuestos comunitarios, la decisión de acoger a cuantos refugiados de esta guerra llamen a nuestra puerta y, no menor hazaña, lograr consensuar entre veintisiete países un potente paquete de sanciones contra Rusia. Para salir adelante y abordar una reinvención de su proyecto para adaptarlo al presente, Europa necesita líderes, pero también necesita poetas soñadores que devuelvan la ilusión a un continente que parece haberla perdido. Y ahora no los tenemos. No basta con apelar a la ausencia de guerras o a un bienestar que los más jóvenes no saben lo que ha costado conseguir y que, en consecuencia, dan por sentado y no valoran (como también les ocurre con nuestra Transición), sino que hay que encontrar nuevos ideales para fabricar una prosperidad compartida en un continente con ciudadanos que no busquen refugio en el pensamiento mágico de los populistas; un proyecto más de valores (democracia, libertad, laicismo, igualdad en todas sus manifestaciones, solidaridad…) y menos de egoísmos nacionales; que complete la unión económica con un pilar fiscal; que busque los medios y la voluntad política para actuar con solidaridad con los socios más afectados por la crisis del coronavirus; que se dote de una política exterior y de defensa ágil y eficaz que le permita hablar en el mundo con una voz única y potente; que extienda el mercado único a los mercados de capitales, a la energía y a la economía digital; que convierta el mecanismo europeo de estabilidad en un fondo monetario europeo; que se dote de un presupuesto propio… y, sobre todo, que esté mucho más atenta al malestar de los ciudadanos, en especial los más jóvenes, que tiene causas muy concretas. Porque el peligro que enfrentamos es muy real y yo lo llamo «síndrome de Venecia». Venecia fue un emporio medieval que ha descrito muy bien John Julius Norwich en un bello libro, Historia de Venecia, una ciudad que ha inspirado desde El mercader de Venecia de Shakespeare o El piadoso veneciano de Lope de Vega, hasta Otelo y Rigoletto de Verdi, sin olvidar las pinturas de Canaletto y de Guardi. En su época dorada las galeras venecianas
dominaban el Mediterráneo y transportaban especias que llegaban desde las Molucas atravesando la India, Arabia y Egipto hasta embarcar en Alejandría con ganancias enormes para la aristocracia comerciante de la Reina del Adriático. Hasta que Bartolomeu Dias dobló en 1488 el cabo de Buena Esperanza e hizo posible que Vasco da Gama llegara a la India pocos años después. A partir de entonces, las especias afluían hacia Lisboa por vía marítima en menos tiempo y a menor precio, y eso señaló el declive de Venecia, que se agravó aún más con el descubrimiento de Colón y la llegada a Sevilla de la plata de las Américas. Con esos acontecimientos, el centro de gravedad económico del mundo se desplazó desde el mar Mediterráneo al océano Atlántico, y Venecia se quedó fuera de juego. Lo explica muy bien David Abulafia en su monumental The Great Sea dedicado a la historia comercial de nuestro mar. Lo que ahora está pasando no es diferente. Europa, primero, y Estados Unidos, luego, han dominado el mundo durante quinientos años desde ambas riberas del Atlántico Norte. La Inglaterra imperial de la reina Victoria tenía casi el 60 por ciento del PIB mundial gracias a la explotación colonial, y ese porcentaje casi lo mantenía el G-7 (un grupo de países europeos y norteamericanos con el añadido de Japón) en los años setenta. Hoy, el crecimiento de China y de otros países ha obligado a crear el G-20, que reúne el 85 por ciento del PIB mundial, pues solo así se pueden tomar medidas con ambición de aplicación generalizada. Y entretanto, el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado desde el Atlántico Norte al Indo-Pacífico que actualmente integra al 65 por ciento de la población mundial y al 62 por ciento del PIB. A Europa le puede ocurrir ahora lo mismo que le sucedió a Venecia, que se quede fuera de juego como una península de la gran masa continental euroasiática que se proyecta hacia un océano progresivamente alejado del centro económico del mundo y donde cada vez habrá menos actividad. Cuando eso suceda, será muy difícil mantener el 50 por ciento del gasto social mundial con solo el 5 por ciento de su población, y más aún sin una política exterior o de defensa comunes para hacernos oír. Es lo que le puede acabar pasando a Europa si no toma las medidas necesarias para no desaparecer como actor geopolítico importante. No lo tiene fácil. El síndrome de Venecia nos acecha.
Por ese motivo, tal vez el único modelo posible para avanzar sea una Europa de geometrías variables, que pueda funcionar a velocidades distintas y con cooperaciones reforzadas entre los que puedan y quieran tirar del carro hacia delante, que los demás ya seguirán. Y que prescinda de la regla de la unanimidad con soluciones imaginativas como la «abstención constructiva» o las mayorías cualificadas en determinados supuestos. Porque solo una Europa unida podrá tener peso en la gobernanza global. Y ahí es donde tiene que estar España, porque si no estamos entre los que hacen las reglas (rule setters), seremos tomadores de reglas (rule takers) y no tendremos más remedio que aceptar las que nos impongan los demás. La elección es nuestra y esto que escribo no es una imaginativa carta a los Reyes Magos, sino una necesidad, porque, si no lo hacemos, Europa desaparecerá como actor relevante de la geopolítica mundial. Y nuestra marginación se llevará por delante nuestra envidiable sociedad del bienestar y nuestro mismo nivel de vida. Pero no hay que tirar la toalla, porque si Europa ha sabido inventarse en el pasado puede perfectamente reinventarse ahora y como dice con vulgaridad el refranero: «No dejes que nada te desanime. Hasta una patada (donde usted está pensando) te empuja hacia delante». Y la que hemos recibido con la pandemia ha sido muy fuerte. La condición, claro está, es saber aprovecharla y encaminar el impulso recibido en la dirección correcta.
10
EL DESPERTAR DE CHINA Y DE RUSIA
El
último libro de Fareed Zakaria se llama apropiadamente The PostAmerican World and the Rise of the Rest (El mundo postamericano y el auge de los demás), porque el centro gravitacional del planeta se desplaza hacia la cuenca del Indo-Pacífico donde ya se encuentra el 62 por ciento del PIB mundial. El cambio es vertiginoso en este ámbito, pues en 1970 la economía de Francia era el doble que la de China mientras que hoy es apenas el 25 por ciento y sigue perdiendo posiciones con cada día que pasa. Es un vuelco brutal porque con el poder económico se desplaza también el político, y en los últimos años ha surgido un grupo de países que, impulsados por altas tasas de crecimiento, piden un lugar más destacado en el escenario calderoniano del gran teatro del mundo y un reparto más equitativo de la renta global. Piensan con Michael Kimmage que Occidente «es demasiado blanco, demasiado masculino en su historia, demasiado elitista, demasiado cómplice en las agresiones euroamericanas de épocas menos ilustradas». Son países que «no estaban» al final de la Segunda Guerra Mundial porque todavía eran colonias (la India, Nigeria) o estaban disminuidos como China, enfrascada en una guerra civil, o simplemente carecían del músculo necesario para hacerse oír como México, Brasil, África del Sur… El más influyente de esos países es China y su entrada en escena provoca un auténtico terremoto, como ocurrió cuando hace siglo y medio fue Prusia la que lo hizo… y eso a pesar de su tamaño incomparablemente menor. El exprimer ministro de Singapur, Lee Kwan Yew, se ha dado perfecta cuenta y por eso ha dicho que «el mundo debe encontrar un nuevo equilibrio. No es posible pretender que este es otro actor grande más. Es el mayor en la
historia del mundo». Hace unos años el British Museum presentó una espectacular exposición sobre la China de la dinastía Ming que no dejaba duda sobre el esplendor y la sofisticación de una época en la que las mujeres tenían acceso a la cultura y que mostraba pinturas de individuos jugando a lo que parece ser tenis y golf y a mujeres escribiendo. Un periodo caracterizado por algo tan insólito como la apertura hacia el exterior, algo que China había siempre despreciado por considerarse el «imperio del centro», un mundo de civilización rodeado por pueblos salvajes de los que había que defenderse con una Gran Muralla, con expediciones punitivas y de conquista, o con desiertos y altas montañas. A China no le interesaba el mundo exterior y Europa solo la conoció cuando Marco Polo viajó hasta ella en el siglo XIII, como también hicieran los enviados papales Juan de Carpini y Guillermo de Rubruk en la misma época, o años más tarde los jesuitas Diego de Pantoja y Matteo Ricci. Recuerdo haber visto en Isfahán, Irán, un mosaico que recuerda la visita de Ruy González de Clavijo, enviado de Enrique III de Trastámara a la corte del gran Tamerlán en 1403, aunque no llegara a China. El mismo Cristóbal Colón tenía un ejemplar de la obra de Marco Polo —que estudió y anotó profusamente de su puño y letra— y, de hecho, en 1492 creyó haber llegado a Cipango (Japón) cuando desembarcó en la Hispaniola. Es decir, teníamos que ser nosotros los viajeros, a pesar de ser ellos los que tenían la brújula, el papel o la pólvora porque se cocían en su propia superioridad desdeñosa mientras la curiosidad era nuestra. La única excepción al desinterés chino por el resto del mundo fueron las expediciones navales del almirante Zheng He, un eunuco que recorrió las costas de la India y África con una flota de juncos descomunales, según relata Gavin Menzies en su libro 1421. The Year China Discovered the World (1421. El año que China descubrió el mundo), donde afirma (sin probarlo) que He también llegó a las costas de América del Sur. Pero cuando regresó a casa se encontró con una revuelta palaciega y el nuevo emperador ordenó el fin de los viajes, quemar los barcos y destruir todos los informes de la expedición. No le interesaba lo que había fuera de sus fronteras, terminaba así el breve paréntesis y China volvía a su tónica habitual de cerrazón frente al mundo exterior que Deng Xiaoping reconoció al comentar sintéticamente que los chinos descubrieron la brújula, pero nunca llegaron a América.
En el siglo XIX, China, en decadencia, cayó bajo dominación extranjera tras la infame guerra del Opio (1848) que dio comienzo a lo que Mao Zedong llamó «el siglo de humillación nacional», que solo terminó con su victoria en la guerra civil contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek en 1949 y la toma del poder por el Partido Comunista (PCCh). Fue entonces cuando, según Mao, «China se ha puesto en pie» y tras las hecatombes del Gran Salto Adelante y la Revolución cultural, dos monstruosidades que causaron muchos millones de muertos, el país se centró en el desarrollo económico con la política pragmática de Deng Xiaoping (no sin antes garantizar la sumisión masacrando a multitudes en la plaza de Tiananmén en 1989), que, de hecho, consiste en una especie de capitalismo autoritario de Estado. Esa política de que «no importa que un gato sea blanco o negro con tal de que cace ratones» ha dado a China un resultado espectacular con crecimientos anuales de dos dígitos de PIB. Durante los últimos cincuenta años, la economía de Estados Unidos se ha multiplicado por 7,5 mientras que la de China lo ha hecho por un asombroso 47,5. Como consecuencia, cientos de millones de chinos han salido de la pobreza para entrar en la clase media (legitimando de paso al Partido Comunista) y se calcula que la economía de China sobrepasará a la norteamericana a mediados de este siglo. Un crecimiento económico tan fuerte conduce de forma natural a exigir una redistribución de poder en el mundo y esto pone comprensiblemente nerviosos a los que actualmente se reparten el bacalao, y más aún cuando no se han cumplido las esperanzas que pretendían que el desarrollo económico traería consigo la democratización, o que la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio en 2001 iba a hacer de ella «un actor responsable» en el sentido de que contribuiría a liberalizar su sociedad, que utilizaría las mismas normas que los demás, que de esta manera se propiciaría una convergencia entre sistemas no solo económicos sino también normativos y que el mundo terminaría siendo «plano» como quería Tom Friedman, de manera que todos acabáramos jugando con las mismas reglas. No ha sido así, sino que cuando China ha despertado de su largo letargo tras décadas de acceso prácticamente ilimitado a nuestra tecnología, a nuestra propiedad intelectual y a nuestros mercados, lo ha hecho pisando fuerte y defendiendo un modelo nacionalista y original que representa una amenaza al orden liberal democrático imperante desde los años posteriores
a la Segunda Guerra Mundial, con la pretensión última de reemplazar un día, sin prisa, a Estados Unidos como poder hegemónico y centro normativo del planeta. En 2013, tras la crisis de 2008 y en medio de una lucha por el poder, Xi Jinping logró hacerse con todos los resortes del Estado y con él China ha regresado a la ortodoxia del marxismo leninismo más puro sin abandonar el capitalismo de Estado, mientras el propio Xi ha aprovechado para reforzar su poder hasta extremos desconocidos desde la muerte de Mao en 1976, como incluir su «pensamiento» en la Constitución y eliminar el tope de dos mandatos para el presidente y poder así ser reelegido en 2022 para un tercer mandato, cosa que todo parece indicar que ocurrirá. Su poder ahora es ilimitado, aunque su obsesión no es tanto ser como Mao, sino evitar ser como Gorbachov —como bien ha dicho Juan Manuel López Nadal— y por ello utiliza las más modernas tecnologías digitales (como las cámaras de vigilancia omnipresentes, el reconocimiento facial, etc.) al servicio de un mayor control de la población (carné de crédito social), y de una política dura de represión contra los disidentes y los opositores políticos como la minoría de los uigures musulmanes de la provincia de Xinjiang, donde hasta un millón de seres humanos están confinados en los que llaman «campos de reeducación» (aparentemente, con el aplauso en su día de Donald Trump, según cuenta John Bolton en sus memorias). El objetivo de Xi Jinping es «el rejuvenecimiento de la nación china», el prestigio en el plano internacional con una diplomacia agresiva y una sociedad unida «por la prosperidad común» bajo el control férreo del Partido Comunista de China, porque, como dice Xi Jinping, «con un partido débil todos los caminos llevan al desastre». Lo tiene muy claro, no va a permitir que en China suceda lo que ocurrió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su política exterior es de corte nacionalista, quiere hacer de China la potencia dominante en Asia y no descarta el uso de la fuerza para reintegrar a Taiwán en la «madre patria», mientras ha extendido su control sobre Hong Kong, a pesar del estatuto pactado con el Reino Unido que garantizaba un régimen especial hasta 2047. En el caso de Corea del Norte, China regatea el esfuerzo que le pide Washington para doblegar la política nuclear de Kim Jong-un por tres razones: porque teme una huida hacia adelante de un régimen fanático y radicalizado; porque no quiere correr el riesgo de
enfrentarse a oleadas de refugiados muertos de hambre; y tampoco desea una península coreana unificada bajo la influencia de Estados Unidos. Sus ambiciones se dirigen hacia el este y por eso ha extendido unilateralmente su soberanía sobre el 85 por ciento del mar del Sur de China con la «línea de los nueve trazos» que militariza atolones e islas artificiales y le pone en conflicto directo con la Convención de Derecho del Mar de 1982, con los demás países ribereños y también con otros países interesados tanto en garantizar la libertad de navegación por esas aguas como por participar eventualmente en la explotación de los recursos de su subsuelo, al parecer rico en minerales y tierras raras. Al servicio de esa política de dominación ha creado instrumentos como la Organización de Cooperación de Shanghái, el Banco Asiático de Infraestructuras e Inversiones y la Ruta de la Seda, una red gigantesca de infraestructuras que se extiende por el mundo como vehículo de influencia y que tras la epidemia del COVID-19 se ha convertido en una poderosa arma de propaganda que distribuye material sanitario como respiradores, mascarillas, etc., a países del Tercer Mundo que los necesitan. La iniciativa de la Ruta de la Seda fue lanzada en 2014 con tres objetivos marcados por el PCCh: lograr un «rejuvenecimiento nacional»; restablecer a China como gran potencia mundial a mitad de este siglo cuando en 2049 se conmemore el centenario de la revolución comunista; y contribuir a construir «una comunidad de destino común para la humanidad». Para ello crea una vasta red de infraestructuras terrestres y marítimas que se extiende a tres continentes y abarca a sesenta y cinco países que representan el 30 por ciento del PIB y el 75 por ciento de las reservas energéticas del mundo. A través de esta red, China pretende ganar influencia política, bases para su comercio o sus buques de guerra, y el acceso a fuentes de energía. En estos momentos, medio centenar de empresas estatales chinas llevan a cabo proyectos de desarrollo en el mundo por valor de novecientos mil millones de dólares financiados por el China Development Bank, el Export-Import Bank of China, el Asian Infrastructure Bank y el mismo Fondo de la Ruta de la Seda y todo supervisado por el Banco Central de China. La ventaja para muchos países es que Beijing evita las injerencias en la política interna de los lugares en los que opera, aunque su ayuda no salga precisamente gratis, pues deja tras de sí otros problemas como los derivados de la conocida como «diplomacia de la chequera», y de la falta de sostenibilidad
económica de algunos proyectos que acaban poniendo en manos chinas activos estratégicos en pago de las deudas asumidas. Así, por ejemplo, en 2017 Sri Lanka tuvo que ceder por noventa y nueve años a China la gestión del puerto de Hambantota porque no lo podía pagar. Tampoco a Pakistán le ha salido bien su apuesta por el puerto de Gwadar con financiación china. No son los únicos problemas derivados de la forma de trabajar en la Ruta de la Seda pues hay otros de carácter ético relacionados con la corrupción, explotación de mano de obra barata, prácticas laborales cuestionables, etc. En Occidente también preocupa de manera especial otro proyecto de Xi Jinping: el plan «Made in China 2025» que forma parte del concepto «Ganchao» para alcanzar y sobrepasar tecnológicamente a Estados Unidos. Se trata de un plan de innovación con planificación centralizada y fortísimos apoyos estatales para lograr que firmas chinas dominen algunos ámbitos tecnológicos claves como la inteligencia artificial, la robótica, la biomedicina, la computación cuántica, etc… Hoy dos tercios de toda la inversión mundial en inteligencia artificial se hace en China, que ya lidera el mercado con empresas globales como Alibaba, Huawei o Lenovo. Por eso, el gran gurú de la inteligencia artificial, Kai-Fu Lee (AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order) cree que ese dominio mundial «es inevitable». El panorama se completa con el concepto de «economía de circulación dual», que pretende impermeabilizar a China de convulsiones procedentes del exterior incentivando el consumo interno y la autosuficiencia en sectores estratégicos, al tiempo que se convierte al país en líder en innovación y en exportador de tecnología. Hasta hace poco, Estados Unidos no consideraba que China pudiera llegar a convertirse en una amenaza competitiva y la Harvard Business Review explicaba todavía en 2014, «por qué China no puede innovar». Se ve que las dotes proféticas no han sido su fuerte en este caso, porque el avance tecnológico chino en estos últimos años ha sorprendido a Washington hasta el punto de considerarlo hoy como una «amenaza existencial», ya que teme que la actual competencia se traduzca un día en dependencia tecnológica. Por su parte, la Comisión de la Unión Europea definía a China en marzo de 2019 como un socio y a la vez «un rival sistémico que promueve formas alternativas de gobernanza». Nos da miedo porque ese avance espectacular chino ha ido unido a prácticas comerciales poco ortodoxas (en regulación, acceso a mercados, política monetaria,
piratería intelectual, normas laborales…) y ha derivado en guerras comerciales, en estrategias de contención política y en una pugna a cara descubierta a escala mundial por la hegemonía de las redes 5G que amenaza con poner fin a la interoperabilidad de la red. Desde el punto de vista de los contenidos, esta fragmentación de internet ya se ha producido por el control político chino de los usuarios de la red dentro de su territorio. En el caso de Europa, la presencia de empresas e inversiones chinas se ha desarrollado de manera espectacular en los últimos años y así su inversión directa (FDI) en nuestro continente ha pasado de ochocientos cuarenta millones de dólares en 2008 a cuarenta y dos mil millones en 2017, mostrando desde entonces una tendencia a la baja que se ha acelerado aún más con la llegada de la pandemia del COVID-19. Los países preferidos de China son el Reino Unido con una participación estrella del 30 por ciento en la nueva central nuclear de Hinckley, Alemania e Italia. En España, la inversión se sitúa más modestamente en algo más de cuatro mil millones de dólares en los últimos diez años. En todo caso, son cifras que han hecho saltar las alarmas mientras el alto representante de la Unión Europea afirmaba que hemos pecado de «ingenuidad» en nuestra relación con China, pues no hemos encontrado facilidades recíprocas para invertir allí, y lo mismo le ha ocurrido a Estados Unidos. Esto de la ingenuidad debe de ser cosa nuestra porque lo mismo hemos hecho al permitir a los saudíes construir en Europa mezquitas que difunden mensajes relacionados con una visión (wahabita) muy reaccionaria del islam cuando Riad no permite la libertad de cultos en su territorio. Por esa razón, Andrew Michta (autor de China’s Long Game) cree que «Occidente necesita una estrategia de conjunto que restrinja severamente las áreas en las que se permite la inversión directa china, poniendo límites al porcentaje de participación en empresas europeas, restringiendo su acceso a universidades y laboratorios europeos de investigación… y dificultando las operaciones chinas de información en Europa… porque… mientras el Partido Comunista de China mantenga el control, China no será un socio responsable en el sistema internacional y no debe ser tratado como tal». Tiene razón. Sobre este complejo escenario se ha abatido ahora el COVID-19 que ha enrarecido mucho el ambiente y hecho crecer las críticas internacionales por la forma en la que China lo gestionó en sus primeros momentos, mientras también han surgido dentro de la propia China un cierto malestar y
algunas críticas al liderazgo de Xi Jinping. El gobierno chino ha acentuado tras la pandemia su nacionalismo y demanda un reconocimiento internacional por haber doblegado la pandemia que la mayoría de la comunidad internacional no está dispuesta a dispensarle. Este descontento social interno podría aumentar con la crisis económica que sigue al virus y ciertamente no mejorará con la política norteamericana de aislamiento y contención de China, que se mantiene y refuerza con la presidencia de Joe Biden porque es compartida por los dos partidos en el Congreso. A eso me referiré más extensamente en el capítulo 14. Aunque la economía china sea hoy menos dependiente de las exportaciones que hace diez años (representaban el 32 por ciento del PIB en 2008 y en 2018 habían bajado al 19 por ciento), la crisis debilitará al régimen en la medida que ralentizará su crecimiento y erosionará su base de legitimidad, que ha reposado durante los últimos años en la constante mejoría del nivel de vida de la población. Ese descontento podría entonces extenderse a la clase media y a regiones conflictivas del país como Tíbet o Xinjiang, y si eso sucediera no cabe duda de que Beijing reaccionaría con más represión y más nacionalismo. La primera produciría críticas internacionales, quizás incluso sanciones y aislamiento, mientras que el nacionalismo podría tener imprevisibles consecuencias sobre Hong Kong, Taiwán y el mar del Sur de China. Pero no hay que especular demasiado porque Xi, que se ha dado cuenta, está reforzando su propio poder y el del partido. Como se decía en otro tiempo en otras latitudes, «todo está atado y bien atado». Todos firmes y controlados. Que no queden dudas. Hoy China, a lomos de un espectacular desarrollo económico, reclama una mayor participación en el reparto del poder global y un rediseño de las normas que rigen las relaciones internacionales con objeto de que sean más acordes con sus intereses y con su propia concepción autoritaria del mundo. China no se propone dominarlo, al menos no se lo propone a corto plazo porque sabe que no es posible, pero quiere ser la potencia hegemónica en Asia en una especie de adaptación a sus intereses de la Doctrina Monroe para exigir que Asia sea para los asiáticos. Que esto le preocupa a Estados Unidos no ofrece dudas y explica dos iniciativas tomadas por el presidente Biden inmediatamente después de su salida de Afganistán: la creación de AUKUS con Australia y el Reino Unido, y la resurrección de la vieja iniciativa japonesa del QUAD que incorpora a Estados Unidos con
Australia, India y Japón. Ambos proyectos tratan de frenar las ambiciones marítimas de China y significativamente han dejado fuera a la Unión Europea que el Reino Unido ya había abandonado. Nos dejan fuera por dos razones: porque es poco lo que en aquellas latitudes podemos aportar militarmente (con la excepción de Francia), y porque tampoco deseamos vernos arrastrados a respaldar acríticamente la política norteamericana con respecto de China por la simple razón de que nuestros intereses no siempre coinciden. Hoy se habla de ambiente de nueva guerra fría (otros prefieren el término menos agresivo de «paz fría») entre Washington y Beijing, y Minxin Pei piensa que esta competición puede llevar a China a cometer los mismos errores que la Unión Soviética cuando, en una situación de competencia semejante, en lugar de hacer las reformas necesarias, se empecinó en mantener un sistema económico moribundo, una ruinosa carrera de armamentos y un imperio global con intereses en Cuba, Afganistán, Angola, etc. que simplemente no podía permitirse. El resultado es conocido. En mi opinión, eso no ocurrirá porque China hoy tiene la ventaja de saber lo que entonces le pasó a Rusia y Xi no cometerá una equivocación semejante. El otro actor importante entre los países emergentes es Rusia. No debe ser casualidad sino producto del signo de los tiempos que, al igual que ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump o actualmente en China con Xi Jinping, Rusia está dirigida desde hace años por otro líder nacionalista, Vladimir Putin, que considera que la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha sido «la mayor tragedia del siglo XX», porque además ha perdido 2,5 millones de kilómetros cuadrados (más que la actual UE que tiene 2,2 o la India, que tiene 1,7), reduciendo a Rusia a ser lo que Obama despectivamente calificó como una «potencia regional». Una auténtica banderilla de fuego que Putin no ha perdonado y por eso se ha impuesto la tarea de «restaurar la grandeza de Rusia» y devolverla al primer rango de la geopolítica mundial que en sus buenos tiempos tenía la Unión Soviética. A su favor cuenta con tres bazas muy importantes: el arsenal nuclear y su condición de miembro permanente con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y también sus reservas de gas que le dan una ventaja política muy importante al ser el suministrador que proporciona a Europa el 40 por ciento de su consumo.
Pero no es suficiente, y Rusia no lo tiene fácil por varias razones: la primera es que se ha quedado aislada, y esto ha sido tanto un error suyo como nuestro. Cuando Gorbachov dejó que la Unión Soviética se desintegrara, Occidente y en particular George H. W. Bush manejaron bien la crisis y eso contribuyó a evitar el baño de sangre que podía haberse producido, pero no lograron integrar a Rusia en una geopolítica en la que entonces los norteamericanos eran hegemónicos. Occidente cometió el error de no darse cuenta de que en 1991 se había derrotado al comunismo y no a Rusia y en consecuencia no tuvo la inteligencia de hacer lo que hizo el Congreso de Viena en 1815: acabar con el bonapartismo pero respetar a Francia, no tocar las fronteras del Exágono, e integrarla en un esquema geopolítico que dio estabilidad al continente durante cien años. Y lo que ha ocurrido ahora es lo contrario, Rusia no solo se ha quedado sola sino que además tiene mentalidad de cerco porque se siente aislada y rodeada de enemigos. Son incontables los rusos que todavía hoy no comprenden que Ucrania o Bielorrusia, históricamente ligadas a Rusia desde la Edad Media, sean ahora países independientes, o que Moscú haya dejado escapar el estratégico puerto de Riga, y todavía comprenden menos que Kiev se permita flirtear con la Unión Europea y, mal supremo, con la misma OTAN en cuyo seno ya han ingresado varios países antes integrados en la Unión Soviética. La prueba es que la crisis con Ucrania estalló en 2014 cuando el presidente Yanukovich se aprestaba a firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, y las presiones del Kremlin le forzaron a dar marcha atrás porque había pasado la que para Moscú era una línea roja. Y, al hacerlo, desencadenó protestas populares en Kiev que provocaron su caída, Moscú se quitó entonces la careta e intervino sin dar abiertamente la cara en Donbás, y luego se anexionó la península de Crimea utilizando para ello a sus soldados disfrazados de «hombres de verde» —sin distintivos— junto con los mercenarios del llamado Grupo Wagner. Rusia, que había aceptado la independencia de Ucrania a regañadientes porque no tuvo otro remedio, no podía consentir que además saliera de su esfera de influencia y menos aún que facilitara una mayor aproximación de las fuerzas de la OTAN a sus propias fronteras, como siente que también ocurre en los países bálticos. Lo que pasa es que crear un glacis de seguridad en su torno tiene un precio cuando al hacerlo se alteran por la fuerza las fronteras europeas y se viola el Acta Final de Helsinki, que es precisamente lo que ha ocurrido en Ucrania y
Crimea, pero que tampoco es una novedad porque había pasado antes en Transnistria (Moldavia) en 1990, dos veces en Osetia del Sur (Georgia) en 1991 y en 2008, y en Abjasia (Georgia) en 1994. Es una política expansionista que debe dar miedo, de ahí que la comunidad internacional haya reaccionado imponiendo a Rusia aislamiento y sanciones que no le han disuadido en sus intenciones y que el pueblo ruso soporta con un cierto estoicismo, porque comprende y comparte el nacionalismo imperial de su presidente. Al menos hasta ahora en que amenaza de nuevo a Ucrania. Es un asunto que trato con más detalle en el capítulo 12. La segunda razón para que Rusia tenga dificultades en ascender a potencia de primer orden y no meramente regional es que trata de pelear por encima de su peso y ahí el riesgo de resultar noqueado y tumbado sobre la lona es alto. Frente a una economía norteamericana de dieciocho billones de dólares y una china de unos catorce, el PIB de Rusia es de solo 1,6, algo menor que el de Italia (1,9) y solamente algo por encima del de España (1,3), aunque medido en términos de poder de compra se eleve a cuatro billones. Su población no llega a ciento cincuenta millones, está envejecida y no crece, mientras que sus exportaciones se limitan a gas y petróleo. El senador McCain dijo en cierta ocasión con un deje de desprecio que Rusia «es una estación de servicio que pretende hacerse pasar (masquerading) por un Estado», y algo muy parecido ha repetido luego el mismo Joe Biden. Rusia es un petro-Estado corrupto, centralizado y autoritario que ha rechazado el liberalismo y el multilateralismo en favor de políticas nacionalistas y conservadoras, y esto es hasta tal punto así que la política exterior de la Rusia actual es muy parecida a la que probablemente harían los zares o los comunistas si hoy estuvieran en el gobierno. Una política con pretensiones imperiales. Andréi Soldatov lo sintetiza al decir que «ya no es Europa del Este, es solo Rusia, la poderosa Rusia agresiva y totalitaria que siempre ha sido». Son debilidades muy poderosas. La tercera razón que dificulta que Rusia pueda jugar en Champions es que su nacionalismo ha ido acompañado de un creciente autoritarismo, porque, en 2000, cuando Putin llegó por vez primera a la presidencia, Rusia era un país respetado que era miembro del G-8 y veinte años más tarde no solo ha sido expulsado de ese club (selecto pero progresivamente irrelevante), sino que, como dice Vladimir Kara-Murza, ha pasado de ser «una democracia imperfecta a un autoritarismo perfecto», donde los medios
de comunicación están controlados por el Estado, las elecciones tienen resultados predeterminados, los debates parlamentarios son intrascendentes, los manifestantes son apaleados y los opositores metidos en prisión… o peor. Por eso, una encuesta hecha por el Centro Levada el 30 de marzo de 2020 mostraba que los rusos no se engañan y que un 38 por ciento ven a Putin representando los intereses de la oligarquía, un 37 por ciento los intereses del poder (siloviki) y solo un 16 por ciento los intereses de la gente ordinaria. Su régimen no resulta atractivo y la imagen de Vladimir Putin no ha mejorado con los cambios constitucionales hechos a medida y aprobados en referéndum en julio de 2020 que le permiten permanecer teóricamente en el poder hasta 2036 y le convierten de esta manera en lo más parecido a un zar sin corona. Y eso que la misma encuesta antes citada decía que el 60 por ciento de los rusos prefería limitar los mandatos presidenciales, poniendo de relieve que en Rusia no se debe prestar demasiada atención a las encuestas… o a los recuentos electorales. A elegir. En el caso de Europa, nuestra relación con Rusia no es fácil. Cuando Biden se encontró con Putin en Ginebra en junio de 2021, se presentó con el respaldo de los líderes de la Unión Europea y dijo que su objetivo era dotar de «estabilidad y predictibilidad» a su relación con Rusia porque —y esto no lo expresó— lo que de verdad le preocupa es China y no quiere echar a Moscú en brazos de Beijing. Nosotros tampoco. Pero ese respaldo europeo, que es real, también puede ser engañoso porque Estados Unidos y la Unión Europea no vemos a Rusia de la misma forma. Lo que para los americanos es un problema de estrategia global con una «potencia regional», para los europeos es un problema de vecindad con una potencia nuclear que tiene un ejército formidable en nuestras fronteras, un asiento permanente y derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que además nos suministra el 40 por ciento del gas que consumimos en un momento de escasez y altos precios de la electricidad. Nuestra aproximación hacia Rusia es por lo tanto más matizada y más condicionada (por menos libre) que la estadounidense. Lo peor es que los europeos no estamos de acuerdo entre nosotros sobre cómo tratar a Rusia, los países del sur somos más proclives a la cooperación mientras que los del norte prefieren una actitud más dura. Tienen miedo a Rusia, no lo ocultan y no se les puede culpar. Como consecuencia, nuestra política hacia Moscú se rige por la ley del mínimo común denominador y es
más acomodaticia que la norteamericana, sin que ello quiera decir que condonamos la anexión de Crimea como ya antes condenamos sus desmanes previos en Osetia del Sur, en Transnistria y en Abjasia. Y por todo ello, la Unión Europea le impone sanciones, aunque nuestra carencia de una política exterior común nos dificulte ir más allá. El enfado ruso con la Unión Europea se hizo patente durante la visita que el alto representante hizo a Moscú en 2021. Los principales obstáculos hoy para tener relaciones normales con Rusia son Bielorrusia y sobre todo Ucrania. Como he dicho, la aproximación de Ucrania a la Unión Europea es una línea roja para Moscú que la considera un Estado tapón frente al cerco que percibe por parte de la OTAN. Por eso ha intervenido en Crimea y en Donbás y por eso despliega amenazadoramente tropas en su frontera con Ucrania. Otros obstáculos derivan de problemas con derechos humanos (caso Navalny) y del aprovechamiento por Moscú de la debilidad de Lukashenko para forzar la integración económica (y en el futuro quizás también política) entre Rusia y Bielorrusia. Moscú apoyó a Minsk en la crisis migratoria que Bielorrusia provocó junto a la frontera polaca en noviembre de 2021, pero no ha respaldado luego su amenaza de cortar el paso del gas ruso por su territorio, para dejar claro que con las cosas serias no se juega y que estas decisiones importantes no las toman los pequeños. Y ya que estamos con el gas, el gasoducto Nordstream 2 también forma parte de esta relación complicada. Alemania (con Merkel) y Rusia lo quieren mientras que Estados Unidos y Ucrania lo rechazan porque aumentará la dependencia energética europea de Moscú y pondrá, teóricamente al menos, a Ucrania a la merced de Rusia. Kiev necesita ese gas y también cobra por el tránsito del destinado a Europa. Con el Nordstream en funcionamiento, Rusia podría evitar sus exportaciones a través de Ucrania y dejarla seca. Por esa razón, Estados Unidos se opone y sanciona a sus constructores mientras que Berlín trató de resolver el problema ofreciendo garantías de abastecimiento a Kiev… hasta que el regulador alemán lo ha paralizado a finales de 2021 cuando estaba a punto de entrar en funcionamiento y Putin se mostraba proclive a aumentar en ese momento un 10 por ciento su exportación de gas a una Europa que se preparaba para el invierno con el precio de la electricidad por las nubes. Los Verdes que han entrado en el gobierno de coalición que preside Olaf Scholz
no son favorables a este gasoducto y eso, junto con la invasión de Ucrania por tropas rusas, arroja nuevos elementos de incertidumbre sobre el futuro de este importante proyecto. Es deseable que europeos y americanos seamos capaces de acordar una política común respecto de Rusia. Pero para eso hacen falta al menos dos cosas: que primero nos pongamos de acuerdo entre nosotros y que luego los americanos no intenten imponernos su política. Porque al igual que nos pasa con China, nuestros puntos de vista no siempre son exactamente coincidentes. Pero, a pesar de todos los problemas que enfrenta, hay que reconocer que Putin está aprovechando bien sus cartas y que juega sus bazas con mucha habilidad, lo que le ha permitido ocupar buena parte del vacío que la retirada norteamericana ha dejado en Oriente Medio, que siempre ha sido una región prioritaria para Moscú, mientras extiende su presencia en Europa y compite en Asia central con la creciente influencia de China. Y que compensa su menor musculatura con el habilidoso uso de armas cibernéticas que se adaptan perfectamente a su inconfesada debilidad porque le permiten tirar la piedra y esconder la mano. Al menos hasta cierto punto, porque se le ha visto el plumero en su injerencia en las elecciones norteamericanas de 2016 (a favor de Donald Trump y en contra de Hillary Clinton), e igualmente en el referéndum del Brexit y en diferentes elecciones europeas. Su objetivo es crear confusión, desacreditar los procedimientos y debilitar la legitimidad de las instituciones ante los ojos de los ciudadanos con el objetivo último de debilitar a la Unión Europea. Pero Rusia, aunque lo intente, no es una potencia mundial y sobre ella se ha cernido a principios de 2020 la crisis del COVID-19, que ha hecho mucho daño a una economía ya castigada por las sanciones. Putin no lo tiene fácil. Inicialmente disminuyeron los ingresos por exportaciones, aunque han vuelto a aumentar desde que se inició la recuperación económica por la subida de los hidrocarburos, el rublo ha perdido valor y también lo ha hecho la renta disponible en manos de la gente, y eso no contribuye ciertamente a hacerle más popular. Además, y en relación con la pandemia, Putin se ha puesto de perfil delegando su gestión en manos de los gobernadores federales, lo que no deja de ser un comportamiento peculiar en un macho alfa como presume de ser. El resultado es que, a fines de 2021, Rusia era de los países con más infecciones y número de
fallecidos. No es para estar orgulloso de la gestión que allí se ha hecho de la pandemia. Hoy Rusia desconfía de Occidente y mira hacia China. China y Rusia son dos países disconformes con el actual reparto de poder y el mundo debe atender a sus razones. Lo ideal sería integrarlos en una geopolítica renovada que tuviera en cuenta sus intereses —los que sean legítimos— y que tratara de acomodarlos en la medida de lo posible, evitando repetir con China el error que se cometió con Rusia al desaparecer la Unión Soviética. Y si hay que cambiar algunas cosas, mejor hablarlas con ellos porque lo que no es flexible se acaba quebrando, y porque si dos países tan importantes —sobre todo China— se sienten excluidos, acabarán rompiendo la baraja, o jugarán con otra diferente, y en ese caso saldremos perdiendo todos. China y Rusia no son dos casos aislados. También hay otros países emergentes que buscan reescribir las reglas de la geopolítica heredada de 1945 para adaptarlas a sus concepciones culturales y a su creciente peso en el mundo: la India, Brasil, Indonesia, Argentina, Nigeria, Egipto, Sudáfrica, Turquía, México, Pakistán, Colombia… y otros, todos ellos a la espera de su oportunidad en un mundo que cambia a gran velocidad. En este contexto, y como español, me parece oportuno echar también un vistazo a la coyuntura que atraviesa América Latina. Lejos quedan los años de bonanza de la primera década del siglo XXI, cuando el alza de los precios de las materias primas hizo crecer al subcontinente americano a una tasa media del 5 por ciento, que algunos países superaban con creces. Cincuenta millones de personas salieron entonces de la pobreza haciendo engordar a una clase media que solicitaba cartillas de ahorro, abría cuentas en los bancos y se endeudaba para comprar un piso en la ciudad y dejar la chabola en la aldea. Luego llegaron los años de vacas flacas. La crisis de 2008 que nació en Estados Unidos con la desregulación liberal y las malas prácticas que condujeron a la quiebra de Lehman Brothers se cebó en la región latinoamericana que poco o nada había tenido que ver con el desaguisado. Luego llegó la pandemia del COVID-19, la caída generalizada de la actividad económica y del comercio internacional, y el descenso de las importaciones por parte de China. El resultado ha sido el desmoronamiento de las clases medias y el aumento de la pobreza, de las desigualdades y del desempleo, el desencanto con la democracia por el deterioro económico, la corrupción que no cesa, una estratificación social y racial difícil de superar,
la falta de medios para educación o sanidad, la pandemia y sus consecuencias y la pérdida de confianza en los líderes políticos y en las instituciones. Otra consecuencia ha sido la llegada a los grandes países de los populismos con sus promesas tan atractivas como irreales: primero fue México con Andrés Manuel López Obrador, luego Jair Bolsonaro en Brasil que ha hecho una gestión nefasta de la pandemia para la que recetaba remedios caseros al estilo de Donald Trump con el que le gustaba compararse, y finalmente Alberto Fernández en Argentina. Sus promesas no se han cumplido porque no se podían cumplir y la frustración ha aumentado, de manera que hoy asistimos a una marea izquierdista que apenas deja en manos de la derecha a Uruguay, Ecuador y El Salvador en toda Iberoamérica. Dejando al lado los casos de las dictaduras de Cuba y de Nicaragua, donde importa poco lo que la gente piense o deje de pensar porque allí hay más súbditos que ciudadanos, y el caso aparentemente sin arreglo de Venezuela, donde el «socialismo bolivariano» ha logrado empobrecer a un país que nada en petróleo y del que ya han huido ocho millones de personas, el resto de Iberoamérica está optando de manera decidida por líderes de izquierda: Luis Arce (seguidor de Evo Morales) en Bolivia; Laurentino Cortizo en Panamá y Pedro Castillo en Perú, un maestro rural con mentores próximos a Sendero Luminoso. A finales de 2021 Honduras eligió a Xiomara Castro, que prometía un salario básico universal, y Gabriel Boric alcanzó la presidencia de Chile con solo treinta y cinco años derrotando sin miramientos a un rival próximo de Pinochet y poniendo así de relieve otra característica continental que es una creciente polarización política en toda Latinoamérica que difumina el centro en beneficio de los extremos. En 2022 están previstas elecciones en dos grandes países: Colombia y Brasil, en las que todo indica que ganarán Gustavo Petro, alcalde de Bogotá que en su día tuvo vínculos con la guerrilla del M-19, y Luiz Inácio Lula da Silva, que ya gobernó entre 2003 y 2011 y fue encarcelado por confusas acusaciones de corrupción. No es seguro que la gente vote a las izquierdas por ideología, más parece que lo hacen por la ley del péndulo, por cambiar lo que hay y ver si con otros les va algo mejor. Lo que pasa es que estos líderes de izquierda que prometen cosas tan sensatas como la justicia para los indígenas olvidados desde hace siglos, una mejor distribución de la riqueza, luchar contra las sangrantes
desigualdades, mejores servicios públicos, sanidad universal, etcétera, no lo van a tener nada fácil porque la economía no les va a ayudar a hacer lo que desean para revertir la injusta situación actual. La tasa de pobreza es la más alta de los últimos veinte años, el desempleo es muy elevado, sobre todo entre los jóvenes, y además hasta un 50 por ciento de los que trabajan lo hacen en el sector informal y no tienen ningún tipo de cobertura social; la evasión fiscal es endémica y asegura presupuestos insuficientes para mejorar los servicios sociales básicos. Y las instituciones sufren un fuerte desprestigio. Y todo eso junto augura más frustración y más populismo, que quizás sepa aprovechar China para llevar agua a su molino. Beijing ha donado mil millones de dólares a la región para que compre sus vacunas contra el Covid, en otro ejercicio de propaganda, y su comercio (331.000 millones de dólares en 2020) y su inversión (83.000 millones de dólares entre 2005 y 2020) no han dejado de crecer atraídos por las infraestructuras y las materias primas (especialmente minerales) de la región. Eso ha hecho saltar las alarmas en Washington, que todavía sigue siendo el principal socio comercial e inversor, y Biden ha lanzado hacia el subcontinente una versión de su programa Build Back Better World para contrarrestar esta creciente influencia china. España es, por su parte, el principal inversor europeo con 145.000 millones de euros, el 32 por ciento del total de nuestra IDE, aunque en comercio nos quede mucho camino por recorrer pues exportamos más a Estados Unidos que a toda Iberoamérica junta, algo que compensamos con fuertes lazos históricos, culturales y hasta familiares que para ciertas cosas pueden ser más importantes y que de hecho juegan en este caso un papel determinante, porque colocan a Latinoamérica en una misma comunidad de valores con Europa y con Estados Unidos. Estoy convencido de que la defensa de esos valores en un mundo donde serán cada vez más minoritarios nos llevará a un mayor acercamiento en el futuro entre europeos y americanos del norte y del sur.
11
LOS PROBLEMAS GLOBALES
El mundo enfrenta muchos problemas, pero hay que elegir y creo que los más importantes en este momento, aparte del COVID-19, son el cambio climático, las desigualdades y el hambre, la proliferación nuclear, el terrorismo internacional y las grandes migraciones.
El cambio climático Es el problema más importante que hoy enfrenta la humanidad. Algunos todavía insisten en negar el calentamiento global de la atmósfera a pesar del consenso científico al respecto, como ya demostraba el informe sobre el clima del año 2017, un texto que el Congreso norteamericano encarga cada cuatro años, que está elaborado entre trece agencias sobre la base de centenares de estudios en los que han participado millares de investigadores, y que es por ello considerado como «el informe científico más conclusivo sobre el clima». Sus conclusiones son devastadoras e igual hace otro informe realizado por mil cuatrocientos expertos convocados por las Naciones Unidas en 2021. La temperatura media del planeta ha subido 1,1 grados desde la Revolución industrial, esa subida se está acelerando en los últimos años y obliga a tomar medidas con carácter inmediato so pena de luego sufrir las consecuencias porque esto ha provocado otros cambios en cadena desde las capas más altas de la atmósfera hasta las mayores profundidades oceánicas. Como resultado, cada vez los días son más calientes y las noches menos frías, con efectos documentados sobre la temperatura en la superficie del planeta, su atmósfera y sus mares, sobre el deshielo de los glaciares, el menor espesor de la capa de nieve o su misma desaparición en ciertos lugares, la disminución del hielo marino, las sequías abrasadoras y las lluvias torrenciales, la mayor frecuencia de tormentas, la desaparición de arrecifes de coral o el aumento del vapor de agua en la atmósfera. El mes de enero de 2020 ha sido el más cálido de los últimos ciento cuarenta y cuatro años y cada vez son más frecuentes los fenómenos extremos en forma de incendios pavorosos o de inundaciones terribles, sin que hayan tenido suficiente éxito treinta años de reuniones para movilizar a la sociedad internacional en una lucha conjunta y coordinada para detener el calentamiento global. Particularmente preocupante es el hecho de que las temperaturas en Alaska y en el Ártico estén subiendo el doble de deprisa que en el resto del planeta, y esto, por una parte, afectará a la salinidad de los océanos y, por otra, inundará zonas costeras donde hoy viven no menos de seiscientos millones de personas. Y no solo los mares: el lago Chad tenía veintiséis mil kilómetros cuadrados en 1963 y hoy apenas llega a mil quinientos con efectos devastadores para la economía de las poblaciones que viven en sus riberas. O la deforestación que tiene lugar en Brasil (con la
complacencia de Bolsonaro) y en el Congo (con la impotencia de sus líderes), lo que plantea el interesante debate de si esos países son dueños de hacer lo que quieran con sus masas forestales, verdaderos pulmones del planeta, o si deberían ser considerados como sus meros administradores en nombre de la humanidad. Durante los primeros meses de la pandemia, entre enero y abril de 2020, en torno a cuatrocientas sesenta y cuatro millas cuadradas de selva amazónica fueron cortadas, el 55 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, una superficie equivalente a veinte veces el tamaño de Manhattan. No es casual si se considera que el ministro de Medio Ambiente brasileño, Ricardo Salles, confesó en público que veía en la pandemia una oportunidad para saltarse las restricciones «durante este periodo de calma en términos de cobertura de prensa porque la gente solo habla del COVID». Increíble pero cierto, hay un vídeo. Luego trató de arreglarlo, pero ya era tarde. Un líder indígena karipuna, de la región de Rondônia, que es donde estas cosas pasan, ha dicho que como consecuencia su comunidad se siente cada vez más vulnerable. No me extraña. Los ejemplos son infinitos y por eso el papa Francisco en su encíclica Laudato si’, donde trata de conciliar ciencia, religión y sentido común, cosa que no siempre ha hecho la Iglesia, pone el acento sobre este problema que amenaza con dejar un planeta «de escombros, desiertos y suciedad» que pagarán, como siempre, los más débiles, los que dependen más directamente de los ecosistemas amenazados, porque —dice el papa— «la ecología es total, es humana». Los redactores de los informes antes citados no dudan de que la actividad humana está relacionada con estos acontecimientos, y dicen tener «pruebas relativamente fuertes» de que, por ejemplo, factores provocados por el hombre han contribuido a las olas de calor que hubo en Europa en 2003 y en Australia en 2013. También consideran «extremadamente probable» que más de la mitad del aumento de la temperatura ambiente en el mundo desde 1951 esté relacionada con la actividad humana, y creen que aunque fuéramos capaces de reducir a cero hoy mismo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, aun así la temperatura media del planeta subiría 0,3 grados de aquí a fin de siglo y que para estabilizarla a un nivel de dos grados centígrados por encima de la actual serán necesarias reducciones mucho más significativas en los actuales niveles de dióxido de carbono en la atmósfera porque por el camino que vamos llegaremos a tener 2,7 grados
más que ahora. O sea, que no estamos haciendo lo suficiente cuando lo que deberíamos hacer es seguir el sabio consejo del refrán anglosajón cuando dice que «si estás en un agujero, deja de cavar». Y nosotros estamos en un agujero bastante profundo, aunque muchos prefieran adoptar la táctica del avestruz, y no solo rechazan ver lo que ya tienen delante, sino que no quieren saber nada de lo que va a suceder en un futuro muy próximo. Como si la ignorancia les fuera a librar de sus efectos. No en vano hace ya dos mil años que Terencio decía que la sabiduría no es ver lo que uno tiene delante, sino prever lo que va a venir. Cualquier sacrificio que hagamos, por grande que ahora nos parezca, sería mínimo en términos de PIB comparado con los costes que tendrá seguir con la actual política de no querer ver. Se calcula que en los próximos treinta años la demanda global de energía aumentará nada menos que en un 60 por ciento (cada año se consume un millón más de barriles de petróleo al día), que en 2030 todavía el 80 por ciento del consumo global estará compuesto por combustibles fósiles y que solo un 20 por ciento procederá de energías alternativas, con todas las implicaciones que esto tendrá sobre la emisión de partículas de CO2 y la consiguiente contaminación atmosférica. Por otra parte, el desarrollo de grandes países con poblaciones desmesuradas como China, la India (juntos representan el 40 por ciento de la humanidad) y otros no solo va a empeorar el problema, sino que va a presionar fuertemente sobre la oferta de los recursos energéticos disponibles, cuya seguridad en los suministros sigue siendo vital para los países que dependemos de ellos. Es previsible que en los años venideros se desencadenen conflictos precisamente en torno a esta rigidez en la oferta, aunque a principio de 2020 hemos vivido coyunturalmente el fenómeno contrario, un exceso de oferta de petróleo en medio de una brusca retracción de la demanda como consecuencia de la menor actividad económica que ha traído consigo, bajo el brazo, la pandemia del COVID19. Exactamente lo contrario de lo acontecido con el gas en el segundo semestre de 2021, cuando la oferta disponible se manifestó incapaz de atender a la demanda existente e hizo que países en vías de desarrollo regresaran con entusiasmo al contaminante carbón o hayan aplazado los planes para reducir su consumo, como se vio en la reunión de Glasgow sobre el clima.
En 1997 se reunió en Kioto una gran conferencia que fue el primer intento serio (había habido antes otras reuniones) de establecer un régimen de obligado cumplimiento para limitar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Allí se estableció un ingenioso mecanismo de «cap and trade» consistente en que se ponía un límite a las emisiones que los países podían hacer (cap) pero luego esos mismos países podían comprar o vender los derechos de emisión no utilizados a otros países (trade) creando así un mercado que les animara a reducir sus emisiones al menor coste posible. Así, si uno contamina más de lo debido, puede comprar el exceso a otro que haya contaminado por debajo de su límite. Pero no basta con ser ingenioso o novedoso para tener éxito, el sistema no funcionó porque no era obligatorio y la puntilla se la dieron Estados Unidos y Canadá cuando se retiraron por no desear sentirse ligados por sus compromisos. Como la situación seguía empeorando, pues desde 2005 los gases de efecto invernadero han seguido creciendo a razón del 1,5 por ciento anual, las Naciones Unidas convocaron otra gran conferencia en París (COP21) a la que asistieron ciento veinte jefes de Estado y de gobierno, porque hay que reconocer que los franceses organizan estas cosas como nadie. La reunión tenía el ambicioso propósito de impedir que el mundo eleve su temperatura media en más de dos grados centígrados de ahora a 2100 con respecto a los niveles preindustriales, sobre la base de contribuciones voluntarias que los mismos países se fijaban. Y ese fue su punto flaco. Para ayudar a los países más pobres y con más dificultades para hacer el necesario esfuerzo de reconversión energética, en París se previó la creación de un fondo dotado con cien mil millones de dólares que debería ser financiado por los países ricos… pero que hasta ahora no se ha materializado. A esta situación hay que sumar otra que no es menos grave. Un alarmante estudio publicado en abril de 2020 por la revista Nature advierte que los efectos del cambio climático pueden estar siendo mucho más rápidos y letales que lo que se pensaba hasta ahora. Como escribe uno de sus autores, Alex L. Pigot, del University College London, «durante mucho tiempo todo puede dar la impresión de estar bien y luego de repente no lo está». Y eso es lo que ocurre. Según ese estudio más de un millón de especies animales y de plantas están hoy en riesgo de extinción por la forma en la que los humanos estamos transformando la tierra cuando nos reproducimos tan deprisa, aramos, deforestamos, pescamos, excavamos y
quemamos combustibles fósiles o emitimos radiaciones electromagnéticas, y llenamos los mares de residuos como microplásticos… que acaban llegando a nuestra cadena alimentaria a través de los pescados que consumimos. Porque cuidar de la Tierra es cuidar de la humanidad ya que nuestros destinos están ligados por aquello de que el aleteo de una mariposa se siente en el otro lado del mundo. Según Nature, extinciones masivas en los océanos tropicales podrían desencadenarse tan pronto como durante la próxima década (ya están muriendo arrecifes de coral en Australia), y las selvas tropicales, donde se hallan los ecosistemas más diversos de la Tierra, podrían seguir el mismo camino dentro de veinte años. Por eso, la preservación de la biodiversidad en el planeta debe ser un componente básico de la lucha contra el cambio climático. Ambos van unidos. En este preocupante contexto hace unos años se produjo una «tormenta perfecta» con la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo sobre el cambio climático porque consideraba que era contrario a los intereses norteamericanos. El caso es que el medio ambiente se ha seguido deteriorando como se pudo constatar en la COP25 que se celebró en Madrid, en diciembre de 2019, como consecuencia de los disturbios que entonces había en Santiago de Chile, capital del país que debía organizar el encuentro y cuya presidencia mantuvo. El objetivo fijado era reducir las emisiones un 45 por ciento antes de 2030 y lograr en 2050 no emitir más carbono a la atmósfera que el que esta puede absorber. Madrid fue otra decepción porque tampoco consiguió compromisos firmes de los doscientos participantes, ni tampoco logró cerrar el espinoso tema del mercado de intercambio de derechos de emisiones. Todo eso ha tenido que dejarse para la reunión de Glasgow, ya con Joe Biden en la Casa Blanca. Cabe decir en su honor que el mismo día en que tomó posesión ordenó el regreso de su país al Tratado de París y luego ha destinado importantes sumas de dinero para la lucha doméstica contra el calentamiento global del que Estados Unidos es responsable en un 12,5 por ciento. Y así hemos llegado a la COP25 celebrada en Glasgow en noviembre de 2021 que como ha reconocido António Guterres, secretario general de la ONU, se ha quedado corta o, en sus mismas palabras: «No hemos conseguido los objetivos de esta conferencia». En Glasgow se han reunido ciento setenta y cinco países, un centenar de jefes de Estado y de gobierno (significativamente han fallado Vladimir Putin y Xi Jinping) y miles de
delegados con el objetivo de «mantener viva la esperanza» porque, como ha dicho Inger Andersen, directora del Programa de Medio Ambiente de la ONU: «El mundo tiene que despertar al peligro que enfrentamos como especie». Por vez primera se ha hablado en una cumbre de combustibles fósiles y de carbón, aunque la India forzara en el último momento a sustituir la mención a la «progresiva eliminación» del carbón, la fuente más contaminante, por su «progresiva reducción», lo que deslució mucho las conclusiones finales que piden recortar las emisiones un 45 por ciento en 2030 para llegar a cero en 2050. También se ha vuelto a dar una patada hacia adelante a la lata de los mercados de carbono. Pero no hay que ser negativos, porque en Glasgow también se han conseguido progresos, algunos en los pasillos de la reunión: se ha alcanzado un acuerdo importante sobre el metano para reducir sus efectos contaminantes un 30 por ciento en 2030 con respecto a los niveles 2020; se ha hecho una «paz climática» entre China y Estados Unidos con intención de trabajar juntos durante la década siguiente para mejorar la situación; se ha establecido duplicar en 2025 la ayuda que ya en París se acordó que los países ricos dieran a los pobres (cien mil millones de dólares anuales) y que hasta ahora no han visto; una treintena de países (y algunos fabricantes importantes) han dispuesto no vender automóviles de combustión a partir de 2040. Pero todo queda una vez más en el limbo de las buenas intenciones y sin un mecanismo coercitivo que obligue a cumplir lo acordado, aunque la ONU elaborará a partir de ahora informes anuales sobre lo que cada país hace, lo que sin duda pondrá en evidencia a algunos. Lo que está claro desde Glasgow es que ha empezado de verdad la cuenta atrás para los combustibles fósiles y eso tiene el efecto colateral de que planteará a plazo más corto que largo serias dificultades para los actuales productores de petróleo. Son países que se van a enfrentar a un problema muy grave que ya no se limitará únicamente a saber cómo combatir la constante subida y bajada de precios —que ellos no controlan— de los que depende su viabilidad económica, sino a cómo harán frente a la inevitable transición energética que se les echa encima a velocidad de vértigo si las cosas van como se desea. Van a necesitar ayuda porque la creciente conciencia de la necesidad de combatir el calentamiento global les ha puesto de repente ante lo que va a ser un día no lejano un mundo sin combustibles fósiles, y ese futuro va a ser muy duro para ellos, como dicen
Nicholas Mulder y Adam Tooze, porque su camino se convierte en «peligrosamente insostenible» pues ya no les basta con meter dinero en un sector petrolero que ha dejado de ser competitivo y que en todo caso tiene fecha de caducidad, sino que tienen que diversificar porque si no lo hacen «la descarbonización se convertirá en receta para crisis sociales que afectarán a centenares de millones de personas. Si sus Estados no son todavía frágiles, están condenados a serlo» y en muchos casos, como Nigeria, Angola, Argelia o Venezuela necesitarán ayuda. Mucha ayuda. Nunca llueve a gusto de todos. Según William Nordhaus llevamos treinta años perdidos en la lucha contra el cambio climático porque las conferencias convocadas para enfrentar el problema han adolecido, todas, de defectos de falta de coordinación y, sobre todo, de falta de obligatoriedad de los compromisos libremente asumidos. Además, enfrentan un reto que es global con respuestas nacionales y eso no funciona, o funciona mal, como también se ha visto con la lucha contra la pandemia del COVID-19. En su opinión, el problema no se corregirá mientras no se cambie el «modelo de conferencia» por el de «modelo de club», que exige cuotas obligatorias e imposición de sanciones a los países que no cumplan o incluso que no quieran participar. Claro que esto es más fácil de decir que de hacer en un mundo de Estados soberanos porque no veo a nadie capaz de obligar a asistir y menos aún de imponer sanciones a Estados Unidos o a China, que son los mayores contaminadores del mundo. En sentido positivo destacan los esfuerzos de la Unión Europea y de la misma España, lugares donde es mayor la concienciación ciudadana sobre el problema. La Unión Europea ha elaborado un ambicioso plan para alcanzar cero emisiones en 2050 apoyado en un presupuesto de cien mil millones de euros. Por su parte, España ha aprobado una ley de cambio climático que va más allá de los compromisos impuestos por la conferencia de París porque prevé reducir en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23 por ciento con respecto a las de 1990, al tiempo que pretende que ese mismo año el 42 por ciento del consumo final de energía sea de origen renovable (ahora es el 18 por ciento), y que ese porcentaje llegue al 74 por ciento en el caso del sistema eléctrico y al cien por cien en 2050, año en el que también se prevé que el parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros esté libre de emisiones directas de dióxido de
carbono. Para ello el gobierno habla de «movilizar» doscientos mil millones de euros a lo largo de la década hasta 2030. Es muy encomiable, pero no está claro de dónde va a salir tanto dinero y menos aún tras el impacto del COVID-19. Son, sin duda, esfuerzos bien intencionados, pero que parecen adolecer de un insuficiente estudio de costes y del necesario apoyo social para llevarlos a cabo, sobre todo en un contexto de subida descontrolada de la electricidad. En todo caso y por meritorio que sea el esfuerzo, no hay que echar las campanas al vuelo porque España solo representa el 1 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, y los veintisiete países de la Unión Europea, todos juntos, apenas llegamos al 9 por ciento. Por eso, mucho me temo que, como dice Muñoz Seca en La venganza de don Mendo: «Para asaltar torreones cuatro Quiñones son pocos, ¡hacen falta más Quiñones!». Lo que pasa es que, mientras discutimos, el problema se agrava de día en día y exige un esfuerzo por parte de todos… que no todos están dispuestos a hacer. Es esencial un compromiso mayor de los grandes contaminadores como son China, que es el mayor contaminador global (27 por ciento del total mundial) por su elevado consumo de carbón; Estados Unidos, que es el mayor contaminador per cápita; o la India, por el tamaño de su población que pronto superará a la de la misma China. También hace falta mayor compromiso por parte de otros grandes países como Brasil, Sudáfrica, Nigeria, Indonesia… A pesar de la terrible contaminación de sus ciudades, China ha advertido que su emisión de gases a la atmósfera seguirá creciendo hasta 2030. Y tampoco ayudan los países en vías de desarrollo que necesitan quemar combustibles sólidos para mantener el crecimiento de sus economías y dar a sus poblaciones el grado de bienestar que ya tienen los países ricos, como ocurre con el elevado consumo de carbón de Sudáfrica. No es fácil convencerles porque te echan en cara lo mucho que los países desarrollados han contaminado durante los últimos doscientos años para construir su actual nivel de vida. Dicen que ahora les toca a ellos desarrollarse… y tienen su parte de razón. Y más aún cuando esto no solo ocurre en los países en vías de desarrollo, pues también Alemania —sí, Alemania, no es un error— va a mantener sus centrales de carbón hasta 2030 como consecuencia de su decisión de cerrar las centrales nucleares y de no tener materialmente tiempo para impulsar una potente industria de energías renovables.
El problema nos agobia ahora con una urgencia como nunca antes habíamos sentido. Como se sabe, el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera hasta que es lentamente reabsorbido por las plantas y los océanos, en un proceso que dura siglos. Y aquí entra Steve Koonin, que argumenta que el efecto calentamiento del gas en la atmósfera cambia menos que proporcionalmente a medida que aumenta su concentración. O como él dice, «eliminar una tonelada de emisiones en mitad del siglo XXI enfriará la mitad que si la hubiéramos suprimido en mitad del siglo XX». Por eso, cuanto más tardemos en actuar, peor será. En su opinión, el problema no tiene arreglo, el calentamiento global proseguirá, implacable, y el ser humano no va a tener más remedio que adaptarse a la realidad circundante como ha hecho desde siempre a lo largo de su mil milenaria evolución. Hay quien piensa que las civilizaciones tienden a autodestruirse cuando alcanzan un determinado grado de desarrollo, como les ocurrió a los mayas de Yucatán o a los jemeres de Angkor Vat, y de forma parecida a esos electrodomésticos que vienen de fábrica con obsolescencia programada para que siga girando la rueda del consumo. La diferencia es que en este caso los destrozos pueden ser irreversibles y no tenemos plan B para salvar al «pálido punto azul» perdido en la negrura del cosmos del que hablaba Carl Sagan. Necesitamos una «ecología integral» y una «conversión ecológica», como ha pedido el papa Francisco, porque los que más sufren con el maltrato del planeta son los más pobres, ya que mientras ochocientos quince millones de seres humanos pasan hambre (según la ONU este número se puede duplicar con el coronavirus) se tiran un millón cuatrocientas mil toneladas de comida al año y «es injusto exigir al planeta producir tanto para seguir desperdiciando mientras tantas personas pasan hambre, desnudez y frío». Claro que siempre nos queda la alternativa que sugería Stephen Hawking de colonizar otros mundos y escapar a ellos tras haber dejado este inservible, algo que quizás sea un día posible pero que no parece probable a corto plazo. Nuestro reto es lograr más energía con menos dióxido de carbono y hacerlo con soluciones que sean científicamente sólidas, políticamente factibles, sostenibles socialmente y aceptables para todos. Que permitan vivir con dignidad a casi ocho mil millones de seres humanos y que además podamos pagar la factura, que será muy elevada. No es fácil, pero es el
desafío que ha tocado a esta generación y cuanto antes nos arremanguemos, mejor. Ya no vale dar más patadas a la lata hacia adelante. La primera oportunidad se nos presentará si aprovechamos la salida del COVID-19, cuando se produzca, para reanimar la economía con grandes planes keynesianos de inversión pública en el medio ambiente, en programas verdes ligados directamente a la recuperación económica, porque es necesario que la lucha contra el cambio climático forme parte de la salida de la crisis, de modo que vayan de la mano nuestra salud (física, social y económica) y la del planeta. Así lo reconocieron en abril de 2020, en plena pandemia, los ministros reunidos virtualmente en el Diálogo de Petersberg y así lo propugna el plan de recuperación propuesto en el seno de la Unión Europea que prima las transiciones ecológica y digital como grandes prioridades. Son ideas que merecen atenta consideración porque me resisto al fracaso y me alineo con los que prefieren el optimismo de la voluntad sobre el pesimismo de la razón, como dijo Gramsci, y porque creo que en ningún caso debemos —ni podemos— cruzarnos de brazos ante un reto existencial en el que no solo nos jugamos el mundo que dejaremos a nuestros hijos sino la propia supervivencia del ser humano en la Tierra. Y creo que no exagero.
Pobreza, desigualdades y hambre En plena lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el poeta afroamericano Langston Hughes (1902-1967) escribió unos versos estremecedores: I have as much right As the other fellow has To stand On my two feet And own the land I tire so of hearing people say, «Let things take their course, Tomorrow is another day». I do not need my freedom when I am dead, I cannot live on tomorrow’s bread.
Que espero que se me perdone por atreverme a traducir de la manera siguiente: Tengo el mismo derecho que cualquiera a levantarme sobre mis dos pies y poeseer la tierra. Estoy harto de oír a la gente que dice: «Dejad que las cosas sigan su camino, mañana será otro día». Yo no necesito mi libertad cuando esté muerto, yo no puedo vivir con el pan de mañana.
Da vergüenza escribir sobre esto en 2022, pero no hay más remedio que aceptar que el hambre, la pobreza y las desigualdades, asuntos en los que la raza tiene mucha influencia, son tres de los mayores problemas que enfrenta la humanidad y ello sin perjuicio de que en términos históricos estemos mejor que nunca, como ya antes he señalado. De hecho, en 2015 cumplimos con cinco años de adelanto el primer objetivo de desarrollo del milenio al reducir a la mitad la tasa de pobreza registrada en 1990. Según las Naciones Unidas, desde entonces, mil cien millones de personas han salido de la
pobreza extrema y eso es motivo de satisfacción, igual que lo es que el hambre haya disminuido en un 25 por ciento en los últimos treinta años. Pero no lo es que aún hoy el PNUD afirme que quedan mil trescientos millones de pobres en el mundo, que el Banco Mundial reconozca que setecientos treinta y seis millones de personas viven con menos de dos dólares diarios, y que la mitad de esa cifra se concentre en el África subsahariana donde se va a dar el mayor crecimiento de población en las próximas décadas y donde se calcula que en 2030 vivirán nueve de cada diez personas extremadamente pobres. No se trata de cifras frías y asépticas porque el problema ha empeorado con la llegada del virus del COVID-19 y porque detrás de esos números hay dramas humanos como que en los últimos cuatro años el número de personas que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que padecen de «hambre crónica» (los que se van hambrientos cada noche a la cama) haya subido de setecientos noventa y seis a ochocientos veinticinco millones de personas, y que todavía haya muchos millones de seres humanos que mueren anualmente de hambre. Otras personas no tienen agua potable (mil millones en el mundo), saneamiento (dos mil seiscientos millones) o electricidad (seiscientos millones carecen de ella solo en África), o no tienen sanidad o educación y por todo eso sufren exclusión social y discriminación. Encima, por si no tuvieran bastante con todo lo anterior. Porque la pobreza significa hambre con su corolario de enfermedades, sufrimiento y muerte prematura. La esperanza de vida en el mundo se ha incrementado en los últimos años (aunque luego ha bajado también algo por culpa de la pandemia) hasta los 67,1 como media (en España, 83,5) pero en Chad es todavía de 52,9, y en lugar de aumentar ha descendido en lugares como Zimbabue y Zambia a causa del impacto del sida. Como ejemplo, por cada caso de mortalidad derivado del parto que se produce en España, hay ciento ochenta y dos muertes en Camerún. Y si nos referimos a la educación, ochocientos millones de personas no saben hoy leer y escribir en el mundo y en este campo la diferencia entre hombres y mujeres es dramática y alcanza hasta veintiocho puntos porcentuales en lugares como Angola, con gravísimas repercusiones en todos los ámbitos de la vida. Entre las causas históricas de una pobreza, que viene de lejos, caben citar la esclavitud, el colonialismo, las invasiones y las guerras que matan a los
más jóvenes y productivos, dañan infraestructuras, impiden el cultivo de los campos y la recolección de las cosechas, y producen desplazados internos y refugiados en otros países… De hecho, el 60 por ciento de las personas con hambre viven hoy en países destrozados por la guerra como son Siria, Etiopía, Somalia y Yemen. Todo eso es cierto, pero hay otras causas que nos tocan mucho más de cerca y que no solo producen pobreza, sino que contribuyen a perpetuarla aumentando de paso las desigualdades, como hace la peor versión del modelo capitalista de comercio internacional que busca mano de obra que abarate costes en países en desarrollo, en lugar de contribuir de forma más justa a la economía de esas regiones; el cambio climático y la degradación del medio ambiente en forma de deforestación, erosión, salinización y desertificación con sus secuelas sobre las cosechas es un fenómeno que tiene efectos particularmente graves en lugares como Madagascar, Afganistán, Haití, Somalia, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo donde climas extremos se combinan con conflictos para complicar aún más el problema: el progreso tecnológico que margina a los trabajadores con baja formación profesional; la corrupción endémica que privatiza los recursos siempre escasos y evita su reparto equitativo; las enfermedades y epidemias crónicas, desde la malaria y la fiebre amarilla hasta los más recientes sida y ébola; la subcontratación y los trabajos temporales; la evasión fiscal que roba recursos que son de todos; la desigualdad en el reparto de esos recursos; el rápido crecimiento de la población que se concentra precisamente en los países más pobres y con menos educación… Y esto aparece ligado a una discriminación estructural en función del sexo, la raza, la edad, etc. para aumentar la desigualdad y socavar los derechos humanos de carácter civil, político, económico, social y cultural, y acabar convirtiéndose en una amenaza a la paz y una de las principales causas de las migraciones. Como dijo el papa Juan Pablo II: «El eje del mal exige superar el eje de la desigualdad», y eso supone, en palabras de otro papa, Francisco, que es el primero que llega al Vaticano directamente desde el Tercer Mundo, permitir que todas las personas tengan acceso a lo que llama «las tres T: techo, tierra y trabajo». Desgraciadamente, estamos aún muy lejos de ese cristiano deseo. Thomas Piketty, en su polémico libro Capital e ideología, afirma que la desigualdad no es un resultado accidental del capitalismo, sino algo «ideológico y político», pues las normas de la economía y de la política las
dictan los poderosos para mantener su posición de privilegio, y cita como ejemplo el caso de Estados Unidos donde, en 1929, el 10 por ciento más rico de la población disfrutaba del 85 por ciento de la renta, porcentaje que disminuyó hasta el 60 por ciento con las reformas e impuestos del New Deal de Roosevelt, pero que volvió a subir hasta el 75 por ciento tras la llamada «revolución de Reagan»… y supongo que se habrá incrementado con las devoluciones de impuestos a los ricos de Donald Trump. Esto hace que Tom Schelling profetice un inquietante futuro donde escasos enclaves ricos y blancos estarán rodeados de masas de pobres con la piel más oscura. No es ciencia ficción, aunque recuerde el panfleto que es el Libro Rojo de Mao Zedong, que mi generación leía a escondidas en la adolescencia (la falta de libertades durante el franquismo nos llevaba a leer esta basura), y que reflejaba un mundo rico asediado por legiones hambrientas, olvidando convenientemente el hecho objetivo de que era su régimen el que más muertos había causado por hambrunas con políticas tan equivocadas como la del Gran Salto Adelante, que se calcula que provocó la friolera de treinta millones de víctimas, o la posterior Revolución cultural que también dejó otros cuantos millones. En todo caso, a la imagen evocada por Mao recuerdan esos centenares de africanos que periódicamente asaltan las vallas perimetrales de Ceuta y de Melilla en un intento de superarlas para escapar del hambre y la pobreza. Es sintomático que desde el norte defendamos la libre circulación de bienes, servicios y capitales al mismo tiempo que restringimos la de los seres humanos. ¿Cómo no va a haber fuertes presiones migratorias desde Marruecos a España cuando nuestra renta es diez veces la marroquí y nos separan apenas los catorce kilómetros que tiene de anchura el estrecho de Gibraltar? No conozco otros dos países vecinos con tal disparidad de nivel de vida. No pretendo que dejemos entrar a todo el mundo porque es lógico y legítimo que haya restricciones fronterizas frente a una inmigración descontrolada y porque no hay Estado de bienestar que aguante con fronteras abiertas, pero si no dejamos entrar a sus gentes en lo que consideran el paraíso del norte —no me refiero solo al caso español— donde ellos piensan que se atan los perros con longanizas, al menos permitamos que lo hagan sus productos e invirtamos para crear riqueza y trabajo en el sur con objeto de evitar una situación explosiva a medio plazo en la que todos saldríamos perdiendo.
El 4 diciembre de 2018, en vísperas del treinta y dos aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, un grupo de relatores y expertos de las Naciones Unidas hicieron una llamada urgente para intensificar los esfuerzos para combatir la creciente desigualdad económica: «Hoy vivimos en un mundo más rico, pero también más desigual que nunca. Se están negando los derechos sociales y económicos a demasiadas personas en todo el mundo…». Y esto se ha agravado hoy porque si en términos globales, entre países, estamos mejor que hace unos años, las desigualdades han crecido como consecuencia de la pandemia dentro de cada país, entre los segmentos más ricos y más pobres de la población de cada uno. Y eso que según François Bourguignon, autor de La globalización de la desigualdad, la desigualdad global se ha reducido en los últimos veinte años gracias al progreso de países emergentes como India, China, y muchos de América Latina y África. Aun así, medido con el «Coeficiente Gini» (0 es igualdad total, es decir, un país en el que todos ganaran lo mismo, y 1 la desigualdad total, o sea un país en el que una persona se lo llevara todo), en Europa el coeficiente está en torno al 0,25, en Estados Unidos en torno al 0,40, y el mundo en su conjunto en el 0,70. El resultado final es obsceno porque la OCDE estima que el 10 por ciento más rico de la población mundial posee la mitad de la riqueza total mientras que el 40 por ciento más pobre solo tiene el 3 por ciento. En algunos países es todavía peor, y así el 1 por ciento de la población acumula el 55 por ciento de la riqueza en Rusia, el 50 por ciento en India, el 45 por ciento en Brasil, y el 30 por ciento en China. Estamos gestionando el planeta como si nos gustara vivir en un estercolero lleno de mendigos como los que fotografía Sebastião Salgado. Es incomprensible. Como se ve, es un problema muy generalizado. Es un asunto de justicia y también humanitario, porque en gran parte del mundo el crecimiento económico es lento y la inversión muy escasa con lo que el acceso a una buena atención en salud o educación, a agua potable, a electricidad, etc., sigue estando fuera del alcance de muchas personas por razones geográficas, socioeconómicas, étnicas y también de género, que son particularmente graves no solo por marginar al 50 por ciento de la humanidad que ya es en sí una enorme estupidez desde un punto de vista meramente económico, por no hablar de ética, sino por el enorme impacto que la educación de las mujeres tiene luego en otras cuestiones básicas
como la natalidad, la alimentación, la educación y la higiene de los hijos, etc. Sobre esta realidad se proyectan ahora los efectos de la pandemia del COVID-19 que para mucha gente se van a traducir esencialmente en hambre. O en hambruna si las medidas de confinamiento impuestas para dificultar la expansión del virus impiden sembrar o recolectar las cosechas en las regiones más vulnerables como puede ser el Cuerno de África, que además está maltratado por las guerras. Según el Programa de Alimentos de las Naciones Unidas, «con la pandemia del COVID-19 añadiéndose a las crisis ya existentes, estimamos que el número de personas que sufren carencia de alimentos podría casi doblarse a fin de año (2020), hasta doscientos setenta millones de personas. Otros trescientos millones tendrán deficiencia nutritiva —falta de suficientes vitaminas y minerales en su dieta para estar sanos» y el número de personas que literalmente se mueren de hambre «ha subido a cuarenta y un millones de treinta y cuatro el año pasado»… mientras en «países ricos y pobres por igual las colas de gente que han perdido el trabajo se extienden a las puertas de lugares donde se reparte comida gratis». Basta salir a la calle para verlo. En muchos países la situación se complica más porque las exportaciones de alimentos se han multiplicado por seis en los últimos treinta años y hoy cuatro de cada cinco personas en el mundo viven en parte de proteínas producidas en otro lugar, incluidos países africanos. Por eso, Yaroslav Trofimov y Lucy Craymer explican que, aunque el virus ha golpeado al mundo en un momento de cosechas buenas, con amplias reservas de comida y en el que se pueden recoger las siembras, las medidas proteccionistas adoptadas, las disrupciones en el comercio y los transportes, el cierre de plantas de procesamiento, etc. alteran la cadena de suministros globales de comida. Su conclusión es que podríamos tener que enfrentar una crisis de alimentos aun cuando hay mucha comida alrededor. Y a la misma conclusión llega David M. Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos onusiano cuando dice que «las hambrunas surgen normalmente no de falta de comida sino de alzas hiperinflacionistas de los precios o de problemas en las cadenas de suministros que imposibilitan la llegada de comida a ciertos lugares. La pandemia ha interferido en esas cadenas de suministros de comida y de otras materias primas tanto entre países como dentro de ellos. Esto podría ser devastador para el África
subsahariana que importa unos cuarenta millones de toneladas de cereales cada año de todo el mundo». Y eso es precisamente lo que puede acabar produciendo la guerra de Ucrania al interrumpir sus exportaciones de grano en coincidencia con la escasez de fertilizantes. Esta conjunción empujará hacia arriba los precios de los alimentos y se hará sentir en todo el planeta. Conflictos como el de Yemen, el de Etiopía con Tigray en 2021 (no es el único), la toma del poder por los talibanes en Afganistán, repercusiones de la pandemia y el calentamiento global forman un cóctel explosivo. El Programa de Alimentos de las Naciones Unidas cree que juntos aumentarán la inseguridad alimentaria en 2022 en no menos de veintitrés países, la mayoría en África, pero también en América Central, Afganistán y Corea del Norte. Los que acaban pagando el pato son siempre los mismos porque los países ricos han podido disponer de billones de euros para estimular la economía dañada por la pandemia, reforzar el Estado de bienestar, rescatar a empresas o hacer llegar dinero directamente a los bolsillos de los comerciantes y de los desempleados. Incluso establecer sistemas de ingreso mínimo vital. Pero los países pobres no pueden hacer nada de todo esto porque carecen de ese dinero, como bien ha señalado Macky Sall, presidente de Senegal, al decir que «no estamos en condiciones de salvar empresas o de proteger empleos. Estamos ante una injusticia que es de nuevo puesta en evidencia por el COVID-19». Según el Brookings Institute, los países en desarrollo —unos sesenta— tienen en conjunto una deuda externa de once billones de dólares y el servicio de esa deuda les ha exigido pagar casi cuatro billones en 2020. Eso quiere decir que esos países habrán gastado ese año más dinero en el pago del servicio de su deuda a organismos internacionales, o a países ricos, que lo que gastan para proteger la salud de su propia gente infectada o no por el virus. Según cifras de las Naciones Unidas, un 5 por ciento de caída en el PIB mundial se traduciría en llevar a ochenta y cinco millones de personas a una situación de extrema pobreza, entendiendo por tal a vivir con menos de 1,90 dólares diarios. Por eso el G-20 pidió una suspensión temporal de esos pagos que puede no ser una medida suficiente ante la gravedad de la situación. África pide en estos momentos de pandemia tres cosas muy concretas: un paquete de ayuda por valor de cien mil millones de dólares para estimular la economía, la
condonación de la deuda bilateral y la suspensión del servicio de la deuda privada. Los pobres no están solamente en África: en Inglaterra y Gales se estima que los ciudadanos de color tienen el doble de posibilidades de ser infectados por el virus que los blancos, y en Estados Unidos los negros y los latinos también sufren la pandemia, el desempleo, la violencia policial o la misma obesidad en mucha mayor proporción y el porcentaje de negros infectados por el COVID-19 supera en cinco veces al de los blancos. Las tensiones raciales que han seguido a la muerte de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020 han puesto crudamente de relieve la persistencia de una intolerable segregación racial en Estados Unidos que tiene infinitas consecuencias en educación, sanidad, nivel de ingresos, encarcelamientos, etc. Un estudio conjunto de varias agencias de las Naciones Unidas concluye que eliminar la pobreza y el hambre en el mundo exige inversiones por valor de doscientos sesenta y cinco mil millones de dólares anuales, lo que parece una enormidad de dinero… que, sin embargo, solo equivale al 0,3 por ciento del PIB mundial. Son derechos humanos básicos los que están en juego y, desgraciadamente, la recesión que sigue a la pandemia no hará aumentar los fondos disponibles para mejorar estos problemas y será muy difícil que en 2030, que está como quien dice a la vuelta de la esquina, se logre el objetivo de erradicar totalmente la pobreza extrema como se habían propuesto las Naciones Unidas. Para vergüenza nuestra.
La proliferación nuclear Hace ya algunos años que el ambiente geopolítico mundial se está enrareciendo entre Rusia y Estados Unidos como consecuencia —en buena medida, pero no solo— de los acontecimientos de Ucrania y Crimea, mientras también se nubla entre Estados Unidos y China con desacuerdos sobre el mar de China, sobre Taiwán y Hong Kong, con la competencia tecnológica y con el desencadenamiento de «guerras comerciales». El resultado es que es frecuente hoy oír hablar de un nuevo «clima de guerra fría» al que tampoco es ajeno el nacionalismo de sus principales dirigentes, y eso hace avanzar ominosamente el reloj del apocalipsis o del juicio final (Doomsday Clock) que elabora desde 1947 el Bulletin of Atomic Scientists de la Universidad de Chicago. Según ese reloj, en 2019 estábamos a solo cien segundos de la medianoche que simboliza la «destrucción total y catastrófica de la humanidad» por una combinación de amenazas nucleares, medioambientales y tecnológicas. Se trata de un evidente empeoramiento de la situación con respecto de 1970 que fue el mejor momento, según ellos, pues entonces nos encontrábamos a casi tres minutos de la hecatombe, que tampoco es que sea como para tirar cohetes. Parte de la culpa reside en que el bipolarismo de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética ha dado paso a un desorden difuso entre varios países con capacidad nuclear. En esta nueva situación, se deterioran los mecanismos de control de la proliferación, se derrumban los umbrales establecidos para su uso, crecen las posibilidades de que actores no estatales ganen acceso a materiales nucleares para hacer si no bombas atómicas, sí al menos «bombas sucias» y, finalmente, surge la conciencia de que hay otras armas que no son nucleares pero que también pueden infligir daños enormes, como son las armas químicas, que nunca aparecieron en Irak pero que han sido usadas con profusión en la guerra de Siria, y las armas biológicas que la pandemia del COVID-19 ha traído a primer plano. El resultado es un ambiente de desconfianza, que no es una buena noticia, porque, aunque entre Estados Unidos y Rusia se reparten el 90 por ciento de las armas nucleares, hay otros países que también las tienen como Reino Unido, Francia, India, Pakistán, China, Corea del Norte (e Israel), y eso explica en buena parte el problema actual, ya que tanto Washington como Moscú creen que los tratados en vigor les obligan a ellos pero dejan
las manos libres a otros y en particular a China, de la que no se fían, y que se está armando rápidamente mientras construye silos de lanzamiento de misiles por todo su territorio. Y no les parece justo porque según fuentes del Pentágono, en 2030 China podría pasar de las 300 cabezas nucleares que tiene en la actualidad hasta 1.000, sin que tranquilicen declaraciones como la de Fu Cong, director general de Control de Armas del ministerio chino de Exteriores, en el sentido de que «China siempre ha adoptado la política de no ser el primero en utilizarlas», aunque «continuará modernizando su arsenal nuclear por cuestiones de fiabilidad y de seguridad». Lo malo es que con las armas nucleares es mejor no jugar. Tras anunciar un «reset» (puesta del contador a cero) en las relaciones con Rusia, Barack Obama recibió (quizás demasiado pronto) el Premio Nobel de la Paz por abogar por un mundo «libre de armas nucleares» y organizar algunas conferencias internacionales con ese propósito… a pesar de que luego emprendió un proceso para modernizarlas que trató de hacer más digerible anunciando que reducía su número total. Donald Trump no se anduvo tanto por las ramas y decidió retirar sin anestesia previa a Estados Unidos del Tratado de Armas Nucleares Intermedias (INF en sus siglas inglesas) que firmaron Reagan y Gorbachov en 1987 y que condujo a la destrucción por ambas partes de dos mil setecientos misiles con un alcance de entre quinientos y cinco mil quinientos kilómetros, así como de sus plataformas de lanzamiento. Este acuerdo eliminó de nuestro continente miles de cabezas nucleares de alcance intermedio y fue un enorme éxito que contribuyó de forma decisiva a la seguridad europea en los momentos convulsos de la caída del Muro de Berlín, aunque las recriminaciones recíprocas por incumplimiento de lo entonces acordado comenzaran poco después de la desaparición de la Unión Soviética. Los norteamericanos justificaron su decisión con el argumento de que los rusos no cumplen el Tratado INF, en lo que, al parecer, tienen razón, pues ya denunció Obama en 2014 que el misil ruso Novator 9M729 lo viola claramente. Y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha dicho lo mismo más recientemente. No parece haber dudas al respecto. A eso los rusos responden que no han tenido más remedio que fabricarlo, porque los americanos han desplegado sus escudos antimisiles en territorio europeo (Rumanía, Polonia, base de Rota en España) y que esos escudos incluyen sistemas Aegis, misiles interceptores SM-3 y también misiles de crucero.
Por eso, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. De hecho, Putin hace años que dice que el Tratado INF no sirve a los intereses de Rusia a la vista del despliegue en los Países Bálticos y en Polonia de cuatro mil quinientos soldados norteamericanos y de otros países de la OTAN (entre ellos la misma España), lo que le ha valido de conveniente excusa para desplegar a su vez misiles Iskander en el enclave de Kaliningrado entre Polonia y Lituania. Se trata de misiles capaces de llevar cargas nucleares aunque no está confirmado que actualmente estén armados con ellas. Los rusos añaden, además, que Washington también despliega drones cerca de sus fronteras y que los drones no existían cuando se firmó el Tratado INF en 1987, siendo así que pueden producir los mismos resultados que los misiles de mediano alcance… sin violar la letra del acuerdo. De modo que rusos y americanos se acusan mutuamente de no cumplir con lo pactado en 1987 y seguramente los dos tienen razón. El ambiente se complicó aún más en 2012 cuando Moscú dio otra vuelta de tuerca y puso fin al Programa NunnLugar de creación de confianza que permitía inspecciones directas en las instalaciones nucleares rusas. Los dos países tienen su lógica: Rusia piensa que una reducción de sus arsenales nucleares no le conviene a la vista de su inferioridad en términos de fuerzas convencionales, y, por otro lado, a Estados Unidos no le interesa atarse a una reducción pactada con Rusia mientras China no esté por su parte sometida a ninguna limitación. Porque el Tratado INF vincula a los rusos y a los norteamericanos, pero no a los chinos, que no lo firmaron porque tampoco están en Europa y que están fabricando misiles de alcance corto y medio para instalarlos en atolones, arrecifes e islas artificiales en el mar de China, con el consiguiente riesgo para la libertad de navegación en esas aguas que son internacionales, pero que Beijing reclama como propias, en contra del derecho internacional. Son aguas que no solo tienen valor estratégico como vías de comunicación, sino que parece que albergan fondos marinos muy ricos. Con el Tratado INF en vigor, los americanos se encuentran en inferioridad de condiciones con respecto a los chinos, porque estos, aunque hayan firmado el TNP (Pacto de No Proliferación Nuclear), pueden desplegar armas que a ellos se les prohíben. Y en esto tienen toda la razón. La postura de Washington es la de que el Tratado INF tal y como se firmó en 1987 ha perdido su razón de ser y que debería ser sustituido por
otro que comprometa a todos los países que ahora disponen de este tipo de misiles: Estados Unidos, Rusia y China, por supuesto, pero también India, Pakistán, Corea del Norte, Francia y el Reino Unido. Y también Israel. A nadie se le oculta que una negociación de estas dimensiones y con tan distintos interlocutores es cualquier cosa menos sencilla. Dicho todo lo cual, denunciar unilateralmente el Tratado INF tiene inconvenientes para Washington por varias razones: porque, a la vista de la escasa credibilidad de Donald Trump, se le ha echado la culpa de su fracaso (cosa que no le importó nada) cuando esta es compartida con Rusia; porque los europeos (que son los protegidos por este tratado) no quieren que se abrogue y eso añadió un nuevo e indeseable desacuerdo entre ambas riberas del Atlántico; y porque, finalmente, su eliminación deja el campo libre a Rusia para desplegar sus misiles sin cortapisas, y eso a Europa no le conviene. La situación es aún peor porque en febrero de 2021 ha caducado la vigencia del otro gran tratado de reducción de armas nucleares de largo alcance entre Rusia y Estados Unidos, el Tratado START 3 que firmaron Obama y Medvedev en Praga en 2010 y que reemplazaba a otros anteriores como el Tratado de Moscú y el START, pues el START 2 nunca llegó a entrar en vigor. Estos tratados tuvieron un papel esencial durante el periodo de la bipolaridad y de la guerra fría. El Tratado START 3 redujo a la mitad el número de armas y limitó a mil quinientos cincuenta el número de cabezas nucleares que podía tener cada uno, que siguen pareciendo demasiadas, a pesar de ser las cifras más bajas de los últimos sesenta años. Para mantener el tratado vivo, Estados Unidos insiste en que China debe también adherirse, pero Beijing no muestra el menor interés en reducir su arsenal que cuenta con unas trescientas cabezas nucleares. Y tampoco está muy claro cómo podría producirse esa eventual negociación a tres bandas porque ni Moscú ni Washington aceptan reducir sus arsenales de mil quinientas cincuenta a trescientas, para igualar a los chinos, ni tiene ningún sentido animar a estos a alcanzar las mil quinientas cincuenta cabezas nucleares de los otros, porque si de lo que se trata es de eliminar ese tipo de armas, el camino no puede ser aumentarlas. Al llegar Joe Biden a la Casa Blanca, una de sus primeras decisiones ha sido acordar con Putin la prórroga de este tratado durante cinco años más con objeto de dar tiempo a
conversaciones que encuentren soluciones a estos asuntos tan espinosos y que lo puedan actualizar. De momento, sigue el mal ambiente de recriminaciones y desconfianza, que no mejoró cuando Donald Trump anunció su intención de retirarse también de otro tratado de control de armas, el Tratado Cielos Abiertos (Open Skies Treaty), negociado por el presidente George H. W. Bush y su secretario de Estado James Baker cuando la Unión Soviética daba sus últimas bocanadas, y que luego ha sido firmado hasta por treinta y cuatro países. Su objetivo es crear un clima de confianza al permitir vuelos sobre el territorio de la otra parte por aviones que llevan a bordo sensores y equipos que detectan que no se prepara ningún ataque o acción militar sospechosa. Es lo que en la jerga diplomática se llama un instrumento de creación de confianza (confidence building measures), basado sin duda en la política de Reagan de «confiar comprobando» (trust but verify). Donald Trump declaró que los rusos lo violan porque no dejan a los norteamericanos sobrevolar y vigilar Kaliningrado, que es una ciudad donde sospechan que están instalando armas nucleares, ni tampoco permiten sobrevuelos sobre lugares donde las fuerzas rusas llevan a cabo maniobras militares, algo que la diplomacia norteamericana viene denunciando desde 2005. De forma que, tras años de protestas norteamericanas, Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del Tratado Open Skies. Trump le cogió gusto a esto de retirarse de acuerdos porque casi al mismo tiempo declaró que Estados Unidos se marchaba también de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como ya antes había abandonado unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán y luego lo haría también del acuerdo de París sobre el clima. Nueve países, entre ellos España, expresaron en su día su disgusto por esta decisión de retirarse del Tratado Cielos Abiertos porque eleva el grado de inseguridad en el mundo y en Europa de manera muy especial. Joe Biden, crítico durante la campaña con estas decisiones de Trump, por ahora no ha decidido que su país vuelva al Tratado Open Skies. Son decisiones que, una tras otra, desmontan paso a paso una arquitectura diplomática que ha contribuido a reducir el riesgo nuclear durante muchos años, y que desaparece sin que por el momento haya en el horizonte nada que la sustituya.
El cuadro se completa con el anuncio en la etapa de Trump de una revisión de su doctrina nuclear (Nuclear Posture Review), al abogar por una «estrategia de disuasión nuclear flexible y a medida», que no excluye —y esto es una novedad muy importante— el primer uso de las armas nucleares incluso contra ataques convencionales cuando se den «circunstancias extremas» o estén en juego «intereses vitales» norteamericanos. Ese es un cambio muy serio y muy grave, pues hasta ahora Estados Unidos siempre había dicho que ellos nunca serían los primeros en recurrir al arma nuclear. Para demostrar que va en serio, Washington ha anunciado un aumento de su presupuesto para armas nucleares hasta 1,2 billones (con b) de dólares durante los próximos treinta años. Una barbaridad de dinero, pues equivale al PIB español. De momento, ya está desarrollando una nueva cabeza nuclear de potencia media para adaptarla a los misiles Trident que van a bordo de submarinos nucleares, por considerarla el arma más útil para el área Indo-Pacífico donde no le es fácil a Estados Unidos encontrar aliados dispuestos a permitir que se instalen en su suelo baterías que Beijing pudiera considerar amenazadoras. La penúltima mala noticia en este ámbito fue el aplazamiento por culpa del COVID-19 de la conferencia organizada para 2020 por las Naciones Unidas para el examen del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares firmado en 1968, que ha sido un instrumento importante si no para impedir, al menos para dificultar su difusión por el mundo. En marzo de 2021 ha entrado en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) que han ratificado cincuenta países entre los cuales no hay ninguno que posea armas de ese tipo ni tampoco que sea miembro de la OTAN. No hay situación mala que no sea susceptible de empeorar y se oyen voces que advierten del posible uso de armas químicas, biológicas e incluso nucleares en la guerra de Ucrania. «La perspectiva de una guerra nuclear vuelve a ser una posibilidad», ha dicho António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Es una afirmación que pone los pelos de punta y que no se debe tomar a la ligera. La pregunta del millón es saber si el nerviosismo ante una guerra que no le está saliendo como esperaba puede llevar a Putin a utilizar armas químicas o biológicas, como afirman los servicios de inteligencia norteamericanos (no olvidar que fueron los únicos que predijeron la invasión), o incluso un arma nuclear táctica como parecen insinuar las amenazas a quiénes se interpongan en el camino del Kremlin
con «consecuencias como nunca han visto en su historia». No lo creo, o mejor no lo quiero creer, pero confieso que tampoco quería creer que Rusia invadiría Ucrania. La doctrina oficial de la Federación Rusa establece que solo se usarán armas nucleares si la «misma existencia» del Estado se ve amenazada o si sus arsenales son atacados. Ninguno de esos supuestos se dan hoy ni hay visos de que se puedan dar porque Ucrania simplemente carece de capacidad para hacerlo. Pero Ucrania no está sola y sería pueril negar que hay riesgos porque en un régimen autoritario el proceso de toma de decisiones está muy concentrado, es muy opaco, no rinde cuentas a nadie, y si las cosas se complican la cabeza que podría acabar rodando no es la de Zelenski, que con mucho valor ya la ha puesto en el tajo, sino la del mismo Putin que en ese caso, sintiéndose herido y acosado, podría considerar al estilo de Luis XIV que «el Estado soy yo» y que si yo estoy amenazado también lo está el Estado. Y acto seguido se aplica la doctrina oficial. Otra posibilidad sería que la OTAN impusiera una Zona de No Sobrevuelo, como pide Zelenski, que impidiera a la Fuerza Aérea de Rusia volar en cielos de Ucrania. Es algo que se ha hecho en otros lugares como Irak y Libia, pero que no se hará con Rusia porque es una gran potencia y porque hacerlo implicaría con certeza incidentes entre aviones rusos y de la OTAN y eso nos llevaría a la Tercera Guerra Mundial, que es otra expresión que empieza a utilizarse con cierta «normalidad» y que también pone los pelos de punta. Si Moscú viera esa guerra inevitable podría pensar que mejor pegar primero y tirar la bomba nuclear por aquello de que de perdidos al río y para ver si con suerte aún le quedaba una segunda oportunidad. Otra hipótesis para que Rusia recurriera al arma nuclear sería que las sanciones hicieran tal daño a su economía, a su moral y a sus consensos internos que de hecho se pudiera interpretar que ponían en riesgo la misma supervivencia del Estado. No hay que olvidar que Putin considera que las sanciones son «un acto de guerra» y que la Federación Rusa es un conglomerado de repúblicas y territorios con agendas diferentes y quizás no tan sólido como aparenta. O sea, que posibilidades hay. Lo más probable es que estas amenazas tengan solo el objetivo de meternos el miedo en el cuerpo y mantenernos a raya, mientras que también presionan a Kiev para que acabe aceptando sin rechistar todas las exigencias de Moscú. Que son muchas. Pero viniendo de
quien vienen y viendo lo que estamos viendo es imposible tomarlas a la ligera. La conclusión, sin alarmismos, es que hay que seguir defendiendo nuestros principios y ayudando a los bravos ucranianos agredidos pero sin cruzar líneas que pongan al Kremlin aún más nervioso e irritado de lo que ya está. Encaje de bolillos porque aunque nadie quiera un enfrentamiento nuclear no hay que excluir la posibilidad de un error, de una provocación o de una acción mal interpretada. Sería un desastre para todos. De modo que bienvenidos a una nueva era de inestabilidad nuclear, porque, por una parte, los que violaban los acuerdos se sentirán ahora con las manos aún más libres para seguir violándolos y, por otra parte, porque los desacuerdos entre las principales potencias apuntan a una carrera de armamentos de coste muy elevado y a un nuevo rearme nuclear en el que habrá más gente con posibilidad de apretar el gatillo, y ya sabemos las estupideces que somos capaces de hacer los humanos incluso cuando no nos lo proponemos. El del rearme es un argumento que utilizan actualmente políticos en Washington (la mayoría de ellos antiguas palomas durante la era Obama que han regresado con Biden) para animar a los demás países a negociar y a no embarcarse en una carrera ruinosa de armas como la que acabó con la Unión Soviética. Es un objetivo laudable, porque los experimentos es mucho mejor hacerlos con gaseosa y porque el director de inteligencia nacional norteamericano ha tenido que recordar que, con el enrarecimiento del ambiente mundial, el riesgo de conflicto «es hoy más alto que nunca desde el final de la guerra fría». Rusos y chinos han anunciado recientemente disponer de nuevos misiles hipersónicos mientras también hacen demostraciones de su capacidad para destruir satélites en órbitas espaciales, lo que es muy importante, pues en caso de conflicto podrían «dejar ciego» al enemigo. Por eso es bienvenido el comunicado conjunto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en enero de 2022, comprometiéndose a evitar la guerra nuclear «que no puede ganarse y no debe librarse», y a usar las armas nucleares solo «con fines defensivos, de disuasión y de prevención de la guerra». Confieso que no sé muy bien cómo se puede hacer eso, pero supongo que es mejor que nada. Eso sin entrar en otros riesgos potenciales como que un golpe de Estado se haga con el poder en países poco estables y con un arsenal importante como puede ser Pakistán o, mucho peor aún, que las armas estén —como
están— en manos de una imprevisible dictadura comunista superviviente de épocas pasadas, como ocurre en Corea del Norte. Sin contar con la posibilidad de que ciberterroristas puedan un día interferir en los sistemas de mando y control nucleares, algo que por ahora no es fácil ni parece probable, pero que pone los pelos de punta de solo pensarlo. A los terroristas les basta con una «bomba sucia». Nos queda el hecho incontrovertible de que los problemas tenderán a aumentar cuantas más bombas nucleares haya y cuantos más países las tengan. Y con tantas armas y sin tratados que las controlen, el mundo es menos seguro. Elemental, querido Watson. Quizás las dos crisis potencialmente más peligrosas que se plantean hoy en este ámbito, aparte evidentemente de la guerra en Ucrania, son las de Corea del Norte e Irán, un asunto que se trata con amplitud en el capítulo 12.
El terrorismo internacional De recibir en momentos puntuales y dramáticos toda la atención de la opinión, el terrorismo ha dado paso a otras prioridades más acuciantes en la percepción pública como son el COVID-19 y el cambio climático. Pero sigue siendo un problema grave que recurrentemente llena de sangre las páginas de los periódicos. El terrorismo comenzó siendo de matriz anarquista o nacionalista y etnicista, y ha sido tradicional en Europa en la Barcelona de 1900 o en Sarajevo, y más tarde con grupos como el IRA, Brigate Rosse, BaaderMeinhof y ETA, entre otros de triste renombre. Pero este terrorismo tiene, por fortuna, un carácter progresivamente residual. La misma ETA, que tanto daño nos ha hecho, perdió su capacidad de matar por lo caro que se le puso tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y del 11 de marzo en Madrid, y no tuvo más remedio que desaparecer por las cloacas de la historia ante la falta de otros argumentos que poder presentar en defensa de su insania. Pero casi desaparecido ese terrorismo (surgen otras variantes como el que hoy lleva en Estados Unidos la firma de los «supremacistas blancos»), el que ahora más preocupa es el de raíz islamista porque constituye una amenaza novedosa, sostenida y a largo plazo. Los mortíferos atentados de los años setenta a noventa a cargo de grupos palestinos que pretendían defender de esta forma la creación de un Estado y la solución para el problema de sus refugiados (algunos de estos atentados fueron muy espectaculares y sangrientos, como el de Múnich contra los atletas israelíes que participaban en las Olimpiadas de 1972), tenían un cariz más nacionalista que propiamente islamista, y por eso el terrorismo de esa última raíz es relativamente reciente, aunque utilizar a Dios al servicio de una ideología política no sea una idea nueva sino muy antigua. La empleó el emperador Constantino en la batalla de Puente Milvio, los cristianos en la de Clavijo (con «aparición» incluida de Santiago Matamoros), la expansión del islam desde su mismo nacimiento, las cruzadas, las terribles guerras de religión en la Europa del siglo XVI y las conquistas coloniales. Más recientemente, Estados Unidos hizo de aprendiz de brujo al alimentar el yihadismo para enfrentarlo a la ocupación soviética de Afganistán (19781992), y también los israelíes financiaron los primeros pasos de Hamás para
segar la hierba bajo los pies de la OLP de Arafat. Lo que se dice jugar con fuego… y salir trasquilado. Otras veces hacemos lo contrario, como cuando los norteamericanos han dado su respaldo al presidente egipcio Al-Sisi en su brutal represión contra los Hermanos Musulmanes (igual que antes los rusos habían dado su apoyo a Nasser contra el mismo enemigo), mientras los propios europeos miramos púdicamente hacia otro lado, haciendo mohínes de disgusto, cuando los militares dieron un golpe de Estado en Argelia que impidió la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación en 1991. Los pueblos árabes sufren estas omisiones e intromisiones como desgarros en un alma ya humillada por el fracaso de sus propias sociedades. Creen que la colonización ha frustrado su modernización al forzarles a abandonar sus tradiciones para llevarlos a copiar miméticamente modelos occidentales que luego, tras la descolonización, han sido secuestrados por élites locales y han dado lugar a regímenes que impiden la participación y agudizan las desigualdades. El resultado es la frustración política y el estancamiento económico, regímenes autoritarios o dictatoriales, corrupción, violación de derechos humanos, pobreza, desempleo, cleptocracia, sectarismo… que explican el estallido de la Primavera Árabe en 2011 en busca de libertad y dignidad. Tras perseguir sucesivamente soluciones sin hallarlas en el panarabismo, el socialismo y el nacionalismo, hoy las masas árabes se han girado hacia la religión, el islam, tratando de encontrar en ella la respuesta a las miserias, los problemas y las frustraciones del presente que contrastan con el esplendor de un pasado brillante e idealizado en la Alhambra de Al-Ándalus, el Damasco de los omeyas o el califato abasí de Bagdad en los tiempos de Harum al-Rashid. Fuera del mundo árabe pero siempre dentro del islam se encuentra el saber médico o astronómico de la corte persa de los safávidas o el refinamiento de la corte otomana en Estambul en su buenos años. Pero aquellas eran épocas de mente abierta y de mezcla de influencias culturales en contraste con el actual uniformismo que pretende imponer el islam radical, y por eso Thomas Friedman ha podido escribir que «el mundo musulmán tuvo probablemente su momento de mayor influencia cultural, científica y económica en la Edad Media, cuando era una policultura rica y diversa en la España mora». Un tiempo en el que los musulmanes estaban al frente de la medicina, la geometría, la astronomía y las artes, en contraste con la
postración actual en la que un pasaporte árabe es mirado con desconfianza (y a veces con desprecio) en los controles fronterizos del mundo occidental. El terrorismo es, en parte, una cruel deformación de esta ansia frustrada de dignidad, y por consiguiente los terroristas no son los más pobres o los más ignorantes, sino los más frustrados y los más inadaptados, y tiene razón Giovanni Sartori cuando dice que cualesquiera que sean las interpretaciones que se hagan del Corán, la que hoy parece triunfar en las mentes de los más exaltados es precisamente la más intransigente y la que, parafraseando a Pierre Loti, cabría decir que impone un «blanco sudario de tristeza» en las tierras sobre las que despliega su influencia. Por desgracia. Al Qaeda es una organización fundada por el saudí Osama bin Laden en los años ochenta para luchar contra los rusos en Afganistán, que luego volcó su odio en Occidente tras ver el suelo sagrado de Arabia Saudita, la tierra de las Dos Mezquitas, hollado por soldados norteamericanos (entre ellos mujeres y también judíos) que fueron allí como parte de la Operación Tormenta del Desierto que liberó Kuwait de las garras de Saddam Hussein. Luego, la invasión norteamericana de Irak en 2003 empeoró las cosas porque acabó con el dominio de los sunnitas que, maltratados y marginados por los chiitas mayoritarios en el país, constituyeron la base humana que proveyó de reclutas al Estado Islámico (EI) —o Dáesh en árabe— fundado en 2004 por Abu Musab al-Zarkawi, discípulo de Bin Laden y líder de Al Qaeda en Irak. Tras su muerte, la antorcha la recogió Abu Bakr al-Baghdadi con tanta fuerza y tanta fortuna que en un breve espacio de tiempo pasó a dominar dos tercios del territorio de Siria y de Irak, donde proclamó el califato y armó los hilos de una incipiente administración estatal. Con una base social sunnita, Al Qaeda se hizo con la reputación de ser una organización fanática tras responsabilizarse de los atentados terroristas más mortíferos contra países occidentales a los que culpa de mantener a dictadores árabes corruptos al servicio de sus espurios intereses económicos, y de extender por el mundo un pernicioso laicismo y una influencia cultural impregnada de valores que poco o nada tienen que ver con el islam. Por eso, no es que los talibanes no estén de acuerdo con la igualdad de género, es que la consideran ofensiva. A Al Qaeda se deben atentados como el asesinato por blasfemia en 2004 del cineasta holandés Theo van Gogh, en una línea que remonta a la fatua de Jomeini en 1989 contra Salman Rushdie, también acusado de lo mismo tras escribir Versos
satánicos, sin que, por fortuna, su sentencia de muerte se haya llevado a cabo. Los mortíferos atentados de Nueva York y Washington de septiembre de 2001, y de Madrid de 2004, así como el del metro de Londres en 2006, muestran diferentes grados de relación con Al Qaeda, al igual que el llevado a cabo contra la revista satírica Charlie Hebdo en París en 2015, entre muchísimos otros. Tras la muerte de Osama bin Laden en 2011 en Abbottabad en una brillante operación de comandos norteamericanos, Al Qaeda, acosada y aislada, ha perdido impulso y fuerza con el poco carismático liderazgo de su sucesor Aymán al-Zawahiri. También ha perdido sus bases territoriales en Afganistán y Pakistán y se ha visto obligada a refugiarse en «áreas tribales», montañas lejanas, y Estados fallidos como Yemen y Somalia (donde es muy activa su filial Al Shabab), desde donde continúa planeando atentados terroristas. Hoy funciona como una especie de franquicia de grupos cada vez más dispersos que siguen su inspiración más que sus instrucciones, y que actúan en lugares tan alejados entre sí como Siria con el Frente al-Nusra, o el norte de África con Al Qaeda del Magreb islámico, un grupo fanático que profiere amenazas explícitas contra nuestra presencia en Ceuta y Melilla y a nuestra propia existencia como país sobre el suelo de lo que un día fue el mitificado Al-Ándalus. Es bien sabido que los yihadistas más fanáticos consideran un deber devolver al regazo musulmán lo que un día formó parte de Dar al-Islam, la casa común del islam y eso abarca desde la mezquita de Córdoba hasta más de la mitad de la península ibérica. Al respecto recuerdo una visita que en cierta ocasión hice al ministro de Asuntos Exteriores de Gadafi, cuyo despacho en Trípoli estaba presidido por un gran mapa pintado de verde desde Adén hasta Toledo. Cuando le expresé con extrañeza y firmeza mi desagrado, trató de quitarle importancia al asunto diciendo que era una mera «referencia cultural», y es cierto que él no era un radical islamista, pues Gadafi los perseguía con saña y él no sería ministro si lo fuera. Pero eso mismo, que no lo fuera, revela lo extendida que está la idea. No hay que bajar la guardia ya que, como dice Quevedo, que sabía de lo que hablaba pues se metió en muchos líos durante su vida aventurera, «siempre se ha de conservar el temor, mas jamás se debe mostrar». Por su parte, el Dáesh o Estado Islámico tiene también una base sunnita inspirada en el tradicionalismo wahabita y en el salafismo yihadista,
pretende recuperar la pureza del mensaje del islam primitivo y se alimenta del odio y de agravios —reales o fingidos— de los chiitas contra los sunnitas. Llegó a contar con una base territorial en «zonas liberadas» de Siria e Irak de un tamaño superior a media España, un sólido respaldo económico por la venta de petróleo, antigüedades (las que no destruía), impuestos de las «áreas liberadas» y rescates de prisioneros. Gozaba también del atractivo que para muchos jóvenes idealistas suponía ir a vivir a un territorio donde se aplicaban las estrictas provisiones de la ley islámica (sharía) y donde se podía ganar el paraíso luchando contra el infiel, concebido como todo aquel que no se adhería a su visión estrictamente fundamentalista de la religión. En definitiva, un Estado regido por la ley islámica y dirigido por un califa con una potestad espiritual y temporal con vocación de extenderse sobre todos los musulmanes del planeta, desde Marruecos hasta Indonesia. En su delirio, el califato se había fijado el objetivo de conquistar Estambul (la Roma de Oriente) para después — según sus propias profecías— acabar siendo derrotado por los infieles en una especie de martirio ritual. Este sacrificio traería el fin del mundo. Es lo que decían y lo que todavía creen muchos a pesar de que ya estamos en el siglo XXI. Las diferencias entre Al Qaeda y el Estado Islámico surgieron de inmediato y son tanto doctrinales como tácticas y estratégicas. Básicamente Obama bin Laden disentía del Dáesh en considerar prematuros sus planes de crear una entidad política sobre un territorio, y errada asimismo la iniciativa de revivir el califato. También aborrecía la táctica de combatir y matar a hermanos musulmanes y no concentrarse en los enemigos occidentales. Entre otras discrepancias menores. A pesar de manejar con destreza los medios de comunicación social propios de la sociedad digital del siglo XXI, los teólogos del Dáesh están igual de cómodos retrotrayéndose al siglo VII para debatir con toda seriedad sobre si los yazidíes (secta chií) son musulmanes o infieles. En el primer caso habría que exterminarlos sin piedad por blasfemos, pero si son infieles bastaría con reducirlos a la esclavitud resucitada como práctica cotidiana junto a la crucifixión o las decapitaciones en la plaza pública. Cuando no era aún peor, como le sucedió a un piloto jordano quemado vivo dentro de una jaula de hierro en un acto de brutalidad y crueldad propio de épocas que se creían superadas.
También destruían estatuas de anteriores civilizaciones, abundantes en una región con tanta historia como son las tierras de Siria e Irak, con una furia iconoclasta propia de siglos pasados como muestra la voladura de los gigantescos Budas de Bamiyán, esta vez por los talibanes que con la misma furia pretenden extirpar el pasado no musulmán de Afganistán y así, tras regresar al poder, han suprimido la sala de piezas budistas del museo de Kabul. Las crueldades del Estado Islámico, difundidas por redes sociales manejadas con gran pericia y acierto, horrorizaron al mundo. Exactamente lo que se pretendía: utilizar el terror como instrumento de propaganda al servicio de los objetivos políticos del momento. A pesar de estar enfocado a la construcción del califato, el Estado Islámico también ha recurrido al terrorismo en Europa con atentados como los de la sala Bataclán en París, el paseo marítimo de Niza, un mercadillo navideño de Berlín, las Ramblas de Barcelona (que reivindicó en un comunicado explícito en su agencia de noticias Amaq) y muchos otros. Son atentados llevados a cabo como una manera de devolver de forma asimétrica las derrotas que recibía en los campos de batalla, de elevar la moral de sus combatientes que bien que lo precisaban, y de mantener viva la llama que le permitiera sostener el reclutamiento de adeptos. El Estado Islámico ha sido derrotado territorialmente al perder Baghuz en 2019, su último reducto, y ser luego muerto su autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi en octubre del mismo año en una operación de comandos de Estados Unidos. Pero que el Dáesh no domine hoy ningún territorio y que su jefe haya muerto (su sustituto es un tal Abu Ibrahim al-Hashimi alQurashi, del que muy poco se sabe) no quiere decir que haya desaparecido por el desagüe de la historia, de donde nunca debió salir. Las ideas no se destruyen a cañonazos y los servicios de inteligencia norteamericanos calculan que todavía quedan unos dieciocho mil combatientes del EI en Siria e Irak, camuflados en las arenas del desierto y en los montes Harim, muchas células durmientes que podrían verse reforzadas con los miles de prisioneros islamistas liberados (o que podrían serlo) de cárceles que controlan los kurdos sirios antes de ser abandonados a su suerte por el aliado norteamericano… cuando Washington no quiso contrariar a Turquía. Otros han logrado huir y se han dispersado por el mundo. Siguen siendo demasiados.
Con el debido estímulo, estas células durmientes pueden despertar si se dan las condiciones oportunas. Y esas condiciones seguirán existiendo en tanto Siria continúe siendo el terreno de batalla de la desesperación donde intervienen rusos, turcos e iraníes, además de sirios y kurdos, americanos e israelíes, mientras en el país se mantenga un régimen dictatorial-familiar que impide las libertades ciudadanas más elementales, y mientras la gente muera de hambre y tenga que emigrar. O que en Irak el peso de los números siga asfixiando de forma miope y sectaria a la minoría sunnita bajo la mayoría revanchista chiita, mientras se mantiene un régimen clientelista de corrupción, de estancamiento económico y de falta de empleo que provoca frecuentes manifestaciones de protesta en todo el país. O que la pobreza y la ignorancia sean endémicas en el Sahel. O sea, mientras la esperanza frustrada en una vida mejor aquí y ahora se sublime en el martirio para llegar a un paraíso de fábula. Mientras espera esos momentos más propicios para resurgir en Oriente Medio, el Estado Islámico se extiende hacia lugares más lejanos y «seguros» como Filipinas en el lejano Oriente, o hacia tierras del Sahel (Mali, Níger, Mauritania, Burkina Faso, Camerún y norte de Nigeria), donde cinco mil soldados franceses de la Operación Barkhane (ahora en proceso de reducción numérica) les combaten desde 2014 con el apoyo de trescientos militares españoles integrados en una misión de la Unión Europea que también cuenta con el apoyo logístico norteamericano y con el que pueden ofrecer las fuerzas militares y de seguridad de los países de la zona, que son los principales interesados en combatir el terrorismo islamista. También hay una misión de la ONU (MINUSMA) que opera en Mali, país al que últimamente han llegado mercenarios rusos del Grupo Wagner que no se sabe muy bien qué hacen allí. En esta zona del Sahel se mueven grupos muy peligrosos como Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) cuya operación más espectacular fue un secuestro de rehenes en el hotel Radisson Blue de Bamako que se saldó con diecinueve muertos, o el Estado Islámico del Gran Sahara. Estos grupos y otros menores se han unido en 2017 en una especie de laxa confederación llamada Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes. Los terroristas se benefician de las ventajas que ofrece la globalización para viajes, comunicaciones o transferencias de dinero, y también de las que les da la tecnología más avanzada para su propaganda. Al respecto destacan
los vídeos de gran calidad que hacía el Estado Islámico, que no dudaban en utilizar técnicas y personajes populares de los más sofisticados juegos de ordenador para llegar a la audiencia joven que perseguía. Los terroristas también tienen la ventaja de elegir el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de sus operaciones, inclinándose por blancos blandos cuando los más deseables resultan de difícil acceso. Aprenden de sus errores y no lo tienen demasiado difícil si consideramos que su objetivo es causar terror y para eso no necesitan bombas, porque les basta con un cuchillo de cocina o una furgoneta. Curiosamente, esa oportunidad que el Estado Islámico espera para renacer en Oriente Medio se la podría ofrecer la epidemia del COVID-19, como ha advertido en abril de 2020 el secretario general de las Naciones Unidas: «La amenaza del terrorismo sigue viva. Los grupos terroristas pueden ver una ventana de oportunidad para golpear cuando la atención de la mayoría de los gobiernos se centra en la pandemia». Y eso es precisamente lo que están haciendo. Al-Naba, la revista propagandística del Estado Islámico, recomendaba en marzo de 2020 reforzar los ataques contra «las naciones de los cruzados» mientras están ocupadas luchando contra la pandemia, descrita como «tormento de Dios» sobre los infieles y que según sus más fervientes seguidores no infecta a los verdaderos creyentes. La pandemia ya ha llevado a británicos, franceses, españoles, portugueses, australianos y neozelandeses a retirar parte de los efectivos de sus misiones militares de entrenamiento encuadradas en una misión de la OTAN en Irak, y también ha hecho que los norteamericanos reduzcan las misiones que llevaban a cabo contra el Estado Islámico porque ahora solo operan desde la base de Ain al-Assad, en Irak, la misma que fue objeto de un ataque con misiles por milicias proiraníes tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani y del comandante de milicias Abu Mahdi al-Muhandis. Los iraquíes, que resienten la creciente influencia de Teherán en su país, temen que se reanuden en su suelo los combates entre el Estado Islámico y milicias proiraníes como las Unidades de Movilización Popular, Kata’ib Hezbollah, y la más radical Asa’ib Ahl al-Haq. Y que ellos, pillados en medio, sean los que sufran las consecuencias. Conviene no olvidar que si el Estado Islámico pudo crecer con tanta rapidez fue porque le dieron su apoyo los sunnitas de Irak que constituían la base de poder de Saddam
Hussein que luego perdieron por la política sectaria de la mayoría chiita respaldada por Irán. Es un error pensar que los occidentales somos las principales víctimas del terrorismo islamista. De hecho, en Estados Unidos no ha habido ningún atentado de este origen entre 2014 y 2021, allí el terrorismo está vinculado a grupos supremacistas blancos (Derecha Alternativa, Ku Klux Klan, Proud Boys, etc.). Tras la retirada norteamericana de Afganistán ha resurgido en este país el Estado Islámico de Irak y del Levante-Khorasan (EI-K) que ha entrado en rápida pugna con los talibanes que allí gobiernan. Como explica el padre Ramón Echeverría, gran experto en el islam: «El EI-K trata de revivir la Umma (comunidad musulmana) y el califato de los primeros tiempos del islam, reformateados ambos de manera un tanto anacrónica. Por su parte, los talibanes se definen como el Emirato Islámico de Afganistán, en la práctica un movimiento político y militar fundamentalista que combina la ideología deobandi (movimiento revivalista islámico suní con influencias sufíes que apareció en India y Pakistán) con las tradiciones culturales y sociales del pueblo pastún (concentrado en el este y sur de Afganistán y en el oeste de Pakistán). Con su mentalidad global, el EI pretende intervenir, a través de su filial EI-K, en los asuntos políticoreligiosos de Afganistán. Eso es algo que el movimiento talibán, por su fuerte arraigo ideológico en el contexto local, no puede permitir». Este enfrentamiento entre el localismo de unos y el universalismo de otros explica los ataques terroristas frecuentes que sufren hoy los afganos y el primero de los cuales se dirigió contra las multitudes que se agolpaban ante la entrada del aeropuerto de Kabul durante los días de la caótica evacuación norteamericana. Hubo más de un centenar de muertos y entre ellos varios soldados americanos. Otras de sus víctimas preferidas son los miembros de la minoría hazara, cuatro millones de afganos de esta etnia que viven en el corazón del país que tienen religión chiita y que por eso son blasfemos a sus ojos. También se ha intensificado la actividad terrorista online durante el tiempo de pandemia, un adoctrinamiento casero por parte del EI con vídeos en los que se enseña a fabricar explosivos o se incita a cometer atentados, y esto podría anunciar un aumento de la radicalización a medio plazo. El número de marzo de 2021 de Al-Naba hace un llamamiento explícito a cometer atentados mientras los adversarios bajan la guardia porque están
ocupados en combatir el virus y desde su publicación se ha experimentado un aumento de la actividad terrorista en Oriente Medio, África del Norte y Asia Central. Pero no han sido los únicos, ya que también han aprovechado la ocasión grupos supremacistas y de extrema derecha para extender bulos y estúpidas teorías de la conspiración conectadas con la pandemia, como que los judíos y las antenas 5G contribuyen a difundir el virus, lo que ha dado lugar a violencia y vandalismo en algunos lugares como el Reino Unido. La rápida difusión del COVID-19 por el mundo nos alerta también sobre la pesadilla que puede ser la utilización del potencial destructivo de los virus con fines militares o terroristas, y, por eso, António Guterres se ha sentido obligado a advertir que «la debilidad y la falta de preparación que ha puesto de relieve esta pandemia nos permite imaginar cómo se podría desarrollar un ataque bioterrorista y puede aumentar el riesgo de que se produzca. Grupos no estatales podrían tener acceso a virus virulentos que podrían producir una devastación similar en sociedades de todo el mundo». Pone los pelos de punta. En 1965 Alistair MacLean escribió una novela de ciencia ficción titulada The Satan Bug (El virus satánico), cuyo protagonista es el doctor Gregor Hoffman, un científico loco que en un momento dice: «Es el arma ideal porque solo destruye a la gente. Es un virus —se desplaza por el aire, es indestructible, se autoperpetúa y multiplica por encima de nuestros cálculos— y toda la vida dejará de existir en todos los lugares. Nada puede parar al virus satánico». Novelesca, pero no deja de ser una buena descripción por una mente malvada y calenturienta de lo que pueden ser las armas biológicas, que son de destrucción masiva como las químicas o nucleares, aunque hasta la fecha hayan atraído menos la atención popular, y que son muy peligrosas porque son más fáciles de producir. Lakshmi Puri, que fue secretaria general adjunta de la ONU, describe de forma gráfica el peligro que representan los virus cuando son utilizados con intención perversa: «La ausencia de biodefensas inmediatas y el tiempo que transcurre hasta que se consigue un tratamiento y vacuna(s) permite al enemigo invisible causar alta morbilidad y mortalidad. El periodo de latencia y la mutación a variantes diferentes y virulentas, junto con la posibilidad de recaídas en oleadas sucesivas, hace más complicada la detección y el control de la enfermedad». Y continúa: «Especialmente preocupante es que un actor o entidad estatal o no estatal con intenciones hostiles pueda desarrollar y utilizar sin ser detectado una bioarma, porque
producirlas requiere poco espacio y tanto los agentes microbianos como las tecnologías (necesarias) son fáciles de conseguir. El bajo costo relativo y la facilidad para desarrollar bioarmas, incluso por regímenes fallidos o laboratorios privados, y la posibilidad de esparcir bioagentes de manera encubierta —utilizando vehículos animales o humanos u otros diseñados especialmente con ese fin— aumentan los riesgos». Parece ciencia ficción, pero no lo es, pues basta recordar las mutaciones (alfa, delta, ómicron) sufridas por el virus del COVID-19. No hay que olvidar la conmoción (y doce muertos) que provocó la dispersión por la secta Aum Shinrikyo de tan solo unos gramos de gas sarín en el metro de Tokio en 1995, o cuando unas esporas de carbunclo enviadas por correo paralizaron la vida política y postal de Estados Unidos durante unos días en 2001. Si me apuran, les basta con rociar agua desde una avioneta sobre un estadio lleno de gente para provocar el pánico y una avalancha que acabe con muertos. Y esto plantea el problema de la pugna permanente entre las libertades individuales y la necesidad de defenderse por parte de la sociedad y sus instituciones. Vaya por delante que tenemos el derecho y también el deber de defendernos en un mundo que es globalmente más seguro, pero en el que paradójicamente nos sentimos más vulnerables a nivel individual, y eso exige una mejor coordinación doméstica y una mayor cooperación internacional entre quienes tienen la misión de combatir el terrorismo. El gran riesgo es sobrerreaccionar porque la batalla entre seguridad y libertades la está ganando la primera por goleada, con medidas que van a más con cada atentado que sufrimos y que no son inocentes porque afectan a nuestra privacidad y a nuestra libertad de movimientos. Algunas se adoptan en un momento de apuro y luego se mantienen cuando ya ha pasado el peligro, y otras parece que se aprueban para guardarse las espaldas las autoridades por si sucediera algo más que por su eficacia real, como son algunos controles aeroportuarios para acceder a los aviones. Recuerdo haberme preguntado qué hacían cañones de 105 mm protegiendo la puerta de un banco cubierta con sacos terreros en el centro de Bagdad durante los años de la guerra con Irán. Sigo preguntándomelo. En todo caso, resulta obvio que la tendencia a recortar libertades va a más y no a menos. Pasar los controles de seguridad para subir a un avión es hoy una experiencia pesada y cruzar el control de pasaportes para entrar en algunos países puede ser hasta humillante.
No se obtiene más eficacia por el simple hecho de aprobar más medidas, del mismo modo que más restricciones no proporcionan automáticamente más seguridad, y que más reuniones no se traducen necesariamente en mejor cooperación. Más no es necesariamente mejor. Hay que buscar y lograr un equilibrio entre la eficacia de la lucha antiterrorista, la defensa de la seguridad nacional, y la salvaguardia de los derechos y libertades individuales, actuando siempre dentro de la ley y renunciando a los atajos que destruyen nuestro sistema de valores y otorgan una primera victoria a los terroristas. Me refiero a Guantánamo o a nuestro GAL, a lugares secretos de detención en países extranjeros (cárceles negras) donde se practica la tortura, a los secuestros, a los asesinatos selectivos, o a los muros como los que Israel ha levantado para defenderse de ataques suicidas pero que según el Tribunal Internacional de la Haya violan derechos palestinos tan básicos como la libertad de circulación, al trabajo, a la salud, etc. Así pues, tenemos el derecho de defendernos, pero esta defensa hay que hacerla siempre dentro de la ley y, en la medida de lo posible, cumpliendo cinco condiciones: 1. Definir con precisión las medidas que se adopten para evitar arbitrariedades y abusos. 2. Imponerlas con carácter restrictivo: solo si son absolutamente necesarias. 3. Imponerlas en el grado mínimo imprescindible. 4. Fijar límites temporales estrictos a su duración. 5. Situarlas bajo control judicial y parlamentario. La pandemia del COVID-19 también se ha colado en este ámbito y así, al amparo de las medidas necesarias para combatir el virus, muchos países han declarado el estado de emergencia que conlleva limitaciones de derechos básicos como son el de movimiento o el de reunión al cerrar fronteras, obligar a guardar un tiempo de cuarentena, confinar a barrios enteros, usar mascarillas, restringir el ocio nocturno o cuando se rastrea telemáticamente a los infectados. Estas restricciones pueden estar justificadas porque son instrumentos poderosos que dificultan la extensión de las infecciones y pueden ser muy necesarias si se hacen con el instrumento jurídico
adecuado, con proporcionalidad y con los debidos controles y supervisión, pero tienen el riesgo de que luego se mantengan más tiempo del necesario. Como en otro orden ocurrió con la Patriot Act, que fue adoptada sin discusión por el Congreso estadounidense tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que amplía extraordinariamente los poderes de vigilancia del Estado y que es un ejemplo del riesgo que supone este tipo de medidas, porque veinte años más tarde sigue en vigor. Sin duda por eso, en España, un centenar de juristas publicaron el 1 de mayo de 2020 un manifiesto titulado «Los derechos de las personas son también para las pandemias», donde recuerdan que «un sistema democrático debe siempre huir de la tentación de tomar atajos que, en nombre de la eficacia, pongan en riesgo la esencia misma de la democracia, de la que los derechos fundamentales y las libertades públicas son un pilar imprescindible». Amén. Hay que vigilar atentamente esas restricciones porque esta pandemia nos ha caído encima en un momento de regresión de las libertades y de aumento de los autoritarismos, como recuerda Larry Diamond cuando dice que en los últimos años «mientras los golpes militares brutales… son más raros, más y más líderes elegidos han vaciado las democracias desde dentro». Y la situación de emergencia provocada por la pandemia les ayuda a concentrar poder en sus manos, a marginar a la oposición y al Parlamento, y a gobernar por decreto ley. Es lo que Timothy Snyder llama «sacar provecho del sufrimiento», que es una técnica marxista paradójicamente utilizada sin reparo por el derechista Viktor Orbán en Hungría, un país en clara deriva autoritaria, o lo mismo que hace Rodrigo Duterte en Filipinas cuando se ha atribuido poderes de emergencia que le permiten detener a ciudadanos de manera indefinida y sin control. Se puede argüir que son cosas que ambos ya hacían antes y es verdad, pero ahora se sienten más legitimados para hacerlo, y ese es un mal camino. No son los únicos, y en el mismo Reino Unido el gobierno apeló a una vieja norma —«Henry VIII Powers, las cláusulas de Enrique VIII»—, que le autoriza «con carácter estrictamente temporal y proporcional a la amenaza que enfrentamos» para hacer detenciones y ordenar aislamientos indefinidos, prohibir reuniones públicas y cerrar puertos y aeropuertos… con muy poca supervisión. No cabe duda de que el Reino Unido, que es una vieja democracia consolidada hará buen uso de estos poderes que, sin embargo, proporcionan una perfecta idea del ambiente de temor y de emergencia existente cuando se adoptaron. Y casos
muy parecidos se dan en otros países europeos, que se supone que son los más respetuosos con las formas y modos de la democracia. En España, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo ha dado un fuerte rapapolvo al gobierno al declarar ilegales ciertas medidas de confinamiento y restricción de libertades adoptadas bajo el estado de alarma cuando se debería haber invocado el de excepción. Precisamente por eso, como ha advertido Fionnuala Ní Aolaín, relatora especial de la ONU para terrorismo y derechos humanos, podemos estar ante «una epidemia paralela de medidas autoritarias y represivas que siguen de cerca o van en los talones de la epidemia sanitaria». Lo más frecuente es limitar la libertad de expresión, como en China, donde detuvieron y obligaron a retractarse al fallecido —por el virus del COVID-19— doctor Li Wenliang que fue el primero que alertó de la pandemia, y luego expulsaron a periodistas de varios medios por dar informaciones que desagradaron en Beijing. También se restringe la libertad de expresión en Estados Unidos donde se cesó al comandante Crozier, al mando del portaaviones Roosevelt, por denunciar que el virus estaba poniendo en peligro la vida de miembros de la dotación del buque, mientras eran diarios los ataques verbales del presidente Trump a los medios de comunicación de su propio país, o las críticas a funcionarios y científicos que mantenían opiniones diferentes de las de la Casa Blanca. En la misma España, los profesionales de TVE, la televisión pública, emitieron un comunicado quejándose de interferencias políticas en su labor informativa; en Jordania, se amenazó con «tratar con firmeza» a los que difundieran «rumores, bulos e invenciones que siembren el pánico»; en Tailandia, el primer ministro asumió poderes que le permitían censurar directamente los medios de comunicación, mientras intimidaba sin reparo a los periodistas que se atrevían a criticar la respuesta que su gobierno daba a la crisis; en Hong Kong se prohibió una manifestación conmemorativa de la matanza de Tiananmén, que molestaba al gobierno chino, con la excusa de la pandemia (todavía entonces se podían hacer allí manifestaciones); en Irán se suprimió la distribución de prensa escrita arguyendo que los periódicos de papel son vehículos que contribuyen a difundir el virus entre la población, y también se ha aprovechado para prohibir las manifestaciones de protesta que resultaban incómodas a los gobernantes en Argelia y otros lugares.
Otros países, más sofisticados, usan agresivas tecnologías de vigilancia y control de movimientos pensadas inicialmente para combatir el terrorismo, desde el uso de aplicaciones de geolocalización en teléfonos móviles (Israel) a pulseras telemáticas (Singapur), que, aunque no son en sí procedimientos antidemocráticos, hay que vigilarlos porque se prestan a abusos y a pérdidas permanentes de libertad si se usan sin los debidos controles. Se trata de apps que suelen funcionar accediendo al GPS del telemóvil y a su ámbito de comunicación por bluetooth. Cuando alguien que ha dado positivo en un test de COVID-19 entra en contacto con otras personas, el software les advierte y les recomienda que se autoaislen. Son medidas peligrosas para las libertades individuales porque son fáciles de imponer en el ambiente de temor que acompaña a una situación extraordinaria como un brutal atentado terrorista o la misma pandemia pero luego son difíciles de quitar. Por esa razón es muy importante no ceder terreno al autoritarismo y defender los valores, los principios, los derechos y los deberes en los que creemos y que legitiman nuestra forma de entender y de ejercer el poder. Y también pedir luego cuentas de ese ejercicio a los políticos. Puede que la democracia no sea un sistema perfecto, pero, como bien se ha dicho, sigue siendo mejor que todos los demás, aunque cada vez haya más gente que lo dude y en ello también está empeñada la propaganda china que se ha intensificado con la pandemia. Debemos ser capaces de salir de esta crisis sin traicionar nuestros valores y por eso la MIT Technology Review ha empezado un estudio para evaluar las apps de seguimiento gubernamental durante la pandemia en función de criterios como la transparencia de las medidas adoptadas, si su uso es o no voluntario, si los datos recogidos solo se emplean para la sanidad pública y con qué rapidez se destruyen luego. Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de plantar cara al progresivo recorte de los derechos y libertades individuales en nombre de una seguridad que nunca nadie podrá garantizar totalmente, aceptando que el riesgo también forma parte de nuestra vida en libertad. No hay que permitir que un virus infecte también la integridad y efectividad de los valores en los que creemos y que nos amparan como sociedad. Y más vale que así sea, porque la alternativa es un escenario orwelliano donde un Gran Hermano de ojo omnipresente lo vigilara siempre todo. Vivir en un mundo así no valdría la pena.
Las grandes migraciones Si la presión migratoria desde Centroamérica sobre la frontera estadounidense del río Grande nos hace enrojecer de vergüenza ante esas colas interminables de gentes que buscan escapar de la pobreza, de la corrupción y de la violencia estructurales en sus países de origen, lo mismo ocurre en el Mediterráneo, donde, además, muchos migrantes se ahogan al intentar cruzarlo en débiles embarcaciones, como también les ocurre a los que tratan de alcanzar las islas Canarias que arrojan el macabro saldo de un muerto cada tres días a lo largo de 2021, en su mayoría gentes procedentes del Sahara Occidental. Europa se ha enfrentado en los últimos años a crisis migratorias en el Mediterráneo con seres humanos que huían de la guerra de Libia, y también en la frontera greco-turca con gentes que escapan de la tragedia siria, una ola que alcanzó especial gravedad en 2015 cuando un millón de refugiados entraron en Europa. Ahora son los libios y los afganos los que llaman a nuestra puerta, aunque no con la misma intensidad. Aparte de estos grandes dramas, hay un goteo constante de migrantes económicos que vienen buscando un futuro mejor, aunque hoy la situación no tenga la gravedad de entonces, pues en 2019 entraron irregularmente en Europa un total de ciento cuarenta y un mil ciento ochenta y seis inmigrantes y de ellos ciento treinta y un mil lo hicieron por el Mediterráneo (noventa y tres mil por el oriental, veinticuatro mil por el occidental y catorce mil por el central), con flujos que se desplazan progresivamente hacia el oeste a medida que las rutas orientales se hacen menos practicables. Pero las diferentes percepciones que los socios europeos tienen del problema han impedido un acuerdo a lo largo de estos años en los que la inmigración se ha convertido en un tema tóxico que han aprovechado los populistas xenófobos y que ha llevado muchos votos al molino del Brexit y otros movimientos de repliegue similares. La Unión Europea ha puesto encima de la mesa un proyecto de pacto migratorio con el objetivo final de compartir entre los veintisiete la gestión de un problema que aún afrontan en solitario e injustamente los países de la periferia. El sistema propuesto pretende restablecer la unidad de la zona Schengen, quebrada por tantas alambradas espinosas con un mecanismo de solidaridad obligatoria, pero flexible, que incorpore un blindaje sin precedentes de las fronteras exteriores gracias al refuerzo de Frontex (que contará con diez mil efectivos policiales y más
medios), y con un aumento de las expulsiones de migrantes irregulares (ahora solo se expulsa al 36 por ciento). Con estas medidas la comisión deja atrás el sistema de cupos obligatorios que defiende España, entre otros, y confiaba en poder vencer el veto de países como Polonia y Hungría. No lo ha conseguido Polonia se enfrenta a lo que no podía imaginar, una crisis migratoria en su frontera desencadenada por Bielorrusia, que quizás le haga ver las cosas de otra manera porque los problemas migratorios ya no serán solo propios de los países mediterráneos, como ocurría hasta ahora. Las fronteras son europeas y son comunes. Por ello, Europa necesita una política común sobre migraciones como ha recordado una vez más el papa Francisco en Chipre en diciembre de 2021, mientras lamentaba públicamente el escaso progreso que hacia esa meta hemos hecho los europeos durante los últimos cinco años, y porque sabe muy bien que las grandes migraciones están solo comenzando y no solo afectan a nuestro continente. Son multitud los migrantes que proceden de América Central y pretenden llegar a Estados Unidos y son también muchos los que migran en el sudeste asiático y también fían su suerte a frágiles embarcaciones. La población de África, nuestra vecina, con una media de edad actualmente de solo 19,7 años, crecerá en mil trescientos millones de personas en los próximos treinta años, y esa combinación de volumen y edad la convertirá en el continente de las grandes oportunidades y de los grandes problemas, porque será muy difícil lograr un crecimiento capaz de dar comida y empleo a, por ejemplo, un millón más de nigerianos cada año. Y no son los más pobres los que emigran, esos no tienen ni para empezar el camino y pagar a las mafias que se dedican al odioso tráfico de seres humanos empujados por la desesperación en busca de un mundo mejor, o que ellos creen mejor. Así lo revelan las miradas soñadoras de los jóvenes que, apoyados en un muro en el puerto de Tánger, observan cómo salen los transbordadores que ellos no pueden tomar y que se dirigen a Algeciras en lo que suponen que es Eldorado europeo. Hace años, cuando era embajador en Marruecos, di una conferencia en Agadir junto con el embajador de Estados Unidos. En el turno de ruegos y preguntas, a mi colega se le ocurrió preguntar si alguien desearía emigrar a Estados Unidos y todos los asistentes que abarrotaban la sala levantaron la mano al unísono, incluido el mismo gobernador que se sentaba entre nosotros.
Pero si las guerras y la miseria, con sus corolarios de hambre y desesperación, han sido históricamente los dos motivos principales que explican las migraciones, en nuestro tiempo ha surgido otro que es el cambio climático que les va a sobrepasar como causa principal de los desplazamientos de población en el mundo, tanto dentro de las fronteras como a través de ellas, sobre todo en países pobres de Asia meridional, Centroamérica y el Sahel, menos preparados para enfrentar huracanes, lluvias torrenciales o sequías muy prolongadas que a veces incluso se suceden unas a otras en una especie de mortífera ruleta. Se calcula que en 2018 el número de personas que han migrado por este motivo es de diecisiete millones y, según el Banco Mundial, la cifra se podría elevar hasta los ciento cuarenta millones en el año 2050. Es una situación que se agrava con el calentamiento del planeta. El COVID-19 también ha aumentado la presión migratoria hacia Europa porque el continente africano enfrentará una situación imposible: crisis sanitaria, miseria, hacinamiento humano, falta de agua potable, sistemas de salud desabastecidos, sistemas inmunitarios debilitados por malnutrición, aparte de las enfermedades endémicas como el sida, la malaria y la tuberculosis, que ya se ha constatado que están creciendo ante la desatención a que conduce centrar los esfuerzos y los escasos medios en la actual pandemia. A diferencia del ébola, concentrado en tres países del África occidental, el coronavirus se ha extendido con rapidez por todo el continente, aunque falta capacidad para poder calibrar con precisión la gravedad de la situación que puede hundirlo en su primera recesión en veinticinco años, según el FMI, debido a la caída de la actividad económica, de las exportaciones, de la inversión extranjera, y del turismo, que es un sector que aporta cuarenta mil millones de dólares anuales. Según la Unión Africana se pueden perder veinte millones de empleos en una región que no tiene el músculo financiero de las sociedades del bienestar europeas e incapaz, por lo tanto, de inyectar dinero en la economía para salvar empresas o puestos de trabajo. Y el desempleo significa hambre y el hambre se traduce en emigración. A favor de África juega, sin embargo, la juventud media de su población y la propia inmunidad natural que otorga una vida en estrecho contacto con la naturaleza. Sin olvidar que el 97 por ciento de nuestro ADN es igual que el de un chimpancé y las diferencias entre razas humanas son genéticamente
despreciables, de forma que todos somos iguales, blancos, negros y amarillos, como recuerda con humor un poema de Léopold Sédar Senghor: Cher Frère blanc, Quand je suis né, j’étais noir, Quand j’ai grandi, j’étais noir, Quand je suis au soleil, je suis noir, Quand je suis malade, je suis noir, Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, Quand tu es né, tu étais rose, Quand tu as grandi, tu étais blanc, Quand tu vas au soleil, tu es rouge, Quand tu as froid, tu es bleu, Quand tu as peur, tu es vert, Quand tu es malade, tu es jaune, Quand tu mourras, tu seras gris Alors, de nous deux, Qui est l’homme de couleur?
Y que, una vez más, me animo a traducir: Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí, era negro, cuando tomo el sol, soy negro, cuando enfermo, soy negro, cuando muera, seré negro. Mientras que tú, hombre blanco, cuando naciste eras sonrosado, cuando creciste, eras blanco, cuando tomas el sol, te pones colorado, cuando tienes frío, te pones azul, cuando tienes miedo, te pones verde, cuando enfermas, te pones amarillo, cuando mueras, te pondrás gris. Entonces, de nosotros dos, ¿cuál es el hombre de color?
Pero nadie diría que somos todos iguales si uno atiende a las noticias que hablan de brutalidad policial recurrente contra los negros en Estados Unidos, o de muros en las fronteras que impiden el paso de las personas rechazadas también por la pigmentación de su piel. Cuando cayó el Muro de Berlín había no más de diez muros en el mundo mientras que hoy hay más de setenta, como señalan Tanisha M. Fazal y Paul Poast, «desde la frontera fortificada entre Estados Unidos y México, a las barreras que separan Hungría y Serbia y las que hay entre Botsuana y Zimbabue», sin contar las alambradas entre Grecia y Turquía, entre Polonia y Bielorrusia y entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla. El rechazo de los inmigrantes ha sido uno de los factores principales que ha influido en el Brexit y ha alimentado a populistas como Salvini en Italia, Orbán en Hungría, Le Pen en Francia y a partidos como Vox, en España, y Alternativa por Alemania. Detrás de ese rechazo hay miedo a la pérdida de puestos de trabajo, a la competencia por recursos siempre escasos en sanidad o educación, o a lo que se percibe como agresión cultural que hace peligrar unos valores y un estilo de vida que se consideran propios y amenazados. De esto saben mucho también los nacionalistas. Y con la irrupción de la pandemia del COVID-19 las cosas se han puesto aún peor en mercados deprimidos, con altas tasas de paro por la recesión y con el miedo a nuevas infecciones importadas desde el exterior. Son precisamente los segmentos sociales más desfavorecidos los que con mayor fuerza sienten ese rechazo, porque son los que compiten directamente con los recién llegados, y sus razones merecen ser escuchadas con atención y respeto también al venir de gentes desgarradas entre un sistema político que les predica igualdad y una realidad económica que promueve la desigualdad, mientras ven derrumbarse en derredor todo un sistema de certezas que creían indestructible. La integración social de los recién llegados es un reto aún más importante que la urgencia del control de las fronteras. Y el reto demográfico europeo solo puede ser abordado situando en la ecuación a los futuros emigrantes. Sin olvidar nunca otra realidad que nos cuesta más ver y que el papa Francisco nos ha recordado durante su visita a Lesbos, en diciembre de 2021, cuando ha dicho: «Es fácil arrastrar a la opinión pública fomentando el miedo al otro. ¿Por qué, en cambio, con el mismo tono, no se habla de la explotación de los pobres, o de las guerras olvidadas y a menudo
generosamente financiadas, o de los acuerdos económicos que se hacen a costa de la gente, o de las maniobras ocultas para traficar con armas y hacer que prolifere su comercio? Hay que enfrentar las causas remotas, no a las pobres personas que pagan las consecuencias de ello, siendo además usadas como propaganda política». Sea como fuere, es necesario diferenciar dos realidades, que merecen tratamiento diferente: la de quienes huyen de una pobreza sin futuro y buscan una vida mejor (cuyo número aumentará con el crecimiento demográfico y con el cambio climático que convertirá en inhabitables algunas islas y territorios), y la de aquellos que tratan de escapar del genocidio, como los rohingyas de Myanmar que han buscado precario refugio en Bangladesh, o los que huyen de guerras donde los afortunados lo han perdido todo menos la vida, como es hoy el caso de Siria, Yemen, Tigray o Libia. Niños que crecen entre el fragor de las bombas y el acre olor a pólvora, y adultos que viven en madrigueras entre los escombros de lo que fue un hogar. Gentes de ojos alucinados que ni encuentran comida durante el día ni las bombas les permiten conciliar el sueño durante la noche. En España hemos producido ambos tipos de migrantes: la emigración económica hacia Argentina o Venezuela de principios del siglo XX que huía del hambre, o hacia Alemania en los años setenta en busca de trabajo, y también hemos vivido la derrota en la Guerra Civil y la huida hacia México, o atravesando los Pirineos nevados con solo lo puesto hacia la incertidumbre de un campo de concentración en Francia. Conviene no olvidarlo, pues no hace demasiado tiempo que ha ocurrido. Estas dos categorías, los emigrantes económicos y los refugiados exigen ser tratados de forma diferente: los Estados tienen el derecho —y el deber— de defenderse y de proteger a sus ciudadanos, porque no hay sociedad de bienestar que aguante con fronteras abiertas, y si en Europa queremos acabar con las interiores necesitamos una frontera exterior común. Por otra parte, los Estados también deben ser consecuentes con los valores democráticos que los inspiran y con los compromisos internacionales que han firmado como la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, el artículo 78 del Tratado de la Unión Europea sobre el Derecho de Asilo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etc. Y, sobre todo, porque es de bien nacido ser
agradecido, como dice el refrán, y porque debemos ser congruentes con los valores que han hecho de Europa lo que hoy es y que el profesor José María de Areilza llama «un territorio jurídico, pacífico y normativo, una potencia global pero también un espacio de dignidad, porque la dignidad es imponer la ley del más débil y no otra cosa es en el fondo la solidaridad europea». Navegar entre estas exigencias contrapuestas no es nada fácil y lo vemos en las llamadas «devoluciones en caliente» en Ceuta o en las pateras que trataban de alcanzar las playas de la Italia de Salvini. O cuando en 2015 llegaron de forma descontrolada más de un millón de refugiados y emigrantes a Europa y no supimos cómo reaccionar (con la excepción de Angela Merkel), en una situación que podría repetirse en cualquier momento, pues Turquía acoge a 3,7 millones de refugiados sirios y Bruselas le da seis mil millones de euros para que se queden allí y no vengan a Europa. Mal que bien el sistema ha funcionado. Pero la precariedad del enclave sirio de Idlib, asediado por las tropas leales al régimen de Bachar al-Assad (con el apoyo de la aviación rusa) y donde hay unos tres millones de personas asustadas y con hambre, amenaza desde hace un par de años con otra oleada de refugiados. Y Ankara no está contenta con una Unión Europea que la rechaza como miembro, y tampoco lo está con lo que percibe como falta de solidaridad por parte de los otros socios de la OTAN que no apoyan su política en Siria. Y nos chantajea pidiendo más dinero a cambio de contener a los refugiados dentro de sus fronteras, mientras Bruselas envía refuerzos a Grecia para «defender» a la que Ursula von der Leyen ha llamado la «frontera de Europa» y también últimamente a Polonia. A finales de 2021 la ONU advierte sobre una posible nueva ola de migrantes sobre Europa procedentes de Etiopía, en guerra con Tigray, y de la hambruna que se ve venir en Sudán y Somalia. Y también en el Afganistán de los talibanes. Líbano acoge a un refugiado por cada tres habitantes (y está como está, aunque no solo por eso) y Jordania uno por cada diez habitantes. Sobre la base de que una política de puertas abiertas sería suicida para el mismo proyecto europeo y que necesitamos una política migratoria común, si a Europa viniera de golpe un millón de refugiados saldríamos a uno por cada cuatrocientos cuarenta europeos. Aquí la pregunta es: ¿podemos o queremos?
La última moda aparece ser la utilización de la miseria y de la desesperación de algunos al servicio de dudosos intereses políticos, disfrazando de problemas migratorios lo que en realidad son crisis políticas. Es lo que hizo Marruecos en mayo de 2021 cuando empujó a diez mil personas —muchas de ellas menores de edad— sobre la ciudad autónoma de Ceuta para mostrar su malestar y exigir un cambio en la postura española sobre el Sahara Occidental (aunque nunca lo reconociera abiertamente), o lo que luego ha hecho Bielorrusia cuando ha «importado» en noviembre del mismo año a migrantes desde Oriente Medio para lanzarlos, en pleno invierno, contra las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia como represalia por las sanciones que le había impuesto la Unión Europea. Estas pobres gentes ahuyentadas por los polacos con chorros de agua gélida en medio de temperaturas bajo cero, no constituyen un problema migratorio, sino que son simples peones en una despreciable pugna política en la que una de las partes los utiliza —incluidos mujeres y niños— como instrumento de presión. Y ha habido muertos. Utilizar obscenamente carne humana al servicio de objetivos políticos parece estar poniéndose de moda para vergüenza del mundo que hemos construido, pero hay que ser conscientes de que estas amenazas híbridas que utilizan también el ciberespacio, la desinformación o, como en estos casos, a pobres migrantes serán cada vez más frecuentes y hay que prepararse para darles respuesta adecuada. Nadie dijo que fuera a ser fácil.
12
LOS CONFLICTOS LOCALES
Me refiero a continuación a los que me parecen más graves por su eventual impacto internacional o porque nos afectan más directamente a nosotros en estos momentos, sabiendo muy bien que no son los únicos. Porque otros conflictos se pueden estar formando en Asia como consecuencia de las ambiciones chinas sobre el mar del Sur de China, igual que hay tensión acumulada desde hace años en Tíbet o, más recientemente, en la provincia mayoritariamente musulmana de Xinjiang, sin descartar tampoco las disputas que de cuando en cuando suben de tono en la larga frontera (dos mil quinientos kilómetros) en el Himalaya, entre China y la India, que ya dieron lugar a una guerra en 1962 y que han causado otra vez algunos muertos en junio de 2020. Sin salir de Asia, la supresión de la democracia en Myanmar (con el problema añadido de los rohingyas) y la disputa que la India y Pakistán mantienen sobre Cachemira también son preocupantes y en especial esta última porque ambos países son potencias nucleares, ya ha dado lugar a varias guerras y el nacionalismo de Narendra Modi le está llevando a pretender cambiar de forma unilateral y en su beneficio el precario statu quo… o la misma condición jurídica de los musulmanes indios. En África pueden surgir problemas en la constelación de entidades políticas que forman Nigeria y también con la región secesionista de Katanga en el Congo que siempre anima la codicia de empresas extranjeras; en el Cuerno de África ha estallado un conflicto abierto entre Etiopía y Tigray que amenaza no solo la integridad territorial etíope sino con desbordarse a países vecinos, el golpe de Estado en Sudán ha interrumpido su evolución hacia la democracia, Somalia sigue siendo un Estado fallido
que alberga a los terroristas de Al-Shabab, y la pandemia del COVID-19 puede desembocar en hambrunas en toda la región. En Mozambique, el descubrimiento de petróleo ha despertado el interés de grupos islamistas radicales y hay combates en el norte del país. También entre Egipto y Etiopía hay tensión por las aguas del Nilo Azul, el Sahel se ve desestabilizado por la pobreza y los grupos terroristas leales al Estado Islámico, y las apetencias que suscita la riqueza mineral y forestal del Congo siguen siendo una bomba de relojería. Y lo peor es que ni siquiera son los únicos. E igualmente hay conflictos potenciales en Iberoamérica en torno a Cuba, un problema eterno, que ha sido objeto de nuevos acosos durante la presidencia de Donald Trump sin que hasta el momento Biden le haya prestado atención; Centroamérica es un polvorín de injusticia, maras, narcotráfico y desigualdad de donde tratan de escapar caravanas de emigrantes con rumbo al norte. Brasil muestra signos de inestabilidad interna con el liderazgo populista e irresponsable de Bolsonaro con muchos muertos en su haber por el coronavirus mientras continúa deforestando amplias zonas de la selva amazónica y prepara elecciones en 2022. El narcotráfico sigue amenazando la estabilidad de México, Bolivia y Colombia…, mientras la política del subcontinente parece girar hacia la izquierda en un contexto de empobrecimiento generalizado. Las mismas tensiones raciales recurrentes en Estados Unidos han dado lugar a disturbios graves en muchas ciudades norteamericanas a lo largo de 2020, y son motivo de preocupación tanto por la injusticia que revelan como por su poder desestabilizador y porque dañan la imagen del país y desvían su atención de otras cuestiones. Por todo eso, la posibilidad de que estalle algún conflicto en un lugar que en estos momentos no imaginamos está ahí, hay que contar con ella y probablemente nos sorprenderá en el lugar y en el momento en que menos lo esperemos, sin excluir la misma zona en la que Rusia pretende mantener su influencia (desde Bielorrusia a Kazajistán), donde se observan por parte de las poblaciones signos de cansancio con las élites corruptas y la falta generalizada de libertades, que por parte de Moscú se responden con un nerviosismo creciente sin duda por lo de que «cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar»… Y los nervios no son buenos consejeros.
Pero hay que elegir y los que preocupan más ahora son los siguientes…
Taiwán Taiwán puede desencadenar un conflicto entre Estados Unidos y China. Así de claro y así de grave. Se trata de una isla ligeramente mayor que Cataluña, a menos de doscientos kilómetros del continente, con orografía montañosa y veintitrés millones de ciudadanos que viven en una democracia y de los que más del 50 por ciento quieren seguir como están, un 30 por ciento se inclina por la independencia y solo un exiguo 4 por ciento es partidario de lo que Beijing llama la reintegración en la madre patria con la vieja fórmula de «un país y dos sistemas», que en román paladino significa someterse al régimen autoritario que impone el Partido Comunista Chino, porque después de lo ocurrido en Hong Kong, donde el gobierno de Beijing ha tardado muy poco en suprimir las libertades que el acuerdo con Londres «garantizaba» hasta el año 2047, esa fórmula de «un país y dos sistemas» ni tranquiliza ni se la cree ya nadie en Taiwán. A lo largo de 2021 la tensión ha aumentado en medio de un creciente nacionalismo en Beijing que muestra, como ejemplo, la película La batalla del lago Changjin, una epopeya sobre la guerra de Corea que glorifica el papel de los soldados chinos contra los americanos que se ha convertido en la más taquillera de la historia del país. El Comité Central del Partido Comunista Chino reunido en noviembre sigue en el mismo tono con una declaración final que afirma que «estamos convencidos de que el Partido Comunista y el pueblo chino (por este orden y con mayúsculas el primero) aumentarán las grandes glorias y victorias de los últimos cien años con glorias y victorias aún mayores en el nuevo viaje que nos espera en la nueva era» (la de Xi Jinping). El mismo presidente ha hecho declaraciones a favor de una reunificación pacífica de Taiwán en la madre patria, pero sin excluir otras fórmulas si no se lograra, mientras presionaba a la isla con sobrevuelos sobre zonas aledañas y con maniobras militares en la vecina provincia de Fuhan. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen procura rebajar la tensión, aunque dejando clara su nula intención de renunciar al estatus actual, mientras, por si acaso, también ha reforzado el número de reservistas hasta los 2,3 millones y ha recordado a Estados Unidos la vigencia del entendimiento de 1972 cuando Nixon acordó con Mao que para Washington había una sola China y que a cambio Beijing no alteraría la situación de Taiwán sin contar con la voluntad de sus habitantes. A ese entendimiento lo
llamaron entonces «ambigüedad estratégica» y ha funcionado bien durante cincuenta años. Pero parece como si Xi Jinping ahora pensara que eso ha estado muy bien, pero que ya ha durado demasiado tiempo y que es hora de culminar la unidad territorial de la patria con la incorporación de la isla rebelde antes de 2049, fecha que celebrará el centenario de la Revolución comunista. Xi quiere confirmar su elevación al santuario comunista chino y dejar claro que si Mao Zedong fundó la República Popular y Deng Xiaoping la desarrolló e hizo próspera, Xi la hará fuerte y respetada en el mundo. Y para eso necesita a Taiwán que es además un país líder en la fabricación de semiconductores que hoy son tan necesarios como escasos. Es cierto que Estados Unidos no quiere más guerras cuando acaba de salir de una de veinte años en Afganistán, pero tampoco puede dejar caer a Taiwán sin perder cara ante sus aliados en Asia y en el Indo-Pacífico, desde Japón hasta India o Australia, o con los países de ASEAN que mantienen políticas prooccidentales, pese a depender económicamente de China cada vez más. Por eso Biden, en este caso con un amplio respaldo parlamentario, ha tenido que recordar que su compromiso con Taiwán es firme «como una roca», y aunque no haya comprometido ayuda militar de forma expresa, hay instructores militares estadounidenses en la isla. En su opinión, peor que una guerra solo hay otra que no se desea, una a la que se llega por errores y por apreciaciones equivocadas de unos y otros que es aquí el mayor riesgo. China cree que Estados Unidos no le permite ocupar el lugar que le corresponde en el mundo y Washington ve en China una amenaza para su hegemonía, y así es posible que una chispa haga saltar la paz por los aires. Por ejemplo, si China piensa que lo ocurrido en Afganistán prueba la decadencia de Estados Unidos y su falta de voluntad de luchar… y se equivoca. Es lo que teme Michèle Flournoy, exsubsecretaria de defensa, cuando se refiere a «miscalculations» (errores de cálculo) que cualquiera puede cometer. Graham Allison, más cínico, habla de «la trampa de Tucídides» referida a la tentación de la potencia dominante de atacar a la ascendente antes de que sea demasiado tarde, que es precisamente lo que hizo Esparta con Atenas. Quizás piense que hoy el presupuesto de defensa norteamericano es tres veces mayor que el chino (setecientos sesenta mil millones de dólares frente a doscientos cuarenta mil), que esa superioridad puede no durar mucho y que, además, se diluye cuanto más cerca de China sean las operaciones militares. Por su parte, el almirante James Stavridis,
que fue comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, ha escrito 2034. A Novel of the Next World War en la que un pequeño incidente en el mar del sur de China desencadena una catástrofe que nadie deseaba. ¿Premonitorio? En el otro extremo se sitúan los que piensan lo contrario, que es a China a la que le interesa actuar pronto aprovechando la actual «debilidad» norteamericana y antes de que sus problemas de población declinante se hagan obvios. Yo no lo creo porque Beijing es muy consciente de la superioridad militar de Washington y prefiere esperar por lo menos hasta que las cosas se equilibren un poco más. En la cumbre virtual que Biden y Xi mantuvieron en noviembre de 2021 las espadas siguieron en alto. Biden recordó que los Estados Unidos continúan comprometidos con la «política de una sola China» y que «se opone a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo» en Taiwán, mientras que Xi le respondió que China tomará «medidas decisivas» si el movimiento proindependencia de Taiwán cruza la «línea roja». Y para que no hubiera dudas al respecto añadió que Estados Unidos «juega con fuego» con su apoyo a Taiwán y que si continúa por ese camino «se quemará». Todo esto hace que Taiwán sea hoy uno de los puntos potencialmente más calientes del planeta y son muchos los que en Estados Unidos piensan que el problema tenderá a «romper aguas» por algún lado tan pronto como en los próximos cinco o seis años.
Ucrania y Bielorrusia A principios de 2022 son dos focos de tensión caliente porque Rusia, a lomos del nacionalismo de Putin, los utiliza por razones que tienen que ver con motivos de geopolítica profunda, por pensar que puede haber una ventana de oportunidad para hacer avanzar sus intereses, y quizás también para ocultar problemas internos y distraer a su opinión pública. Las tres razones son importantes y convierten a ambos países en lugares donde puede estallar un conflicto que se extienda más allá de sus estrictos límites territoriales. El problema añadido para nosotros es que esta vez ocurriría en el corazón de Europa. Desde un punto de vista geopolítico, ya ha quedado claro que Putin está convencido de que la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue una catástrofe para Rusia, que era el corazón del sistema y su elemento dominante. Con la disolución de la Unión Soviética se vino abajo el imperio comunista, y Rusia, adelgazada, perdió peso en el concierto de las naciones y se convirtió en la «potencia regional» que decía Obama. La «pérdida» de los países bálticos y del estratégico puerto de Riga le duelen especialmente. Además, a Putin le obsesiona lo que considera un creciente acoso de la OTAN, cuyas armas se sitúan cada día más cerca de sus fronteras después de que doce países de la extinta Unión Soviética se hayan adherido a la Organización y percibe eso como una amenaza existencial, lo que le lleva a querer dotarse de un glacis defensivo en torno a su propio territorio. Para eso le sirven perfectamente Bielorrusia y Ucrania, que aumentarían su extensión y que aportarían sangre joven a su envejecida población. Aquí lo que está en juego, lo que Putin realmente desea, es echar hacia atrás el reloj de la historia y reescribir la arquitectura de defensa europea de acuerdo con sus propios intereses, haciendo retroceder el reloj hasta 1997, es decir, antes de que se produjera la gran ampliación de la OTAN hacia el este. Y parece decidido a pagar un precio alto para lograrlo, porque mientras Rusia está dispuesta a poner muertos encima de la mesa para lograr sus objetivos, hay que reconocer que ni los americanos ni los europeos (salvo los ucranianos, como es lógico) estamos en principio dispuestos a morir por aquella tierra. Probablemente Putin ha elegido también este momento porque —al igual que China— piensa que Estados Unidos está en decadencia, ha combatido
últimamente en dos guerras en Irak y Afganistán que no le han salido bien, su población ha perdido ganas de luchar y no desea más aventuras exteriores en escenarios que ve alejados de sus intereses inmediatos. Un país que ha manejado mal la crisis del coronavirus y que está preocupado por la pandemia y la variante ómicron del virus, cuyo alcance todavía se desconoce, y donde además hay una polarización política extrema con dos partidos que se niegan mutuamente el pan y la sal y con una parte importante del electorado que todavía considera —en contra de toda evidencia— que les robaron las últimas elecciones y que llegó incluso a asaltar el Capitolio en enero de 2021. Al cumplirse en diciembre de 2021 los treinta años de la desaparición de la URSS, Putin quiere ver una similitud entre la debilidad de la URSS en 1991 y la actual de los Estados Unidos; además también percibe debilidad en un Macron que enfrenta elecciones en 2022, en un Johnson acosado por sus guateques en tiempos de pandemia, o en la coalición de gobierno alemana que muestra fisuras sobre la política a adoptar con Rusia. Todas esas son razones que pueden llevar a Putin a pensar que, con suerte, no habría consecuencias graves si decidiera aprovechar esta «ventana de oportunidad» para actuar en esos escenarios centroeuropeos. Finalmente, que Rusia tiene problemas internos no es ningún secreto para nadie. Las sanciones que se le impusieron por americanos y europeos después de la ilegal anexión de Crimea han dañado a su economía, el paro crece y los precios aumentan, el COVID-19 y sus mutaciones hacen estragos entre una población poco vacunada, la popularidad del presidente se resiente y han crecido las protestas a lo largo y ancho del país, forzando a una mayor represión interna. Una aventura exterior que no tuviera malas consecuencias, o que estas fueran asumibles en comparación con las ventajas que reportaran, podría ser la distracción conveniente en un momento en el que se siente respaldado por unas reservas en divisas de seiscientos mil millones de dólares, con los precios del gas y el petróleo al alza, y con el respaldo de China que ha reclamado que se tomen en consideración las preocupaciones de seguridad de Rusia. Putin no tiene razón pero tiene sus razones porque los vínculos entre Rusia y Ucrania se remontan a los Rus de Kiev en el siglo IX, cree que Ucrania, con mil setecientos kilómetros de frontera común, con cuarenta y cuatro millones de habitantes de los que la mitad hablan ruso y son de
religión ortodoxa, y con una historia estrechamente ligada a la de la propia Rusia (la Rusia medieval nació en Kiev) es una «parte inalienable de Rusia» y debería estar ligada a Moscú o al menos ser sensible a sus intereses. Putin dejó clara esta postura en un largo ensayo que publicó en julio de 2021 titulado «Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos», cuyo mismo título no deja lugar a dudas. En esto la política expansionista de Putin no es muy diferente de la que podrían haber hecho los zares Romanov o los zares comunistas. Por eso quiere que Kiev deje de coquetear con la Unión Europea y con la OTAN, como viene haciendo desde que en 2014 fue derrocado por las masas el presidente prorruso Viktor Yanukovich en una maniobra en la que el Kremlin vio la larga mano de europeos y americanos. Las manifestaciones, conocidas como Euromaidán acabaron con él cuando, empujado por Moscú, suspendió la firma de los acuerdos de asociación y de libre comercio con la Unión Europea. Rusia reaccionó entonces anexionando Crimea. La relativa levedad de la respuesta de la comunidad internacional, a pesar de las sanciones que se le impusieron por ello, puede haber impulsado al presidente Putin a lanzarse años más tarde sobre Ucrania. El que occidente se equivocara gravemente al aislar a Rusia por considerarla derrotada al desaparecer la URSS en 1991, cuando en realidad el derrotado fue el comunismo, no le da la razón a Putin, que tampoco ha sido capaz de aportar prueba alguna de su afirmación en el sentido de que entonces Moscú recibió garantías de que la OTAN no se acercaría a sus fronteras. Es cierto que no hay compromisos formales por escrito pero también lo es que abundan las declaraciones informales como la de James Baker que cuando era secretario de Estado norteamericano aseguraba que la OTAN «no avanzaría una pulgada hacia el este», o de Genscher, ministro alemán de Exteriores que ofrecía dejar fuera de la OTAN a Alemania del Este tras la reunificación. Y cosas similares dijeron Kohl, Mitterrand y Thatcher. El caso es que hoy tras las ampliaciones de 1997 y 2004 doce países de la antigua órbita soviética son miembros de la Organización y que sus armas se han acercado mucho a las fronteras de Rusia, olvidando la admonición de George Kennan de que extender la OTAN hacia el Este sería un error que no nos haría más seguros y que además irritaría al Kremlin. Hay que reconocer que en 1991 no fuimos capaces de aplicar con Rusia la misma generosidad que los vencedores de Napoleón dieron a la Francia vencida en Waterloo. Gracias a esa
generosidad el Congreso de Viena garantizó un orden continental que duró hasta la Primera Guerra Mundial. Ni el acceso a la Unión Europea ni el ingreso en la OTAN es algo que se contemple hoy para Ucrania, pero lo cierto es que en 2008 la OTAN le ofreció con cierta ligereza el ingreso en la Organización a Ucrania y a Georgia sin fijar fecha, en una promesa que ni se ha cumplido ni lleva trazas de hacerlo. Hoy, Ucrania es un socio de la OTAN, un «socio muy valorado» ha dicho su secretario general Jens Stoltenberg, y en esa capacidad envió tropas a misiones de la organización en Irak y en Afganistán, pero no es miembro, y la diferencia es importante porque a los socios no les es de aplicación el artículo 5 de defensa automática colectiva en caso de agresión exterior. Ese se reserva solo para los miembros. Es decir, que si Rusia atacara a Ucrania, la OTAN no la defendería con las armas en la mano. O al menos no tendría la obligación de hacerlo. Cuando los periodistas le preguntaron a Biden por la posibilidad de que Washington enviara tropas en caso de un ataque ruso, lo excluyó claramente al decir que esa opción «no está sobre la mesa». Más claro, agua. El caso es que Moscú cree que Ucrania está poco a poco convirtiéndose en una especie de puesto avanzado de los intereses de Estados Unidos, de la OTAN y de la misma Unión Europea, una especie de portaaviones al servicio del enemigo junto a su frontera, y eso lo confirman a sus ojos tanto la entrega de armas por parte norteamericana al gobierno del presidente Zelenski como los instructores militares que también le ha enviado. Y como no está dispuesto a admitirlo, se anexionó como preámbulo la península de Crimea en 2014, algo que nadie en el mundo ha reconocido, pero que no por ello parece menos irreversible, mientras deja correr en su favor los precedentes de Kosovo o Palestina… o el mismo Sahara Occidental, y ha intervenido luego de forma pretendidamente encubierta (pero diáfana para el mundo entero) para fomentar el separatismo de las llamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, sobre las que hubo en 2015 unos acuerdos en Minsk entre la OSCE y Rusia, con participación también de Francia y Alemania, que trataron de desescalar la tensión con una oferta de amplia autonomía. Este acuerdo no se ha cumplido, lo que ha sido un error muy grave por parte de Kiev y de quienes no le obligaron a cumplirlo y ambas «repúblicas» se siguen deslizando imparablemente hacia Rusia, que ha reconocido y ya ha repartido a sus ciudadanos medio millón de pasaportes
en medio de combates mortíferos en las calles de sus ciudades entre los separatistas y las fuerzas regulares ucranias. El caso es que en 2022 Putin ha llegado a la conclusión de que ha llegado el momento de reescribir la arquitectura de seguridad europea de acuerdo con sus propios intereses y violando todas las normas del derecho internacional, y ha invadido Ucrania con un imponente despliegue bélico de más de cien mil soldados, en una acción que los servicios de inteligencia norteamericanos venían advirtiendo y que el mundo se negaba a creer que pudiera suceder. Es posible que Putin acabe imponiendo el peso de sus armas sobre unas fuerzas ucranianas bravas pero muy inferiores. En cualquier caso, será una victoria pírrica y en mi opinión Putin será el gran perdedor a la larga del gran error que ha cometido al invadir Ucrania. Por muchas razones. Porque se ha encontrado con más resistencia de la esperada por parte de patriotas ucranianos dirigidos por el presidente Zelenski que, como ha dicho Borrell, no ha escapado en el maletero de un automóvil. Han fallado los servicios de inteligencia rusos, o no se les ha escuchado, la imagen de su poderío militar sufre, la conciencia mundial se conmueve y aumentan las protestas en la misma Rusia. El tiempo corre en contra de Putin y eso anuncia más muertos civiles que le pasarán factura. Acabará acusado de crímenes de guerra. Porque con esta agresión Rusia ha destrozado toda posibilidad de tener una relación normal con Ucrania, un país muy cercano histórica y culturalmente. Los ucranianos difícilmente olvidarán lo que Putin les ha hecho. Porque Putin se ha revelado sin tapujos como lo que es, un dictador arbitrario que es capaz de embarcar a su país en una guerra brutal sin dar cuentas a nadie. Una guerra que tampoco gusta a parte de su propia población que muy pronto ha comenzado a sufrir económicamente en forma de devaluación del rublo, desinversiones y escasez, y también políticamente pues solo cuatro países estuvieron con Rusia cuando la Asamblea General de la ONU analizó la invasión de Ucrania (141 votaron en contra y otros 35 se abstuvieron), además de sufrir la expulsión de acontecimientos deportivos, artísticos y culturales. Todo ello ha convertido a Rusia en un «paria internacional» como ha dicho Biden, al tiempo que se intenta que la
población rusa conozca lo que realmente está pasando a pesar de la fuerte campaña oficial de desinformación que ha lanzado el Kremlin. Porque la credibilidad tarda en ganarse y se pierde deprisa. Putin carece de ella después de jurar durante semanas que no invadiría Ucrania mientras Biden advertía de lo contrario entre el escepticismo general. Los servicios de inteligencia norteamericanos advirtieron con tiempo de una invasión que los rusos negaban que se fuera a producir. No se puede uno fiar de lo que acuerde a partir ahora en las conversaciones con los ucranianos o con cualquier otro. Porque la invasión ha aislado tanto al Kremlin que no le queda otro remedio que echarse en brazos de China, que es la única que puede aliviar algo el impacto de las sanciones sobre la economía rusa. Y China no dejará escapar la oportunidad de imponer sus condiciones y de convertirse en la parte preponderante de la relación, sin por ello dejar de estar menos incómoda con lo que ocurre, pues para Beijing los principios de soberanía e integridad territorial son intocables y Putin los ha violado. Marcando distancias, el ministro de Exteriores Wang Yi ha matizado diciendo que China y Rusia «no son aliados sino socios estratégicos». En todo caso China no dejará de aprovechar la oportunidad en beneficio propio. Porque ha resucitado a la OTAN, cuando hace solo un par de años (en época de Donald Trump) Macron la consideraba «en muerte cerebral», convirtiendo así la próxima cumbre en Madrid en una cita de enorme importancia para el diseño de su nuevo «concepto estratégico». En un aspecto negativo para Europa, el fortalecimiento de la OTAN aplaza en el tiempo nuestros deseos de autonomía estratégica, aunque los países importantes (e incluso la neutral Suecia) hayan decidido seguir la recomendación de Bruselas e incrementar su gasto en Defensa, algo que también España debería hacer. Porque la invasión ha logrado reunir de nuevo a americanos y europeos, distanciados durante los años de Donald Trump, y a estos entre sí, como nunca antes. Es una magnífica noticia para Europa, igual que lo es la decisión de enviar armas letales a Ucrania con cargo al presupuesto comunitario, o acoger a cuantos emigrantes haga falta, o poner de acuerdo a 27 en un paquete de sanciones aprobado por todos. Europa ha estado a la altura demostrando que se crece en las crisis, como ya demostró también con los fondos dispuestos para luchar contra las consecuencias de la
pandemia. Este resurgir de las democracias es mala noticia para los regímenes autoritarios. Porque occidente ha impuesto a Rusia sanciones de una magnitud nunca vista antes. Particularmente graves son la exclusión de Rusia del sistema SWIFT (que Medvedev comparó en 2019 a «una agresión militar») y la congelación de sus activos financieros en el exterior por una cantidad equivalente a la mitad de las reservas con las que Putin pensaba capear la crisis. Porque la crisis obligará a Europa a replantearse su dependencia energética de Rusia (Alemania ha paralizado el gasoducto Nordstream 2), que es hoy una gran debilidad, como demuestra nuestra incapacidad de prescindir no ya del gas sino del petróleo ruso, a diferencia de los Estados Unidos o el Reino Unido. Y eso nos hará más fuertes. Igual que nos hará más fuertes llegar a la convicción de que necesitamos una política energética común, lo que para España puede significar reforzar las conexiones energéticas con Francia. Porque la invasión ha hecho ver las orejas del lobo a más de uno y, por ejemplo, ha acabado con el pacifismo de Alemania, que ha duplicado su presupuesto de Defensa y autorizado el envío de armas letales a Ucrania. También ha puesto sobre la mesa la neutralidad de Suecia y Finlandia, que consideran acercarse a la OTAN. La misma Suiza ha adoptado sanciones contra Rusia. Para Moscú, Ucrania es un mero peón en su designio de rediseñar la estructura de seguridad europea surgida del fin de la guerra fría, que entiende que le perjudica. De ahí sus exigencias en Ucrania y sus amenazas a Suecia y Finlandia para que no se acerquen a la OTAN. Por eso es importante pararle ahora, porque no hacerlo nos garantiza más problemas en el futuro. Lo deseable sería poder tratar sosegadamente de estos asuntos en una conferencia sobre la seguridad en Europa. Pero para ello Rusia debería retirar sus tropas de Ucrania y no parece que lo vaya a hacer. El futuro inmediato es muy oscuro. La «operación militar especial», como llama Putin a la invasión de Ucrania, se ha topado con mucha resistencia y no es el paseo que aparentemente él imaginaba. Los soldados rusos no han sido recibidos con flores, y las sanciones le han obligado a cerrar la Bolsa varios días, mientras el rublo se desploma y las empresas extranjeras abandonan el país. Prueba
de ese nerviosismo ha sido la imposición de una amenazante censura a quienes cuentan lo que pasa. Así, en Rusia no se puede hablar de guerra o de invasión y mucho menos criticar la operación o hablar de muertos. Las penas por hacerlo llegan a quince años de cárcel y como resultado los corresponsales extranjeros, imposibilitados de informar, han abandonado el país. Eso muestra nervios, inseguridad y debilidad. En un esfuerzo por tratar de vislumbrar lo que puede ocurrir a partir de ahora y consciente de los riesgos de equivocarme, como en tantas otras cosas, se me ocurren los cuatro posibles escenarios futuros. Todos ellos malos y preocupantes: El primero es que Rusia despliegue más fuerzas militares hasta lograr la victoria. Aquí se abren varias posibilidades, como la instalación de un gobierno títere y sumiso en Kiev, la ocupación del país, su desmembración o llegar al extremo de borrar a Ucrania del mapa, como ya ha apuntado Putin, señalando que la culpa sería del presidente Zelenski por no haberse rendido a tiempo. O sea, fagocitarla como ya está Moscú haciendo con Bielorrusia. En ese supuesto, Rusia, animada por el éxito, podría amenazar a Georgia o Moldavia (o a Suecia y Finlandia) que tampoco son países OTAN, aunque lo que de verdad anhela es el puerto de Riga, en Letonia, que en principio es intocable por ser miembro de la OTAN y aplicársele el artículo 5 de defensa colectiva automática en caso de ser agredido. El gobierno legítimo de Ucrania se trasladaría al extranjero. El segundo escenario pasa por la rendición de Ucrania, masacrada por las armas rusas. Rusia retiraría sus tropas a cambio de un gobierno pro-ruso en Kiev que aceptara convertir a Ucrania en un país neutral, desmilitarizado, y que asumiera la pérdida de Crimea, ya anexionada por Rusia, y de «las repúblicas de Lugansk y Donetsk» que se harían independientes o serían también anexionadas. Además renunciaría para siempre en la misma Constitución a entrar en la OTAN y en la UE. Este escenario tiene el inconveniente de que los ucranianos no parecen estar por la labor. O al menos no lo están mientras escribo. El tercer escenario es que la guerra se empantane porque la ayuda internacional prolongue una resistencia que infrinja cada día más bajas al ejército invasor, mientras las sanciones económicas dificultan sus operaciones militares y dañan los bolsillos de unos rusos aislados y con sensación de cerco. Putin podría entonces utilizar un arma nuclear táctica
que acabe rápidamente con la resistencia ucraniana (ya ha habido referencias suyas y del ministro Lavrov a esa posibilidad). Sería algo gravísimo y la primera vez que ocurre desde Hiroshima en 1945. ¿Cómo reaccionaría entonces el mundo? Otra hipótesis podría llevarle a extender las hostilidades (militares o cibernéticas) a los países que le imponen sanciones porque las considera «una declaración de guerra», mientras cree también que darle armas a Ucrania es un «acto bélico» que producirá a quienes las envían «consecuencias nunca antes experimentadas en su historia». Todas estas decisiones podrían llevar a un conflicto más extenso iniciador de la Tercera Guerra Mundial y solo mencionarlo pone los nervios de punta El cuarto escenario es el de un conflicto prolongado sin visos de terminar que destroce la economía rusa y dañe mucho a la nuestra, como ya vemos con la caída de la Bolsa, la inflación galopante o el precio del gas y la gasolina. Los rusos, aislados y cociéndose en su propia salsa, podrían responder de dos maneras: aumentando el apoyo a Putin en un estallido de nacionalismo que echara más leña al fuego porque creen lo que cuenta su televisión, como hoy hace la mayoría o, si un día dejan de creerlo, librándose de él que es algo que solo ellos pueden hacer. Por nuestra parte, puede llegar un momento en el que no podamos seguir soportando las terribles escenas de la tragedia, la acogida de millones de refugiados y las consecuencias económicas que la invasión tiene para nosotros, y exijamos una intervención internacional que acabe con la guerra o con Putin. O con ambos a la vez. Podría ser otra manera de empezar la Tercera Guerra Mundial. No contemplo la posibilidad de que Rusia pierda la guerra porque Putin no lo permitirá ya que sabe que las consecuencias serían muchas y comenzarían por él mismo. Recuérdese, como ha dicho Aron, que la derrota en la guerra de Crimea acabó con las reformas de Alejandro II y con su propio asesinato, que la derrota en la guerra ruso-japonesa llevó la revolución de 1905, que la carnicería que fue la Gran Guerra llevó a la revolución bolchevique y que el mismo desastre de Afganistán condujo a Gorbachov y al final de la URSS. Por eso, incluso peor que una Rusia victoriosa y prepotente podría ser una Rusia humillada y vengativa. Al fin y al cabo, también Hitler nos llevó a la gran catástrofe que fue la Segunda
Guerra Mundial subido sobre los hombros de una nación humillada en Versalles. No hay que ser alarmistas pero tampoco ingenuos. La guerra que ha iniciado Putin es extraordinariamente grave y ninguno de sus posibles resultados es bueno. Por eso hay que apoyar todos los esfuerzos diplomáticos que todavía se hacen por chinos, israelíes, turcos..., por quien sea, para poner fin a esta descabellada invasión. Porque los riesgos son demasiado altos y el peligro es muy serio. Para todos. Bielorrusia es otro objetivo prioritario de Rusia. Lukashenko, un sobreviviente de la época soviética conocido como «el último dictador de Europa» (lleva en el poder desde 1994 y ha ganado por goleada en cuatro elecciones desde entonces), cedió a las presiones de Moscú y firmó en 1999 el ambicioso Tratado de la Unión que se proponía armonizar el comercio, los impuestos, la banca, etc., con vistas a una potencial futura unión con Rusia. Esta línea de acercamiento recíproco se reforzó tres años más tarde con la entrada de Bielorrusia en la Comunidad Económica Euroasiática y en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es la respuesta rusa a la expansión de la OTAN. Durante este tiempo, Putin ha estado preparando el terreno y alguna vez ha dejado caer que también los rusos y los bielorrusos son «un pueblo», pues comparten la historia, el idioma ruso (la lengua local tiene un sentido más bien folklórico salvo para algunos nacionalistas) y la religión ortodoxa, lo que es cierto y hace que estén más próximos de Rusia que los ucranianos, que hablan su propia lengua y la mitad son católicos. Bielorrusia es importante para Moscú porque le da territorio (doscientos mil kilómetros cuadrados) y profundidad estratégica, población (diez millones de habitantes con un escuálido PIB per cápita de cinco mil trescientos cuarenta y cinco euros en 2019), un sector agrícola potente, bases militares y, sobre todo, porque le sirve como Estado-tapón frente a ese cerco de la OTAN que obsesiona a Putin. El pucherazo en las elecciones presidenciales de 2020, que ganó nuevamente Lukashenko tras encarcelar o forzar al exilio a sus rivales mientras recomendaba el vodka como receta contra el virus del COVID-19 (lo que inevitablemente hace pensar en Donald Trump, también prodigaba recetas originales), han deteriorado la débil relación con Europa y han echado a Bielorrusia aún más en brazos de Rusia. El abrazo del oso se ha estrechado todavía más cuando la tensión con Polonia se disparó hacia límites máximos tras
expulsar Minsk hacia las fronteras polacas y lituanas a miles de refugiados que se había traído previamente de Irak y otros lugares de Oriente Medio, en una crisis política disfrazada de migratoria que utiliza obscenamente a seres humanos desvalidos al servicio de turbios intereses. La Unión Europea habla de «crisis híbrida». Recuerda a lo que hizo Mohamed VI de Marruecos cuando lanzó sobre la frontera de Ceuta a diez mil de sus ciudadanos unos meses antes, solo que los marroquíes querían venir a España mientras Bielorrusia ha tenido que traerse desde lejos a sus emigrantes aunque sospecho que a muchos bielorrusos también les gustaría emigrar. En una última vuelta de tuerca y aprovechando la debilidad de Lukashenko, Moscú ha forzado a Minsk a aceptar la creación de un área económica y energética común (con el caramelo de precios subvencionados de gas ruso) como camino hacia órganos políticos conjuntos. De momento ya se habla de un Parlamento común. La última noticia al respecto es el referéndum organizado por Lukashenko para permitir la instalación en Bielorrusia de armas nucleares rusas. La trampa está tendida, Putin no tiene prisa y el abrazo del oso se estrecha cada vez más. En mi opinión, a Europa le interesa una buena relación con Rusia e integrarla en los esquemas geopolíticos del continente. Hacer con ella lo mismo que hizo el Congreso de Viena con Francia en 1815, como ya antes he señalado. Enmendar el error de 1991, si es que ya no es demasiado tarde. Integrarla y no excluirla y, sobre todo, evitar que se eche en los brazos de China. Para ello hace falta mucha diplomacia y que Rusia acepte jugar con las cartas que se manejan en el continente porque, en definitiva, para bailar el tango hacen falta dos o, como se dice en castellano, dos no bailan si uno no quiere.
Irán y Corea del Norte Son dos países con regímenes muy poco atractivos que exhiben una anquilosada dictadura comunista, uno, y una teocracia medieval el otro. Ambos parecen anacrónicos supervivientes de tiempos pasados, y seguramente lo son. Las crisis que les afectan están, sin duda, a priori al menos, entre las más graves que el mundo enfrenta, tienen que ver con sus programas nucleares —reales en un caso y sospechados en el otro— y pueden arrastrarnos a un conflicto de mayor envergadura en el que se vean involucradas las grandes potencias. Junto a ellas palidecen otros problemas que ocupan las páginas de los medios de comunicación desde Siria a Yemen, y desde Venezuela a Libia, que también son problemas graves que requieren mayor compromiso internacional pero que no amenazan de forma inmediata a la estabilidad mundial. La República Islámica de Irán y la República Popular Democrática de Corea, llamada comúnmente Corea del Norte, son dos países separados por miles de kilómetros pero unidos en el «eje del mal» de George W. Bush y porque durante los años de Donald Trump le ha sido imposible a Washington resolver el problema de Corea si al mismo tiempo trataba de dinamitar el acuerdo nuclear con Irán —el conocido como Joint Comprehensive Plan of Action o Plan Integral de Acción Conjunto (PIAC) — por la simple razón de que Pyongyang no veía ningún interés en suscribir acuerdos con un país que no respeta lo firmado. Faltaban muchas cosas y entre ellas la confianza, y así es difícil negociar, pues, como dijo en junio de 2020 Ri Son-gwon, ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, «no hay nada más hipócrita que una promesa vacía». El asunto es grave. Kissinger dijo en cierta ocasión que Irán debía decidir si quería ser un país o una revolución. Es una observación inteligente, como son las suyas. Yo creo que fue una revolución con Jomeini pero que, poco a poco, con el paso de los años, la revolución ha perdido fuerza y el mismo régimen se ha ido haciendo más revisionista que revolucionario, más nacionalista que exportador de ideas y, en definitiva, con un liderazgo pragmático más al estilo de Xi Jinping o de Putin que al de Lenin o Mao. Lo que no quiere decir que no sea un régimen opuesto a un orden internacional que siente que le excluye. Y razones no le faltan para hacerlo, porque Irán tiene recuerdos
de pasadas grandezas que resultan evidentes para cualquier visitante extranjero y que le llevan a aspirar a volver a ser una potencia regional hegemónica. Y eso no gusta a nadie y preocupa a todos. Mientras Washington amenaza y trata de ahogar a la República Islámica, que no posee bombas nucleares y que según la ONU cumple (aunque cada vez menos) con los compromisos adquiridos en el PIAC suscrito con la comunidad internacional, Donald Trump se ha reunido varias veces y ha negociado, o al menos ha dialogado, con Kim Jong-un que posee esas bombas y que no parece dispuesto a renunciar a ellas. Se podrá argüir, con razón, que Corea del Norte exige ser tratada con deferencia porque ha logrado colarse en el selecto club nuclear y que ya no puede ser ninguneada sin correr un grave riesgo, lo que ciertamente no ocurre en el caso de Irán y que solo puede conducir a que también este país trate de cruzar cuanto antes ese umbral para reclamar el mismo trato. En el caso de Irán, Trump quería abrogar un tratado que era el principal legado de Obama en política exterior. Pero probablemente también había otra razón: para Irán, Trump y sus aliados (Benjamín Netanyahu en Israel y Mohamed bin Salmán en Arabia Saudita) deseaban un cambio de régimen en Irán y el resto era solo una excusa para hacerlo. Lo que pasa es que, a ambos, israelíes y sauditas, les gustaría hacerlo hasta la última gota de sangre norteamericana y sin arriesgarse ellos más que lo estrictamente necesario. Israel considera a Irán como un peligro existencial, Arabia Saudita lo ve como el rival chiíta que amenaza sus planes de gran potencia sunnita, y los dos —Tel Aviv y Riad— lo ven como una fuerza desestabilizadora en Oriente Medio por sus intervenciones en Siria, en Yemen y en Líbano, sin recordar que fue precisamente la desastrosa intervención norteamericana en Irak la que abrió este país, también de mayoría chiita, a la influencia predominante de Teherán. Tampoco gusta en Washington el desarrollo de potentes misiles por parte de la República Islámica, alguno de los cuales tiene alcance suficiente como para alcanzar todo Oriente Medio y llegar hasta la península italiana. Todo esto contribuye a explicar el comportamiento de Estados Unidos con respecto de Irán, y hay que reconocer que no les faltan motivos de inquietud. Algunas de estas preocupaciones las comparte Europa sin por ello poner en peligro el tratado nuclear, que considera un elemento importante para la seguridad regional y para evitar una carrera de armamentos en Oriente
Medio, pues no es concebible un Irán nuclearizado sin que inmediatamente no quisieran también el arma nuclear otros países como Turquía y Arabia Saudita o el mismo Egipto. Sería un desastre. Además la Agencia de la ONU para la Energía Atómica ha dicho una y otra vez que Irán cumple con sus obligaciones, aunque la exasperación ante el daño que le causan las sanciones norteamericanas haya llevado a Teherán a reanudar cautelosamente la política de enriquecimiento de uranio por encima de los límites establecidos en el PIAC, y eso es un grave error por más que es posible que lo haga más para aumentar la presión sobre el resto de firmantes —que desean mantener en pie el acuerdo— que por otra cosa. Y también para presionar a Joe Biden. Europa tampoco oculta su preocupación con varios aspectos de la política de Teherán, pero no está de acuerdo con la pretensión de intentar cambiar por las bravas su régimen político. Las sanciones norteamericanas a Irán se nos imponen de hecho a los europeos como consecuencia del poder global de Estados Unidos y de su dominio del sistema financiero mundial. No las podemos rodear. Causan resentimiento en Bruselas y crean tensiones en nuestra relación con Estados Unidos, mientras buscamos infructuosamente mecanismos para animar a Teherán a mantenerse dentro del PIAC como es el otorgamiento de líneas de crédito que suavicen los efectos del embargo, o INSTEX, que es un instrumento de trueque que se ha estrenado con el envío de material sanitario para combatir la pandemia del COVID-19. Pero son parches que no logran solucionar el problema principal de las exportaciones de petróleo, que son vitales para Irán. Y eso frustra tanto a iraníes como a europeos que poco más podemos hacer cuando es Estados Unidos el que domina el sistema financiero y con él el negocio de los fletes. La tensión que esta situación provoca ya ha dado lugar a toda una serie de incidentes entre norteamericanos e iraníes en el estrecho de Ormuz y también en suelo iraquí, con el riesgo de que alguno de esos incidentes pueda desembocar en un conflicto mayor. Irán es un viejo y orgulloso país, heredero de un imperio al que las sanciones están haciendo mucho daño porque el PIB cayó nada menos que un 25 por ciento en 2020 mientras el rial se ha devaluado un 40 por ciento, la inflación y el desempleo se disparan, la gente pasa hambre y el régimen se radicaliza. Y las cosas no han mejorado en 2021. La exasperación iraní ante estas sanciones y la impotencia europea, junto con el estallido de la
pandemia, han alterado el precario equilibrio interno de fuerzas en Irán en perjuicio del «sector moderado» del presidente Hassan Rohaní y en beneficio de los «radicales» que dominan los Guardianes de la Revolución, descritos en 2019 como «organización terrorista» por Estados Unidos. Irán fue uno de los primeros países a los que se extendió el COVID-19 con altísima pérdida de vidas humanas —y han tenido un grave rebrote posterior— sin que el gobierno acertara a reaccionar con rapidez en ninguno de los dos casos. Y así, tras el error del derribo de un avión ucraniano (que causó muchos muertos inocentes) en pleno ataque de nervios después de que los norteamericanos mataran al general Soleimani —y de una nefasta gestión posterior del accidente—, los Guardianes de la Revolución vieron una oportunidad para rehabilitar su maltrecha imagen en la pasividad y el desconcierto del gobierno de Rohaní y le arrebataron la gestión de la lucha contra el virus fabricando equipo médico sanitario, desinfectando locales e incluso donando los jefes militares un 20 por ciento de su sueldo. Luego, ya puestos, también le quitaron la presidencia en las elecciones de junio de 2021. Las cosas podrían cambiar después de la llegada a la Casa Blanca y a la presidencia de Irán de un pragmático como Joe R. Biden y de un radical como Ebrahim Raisí, con la esperanza de que la desastrosa situación económica disminuya el apetito del régimen iraní por las aventuras exteriores y que la mano tendida del americano para regresar al PIAC abra una ventana de oportunidad para que las cosas se calmen, siquiera sea temporalmente. Pero, aunque las negociaciones continúan en Ginebra, no se ven avances. Al menos no se han visto hasta principios de 2022. Al margen de sus problemas internos, que no son pocos, el presidente Raisí tiene tres retos inmediatos en política exterior: la negociación del deseado regreso americano al acuerdo nuclear, el vacío que ha provocado la retirada americana del vecino Afganistán, y la creciente tensión con Israel. Tres miuras. Se han reanudado en Ginebra las negociaciones sobre el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, pero las posturas siguen alejadas: Teherán exige el fin de todas las sanciones y —escarmentados por lo hecho por Trump— garantías de que los americanos respetarán en el futuro lo que ahora firmen, cosa que nadie puede prometer, mientras que Washington quiere alargar los plazos firmados en 2015 para retrasar aún más una posible nuclearización iraní, y también desea meter en la
negociación otros asuntos como los misiles o la política «desestabilizadora» de Teherán en Oriente Medio. En el vecino Afganistán, abocado al caos, Irán querrá crear milicias que defiendan sus intereses como las que ya tiene en Siria, Irak o Yemen, ampliando así una influencia regional que preocupa mucho a sus vecinos árabes y a los norteamericanos. Y también tendrá que enfrentar el aumento de la tensión con Israel que se sentía más cómodo con Trump, no se fía de Biden y ve en Irán a un enemigo existencial. Lo que se dice un plato lleno de problemas para un presidente inexperto y rodeado de halcones. Lo que parece claro es que Raisí no apuesta por lograr que se levanten las sanciones, al menos a corto plazo, y así lo prueba el presupuesto que su gobierno ha presentado al Parlamento en diciembre de 2021 donde solo asume que el país exportará 1,2 millones de barriles de petróleo por día, que es más o menos lo mismo que ha logrado exportar a lo largo de 2021, aunque juega a su favor un aumento estimado del 20 por ciento en el precio que puede aliviar un poco la difícil situación que atraviesa el país, mientras sobre él aumenta la presión internacional que Israel se encarga de atizar. Como respuesta a esta situación, Irán sigue mareando la perdiz con la negociación del PIAC, mientras continúa enriqueciendo uranio y se observa una aproximación de Teherán a Rusia y China. La otra gran amenaza en el campo de la proliferación nuclear es el antipático régimen de Pyongyang, un gulag sometido a una tiranía familiar y sangrienta tintada de rancio comunismo. Si sobrevive es porque ha entrado en el club nuclear a un coste terrible para su maltratada población, y por eso Donald Trump se reunió en Singapur (junio de 2018) y en Hanoi (febrero de 2019) con el que inicialmente llamó «hombre cohete», convertido de la noche a la mañana en líder preclaro, sin que esos encuentros hayan producido otro resultado que un subidón del ego de Kim Jong-un, que de ser un apestado internacional al que Trump llegó a amenazar inicialmente con «fire and fury» (fuego y furia), ha pasado a darse la mano con el hombre más poderoso del mundo, algo que ni su padre ni su abuelo, fundador de la dinastía Kim, hubieran podido soñar nunca. Pero ni Kim Jong-un ha logrado levantar o reducir las sanciones que agravan la desastrosa situación económica de su país, ni Estados Unidos ha conseguido que frene su programa nuclear porque hay que ser muy ingenuo para pensar que Pyongyang aceptaría una desnuclearización «total, irreversible y
verificable» a cambio del levantamiento de unas sanciones que Washington podría restablecer al día siguiente si lo deseara. Sobre todo, a la vista del poco respeto que Donald Trump mostraba con otras cosas firmadas, como son el tratado nuclear con Irán o el mismo acuerdo sobre el clima. Trump se reunió nuevamente (el tercer encuentro) con Kim Jong-un en junio de 2019 en Panmunjom, en la zona desmilitarizada que hay entre las dos Coreas, aunque fuera «solo para estrechar su mano y decir hola» en un ambiente que luego calificó de «gran amistad» (!). Y que tampoco sirvió para nada porque el ministro de Asuntos Exteriores de Pyongyang hizo una declaración un año más tarde, al cumplirse el segundo aniversario del encuentro en Singapur, en la que afirmó que durante el tiempo transcurrido «la diplomacia se ha convertido en una negra pesadilla» y renovaba las amenazas de aumentar la capacidad nuclear de su país, cosa que ha cumplido desde entonces. Kim se impacienta ante la falta de resultados y también porque las sanciones afectan ya a prominentes miembros del Partido Comunista y a la jerarquía militar. Ya no es solo que su pueblo pase hambre, pues al fin y al cabo siempre la ha pasado, es que ahora el descontento puede llegar a ser más peligroso y eso preocupa al dictador. También el COVID-19 le está haciendo mucho daño y, aunque no haya datos o estadísticas que se estén filtrando al exterior desde ese hermético país, se sabe que la pandemia le ha golpeado con dureza y le ha abocado a una hambruna. Kim quiere que Washington elimine las sanciones o al menos las suavice, y para presionar sigue haciendo pruebas balísticas (hasta ahora sin carga nuclear) como aviso de lo que puede llegar. Da la sensación de que Estados Unidos no sabe cómo tratar esta amenaza (en poco tiempo los misiles norcoreanos podrán alcanzar sus costas) ni tampoco es el único país amenazado, pues en igual situación y aún más cerca están los vecinos Japón y Corea del Sur, como también lo están China y Rusia. Pasado muy poco tiempo ha quedado en evidencia que Kim Jongun se burló de Donald Trump y que las tres entrevistas que ambos mantuvieron no contribuyeron a controlar mejor los arsenales coreanos —y aún menos a recortarlos— y que su única consecuencia fue dotar de una cierta legitimidad ante el mundo al líder aislado. Kim se burló de Trump. Ahora Joe Biden quiere cambiar de estrategia, busca encontrar una que sea efectiva y, a diferencia de Donald Trump, lo quiere hacer con la
cooperación de los otros cuatro países antes mencionados, una estrategia que no sea exclusivamente militar y que no excluya una salida diplomática a la crisis. De los contactos que ha tenido con Tokio y con Seúl se desprende que son proclives a colaborar con los norteamericanos. Pero no basta, porque para que esa estrategia sea eficaz necesita embarcar también a Moscú y Beijing, y eso es más complicado en el actual contexto de las frías relaciones que ambos países tienen con Estados Unidos. Moscú, con una frontera muy despoblada y a miles de kilómetros de distancia de Pyongyang, no parece sentir el peligro con la misma intensidad, tiene otras preocupaciones más inmediatas y probablemente ve con agrado los dolores de cabeza que Kim da a los americanos, mientras que a China, que tiene un tratado de defensa con Corea del Norte, le preocupa que el régimen norcoreano se pueda derrumbar porque provocaría millones de refugiados hambrientos desbordando su frontera, y teme asimismo una eventual reunificación de la península de Corea bajo la égida de Estados Unidos. Por eso, China prefiere ir con pies de plomo e incluso violar el embargo y darle de vez en cuando a Pyongyang respiración boca a boca en forma de alimentos y petróleo (o comprar su carbón) para evitar lo peor. Le preocupan más los refugiados o los americanos en sus fronteras que la nuclearización de Corea. Por ese motivo, la estrategia de China sobre Corea del Norte es conservadora y se basa en el mantenimiento del statu quo y en una ambigüedad calculada consistente en mantener una suficiente capacidad de influencia sobre Pyongyang para evitar que por un lado cometa imprudencias graves que puedan desembocar en una intervención militar norteamericana y, por otro, impedir que las sanciones hagan colapsar su economía mientras mantiene viva en Washington la esperanza de una solución diplomática. No es fácil, pero China parece cómoda con la situación actual y el problema es que, sin su colaboración, será muy difícil que las cosas cambien sobre el terreno. La realidad es que las cosas se han puesto peor a principios de 2022 con Corea del Norte lanzando hacia el mar misiles en cantidad y potencia como no se veía desde 2017. Parece como si Kim Jong-un quisiera atraer la atención del mundo para dar visibilidad a su difícil situación, pues las sanciones ni se le han levantado ni aliviado y su población sufre una hambruna que la epidemia del COVID-19 solo ha contribuido a empeorar. Se diría que Corea del Norte sopesa la posibilidad de renunciar a la
moratoria de pruebas balísticas que se impuso en 2018 a la vista de la nula esperanza que puede albergar Washington de encontrar apoyo de Rusia o de China en plena crisis de Ucrania. Ante esta realidad, Washington puede estar reconsiderando su estrategia para dejar de exigir la desnuclearización de Corea del Norte, que se adivina imposible a estas alturas, con objeto de aceptar a regañadientes la congelación —al menos en una primera etapa— de los arsenales coreanos actuales y el consiguiente reconocimiento de Corea del Norte como miembro del club nuclear. Es decir, hacer de la necesidad virtud (otros lo llaman realpolitik) y concentrarse en una estrategia de contención y control del arsenal norcoreano. Y eso pretende hacerlo, paradójicamente, con el refuerzo de sus alianzas militares con Japón y Corea del Sur y el aumento de su presencia militar en la zona, algo que preocuparía a Beijing y podría animarle a una actitud más cooperativa. Sin embargo, la Global Review de 2021 del Pentágono, que se ha filtrado en diciembre, no prevé aumento de tropas en Asia-Pacífico lo que ha motivado críticas de senadores republicanos que desearían ver más claro a estas alturas el redespliegue militar hacia la zona.
Oriente Medio La situación en Oriente Medio es muy complicada y cambia deprisa. Para comprender lo que allí ocurre conviene tener en cuenta tres variables que son decisivas. La primera es el cambio de la política norteamericana hacia la región. Tradicionalmente, Estados Unidos perseguía en Oriente Medio cuatro objetivos bien definidos: asegurarse el acceso al petróleo en cantidades y precios asumibles, contener la expansión de la Unión Soviética, proteger a su aliado Israel y evitar atentados terroristas procedentes de esta conflictiva región. Hoy, Estados Unidos tiene autosuficiencia energética gracias a los esquistos (shale); la Unión Soviética no existe y, aunque Putin saque pecho, Rusia es una potencia de segundo nivel; Israel se defiende solo gracias a su gran capacidad tecnológica y a la masiva ayuda militar norteamericana (antes de abandonar la Casa Blanca Obama le dio treinta mil millones de dólares en armamento a lo largo de los diez años siguientes), y además los Acuerdos de Abraham le han permitido normalizar relaciones con varios países árabes haciendo su posición más segura; y en Estados Unidos no ha habido ningún atentado terrorista de origen islamista desde 2014 hasta el momento de escribir estas líneas. El resto se explica solo: tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, la invasión norteamericana de Irak removió el avispero, desató la pugna siempre yacente entre sunnitas y chiitas y dio clara ventaja estratégica a Irán al quitar del tablero a Saddam Hussein, que era su tradicional enemigo. Luego Obama alentó la libertad por encima de la estabilidad (discurso de El Cairo en 2009), abriendo paso a la Primavera Árabe. Las ansias de dignidad y de libertad de sus pueblos barrieron de dictadores a unos países que cayeron acto seguido en la anarquía tribal o en manos de facciones islamistas. El resultado es una ribera sur del Mediterráneo en llamas o profundamente desestabilizada y todo el mundo preocupado y descontento al mismo tiempo. Con los americanos ocurre siempre lo mismo, se les critica cuando intervienen y se les critica cuando se retiran. Es el peso de la púrpura. A diferencia de Obama, Donald Trump primó la estabilidad sobre los derechos humanos o la democracia («Busco aliados, no perfección»), dio respaldo sin disimulo a líderes fuertes (Erdoğan, Netanyahu, Al-Sisi), y convirtió en obsesión la lucha contra Irán y sus peones regionales. El
abandono unilateral del acuerdo nuclear, las sanciones que ahogan su economía y acciones como el asesinato del general Soleimani han radicalizado aún más al régimen de los ayatolás y han puesto a la región al borde del conflicto. El problema con Donald Trump ha sido la falta de una estrategia clara, coherente y de futuro en positivo. Sabía lo que no quería, pero no parecía tener claro lo que quería, pues tan pronto anunciaba la retirada de tropas como el envío de más armas y soldados a Oriente Medio. La segunda variable es el renovado interés ruso por una región que abandonó cuando se hundió la Unión Soviética. Al igual que Estados Unidos, también Rusia persigue objetivos en Oriente Medio, que en su caso son tres: en primer lugar, prestigio, recuperar el papel de gran potencia, conseguir su vieja ambición de disponer de bases navales en el Mediterráneo o asegurarse de que ningún acuerdo en Siria o Libia se logra sin su aquiescencia y participación; luego están los propósitos económicos: evitar la asfixia de las sanciones internacionales por su política en Ucrania, atraer inversiones de las ricas monarquías del Golfo para su necesitada industria energética, y vender armas en países que las consumen en cantidad y son su mejor mercado mundial; y por fin, en tercer lugar, Moscú pretende luchar in situ contra el terrorismo islamista —y, en particular, contra el Estado Islámico— para ahogarlo sobre el terreno y evitar que se extienda hacia su propia población, pues no hay que olvidar que el 20 por ciento de los rusos son de religión musulmana. Combatir al Estado Islámico fue la excusa que le permitió poner el pie en Siria. Y está consiguiendo todos sus objetivos como muestran la supervivencia en Siria del régimen de Bachar al-Assad, al que Rusia ha vendido un sistema antimisiles S-300 y donde ha conseguido importantes bases navales en Tartús y en Latakia, al tiempo que auspicia el proceso diplomático de Sochi/Astaná (sin participación de Estados Unidos) para resolver el conflicto. También presume de una buena sintonía con Irán, que es algo que agradece mucho el régimen de los ayatolás, aislado y asfixiado bajo el peso de las sanciones estadounidenses. Y ha logrado mejorar sus relaciones con Turquía después de las graves crisis del derribo de un avión (2015) y del asesinato del embajador ruso (2016), una mejoría que se ha ratificado con la venta a Ankara de un sofisticado sistema de misiles tierra-aire S-400 por valor de dos mil quinientos millones de dólares que ha causado gran irritación en la OTAN y en Washington, porque pone en peligro sus códigos
militares para satisfacción adicional de Moscú. Su última iniciativa ha sido apoyar al general Hafter en la guerra civil de Libia con objeto de seguir extendiendo su influencia por el Mediterráneo. En un plano más comercial, Moscú trabaja en el diseño de un nuevo caza con Emiratos Árabes Unidos inspirado en el MIG-29; ha logrado inversiones cataríes para la petrolera Rosneft; negocia ventas de armas a Irak, Irán y Egipto; colabora en la central nuclear turca de Akkuyu y en el gasoducto TurkStream; se interesa por las enormes bolsas de gas descubiertas entre las costas de Chipre, Egipto e Israel… Son solo algunos ejemplos de lo que es una política rentable para Putin, que sabe que no tiene capacidad para ser la alternativa de Washington en la región, pero que desea presentarse en ella como un socio fiable pues, a fin de cuentas, fueron los americanos los que dejaron caer a Mubarak —algo que hizo correr un escalofrío por las espaldas de los muchos autócratas que aún quedan en la región— mientras que los rusos han logrado mantener en el poder a Bachar al-Assad. Los rusos no se preocupan por cuestiones de democracia y derechos humanos, eso se lo dejan a Occidente. La tercera variable viene dada por el esfuerzo de los países más relevantes de la zona por rellenar el vacío estratégico dejado por Estados Unidos y que Rusia no puede llenar a pesar de sus esfuerzos. Así, Turquía, Arabia Saudita, Irán y Egipto se han lanzado a la búsqueda de alianzas locales que configuren una nueva geopolítica para evitar que la región se hunda en el caos. En este contexto se pueden detectar cinco grupos de países o movimientos en constante flujo y reflujo que ambicionan la hegemonía regional: el primero lo constituyen las monarquías del golfo Pérsico y algunos regímenes nacionalistas seculares también sunnitas, como es Egipto, que están unidos tanto por el odio hacia los Hermanos Musulmanes como por el miedo a la República Islámica de Irán; el segundo lo forma Irán y se asemeja a una media luna que se extiende hacia sus aliados chiitas de Hezbollah en Líbano y en Siria, los hutíes en Yemen, los yazidíes en Irak, y los demás chiitas repartidos en pequeñas bolsas por toda la región de Oriente Medio; el tercer grupo lo integran Turquía, Catar, y grupos dominados por los Hermanos Musulmanes como son Hamás en Palestina y otros afines desde Egipto a Túnez, pasando por Libia; el cuarto conglomerado está compuesto por las redes terroristas de raíz sunnita como el Estado Islámico (que pervive en la clandestinidad siria e iraquí, en
Afganistán y en el Sahel), Al Qaeda y muchos otros grupos menores aún muy activos en Siria (provincia de Idlib) o en Irak; y, finalmente, queda Israel, poderoso militarmente gracias a la ayuda militar que recibe de Estados Unidos, pero aislado a pesar de cierta mejoría en las relaciones con las monarquías del Golfo en los últimos tiempos gracias a los Acuerdos de Abraham, una mejoría cimentada en un odio compartido hacia Irán, pero lastrada por la pervivencia del problema palestino. Todos estos protagonistas tienen agendas que coinciden en algunos momentos y en algunos asuntos y que les enfrentan en otros, como muestran los complejos casos de Siria o Libia donde los amigos cambian con el paso del tiempo y los aliados de ayer pueden ser enemigos hoy o mañana. Y, de hecho, lo son. A ellos hay que añadir la entrada de una potencia extrarregional que es Rusia, también con ambiciones hegemónicas. No deja de ser irónico que, a fin de cuentas, los tres países que compiten la hegemonía en Oriente Medio sean Rusia, Irán y Turquía, herederos de los tres imperios (zarista, persa y otomano) que tradicionalmente han influido o se han repartido esta parte del mundo. Nada nuevo bajo el sol. Estados Unidos sigue muy presente en la región con muchas bases militares desde las que combate a los restos del Estado Islámico u hostiga a Irán, imponiéndole sanciones al igual que a Siria. Pero su interés ha decrecido, procura desengancharse y retirar sus tropas, aunque existan cuestiones que impiden un desenganche total como es, por ejemplo, asegurar la libertad de navegación en estrechos vitales como Ormuz y Bab el-Mandeb. Es el vacío que deja Washington el que otros tratan de aprovechar. Europa está incomprensiblemente ausente de una región que le abastece de energía, pero que también le envía cohortes de migrantes, de refugiados y de crueles terroristas. La razón que lo explica hay que buscarla en la falta de una política exterior común que es consecuencia de desavenencias entre los socios en cuestiones que requieren de unanimidad, lo que se acaba traduciendo en parálisis, o que, en el mejor de los casos, se resuelven apelando a la regla frustrante del mínimo común denominador. Un ejemplo típico es el de la mala conciencia histórica de Alemania en relación con Israel que nos ha impedido una política más activa en el problema israelopalestino. El resultado es que nuestra influencia real se acaba limitando a cuestiones comerciales, de cooperación y humanitarias.
Oriente Medio es todo menos una región pacífica, pues son muchos los conflictos que allí existen y que se han exacerbado con el estallido de la Primavera Árabe a partir de 2011. Así, donde tradicionalmente, durante muchos años, solo había un enfrentamiento entre israelíes y palestinos que causó varias guerras e intifadas, hoy los hay —además— entre chiitas y sunnitas, entre radicales y moderados, entre árabes y persas, o entre turcos y kurdos, mientras también hay desavenencias entre Catar y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Finalmente, también hay guerras abiertas en Siria, Yemen y Libia y para complicar más las cosas intervienen en ellas potencias ajenas a la región con agendas incompatibles entre sí. El resultado es el caos al que se refieren las páginas siguientes.
El problema israelo-palestino Sobre este resbaladizo escenario, Donald Trump decidió en enero de 2020 presentar su «acuerdo del siglo» para el conflicto árabe-israelí que se inició en 1949 con la creación del Estado de Israel sobre el antiguo Mandato británico de Palestina, y que a lo largo de los años ha provocado guerras (1949, 1956, 1967, 1973, 1982), ocupaciones y anexiones, refugiados, revueltas populares (intifadas), ataques terroristas y mucho sufrimiento a todos sus protagonistas, que a pesar de ello no parecen mostrar el cansancio que sería lógico. El plan de Donald Trump rompe con el derecho internacional, con las resoluciones de la ONU y con sesenta años de diplomacia norteamericana. Sin anestesia. Su tesis es que todos los intentos para lograr la paz entre palestinos e israelíes que se han hecho hasta ahora, desde el Plan Fahed de 1982 (endosado por la Liga Árabe) a la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 y el Proceso de Oslo (1993-2000), han fracasado sin excepción porque todos parten de la «ficción» que es la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (que establece el principio de paz por territorios) porque alumbra «una retórica designada para impedir el progreso y dejar de lado las negociaciones directas», como dijo Jason Greenblatt, uno de los redactores del plan de Trump. Israel siempre ha rechazado los enfoques multilaterales, donde se encuentra más aislado, para privilegiar las negociaciones directas entre las partes, o sea un mano a mano entre Israel y los palestinos donde puede imponer su fuerza. Es un argumento que Trump comprendía muy bien y que también aplicaba. Quizás por eso, el «acuerdo del siglo», preñado del adanismo típico de quien se cree más listo y capaz de lograr lo que nadie antes ha conseguido, enfoca el problema de una forma muy sesgada respaldando casi todas las exigencias de Israel y casi ninguna de los palestinos, a los que solo ofrece vagas esperanzas, muchos empleos (hasta un millón de puestos de trabajo) y mucho dinero (cincuenta mil millones de dólares)… que saldría de los bolsillos de las monarquías del golfo. Su filosofía es la del promotor inmobiliario acostumbrado a un mundo de tiburones, donde los poderosos se imponen con la chequera encima de la mesa. Alguien debería haberle explicado que no todo se puede comprar con dinero. Como la dignidad o la ciudad de Jerusalén, que ya el geógrafo
Muqaddasi describió en el siglo X como «un recipiente de oro lleno de escorpiones», lo que demuestra lo intratable que es desde siempre al ser al mismo tiempo santa para tres religiones, pues allí, en unos pocos metros cuadrados, se encuentran la iglesia del Santo Sepulcro, construida por Constantino en el siglo IV sobre el mismo Gólgota y, en consecuencia, lugar sagrado donde los haya para los cristianos; la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más santo del islam después de las de La Meca (Ka’aba) y Medina, pues a ella viajó Mahoma para encontrarse con Jesús y con Moisés, y que para más inri está situada justo encima del Muro de las Lamentaciones, que es también el lugar más sagrado para el judaísmo, pues es lo único que ha sobrevivido del Segundo Templo de Jerusalén, que arrasó Tito a conciencia y al que ningún judío renunciará nunca. Por todo ello, el presidente palestino Abás rechazó el plan de Trump sin más, respondiendo lacónicamente que «Jerusalén no está en venta». No aceptó ni entrar a discutirlo y es que en realidad no podía hacer otra cosa, porque, si lo hiciera, su pueblo no le respaldaría y además se jugaría la vida. En Jerusalén, ciudad tres veces santa, la gente ha coexistido a la fuerza, pero nunca ha convivido, siempre ha habido dominadores y sojuzgados que han ido rotando a lo largo de los siglos, hay demasiados odios y demasiadas plegarias amontonadas y «petrificadas» unas encima de otras como para que quepa sobre ella una discusión racional. En Jerusalén se enfrentan tres monoteísmos intolerantes, los tres en posesión de la verdad eterna, en ellos dominan la fe y los sentimientos por encima de la razón como ha ocurrido desde siempre y sigue sucediendo en pleno siglo XXI, son irracionales por definición y por eso el problema no encuentra solución. Si usted, lector, visita alguna vez Jerusalén vaya a la Torre Antonia donde los israelíes han hecho un museo que pretende demostrar que Jerusalén ha sido siempre judía, y entenderá lo que digo. El caso es que a Donald Trump, si lo supo en algún momento, todo esto no le importaba mucho y siguió con su plan con la misma lógica o ausencia de lógica que cuando reconoció a Jerusalén como «capital soberana» de Israel en 2017 y llevó allí su embajada, o cuando apoyó la anexión israelí de los Altos del Golán, que son territorio ocupado a Siria desde la guerra de los Seis Días en 1967, un territorio muy importante desde un punto de vista estratégico porque domina Galilea y el mar de Tiberíades, porque allí están las fuentes del río Jordán que abastece de agua a todo Israel y porque dista
escasos kilómetros de Damasco, lo que aumenta aún más su valor estratégico. Estas decisiones se tomaron al margen del derecho internacional y de la misma doctrina del Departamento de Estado, cuya opinión no se tuvo en cuenta. Ya en época de Biden Israel ha anunciado que va a duplicar hasta más de 50.000 el número de colonos que viven en los Altos del Golán sin preocuparse por la opinión de los 26.000 palestinos originarios de la región. El plan de Trump declara además «indivisible» a la Ciudad Santa y rechaza que los palestinos puedan situar en ella su propia capital, aunque, a cambio, se les permite instalarse en barrios periféricos separados de la Ciudad Santa por un alto muro que Israel construyó durante la segunda intifada con la excusa de protegerse de ataques terroristas. También permite la anexión por Israel del 30 por ciento de la Cisjordania ocupada en 1967: el estratégico valle del Jordán y los ciento veinte asentamientos donde residen seiscientos cincuenta mil israelíes. En contrapartida, exige a Israel que congele su crecimiento durante cuatro años, y ofrece algunas compensaciones territoriales (swaps) para los palestinos en el desierto de Néguev y en el norte de Cisjordania. A los palestinos les quedaría el 70 por ciento de Cisjordania, convertida en una especie de queso de grouyère con pueblos comunicados entre sí por carreteras aisladas trufadas de alambradas, túneles y pasos elevados, y con Gaza y Cisjordania conectadas por un túnel subterráneo. En ese queso, dentro de cuatro años y si se portaban bien, se les permitiría hacer un Estado con soberanía parcial, desmilitarizado y sin control de sus fronteras o del espacio aéreo. Ni una palabra en el plan sobre el retorno de los palestinos privados de sus tierras en 1948. En el fondo y en esencia se trata de un plan para legitimar la presencia israelí en los territorios palestinos que ocupa desde 1967. El exprimer ministro Netanyahu enseguida puso en marcha proyectos para anexionar formalmente el territorio que Trump le regalaba, aunque luego los detuvo ante la perspectiva de mejorar sus relaciones con varios países árabes que el presidente norteamericano también le ofreció con los Acuerdos de Abraham y que la anexión habría hecho imposibles. Así, más que de un «acuerdo del siglo», porque no lo es ya que los palestinos lo han rechazado, habría que hablar del «regalo del siglo». La verdad es que el mundo está harto del conflicto israelo-palestino, que cada vez se ve más desplazado de los titulares de prensa por problemas más
apremiantes como son las guerras de Siria o del Yemen, y también por eso la reacción internacional fue escéptica y discreta. Nadie tomó en serio la propuesta norteamericana pero tampoco nadie ha querido irritar a Donald Trump oponiéndose frontalmente, y al final este plan correrá la misma suerte que los que lo han precedido salvo que a su amparo se tomen decisiones que sean difícilmente reversibles y que compliquen una solución definitiva… si es que alguna vez llega ese momento. Y aunque a primera vista el plan pueda parecer bueno para Israel, en mi opinión, tampoco lo es tanto porque es pan para hoy y hambre para mañana, al menos por cuatro razones: porque ha roto el consenso bipartidista que ha dominado la política norteamericana sobre ese conflicto desde hace sesenta años, vinculando Israel al partido republicano y alejándolo del demócrata aunque sea solo parcialmente, lo cual es un gran error. Porque la frustración e irritación palestinas harán imposible la deseada paz y, como consecuencia, todos seguirán sufriendo. De hecho, al conocerlo la Autoridad Palestina anunció que interrumpía la cooperación con Israel incluso en el ámbito de la seguridad, lo que es una mala noticia para Tel Aviv. Hay una tercera razón y es que, si se confirma la anexión de más tierra palestina, será imposible para Israel mantener el actual nivel «civilizado» de relaciones con Egipto y con su vecina Jordania, los dos únicos países árabes con los que ha firmado acuerdos de paz, y eso repercutirá también en su propia seguridad. En cuarto y último lugar, pero en absoluto menos importante, la anexión de tierras plantea el problema de qué hacer con los palestinos que viven en ellas, un problema que ya tiene Israel desde 1967. Las opciones son dos: integrarlos, con lo que Israel perdería su condición de «Estado judío», o no integrarlos y ese supuesto llevaría a una «bantustanización» de hecho que haría que Israel perdiera su condición democrática. La palabra es muy dura, pero incluso en medios israelíes (como la organización de derechos humanos B’Tselem) y norteamericanos se habla ya con cierta dolorosa frecuencia de apartheid. La otra opción que algunos defienden en Israel es expulsar a todos los palestinos hacia Jordania, una alternativa ciertamente menos inhumana que el deseo iraní de arrojar a los judíos al mar Mediterráneo, pero igual de radical. Son razones de peso que hacen que en el mismo Israel se debata la conveniencia de ir adelante con más anexiones de tierra palestina, a las que incluso hay colonos que se oponen. También hay divisiones dentro de la
judería norteamericana, algunos de cuyos grupos más activos como J-Street ven más inconvenientes que ventajas en las anexiones que permite el plan de Donald Trump, y que por eso se han aplazado sine die, sin que por ello Israel renuncie a continuar ampliando las colonias judías en los territorios ocupados de Jerusalén, de Cisjordania y de los Altos del Golán. Pero el plan tiene otro importante regalo para Israel, la normalización de relaciones con cuatro países árabes (hasta la fecha), en lo que ha constituido un innegable éxito diplomático para Trump y para su amigo Bibi Netanyahu. Y como todo tiene un precio, esos cuatro países lo han exigido. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, el precio ha consistido en la venta por Estados Unidos de aviones F-35, los más modernos de su arsenal, por valor de veintitrés mil millones de dólares y cooperación tecnológica y de seguridad. En el caso de Baréin, el precio viene dado por la presencia en su suelo de la importante base militar de Al Udeid, sede de la Quinta Flota norteamericana donde hay miles de soldados. Es muy probable que también Arabia Saudita haya empujado al pequeño emirato a dar el paso mientras ella se toma algún tiempo y medita qué hacer. El tercer país ha sido Sudán, cuyo precio ha consistido en salir de la lista del Departamento de Estado norteamericano de países que apoyan el terrorismo, en la que había entrado por méritos propios en época de Omar al-Bashir. Y el cuarto país es Marruecos, que nos pilla bastante más cerca y en cuyo caso el precio pagado por Washington ha sido el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental que ocupa desde la Marcha Verde, en plena agonía del general Franco. Marruecos no podía pedir nada mejor y de hecho no ha tardado en recibir armamento y tecnología de última generación tanto de Israel como de Estados Unidos. Estos acuerdos también dejan víctimas por el camino, como son los palestinos de la OLP y de Hamás y los saharauis del Frente Polisario, que los han deplorado amargamente mientras ambos ven alejarse las esperanzas de poseer un Estado independiente. También pierden el derecho internacional y las Naciones Unidas, cuyo secretario general, António Guterres, ha recordado que su posición sobre ambos problemas no ha cambiado. En el caso de los palestinos, estos Acuerdos de Abraham les privan del derecho tácito de veto que de facto tenían sobre la normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe, una baza muy importante a su favor que ahora desaparece.
En mi opinión, Israel tendrá que acabar algún día sentándose para hacer la paz con los palestinos porque, como decía Talleyrand, maestro de diplomáticos, con las bayonetas se puede hacer todo… menos sentarse sobre ellas. Pues eso, cuanto antes, mejor para todos. Y aunque sea con objetivos inicialmente modestos, pues ya Lao Tsé advertía que «un viaje de miles de ‘lis’ comienza con un pequeño paso». Pero darlo requiere valor y también la capacidad de ceder, un elemento en la base de toda negociación que no disfrace la imposición del más fuerte.
La guerra de Siria La Primavera Árabe ha producido resultados muy dispares aunque predominan los negativos desde una revolución en Egipto donde los militares han regresado al poder tras un breve y desastroso paréntesis democrático que los Hermanos Musulmanes del presidente Morsi no supieron gestionar, facilitando de este modo el golpe de Estado del general al-Sisi, hasta guerras en Yemen, en Libia, en Irak (contra el Estado Islámico) y en Siria, que tienen connotaciones políticas, sociales, religiosas, ideológicas y tribales. Solo Túnez ha ofrecido hasta hace poco un rayo de esperanza (todavía no apagado del todo) que trata de alumbrar el futuro entre dificultades económicas y ataques terroristas. En Siria, las ansias de libertad de su pueblo se ven frustradas desde hace décadas por una tiranía que es a la vez familiar (familia Al-Assad) y tribal porque los alauitas, una variante chiita a la que pertenece el clan presidencial solo constituyen el 17 por ciento de la población total del país. La bajada del precio del petróleo a partir de 2010 se unió a varios años de malas cosechas y de hambre que el gobierno no supo gestionar, y el resultado fueron protestas populares que derivaron primero en una insurrección contra el régimen, y luego en una guerra civil en la que han intervenido por motivos diferentes una serie de potencias regionales y extrarregionales. Esto complica aún más la salida de una crisis que dura desde 2011, que ha causado medio millón de muertos, cinco millones de refugiados, seis millones de desplazados internos y a la que no se ve salida a corto plazo. El país es hoy un montón de ruinas. Lejos queda la descripción que en el siglo XII hizo de Damasco el poeta andalusí Ibn Jubair cuando escribió: «Si el paraíso está en la Tierra, tiene que ser Damasco. Si está en el cielo, Damasco se le iguala y supera». En Siria se enfrentan varios actores con agendas diferentes: Bachar al-Assad es un dictador implacable que desea mantenerse a toda costa en el poder que detenta la familia desde que su padre Hafed diera un golpe de Estado en 1970, y quiere hacerlo con una victoria total y absoluta sobre los rebeldes que al mismo tiempo garantice la integridad territorial del país. Solo le falta recuperar la provincia de Idlib, en manos de rebeldes dirigidos por facciones islamistas, la franja territorial ocupada por Turquía a lo largo de su frontera, y llegar a algún acuerdo de coexistencia con los
kurdos una vez que han sido abandonados por los norteamericanos. Para lograr todo esto cuenta con el apoyo interesado pero efectivo de Rusia y de Irán. El interés norteamericano en Siria era cuádruple: procurar un futuro democrático sin Bachar al-Assad (en esto ya están resignados a que no vaya a ser así); derrotar al Estado Islámico y evitar que renazca (lo primero lo han logrado y lo segundo está menos claro); impedir que se extienda la influencia de Rusia y de Irán (en esto han fracasado); y proteger a Israel de la inestabilidad en un país con el que comparte frontera (esto también lo han conseguido). De forma que la intervención estadounidense en Siria no ha sido un gran éxito, pero tampoco un fracaso, y eso, añadido a la escasa importancia geopolítica del país, a otras experiencias poco gratas en otros lugares como Irak y Afganistán, y a un comprensible cansancio de tantas guerras en Oriente Medio han hecho que Washington pierda progresivamente interés en lo que allí ocurre. Su vacío lo tratan de ocupar otros. Los objetivos de Rusia coinciden con los de Estados Unidos en acabar con el Estado Islámico y difieren en que Moscú apoya la continuidad de Bachar al frente del gobierno de Damasco porque eso les garantiza influencia, les da bases militares en Tartús y Latakia, les garantiza influir en el futuro político del país y participar un día en su reconstrucción, que será un pingüe negocio cuando acaben sus guerras. Putin desea ser el kingmaker (árbitro) del futuro sirio. Además, prueba allí armas que luego vende, y sus éxitos militares y su influencia política le permiten sacar pecho y presumir de devolver a Rusia el rango de gran potencia. La República Islámica de Irán también deseaba terminar con el Estado Islámico, acérrimo enemigo sunnita… y en esto coincidía con Estados Unidos y Rusia convirtiéndole en un extraño compañero de cama. Por otro lado, Teherán apoya la continuidad de Bachar porque, a fin de cuentas, los alauitas pertenecen a la secta chiita duodecimana y porque su mera presencia limita la extensión de la influencia de Estados Unidos y de Arabia Saudita en Oriente Medio. Otro objetivo iraní es el de establecer en Siria bases militares y abrir por Irak y Siria un corredor terrestre para avituallarlas a ellas y también a sus aliados libaneses de Hezbollah. Por último, estar físicamente en el suelo sirio le permite a Teherán inquietar cerca de sus fronteras a la odiada «entidad sionista», que es como llama a
Israel. Por ese motivo, los israelíes bombardean un día sí y otro también instalaciones militares iraníes en Siria, que son una amenaza inaceptable para Tel Aviv. Erdoğan no puede ver a Bachar ni en pintura y además Turquía no quiere recibir más refugiados sirios (ya tiene cuatro millones) y por eso sus fuerzas militares están presentes en el último bastión rebelde de Idlib, donde tres millones de seres humanos asustados y hambrientos podrían tratar de escapar hacia su territorio. También ha invadido una franja de treinta kilómetros de anchura a lo largo de su frontera con Siria para evitar «ataques terroristas» (Ankara ve un terrorista en cada kurdo que encuentra) y la formación de algún embrión de Estado kurdo que pueda convertirse en un polo de atracción irredentista para su propia población kurda (veinte millones), levantisca y separatista. Sus soldados pisan hoy tierra siria desde donde lanzan operaciones militares contra los kurdos, y Turquía no muestra ninguna intención de retirarse por ahora de esa franja. Los kurdos perdieron la oportunidad que en 1923 les dio la Sociedad de Naciones para tener su Estado independiente porque no se les ocurrió mejor idea que la de asesinar a los agrimensores que trataban de delimitar sus fronteras. Desde entonces viven frustrados a caballo de varios países que se los han repartido y no ocultan su deseo de lograr tener uno propio algún día. De ahí que apoyaran decisivamente a la coalición internacional que luchaba contra el Estado Islámico, para hacer méritos… aunque luego fueron abandonados a su suerte por Estados Unidos, que cedió a las presiones de Ankara. Obligados a elegir entre turcos y kurdos, los americanos han optado por los primeros. Realpolitik, que se dice. Dejados a su suerte, los kurdos no han tenido más remedio que acercarse al régimen de Damasco con el que tratan de negociar algún tipo de autonomía… que con Bachar nunca será muy fiable. Es la interferencia de todos estos actores y de las milicias islamistas que todavía operan en Idlib —y que están financiadas bajo la mesa por manos anónimas desde las monarquías del Golfo Pérsico— lo que ha mantenido vivo el conflicto durante tantos años. El resultado es un sufrimiento y una destrucción de dimensiones obscenas: un país dividido y una economía arruinada, donde el PIB ha retrocedido veinte años y necesitará un brutal esfuerzo de reconstrucción… el día que eso sea posible. Hoy, el 80 por ciento de los sirios vive en pobreza y la tasa de desempleo a fines de 2019
se estimaba en un 40 por ciento que ahora habrá crecido aún más con el impacto de la epidemia del COVID-19, cuyo alcance en Siria es imposible evaluar. La libra siria, que antes de la guerra se cotizaba a cincuenta por dólar norteamericano bajó a tres mil quinientos en el mercado negro, destruyendo de paso el poder de compra de la gente. Los precios de productos importados como azúcar, arroz, harina o café se han doblado o triplicado. Un general gana el equivalente a cincuenta dólares mensuales y esto está motivando protestas que alcanzan a la misma minoría dirigente, lo que forzó a Al-Assad a destituir en junio de 2020 al primer ministro Imad Khamis como conveniente cabeza de turco. Ante tal tragedia surge la pregunta: ¿podríamos haberla impedido? En mi opinión, eso era algo muy difícil por varias razones. La primera es que Estados Unidos, recién salido de Irak y enfangado en Afganistán, no estaba psicológicamente preparado para asumir —aunque fuera «liderando desde atrás», como decía Obama— el mando y/o la coordinación de la rebelión compuesta por una miríada de grupos variopintos que pretendía acabar con el régimen de Bachar al-Assad. Una opinión pública harta de guerras y sufriendo la recesión provocada por la crisis financiera de 2008 no hubiera apoyado una intervención militar en Siria, y tampoco lo habría hecho el Congreso. Y eso lo sabía Barack Obama y también Donald Trump. Pero algo de mala conciencia deben de tener porque en junio de 2020 el Congreso aprobó con apoyo de ambos partidos la Caesar Syria Civilian Protection Act, una ley así llamada en honor del desertor sirio que sacó pruebas de las violaciones de derechos humanos por el régimen. Fotos de miles de prisioneros torturados o ejecutados, o ambas cosas. Es una ley que sanciona a los gobiernos, empresas e individuos que de alguna manera colaboren con Bachar al-Assad en los ámbitos del petróleo, de la aviación militar, y de la construcción, lo que, por ejemplo, imposibilitaría participar en la reconstrucción de las muchas ciudades en ruinas. Y como esto último daña directamente a la población que vive entre ruinas, los peor pensados imaginan que Washington desea reservarse un trozo del pastel cuando llegue el momento. Para levantar estas sanciones, la ley establece unas condiciones que son de imposible cumplimiento para el régimen y es curioso que entre ellas ya no figure la exigencia inicial de renuncia del presidente.
La segunda razón es que, con excepción de Francia, que se sentía obligada a sacar pecho para exhibir su impotencia como expotencia colonial, los demás europeos que podían hacer algo tampoco estaban por la labor. Quizás Obama se hubiera animado a dar un escarmiento a Bachar alAssad tras haberse comprobado en agosto de 2013 que su régimen había usado armas químicas contra su propia población, cruzando así una línea roja que el mismo Obama había fijado, si el Parlamento de Westminster no hubiera frenado los ardores belicistas del entonces primer ministro David Cameron negándole autorización para acompañarle. Los demás europeos hablamos, opinamos e incluso condenamos con entusiasmo, pero en realidad no contamos. En aquella ocasión, la diplomacia rusa fue rápida y mostró gran habilidad cuando se ofreció para retirar todas las armas químicas de Siria y destruirlas bajo control onusiano, lo que permitió a Obama salvar la cara sin tener que aumentar su exposición en el conflicto sirio. Todos contentos… aunque el precio haya sido la entrada de Rusia en el conflicto sirio en apoyo del régimen de Bachar al-Assad. En tercer lugar, porque intervenir en la guerra de Siria hubiera sido una operación muy complicada: Siria tiene tres veces más población (diecisiete millones) que Libia (6,6 millones) y un ejército más potente, y en Libia costó lo que no está escrito desalojar a Gadafi, y los resultados están a la vista, un desastre sin paliativos. Y eso que franceses y británicos contaron con apoyo norteamericano. La experiencia de Libia aconseja prudencia antes de intervenir militarmente en ningún sitio, pues estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban, y además no hay situación mala que no sea susceptible de empeorar. Y la de Siria es muy mala. A decir verdad, nadie tiene ganas de involucrarse a fondo en otro conflicto en Oriente Medio. En cuarto lugar, porque Rusia e Irán apoyan decididamente (por razones diferentes) con armas y dinero al régimen alauita y nadie desea enfrentarse a ellos en tierra siria, porque eso podría llevar a una extensión del conflicto que no solo envuelva a toda la región en llamas, sino que pudiera eventualmente desbordarla y acabar en un enfrentamiento entre grandes potencias por un asunto que, en el fondo —y hablando en plata—, ni les va ni les viene. Por otro lado, y aunque en aquellos momentos no se dijera públicamente, el apoyo iraní resultaba imprescindible para combatir al Estado Islámico en Siria y sobre todo en Irak.
En quinto lugar, porque la oposición laica a Al-Assad siempre estuvo muy dividida: las minorías religiosas como cristianos, judíos, yazidíes, drusos, etc., no le quieren, pero le prefieren al caos o a las alternativas islamistas radicales, no quieren salir de Málaga para caer en Malagón; y en las filas rebeldes han primado los personalismos, la oposición no ofreció nunca un frente unido y, al final, una buena parte se radicalizó y pasó a estar controlada por Al Qaeda y por el Estado Islámico, que se ponían de acuerdo entre ellos lo justito para pelear contra Bachar. Esa situación tan confusa no dejaba claro a quién apoyar y encima cabía la posibilidad de que las armas que se entregaran a los rebeldes acabaran en manos de islamistas radicales, como ocurrió con los arsenales americanos abandonados por el ejército iraquí cuando salió huyendo de Mosul ante el avance de las milicias del Estado Islámico. Los cristianos de Maalula, sin ir más lejos, lo pasaron muy mal cuando el Estado Islámico ocupó ese pueblo donde aún hoy se habla arameo, que es la misma lengua que hablaba Jesús. La consecuencia es que los pocos que todavía quedan en el país, puestos a elegir, prefieren a Bachar. Y lo mismo los judíos y otras minorías. La sexta razón es que ni europeos (si pudiéramos) ni americanos estamos cómodos interviniendo en un conflicto que tiene también un fuerte componente religioso que no comprendemos bien y que es parte de otro más amplio que enfrenta a sunnitas y a chiitas en toda la región de Oriente Medio. No lo entendemos, es muy complicado, nadie nos lo iba a agradecer, no es nuestra guerra y probablemente no sabríamos qué hacer, como se demuestra en Idlib, el último bastión que todavía está en manos de las fuerzas rebeldes. Allí, tres millones de personas aguantan como pueden, y en mitad de una grave crisis humanitaria, las embestidas del ejército sirio que cuenta con el inestimable apoyo de la aviación rusa. Enfrente tienen a una miríada de grupos combatientes islamistas que encabeza Hayat Tahrir al-Sham, filial local de Al Qaeda que no despierta ninguna simpatía en Occidente. Los únicos que tratan de parar la ofensiva sirio-rusa son los turcos, que pactan treguas que se rompen al poco tiempo, y que no lo hacen por motivos altruistas, sino para evitar otra oleada de refugiados hacia su territorio. El resultado es que Rusia está imponiéndose como actor dominante en Siria utilizando para ello el proceso diplomático de Sochi-Astaná, que maneja junto con Turquía y la República Islámica de Irán y que es paralelo
al de Ginebra que propugna la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, con la diferencia de que el primero margina a Estados Unidos, que no participa, y con la debilidad de que le falta horizonte porque no pone en marcha un verdadero proceso negociador entre partidos y grupos sirios, sino que se limita a arropar políticamente acuerdos militares previamente conseguidos sobre el terreno. Le falta altura de miras y, en consecuencia, no deberá tener, al menos en principio, el recorrido necesario. Lo que no impide reconocer que lo que pasa en Siria es una vergüenza para todos y que en nuestro caso refleja, una vez más, la inoperancia de la inexistente política exterior de la Unión Europea. Se trata de un conflicto en la vecindad de Europa que nos afecta de muchas maneras, pues el desastre humanitario que allí tiene lugar daña nuestra sensibilidad y nuestros valores, las avalanchas de refugiados que huyen de la guerra y de la miseria nos crean infinitos problemas, y lo mismo hace el terrorismo que allí encuentra inspiración para llenar de sangre nuestras calles y plazas. Y, a pesar de ello, Europa está ausente del escenario sirio, dejando que sean otros los que decidan su futuro de acuerdo con sus propios intereses. Así nos va.
La guerra del Yemen Yemen me parece uno de los países más pintorescos del mundo. Su capital, Saná, tiene rascacielos medievales de diez pisos con ventanas decoradas con artísticos dibujos y su segunda ciudad, Adén, está construida en la negra caldera de un viejo volcán desmoronado en parte e invadido por las aguas del océano Indico. Dentro de su puerto pude ver aletas de tiburones. De Yemen partió la sensual reina de Saba camino de Jerusalén para seducir al sabio rey Salomón cuando el país nadaba en la abundancia gracias al comercio de incienso y de especias. Lo visité en 1990 en un momento de optimismo cuando se acababa de unificar, yo era director general para asuntos de Oriente Medio en el Ministerio de Asuntos Exteriores y buscaba posibilidades de negocio para algunas empresas españolas y también hacernos con algo de su petróleo. Pero eran otros tiempos, porque Yemen, con treinta millones de habitantes, es hoy uno de los países más pobres del mundo: ocupa el nada envidiable puesto ciento ochenta y cinco en la clasificación mundial de la riqueza, tiene una renta de apenas dos mil quinientos dólares y el 45 por ciento de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Además, un 65 por ciento son sunnitas y un 35 por ciento chiitas, que ya se sabe que se llevan mal. El cóctel explosivo ha desembocado en una guerra civil que ha aprovechado el grupo terrorista Al Qaeda de la península arábiga para instalarse en Yemen y desde allí hacer mortíferos atentados por toda la región. No es un lugar seguro ni que apetezca visitar en estos momentos y cabe preguntarse los motivos por los que el mundo da tanta importancia a lo que allí ocurre. Las razones son por lo menos tres: su ubicación geográfica junto a una vía de agua de extraordinaria importancia para el comercio mundial, el desastre humanitario que allí acontece, y lo mucho que preocupa la posible extensión de la influencia de Irán hacia la península arábiga. La mala relación entre Saná y Riad viene de atrás, desde el mismo momento en que Arabia Saudita alcanzó la independencia y se quedó con un trozo de desierto que Yemen consideraba propio. Estalló la guerra entre ambos, Yemen la perdió y se vio obligado a reconocer los límites fronterizos fijados en el Tratado de Taif de 1932. Desde entonces, hay un
irredentismo yemení sobre esos pedregales que considera «robados» por los saudíes y que quiere recuperar. Los hutíes son una tribu norteña de religión zaydí, que es una variante del chiismo que se practica en Irán. Montañeses ariscos, se levantaron en armas hace tres décadas cuando los vecinos saudíes intentaron extender por Yemen su versión sunnita-wahabita del islam, muy conservadora, y que es la misma que con su dinero han difundido por el mundo, como muestra la monumental mezquita de la M-30 de Madrid. Su única ideología es la de ser ferozmente independientes y oponerse a la dominación extranjera y en particular de los vecinos saudíes que además no son chiitas. Reciben discretamente armas y dinero de Irán, pero tampoco quieren depender de Teherán. Su líder político, militar y espiritual es un señor feudal a la vieja usanza, Abdul Malik al-Hutí, que no parece tener un programa político claro más allá de luchar contra el invasor. Utilizan tácticas de guerrilla aprendidas en manuales del Vietcong y se arreglan con muy poco dinero, al parecer unos treinta millones de dólares mensuales, que durante mucho tiempo han obtenido de las aduanas del puerto de Hodeida por donde entran los escasos alimentos y medicinas que llegan al país, y con lo que reciben de la poca cooperación internacional que les dan. Pero son muy frugales y con ese poco parece que se arreglan. El presidente Saleh, al que conocí en 1990, había regido los destinos de Yemen desde la unificación de aquel mismo año hasta su derrocamiento en 2012 como consecuencia de los vientos de cambio impulsados por la Primavera Árabe. Pero tras tantos años en el poder se debía haber acostumbrado a mandar, porque, en 2015, solo tres años después de ser depuesto, aprovechó para dar un golpe de Estado contra su sucesor, el presidente Hadi que tenía el respaldo de Riad, y lo hizo con el apoyo de los montañeses hutíes. Dos años más tarde, Saleh cambió de chaqueta para acercarse a la monarquía saudita y los hutíes, amigos de pocos matices y con escaso sentido del humor, se molestaron y le asesinaron. A partir de ese momento, la guerra civil se intensificó. Los hutíes recibieron apoyo de Irán, potencia chiita enemiga regional de Arabia Saudita y feliz de crearle problemas, y por eso Riad decidió invadir Yemen con armas norteamericanas, con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos y con el pretexto de apoyar al presidente legítimo derribado por la revuelta, aunque su motivo real era el de frenar la inaceptable expansión de Irán hacia su
vecindario inmediato. Así comenzó su desastrosa intervención en el avispero yemenita. Riad tiene razones de peso para intervenir porque a nadie le gusta tener como vecino a un Estado fallido con el que comparte una frontera de mil quinientos kilómetros muy porosa, por donde se le meten terroristas que a veces encuentran apoyo entre los pocos chiitas del reino que habitan precisamente junto a esa frontera. Además, hay cerca pozos de petróleo que tiene que proteger porque son periódicamente atacados desde Yemen y uno de esos ataques con drones, en septiembre de 2019, sobre las refinerías de Abqaiq y Khurais redujo a casi la mitad la producción saudita de petróleo, de diez a 5,6 millones de barriles/día, lo que supone la friolera de un 7 por ciento de la producción mundial, que se dice pronto. El ataque fue para los hutíes, que lo reivindicaron, un éxito brutal porque todo el mundo habló de ellos cuando se disparó el precio del crudo. Pero los saudíes no creen que ese ataque tan preciso y sofisticado lo pudieran hacer unos montañeses casi analfabetos y eso les pone aún más nerviosos porque ven en lo ocurrido la larga mano de Irán, algo que luego confirmó la investigación hecha por los norteamericanos. Les preocupa que Teherán saque beneficios de la rebelión hutí y temen que en el futuro pueda apoyar también a la pequeña población chiita que vive dentro de sus propias fronteras, como ya en su día apoyó la revuelta de los chiitas de Bahréin. Aún hay más, porque si Irán dominara Yemen, la primera potencia sunnita (Arabia) concedería a la primera potencia chiita (Irán) una ventaja estratégica muy considerable como demuestra un simple vistazo a cualquier mapa, pues el estrecho de Bab el-Mandeb (la Puerta de las Lágrimas) es la vía de comunicación del mar Rojo con el océano Índico. Este estrecho entre Yemen, Yibuti y Eritrea tiene dieciocho millas de anchura, pero los buques solo pueden usar unos canales de navegación de dos millas de ancho para entrar y salir, lo que los hace muy vulnerables a las minas. Bloquearlo es relativamente sencillo y por ahí pasa mucho petróleo saudí encaminado hacia Asia, todo el tráfico del canal de Suez y el comercio del puerto de Yedda. Si alguien estrangula Bab el-Mandeb pone de rodillas a medio mundo, y si al mismo tiempo Teherán interfiriera el tráfico por el estrecho de Ormuz (entre Irán y Omán), bloquearía también el golfo Pérsico y entonces sería el mismo planeta el que estaría de rodillas, pues por esa ruta marítima circula el 30 por ciento del petróleo y el 30 por ciento del gas
licuado que consumimos. A nadie le interesa que un mismo país pueda controlar directamente o por títere interpuesto ambas vías marítimas, pues sería suicida, y menos aún cuando se trata de un país tan poco convencional e imprevisible como es el que gobiernan los ayatolás. Por todas esas razones no entra en los planes de nadie permitir a Irán asentarse en Yemen. Y para impedirlo, Riad se ha metido con el respaldo inicial de Washington en una guerra desastrosa. Porque lo que pasa es que Arabia Saudita lo ha hecho muy mal y su intervención militar ha sido una calamidad sin paliativos. Lo que Mohamed bin Salmán, impulsivo príncipe heredero e iniciador de esta guerra, concibió en 2015 como un corto paseo triunfal se ha convertido algunos años más tarde en una pesadilla, un ridículo internacional, una operación militar fracasada, un desastre humanitario, un país con cien mil muertos y catorce millones de personas infraalimentadas, sin acceso a agua potable o atención sanitaria que, según la ONU, se enfrentan a la peor hambruna de los últimos cien años en medio de una epidemia de cólera. Y eso sin contar con el COVID-19. No hay quien dé más. Peor que Darfur. En el mejor de los casos, la tierra de la legendaria reina de Saba es hoy un Estado fallido, cuya propia integridad territorial está en cuestión no solo porque Al Qaeda domina amplios espacios sin ley ni gobierno desde donde prepara impunemente sus fechorías, sino por los intentos de las tribus del sur de recuperar la independencia que perdieron con la unificación de 1990 y hacer de nuevo un Estado con Adén como capital, echando treinta años hacia atrás el reloj de la historia. Para ello cuentan con el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos, que con el paso del tiempo se han distanciado de Riad. El resultado es que, a finales de abril de 2020, el Consejo de Transición del Sur declaró el autogobierno de Adén, abriendo así otro frente en este desgraciado conflicto. Ante el creciente desbarajuste, el desastre humanitario y el riesgo de que la guerra se extienda y desemboque en un posible enfrentamiento directo entre Arabia Saudita e Irán, con capacidad para desestabilizar toda la región, las Naciones Unidas y su enviado especial Martin Griffiths han intentado mediar en repetidas ocasiones durante estos años, la penúltima vez en diciembre de 2018 cuando se logró con un acuerdo en Estocolmo que luego nadie respetó. Y no es que no se sepa qué hacer, pues el mismo Griffiths dijo en 2019 que «la guerra de Yemen tiene que terminar», y que
«la forma de hacerlo no es un secreto para nadie», ya que exige un típico proceso diplomático que comience con un alto el fuego para entablar conversaciones que desemboquen en la retirada de fuerzas, la adopción de «medidas de confianza» —como son la desmilitarización de las fronteras y la liberación de prisioneros— que luego conduzcan a negociaciones a dos bandas: una entre Arabia Saudita y los hutíes, y otra entre estos y el gobierno del presidente Hadi, que tendría que dimitir para dar paso a un gobierno de transición reconocido internacionalmente. El resultado sería una paz idealmente duradera que restañe las terribles heridas de este conflicto y acabe con tanto sufrimiento. Pero es muy complicado, porque las disensiones internas en todos los bandos y las injerencias extranjeras lo complican todo. Cuando estalló la pandemia del COVID-19, el secretario general de la ONU António Guterres hizo un llamamiento para un alto el fuego global con el fin de evitar el agravamiento de los desastres humanitarios existentes con motivo de guerras como las de Siria, Libia y Yemen. Nadie le ha hecho caso, aunque hay que reconocer que Arabia Saudita, que está harta del enorme error que ha cometido al involucrarse en los problemas de Yemen, ha tratado de utilizar este llamamiento para parar los combates e intentar el inicio de una negociación ante la magnitud del desastre humanitario que no es que se avecine porque ya es una realidad. Desgraciadamente, los hutíes lo rechazaron porque, en ese momento, la suerte militar les era propicia y los combates continuarán aparentemente hasta que no puedan más y alguno tire la toalla tras quedar exhausto. El presidente Biden ha tomado cartas en el asunto con el nombramiento de un representante especial para este conflicto, la cancelación de la venta de armas a Arabia Saudita y también con el caramelo de poner fin a la designación de los hutíes como organización terrorista. Con esos mimbres pensaba que era posible abrir una negociación a varias bandas que no logró arrancar, mientras las últimas noticias se refieren a avances militares hutíes en la estratégica región de Marib donde ya hay un millón de desplazados internos… En opinión de la ONU, hoy hasta 24,3 millones de yemeníes (de un total de treinta) necesitan algún tipo de ayuda o protección humanitaria. Eso describe la situación actual mejor que nada.
Afganistán Afganistán ha sido siempre vencedora de imperios porque todos los que por allí han ido han salido trasquilados. Y así le sucedió al mismo Alejandro Magno que pasó dos años guerreando con Espitamenes y otros jefes tribales hasta que conquistó Bactria en 328 a.C. y logró hacer una paz cogida con alfileres aceptando el matrimonio con una princesa local, Roxana, antes de poder abandonar aquella pesadilla y poner rumbo a la India, aunque la revuelta de sus soldados le impidiera llegar hasta allí. Dudo que ese matrimonio con Roxana le diera la paz familiar pero al menos le garantizó la política y poder salir de lo que hoy es Afganistán con la frente alta, que ya es algo. Años más tarde los partos de Bactria infligieron a los romanos una de sus más humillantes derrotas tras la sufrida en Cannas frente a Aníbal. Fue en la batalla de Carras, el año 53 a.C., cuando siete legiones romanas al mando del triunviro Marco Licinio Craso, el brutal vencedor de Espartaco (le crucificó a él junto con seis mil de sus seguidores a lo largo de la vía Apia), que además era el hombre más rico de Roma, fueron literalmente destrozadas por los afganos de entonces. El mismo Craso murió en combate y su vencedor ordenó que le vertieran por la boca oro derretido como mofa por su avaricia. Tamerlán, kan de los mongoles, fue el único que se impuso en Afganistán pero lo hizo a lo bestia cuando después de conquistar Herat en 1381 masacró a casi todos sus habitantes enviando un poderoso mensaje a las demás tribus. Tras muchos altos y bajos con el imperio persa fue el turno del poderoso imperio británico que jamás logró dominar aquella tierra polvorienta y agreste a pesar de la importancia que tenía desde un punto de vista estratégico para conectar dos territorios claves como Egipto y la India. Rudyard Kipling se inspiró en historias afganas para escribir El hombre que pudo reinar, convertida en una deliciosa película por John Huston con estelar reparto a cargo de Sean Connery, Christopher Plummer y Michael Caine. Tras el fracaso británico, que nunca pudo dominar Afganistán, llegaron los rusos no ya del imperio zarista, sino del imperio comunista soviético que, tras la caída del gobierno títere que habían instalado en Kabul, decidieron intervenir como parte de su expansión por Asia central. Salieron de allí con el rabo entre las piernas, en parte porque los americanos armaron a los combatientes islamistas y nacionalistas que luego fueron el origen de los actuales talibanes.
Derrotados los soviéticos, llegó el turno de los americanos que invadieron Afganistán en 2001 para vengar la acogida que los talibanes habían concedido a Osama bin Laden y a los terroristas de Al Qaeda, que luego hicieron los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono en los que murieron tres mil personas. A diferencia de la invasión de Irak un par de años más tarde, la Operación Libertad Duradera (no es ironía) contó con el aval de las Naciones Unidas y de la OTAN, que por vez primera aplicó su artículo 5 de apoyo automático al Estado miembro atacado. Nunca antes y nunca después se ha vuelto a invocar. Los americanos acabaron con el santuario terrorista y en 2011 también con Bin Laden que se había refugiado en Pakistán, uno de los grandes valedores de los talibanes junto con Arabia Saudita. Y en lugar de declarar cumplida la misión que les había llevado allí, se quedaron con la pretensión de hacer un Estado moderno, centralizado y democrático en un país que no reunía las condiciones para ninguna de las tres cosas: la modernidad se da de bofetadas con un mundo de mentalidad aún medieval, aunque justo es reconocer que en estos veinte años de ocupación se han hecho muchas cosas. Los mismos españoles en Qala-i-Naw asfaltaron ciento veinte kilómetros de carretera (no había ninguno), construyeron un hospital y varios dispensarios, un sistema de traída de aguas y escuelas donde también se educaban las niñas. De hecho, la Constitución de 2004 reconocía la igualdad de derechos entre los dos sexos, y en 2009 la ley afgana castigó por vez primera la violencia contra las mujeres. En 2001, cuando el inicio de la guerra, ninguna niña podía ir a la escuela en Afganistán y había 3,5 millones de niñas escolarizadas en 2021 cuando los talibanes retomaron el poder y volvieron a prohibir que las mujeres estudiaran o trabajaran fuera de casa. Lo primero que hicieron fue suprimir el Ministerio de Asuntos de Mujeres y sustituirlo por el del Vicio y la Virtud. El retroceso es terrible y apela a nuestras conciencias, porque cuestiones tan centrales a la democracia como es la igualdad de género no es que no la comprendan, es que les parece ofensiva. Hablo de los hombres afganos, claro, porque a ellas ni siquiera se les pregunta. En relación con el Estado centralizado, los afganos antes que afganos se sienten pastunes, tayikos, hazaras, turcomanos, baluchis, etcétera, y su lealtad no es estatal sino tribal, nunca han tenido ni parecen desear tener un gobierno central y menos aún cuando el que han logrado poner en pie los
norteamericanos era corrupto hasta decir basta. Y en cuanto a democracia, ¿qué se puede decir? Probablemente no hay nada más ajeno a su mentalidad como han reconocido los talibanes nada más entrar en Kabul; al fin y al cabo, Dios no se puede someter a votación y en su mundo la única misión de un líder político es cumplir la voluntad de Alá tal y como ellos la interpretan. La democracia no se exporta, hay que quererla, y en Afganistán simplemente no la entienden y en consecuencia no la quieren. Lo que han creado los talibanes es un Emirato Islámico apoyado en la charía y en la bandera blanca con la leyenda en letras negras de la profesión de fe musulmana: «No hay otra divinidad que Alá, Mahoma es el mensajero de Alá». Como dice Justo Lacunza, los talibanes comparten con los Hermanos Musulmanes un credo de cinco principios simples y claros: 1. Alá es nuestro objetivo; 2. El Profeta nuestro guía; 3. El Corán nuestra Ley; 4. La Jihad nuestro camino; 5. Morir en el camino de Alá es nuestro supremo deseo. Con estos mimbres no es fácil construir una democracia. Los vaivenes y cambios constantes en las prioridades y objetivos que se marcaron las tropas estadounidenses y los desacuerdos entre la Casa Blanca y el Pentágono, que recoge Bob Woodward en su libro Las guerras de Obama, completan la imagen desnortada que ha llevado al desastre actual y que es contemplado con alborozo en algunos países por lo que supone de quiebra de la imagen occidental, aunque también con cierta aprensión por lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Hay guerras impuestas como la que desencadenaron Hitler y los nazis en Europa y hay guerras elegidas, como las que los americanos han hecho en Vietnam e Irak. La de Afganistán vino impuesta por el terrorismo que emanaba de un Estado fallido. Pero si la entrada fue obligada, la salida de esta guerra no venía impuesta, sino que fue una retirada elegida por Joe Biden, sobre quien caerá la culpa del desastre en el que se ha convertido y ya se han trazado paralelismos entre Carter/Irán y Biden/Afganistán. Es cierto que Trump, que leyó bien el hartazgo sobre esta guerra de sus conciudadanos, hizo un pésimo acuerdo con los talibanes en Doha el 29 de febrero de 2020 sin contar con el gobierno afgano al que los talibanes consideraban, con razón, una marioneta de Washington. El acuerdo preveía un alto el fuego entre norteamericanos y talibanes, la retirada de las tropas americanas en catorce meses, la liberación de prisioneros afganos y talibanes, el compromiso de no dar refugio en el futuro a terroristas, y el
inicio de negociaciones entre el gobierno de Ashraf Ghani y los talibanes del mulá Baradar. Obama ya quiso hacer un acuerdo parecido en 2013 y no pudo por el temor a que el país cayera en manos del Estado Islámico como antes habían caído Siria e Irak, y en 2020 los talibanes le dieron a Trump lo máximo que este podía obtener: una hoja de parra, una derrota sin humillación que evitara un escenario similar al que los Estados Unidos vivieron en Saigón en 1975 y que le permitiera poner fin a la que es la guerra más larga en la corta historia de los Estados Unidos. Lo que pasa es que era un acuerdo prendido con alfileres que ni siquiera contempla la triste suerte de las mujeres, a las que augura un futuro muy negro de marginación, de oscurantismo y de burka dentro del islam fanático que profesan los talibanes. Y cuando Biden llegó a la Casa Blanca decidió seguir adelante con el desastroso acuerdo de su predecesor retrasando solo tres meses el repliegue de sus últimos soldados. Nada le obligaba a hacerlo porque su ejército no había sido derrotado, el gobierno afgano no se lo exigía y ni siquiera se había cumplido la confusa misión que Washington perseguía allí y que a estas alturas ya nadie sabía muy bien cuál era. Biden quería disminuir su presencia en Oriente Medio, lo había querido ya cuando era vicepresidente —como cuenta Obama en sus memorias Una tierra prometida— con objeto de poner fin a una guerra que ya no tenía sentido, que había costado dos mil quinientas vidas de americanos, mil cien de otros países de la coalición (ciento dos españoles) y ciento sesenta mil de afganos, trescientos millones de dólares diarios y que ni se podía ganar ni a estas alturas hacía más seguro a Estados Unidos. Además, Biden quería tener las manos más libres con China, que es su verdadera preocupación. Pero la retirada le ha salido mal, porque no ha calculado bien la falta de voluntad de combate de un ejército bien pertrechado, pero que veía la derrota como algo cierto tras el abandono de sus aliados americanos y de la OTAN. El ejército afgano no tenía ni moral ni voluntad de combate y menos aún en un contexto de pandemia, pues fuentes del Pentágono han dicho que hasta el 50 por ciento de sus efectivos podrían haber sido infectados por el COVID-19. El resto es conocido, desorden en el aeropuerto de Kabul, descoordinación entre aliados y colas de afganos que veían sus vidas en peligro con escenas de sálvese quien pueda en las que es imposible no recordar los últimos días de los americanos en Saigón, mujeres abocadas nuevamente a la prisión mental
de la ignorancia y a la prisión física del burka, y talibanes victoriosos entrando en la capital con armas y en vehículos americanos requisados al ejército afgano derrotado. Y la ley islámica agitando las alas de sus asfixiantes y brutales métodos sobre todo un país. La guinda final fue un atentado terrorista junto al mismo aeropuerto en pleno caos evacuatorio que costó la vida de trece soldados norteamericanos y de un centenar largo de afganos, y que fue reivindicado por el Estado Islámico de Irak y del Levante-Khorasan, que es la filial local del Estado Islámico. Los americanos fueron a Afganistán a acabar con los terroristas y a echar a los talibanes que los cobijaban y se han ido de allí con terroristas que les siguen atacando y con los talibanes otra vez en el poder. Ahora no habrá más remedio que hablar con los talibanes. No se trata de reconocerlos, a corto plazo al menos, sino de actuar con pragmatismo con quienes tienen la llave de la puerta: porque los necesitaremos para poder seguir sacando de allí a los que durante estos veinte años han ayudado a las tropas de la coalición y ven sus vidas amenazadas, para paliar el desastre humanitario y la hambruna que se avecina y que se anuncia terrible, para tratar de frenar los peores excesos del nuevo régimen y para procurar que no vuelvan a dar cobijo a terroristas de variada ralea y en especial de Al Qaeda. También para interceder en favor de las mujeres afganas, aunque no sea mucho lo que me temo que en este campo se podrá hacer frente a una tradición tan injusta como fuertemente implantada en el país. Al fin y al cabo, han sido los propios soldados afganos del ejército regular los que han optado por tirar las armas y salir huyendo en lugar de defender a sus mujeres, hijas, hermanas y madres. Y si no lo han hecho es porque, en definitiva, sus ideas al respecto no son demasiado diferentes de las de los talibanes, cuestión más de matiz que de fondo. No será un diálogo fácil el que nos espera, porque los talibanes son gente que se reclaman de otra cultura y religión y que consideran la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU como algo ajeno. Dicen que no va con ellos porque es fruto de la cultura occidental de raíz judeocristiana pasada por el Renacimiento y la Ilustración, algo que ellos no han tenido, de lo que ni siquiera han oído hablar y que se da de bofetadas con la sharía que profesan. La esperanza es que estén dispuestos a negociar porque tampoco a ellos les interesa ser tratados como apestados y parias internacionales y porque
necesitan legitimidad, alimentos y acceso a créditos y a los fondos que el gobierno afgano tiene ahora congelados cuando su sistema bancario está quebrado. Por eso, aunque sepamos que tratar con ellos no será fácil, habrá que hacer de tripas corazón e intentarlo. Los otros países más directamente interesados en Afganistán son Pakistán, Irán, China y Rusia. Los cuatro coinciden en su satisfacción por lo que llaman «derrota» norteamericana, y al mismo tiempo están preocupados por la inestabilidad que previsiblemente se adueñará ahora de un país donde resurge el Estado Islámico. Ninguno ha reconocido todavía al gobierno talibán, pero todos son partidarios de dialogar con él, han mantenido abiertas sus embajadas en Kabul y no es aventurado vislumbrar una futura lucha entre ellos por ganar una influencia preponderante en Afganistán. A corto plazo son partidarios de descongelar los fondos que tiene en el exterior el Banco Central de Afganistán y de organizar conferencias para ayudarle políticamente y en la crisis humanitaria que se avecina y que nos puede acabar salpicando a todos. Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero luego comienzan los matices. Gracias al Tratado de Seguridad Colectiva, Rusia es la potencia hegemónica en Asia Central, en los países que formaron parte de la Unión Soviética y que tienen frontera con Afganistán. Moscú es su principal suministrador de armamento, tiene en ellos bases militares y quiere seguir dominando esta región donde ya asoma China. Rusia, con un 20 por ciento de población musulmana, teme que a través de estos países le lleguen radicales disfrazados de refugiados afganos y también drogas, pues de Afganistán procede el 84 por ciento del opio que el mundo consume (en 2020 produjo 7.200 toneladas de opio que se utilizan luego también para producir heroína y por eso los cárteles colombianos tenían agentes en Kabul). Pero Rusia es cautelosa porque recuerda bien el drama que vivió en Afganistán, todavía considera a los talibanes como una «organización terrorista» y según el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, el reconocimiento de su gobierno no está próximo. Pakistán tiene dos mil kilómetros de frontera, muchas relaciones históricas, culturales y étnicas con Afganistán, siempre ha tenido un papel preponderante en lo que allí ocurre y desea seguir teniéndolo ahora. Quiere asegurarse en Kabul un gobierno amigo que le otorgue «profundidad estratégica» para su pelea existencial con la India. Acoge a cuatro millones
de refugiados afganos y no quiere más. Teme que la India cree grupos terroristas que se infiltren desde Afganistán y por eso lo quiere controlar con sus poderosos servicios de inteligencia como ya hizo en el pasado. Irán (novecientos kilómetros de frontera) se lleva históricamente mal con los talibanes a los que casi declaró la guerra en 1998, aunque luego les haya dado armas para usar contra Estados Unidos y la OTAN, más por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo que por otra cosa. Sus mayores preocupaciones son el renacer del Estado Islámico en Afganistán, el tráfico de drogas y la situación de los cuatro millones de chiitas hazaras cuyas mezquitas son últimamente objeto de ataques terroristas por los fanáticos del Estado Islámico-Khorasan que les consideran herejes y blasfemos. Con solo setenta kilómetros, la frontera chino-afgana es muy sensible porque linda con Xinjiang donde puede haber hasta un millón de uigures en «campos de reeducación». O más. Unos tres mil habrían combatido en las filas del Estado Islámico, China teme que se le infiltren convertidos en terroristas expertos en el manejo de armas y por ello quiere que los talibanes controlen al Movimiento Islámico del Turquestán Oriental que los agrupa. También le interesan los recursos naturales de Afganistán (cobre, litio) y la construcción de infraestructuras como parte de la Ruta de la Seda: redes eléctricas y un ferrocarril desde Uzbekistán a Pakistán. Por todo eso China está cautelosamente abierta a hablar con ellos. En Europa es distinto. Afganistán nos queda lejos y la retirada norteamericana ha aumentado nuestra desconfianza y nuestra frustración. Desconfianza ante un aliado que ha actuado «a la Trump» sin consultarnos, y frustración porque no hemos sido capaces de quedarnos en Kabul ni un minuto más de lo que Washington decidió que había que quedarse. De ahí las renovadas llamadas europeas a la autonomía estratégica y a dotarse de fuerzas de despliegue rápido. Pero seguramente lo peor de cuanto ha ocurrido tras la caótica evacuación de Kabul es el desprestigio norteamericano y, con él, también del sistema democrático que ellos lideran en el mundo. Chinos y rusos están convencidos de su decadencia, de su escasa voluntad de luchar (ojalá que eso no tenga consecuencias en Taiwán) y de la necesidad de revisar el orden mundial basado en reglas y valores occidentales.
La guerra de Libia Abou Mohamed Abdullah al-Tijani, un viajero tunecino, describía Trípoli en 1307 como «la ciudad blanca» por «la extrema blancura de sus casas cuadradas y enjalbegadas, lo que en este clima choca con los feroces rayos del sol. Es muy extraño». Tenía razón al extrañarse. Me temo que setecientos años más tarde, el sol sigue ahí, pero muchas de aquellas casas cegadoramente encaladas han sido destruidas por los bombardeos inmisericordes de diez años de contienda civil. Lo que está sucediendo al otro lado del Mediterráneo, a pocos kilómetros del sur de Italia y no mucho más lejos de las costas de Menorca, es por sí solo una razón de peso para que desde España le prestemos mucha atención. Más aún si tenemos intereses económicos (Repsol) muy importantes, como es nuestro caso. Con tres veces la extensión de la península ibérica, 6,3 millones de habitantes y una producción en sus buenos tiempos de 1,5 millones de barriles de petróleo diarios (que en abril de 2020 se habían visto reducidos por las circunstancias a solo ciento veinte mil barriles), Libia podría haber sido un país muy afortunado, una especie de Noruega en el Mediterráneo. Pero se ve que le faltan los noruegos porque hoy es un Estado fallido, un país en guerra desde 2012, del que la gente huye a puñados enfrentando las traidoras aguas del Mediterráneo en frágiles embarcaciones con la esperanza de llegar a las costas europeas. Y son demasiados los que desgraciadamente lo pagan con la vida. Cuando la comunidad internacional acabó con el régimen del coronel Muamar el-Gadafi tras una dictadura de cuarenta años, en una operación de la ONU llevada a cabo por la OTAN (que se excedió en el mandato recibido) bajo el bien intencionado principio de la «responsabilidad de proteger» a la propia población libia, no podía imaginar que pocos años más tarde la situación en el país iba a estar mucho peor que cuando gobernaba el coronel. Si entonces había una dictadura absurda y cruel que ahogaba las libertades, ahora tenemos una guerra civil, millares de muertos y un país dividido entre Cirenaica y Tripolitania, entre el este y el oeste, en el que el Estado Islámico llegó a establecer durante un tiempo una base de operaciones en torno a Sirte y Bengasi, a tan solo doscientas diecisiete millas de las costas italianas, bajo el mando de Mokhtar Belmokhtar, líder del grupo Al Murabitum, que entre otras muchas acciones terroristas había
secuestrado en 2009 a tres españoles en Mauritania, y que en 2013 fue el responsable de un ataque contra la planta de gas argelina de In Amenas, que se saldó con sesenta y siete muertos. Hoy ya está muerto también él. La presencia de un enclave del Estado Islámico en Libia muestra a las claras el desmadre que allí llegó a haber y que no ha mejorado tras la derrota y expulsión de los islamistas. Hoy hay en Libia una crisis humanitaria con muchos muertos y heridos, ciento cincuenta mil desplazados internos y decenas de miles de refugiados en Egipto y en Túnez. Después de derrocar en 1969 al rey Idris y de gobernar el país con mano de hierro durante cuarenta años, Gadafi ha dejado detrás de sí el vacío más absoluto, un país inviable sin instituciones, partidos o sindicatos. Su famosa doctrina de la «Tercera Vía Universal de la Gran Yamahiriya Libia Popular y Socialista», que pretendía ser un proyecto ideológico original que superara tanto al comunismo como al capitalismo, era simplemente un engendro sin pies ni cabeza, una fantasía producto de la soberana empanada mental de un hombre que abrazó sucesiva o simultáneamente el nacionalismo, el panarabismo, el antioccidentalismo y el anticolonialismo y acabó convertido en una parodia de sí mismo. He tenido oportunidad de encontrarme con él un par de veces y mentiría si no dijera que en ambas ocasiones me dio la impresión de estar «colocado», bastante «colocado». Cuando esa entelequia que no podía sobrevivirle se desmoronó tras su muerte, la naturaleza, que tiene horror al vacío, inmediatamente lo rellenó con la realidad de las tribus que, sojuzgadas pero no eliminadas bajo la dictadura, eran lo único que de verdad existía en el país, y con la proliferación de grupos armados hasta los dientes con el saqueo de los arsenales militares de un ejército en desbandada. La inestabilidad posterior se ha extendido a su entorno, pues fueron bandas tuareg con armas libias las que propugnaron el secesionismo en el norte de Mali, donde en 2012 llegaron a proclamar la efímera «República de Azawad», mientras que también en Libia encuentran refugio los terroristas que operan en Túnez tratando de desequilibrar a la única democracia del mundo árabe y el único éxito, por desgracia hoy tambaleante, de su «Primavera». Hoy Libia reúne todas las condiciones de Estado fallido y tiene dos gobiernos: uno en Tobruk, en el este, y otro en Trípoli, en el oeste, además del gobierno de acuerdo nacional auspiciado por la ONU, basado en los acuerdos de Skhirat de diciembre de 2015 y cuyas órdenes no se cumplen
más allá de la puerta del despacho del primer ministro Abdel Hamid Dbeibah. O sea, tres gobiernos. También tiene dos Parlamentos y, como guinda de este pastel surrealista hay que sumarle una guerra civil que, como decía Víctor Hugo, mientras una guerra contra el extranjero es un arañazo, una guerra civil es una úlcera. En ella se enfrentan dos grandes alianzas en lucha abierta por el poder y por el petróleo: la Operación Dignidad, fuerte en el este del país, dirigida por el mariscal Jalifa Hafter al frente del autotitulado Ejército Nacional Libio, y apoyada, entre otras, por la importante tribu zintán; y la Operación Amanecer, en el oeste, que respalda al gobierno de Trípoli y tiene el apoyo de la poderosa tribu misrata y algunos grupos bereberes e islamistas. Para complicar un poquito más este panorama alucinante, Turquía, Catar, Sudán e Italia apoyan por razones muy diferentes a Amanecer, mientras que Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y también Francia respaldan a Dignidad. Y también cada uno con su agenda particular. La ceremonia de confusión se completa con una comunidad internacional que dice que respalda al gobierno de las Naciones Unidas pero que le da muy poco apoyo en términos reales, pues aunque lo intentó ni siquiera ha sido capaz de imponer un embargo efectivo de armas que hubiera sido lo más útil para detener el conflicto. Sea como fuere, en abril de 2019 se inició la tercera fase de la guerra civil que había comenzado en 2012, tras la muerte del coronel un año antes, con la ofensiva sobre Trípoli del mariscal Hafter, que fue golpista con Gadafi para luego distanciarse de él y exiliarse en Estados Unidos donde instaló su residencia en Langley, Virginia, muy cerca de la sede de la CIA, lo cual no deja de ser curioso, con lo grandes que son los Estados Unidos de América. Es un militar y no un político, y su imagen es manifiestamente mejorable. Bernardino León, que fue enviado especial de la Unión Europea a Libia, dice de él que «no habla de proyecto de país, sino de ley y orden», aunque hay que admitir que un poco de orden es algo que casi todos los libios deben echar de menos. El anterior primer ministro Fayed al-Sarraj, que era su enemigo, añade que su único objetivo «es hacerse con el poder». Más breve y lapidario se ha mostrado Ghassam Salamé, exenviado especial de la ONU, cuando lo describió sucintamente diciendo que «no es Abraham Lincoln». Lo peor es que tampoco parece ser un brillante estratega. Su ofensiva sobre Trípoli fue un insulto a las Naciones Unidas porque la hizo coincidir con la visita de António Guterres, su secretario general, en
vísperas de la reunión de una conferencia nacional de reconciliación que naturalmente saltó por los aires. Realmente no sé en qué podían estar pensando en Turtle Bay (que es el nombre con el que se conoce en el argot diplomático a la sede neoyorquina de las Naciones Unidas) cuando convocaron esa conferencia en ese momento. Inicialmente, Hafter avanzó con rapidez gracias a las armas que le dan Arabia Saudita y sobre todo los Emiratos Árabes Unidos y a los mercenarios y drones rusos que le apoyan, y parecía que podría hacerse con todo el país mientras Estados Unidos miraba hacia otro lado. Washington salió trasquilada de Libia después del asalto a su consulado de Bengasi que costó la muerte del embajador Christopher Stevens, y tras las posteriores e infundadas acusaciones del partido republicano por la gestión de esa crisis que amargaron los últimos meses de Hillary Clinton al frente del Departamento de Estado. Hoy, la sola mención de Libia provoca un sarpullido de tensión en Washington, que prefiere no tener nada que ver con ese polvorín. Tampoco parece tener una política clara sobre Libia, y si la tiene lo disimula muy bien porque envía señales contradictorias, y así, mientras el secretario de Estado Mike Pompeo pedía a Hafter que parase su ofensiva sobre Trípoli, Trump le telefoneaba al día siguiente para animarle a seguir adelante. Típico de la confusa diplomacia del expresidente. Los rusos también apoyan a Hafter, pero lo tienen más claro y probablemente esperan que cuando gane les compre armas o les deje usar algún puerto de la extensa costa mediterránea de Libia, y por eso le han enviado más de un millar de mercenarios del Grupo Wagner, los mismos que disfrazados de «hombres de verde» sin distintivos ni banderas fueron utilizados por Putin en la ilegal anexión de Crimea. Hay noticias que indican que podría haber allí una docena de cazas rusos colaborando en la ofensiva del mariscal. También desde Abu Dabi le han enviado drones de última generación, muy eficaces en la lucha en los arrabales de la capital. Según las Naciones Unidas, Libia hoy «es un campo experimental de toda clase de nuevos sistemas de armamentos». Ante el deterioro de la situación, Europa no ha tenido más remedio que ponerse las pilas… a medias. Porque no lo ha hecho Josep Borrell, como cabría esperar, pese a sus esfuerzos y a su advertencia de que Libia puede «desestabilizar a toda la región», sino que tuvo que hacerlo Angela Merkel. Cuesta creer que la Unión Europea, que quiere tener «una comisión
geopolítica», como ha dicho Ursula von der Leyen, no se haya involucrado inicialmente de forma más activa en la búsqueda de una solución por razones tan sólidas como que a nadie conviene tener un polvorín tan cerca de sus fronteras, porque tenemos en Libia intereses económicos muy importantes, y porque, si las cosas se ponen aún peor, podríamos encontrarnos con otra ola de refugiados como la que ya tuvimos en 2015 y que no supimos manejar. La razón de la inoperancia europea en este caso se debe en parte a que Francia e Italia tienen posturas diferentes: a Italia, que es la vieja potencia colonial y cree tener allí una misión histórica, le preocupa sobre todo frenar la llegada descontrolada de refugiados e inmigrantes a sus costas, mientras que Francia confía más en la ayuda que le puede prestar Hafter, que es un feroz antiislamista, en la lucha en la que lleva empeñada desde hace años en el Sahel contra el terrorismo de Al Qaeda y del Estado Islámico. Y como resultado apoyan a bandos diferentes, cada uno a lo suyo y la casa sin barrer. El caso es que, en enero de 2020 y a invitación de Merkel, una serie de líderes entre los que estaban Putin, Erdoğan, Macron, Conte, Johnson, AlSisi, Guterres, Von der Leyen, Borrell y Pompeo se reunieron con Al-Sarraj y Hafter en Berlín con el objetivo de intentar parar los combates en línea con lo que ambos habían acordado una semana antes en Moscú (y que no cumplían), exigirles respetar el embargo de armas de la ONU al que nadie hace caso, e impedir así «la internacionalización del conflicto» cuando las injerencias extranjeras eran ya evidentes para todos. Supongo que todo esto debían decirlo en serio. Confieso que me hubiera gustado ver la cara de Putin y de Erdoğan mientras firmaban. De los otros principales suministradores de armas y dinero a la contienda libia como Al-Sisi (Egipto), Mohamed bin Salmán (Arabia Saudita) y Mohamed bin Zayed (Emiratos) solo estaba el primero en la reunión. Y tampoco fue el jeque de Catar. Y naturalmente la cumbre de Berlín tampoco ha funcionado. Continuaron los combates en los alrededores de la capital con suerte alternativa según las armas y la ayuda que en cada momento recibían las partes, el mariscal Hafter trataba de ahogar al país bloqueando las exportaciones de petróleo que son su única fuente de ingresos, y la Unión Europea ponía en marcha una bien intencionada operación naval para controlar el embargo de armas… de eficacia limitada, porque Hafter las recibía por la frontera terrestre con Egipto mientras Turquía las enviaba por
vía aérea al gobierno de Al-Sarraj. Todo esto ha llevado en marzo de 2020 a la dimisión del enviado especial de la ONU, Ghassam Salamé, comprensiblemente harto tras dos años de esfuerzos inútiles y después de declarar que «Libia ha explotado en mil pedazos». No le culpo, porque aquello es lo más cercano a una casa de locos que uno puede imaginar. El 27 de abril de 2020 y mientras sus fuerzas rodeaban Trípoli, un envalentonado mariscal Hafter declaró a la cadena televisiva Libya alHadath, que es propiedad de un hijo suyo, que se autoproclamaba «único dirigente de Libia» y trufaba sus palabras de frases altisonantes como «misión histórica» (?) y «mandato del pueblo» (?). Nadie en el mundo le ha hecho caso e incluso sus amigos se han distanciado de esta declaración, explícitamente condenada por la ONU que considera que el acuerdo de Skhirat, de donde surge el gobierno de acuerdo nacional, continúa siendo el «único marco de referencia» para este conflicto. Si Hafter se acabara imponiendo podría convertirse rápidamente en un dictador, y las cosas han llegado a tal punto que eso probablemente no sería mal recibido por muchos libios que tras tantos años de guerra están hartos y desean paz y seguridad. No es que les guste un dictador ni que lo deseen (aunque no han conocido otra cosa), es que no pueden más de tanto sufrimiento, tanto desbarajuste y tanto combate. Frente a la ofensiva del mariscal Hafter, el gobierno «legítimo» del entonces primer ministro Fayed al-Sarraj apenas podía oponer a la poderosa tribu misrata a algunos combatientes islamistas, que inicialmente se vieron sorprendidos y recularon ante el rápido avance de Hafter, quien llegó a ocupar algunos suburbios de la misma capital. Y en ese momento decisivo, cuando parecía que nada se oponía a la caída de Trípoli en sus manos y al fin de la guerra, Turquía decidió intervenir abiertamente en el conflicto libio por cuatro razones al menos: porque la Turquía de Erdoğan es un régimen nacionalista y no quiere permitir que Arabia Saudita y Emiratos, sus rivales por el liderazgo sunnita, extiendan su influencia hacia Libia; porque su islamismo le lleva a oponerse al feroz antiislamista que es Hafter con objeto de proteger a los Hermanos Musulmanes, perseguidos en buena parte del mundo árabe (recuérdese la brutal represión desencadenada contra ellos en Egipto cuando el general Al-Sisi derrocó al gobierno del presidente Morsi); porque Libia tiene mucho petróleo y Turquía tiene allí contratos por dieciocho mil millones de dólares que no está seguro de que Hafter vaya a
respetar si al final gana (a Italia le pasa lo mismo); y porque Turquía había acordado con el gobierno de Al-Sarraj dividirse un buen tramo de la plataforma continental del Mediterráneo oriental donde egipcios, chipriotas e israelíes han encontrado mucho gas en cuya explotación no permiten entrar a Ankara. Esas son las buenas razones que explican que Turquía decidiera violar abiertamente el embargo onusiano de armas a Libia (que, insisto, nadie cumple), enviando a Trípoli aviones y barcos cargados de armamento y munición, así como un contingente de mercenarios reclutados en Siria bien bregados en combate. El resultado ha sido que la ofensiva de Hafter se detuvo en seco. No solo se paró, sino que ha perdido todas sus conquistas porque las tropas gubernamentales, apoyadas por oficiales turcos y milicianos sirios, le hicieron retroceder con el rabo entre las piernas cuatrocientos kilómetros hacia el este, hasta Sirte y las instalaciones de exportación de petróleo donde parece que se ha estabilizado el nuevo frente de combate. Y aquí es donde han saltado las alarmas en Bruselas por dos razones al menos: porque a Europa se le cae la cara de vergüenza de ver que entre Putin y Erdoğan pueden acabar decidiendo el futuro de un país vecino nuestro promoviendo entre ellos una paz ajustada a sus intereses, y porque, si las cosas se complicaran, rusos y turcos podrían terminar peleando en las arenas de Libia, cosa que tampoco conviene a nadie. Como tampoco conviene un eventual choque entre turcos y egipcios, que es otra posibilidad más remota. Porque Libia vuelve a ser un país partido por la mitad, en el que quienes de verdad cortan el bacalao son los rusos y los turcos. Por eso, el egipcio Al-Sisi se apresuró a intervenir para impulsar la declaración de El Cairo (6 de junio de 2020), que pide un alto el fuego inmediato y propone un complicado plan de transición política con elecciones en las tres regiones históricas del este, el oeste y el sur. Estos acontecimientos parecen haber sacado a Washington de su letargo, y el Consejo de Seguridad endosó el día siguiente «la iniciativa de paz» egipcia para «llevar a todas las partes a un alto el fuego, a la retirada de las tropas extranjeras de Libia, y al regreso a negociaciones políticas dirigidas por las Naciones Unidas». Y para soslayar esta nueva iniciativa onusiana, Putin y Erdoğan trataron de ponerse de acuerdo en una reunión apresuradamente convocada en Estambul que fracasó ante la negativa turca a considerar un futuro con Hafter para Libia.
O sea, más de lo mismo. Los más pesimistas empiezan a pensar que el país podría acabar rompiéndose entre el este y el oeste, entre Tripolitania y Cirenaica como le sucedió a Sudán, que no es una hipótesis deseable. En mi opinión, lo que sucede en Libia es que no hay una solución militar y que lo que hay que buscar es una solución diplomática dado que ninguna de las dos partes parece capaz de imponerse a la otra como no sea por puro cansancio. El problema es que mientras los combatientes encuentren armas y apoyos exteriores, como sucede ahora, tampoco estarán interesados en una solución diplomática, que es obvio que se complica aún más si cabe con la participación de potencias extranjeras. Además, ya se sabe que es más fácil hacer la guerra que la paz, pues para esta hacen falta dos mientras que basta uno para guerrear. Pero no por eso han cesado los esfuerzos de la diplomacia. En 2020 las Naciones Unidas volvieron a pedir un alto el fuego y la retirada de fuerzas extranjeras, a la vez que ponían en pie una hoja de ruta (road-map) que debía conducir a elecciones un año más tarde. En octubre de 2021 otra reunión auspiciada por la ONU constató que las fuerzas extranjeras seguían en el país (se calcula que son en total unos veinte mil efectivos) y les dio de plazo para retirarse hasta enero de 2022, mientras confirmaba la convocatoria de elecciones el siguiente 24 de diciembre (es decir, con fuerzas extranjeras aún en el país). Y en noviembre de 2021 otra conferencia internacional reunía en París al secretario general de las Naciones Unidas, a los líderes de Francia, Italia, Arabia Saudita y Egipto y a la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, para reiterar el apoyo al proceso electoral del 24 de diciembre para que las elecciones, presidenciales primero, y legislativas más tarde, fueran «regulares, inclusivas y creíbles» al tiempo que anunciaban sanciones para los que las dificultaran. Significativamente, ni Rusia ni Turquía asistieron a un nivel alto. En días posteriores anunciaron sus candidaturas a la presidencia el actual primer ministro Dbeibah, el mariscal Hafter y, vivir para ver, Saif alIslam Gadafi, hijo del dictador. Todos ellos con candidaturas contestadas por razones poderosas: Hafter porque fue condenado por crímenes de guerra por un tribunal libio; Gadafi porque está acusado de crímenes contra la humanidad por el Tribunal Penal Internacional; y Dbeibah porque prometió inicialmente a la ONU que no se presentaría y porque, al parecer, hay algunas irregularidades en su candidatura. Pero nadie se atrevió a
descalificarles para evitar los disturbios con los que amenazaban sus respectivos seguidores. Y en plenos preparativos en medio de una enorme confusión llegó la noticia sorprendente, por inesperada, de la dimisión de Jan Kubis, el enviado especial de las Naciones Unidas para Libia que había sucedido a Ghassam Salamé (que también había dimitido), al parecer esta vez por discrepancias internas con sus superiores en Turtle Bay. La decisión de Kubis y la propia opinión del Alto Consejo Estatal libio aconsejando un retraso a apenas diez días antes de su celebración han llevado por fin al aplazamiento de la cita electoral hasta que los astros sean más favorables. Y por si este escenario no fuera suficientemente kafkiano, en febrero de 2022, la Cámara de Representantes no ha tenido mejor idea que nombrar a otro primer ministro, Beshagha, en una iniciativa que no ha gustado al anterior, Dbeibah. El resultado es que, para que nada falte en esta tragedia del absurdo, ahora Libia también tiene dos primeros ministros. El país está de facto dividido y podría acabar rompiéndose si no se encuentra una solución política antes.
Argelia Argelia no debería figurar en esta relación de conflictos locales porque, afortunadamente, allí no se vive una guerra como las que asuelan Siria, Yemen o Libia, ni se da en ella un drama humanitario, ni constituye tampoco una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Si la traigo aquí a colación es porque también en Argelia pasan cosas importantes, porque es el país más grande de África (cinco veces el tamaño de España), porque lo tenemos al lado (Argel está más cerca de Madrid que Rabat), y porque nuestros intereses son enormes en inversiones, comercio (somos su segundo cliente comercial y su cuarto suministrador), porque dependemos de su gas y de su petróleo y porque, como consecuencia de todo ello, su estabilidad es objeto de legítima preocupación. En definitiva, Argelia es un país, al igual que Marruecos, al que desde España deberíamos prestar más atención y procurar conocer mejor. Con frecuencia me da la impresión de que miramos embobados hacia Francia y Alemania cuando esas son bazas seguras y donde de verdad nos jugamos los cuartos es en el Magreb. Argelia tiene las terceras mayores reservas de hidrocarburos del continente africano, solo después de Libia y Nigeria. El petróleo y el gas lo son allí todo, un monocultivo que le ha permitido vivir de las rentas muchos años, y eso hace que se le puedan aplicar con justicia las consecuencias de «la maldición del petróleo», en la medida en que el dinero fácil ha expulsado a otras fuentes de riqueza más trabajosas, pero más sólidas y menos dependientes de fluctuaciones que no se controlan. Como resultado, el país ha sufrido siempre los altibajos en su cotización, que, en ocasiones, han tenido consecuencias muy graves. Así, la caída de precios de los años ochenta del pasado siglo desestabilizó la economía argelina hasta el punto de que la forzó a adoptar medidas de austeridad y el resultado fue la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación en 1991. Cuando los militares argelinos se negaron a reconocer su triunfo, estalló una guerra civil que duró diez años (1991-2000), que ha dejado en torno a doscientos mil muertos y un país traumatizado y sin fuerzas ni ganas para otra contienda. Entre 2000 y 2014, por el contrario, Argelia disfrutó de un periodo de alto precio del crudo (aunque se beneficiaran más los miembros de le Pouvoir que el pueblo argelino), las reservas del país llegaron a alcanzar doscientos mil millones de dólares en 2012, y ese dinero proporcionó el
colchón que hizo posible el largo gobierno de Abdelaziz Bouteflika, cuya política de generosas subvenciones permitió que Argelia pudiera navegar con cierta facilidad por encima de las turbulencias de la crisis económica de 2008 y de la posterior Primavera Árabe que tantos problemas causaron en otros lugares. Fue un periodo de vacas gordas que también le dio al país brillo en la escena internacional. Pero la explotación del esquisto en Estados Unidos y una desaceleración del crecimiento de China alteraron nuevamente el equilibrio entre oferta y demanda y los precios volvieron a bajar a partir de 2014 para acabar tocando fondo en 2020. Luego, con la recuperación económica que siguió a la primera fase de la pandemia, los precios han vuelto a subir. En la época de vacas gordas la exportación de energía proporciona a Argelia el 60 por ciento del PIB y el 95 por ciento de los ingresos por exportaciones y con los precios bajos, entre veinte y treinta dólares, apenas le aporta el 40 por ciento del PIB, y así no hay forma de hacer proyectos o de cuadrar el presupuesto, que exige un precio no inferior a noventa y seis dólares por barril, ni siquiera intentando vender más porque el mercado está saturado y no absorbe más petróleo. La consecuencia es que bajan las exportaciones, descienden los ingresos, aumenta el déficit y el país se endeuda porque tampoco las reservas permiten alegrías ya que estaban al comienzo de la crisis del COVID-19 por debajo de sesenta mil millones de dólares y eso le permitió aguantar en 2020, pero han seguido bajando en 2021. Para hacer frente a esta desfavorable conjunción astral, Argelia no ha tenido más remedio que recortar el presupuesto en un 30 por ciento, y eso quiere decir menos gastos: reducir las importaciones, subir los impuestos y acabar con inveteradas subvenciones sobre algunos productos básicos que en épocas de bonanza y de bajos precios del petróleo llegaron a alcanzar el 50 por ciento del PIB. Medidas que no son ciertamente populares, mientras también crece el desempleo en un país donde el 60 por ciento de la población (cuarenta y cuatro millones) tiene menos de treinta años. Todo esto coloca al gobierno en la difícil tesitura de cómo hacer para mantener la paz social mientras crece un descontento que aumenta aún más con la corrupción que sigue viendo en derredor y que no parece disminuir (Argelia ocupa un vergonzoso puesto ciento cuarenta y ocho entre los ciento ochenta y tres países que considera el Doing Business Report del Banco Mundial). Como freno actúa el recuerdo de los graves disturbios de 1988, cuando el
presidente Chadli Bendjedid recortó subsidios y anunció una política de austeridad. Entonces murieron seiscientas personas y el gobierno tuvo que decretar el estado de emergencia para poder controlar la situación. Y también actúa como freno la memoria de la sangrienta guerra de 1991 hasta 2000. No cabe duda de que estos recuerdos han ayudado a Argelia a pasar sin sobresaltos por el terremoto que supuso la Primavera Árabe y solo pareció despertar diez años más tarde cuando el presidente Abdelaziz Bouteflika, de ochenta y dos años y tan gravemente enfermo que no se le veía en público desde hacía un año, decidió presentarse a un quinto mandato en las elecciones presidenciales de 2019. Parecía una burla, era demasiado. La gente entonces dijo «¡Basta!» y se lanzó a la calle pidiendo su dimisión en manifestaciones que desde el mes de febrero de 2019 se celebran todos los viernes al salir de la oración en las mezquitas. Tienen carácter pacífico, festivo y en ellas toman parte familias enteras que piden la participación política y la democracia a que sin duda tienen derecho después de cincuenta años de vida independiente. Esta revuelta es conocida con el nombre de «Hirak», que significa «movimiento», y que es un nombre que ya había sido usado antes en otras protestas en Líbano, Irak y el mismo Rif marroquí. Pero ha sido desde Argelia que el término ha saltado al mundo. El Hirak tiene carácter popular y espontáneo, surge de abajo arriba como una muestra de hartazgo con la forma de gestionar el país y tiene la fuerte debilidad de —por eso mismo— no estar bien estructurado y de carecer de líderes carismáticos que puedan actuar como interlocutores de las fuerzas que controlan el poder. El estallido de la pandemia del COVID-19 ha venido muy bien a los gobernantes, porque, aduciendo la amenaza del contagio, han podido acallar las protestas, prohibir las manifestaciones y mantener así a los argelinos confinados en casa. Pero, aun así, el Hirak ha tenido la consecuencia de hacer saltar las costuras del régimen político surgido de la lucha por la independencia que no ha sido capaz de evolucionar desde 1962 al ritmo que le exigían los tiempos. Hasta que en 2019 la ira popular acabó desatando en su seno una lucha por el poder —tan despiadada como subterránea— entre los tres sectores que integran lo que allí se conoce como le Pouvoir (el Poder) que han dominado desde siempre y con enorme opacidad la vida política argelina: el clan presidencial en torno al presidente Bouteflika; el ejército a
las órdenes del general Gaïd Salah; y los poderosos servicios de inteligencia que estos últimos años han dirigido los generales Tawfik y luego Tartag. La lucha se saldó con el indiscutible triunfo del ejército y con la renuncia de Bouteflika no solo a un quinto mandato sino también a la presidencia, hasta fallecer unos meses más tarde. Su renuncia fue seguida del encarcelamiento de una serie de personas de su círculo más inmediato, desde su hermano Saïd hasta varios empresarios de primera fila, todos ellos acusados de corrupción. La purga concluyó con la prisión del mismo general Tartag y el descabezamiento y sometimiento de los servicios secretos. De esta forma, el ejército se ha quitado por fin la careta y aparece como árbitro supremo del escenario político argelino. Siempre se ha dicho que «todos los países tienen un ejército menos Argelia, donde es el ejército el que tiene un país», y eso es ahora más verdad que nunca. Es sobre este delicado escenario que ha irrumpido la pandemia del COVID-19. El Global Health Security Index de 2019, que mide las infraestructuras sanitarias en todo el mundo, coloca a las argelinas en un modestísimo número ciento setenta y tres sobre un total de ciento noventa y cinco países analizados. Entre los árabes, ocupa el puesto diecisiete de veintiuno y solo tiene detrás a Yibuti, Siria, Somalia y Eritrea. Una vergüenza para un país con tanto gas y petróleo. En medio de estas movidas y tras haber tenido que aplazarlas una vez, al final las elecciones se celebraron sin sorpresas en diciembre de 2019 y digo sin sorpresas porque las ganó un hombre del régimen de toda la vida, Abdelmadjid Tebboune, setenta y cuatro años, que había sido primero ministro y luego primer ministro (en 2017) con Bouteflika. La oposición las boicoteó sin demasiado éxito, aunque la participación fue la menor de la historia argelina y particularmente baja entre los bereberes de la Cabilia. Para que a nadie le queden dudas de dónde está realmente el poder, la primera decisión del nuevo presidente fue nombrar al general Saïd Chengriha como nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército y hombre fuerte del país tras la repentina e inoportuna muerte del general Gaïd Salah en medio de este torbellino. Todo parece indicar que el carácter de Chengriha, un hombre reservado, le llevará a ejercerlo desde las sombras y alejado de los focos mediáticos, como siempre ha hecho el ejército argelino. Pero el problema real de Argelia no es cambiar de presidente o de jefe de las Fuerzas Armadas, sino la apertura política y la reforma económica que
el país necesita como agua de mayo, y ninguna de esas cosas se han hecho o da la sensación de que haya intención de hacerlas porque eso significaría tocar el nervio del poder y los que lo detentan no tienen el menor interés en que cambie de manos. Al menos, no de forma voluntaria y por eso se esfuerzan como el príncipe Di Salina, protagonista de El Gatopardo de Lampedusa, por ofrecer cambios cosméticos que entretengan al personal mientras que lo esencial sigue igual. Otros perros, pero con los mismos collares. El problema es que en Argelia eso parece que ya no cuela. Argelia necesita reformas muy profundas, tanto políticas como económicas, y su estabilidad no estará garantizada mientras no se hagan… y sean aceptadas por la población. Pero, por ahora, no parece que sea ese el programa adoptado, pues, como ha recordado el presidente de la Asociación Argelina de Lucha contra la Corrupción, Djilali Hadjadj: «El poder sigue siendo autoritario, policial y represivo… (mientras) el ejército acentúa su control sobre el Ejecutivo, la justicia y la policía». Y ese no es el camino cuando lo que se necesita en un gran acuerdo nacional que empuje al país hacia adelante, que reduzca su dependencia de los hidrocarburos y le prepare para un mundo futuro descarbonizado, mientras distribuye equitativamente el esfuerzo que eso va a costar. No hay manifestaciones porque siguen prohibidas mientras dure la pandemia, pero la tensión sigue creciendo bajo la superficie. Y luego están las relaciones de vecindad que nos afectan directamente a nosotros, porque, si bien es cierto que la relación entre Argelia y Marruecos nunca fue buena, a finales de 2021 ha empeorado mucho. Viene de lejos. Marruecos apoyó la heroica lucha de Argelia contra los colonizadores franceses con la ingenua esperanza de que, tras la independencia, Argel le devolviera los extensos territorios saharianos que París le había arrebatado dibujando un trazo en el mapa cuando se retiró de Marruecos en 1956 y pensaba que Argelia siempre sería un departamento francés. Cuando Argelia, ya independiente, se negó, estalló la guerra de las Arenas que Marruecos perdió en 1963. Desde entonces, hay entre los dos países un ambiente malo, enrarecido, que empeoró con el apoyo argelino al Frente Polisario y con su posterior decisión de cerrar la frontera en 1994 tras un atentado terrorista en Marrakech (que causó la muerte de algunos turistas españoles) del que Rabat acusó a Argel. Todo eso convirtió en papel mojado la Unión del Magreb Árabe e impidió que la región compartiera sus
muchos recursos naturales y humanos y se convirtiera en un interlocutor unido y fuerte ante la Unión Europea. En 2021 Argelia ha decidido dar otra vuelta a la tuerca y romper relaciones diplomáticas con Marruecos acusándole de cuestiones tan variadas como apoyar a movimientos independentistas cabiles, espiarle con sofisticada tecnología israelí e, incluso, prender fuego a sus bosques. Suena muy raro. Fue entonces cuando el rey de Marruecos, Mohamed VI, decidió que no podía estar peleado al mismo tiempo con sus dos vecinos más importantes e hizo de tripas corazón para remendar someramente la relación bilateral con España, que él mismo había estropeado al pretender que siguiéramos los pasos de Donald Trump y con la excusa de haber recibido en nuestro país al presidente de la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que había venido a tratarse de una grave infección con el virus del COVID-19 sin que las autoridades españolas tuvieran el gesto de informar a Rabat de su llegada (con nombre falso) ni la perspicacia de imaginar que los servicios de inteligencia marroquíes lo descubrirían. Porque el fondo del actual problema no es otro que el Sahara, la desestabilización que ha producido Trump en la región magrebí con sus Acuerdos de Abraham que le llevaron a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara a cambio de que Rabat estableciera relaciones diplomáticas con Israel, lo que irritó profundamente a Argel. La llegada de Biden a la Casa Blanca no ha cambiado la política y eso ha envalentonado a Marruecos y ha puesto aún más nerviosa a Argelia, que permitió que en noviembre de 2020 el Frente Polisario rompiera el alto el fuego existente desde 1991 y que un año más tarde el embajador Amar Belani calificara de «desequilibrada» y «carente de lucidez» la última resolución sobre el Sahara del Consejo de Seguridad. Staffan de Mistura, el experimentado diplomático que es el nuevo enviado especial de la ONU para el Sahara y jefe de la MINURSO no lo tiene nada fácil. La realidad es que detrás de la actual disputa hay una despiadada lucha entre Marruecos y Argelia por la hegemonía regional en la que el Sahara Occidental juega un papel fundamental, porque un Sahara independiente y muy poco poblado sería un títere en manos argelinas y eso «enjaularía» a Marruecos contra el extremo noroeste del continente, mientras que un Sahara bajo soberanía marroquí evitaría ese estrangulamiento y lo abriría hacia el África subsahariana. Ese es el problema real. Y si un eventual
Sahara independiente se convirtiera en un Estado fallido, que es otra posibilidad no descartable, el resultado sería malo para todos a la vez. El caso es que Marruecos llegó a la conclusión de que Argelia atravesaba una etapa de debilidad interna con un gobierno contestado por manifestaciones semanales y la acosó con la esperanza de hacerle abandonar la causa del Frente Polisario, y Argel ha respondido rompiendo relaciones… quizás también para desviar la atención de sus muchos problemas internos. Argel no se ha limitado a romper relaciones diplomáticas con su vecino, sino que ha tomado otras decisiones, como impedir el sobrevuelo de su territorio por aviones marroquíes y cortar la exportación de gas por el gasoducto Magreb-Europa (GME), que atraviesa cuatrocientos cincuenta kilómetros de territorio marroquí y que fue fruto de un acuerdo tripartito entre España, Argelia y Marruecos cuando las relaciones eran algo mejores. Con esta medida, Argel quiere castigar a su vecino e impedirle que obtenga a precios por debajo de mercado el gas que hoy le proporciona el 45 por ciento de sus necesidades domésticas y la generación del 12 por ciento de su electricidad, con la ironía añadida de que a lo mejor Marruecos acaba teniendo que importar electricidad producida en nuestro país con gas argelino. Sería el colmo. Argel también quiere privar a Rabat del dinero que percibe por derechos de tránsito del gas por su territorio, que oscila entre los cincuenta y los doscientos millones de dólares según los años. Todo esto nos afecta porque España importa de Argelia el 50 por ciento del gas que consume. El 60 por ciento por GME y el otro 40 por ciento por Medgaz, que es el otro gasoducto que va desde Haasi R’mel a Almería por el mar de Alborán. Entre ambos tienen una capacidad de transportar dieciséis mil setecientos millones de metros cúbicos anuales y aunque en 2020 solo compramos a Argelia nueve mil millones y está previsto que en enero de 2022 Medgaz aumente su capacidad de transporte de ocho mil a diez mil millones, al quedar el GME fuera de servicio, Argelia tendrá problemas para hacer crecer sus exportaciones por encima de esos diez mil millones de metros cúbicos anuales en caso de emergencia. No hay que alarmarse porque tenemos fuentes alternativas para el gas que necesitamos para producir el 17 por ciento de nuestra electricidad, pero con el precio de la factura de la luz por las nubes, estos sobresaltos eran lo último que necesitábamos. Sin olvidar que el gas licuado que podría sustituir al que
dejaríamos de recibir por los gasoductos es más caro por la manipulación que exige y porque los fletes también se han disparado. O sea que los verdaderos perjudicados por esta decisión, además de Marruecos, podemos acabar siendo nosotros… y la propia Argelia. Lo más preocupante de todo es que en este ambiente ambos países han decidido armarse más y mejor. Marruecos con material norteamericano e israelí (drones, misiles, cibernética, sofisticados equipos de escuchas, etc.), y Argelia en Rusia y también en Irán, como explica Ignacio Cembrero, que es un buen conocedor del Magreb. Israel también podría construir para Marruecos una base cerca de Melilla tras la visita a Rabat del ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, que firmó un acuerdo de cooperación militar que ha sido recibido con alarma en Argel. El secretario general del Frente de Liberación Nacional, que es el partido mayoritario, ha dicho que ambos países «conspiran contra la seguridad y la estabilidad de Argelia», mientras que según el ministro de Asuntos Exteriores han establecido «una sucia alianza militar», y el diario L’Expression titulaba en portada de forma escandalosa que «El Mossad está en nuestras fronteras». Por parte marroquí, el escritor Tahar Ben Jelloun confesaba que «la guerra se está preparando, pero, en mi humilde opinión, no se desarrollará como los generales argelinos desean». Quizás todo esto sea muy alarmista pero lo cierto es que ambos países se rearman, como ya he dicho antes: Marruecos moderniza sus 23 cazabombarderos F-16 y ha comprado otros 25 a Lockheed Martin que serán entregados en 2025, mientras que Argelia, que tiene el mayor presupuesto de Defensa de África (7.900 millones de euros en 2020, casi el doble que el marroquí) refuerza su dependencia militar de Rusia donde ya compra el 70 por ciento de su armas. También China muestra interés en la zona como indica la reciente firma de un acuerdo de cooperación con Marruecos por el que este país se integra en los proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología que prevé la iniciativa de la «Ruta de la Seda». Y nosotros con estos pelos. Estoy convencido de que el CNI sigue atentamente estos desarrollos y espero —o al menos deseo esperar— que el Ministerio de Defensa tome también las medidas adecuadas. Y es que hay países que se comportan como cowboys aficionados que se disparan en los pies y perjudican a sus ciudadanos en primer lugar, y luego, también a sus vecinos.
Mientras, la relación de Marruecos con España sigue envenenada a pesar de algunos gestos de apaciguamiento hechos por el gobierno de Madrid, que ha llegado a involucrar en ellos a la Corona. Es no conocer a Marruecos, envalentonado como está con la decisión norteamericana de reconocer su soberanía sobre el Sahara, que percibe debilidad en el gobierno español de coalición y le quiere presionar para que cambie su postura. A Marruecos hay que tratarle siempre con cariño pero también con mucha firmeza y olvidarlo es un error. Hay que hacerle entender a Rabat que queremos tener una buena relación con Marruecos, la mejor, pero que no aceptamos el chantaje y que si opta por las malas y continúa con acciones hostiles en Ceuta y Melilla o las islas Chafarinas, etc., también nosotros les podemos hacer daño. Sería una opción mala para ambos pero peor para Marruecos, que es el eslabón más débil. Hasta que de repente, sin consultar con sus socios o con la oposición, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido en marzo de 2022 respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sahara, presentado en 2007, como la opción «más seria, realista y creíble» para solucionar el conflicto, dando la impresión de apartarse de la legalidad internacional y haciéndolo de la que había sido la política española de los últimos cuarenta y siete años, que había logrado un amplio consenso nacional. Ignoro la razón de estos adjetivos porque «serio» es también el referéndum o el acuerdo entre las partes que pide la ONU, y la autonomía para ser «creíble» debería ser aceptada por el Frente Polisario, cosa que no ocurre. Le doy, sin embargo la razón en lo de «realista» porque un referéndum de autodeterminación implica dificultades técnicas difícilmente superables y además Marruecos nunca lo permitirá y nadie le va a obligar a hacerlo. Por otro lado, las partes llevan cuarenta y siete años tirándose los trastos a la cabeza sin que se vislumbre un atisbo de acuerdo. La otra alternativa es la anexión pura y dura al estilo de lo hecho por Rusia en Ucrania, porque la «marroquinidad» del Sahara es algo que nadie discute en Marruecos, es una causa nacional, y allí piensan que ofrecer un referéndum ya es mucho. Por su parte, Naciones Unidas sigue manteniendo que el Sahara es un territorio no autónomo sometido a un proceso de descolonización. Vaya por delante que apoyar la autonomía que el rey Mohamed VI ofreció en 2007 me parece una opción política legítima y también realista si nuestros intereses así lo aconsejan. De hecho la última resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU, de octubre de 2021, la menciona como posibilidad. Sin duda detrás de esa decisión del gobierno español está la fuerte presión ejercida por Marruecos desde que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara, con episodios tan graves como el asalto de diez mil marroquíes a Ceuta en mayo de 2021, o el cerco comercial a Ceuta y Melilla y el fuerte aumento de llegada de pateras a Canarias, en su mayoría procedentes de Dakhla. No cabe duda de que España ha cedido ante la presión de Marruecos y esto es mala cosa porque si Rabat percibe debilidad estamos garantizando problemas en el futuro. Por otra parte, la normalización de la relación con Marruecos se ha hecho a costa de complicar mucho la que tenemos con Argelia, que ha retirado su embajador de Madrid en signo de desagrado. La noticia se conoció en España por un comunicado del Palacio Real de Marruecos donde se recogían fragmentos de una carta que el presidente de gobierno había enviado cuatro días antes al monarca marroquí. No es así como se deben hacer las cosas. El gobierno publicó más tarde un comunicado pudibundo que no menciona el Sahara y en el que dice que la normalización de relaciones con Marruecos, algo siempre deseable, garantizará la «estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de nuestros dos países». Parece algo ingenuo porque Marruecos nunca va a dejar de reivindicar Ceuta y Melilla, como ingenuo fue en su día creer que los marroquíes no se iban a enterar de la venida a España de Brahim Ghali, o que Argelia iba a dejar pasar sin consecuencias un cambio que rompe nuestra neutralidad y nos coloca del lado de Marruecos en el conflicto que ambos países mantienen por la hegemonía regional en el Magreb y en el que el contencioso sobre el Sahara tiene un papel destacado. También el Frente Polisario ha expresado su enfado afirmando que España «defiende el derecho internacional en Europa y lo niega en el Sahara», mientras aplaude el Movimiento Saharauis por la Paz que busca vías alternativas para desatascar el conflicto. La política exterior no debe ser asunto de partido sino de Estado por la sencilla razón de que los intereses del Estado no cambian cuando lo hace el partido que gobierna, y un cambio político de esta envergadura en un asunto particularmente delicado, porque es a la vez de política interna e internacional, exige el apoyo de todo el gobierno y no solo de una parte, y a ser posible también de la oposición con objeto de evitar bandazos futuros. Y
como eso no se ha hecho, como no ha habido explicaciones, la clase política ha reaccionado con indignación y la ciudadanía con desconcierto y desasosiego, convirtiendo lo que en el fondo puede ser una decisión acertada, por realista, en una chapuza desde el punto de vista de la comunicación. Si además comparo lo ocurrido con el programa electoral del PSOE me viene a la cabeza la frase de Groucho Marx de que «estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros». Manca finezza, que diría Giulio Andreotti.
Venezuela De aurora boreal. Es la calificación que más se aproxima a ese esperpento trágico en que se ha convertido Venezuela, otro país que nada en petróleo y que, a pesar de ello, en abril de 2020 pagaba la gasolina más cara del mundo (2,50 dólares por litro) y la importaba desde Irán por falta de capacidad propia de refino, un país donde la población tiene que emigrar para poder comer, y que lleva años al borde de un enfrentamiento civil. Mal gobierno, corrupción y una gestión económica catastrófica han dejado a Venezuela en los huesos, sin alimentos, sin medicinas y hasta sin papel higiénico. Me cuesta comprender cómo hay políticos que aplauden esa «Revolución Bolivariana». Kenneth Rogoff, profesor de economía en Harvard, dice que nos encontramos ante el mayor colapso económico de ningún país fuera de época de guerra. Según Economist Intelligence Unit, el PIB ha caído un 77 por ciento desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, acentuando la tendencia ya iniciada con Hugo Chávez. Es una barbaridad, más del doble del 30 por ciento que se contrajo en las repúblicas exsoviéticas en la década de los noventa y más, incluso, de lo que cayó en España tras la Guerra Civil. El porcentaje de venezolanos viviendo en una situación de pobreza ha aumentado al 96 por ciento en 2019, con nueve millones de personas pasando hambre literalmente. La inflación en 2019 no fue de dos ni tres dígitos, sino que superó la inimaginable cifra de un millón por ciento. Eso quiere decir que si uno no compra el pan por la mañana (si es que tiene la suerte de encontrarlo), por la tarde le puede costar el doble. Bloomberg ha seguido la evolución del precio de una taza de café en Caracas y ha constatado un aumento de 2,597 por ciento en los doce meses previos al 1 de agosto de 2021, para alcanzar un precio en esa fecha de 7,8 millones de bolívares (!). La gente tenía que ir a pagar con tantos millones de bolívares que necesitaba un saco lleno de billetes para poder comprar un paquete de cigarrillos, algo que el gobierno ha tratado de evitar quitándole ceros a la moneda mientras mantiene varios tipos de cambio oficial para que algunas industrias puedan importar lo imprescindible para seguir funcionando, aunque sea a trancas y barrancas. El país está quebrado, el autoritarismo crece y con él la polarización política, la violencia le convierte en uno de los lugares más peligrosos del planeta y, sin duda, el más peligroso junto con Honduras del continente
americano con sesenta muertos por cada cien mil habitantes, la corrupción es endémica y eso favorece a una clase política cleptocrática y relacionada con el tráfico de drogas… Hoy Venezuela es un país en bancarrota, con el 61 por ciento de su población en extrema pobreza y en camino acelerado de convertirse en otro Estado fallido. El resultado inmediato son los 5,7 millones de venezolanos que habían abandonado el país a finales de 2021, creando de paso problemas en Brasil, Colombia y Ecuador. El descenso de Venezuela a los infiernos no ha empezado ahora, sino que viene de atrás, ha sido algo conseguido a pulso durante años por equipos de pésimos gobernantes empeñados en poner en práctica un «socialismo bolivariano» que ha llevado al país al desastre en el que hoy vive… y muere. Es un ejemplo de revolución que comienza con idealistas (?) y termina con tiranos en un espacio muy corto de tiempo durante el que han logrado hacer destrozos inimaginables. Los economistas Ricardo Hausmann y Francisco Rodríguez recuerdan que «en 1970 Venezuela era el país más rico de América Latina y uno de los veinte países más ricos del mundo, con una renta per cápita superior a España… y solo un 13 por ciento inferior a la del Reino Unido». Parece un cuento de hadas, pero así era. Yo vivía entonces en Nueva York y me acuerdo perfectamente que cuando se inauguró la Trump Tower de la Quinta Avenida, los neoyorquinos comentaban medio escandalizados que los primeros compradores de pisos eran todos venezolanos. Ese es el punto de partida. La caída del precio del petróleo hasta once dólares por barril en 1980 fue un terremoto que lo complicó todo en Venezuela, igual que dio al traste con las reformas que Gorbachov intentó a última hora en la Unión Soviética. El descontento por los subsiguientes recortes económicos, el desempleo, la inflación, etc., no lo supieron manejar los viejos partidos COPEI (democratacristiano) y ADECO (socialdemócrata) que habían dominado la vida política venezolana durante cuatro décadas y que estaban de corrupción hasta las orejas. Ese descontento lo capitalizó Hugo Chávez, que llegó al poder en 1999 (tras un previo intento de golpe de Estado frustrado en 1992) con su socialismo bolivariano, una política de nacionalizaciones y un enfeudamiento con Cuba que le aconsejaba en política (!) y en economía (!), cuando nunca ha sido un modelo ni en lo uno ni en lo otro. Y así le ha ido. Luego Cuba le envió miles de maestros, médicos y agentes de
inteligencia a cambio de crudo por valor de mil millones de dólares al año (ciento quince mil barriles diarios), que salvaron la vida de la Revolución cubana cuando a duras penas salía del dificilísimo «periodo especial» que siguió al derrumbe de la Unión Soviética. Chávez tuvo suerte a poco de llegar, porque en 2004 el precio del petróleo entró en un ciclo alcista que se prolongó hasta 2014, toda una década, y eso le permitió llenar las arcas del Estado y ayudar a las clases más desfavorecidas del país de las que hasta ese momento —justo es reconocerlo— nadie se había ocupado y que a partir de entonces le han mostrado su agradecimiento votándole una y otra vez a cambio de generosas subvenciones. Lo cual podría ser un ejemplo de distribución de la renta con criterios solidarios, de no ser por el pequeño detalle de que era una política de pan para hoy y hambre para mañana, pues al llevarse la caja descapitalizó a la petrolera nacional PDVSA que sin dinero no ha podido hacer las inversiones necesarias para mantener una maquinaria eficiente o para hacer nuevas prospecciones, de forma que cada día saca menos petróleo. O sea, que han matado a la gallina de los huevos de oro que, además, ha sufrido purgas políticas con el despido de los profesionales que la dirigían para poner en su lugar a personas políticamente afines, pero que han demostrado ser menos competentes. La caída de la producción en Venezuela no tiene parangón, es más rápida que la sufrida por Irak tras la invasión norteamericana, y por eso circulaba un chiste que preguntaba qué país, Venezuela o Colombia, llegaría primero a producir un millón de barriles de petróleo diarios. Ganó Venezuela. Lo que pasa es que Colombia subía desde los ochocientos mil y Venezuela baja sin parar desde los 3,2 millones que llegó a producir hace años. Ahora ya solo produce setecientos mil barriles, y sin petróleo Venezuela no come. Como no podría ser de otra manera, la política ha seguido de cerca la evolución del precio del crudo y el régimen ha acentuado sus tendencias autoritarias a medida que la situación económica del país descendía hacia los infiernos. Así, tras la nueva bajada de precios del crudo en 2014, cuando la oposición ganó las elecciones de 2015, el régimen hizo que el Poder Judicial anulara algunos de sus escaños para impedirle alcanzar la mayoría absoluta de dos tercios que le hubiera permitido hacer cambios legislativos y nombramientos importantes, e igualmente utilizó a los jueces para impedir en 2016 la convocatoria de un referéndum revocatorio contra el
presidente Maduro que exigía la oposición. En 2017 hubo constantes manifestaciones de protesta en las calles de Caracas y de otras ciudades que fueron reprimidas con dureza causando muertos y heridos, mientras fracasaban bienintencionados intentos de negociación entre gobierno y oposición que se hicieron en República Dominicana con participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y en los que intervino la diplomacia de Noruega e incluso el Vaticano, cuyo secretario de Estado Pietro Parolin había sido nuncio en Venezuela y conoce bien el país. Es obvio que, por desgracia, ninguno funcionó. La situación continuó deteriorándose, la Asamblea Nacional no reconoció la validez de las elecciones del 20 de mayo de 2018 en las que Nicolás Maduro fue reelegido presidente, y este tuvo que tomar posesión en la sede del Tribunal Supremo y no ante el Legislativo como está establecido. La Unión Europea afirmó entonces que las elecciones «no fueron libres, justas ni creíbles». Y tomando como base los artículos 233 y 333 de la Constitución, la Asamblea Nacional eligió en enero de 2019 a su presidente Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, que no deja de ser una fórmula curiosa y ciertamente original. Guaidó fue inmediatamente reconocido por Estados Unidos y por muchos otros países algunos días más tarde. A partir de ese momento, Venezuela se encuentra en la anómala situación de tener dos presidentes: Maduro tiene el apoyo de Cuba, Nicaragua, Turquía, Irán, China y Rusia (estos últimos con importantes créditos a su favor que temen no poder cobrar), mientras que a Guaidó le reconocen Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea y casi todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile, con la importante excepción de México que se ampara en la Doctrina Estrada (no injerencia en los asuntos internos de los países) para ponerse de perfil. La consecuencia es que el impasse político es total y la situación se ha estancado mientras Venezuela se desliza un poco más hacia el abismo con cada día que pasa. En 2020 había sobre la mesa tres propuestas diplomáticas con la pretensión de ayudar a resolver la crisis: la del Grupo de Lima, que apoya la hoja de ruta propuesta por Juan Guaidó y exige la previa salida de Maduro para la convocatoria de elecciones; la de México y la Comunidad del Caribe (CARICOM), que apoyan el llamado Mecanismo de Montevideo en cuatro etapas: diálogo, negociación, compromiso y ejecución; y la del Grupo Internacional de Contacto, que auspicia la Unión
Europea, y que pide un diálogo que lleve a elecciones libres. Sobre esta compleja red de iniciativas diplomáticas, un exasperado Donald Trump llegó a amenazar con una intervención militar que es inviable, que todo el mundo condenaría y que además le dejaría aislado en Iberoamérica. En su libro de memorias, John Bolton dice que Trump pensaba cosas tan absurdas como que Venezuela «en realidad es parte de Estados Unidos» (!), que invadirla sería algo «guay» (cool), y que dudaba si mantener el apoyo dado a Guaidó porque le parecía «un crío». Luego algún adulto debió de entrar en la habitación y Estados Unidos lo ha pensado mejor y presentó en marzo de 2020 una cuarta propuesta de solución, un «marco democrático para Venezuela» con respaldo de ambos partidos, demócrata y republicano, que propone la separación de sus cargos tanto de Maduro como de Guaidó para que la Asamblea Nacional nombre un Consejo de Gobierno de Transición que convoque elecciones en un plazo de ocho meses. A cambio ofrecía levantar las sanciones que están asfixiando la maltrecha economía venezolana con medidas como la prohibición de venta de bonos venezolanos y de petróleo. Y luego, el siempre imprevisible Donald Trump sugirió también la posibilidad de un encuentro con Nicolás Maduro que nunca llegó a tener lugar. Biden no se ha ocupado de Venezuela como prioridad y parece favorecer un enfoque en el que predomina la diplomacia multilateral mientras revisa la política de sanciones que perjudican a los ciudadanos sin haber conseguido el cambio político que se proponían. Pero Guaidó ha perdido fuerza a medida que pasaba el tiempo porque no ha logrado ni unir a la oposición ni asegurarse a las Fuerzas Armadas, que siguen apoyando a Maduro, y por eso —y en la línea que parece apoyar Biden—, en abril de 2021 ha llamado a crear una Plataforma de Unidad con la mediación de Noruega que puede interesar a las dos partes, a la oposición para tratar de negociar con el gobierno condiciones adecuadas para elecciones libres y mejoras en derechos humanos, mientras que el gobierno busca aliviar el régimen de sanciones y mejorar su imagen internacional. Las negociaciones comenzaron en septiembre de 2021 en México y como la vida sigue, en enero de 2022 la oposición logró por una vez ponerse de acuerdo para mantener otros doce meses la Asamblea Nacional y también a Juan Guaidó como presidente interino —y muy débil— del país. Al igual que pasa en Argelia, aunque en menor medida, los que en realidad tienen la sartén por el mango en Venezuela no son los políticos,
sino los militares. En la sombra. Ellos veían a Chávez como uno de los suyos y le respaldaron desde su intentona de golpe de Estado en 1992, le protegieron cuando la oposición se lo quiso dar a él en 2002 (intento fallido de Pedro Carmona), y luego han transferido su lealtad a su sucesor Nicolás Maduro, que probablemente fue un buen profesional al volante de su camión, pero que no parece reunir las cualidades necesarias para dirigir los destinos de un país como Venezuela en medio no de una sino de varias crisis descomunales. Los resultados están a la vista de todo el mundo. Durante este tiempo, la cúpula militar se ha enriquecido a expensas del país hasta el punto de tener su propio banco, estar sus jefes metidos en todo el tejido empresarial, involucrarse en el narcotráfico e incluso participar a cara descubierta en política al frente de muchos ministerios. El propio Maduro y catorce jefes militares fueron acusados en marzo de 2020 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y otros delitos. Detrás de los militares está la Revolución cubana y sus eficaces y omnipresentes servicios de inteligencia, y quizás eso haya impedido que muchos trasvasaran su lealtad hacia el campo de Guaidó, cosa que este esperaba que sucediera y en lo que se equivocó. En realidad, los militares solo cambiarán de bando si tienen más que perder continuando en el de Maduro porque vean que el barco se hunde definitivamente y ellos con él… y si logran librarse de la tutela cubana, cuyos servicios los tienen controlados. Pero, aunque se habla de ella de vez en cuando, una intervención militar nunca es deseable porque interrumpe la normalidad democrática (aunque sea tan endeble como la venezolana) y porque, si los militares intervienen, nadie puede garantizar que sea para restaurar la democracia y no para colocar a un espadón en el palacio de Miraflores. Según Foro Penal, un grupo venezolano de derechos humanos, el 13 de septiembre de 2021 había en el país doscientos sesenta y un prisioneros políticos. Las sanciones norteamericanas sobre Venezuela también afectan a los intereses que Rusia y China tienen en ese país y que son de muy diferente signo, pues para una son de índole geopolítica, mientras que tienen carácter comercial para la otra. Moscú ve en Venezuela una posibilidad de desafiar a Estados Unidos dentro de su propio patio trasero, devolviendo así lo que a su juicio hace Washington cuando envía ayuda militar a Ucrania, porque lo que de verdad quiere Rusia es incordiar a Estados Unidos en «su extranjero
próximo» y por esa razón defiende a Venezuela en el Consejo de Seguridad bloqueando iniciativas que le son hostiles, ha enviado a Caracas a algunos militares —hasta un centenar— que actúan como «asesores», y aprovecha todas las oportunidades que le depara la situación venezolana para meter el dedo en el ojo norteamericano, como la que le brindó una pequeña incursión «militar» en Venezuela muy mal preparada y de objetivos muy confusos, que se saldó con siete muertos y una docena de detenidos (un par de ellos norteamericanos) en mayo de 2020. Moscú acusó a Washington en el Consejo de Seguridad de «amenazar la estabilidad regional», a pesar de que los norteamericanos han negado con vehemencia cualquier participación en el desaguisado. En realidad, Moscú apoya de boquilla a Maduro para molestar a Washington, porque siendo Rusia productora y exportadora de petróleo, Venezuela no tiene gran interés para ella. Y aunque sus intereses económicos sean marginales, lo que tampoco quiere Moscú es perder dinero allí. Por eso, para blindar sus intereses financieros, la petrolera ROSNEFT ha vendido a principios de 2020 sus activos en Venezuela a una empresa propiedad del gobierno ruso, en una hábil maniobra destinada a mantener la propiedad y al mismo tiempo evadir las sanciones norteamericanas sobre quienes comercien con crudo venezolano. En el caso chino, el interés es más comercial que político y se concentra en importaciones de petróleo, oro y coltán, mineral muy importante para la fabricación de baterías de automóvil y de teléfonos móviles. En la última década, China ha dado préstamos a Venezuela por valor de sesenta y dos mil millones de dólares (el 40 por ciento del total a América Latina) en su mayoría pagaderos en petróleo, que es la única forma de poder recobrarlos… con suerte, porque Caracas todavía le debe veintitrés mil millones de dólares. Beijing ha aceptado reestructurar la deuda de Venezuela, pero no le ha facilitado nuevas líneas de crédito en estos tiempos de apuro. En el fondo, lo que a China le importa es cobrar y no parece importarle demasiado si paga Nicolás Maduro o paga Juan Guaidó. Y como parte de esa campaña de imagen a escala mundial en la que se ha embarcado para mejorar su imagen tras el estallido de la pandemia en Wuhan, China ha enviado remesas importantes de material médico que Venezuela necesita desesperadamente porque el COVID-19 está haciendo mucho daño en un país donde la gente pasa hambre, las farmacias están desabastecidas, la red sanitaria es muy deficiente y se teme que la pandemia
complique esta dramática situación y acelere el paso hacia un estallido social. Para paliar estos problemas, la comunidad internacional organizó una conferencia de donantes que recaudó dos mil quinientos millones de dólares en mayo de 2020, pero que fue despreciada por Maduro como «espectáculo fraudulento». Venezuela ha recibido vacunas de Cuba, Rusia y China, y según estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, en septiembre de 2021 solo se había vacunado el 15 por ciento de la población. En último término, la solución la tienen que encontrar los venezolanos entre ellos porque la presión internacional puede ayudar pero no sustituir su voluntad, y tal y como están las cosas, las opciones para salir del actual impasse son solo tres: la democratización que el régimen no quiere o no parece capaz de hacer; la difícil negociación con una oposición muy dividida con objeto de celebrar elecciones libres y creíbles; y la confrontación civil y/o militar. Ojalá logren evitar la última y opten por la primera o la segunda.
13
EL MUNDO QUE VIENE
Hacer profecías es muy difícil y más aún «si se refieren al futuro», como al parecer dijo con precisión Yogi Berra, un jugador de beisbol norteamericano. Por su parte, los funcionarios con experiencia saben que se pueden dar datos y fechas… pero nunca conviene darlos juntos. Viene esto a cuento del comentario de Yuval Noah Harari que dice que tratar de predecir lo que puede ocurrir es particularmente complicado en geopolítica, porque nos encontramos ante lo que llama «un sistema caótico de segundo grado». Según él, los de primer grado son aquellos en los que la predicción no influye en el resultado y así, si uno afirma que mañana va a llover, lo hará o no al margen de lo que yo haya dicho y en función de variables como las condiciones atmosféricas, la nubosidad, la humedad, la temperatura, etc. En cambio, los sistemas caóticos de segundo grado son aquellos en los que la predicción influye en el resultado y así, si yo afirmo que en un país va a haber una revolución, sus dirigentes pueden bajar los impuestos o el IVA, detener a los cabecillas de la revuelta, declarar el estado de excepción y sacar al ejército a la calle. Y se acabó la revolución. Es cierto, pero también suena a excusa porque los expertos casi nunca han sido capaces de predecir nada importante como la implosión de la Unión Soviética, el desencadenamiento del proceso de revueltas conocido como la Primavera Árabe, o la misma llegada de la pandemia del COVID-19. Y digo casi nunca, porque de la pandemia nos previno, entre otros, Bill Gates en 2015, y la desaparición de la Unión Soviética la vio venir Helène Carrère d’Encausse. Pero nadie les hizo caso y además son las excepciones que confirman la regla.
Por eso y con todas las reservas del caso, sin necesidad de recurrir a la astrología, a las profecías de Nostradamus o a la bola de cristal, creo con poco riesgo de equivocarme que hay algunas tendencias que son claramente perceptibles en la geopolítica actual al principio de una década que el exprimer ministro australiano Kevin Rudd ha calificado como «década peligrosa» porque en ella deberá romper aguas de alguna manera la rivalidad entre los Estados Unidos de América y la República Popular China. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha desarrollado por su cuenta esta misma idea al señalar que se están dando delante de nosotros tres rupturas muy importantes: la estratégica, como resultado de la confrontación entre Estados Unidos y China; la jurídico-política, al ponerse en cuestión las reglas que han regido nuestra vida colectiva desde 1945; y la tecnológica, como consecuencia de las revoluciones del átomo, del bit y del gen. Demasiados cambios juntos. Una primera predicción es que el orden geopolítico surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial se derrumba como un castillo de naipes y delante mismo de nuestros ojos. Le tenemos que estar agradecido porque nos ha dado setenta años de paz, aunque lo haya hecho en un ambiente de confrontación y de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con conflictos locales en la periferia de las respectivas zonas de influencia: Berlín y Corea en los años cuarenta y cincuenta, Cuba en los sesenta, Vietnam en los setenta. Luego vinieron Irak y Afganistán ayer y hoy mismo, pero sin que se produjera el desastre nuclear que ha sido todo este tiempo la gran pesadilla, una pesadilla de la que todavía no podemos decir que nos hemos librado totalmente. Este orden está «tocado» porque es producto de un momento histórico y de unos principios y valores propios de la cultura occidental entonces dominante, y hay muchos países que en 1945 «no contaban» o bien porque eran colonias como Indonesia, o porque estaban enfrascados en una cruel guerra civil como China, o simplemente por carecer entonces del músculo suficiente para hacerse oír, como Brasil o Egipto. El resultado fue que esos países no fueron tenidos en cuenta en las conferencias internacionales que definieron las instituciones que han regido la vida internacional desde entonces, como son la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y piensan que esas instituciones hoy ni son transparentes ni son democráticas, porque ¿cómo explicar que Francia o
el Reino Unido tengan un asiento permanente con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no lo tenga la India, que también tiene armas nucleares y cuya población sobrepasa los mil cuatrocientos millones? No es fácil de justificar. ¿O que el peso de China sea algo menor que el de Japón y solo algo mayor que el de Alemania en el FMI? Ha llovido mucho desde 1945 y el paisaje ha cambiado. Muy importante también es el hecho de que se trata de países con culturas y valores diferentes de los que tienen los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que responden a una civilización judeocristiana que ha heredado la filosofía de Grecia y el derecho de Roma, que con el Renacimiento colocaron al individuo en el centro de la creación, que con Descartes diferenciaron entre el mundo natural, la mente humana y la divinidad, y con la Ilustración pusieron la duda en el centro del debate racional, lo que permitió un rápido desarrollo, porque sin duda no hay progreso. Las suyas, las de los países emergentes, son civilizaciones que no son peores ni mejores, sino que han nacido en otros lugares y que han transitado por otros itinerarios culturales, que con Confucio han puesto a los mayores, la autoridad y el grupo por encima del individuo, o que desde Mahoma tienen un concepto diferente de las relaciones de género o sobre el papel de la religión en la vida pública y privada. Como consecuencia, hoy no hablamos el mismo idioma, y no sería posible aprobar por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso el 10 de diciembre de 1948, y que el director de Al-Ahram, el diario más influyente del mundo árabe, me contraponía hace años en El Cairo a una supuesta «Declaración de Derechos Islámicos». «¿Por qué tenemos nosotros que aceptar los suyos? —me preguntaba con vehemencia, para añadir ominosamente acto seguido, mientras me apuntaba con el dedo índice—: Déjennos tener nuestra propia catarsis. Para llegar adónde ustedes han llegado han tenido que cortar cabezas a reyes en Francia e Inglaterra y ahora es nuestro momento de hacerlo». Y a fe que lo están haciendo. Esos países, desde Indonesia a México pasando por la India, Brasil, Arabia Saudita, la República Sudafricana, Egipto, Colombia y otros, creen necesario proceder a un reparto del poder y la influencia mundiales más justo, más equitativo y más acorde con los tiempos actuales. Quieren, en definitiva, un trozo más grande de la tarta. Quizás todavía (no nos queda
mucho tiempo) estemos en condiciones de decidir si se lo damos o no, pero si no lo hacemos lo tomarán por la fuerza o se alejarán, y las actuales instituciones se quedarán vacías e inútiles, que es lo que ya está comenzando a ocurrir. Hasta ahora todavía no querían tirar abajo la casa común y parecían limitarse a exigir un piso más grande, orientado al mediodía para tener sol y con una terraza con vistas al mar. Y si no se lo dábamos, amenazaban con dejarla para construirse otra casa a su medida. De hecho, ya han empezado a hacerlo con instituciones como el Banco Asiático de Inversiones. Porque lo que no se reforma a tiempo pierde utilidad y envejece mal, se quiebra o se abandona. Ahora con el cataclismo mundial que ha supuesto la pandemia del COVID-19 se ha acelerado ese proceso de transición gradual para convertirse en un salto mortal que ya enfrenta sin careta a dos concepciones geopolíticas diferentes, encabezada una por Estados Unidos y la otra por China, y, al paso que vamos, en los años próximos iremos viendo cómo los países toman posiciones y deciden el campo en el que quieren estar. O en el que caen porque no tienen más remedio. La segunda tendencia, derivada de la anterior, es que hemos llegado al final de la hegemonía de Occidente en el mundo, una hegemonía que comenzó con la era de los descubrimientos y el colonialismo y que se afianzó con la primera Revolución industrial, la máquina de vapor, el carbón como fuente de energía barata y el dominio de las rutas marítimas. Hoy, el centro de gravedad del planeta se desplaza con rapidez hacia la cuenca del Indo-Pacífico donde ya está el 62 por ciento del PIB mundial, y el estrecho de Malaca reemplaza a lo que en el siglo XVII representó el de Gibraltar y muchos años más tarde el canal de Suez. Por eso digo que el riesgo de Europa es del «síndrome de Venecia». Entre Estados Unidos y Europa aún contamos con alrededor del 40 por ciento del PIB y del comercio mundial, pero nuestra ventaja decrece con rapidez al tiempo que envejece la población europea. En 2050, el 55 por ciento del PIB mundial lo generarán países que no son de la OCDE, y, de ese porcentaje, el 75 por ciento se producirá en Asia. Y aunque también su población envejece, la economía china será mayor que la norteamericana a mediados de siglo, por más que Estados Unidos seguirá siendo la potencia dominante, no solo militarmente, sino como corazón del sistema financiero y probable centro —todavía— de la revolución tecnológica. Mientras, Europa se ve abocada a
una trágica decadencia, a menos que cambie de rumbo y construya sólidas estructuras económico-financieras e integre políticas tan importantes como la Exterior, de defensa, energética, asilo, migraciones, etc., pues solo entonces seremos capaces de hacernos oír en la esfera internacional al actuar con una sola voz y de proyectarnos militarmente hacia el exterior en defensa de nuestros intereses políticos y económicos. Si no lo logramos, quedaremos geográficamente relegados a una extremidad de la gran masa continental euroasiática alejada de las rutas comerciales, desapareceremos como actores relevantes en la geopolítica mundial y esa desaparición se llevará consigo nuestro nivel de vida. Como también sucedió cuando Colón llegó a América y la actividad comercial se concentró en el Atlántico beneficiando al reino de Castilla y poniendo fin a la expansión catalanoaragonesa por un Mediterráneo que había perdido interés económico y comercial. Es algo que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia y a lo que contribuirán con entusiasmo China y Rusia, que coinciden en su determinación de acabar con el dominio occidental del mundo, con sus reglas y sus valores, mientras luchan por afirmar sus respectivas esferas de influencia. Este es un apartado en el que fenómenos como el Brexit y el COVID-19 pueden actuar como revulsivos que despierten a Europa de su largo letargo y nos fuercen a tomar decisiones que todos sabemos necesarias, pero que se han postergado ya demasiado tiempo. La tercera tendencia de la geopolítica actual es el paso de un mundo multilateral a otro multipolar, bastante más antipático, que acentuará la incertidumbre y la inestabilidad globales. Si el primero se basa en normas y en reglas claras de comportamiento, en la cooperación entre países, en alianzas, en la existencia de foros potentes donde tratar cuestiones de interés común y de instancias internacionales respetadas por todos para solventar las disputas que puedan surgir, el sistema multipolar no tiene ninguna de estas características. En él, los países y grupos de países compiten entre sí, las normas se discuten, son inexistentes o pierden fuerza coercitiva, se imponen con descaro los intereses nacionales egoístas, prima el proteccionismo, se levantan barreras al comercio e incluso se desencadenan guerras comerciales, no hay foros internacionales para resolver las controversias o están muy debilitados, como le ocurre hoy a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y, en definitiva, se instaura una especie de ley de la selva donde cada uno va a lo suyo y el pez grande
se come al chico. Sin remordimientos, como en el salvaje Oeste. También aquí el impacto del COVID-19, que ha puesto de relieve los efectos perniciosos de la globalización, refuerza esta dinámica antimultilateral con el cierre de fronteras, la quiebra de las líneas globales de suministros y los llamamientos a la épica de la fortaleza estatal para defendernos del virus en un erróneo sálvese quien pueda que desconoce que la misma naturaleza de la pandemia no entiende de fronteras e impide que unos nos podamos salvar mientras no lo hagamos todos. Alexander Cooley y Daniel Nexon, en su libro Exit from Hegemony: The Unraveling of the American Global Order, arguyen que los populismos son defensores del multipolarismo porque rechazan el orden liberal que reina desde el fin de la guerra fría, y que lo hacen por razones tanto ideológicas como prácticas. Desde un punto de vista ideológico, porque les parece que el internacionalismo es una amenaza a su visión del mundo que defiende la soberanía nacional, las fronteras territoriales y la identidad nacional por encima de los derechos y valores liberales, que son de carácter más cosmopolita. Y desde un punto de vista pragmático, porque el orden multipolar permite a los populistas escapar de un multilateralismo lleno de reglas y de normas (de inspiración occidental) —y de instituciones que vigilan su cumplimiento— que exigen el respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos, que luchan contra la corrupción y que defienden el pluralismo doméstico. No es que el orden mantenido desde 1945 por Estados Unidos haya defendido siempre estos principios en el ámbito internacional, porque obviamente no ha sido así, pero es también cierto que en un mundo multipolar la emergencia de China y de Rusia permite a líderes como Xi, Putin, Orbán, Duterte, Erdoğan o Bolsonaro protegerse de injerencias en su política interna y en la forma en la que gestionan sus países, sin respeto por el equilibrio de poderes o por libertades básicas de expresión o de reunión. Pero no hay comida gratis, y aunque eso pueda ser algo que resulta muy atractivo para los líderes autoritarios, ignoran que el apoyo que prestan China o Rusia a estas ideas tiene otras contrapartidas más opacas en forma de dependencia, o de expectativa de apoyo político presente y/o futuro, como bien saben ya algunos países —como Pakistán o Sri Lanka—, que están pagando un alto precio tras haber aceptado los programas de ayuda envueltos en el celofán de la Ruta de la Seda que ahora les asfixian económicamente.
Este multipolarismo es imperfecto porque no todos los polos son iguales o tienen el mismo poder gravitacional: hay dos grandes países hegemónicos, Estados Unidos y China, otros de tamaño grande como la Unión Europea, India, Brasil o Rusia, bastantes de dimensión media como Indonesia, Argentina, Sudáfrica, Egipto, México, Nigeria, Colombia, etc., y muchos países más pequeños que tendrán que buscar un paraguas bajo el que guarecerse. La ubicación de Europa en el nuevo orden dependerá de lo que seamos capaces de hacer en términos de integración y de hablar hacia el exterior con una sola voz. Idealmente podría hacerse un hueco entre los grandes, entre Estados Unidos y China, pero también podría quedar en segunda división o, en el peor de los casos, desaparecer como sujeto importante en la geopolítica que se nos viene encima. Porque dentro de muy poco tiempo no habrá ningún país europeo entre las diez mayores economías del mundo y si no lo vemos es porque estamos muy ciegos. El futuro depende de nosotros, pues ya decía Schiller que contra la estupidez humana hasta los mismos dioses luchan en vano. Y todo esto en un contexto sombrío porque la pandemia ha traído una fuerte contracción económica que queremos creer pasajera (?); porque Estados Unidos, que con Donald Trump había renunciado al liderazgo mundial, ahora trata de recuperarlo con Joe Biden que está lastrado en sus esfuerzos por la pérdida de imagen que su país ha sufrido estos últimos años; por un ambiente preocupante de «guerra fría» —o al menos de «paz fría»— entre Estados Unidos, China y Rusia; y por un enfrentamiento creciente por el dominio de la inteligencia artificial y la tecnología digital más puntera. Mientras, crecen las diferencias entre países que logran tomar el tren del desarrollo tecnológico y los que se quedan irremediablemente en el andén, aumentan las desigualdades y ganan fuerza los nacionalismos y los populismos de todo tipo… y ya se sabe la enorme capacidad humana para cometer torpezas que pueden conducir a grandes desastres que nadie desea. Claudio Magris dijo en cierta ocasión que el viejo régimen se muere cuando el nuevo aún no se ha afianzado. Es el tiempo de los monstruos. Y ese es el mundo hacia el que caminamos desde que los atentados terroristas del 11 de septiembre marcaron el principio del repliegue norteamericano y el que hoy nos toca vivir. Es sobre este mundo incierto y en cambio acelerado que ha extendido sus mortíferas alas la pandemia del COVID-19.
14
EL CISNE NEGRO Y EL ELEFANTE NEGRO
El nombre de «cisne negro» se le ocurrió al ensayista Nassim Taleb para referirse a acontecimientos inesperados que causan crisis profundas de duración y consecuencias impredecibles. Sobre esta base el medioambientalista, Adam Sweidan ha acuñado el término «elefante negro» que quiere ser un cruce entre un cisne negro y un elefante en la cacharrería, para referirse a un desastre que todo el mundo ve venir pero que nadie quiere enfrentar. Ambas metáforas sirven y son aplicables al COVID-19 en el sentido de que nos ha producido un problema descomunal cuyo origen es patológico y cuyas consecuencias son globales. Es, además, una crisis desconocida por lo novedosa, ante la que no hemos sabido inicialmente reaccionar, que nos ha pillado por sorpresa porque no se esperaba, y que nos ha obligado a improvisar, aunque no se pueda decir en justicia que haya sido algo que no supiésemos que podía ocurrir en cualquier momento. Porque era previsible y, de hecho, algunos nos habían advertido que en algún momento ocurriría. Cuando a Zhou Enlai, que era primer ministro de la China de Mao Zedong, alguien le preguntó sobre la Revolución francesa, él contestó que le parecía que todavía era pronto para evaluar su impacto y efectos. Pues si pensaba eso sobre un acontecimiento que había tenido lugar doscientos años antes, ¿qué no diría de la pandemia del COVID-19, que acaba de empezar y aún desconocemos cuándo va a terminar? ¿O si está entre nosotros para quedarse durante un tiempo, como dicen los más realistas/pesimistas? Nos falta perspectiva, pero, aun así, cabe extraer algunas conclusiones iniciales de lo que representa pues de entrada ha dejado al descubierto nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra
interdependencia, que no es poco. También nuestra capacidad de sacrificio y nuestra solidaridad, al tiempo que nos mostraba lo que somos capaces de hacer en el plano científico cuando la necesidad aprieta. François Heisbourg llama a esta pandemia «un poderoso enemigo que se comporta de acuerdo con sus propias reglas darwinianas. Tiene la habilidad de adaptarse y de cambiar de dirección», y eso hace más difícil combatirlo con eficacia porque muda y aflora variantes diferentes. Estamos ante un problema inicialmente sanitario que ha dado lugar a otro de carácter económico, que podría desembocar en graves crisis sociales… y quizás también políticas porque, de entrada, nos ha empobrecido a todos y porque no estamos solo ante un problema de salud, sino ante un problema político, porque política es la decisión de cómo salir de la pandemia, solos o unidos, con democracia o con modos autoritarios, con unos instrumentos u otros, con nacionalismo o con cooperación internacional. Todo es política, porque política es también, en definitiva, la falsa dicotomía entre salvar vidas y salvar la economía cuando, en realidad, hay que salvarlas a ambas a la vez, porque la única manera de reactivar la economía de forma sostenible es evitar rebrotes de la pandemia cuyos efectos podrían ser aún peores que la ola original, porque nos traerían los mismos problemas o mayores, quizás con mayor experiencia para combatirlos, pero con menos dinero en el bolsillo para paliarlos. No conviene olvidar que la segunda ola de la «gripe española» fue más mortífera que la primera y si los virus hacen algo mientras están vivos es mutar, porque eso es algo que llevan en él ADN. De lo que se trata es de controlar primero el virus y aprender luego a convivir con él mientras buscamos la forma de derrotarlo definitivamente. Y eso hay que lograrlo con la economía funcionando con la mayor normalidad posible. Nadie dijo que fuera una tarea sencilla. Esta es la primera gran crisis desde 1930 que ha afectado tanto a las economías desarrolladas como a los países en vías de desarrollo y a los mismos estados fallidos. A todos. Es una crisis mundial. Y nos ha metido a todos en una recesión que con suerte será solo temporal. Sus efectos dependerán de su duración y de la manera en que salgamos de ella, si lo hacemos con una recuperación rápida en forma de V, o más lenta en forma de U, o con una o más recaídas que le den una forma de W. O en forma de K de manera que unos salgan y otros no, que es lo que puede estar pasando y que nos puede dar una falsa sensación de seguridad, porque en esto
estamos todos juntos. Tenemos buena parte del alfabeto para elegir. Lo peor sería una L, es decir, que el virus se quedara de una u otra manera entre nosotros por un largo tiempo, que es una hipótesis que tampoco se puede excluir según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, a medida que pasa el tiempo, puede estar ganando fuerza. Como ha dicho el doctor Fauci, asesor de Trump y de Biden, lo más impresionante es la rapidez con la que el virus se ha extendido, pues ha llegado a los cuatro confines del mundo en apenas cuatro semanas y aún no sabemos cómo lo ha hecho. La primera constatación que cabe extraer es que, como decía antes, en esto estamos todos juntos, que en tanto no salgamos todos no saldremos de verdad ninguno, y que nuestra sensación de seguridad será falsa y frágil mientras las infecciones sigan creciendo en otros países o continentes con menor capacidad para combatir el virus. Aunque nos parezca que nosotros lo hemos vencido. Porque este virus no entiende de fronteras y mientras esté vivo en algún lugar del mundo seguirá mutando y alguna de esas mutaciones podría darnos disgustos aún más serios. Por eso, todas nuestras esperanzas han estado puestas en el descubrimiento de una o varias vacunas que frenen la pandemia o que al menos nos protejan de sus peores efectos. Pero no basta con descubrirlas y fabricarlas, además hay que distribuirlas por todo el mundo y eso tampoco es tarea sencilla. Existen dos tipos de crisis, las imprevisibles como los terremotos o tsunamis, y las previsibles, aunque entre estas quepa aún distinguir entre las que tienen fecha de llegada y las que no la tienen. La del COVID-19 pertenece por derecho propio a la última categoría, porque la historia de la humanidad es una historia de pandemias, las hemos sufrido antes y, en realidad, este es el tercer tipo de coronavirus novedoso que ha cruzado la barrera de las especies en los últimos veinte años, pasando de animales a humanos, y no había que ser muy listo para pensar que eso podía repetirse, y que de hecho algún día lo haría, a la vista de las deficientes condiciones en ciertos mercados populares de China donde, al parecer, se comercia con animales salvajes sin los debidos controles sanitarios. Y es precisamente en esos mercados populares chinos donde, según las informaciones más verosímiles, se sitúa el origen de las últimas plagas. De modo que aquí lo único novedoso es la cepa del virus y su rápida expansión. No son pues creíbles las afirmaciones de algunos políticos de que no estaban prevenidos. En 2008 un informe del National Intelligence Council de Estados Unidos
advertía del riesgo de «una enfermedad respiratoria humana novedosa y altamente transmisible y para la cual no hay contramedidas adecuadas», algo que recordó Barack Obama diez años más tarde, en 2018, antes de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, en un discurso en la Massachusetts Medical Society con motivo del centenario de la mal llamada «gripe española». También la Organización Mundial de la Salud había advertido repetidamente de esta posibilidad, y Bill Gates predijo en una célebre charla de 2015 que la próxima catástrofe para la humanidad no vendría con toda probabilidad de una guerra nuclear, sino de un virus muy infeccioso que se extendería velozmente por todo el mundo. El mismo Banco Mundial lanzó en 2016 un fondo de emergencia para financiación de países emergentes en caso de pandemia. El último en dar la voz de alarma que yo conozca fue en 2019 el astrofísico británico Martin Rees en su libro: En el futuro. Perspectivas de la humanidad, donde advierte que hoy, en un mundo globalizado, los efectos de una pandemia «serían mucho mayores que en siglos anteriores». Estábamos, pues, advertidos. De sobra. Otra cosa es que los políticos escucharan estas advertencias en términos prácticos, pues no hay peor sordo que el que no quiere oír y además ya se sabe que los políticos no miran más allá de la legislatura, están absorbidos por el día a día, por lo que da votos a corto plazo y… parecen pensar que cuando llueva ya se ocupará de abrir el paraguas el que le toque. De ahí que sea habitual su tendencia a minusvalorar inicialmente la importancia y los efectos de toda pandemia, como bien reflejó en 1947 Albert Camus en su novela La peste, que la describía modestamente como un «tipo especial de fiebre», y como lo hizo más recientemente Donald Trump comparando el coronavirus a una «gripe estacional». O Bolsonaro que la llamaba «una gripe leve» cuando tenía el país lleno de muertos que no veía o pretendía no ver. No han sido los únicos en desconocer que, a pesar de la penicilina y los antibióticos, los virus no son algo del pasado, sino que siguen hoy constituyendo la única amenaza sanitaria que pende sobre la humanidad al nivel que pueden ser, en otro orden de cosas, el impacto de un asteroide sobre la Tierra o una catástrofe nuclear. A fin de cuentas, si la diferencia en expectativa de vida entre un español y un congoleño es de veintisiete años (ochenta y dos a cincuenta y cinco), se debe a que allí conviven a diario con tipos de virus que matan y que aquí o ya no existen o los tenemos controlados. Solo la malaria acaba
anualmente con cuatrocientas mil vidas, sin que desde Europa le prestemos demasiada atención porque no nos afecta directamente, y eso es algo que debería hacernos reflexionar. Esta pandemia es particularmente peligrosa, porque, a diferencia de otros virus como el de la gripe normal (muy transmisible pero poco letal) o el ébola (poco transmisible, pero con alta tasa de mortalidad), el COVID-19 combina una alta transmisibilidad con un índice apreciable, aunque muy variable de letalidad que parece depender de la mutación a la que nos enfrentemos (alfa, delta, ómicron…) y de las propias condiciones físicas del infectado. A finales de 2021 se estima que en Estados Unidos el virus ha matado a uno de cada cien americanos mayores de sesenta y cinco años, mientras que la tasa es de uno por cada mil cuatrocientos entre los más jóvenes. Solo eso explica que en cuestión de semanas nos haya puesto contra las cuerdas, haya llegado a ciento ochenta países, haya causado tantas víctimas, haya confinado dentro de casa a dos tercios de la humanidad, cambie nuestra forma de vivir durante un tiempo considerable y en algunos aspectos de forma definitiva, y haya hecho un destrozo económico de tal calibre que ha convertido a 2020 en el peor año desde 1945. Nada ocurre por casualidad y ya se sabe que grandes cambios tienen grandes consecuencias y acaban produciendo reacciones en cadena. El crac bursátil de 1929 y la recesión económica que le siguió trajeron el New Deal en Estados Unidos y a Hitler y el nazismo en Alemania, que a su vez provocaron la Segunda Guerra Mundial. Y la guerra trajo luego la descolonización. La victoria sobre el Eje en 1945 desembocó en cuarenta años de bipolaridad y guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los ataques terroristas del 11 de septiembre llevaron a dos guerras americanas en Oriente Medio, al ascenso de Irán como potencia regional, y a excitar el radicalismo musulmán en forma del Estado Islámico. La crisis económica de 2008 dio paso a los populismos y a los nacionalismos y nos trajo el Brexit y también los cuatro años de Donald Trump. Francis Fukuyama cree que las consecuencias políticas de la pandemia serán muy importantes porque «a los pueblos se les pueden pedir actos heroicos de sacrificio colectivo durante un tiempo, pero no para siempre. Una epidemia que se quede un tiempo entre nosotros combinada con fuertes pérdidas de empleo, una recesión prolongada y un peso de la deuda sin precedentes
inevitablemente creará tensiones que se transformarán en una reacción política… aunque aún no esté claro contra quién». Y eso es exactamente lo que está ocurriendo cuando ha aparecido en nuestras vidas la variante ómicron que obliga a restricciones y confinamientos a gentes ya exhaustas tras dos años de pandemia, de un virus que aparece, aumenta, retrocede y regresa cuando algunos ya lo daban casi por muerto. Y que encima provoca trastornos económicos de todo tipo y dispara la inflación a tasas desconocidas durante los últimos años. No es fácil para los políticos gestionar este tipo de situaciones. Por su parte Robert Kaplan cree que el COVID-19 abrirá otro capítulo en la historia y acelerará su devenir sin que aún sepamos cómo, y pone el ejemplo de Putin, al que los problemas derivados de la crisis tanto pueden apaciguar como llevarle a tomar un tono más agresivo en su relación con el resto del mundo… y parece que es lo segundo lo que está ocurriendo. Y lo mismo cabría decir de Xi Jinping. En un documento titulado «China, una democracia que funciona», publicado en diciembre de 2021, se dice que el sistema autoritario ha dado mejor resultado ante la pandemia que el modelo norteamericano, donde ha dominado «la polarización». Sin duda, ambos están calibrando cómo jugar sus actuales cartas de manera que les reporten el mayor beneficio posible. Y eso aumenta la incertidumbre del actual momento político. Cuando dejemos atrás de un modo claro la emergencia, más que grandes cambios, lo probable es que asistamos a la continuidad de las actuales tendencias, que podrán —eso sí— verse reforzadas y aceleradas. En esto coincido con Richard Haas y con Dani Rodrik. Me refiero al repliegue de Estados Unidos, al empeoramiento de sus relaciones con China, al acercamiento sino-ruso y al ascenso de otras potencias que exigirán otro reparto de la tarta del poder. Mientras, el liberalismo seguirá perdiendo terreno ante las tendencias proteccionistas más a la moda, e igual le ocurrirá a la democracia frente a los autoritarismos; también perderá terreno la globalización por las disrupciones en las cadenas de suministros sobre las que los Estados procurarán tener más control; crecerá el proteccionismo y el poder de los Estados, porque cuando se supere la pandemia, la ciudadanía, traumatizada por la mortandad y con altos niveles de deuda pública, pedirá más protección sanitaria y económica, y eso implicará más sector público y en consecuencia más Estado, más impuestos, más soberanismo y más
nacionalismo; la xenofobia y los cierres de fronteras se justificarán con motivos sanitarios y de protección del empleo; previsiblemente continuará el deterioro de la arquitectura diplomática que nos protege de un eventual desastre nuclear (Putin acaba de anunciar que puede verse obligado a desplegar misiles de alcance medio en Europa); seguirán migrando los más desfavorecidos y cada vez se encontrarán con más dificultades para cruzar las fronteras; el clima proseguirá su implacable deterioro, pero habrá menos dinero para la lucha contra el calentamiento global; y continuarán en alto las espadas entre los que defienden la democracia liberal y los partidarios del tecno-autoritarismo populista que restringe nuestras libertades individuales, mientras también disminuirá el apetito por solucionar juntos problemas globales de interés común y, como resultado, el sistema internacional será más inestable… Me temo que no es un análisis muy optimista a corto plazo pero es lo que hay, en definitiva, más de lo mismo, pero probablemente en un grado mayor, o sea, peor, mientras el centro de gravedad del planeta Tierra se seguirá desplazando hacia el Indo-Pacífico y continuará el desmoronamiento del orden multilateral en beneficio de las tensiones propias del multipolarismo que se nos viene encima. Nihil novum sub sole, que dirían los clásicos, aunque todo esto nos haga vivir las angustias propias de todo perido de transición entre los dos ciclos geopolíticos. Es un momento particularmente incómodo. A escala humana, la pandemia ha mostrado nuestra fragilidad, porque, como dice William Burns, ha actuado como «un acelerador doloroso que expone nuestras vulnerabilidades y magnifica el reto de navegar un paisaje internacional masificado, complicado y competitivo». No solo internacional sino también nacional y, así, ha sido vergonzoso lo ocurrido en muchos países con los ancianos recluidos en «hogares para la tercera edad» que han contribuido con cifras escandalosamente altas al número final de fallecidos, poniendo de relieve fallos en el funcionamiento y control en estas residencias y haciéndonos asistir a una especie de eutanasia masiva que ha dejado al descubierto las vergüenzas de una sociedad que no parece tener lugar para los viejos. No producen, estorban, son caros de mantener y no los cuidamos como deberíamos. Recuerdo a una enfermera caboverdiana en una residencia para ancianos en Azeitão, cerca de Lisboa, que me decía: «Ustedes tienen dinero y nosotros no, pero aquí los viejos mueren solos y en mi país eso no ocurre porque los familiares estamos con ellos hasta el
final y mueren en casa rodeados de sus seres queridos». Y esa es la sociedad que hemos creado. Resulta que sin desearlo hemos acabado haciendo algo parecido a la práctica de muchas culturas primitivas que simplemente matan o dejan morir a los ancianos, como cuenta Jared Diamond en El mundo hasta ayer. La diferencia es que ellos lo hacían por razones de supervivencia, por falta literal de recursos con los que alimentarlos o porque no podían seguir con la vida trashumante del clan tribal. Y nosotros lo hacemos por egoísmo o, en el mejor de los casos, por simple descuido. De manera igualmente indignante, nuestra fragilidad como sociedad supuestamente solidaria se muestra con crudeza en la forma en la que consideraciones raciales o de riqueza influyen en la expectativa de vida ante una pandemia, incluso en comunidades aparentemente ricas. Así, por ejemplo, en Estados Unidos los negros y también los latinos, aunque en menor medida, muestran porcentajes de infección y de muerte por el coronavirus mucho más altos que los ciudadanos de raza blanca. Hasta cinco veces más altos. Pero eso no solo sucede en Estados Unidos, en todos los lugares, la pandemia mata más a los pobres que a los ricos. Para vergüenza nuestra. Hoy el «depredador triunfante» (Yuval Noah Harari) que ha esclavizado y puesto a su servicio al resto de animales y plantas del planeta es arrinconado por un enemigo minúsculo e invisible que nos hace refugiarnos en casa, parapetándonos tras puertas y ventanas cerradas a cal y canto, en una reacción de miedo no diferente de la que suscitó la «muerte negra» medieval. La moda imperante nos quiere jóvenes, guapos y sanos como refleja la publicidad, con cuerpos atléticos los hombres y tallas inverosímiles las mujeres, nos creemos eternos y no lo somos, como nos recuerda este virus que campa por sus respetos en un mundo globalizado, que, en teoría, no distingue entre blancos y negros o ricos y pobres (aunque, repito, haya más muertos entre los negros pobres que entre los blancos ricos), que no necesita visados y que, por lo tanto, no se detiene en los puestos fronterizos, poniendo de relieve lo mal equipados que estamos para combatirlo, mientras tanteamos respuestas tardías, dispersas y diferentes al grito de sálvese quien pueda, cuando en esto estamos todos juntos y juntos deberíamos hacerle frente. Porque las soluciones nacionales no son eficaces ante amenazas globales. Por vez primera en la historia, un alto porcentaje de la humanidad ha estado confinado y con miedo. Pero si somos frágiles
en Europa, donde tenemos sociedades de bienestar avanzadas con dinero para gastar en vacunas, en ayudas a los más débiles y en planes de estímulo para relanzar la economía, pone los pelos de punta pensar en la situación de América Latina, de África o del Sudeste de Asia, con sistemas de salud infradotados, con presupuestos insuficientes y con escasos medios para combatir al virus y defenderse de sus efectos. Por no hablar de los millares de personas hacinadas en campos de refugiados en Siria, Somalia, Líbano, Turquía, Bangladesh, Libia y en tantos otros lugares… donde la vida tampoco es mucho mejor fuera de ellos y donde probablemente los sistemas sanitarios serán incapaces de medir el alcance real de la pandemia. Según Amnistía Internacional, hay 22,5 millones de refugiados en el mundo y el 84 por ciento se encuentran en países en vías de desarrollo que son los menos capaces de protegerlos debidamente. Por eso, una consecuencia «colateral» del virus es el aumento de desastres humanitarios y del número de migrantes. Lo que parece claro es que nuestras vidas van a cambiar de forma permanente en muchos aspectos como consecuencia de una pandemia que ha sido capaz de cerrar la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén por vez primera desde la peste de 1349. Lo que no sabemos es cómo cambiaremos, y aquí cabe recordar el amargo comentario de Primo Levi cuando al dejar Auschwitz dijo que «no hemos salido ni mejores ni más sabios», sin que nada pueda asegurar que esta vez se vaya a producir un milagro por la simple razón de que los virus no los fabrican y plagas anteriores, incluyendo la gripe de 1918, no nos llevaron a ser menos belicosos, a acabar con la competencia hegemónica entre grandes potencias, a inclinarnos por una mayor cooperación internacional como prueba el fracaso de la Sociedad de Naciones, o a recortar las lacerantes desigualdades. Si antes no ocurrió, no hay razones para pensar que ahora va a ser diferente. Y es que, como decía Jean Cocteau, «nos exigen demasiados milagros. Yo me considero ya suficientemente dichoso cuando logro hacer oír a un ciego». Pues eso. Y, sin embargo, algunos no pierden la esperanza. En 2011, Steven Pinker escribió un libro que tuvo mucho éxito (Los ángeles que llevamos dentro), en el que mantiene que en nuestros tiempos se observa un decrecimiento de la violencia en todos los aspectos de la vida «desde hacer guerras a dar azotes a los niños», algo que desgraciadamente no confirman las
estadísticas reunidas por el Uppsala Conflict Data Program, que constata que el número de conflictos ha crecido en los últimos años y alcanzó su punto máximo en 2016, y confirma un estudio publicado en 2022 de Estados Unidos, que muestra que los niveles de violencia han crecido mucho durante la pandemia, aunque no esté claro que sea la responsable, pues también pueden haberlo sido los disturbios raciales que se extendieron por todo el país tras la muerte a manos de la policía de George Floyd y que fueron seguidos por una fuerte alza en la venta de armas. Estos años también ha aumentado el malhumor de la gente y las protestas en forma de manifestaciones, como afirma un informe hecho conjuntamente por la Universidad de Columbia y la Fundación Friedrich-Ebert que han estudiado las que se han producido en el mundo entre 2005 y 2020. Según este informe, las protestas en los países occidentales (54 por ciento) están vinculadas al fracaso democrático, a la frustración de los ciudadanos con el funcionamiento de sus instituciones porque saben que no controlan la política que hacen los partidos que han votado. Otros protestan contra el deterioro que sufre su nivel de vida como consecuencia de la crisis de 2008 y de la que luego nos ha traído la epidemia del COVID-19, pues son ya muchos años de incertidumbre y estrecheces. Así se explica el movimiento del 15-M que reunió durante semanas en la Puerta del Sol de Madrid en 2011 a centenares de «indignados» contra las medidas de austeridad económica impuestas por Bruselas, una protesta que se extendió luego por el mundo contra el empobrecimiento general y las crecientes desigualdades. Es lo que hizo en Estados Unidos el movimiento Occupy Wall Street. En Brasil, en 2014, hubo grandes manifestaciones contra los dispendios del Mundial de Fútbol, en Francia los chalecos amarillos protestaron en 2018 por la subida de los combustibles, y en Cataluña se manifiestan mientras yo escribo los jóvenes que ni tienen trabajo ni pueden independizarse y además no les dejan hacer botellones en la playa en plena pandemia. Tampoco faltan los que protestan abiertamente contra la misma democracia como los separatistas catalanes que rodearon el Parlamento y obligaron al presidente de la Generalitat Artur Mas a acceder en helicóptero, en lo que no dejó de ser un espectáculo bochornoso, igual que lo fue el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Donald Trump. Sería bueno que la gente se diera cuenta de lo fácil que es manipular a las multitudes.
El informe concluye que vivimos un momento de protestas similar a los que tuvieron lugar en los años 1848, 1917 y 1968, «cuando multitudes se rebelaron contra el estado de las cosas pidiendo cambios». Si así fuera, cosa que ignoro, estaríamos en la antesala de movimientos revolucionarios de mayor alcance, como los que ocurrieron en aquellos años. Serían como esos pequeños terremotos que mientras escribo alimentan las explosiones de magma y cenizas del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Otro que no pierde la esperanza es Barry Posen, profesor del MIT, que cree que las pandemias favorecen la paz porque nos arrebatan el optimismo y la confianza que llevan a exagerar las propias fuerzas y a desestimar las del adversario. Según esta teoría, los pesimistas se inclinan más a negociar para buscar salidas a los conflictos porque temen sufrir sus consecuencias. Ojalá tenga razón. Lo cito porque me gustaría creérmelo y porque me parece una tesis lógica ya que no cabe duda de que el COVID-19 lastra las economías y eso también rebajará las apetencias expansionistas y militares de unos y otros, aunque, por el momento, esta teoría no se vea respaldada por los hechos, a la vista del nulo caso que en Siria, Libia o Yemen se ha prestado al llamamiento de António Guterres para un alto el fuego humanitario y global mientras dure la pandemia. O por la actitud agresiva de Rusia en Ucrania. De momento, hemos recibido al COVID-19 con nula preparación y con liderazgos, por lo regular, bastante incompetentes y por eso tardamos en reaccionar incluso después de que la OMS se decidiera a declarar la emergencia de salud pública de alcance internacional el 30 de enero de 2020. En España, el gobierno incluso impulsó masivas manifestaciones feministas más de un mes más tarde, el 8 de marzo. La pandemia se ha enfocado a escala nacional y no global, y los políticos, en general, no salen bien parados de la forma en la que la han gestionado en sus primeros momentos, con excepciones muy honrosas en Nueva Zelanda, Portugal, Corea del Sur, Islandia, Taiwán, Noruega, Finlandia… en cuyas jefaturas de gobierno son más numerosas las mujeres que los hombres. Algunos hábitos de higiene como lavarse las manos con más frecuencia, y de comportamiento social como besarse y tocarse menos, o laboral como el teletrabajo y las compras on-line, serán probablemente una herencia duradera de lo ocurrido, como ojalá también lo fuera buscar un modelo más sostenible y menos masificado del turismo, ahora que el virus nos ha
mostrado unas ciudades como Venecia, Barcelona o Palma de Mallorca temporal y deliciosamente recuperadas para sus habitantes… aunque con un coste dolorosamente alto para quienes viven de sus muchos visitantes. La pandemia ha puesto de relieve lo que Nicholas Burns llama «el poder del espíritu humano», que se ha revelado en todos los países en forma de médicos, enfermeras, agentes de seguridad, conductores de ambulancia, militares y humildes limpiadoras de hospitales… que nos han dado ejemplo de solidaridad, de entrega, de esfuerzo y de resistencia frente a un enemigo que no conocían y contra el que han luchado con denuedo. Son esos profesionales de la sanidad que se han dejado la vida, literalmente, luchando contra el virus con medios muchas veces insuficientes los que han suscitado general admiración y salen reforzados de esta crisis. Como ha dicho Ivan Krastev, «el profesionalismo vuelve a estar de moda», y eso es una buena señal… aunque sigamos pagando solamente sesenta mil euros al año a un buen investigador y decenas de millones a un buen futbolista. Puede haber llegado el momento de pararnos a pensar un poco en lo que hacemos, en cómo vivimos y si todo eso tiene sentido o si deberíamos cambiar algunas cosas. Tenemos que aprender de lo ahora ocurrido a nivel personal, igual que lo tienen que hacer los Estados y las organizaciones internacionales, por ejemplo dando más recursos presupuestarios a la sanidad, que ha demostrado que los necesita, y hacer stocks estratégicos del material médico necesario para que no se repitan situaciones como las que hemos vivido al principio de la crisis, porque es solo cuestión de tiempo que otra nueva pandemia se abata sobre nosotros y cuando eso ocurra debería cogernos mejor preparados. El COVID-19 está dando lugar a una auténtica revolución en la que científicos y laboratorios de todo el mundo han dejado atrás celos, protagonismos, cálculos egoístas y envidias para trabajar juntos y a contrarreloj en busca de la vacuna que nos librara del miedo y de la zozobra actuales. Al principio de la pandemia, un español en la cúpula de IBM, Darío Gil, puso en marcha desde su despacho en Armonk, Nueva York, y en solo cinco días, el mayor consorcio de supercomputadoras al servicio de la investigación contra el COVID-19. Sin firmar un solo papel —una muestra de envidiable flexibilidad anglosajona impensable en otras latitudes—, consiguió que los mayores ordenadores del gobierno federal, las principales empresas tecnológicas y algunas de las más prestigiosas universidades de
Estados Unidos empezaran a trabajar en red con esta finalidad de servicio al bien común. La paradoja es que la lucha contra la pandemia nos exige al mismo tiempo aislamiento a los ciudadanos y cooperación a los científicos, y la realidad es que nunca antes tantos investigadores se habían concentrado en un mismo objetivo, aunque algo similar, pero a mucha menor escala, se hizo en la lucha contra el sida. La diferencia ahora es que los avances en informática, inteligencia artificial, Big Data y biomedicina permiten multiplicar la velocidad y el número de estos intercambios a unos niveles nunca antes vistos. Patrick Soon-Shiong dice que esta cooperación por encima de fronteras es «un sueño científico» que ha sido capaz de producir vacunas en el plazo de un solo año, algo impensable antes, y que, en todo caso, va a cambiar la forma de investigar a partir de ahora. Es también esperanzador que la comunidad internacional se haya reunido para aportar fondos destinados a las investigaciones dedicadas a lograr la vacuna que nos proteja a todos de manera definitiva del coronavirus. Una iniciativa europea en mayo de 2020 aportó a principios de la pandemia con esta finalidad la suma de 7,5 millones de euros para asegurar la fabricación de cinco mil millones de dosis, que se dice pronto, con sus agujas y jeringuillas. Porque lo que la pandemia ha puesto de relieve es la brutal diferencia en la que se han encontrado los países ricos, que han copado la producción y distribución de vacunas, incluyendo terceras dosis, y los países pobres sin recursos para vacunar a su población. A mediados de diciembre de 2021, estaba vacunada con doble dosis el 80 por ciento de la población española y los de mayor edad ya habían recibido el refuerzo de la tercera, mientras en nuestra vecina África estaba vacunada menos del 10 por ciento de la población. Y cuando fue asesinado Jovenel Moïse, presidente de Haití, al parecer por haber descubierto una trama de traficantes de droga, en julio de 2021, o sea año y medio después de aparecer la pandemia, todavía no se había puesto una sola vacuna en el país. Es un mundo muy desigual el que hemos construido y es en los momentos difíciles, cuando la tragedia golpea, cuando más se nota, cuando se les ven las vergüenzas a los gobernantes.
El COVID-19 y la globalización Hay quien cree que la primera víctima del virus ha sido la globalización y que la pandemia no es sino la gota de agua que colma el vaso. No estoy de acuerdo, aunque reconozco que ya llevábamos veinte años eliminando normas y regulaciones que dan resiliencia y protección a los grandes sistemas frente a amenazas ecológicas, geopolíticas, financieras o de las mismas grandes plataformas digitales. El liberalismo sin frenos ni cortapisas, que ya nos mostró sus defectos en 2008, tiene estas cosas. Pero la globalización sigue viva y coleando. Thomas Friedman dice que antes el mundo estaba conectado tecnológicamente y ahora hemos pasado a otro estadio en el que las interconexiones son tales que lo han hecho interdependiente, porque un signo de nuestro tiempo es el desarrollo exponencial de la globalización en forma de circulación por encima de las fronteras de personas, bienes, servicios, capitales, datos, correos electrónicos… pero también de drogas, dióxido de carbono, armas, terroristas y virus. Todo circula. Pero esto, que puede haberse acelerado en los últimos años, no es nuevo. La globalización entendida como interdependencia entre continentes y países ha existido siempre y evoluciona en función de cambios en la política, en la tecnología de las comunicaciones y en los transportes. Y con ella todo se mueve, lo bueno y lo malo, aunque esto último prefiramos no verlo porque, en general, la globalización tiene consecuencias positivas, y, mientras eso ocurre, a todos nos parece bien y así se ha considerado durante mucho tiempo, hasta que pasa algo como la pandemia del coronavirus que nos pone ante los ojos en primer plano sus efectos negativos, en este caso en forma de contagios infecciosos que también se ven favorecidos por ella, y entonces ponemos el grito en el cielo, decimos que es intolerable y buscamos ponerle límites como sea y controlarla como hacen los regímenes autoritarios con internet —piensen en «the Great Firewall» china (la Gran Muralla de Fuego)— o los nacionalistas xenófobos con la inmigración. Lo que ocurre es que, aunque es complicado poner puertas al campo y esos intentos acaban por fracasar, en momentos como el actual nuestra reacción natural nos lleva a adoptar medidas proteccionistas y a cerrar fronteras como si eso pudiera detener al virus. Eso es lo primero que se nos ocurre. De ahí que el coronavirus haya puesto también en cuestión el mantra
neoliberal de la globalización en forma de mercados abiertos, de adelgazamiento del Estado y de privatizaciones como panacea. Pero eso no es el fin de la globalización, sino, en todo caso, de una forma de globalización. No hay que equivocarse porque la «desglobalización» (con perdón por la palabreja) que parecen desear algunos no es una opción válida, es engañosa y, en todo caso, no funciona con las ideas, los virus, las emisiones de CO2, los ciberataques o el terrorismo. Y además no vale para el mundo interdependiente que vivimos en el siglo XXI. Y como consecuencia, la globalización es inevitable, guste o no guste, aunque su buen funcionamiento exija reglas para evitar excesos e instituciones internacionales sólidas y capaces de resolver los conflictos que surjan en su seno, unas instituciones que ahora están mostrando debilidad e inoperancia. Y tras ellas vienen los excesos que ahora condenamos. Dani Rodrik acuñó hace años el término hiperglobalización, que ahora utiliza profusamente Paul Krugman, para referirse precisamente a esos excesos, a sus consecuencias negativas. Krugman se acusa a sí mismo de no haberlos percibido a tiempo porque, en su opinión, han contribuido al aumento de las desigualdades, a la crisis económica de 2008 y a la actual incertidumbre ante un futuro preñado de cambios. Según él, la misma elección de Donald Trump en 2016 es otro de los malos resultados que nos ha traído la hiperglobalización. Tiene razón, aunque sea bien conocido el hecho de que Krugman nunca pudo soportar al presidente Trump. Porque no cabe duda de que una sociedad con normas aceptadas por todos funciona mejor que otra que viva en la anomia del salvaje Oeste, y eso nos exige la vuelta de los valores y mecanismos propios del multilateralismo que pueden verse temporalmente arrinconados pero que es deseable que regresen pronto. Y si los que hay ya no sirven, pues habrá que diseñar otros que puedan gozar de la aceptación general, aunque sea basándose en principios diferentes de los actuales y que habría que pactar entre todos. Para entendernos, la globalización no es un problema enojoso ni algo que se pueda evitar, sino una realidad que los gobiernos deben ser capaces de gestionar. Y cuanto antes lo hagan, mejor para todos. Lo malo es que ese esfuerzo es inútil cuando las grandes potencias rechazan participar en él, que es la situación en la que ahora nos encontramos. Por eso John Ikenberry ha podido escribir, recomendando algo de paciencia, que quizás
«la respuesta pueda ser más nacionalista al principio, pero a más largo plazo (es deseable que) las democracias salgan de su concha en busca de un nuevo tipo de internacionalismo pragmático y protector». O sea, lo que llamamos multilateralismo, renovado y adaptado a nuestro tiempo. No puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que la invasión rusa de Ucrania ha venido a complicar más las cosas al hacer predominar la seguridad económica sobre la mera búsqueda de ganancia, y poner así de relieve el abismo creciente que separa los regímenes democráticos y los autoritarios también en el plano económico. Es muy probable que como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia, los países autoritarios aceleren sus planes en busca de una mayor autosuficiencia y una menor dependencia del dólar. O sea, que se «desacoplen» (perdón por la palabreja) en la medida de lo posible de occidente en el ámbito de las tecnologías punteras, del comercio, de las finanzas, de las comunicaciones (internet, redes sociales) y de la defensa con objeto de construir una economía menos dependiente de occidente. No cabe duda de que eso «desglobaliza» el mundo. Pero es lo que hay. El COVID-19 es un problema global que no ha encontrado una respuesta conjunta porque no existe una autoridad mundial que lo enfrente, y porque los ciudadanos, comprensiblemente asustados, no han pedido ayuda a las Naciones Unidas o a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tampoco tuvo un momento brillante cuando aplaudió los esfuerzos iniciales de China para contenerla, sino que se dirigieron a sus gobiernos y a sus sistemas nacionales de salud mientras se cerraban fronteras y se cancelaban los vuelos en una especie de «sálvese quien pueda» general. Esta ha sido la primera vez desde 1945, cuando se creó el sistema onusiano, que no ha sido posible alcanzar un consenso ante una amenaza global, y, como consecuencia, el sistema multilateral sale muy tocado porque se le acusa de ineficacia y se olvida convenientemente que los organismos internacionales solo hacen lo que sus miembros les permiten hacer y que dejan de funcionar cuando hay un desacuerdo entre las grandes potencias. Así ha ocurrido siempre con las Naciones Unidas desde la misma guerra de Corea, y así ha sido ahora. Por ejemplo, al comienzo de la pandemia, China bloqueó los esfuerzos del Consejo de Seguridad por no considerar que el problema debiera tratarse en ese foro, ya que, en su opinión, no se trataba de «una amenaza para la paz y la seguridad internacionales» que es a lo que el
Consejo debe dedicar sus esfuerzos. Es exactamente la misma excusa que ha dado Rusia en diciembre de 2021 para vetar una resolución del consejo sobre el cambio climático. Me parece muy debatible que el clima o el virus no sean amenazas a la seguridad de todos, pues lo contrario parece más cierto, pero se ve que a los chinos no les interesaba que la ONU metiera las narices en el desastre que se había originado en su territorio, y a los rusos… ¡vaya usted a saber! Y luego también lo bloqueó de facto Estados Unidos por su insistencia en reunirlo con el único propósito de meter el dedo en el ojo de China y culparla por la rápida expansión del «virus de Wuhan», y por su ineficacia inicial para combatirlo o para avisar al resto del mundo de lo que allí estaba ocurriendo. Como ya he indicado antes, ni siquiera se ha escuchado el llamamiento humanitario de su secretario general, António Guterres, para una tregua global durante la pandemia. Y es que, como dijo Dag Hammarskjöld, que también fue su secretario general, la ONU «no fue creada para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvar a la humanidad del infierno». Y mal que bien lo ha hecho, porque si no puede garantizar la paz al menos hace la guerra más improbable, aunque no logre evitarla como demuestra la invasión de Ucrania tras un nuevo bloqueo del Consejo de Seguridad. También la Organización Mundial de la Salud se ha convertido en chivo expiatorio y terreno de confrontación propagandística para las dos grandes potencias: por una parte, la OMS fue puesta en la picota por Donald Trump que la acusaba de parcialidad a favor de Beijing y de ser una marioneta (puppet) de China, con frases como que «the WHO blew it!» (la OMS la pifió). La consecuencia es que primero decidió revisar su contribución financiera (el 10 por ciento de su presupuesto anual, el segundo contribuyente es la Fundación de Bill y Melinda Gates (!), y China solo aparece en un modesto tercer lugar) y luego anunció que Estados Unidos se retiraba de ella, en lo que parece más bien una decisión pensada en la política doméstica y destinada a la búsqueda de un culpable que disimulara su propia mala gestión de la crisis. Una actitud que contrasta con la de Biden, que hizo regresar a su país a la organización en cuanto llegó a la Casa Blanca, y del mismo Xi Jinping cuando se dirigió al plenario de la OMS para tratar de mejorar la imagen de China y defender su gestión con un indisimulado esfuerzo de propaganda: «(Nosotros) que durante todo el tiempo hemos actuado con transparencia y responsabilidad… hemos
comunicado la secuencia del genoma lo antes que hemos podido. Hemos compartido con el mundo y sin reservas la experiencia de su control y tratamiento. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para asistir y apoyar a los países necesitados». Y tras esta carretada de autobombo, anunció una contribución extra de dos mil millones de dólares a la organización. Imposible un mayor esfuerzo propagandístico aprovechando con inteligencia en su favor la «espantada» de Trump. El discurso de Xi debió molestar mucho en Washington porque, en la misma reunión, Estados Unidos puso sobre la mesa el espinoso asunto de la presencia de Taiwán en la OMS, y solo un par de días más tarde el secretario de Estado Mike Pompeo envió un mensaje afectuoso a Tsai Ingwen, la presidente taiwanesa. Dos banderillas de fuego que ponían claramente de relieve una vez más el enrarecido ambiente que se respiraba entre ambas potencias. Como resultado de esta disputa y de la misma presión de la comunidad internacional para aclarar las cosas, la OMS ha aceptado llevar a cabo una investigación independiente sobre su comportamiento durante la pandemia, que pueda también contribuir a mejorar su respuesta futura ante este tipo de amenazas. Es una buena decisión. Las organizaciones internacionales (con la excepción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) tienen papel consultivo y de asesoramiento, pero no ejecutivo, y no están para hacer propaganda o para recibir insultos que sirven a algunos para desfogarse, sino para solucionar problemas con el apoyo de todos y ese apoyo no ha existido durante la crisis del coronavirus. En ausencia de un gobierno mundial, hemos recurrido durante los últimos años a normas de general aceptación y a organismos internacionales para resolver las disputas, pero estamos viendo cómo el resurgir de los nacionalismos las pone a unas en duda y debilita a los otros, y es posible que todos requieran una puesta al día en profundidad, dado que esas normas y esos organismos fueron concebidos para funcionar en un mundo de estados nacionales que ahora se ven desbordados por retos nuevos para los que, simplemente, no están preparados. Los roces van a ser inevitables, y eso es grave porque en un ambiente de confrontación creciente como el que se nos viene encima no hay instancias internacionales con auctoritas suficiente para calmar los ánimos, actuar como cámaras de descompresión cuando hace falta y con capacidad y
experiencia para buscar soluciones y acuerdos que quizás no satisfagan a nadie, pero con las que todos puedan vivir. El caso es que, en este momento, los ciudadanos, presas de miedo por culpa del virus, han buscado socorro en la seguridad de la tribu, y por eso Henry Kissinger ha podido escribir acertadamente que «la pandemia nos ha traído un anacronismo, el renacimiento de la ciudad amurallada en una época en la que la prosperidad depende de que los bienes y las personas circulen globalmente». La rápida expansión del virus ha devuelto al Estado su papel tradicional de protector de la comunidad frente a las amenazas procedentes del exterior, y ha hecho resurgir el nacionalismo al grito egoísta de sálvese quien pueda con medidas tomadas de manera individual y por eso mismo muchas veces descoordinadas. Y como no hay una autoridad supranacional, un árbitro con tarjeta roja o al menos amarilla en la mano, se ha creado un caldo de cultivo apropiado para el estallido de disputas entre Estados como consecuencia de las medidas que cada uno toma y de la forma en la que las toma, como el establecimiento de cuarentenas para viajeros procedentes del exterior o el cierre de fronteras sin tener siquiera la cortesía de prevenir antes a los vecinos. También se desató una competencia insana entre países por recursos médicos escasos, pues algunos podían y pueden pagar más y dejan fuera del mercado a otros que también los necesitan, pero no los pueden adquirir a los mismos precios, como muestran las quejas más que justificadas sobre las vacunas de algunos países africanos y latinoamericanos. Y como en toda circunstancia en la que de repente hay competencia por recursos escasos y mucho dinero circulando, una situación de emergencia que requiere respuestas rápidas y en la que «todo vale» con tal de frenar la pandemia, surge el problema de la corrupción en un escenario que se presta especialmente al contrabando, especulación, sobreprecios, sobornos, estafas y simple desviación de fondos hacia bolsillos indebidos. Por eso es preciso aumentar la vigilancia, la transparencia y los controles para que la angustia de muchos no se convierta en riqueza ilícita para pocos. Los desacuerdos no se producen únicamente entre Estados soberanos, sino también entre los poderes centrales y regionales de un mismo Estado sobre la forma de gestionar la crisis, como ha sucedido en España entre el gobierno central y los de algunas comunidades autónomas por la instauración de un mando único para dirigir con más eficacia la lucha
contra la pandemia, la distribución interna de competencias y de recursos o la definición de las etapas para regresar a la normalidad tras el desconfinamiento. Por no hablar de la misma cobertura legal adoptada por el gobierno de la nación para tomar esas medidas (estado de alarma) que los tribunales han condenado luego al señalar que se debía haber recurrido al de excepción. Pero no somos un caso único, porque cosas parecidas o peores han ocurrido entre el gobierno central de Londres y los de Escocia e Irlanda del Norte, en Estados Unidos entre el gobierno federal y los gobernadores estatales, y en Turquía, donde el alcalde de Estambul decretó el confinamiento de los ciudadanos en sus casas en contra de la posición del gobierno de Erdoğan. En países con gobiernos frágiles estas situaciones de crisis abren inevitablemente espacios para la intervención de actores no estatales, como ha ocurrido con la milicia Hezbollah en Líbano, que llega en su labor asistencial —pero no solo asistencial— allí donde el flaco sistema sanitario estatal no alcanza y de esta forma debilitan aún más el tenue control de los gobiernos centrales. Lo mismo sucede con los movimientos islamistas que utilizan las redes de mezquitas para acceder a lugares o familias que quedan lejos del radar del gobierno. Un aspecto delicado es el que afecta al papel de las Fuerzas Armadas cuando han sido llamadas a colaborar en la lucha contra el coronavirus. La estrategia global de la Unión Europea adoptada en 2016 reconocía la necesidad de dotarse de una capacidad eficaz de «prevención, detección y respuesta a pandemias globales», y el 6 de abril de 2020 el Consejo de Asuntos Generales, que reúne a los ministros de Asuntos Exteriores, trató de la respuesta militar a la crisis. Como consecuencia, los soldados, que están entrenados para actuar con rapidez ante emergencias, dejaron momentáneamente los fusiles y se dedicaron a labores de desinfección, traslado de enfermos, montaje de hospitales de campaña o de refugios para los sin techo, etc., mientras sus helicópteros y camiones se convertían en ambulancias o llevaban equipamientos sanitarios. Se trata de tareas que no solo son perfectamente compatibles con un Estado democrático, sino que permiten proyectar una saludable cara humana de la función militar. La prueba es España, donde hasta cincuenta y siete mil efectivos fueron movilizados en los momentos más duros de la pandemia y llevaron a cabo una estupenda labor. Pero las cosas pueden cambiar muy deprisa si arrebatan al gobierno el control de la lucha contra el virus como han hecho
en Irán los Guardianes de la Revolución, o cuando cometen abusos por uso excesivo de la fuerza como ha sucedido en África del Sur, Kenia o Filipinas, porque no hay que olvidar que, en un régimen democrático, el lugar de los soldados son los cuarteles y que cuando salen ha de ser siempre bajo control del gobierno y del Parlamento. Quien pensara que el Estado-nación estaba muerto tiene que hacérselo mirar. Hay una contradicción evidente entre la solidaridad global y el aislamiento nacionalista. El tribalismo cateto sigue vivo y se acentúa en los momentos de peligro como el planteado por el coronavirus, dando lugar en casos extremos a lo que António Guterres ha llamado «un tsunami de odio y xenofobia» de carácter miope y cortoplacista, porque sabemos bien que nadie estará realmente a salvo mientras los demás no lo estén, y así lo reconocía ya el final de la cumbre del G-20 reunida (telemáticamente) el 26 de marzo de 2020 en Arabia Saudita al principio de la pandemia. Lo vieron claro desde el primer momento, tenían razón, y los acontecimientos posteriores solo han confirmado esta postura. Lástima que no se lograra actuar en consecuencia.
El COVID-19 y la economía También es frágil la economía, y el COVID-19 ha hecho ya mucho daño, aunque no sepamos cuánto porque dependerá de factores como lo que dure, de cómo salgamos de rápido, de que haya o no haya recaídas, de la disponibilidad global de las vacunas o de la cantidad de dinero que seamos capaces de meter en el sistema para ayudar a los más necesitados en momentos de agobio y para acelerar la salida de la crisis. De forma que son muchos los puntos de interrogación que todavía existen para poder hacer evaluaciones consistentes a estas alturas. Sabemos lo que nos está pasando, por ejemplo, en términos de desempleo, pero especular sobre el futuro, aunque sea sobre la base de lo que ha ocurrido en el pasado no deja de ser por ahora un ejercicio académico que traigo a colación más como curiosidad que otra cosa. No ha habido nada comparable a esta pandemia tanto por la rapidez con la que se ha extendido como por su carácter global, que la ha llevado en pocas semanas a los más remotos confines del planeta, y por las mismas incertidumbres que rodean su posible evolución futura. Es aún demasiado lo que sobre ella ignoramos, como los mismos científicos reconocen. No hay precedentes válidos que sirvan de comparación, pero, aun así, Carmen Reinhart nos recuerda que la depresión económica que trajo el final de la primera globalización de nuestra época, allá por los años treinta, hizo quebrar al 40 por ciento de los países «cerrando a muchos de ellos los mercados globales de capitales hasta la década de los cincuenta o más tarde»… Fue aún peor porque la producción industrial se contrajo un 40 por ciento, se disparó el desempleo, y la actividad económica tardó una década en recuperarse. Y la pandemia, cuando apenas hemos superado la crisis de 2008, nos ha traído otra recesión provocada por una crisis triple de oferta, de demanda y financiera (Juan María Nin), con una caída de la producción global estimada por el FMI en 6 puntos sobre un crecimiento de 3,5 previsto antes de la pandemia, con aumentos desconocidos del desempleo que la Organización Internacional del Trabajo se ha atrevido a estimar en doscientos treinta millones de puestos de trabajo a escala global y veintitrés millones solo en Europa, mientras las medidas de confinamiento afectaban en abril de 2020 al 50 por ciento del Producto Nacional Bruto mundial, y como consecuencia el comercio se hundió. Lo que sí está claro es que
nunca se había visto una recesión de este calibre, probablemente la mayor en tiempos de paz en casi cien años, ni tampoco la adopción de medidas para contrarrestarla de la magnitud que estamos viendo. También es cierto que la recuperación inicial, al menos hasta la llegada de la variante ómicron, ha sido muy rápida. Al principio de la pandemia algunas estimaciones cifraban la contracción del PIB de la Eurozona en un escalofriante 13 por ciento (Erik Nielsen en The Economist), lo que afortunadamente no sucedió, aunque algunos países muy dependientes del turismo como la misma España superáramos el 10 por ciento. Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial, era más optimista y acertado cuando afirmaba que, en su opinión, no tendríamos «una década de desastre económico» porque la recuperación estaba siendo también muy rápida. Francis Fukuyama, que no es economista, pensaba que «no habrá un momento en el que los países podrán declarar victoria sobre la enfermedad; más bien las economías se abrirán despacio y tentativamente, con el progreso frenado por olas sucesivas de infección», porque no creía en una salida en V, sino en W o en una L muy larga. De momento parece acertar. Y Adam Posen opinaba que las condiciones preexistentes en la economía empeorarán con la pandemia y en particular lo que él llama el «estancamiento secular», entendido como combinación de bajo crecimiento de la productividad, falta de retorno de la inversión privada, y «casideflación», mientras crece la brecha que separa a los países ricos de los demás por su diferente músculo económico para enfrentar la crisis, al tiempo que aumenta también el resentimiento mundial por tener que seguir dependiendo del dólar americano cuando Estados Unidos pierde atractivo como lugar de inversión. Traigo sus opiniones a colación para que se vea que entre los expertos y menos expertos había opiniones para todos los gustos, confirmando el aforismo de que los economistas explican lo que ha pasado (y no siempre, como demuestra este caso), pero, en realidad, no tienen demasiada idea de lo que va a suceder. O dicho con más caridad, explican mucho mejor el pasado que el futuro. Pero si bien es cierto que de la crisis provocada por la pandemia parecemos estar saliendo más deprisa que de la financiera de 2008, hay cuestiones que pueden ralentizar el crecimiento y el retorno a la ansiada normalidad o, incluso, llevarnos marcha atrás. Como, por ejemplo, un repunte de las infecciones por la aparición de mutaciones del virus ante las
que las vacunas no funcionen o frente a las cuales tardemos en dar con una respuesta eficaz, lo que se traduciría en una reducción de la actividad económica con nuevos confinamientos, menos viajes y turismo, etc. Como sucedería en el caso de un enfrentamiento sino-norteamericano a propósito de Taiwán que se extendiera por el mundo o, sin llegar a ese extremo, una rivalidad tal entre ambas superpotencias que conduzca a un desacoplamiento total de la economía que trastocara los flujos comerciales y obligara a los países a tomar partido… Como una guerra provocada por Rusia en el corazón de Europa… Como una inflación fuerte —como la que ha hecho su aparición a finales de 2021— que haga subir los tipos de interés y los costes del servicio de la deuda con grave impacto sobre las economías de muchos países emergentes… Como una crisis dentro de China (por ejemplo, por la explosión de una burbuja inmobiliaria) que al frenar sus importaciones de materias primas traslade el problema a los países que las producen… Como, en definitiva, el aumento de las desigualdades dentro de los países y también entre países como resultado de su diferente musculatura financiera para combatir los efectos de la pandemia, que podría afectar a la misma estabilidad de los más débiles. No quiero decir que todo eso vaya a ocurrir y, por supuesto, deseo que no suceda, pero tampoco hay que descartar que alguna de esas amenazas se acabe cumpliendo y por eso es prematuro tirar cohetes. Conviene no bajar la guardia. También está de moda comparar esta recesión con la provocada por la crisis de 2008, pero, de entrada, hay al menos dos diferencias muy grandes entre ambas: mientras la de 2008 fue endógena y afectó a los fundamentos de la economía, esta es exógena y no los tocó, lo que debe permitir una recuperación rápida y no los diez años que nos costó salir entonces. La segunda diferencia es que entonces el descalabro se produjo a lo largo de tres años y ahora nos ha golpeado en tan solo tres semanas. Aquello fue un proceso y esto ha sido un mazazo. Tres semanas en las que el grueso de la actividad económica de China, Europa y Estados Unidos echó el cierre. Literalmente. Y, por esa razón, Kenneth Rogoff no hablaba de crisis, sino de «catástrofe económica» en la que «los mercados de valores han colapsado en las economías avanzadas y el capital ha huido al galope de los mercados emergentes. Los Estados se enfrentan a decisiones muy difíciles que les exigen a un tiempo salvar vidas y salvar la economía. Una fuerte recesión
económica y una crisis financiera son inevitables», siendo su duración la gran incógnita pendiente de que se encuentre y comercialice una vacuna, algo que ya ha sucedido y no una sola vacuna sino varias, y, segunda condición, que se haga llegar a todo el mundo en cantidades y precios que resulten aceptables para todos, lo que aún está lejos de ocurrir. Se trata de impedir que las disrupciones en la economía provoquen una crisis de liquidez que lleve a otra de solvencia, para que lo que inevitablemente fue una recesión global no derive en depresión. Si ponemos el foco de atención en España, José Carlos Díez cuenta que entre 2008 y 2013 en nuestro país se destruyeron 9,5 puntos de PIB. Luego, la recuperación ha sido lenta mientras avanzábamos hacia un sistema cada vez más liberal de mercado, con privatizaciones en educación y sanidad y con un Estado cada vez más delgado que se limitaba a ofrecer un campo de juego con reglas claras (o lo más claras posible, que tampoco hay que exagerar), y a garantizar la seguridad y el funcionamiento de las infraestructuras básicas, mientras no controlaba debidamente el déficit y se disparaba la deuda. O sea, viviendo por encima de nuestras posibilidades sin que a los gobiernos de turno pareciera importarles demasiado, para irritación de nuestros socios calvinistas del norte del continente que nos lo echaban en cara. De esta forma, la pandemia nos ha pillado con un Estado debilitado cuando apenas superábamos los destrozos de 2008, aunque nuestra situación sea ahora más fuerte que entonces… con excepción de la deuda. El gobierno envió un plan de estabilidad a la Unión Europea con un retrato aterrador de la situación: un desplome del PIB de un 9,2 por ciento en 2020 (y una recuperación del 6,8 por ciento en 2021), en cifras que algunos consideraban optimistas y que podrían empeorar y de hecho lo hicieron; un crecimiento del déficit hasta el 10,3 por ciento del PIB y del endeudamiento hasta el 120 por ciento y que nos deja sin margen para alegrías. Se perderán dos millones de empleos y el paro subirá desde el 14 por ciento hasta el 19 por ciento, para descender hasta 17,2 por ciento en 2021 (de hecho los resultados han sido bastante mejores de lo esperado porque el desempleo se situó en 14,5 por ciento, aunque siga siendo escandalosamente elevado entre los jóvenes). Los sectores más afectados son turismo que, con ochenta y tres millones de visitantes en 2019, proporcionó en torno al 12 por ciento del PIB (la Organización Mundial del Turismo ha estimado una caída del 80
por ciento del turismo internacional en 2020), el comercio, el transporte y las actividades artísticas y recreativas. Son datos espeluznantes que incluso llevan a algunos a pensar en la Guerra Civil donde, según Leandro Prados de la Escosura, se llegó a perder el 26,8 por ciento del PIB. Pero eso no deja de ser una exageración porque las cifras actuales, con toda su gravedad, no son afortunadamente comparables —ni de lejos— con las de aquella tragedia, aunque la traigo a colación porque el mero hecho de que se susciten son reveladoras del trauma que sufrió la sociedad española y del miedo con el que contemplaba el futuro inmediato. Tenemos todavía demasiado reciente la crisis de 2008 y el daño que nos hizo, y cuando parecía que por fin salíamos de ella y recuperábamos los niveles económicos previos, nos ha caído encima esta otra. La preocupación estaba más que justificada, porque España es entre las mayores economías de la Unión Europea la única que no recuperará los niveles previos en 2022 sino que tendrá que esperar un año más. El COVID-19 también ha infectado a nuestras redes comerciales. La globalización ha creado un complejo sistema de interdependencia, basado en la división internacional del trabajo que preconizaba Adam Smith, un sistema que es enormemente eficaz cuando funciona con normalidad, pero que en 2020 saltó por los aires. La crisis ha mostrado que es muy vulnerable. Lo curioso es que nadie hubiera reparado antes en ello probablemente por imprevisión, por inconsciencia, por codicia, por poner la ganancia por encima de la seguridad y por desdeñar riesgos que se consideraban improbables. El mantra hasta ahora era el que había hecho famoso Tim Cook, CEO de Apple, con su famosa frase de que los stocks «son fundamentalmente malos» y que, en consecuencia, había que evitar el almacenamiento porque las empresas podían siempre proveerse de lo que necesitaran en cadenas de suministros que operaban con gran rapidez, precisamente como resultado de la globalización y de la división del trabajo. Bueno, pues resulta que no es así, ya no, el sistema es frágil porque adolece de cuellos de botella que en momentos puntuales lo pueden estrangular y que en efecto lo estrangulan. Un símbolo muy visual de esos cuellos de botella fue el buque portacontenedores Ever Given, de cuatrocientos metros de eslora, varado en el canal de Suez durante seis días a mediados de 2021, al parecer por una ráfaga de viento, que cerró a la navegación mundial esa vía de comunicación, paralizando el transporte
marítimo con pérdidas estimadas de hasta 10.000 millones de dólares diarios. Y cuando te estrangulan no respiras y no respirar te produce la incómoda consecuencia de que te acabas ahogando, como ha sucedido ahora cuando la pandemia ha dejado al descubierto que el 90 por ciento de la penicilina del mundo se fabrica en China y que toda Europa, sus veintisiete países, no produce, por ejemplo, una sola pastilla de paracetamol y no disponía de ninguna fábrica donde se hicieran vacunas, cuya producción se concentra en un par de países en todo el mundo: China e India. Al romperse las cadenas internacionales de suministro, cundió el pánico y el desconcierto, porque, encima, carecíamos de reservas estratégicas de esos productos que se agotan rápidamente en los mercados si los repuestos no llegan con normalidad, como ocurrió al principio de la pandemia con las mascarillas que son tan necesarias ante la expansión de la infección, pues sin ellas a los primeros que perdíamos era a los médicos y sanitarios encargados de combatirla. China fabrica el 50 por ciento de todas las mascarillas del mundo y al estallar en Wuhan la epidemia se quedó con todas las existencias y solo volvió a ponerlas en el mercado —o a donarlas por motivos propagandísticos— cuando dejó de necesitarlas tras controlar el problema en su propio territorio. Con la crisis nos hemos despertado a la realidad de que China, tras tres décadas de un crecimiento económico anual de dos dígitos se ha convertido, como dice Michael Mandelbaum, en «un eslabón importante en las cadenas multinacionales de abastecimientos, de las que buena parte de la producción mundial depende». El resultado, cuando además hay mal ambiente político, es su fragilidad. Las cadenas de suministros se han interrumpido cuando, ante la emergencia de la pandemia, los países han prohibido exportar material sanitario como mascarillas, guantes o ventiladores, como han hecho los que pertenecen a la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Turquía, mientras la India impedía la salida de ciertos medicamentos y componentes farmacéuticos, y otros países se han puesto la venda antes de la herida y por lo que pudiera ocurrir también han prohibido exportar alimentos como arroz (Vietnam), o trigo y patatas (Kazajistán). Dentro del mismo mercado único europeo, Alemania y Francia detuvieron sus ventas de material sanitario a Italia cuando comenzó la crisis. Peor todavía es lo que ha ocurrido con la crisis de los transportes en 2021, una vez superado lo peor de la pandemia y con la reanudación de la actividad económica. La caída de la demanda al inicio de la pandemia
condujo a frenazos en la inversión y en la producción, y el sistema no ha sido capaz de responder con velocidad y flexibilidad suficientes cuando se ha reactivado la economía con una rapidez que no se esperaba. El resultado son producción insuficiente para atender la demanda, fletes por las nubes, barcos haciendo colas interminables para poder descargar sus contenedores en los puertos de arribada, retrasos en las entregas y falta de piezas como microchips que afectan a industrias tan diferentes como la automovilística, la de los ordenadores o la misma del juguete obligando a parar o a reducir la producción con daños importantes. A fin de año hay retrasos en la fabricación y entrega de coches de diversas marcas, de recambios, de baterías y se temía por la campaña infantil de las cartas a los Reyes Magos en plena Navidad. Y así pasa con todo. Particularmente grave es lo ocurrido con los hidrocarburos, cuya producción se redujo con la crisis económica sin que fuera capaz de reactivarse luego a tiempo, sorprendida por la propia rapidez con la que comenzamos a salir de ella. El resultado es insuficiencia de oferta y la escasez ha hecho subir los precios impactando con fuerza sobre el de la electricidad cuando comenzaba el invierno. El precio del kilovatio se ha disparado con grave repercusión sobre la actividad empresarial, la economía de los hogares y la misma inflación que ha crecido como hacía años que no lo hacía. Y así no hay mercado ni único ni global que pueda funcionar. En este ambiente, el primer ministro de la India, Narendra Modi llegó a anunciar el comienzo de una «nueva era de autosuficiencia», que supongo que es algo que a un nacionalista le debe gustar decir, pero que a medio plazo no se tiene en pie porque acaba dando lugar a lo que Stephen Walt llama un mundo «menos abierto, menos próspero y menos libre». No puedo estar más de acuerdo y por eso confío en que se trate de una reacción coyuntural y no definitiva, porque si algo nos ha quedado claro con esta crisis es que, aparte de estar todos interconectados, somos absolutamente interdependientes, y ese es un dato muy interesante a retener de la actual relación sino-norteamericana que se diferencia precisamente en esto de la que Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron durante décadas en el siglo pasado. El problema es que el reflejo proteccionista puede ser indeseable, pero también es comprensible, contagioso y probablemente inevitable cuando es el miedo el que dirige nuestras mentes, las nubla en momentos de crisis y dificulta su combate. Como dice Carlos Pascual, lo
que la pandemia ha hecho, en definitiva, es poner de relieve «el fracaso de (tratar de) gestionar tensiones entre los intereses nacionales a corto plazo y nuestra interconectividad global», porque las respuestas locales son insuficientes ante retos globales, no me canso de decirlo. Hay que comprender de una vez que esta no es una pelea de países, sino de supervivencia de la especie y que todo lo que frene el comercio dificulta la lucha contra la pandemia y retrasa la recuperación. Debemos tomar nota de lo ocurrido con la esperanza de que a partir de ahora los países aprenderán del mal rato pasado, buscarán la seguridad en un equilibrio entre mercados abiertos e interdependencia, combinarán eficiencia con redundancia, acercarán a casa las cadenas de suministros para protegerse de potenciales cortes futuros y en algunos casos impondrán la obligatoriedad de mantener reservas estratégicas de ciertos productos. Necesitamos mejor planeamiento, más capacidad de almacenamiento, más redundancia, adopción de nuevas tecnologías, mejores flujos de información, y mayor capacidad para producir y transportar suministros vitales. O sea, no pensar solo en el beneficio presente, sino en lo que el futuro puede deparar, y este es un ejercicio complicado para los políticos al uso. De esta manera, bajará un poco el beneficio, pero aumentará la seguridad. Los expertos dicen que la escasez de suministros solo tocará techo tres meses después de que a su vez la epidemia alcance su pico máximo y comience a decrecer, pues será también entonces cuando las empresas agoten sus stocks estratégicos. Pero ¿qué sucede cuando tras retroceder rebrota? Tras la crisis de 1930, una ola de proteccionismo contribuyó a hacer aún peores sus efectos y ahora es imperativo evitar cometer los mismos errores que entonces, como por otra parte ya se hizo en 2008 gracias a la visión y el esfuerzo colectivo que coordinó el G-20. En aquel momento se evitó porque se adoptó el compromiso «de no levantar nuevas barreras a la inversión o al tráfico de bienes y servicios, imponer nuevas restricciones a las exportaciones o poner en práctica disposiciones de la OMC que no estimulen las exportaciones» durante un plazo de doce meses. Una vez dejado atrás el mandato de Donald Trump, que atacó el sistema global de comercio e impuso barreras y tarifas arancelarias a amigos y enemigos por igual, está por ver si entramos en una etapa de nuevo liderazgo
internacional de Estados Unidos con un presidente que tampoco es un librecambista furibundo. Por eso, lo importante es no tropezar dos veces en la misma piedra y caer en el error de levantar barreras que solo contribuirán a complicar el regreso a la normalidad. Así, la pandemia ha interrumpido las cadenas globales mientras la relación sino-norteamericana no muestra señales de mejorar y sus pugnas comerciales pueden agravarse con el decoupling (desacoplamiento) que tenderá a separar aún más ambas economías en el futuro inmediato e incidirá negativamente sobre la recuperación mundial. Es lo que propugnaba Peter Navarro, influyente y radical asesor de Donald Trump y autor del libro Death by China (Muerte a manos de China), cuyo título expresa elocuentemente su pensamiento. Lo que pasa es que eso es más fácil de decir que de hacer porque las economías de ambos gigantes y su relación con la economía global es similar a los hermanos siameses, que comparten órganos y sistema circulatorio y que no sobreviven el uno sin el otro. Lo que sí nos ha traído la pandemia, su último regalo hasta la fecha, han sido planes keynesianos de estímulo y recuperación que han hecho aumentar de manera muy considerable las inversiones productivas y el capital circulante a disposición de los ciudadanos de las naciones ricas que se los han podido permitir y a los que, además, el propio confinamiento ha hecho ahorrar durante meses. Con la reactivación económica ha llegado un aumento de la inflación, controlada desde hace años y que se ha disparado hasta tasas del 5 y del 6 por ciento. Lo más probable es que esta inflación haya venido para quedarse algunos años (aunque los políticos no lo quieran decir) y eso augura subidas de los tipos de interés que pueden afectar muy negativamente también a países con deuda en dólares. Esta combinación unida al aumento del precio de la energía, en especial la electricidad, y los cuellos de botella que experimenta el comercio internacional pueden lastrar los planes de crecimiento globales y de algunos países en particular. En España, por ejemplo, el gobierno ha logrado aprobar en el Congreso un presupuesto con una perspectiva de crecimiento que ni el Banco de España, el FMI o las autoridades europeas creen posible a la vista de la situación. Para disminuir el impacto de la crisis en la economía global hace falta imaginación y medidas novedosas en macro y en microeconomía. Ideas nuevas para una situación que también lo es. Hay que meter dinero fresco
en el sistema para reactivar la demanda y el consumo, cosa que se ha hecho con generosidad en Europa y Estados Unidos (donde Biden trata de aprobar planes por valor de hasta casi cinco billones de dólares en medio de enormes dificultades), pero que no ha estado al alcance de muchos otros países con menos músculo financiero y con mayores dificultades para dejar atrás el impacto negativo que en su economía ha dejado el COVID. Porque la prioridad era —y sigue siendo cuando escribo— ayudar directamente y sin dilación, con liquidez, a la gente que lo está pasando muy mal porque ha perdido el puesto de trabajo, o está a punto de perder la empresa grande o el negocio modesto al que ha dedicado su vida y del que dependen sus familias y también otros empleos, y así lo ha reclamado Paolo Gentiloni, comisario de economía de la Unión Europea, al decir: «Si no es ahora, ¿cuándo?». Por supuesto que también hacen falta medidas fiscales y monetarias, e iniciativas antiproteccionistas que para ser eficaces deben estar coordinadas a escala global y eso abre un espacio para que instituciones como el G-20, el FMI, el Banco Mundial, la OMC, las Naciones Unidas y la propia Unión Europea lideren grandes planes para reavivar el mercado que es, a fin de cuentas, el mejor mecanismo de cooperación jamás creado porque permite trabajar juntos a gentes de todos los países, creencias, políticas y colores y a cada uno encontrar su lugar. Pero a condición de regularlo para evitar volver a tropezar en piedras que ya conocemos y que solo benefician a algunos mientras dejan a muchos otros por el camino. Por consiguiente, también el capitalismo basado en la división internacional del trabajo y en la búsqueda del beneficio por encima de todo sale tocado de la crisis desatada por la pandemia, que ha puesto de relieve la necesidad de atender a la sostenibilidad, al justo reparto de beneficios, a la creación de valor para los clientes, a invertir en los empleados, a fomentar la diversidad y la inclusión, y al cuidado del medio ambiente por encima de la ganancia pura y dura. Es decir, hay que darle un rostro más humano. En esta misma línea, Klaus Schwab había sugerido en Davos 2019 pasar de un capitalismo de accionistas (shareholders) a otro de titulares de intereses (stakeholders), a un capitalismo que prime la sostenibilidad a largo plazo sobre la ganancia inmediata y el máximo beneficio para los inversores, un capitalismo que, aparte de buscar los lógicos rendimientos consustanciales a su misma esencia, invierta en el bienestar de los proveedores y de los
trabajadores, que tenga en consideración la huella ecológica de lo que se hace y que proteja el medio ambiente, que retorne una parte de las ganancias para beneficio directo de las comunidades entre las que opera… En definitiva, un capitalismo inclusivo que entienda a las empresas como actores sociales, que frene la actual tendencia muy perniciosa a separar productividad y salarios (durante los últimos años mientras la primera subía los segundos han bajado) y que busque reducir las escandalosas desigualdades y la pobreza. Esta es una crisis que ha puesto en primer plano la responsabilidad social de la empresa, que tiene que sobrevivir y proteger al mismo tiempo a sus empleados. Y también la responsabilidad del propio Estado, que tiene que evitar los errores de 2008 cuando se pidió a los gobiernos que nacionalizaran los riesgos mientras seguían en manos privadas los beneficios de la recuperación. Ahora, por ejemplo, el gobierno alemán, que ha salvado de la quiebra a Lufthansa, ha anunciado su intención de quedarse a cambio con el 20 por ciento de la aerolínea de forma que cuando remonte sus actuales problemas gracias a la ayuda estatal, los ciudadanos se beneficien también. No es tarea fácil porque estatalizar no está de moda ni suele ser lo más eficaz, pero en este caso me parece lo más justo, aunque plantee otro problema conocido como «countervailing duty», una tarifa que se puede imponer para desanimar la competencia desleal derivada de la intervención estatal en los mercados. Hasta aquí nada que objetar. Lo que pasa es que con el impacto del virus los gobiernos están metiendo millones y millones de euros para ayudar a compañías en dificultades —como las aéreas antes citadas y muchas otras que no hubieran sobrevivido sin esa ayuda— y a causa de ello podría suceder que en el futuro lleguen a los países importaciones de productos fabricados por compañías rescatadas, que esas importaciones se consideren subsidiadas y que sean respondidas con tarifas antisubsidio aceptadas por la misma Organización Mundial del Comercio. La pandemia nos brinda la oportunidad de cambiar lo que haya que cambiar, de mirar el problema a los ojos y de coger el toro por los cuernos, porque, como ha dicho Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, «el capitalismo que promueve la concentración del ingreso, las desigualdades y la destrucción del medio ambiente ya no es viable». Si adopta ahora un
rostro más humano como consecuencia del examen de conciencia al que nos ha abocado la pandemia, bienvenido sea.
El COVID-19 y la geopolítica También la geopolítica, heredera de los acuerdos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, se ha visto afectada por la pandemia que no solo no ha terminado con la rivalidad entre Estados Unidos y China, porque nadie esperaba que un virus tuviera propiedades taumatúrgicas, sino que ha tenido la virtud de aumentar la animosidad existente entre ambas potencias, lo que tampoco era su misión.
Impacto sobre el presente Los partidarios de lo que François Heisbourg llama «la geopolítica del café instantáneo», los tertulianos que tan pronto hacen la alineación del equipo nacional de fútbol como sugieren recetas para superar la recesión económica mundial, se animan a sugerir que estamos en la antesala de «un conflicto bipolar masivo» entre Estados Unidos y China. No es que eso no pueda ocurrir si finalmente los norteamericanos se sienten realmente amenazados hasta un punto existencial por el crecimiento chino, o si los chinos entienden que Estados Unidos les ahoga e impide realizar las ambiciones nacionales a las que se consideran con pleno derecho… y ya no pueden respirar. A menos que eso no llegue a suceder porque decidan repartirse el mundo en dos esferas de influencia cerradas y excluyentes, que sería la otra alternativa extrema. Kissinger ya explicó esta lógica en un artículo escrito en 2012 donde decía que en Estados Unidos algunos piensan que «la política china persigue dos objetivos a largo plazo: desplazar a Estados Unidos como poder principal en el Pacífico occidental, y consolidar Asia como un bloque cerrado y sometido a los intereses chinos en el ámbito económico y de la política exterior… Desde el lado chino, las interpretaciones… siguen una lógica inversa: ven a Estados Unidos como una superpotencia herida determinada a impedir el ascenso de cualquier rival, entre los que China es el más creíble». A medida que el tiempo pasa, parece como si esta visión ganara peso. Pero afortunadamente, hay otras alternativas, porque, como dice el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, chinos y norteamericanos
saben que si eligen el camino de la confrontación esta «es improbable que termine como hizo la guerra fría (entre Estados Unidos y la Unión Soviética) con el colapso pacífico de un país». Sería bastante peor, porque ambos pueden hacer daños terribles al otro y ambos son muy conscientes de la catástrofe que resultaría. Por no hablar de los límites que les impone la propia interdependencia. Además de que son más los actores en juego porque también Europa y Rusia tienen algo que decir, al igual que otros países de la región como India, Australia y Japón que han creado el Cuadrilátero con Estados Unidos, una coalición de países alarmados por el ascenso chino. Y finalmente hay que tener en cuenta que la distribución de poder en el mundo no se hace ya solo entre Estados, sino que también entran las grandes plataformas digitales como Facebook, Amazon, Apple, Google, Alibaba, Baidu y Tencent, con presupuestos mayores que los de muchos países soberanos. Por eso, aunque el riesgo existe y sería estúpido negarlo, por suerte hay otras alternativas no tan dramáticas. De lo que no cabe duda es de que hay un masivo desplazamiento de poder hacia la cuenca del Indo-Pacífico y esto es algo que ya venía de antes, pero que ahora se acelera: en 2012 la Unión Europea (23,1 por ciento del PIB mundial) iba por delante de Estados Unidos (21,9 por ciento) y de China (11,5 por ciento), mientras que en 2030 China con el 25,1 por ciento del PIB mundial dejará muy atrás a la Unión Europea (15,5 por ciento) y a Estados Unidos (14,3 por ciento). En números redondos, la participación de los países de la OCDE en el PIB mundial habrá descendido entre 2010 y 2030 desde el 66 por ciento al 45 por ciento. Y esto es un dato objetivo que está fuera de discusión. Lo que está menos claro es si como consecuencia de ello vamos también a lo que Kishore Mahbubani llama una «Chinacentric globalisation», una nueva etapa de la geopolítica que gravite en torno a China y construida no solo sobre el prodigioso crecimiento que este país ha tenido durante los últimos decenios, sino también en torno a sus postulados ideológicos, y yo pienso que no, o que al menos aún estamos a tiempo de evitarlo. Y además deseo que lo evitemos. Son cambios vertiginosos que tienen que producir resultados impactantes y una primera constatación es que los europeos no podemos limitarnos a ser meros espectadores indiferentes de lo que está ocurriendo delante de nuestras narices, porque China —y también Rusia— tienen una concepción del orden global que es muy diferente de la nuestra, que se basa en otros
valores, y que además exige reducir el actual papel que Estados Unidos se ha reservado desde hace setenta y cinco años y con el que Europa ha salido muy beneficiada. La invasión rusa de Ucrania es un ejemplo. Tanto Xi Jinping como Vladimir Putin son dos líderes muy nacionalistas (igual que lo ha sido Donald Trump), pero mientras Putin, más débil, se limita a tratar de crear un glacis de seguridad en torno de sus fronteras (Ucrania, Bielorrusia), poniendo a Europa patas arriba con su invasión de Ucrania, saca pecho en Oriente Medio, y procura debilitarnos difundiendo bulos que minen nuestra confianza en el sistema democrático o interfiriendo en nuestros asuntos internos, desde el Brexit a las elecciones norteamericanas o en el secesionismo de Cataluña, Xi es más preocupante, aunque su visión del mundo sea por el momento más nacionalista que internacionalista. Según Kissinger, lo que más teme China es que la rodeen y la asfixien o que interfieran en sus asuntos internos, y cuando ha sentido esa amenaza no ha dudado en ir a la guerra como hizo en Corea en 1950, contra la India en 1962, contra la Unión Soviética en 1969, y contra Vietnam en 1979. Ahora es y no es diferente al mismo tiempo: por un lado, Xi ve a Washington como un obstáculo para sus objetivos de propagación de su sistema de gobierno y de labrarse una esfera de influencia que, por el momento, solo pretende que sea regional, pues ve la región Asia-Pacífico como su «extranjero próximo». Pero, por otra parte, no cree ni desea que para lograrlo sea necesario enfrentarse con Estados Unidos porque su prioridad es —por ahora, al menos— el crecimiento económico y la estabilidad interna, y porque además sabe que no está en condiciones de hacerle la guerra por la sólida razón de que no la puede ganar. Su presupuesto militar es de doscientos cincuenta mil millones de dólares y el de Estados Unidos de seiscientos setenta mil, aparte del pequeño detalle de que Washington tiene un potencial nuclear muchas veces superior (cinco mil ochocientas ojivas nucleares frente a trescientas veinte en 2019, aunque eso está cambiando deprisa con el rearme chino). Y como además piensa que Estados Unidos está en proceso de decadencia, no tiene prisa, tiene paciencia, espera su momento y cree que por ahora lo más a que puede aspirar es a repartirse un día el mundo con Estados Unidos… si estos estuvieran de acuerdo, que no lo están. De entrada, hay que reconocer que los dos países han manejado muy mal la crisis del coronavirus y que, como consecuencia, su imagen no ha salido
reforzada ante el resto del mundo. El Washington de Donald Trump inicialmente negó que hubiera un problema, luego que el problema fuera grave, más tarde no prestó atención a los científicos, diseminó informaciones incorrectas, algunas incluso estrambóticas y hasta peligrosas para la salud (como cuando el presidente aconsejó delante de las cámaras ¡inyectarse lejía!), y no lideró la respuesta ni a escala nacional —que dejó en manos de los estados y estos respondieron cada uno a su manera—, ni a escala mundial. Trump no supo dar a su país ni al mundo el liderazgo que de Washington se esperaba en los momentos de mayor angustia ante el imparable avance de la pandemia. Como resultado, el virus se extendió con rapidez y ha causado muchos muertos en Estados Unidos y en el mundo, muertos que con una respuesta conjunta a lo mejor se podrían haber evitado. A lo mejor. Como muestra de su alejamiento de la realidad, en febrero de 2020, Donald Trump todavía decía que el número de víctimas en Estados Unidos sería «close to zero» (próximo a cero), y mientras escribo en diciembre de 2021 ya llevan más de ochocientos mil muertos, y su Administración proponía fuertes recortes en los programas de ayudas internacionales como el destinado a la agencia onusiana para los refugiados (ACNUR) con muy graves consecuencias para países tan diversos y vulnerables como Siria, Palestina, El Salvador, Honduras, Guatemala, Irak, Turquía, Libia, Jordania, Egipto, Afganistán y otros, porque me quedo corto, duramente afectados por la pandemia. Hacer esto en un momento de calamidad como el que vivían revela desconocimiento de lo que realmente ocurría o, como mínimo, indiferencia y mucha insensibilidad. Pero no es producto de la casualidad porque es un comportamiento perfectamente alineado con la política trumpiana de «America First», que ignoraba que Estados Unidos no estará libre de la amenaza del virus mientras los demás no lo estén también. Y al encerrarse en sí mismos, los Estados Unidos no han estado en condiciones de repetir el encomiable esfuerzo que hizo Bush en 2003 ante la amenaza del sida, o el que hizo Obama en 2014 con el estallido de una pandemia de ébola en África occidental. Ben Rhodes, que fue asesor de Obama, cree que en 2001 la respuesta de los Estados Unidos a los ataques terroristas sobre el Pentágono y las Torres Gemelas fue errónea porque quiso abarcar demasiado, y que en
cambio en 2020 el error de Trump ante el coronavirus ha sido exactamente el opuesto, el de hacer demasiado poco. El caso es que, en ambos casos, por error o por omisión, por exceso o por defecto, nos hallamos ante una disminución de la influencia norteamericana en el mundo. Hay quien va más allá y ha comparado esta situación con la que vivió el imperio británico en Suez en 1956, una crisis que marcó un punto de inflexión en su poder global del que ya nunca se ha recuperado, aunque me parezca algo exagerado porque no estamos ante el fin del poderío americano, aunque sí quizás —si esta política se mantuviera en el tiempo— ante el principio de lo que puede ser un largo proceso de introspección en el que Washington se interese cada vez menos por los asuntos globales, porque el propio Donald Trump nos advirtió en 2019 que «el futuro no pertenece a los globalizadores… El futuro pertenece a naciones independientes y soberanas que protejan a sus ciudadanos, respeten a sus vecinos, y honren las diferencias que hacen a cada país especial y único»… y no hay que olvidar que Trump juega con la idea de volver a la presidencia en 2024. El problema de esta actitud es que, como señala Philip Gordon, solo «seis meses más tarde, con americanos muriendo en números aterradores, esta visión del mundo es la última víctima de un patógeno mortal que no respeta fronteras y que solo puede ser derrotado con una respuesta global». Y esa no existe porque los Estados Unidos no la promovieron, ¿cómo podrían hacerlo con esas ideas? Pero es que es aún peor, porque los Estados Unidos impidieron otros acuerdos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, del G-7 o del G-20 por su insistencia de condenar a China por encima de otras consideraciones más urgentes e importantes. Con Donald Trump, Estados Unidos eligió el extraño camino de buscar la confrontación con China al mismo tiempo que se desentendía de otros problemas internacionales y ofendía o prescindía de sus aliados de toda la vida. Es una postura no fácil de entender (sobre todo si le añadimos una creciente enemistad con Rusia) y desde luego hostil a las instituciones multilaterales y al libre comercio, una visión estrecha y nacionalista de la seguridad nacional que aleja a los Estados Unidos de los que deberían ser sus amigos y aliados, en particular europeos. America First (América primero) acaba siendo America Alone (América sola) y eso es como tirar piedras sobre su propio tejado porque acabó siendo también un hándicap
para el éxito de su política de cerco a China, tanto en el ámbito geográfico de Asia como en el de las nuevas tecnologías y, en especial, la crucial del 5G. La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden ha supuesto un giro profundo al restaurar las relaciones con los aliados tradicionales, buscar su apoyo frente a China (AUKUS, QUAD) y volver a respaldar las instituciones multilaterales. Biden da preferencia a los imperativos de política doméstica sobre la política exterior… con la excepción de la contención de China, pues en eso no ha habido cambio alguno. Esta política es una de las pocas cuestiones que goza de un amplio acuerdo bipartidista. Lo que sí ha buscado Biden son terrenos de posible entendimiento con China —y también con Rusia al menos hasta su malhadada invasión de Ucrania— en la lucha contra el calentamiento global de la atmósfera, el desarme (asunto que, al parecer, se suscitó reservadamente durante la cumbre telemática que sostuvo con Xi en noviembre de 2021) y el mantenimiento de canales abiertos de comunicación entre ambos para evitar malentendidos y que la situación se descontrole o, al menos, que no lo haga sin su previo conocimiento. Por su parte, China tampoco lo ha hecho mejor hasta ahora. Ha tratado de utilizar la crisis del COVID-19 para ganar influencia aprovechando la falta de liderazgo norteamericano y el vacío que eso deja, y para proyectar hacia el exterior una imagen en consonancia con el ideal político de Xi Jinping que ha decidido abandonar el consejo de Deng Xiaoping de «esconder el brillo» en favor de una fuerte afirmación nacional, de una mayor presencia en el mundo, y de un cambio de imagen acordes con el nuevo ideario presidencial. Es lo que se ha llamado «wolf diplomacy» (diplomacia de lobos). Shi Yinhong, de la Universidad Renmin en China, lo sintetiza diciendo que el objetivo es «llevar al convencimiento de la gente que el sistema chino es mejor, y promover la imagen de China como un líder mundial en el combate contra la crisis global de salud». No se les puede acusar de no decir las cosas con claridad. Y no solo en el ámbito de la pandemia. Por eso Xi ha respondido con irritación cuando Biden ha convocado una cumbre de las democracias en diciembre de 2021 y no le ha invitado. Biden quiere obtener un respaldo para confrontar a los crecientes autoritarismos, un movimiento que China lidera, y ha invitado con generosidad a un centenar de países, y digo con generosidad, porque, según Freedom House, no hay tantas democracias en el mundo. Pero no ha
convidado ni a China ni a Rusia porque la cumbre iba precisamente en su contra y porque además es obvio que no son democracias, y ambas se han molestado, en especial China. Y no solo porque Estados Unidos haya convocado a Taiwán, que ya habría sido motivo de irritación más que suficiente, sino porque se considera China: una democracia que funciona, título de un libro blanco recién publicado en Beijing, una «democracia popular» y una «democracia consultiva» que, según sus redactores, da mejores resultados para su pueblo que las de corte occidental. Y porque en opinión del Partido Comunista chino nadie sabe mejor que los propios chinos si lo suyo es o no una democracia y lo mejor que pueden hacer los demás es callarse. Los medios chinos han escrito durante la reunión que la democracia al estilo norteamericano está en decadencia, «igual que Voldemort se deslizó por el camino del mal», en referencia al personaje malvado de los libros de Harry Potter. China está convencida de que el futuro le pertenece porque «el este amanece mientras el oeste declina». Pero, para lograr esas ambiciones de dominio, China sabe que necesita cambiar de imagen, porque, dos años después de declarase la pandemia, el mundo entero ha sido testigo de fallos garrafales cuando se inició, yerros provocados por la represión, el miedo a hablar libremente y a contar lo que estaba pasando, la verticalidad excesiva en el proceso de toma de decisiones y la opacidad que son propios de un sistema autoritario y que tan caros nos han costado a todos al retrasar la identificación del problema y al tardar luego en prevenir al mundo de lo que se le venía encima. Recuerden al científico encarcelado por dar la voz de alarma. La consecuencia es que, si China no estaba ya antes entre los veinte países más atractivos del mundo, que probablemente y no por casualidad son todos democracias según el baremo Soft Power 30, ahora lo está aún menos. O sea, que tampoco China lo ha hecho bien cuando se declaró la pandemia, y el mundo lo sabe, mientras que el gobierno de Beijing exige reconocimiento y hasta agradecimiento a muchos países por su ayuda y asistencia en la lucha contra el COVID-19. La paradoja es que en algunos casos lo ha conseguido. El contraste con los Estados Unidos no puede ser mayor. Xu Chenggag ha descrito el sistema chino como «autoritarismo regionalmente descentralizado, en el que las autoridades provinciales tienen amplios poderes que solo pueden utilizar al servicio de los objetivos determinados por el centro». Lo contrario de los Estados Unidos, donde el federalismo da
auténticos poderes y flexibilidad en la toma de decisiones a los estados, incluso para que discrepen de Washington. Y cuando lo hacen, cuando discrepan, tienen que hacerlo con transparencia y rindiendo cuentas. Lo opuesto de lo que se hace en China, que en esto recuerda a los fundamentalistas musulmanes para los que la democracia es algo que sirve para elegir a los mejores… con la condición de que luego se limiten a aplicar el Corán y la sharía. Pues aquí es lo mismo: «Son ustedes libres para actuar como les parezca, siempre que obedezcan mis instrucciones». Las de Xi Jinping. Y el sistema no funciona porque si en Estados Unidos ha fallado la dirección centralizada por falta de liderazgo de Donald Trump, en el sistema chino sobran instrucciones y dirigismo centralizado, pero si ocurre algo no previsto —como sucedió con el virus— o si las instrucciones no llegan a tiempo se paraliza el invento porque nadie se atreve a tomar decisiones sin previa luz verde «de arriba». Por ese motivo, el sistema chino no inspira confianza y así surgen dudas, sobre todo, desde la información que se ha hecho pública sobre el origen de la pandemia hasta las cifras de víctimas que han proporcionado y que pueden estar muy lejos de las realmente sufridas. No son fiables y de ahí que susciten desconfianza. En la gestión de la pandemia por parte de China no ha habido solo errores puntuales, que seguramente también los habrá habido, sino un problema estructural porque el responsable de lo ocurrido hay que buscarlo en el mismo meollo del sistema político autoritario, secretista y piramidal en su proceso de toma de decisiones. Y eso no tiene fácil solución porque habría que cambiar todo el sistema. China defiende un modelo de gobernanza incompatible con nuestros valores democráticos y quiere ganar una nueva centralidad en un sistema geopolítico que hasta ahora ha pivotado en torno a nuestros valores y a la relación trasatlántica que ahora se traslada al Pacífico. No hay que olvidar que ya en junio de 2018 Xi Jinping dejó claro que «China debe liderar la reforma del sistema de gobernanza global» para adecuarlo a sus intereses, y para eso necesita socios que la acompañen y la respalden. Por ello se ha lanzado a una descomunal campaña de imagen en la que, por una parte, trata de cambiar el relato sobre el origen de la pandemia y, por otra, presume de eficacia en la lucha para dominarla obviando el hecho de que vecinos democráticos como Taiwán o Corea del Sur le han dado mejor respuesta. O, en todo caso, no peor. Y, al mismo tiempo, ha aprovechado el
autismo de Washington durante los años de Donald Trump para mostrar empatía y solidaridad con el mundo, contraponiendo la imagen de unos países occidentales que se hacían con todas las vacunas del mercado con su propia actitud de enviar ayuda médica de emergencia a muchos países que la necesitaban, en una nueva «Ruta Sanitaria de la Seda» convertida en inmenso aparato de propaganda que Josep Borrell denunció como un intento de «influir a través del control de la información y de una política de generosidad». Un comentario que muestra que el régimen chino sigue sin tener buena imagen en el mundo a pesar de sus esfuerzos, sin que tampoco parezca que vaya a mejorar mucho en un futuro inmediato. A título de ejemplo, en mayo de 2020, una encuesta hecha en Alemania muestra que solo dos de cada diez ciudadanos eran partidarios de estrechar las relaciones con China, e incluso se ha producido una reacción negativa en África, un continente cuidadosamente cultivado por Beijing y en el que el Banco Chino de Desarrollo ha invertido la friolera de ciento cincuenta mil millones de dólares entre 2000 y 2018. Las razones son dos: alegados malos tratos de tipo racista a africanos residentes en China al principio de la pandemia, que recibieron amplia difusión en el continente, y su renuencia inicial a hacer un gesto significativo con la deuda de los países del continente más afectados, algo que luego ha rectificado. El tercer país en disputa, aunque a distancia, es Rusia que está en decadencia por una combinación de población declinante, elevada corrupción y un servicio de salud mal dotado y muy estresado ante el ataque de la pandemia, que hace que a finales de 2021 sea uno de los países donde más infecciones y muertes se registran. Rusia tiene también una fuerte dependencia de sus exportaciones de petróleo y gas, y ha quedado aislado internacionalmente tras invadir Ucrania. Las relaciones entre Rusia y China, malas inicialmente, mejoraron mucho tras el acuerdo de 1994 que puso fin al conflicto del río Usuri. Años más tarde, cuando Xi se hizo con el poder quiso simbolizar la importancia de esta relación haciendo a Moscú su primer viaje al extranjero y construyéndola sobre la innegable afinidad que hay entre él y Putin, que se encuentran con relativa frecuencia y que comparten la sensación de verse ambos acosados por Washington, algo de lo que sin duda han hablado durante la cumbre telemática que mantuvieron en diciembre de 2021, su trigésimo séptimo encuentro en el que Putin prometió acudir a los Juegos
Olímpicos de Invierno que Estados Unidos y algunos otros países han decidido boicotear diplomáticamente. Beijing define su relación con Rusia como una «asociación estratégica multidimensional de cooperación» que le permite obtener tecnología, armas y, sobre todo, gas y petróleo, pues Rusia es su primer suministrador desde 2016. La cooperación militar también se desarrolla en forma de frecuentes maniobras militares conjuntas y lo hace asimismo en la colaboración para la lucha contra el terrorismo internacional. Pero, aunque ambos cofundaron la Organización de Cooperación de Shanghái junto con la India, Pakistán y las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, la realidad es que el comercio entre los dos países sigue siendo modesto y desde luego muy inferior al que China tiene con la Unión Europea o con Estados Unidos. Tras la invasión de Ucrania y la imposición de duras medidas a Rusia por parte de la comunidad internacional, China podría convertirse en la tabla de salvación de Moscú aliviando el impacto de las sanciones y eso es algo que Beijing debe sopesar muy bien pues aunque haría a Rusia más dependiente de China, y eso le gustaría, también podría enemistarla con Europa y (aún más de lo que ya está) con Estados Unidos y eso no le conviene nada. Unas cifras lo explican mejor que mil palabras: el comercio de China con Rusia es de 150.000 millones de dólares, mientras que con Europa es de 830.000 millones y con Estados Unidos de 750.000 millones. No hay que olvidar que por encima de la retórica los países no tienen «amigos», tienen intereses. La pandemia del COVID-19 ha intensificado la rivalidad entre China y Estados Unidos y reforzado la nueva bipolaridad imperante en el mundo, sin que por ello disminuya un ápice la hostilidad que Washington siente por Moscú y que este reciproca con entusiasmo. Esa creciente bipolaridad es percibida en Rusia como una amenaza porque le obliga a acercarse más a China y de hecho así ha ocurrido desde el inicio de la crisis, tras unas ligeras vacilaciones iniciales rápidamente resueltas en conversaciones directas entre Xi y Putin. El dato a retener es que la relación sino-rusa se ha reforzado tras el estallido de la pandemia y las ventas rusas a China han subido un 3,4 por ciento mientras caían un 8,4 por ciento las exportaciones rusas al resto del mundo. Al mismo tiempo Rusia abrazaba también los sistemas de control social chinos y, en particular, la tecnología de cámaras de reconocimiento facial, mientras se intensifican los esfuerzos de Beijing por venderle su tecnología para las redes 5G. Pero esto, que podría ser
positivo, tiene un aspecto negativo para Moscú, y es que China se configura como el socio principal de la relación, algo que a Putin le cuesta aceptar. La política de Moscú con Beijing se sintetiza, como dice Dimitri Trevin, en la frase de que «nunca uno contra el otro, nunca uno siempre con el otro», y ahora la nueva relación de fuerzas amenaza con dejar a Moscú en un lugar de subordinación inaceptable para el Kremlin, que podrá verse obligado a buscar un nuevo equilibrio entre Washington y Beijing que tampoco puede ser equidistante, y para el que lo más lógico y deseable, al menos para nosotros (lo que no quiere decir que sea necesariamente lo más probable), sería que buscase acercarse a Europa y a Japón como contrapeso y como fuentes de modernización económica y tecnológica alternativas. Y quizás también a la India. Esto lo ha visto claro el presidente francés, Emmanuel Macron, que en una entrevista a The Economist abogaba por el desarrollo de la relación de la Unión Europea con Rusia con objeto de evitar la emergencia de un eje sino-ruso dominado por Beijing que convirtiera a Moscú en «un vasallo de China». Supongo que esta mención debió levantar ampollas en el Kremlin. De todas maneras, la tensión existente en torno a Ucrania a principios de 2022, con la Unión Europea amenazando con nuevas sanciones a Rusia, hace que, por el momento, no se vea en el horizonte ese acercamiento que Macron desea. Todo lo contrario. Y eso empuja a Rusia hacia China. Aunque no le guste. Alexander Gabuev cree que el virus puede acercarnos al «establecimiento de una paz sínica, un orden internacional en torno a Beijing que se extienda sobre un buen trozo de la masa terrestre Euroasiática», que es justamente lo que los europeos debemos temer con mucha razón y lo que a Putin no le gusta tampoco nada. Por ese motivo, Francesco Sisci hace un poco de ciencia ficción cuando dice que a Moscú le interesa que China y Estados Unidos se enzarcen en una guerra, porque, si China gana, Estados Unidos se retiraría de Europa y dejaría campo libre a sus apetencias en espacios que perdió cuando desapareció la Unión Soviética. Y si China pierde, quedaría debilitada y Rusia podría aumentar su presencia en Asia Central, que actualmente pivota hacia la esfera de influencia de Beijing. A mí todo esto me parece ciencia ficción, un poco exagerado, aunque reconozco que puede tener razón en una cosa y es que a río revuelto (y a coste cero), ganancia de pescadores, y que a Putin no le gustan ni Washington ni Beijing.
Lo que no quiere decir que tanto Rusia como China no estén de acuerdo en algo tan importante como tratar de exportar al mundo un modelo de organización política diferente del que ha prevalecido desde 1945. Por eso Xi Jinping anunció, en la clausura del XIX Congreso del Partido Comunista Chino, «el principio de una nueva era para la humanidad» mediante «la generosa oferta» del «modelo chino», un «nuevo camino para otros países y naciones que quieren acelerar su desarrollo mientras preservan su independencia», lo que en román paladino se traduce por «sin injerencias exteriores en asuntos internos por la represión política o por la falta de respeto por los derechos humanos y las libertades individuales». Lo que Xi ofrece, en definitiva, es una especie de capitalismo de Estado, nacionalista y autoritario que rechaza la noción de que el desarrollo económico deba traducirse en un proceso de liberalización política y de democracia, como ocurrió en España a partir de la entrada en vigor del plan de estabilidad de 1959 y como todo el mundo pensaba que también acabaría sucediendo en China. Y nos equivocamos, porque esta vez es China la que is different de verdad y no muestra el menor interés en democratizarse. O que dice que ya lo está. Irritado por no haber sido invitado a la cumbre de las democracias organizada por Biden, Xi le dijo a Putin durante su reunión telemática: «Algunas fuerzas internacionales con el pretexto de la “democracia” y de los “derechos humanos” están interfiriendo en los asuntos internos de China y de Rusia… Si un país es o no democrático, y cómo profundizar en la democracia, es algo que solo puede ser juzgado por su propio pueblo». Y añadió: «Nos apoyamos firmemente uno a otro en los asuntos que conciernen a nuestros intereses fundamentales y a la salvaguardia de la dignidad de cada país». Ambos países escenificaron este acuerdo durante la visita que Putin hizo a Beijing con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Era la trigésimo quinta vez que se encontraban. Esta postura china es peligrosa porque resulta atractiva para muchos países más preocupados por comer cada día que por votar, que no ocultan su irritación ante las constantes lecciones de moralidad que reciben de los occidentales, y porque pone en cuestión el orden normativo que rige el mundo desde 1945, como reconoce paladinamente el último Documento de Estrategia Nacional de Estados Unidos cuando dice que «una competición geopolítica entre dos visiones del orden mundial, libre (una) y represiva (la otra), tiene lugar en la cuenca del Indo-Pacífico». Lo que no dice ese
documento es que China parece tener ventaja en ese escenario porque se ha encontrado con el regalo de la retirada norteamericana del TPP (TransPacific Partnership o Acuerdo de Asociación Transpacífico) que le ha dejado el terreno libre para organizarlo a su manera con su propia oferta de una asociación económica regional. Ese fue otro grave error de Donald Trump que ahora Biden trata de corregir buscando aliados en la región. El resultado es que Washington tiene hoy malas relaciones al mismo tiempo con China y con Rusia, con las que ha pasado en muy poco tiempo de la cooperación a la contención que puede desembocar en confrontación, y eso no es una política muy hábil porque tiene el riesgo —cada vez más probable— de empujar a ambas hacia un mayor acercamiento recíproco, a que Putin «le haga un Nixon» a Estados Unidos con Xi, es decir le haga a Estados Unidos la misma jugarreta que Nixon le hizo a Brézhnev con su acercamiento a Mao en 1972. Y en esa línea, durante su conversación de diciembre de 2021 Putin y Xi acordaron que «China y Rusia deben llevar a cabo más acciones conjuntas para mejor salvaguardar los intereses de seguridad de ambas partes». Es verdad que no han firmado ninguna alianza formal pero es innegable que su cooperación en temas de seguridad, comerciales y de geopolítica se afianza como también se visualiza en las maniobras militares que llevan a cabo con frecuencia creciente. Ya hablan incluso de extenderla al espacio y construir una estación lunar conjunta. Y eso, a pesar de los límites objetivos que existen para el aumento de la cooperación sino-rusa, como son la pugna entre ambos por la influencia en Mongolia, el temor ruso por el futuro de sus inmensos y despoblados territorios siberianos junto a una China superpoblada, los celos de Moscú por la creciente influencia de Beijing en las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, y por algunos desacuerdos que tratan de mantener en sordina como que China no ha reconocido la anexión rusa de Crimea por su obsesivo respeto con la inviolabilidad de las fronteras debido a sus propios problemas en Taiwán, Tíbet y Xinjiang, mientras que Rusia mantiene silencio sobre las disputas en el mar de China Meridional. En el fondo, el principal problema es el nacionalismo de ambos líderes, Xi Jinping y Vladimir Putin: si en los años cincuenta y sesenta Rusia era el socio dominante en la relación, ahora el peso de la realidad hace que deba serlo China, y eso a Putin, macho alfa donde los haya, le cuesta mucho aceptarlo. Lo que pasa es que la malhadada invasión rusa de Ucrania ha puesto a
prueba este acercamiento. China hubiera preferido que no se produjera. Antes de la guerra, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, Xi y Putin hicieron una declaración conjunta en la que se oponían «a más ampliaciones de la OTAN», a la que pedían que abandonara la «mentalidad de guerra fría», mientras que ambos se declaraban contra «la formación de bloques cerrados» que describían como «intentos de fuerzas externas de socavar la seguridad y la estabilidad en sus regiones adyacentes comunes» (léase Ucrania y el Mar del Sur de China). Eso le hizo exclamar algo después al secretario general de la OTAN que «lo que estamos viendo es que dos potencias autoritarias ... operan juntas». Pero en aquellos momentos Rusia no había invadido Ucrania. La incógnita es si entonces Putin desveló a Xi unas intenciones que ocultó al resto del mundo hasta el último momento. Estoy convencido de que, se diga lo que se diga, China se debe encontrar muy incómoda con la invasión rusa de Ucrania porque la coloca en la difícil tesitura de no poder dar la espalda a su «socio estratégico», que no aliado, como puntualizó el ministro de Exteriores Wang Yi para evitar confusiones, pero sin querer tampoco parecer cómplice de una atrocidad desde el punto de vista humanitario y del Derecho Internacional, una atrocidad que además viola de una tacada tres principios tan caros a la diplomacia china como son el respeto de la soberanía estatal, la no injerencia en los asuntos internos, y la integridad territorial de los estados. Con Tíbet, Hong-Kong y Xinjiang, no cabe duda de que tiene buenas razones para ello y por eso Wang Yi creyó necesario confirmar públicamente el respaldo chino a «la soberanía, independencia e integridad territorial de cualquier país», añadiendo que «Ucrania no es una excepción». De manera que Rusia es por un lado el país con el que China comparte una misma visión de gobernanza global pero, por otro lado, el país que lleva a cabo una guerra que va en contra de sus principios e intereses. China no quiere poner en peligro su comercio con Europa y los Estados Unidos y tampoco quiere aparecer ante los ojos del mundo respaldando a un agresor que mata a civiles en un país vecino. Ganar a Rusia (que ya la tiene) a cambio de perder a Europa es mal negocio. Además la crisis ha producido subidas en los precio del gas y del petróleo que China consume en grandes cantidades, y también incertidumbre en los mercados bursátiles, algo que no es bueno para nadie y
tampoco para China. La paralización de las exportaciones de trigo ucraniano es otra noticia mala. Apenas iniciada la invasión y sin dejar de culpar a la OTAN por no tener en cuenta los intereses de seguridad del Kremlin, Xi le dijo a Macron que Rusia y Ucrania «deberían buscar un acuerdo político y una solución [...] por la vía del diálogo», y lo mismo repitió unos días más tarde su ministro de Exteriores, que consideraba que esa solución debería basarse en los acuerdos de Minsk de 2015. Lo que pasa es que aunque Kiev tuvo siete años para hacerlo nunca cumplió esos acuerdos que preveían una amplia autonomía para las regiones de Donetsk y Lugansk y luego, tras el reconocimiento ruso de su independencia y el posterior ataque militar a Ucrania, esos acuerdos están muertos. A ambos, China y Rusia, les une su común oposición a los Estados Unidos y también su carácter autoritario y por eso es posible que Xi Jinping sea el único líder que conoce las intenciones reales de Putin y sus líneas rojas. Por eso y porque le compra gas y petróleo es también posible que sea el único líder en condiciones reales de influir sobre Putin, una vez que ya han fracasado todos los demás que han visitado Moscú intentando evitar la guerra. China está mejor situada que nadie a los ojos del Kremlin. En primer lugar porque hay buena química entre Putin y Xi, en segundo lugar porque no es sospechosa a los ojos de Moscú, y en tercer lugar porque China es el único país capaz en este momento de aliviar las duras sanciones que el mundo ha impuesto a Rusia. Y puede hacerlo de varias formas, desde comprarle más gas y petróleo (con la seguridad de que le apretará en el precio) a permitirle usar su sistema de pagos internacionales (una especie de Swift menos potente) y a proporcionarle aquello que ahora más necesita como armas, aunque tanto Moscú como Beijing han negado con firmeza rumores de que China le estaría enviando armamento a Rusia. A fin de cuentas China se encuentra en una situación en la que no puede dar la espalda a su «socio estratégico», el país con el que comparte una misma visión de gobernanza global, pero sin poder tampoco sancionar una invasión que va contra sus principios e intereses. Está claro que en mi opinión China hubiera preferido que Rusia no invadiera Ucrania. ¿Y qué hace Europa tras la crisis del COVID-19, que en el peor de los casos y según los más agoreros podría haberse llevado por delante la moneda única y el mercado interior, retrasando setenta años el reloj de la
historia? Afortunadamente, no solo no ha ocurrido así, sino que la Unión Europea ha sabido reaccionar a tiempo en el plano económico y financiero, el último servicio de Angela Merkel al proyecto de integración. Pero la crisis ha expuesto las carencias comunitarias en materia sanitaria donde Bruselas no tiene competencia y su gestión inicial fue manifiestamente mejorable. Poner de acuerdo a veintisiete países con intereses diferentes y utilizando métodos democráticos no es un proceso que se distinga por su rapidez, pero, al final, siempre que realmente hace falta, la Unión Europea llega a acuerdos y no hay razón para pensar que no lo hará en el futuro cuando los retos que enfrenta son sistémicos, mayores de lo que hasta ahora han sido. Según la Comisión Europea, la pandemia ha hecho un agujero (asimétrico) de 7,7 puntos de PIB en la economía de los países del Eurogrupo, el mayor desplome desde la Segunda Guerra Mundial como ha reconocido la presidente de la comisión Ursula von der Leyen. Como comparación, en 2009, la caída fue de 4,5 puntos. Lo explica muy bien Josep Borrell cuando dice que la crisis provocada por el virus es simétrica en su origen porque nos afecta a todos, pero es asimétrica en sus resultados porque no nos afecta de la misma manera. Las sociedades más resistentes son las más industrializadas, aquellas en las que la participación de la industria en el PIB es superior al 20 por ciento (en España es del 16 por ciento), porque, como han recordado en un artículo Antonio Brufau y Josu Jon Imaz, su tejido social es más sólido, son motores de investigación, innovación y tecnología, sus empleos son más estables y sus salarios de mayor calidad y más elevados. Ese es su secreto frente a otras sociedades que son más vulnerables por depender más de los servicios y del turismo y eso explica el diferente impacto que el virus ha tenido en los países del norte y del sur de nuestro continente. El coronavirus ha llegado en mal momento para la Unión Europea. Hace solo tres años que el entonces presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, reconocía que Europa estaba en «una crisis existencial» que es a la vez política, económica, social y de valores. Sobre esa situación incidieron luego el Brexit, que fue un amargo despertar para los que creíamos en una Europa crecientemente integrada y unida, y luego Donald Trump debilitó la relación trasatlántica que era la base en la que habíamos dejado cómodamente descansar nuestra seguridad desde 1945 (ha retirado nueve
mil quinientos soldados norteamericanos de Alemania, el 25 por ciento de los allí estacionados, aunque luego Biden ha devuelto a algunos). Según Emmanuel Macron, el COVID-19 añade ahora una cuarta dimensión, sanitaria y económica, a los tres desafíos que, en su opinión, enfrentan a Europa: la ruptura jurídico-política por la decadencia del aparato normativo que regía las relaciones internacionales; la ruptura estratégica por la creciente enemistad sino-norteamericana; y la ruptura tecnológica que exige ampliar la reflexión militar a cuestiones como la inteligencia artificial, el 5G y la ciberseguridad. Como se ve, no falta tarea por delante. La Unión Europea se hizo para evitar guerras y ha tardado en enterarse de que estamos en una (aunque sea atípica porque no hay destrucción de infraestructuras físicas), en la que los países miembros esperábamos de ella liderazgo, coordinación y solidaridad. Y al principio no nos ha dado ninguna de las tres cosas. Por eso, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, se atrevió a afirmar que «la solidaridad europea no existe. Era un cuento de hadas». Y luego lo acabó de arreglar —y de caer en la trampa de Beijing— cuando contrapuso esta situación a la ayuda que China le ha dado para luchar contra la pandemia. Pero claro, cada uno está donde está, y Serbia ni siquiera es miembro de la Unión Europea. Es cierto que inicialmente han faltado liderazgo y solidaridad regional entre el norte y el sur del continente (otra vez el debate entre la cigarra y la hormiga), porque la Unión Europea no ha sido capaz de hacer un gesto espectacular cuando más falta hacía, ese gesto que vale más que mil palabras que captara la atención general al ofrecer una ayuda decidida en los momentos más difíciles. En su descargo cabe argumentar que la Unión Europea carece de medios coercitivos, que hay indudable falta de cohesión entre sus miembros y a veces también de voluntad política clara, que su presupuesto es solo el 1 por ciento de los presupuestos nacionales de los veintisiete miembros y, sobre todo, que poner de acuerdo en lo que sea a veintisiete países es cualquier cosa menos fácil. En el mea culpa habría también que reconocer que sobra mezquindad y quizás también algo de racismo camuflado en la pretendida superioridad calvinista y algo talibana con la que algunos países de la Unión miran a otros. El caso es que en algún momento llegó a parecer que iban a saltar las costuras más débiles del traje comunitario al grito de sálvese quien pueda, como cuando se prohibió exportar material sanitario entre socios que
forman parte del mercado único; o cuando se abrieron y cerraron fronteras entre miembros del espacio Schengen según la conveniencia de cada país y sin contar a veces con la opinión de los vecinos más afectados; o cuando se impusieron cuarentenas de forma descoordinada a los viajeros procedentes no solo del extranjero sino también del territorio de otros Estados miembros de la Unión… Y mientras el Tribunal Supremo alemán se enfrentaba con el BCE poniendo en riesgo la moneda única y olvidando que solo el TUE (Tribunal de la Unión Europea) es el intérprete último de los tratados (lo que también ha hecho meses más tarde la Polonia de Andrzej Duda, arriesgándose a sanciones comunitarias), los de siempre acusaban también a las instancias estatales de hacerlo mal con objeto de llevar algo de agua al renqueante molino de sus pretensiones separatistas… Y también ha faltado coordinación para una desescalada que nos permitiera a todos salir gradualmente y juntos de la crisis. En descargo de Bruselas, cabe argumentar que cuando los ciudadanos dirigieron su mirada angustiada a sus gobiernos respectivos, estos volcaron su esfuerzo en ayudarles como mejor han podido y han quedado tan absortos en la crisis interna que han dejado inicialmente en segundo plano la también necesaria coordinación con sus socios. Pero siendo cierto todo lo anterior, hay que reconocer que también se ha hecho mucho y con mucha rapidez a pesar de haber sido pillados por sorpresa por la abrupta e inesperada llegada de una pandemia que ha tenido efectos devastadores en algunos de nuestros países. Como repatriar a quinientos mil ciudadanos de países de la Unión Europea que se habían quedado «colgados» en el extranjero, a veces en lugares muy lejanos y mal comunicados, y sin posibilidades de regresar a casa porque las fronteras se habían cerrado y suspendido los vuelos. Bruselas organizó entonces una operación brillante que los Estados aisladamente y dejados a sus propios medios hubieran tenido muchas dificultades para llevar a cabo. Y también ha lanzado en plena pandemia el ambicioso programa sanitario EU4Health que toma nota de lo ocurrido y que crea una reserva sanitaria estratégica para evitar que en el futuro se repitan situaciones de desabastecimiento como la que hemos vivido. En el terreno económico, el Banco Central Europeo de Christine Lagarde ha recordado con su actuación decidida la famosa promesa de Draghi de inyectar la liquidez que haga falta (su famoso whatever it takes), ha
flexibilizado los límites del déficit y del endeudamiento de los Estados, y ha puesto en pie un paquete de quinientos mil millones de euros en ayudas del Mecanismo Europeo de Estabilidad…, que son reembolsables y condicionales y que por lo tanto aumentan deudas exteriores que algunos países tienen ya muy sobrecargadas, cuando lo que hacen falta son ideas nuevas para un problema que también lo es y que nos ha atacado a todos, aunque unos socios hayan demostrado más resiliencia que otros. Europa ha entrado en un nuevo ciclo económico con fuertes tasas de crecimiento tanto de la actividad como del mercado de trabajo, pero al mismo tiempo con la enorme vulnerabilidad e incógnitas que nos depara la persistencia del virus y que exigen prudencia para evitar ajustes duros que maten la recuperación. Macron cree que 2022 será «un punto de inflexión» para nuestro continente porque reabrirá el debate sobre la normativa fiscal, que se ha suspendido durante la pandemia, mientras proseguirán las discusiones sobre salarios mínimos, creación de un impuesto sobre el carbono que grave las importaciones, o la regulación de la fiscalidad de las grandes plataformas digitales, y, la prioridad de la presidencia temporal francesa del Consejo de la UE que comenzó el 1 de enero de 2022, la reforma del pacto de estabilidad como parte del desarrollo de la soberanía estratégica de nuestro continente. El reto en Bruselas era la necesidad de pasar «from loans to grants» (de préstamos a subsidios) de manera que los créditos no produzcan deuda y, como ha dicho Borrell, «pasar de poner el foco en la emisión de deuda a ponerlo en lo que la deuda va a conseguir». En definitiva, una especie de nuevo Plan Marshall con coronabonos, mutualización de deuda, planes económicos expansivos y lo que haga falta que nos proteja y que ayude a nuestras maltrechas economías a remontar la crisis sin los errores de 2008. Y esta idea novedosa e imaginativa es la que, por fin, se ha puesto sobre la mesa con la presentación de un Fondo de Recuperación Económica de setecientos cincuenta mil millones de euros, que Anatole Kaletsky dice que puede acabar siendo la principal consecuencia del coronavirus y lo que ha llamado el «momento Hamilton» de Europa, en recuerdo del acuerdo de 1790 entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton que ayudó a las colonias norteamericanas a pasar de ser una débil confederación a una verdadera federación política. Cuatro son sus características principales: la emisión directa de bonos por la Unión Europea en su nombre y con su
garantía; el aumento del presupuesto comunitario del 1 por ciento al 2 por ciento del PIB de los veintisiete países miembros, recaudado con impuestos transnacionales sobre transacciones financieras y digitales o emisiones de dióxido de carbono, que serán campos de actuación prioritarios; la posibilidad de prestar con tasas de interés muy cercanas a cero para tomadores soberanos Triple-A, algo que resulta bastante parecido a los bonos perpetuos que en un momento propuso España; y, finalmente, el proyecto descansa sobre el programa MEDE, ya utilizado en 2008, y está anclado al presupuesto plurianual europeo que cubre el periodo 2021-2027. Esta propuesta contempla que dos tercios de los setecientos cincuenta millardos sean subvenciones y el otro tercio préstamos a devolver. En el caso de España, le corresponden ciento cuarenta mil millones de euros (setenta y siete en subsidios y sesenta y tres en préstamos). Esta propuesta financiada con emisión de deuda común supone algo revolucionario en la historia y es un paso adelante en el camino europeo hacia esa creciente integración que, con todas las arquitecturas, flexibilidades y mayorías que se quiera, es lo que necesitamos para no desaparecer como actor principal en la geopolítica del mundo (recuerden que nos amenaza el «síndrome de Venecia»). Con ella, la Unión Europea ha demostrado otra vez que avanza unas veces con pequeños pasos y otras a saltos, y que en esta crisis ha sabido estar a la altura de las circunstancias cuando la ocasión lo ha requerido. Es una decisión que además refuerza mucho nuestra unión, que bien lo necesita, mejorando la percepción de que en esto estamos juntos, que tenemos un destino común como europeos, que actuamos coordinadamente, que hay un capitán en el puente de mando de Bruselas que sabe adónde quiere ir, y que nuestra unión no solo ha servido para evitar guerras en el continente, que ya es en sí muy importante pero que les dice poco a los jóvenes, sino que también sirve hoy para sacarnos las castañas del fuego cuando más lo necesitamos. De esa percepción popular de utilidad inmediata, que es muy importante, depende que salgamos reforzados de esta crisis. De otra forma será inevitable que en el futuro crezcan los euroescépticos y los partidos radicales y populistas que serían la consecuencia de no hacer nada. O de hacer muy poco. Y la Unión Europea como proyecto de futuro saldría muy tocada por más que su modelo de valores siga resultando muy atractivo. Yo, lo repito porque lo creo
firmemente, confío en «el fuerte sentido de supervivencia» y en la inteligencia que siempre ha mostrado Europa en los momentos de dificultad. La buena noticia es que solo depende de nosotros. En el plano de las relaciones exteriores, la pandemia ha puesto nuevamente de relieve el mal momento que atraviesan las relaciones entre Europa y los Estados Unidos que en vez de acercar posturas y unir fuerzas para combatirla juntos, decidieron hacerlo por separado. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación trasatlántica se había enfriado mucho por razones ya expuestas, pero, al estallar la crisis, Washington y Bruselas se distanciaron aún más. De entrada, ambos prohibieron la exportación al otro de material sanitario necesario para combatirla, aumentando así el mal ambiente reinante. Luego, Estados Unidos decretó el cierre de sus fronteras a los ciudadanos europeos sin tener la cortesía de advertirlo previamente, y esto también sentó mal, y además llovía sobre mojado, porque Washington había impuesto sanciones a ciertas exportaciones europeas, elevado aranceles y anunciado de repente y sin anestesia que disminuían el número de soldados destacados en Alemania, enviando al viejo continente varias señales muy poco amistosas. La Administración Biden ha corregido esta deriva y ha comenzado a tender de nuevo puentes sobre el Atlántico logrando que la relación mejore sensiblemente, aunque todavía permanezca una cierta y comprensible desconfianza por nuestra parte. Algo se ha roto y es la confianza en que los Estados Unidos vendrían para sacarnos las castañas del fuego cuando hiciera falta, como siempre habían hecho en el pasado. Ya no, y eso explican las llamadas a dotarnos de una cierta autonomía estratégica embrionaria que no eliminará nunca del todo nuestra dependencia, pero que al menos contribuirá a disminuirla. Y, por eso, para no seguir siendo ese «herbívoro bonachón» del que he hablado antes, en noviembre de 2021, la Unión Europea ha logrado la aprobación de los países miembros para la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido de cinco mil efectivos. No se trata de competir con la OTAN, eso a nadie se le ocurre, sino de reforzar su flanco europeo con una capacidad mínima inicial de autonomía defensiva. Sabiendo que seguir por esa senda significa abrir el espinoso debate sobre el papel que deberá jugar la force de frappe francesa. Porque sin capacidad nuclear no habrá nunca defensa autónoma creíble. Me gustará ver cómo torean ese miura nuestros políticos o si se refugian tras el burladero, como
me parece más probable, y al respecto recuerdo la frase de Jean-Claude Juncker durante la crisis de 2008: «Sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlo y volver a ser elegidos». Con objeto de taponar la herida trasatlántica, Karen Donfried y Wolfgang Ischinger han propuesto la medida indirecta de ampliar las misiones de la OTAN, de forma que la lucha contra pandemias como la actual o las que vengan en el futuro forme parte de sus objetivos habituales. Ahora ya lleva a cabo vuelos para distribuir material médico y sanitario y en el futuro podría ampliar sus competencias para crear almacenes donde se guarden estos materiales estratégicos de modo que puedan estar inmediatamente disponibles cuando hagan falta. No es mala idea, porque, aparte de dar nuevas misiones a una organización que las necesita porque fue creada para hacer frente a un Pacto de Varsovia que ya no existe, estas misiones también contribuirían a mejorar una imagen que está en decadencia entre los europeos pues según Pew Research Center el apoyo a la OTAN ha bajado en los últimos diez años 16 puntos porcentuales en Alemania (de 73 por ciento de apoyo en 2009 a 57 por ciento en 2019) y 22 puntos en Francia (de 71 por ciento a 49 por ciento). La próxima Cumbre de la Organización Trasatlántica se celebrará en España en junio de 2022 y en ella deberá aprobarse el nuevo concepto estratégico de la alianza. Será una magnífica oportunidad para renovarse y demostrar la vigencia de los principios en que se basa, algo a lo que está ya contribuyendo con entusiasmo la política del presidente Putin en Ucrania. Sería deseable que los dos socios de la coalición que gobierna en España se pusieran de acuerdo en aplaudir que la reunión tenga lugar en Madrid. Tampoco las relaciones con la China de Xi Jinping son fáciles. Europa trata de distanciarse de la agresividad norteamericana contra Beijing, aunque comparte algunas de las críticas de Washington, e intenta deshacerse de la ingenuidad que ha acompañado su política con China durante los últimos años, buscando una postura propia, intermedia y más equilibrada, que no le está resultando fácil encontrar. La Unión Europea es el primer socio comercial de China, que a su vez es el segundo para nosotros, detrás de Estados Unidos. Pero las relaciones están muy desequilibradas en su favor, y por eso llevamos siete años tratando de negociar un tratado comercial y otro de inversiones que finalmente se concluyó en diciembre de 2020 con gran irritación norteamericana, aunque
luego ha sido puesto en el congelador por el Parlamento Europeo (con gran satisfacción de Washington) como protesta por las repetidas violaciones de derechos humanos en China. Sobre la mesa están cuestiones como los subsidios improcedentes a las empresas estatales chinas; las limitaciones de acceso al mercado chino para nuestros fabricantes de automóviles, computadoras, telecomunicaciones y biotecnología; límites a los servicios financieros, y desacuerdos sobre la misma forma de solucionar nuestros desacuerdos. China puede ser un socio en algunos asuntos como la lucha contra el cambio climático (a pesar de que en 2020 fue responsable del 56 por ciento del consumo de carbón en el mundo… y sigue construyendo centrales), pero en otras cuestiones es un competidor e incluso un rival. Y eso significa que debemos ser más vigilantes con las inversiones chinas en empresas importantes o en sectores estratégicos. Como es obvio, tampoco ayudan a crear un ambiente más favorable nuestras críticas por cuestiones relacionadas con la penosa situación de los uigures o con las libertades de Hong Kong. Pero es el precio a pagar si queremos ser consecuentes con nuestros principios y con los valores que nos inspiran. La relación de Europa con Rusia, nunca fácil, se ha complicado mucho con la crisis de Ucrania y el deseo ruso de volver a un reparto de esferas de influencia en el continente. La Unión Europea no ha participado como tal en las conversaciones que trataban de desactivarla, lo que ha motivado la burla en público del ministro ruso de Exteriores, pero ha preparado un programa masivo de sanciones económicas en coordinación con Estados Unidos que abarcan el cierre de los mercados europeos de capital, la suspensión de exportaciones de materiales necesarios para la economía rusa en sectores importantes como el minero o el energético o, incluso, la ruptura de los lazos financieros y la misma cancelación de nuestras compras de gas (40 por ciento de nuestras importaciones) y de petróleo (26 por ciento). Nos haría daño, ciertamente, pero más a Rusia que coloca en la Unión Europea el 38 por ciento de sus exportaciones, mientras que para nosotros el mercado ruso apenas supone el 4,1 por ciento. Este es el ambiente enrarecido en el que se mueve la relación entre Rusia y la Unión Europea a principios de 2022 que, como se ve, deja poco espacio para el optimismo a corto plazo. La buena noticia es que hay mucho campo por delante para que las cosas mejoren entre nosotros, que es lo que a ambos nos conviene.
Quizás la única consecuencia positiva de la invasión rusa de Ucrania haya sido reforzar nuestra unidad como europeos de una forma no vista antes. Ante la barbarie de la guerra, Europa ha sido capaz de pactar un durísimo paquete de sanciones en lo que ha supuesto un ingente esfuerzo diplomático pues no resulta nunca fácil poner de acuerdo a veintisiete países y menos aún cuando el castigo a Rusia también repercute sobre nuestras propias sociedades, también castigadas por las derivadas del conflicto. Además Europa ha abierto de par en par sus puertas a los refugiados que huyen de la tragedia en Ucrania y que ya son tres millones y medio cuando escribo. Esta reacción es la opuesta a la que tuvimos, con alguna notable excepción, en 2015 cuando los que llamaban a nuestra puerta huían de la guerra de Siria. En tercer lugar destaca la decisión de enviar material militar a Ucrania por valor de mil millones de euros con cargo a los presupuestos comunitarios. Son pasos de gigante hacia la necesaria integración y la formación de esa Europa geopolítica que deseamos. Únicamente el necesario reforzamiento de la OTAN ante la agresión rusa implica posponer los planes de autonomía estratégica para nuestro continente. No es el momento. Nuestra seguridad está por ahora en la OTAN y no sería inteligente hacer ahora nada que la menoscabe. En todo caso, europeos y norteamericanos ganaríamos si lográramos ponernos de acuerdo en la conducta a adoptar para nuestras relaciones con China y con Rusia. Pero para lograrlo los europeos necesitamos que se reúnan al menos tres condiciones: ser capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, los veintisiete países miembros de la Unión Europea, que no es tarea sencilla; coincidir con los norteamericanos en la definición y evaluación de las amenazas existentes para nuestros intereses respectivos que no son necesariamente los mismos; y que los americanos nos traten de igual a igual en lugar de actuar ellos sin consultarnos y luego pretender que sigamos la política que ellos han decidido. No es fácil, pero estoy convencido de que es un esfuerzo que vale la pena hacer y al que el futuro nos abocará sin duda ninguna. Porque compartimos una visión del mundo y unos valores que hoy son atacados y están en retroceso.
Impacto sobre el futuro Tanto Washington como Beijing han salido muy dañados del impacto de la pandemia del coronavirus y como resultado hoy ni el capitalismo autoritario y opaco de China ni el liberalismo egoísta e insolidario que han mostrado los Estados Unidos resultan muy atractivos para los demás. Ni la paz sínica ni el America First. En China, la pandemia ha provocado disensiones en el seno de Partido Comunista y —algo nunca visto— críticas veladas al personalismo de Xi Jinping, que ha perdido algo de credibilidad tanto por su gestión centralizada de la crisis como por la falta de transparencia en relación con otros asuntos como el número real de muertos. Como escribía un ciudadano chino en Weibo: «Nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos que mienten. Y sin embargo lo siguen haciendo». Pero no hay que exagerar el impacto de estas críticas porque el sistema se encarga de eliminarlas y de ensalzar sin rubor el liderazgo presidencial. Y si para eso hay que reescribir la historia pues se reescribe, como sin reparo ha hecho el Partido Comunista Chino (PCCh) a finales de 2021. Este año se ha conmemorado el centenario del PCCh y la verdad es que los que allí mandan tienen razones para celebrarlo porque gracias a él el comunismo se mantiene en China, donde el partido lo controla todo, todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe y como ha dicho el propio Xi Jinping el partido lo es todo, «es el este, el oeste, el norte y el sur». Es el pegamento que mantiene unido el invento, un gigantesco sistema de meritocracia en virtud del cual noventa millones de camaradas controlan con mano de hierro el gobierno, las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad, la economía, la ciencia, la cultura… y también a mil cuatrocientos millones de compatriotas. Lo controla todo. Su poder es inmenso porque es a la vez el motor y el freno de cuanto hace China. Motor en cuanto fuerza de desarrollo económico y de progreso social que constituyen la principal fuente de legitimidad de un sistema que ha sacado de la pobreza a seiscientos millones de personas en las últimas décadas y ha convertido a China en una gran potencia global, y también freno porque su propia estructura rígida y piramidal y la ausencia de libertad lastran las posibilidades de innovación porque dificultan el debate que está en la raíz del progreso. Y ha decidido celebrar su centenario reescribiendo la historia
de China durante los últimos cien años, de forma que se resalten sus éxitos y se oculten sus errores, que es lo que hacen todas las dictaduras. Stalin hacía borrar de las fotos a aquellos que ordenaba ejecutar para que nadie pudiera pensar que había sido amigo de traidores contrarrevolucionarios, y George Orwell imaginó un Ministerio de la Verdad con el objetivo de reescribir continuamente el pasado para adecuarlo a las conveniencias del presente, porque sabía muy bien que el que controla el pasado controla el futuro, y que el que controla el presente controla el pasado porque lo puede modificar a su conveniencia. Dicho y hecho. El PCCh ha revisado la historia china a la luz del pensamiento de Xi, que está integrado en la misma Constitución, y ha elevado a sus altares laicos a una trinidad comunista sin mancha de pecado alguna. En ella, Mao Zedong es el héroe que puso fin al siglo de humillación iniciado con las vergonzosas guerras del Opio y que fundó la China comunista, Deng Xiaoping es presentado como el hombre pragmático (no importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que cace ratones) y el estratega del desarrollo económico y social del país, y Xi Jinping, el tercer trinitario, es el llamado a lograr una sociedad de bienestar, conseguir el respeto internacional que China merece como potencia hegemónica, y alcanzar la integridad territorial con el recibimiento de Taiwán en el seno de la madre patria. En esta historia reconstruida a medida se olvidan inconvenientes, como que el propio Deng dijo en cierta ocasión que Mao había acertado un 70 por ciento de las veces y errado un 30 por ciento. También se olvidan la masacre de Tiananmén en 1989, el Gran Salto Adelante que costó treinta millones de muertos, la misma Revolución cultural, una inquisición comunista que fue el mayor intento para controlar el pensamiento que se ha hecho en el planeta Tierra, o la actual represión sobre nacionalistas y disidentes, porque lo que de verdad quiere Xi no es tanto ser Mao como no ser Gorbachov, que en las Navidades de 2021 ha hecho justamente treinta años que acabó con la Unión Soviética. Y para eso Xi cuenta con el partido. Todo como parte de un gigantesco esfuerzo por construir una imagen atractiva que China sabe bien que necesita para lograr sus ambiciones futuras. En lo que se refiere a Estados Unidos, tanto la polarización política extrema como el errático comportamiento de Donald Trump han sembrado muchas dudas en el mundo sobre la capacidad de liderazgo de Washington,
también muy dañado en su imagen por la muerte de George Floyd y de otros detenidos de color y por los graves disturbios raciales que las han seguido. Por no hablar del enorme daño que ha hecho el asalto al Capitolio por la mala imagen que proyectó ante el mundo de la democracia norteamericana y de la polarización de su sistema político que algunos ven gravemente enfermo. Porque para liderar hay que ser admirable, una reputación tarda mucho en construirse, pero se puede destruir muy deprisa, y en muchos aspectos los Estados Unidos han dejado de ser la «nueva Jerusalén», la luz encima de la colina que ilumina al mundo. Si su democracia sufre, lo hace en todo el mundo porque han sido y siguen siendo sus paladines. Ese es el mayor daño del legado de Donald Trump, la desconfianza, porque Trump, o alguien como él,podría volver a ocupar un día la Casa Blanca. Y si la economía china ha sufrido mucho, también lo ha hecho la norteamericana, que en 2020 tuvo su peor caída desde la Segunda Guerra Mundial, aunque se ha recuperado con fuerza en 2021 mostrando una vez más su admirable flexibilidad. En China, las perspectivas económicas no son buenas, aunque ha sido el único país del mundo que ha logrado crecer en 2020, solo un 2 por ciento que para China es muy poco, pero que es algo que nadie más ha conseguido. La economía china es muy dependiente de sus exportaciones a los Estados Unidos y a la Unión Europea (doce de los países más dañados por el COVID-19 absorben el 40 por ciento de sus exportaciones), y mientras ellos no se recuperen, China no podrá volver a crecer al 6 por ciento que es lo que necesita para por lo menos no crear desempleo y para poner en sordina sus propios problemas internos, que no son pocos. Por eso y para acallar críticas, Xi ha lanzado un plan de estímulo que prevé 1,4 billones de dólares de aquí a 2025 en IA, IoT y 5G para adelantar definitivamente en estos campos a los Estados Unidos, así como quinientos sesenta y ocho mil millones de dólares en infraestructuras como líneas de alto voltaje y trenes de alta velocidad. Quién lo iba a decir, ¡Keynes también en China! Tampoco los Estados Unidos están para tirar cohetes. Se estima que su economía se contrajo un 3,5 por ciento en 2020 (la mayor caída desde 1946), siendo la primera vez que también su PIB ha bajado desde 2009, año en el que cayó un 2,5 por ciento como consecuencia de la crisis financiera. La deuda ha llegado al 102 por cien del PIB en diciembre de 2021 (muy
cerca del máximo del 106 por ciento alcanzado durante la Segunda Guerra Mundial), mientras el desempleo arrojó cifras que recordaban a las de la Gran Depresión posterior a la crisis de 1929 aunque se ha recuperado hasta una envidiable (para nosotros) tasa del 3,7 por ciento en marzo de 2022. Y también cayeron las ventas al por menor como no se recuerda y se derrumbó la confianza de los consumidores. Pero los Estados Unidos tienen una fortaleza que no tiene China, y es el dólar como moneda de reserva mundial y la Reserva Federal que, como dice Carlos Pascual, se ha convertido en el «banquero central del mundo gracias a la utilización de líneas swap de divisas con bancos centrales y acuerdos de recompra en el mercado monetario» (se entiende de deuda). Lo que pasa es que no es oro todo lo que reluce, pues mientras China financia el actual déficit de los Estados Unidos —lo que no deja de tener su ironía— la Fed se ve obligada a mantener el valor y la liquidez del dólar cuando esa deuda está en manos de Beijing… que podría pedir su recompra, y eso, se mire como se mire es una debilidad. De esta manera, acaban ambos dependiendo uno del otro, como en el chiste del dentista en el que el paciente le agarra al médico por donde usted imagina y aprieta con fuerza mientras le dice: «No nos vamos a hacer daño, ¿verdad, doctor?». Pues aquí igual, aunque sin anestesia. Pero Estados Unidos es un país con extraordinaria vitalidad y se ha recuperado mucho más deprisa que Europa hasta el punto de estimarse por el FMI que su economía habrá crecido un 7 por ciento en 2021 y crecerá un 4,9 por ciento en 2022 gracias a las medidas de estímulo adoptadas por el presidente Biden, que entre unas cosas y otras ya ha dedicado billones de dólares para ayudar a estados, empresas y ciudadanos que pasaban muchos apuros, y que mientras escribo aún pelea con la minoría republicana en el Congreso (y con sus dos senadores «rebeldes», Joe Manchin y Kyrsten Sinema) para adoptar un plan de impacto social por valor de 2,8 billones de dólares. La realidad es que ambos países, Estados Unidos y China, deben decidir qué camino desean seguir en el futuro en su relación bilateral, si un camino de colaboración que lleve a reescribir juntos las reglas políticas y comerciales para una nueva era geopolítica, o si optan por un camino de separación y de confrontación, que podría acabar muy mal para ellos… y para todos los demás. De momento no está claro, aunque las señales que ambos emiten no son muy esperanzadoras.
China tanto podría rebajar la tensión enviando señales tranquilizadoras como responder subiendo el tono nacionalista, y esa será una decisión que previsiblemente no se tomará hasta que se reúna en 2022 el XX Congreso del Partido Comunista. A la vista de la actitud que está adoptando ante Hong Kong, en el mar del Sur de China y con Taiwán, da la impresión de que podría estar imponiéndose una línea más beligerante y asertiva en política exterior, mientras se esfuerza en hacer respetar lo que los chinos consideran sus derechos en su «entorno inmediato». Es más o menos lo que piensan Aaron Miller y Richard Solosky cuando dicen que Xi y también Putin «perciben a los Estados Unidos como una nación hostil, agresiva y unilateralista que amenaza la estabilidad interna de sus países y lo que ellos consideran sus legítimas ambiciones geopolíticas». Si los chinos leyeran a Shakespeare sabrían que las ambiciones son solo «la sombra de un sueño» y que, en todo caso, se pueden perseguir de muchas maneras diferentes. Por parte de los Estados Unidos, está claro que la era del «strategic engagement» (compromiso estratégico) pertenece al pasado y que hoy de lo que se trata es de «contener» a China, algo en lo que están de acuerdo republicanos y demócratas y que tiene el riesgo de que podría fácilmente derivar en «confrontar» a China. Branko Milanović cree que la reacción china a la pandemia puede haber sido para los Estados Unidos lo que llama un nuevo «momento Sputnik», en recuerdo del hecho de que fue solo con el éxito espacial soviético en octubre de 1957 cuando Washington cayó en la cuenta de que la Unión Soviética no era solo un adversario ideológico importante, sino también un rival temible en los campos militar y tecnológico. Ahora la señal de alarma la da el enorme gasto de China en el ámbito digital y militar, y su esfuerzo de propaganda y de ayuda al mundo en forma de material sanitario o de alivio de la deuda de algunos países del Tercer Mundo, que le están haciendo ganar muchos amigos. Y a Washington le preocupa un rival que por fin se quita la careta, le presenta cara y le hace abiertamente la competencia, cuando hace muy pocos años aún le consideraba incapaz de progresos tecnológicos significativos. O sea, que los americanos por fin han caído del guindo y de momento han reaccionado a la defensiva para distanciarse más de Beijing con medidas como impedir a algunas empresas chinas cotizar en la bolsa de valores de Nueva York, exigir la previa aprobación gubernamental para exportar semiconductores a empresas como Huawei, o prohibir que Fondos
Federales de Pensiones inviertan en China. Pero Washington no se ha limitado solo a medidas reactivas, sino que ha adoptado otras asertivas como el boicot diplomático a las Olimpiadas de Invierno en China en 2022, o la búsqueda de aliados que ha emprendido en el Indo-Pacífico para «contener» al gigante asiático. Son cosas que no han gustado allí. Pero empeorar la relación no tiene por qué ser la única opción una vez que tampoco parece ser la mejor, pues chinos y norteamericanos podrían haber elegido el camino de asumir conjuntamente el liderazgo mundial para dirigir juntos la lucha global contra la pandemia. En lugar de ello asistimos a una penosa disputa en la que se culpan mutuamente de estar detrás de su origen y difusión. Es patético y sonrojante. También es indignante. El presidente Donald Trump no paraba de hablar del «virus chino», de exigir una indemnización a China por los daños que ha causado e incluso, en uno de sus momentos de incontinencia verbal, llegó a mencionar la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Beijing mientras su secretario de Estado Pompeo no dudaba en atribuir el origen del virus, aunque sin aportar pruebas, a ingeniería vírica en un laboratorio de Wuhan, algo que niegan los chinos y también la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica, aunque ha encontrado seguidores entre los adeptos a las teorías conspiratorias que nunca faltan. En todo caso, es algo que nadie ha conseguido probar. Desde Beijing —y para no ser menos en la puja de despropósitos— respondieron con la absurda aseveración de que han sido precisamente soldados norteamericanos los que habrían difundido el virus en Wuhan, antes de que desde allí se extendiera por el mundo. Sonroja escuchar a gente que se supone seria competir en descalificaciones y estupideces que no son capaces de sustentar con un mínimo de rigor, y por eso coincido con Kissinger cuando dice que «en lugar de competir en propaganda… deberían poner en pie marcos bilaterales y multilaterales que refuercen la cooperación», que es algo que ayudaría al mundo, pues no en balde son las dos principales potencias del planeta en el plano científico. A principios de 2022 no digo que ninguno de los dos busque el conflicto, solo digo que un aumento controlado de la tensión puede servir a sus propósitos, al menos a corto/medio plazo, aunque sea un camino muy peligroso. La desinformación nos inunda desde ambos lados y de seguir por este camino nos encaminamos hacia una espiral nacionalista alimentada por el propio virus. De un virus a otro virus, o uno dentro del otro.
Lo más preocupante es que no es probable que tampoco mejore el clima bilateral a medio plazo, porque, tras la pandemia (¿se ha superado?), Washington tiende a concentrar su mirada, sus recursos y sus esfuerzos en mejorar la situación doméstica y en aliviar las condiciones de una ciudadanía muy dañada por la recesión que la ha seguido. Y, en consecuencia, presta menos atención a las relaciones internacionales. Para entendernos, más mantequilla y menos cañones o, como dijo Biden, «una política exterior al servicio de la clase media (americana)». O al menos esa era su intención hasta que Afganistán, primero, y Ucrania, después, le obligaron a concentrar su atención y distraerle del verdadero problema que le preocupa en el ámbito exterior que no es otro que China. Es cierto que con Joe Biden se han producido ciertamente cambios importantes en la política exterior de los Estados Unidos, como enmendar las relaciones con los aliados, restablecer la participación estadounidense en organismos internacionales, restaurar el multilateralismo en la medida de lo posible y mostrar liderazgo mundial en asuntos como el cambio climático o la misma lucha contra la pandemia. Pero en relación con China no lo tiene fácil ya que su margen de maniobra se ve muy limitado porque ni el Congreso ni la opinión pública le dejan ir muy lejos, pues a lo largo de estos años ha ido ganando terreno la consideración generalizada de la República Popular de China como un rival sistémico, y los dos grandes partidos están a favor de una política que contenga la que consideran una expansión indeseable de la influencia china en el mundo y un preocupante desarrollo acelerado de armas muy sofisticadas que amenazan a medio plazo la supremacía norteamericana. En esta línea, sus asesores le aconsejan una actitud de «competencia sin catástrofe» —que es un terreno siempre resbaladizo— y la reconstrucción de los sistemas de alianzas en el área de Asia-Pacífico que Trump había dejado caer frívolamente y que ahora Biden trata de reconstruir en lo que en realidad es una pésima noticia para China, y por eso Xi ha criticado esta política de bloques en su cumbre virtual con Biden en noviembre de 2021. Porque sabe que no le conviene nada. De lo que piensan los republicanos es buen ejemplo el libro de Michael Pillsbury, de amplia circulación en medios conservadores y cuyo título lo dice todo: The Hundred Years Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower (La maratón de cien años: la estrategia secreta de China para reemplazar a los Estados Unidos como
superpotencia global). Y este convencimiento está arrastrando a los demócratas que con este ambiente no se pueden permitir dar una imagen de debilidad. Prueba de ello es Stephany Murphy, miembro demócrata de la Cámara de Representantes por el estado de Florida, que ve una lucha existencial entre dos modelos diferentes: «En el frente político se enfrentan democracia y autoritarismo. En el frente económico la pugna se da entre un modelo dirigido por el Estado y otro dirigido por el mercado. Es una pelea que los Estados Unidos deben vencer». Como se ve, hay bastante en común entre las posturas de unos y de otros, con escaso margen para el desacuerdo y que solo se diferencian en que mientras los primeros, los republicanos, quieren enfrentarse a China solos y a pecho descubierto, los demócratas buscan socios y aliados que les acompañen en esa pugna. Hace falta mucha tila. En la cumbre virtual de noviembre de 2021, Biden aprovechó para expresar la opinión de que las tensiones entre ambos países no deberían derivar en un conflicto y mantenerse en el terreno de «una competencia simple y directa», mientras que Xi le respondió que Estados Unidos y China «son dos barcos gigantescos navegando en alta mar» y que no hay que permitir que choquen. Son palabras, por ambos bandos, que dejan ver que el mundo se desliza hacia lo que algunos ya llaman una nueva guerra fría (o, en terminología más actual, una guerra fría 2.0) mientras otros como Francesco Sisci van más allá y creen que el coronavirus puede ser «el aceite que lubrique y el combustible que alimente el choque» entre las dos potencias. ¡No hay nada como el optimismo! En mi opinión, lo que la crisis del coronavirus ha demostrado es que una estrategia basada en la competición entre las grandes potencias es insuficiente e inadecuada para lo que el mundo necesita en estos momentos, y por ello coincido con Joseph Nye cuando aconseja a Estados Unidos cambiar de actitud y en lugar de pensar en términos de «poder sobre los otros», esforzarse en aprender la importancia de «poder con los otros», una conclusión parecida a la que llega también Kishore Mahbubani cuando afirma que Estados Unidos tiene ante sí dos posibilidades: o competir con China por el dominio global, en un juego de suma cero, o cooperar con China y así contribuir a mejorar el bienestar de su propio pueblo… y de los demás. Está muy bien, pero como para bailar el tango hacen falta dos algo parecido habría que pedirle también a China en términos de un esfuerzo por jugar en la arena internacional con las reglas establecidas o, por lo menos,
ofrecer su modificación por la vía de la negociación y el acuerdo y no de los hechos consumados, como ha hecho Putin en Ucrania. Sería lo deseable, pero no es lo más probable, porque en estos momentos los dos parece que quieren salir vencedores de esta confrontación, desoyendo el sabio consejo de Cicerón de que una mala paz es siempre más apetecible que la mejor guerra. Porque ese es el gran problema que enfrentamos y de cuya resolución dependerá en buena medida el mundo que dejaremos a nuestros hijos: una vez que sabemos que las reglas que han regido la geopolítica desde 1945 están caducas, debemos decidir si nos damos otras por acuerdo entre todos o si nos dirigimos a un mundo sin reglas compartidas; para entendernos, un mundo con dos o más sistemas de internet incompatibles entre sí. Ese es el verdadero reto de nuestro tiempo y de cómo lo resolvamos depende el futuro. Daron Acemoğlu, profesor de economía en el MIT, se atreve a proponer cuatro posibilidades de salida al actual enfrentamiento con el trasfondo de la crisis provocada por el COVID-19, cada una con diferentes implicaciones políticas, económicas y sociales: El primer escenario es el que llama «lo mismo trágico de siempre» (tragic business as usual), en el que «parafraseando a Karl Marx, se repite la historia del presente disfuncional» de forma que los líderes no captan la gravedad de lo que ocurre, no enfrentan la debilidad de las instituciones o las desigualdades sociales y económicas, y no hacen las reformas oportunas. El resultado es que como esta crisis no será la última, cuando llegue otra, el descontento y la alienación serán aún mayores que ahora y también mayores las dificultades para enfrentarla. La segunda salida es la que llama «propagación china» (China-lite) en la que el modelo hobbesiano del Estado fuerte y autoritario que representa el régimen de Beijing gana adeptos en un mundo deslumbrado por la eficacia mostrada al movilizar masivamente recursos para combatir la pandemia. Esto supone el correlativo descenso en la apreciación de las formas, modos y valores de la democracia. Un escenario que nos lleva directamente a un mundo más autoritario y de líderes fuertes. La tercera posibilidad es para Acemoğlu «la servidumbre digital» (digital serfdom). Ante el fracaso de muchos políticos en el combate contra el coronavirus (él cita el caso de Donald Trump), los ciudadanos se vuelven hacia las compañías privadas del tipo de Apple o Google que han mostrado
su eficacia al poner en práctica medidas de control de la pandemia como el seguimiento electrónico de infectados. En este escenario estas compañías tendrán cada día más poder gracias a la recolección de datos privados y a su capacidad manipuladora, mientras los gobiernos acaban cada vez más sometidos a Silicon Valley o sus equivalentes. El cuarto escenario es «el estado de bienestar 3.0» (welfare state 3.0). Este sería el tercer intento de extender sus beneficios después del que se hizo con posterioridad a la crisis de 1930 y a la Segunda Guerra Mundial, y al segundo intento que se tradujo en su desmantelamiento parcial en época de Reagan y Thatcher, antes de la caída de la Unión Soviética. En este escenario, los gobiernos asumen responsabilidades mayores que los harán más eficaces, mientras al mismo tiempo refuerzan la democracia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, y eso los hará más trasparentes, en un nuevo equilibrio que el propio Acemoğlu considera ideal pero complicado de conseguir. En realidad, hay tantas opiniones como analistas porque cada uno tiende a proyectar sobre el futuro sus propias concepciones, que son previas a su estallido, en una especie de confirmación de prejuicios ya existentes: así, unos dirán que hay que renovar las instituciones internacionales en un multilateralismo de nuevo cuño y reforzado, e incluso podrán llegar a proponer una especie de gobierno mundial como objetivo ideal a alcanzar, mientras que otros señalarán que el peso de la lucha contra la pandemia se ha hecho por los Estados nacionales que salen muy reforzados porque les hemos dado poderes extraordinarios de vigilancia sobre nuestras vidas, poderes que sin duda eran necesarios en su momento para evitar contagios, mantener la economía a flote y los comercios abiertos, pero que conllevan un riesgo de autoritarismo si no volvemos a ponerlo todo en su sitio recuperando la plenitud de los mecanismos del Estado de derecho. De igual manera hay quién afirma que la respuesta de los regímenes autoritarios es más eficaz que la de las democracias cuando ocurre una crisis del calibre de la actual porque su manejo requiere mano dura y movilización de recursos sin perder tiempo en discusiones, y aportan el ejemplo de China contrapuesto al de Estados Unidos, que lo han hecho peor. Pero que uno tenga fallos no quiere decir que el otro esté en lo cierto, y si bien es verdad que algunos Estados autoritarios han mostrado eficacia en combatir la pandemia, como Singapur o Vietnam, mientras algunas
democracias no lo han hecho tan bien (Estados Unidos), no lo es menos que ha habido dictaduras y autoritarismos ineficaces (Irán, Rusia, Brasil) y democracias exitosas como Corea del Sur, Israel o Taiwán. Aun así, no debería extrañarnos si cuando esto acabe los Estados Unidos aparecen como los perdedores y China como la ganadora, porque está invirtiendo mucho en imagen y porque está aprovechando con habilidad los fallos y dudas del anterior inquilino de la Casa Blanca al combatir el virus. Aquí la idea peligrosa a retener es la de que la mano dura es necesaria por su mayor eficacia en tiempos de crisis y esa idea no hay duda de que está ganando terreno en el mundo. Pero no hay que engañarse, porque los que lo afirman son los que con toda probabilidad ya lo pensaban también antes de la pandemia. Y además es falsa. De forma más sintética, más pegado a la política diaria, con mayor experiencia sobre el terreno y con mayor pragmatismo, Kevin Rudd, exprimer ministro de Australia, cree que el futuro orden global será definido por tres factores: los cambios que se produzcan como consecuencia de la crisis en el respectivo poder (económico y militar) de China y de Estados Unidos; la percepción que el mundo tenga de esos cambios; y las estrategias que a partir de ahí ambos desarrollen. Yo me atrevería a añadir un cuarto factor: las reglas de funcionamiento que seamos capaces de darnos. Por eso, en función de cómo evolucione la situación en los próximos meses y años se decidirá quién dictará las reglas por las que se regirá el mundo en el nuevo ciclo geopolítico que se abre, si serán normas de inspiración liberal o si serán de inspiración autoritaria. O si serán producto de una negociación inteligente entre bloques enfrentados. O si cada bloque tendrá las suyas. O si serán los algoritmos los que dominen, que tampoco es un escenario descartable a medio plazo. Y esas normas serán las que nos servirán para enfrentar futuras crisis, incluidas pandemias, en función de que escojamos un camino de cooperación o un camino de confrontación. El primero deberá llevarnos a una cierta reconstrucción del multilateralismo que busque un nuevo equilibrio entre el Estado-nación, los sujetos internacionales no estatales, las grandes plataformas digitales y las instituciones internacionales, mientras que el segundo reforzará las tendencias multipolares-nacionalistas-populistas y rupturistas que ofrecen muchas posibilidades de acabar siendo incompatibles con la paz y la
seguridad internacionales. Y en función de esto se decidirá si es Estados Unidos o es China quien se beneficia del reordenamiento geopolítico que está en curso, porque la historia la escriben siempre los vencedores. A menos que mientras ambos discuten quién se lleva el gato al agua, el mundo siga su enloquecida carrera a lomos de la revolución tecnológica y sean finalmente las grandes empresas de tecnología digital, la inteligencia artificial, la computación cuántica y los algoritmos los que acaben cortando el bacalao en el mundo del futuro. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que pasa con el ordenador HAL-9000 en la película de Kubrick 2001: una odisea del espacio? Lo que es seguro es que los efectos del COVID-19 variarán en función de su duración y de su intensidad. La duración depende de las vacunas y de la capacidad de mutación del virus, porque aún no se ha ido y sigue entre nosotros como muestra la variante ómicron surgida en Sudáfrica a finales de 2021 cuando muchos ya se hacían ilusiones de haberlo dejado definitivamente atrás. ¿Por cuánto tiempo más? Y la intensidad depende de las medidas que seamos capaces de poner en pie para aliviar la pandemia. De entrada y a muy corto plazo, debemos seguir trabajando para recuperar la economía y el comercio en medio de mucha incertidumbre por el rebrote, más pobreza, más inflación, más nacionalismo, más desigualdades, más desempleo y más deuda. Algo que se nos ha complicado extraordinariamente por las muchas consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania cuando parecía que comenzábamos a levantar cabeza. Son tres crisis muy seguidas las que ya llevamos a cuestas. Por eso, sería deseable que la actual ola de nacionalismo, producto natural del miedo a la pandemia, fuera seguida por un esfuerzo global para recrear un mundo con instituciones internacionales fuertes que nos amparen a todos. Hemos aprendido por las bravas que las tecnologías del siglo XXI son globales en su alcance y en sus consecuencias: patógenos, sistemas de IA, virus de los ordenadores y radiación, etc., pueden liberarse accidental o voluntariamente y convertirse en un problema para todos en muy poco tiempo. Por ello, como dice Richard Danzig, sería inteligente aprender de lo que ha sucedido y poner en pie «sistemas de alerta acordados, controles compartidos, planes comunes de contingencia, normas y tratados… para moderar nuestros numerosos riesgos compartidos», y aprovechar la actual crisis, que no será la última, para construir un orden geopolítico más fuerte
como se hizo en el pasado tras las campañas napoleónicas con el Tratado de Viena, o después de los destrozos de la Segunda Guerra Mundial con los Tratados de San Francisco y Bretton Woods. Volver, en definitiva, a un multilateralismo reforzado que nos dé instituciones internacionales sólidas para debatir, para gestionar las diferencias y para combatir juntos los retos que tenemos delante de cambio climático, de nuevos virus que sin duda aparecerán en algún momento y que podrían ser mucho más mortíferos que el actual, las amenazas que representan el hambre y las desigualdades, el terrorismo en sus variantes crudo, bio y ciber, la proliferación nuclear, las nuevas tecnologías y el mal uso que algunos hacen de ellas, o la misma proliferación de regímenes nacionalistas autoritarios incompatibles con nuestros valores. En definitiva, la pandemia habrá tenido su parte de utilidad si nos fuerza a reconocer que a todos nos interesa cooperar multilateralmente en los grandes asuntos globales que tenemos delante y abre un periodo de creatividad institucional como lo fue Bretton Woods en 1944. La recesión económica que sigue al COVID-19 es una buena ocasión para lanzar un programa keynesiano de fuertes inversiones públicas creadoras de empleo a nivel global tipo «Build Back Better», como preconiza Joe Biden, al mismo tiempo que se persigue la neutralidad en emisiones para 2050 en la lucha contra el cambio climático, que es un problema infinitamente mayor que el de este virus, aunque muchos no quieran verlo. Y ya de paso podríamos aprovechar para moderar la «hiperdesregulación» de los últimos años, que tan malos resultados ha dado. Eso sería lo ideal y lo que me gustaría a mí y por lo que creo que vale la pena trabajar, pero no es lo que, por desgracia, veo más probable a corto plazo en un mundo más dividido que nunca, con más proteccionismo que nunca, con más actores estatales y no estatales que nunca, en el que los consensos resultan cada vez más difíciles de lograr y en el que cada uno mira solo por lo suyo. Falta visión, faltan estadistas, faltan poetas, faltan visionarios, falta voluntad política, falta consenso, faltan normas… y por este camino vamos hacia un mundo dividido por egoísmos nacionales, fronteras, censuras, aranceles, un mundo de mediocres, de pobres y ricos y de fuertes y débiles, un mundo en el que el pez grande se come sin escrúpulos al chico y en el que los fuertes se imponen como han hecho siempre y los débiles sufren, como también ha sido su papel histórico. Un
mundo muy antipático donde las grandes plataformas digitales van por libre imponiendo sus intereses y que, a potencias medias, como es el caso de España, no le conviene nada. Porque, si eso sucede, al final todos perderemos, pues aunque todos vengamos de culturas y de historias diferentes, la actual interdependencia nos coloca ante un futuro compartido en un mundo que es cada vez más pequeño. Henry Kissinger ha escrito: «El reto histórico para los líderes es gestionar la crisis mientras construyen el futuro. Su fracaso puede poner el mundo en llamas». Yo solo lo matizaría en el sentido de que deseo que ese futuro se haga sin tener que renunciar a nuestros valores y sin perder nunca la esperanza, porque lo que pase acabará dependiendo de lo que nosotros queramos hacer y seamos capaces de hacer. Hoy, con todos los medios a nuestro alcance que nos da la época en la que nos ha tocado vivir, el mundo está en nuestras manos: podemos abrazarlo, modelarlo y hacerlo mejor o desentendernos de él. Nunca los humanos hemos tenido tanto poder en la corta y rica historia de la humanidad. Ojalá sepamos manejarlo con inteligencia y esa es nuestra enorme responsabilidad, porque de eso dependerá el mundo que dejemos a nuestros hijos. Lisboa - Valldemossa, 2019-2022
Agradecimiento
Muy especial a mi buen y viejo amigo el profesor José María de Areilza y Carvajal, que tuvo la amabilidad de leer una primera versión de este libro y me hizo comentarios y sugerencias que sin duda han enriquecido el texto original.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). © Jorge Dezcallar de Mazarredo, 2022 © La Esfera de los Libros, S.L., 2022 Avenida San Luis, 25 28033 Madrid Tel.: 91 296 02 00 www.esferalibros.com Segunda edición en libro electrónico (epub): mayo de 2022 ISBN: 978-84-1384-348-3 (epub) Conversión a libro electrónico: J. A. Diseño Editorial, S. L.