Una geografía humana renovada: lugares y regiones en un mundo global 8431659246
328 106 12MB
Spanish Pages [111] Year 2000
Polecaj historie
Table of contents :
gh - 0001
gh - 0002
gh - 0003
gh - 0004
gh - 0005
gh - 0006
gh - 0007
gh - 0008
gh - 0009
gh - 0010
gh - 0011
gh - 0012
gh - 0013
gh - 0014
gh - 0015
gh - 0016
gh - 0017
gh - 0018
gh - 0019
gh - 0020
gh - 0021
gh - 0022
gh - 0023
gh - 0024
gh - 0025
gh - 0026
gh - 0027
gh - 0028
gh - 0029
gh - 0030
gh - 0031
gh - 0032
gh - 0033
gh - 0034
gh - 0035
gh - 0036
gh - 0037
gh - 0038
gh - 0039
gh - 0040
gh - 0041
gh - 0042
gh - 0043
gh - 0044
gh - 0045
gh - 0046
gh - 0047
gh - 0048
gh - 0049
gh - 0050
gh - 0051
gh - 0052
gh - 0053
gh - 0054
gh - 0056
gh - 0057
gh - 0058
gh - 0059
gh - 0060
gh - 0061
gh - 0062
gh - 0063
gh - 0064
gh - 0065
gh - 0066
gh - 0067
gh - 0068
gh - 0069
gh - 0070
gh - 0071
gh - 0072
gh - 0073
gh - 0074
gh - 0075
gh - 0076
gh - 0077
gh - 0078
gh - 0079
gh - 0080
gh - 0081
gh - 0082
gh - 0083
gh - 0084
gh - 0085
gh - 0086
gh - 0087
gh - 0089
gh - 0090
gh - 0091
gh - 0092
gh - 0093
gh - 0094
gh - 0095
gh - 0096
gh - 0097
gh - 0098
gh - 0099
gh - 0100
gh - 0101
gh - 0102
gh - 0103
gh - 0104
gh - 0105
gh - 0106
gh - 0107
gh - 0108
gh - 0109
gh - 0110
gh - 0111
Citation preview
UNA GEOGRAFÍA HUMANA RENOVADA: LUGARES Y REGIONES EN UN MUNDO GLOBAL AbelAlbet Profesor titular de Geografía Humana de la Universitat Autónoma de Barcelona \
Con la colaboración de:
Pilar Benejam Catedrática de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universitat Autónoma de Barcelona
Consejo de Redacción: Dora Carrera, Joaquim Gairín, Josep Masalles, Joan F. Piniella, Dolors Quinquer y Josep M. Tatjer
Primera edición, 2000 Depósito Legal: B. 29.647-2000 ISBN: 84-316-5924-6 Nº de Orden V.V.: K-411
© A. ALBET Sobre la parte literaria
© P. BENEJAM
Sobre la parte literaria
© I.C.E. de la U.A.B..
Sobre la presente edición según el art. 8 de la Ley 22/1987.
© EDICIONES VICENS VIVES, S.A.
Sobre la presente edición según el art. 8 de la Ley 22/1987. Obra protegida por la LEY 22/1987 de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual. Los infrac tores de los derechos reconocidos a favor del titular o beneficiarios del © podrán ser deman
dados de acuerdo con los artículos 123 a 126 de dicha Ley y podrán ser sancionados con las penas señaladas en la Ley Orgánica 6/1987 por la que se modifica el artículo 534 del Código Penal. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, incluidos los sistemas electrónicos de almacenaje, de reproducción, así como el tratamiento informático. Reservado a favor del Editor el derecho de préstamo público, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar. IMPRESO EN ESPAÑA PRINTED IN SPAIN Editorial VICENS VlVES. Avda. de Sarriá, 130. E-08017 Barcelona. Impreso por Gráficas INSTAR, S.A.
Índice L ¿Por qué la geografía es importante?
........................................................................................... ............ ........
.
2. Haciendo geografía: el carácter aplicado de la disciplina ........ ...... ...... ..........
•La construcción social de la disciplina geográfica . ... .
.. ........
.
. . . ... . ..
. ..
..
.. .. ...
.. . .. ... . . ..
.
.
.
.. . . . .. ..
. . .
. .
. ... . . . . . . . .
.. .
.
11
. 11
.
.
..
. . .. 11
. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . .
•Los procedimientos básicos: ámbitos, instrumentos y métodos
.
. . . . ... .... . . . . . . . . . . .
. . .. . . . . ... . . . .
.... ...... .. ........
.
................ ......................
. . ......... ........... .. . . ..... ..... ..... ..
.. . .
........ ..... .. ..
. . .. . . . . ..
•La imagen de la geografía en la sociedad •La producción social del espacio
.
7
..
. 11
. . ...... ..................... ........... . .... ..
.
.
. . . 12
• Ámbitos y temas de estudio . .. . .. ... ...... .. . ... . . .... . . . .. . .. ... . . ..... ... . .. .. . ... . . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . ... . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . 12 . . . ..
. . ..
. .. .. .. ..
. .. . . .. . . . . ...
• Métodos e instrucciones de estudio
•Una ciencia antigua, una profesión nueva •Los geógrafos y su actividad
..... . . . . .
..
.
. .
.... .... . ..
.. . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
.
. . :................................................... 13
. .. ... ..........
. . ..... . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
. . .
..
..
..
. . . . . ........ .......... ...... . . .......... .................... .......
.
..
.
.
.
.
.. . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . ...
. .. ... .... . . .
.
. . . . ..
.... .. . ..
. ...
. . . .. .
14 14
• ¿Quién necesita la geografía? ...... . .... .. .. . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . .. . . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . ... ... .. . . . ... . . .. . .. . .. ......... . . . . . . ... . . 15 • ¿Dónde trabajan los geógrafos?
......... ........ . . .
.
...
. . . ................................... ...... .......... .. . .
. .. .. . .
.
.
. ..
•La definitiva consolidación académica y profesional de los geógrafos en España
PARA SABER MÁS
. .
. ....
. . .. . .. . .. .
..
.. 15
.... . . . ......
16
........................................................................................ ..................................................................................................
16
3. Un contexto global en proceso de cambio •La construcción del sistema global mundial
... ... . .
......... ........................................ ... ...
17
................................................... ..................................... . . ... . ....
17
.
. .. . ......
.. . . .
..
.... ...
. ..
. ..
.
. .
.
. ..
• Centro y periferia, desarrollo y subdesarrollo ... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ... ....... .. . . . .. ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ... . . . .. ... . . .. 18
• Hacia la globalización
.
........ ....... ... . .
• Factores de globalización
.
..
...
.... . . . ......... .
. . . .. ...
.
. ..
...
.
.
. . . . . . .... . .. . . ..
. ... .. .. . . . .
. . .. ..... . . . . .. . . .... .... .
.... .. . . .
..... . .
.
. ..
..
. . .. . ..
. .... ....
. . . . . .... ... . . . . .. .
.
. .....
.. .
19
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
..
.
•Integración y homogeneización, desigualdades y desequilibrios •Lugares y regiones: territorios de la globalización
. ... . . ......
. .
. ... .
.
.
.
.. .
. .. .. ..........
. . .
...
. .
..
. . 21
. . . ..
.. . . . ..
.. . . . . .... .
.. . . .... .. . .. .. .
.
. ..
. . . . . ....... . . . .
.
....
...
. . . 23
..... .
. . .
. .. . . 24
PARA SABER MÁS .......................................................................................................................................................................................... 24 4. La geografía del desarrollo económico •
Pautas de industrialización
.................. .......................... . . .......... ................................... ............
.
..................... ............ .............. . ...... ...
.
.
..
. .. .. .......... .................... ... ........................ .................
. .. . . .
.
. .
.
•La búsqueda de la independencia económica a través de la industrialización • Nuevos países y procesos industriales
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . . . . . . . . . . . .
.
. .
.
.. .
.
. .
.
. . ..
.... .. . . . . . . .......
. ..
..
..... ......... .. .....
.. . ..
.
. .
25
25
25
.
.. . 26
•Los procesos de desindustrialización en los países centrales ....... . . .. . .. . . . . . .. . . . ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 27 • Hacia un modelo flexible y descentralizado de producción industrial
•La industria de los servicios
.............. ....
.
...
.. .
. . . . .. ........... . . . . . . . . .
. .
...
.
. . .. .. .. 28
....... ......... .............................................. .......................................
•La terciarización del desarrollo económico
.
.
. ...
.
...
.. ... . .. ... . ... ...
.
. . . . . . . . . . .... ......
.
..
.
..
.... . . .
.. ...
. . . .. . . . .
29
. . .... ..
. . . .... . . . . .. . .
. 29
•La expansión de las actividades financieras .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... .... .. . . ... .. . . . . .... .. . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . ... ............ 30 • El turismo, una formula alternativa de desarrollo .......... . .. . .. .. . . . . . . . . . .... ... . . . . . . . . . ... ... ..... . . .. .. . . ... . .... ... . . .. . . . 31
• Pautas de desarrollo económico contemporáneo: una reflexión
.......... ......................... .... ......
.
. .
32
PARA SABER MÁS ............................................. ............................................................................................................................................ 32
Í ndice
5. La política del territorio
33 33 • Sobre límites y fronteras . . ......... .. ...... . ... .. . .... . .. . ... .. ... . .. ... ... . . .. . ... . .......... .. .... 33 • Sobre naciones y estados . . .. .. . . .. . . .... . .. . . . . .. .... . ......... . . ... . . .... .. . ............... .. .. . 35 • Sobre nacionalismos y regionalismos ... .. ... . . ... .. . . .... . . .. . . . . . . . .... . ... . . . 36 • Sobre imperialismos y colonialismos .. . . .. ... ... . . .. . . . .. . . . . .. ..... ... .. . . .. .... 38 • Sobre organizaciones internacionales y supranacionales . . .... . .. . . . . .. . 40 ,,. •La política territorial: ordenación urbana y planificación regional ...................................... 41 •La necesidad de ordenación y planificación: ciudad bella o ciudad justa . . .. . ... ... .. .... 41 • El carácter «reformador» de la planificación . .... . .. . . .... .... ... . ... . . .. .. .... . . .... . ... . .... 42 • Política urbana y planificación urbana: contenidos y objetivos . ... . .. .. .. .... ... .. ...... . . ..... 43 PARA SABER MÁS 44 .................................................................................... ..... .............................. ............ ...... . ............
.
• Principios de geografía política .. .
.. . ..
.
.
.
.
.
.
..
................................................... ............. ........................................................................ .
... .
. . . .... . .
..
.. .....
.. . ..
.....
..
.. .
.
.
... . . .
.
... ...
. .. .. . . . .
.
. . .. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . . .
.
.
.
.
...
.
... . ...
.....
. . . . ....
... ..
.
.... .. ......
.. . .
.
..... .
. .
.
. .. .
.. . . . ...
.. . .
. . ..
.. . .
. ..
. ..
. . .. .
.....
..
...
. .. . .
. .. ... .. .
.
. . .
.
.
.
.
..
.
.
... .. .
. . ..
.
..... . . . . ... ..... .............. . . . . ...
. . ... .
..
.
... . .
.. .
.
.. . .
. ..
.
.
..
.
. ...
. . ..
..
..
..
..
.
. ..
.
..
..
.. ....
. . ......
..........................................................................................................................................................................................
6. Un mundo desigualmente superpoblado
45 45 • El carácter interdisciplinario de los estudios de población ... .. .. .. .. .. .... .. .. .. ... . ... .... . . ... . 45 • Censos y registros: las herramientas de la demografía ... . .. . . .. . ... ... .. . . . ... . .. ............ 45 •La dinámica y los procesos de la población . 46 • Distribución y características de la población mundial ...... . . ..... . . .. ....... ... . ..... .......... .. .... 46 •Los componentes del crecimiento: la natalidad . . . ... . .... . . .. .. .. . .. . . 48 •La progresiva y significativa reducción de la mortalidad ... . . .... . . . .. . . . .... ... . . ..... . 49 •La incidencia de las epidemias: el SIDA como ejemplo .. . ... . .. .. .. . . .. . ... .. .. . ... .... . .. . . 50 •Las estructuras de la población ..... .. ..... ..... ..... .. .. ...... .. ...... . ... . .... . . . .... . . . . .. . . . .. . . 52 • Migraciones y movilidad de la población ... . ... ..... ... . .. . . .... . ... .. . .. ... . . . .. . ..... . .. 53 •Una movilidad no deseada: los refugiados .. . .. . .. . . . . .... . . . ... . . . . . . . .. .. ...... . . .. . ... . 55 PARA SABER MÁS . . 57 • Sobre los estudios de población
................................. ................................................................
.
.......................................................... .......................................... .............. ......................
.
.
. .
...
. . ...
..
.
... ..
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
. .. .
.
..
. . ....
. .. .
. .
.
.
. ...................................................................................................... ... .. .. . .
....... . .
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
...
.. .
.
. .
.
....
.
..
...
.
. .
. ..
.. .
.... ......
.... . . . .
. . .
.
. ..
..
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . ..
.
.
.... .. . ....
..... .. ..
. ....
.
... . . .
. . ..
.. ...
.
. .
. .
..
.
.
.......
.
.
. .
. .
....
. .. .. . .
.
.
. .
. . ..
.
. ...... .. .... ...
. .. . . . . . . . .
..
. . . . .. . . . . . . . . .
. .
.
.
. . ...
. .. . .
... . .
. .
.. .
. . ....... .
. .
.
. .
..................................... ................................. .................................................. .............................................. ..................
7. Naturaleza y sociedad: armonías, crisis y riesgos
58 58 • Crisis ambientales y conciencia ecológica .... .. .. .. .. ... .. . .. ....... .. .... . .... .. .. .......... ..... ....... . . 58 • Naturaleza, sociedad y tecnología . . ... . . ... .. . .. . . ....... ... ..... ... .. . ........ ............ ... .. . .... .. . ... .. 59 •Uso y abuso del planeta Tierra por parte de los humanos . . . 60 • El impacto de la producción y el consumo energético . ... .... .. ... . .. .. . ....... ...... ... .. . ... . 60 •Las fuentes energéticas: hacia la necesaria reconversión .................................................................. 61 • El impacto sobre los usos del suelo: deforestación y desertización .... ......... .. .... . .. ... . ... ... 63 • El impacto sobre el aire y el agua: contaminación ... .. . . .. .. ..... .. ...... ... ... . .. . . . . .. .... 64 Del desequilibrio ecológico global a la sostenibilidad 66 PARA SABER MÁS . . . .. .. . . .. . 57 ..................................................................
•El medio ambiente como relación y como preocupación ...
. ..
. .. .
.
.
.
. ...
..
.
.
. .. ...
..
.. .
.
.
.
.
............. ....................................................
.
.
.
.
. ..
..
.
.
. ..
.
.
.
.
. ..
.
. .
.. .
.
.
..... ............ ... .......................................
...
.
..
.
.
. . ...
..
. .
.
.
..
. .... .
.
..
.
..
.
.
..
....
.
. .
.... ..
.
..... .
..
..
..
.
.
.
..
.. . .
.
..
....................................................... . . . . ..... . . . . ..............
................. ....... .................. ........
........................
8. La transformación del mundo rural
.................................... .......... . . . ..........
.............. ...........................
69 •Los cambios recientes . . . ... . .. . . 69 • Evolución de la agricultura y la ganadería . . ... 69 •Las formas agrarias tradicionales 69 • Revoluciones agrarias y proceso de industrialización agrícola .... ........... . .... ...... . . .. ... . . ... . 71 • Nuevas pautas, nuevos procesos . .. .. .. ... ... . .... .... ..... .. .. ... . ...... . . ...... ... ..... . . .... ..... ..... ... .. 73 • Decadencia y transformación del mundo rural: el caso español . . 75 • Declive rural y políticas agrarias .. .. .. ......... . .. .. .. ... . ... ........... .......... ..... ... ... .... .. .. ........ .. .. ... 75 •Un futuro para el mundo rural ...................................................................................................................... 75 PARA SABER MÁS . . .. . . . .. . . . . . . 76 ......... ...... ... ...... ........... ....................... .......... ........................................
.
. .
.
.
.
............ ... ................ .................................. . . ........ .............. . . ... . .............................. ........................ ...... . ............ ...............................................
.........................................
.······ ·························· ················ ·············· ·················································· .
.
.
.
..
.
..
. .
.
...
..
.
.
. .
.
... . .
.
.
.
. . .
. . ..
...
..
. . ...
.
.
.
.
. .................... .......................
.
. ..
........ .. ............. .........
.
.
.
. .
.
.
.
.. ..
.
.
.
.
...
..
.
.
.
...
.
.
..... ...................................... ........... ......... ......................... ...................................... ..........
9. La dimensión mundial de la urbanización
............................................................................................
77
•El papel de la ciudad contemporánea ........................................................................................................................ 77 . . . ... . .....
... ..
•Los fundamentos de Ja ciudad
•La ciudad y sus funciones
.. .
.
.. ....
.. . .. ... .
.. . .
. . . ... .. .. ......... . .....
..... . . .. . . . .
..
. . . ... .. ..... ..... .......... .. .. ................. .. .......... . . . . . . . . .
. . . .
.
.
. . .
• Dimensión mundial del hecho urbano
. .
.
..
..
..... .... .. . . . ... . .
.
.. . . . .
. . . . . .. . . . 77
. . .... . . . . . . .
..
.... . . . .
. . . ..
.
...
........ .
. 77
......................................................................................................................
•La formación de un sistema mundial de ciudades
...
... ........ ... ...
.. .
..
.
. .... .. .......
. . ..... ... .. .
. .
... . . . . ..
......................................
•Las grandes ciudades: centralidades del sistema espacial mundial
79
. .. .. .
.. . . . .. . . . 79 80
• Capitales funcionales del mundo ...... . ... .. . ....... . .. . . . .. .. . . . ... . . . . . . .. . . . . . ..... . .. ... ... .. ..... .. . . . ....................................... 80 ........................ .......................................
•Las ciudades grandes: aglomeraciones humanas urbanas
.
.... .... .
.
•Las aglomeraciones de población en Jos países periféricos
.
. . . .................. . ........ . .. ....
. .. . . .
..
.. .
82
. 82
•Las consecuencias de la concentración humana urbana .. . . .... ...... .. .. . . .... .. . .................... ....... .............. 84
•Las redes urbanas y los sistemas regionales europeos
.......................................................................... .
. 85
• Hacia un territorio reticular integrado .. . . . ...... . ........ ..... .... ...................... ........................... ....... ..... .. .. . ....... .. 85
• Cooperación y competitividad entre ciudades .... ........................ . . ... ... . ... . . . .. . . .. . .. ...... .............................. 87
PARA SABER MÁS
..........................................................................................................................................................................................
10. Las dinámicas internas de la metrópolis occidental • Transformaciones recientes en la estructura urbana
88
......................................................
89
............................... ...............................................
89
• Evolución y polarización en la estructura socioeconómica de las ciudades
...
... . . . . . . .......
.. . .
.
..
.. 89
• Cambios en la estructura poblacional de las ciudades . .. ... . . . . ...... .. .. ......................... ........ .............. . .. . . 91 •La diferenciación social y espacial: el desigual acceso al bienestar ciudadano
.....
..
•La diferenciación social y espacial: la vivienda como ejemplo de segregación
.. .... .
.
..
........
. 92
. ...... .
. .. .
. . 93
.............................................................................. .....
•Los problemas actuales de las ciudades españolas
.
. . . . ...... ......... ... . ......
.
•Las problemáticas de la ciudad histórica: el modelo compacto
. ..
. ... . . .
.......
. . . . ..
• De Ja ciudad funcional a la ciudad-territorio: el modelo disperso
PARA SABER MÁS
....
..
.. . ...
.
...
.. ...
.....
....... ......
.
.
. 96
.................. ............................................................. .............. ......... ..................................................................... .............
.
.
11. La evolución reciente del pensamiento geográfico
•Los enfoques clásicos y su legado • Retos, rupturas y revoluciones •La geografía neopositivista
94
.. . . .. .. . 95
.................................................... . . ......
97 98
............................................................. ... ................................................................ .
. .
. 98
... ............................................ ................................................... . . . ......... ............................
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . ..... ....... .... ........ .........
.
.
.
.
.
..
..... ...... .....
.
.
..... . . .
..
. .. ............. ... . .
. . ... . .
•La geografía de la percepción y del comportamiento en el contexto neopositivista • El enfoque crítico de la geografía radical
. . . . . . . . . . . . ........
. .
...
....
...
......... . .
.
.. . . .
..
98
.. .
. . . ... . .. 98
. ... .
..
.
.
.. . . . . .
. . . . . 99
..
..
. . .. .. . . ... .. . . .. .. .. ... ...... 100
• Diversas tendencias dentro de la geografía radical . ...... . . . ........... . ... . . .. .. ........ .... ................................. 102 • A la búsqueda de nuevos horizontes: la geografía humanística ............. ........ ............................... 102 ......................................................................................................................
•Las geografías de la postmodernidad •La renovación temática y conceptual
.......... .... ............. .. . . .
.
.
. ..
. .
. . . . . . . . . . .. .
. . . . ... . .... . .. . .
. . ..
103
....... ...... ..... ......
.
.
.
.. 103
• Postmodemismo y geografía postmodema .. . . ............. ......... . . . .................. . ......... .. ....... . ........ .. ..... ... . ... .. . 104 •La geografía y la perspectiva de género •La nueva geografía regional
.... ..... ... ....
.
.
. .
..... .
.. .. ... ........... .... .
. .. . . .
. ........ .
.. .
. ..
. .. . ..
.
......
..
. . ... .... . . . . .
. .. . .
..... ..............
.
. . . ...
...
....
...... ...
. ..
.. . . .
... . ... . . . :............ 105
. . . ..
.
. .... . . ... ......
..... ...
.
.
. .. ... 106
•La nueva geografía cultural: un debate abierto ......... ... .. ...... . . . ............. .. ....... ....................................... 107 • El orientalismo y la crítica postcolonial
PARA SABER MÁS
.. . . . .
. .
. ..
.....
. . . .. . .. . ..
...
. . . . ..
.. . . . . . .... .... . . .....
.. .. . . ... . . . .
.
. .
. . ........
.. . .
.. ..
... . 109
. . .............................................. ................................................................................. ...................................................
.
.
110
/
1
¿Por qué la geografía es importante?
A pesar de que las nuevas tecnologías y los cambios introducidos en las actividades económicas hayan eliminado las barreras de las distancias y las limitaciones de los espacios, hoy por hoy la Geografía no pasa desa percibida en nuestras vidas. El mundo se nos hace próximo de muy diver sas formas y podemos experimentar esta cercanía casi «sin querer» : unas imágenes televisivas rebotadas v ía satél ite hacia todo el planeta, unos esti los de v ida internacionalizados que conllevan la huella de una docena de países (moda étnica, world music , parques temáticos), unos productos y unos servicios elaborados, distribuidos , vendidos y consumidos en el marco de un verdadero mercado mundial . . . Claro está que esta «experimentación del mundo» varía enormemente en significación e intensidad según unas personas u otras, según unos lugares u otros: una fuga radiactiva en una central nuclear de la India puede movilizar a muchos ecologi stas en Canadá y en cambio tener una trascendencia mínima para una gran masa de ciudadanos indios; el acce so a Internet abre muchas más posibil idades a un habitante de Dakar que a uno de Madrid; quizá alguien no da importancia al hecho de que la camiseta que usa esté confeccionada en Corea del S ur, pero en cambio se preocupa por boicotear el consumo de avellanas turcas . . . Cuanto más conscientes somos (a pesar de que sea de una forma a veces débil y con fusa) de lo que sucede en el conj unto del planeta y de las repercusiones que ello tiene para nuestras vidas, más experimentamos la importancia de la Geografía; más necesaria se hace la explicación que el análisis geográ fico puede hacer de todo esto. Relacionado con ello, también se ha hecho cada vez más patente el reconocimiento de que buena parte de lo que sucede en nuestras vidas cotidianas está más influenciado por acontecimientos que están más allá de nuestro «mundo local » y que, de una manera algo imprecisa, atribui mos a un proceso imparable de «globalización » . Cuando las comunica ciones y los transportes permiten a las empresas realizar una selección (ya muy precisa a escala planetaria) de los lugares donde emplazarse, los obreros ven cómo se cuestionan y precarizan sus puestos de trabajo y las administraciones locales y nacionales se dan cuenta de hasta qué punto sus actuaciones políticas resultan impotentes en el marco de sus territo rios. Cuando la contaminación atmosférica o la lluvia ácida atraviesan
Mapamundi según la proyección cartográfica de Mollweide
1
¿Por qué l a geografía es i mportante?
impunemente las fronteras estatales, los c iudadanos multiplican sus preo cupaciones acerca de la problemática de un vertedero incontrolado en las afueras de su pueblo. Cuando las instituciones supranacionales como la Unión Europea añaden otra escala territorial a nuestras actitudes políticas, las personas empiezan a preguntarse desde dónde están siendo adminis· tradas y dónde radica el verdadero gobierno. De hecho, en el contexto de esta globalidad e interdependencia, for mamos parte de más de un mundo: vivimos «versiones locales» del mundo y, al hacerlo, nos es necesario situamos en un contexto global amplio. Entendemos los cambios que acontecen a nuestro alrededor cuan do comenzamos a comprender cómo los cambios que se desarrollan de una manera generalizada afectan nuestro propio mundo, dado que nuestra cotidian idad está ya configurada por los cambios ocurridos en otros luga res . A su vez, todo lo que sucede localmente en nuestro propio mundo de alguna manera contribuye a perfilar los acontecimientos y las perspecti vas del conjunto. Los mundos de los que formamos parte están interco nectados, son interdependientes, a pesar de que a veces lo estén de mane ra imprecisa o aparente. El deportista de Los Angeles que desea adquirir unas zapatillas entra en contacto con el adolescente que las fabrica en Indonesia, a pesar de que sus respectivos mundos estén muy alej ados de las esferas de poder e influencia que deciden qué modelo estará «de moda» esta temporada y dónde emplazar el próximo taller de calzado.
Mapamundi según la proyección cartográfica de Mercator
Si queremos entender el carácter local de nuestras vidas, la naturaleza cambiante de los lugares en los que vivimos, nos hace falta, por un lado, escarbar en un contexto cada vez más amplio y global del que todos for mamos parte y, por otro lado, comprender qué elementos caracterizan y distinguen nuestro contexto local . Es en este sentid0 que se mantiene y se proyecta l a importancia de la ciencia geográfica en tanto que preocupa ción por el estudio de la rica variedad de l ugares y su carácter cambiante; igualmente, la creciente evidencia de la Geografía, como tramado de conexiones globales, nos obliga a ser más conscientes de nuestro lugar en un mundo interdependiente . Otro de los rasgos que, recientemente , caracteriza los debates en Geografía humana es la constatación de que el proceso de globalización está planteando un serio reto no sólo en cuanto al significado de «lugar» sino también respecto del significado de «cultura» . Tanto los contactos personales como las relaciones económicas, de poder y de dominación social se han ido extendiendo por todo el planeta también afectando tra diciones y creencias, modificando prácticas soc i ales, alterando ideas y valores, replanteando significados simbólicos. En medio de dicha inter conexión global, lugares y culturas sufren una considerable reestructura ción al igual que anteriormente dicha reestructuración afectó a los proce sos económicos y a los sociales. Así, se cuestionan muchas de las prácticas y de las representaciones culturales preestablecidas y se reconsideran buena parte de los principios que durante siglos han venido configurando especificidades locales y
1 regionales: no sólo se pierden, transforman, introducen u homogeneizan fiestas, músicas, idiomas o pautas alimentarias (por citar algunos aspec tos que permitían fij ar la territorialidad y la identidad), sino que las posi bilidades tecnológicas (especialmente evidentes en el caso de Internet) crean nuevas fórmulas, nuevos criterios, nuevas perspectivas que abren las puertas a la aparición de comunidades virtuales sin continuidad espacial y sin enraizamiento territorial. Así mismo, las migraciones generan una continuada mezcl a cultural no exenta de tensione s : l as l impiezas étnicas, el estallido esporádico de los nacionalismos exclusiv istas o las políticas «de campanario» a las escalas sociales y espaciales más locales son ejem plos de l a reacción contra e l mestizaje y la hibridación que aquel l as inter conexiones llevan implícitas . La alternativa a estos tipos de reacciones pasa por l a imaginación y por l a concienciación de vivir una nueva forma de cosmopolitismo. Si l ugar y cultura son dos conceptos clave en e l mundo contemporáneo, un tercero no menos destacado es, pues, e l de identidad, estrechamente relacionado con los dos anteriores. A men'udo la identidad cultural ha sido interpretada de manera interrel acionada con los lugares (y también con su significado), ya fuera a través de l as nociones de cultura local o bien mediante l as propuestas más calculadas de construcción de una identidad nacional . La rel ac ión con la identidad territorial puede ser igualmente fuerte desde el momento en que la gente se identifica con un hogar-casa pueblo-patria o se siente forastera en sitios pertenecientes a otros. Un espacio de identidad que ahora mismo se está construyendo es e l de la Europa unida: ¿a qué identidad personal y cultural se está apel ando en este proceso de construcción? ¿Quién puede ser incluido? ¿Quién queda excluido? Los casos de B osnia, Rwanda, Chechenia o el pueblo Tami l demuestran el enraizamiento y l a efervescencia d e los nacionalismos en determinados territorios o la faci lidad con l a que las fronteras y los esta dos siguen siendo usados para manipular conciencias, culturas e identida des y, a la vez, incrementar determinados intercambios comerciales, espe cialmente en el sector armamentista. Las rel aciones económicas se reor ganizan en tomo a grandes bloques comerciales· (desde la Unión Europea hasta el Mercosur) que configuran nuevos espacios que faci litan los inter cambios internos (especialmente para algunos) y refuerzan las barreras externas . Mientras que ciertos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio posibilitan e l fin de l as fronteras nacionales para faci litar el co mercio, l a inversión, las comunicaciones y determinados fl ujos cultura les, el primer mundo debate sobre cómo aumentar las «barreras protec cionistas» a l as migraciones y a la l ibre movi lidad internacional de las personas . Las identidades dej an de ser territoriales y culturales y pasan a fundamentarse en razones económicas ponderadas según el nivel de inte gración en e l sistema. En un contexto como éste, el concepto de «lugar», uno de los más esen ciales en Geografía, parecería, pues, tambalearse : los lugares y regiones que habitualmente ha estudiado la Geografía han sido espacios cargados de identidad, singularidad y unicidad pero ahora, que todo parece abierto a un
Mapamundi según la proyección cartográfica de Peters.
1
¿Por qué la geografía es i m portante?
juego de tensiones de amplio alcance, el sentido tradicional del «lugar» resulta fácilmente cuestionable . No obstante, el interés de estudio se centra en analizar cómo las interconexiones globales (económicas, culturales, políticas, ecológicas, todas ellas aparentemente homogéneas) se combinan con recorridos históricos diversos y desiguales y se cristalizan de manera diferenciada en cada lugar movilizando agentes, elementos y circunstancias siempre distint�. En conjunto resultan ser cuestiones verdaderamente geo gráficas pero que también se relacionan directamente con aspectos sociales e intelectuales más amplios, confirmando así la creciente y estrecha rela ción de la Geografía con el resto de las ciencias sociales.
Mapamundi según la proyección cartográfica Dymaxion de Fuller
Hace ya muchos años que la Geografía dejó de identificarse estricta mente con la disciplina encargada de la descripción de la Tierra y de los fenómenos que en ella se dan. El análisis de los factores económicos, socia les, políticos, naturales y culturales, que intervienen en la configuración del territorio, contribuyó a dotar a Ja Geografía de un cuerpo científico y a dar una salto cualitativo notable que se completó cuando a la simple ordenación analítica de dichos factores se Je reconoció su capacidad de explicación o interpretación . Dado el carácter social de Ja ciencia geográfica resulta imposible que dicha explicación sea fielmente neutral y objetiva, de mane ra que una de las funciones implícitas de la Geografía puede ser precisa mente Ja de ofrecer una visión crítica ante las desigualdades y desequili brios evidenciados gracias a aquella interpretación. Cuando además de la denuncia, se plantean las posibilidades de una i ntervención territorial que (quizá con los instrumentos que ofrece la planificación) ofrezca escenarios alternativos de organización espacial que favorezcan la transformación de lugares y regiones, de ciudades y campos, a partir de criterios de justicia social distributiva, no sólo sigue demostrándose la validez científica y aca démica de la Geografía, sino que se hace patente su carácter aplicado y su compromiso soci al . La Geografía que inicia el tercer milenio, ante las convulsiones que, local y globalmente, afectan a lugares y regiones, no se dedica tan sólo a la obtención y acumulación de conocimientos sobre espacios concretos y cómo éstos están conectados con otros puntos del planeta. La Geografía trata de comprender, interpretar y transformar estos mundos locales y glo bales en l o s q u e estamos inmersos y contribuye deci sivamente a ofrecer pautas de expl icación, representación y valoración de nuestro lugar en este mundo cambiante .
2
Haciendo geografía: el carácter aplicado de la disciplina
La construcción social de la disciplina geográfica
La Geografía es una de las formas más antiguas de ejercicio intelectual y, a pesar de ello, todavía hoy no existe unanimidad entre los geógrafos a la hora de responder qué es o qué debería de ser la Geografía. En los últi mos dos mil años l a práctica de la Geografía ha cambiado mucho y el ritmo de las transformaciones se ha acelerado en las décadas recientes . Quizá debido a todo esto, l a imagen que l a sociedad tiene d e la Geografía acostumbra a estar muy alejada de la realidad. Además, los geógrafos a menudo tienen un papel muy marginal en la toma de decisiones políticas y en el nivel de implicación social, cosa que no deja de ser sorprendente si se tienen presentes las numerosas investigaciones y las aportaciones básicas hechas por geógrafos en temas como el estudio del medio ambien te, la reestructuración económica o el cambio climático.
La imagen de la Geografía en la sociedad Una definición académica de Geografía podría apuntar a que se trata de aquello a lo que los geógrafos deciden dedicarse; la disciplina es vista, así, como un fenómeno social alejado de las estructuras institucionales y polí ticas de las que procede. Otra definición podría venir de la delimitación de un campo o tema exclusivo y excluyente de estudio, generando una com petencia entre disciplinas para apropiarse de temas y ámbitos de investiga ción: en Geografía se hace difícil encontrar estos campos como no sea el estudio de la síntesis regional. Todavía una tercera definición se encon traría en la coincidencia del tipo de métodos y técnicas que se usan : un ejemplo contemporáneo pueden ser los sistemas de información geográfi ca. No obstante, todas estas definiciones son básicamente estáticas en tanto que apuntan a una imagen invariable del mundo académico, j ustificada por la correlación unívoca de algunos temas o algunos métodos con una disci plina concreta. Además, hoy en día alguien se convierte en geógrafo sólo después de haber asimilado unos conocimientos, unas técnicas, unos méto dos, unos principios, filtrados por el rigor c ientífico de la universidad. Quizá una última definición centra la cuestión en el tipo de preguntas que cada disciplina se plantea y la manera de abordarlas: si bien esta definición también puede propiciar la división del mundo y de la ciencia en comparti mentos más o menos estancos, al menos las preguntas planteadas por los
2
Haciendo geografía: e l c arácter apl i c ado de l a d i s c iplina
" La lucha d e clases, l a búsqueda del equilibrio, y el arbitraje soberano del individuo son los tres órdenes de hechos que nos revela el estudio de la geografía
social y que, en el caos de las cosas, se muestran bas
tante constantes para que pueda dárseles el nombre de leyes.
La observación de la Tierra nos explica los y ésta nos hace volver
acontecimientos de la historia
a su vez hacia un estudio más profundo del planeta, hacia una solidaridad más consciente de nuestro indi viduo, tan pequeño
y tan grande a la vez, con el
inmenso Universo.''
Élisée Rédus "En cómo imaginamos que es el mundo
y en cómo lo
representamos a los demás radica la esencia de la
especialistas no son nunca las mismas, de manera que Ja disciplina se con v ierte en dinámica y útil. Así, la Geografía puede dar respuestas a cuestio nes existenciales (intentando comprender Ja naturaleza intrínseca de este planeta, hogar de los humanos), éticas (proveyendo conocimientos acerca de la interdependencia de los sistemas físicos y humanos de Ja Tierra se establecen las bases de cooperación entre los humanos para el bien del pla neta), intelectuales (la Geografía estimula la imaginación y la curiosidad sobre el mundo y su diversidad permitiendo superar el individualismo y el etnocentrismo; un mayor y mejor conocimiento de la realidad permite tomar decisiones más óptimas y precisas) y prácticas (a medida que el mundo acelera su interconexión, el conocimiento que proporcionan Jos datos geográficos se hace más y más necesario a nivel local y global) .
geografía. Nuestra comprensión del mundo, su forma, su carácter
y los lugares que contiene reflejan el
balance desigual del poder en la sociedad."
John Allen & Doreen Massey
"Ahí está el reto: anali:ar cómo y por qué los grupos humanos utilizan socialmente el espacio
y por qué lo
hacen de esa manera."
David Harvey "La geografía humanística consigue comprender el mundo humano al estudiar las relaciones de las mis mas personas así como sus sentimientos e ideas con
respecto a espacio y lugar.''
Yi Fu Tuan
La producción social del espacio Para todos aquellos que no están de acuerdo con las condiciones que perm iten que haya miles de desplazados y refugiados en Ruanda o Liberia, que persi sta la v iolencia racial en Francia, que personas duerman en las calles de Sevilla, que se perm ita una guerra fratricida en Yugoslavia, que en B angladesh miles de personas queden sin casa ni ali mentos por unas inundaciones . . . la Geografía puede ofrecerles un mensa je de acción y comprom iso social y, a su vez, demostrar la propia utili dad como disciplina. La imagen pública de la Geografía es muy impor tante y para mantenerla amplia y positiva es necesario que los geógrafos hagan oír su voz e intervengan, sin complejos ni reticencias, en los foros de debate político y social y en Jos canales de difusión de la informac ión. S i J a utilidad de la disciplina queda patente a través, por ejemplo, de este compromiso social, se ahuyentan también las dudas sistemáticas sobre l a propia definición y se asegura J a proyección futura d e la disciplina y e n rel ación c o n otras disciplinas paralelas_ La Geografía es el estudio de la producción social del espacio y esta constatación ha propiciado Ja progresiva separación entre unos departa mentos universitarios cada vez más orientados a las ciencias sociales, y otros, más sesgados hacia las ciencias de la Tierra. Esto, que de entrada parecería positivo, a menudo ha hecho olvidar el estudio del uso humano del terreno y de los recursos, es decir, e l estudio del medio ambiente que requiere un conocimiento profundo tanto de los procesos físicos como de las prácticas sociales . El objetivo de una Geografía crítica es conseguir que las personas reflexionen sobre la interacción que existe entre el mundo humano de la experiencia y el mundo físico de la existencia, entre los mundos objetivo y subjetivo de la realidad.
Los procedimientos básicos: ámbitos, instrumentos y métodos
Ámbitos y temas de estudio La Geografía implica el estudio de J a Tierra en tanto que creación a partir de fuerzas naturales y en tanto que modificada por la acción huma na. La Geografía física trata de los procesos naturales y de sus resulta-
dos, analizando el c l ima, las condiciones meteorológicas, l as formas de l a superficie terrestre , l a formación d e l o s suelos, l a ecología animal y vege tal, etc. La Geografía h u mana trata de la organización espacial de l a acti vidad humana y de las rel aciones de las personas con sus contextos terri toriales; ello incluye necesariamente una v isión del medio físico natural, desde el momento en que éste influencia y es influenci ado por l a activi dad humana. Esto significa q u e l a Geografía humana cubre un amplio abanico de fenómenos (desde la producción agrícola hasta los cambios demográficos, desde la ecología de las enfermedades humanas hasta la gestión de los recursos, desde l a planificación urbanística hasta e l simbo lismo de lugares y paisajes) que acostumbran a ser tratados temáticamen te (geografía rural, urbana, social , cultural, económica, política, de la población, de la ordenación del territorio , etc . ) . L a Geografía regional s e ocupa d e analizar l a forma _en q u e Jas com binaciones únicas de los factores ambientales y human.o s·p�oducen terri torios con paisajes de características singulares (de tipo soc ial, cultural, _ económico) . Así, el concepto c l ave de « región» (y también a veces el de lugar) es usado por los geógrafos para tratar partes del territorio que com parten un buen número de atributos similares en comparación con los atri butos que caracterizan otros territorios en otras partes .
"No podría aconsejarse nada mejor que l a realiza ción de estudios analíticos, de monografías en las que las relaciones entre las condiciones geográficas y los hechos sociales fuesen observados de cerca, dentro de un restringido campo previamente seleccionado."
Paul Vida! de la Blache "Es el uso del territorio, y no el territorio en sí mismo, quien hace de él objeto de análisis social. Se trata de una forma impura, un híbrido, una noción que, por eso mismo, carece de una constante revisión histórica. Lo que tiene de permanente es que se trata de nuestro cuadro vital. Su comprensión es, por lo tanto, funda mental para alejar el riesgo de alienación, el riesgo de pérdida del sentido de la existencia individual y colectiva, el riesgo de renunciar al futuro. En una palabra, caminamos, a lo largo de los siglos, de la antigua comunidad individua/ de los lugares con el Universo, a la comunidad hoy global. Así, la interde pendencia universal de los lugares es la nueva reali dad del territorio."
Milton Santos "Pero sobre todo, habrá que alejarse de la simple reintroducción intelectual del espacio en la teoría social para crear una conciencia espacial politizada y una praxis espacial resistente."
Edward Soja
De hecho, lo q u e distingue l a Geografía humana no s o n tanto los fenó menos que estudia sino l a forma en que son tratados . Así, la contribución principal de l a Geografía humana es interpretar, en rel ac ión con e l amplio espectro de fenómenos naturales, sociales, económicos, políticos y cultu rales, cómo y por qué las rel ac iones geográficas son importantes . En este sentido, e l interés no se basa tanto en l a descripción o enumeración de las características de, por ejemplo, la producción agrícola de Ja Región de Murcia (su producción y productividad, el paisaje agrario y los rasgos culturales que genera) sino el papel de Ja agric ul tura murciana en e l sis tema agrario nacional e internacional (la interdependencia de las relacio nes entre campesinos, distribuidores, transportistas, consumidores, etc . , d e la propi a zona y d e otras regiones).
Métodos e instrumentos de estudio En general, el método de estudio seguido por los geógrafos es similar al de otras disciplinas : se empieza con l a observación y con la subsiguiente recolección de informaciones y datos. El trabajo de campo (reconocimien to del terreno, encuestas y entrevistas, mediciones y grabaciones, etc . ) , los experimentos de laboratorio, o las búsquedas en archivos son, entre otros, procesos habituales para reunir información sobre las relaciones geográfi cas. Una vez los datos han sido recogidos, el siguiente paso es la visuali zación o representación (que puede incluir descripciones escritas, mapas, diagramas, tablas, fórmulas matemáticas, etc . ) y que permite que Ja infor mación pueda ser explorada, sintetizada y ofrecida a otros. En la parte cen tral de l a investigación está el análisis, ya sea cuantitativo o cualitativo, que servirá para descubrir principios y regularidades y formular rel aciones e hipótesis. El establecimiento de modelos (en tanto que abstracciones de l a realidad) puede ayudar a explicar el mundo real.
"Las culturas son mapas con significado gracias a los cuales el mundo se hace inteligible:·
Peter Jackson
2
H ac iendo geografí a : el c arácter apli c ado de l a d i sc i p l i na
"En geografía, como en cualquier otra ciencia, existe una continua interacción de la lógica, la teoría y los hechos (las descripciones), ya que no se puede sepa rar una de las otras. Debido a esta imposibilidad de separarlas, es absurdo afirmar que una de ellas, en este caso la descripción, sea más geográfica que las otras. La cuestión de la previsibilidad es crucial ya
Los instrumentos y metodologías de los geógrafos también son simila res a los usados por otros científicos sociales y de las humanidades (aná lisis interpretativo de datos o de textos , razonamiento i nductivo, etc . ) . No obstante, hay una herramienta que di stingue y caracteriza el trabajo del geógrafo : el mapa. No sólo s irve para presentar información sino también es una forma destacada y muy poderosa de análisis.
que constituye la presunción básica de toda teoría; a su vez, la previsibilidad de los fenómenos geográficos depende de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿ los fenómenos geográficos son únicos o generales? "
William Bunge "Las cuestiones que debemos plantearnos son las siguientes: ¿Existen grandes ciudades típicas, es decir ciudades inequívocas y no sólo por comprobación estadística? ¿Cómo se distribuyen por la tierra? ¿Cuál es su empla:amiento característico? ¿Existe, de algu na forma, relación entre el número de ciudades y el paisaje o población de una región o nación considera das? ¿Existe para cada ciudad unas instalaciones típi cas en dominios bien delimitados ? "
Walter Christaller "El área o el paisaje es el campo de estudio de la geo grafía, porque ésta es una sección de la realidad importante, sinceramente dada, no una complicada tesis. Ninguna otra disciplina se ha apropiado el estu dio del área. El que cualquier niño de escuela sepa que la geografía suministra información sobre los diferentes países es suficiente para establecer la Vali dez de dicha definición."
Carl Ortwin Sauer
En los últimos años, los sistemas de información geográfica ( S IG) se han convertido en uno de los métodos más importantes para el análisis geográfico, especialmente en los ámbitos militar y comercial. Un SIG es una colección organizada de programas informáticos y datos geográficos que ha sido diseñada para capturar, almacenar, actualizar, manipular y mostrar información geográficamente referenciada. Además de producir mapas extremadamente detallados, impensables de realizar con los siste mas de cartografía convencional , uno de los aspectos más destacados de los SIG es que permiten mezclar información de diferentes fuentes, sobre diferentes temas y a diferentes escalas, lo que posibilita enfatizar las rela ciones espaciales entre los objetos cartografiados . A pesar del riesgo evidente de manipulación de los datos y de la pre sentación de los resultados y a pesar también del peligro de control y dependencia (el acceso a los datos es desigual , y el coste de la maquinaria, los programas y el aprendizaje sigue siendo motiv.o de discriminación), es cierto que los SIG han contribuido notablemente a permitir una mayor pre cisión en la expresión de los conceptos fundamentales del análisis espacial y a revalorizar la variable geográfica (la G de SIG) en el quehacer de muchos científicos y técnicos.
Una ciencia antigua, una profesión nueva
Los geógrafos y su actividad La imagen que del geógrafo suelen tener muchas personas es que se trata de un personaje que, a fuerza de acumular conocimientos territoria les, ha l legado a saber «dónde está todo» : las capitales de los países del mundo, los ríos, las montañas , los cabos y los golfos, etc . En cierta mane ra es lógico que sea así, ya que la Geografía es, para la mayor parte de la población, una asignatura escolar, y el geógrafo se identifica exclusiva mente con aquel maestro que, de una forma mecánica y repetitiva, obli gaba a memorizar topónimos delante de un viejo mapa. Hoy los métodos y objetivos de la Geografía han cambiado substan cialmente y cada vez es menos una asignatura únicamente descriptiva y sí una forma de potenciar los aspectos analíticos e interpretativos, de crítica y de denuncia, respecto de la realidad y la problemática de nuestro mundo. Continúa siendo una disciplina univers itaria con diferentes cam pos de actuación y especial izaciones, pero cada vez más individuali zada y autónoma frente a otras ciencias, como por ejemplo la Hi storia, que constituía hasta hace poco un marco en el cual la Geografía jugaba un papel complementario. Además, en nuestro país desde los años setenta, y
con un notable retraso respecto a otros países de Europa y América, muchos geógrafos han empezado a ejercer su profesión fuera del mundo de la enseñanza. En un lapso relativamente corto (unos quince años), el geógrafo ha pasado de ser casi un perfecto desconocido para l as demás profesiones que trabajan en aspectos territoriales a ser plenamente reco nocido y apreciado por sus aportaciones.
"Creemos que la geografía es propia, 110 menos que cualquier otro estudio, de la profesión de filósofo: el que se preocupa por el arte de vivir, o sea, de la feli cidad."
Estrabón "Mucho más que el objeto de cualquier disciplina, sin embargo, el de la geografía se acerca al mundo del
¿ Quién necesita la Geografía ? Un turista en una ciudad extranjera . . . un industrial que busca nuevas localizaciones para su empresa . . . la adm ini stración pública cuando debe desconcentrar sus servicios . . . Todos ellos pueden beneficiarse de la inves tigación y el quehacer de los geógrafos. Realizac ión de mapas , localiza ción de emplazam ientos, marketing o planificación medioambiental son sólo algunos de los campos en los que los geógrafos pueden ayudar a interpretar este mundo cambian te . Los geógrafos, también en su ámbito profesional , estudian las características del espacio y de los procesos que se producen, así como la localización y la ubicación de l as activ idades en el amplio contexto de las rel aciones interactivas entre las personas y el territorio, entendido éste como entorno social y físico. Identifican y ana lizan los modelos globales que afectan las activ idades humanas en un contexto espacial y lo plasman en diagnosis y p rop uestas concretas .
discurso general; el presente que se toca, la vida dia ria del hombre sobre la tierra rara ve: se aleja de nuestros intereses profesionales. No hay ninguna cien cia que se utilice tan a menudo en la vida común."
David Lowenthal "La descripción de todas las provincias y reinos del mundo es un sujeto tan necesario para bie11 entender qua/esquiera Artes y Scie11cias, que sin él es forzoso caigan
en
mil
i11co11venientes
el
Theólogo,
el
Predicador, el Filosofo, el Médico, el Legista, el Ora do1; el Poeta, el Príncipe, el Capitá11 , el Piloto, el Vian da111e. Aquí 1•erá la lástima que se de1•e tener a los que no alcan:a11 más 11oticia del mundo de qua11to mide11 con los pies o descubre11 con los ojos."
fra Jaume Rebullosa "La geografía, considerada una de las cie11cias mate máticas mixtas, e11selia sobre las afecciones de la Tierra y sus partes que depe11de11 de la cantidad, es decir, la forma, la siwació11, el tama1io, el mo1•imiento,
Así pues, la activ idad del geógrafo en su p ráctica p rofesional se inser ta en un amplio abanico de campos entre los cuales destacan cartografía, fotointerpretación, teledetección , si stemas de informac ión geográfica, meteorología y climatología, geomorfología, protección civ i l , impacto ambiental , estudios sobre el pai saje, anál isis y gestión del medio y de los recursos, prevención de riesgos de catástrofes, p l anificación de estadísti cas, demografía, m igraciones y estudios de población, estudios agrarios, estudios rurales y urbanos, urbanismo, planificación de los transportes , estudios d e localización d e actividades, planificación territorial, planifi cación de inversiones públicas, planificación y gestión de servicios, deli mitaciqn de espacios funcionales, análisis y planificac ión de actividades turísticas, delimitación territorial municipal, demarcaci ones y div isiones territoriales, geografía política y de la administración , estudios locales, comarcales y regionales, toponimia, trabajos editoriales, etc .
¿Dónde trabajan los geógrafos ? Al margen de las ocupaciones docentes y de la investigación y reflexión teórica y metodológica, en la actualidad los geógrafos desarrol lan su activi dad profesional en las administraciones públicas, a menudo ocupando pla zas del cuerpo específico de geógrafos (en ministerios y organismos de investigación y desarrollo vinculados; en los diversos ámbitos de las admi nistraciones autonómicas y locales: consejerías, direcciones generales, ayun tamientos, consejos comarcales, entidades metropolitanas y diputaciones, etc.), así como en empresas consultoras y de servicios técn icos (muchas de ellas formadas esencialmente por geógrafos) . Cada vez hay más geógrafos que practican el ej ercicio libre de la profesión o que están vinculados a orga nizaciones no gubernamentales, gabinetes urbanísticos, editoriales, etc.
los fe11ómenos celestes y otras propiedades similares."
Bemard Varenio
2
Hac iendo geografía: el c arácter apl i c ado de l a d i s c i p l i n a
El hecho d e q u e l o s estudios d e Geografía estén ubicados e n el marco de las facultades de Filosofía y Letras o de Ciencias Sociales comporta ventaj as significativas ya que además de permitir una formación amplia en contacto con otras disciplinas, resulta muy importante para el geógrafo profesional , dado que a menudo su actividad laboral se realiza en el marco de equipos plurid isciplinares en los que trabaja conj untamente con arqui tectos, urbanistas, economistas, historiadores, ingenieros, sociólogos, etc .
La definitiva consolidación académica España
y
profesional de los geógrafos en
En Ja década de los años setenta es cuando se implanta un plan de estu dios específico de Geografía, y en España empiezan a aparecer los pri meros licenciados en esta área; paralelamente se van perfilando nuevos métodos y conceptos gracias a la introducción de tendencias y enfoques procedentes del extranjero, especi almente en las universidades situadas en Madrid y B arcelona y a través de los contactos de los docentes con uni versidades europeas y norteamericanas . La fundación de la Asociación de Geógrafos Españoles (en 1 977) supone un hito en la organización profe sional y académica de los geógrafos y con vistas al reconocimiento social de la disciplina. Este proceso de expansión de la Geografía académica coincide con el crecimiento de la Geografía aplicada y de los geógrafos p rofesionales, especialmente a partir de 1 97 8 , cuando con la asunción plena de la disci plina urbanística por parte de los ayuntamientos éstos pasan a requerir los servicios de los geógrafos o, sobre todo, cuando la progresiva implanta ción de los gobiernos autonómicos abre las puertas de Ja ordenación del territorio, el medio ambiente, la planificación de los servicios, de las infraestructuras y los equipamientos. La proliferación de geógrafos traba j ando en las administraciones públicas o en libre iniciativa ha generado la aparición de diversas asociaciones de geógrafos profesionales así como el establecimiento de un colegio oficial ( 1 999) .
Ru1z, E. ( 1 993) Fundamentos de los sistemas de información geográfica, B arcelona: Ariel. GoULo, P. ( 1 985) The geographer at work, London: Routledge . HAGGETI, P. ( 1 990) The geographer's art, London: B as i l B lackwel l . JOHNSTON, R . J . (ed.) (2000) The dictionary of Human Geography, Oxford: B l ackwell (4ª edición). MORENO, A . & MARRÓN, M . J . (eds . ) ( 1 995) Enseñar geografía. De la teo ría a la práctica, Madrid: S íntesis. National Research Counc il ( 1 997) Rediscovering geography. New relevan ce for science and society, Washington D . C . : National Academy Press. ROGERS, A . ; VILES, H . & GouoIE, A . (eds . ) ( 1 992) The student' s companion to geography, London : B asil B lackwe l l . COMAS, D. &
3
Un contexto global en proceso de cambio
La construcción del sistema global mundial Los fundamentos esenciales de la Geografía h umana contemporánea se basan en la capacidad para comprender los lugares y las regiones tra tados como componentes de un sistema global en constante transforma ción. Evidentemente, esta transformación, esta secuencia de cambios, no ha sido la misma en todas partes ni ha seguido los mismos ritmos: quizá estos cambios y sus consecuencias pueden entenderse mejor analizando el mundo como sistema interdependiente de países interrelacionados por una competencia política y económica en constante evolución : un contex to global en proceso continuo de cambio. Así, ya en la Europa del siglo xv la exploración de tierras más allá del propio continente empezó a ser visto como una excelente oportunidad para abrir nuevas opciones a la expansión económica y comercial . A lo largo del siglo xvr la implementación de técnicas de navegación permitió aumentar el abanico de tierras y de personas expuestas al i ntercambio de nuevas ideas y tecnologías : si Europa se incorporó con celeridad a las nuevas pautas de desarrollo, otros pueblos con distintos recursos, estructu ras sociales diferenciadas y sistemas culturales propios siguieron otros rit mos, a veces resistiéndose a la incorporación, a veces sometiéndose a la fuerza, a veces creando alternativas . Desde el siglo xvn el sistema mundial ha ido consolidándose entre prác ticamente todos los países a través de lazos económicos cada vez más fuer tes atados por la lógica del sistema capitalista, y a pesar de los intentos más o menos exitosos de resistencia (países «no alineados») o de autosu ficiencia (países comunistas y socialistas) que buscaban crear fórmulas alternativas al desarrollo propuesto desde Ja lógica del sistema capitalista mundial. El resultado de este proceso, en el que intervienen factores de compe tencia económica privada (indiv iduos, compañías y organizac iones empresariales) y de competencia política pública (los estados), es una relación jerarquizada entre lugares y regiones del planeta que, de manera sintética, se resume en la existencia de zonas «centrales» y zonas « peri féricas » .
3
U n contexto g lobal e n proce so de c ambio
Centro y perife ria , desarrollo
y
subdesarrollo
Así, las zonas o países centrales del sistema mundial son las que contro lan el comercio y la tecnología, mantienen altos y eficientes niveles de pro ductividad en un marco de economías diversificadas y, en consecuencia, dis frutan de ingresos per cápita elevados. Dado que durante años, estos (y otros) indicadores han sido identificados con el progreso y el desarrollo, a estos países a menudo se les atribuye el apelativo de «desarrollados» (si se da por válida la consideración de estos parámetros como los propios del desarrollo), y dado que muchos de los países que actualmente responden a estos princi pios están situados en el hemisferio septentrional (Europa Occidental, América del Norte, Japón), a menudo se les llama también países del «Norte», aunque algunos otros que alcanzaron un nivel de «desarrollo» similar están situados en el hemisferio sur (Australia, Sudáfrica). El éxito de estos países centrales se ha fundamentado en el dominio y la explotación sobre otras regiones. Este expolio implica necesariamente Ja incorporación de todas las tierras en el sistema mundial : si al inicio esta participación se consiguió a través de la ocupación militar, el control social y Ja imposición cultural (el colonialismo y el imperialismo), posteriormente se mantiene a través de fórmulas de dependencia financiera, comercial y cultural.
Modelo de relaciones centro-periferia. Fuente : PUYOL, R.; ESTÉBANEZ, J. & MÉNDEZ, R. ( 1 992) Geografía humana, Madrid: Cátedra
Los países periféricos son los que, aceptando aquellos parámetros sobre lo que es desarrollo, mantienen economías muy especial izadas, escasamen te complejas y con bajos niveles de productividad mediante pocas u obso letas tecnologías; sus relaciones comerciales con el exterior son dependienM O D ELO DE R E LA C I O N E S ENTRE CENTRO Y PERIFERIA
-+
c o m e rc i a l es
-+
fi n a n c i e ra s y tec n o l ó g icas
-+
p o l íticas y m i l itares
-+
m ov i m i e ntos d e población
tes y desventajosas. Durante años, muchos de estos países han sido también conocidos como el «Tercer Mundo», siguiendo una imagen que atribuía la preponderancia (el «Primer Mundo») a los países capitalistas desarrollados por delante de los países socialistas («Segundo Mundo»). Estos países del Tercer Mundo están situados principalmente en el hemisferio Sur. Evidentemente, entre el calificativo de central y el de periférico existe un amplio abanico de posibilidades (entre las cuales está el frecuente ape lativo de países semiperiféricos o zonas capaces de explotar a otros paí ses pero que a su vez son dominados por países propiamente centrales). La jerarquía no es inamovible: la evolución es, precisamente, una de las características intrínsecas del si stema mundial actual.
Hacia la globali:ación A pesar de que en la década de Jos sesenta del siglo xx muchos de los territorios colonizados alcanzan Ja independencia política, y, con ella, adquieren l a conciencia de la necesidad de i ndependencia económica a través de la ind ustrialización y la modernización, es también en este momento histórico cuando el si stema mundial capital i sta avanza más decididamente hacia formas más complejas de i ntegración e i nterde pendencia. Muchos de los lazos del colonialismo y el imperial ismo per manecieron intactos si bien cambiaron algunas de las formas y métodos de relación :'E l neocolonialismo se estructura como resultado de l as estra-
El comercio mundial Fuente : BOUVET, C. (dir.) ( 1 997) Géographie premiere, Paris : H achette
O CÉA N O Ecu a d o r
PA C F I C O
,J'i • . •
•'.
Medio África 3% Orie . _ 3o/o Europa del Este 0 Amen ca Latina
��
4,5%
t7
--
..
AUSTRAOA-- - - - NUEVA ZELJ\NDA
-
-�!ti�
-------------------
�;
--
"="-=-?::,.� ��
�"V
3
U n contexto g lobal en proce so de cambio
tegias para mantener e, incluso, ampliar la influencia de los países cen trales en relación con las nuevas administraciones estatales, ahora a través de acuerdos comerciales, contratos financieros, convenios estratégicos y, en cualquier caso, perdurando la influencia cultural, lingüística, educati va, política e institucional de las potencias centrales ya fuera directamen te o mediante las actividades de empresas vinculadas a ellas. En este contexto, destaca el neoimperialismo de las grandes empresas transnacionales (o multinacionales) ya fuese instalando sucursales para producir las mismas mercancías que en los países de origen, constituyen do nuevas empresas a través de la captación de capital y de mercado local, o bien , nuevas empresas que aprovechan las mejores condiciones (sala rios, materias primas), y cuya producción es destinada exclusivamente a la exportación. En muy pocos años, algunas de estas compañías transna cionales alcanzan niveles de riqueza superiores a los de muchos estados y su poder y capacidad de control sobre las economías y las políticas loca les Uega a condicionar Ja evolución política y social (no ya sólo la econó mica) de muchos países periféricos. Estas compañías han contribuido decisivamente, aunque no exclusiva mente, a que las dos últimas décadas del siglo xx sean conocidas como las de la globalización , ante la plena integración de las economías de los estados en el marco del sistema mundial y ante la mayor interdependen cia de la práctica totalidad de lugares y regiones de cada punto del siste ma mundial . Por la lógica expansiva del capitalismo antes presentada, han existido formas de globalización desde el siglo X V I y, especialmente, desde el XIX, pero Jo que hace identificar estos últimos años con lo global es el hecho de que en este período prevalecen las acciones y relaciones económicas, políticas y culturales que son en esencia internacionales y llegan a superar (en número, en dimensión, en importancia) a las que son estrictamente «nacionales», propias o exclusivas de un país . Usuarios de lnternet %.
Abonados a teléfonos móviles %.
Finlandia
1 3 9,0
Islandia
1 1 1 ,9
1 15
Noruega
64, 1
224
Australia
55,4
1 28
Hong Kong (China)
48,5
1 30
Estados Unidos
3 8,0
1 28
S ingapur
3 0, 1
1 03
Hungría
1 0,8
26 81
España
7,2 3 ,8
25
Uruguay
2,5
13
México
1 ,5
7
Jamaica
0,6
18
Marruecos
0, 1
1
Brasil
0,07
8
Japón
1 99
Rusia
0,06
1
China
0,0009
3
India
0,0004
0, 1
Acceso a los medios de comunicación ( 1 995) Fuente : World Telecommunication lndicators, Ginebra : U JT, 1 997
Así, la consolidación de agencias e instituciones internacionales, la apari ción de redes universales de comunicaciones, la progresiva estandarización de sistemas, valores y leyes son, entre otros, elementos que contribuyen a difundir la lógica de la globalización, ya sea porque muchos de ellos tienen un carácter virtual (en el ciberespacio, ya que no están físicamente locali zados en ningún lugar y, por lo tanto, parecería diluirse su pertenencia a un estado o institución), o bien porque su identificación con un país o con una empresa determinada se plantea como algo secundario o incluso anecdótico. Es así mismo clave el papel de los medios de información y comunicación en la homogeneización de valores éticos y sociales, en la unificación de pautas de consumo y comportamiento, en la difusión de unas mismas preo cupaciones universales (el medio ambiente, los derechos humanos), contri buyendo a confirmar el cambio de escala: lo que antes sucedía y era conoci do a nivel local, regional o estatal, ahora tiene una trascendencia universal e inmediata de manera que, más que nunca, el mundo «se ha hecho pequeño» y su lógica local se ha convertido en Ja de una «aldea global» . Más que nunca Ja Geografía se convierte en una pieza interpretativa
imprescindible . Lejos de menospreciar la l ógica de lugares y regiones, los cambios observados (mundialización, virtualidad) potencian el papel de estos en el marco de la globalidad, obligando a analizarlos con nuevos instrumentos y parámetros .
------ - - � - --
·�.
© LC.L
D D
de 0,700 a 0,799 d e 0,500 a 0,699
D D
d e 0,350 a 0,499 menos d e 0,350
Factores de globalización No cabe duda de que las innovaciones tecnológicas han contribuido deci sivamente a hacer posible la globalización : son bien conocidas las aporta ciones en el campo de los transportes (integraciones de los diferentes siste mas a través de los contenedores, nuevos aviones de carga) y las comunica ciones (generalización de los teléfonos, introducción del fax, de las redes de fibra óptica, de las comunicaciones vía satélite y del correo electrónico e Internet), pero también son igualmente decisivos los avances en biotecnolo gía, microelectrónica, robótica, etc. En cualquier caso, muchas de estas inno vaciones han conducido también a introducir cambios de mentalidad res pecto a múltiples planteamientos éticos y estéticos que los medios de trans porte y telecomunicación han ayudado a dispersar facilitando también un enfoque más amplio de los problemas políticos, sociales y culturales. En este sentido, y estrechamente v inculado con el resto de factores, la globalización también se identifica con el crecimiento y mundialización d e los mercados y l a s pautas de consumo. Se da por obvio el triunfo qe la cultura materialista; se enfatiza el papel del dinero y de la propiedad como símbolos de posición social (determinados productos se elevan a la catego ría de mitos o paradigmas: Coca-Cola, Mercedes-Benz, Chanel , Swatch); se universalizan preferencias particulares y se general izan patrones sociales antes muy locales (la comida rápida, la Navidad); se banalizan y comercia-
D
sin datos
v a l o res IDH
Índice de desarrollo humano ( 1 995) Fuente: Oficina del Informe sobre el Desarrollo Humano
3
__________
Un contexto global en proce s _ o d e c am b i o __ _______
lizan tradiciones ancestrales y singularidades culturales (convertidas en anecdotarios de la homogeneización cultural o en atracciones de los desti nos turísticos) . 1 La internacionalización de la televisión y del cine resulta un factor esencial en la transmisión de estos valores y criterios a la vez que un instrumento básico del imperialismo lingüístico y cultural.
.·
11) lCl.
lnversiones extranjeras directas ( 1 995). Fuente : B anco Mundial
World Development Report 1 996 ,
Nueva York: Oxford U n iversity Press
tif� ----
D
m á s d e 5,0 de 3 , 1 a 5.0
LJ LJ
de 2 , 1 a 3,0 de de 1 . 1 a 2,0
CJ CJ
d e O a l ,O m e n o s de O
CJ
s i n datos
% del PIB
Con todo, quizá uno de los elementos que más claramente ha consolida do la globalización es la formación de una nueva división internacional del trabaj o : la descentralización y desconcentración de los procesos pro ductivos hacia países periféricos y semiperiféricos ha implicado la búsque da de costes de producción más bajos y, especialmente, salarios menores. En ocasiones esto ha sido l levado a cabo introduciendo nuevas formas de explotación reflejadas no sólo en salarios misérrimos y condiciones labora les espartanas (horarios, cláusulas , etc . ) , sino en la ocupación de niños . La nueva división internacional del trabajo también s e refleja en l a notable especialización alcanzada por el terciario avanzado o empresas de servicios a las empresas, dedicadas a mejorar y asegurar su productividad o sus intercambios. En este sentido es significativo remarcar que las rela ciones comerciales globales se han visto más incrementadas que las rela ciones productivas globales, lo que demuestra el grado de integración económica mundial. Relacionado con ello aparece otro factor decisivo que contribuye a la globalización, y es la emergencia de un mercado mundial fi nanciero que, gracias a la inmediatez y simultaneidad que ofrece la informática, es capaz de controlar y de especular sobre el con j unto de las inversiones mundiales a partir de decisiones tomadas en Tokyo, Nueva York, Frankfurt o Londres.
• 7 9 5 6 8 4 7 2 3 1 0 1 1 Medio- 1 2 3 9 5 6 8 1 0 1 1 MediaMedia- 1 noche AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM día PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM noche
,1 1' ' k"" -� �'l' �r: :; /
�
\
r,
,',
,"' '"
-
>---�
' .,,
,
Sa1 .Francise
,GRICU LTURA mo principio de orden (que es tácita mente aceptado por todos los agentes que participan de ese territorio), que no sólo conduzca a la coherencia interna sino que marque canales de prospectiva. Esta fórmula consensua da de intervención en el territorio, esta necesidad de ordenación , se cristali za, precisamente, en alguna forma de planificación .
Con ciertas excepciones significa tivas (algunos ensanches decimonóni cos europeos, ciudades y asentamien tos en áreas y países de nueva coloni-
5
La pol ítica del territorio
zación), en general puede afirmarse que la función de toda ordenación territorial radica no tanto en la «construcción» desde la nada (de una ciu dad, un barrio, una región) sino más bien en el gobierno de las transfor maciones que (sobre una ciudad, un barrio, una región) deben ocurrir desde hoy y en adelante. En este sentido, cualquier intervención planificadora tiene un carácter: a) condicionado (dado que parte de una situación preexistente regida por unos rasgos políticos, sociales, culturales, económicos, tecnoló gicos, etc . , que, basándose en una secuencia histórica específica, han ido constituyendo una realidad espacial única) , b) correctivo (se reconoce la necesidad de planificar porque la situa ción presente o la tendencia que se prevé en un futuro más o menos inmediato no parecen satisfactorias o no responden a los criterios económicos, sociales , políticos o ideológicos imperantes), c) p rospectivo (ya que al planificar se realiza una labor de «planea miento», se traza un «plan», en el que articulando una serie de inver siones y actuaciones se dibuja un futuro posible dentro de una pers pectiva definida y asumida como deseable),
Núcleo medieval de Montblanc (Cataluña)
d) normativo (puesto que para alcanzar las metas de lo que ha sido pla neado deben marcarse unas reglas cuyo poder coercitivo radica bási camente en el hecho de proyectar alternativas que implican a las fuerzas sociales y a los mecanismos con capacidad de modificar las oportunidades presentes). La planificación territorial, como implementación de una necesidad de ordenación del territorio, resulta ser entonces un proceso de decisiones pol íticas secundado por un conjunto de procedimientos, evaluaciones y opciones técnicas. Asumir la necesidad y el proceso de transformación
territorial comporta asumir la complej idad intrínseca de la planificación y su vinculación política. En muchas ocasiones esta complicada trama metodológica y de contenidos es mal interpretada e incluso manipulada cuando, por ejemplo, se identifica la aportación técnica con el contenido exclusivo de la planificación y se presenta la decisión política como una simple cobertura de legitimidad de las decisiones técnicas. Poligono de Bellvitge, en L' Hospitalet de Llobregat (Cataluña)
El carácter «reformador» de la planificación La elaboración teórica que ha envuelto a la planificación siempre ha lle vado consigo un contenido «reformador», en el sentido de pretender una situación de j usticia social y territorial, de equilibrio, de crecimiento armónico. En la práctica, a menudo (demasiado a menudo), la realidad ha sido otra radicalmente distinta y este carácter reformador (corrector, correctivo) ha sido utilizado de manera interesada: cuando las condiciones en las que crece y se desarrolla la ciudad, la región, el territorio, impiden la óptima expansión del sistema socioeconómico vigente, se hacen nece sarias unas medidas que corrijan la tendencia y apunten hacia una situa ción en la cual dichas condiciones sean más propicias para el sistema.
Quizá uno de los ejemplos más claros de este principio reformador de la planificación pueda hallarse a mediados del siglo pasado en los momen tos iniciales del urbanismo modern o . Aunque a partir de distintas ópticas, diversos estudiosos señalan el año 1 850 como uno de los momentos de inflexión en las políticas urbanísticas europeas y, en cierto modo, el momento del nacimiento de la urbanística moderna. Así, según Leonardo Benevolo, tras la reacción conservadora que sigue a los hechos revolucio narios de 1 848, se erige un pacto tácito entre la administración pública y los intereses privados según el cual la primera gestionaría y organizaría la ciudad (asegurando un orden mínimo que hiciera posible el funcionamien to conjunto eficaz) , mientras que los segundos controlarían y se apropiarí an de las plusvalías generadas en las operaciones de reforma interior y de extensión de la ciudad (la mayor anchura de las calles y las mejores con diciones de las viviendas que aseguraran el control efectivo de los habi tantes y redujeran su descontento) . El énfasis en las ordenanzas y en el esquema global de la ciudad (reforma interior, ensanche) habría substitui do a las preocupaciones sectoriales concretas (infraestructuras, higiene, vivienda, etc . ) de higienistas y filántropos, coincidiendo, y no por casuali dad, con las primeras actuaciones de la burguesía financiera, interesada en la especulación del suelo y el negocio urbano. Lo que parece claro es que, a partir de este momento, se plantea la nece sidad de que la ciudad sea, como cualquier otra «máquina» dentro de la lógica de la Revolución Industrial, un engranaje eficaz, eficiente y renta ble: dejando a un lado las primeras medidas parcial y sectorialmente correctoras y marginando las críticas radicales y las fórmulas utópicas, aparecen ahora con fuerza las bases técnicas, prácticas y políticas del urba nismo contemporáneo, dedicado a considerar la estructura de sus relacio nes internas y a organizar la ciudad en su conj unto siguiendo la lógica eco nómica y política del momento. En la práctica, la ordenación del territorio urbano supondrá una excusa de intervención urbana y, en consecuencia, una táctica de transformación de las relaciones sociales.
Política urbana y planificación urbana : contenidos y objetivos La organización racional afectará tanto a la ciudad preexistente (que deberá ser reformada y adaptada a las nuevas exigencias del sistema pro ductivo) como a la construcción de la nueva ciudad, ya bajo los nuevos parámetros . De hecho, los objetivos básicos de los nuevos procesos de ordenación urbana que se institucionalizan a mediados del siglo XIX (y que combinan los aspectos técnicos con la necesidad de ordenación y la garantía de la especulación) serán los que, básicamente y de una manera u otra, seguirán determinando los principios de planificación urbanística hasta nuestros días . Entre estos objetivos destacan: a) Faci litar y racionalizar los p rocesos productivos preveyendo áreas específicamente reservadas para las actividades industriales así como para el almacenaje y distribución de la producción (infraes tructuras de transporte adecuadas ) . b) Facilitar el transporte d e mercancías y d e personas en el ámbito interno de la ciudad asegurando las relaciones funcionales necesa-
G i rona (Cataluña) : fachadas ante el río Onyar y plano del núcleo antiguo
5
La pol ític a del territorio
rías para reproducir el sistema (facilitar los contactos entre las áreas industriales y las zonas de residencia obrera, entre la distribución y el consumo) . c) Asegurar el control social de las ciudades en rápido crecimiento y expansión en un momento en que los sistemas clásicos de control entran en crisis; a su vez, la ciudad debe reflejar el nuevo espacio social (básicamente residencial y comercial) y ser exponente de la nueva sociedad y de las nuevas clases dominantes. Además de proceder a una racionalización de la ciudad industrial , el surgimiento de la planificación urbana favorece la atribución ordenada y estable de las plusvalías que genera la transformación o extensión de la ciudad, ya sea a través de actuaciones en zonas céntricas privilegiadas (como por ejemplo, el derribo de antiguas construcciones en el centro his tórico y la expulsión, sin apenas indemnización, de Ja población y las acti v idades para abrir nuevas vías y edificios) o bien por la fuerte revaloriza ción que tiene el suelo rústico al convertirse en urbano, gracias al aparen temente infinito crecimiento de la mancha urbana.
ANoERSON, J.; BROOK, C . & COCHRANE, A . (eds.) ( 1 995) A Global World?
Re-ordering Political Space, Oxford: Oxford University Press+ The Open University.
FoucHER, M. ( 1 988) Fronts et frontieres. Un tour du monde géopolitique, Paris : Fayard. I NTERM Ó N ( 1 995) Para entender el mundo. Conceptos clave : relaciones
Norte-Sur, B arcelona: Octaedro . MÉNDEZ, R. & MOLINERO, F. ( 1 984) Geografía y estado. Introducción a la geografía política, Madrid : Cince l .
N OGUÉ , J . ( 1 999) Los nacionalismos y el territorio, Lleida: Milenio.
PUJADAS, R . & FONT, J . ( 1 998) Ordenación y planificación territorial, Madrid : S íntesis.
SÁNCHEZ J . E. ( 1 992) Geografía política, Madrid: S íntesis.
6
Un mundo desigualmente superpoblado
Sobre los estudios de población
El carácter interdisciplinar de los estudios de población La i nterdisciplinariedad resulta ser un rasgo esencial del estudio de la población : si bien los aspectos biológicos, sociológicos, geográficos, históricos y económicos de las cuestiones demográficas pueden abordar se desde cualquiera de estas disciplinas, la demografía está hoy plena mente consolidada como campo de estudio diferenciado. S uperando la consideración inicial de ser el estudio de la historia natural y social de la humanidad, la demografía conserva siempre una doble vertiente : el trata miento de los datos n u méricos observados y recogidos en forma estadís tica (analizando Jos cambios y movimientos que se producen en las pobla ciones) y su investigación causal (ocupándose de las cualidades físicas, intelectuales , morales, etc . de los seres humanos) , que constituyen las dos caras de los estudios de población . Se dice que cuando el estudioso en demografía da explicaciones causales sobre los fenómenos de la población no actúa como demógrafo puro sino que aplica su formación previa de sociólogo, geógrafo, economista, etc . ; pocas veces s e aplica una óptica demográfica a partir d e u n conocimiento empírico de la población, de las poblaciones en cada espacio y momento determinados. Los datos estadísticos en que se basa la demografía tienen un referente territorial y temporal muy claro, por lo que parece que Geografía e Historia son los primeros elementos de interrelación que tienen los demógrafos de cualquier formación en éstas u otras Ciencias Sociales .
Censos y registros: las herramientas de la demografía De entre los instrumentos que usan habitualmente los expertos en el estu dio de Ja población quizá los más conocidos y utilizados sean los censos y padrones o recuentos del número de personas que ocupan un país, región o ciudad. Además de los censos, que ya desde la época de los romanos pro veían información para la recogida de impuestos, también las estadísticas vitales (registros de nacimientos, defunciones, casamientos, enfermedades infecciosas) o los datos procedentes de ciertas instituciones (escuelas, hos pitales, prisiones, servicios de inmigración, organizaciones internacionales, etc.) son de gran utilidad para el análisis de la población.
6
Un mundo des i g u al m e nte s uperpobl ado
La elaboración de un censo es una labor extremadamente costosa y que exige un muy intenso trabajo por parte de una administración pública: si los padrones acostumbran a realizarse cada cinco años , los censos tienen una periodicidad habitual de diez años . No obstante, la rapidez de los cam bios demográficos y la cantidad de factores que dependen del correcto conocimiento y uso de los datos demográficos (previsiones de crecimien to, planificación de servicios, equipamientos e infraestructuras, comicios electorales, decisiones de marketing y localización de negocios, etc . ) exi gen registros más frecuentes, aunque las modernas posibilidades informá ticas están ya permitiendo la actualización constante de los datos pobla cionales sin tener que recurrir a la elaboración periódica de los censos .
1 0.000 o;
..
e
,g .E e
� .. .. ..
8.000
6.000
e
..
.t: .tl
..
:e
4.000
2.000
O +-�������--;
""" """" ,'ll!:)" ,'ll�" ,'!>>le;; ,'!>�" '1.-i:s>le;;'1.-cs�" "' Años
Evolución de la población mundial 1700-2025
Por el momento, y a pesar de que globalmente las diferencias se mini mizan, las disparidades entre los registros demográficos obtenidos en cada país son numerosas y las comparaciones resultan a veces problemá ticas : el último censo oficial de Corea del Norte es de 1 944 mientras que Anguila nunca ha realizado uno completo; en el censo realizado en la Unión Soviética en 1 989 la clasificación de los datos se hizo por distrito y no por localidad, lo que dificultó la comparación con otros países y con censos anteriores de la misma URS S ; a pesar de las homogeneizaciones sugeridas por los organismos internacionales , algunos países realizaron sus últimos censos decenales con fecha 1 de abril de 1 990, otros el l de marzo de 1 99 1 y otros en diciembre de 1 98 8 : las diferencias pueden ser significativas en el momento de lanzar comparaciones ya que en el lapso de dos años y con tasas de crecimiento considerables , la población puede haberse incrementado en varios millones de personas.
La dinámica y los procesos de la población
D istribución
y
características de la población mundial
Según datos estimados, a mediados del año 1 999 a un bebé nacido en Sarajevo (Bosnia) le fue concedido el honor de ser considerado el habitante 6.000 millones del planeta Tierra; las mismas estimaciones preveían alcanzar los 8.000 millones en el 2025 . El crecimiento anual del 1 ,6% registrado en los últimos años del siglo xx está muy lejos del 2% observado en el quin quenio 1 965- 1 970, cuando los demógrafos e investigadores sociales de la población acuñaron el concepto de «explosión demográfica» ya que, de mantenerse aquel ritmo de crecimiento, la población mundial se habría dupli cado en 35 años alcanzando entre 1 2.000 y 1 5 .000 millones de habitantes para el momento en que todos los continentes hubieran llegado el final de la transición demográfica. Aquellas previsiones seguramente no se cumplirán dado que desde los años setenta se ha iniciado un proceso constante de desa celeración en el crecimiento, especialmente en algunas zonas del planeta. Así, mientras en el África subsahariana y en América Central las tasas de crecimiento se han mantenido alrededor del 3% de manera persistente, en Asia se ha anotado la menor expansión en buena parte debido a la evo lución de la población de la República Popular China, donde de una tasa anual del 2,62% en 1 965- 1 970 se pasó al 1 ,2 5 % quince años más tarde . De manera contrastada, en la década de los noventa algunos países t' 64 años (%)
38 43 21
4 3 13
29 26
8 7 4 6 15 13
Oceanía
40 32 18 20 26
IO
Mundo
31
7
Región
África Septentrional África Subsahariana América del Norte América Latina y Caribe R. P. China India, Pakistán, Bangladesh Resto de Asia Europa (sin Rusia) Federación de Rusia
Población dependiente (1999). Fuente : 1 999 World Population Data Sheet, Population Reference B ureau
6
Un m undo de s i g u al mente s u pe rpobl ado
para evitar los controles policiales, estos emigrantes recurren a procedi mientos arriesgados como, por ejemplo, e l uso de «pateras» para cruzar el estrecho de Gibraltar. En el continente americano, Argentina y Brasil, que hace años habían atra ído inmigración europea son, en los últimos tiempos, lugares de destino para mano de obra procedente de los países limítrofes. No obstante, las principa les áreas receptoras son los Estados Unidos y Canadá sobre todo con pobla ción proveniente de México y de América Central, aunque se incrementan los flujos desde el sudeste asiático. Por lo que respecta a los Estados Unidos, las estadísticas oficiales de inmigración sólo reflejan la legal, que resulta ser una mínima parte del total, en gran parte originada en los movimientos diarios, estacionales o permanentes que se producen en la frontera con México.
Migraciones a las regiones de la Unión Europea en 1996 CIUDADANOS DE PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UE RESIDENTES EN REGIONES DE LA UE l o/o de la población total)
más del 6% del 2 al 6% del 0,6 al 2% del 0,2 a l 0,6% menos del 0,2%
\
(.,
()
M a r
C>
l.C.L
á
n
e
o
Las políticas de desarrollo econom1co impulsadas por Jos países de Oriente Medio, que se v ieron favorecidos por el incremento de precios del petróleo en los años setenta, generaron un gran aumento en Ja demanda de mano de obra sobre una población autóctona relativamente escasa. En poco tiempo se promovieron numerosas actividades industriales, se cons truyeron infraestructuras y se crearon numerosos equipamientos y servi cios públicos. S i al comienzo los principales proveedores de esa mano de obra fueron los países árabes limítrofes (Yemen, Jordania, Egipto, Túnez, etc . ) , pronto se les añadieron trabajadores procedentes de Pakistán, India, Corea del S ur, Indonesia, Filipinas o Turquía, entre otros, hasta formar, en ocasiones, un alto porcentaje de la población total (más del 80% en Bahrein, un 73% en Qatar, el 5 1 % en Kuwait), aunque habitualmente no disfruta de los beneficios de estas sociedades enriquecidas por el petróleo. En cuanto a las migraciones laborales internacionales africanas, algunos países costeros de África occidental han sido receptores ocasionales de tra bajadores de países del interior, cuando las circunstancias económicas han sido propicias; no obstante, muchos de estos fl ujos acaban derivando hacia Europa. También Sudáfrica ha sido lugar tradicional de destino de obreros de los países vecinos pero las políticas regulatorias y los estrictos contro les de permanenci a están haciendo disminuir estos intercambios . De igual manera Australia, país que tradicionalmente recibe a trabajadores foráne os, ha empezado a limitar y seleccionar sus flujos inmigratorios.
Una movilidad no deseada : los refugiados Una forma específica de migraciones Ja componen los refugiados o
personas desplazadas por motivos no estrictamente económicos o labo
rales sino debido a guerras, dictaduras y situaciones de i nestabi lidad o represión política, a Jos enfrentamientos por razones étnicas o religiosas así como también a causa de catástrofes naturales o ambientales (sequías, inundaciones, hambrunas, etc . ) . Una vez más no existen estadísticas sufi cientes sobre el alcance de este fenómeno por las dificultades obvias de cuantificación pero también por l a falta de consenso en el reconocimien to del estatus de refugiado (especi almente cuando la raíz está en argu mentos de tipo político) .
1
Regiones
Á frica
1
Europa Asia América del Norte América Latina Oceanía Total mundial
Refugiados
Repatriados
Desplazados
Otros amparados
1
Total
9 . 1 45.400
1 . 344.000
2. 1 0 1 .000
o
2 3 . 900
1 .6 1 1 . 1 00
3 . 976.900
7.689.000
4.479.600
1 . 1 89 . 1 00
1 .699. 1 00
o
300.200
7 . 66 8 . 000
545 . 7 00
1 . 3 3 5 .400
8 . 000
1 1 .000
2 1 1 . 700
7 . 3 00
5 3 . 600
4. 865 .000
26. 1 03 . 300
5 . 692. 1 00
2.085 .400
789.700
o
1 27.700
65 . 000
46.300
o
1 3 .236.400
3.339.500
o
4.662.200
1
Más del 8 5 % de los refugiados tienen como origen y destino países periféricos y, a pesar de las solicitudes de asilo registradas, a menudo los países centrales rechazan muchas de las peticiones cursadas, ante l a sos-
Número de personas bajo el amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 1 996. Fuente: D 'ENTREMONT, A. ( 1 997) Geografía económica, Madrid; Cátedra
6
Un m undo de s i g u almen te s uperp o b l ado
pecha de que se trata de migraciones motivadas por razones económicas. Los principales focos emisores de refugiados coinc iden con las zonas que en las últimas décadas se han visto involucradas en conflictos bélicos (Palestina, s udeste asiáti c o , Afganistán, Angola, Ruanda, Zaire , Guatemala, B osnia y un larguísimo etcétera), así como por grandes sequí as y subsiguientes períodos de hambruna generalizada (Etiopía, S udán, Somalia y, de nuevo, un largo etcétera). No todos los flujos de refugiados tienen las mismas características de ori gen: a veces se trata de situaciones que pueden durar meses, mientras que en otras ocasiones en pocos días se producen traslados masivos de decenas de miles de personas; en cualquier caso, el proceso de resolución acostum bra a ser muy lento. Si el motivo del éxodo ha sido político o por razones de guerra y ha durado años, puede exigir acuerdos gubernamentales y políticas definidas de reinserción (como por ejemplo Guatemala), mientras que si las razones que empujaron a estas migraciones fueron de tipo natural (catástro fes, pandemias) a menudo el reasentarniento tampoco se realiza a corto plazo. Habitualmente, para afrontar estas situaciones, se requiere la ayuda externa dadas las dimensiones e implicaciones de estos movimientos.
Población refugiada por países de acogida en 1 997. Fuente : BOUVET, C . (dir.) ( 1 997) Geógraphie L ' espace mundial. París : Hachette
�
Círcu
. /'
Poj¡¡ ;' Ártico
..
�
1...e;.. ....
�
\
,/ .
r
;--"
� /l_ .. ' - � >} '
_
•
. ..
Trópico de C
� •
l
� )
•
.
. .. t:·
Ecuador
T r ó p i c o d e Capricornio
POBLACIÓN R E FUGIADA POR PAÍSES DE ACOGIDA, ENERO DEL 1 997 111 2 . 000.000 1 .000.000 500.000 1 00.000
©
lCL
Círcu l o P o l a r Antártico
• d e 1 .000 a 20.000 * confl icto a causa d e l origen d e g r u pos d e refu g i a d o s d e l o s pa íses l i m ítrofes
1 . Sólo están representados los países de acogida con más de 1 . 000 refugiados.
Lrvr-BACCI, M. ( 1 990) Historia mínima de la población mundial, B arcelo na: Ariel. Lrvr-BACCI, M . ( 1 993) Introducción a la demografía, B arcelona: Ariel. PUYOL, R . ; VINUESA, J . & ABELLÁN, A . ( 1 993) Los grandes problemas ac tuales de la población, Madrid: S íntesis. SARRE, P. & BLUNDEN, J . (eds . ) ( 1 995) An Overcrowded World? Population ,
Resources and the Environment, Oxford : Oxford University Press+ The Open University. VALLIN, J. ( 1 995) La población mundial, Madrid: Alianza.
7
Naturaleza y sociedad: armonías , crisis
y riesgos
El medio ambiente como relación y como preocupación
Crisis ambientales y conciencia ecológica La naturaleza, a través de sus múltiples facetas, ofrece una gran varie dad de elementos y substancias que resultan aprovechables para satisfacer las necesidades materiales de las sociedades humanas. Algunos de dichos e lementos presentes en el medio natural se renuevan por sí mismos y pue den ser aprovechados periódicamente mientras que en otros casos, l a reu tilización es difícil o imposible. Así mismo, el medio natural mantiene una cierta capacidad de absorción de los productos y residuos surgidos de las actividades humanas, pero cuando esta capacidad es sobrepasada, puede tener efectos muy negativos sobre el medio ambiente e, incluso, sobre las mismas personas. Las últimas décadas del siglo xx se han caracterizado por un creciente interés por las relaciones entre la �ale�a _y_ Ja sociedad: la cantidad, gra vedad y persistencia de las crisis ambientales observadas en dichas rela ciones han trasladado las preocupaciones desde la comunidad científica hasta el conj unto de la opinión pública y desde una v isión parcial de los países centrales hasta una reflexión global planetaria. A pesar de que la problemática es ampliamente asumida y de que existen propuestas válidas de resolución, los intereses són múltiples, fuertes y enfrentados . Si en el pasado la tecnología había siempre aparecido como la solución óptima de los problemas ambientales, en la actualidad su continuada aplicación no sólo parecería no resolverlos sino que estaría c�ntribuyendo de forma deci siva a agravarlos. Llegados a este punto, activistas e investigadores, inclu yendo un buen número de geógrafos, han empezado a cuestionar la con cepción occidental predominante acerca de la naturaleza (basada en la explotación y la especulación) y han planteado l a necesidad de considerar las crisis ambientales como fenómenos sociales y no como limitaciones del medio físico del planeta. La celebración de la Primera Cumbre de l a Tierra en Estocolmo ( 1 972) marcó el inicio de la generalización en el interés por las problemáticas ambientales : si entonces las preocupaciones eran eminentemente locales y centradas en la contaminación del aire y el agua, en 1 992 el centenar de líderes presentes y los 30.000 participantes en la Segunda Cumbre, reuni-
da en Rio de Janeiro, intentaron asegurar un futuro sostenible para l a Tierra, estableciendo acuerdos y principios sobre aspectos ambientales globales como el cambio climático y la biodiversidad. Entre una y otra Cumbre se avanzó hacia una preocupación por las complej as relaciones entre naturaleza, sociedad y tecnología y en much_g . s-eié Íos países centra les la lucha ecologista se transformó en opción política (los partidos «verdes») calando profundamente en una sociedad civil que ha empezado a hacer del reciclaj e , el ahorro energético y la p rotección de la natu raleza algo cotidiano.
Cuatro problemas relevantes del medio ambiente
El interés por el medio ambiente es hoy claro y decidido qu�zá porque es necesario reconocer que, a pesar de los repetidos intentos de afrontar los, los problemas ambientales persi sten y porque el medio ambiente se ha convertido también en un negocio rentable.
Naturaleza , sociedad y tecnología El determinismo ambiental, uno de los modelos conceptuales clási cos y más populares de la Geografía, afirma que la naturaleza, mediante su fuerza imponente y sus expresiones sutiles, limita y condiciona el desa rrollo social de los pueblos . Otro modelo, que se demostraría más ade cuado para analizar l a evolución ambiental de los últimos tiempos, posi c iona a la sociedad como el elemento decisivo de configuración y control de la naturaleza, especialmente a través de l a tecnología y de ciertas ins tituciones sociales. De hecho, la relación entre naturaleza y sociedad tiene dos sentidos: ciertamente, la naturaleza marca determinadas pautas y constreñimientos al desarrollo de cada sociedad, pero también cada sociedad establece los principios a través de los cuales sus miembros entran en contacto con la naturaleza usándola y transformándola; las relaciones sociales con la naturaleza variarán de lugar en lugar, de época en época, y según los dife rentes grupos sociales . En cualquier caso, estos contactos y relaciones están decididamente mediatizados por el estado de desarrollo de la tecno logía (su aplicación y generalización) en cada sociedad. Así pues, durante siglos, las respuestas de la humanidad a las limitacio nes del medio físico se han visto notablemente influenciadas por ideas pre existentes o por concepcio11es sobrenaturales: tradiciones, mitos o la m isma estructura religiosa han sido fórmulas habituales de acercamiento e interpretación de las relaciones entre naturaleza y sociedad, lo que ha que dado reflejado en el arte , la literatura, el folclore o los sistemas legales . A medida que las innovaciones tecnológicas (ya sea en forma de artefactos como por ejemplo la introducción del arado; de actividades y procesos como la producción de acero; o de conocimientos como la ingeniería bio lógica) se manifiestan decisiva y globalmente en una sociedad determina da, el impacto sobre la naturaleza y la concepción social de ella se trans forma radicalmente . Así, a pesar de que se ban puesto seriamente en duda, todavía es habitual medir el grado de desarrollo económico y social de un país a través de variables como el nivel de industrial ización o el consumo energético per cápita.
Deforestación
Contaminación del mar
Pol ución del aire
Lluvia ácida
7
Naturaleza y soc i edad : arm o n ía s , c ri s i s y riesgos
U so y abuso del planeta Tierra por parte de los humanos De las múltiples transformaciones e innovaciones introducidas por los seres humanos a lo largo de toda su historia, ninguna ha tenido el impacto sobre el medio natural como el que ha generado la industrialización. Cuando a esta industrialización se le añade Ja u rbanización, su habitual compañera, nos hallamos ante dos procesos verdaderamente revolucionarios para la vida humana y que han implicado cambios ecológicos de largo e intenso alcance. Además, en Jos últimos tiempos, dichos procesos y cambios se han movido más allá de a ese 1Iiocal o regional para afectar a todo el globo.
El impacto de la producción
y
el consumo energético
No cabe duda de que el principal y más decisivo avance tecnológico sur gido de la Revolución Industrial fue el descubrimiento y utilización de los combustibles fósiles (no renovables) como el carbón, el petróleo o el gas natural . Así, si bien las primeras fábricas europeas y norteamericanas moví an su maquinaria a partir de la fuerza del agua, muy pronto los hidrocarbu ros combustibles proveyeron una energía más constante, efectiva y no con dicionada por el lugar de producción. Considerando el mundo en su totali dad, actualmente l a s principales fuentes energéticas utilizadas provienen de combustibles fósiles no renovables: el petróleo supone alrededor del 35 % del consumo energético total , el 24 % lo provee el carbón, el 1 8 % el gas, mientras que la hidroelectricidad aporta el 6% y las centrales nucleares suponen el 5 % , aproximadamente; el 1 2 % del consumo restante proviene de la biomasa (que incluye madera, carbón vegetal, rastrojos y estiércol). Tendencias e n e l consumo energético y de ciertos bienes. Fuente: Energy Statistics Yearbook, 1 995 . ueva York : ONU ( 1 997)
Región
Energía total (millones TEP)
1 975
1 994
Á frica S ubsahariana Países árabes Asia oriental S udeste asiático y Pacífico Asia meridional América Latina y Caribe Total países en desarrollo Países i ndustrializados
306
53 1
1 . 237
2.893
4.338
5 .6 1 1
Mundo
5 .575
8 . 504
Electricidad (miliardos Kwh)
1 980
1 995
Petróleo (millones Tm )
1980
1 995
1 39
24 1
1 47
255
10
15
67
287
98
327
12
27
407
1 .0 1 9
390
1 . 284
1 1
38
1 02
296
73
278
8
19
1 80
457
161
576
6
13
364
772
48
72
1 . 260
3.575
96
1 88
5 . 026
9 . 3 00
455
582
6.286
1 2 .875
55 1
77 1
La producción y, sobre todo, el consumo de estos recursos energéti
cos es espacialmente muy desigual . Así, m ientras e l 50% del petróleo pro
viene de países de Oriente Medio, la mayor parte del carbón es extraído de los Estados Unidos, China y Rusia. Igualmente, los reactores nuclea re& están situados principalmente en los países centrales desarTollados (Francia genera un 90 % de su electricidad a partir de esta fuente) aunque esta local ización empieza a diversificarse. Se ha estimado que en 1 995 el consumo anual global de energía equi valía a Jo que costó un millón de años de producirla de forma natural (en combustibles fósiles) y suponía cuatro veces el consumo mundial de 1 950
y veinte veces el de 1 850. A pesar de que poseen cuatro veces más pobla ción que los países centrales desarrollados y consumen hasta treinta veces menos, el gasto energético de los países periféricos está creciendo rápi damente debido a la difusión mundial de pautas socioeconómicas de alto consumo energético (procesos de industrialización, generalización del automóvil, introducción de nuevas prácticas agrícolas, etc . ) . Relación entre consumo de energía y grado de desarrollo
RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE ENERGÍA Y G RADO D E D ESARROLLO
Pocos p a íses; sólo los m á s p o b res, uti l iz a n t a n poca e n e rg ía
Alto grado de desarrollo, más consumo energético
Los pa íses en p roceso d e desarro l l o consumen cantidades
Bajo grado de desarrollo, m e nos consumo energético
��� � ..
Los p a íses e u ropeos y J a pó n red u c e n e l a u m e nto del c o n s u m o d e e n e rg ía
Las fuentes energéticas: hacia la necesaria reconversión En las últimas décadas, el extraordinario crecimiento en el consumo de
combustibles fósiles plantea serios interrogantes acerca del futuro ener
gético de la humanidad. A pesar de que el desconocimiento de l a cantidad total de recursos energéticos no renovables existentes en reserva hace difí cil aventurar posibles aprovechamientos futuros y conocer dónde está e l límite, el ritmo d e consumo n o ofrece dudas acerca d e la necesidad de plantear seriamente unas pautas de consumo más racionales y la búsque da de fuentes alternativas. En cualquier caso, el carácter de no renovables no es el único problema que presentan los combustibles fósiles: su uso a gran escala genera un con j unto de costos sobre el bienestar humano y sobre el medio ambiente. De hecho, este impacto se produce en cada etapa del proceso de conversión energética: desde el descubrimiento y la extracción hasta e l procesamien to y utilización. Así, en lo que respecta al petróleo, además del impacto visual de las torres de extracción, su producción y transporte se han carac terizado por numerosos episodios contaminantes (protagonizados por bar cos petroleros, quema de pozos, pérdidas en oleoductos, etc . ) . En relación con el carbón , las minas implican impacto visual, pérdida de vegetación y suelos, erosión, polución de aguas, etc . , mi� ntras que la combustión de este mineral conlleva emisiones de gases altamente contaminantes como el dió xido de carbono. Si bien el gas resulta el menos problemático de estos
7
Naturaleza y sociedad : arm o n ía s , c ri s i s y rie s g o s
combustibles y es sobre el que se prevé un mayor incremento de consumo, no está exento de riesgos relacionados con su conversión y transporte. Tras la Segunda Guerra Mundial , la energía nuclear fue una solución tecnológica extensamente promovida para usos civiles en los países centra les desarrollados como una alternativa barata, eficiente y no contaminante frente a los combustibles fósiles. A pesar de algunas voces iniciales disua sorias, tuvieron que ser las evidencias de ciertas catástrofes (Three Mile Island en Estados Unidos y, especialmente, Chemóbyl en Ucrania) las que cuestionaran abiertamente la seguridad de los reactores y los riesgos de los residuos nucleares, y provocaran el inicio de campañas de reconversión en los países centrales que coincidieron con el inicio de programas atómicos en algunos países periféricos como China, Corea del Sur o India.
Consumo comparado d e fuentes energéticas ( 1 998) (en % ). Fuente: Banco Mundial World Development Report 1 996, Nueva York: Oxford Universuty Press
(o/a) USO COMPARADO DE FUENTES ENERGÉTICAS 70 .------�--� 60
,_______________,
• E uropa África • Mundo
50 40 30 20 10 o
petróleo (S
carbón kg
por l itro)
1 ,4
1 400
1 ,2
1 200
1 ,0
1 000
0,8
800 �
0,6 0,4 0,2 0,0
e-
1
l
400
t- 200
.;:,�· ""b� "'(''I> �.,,,_'I> "'¿,'I> �,'I> (''I> 'o� (/ " ;,'-"' �'I>
�
•
.¡>"'
600
�
precio del petróleo al detal
• c o n s u m o a n u a l per cápita
Relación entre precio y consumo de petróleo ( 1 997). Fuente : Environmental Data 1 997, París: OCDE
o
gas
biomasa
hidroelectricidad
n u clear
La energía hidroeléctrica también ha sido propuesta como alternativa preferible a las fuentes de energía fósil contaminante ; además, la cons trucción de embalses y pantanos mejora l a disponibilidad y el coste de la energía a pesar de que el impacto sobre la naturaleza sea en ocasiones notable. Con excepción, pues, de la energía hidráulica, los recursos ener géticos renovables y no directamente contaminantes suponen todavía una mínima parte de la producción total, pero es de suponer que cuando las presiones ejercidas por los « lobbies» de las compañías petroleras y de gas disminuyan, la energía solar, eólica, geotermal y maremotriz se converti rán en alternativas efectivas ya que la tecnología necesaria para desarro llarlas y distribuirlas ya es asequible y los éxitos parciales demuestran tam bién su v iabilidad. El consumo energético reducido o no basado primordialmente en com bustibles fósiles (por demasiado caros o poco asequibles a la gran mayoría de la población) no exime a los países periféricos de impactos ambientales negativos relacionados con la energía: el incremento de la población que tiene en la quema de madera su principal fuente energética conlleva (ade más de mayor contaminación del aire) un aumento en la deforestación con
gravísimas consecuencias de erosión y de aportes hídricos en las zonas periurbanas o ya inicialmente denudadas.
El impacto sobre los usos del suelo : deforestación
y
desertización
Uno de los impactos más dramáticos de los humanos sobre el medio ambiente es la pérdida o alteración de la capa forestal existente sobre el pla neta: desde hace siglos todos los pueblos de la Tierra han venido talando bosques (hasta unos ocho millones de km2) para instalar nuevos asenta mientos de población, para explotar sus recursos forestales o para conver tirlos en campos de cultivo o prados ganaderos. Una vez más, este proceso se ha visto acelerado en las últimas décadas afectando de manera decisiva a los países de la periferia. Así, en muchos países centrales la tala de árboles se ve compensada con procesos paralelos y sistemáticos de reforestación, y desde hace déca das, a pesar del incremento en la demanda, las superficies agrícolas no aumentan sino que intensifican su productividad (por mecanización, uso de fertilizantes, cambio en los productos, etc . ) , de manera que la presión sobre el suelo v iene mayoritariamente por la implantación de nuevos usos urbanos (viviendas, serv icios, i nfraestructuras, equipamientos). De manera contrastada, en gran parte de los países periféricos, además de la ocupación urbana de suelos rurales (muy notable dados los grandes incrementos demográficos de las ciudades), la destrucción de los bosques es la consecuencia de los intentos de desarrollo económico en función de cifras correspo n d i e ntes al porce ntaje de á rboles q u e sufren desfo l i a c i ó n s o b re el tota l de cada
" '' ""'' " " ' ''" '"'"""'"" " "" " " ' '"
©
l.C.L
/
r;
/ '(
'i ·�.d 1 ;:,�
�INO UN]DO
:::
N o r t e
Bosques europeos y lluvia ácida
7
Naturaleza y sociedad : armonías, c ri s i s y riesgos
las políticas y los mercados exteriore s : desde la explotación maderera (en muchos países se estima que su superficie boscosa se ha reducido al 50% desde principios del siglo xx) hasta el aumento de las zonas agrícolas (a partir de 1 700 las tierras dedicadas a cultivos han aumentado en un 450 % lo que confirma la i ntegración de la agricultura periférica en los mercados mundiales, aunque con un papel secundario) o ganaderas (bosques tropi cales talados y substituidos por prados o zonas semiáridas convertidas en pastos a pesar de l a falta de agua o l a pobreza de los suelos) . En las zonas áridas y semiáridas Ja sobreexplotación agraria y la falta de medidas correctivas conduce a gravísimos procesos de erosión y degradación del suelo que , j unto con la severidad de c iertas sequías, con l leva una extensión progresiva de las zonas desertizadas . En l a zona de Jos bosques tropicales éstos están siendo hoy destruidos a un ritmo de casi media hectárea por segundo y ya cubren menos del 7% de la superficie del planeta, la mitad de lo que ocupaban hace un milenio. El problema radica no sólo en la pérdida continuada de árboles y en el hecho de que la regeneración forestal no sigue el mismo compás, sino en l a desaparición i rreparable e irreversible de diversidad biológica (biodiversidad) en una de las áreas más ricas en este sentido. Además, y dada l a dimensión de l a zona afectada, se estima q u e la reducción d e dichos bosques puede inci dir en la desestabilización de los ciclos del oxígeno y del dióxido de car bono a escala global .
El impacto sobre el aire
país
Estados Unidos Australia Canadá Noruega Países Bajos Islandia Dinamarca Luxemburgo Austria Bélgica Francia Italia
IB
Países en desarrollo
730
690
630 620 580 560 530 530 480
y
el agua : contaminación
El medio natural no sólo proporciona los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades humanas sino que sirve también de receptá culo para las substancias que quedan como residuos de Jos procesos pro ductivos y que, generalmente, no pueden reaprovecharse. Se habla de contaminación cuando la acumulación de residuos sobrepasa la capacidad de las aguas, el aire o los suelos para eliminarlos o reducirlos. Tradicio nalmente, los residuos contaminantes han sido considerados como ex temalidades no imputables a Jos costos de las empresas particulares pro ductoras, dado el carácter público y colectivo de las aguas o de la atmós fera; las presiones sociales (la contaminación considerada como una merma en Ja calidad de v ida) y ecológicas (la contaminación v i sta como un peligro, a veces i rreversible, para la fauna y la flora) han hecho replan tear aquella premisa inicial y, al menos en muchos países centrales, va aceptándose Ja realidad de que «quien contamina paga» o, como mínimo, debería asumir las cargas de dicha contaminación como algo intrínseco. La picaresca sabe encontrar escapatorias como l a de exportar los residuos a países con legislaciones débiles en este sentido o la de instalar allí los procesos productivos más nocivos.
470 470 470 1 00-330
Residuos sólidos generados ( 1 995). Fuente : Environmental Data 1 997, París: OCDE
La polución atmosférica es la concentración de substancias tóxicas en el aire durante períodos suficientemente amplios como para afectar la salud de las personas : las cenizas procedentes de la combustión del car bón o de otros procesos industriales, los óxidos de azufre derivados de la quema del petróleo, el monóxido de carbono expelido por los automóvi les son, entre muchas otras, fuentes destacadas de contaminación.
Aunque los seres v ivos también producen gases (entre ellos el oxíge no y el dióxido de carbono), la mayor parte proviene del incremento en los niveles de industrialización y urbanización que ha desestabilizado el balance natural conduciendo a un grave deterioro en l a calidad de l a atmósfera a l aumentar significativamente los niveles d e dióxido d e azu fre, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, entre otro s : si dichos gases alcanzan suficiente concentración y no son efectivamente dispersados, la humedad del aire los absorbe y precipitan en forma de lluvia ácida con la subsiguiente acidificación de los suelos y aguas superficiales y l a des trucc ión de bosques y plantas, además faci lita la corrosión de los mate riales de construcción de los edificios. Esta lluvia traspasa fácilmente las fronteras estatales de manera que resulta un excelente ejemplo de inter nacionalización y globalización de una problemática iniciada local o regionalmente .
Emisiones de C02 per cápita ( 1 995). Fuente : Carbon Dioxide Information Analysis Center ( 1 998)
. ... -
,.
'•
� 7
__
----
· · �.
Ecuador
EMISIQNES DE C02 PER CAPITA (en miles de tm)
.·
más de 1 0,0 de 5, 1 a 1 0,0 de 3, 1 a 5,0 de 1 , 1 a 3,0 de 0,5 a 1 ,0 menos de 0,5 s i n datos
La lucha contra la proliferación de estos y otros elementos en suspensión (ozono, asbesto, plomo, etc . ) empieza a conseguir cierto éxito en las socieda des desarrolladas donde el grado de concienciación es alto y las exigencias de soluciones alcanzan tanto a las administraciones como a las empresas y a los particulares. Así, por ejemplo, en relativamente pocos años se han conseguido acuerdos para reducir la producción de clorofluorocarburos (CFC) responsa bles directos de la destrucción de la capa de ozono que protege la superficie de nuestro planeta de las radiaciones ultravioleta procedentes del sol. A pesar de que algunos científicos lo atribuyen a la destrucción masiva de grandes masas de vegetación en las zonas tropicales, el aumento progresivo de la concentración de dióxido de carbono (C02) en la atmósfera, proceden-
C> l.C.L
7
N aturaleza y soci edad : arm o n ía s , c ri s i s y r i e s g o s
te de la combustión de energías fósiles (centrales térmicas, automóviles, industrias, etc . ) , provoca una mayor absorción de las radiaciones que emite la Tierra y, por tanto, un incremento en l as temperaturas medias globales (acentuando el llamado efecto i nvernadero ) . Las consecuencias de todo ello (modificación del régimen de precipitac iones, fusión parcial de los casquetes polares, etc . ) pueden ser en cualquier caso catastróficas.
c:JBI
Daños am bientales
- efectos de las partículas de plomo a n iveles superiores a las normas OMS
Tai landia
1 989
Filipinas
1 990- 1 992
- pérdidas en salud y productividad a causa de la polución del aire y el agua en la zona de Manila
Paki stán
1 990- 1 993
- pérdidas en salud y productividad a causa de l a deforestación y l a erosión de los suelos
Indonesia
1 989
- efectos de las partículas de plomo a niveles superiores a las normas OMS
R . P. China
1 990
- pérdida de productividad a causa de la erosión del suelo, l a deforestación y l a degradación de l a tierra; escasez de agua y destrucción de marismas - pérdidas en salud y productividad a causa de la contaminación ambiental en las c iudades
1
( m1Tiar d os $) Costo anual
1
Costo como parte del PIB (%)
1 ,6
2,0
0,3-0,4
0,8- 1 ,0
1 ,7
3,3
2,2
2,0
1 3 ,9-26,6
3 ,8 - 7 ,3
6,3-9,3
1 ,7-2,5
Estimación del costo de la degradación ambiental en c iertos países de Asia. Fuente: Informe sobre el desenvolupament huma, 1 998. Barcelona: Associació per a les Nacions Unides 1 998
Región
India África Subsahariana R. P. China Resto de Asia América Latina y Caribe Países industrializados Países árabes Total
Miles de muertes
673 522 443 443 406 1 79 57 2.723
Estimación sobre la mortalidad inducida por la polución del aire (1996). Fuente : The World Health Report 1 997, Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1 997
\
En cuanto a la contaminación de las aguas, en Jos países periféricos uno de los principales problemas siguen siendo los residuos humanos y anima les que tienen en el agua un medio óptimo de transmisión de enfermeda des . En los países desarrollados, los componentes químicos son Ja máxima preocupación no sólo para asegurar la potabil idad de las aguas continenta les, sino ante la toxicidad de dichas substanci as de origen orgánico, inor gánico o metálico (plaguicidas, mercurio, cianuro) . Otra problemática aña dida es la acumulación de residuos ricos en nutrientes (fósforo, nitrógeno) que contribuye a la eutrofización o crecimiento excesivo de algas que difi culta la capacidad regenerativa de las aguas. A pesar de que la contamina ción de los océanos es un fenómeno todavía poco conocido, el alcance de los efectos de las fugas y accidentes de los barcos petroleros sobre el lito ral es devastador.
Del desequilibrio ecológico global a la sostenibilidad
El medio ambiente también es protagonista destacado de los procesos de globalización: j unto con la industrialización y la urbanización, la generali zación de unos criterios socioeconómicos de consumo y comportamiento ha trasladado al conj unto del planeta las actitudes de expolio y especulación que hasta hace poco únicamente caracterizaban la relación que la sociedad
desarrollada occidental mantenía con la naturaleza. El uso de nuevos pro ductos y materiales, la generalización del automóvil, la destrucción de los recursos forestales, el cambio masivo en los usos del suelo, la contamina ción son, entre otros, factores que han alterado significativamente el ya frá gil equilibrio ambiental existente en muchos países periféricos. Más grave aún : la concienciación ecológica de muchos países centrales ha trasladado a países periféricos muchos de los procesos industriales con taminantes o de riesgo para las personas y la naturaleza. Una vez más, los países periféricos han entrado en el esquema de la globalización por la puerta de servicio, como meros accesorios de las necesidades de los países ricos. No obstante, los aspectos ambientales no respetan las fronteras esta tales ni tan sólo los límites entre aquellos países periféricos y los centrales: las consecuencias de la globalización en las problemáticas ambientales se traducen en unos fenómenos de ámbito planetario que afectan a todos sus habitantes (la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento climático y el efecto invernadero, desajustes c limáticos como El Niño, etc . ) . Grupos d e gastos
1
�� � � � � � � � � � � � � � � � � ��
Educación básica para todos Cosméticos en los EE. U U . Agua y sanidad para todos Helados en Europa Salud reproductiva para todas las mujeres Perfumes en Europa y en los EE. UU. Salud y alimentación básica Comida para animales domésticos en Europa y en los EE. UU. egocios de ocio en Japón Tabaco en Europa Bebidas alcohólicas en Europa Drogas narcóticas en el mundo Gasto militar en el mundo
Gastos anuales (en millo nes de dólares de EE. UU.)
6.000ª 8 . 000 9 . 000ª 1 1 .000 1 2 .000ª 1 2 .000 1 3 .000ª 1 7 .000 3 5 . 000 50.000 1 05 .000 400.000 780.000
a: estimación del costo anual adicional para conseguir el acceso universal a los servicios sociales básicos en todos los países en vias de desarrollo.
1
En ningún otro período de la historia humana la naturaleza ha sido tan profunda e intensamente transformada como en los últimos 400 años, en un proceso que se ha acelerado en las décadas más recientes. Mientras que los beneficios del estilo moderno de vida son evidentes, cabe señalar que este bienestar no se ha conseguido sin coste alguno : el daño sobre el medio ambiente es a menudo irreparable y en muchas ocasiones las consecuen cias son muy graves para los países periféricos que, además, no se han visto generosa y mayormente beneficiados por los cambios introducidos . A pesar de ello, la relación serena y equilibrada (sostenible) que muchos de estos pueblos mantenían con la naturaleza ha servido de modelo de comportamiento a seguir por las sociedades occidentales, iniciándose un movimiento creciente de concienciación política, económica, social y cul tural tendiente a lograr la sostenibilidad y la justicia ambiental. En este sentido, se ha generalizado el uso del concepto de desarrollo Informe Brundtland de la Comisión de las Naciones Unidas en 1 987, según el cual el crecimiento económico a largo
sostenible, surgido del
¿Las prioridades del m u ndo? Fuente : Euromonitor 1 997; ONU 1 997; PNUD, FNUAP y UNICEF 1 994; Worldwide Research, Advisory & Business Intell igence Services 1 997
7
Naturaleza y soc iedad : armonía s , c ri s i s y r i e s g o s
plazo sólo podrá garantizarse si se tienen en cuenta sus repercusiones ambientales y si en el consumo de recursos naturales no se hipotecan las necesidades de generaciones futuras. La sostenibilidad implica un replan teamiento del significado del progreso y del crecimiento, la incorporación de los activos ambientales en los balances económicos, la promoción de energías renovables y el uso racional de los recursos. Indicadores y pro puestas como la Agenda 2 1 , el Factor 4 o el Índice Genuino de Progreso se fundamentan en los principios del desarrollo sostenible.
B anco Mundial ( 1 992) Informe sobre el desarrollo mundial, Washington D . C . : B anco Mundial. CROSBY, A . W. ( 1 988) Imperialismo ecológico. La expansión biológica de
Europa, 900-1 900, B arcelona: Crítica. GoRE, A . ( 1 993) La Tierra en juego, B arcelona: Emecé. LE ERAS, H . ( 1 997) Los límites del planeta. Mitos de la naturaleza y de la población, B arcelona: Ariel.
MARTÍNEZ ALIER, J. & SCHLÜPMANN, K . ( 1 99 1 ) La ecología y la economía, México D.F. : FCE.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( 1 998) Informe sobre el desarrollo humano, Madrid: CIDEAL. S UTCLIFFE, B. ( 1 990) Desarrollo, subdesarrollo y medio ambiente, Vitoria: HEGOA .
1
8
La transformación del mundo rural
Los cambios recientes
El estudio de la agricultura y la ganadería tiene una larga tradición en Geografía dado que son unas de las primeras y más esenciales activi dades en l a s que s e hace evidente la interacción entre l o s s istemas físicos y los humanos. Desde e l punto de v ista geográfico, el estudio de las acti vidades agrarias combina elementos tan básicos como la diferenciación espacial , l a importancia de l a localización, el peso de l a historia y de la tradición, a l a vez que l a interrelación de múltiples procesos y escalas. La geografía agraria o rural estaría dedicada no sólo al estudio de la pro ducción agrícola y ganadera sino al análisis de las formas culturales, de propiedad y de relaciones sociales y económicas que se establecen en las zonas no urbanizadas, y estudiaría los usos del suelo, las prácticas, el acceso a la tierra, las decisiones sobre su transformación económica, etc . Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la agricultura y la gana dería han experimentado unos cambios espectaculares y decisivos que se reflej an en una disminución radical en el número de personas dedicadas profesionalmente a est�s actividad�s. paralelamente a una intensificación de la producción y l a productividad por el uso de nuevas técnicas y méto dos tales como productos químicos, mayor mecanización e i ntroducción , de la biotecnología. Además, la agricultura se ha v isto considerablemente insertada en los circuitos económicos regionales, internac ionales y globales a l a vez que se ha ido integrando cada vez más directamente con otros sectores eco nómicos, tales como l a industria, los transportes o las finanzas . Estos cambios han sido muy profundos y han tenido repercusiones tanto en el uso de la tierra como en las relaciones sociales que de ello se derivan .
Evolución de la agricultura y la ganadería
Las formas agrarias tradicionales Cuando l a agricultura y l a ganadería se conv ierten en una realidad, allá por el neolítico, los prehistoriadores hablan de una verdadera revolución (la primera y decisiva) dado que a través de la domesticación de plantas
8
La tran sformac ión del m u n d o rural
y animales se introduce no sólo la posibilidad de obtener excedentes y de acumularlos con la subsiguiente mayor garantía de estabil idad, sino que se obliga a l a introducción de unas pautas de poblamiento sedentario y, por tanto, a una transformación radical en la relación con el territorio y las estructuras sociales y políticas.
Paisaje agrícola abierto en los Países Bajos
Dependiendo de las condiciones físicas y de las relaciones de poder imperantes, aquella agricultura de subsistencia se tradujo en diversas fórmulas de actividad agraria que todavía persisten en diversas partes del planeta. Entre ellas destacan la rotación de cultivos o de parcelas por la que, para asegurar l a fertilidad y la regeneración de los campos, los agri cultores varían el tipo de cultivo (para mantener el balance de los nutrien tes extraídos y depositados en el suelo) o bien dejan algún campo en bar becho para asegurar su revitalización posterior. Este sistema todavía es posible hallarlo en determinadas comunidades rurales aisladas (en los bos ques tropicales de África central, en la Amazonia, en e l sudeste asiático), donde con reducidos requerimientos técnicos y energéticos es posible obtener suficientes rendimientos para densidades de población reducidas. Cuando las comunidades crecen o los intereses agrarios se cruzan con otros (como la explotación maderera o aurífera en Brasil ) , el equilibrio del frági l sistema agrario se rompe y con él, el del sistema social y ecológico. En amplias regiones de Asia se mantiene todavía una agricultura
intensiva de subsistencia que implica la intensa y eficiente explotación
Ganadería extensiva en Castilla-La Mancha
Cultivo del arroz en Vietnam
1701
de pequeñas parcelas de tierra incorporando grandes cantidades de mano de obra y de fertilizantes, en terrenos sabiamente explotados en forma de terrazas a veces a grandes alturas para maximizar la producción (general mente arroz o te) y asegurar la superv ivencia de un buen número de per sonas . También el pastoralismo, normalmente practicado en l l anuras don de la agricultura de subsistencia no es suficientemente rentable por razo nes climáticas o donde el rel ieve así lo propicia, es una rémora de aquella ganadería primitiva. Cuando es nomádico y sus movimientos migratorios son sistemáticos y continuados, se habla de transhumancia. Si la cuenca mediterránea había sido una zona tradicional para el pastoralismo, también lo son Asia Central y l as sabanas de África central y meridional .
Estos tres tipos de actividad rural no son sólo una forma de subsistencia agraria sino también sistemas sociales complejos y estables, a la vez que pai sajes peculiares cuyas especificidades pueden remontarse hasta los 1 0.000 años, pero que actualmente están en franca regresión, ya sea por la mercan tilización de la producción agraria (la introducción de nuevas técnicas y métodos de producción), como por la integración en los procesos de globa lización y urbanización (inserción en los circuitos comerciales e industriales, cambios en las demandas, etc.). Los cambios en estas formas de actividad agraria no comportan sólo transformaciones económicas sino el fin de unas pautas sociales, la disgregación de unas formas de v ida, la desaparición de tradiciones y rituales, la destrucción de paisajes. Además, ante el aumento de la presión demográfica, cualquier acontecimiento natural (un terremoto, una sequía) o político (una guerra, un aislamiento sociopolítico) se convier te en una gravísirna catástrofe que provoca situaciones límite de hambrunas y éxodos masivos que generan miles de muertos .
-
.....
_
Participación de la agricultura en el PIB ( 1 995). Fuente : Banco M undial World Deve/opment Report 1 996 , Nueva York : Oxford University Press
Trópi co d e Cáncer
Ecuador
-....;. . -.: ..;;.. . .
o/o del PIB
más de 29 de de 20 a 29 de 1 0 a 1 9 de 6 a 9 menos de 6 s i n datos
Revoluciones agrarias y proceso de industriali:ación agrícola Con la llamada segunda revolución agraria se transforma Ja relación medieval entre siervo y señor en un contrato de propiedad privada y, mer ced a ciertas mejoras en las herramientas usadas y en los transportes, los excedentes permitirán a la agricultura responder a las demandas de los mercados urbanos. La tercera revol ución agraria, originada en América del Norte, implica la definitiva y absoluta mecanización del campo, la aplicación generalizada de fertilizantes inorgánicos, herbicidas, fungici das y pesticidas para mejorar la productividad y, finalmente, comporta la industrialización alimentaria o el hecho de añadir valor económico a los
,
['/?(' \\_
'\
l.-,..--v
�; t' © l.C.L
8
La tran sformación del mundo rural
productos agrícolas a través de un conj unto de tratamientos (procesado, envasado, refinado, empaquetado, etc . ) , realizados después de su produc ción en el campo o en l a granj a y antes de su llegada al mercado. El sistema alimentario. Fuente: KNox, P. & MARsTO , S. A. ( 1 998) Human geography. Places and regions in global context, Upper Saddle River: Prentice Hall
CADENA ALIMENTARIA Entradas a grícolas Fertil izantes B i otecnología Equipamentos y maquinaria Agro q u im i c a Servicios de consu ltoria E n ergía
Entomo físico Espacio Ti e m p o b i o l óg ico Suelo Top og rafía Clima
Producción d e la g ranja Ta m a ll o de la g ranja ·Ti po d e e m presa Ti e rras a g r icolas Trabajo en l a granja Poses i ó n d e tierras
Créditos y mercados financieros
M e rca d o a g rícol a H i potecas Cá m a ra s de compensación Fondos d e pensiones Empresas financieras
jl, F l uj o s d o m i n a ntes y (fi n a ncieros ..6. T
V de m at e r i a l e s )
Principales relaciones de poder
Distribución d e productos alimenticios Mayoristas Detal l i stas Sector d e "cateri n g •
Población v crec i m iento Preferencias d i etéticas Poder de compra Estructura del hogar E m pleo
Política agrícola del estado I n f l u e n c i a s sobre entradas I nfl u e n c i a sobre e l precio d e l o s p r o d u ctos I n f l u e n c i a sobre la estructu ra de la g r a nj a P o l lti c a f i sc a l Lega d o d e t i e rras Medio A m b i e nte
Comercio a l i mentario i nternacional (exportaciones e i m portaciones) Productos c o m p etitivos Productos n o com petitivos S u bve n c i on e s p a r a l a e x p o rta c i ó n Ayu d a a l i m e n t a r i a
Así pues, se habla de « i n dustrialización » de l a agricultura no sólo por la introducción de innovaciones técnicas, mecánicas, químicas y bio lógicas , sino por el hecho de que el campo o l a granj a han pasado de ser el centro de l a producción agrícola a convertirse en un paso más dentro del proceso industrial y de serv i c ios i ntegrado por la producción, el alma cenamiento, el procesamiento, la distribución, el marketing y la comer cialización. En este sentido quizá cada vez es más apropiado hablar de « p roductos industriales alimentarios» que de productos agrícolas. En una agricultura globalmente integrada, los factores naturales tie nen cada vez un carácter menos condicionante y resultan menos decisivos en el proceso productivo, mientras que la posición de cada producto y de cada empresa en los mercados regionales, estatales o mundiales (los pre cios, las divisas, la cotización de las bolsas, los costes de los transportes, disponibilidad e inmediatez de la oferta, etc . ) es e l factor verdaderamen te decisivo. Así, las agroindustrias multinacionales se han convertido en un factor esencial y dominante especi almente debido a su capacidad y potencialidad a la hora de negoci ar la complej idad de la producción y la dis tribución en contextos geográficos muy diferentes. En este sentido, la defo restación del Amazonas y su conversión en zona de pastos, los centros
de procesamiento de carne picada a lo largo de la frontera norte de México, la disponibilidad de hamburguesas congeladas en un supermer cado de Vallecas o la inauguración de un restaurante McDonald's en Varsovia son lugares y agentes que, a pesar de estar muy alej ados entre sí, tienen una estrecha rel ación interdependiente .
Nuevas pautas , nuevos procesos A pesar de que se mantienen las formas tradicionales de agricultura en extensas áreas del planeta y de que el proceso de industrialización no ha ocurrido en todas partes, ni, donde ha tenido lugar, lo ha hecho de mane ra simultánea y similar, lo cierto es que l a característica de las actividades agrarias en las últimas décadas es su globalización entendida como l a definitiva incorporación d e la agricultura y l a ganadería en el sistema eco nómico mundial del capitalismo. Debido a ello, cada vez es más depen diente de un conj unto de p rácticas regulatorias que son globales tanto en lo que respecta a su ámbito como a su organización, ya que, además de afectar al proceso productivo, también se ha propiciado la introducción en las estructuras institucionales globales a través de nuevas pautas en el comercio y la financiación .
Consumo diario de calorías por persona en 1 997. Fuente : Report of the World Food Summit, 1 998. Roma: FAO
Ecuador
'
T r ó p i c o de ,Ca p r i c o r n i o
CALORÍAS POR PERSONA Y DÍA
más de 3.000 de 2.500 a 3.000 de 2.000 a 2 . 500 menos de 2.000
Mejor alimentados Dinamarca Portugal Estados Unidos Irlanda Grecia
Si las prácticas agrícolas tradicionales de gran parte del planeta han sido afectadas por la globalización impuesta, principalmente por estas agroindustrias, también las tendenci as de consumo (los regímenes ali mentarios) de los países centrales y de los periféricos se han v isto vin culadas a ellas. Si la tipología alimentaria dominante hasta mediados de los años sesenta se fundamentaba en los cereales y la carne, los más recientes modelos de consumo parecen apuntar a los vegetales y la fruta
3.808 3.658 3.642 3.636 3.575
1 .532 W 1 .586 1 .676 1 .708 1 .799
.·
C l.C.L
8
La tran sformac i ó n del m u ndo rural
fresca: las redes integradas de transporte refrigerado, los incentivos en los canales de distribución o una subliminal asociación con nociones de salud, estatus social y hedonismo contribuyen a generalizar nuevos hábi tos alimentarios y a popularizar productos exóticos sin diferenciar las temporadas . Características
• Cultivos afectados
• Otros sectores afectados
11
Revolución verde
• trigo, arroz, maíz
11
Biorrevol ución
• potencialmente todos los cultivos, incl uyendo vegetales, frutas, cultivos para exportacion y cultivos especializados
• ninguno
• pesticidas, productos animales, farmacéuticos, productos alimentarios procesados, energía, m inería, armamento
• algunos países desarrollados
• todas las zonas, todos los países, todos los campos, incl uyendo tierras marginales
• Desarrollo y difusión de la tecnología
• principalmente empresas públicas o semipúbl icas, centros de investigación agraria internacional, m i llones de dólares en I+D
• principalmente empresas privadas, espec ialmente corporaciones transnacionales, billones de dólares en I+D
• Consideraciones sobre propiedad y patentes
• los derechos y patentes no acostumbran a ser considerados
• los genes, células, plantas y animales se patentan tal como las técnicas usadas para producirlos
• Capital invertido en la investigación
• relativamente bajo
• relativamente alto para ciertas técnicas, relativamente bajo para otras
Acceso a la información
• relativamente fáci l debido al carácter público de los centros de investigación agraria
• restringido debido a la privatización y a los derechos de l as patentes
Conocimientos requeridos
• sobre el crecimiento de las plantas y nociones de ciencias agrarias relacionadas
• experiencia en biología molecular y de células además de los conoc im ientos convencionales sobre crecimiento de las plantas
Vulnerabilidad de los cultivos
• rendimientos relativamente altos y uniformes; alta vulnerabil idad
• l a propagación de unas m ismas pautas de cultivo produce copias genéticas exactas; mayor vulnerabilidad
• incremento de los monocultivos y del uso de productos químicos, marginalización del pequeño productor, degradación ecológica
• la substitución de cultivos reemplaza l as exportaciones del Tercer Mundo, tolerancia a los herbicidas, aumento en e l uso de productos químicos, los productos manipulados y transgénicos pueden afectar al medio ambiente, todavía mayor marginación del pequeño productor
•
•
•
•
Territorios afectados
• Efectos colaterales
1
La biorrevolución comparada con la revolución verde. Fuente: KNOX, P. & MARSTON, S . A . ( 1 998) Human geography Places and regions in global context, U pper Saddle River: Prentice H a l l
A pesar de que muchos productos químicos y, sobre todo, l a biotec
nología parecen abrir nuevas puertas para el futuro de la agricultura y la
ganadería (vegetales transgénicos más grandes y más resistentes a pla gas, animales inmunes a enfermedades, etc . ) , aumentando la productivi dad o l ocalizando la producción en lugares inéditos reemplazando recur sos naturales de difícil control humano (plantas sin tierra, granj as auto matizadas, etc . ) , también implican graves problemáticas. Además de que ciertos elementos usados siguen sin ser plenamente inocuos (pesticidas, plaguicidas, etc . ) o pueden tener consecuencias impredecibles (el mal de las «vacas locas » , por ejemplo), su uso es todavía limitado, reducen la mano de obra necesaria y pueden provocar l a rui na de los lugares más óptimos o tradicionales de producción.
Decadencia y transformación del mundo rural:
el caso español
Declive rural y políticas agrarias Tradicionalmente el mundo rural se ha identificado con las prácticas agrí colas, ganaderas y forestales que han configurado su base económica de sus tentación y que, a su vez, han trazado unas profundas pautas de estructura social y de comportamiento cultural que en nuestro país todavía están muy presentes a pesar de los extensos procesos de «desagrarización». En las economías avanzadas, la aplicación del progreso técnico a las explotaciones agrarias ha conseguido aumentar de forma espectacular la productividad tanto de la tierra como del trabajo, no obstante la reducción constante en la superficie utilizada y en la población ocupada. Con todo, la participación del sector agrario en el conjunto de la economía española ha ido retrocediendo. Las consecuencias de este declive agrario, a pesar de la modernización de las explotaciones y en general de la soc iedad rural , han sido global mente negativas . Desde el punto de vista demográfico, y durante una larga etapa, el aumento de la productividad agraria, combinado con la demanda de mano de obra en las industrias y en las actividades urbanas, generó fl u jos emigratorios de gran intensidad que no sólo implicaron el vaciado de núcleos y pueblos y el abandono de granj as y campos sino también el estancamiento y envej ecimiento de la población al desaparecer los miem bros más jóvenes y dinámicos de la comunidad rural . La falta de alternati vas conllevó la decadencia económica, la degradación territorial y la desmoralización social.
Si en los países avanzados de Europa Occidental la reducción en el número de explotaciones no ha sido mayor y se ha conseguido desacelerar los ritmos del despoblamiento y decadencia, ha sido. por la acción decidi da de las políticas agrarias (especialmente las dictadas desde la Unión Europea) que han actuado para proteger el sector de la competencia exte rior y han ayudado a las explotaciones con subvenciones y mecanismos diversos, interviniendo en las reglas del mercado y de las economías abier tas (garantizando precios mínimos, comprando excedentes, incentivando el cambio de cultivos, propiciando la «jardinería del paisaje», etc . ) . Mientras tanto, una serie de cambios en las demandas de una sociedad progresiva mente más urbanizada y en las formas de organización de las empresas, así como en la mejora de los transportes y las comunicac iones, han abierto nuevas perspectivas para el mundo rural desde vertientes distintas a las tra dicionales, alterando las tendencias pesimistas antes reseñadas .
Un futuro para el mundo rural En un primer sentido, sobresale el fenómeno del turismo y de las acti vidades recreativas localizadas en las áreas no urbanas, en el campo y en la montaña: estos ámbitos se han ido convirtiendo, cada vez más, en esce narios donde los ciudadanos (sobre todo los residentes en las grandes ciu dades) quieren reencontrar valores que un cierto tipo de progreso ha expul sado de los ámbitos de la vida cotidiana. La creciente oferta del turismo
8
La transformac ión del m undo rural
rural también es un elemento a considerar, basada en el menor coste de
determinados factores y en el carácter complementario que las rentas obte nidas por este concepto generan en sus promotores. Además, hay que tener presente la gran importancia económica del turismo de la nieve, que en determinados sitios de la alta montaña ofrece unas perspectivas de ingre sos y de trabajo que contrastan con las dificultades de las condiciones natu rales para la agricultura. Por el lado de los cambios en las formas de organización de las empre sas, últimamente se ha puesto de manifiesto una evolución hacia modali dades de territorialización y estructuración mucho más flexibles, donde la producción se presenta más segmentada y la localización más dispersa. Esta tendencia beneficia a algunas zonas rurales, especialmente a las loca lidades más grandes y mejor comunicadas . Las transformaciones reseña das apuntan hacia un mundo rural con nuevas posibilidades de desarrollo, las cuales se caracterizan, desde el punto de v ista económico, por la p l u riactividad y la diversificación. En un sentido más amplio habría que hablar de una mayor integración del mundo rural con el mundo urbano y de una extensión parcial hacia las ventaj as y las oportunidades de las c i u dades .
BoNANNO, A . ( 1 994) L a globalización del sector agroalimentario, Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. GARCÍA RAMoN, M . D.; TuLLA, A . F. & V ALDOVINOS, N. ( 1 995) Geografía
rural, Madrid: S íntesis. KAYSER, B . ( 1 990) La renaissance rurale, Pari s : Armand Colin. MÁRQUEZ, S . ( 1 992) Los sistemas agrarios, Madrid: S íntesis.
MOLINERO, F. ( 1 990) Los espacios rurales. Agricultura y sociedad en el
mundo, Barcelona: Ariel. RAMOS, E. & CRUZ, J . (coords.) ( 1 995) Hacia un nuevo sistema rural, Madrid: Ministerio de Agricultra," Pesca y Alimentación. SÁE z, M. ( 1 990) Geografía agraria. Introducción a los paisajes rurales, Madrid: S íntesis.
La dimensión mundial de la urbanización
El papel de la ciudad contemporánea
Los fundamentos de la ciudad En la antigüedad la ciudad era, fundamentalmente, el núcleo aglutinador del poder político y rel igioso en tomo al cual se edificaban viviendas y prosperaba el comercio. Durante la Edad Media en ocasiones la ciudad se llega a identificar con un sitio de seguridad y de relativa libertad. Adam Smith y los primeros teóricos del desarrollo industrial veían el hecho urba no como una fuerza de cambio social capaz de transformar el mundo, en tanto que foco de progreso tecnológico. La descripción de la Inglaterra industrial hecha por Friedrich Engels en 1 840 hace pensar en un lugar mise rable donde la gente irrumpe, un dormitorio inhumano provocado por la esclavitud de los salarios. La metrópolis contemporánea está hecha de con trastes: lugar de producción y de reproducción, de creatividad y de oportu nidad, de vanguardia y de supervivencia, de abundancia y de hacinamiento. La ciudad, la gran ciudad de nuestros días, refleja buena parte de estas características citadas (entre muchas otras posibles) acumuladas a lo l argo de los siglos; el tramado de metrópolis hoy existente lo configuran aglo meraciones u rbanas con distintos orígenes y estructuras, si bien todas ellas integradas en un único sistema cada vez más interdependiente . Las infraestructuras sociales sobre las que descansan la vida y el traba jo bajo el sistema capitalista no se establecen instantáneamente y, para conseguir que sean eficaces, deben tener una cierta solidez y estabilidad; es quizá en la ciudad donde, genéricamente, esta eficacia alcanza los nive les más elevados siempre, pero, de m¡mera muy diversa según su situación geográfica y su particular historia. Muchas de las funciones que hoy carac terizan la ciudad, lo son por herencia de épocas anteriores; sin embargo, para desarrollar y mantener la propia eficiencia y progresión, el sistema económico y social capitalista se encarga de adecuar y actualizar constan temente el papel de la ciudad, provocando múltiples transformaciones tanto en sus funciones como en su morfología interna.
La ciudad y sus funciones A pesar de ciertas etapas históricas en las que el hecho urbano entra en ' clara decadencia y desprestigio, es posible afirmar que la ciudad siempre
9
La dimensión mundial de la urban i z ac i ó n
Población urbana ( 1 995). Fuente: World Urbanization Prospects : The 1 996 Revision, Nueva York: ONU
ha cumplido una serie de funciones que le han sido características debido a su posicionamiento central respecto del conj unto del territorio y de la sociedad (en tanto que l ugar de poder, centro de intercambios comercia les, etc . ) . No obstante , quizá sea en la metrópolis contemporánea cuando, por esta concentración de funciones, mejor se comprueba la gran razón de ser de la ciudad, su propia autodefinición: hoy la ciudad, la gran ciudad, es foco de poder y de control (político, social, económico, financiero), no sólo por el hecho de ser sede de las entidades que detentan este tipo de poderes sino como núcleo irradi ador de este dominio. r
Ecuador
POBLACIÓN URBANA (o/, del total) d e 9 1 a 1 00 de 81 a 90 de 71 a 80 de 5 1 a 70 de 31 a 50 m e n o s de 3 1 s i n datos
Q l.C.L
En tanto que sitio que reúne un alto porcentaje de la población de una región determinada, la ciudad también ha potenciado su papel de lugar de reproducción , tanto por los aspectos estrictamente poblacionales y socia les como de proyección y renovación de las formas y cual idades de vida. Y es que, en todo caso, si por alguna cosa han de ser definidas las urbes de nuestros días es por su carácter generador de actividad, en el sentido más amplio: económicamente, las ciudades son los grandes e indiscutibles cen tros de p roducción y de i ntercambio, si bien a unos niveles y escalas que han alterado todas las estructuras de épocas precedentes . A pesar de que las grandes posibilidades de las comunicac iones hayan permitido expulsar los polígonos industriales y de producción fuera del casco urbano, su fun cionamiento sigue dependiendo de las decisiones que se toman en las áreas de negocios del centro de las ciudades t También como herencia de la villa mercado de la antigüedad, las urbes modernas son el «baricentro» de todo intercambio y enclave decisivo para cualquier transacción comercial.t La ciudad, la gran ciudad, también es generadora de actividad en lo que tiene que ver con los aspectos sociales, culturales, humanos: en una sacie-
dad plenamente competitiva y en constante expansión, la concentración urbana supone un foro de creatividad, de oportunidad, de promoción (social, laboral, cultural , artística, humanística) .
Dimensión mundial del hecho urbano
Con la expansión a escala planetaria del sistema de relaciones económicas y sociales, la ciudad (como el resto del territorio) ha extendido por todas par tes su razón de ser y las funciones en las que antes tenía reducidas esferas de influencia. La tendencia a una jerarquización de estas funciones y a la confi guración de una estructura privilegiada de ciudades, también alcanza todos los rincones del planeta que quedan así integrados en la dinámica del siste ma. A pesar de las disfuncionalidades crecientes, las ventajas comparativas de todo tipo que suponen las ciudades y las mismas prerrogativas que el sis tema socioeconómico les otorga hacen que el número absoluto y relativo de ciudadanos (de personas vinculadas a la ciudad) aumente constantemente.
La formación de un sistema mundial de ciudades Una de las características intrínsecas del sistema capitalista... es su..inercia expansionista que tiende a apropiarse (intensiva y extensivamente) del máxi mo de espacio, circunstancias y actividades posibles. La difusión mundial del capitalismo, mediante las opciones que ofrecen los nuevos métodos de trans porte y de las telecomunicaciones, también ha comportado la propagación a escala planetaria del papel que mantienen las ciudades contemporáneas. Evidentemente, no todas las metrópolis tienen la misma función en el sis tema: lejos de cooperar, se integran en un engranaje competitivo en el que unas ciudades resultan privilegiadas y otras quedan subordinadas. Las causas últimas de tal disparidad pueden basarse en una diferente evolución históri ca, en la situación y localización física y relativa de cada localidad, en la espe cialización socioeconómica que las ha caracterizado, en la influencia más o menos decisiva de las políticas y planificaciones propias del estado donde se integran, así como en las múltiples coyunturas particulares o estructuras generales que pueden definir cada núcleo urbano. Sin embargo, es el sistema económico el que se valdrá de este cúmulo de circunstancias para discrimi nar la función de cada metrópolis dentro del tramado mundial de ciudades. Así, la evolución de una ciudad del Middle West norteamericano o de una en el sur de la India no puede ser entendida sólo en términos de sus funcio nes locales o incluso nacionales; su desarrollo dependerá de la manera en que esté ligada al sistema mundial más ampli" La fuerza de estos lazos entre las diferentes ciudades y el sistema mundial varía enormemente y, como el desa rrollo de la economía mundial ha creado un sistema económico interrelacio nado, cada ciudad acaba jugando el papel que el sistema le ha asignado. La integración e internacionalidad del sistema así como el carácter pre ponderante de las ciudades contemporáneas también se demuestra por el hecho de que pueden llegar a extraer plusvalías no sólo de su área de influencia más inmediata (como era el caso de las ciudades antiguas) sino
A pesar de que la locali:ación de los principales centros urbanos en cada período histórico es un factor muy importante para entender la distribu ción de la riqueza y el poder en el mundo, desde la perspecti1•a de la lógica espacial del nue1•0 sis tema mundial lo que importa es la versatilidad de las redes en las cuales se inscribe cada ciudad. ·La ciudad global no es un lugar sino que es un proceso. Un proceso en el cual los centros de producción y consumo de servicios al'Qn:ados y las sociedades locales que están 1•i11culadas se conectan en una red global en la que los flujos de información juegan un papel clave." Fuente: CASTELLS, Manuel: The lnformatio11 Age: Economy. Society, C11/111re. Vol. 1 . The Rise of the Nerwork Sociery
Oxford:
Basil Blackwe l l . Pág. 386. 1 996
a dimensión m undial de l a urban i zac i ó n
de todo el mundo. En el sistema mundial de ciudades, las localidades que, teóricamente, están mejor situadas son las que contienen un mayor número de funciones, las que generan más actividad (en el sentido más amplio), las que absorben más plusvalías en relación con otras c iudades y otras áreas. Son, de hecho, las «grandes ciudades» de este planeta, que no necesaria mente coinciden con las «ciudades grandes», abundantemente pobladas.
Las grandes ciudades: centralidades del sistema espacial mundial
eapitl les funcionales del mundo
Red de flujos aéreos. Fuente: BOUVET, C. (dir. ) ( 1 998)
Géographie. L' espace mondiale, París: Hachette
Con la proyección a escala mundial de muchas de las funciones que hasta hace poco podían tener un ámbito exclusivamente estatal, diversas c iudades se han convertido en verdaderas «capitales» internacionales con respecto a determinados factores que son decisivos para e l buen funciona miento del sistema glabal y que necesitan de una estructura jerarquizada controlada en ciertos lugares centrales.
PRINCIPALES AEROPUERTOS EN 1 996 len millones de pasajeros)
NUDOS DE COMUNICACIÓN AEREA
� principales nudos aéreos *
otros nudos aéreos d e m e n o r i m p o rta n c i a
•
grandes aeropuertos (más de 50 m i l l o nes d e pasaje ros/a ñ o )
i m po rt a nte
otros aeropuertos i m p o rtantes ( d e 1 8 a 50 m i l lones d e pasajeros/a ñ o )
d e i m po rt a n c i a m e d i a
-
África Austral
d e g r a n i m p o rt a n c i a
e 1.C.L
1- Londres
85,4
2- N ueva York
84,1
3- C h icago
78,9
4- Tokyo
72,0
5- D a l l a s
65,0
6- L o s Ángeles
64,2
7- París
59,0
8- Atlanta
58.0
9- San Francisco
39,2
1 0- Frankfurt
38,7
1 1 - Houston
35,0
1 2- S e ú l
34,7
1 3- M i a m i
33,5
1 4- Denver
32,2
1 5- Osaka
3 1 ,9
En este sentido, y por lo que respecta a la sede de las múltiples institu
ciones internacionales de carácter político-organizativo-administrativo
que existen en el mundo (desde la ONU hasta la UE), éstas parecen con centrarse en unas pocas ciudades que, a pesar de que a veces no son alta mente pobladas, son tácitamente reconocidas como «capitales administra tivas» para los asuntos colectivos de un conj unto de estados: Nueva York,
o
París o Viena son ejemplos indiscutibles, junto con ciudades de dimensio nes mucho menores como Ginebra o Estrasburgo pero valoradas de forma similar a escala universal.
CLASIFICACIÓN DE CIUDADES EUROPEAS SEGÚN SU CENTRALI DAD
A pesar de que las redes telemáticas han abierto la existencia de un mer cado continuo y virtual, que no necesita de un espacio físico para desarro llarse y ejercer sus funciones, ciertas ciudades (y más concretamente, cier tas áreas de dichas ciudades) se han ido convirtiendo en centros cataliza dores de gran parte de la activ idad mundial de tipo comercial, financiero, de servicios o, en general, de decisión económica. Así, mientras que en las bolsas de Tokyo, Nueva York, Frankfurt o Londres se mueve un altísimo porcentaje de las finanzas mundiales, metrópolis como París, Londres, Tokyo, Zurich o Chicago concentran igualmente una significativa parte de la actividad bancaria y son, juntamente con Amsterdam, Toronto o Hong Kong, la sede de numerosas compañías de ámbito internacional . En el espectro de áreas urbanas, claramente orientadas a la producción
industrial masiva, han irrumpido ciudades como S ingapur, Hong Kong,
Taipei o Seúl (entre muchas otras) desplazando a los centros industriales «clásicos» de Europa o Norteamérica. Otras aglomeraciones urbanas se caracterizan por el hecho de tener empresas o centros de i nvestigación con una alta especialización tecnológica (el Sil icon Valley californiano, Houston, Yokohama, Osaka, etc . ) , con abundante mano de obra cualifica da y producción de vanguardia o diseño (Amsterdam, Milán, Lille, etc . ) . Paralelamente, otras ciudades s e han convertido en puntos d e obligada referencia en los intercambios por su carácter de grandes nexos de las redes de transporte (aéreo o marítimo) : de nuevo cabe mencionar Nueva York y Londres pero también Saint Louis, Rotterdam o Frankfurt. También existe un tramado de ciudades que aglutinan gran parte de la acti vidad artística, cultural y, en general, de la creatividad humanística o la inves tigación científica que se desarrolla en el mundo, convirtiéndose en verdade-
Ranking de ciudades europeas según su centralidad Fuente : Barcelona y el sistema urbano europeo. Ayuntamiento de Barcelona, 1 990
La dimen sión mundial de la urban i zac ión
ras capitales «sociales» del planeta, puntos de referencia cultural (Nueva York, París, Londres), además, claro está, de las ciudades que suponen un atractivo por motivos rel igiosos ( Roma, Jerusalén, La Meca), históricos (Atenas, Roma), turísticos (Venecia, Miami, París), o por acontecimientos eventuales de tipo deportivo o promociona! (S idney, Barcelona, Lisboa). S i bien el li stado podría ser largo y, en cualquier caso, la selección de las funciones y ciudades a considerar es en extremo subjetiva, se confirma que ciertas agl omeraciones urbanas aparecen reiteradamente como van guardias en el desarrollo de las diversas actividades y rasgos que la socie dad contemporánea considera como exponentes de máximo dinamismo y progreso: ciudades como Nueva York, París o Londres se convierten así en grandes «capitales» a escala planetaria; como tales urbes cosmopolitas, internamente reflejan la diversidad del mundo, que l as observa con una mezcla de admiración y de recelo.
Las ciudades grandes: aglomeraciones humanas urbanas
Las aglomeraciones de población en los países periféricos
Crecimiento d e la población urbana
( 1995-2015).
Fuente : World Urbanizarion Prospects: The 1 996 Revision , Nueva York: ONU
Desde la década de los años c i ncuenta del siglo xx uno de los rasgos demográficos más característicos de buena parte de los más de cien paí ses que pueden ser considerados como periféricos ha sido el vertiginoso crecimiento de la población en las áreas urbanas. Este rápido p roceso de u rbanización ha sido motivado por la combinación de dos elementos fun damentales: las altas tasas de incremento natural de la población (que, evidentemente , también han afectado el crecimiento de l as áreas rurales) y las migraciones masivas del campo a la ciudad.
Círc u l o 1 1 a r Ártico
� Trópico de Cáncer
1
�
CRECIMIE_NTO DE LA POBLACION URBANA ( 1 995-2015) (o/o de crecimiento
anualJ
.·
m á s d e 4,9 d e 4,0 a 4,9 d e 3,0 a 3,9 de 2,0 a 2,9 d e 1 , 0 a 1 ,9 m e n o s de 1 s i n datos
O LC.L
Aunque el incremento natural de la población acostumbra a ser el fac tor decisivo, la contribución relativa de uno y del otro al crecimiento urba no, depende de diversos elementos y circunstancias si bien generalmente se presentan interrelacionados ya que gran parte de l as personas que aban donan las zonas rurales son jóvenes en plena edad reproductiva. La mejo ra de las condiciones sanitarias y la reducción de la mortalidad infantil, sin una disminución de la fecundidad, ha conducido a una situación de sobre población y al subsiguiente éxodo rural que, lejos de aminorar, hará dupli car la población urbana en quince años. Las ciudades más grandes son las principales receptoras y, si el ritmo de crecimiento se mantiene (a menudo con tasas de incremento de la población urbana superiores al 5 % anual ), Sao Paulo podría tener 25,0 millones de habitantes en el año 20 1 0, Mumbai 24,4, Shanghai 2 1 ,7 y Lagos 2 1 , 1 .
1
1955 Nueva York Londres Tokyo París Moscú Shanghai Essen B uenos Aires Chicago Calcula Osaka Los Á ngeles Beijing Milán Berlín México Phi l adelphia S an Petersburgo B ombay (Mumbai) Ri0 de Janeiro Detroil Nápoles Manches ter Sao Paulo El Cairo Tianjin B i rm ingham Frankfurt B oston Hamburgo
1
Población 1 2 .3 8.7 6.9 5.4 5 .4 5.3 5.3 5.0 4.9 4.4 4. 1 4.0 3.9 3.6 3.3 3. 1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
1
1980 Tokyo Nueva York México S a o Paulo S hanghai Osaka B uenos Aires Los Á ngeles Calcuta Beij ing París Rio de Janeiro Seul Moscú B ombay (Mumbai) Londres Tianj in El Cairo Chicago Essen J akarta Man i l a Delhi M i l án Teherán Karachi B angkok San Petersburgo H o n g Kong Lima
Las metrópolis más pobladas del mundo en
1
Población 2 1 .9 1 5 .6 1 3 .9 1 2. 1 1 1 .7 1 0.0 9.9 9.5 9.0 9.0 8.7 8.7 8.3 8.2 8.0 7.8 7.7 6.9 6.8 6.7 6.4 6.0 5.5 5.4 5 .4 5 .0 4.8 4.7 4.5 4.4
1
2010 Tokyo Sao Paulo Bombay ( Mumbai) Shanghai Lagos México Beij i ng Dacca N ueva York Jakarta Karachi Manila Tianj in Calcula Delhi L o s Á ngeles Seul B uenos Aires El Cairo Rio de Jane iro Bangkok Teherán Estambul Osaka Moscú Lima París Hyderabad Lahore Madrás (Chenai)
1955, 1 980 y 2010.
1
Población 28.9 25.0 24.4 2 1 .7 21.1 1 8 .0 1 8 .0 1 7 .6 1 7.2 1 7.2 1 7 .0 1 6. 1 1 5 .7 1 5 .7 1 5 .6 1 3 .9 1 3.8 1 3.7 1 3 .4 1 3.3 1 2.7 1 1 .9 1 1 .8 1 0.6 1 0.4 1 0. l 9.6 9.4 8.8 8.4
Fuente : Uni1ed N alions, World Urbanization Prospects. New York: U . N . Deparlment of Economic and Social Information, 1 993
La afluencia de población hacia las c iudades responde a la esperanza de obtener trabajo o bien a la voluntad de disponer de más oportunidades y de ventajas materiales, pero a menudo esta expectativa no se corresponde con la necesidad real de la economía local; prueba de ello es que aproxi madamente la mitad de la población urbana en edad activa se encuentra sin
1
9
La d i m e n s i ó n m u n d i a l de l a urban i z ac i ón
Región
% de la población urbana
Á frica septentrional Á frica subsahariana América del orte América Latina y Caribe R. P. China India, Pakistán, Bangladesh Resto de Asia Europa (sin Rusia) Federación de Rusia Oceanía
39 42 54 49 40 50 41 36 27 49
Mundo
41
Población en ciudades d e m ás de 750.000 habitantes (1995). Fuente : World Urbani:ation Prospects : The 1 996 Revision, N ueva York : ONU
ocupación o subempleada lo que, de hecho, supone una excelente reserv a¡ de mano de obra a bajo precio para muchos sectores productivos . E n conjunto, esta situación tiende a la aceleración d e unas pautas de urbanización que no concuerdan con los patrones socioeconómicos conoci dos en los países industrializados, y sobre las que los respectivos gobiernos son incapaces de mantener un control efectivo. En las aglomeraciones más grandes esta crisis alcanza situaciones extremas ya que las administraciones se ven impotentes para programar un desarrollo racional; la burocracia, las empresas multinacionales y los grupos de presión interfieren en toda actua ción, y la falta de aplicación de la reglamentación o la ausencia de una ver dadera política de urbanismo favorecen la especulación y la corrupción. Cuando estas aglomeraciones tienen planes directores de ordenación, su plasmación en la realidad se hace muy difíc i l : o bien el esfuerzo de financiación sobrepasa las propias posibilidades o las operaciones de infraestructuras y de construcción de viviendas tienen un impacto insignificante ante las dimensiones de las necesidades existentes. Más allá de un cierto perímetro donde v iven las clases acomodadas y que sirve de escaparate turístico y de imagen exterior, la ciudad resulta subadministra da, no gestionada, sin autoridad.
Las consecuencias de la concentración humana urbana Dado que este aumento de la población urbana es demasiado rápido como para ser asimilado convenientemente, en la mayoría de ocasiones este tipo de ciudades acostumbra a quedar socialmente dividido entre una minoría acomodada y una inmensa mayoría depauperada, subdividida, a su vez, entre los que tienen una forma u otra de trabajo y los que no tienen. La diferen ciación también es patente en lo que se refiere a las pautas de consumo: uno de consumo masivo orientado al modelo occidental y otro tradicional de sub sistencia. Esta misma dualidad conflictiva reaparece en la morfología inter na que distingue entre la ciudad de los ricos y la de los pobres, los barrios centrales (con viviendas y equipamientos modernos) y las zonas periféri cas de asentamientos espontáneos, crónicamente marginales y marginadas. Tal concentración de población habitualmente sobrepasa la capacidad de la mayoría de gobiernos (estatales y locales) para proveer incluso los servicios más básicos: asentamientos sin las condiciones más imprescindi bles de salubridad o de comodidades se conv ierten en extensos y populo sos barrios de viviendas autoconstruidas con materiales de desecho y en los que la falta de planificación urbanística e infraestructura) es supli da por la autogestión . Para evitar el pago por la propiedad de la tierra, en ocasiones estos barrios (conocidos como favelas, bidonvilles, etc . ) ocupan terrenos de titularidad pública inicialmente fuera de los mercados inmobiliarios, debido a la pre cariedad de sus condiciones físicas y que son propicios para situaciones de riesgo ambiental . Así, en ciudades como Rio de Janeiro, La Paz, Guatemala o Caracas, estas zonas se sitúan en vertientes montañosas en las que fácil mente ocurren corrimientos de tierras en las épocas de lluvias; en otras ciu-
dades los asentamientos se localizan en zonas inundables (Recife, Monrovia, Guayaquil, Lagos, Mumbai, Port Moresby, Delhi o Bangkok), de desierto arenoso (Lima, Khartoum), bien en las áreas más contaminadas o, en el mejor de los casos, en las zonas degradadas de la ciudad histórica interior. Ante el carácter ilegal o marginal de estas zonas, generalmente existe una muy reducida o nula provisión de servicios públicos (trazado de calles, agua corriente, electricidad, cloacas, transportes públicos, escuelas, serv icios médicos); los pocos que existen a menudo son producto de la actuación autogestionada de los mismos residentes y no de las administra ciones . No es de extrañar que en estas condiciones de v ida puedan apare cer serios problemas sanitarios que, sin embargo, podrían haber sido fácil mente prevenidos (enfermedades respiratorias e intestinales producto de las deficientes condiciones higiénicas y de alimentación). Las actitudes de los gobiernos respecto a los asentamientos ilegales pue den variar desde la tolerancia hasta una activa oposición, pasando por una aceptación y gradual provisión de algunos servicios. En ocasiones los ocu pantes de terrenos públicos han conseguido, mediante presión política, garan tías ante posibles desahucios o incluso el reconocimiento de la propiedad y de la provisión de serv icios públicos. Algunas administraciones incluso han animado las ocupaciones de terrenos y viv iendas (como fue el caso de Perú entre 1 968 y 1 97 1 o Turquía, donde el gobierno aprobó en 1 966 una legisla ción de apoyo a este tipo de acción). Otras administraciones han tendido a reconocer y legalizar el estatus de estos barrios, cuando ha sido posible pro veer las infraestructuras básicas (Karachi, Lusaka, Lima, Dar es Salaam, México D.F., Santafé de Bogotá) y como una alternativa fácil y barata a las promociones públicas de viviendas. A pesar de que las políticas son muy diversas y cambiantes, en ocasiones los regúnenes con formas de gobierno representativas adoptan actitudes más tolerantes por razones electorales. En cualquier caso, el rápido crecimiento y la extensión de este tipo de asentamientos acentúa la ya característica segregación social y económ i ca que existe tradicionalmente en estos países, perpetuando las disparida des heredadas de la época colonial . A pesar de su bajo estatus y de su mar ginación (social y espacial) los residentes de estas áreas forman una parte fundamental de la economía de tales c iudades al convertirse en un gran mercado para productos y servicios a bajo precio, a la vez que son una gran reserva de mano de obra barata: ésta es, de hecho, la función de estas «ciudades grandes», de estas aglomeraciones de población del mundo periférico subdesarrollado en el sistema mundial de ciudades.
Las redes urbanas y los sistemas regionales europeos
Hacia un territorio reticular integrado Hoy por hoy, la práctica total idad del continente europeo es o bien un
espacio urbano o bien un territorio organizado por las ciudades; esto es
así no sólo porque más de un 50% de la población europea vive en áreas metropolitanas y grandes urbes, sino porque es en las grandes c iudades
% de poblacion sin acceso a agua potable África
% de población sin acceso a instalaciones sanitarias básicas
subsahariana
48
55
Países árabes
21
30
Asia oriental
32
73
Sudeste asiático y Pacífico
35
45
Asia meridional
18
64
América Latina y Caribe
23
29
Total países en desarrollo
29
58
Total países menos desarrollados
43
64
Población desasistida (1996). Fuente: Oficina del Informe sobre el Desarrollo Humano
9
La dimen s ió n m u nd i al de l a u rbanización
donde se forma e implementa cualquier tipo de política y actuación. En el sistema de relaciones europeo, las ciudades adoptan un posicionamjento indiscutiblemente central como nexos de densas redes de producción, de consumo, de recursos, de decisiones, de innovación, de intercambios (de bienes, de serv icios, de capitales, de informaciones). No obstante, en el interior de cada una de estas «centralidades» persisten los desequilibrios y disfuncionalidades, que confirman las pautas de desarrollo desigual y de tensión entre expansión y marginación. Tradicionalmente las diversas aglomeraciones metropol itanas de la Europa central (desde Gran B retaña hasta el valle del Po, pasando por el Benelux, París y la cuenca del Rhin-Ruhr y Ródano) han configurado �I tej ido urbano d e l continente europeo .. .
, Turi,tl
Estocolmo Glasgow
M a r
\
} \ ,.
'
Giitebórg
d e l
Edjmburgo Belfast
1 1
/
N o r t e
'
\ \ \
Copenh;igue ·r.a Mfilmo '
Brest �
Nantes �
La Coruña .:. "'Ovi edo
Burdeos _ ,
Oporto
Lisboa
..>
Alicante
Málaga
Palma d e Mallorca
.:. Cagliari
,.
Palermo
Al'
más de 5.000.000 h a b .
Q
r
de 500.000 a 1 .000.000 h a b . de 250.000 a 500.000 h a b .
de 2 . 000.000 a 5 .000.000 h a b .
menos de 250.000 h a b . r e d u rb a n a t ra d i c i o n a l
de 1 .000.000 a 2 .000.000 h a b .
n u evo e j e u rb a n o m e d iterrá n e o
. (
/
.\
7 , �e
:
__)
Ateu'as
Q'
,,
. I'
e ,.
r
Q
'1
e o
( 1 '
.,
' -) •,
.
'; , ... .... )._ _
1
© lC.L
el principal ej e urbano continental, al que se han asociado potentes complejos i ndustriales, densas redes de autopistas e infraestructuras, alto consumo energético y grandes niveles de contaminación. Sin embargo, la más rec iente geografía del desarrollo continental (a la espera de los rit mos e intensidades de integración de los países de la Europa Oriental) evidencia cómo la progresiva diversificación de los factores de locali zación privilegia una fr anj a que se extiende desde e l País Valenciano hasta las regiones del nordeste italiano, pasando por e l sureste de Francia. Están a favor de este nuevo eje factores como la dotación de una buena red de comunicaciones, la disponibilidad de mano de obra calificada y flexible, el mantenimiento de costes de producción competitivos y l a capacidad d e absorción d e l o s principios organizativos propios d e la c u l tura empresarial difusa, a s í como d e la presenci a d e factores ambientales favorables. Estos grandes ejes metropolitanos también hacen patente que en un espacio europeo integrado más por redes y fl uj os que por j erarquías y competencias legales, el territorio se ha hecho más y más complejo hasta el punto de que no sirven los modelos explicativos clásicos sobre las rel a ciones entre c iudades y entre regiones : las áreas de influencia de las ciu dades atraviesan fronteras y las nuevas regiones funcionales se extienden por diversos estados, integrando tanto áreas centrales como periféricas, grandes capitales y pequeños centros urbanos .
Cooperación y competitividad entre ciudades Elementos como la centralidad en la situación o el dinamismo y la permeabilidad social y económica (traducidos en capacidad de innovación tecnológica, de iniciativas en actividades lideradoras, de articulación del tej ido de empresas locales, de aprovechamiento de los sistemas universita rios y de investigación, de creatividad cultural, de preocupación medioam biental, etc . ) resultan decisivos para decantar la prosperidad o marginación de una ciudad determinada. '
Para dar una respuesta institucional a algunos de los problemas surgidos y dotar de un marco a las potencialidades se han constituido redes y grupos de presión de ciudades y regiones a escala europea. A pesar de que su esta tus político-administrativo no siempre es reconocido y su operatividad a menudo es más bien reducida, pueden suponer el fundamento para posibles cooperaciones y lazos comunes. En cualquier caso, son reflejo de la influen cia a gran escala de las metrópolis y de la red de ciudades que se integran en ella y se relacionan en términos funcionales de alto nivel . Así, la Asamblea de las Regiones de Europa y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa son organismos reconocidos por la Unión Europea ante la cual ejercen pre sión para defender los intereses que les son propios, a pesar de la gran diver sidad de visiones y opiniones que albergan. Otros ejemplos de iniciativas de cooperación urbana europea, en las que participan ciudades españolas, son la «Red C6» (integrada por Toulouse, Montpellier, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca) o el acuerdo «Eurociudades-Eurocities» (dedicado a la creación y transferencia de tecnologías urbanas y de dinámi cas para una gestión urbana más funcional) .
9
La dimensión m undial de l a urbanización
Paralelamente a esta creciente cooperación con otras metrópol is y regio nes, las ciudades españolas (según sus distintas escalas y jerarquías) tam bién sostienen una dura lucha para mantener un reconocimiento general y un posicionamiento destacado en el concierto europeo y mundial de rela ciones económicas, sociales, políticas y culturales, ya que de ello depende su prosperidad o decadencia. De aquí el interés por atraer inversiones industriales, tecnológicas y de servicios, por modernizar los sistemas de información, de telecomunicaciones y de transportes, haciendo la c iudad asequible y conectada al máximo, por ser sede de organismos nacionales e internacionales, de ferias, congresos y exposiciones, etc . Es en esta competencia entre ciudades donde cabe enmarcar múltiples iniciativas dinamizadoras (públicas o privadas) que, con éxito desigual, han ido protagonizando las ciudades peninsulares en un intento de, además de estimular la renovación interna de las ciudades, servir de inmejorable promoción exterior: así, en el año 1 992 destaca l a triple conj unción de la organización de los Juegos Olímpicos de B arcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la Capitalidad Cultural Europea de Madrid, pero también la inauguración del Museo Guggenheim de B ilbao ( 1 997), l a Exposición Universal d e Lisboa ( 1 998), etc .
JoNES , E. ( 1 990) Metrópolis, Madrid: Alianza.
LABORDE, P. ( 1 994) Les espaces urbains dans le monde, París : Nathan. LóPEZ DE Lucio, R . ( 1 993) Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX, Valencia: Servei de Publicacions de l a Universitat de Valencia. PERULLI, P. ( 1 995) Atlas metropolitano. El cambio social en las grandes
ciudades, Madrid: Alianza. VELrz, P. ( 1 999) Mundialización , ciudades y territorios, B arcelona: Ariel . e VINUESA, J . & VroAL, J. M. ( 1 99 1 ) Los procesos de urbanización, M adrid: Síntesis.
lO
Las dinámicas internas de la metrópolis occidental
La forma urbana es un reflejo directo de las múltiples configuracio nes que puede adoptar la organización de cada sociedad. Así, en un mundo desigual, no es sorprendente que las c iudades sean también desi guales; como tampoco lo es, que en una economía mundial en constante reestructuración y fundamentada en el papel preponderante de la c iudad se produzcan sucesivos cambios y adecuaciones en la configuración interna de las urbes . A pesar d e que estas adecuaciones y diferenciaciones internas afectan a todas las grandes aglomeraciones urbanas del planeta, en los países peri féricos la evolución reciente comporta, mayoritariamente , una modifica ción en las pautas y las formas de expresión de la subordinación respecto al sistema económico global , mientras que las grandes ciudades del mundo occidental están experimentando transformaciones que pueden llegar a remover no sólo sus estructuras y configuraciones internas sino su mismo orden dentro de los esquemas directores del tramado urbano del mundo desarrollado. Los procesos de cambio económico y demográfico están contribuyendo a modificar significativamente la fisonomía de muchas ciudades europeas .
Transformaciones recientes en la estructura urbana
Evolución y polarización en la estructura socioeconómica de las ciudades La h istoria de cada ciudad es el producto de un l argo y complejo pro ceso que, durante siglos, ha alternado períodos de prosperidad con etapas de decadencia. Así, ciudades con un protagonismo fundamental en una época determinada, a veces se convierten en periféricas respecto al siguiente período; esto es evidente en numerosos centros industriales europeos que vivieron momentos de prosperidad a finales del siglo XIX : ciudades surgidas a partir de pequeños p ueblos que se convirtieron en centros destacados de la i ndustria y el comercio durante la Revolución Industrial se han transformado hoy en espacios superfluos y regiones deprimidas en una economía mundial en proceso de cambio. La adecuación a la nueva división i nternacional del trabaj o , l a subs titución sistemática de trabajo por capital, e l incremento de las oportuni-
l
Q
Las d i n ám i c a s i ntern a s de l a metrópo l i s occ i dental
dades para las ocupaciones comerciales y profesionales e n l as ciudades y el crecimiento del sector de los serv icios ejercen, entre otros factores, una fuerte influencia en las formas de activ idad económica de las ciudades occidentales. Muchas industrias tradicionales se trasladan fuera de las ciudades buscando un entorno más atractivo y con menores costos de fun cionamiento, que se reducen gracias a las notables mejoras en los siste mas de comunicaciones. Analizados con más detalle, los datos parecen señalar una cierta pola rización en lo que respecta a ciudades en decadencia y ciudades p rós peras . Así, diversas áreas urbanas del Reino Unido, Bélgica y algunas de Francia e Italia sufren graves problemas de aj uste : en general , se trata de zonas industriales desarrolladas durante el siglo XIX en las que la falta de una modernización adecuada y de una diversificación de la produc ción, a menudo, ha arrastrado el conjunto de la economía local a una situación de estancamiento e, incluso, de recesión, con altas tasas de paro y con las consiguientes problemáticas soc iales. Aunque por motivos distintos, una situación similar se ha v ivido en muchas áreas urbanas de la Europa del Este : la introducción, a veces ace lerada, de la economía capitalista de mercado obligó a clausurar o a recon vertir los grandes complejos industriales de, entre muchos otros sitios, Gdansk o Katowice (Polonia), Praga o Plzen (Rep. Checa), B udapest o Dunaujváros ( Hungría), arrastrando con ellos las estructuras urbanas y las formas de vida adquiridas durante la etapa socialista.
I N D U STRIALIZACI Ó N Y URBANIZACIÓN
REVOLUCIÓ N AGRARIA
EVOLUCI Ó N DEL TRANSPORTE
INDUSTRIA
•
1
Creci m i e nto eco n ó m ico
CONCENTRACIÓN INDUS1RIAL EN LA CIUDAD •
Concentración de capita l , mano de obra, prod ucc i ó n , actividad mercantil y
servicios.
l
URBANIZACIÓN
Industrialización y urbanización Fuente : V INUESA, J. & V IDAL, M. J. ( 1 99 1 ) Los procesos de urbanización, Madrid: S íntesis
•
Crec i m i e nto d e p o b l a c i ó n
•
Crec i m i e nto espaci a l
•
Tra n sfo r m a c i o n e s soc i a l e s
•
Tra nsfo r m a c i o n e s m o rfológicas
•
Confi g u ración d e redes d e c i u d ad e s
-------
Cambios en la estructura pohlacional de las ciudades A pesar de que la cantidad y Ja proporción de la población de los países occidentales que vive en las ciudades continúa creciendo, los principales cen tros urbanos sufren, de una forma cada vez más intensa, un descenso en el número de habitantes, lo que sucede de forma paralela a otros destacados cambios en la distribución interna de los ciudadanos. En este sentido, quizá el efecto más significativo sea la descentralización del poblamiento, si bien hay que distinguir diferentes pautas según cada país y etapa reciente. Así, mientras que desde el final de la Segunda Guerra Mundial en muchas ciudades interiores de los Estados Unidos el descenso en el número absolu to de habitantes alcanza cifras considerables, que implican un vaciado masi vo de muchos núcleos urbanos en beneficio de incrementos en las áreas rura les más inmediatas, en el Reino Unido aquella tendencia descentralizadora y con propensión a Ja baja se demuestra constante desde 1 960; entre tanto, en Francia hasta 1 975 los centros urbanos continuaron creciendo más rápida mente que las áreas rurales; en Italia la concentración en los espacios cen trales fue imparable a lo largo de la década de los sesenta (en buena parte debido a la inmigración desde zonas rurales), mientras que durante los años setenta la tasa de crecimiento de las ciudades empezó a declinar. Resulta difícil establecer con precisión las causas tanto de este descen so como de l a descentralización de la poblaci ón urbana, aún más teniendo en cuenta las notables variaciones observadas entre d iversos estados que, teóricamente, parten de una configuración similar. Sin embargo, parece D Ó N D E VAN A VIVIR LOS BARC ELO N E S E S , 1 991 - 1 996
Vil afranca del Penedés
Terrassa .
Sabadell
Sant Cugat • del Vallés
• Granollers
Cifras en resto á rea metropol ita n a resto reg i ó n metropo l itana
Dónde van a vivir los barceloneses
10
1 Q Las
di nám icas i n ternas de l a metrópo l i s occ idental
generalizable que la mayoría de países industrializados de occidente ha observado un descenso en las tasas de natalidad desde los años sesenta, si bien en muchas ciudades del norte de Europa la emigración parece ser un elemento más decisivo, ya que otras urbes de la Europa meridional todavía parecen registrar altas tasas de inmigración desde áreas rurales que pueden ser la explicación del mantenimiento de los fuertes niveles de cre cimiento natural. A menudo existe la tendencia a asociar, casi de forma unívoca y exclusi va, las problemáticas metropolitanas con este descenso numérico de pobla ción, de manera que incluso la OCDE y el Consejo de Europa definen el declive de las ciudades como la concentración de problemas de tipo urbano en zonas de descenso poblacional. De hecho, los problemas de disminución de la población urbana incluyen también muchos otros aspectos decisivos tales como la desocupación, la existencia de viviendas e infraestructuras urba nas obsoletas o deterioradas, caos circulatorio, contaminación y disminución en la calidad general de vida. En conjunto, se trata, no obstante, de una relo calización de la población (por motivos muy diversos) en el contexto de las respectivas áreas y regiones metropolitanas : una expulsión desde los centros históricos hacia zonas periféricas gracias a las facilidades en los transportes y comunicaciones y merced a las nuevas posibilidades laborales. En las ciu dades donde se mantiene el crecimiento, los problemas acostumbran a ser de superpoblación, congestión, contaminación, falta de infraestructuras y servi cios, y en ocasiones hay que añadir las dificultades relacionadas con la proli feración de suburbios de autoconstrucción sin ninguna planificación. Durante años, en muchas ciudades europeas el centro de la ciudad ha sido identificado como el área menos favorecida de las metrópolis, dado que los elevados precios del suelo han ido expulsando a la población residente hacia áreas periféricas, por lo que estas zonas han quedado como distritos centra les de negocios o bien como zonas degradadas y con condiciones precarias (pocos servicios, estructuras edificatorias antiguas), ocupadas solamente por personas con escasos recursos (personás de edad, inmigrantes). La rehabili tación de estos cascos históricos o también de zonas industriales o portua rias degradadas y su subsiguiente ocupación por parte de personas de clase media y alta es un fenómeno habitual conocido como gentrificación.
Autobús
Otros
3 ,4 88,3 0,2 4,0 3,4 0,7
2 1 ,5 1 1 ,2 4 1 ,9 1 4,9 9,7 0,8
Total
1 00,0
1 00,0
Automóvil Taxi Tren A pié
Medio de transporte usado en los des plazamientos cotidianos en la Rep, Sudafricana ( 1 997) ( % ) Fuente : ALLEN, J. MASSEY, D. & PRYKE, M. (eds.) ( 1 999) Unsettling cities London : Routledge+The Open University
La diferenciación social y espacial: el desigual acceso al bienestar ciudadano Los cambios experimentados en los últimos tiempos por la ciudad del mundo occidental no son producto del azar sino que son el resultado de los procesos sistemáticos que determinan los modelos de vida urbana y que, en estas c iudades, han conducido a hacer todavía más significativa la exis tencia de una diferenciación social y espacia l . Esta diferenciación hace referencia a la separación social o física de grupos concretos de ciudada nos que se concentran en zonas determinadas de los núcleos urbanos. En las ciudades de toda Europa, así como también en las de América del Norte, las diferencias de nivel de v ida que se atribuyen a los cambios
económicos pueden rel acionarse específicamente con el mercado de tra baj o . Estos mercados son cada vez más segmentados, en el sentido de que cada vez son más claras y rígidas las divisiones entre mercados y dentro de cada uno de ellos, lo que dificulta a muchas personas acceder al mundo del trabajo o cambi ar de ocupación; las diferencias y desigualdades en el acceso al trabajo tienen mucho que ver con, por ejemplo, la edad, el sexo o las características étnicas, así como el nivel de estudios y de c ualifica ción profesional . En cualquier caso, la segmentación del mercado de tra bajo se reflej a también en las diferencias de acceso a los servicios y los equipamientos urbanos, en general, y a la vivienda, en particular. La recesión, la reestructuración económica y la segmentación de los mer cados de trabajo convierten a algunos grupos de ciudadanos en marginados del sistema ocupacional tradicional; la falta de una renta familiar crea una dependencia de los subsidios y la asistencia social que, a su vez, genera marginación respecto a los estándares y formas normales de consumo social. La inadecuación de las instalaciones comunitarias y la falta de acce so a los servicios urbanos provoca la desconfianza hacia las estructuras gubernamentales y del estado, favorece la alienación y crea un ámbito de marginación en relación con l as estructuras políticas participativas o repre sentativas, lo que, a su vez, genera el recelo y el rechazo de la población .
La diferenciación social y espacial: la vivienda como ejemplo de segregación En términos de condiciones de vida urbana, la segmentación en el merca do de la vivienda encuentra una expresión particular en las formas de segre gación o concentración de determinados grupos sociales en ciertas zonas de la ciudad, donde las oportunidades de movilidad social o espacial son limi tadas. El hecho de que las familias tengan que vivir en alojamientos de baja calidad en la periferia urbana o bien sobrevivir con su escaso nivel de re,nta en el centro de las ciudades, donde el mercado de la propiedad y de los alqui leres es altamente competitivo, las empuja también a la marginación res pecto de los valores básicos de la integración social y los despoja del refu gio y del equilibrio personal que supone el sentido del «hogar».
"Morumbi, en Sao Paulo, ejemplifica un nuevo modelo de desarrollo urbano en la ciudad: entre 1 980 y 1 987 se construyó un complejo residen cial de 2 1 7 edificios de gran lujo. Estas viviendas ofrecen las ventajas de un club privado: cerradas y siempre protegidas mediante las técnicas de seguridad más sofisticadas y con la presencia constante de una policía particular. Además de tres habitaciones dobles cada piso dispone de una piscina privada, de salas de estar para los chóferes en la planta baja , salas especiales para depositar objetos de valor, etc. Todo este lujo contrasta con la visión que se observa desde las ventanas de dichos pisos: las miles de barracas que integran el barrio justo al otro lado del recin to amurallado y que, de hecho, es donde viven las personas que hacen el servicio doméstico en las casas ricas de Morumbi." Fuente: CALDEIRA, T. ( 1 996) "Bui lding up walls" ISSJ, 1 47
Tradicionalmente, uno de los colectivos más directamente afectados por la segregaci ón ha sido el de los i n migrantes, aunque con unas carac terísticas muy diferentes según el tipo y momento histórico en el que se produce la migración y con un grado de significación muy distinto depen diendo de cada país y ciudad. Indudablemente, las emigrac iones de afri canos y asiáticos hacia América del Norte y Europa han tenido grandes consecuencias en cuanto a las condiciones de v ida urbanas : los trabaj a dores inmigrantes y sus respectivas familias se convierten en los grupos más vulnerables a las transformaciones económicas de manera que su posición laboral, económica y social es en conj unto precaria. Paralelamente , los cambios sociales y demográficos están produciendo modelos cada vez más complejos de unidades de cohabitación, hasta el
Barrio de lujo rodeado de barracas en Morumbi, Sáo Paulo (Brasil)
1 Q Las
dinám icas i n ternas de l a metrópo l i s occ i dental
punto de que a partir de la uniformidad en la estructura familiar de otros tiempos se han ido diversificando las opciones de organización de la con vivencia, cada una con unas exigencias específicas respecto de la estruc tura física de la v iv ienda. Ante esta realidad cambiante, el tipo de habitá culo existente se mantiene bastante invariable y la oferta de viviendas acostumbra a ser muy rígida.
Los problemas actuales de las ciudades españolas
Junto con la evolución seguida por otras grandes metrópolis europeas, desde el punto de vista de la morfología urbana, también en algunas ciu dades españolas el resultado de los procesos de globalización e interna c ionalización ha sido la reformulación tanto de los principios de centra lidad como de la expresión de sus formas espaciales. El ámbito territo rial de la producción y del consumo ha dejado de coincidir con el límite administrativo del espacio densamente urbanizado : gracias a las nuevas posibilidades de las comunicaciones, la central idad ha dej ado de ser un hecho exclusivamente urbano para convertirse en un fenómeno metropo litano especialmente en los casos de Madrid y B arcelona. De manera cada vez más clara, la articulación metropolitana eviden cia periferias de calidad muy diversa, a partir de las cuales se organiza un modelo de ciudad difusa que, si bien se dibuja sobre el territorio de mane ra desconcentrada, no acostumbra a eliminar la aglomeración. La moviliTramas urbanas de la ciudad contemporánea
Ensanche del siglo
XIX
Área suburbana de tip o ciu dad jardín en Los A ngeles (Estados Unidos)
en Viena (Austria)
Heme! Hempstead (Reino Unido), ejemplo de new town
dad laboral y residencial y los procesos de suburbanización son las más claras expresiones de este desarrollo metropolitano de escala regional : se trata de un crecimiento suburbano caracterizado por la discontinuidad de las localizaciones. La progresiva desarticulación de este territorio metro politano (cuando no el abierto descuartizamiento) facilita la reproducción a esta escala de algunas de las problemáticas que anteriormente caracteri zaban la ciudad compacta: la segregación funcional (de los territorios) y social (de las poblaciones) y la especialización de los usos del suelo. Con todo, los problemas morfológicos actuales de las ciudades espa ñolas pueden presentarse en relación con los dos modelos básicos que definen la mayor parte de las c iudades de la Europa Occidental : por una parte e l modelo compacto o histórico, propio de las áreas centrales de las regiones metropolitanas o de las grandes capitales regionales ( B i lbao, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza) ; por otra parte, el modelo disperso, difuso o suburbano (Madrid y B arcelona) .
Las problemáticas de la ciudad histórica : el modelo compacto En lo que se refiere al modelo compacto de ciudad, se caracteriza por unas problemáticas básicas que derivan, precisamente, de su condición his tórica. En cuanto a esto, cabe señalar el progresivo envej ecimiento de los tej idos u rbanos ya que, además de l as dificultades propias de las edifica ciones antiguas y las problemáticas legales (alquileres, régimen de propie dad), durante años se ha observado la competencia de la viv ienda subur bana en mejores y más atractivas condiciones, propiciando la no renova ción y Ja decrepitud generalizada; este envejecimiento estructural ha impli cado el envej ecimiento de la población , ya que sólo los sectores más mar ginales de la ciudad (ancianos con escasos recursos, inmigrantes) perma necen en los cascos h istóricos. Como consecuencia, en parte, de lo ante rior, resultan significativos los procesos de despoblación del centro his tórico de las ciudades, ya sea por presión de los usos terciarios o ante unas expectativas especulativas que no siempre tienen fundamento.
(Miles de habitantes) Ciudad central Madrid Barcelona Valencia Sevilla Bilbao Zaragoza Cádiz
S i la vida que los habitantes confieren a los centros históricos debe con siderarse como un valor extremadamente positivo, también debe verse así la función comercial de muchas vías, que revitalizan la calle como espacio cív ico cargado de simbolismo y de seguridad. Los cambios observados en las formas de distribución comercial han polarizado y expulsado las fun ciones comerciales (y con ellos, muchos hábitos y acciones sociales) a los nuevos espacios periféricos dedicados exclusivamente al consumo y en los que, hábil y sutilmente, ocio y comercio se mezclan.
Gijón Alicante Málaga Valladolid Granada La Coruña San Sebastián Las Palmas de GC Córdoba Vigo Murcia Palma de Mallorca
A pesar de que se trata de una problemática también social y política, en las ciudades parecen resurgir enclaves marginales o marginados, no perfec tamente integrados en la trama urbana y con el conjunto de la ciudadanía, ya sea por dificultades en las comunicaciones o por no disponer de los mínimos y necesarios estándares de servicios en infraestructuras y equipamientos. El conflicto permanente entre memoria e innovación toca sensibi lidades cuando afecta lugares concretos . La imprescindible y constante adecua-
Pamplona Tarragona Santander
2.985 1 .65 1 746 635 358 580 157 237 268 457 34 1 282 240 1 68 303 29 1 1 83 1 57 244 1 86 1 10 1 70
1
Aglomeración metropolitana
4.523 3.624 1 .299 848 766 593 528 508 482 470 352 34 1 323 312 303 29 1 246 245 244 224 229 215
Población d e las principales ciudades y aglomeraciones españolas (1991). Fuente: GUARDIA, M ; MONCLÚS, F. J . & ÜYÓN , J. L. (dirs .) ( 1 994) A tlas histórico de las ciudades europeas. Península Ibérica, B arcelona: Salvat.
1 Q Las
d i nám icas i nternas de l a m etrópo l i s occ i dental
ción de la ciudad compacta a las necesidades actuales a veces conlleva remover algunos de sus elementos históricos, lo que implica replantear valores y sentimientos que sólo una adecuada política de consenso y con vicción puede resolver. En este mismo sentido, cabe señalar que la ciudad histórica no está preparada para el uso masivo del automóvi l : a la vez que debe garantizarse un mínimo de accesibilidad cabe recordar que una mayor facil idad siempre implica un aumento de la demanda, de manera que, una vez más, la solución se debate en la búsqueda del tenso equilibrio entre la contención y la perm isividad.
De la ciudad funcional a la ciudad-territorio : el modelo disperso En cuanto al modelo urbano difuso, cabe recordar que ha sido conse cuencia mayormente de la generalización del uso del automóvil o, al menos, de l a cultura asociada a él. La dispersión ha implicado, entonces, una aceleración en la ocupación de espacio, ya que Jos modelos subur banos de implantación son altamente consumidores de suelo (dadas las menores densidades que se proponen para las áreas residenciales, indus triales, de serv icios, por la forma desagregada de implantación que impli ca una mayor intrusión en extensas zonas de suelo rural ; por l a mayor necesidad de infraestructuras, etc . ) . Así, por ejemplo, entre 1 97 5 y 1 995 en la región metropolitana de B arcelona se ha ocupado tanto suelo como en los 2 . 000 años anteriores de su historia urbana. El modelo difuso también comporta una exacerbación de la mov i l i
d a d i n d ividual : los viajes pendulares cotidianos (por motivos de trabajo,
estudio, consumo u ocio) han aumentado en número y en distancia, dado
EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN URBANA EN EL ÁREA M ETROPOLITANA DE BARCELONA (del tota l de 323.000 ha) 50.000
�--�---�--�--� 45.036
3 5 . 000
... 30.000 "' "' .:; tí 2 5 . 000 "' .s:: e
� 20 .000 1 5.000
Evolución de la ocu pación urbana en el área metropolitana de Barcelona. Fuente : SERRATOSA, A. ( 1 994) "Els espais oberts en el planejament metropolita: rea litat i propostes" in Papers RMB, 20
o -i==----+---r---t---1 1 87 5
1 900
1 92 5
1 950 años
1 97 5
2000
que el ámbito de relación ha pasado a ser aquella escala regional metro politana citada. Evidentemente, se trata de una fórmula que resulta muy costosa desde el punto de v i sta ecológico (consumo energético, emisión de contaminantes, etc . ) , además del alto consumo de suelo antes mencio nado; debido a l a dispersión en las localizaciones, el transporte público colectivo resulta muy poco eficiente, por lo que su implantación es esca sa, generando un círculo v icioso difícil de romper. Además, un territorio organizado de esta manera tiende a la especiali zación y la p rivatización : la dispersión de actuaciones relativamente autónomas (de tipo residencial, industrial, comercial, terciario) implica l a aparición d e grandes piezas especializadas (cerradas en sí mismas y potencialmente dispuestas a ser privatizadas), funcionalmente i nterrela cionadas por infraestructuras y equipamientos que son igualmente de gran envergadura (autopistas, centros comerciales, parques lúdicos, áreas de servicios). Cuando la ciudad dispersa alcanza proporciones determinadas, sus privilegios (la posibilidad de vivir con las ventaj as de la c iudad com pacta pero sin las problemáticas derivadas de su densidad) se convierten en limitaciones que remarcan todavía más sus desventaj as (falta de diver sidad y de proximidad, de multiplicidad de opciones, etc . ) y ponen en cri sis l a misma idea de «ciudad».
CASTELLS, M . ( 1 995) L a ciudad informacional. Tecnologías d e l a informa
ción, reestructuración económica y el proceso urbano-regional, Madrid: Alianza. NCLÚS, F. J. (ed.) ( 1 998) La ciudad dispersa, B arcelona: Centre de Cultura Contemporarua de B arcelona.
NoGUÉ, J. (ed. ) ( 1 998) La ciutat. Visions, analisis i reptes, Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. RONCAYOLO, M. ( 1 988) La ciudad, B arcelona: Paidós. TORRES, M . ( 1 996) Geografie della citta, Venezia: Cafoscarina. ÁRATE, A . ( 1 99 1 ) El espacio interior de la ciudad, Madrid : S íntesis.
11
La evolución reciente del pensamiento geográfico
Los enfoques clásicos y su legado
Dos han sido los enfoques conceptuales clásicos que, durante buena parte del siglo XX, han venido influenciando decisivamente la investiga ción y la producción geográfica europea y cuyos resabios todavía hoy es posible encontrar. Por una parte, el determinismo ambiental , sugerido en la obra de Friedrich Ratzel, según e l cual el objetivo de la geografía humana es la descripción de la distribución de Jos seres humanos sobre l a tierra y la explicac ión de estas distribuciones en función de la historia y, sobre todo, de las condiciones físicas, valorando las influencias que los elemen tos naturales (especialmente el clima) ejercen sobre las sociedades. Por otra parte, y de forma contraria, según Paul Vidal de la B lache, la personalidad de un territorio no v iene definida por el clima y el suelo sino 'Por el uso que las personas han hecho de ellos a través del «género de vida» o conj unto de patrones de civilización e interacción entre sociedad y ' medio. La región será el ámbito donde esta interacción se singulariza y la síntesis regional llegará a ser considerada la culminación definitiva del tra bajo del geógrafo; el esquema de estudio característico de las monografí as regionales identificará a la misma geografía francesa marcada ya como escuela regionalista.
Romper con los condicionantes del determinismo y superar el excep
cionalismo d e l a s descripciones regionales han sido l o s objetivos d e las
sucesivas rupturas y revoluciones con las que se han iniciado los enfoques conceptuales de la Geografía actual.
Retos, rupturas y revoluciones
La geografía neopositivista En el momento de su aparición, la geografía teorético-cuantitativa supu so una ruptura total con las bases filosóficas y metodológicas de los para digmas determinista y regionalista. Esta nueva geografía se fundamenta en la filosofía neopositivista y parte de la premisa de que la Geografía no es una disciplina singular o excepcional sino qué'puede y debe utilizar el método «científico» tal como lo hacen el resto de disciplinas.'
En 1 939 Richard Hartshorne publica un libro en el que demuestra el carácter singular e idiográfico de la Geografía y el hecho de que s ú'Inte rés principal debe recaer en l a descripción de las variaciones espaciale� y no en la formulación de leyes generales. En un artículo de 1 95 3 , Friedrich Schaefer, economista, fug itivo del régimen de Hitler y profesor en la Universidad de lowa, expone una crítica muy severa a este planteamien to, cuestionando que l a Geografía sea y deba ser una ciencia excepciona lista y afirmando que la Geografía necesita adoptar Jos métodos de la ciencia positiva: las variables que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer los modelos a seguir son las espaciales, de manera que la Geografía tiene que ser entendida como la ciencia que se ocupa de la for mulación de las leyes que rigen la distribución espacial de determinadas características de la superficie de l a Tierra � El máximo exponente de esta «nueva geografía» es David Harvey, y su obra Explanation in Geography de 1 969. En ella el autor reconoce que el primer efecto positivo de la cuantificación ha s ido el de obligar a razo nar de una manera lógica y coherente y, por lo t�a.Ito cualitativo: no es suficiente con la simple introducción de algunos métodos estadísticos en los trabajos geográficos sino que""es necesario valorar el papel del método c ientífico en la Geografía analizando las normas del razonamiento lógico y de la deducción que deben ser asumidas en el pro ceso de investigación :' --
�
Según Harvey, el análisis geográfico debe iniciarse con la observación de la realidad y, a partir de ella, formular hipótesis verificables que, en caso de que sean confirmadas positivamente, se elevarán a la categoría de leyes generales. William B unge, en su obra de 1 962 Theoretical Geography, ya había expuesto que los dos principios claves en el método geográfico son la predictibilidad de los fenómenos geográficos y el hecho de que las gene ralizaciones o leyes geográficas deben poderse comprobar por procedi mientos objetivos � Según B unge, el carácter predictivo de los fenómenos es clave ya que es el supuesto básico de toda teoría y el rasgo que permite rechazar el carácter único de los fenómenos .
La geografía de la percepción neopositivista
y
del comportamiento en el contexto
Paralelamente a la expansión de la geografía cuantitativa, desde los pri meros años de la década de los-sesenta"'e pone en marcha una nueva forma de analizar los problemas relacionados con la descripción del terri torio y el comportamiento que el ser humano mantiene : en el mundo anglosajón esta nueva perspectiva toma el nombre de behavioural revolu "' tion , y tiene como objetivo primordial estudiar las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente desde una visión que rompiese con el meca nicismo que había caracterizado hasta el momento la interpretación de estas relaciones. En el mundo francófono, l a introducción de los procesos cognitivos, como una línea de investigación en las Ciencias Sociales, es propiciado por ciertas influencias favorables procedentes de la geografía regional
EXPERIENCIAS PERCEPTUALES DEL ESPACIO
IMAGEN DE LA ESTRUCTURA DEL M UNDO REAL
� �
CI QI e: .... .. ., .e "O QI
MODELO APRIORÍSTICO ( representación formal de la imagen)
o >
·.¡:; ·¡¡;
.!
DISEÑO EXPERIMENTAL (definición, clasificación, m edición)
o Q. .... .. ., .e "O QI
.!
PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN (test. pruebas a escala. etc.) aprobación
FORMU LACIÓN DE LEYES Y ELABORACIÓN DE TEORÍAS
1 EXPLICACIÓN 1 Modelo h ipotético deductivo de explicación científica. Fuente : HARVEY, D . ( 1 969) Explanation in Geography London: Arnold
1 1 La
evolución rec iente del pen samiento geográfico
francesa, pero también como contagio de las aportaciones y descubri mientos del análisis psicológico: fundamentalmente los trabajos de Piaget sobre la percepción del espacio en los niños y, en general, sobre el origen y la estructura de las imágenes espaciales, así como también Ja obra de Ja «escuela de Ginebra» sobre la psicología de la forma (Gestalt) y el papel de las motivaciones y de la autonomía de la percepción social, son quizá los marcos de estudio más próximos. Para medir estas imágenes acostumbran a usarse diversas técnicas entre las cuales la formalización de mapas mentales es, probablemente, la más conocida; a partir de la experiencia y de las percepciones cotidianas que se tienen de un medio determinado (en general la c iudad o partes de ella), los ciudadanos o bien algún colectivo concreto como los niños (dada su per cepción en principio menos mediatizada), los turistas, etc . , cartografían de memoria el plano y los elementos de aquel medio determinado, según su particular apreciac ión y recuerdo. Los mapas mentales resultantes mues tran aquellas calles, nodos, puntos de referencia, barreras significativos para el «usuario» del espacio, reflejando tanto su estructuración mental del espacio como los aspectos más significativos del medio en cuestión.
Mapa mental de un estudiante mexicano. Fuente: SAARJNEN, T. ( 1 976) Environmental Planning Boston: Houghton Mifflin
El e nfoque crítico de la geografía radical La geografía radical surgió inicialmente en los Estados Unidos a finales de los años -sesenta,-como alternativa a la geografía neopositivista, y muy pronto tuvo una fuerte aceptación en el Reino Unido. S iguiendo la tradición de la -geografía anglosajona, el contenido es claramente temático y tiene una fuerte orientación interdisciplinaria� Una característica básica es el interés por analizar los p rocesos sociales antes que los espaciales, al contrario de lo que hacía la geografía neopositivista. Y es que uno de los objetivos primor diales de este enfoque es el de integrar ambos tipos de procesos en el estu dio de la realidad. El proyecto de la geografía marx ista, en palabras d(David Harvey� se puede definir como revolucionario en sentido amplio, ya �ue no pretende sólo comprender el mundo sino también cambiarlo.
En cuanto a los contenidos, en una primera etapa los esfuerzos se con centraron en una crítica en relación a las teorías positivistas en Geografía, pero hacia mediados de los-setenta-se inició una segunda etapa de cons trucción de teoría propia, en la que se destacan las aportaciones real iza das en los campos de la renta urbana, de los procesos suburbanos, de la organización descentral izada del espacio, de la relocalización industrial, de la teoría de la economía-mundo y de la n ueva división i nternacional del trabaj o , y finalmente las aportaciones sobre espacio y género. El británico David Harvey (residente en los Estados Unidos) y el nor teamericano Wi l l iam Bunge también tuvieron un gran protagonismo en los inicios de esta corriente. Ambos habían tenido un papel muy destaca do en la geografía neopositivista, y, por tanto, su cambio de trayectoria daba prestigio y oficial idad al nuevo paradigma. Harvey todavía es hoy en día uno de los geógrafos más prestigiosos y reconocidos internacional mente, y es muy respetado por otros científicos sociales. S u aportación inicial, Social Justice and the City (1 973), y el libro Limits to Capital ( 1 982), han representado contribuciones teóricas sólidas a la territoriali zación de la teoría marxista, ya que ésta tenía lagunas considerables en cuanto a la explicación de la renta del suelo y, en particular, de la renta urbana. Wi l liam Bunge, ya en 1 968, era partidario de una geografía «al servi cio del pueblo» y en contacto directo con él . Sus múltiples actividades («expediciones urbanas», trabajos de campo, cursos de extensión univer sitaria), en abierta ruptura con el establishment, hicieron que fuese expul sado de la un iversidad americana y de los Estados Unidos; residió en Canadá donde continuó con una gran activ idad en los años setenta. El mensaje básico de Bunge al mundo académico de la Geografía era que los problemas no sólo se resuelven en despachos y con ordenadores sino tam bién en la calle y en contacto directo con la gente. Yves Lacoste, geógrafo francés que había trabajado en temas de sub desarrollo, publicó en 1 975 un libro, traducido al castel lano con el títu lo La geografía , un arma para la guerra ,'en el que plantea qu éÍa Geografía habitualmente ha sido concebida como un conj unto de representaciones cartográficas y de conocimientos espaciales para final idades estratégicas : en definitiva, como un instrumento de poder � Lacoste inicia en 1 97 6 la rev ista Hérodote que tuvo y tiene aún un gran eco, no sólo en los círculos geográficos. En la revista se profundiza en los planteamientos radicales y polémicos formulados en el l ibro de Lacoste . Además, el título de la revis ta es significativo, ya que se refiere a uno de los padres de la Geografía, el griego Herodoto, a quien se acusa de ser agente inconsciente del impe rial ismo de Atenas porque sus l ibros fueron una fuente preciosa de infor mación para sus ejércitos. Para Lacoste no existe una Geografía sino diversas geografías. Una de ellas es la «geografía de los profesores» que, fiel a los planteamientos regional istas vidalianos, impone una rigurosa despolitización del discur so geográfico que se centra en descripciones regionales incapaces de cap-
Cubierta del l i bro de DAVID HARVEY «lustice, Nature & the Geography of Difference». Oxford: B lackwe l l , 1 996
1 1 La evolución
rec iente del pensam i ento geográfico
tar los procesos económicos y sociales . Esta geografía sirve de cortina de humo para la «geografía de los estados mayores» (de los militares, de las multinac ionales), que tiene como finalidad saber pensar el espacio estra tégicamente y como instrumento de poder. También existe la «geografía espectáculo» emanada de la prensa y de la publicidad, del cine y de las agencias de turismo, que nos ubica en una posición pasiva, de contem plación estética, y nos esconde que el espacio puede ser medio de acción e instrumento político.
D iversas tendencias dentro de la geografía radical
ESTRUCTURAS VERTICALES Y HORIZONTALES DEL ESPACIO EXISTENCIAL
HOGAR
CALLE
� ,.- , . \... DE�... S, . �
CASAS DE AMIGO S
··
'
· · ·· · · ·
CASA LOS PADRE _
.··
(_ , 1 ·
)
LA COSTA OE
�
-
·
' CIUDAD � L UGAR . . _) DE TRABAJO ····
•• ·--
····
•-·· ··
·..
PAISAJE O REGIÓN
.
�� SE GU NDA
...
� � ····-
----
EL N O RTE
,
· · ·· ·· ·
··
RESIDENCIA
GEOGRAFÍA O NACIÓN
- · · ·· ·· ··
(��o�'t
Ya desde e l principio en el marco de la geografía radical se distinguie ron diversas tendencias. En una primera etapa, en los Estados Unidos se trazó una l ínea claramente anarquista, ligada a los inicios de l a revi sta Antipode y a Richard Peet. Otra tendencia (que podría calificarse de populista-radical) giró alrededor d B unge y se caracterizó por su praxis y contacto directo con la real idad cotidiana de l a calle. Una tendencia �r cerm u n dista, y de enfoque marxi sta-leninista, surgió entre geógrafos que habían trabaj ado en países subdesarrollados (como James B laut) ; final mente, hay una tendencia m�xista sin adjetivos (basada sobre todo en el estudio directo de los textos de Marx y Engels) que es l a que representa ba David Harvey.
�
En una segunda etapa, a partir de los año84>chentai-- en los Estados Unidos se suscitaron diversas po ' micas en torno de la geografía radical. La crítica más incisiva fue l a de James Duncan y David Ley ( 1 982) que ""calificaron la geografía marxista e dogmática y totalizadora� Relac'1 0na do con ello, en el Reino Unido apareció una corriente conocida como geQ grafía crítica en la que l a teoría de la estructuración de Anthony GiddensJ resultó de una importancia deci s iva, y de la cual Derek G regor es el mayor representante en Geografía. A pesar de que se propone e l materia lismo histórico como marco general de análisis, también se incorpora la interpretación fenomenológica del marxismo j untamente con elementos de la geografía del espacio-tiempo.
y)
A la búsqueda de nuevos hori:ontes: la geografía h umanística
O principales centros de sign ificados 0 otros centros sign ificativos distritos
gs
,/ recorridos
Espacio y lugar según la geografía humanística. Fuente: RELPH, E. ( 1 976). Place and P/ace/essness. London : Pion
' En 1 966 Yi-Fu Tuan publica un ensayo que se convertirá en una especie de carta de presentación de la geografía humanística : según el autor, el papel de la Geografía debe ser estudiar las relaciones entre las personas y la naturaleza así como de su comportamiento y de sus sentimientos en relación con el espacio� A pesar de que algunos de estos principios también fueron asumidos por la geografía del comportamiento, el salto cualitativo que ahora se introduce conduce a afirmar qué'Ios geógrafos deben interesarse sólo en los aspectos que caracterizan a las personas y que los distinguen de los ani males: así pues, ya no interesan las cuestiones de territorialidad o de com portamiento dominante porque, en el fondo, son de tipo «económico» y no intervienen los sentimientos, la conciencia, las intenciones. La geografía humanística aparece como un rechazo a la búsqueda de leyes c ientíficas que no tienen sentido para e l ser humano y contra la �bs-
tracción y el mecanicismo impuesto por la geografía teorética y cuantita tiva; e l uso de modelos ha hecho despreciar e incluso olv idar que, a pesar de que la abstracción es perfectamente legítima, ésta es posible sólo al considerar que detrás de ella siempre hay territorios concretos, localiza dos y personas que habitan y se organizan sobre estos territorios. Ante los planteamientos neopositivistas, que afirman que el comportamiento del ser humano es rac ional, mesurable y, por tanto, predictible objetivamen te, y que se inserta en un mundo igualmente objetivo y únic if.'1 as bases fenomenológicas de l a geografía humanística remarcan que l a libre e impredictible conciencia humana debe ser el único y verdadero paráme ' tro de análisis. La exploración del mundo de la experiencia h umana (única fuente posible de conocimiento) es e l estudio de la experiencia inmediata, C..Q. tidiaua: percepciones, sensac iones, recuerdos, mitos, fanta sías, actuaciones, y, por tanto, las relaciones (no aleatorias sino plena mente intencionadas, múltiples y no unívocas) entre el ser humano y el mundo (o mundos, ya que habrá tantos como actitudes personales). Es así (y usando los «cinco sentidos») como desde e l punto de v i sta de la Geografía es posible estudiar el lebenswelt o «mundo v i v i d o » , consi derando el conj unto de hechos y valores que integran l a experiencia espa c ial cotidiana e individual : paisajes y l ugares son tratados como centros de significado y focos de v i nculación personal, que evidencian situacio nes de «topofilia», «topofobia», desarraigo, etc . , pero sin necesidad de l legar a analizar los procesos mentales que conducen a crear c iertas cons trucciones subjetivas o «descripciones fenomenológicas» de actos trivia les como, por ejemplo, recoger el correo del buzón.
Las geografías de la postmodernidad
La renovación temática
y
conceptual
Hoy por hoy los siste � as de i nformación geográfica (SIG) son el ins trumento más ampliamente difundido para llevar a cabo cualquier análi sis y prospección territorial compleja; a pesar d e e l l o , paralelamente a s u s posibilidades innegables, l o s SIG llevan implícito un debate ético y con ceptual fundamentado tanto en l a manipulación tecnocrática de las repre sentaciones como en el olvido de gran parte de la dimensión social y per ceptiva sobre el territorio. En cualquier caso, a través de su notable popu larización y difusión, y a pesar del peligroso debate entre conocimiento y poder, la «G» de los SIG ha l levado, al menos en nuestro país, a que muchos profesionales comenzaran a asumir algunas de las posibilidades y potencialidades de la Geografía. Junto con los riesgos ambientales, también la conciencia ecológica y la preocupación por los cambios en los procesos naturales, la gestión y la pla nificación ambiental y sus implicaciones en el desarrollo, se han converti do en algunos de los principales temas de estudio en la Geografía de los últimos años. La concurrencia con otros profesionales no resta importan cia al análisis del geógrafo, pero ha evidenciado el error histórico cuando
1 1 La evo l ución
rec i e n te de l p e n s am i ento geográfi c o
en su momento la Geografía abandonó el estudio del medio ambiente o el análisis del uso de los recursos y las estrategias de gestión, temas auténti camente integrados en la disciplina geográfica. La reestructuración institu cional de los últimos tiempos ha contribuido a esta separación creándose nuevas unidades de investigación y enseñanza o incluso departamentos de la administración pública que no figuran con la etiqueta «geográfica» sino con la medioambiental o de conservación de l a naturaleza. Las tres autoridades: Vida! de la Blache, Marx y Jameson. Fuente: TuR!Fr, N. ( 1 994) Taking A im at the Heart of the Region in GREGORY, D. (ed.) Human Geography London: Macmi l l an
Vida! de la Blache premodemidad
1
Marx modernidad
1
Jameson postmodemidad
- país
Francia
- imaginario
rural
industrial
suburbano
- modo de producción dominante
feudal i smo
capitalismo industrial
capitalismo tardío o multinacional
- clases sociales
campesinos y terratenientes
Inglaterra
Estados Unidos
proletarios y capitalistas
clases medias
- experiencia dominante
ser
producir
consumir
- principal forma de representación cultural
habla
escritura
imagen
- principal medio de inte1pretación cultural
descripción; metáforas naturales
meta-narrativa; ciencia; universalización
narrativas locales; hermenéutica; diferencia
- espacialidad dominante
regreso; re-representación; homogeneizac ión
explosión; colonización; heterogeneidad
implosión; colonización; mov i lidad
- lugar destacado
pueblo; campo
hogar; fábrica
hogar; tienda
Postmodernismo
y
geografía postmoderna
A finales de la década de lo�chentr, los l azos cada vez más estrechos entre l a Geografía y el resto de C iencias Soc i ales l levó a algunos geógra fos, entre los que destaca Edward Soj 3r a girar su mirada hacia la crítica postmoderna de la teoría social anterior. Si bien se hace muy difíci l resumir l a complej idad d e l a propuesta postmodemista, p o r l a s múltiples i deas que engloba y por las derivaciones artísticas, culturales y políticas que están implícitas, en general , �e trata de una cuestión de lenguaje y de representación, así como de las relaciones entre el inconsciente colectivo y el individual . Implica un programa de «deconstrucción» radical de los códigos de la mente humana y de l a esencia de l a cultura, para recons tru irlos desde cero . Se enfatiza en la heterogeneidad y l a diferenci a y se rechaza la gran teoría y las tendencias totalizadoras :\. Para Soj a debe romperse con la primacía teórica de la historia y el tiempo, que ha caracterizado el período modemo



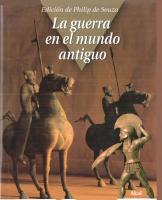

![Un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar [2]](https://dokumen.pub/img/200x200/un-mundo-incierto-un-mundo-para-aprender-y-ensear-2.jpg)




