Un instante eterno: Filosofía de la longevidad 9788418708107
UN INTELIGENTE, BELLO, APASIONANTE Y CRUDO ENSAYO QUE NOS INVITA A VER DE FORMA DISTINTA ESA EDAD AVANZADA A LA QUE TODO
214 68 1MB
Spanish; Castilian Pages 256 [195] Year 2021
Polecaj historie

- Author / Uploaded
- Pascal Bruckner
- Categories
- Other Social Sciences
- Philosophy
- Commentary
- ensayo filosófico longevidad
Table of contents :
Cover Page
Portada
Portadilla
Créditos
Índice
Cita
Dedicatoria
IntroducciónLos expulsados del culto a la juventud
PRIMERA PARTE EL VERANILLO DE LA VIDA
CAPÍTULO 1 Renunciar a la renuncia
La puerta giratoria
Ducha fría
Te lo dices a ti mismo
¿Sabiduría o renuncia?
CAPÍTULO 2 Permanecer en la dinámica del deseo
¿Retirada o debacle?
La edad filosófica
¿Qué vamos a hacer con nuestros 20 años (más de vida)?
¡No has cambiado nada!
SEGUNDA PARTE LA VIDA SIEMPRE RECOMENZADA
CAPÍTULO 3La rutina salvadora
«Basta con ser» (Madame de Lafayette)
El esplendor de lo trivial
Aquí comienza la nueva vida
Razones para vivir
Las dos naturalezas de la repetición
El eterno renacimiento
¿Canto de cisne o aurora?
Las edades en conflicto
CAPÍTULO 4 El entrelazamiento del tiempo
¿Vives como si fueras a morir a cada instante?
El viejo tocador del pasado
El arte de no ser más que abuelos
Siempre es la primera vez
¿Volver a ser como niños?
Nuestros yos fantasmales
Grietas, fisuras y fracturas
TERCERA PARTE AMORES TARDÍOS
CAPÍTULO 5 Los deseos nocturnos
Asimetrías y caducidad
El yugo de la concupiscencia
Esos héroes que están por encima de nosotros
Demandas indecentes
El fanfarrón y el quejoso
CAPÍTULO 6 Eros y Ágape a la sombra de Tánatos
Los catadores de lo crepuscular
La tragedia del último amor
El casto, el tierno y el voluptuoso
La despedida de los viejos cónyuges
CUARTA PARTEREALIZARSE U OLVIDARSE
CAPÍTULO 7 ¡Nunca más, demasiado tarde, otra vez!
Las oportunidades perdidas
La familia de nuestros difuntos
La ronda de las lamentaciones
Kairós, dios de la oportunidad
En la página en blanco de tus vidas futuras
Fotos de familia
CAPÍTULO 8 Tener éxito en la vida, ¿y luego qué?
Yo soy yo, por desgracia
Las tres caras de la libertad
Una puerta abierta a lo desconocido
Triunfar, pero no del todo...
No todo es posible
Transmitir mediante el malentendido
QUINTA PARTE LO QUE EN NOSOTROS NO MUERE
CAPÍTULO 9 Muerte, ¿dónde está tu victoria?
La cabra del señor Seguin
La eternidad amorosa del tiempo
¿La posibilidad de morir un día?
¿Amar lo que nunca se verá dos veces?
Los mártires de la resistencia
El zombi que llevamos dentro
Viejas muñecas y jóvenes chismosos
CAPÍTULO 10 La inmortalidad de los mortales
¿Qué nos enseñan las dolencias corporales?
La jerarquía de los dolores
Pobres consuelos
Un momento más, señor verdugo
La eternidad es aquí y ahora
El delicado arte de consolar
ConclusiónA mar, celebrar, servir
Post scriptum
Citation preview
Edición en formato digital: enero de 2021
Título original: Une brève éternité En cubierta: fotografía de © Nemanja Gluma /Stocksy.com © Editions Grasset & Fasquelle, 2019 © De la traducción, Jenaro Talens © Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A. c/ Almagro 25, ppal. dcha. www.siruela.com
ISBN: 978-84-18708-10-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción. Los expulsados del culto a la juventud
PRIMERA PARTE EL VERANILLO DE LA VIDA Capítulo 1. Renunciar a la renuncia Capítulo 2. Permanecer en la dinámica del deseo
SEGUNDA PARTE LA VIDA SIEMPRE RECOMENZADA Capítulo 3. La rutina salvadora Capítulo 4. El entrelazamiento del tiempo
TERCERA PARTE AMORES TARDÍOS Capítulo 5. Los deseos nocturnos Capítulo 6. Eros y Ágape a la sombra de Tánatos
CUARTA PARTE REALIZARSE U OLVIDARSE Capítulo 7. ¡Nunca más, demasiado tarde, otra vez! Capítulo 8. Tener éxito en la vida, ¿y luego qué?
QUINTA PARTE LO QUE EN NOSOTROS NO MUERE Capítulo 9. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Capítulo 10. La inmortalidad de los mortales
Conclusión. Amar, celebrar, servir
Post scriptum
«Se debe tener más miedo a una vida mala que a la muerte».
BERTOLT BRECHT
A la memoria de mi profesor, Vladimir Jankélévitch, tan elocuente, tan elegante.
Introducción Los expulsados del culto a la juventud
En su libro autobiográfico, El mundo de ayer (1942), Stefan Zweig cuenta cómo a finales del siglo XIX, en Viena, en el Imperio austrohúngaro, gobernado por un soberano de 70 años rodeado de ministros decrépitos, la opinión pública no se fiaba de la juventud. Pobre de aquel que mantuviera un aspecto infantil: no le resultaba fácil encontrar un trabajo; el nombramiento de Gustav Mahler a la edad de 37 años como director de la Ópera Imperial fue una escandalosa excepción. Ser joven era un obstáculo para cualquier carrera. Los jóvenes ambiciosos tenían que parecer mayores y empezar a envejecer en la adolescencia: acelerar el crecimiento de la barba afeitándose todos los días, llevar gafas con montura dorada en la nariz, lucir cuellos almidonados, ropa rígida y una larga levita negra y, si era posible, tener un poco de sobrepeso, lo cual era signo de seriedad. A los 20 años, vestirse de persona madura era la condición sine qua non para el éxito. Era necesario castigar a las nuevas generaciones, ya penalizadas por una educación humillante y mecánica, arrancarlas de sus comienzos como novatos, de su indisciplina de chicos malos. Era el triunfo de la gravedad que impone la edad honorable como el único comportamiento civilizado de la humanidad. Qué contraste con nuestros tiempos, cuando cualquier adulto trata de forma desesperada de mostrar los signos externos de la juventud, practica la confusión de disfraces, lleva el pelo largo o vaqueros; cuando las propias madres se visten como sus hijas para anular cualquier brecha entre ellas. En el pasado, la gente vivía la vida de sus antepasados, de generación en generación. Ahora los progenitores quieren vivir la vida de sus descendientes. Jovencitos de 40 años, cincuentones con aspecto adolescente, sexigenarios, aventureros de 70 o más, con sus mochilas, sus bastones de esquí y sus cascos, aficionados a la marcha nórdica, que cruzan la calle o los jardines públicos como si estuvieran atacando el Everest o el Kalahari, abuelas en escúter, abuelos en patines o en monociclos eléctricos. Es el vértigo de la regresión autorizada. El desajuste generacional es tan cómico como sintomático: entre los jóvenes encorsetados en sus trajes ceñidos y los viejos con sienes plateadas que se pasean en pantalones cortos, la cronología se altera.
Mientras tanto, los valores se han invertido. Para Platón, la escala de conocimiento debía seguir la de las edades. Solo el individuo mayor de 50 años podía contemplar el Bien. La dirección de su República debía dejarse, a través de una especie de «gerontocracia atemperada»1 (Michel Philibert), solo a los ancianos, capaces de impedir la anarquía de las pasiones, de orientar a los ciudadanos hacia un alto grado de humanidad. El ejercicio del poder era una función de la autoridad espiritual. Fue Platón, mucho antes que el Benjamin Button de Scott Fitzgerald, quien en el Político imaginó que en los viejos tiempos «los ancianos muertos salían de la tierra para vivir sus vidas al revés» y regresaban al estado de un bebé recién nacido. Así que vio la infancia como el fin de la existencia, un regreso al punto de partida después de un largo viaje. El principio pasó a ser el final, y el final, el principio. Hemos desarrollado otra visión sobre el tema: durante un siglo, desde la hecatombe de la Primera Guerra Mundial, que vio desaparecer a toda una generación bajo las órdenes de generales irresponsables, es la madurez la que se percibe como un declive, como si madurar fuera siempre morir un poco2. Lo abominable de la guerra es que invierte las prioridades y destruye a los hijos antes que a los padres. Es entonces cuando la juventud se convierte, con el surrealismo y Mayo del 68, herederos de Rimbaud, en la reserva de todas las promesas, en la propia cristalización del genio humano. «Nunca confíes en nadie mayor de 30 años», dijo el agitador y pacifista americano Jerry Rubin en los años sesenta, antes de convertirse en un próspero hombre de negocios a sus 40 años. De esta inversión nació una nueva actitud: el culto a la juventud, síntoma de sociedades envejecidas, ideología de adultos que quieren acumular todas las ventajas, la irresponsabilidad de la infancia y la autonomía del adulto. El culto a la juventud se está destruyendo a medida que se afirma: los que lo reclaman pierden un poco más cada día el derecho a reclamarlo a medida que envejecen a su vez. Transforman un privilegio efímero en un título permanente de nobleza. Los destructores de un periodo se convierten en los anticuados del siguiente. El pionero solicita el título de noble por adelantado, y el joven mimado se transforma en alguien que vive de las rentas de sus mimos. Incluso los baby boomers, esos fanáticos de la adolescencia, terminan convirtiéndose en septuagenarios u octogenarios. La sociedad del culto a la juventud tiene la peculiaridad de que, lejos de ser el triunfo del hedonismo, está, desde la primera infancia, obsesionada con la senectud y a la caza de la misma en una sobremedicación preventiva. Y la falsificación de la eterna juventud suena cada vez más falsa a medida que pasa el tiempo.
Hasta los 30 años, el animal humano no tiene edad, solo la eternidad por delante. Los cumpleaños son formalidades divertidas para él, escaneos inofensivos. Luego vienen los múltiplos de diez, la lista de décadas, 30, 40, 50. El envejecimiento es ante todo esto: estar bajo arresto domiciliario en el calendario, convirtiéndose uno en el contemporáneo de épocas pasadas. La edad humaniza el paso del tiempo, pero también lo hace más dramático. Es la tristeza de ponerse a la cola, de ser atrapado por la condición común. Tengo una edad, pero no necesariamente esta edad, registro una brecha entre las representaciones asociadas al estado civil y lo que siento. Cuando esta discrepancia se vuelve, como hoy, masiva, cuando un ciudadano holandés de 69 años presenta una denuncia contra el Estado en 2018 para cambiar su estado civil porque se siente un hombre de 49 años y sufre discriminación en su trabajo, así como en su vida amorosa, estamos presenciando un cambio de mentalidad. Para bien o para mal. Reivindicamos vivir varias veces, como nos plazca. Ya no miramos nuestra edad, porque la edad ha dejado de hacernos o de deshacernos: es solo una variable entre otras. Ya no queremos estar atados a nuestra fecha de nacimiento, a nuestro sexo, al color de la piel, al estatus: los hombres quieren ser mujeres, y viceversa, o ninguna de las dos cosas, los blancos se creen negros, los ancianos se creen bebés, los adolescentes se inventan sus documentos para beber alcohol o ir a las discotecas; la condición humana está huyendo de todas partes, estamos entrando en la era de las generaciones y de las identidades líquidas. No queremos ceder a la intimidación de los grandes números, exigimos el derecho de mover el cursor a voluntad. Nos naturalizamos como recién llegados a la tribu de los 50 o 60 años, y comenzamos por negarnos a aceptar sus códigos. La edad es una convención a la que todos se adaptan más o menos de buena gana. Paraliza a los individuos en roles y posturas que el desarrollo de la ciencia y el alargamiento del tiempo hacen obsoletos. Hoy en día, muchas personas quieren liberarse de esta camisa de fuerza y aprovechar esta moratoria entre la madurez y la vejez para reinventar una nueva forma de vida. Es lo que puede llamarse el veranillo de la vida; la generación del baby boomer es la pionera en este sentido, al crear el camino que recorre. Han reinventado la juventud y creen que están reinventando la vejez. Uno sigue siendo valiente mientras la edad psicológica no coincida con la edad biológica y social. La naturaleza puede ser nuestra maestra; es menos que nunca nuestra guía. Avanzamos resistiendo sus imposiciones, ya que nos construye solo destruyéndonos, con su majestuosa indiferencia. Autobiografía intelectual y, al mismo tiempo, un manifiesto, este libro trata un solo tema: el largo tiempo de vida. Considera esta etapa intermedia, una vez rebasados los 50 años de edad, en la que no se es ni joven ni viejo, sino que
siempre se está habitado por apetitos abundantes. En este intervalo se plantean con agudeza todas las grandes cuestiones de la condición humana: ¿Queremos vivir mucho tiempo o intensamente, empezar de nuevo o ramificarnos? ¿Qué hay de un nuevo matrimonio, una nueva carrera? ¿Cómo evitar la fatiga del ser, la melancolía del crepúsculo, cómo superar las grandes alegrías y las grandes penas? ¿Cuál es la fuerza que nos mantiene a flote contra la amargura o la saciedad? Estas páginas están dedicadas a todos aquellos que sueñan con una nueva primavera en otoño y desean retrasar el invierno lo más posible en las estaciones de la vida.
1 Michel Philibert, L’échelle des âges, Le Seuil, 1968, pág. 63. 2 Remito aquí a la primera parte de La tentation de l’innocence (Grasset, 1995), donde analizo las transformaciones de la vejez y la sobrevaloración de la infancia y la inmadurez en Occidente.
PRIMERA PARTE
EL VERANILLO DE LA VIDA
CAPÍTULO 1
Renunciar a la renuncia
«Envejecer es todavía la única manera que hemos encontrado de vivir una larga vida». SAINTE-BEUVE
¿Qué ha cambiado en nuestras sociedades desde 1945? Este hecho fundamental: la vida ha dejado de ser breve, tan efímera como un tren que pasa, para usar una metáfora de Maupassant. O, más bien, es de manera simultánea demasiado corta y demasiado larga, oscilando entre la carga del aburrimiento y el parpadeo de la urgencia. Se extiende en periodos interminables o pasa como un sueño. Desde hace un siglo, de hecho, la raza humana ha estado jugando a la prolongación, al menos en los países ricos, donde la esperanza de vida ha aumentado de 20 a 30 años más. El destino le ofrece a cada uno un permiso, variable según el sexo y la clase social. La medicina, «esta forma armada de nuestra finitud» (Michel Foucault), nos otorga una generación extra. Es un inmenso progreso, ya que este deseo de vivir plenamente corresponde al retraso del momento de la entrada en la vejez, que hace dos siglos comenzaba en la treintena3. La esperanza de vida, que era de 30 a 35 años en 1800, aumentó de 45 a 50 en 1900, y ganamos tres meses adicionales cada año. Una de cada dos niñas que nazca hoy llegará a los 100 años. ¿De qué manera afecta la longevidad a todos desde la infancia? No solo afecta a los que se acercan al final de sus vidas, sino a todos los grupos de edad. Saber desde los 18 años que podemos llegar a vivir un siglo, como en el caso de los millennials, cambia por completo nuestra concepción de los estudios, la carrera, la familia y el amor, haciendo de la vida un largo y sinuoso camino que se pierde, por el que se vaga, que permite fracasos y reanudaciones. A partir de ahora tenemos tiempo: no hay necesidad de apresurarse, de casarse y tener hijos a los 20 años, de terminar los estudios demasiado pronto. Podemos formarnos en cosas diferentes, tener oficios variados, varios matrimonios. Los ultimátums establecidos por la sociedad, más que ignorados, son burlados.
Ganamos una virtud: la indulgencia hacia nuestras propias vacilaciones. Y un desafío: pánico a tomar decisiones.
La puerta giratoria
50 años es la edad en la que la brevedad de la vida comienza de verdad. El animal humano conoce una especie de suspensión entre dos aguas. Antiguamente, el tiempo se movía hacia un fin: la perfección o realización espiritual; estaba orientado. Ahora, entre estos dos periodos, se abre un paréntesis sin precedentes. ¿De qué se trata en este caso? De un indulto que deja la vida abierta, como una puerta giratoria. Es un tremendo paso adelante que pone todo patas arriba: la brecha generacional, el estatus de los empleados, la cuestión matrimonial, la financiación de la seguridad social, el costo de la alta dependencia. Entre la madurez y la vejez está surgiendo una nueva categoría: los seniors, para utilizar un término latino4, que están en buena forma física y a menudo mejor dotados que el resto de la población. Este es el momento en que muchos, habiendo criado a sus hijos y cumplido con sus deberes conyugales, se divorcian o se vuelven a casar. Este cambio no solo afecta al mundo occidental: en Asia, África e Hispanoamérica, la disminución de la fertilidad va acompañada de un envejecimiento de la población, sin que se haya pensado en las condiciones materiales de esta situación5. En todas partes, los Gobiernos están pensando en volver a poner a trabajar a esta fracción de la población hasta los 65 o 70 años. La vejez ya no es solo la suerte de unos pocos supervivientes, sino que ahora es el futuro de una gran parte de la humanidad, con la única excepción de la clase obrera blanca de los Estados Unidos, que está sujeta a un preocupante aumento de la mortalidad6. Para el año 2050, se espera que haya el doble de ancianos en el mundo que de niños. En otras palabras, ya no hay una, sino muchas edades ancianas, y solo la que está inmediatamente antes de la muerte merece ese nombre. Se necesita un desglose más fino de la escala generacional. No obstante, la brevedad es también un factor de intensidad y explica la febrilidad de algunos por devorar los días restantes, deseosos de compensar lo que se perdieron o de prolongar lo que experimentaron. Esta es la ventaja de las cuentas regresivas: nos hacen codiciar cada momento que pasa. Después de la edad de 50 años, la vida debe ser requerida por la emergencia, habitada por una inagotable variedad de apetitos7. Tanto más cuanto que en cualquier momento podemos sucumbir, presas de una enfermedad o un accidente. «De lo que soy ahora no se deduce que deba seguir siéndolo después»8, dijo René Descartes. La incertidumbre del mañana, a pesar de los avances médicos, no es menos trágica
que en el siglo XVII, y no disminuye la precariedad de cada día que amanece. La longevidad es una verdad estadística, no una garantía personal. Estamos sobre una línea de cresta que permite ver el panorama desde ambos lados. Aquí hay que distinguir entre el futuro como categoría gramatical y el futuro como categoría existencial, lo que implica un mañana que ya no es contingente, sino querido y deseado. Uno se sufre, el otro se construye; uno es pasivo, el otro es actividad consciente. Mañana hará frío o lloverá, pero, haga el tiempo que haga, me iré de viaje porque he decidido hacerlo. Podemos seguir vivos hasta una avanzada edad, pero ¿seguimos existiendo, en el sentido en que Heidegger distinguió el ser consustancial del existente, que se proyecta hacia adelante?9. Para un hombre, «la carga más pesada es vivir sin existir»10, dijo Victor Hugo de una forma más sencilla. ¿Qué debemos hacer con estos 20 o 30 años más que nos caen encima de manera involuntaria? Somos entonces como soldados que estaban a punto de ser desmovilizados y que nos alistamos para otras batallas. El juego básicamente ha terminado, parece que ha llegado el momento de hacer balance y, aun así, debemos continuar. La vejez es un paradójico consuelo para aquellos que tienen miedo de vivir y se dicen a sí mismos que allí, al final de un largo camino, está por fin la Tierra Prometida del Respiro, donde pueden rendirse y dejar sus cargas. El veranillo, esta nueva temporada tardía, sin precedentes en la historia, desmiente sus esperanzas. Querían despedirse y deben persistir. Este indulto, desprovisto de todo contenido a priori, es a la vez excitante y aterrador. Es necesario llenar esta cosecha con días adicionales. «Mi progreso es haber descubierto que ya no estoy progresando», escribió Sartre en Les mots en 196411, cuando tenía 59 años y confesó su propia «borrachera de joven alpinista». ¿Seguimos aquí, medio siglo después? Los plazos se están acortando, las posibilidades se reducen, pero todavía hay descubrimientos, sorpresas y aventuras amorosas. El tiempo se ha convertido en un aliado paradójico: en lugar de matarnos, nos lleva; es el vector de la angustia y la alegría, «mitad huerto, mitad desierto» (René Char). La vida perdura como esas largas tardes de verano en las que el aire fragante, la comida exquisita y la compañía acogedora dan a todos el deseo de prolongar este momento mágico y de no irse nunca a dormir. La longevidad no es una mera suma de años, sino que cambia profundamente nuestra relación con la existencia. En primer lugar, permite que varias humanidades diacrónicas cohabiten en la tierra con diferentes referencias y recuerdos. ¿Qué hay en común entre un hombre que roza el siglo y ha
experimentado el final de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría y la caída del Muro, y un niño que nace en un ambiente de pantallas conectadas y de hipertecnología? ¿Qué hay de común entre yo y yo mismo, entre el que fui una vez y el otro en que me he convertido? Nada más que un carné de identidad. Las cronologías chocan sin ningún vínculo evidente entre sí, las referencias divergen, creando verdaderos problemas de traducción entre los más viejos y los más jóvenes, que ya no hablan el mismo idioma. La longevidad desarma las incompatibilidades: hoy en día, uno puede ser una cosa y otra, padre, abuelo y bisabuelo, por ejemplo, anciano y deportista, madre y sustituta del hijo de su hija y de su yerno. Es Matusalén en todos los sentidos, pero un Matusalén petulante: un hombre puede procrear hasta los 75 años y dar a luz a un nuevo niño cuando su hijo mayor le da un nieto12. El tío o la tía sería entonces 40 años más joven que su sobrino o sobrina, y el menor, medio siglo más joven que su hermano mayor. La ciencia permite verdaderas permutaciones temporales, los linajes se entrelazan en lugar de seguirse unos a otros como los cables de una central telefónica, las jerarquías familiares se sacuden. Es un abismo que se abre ante nosotros y barre todos los puntos de referencia. Si mañana, por casualidad, los centenarios se convirtieran en mayoría, considerarían a los de 70 años como niños maleducados y gritarían: ¡Ah, estos jóvenes: no respetan nada! Así son las cosas. Es la omisión provisional del desenlace, una incertidumbre fundamental. La existencia ya no es una flecha que lleva del nacimiento a la muerte, sino una «duración melódica» (Bergson), un milhojas de temporalidades superpuestas. En lugar de soñar con una suspensión de días («Oh, tiempo, suspende tu vuelo», pedía Lamartine; pero «¿cuánto tiempo?», replicaba Alain), ahora tenemos el beneficio de un regalo inesperado. Disfrutar de un suplemento es guardar luto por el luto, como esos enfermos de sida a los que la triterapia salvó in extremis. El verdugo colgó su hacha. La vida humana se desarrolla exactamente al contrario que una novela policiaca: conocemos el final, sabemos quién es el culpable, no queremos confundirlo, incluso ponemos todo nuestro talento en no desenmascararlo. Tan pronto muestra el hocico, le rogamos: mantente oculto, necesitamos muchos años más antes de encontrarte. El último capítulo de un libro puede ser tan emocionante como los precedentes, incluso si los resume. Si el privilegio de la juventud es permanecer indefinida, no saber lo que pasará, el privilegio del veranillo es hacer trampa con la conclusión. Es la edad del equívoco entre la gracia y el colapso. Después de los 50 años, la imprudencia ya no es necesaria, cada uno se ha convertido más o menos en lo que estaba
destinado a ser y se siente libre ahora para perseverar en su ser o reinventarse a sí mismo13. La madurez agrega en una sola persona universos disímiles que después de la madurez se agitan de nuevo, como un acelerador de partículas. Muchos han señalado que es una adolescencia sin precedentes y una pubertad tardía. En la era del declive, ya no se trata tanto de elegir la propia vida como de perpetuarla, influenciarla o enriquecerla. ¿Cómo hacer un buen uso de este sobrante? Este es el primer día del resto de tu vida, dicen los anglosajones. El resto comienza el primer día, pero después parece opulencia y luego se contrae. El tiempo es como el amor en el caso de Platón, hijo de la pobreza y la abundancia, es la maduración indispensable, la expectativa fértil que florece, pero también el desgaste y el agotamiento. Envejecer significa entrar en el orden del cálculo: todo se nos cuenta, cada día que pasa hace que las opciones escaseen más, nos obliga a discernir. Pero la paradójica adolescencia de los 50 no llevará a ningún sentido superior. Claude Roy habla muy bien de «esa manera que tiene la vida de no terminar las frases». Es humano no terminarlas, dejarlas como una ventana entreabierta. Son otros los que la cerrarán y le pondrán fin, no sin discutir sobre nuestro destino. Kierkegaard, en un famoso libro, distinguió tres etapas en el camino de la vida: la etapa estética, la de la inmediatez; la ética, la de la exigencia moral, y la etapa religiosa, la de la acomodación14. El tema es estimulante, pero ¿quién podría todavía dividir su viaje en tres partes tan claras como el esquema de un ensayo? La existencia es una introducción perpetua a sí misma y esto hasta el final, sin gradación. Solo estamos domiciliados en el tiempo para acabar siendo expulsados de forma definitiva, arrojados del presente. Somos los sin techo del tiempo.
Ducha fría
Quédate con este engaño fundamental: lo que la ciencia y la tecnología han prolongado no es la vida, sino la vejez. La verdadera maravilla sería mantenernos a las puertas de la muerte con el estado y la apariencia de un adulto de 30 o 40 años, fresco y listo para asentarse para siempre en la edad que elijamos. Incluso si la tecnología conocida como «prolongevidad» está trabajando en esto, a través de una serie de tratamientos, intervenciones, investigación sobre las células y las mitocondrias15, estamos lejos de ello. Estos años sabáticos son un regalo envenenado: se vive más tiempo, pero se está enfermo, mientras que la esperanza de vida con buena salud se estanca16. La medicina se ha convertido en una máquina de construir discapacidad y demencia17. ¡Se nos asignan 20 años más de vida ya agotada! Nos gustaría conservar nuestra cara favorita, la que hemos elegido de entre todas las que nos ha dado la evolución, o volver a encontrarla con un bisturí. Envejecer solo es tolerable si continuamos teniendo un cuerpo y una mente decentes. Así que el terror del envejecimiento aumenta a medida que la vida se alarga y la vejez se acorta. Aparece cada vez más temprano, comenzando ya en la adolescencia. Las jóvenes de 20 años congelan sus óvulos, se someten a operaciones estéticas, se rehacen la nariz, los labios, los pechos y las nalgas en el umbral de la existencia. La cirugía se convierte en el accesorio de toda una generación que sueña con la metamorfosis, a riesgo de crear una humanidad de clones. La anatomía recibida no es la anatomía soñada, y la anatomía soñada nunca está satisfecha con la anatomía percibida. La piel nunca está lo suficientemente firme, redensificada, lisa, ni el pecho lo suficientemente elevado, ni los pómulos lo suficientemente subrayados. El pánico de no aceptarse se instala en cuanto uno deja la infancia. Los estiramientos faciales empiezan a la mínima flacidez. Tantos dolores y molestias se han derrotado. Es asomboroso que no todos puedan ser derrotados a tiempo. Además de las calamidades clásicas, también está la calamidad de no poder vencer la desgracia. Los formidables avances de la medicina ofrecen la perspectiva de la casi desaparición de la adversidad. «Envejecer se acabará pronto», fue el titular de una revista en 199218. Noticias increíbles. Si la vejez era solo una cuestión de tiempo, si conseguimos hacerla
retroceder, hacer retroceder el reloj biológico, entonces el enemigo final, la muerte, debería pronto estar listo para ser derribado. Primero debemos curarnos de esta enfermedad mortal que es la vida, porque la vida se detiene un día. Seguimos divididos entre el terror de la decadencia y la loca esperanza de un milagro: la certeza irracional, gracias a los últimos avances de la ciencia, de que estaremos libres de la enfermedad y la muerte. Soñamos puerilmente con ser perdonados, contra todo pronóstico, y que las leyes de la longevidad serán por fin reveladas, gracias, por ejemplo, a la epigenética o a la secuenciación del ADN de los supercentenarios19. Así es como debemos entender la constante insurrección contra la muerte, de la cual el transhumanismo sigue siendo el principal estandarte. Cada vez se distingue menos entre las fatalidades modificables —retrasar el deterioro físico, prolongar la existencia— y las fatalidades inexorables —la finitud y la muerte —. Este último ya no es el fin normal de una vida, sino un fracaso terapéutico en la corrección de todos los asuntos que cesan. Llegará el momento en que nos regañaremos por perecer, seguros de que el progreso de la investigación, dentro de unos pocos años, nos habría permitido sobrevivir. Somos víctimas de un contratiempo; el tiempo nos debe la cura. La modernidad ofrece la posibilidad de un dominio de lo vivo, de una «segunda creación» que ya no debería estar sujeta a los peligros de la naturaleza. Ya no son estas ambiciones las que nos parecen locas, sino el retraso o los obstáculos para su realización. Hemos logrado «hacer intolerable el intervalo entre lo ideal y lo real» (Marx), una actitud que puede llevar tanto a una acción reformista como a una recriminación estéril. Al hacer de la longevidad una norma absoluta, la civilización hace más inaceptable la senilidad, la pérdida de fuerza y la dependencia. Es un hecho insoportable que continuemos envejeciendo y muriendo. Las fabulosas promesas de los transhumanistas, deseosos de remodelar la vida con la ayuda de la ingeniería biológica y la inteligencia artificial, están demostrando ser, al menos por el momento, especulaciones amables, Fausto reescrito en lenguaje digital. No hay que culparlos por ser prometeicos, sino por no ser lo suficientemente prometeicos. Se apoderaron del brillante futuro del comunismo, pero sobre bases científicas. Es el mismo consuelo, el mismo sueño de omnisciencia y omnipotencia sobre uno mismo y el mundo. Para ellos, es el cuerpo, «esta cáscara anacrónica» (David Le Breton), el que debe ser liquidado, reformado en una nueva génesis tecnológica20. Nosotros éramos carroña y vísceras, y nos convertimos en cíborgs y silicio. En realidad, nos aferramos a la intersección de dos mentalidades, una clásica, que le asigna un destino a cada uno, y otra más
reciente, que se rebela contra este fatalismo y quiere ampliar sus fronteras y mejorar al ser humano. Esta ingeniería destinada a remodelarnos, a aumentarnos, despierta tanto nuestro escepticismo como nuestra admiración. El transhumanismo y las biotecnologías despiertan tanto odio como esperanzas tontas. Pero, si permiten que la investigación progrese, ¿por qué condenarlos a priori y no ser más pragmáticos al respecto (Luc Ferry)?21. Se nos promete que gracias a la investigación de células senescentes alcanzaremos los 150 años de edad a mediados de siglo. ¿Por qué no? No estaremos para verlo, pero buena suerte a nuestros descendientes. Se nos aseguró la eternidad para el próximo año, los espíritus tristes incluso llegaron a lamentar la muerte de la muerte, y constatamos un abismo entre las ambiciones declaradas y los resultados registrados. Lo inevitable no ha sido abolido, sino que ha sido pospuesto (¡en Alemania y Japón se venden más pañales para ancianos que para bebés!). No añadamos a la desgracia del envejecimiento el absurdo de negar su tristeza o de prometer su abolición. Nuestro poder, a la vez considerable e irrisorio, es invertir sus efectos, frenar su daño. Este margen de juego es el margen de nuestra libertad. Además, en esta época de la vida, el negro abismo de la depresión a menudo acecha a las personas más templadas. A través de los avances en la investigación podemos esperar una mejora no solo de la salud física de los ancianos, sino también de su estado anímico. De todos modos, el cuerpo no miente; el cuerpo manda. Nos dice: el futuro todavía es posible, pero en mis términos. Si no me respetas, lo pagarás caro. A partir de los 45 años, la medicina explica que los seres humanos viven con una pistola en la cabeza. Depende de él detener el disparo o apretar el gatillo. Hay que distinguir aquí entre el cuerpo heredado, el cuerpo vivido y el cuerpo mantenido, que es sobre todo un cuerpo vulnerable, remendado de forma constante, como un elegante viejo sedán que se rompe y se repara con obstinación hasta el siguiente accidente. Llega un momento en que la salud consiste en pasar de una enfermedad a otra, sin hacernos ilusiones, donde la recuperación es más lenta y la convalecencia más larga, evitando así la peligrosa preeminencia de un solo patólogo y propagando la amenaza entre varios.
Te lo dices a ti mismo
Quédate en tu lugar: esto es lo que se nos ha dicho desde la infancia. No presumas, no te des aires. No sueltes ventosidades más altas que tu culo, por usar esa sabrosa expresión francesa que data de 1640. Cada uno de nosotros tendría un lugar asignado por nuestros padres, nuestro entorno de origen, nuestros estudios. Intentar alcanzar otro nivel de éxito o de riqueza significaría olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Ay de quien transgreda esta regla. Los humildes, los desvalidos, no deben tratar de desfilar más allá de sus medios, ni de convertirse en esclavos de las quimeras sociales. Esta indicación empeora con la edad. Uno nace mujer, judío o negro, pero un día se hace viejo (Pascal Champvert). Y ese envejecimiento nos coloca al instante en un lugar reservado: el de los grandes adultos que han cumplido su tiempo y deben ceder. Vivir en general es no quedarse nunca en el lugar de uno. Nuestro centro de gravedad está fuera de nosotros, en situaciones que el fatalismo mantiene inaccesibles. Cada alma contiene dentro de sí misma poderes cuya extensión no sospecha. Los que aspiran a una vida tranquila pueden llevarla como deseen, en especial después de los 60 años, eligiendo la vida sedentaria, la renuncia a las fantasías, el amargo placer de los fiascos anticipados. Algunas personas se dejan desvitalizar desde la mitad de sus vidas. La humanidad se divide en dos familias, la de los que tapan junturas y la de los que se exponen. El número de los primeros aumenta de manera vertiginosa con el tiempo. Para los demás, la ambición de extenderse, una vez más, para recorrer el globo en todas las direcciones puede llevarlos a la desilusión, pero también al deslumbramiento y al entusiasmo. Ello los trae de vuelta. Así es como se castiga a los que aspiran a llegar más alto de su condición. A cualquier edad nos decimos a nosotros mismos: sin estos subterfugios que nos llevan a otra altitud, que nos llevan a las fabulosas tierras de nuestra imaginación, simplemente no podríamos soportar el día a día de nuestra vida. Envolvemos nuestros actos más pequeños con proyectos de un tejido narrativo y poético que los magnifica. Los nervios y el romance: estas enfermedades de la adolescencia están entre las que nos acompañan toda la vida. Hasta el final, soñamos que nuestra vida tiene la consistencia de la ficción. «La conquista de lo superfluo da mayor excitación espiritual que la conquista de lo
necesario. El hombre es una creación del deseo, no una creación de la necesidad»22.
¿Sabiduría o renuncia?
Cuando se acorta el tiempo, hay que forjar una moral provisional. Una persona de 50 años hoy en día está en la misma situación que un recién nacido del Renacimiento: su esperanza de vida es de unos 30 años, el equivalente a toda la existencia de un europeo hace tres siglos. A su pesar, se convierte en un profeta a corto plazo. Encontrarse tan limitado aumenta el deseo de vivir. La edad va dejando poco a poco de ser un veredicto: ya no es el umbral más allá del cual un ser humano estaría fuera de uso, ya que todavía puede cambiar su destino hasta el último momento. «Envejecer significa retirarse gradualmente de la apariencia», solía decir Goethe. Es excelente que las personas mayores de 50 años no deseen hoy en día permanecer al margen, sino persistir en su expresión, para hacer campaña contra la discriminación de la que son objeto, a pesar de que representan casi el 30% de la población. Luchan de forma incansable por permanecer en la luz, para no caer en la categoría de los invisibles. Avanzar en la edad significa, en principio, entrar en el periodo de las respuestas por fin adquiridas y encontradas. Se supone que uno debe saber y entender. Pero las respuestas no logran captar la riqueza de las preguntas. Una buena vida es una cuestión que está bien planteada y que pospone su aclaración de manera indefinida. En las antiguas sociedades orales, como las de África Occidental, se suponía que cada anciano, al haber sido iniciado y capaz de dialogar con los muertos, encarnaba un tesoro de espiritualidad. «Cuando un anciano muere, es una biblioteca la que se quema», dijo el escritor maliense Amadou Hampâté Bâ en 1960. Es demasiado a menudo, en nuestros climas, un disco rayado que se detiene. Tradicionalmente la vejez es contraria a la velocidad (camina como un senador, se ha tomado el tiempo de reflexionar y sopesar sus decisiones). Pero también prevalece en este momento de la vida la sensación de que el tiempo se está acabando a toda velocidad, de que los días van cayendo uno tras otro, como un castillo de naipes, de que ahora hay que contarlos en medios años, meses, incluso semanas. La edad avanzada conllevaría la paradoja de ser una aceleración que se ralentiza. El otoño de la vida siempre ha sido objeto de una definición contradictoria: la dulzura de la extinción ante la consideración y el respeto de los demás, pero también la tristeza de una vida a ras de suelo, de una interminable hibernación en
decadencia. En este sentido, oscilamos entre el elogio cauteloso y la denigración, entre la admiración y la repulsión. Tanto más cuanto que el anciano ahora debe su longevidad a los progresos de la medicina23 y no solo a méritos propios. Antes era raro, con un cierto prestigio, pero hoy en día abunda. Sin embargo, es un anciano flotante incapaz de definir su estatus o de delimitar los ciclos fatídicos. «No te pierdas el radiante junio de la vida»24, solía decir Vladimir Jankélévitch. No obstante, los meses de septiembre, octubre y diciembre también pueden ser hermosos, aunque parezcan menos soleados. Tradicionalmente, la vejez era la época del apaciguamiento. Los abuelos recibían a sus nietos con la amabilidad de quien podía entenderlo todo y perdonarlo todo. Se separaba lo esencial de lo accesorio. Así, a través del marchitamiento de los cuerpos, solo subsistía lo principal: la grandeza de espíritu y la belleza del alma. La vida se empequeñecía, manteniéndose en una llama, pero esta llama era sublime, e inspiraba el respeto y la admiración de todos. Este modelo se ha vuelto borroso: a la vida que permanece activa, por un lado, se opone la vida polvorienta, por el otro, que es rechazada como un espectro, el del anciano que está postrado en cama, preso de la extinción. Toda la energía que necesita para preservarse, para mantenerse, es una batalla diaria ganada contra la desintegración25. A ello se superpone otra imagen: la ancianidad sería el momento de irse liberando, paso a paso, del apetito demasiado codicioso de los placeres terrenales, para dedicarse a la meditación, al estudio, a pronunciar oráculos en forma de máximas definitivas para prepararse mejor para la gran partida. No es seguro que tal abandono les parezca atractivo a algunos de nuestros contemporáneos. En realidad, podría ser que el secreto de una vejez feliz radique justo en el enfoque opuesto: en cultivar todas tus pasiones, todas las capacidades hasta bien avanzada la vida, en no abandonar nunca ningún placer ni ninguna curiosidad, en lanzarse a retos imposibles, en continuar hasta el último día amando, trabajando, viajando, y permanecer abierto al mundo y a los demás. En una palabra, en sentir intactas las propias capacidades. ¿A qué tenemos que renunciar si queremos mantener lo esencial? En primer lugar, al imperativo de la renuncia, que equipara la edad con la extinción gradual de nuestros deseos. Aunque termine derrotándonos y expropiándonos de nosotros mismos, la vejez tiene que ser reconstruida. El dictado que ordena acostarse, resignarse, debe ser desafiado. La sabiduría clásica es quizá solo el otro nombre de la resignación. Debemos resistir con todas nuestras fuerzas al
empobrecimiento de la existencia, a ser relegados a casas con nombres floridos que son lugares medicalizados para morir. En el pasado, entramos en la existencia sin un modelo: la novela de formación o aprendizaje, nacida en el siglo XVIII, ayudó a los individuos a encontrar su camino a través del laberinto de los años, a pasar de lo particular a lo universal, en un momento en que la dislocación del Antiguo Régimen era cada vez mayor; ahora estamos entrando en el otoño de la vida sin una guía, ya que este periodo no existía como tal hasta mediados del siglo XX. Deberíamos entonces hablar de las novelas de distorsión que nos desacostumbran a los gestos que hemos aprendido, nos desintoxican de tonterías inmemoriales. Debemos envejecer en paz, quizá, pero no resignarnos. Estamos, así, divididos entre dos sabidurías: el triste consentimiento de lo inevitable, y el alegre acercamiento a lo posible. Pasamos de uno a otro. Lo sabemos desde Freud: en el inconsciente no pasa el tiempo26, somos nosotros los que pasamos en él; es el registro del estado civil el que nos asigna una fecha de nacimiento. La edad es una convención social basada en una realidad biológica. Siempre es posible cambiar la convención. Al final, por supuesto, seremos derrotados. Lo importante es no interiorizar nunca la derrota y no interiorizarla hasta el final.
3 Patrice Bourdelais, en Le Débat, n.º 82 (mayo de 1994), recuerda que en 1750 solo entre el 7 y el 8% de la población francesa celebró su 60.º cumpleaños. En 1985, el 82% de los adultos y hasta el 92% de las mujeres tenían la posibilidad de llegar a los 60 años. Un sexagenario hoy en día todavía tiene padres, parientes colaterales, hijos y nietos. Hasta cuatro generaciones pueden vivir juntas en la misma familia, especialmente entre las mujeres. En el siglo XVIII, la vejez comenzaba cuando ya no podías llevar un arma, es decir, a los 60 años. En la actualidad, la esperanza de vida máxima roza los 110 años y cada vez son más las personas que llegan a dicha edad. El número de centenarios está creciendo en Francia un 7% al año. 4 Los romanos distinguían, solo para los hombres, el infans, de 0 a 6 años, el puer, de 7 a 16, el adulescens, de 17 a 29, el juvenis, de 30 a 45, el senior, de 46 a 59, el senex, de 60 a 79, y el aetate provectus, de más de 80, de edad avanzada o, traducido de forma literal, palabra a palabra, la época de la vida que empuja hacia adelante. El latín tenía dos palabras para el tiempo: tempus y aetas. Aetas era el tiempo de la vida, derivada de la palabra aevum, que significa «vida» y «duración de la vida», en griego aïon, lo que también significa «médula
espinal», considerada la sede de la vida. 5 En Japón, el 40% de la población tendrá más de 65 años en 2040. Hoy en día hay 65.000 centenarios en Japón. En China, donde la política de un solo hijo no ha logrado asegurar la renovación generacional, solo hay 22,6 millones de ciudadanos mayores de 80 años. Es probable que la caída de los nacimientos pese sobre el desarrollo del país, que será viejo antes de hacerse rico, según la fórmula oficial. En la India, 87 millones de personas tienen más de 60 años, la mitad de los cuales son pobres y carecen de ingresos. En 2060, habrá 200.000 centenarios en Francia. Desde 2014, la esperanza de vida en Francia se ha establecido en 79,4 años para los hombres y 85,3 años para las mujeres. El fenómeno afecta a todos los países desarrollados sin que los expertos puedan dar una causa inequívoca. Francia sigue siendo, sin embargo, uno de los líderes mundiales en esperanza de vida. Acerca de este tema, véase L’erreur de Faust. Essai sur la societé du vieillissement, Descartes & Cie, 2019, de Jean-Hervé Lorenzi, François-Xavier Albouy y Alain Villemeur. 6 Según el Premio Nobel de Economía Angus Deaton, la esperanza de vida de la población de los Apalaches es menor que la de Bangladés. Explica esta epidemia de muerte por la desesperación social, la obesidad y la crisis de los opiáceos, un consumo masivo de analgésicos vendidos por compañías farmacéuticas sin escrúpulos, lo que genera un número alucinante de sobredosis. Esta mortalidad también afecta a las clases trabajadoras blancas de Gran Bretaña, y sería interesante ver si el movimiento de los chalecos amarillos en Francia forma parte del mismo problema. Recordemos que la diferencia de esperanza de vida entre el 5% más rico y el 5% más pobre en Francia es de 13 años. 7 Sobre el tema, véase el muy personal y literario libro de Christine Jordis, Automnes. Plus je vieillis, plus je me sens prête à vivre, Albin Michel, 2017. 8 Citado por Georges Poulet, Études sur le temps humain, t. I, Pocket, 1989, pág. 73. 9 Heidegger, Qu’est-ce que la métaphysique? Questions I et II, Gallimard, 1938, págs. 34-35. 10 Victor Hugo, Les châtiments, Hachette, 1932, pág. 337. 11 Jean-Paul Sartre, Les mots, Folio Gallimard, págs. 201-202.
12 El ejemplo está sacado de Michel Philibert, op. cit., pág. 174. 13 Sobre esta redefinición de las edades de la vida, véase el libro fundacional de Michel Philibert ya citado, así como Marcel Gauchet, Le Débat, n.º 132, 20042005, y la síntesis magistral de Éric Deschavanne y Pierre-Henri Tavoillot, Philosophie des âges de la vie, Grasset, 2007. 14 Søren Kierkegaard, Étapes sur le chemin de la vie, 1845, Tel Gallimard, 1979. 15 Véase Laurent Schwartz, Vers la fin des maladies? Une approche révolutionnaire de la médecine, prefacio de Joël de Rosnay, Les Liens Qui Libèrent, 2019. En su prefacio, Joël de Rosnay atribuye al doctor Schwartz la sustitución de la complejidad por la «simplicidad», lo que permitiría agrupar las enfermedades en unas pocas categorías amplias para su tratamiento global. Si pudiera hacerse esto, sería un gran paso adelante para la medicina personalizada, predictiva y proactiva del mañana. 16 Según el biólogo Jean-François Bouvet, vivimos más tiempo, pero más tiempo con mala salud. Para que la esperanza de vida aumente, la lucha contra el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas tendría que progresar tanto para los hombres como para las mujeres. Por otra parte, si la probabilidad de morir para un centenario en el plazo de un año es del 50%, esta probabilidad disminuye después de los 105 años, según Elisabetta Barbi, de la Universidad La Sapienza de Roma (estudio publicado en la revista Science el 29 de junio de 2018). Las noticias son en verdad alentadoras, pero todavía es necesario llegar a ello, ser uno de los happy few... 17 Anne-Laure Boch (neurobióloga), Le Débat, n.º 174, 2013. 18 Le Figaro Magazine, 14 de noviembre de 1992. 19 En Francia, un programa llamado Chronos, dirigido por la Fundación JeanDausset, ha estado recogiendo la sangre de nonagenarios, centenarios y la de la supercentenaria Jeanne Calment (cuyo récord de longevidad fue cuestionado en 2018 por investigadores rusos). Sobre la epigenética, ver Joël de Rosnay, La symphonie du vivant, LLL, 2018. 20 David Le Breton, L’adieu au corps, Métaillé, 2013, pág. 13.
21 Sobre los progresos de las tecnociencias y la uberización de la sociedad, véase Luc Ferry, La révolution transhumaniste, Plon, 2016. 22 Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu, Folio Gallimard, 1992, pág. 39. 23 Michel Philibert, L’échelle des âges, Le Seuil, 1968, pág. 199. 24 L’Austérite, pág. 38, citado por Lucien Jerphagnon, Connais-toi toi-même... et fais ce que tu aimes, Albin Michel, 2012, pág. 296. 25 Algunos juristas proponen un régimen sénior para proteger a los débiles de las estafadoras y promulgar una «presunción simple de vulnerabilidad» diferente de la tutela o curaduría. La medida sería reversible en caso de mejora mental o física de la persona a la que se protege. Didier Guével (profesor de Derecho Privado), en Recueil Dalloz, Dalloz, n.º 22, junio de 2018. 26 Véase J.-B. Pontalis, Ce temps qui ne passe pas, Folio Gallimard, 1997.
CAPÍTULO 2
Permanecer en la dinámica del deseo
«Me apasiona el final de mi vida. No me siento viejo en absoluto, excepto cuando me afeito y me veo en el espejo». KEITH RICHARDS
Cualquier individuo, más allá de cierta edad, puede sucumbir a un sentimiento de usurpación, como si estuviera robando el pan de las generaciones siguientes. No solo nuestros progenitores, con sus esfuerzos, nos han dado un confort indebido, sino que parece que disfrutamos de esta ventaja a costa de nuestros hijos y nietos. Según un proverbio indestructible atribuido, al mismo tiempo, al jefe indio Seattle y a Saint-Exupéry: «No heredamos la tierra de nuestros padres; la tomamos prestada de nuestros hijos». Seríamos la generación caníbal que se beneficia de ambos lados de la historia, deja atrás una enorme deuda y se otorga privilegios que equivalen a un robo. Y nuestros sucesores sienten que viven peor que nosotros. Nos maldicen y además ven lo que les espera: la ruina de su salud y de sus ilusiones. ¿No sería ya hora de dejar el escenario?
¿Retirada o debacle?
Para contrarrestar este resentimiento, solo hay una solución: hacer que las personas de 60 años o más vuelvan a trabajar de forma voluntaria27. La constitución de todo un grupo de edad en una clase ociosa enfocada en exclusiva en el consumismo es una catástrofe, llevada a cabo en nombre de las mejores intenciones, en nuestras sociedades, después de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia y el conocimiento suelen avanzar con los años: mantener o recuperar una actividad significa volver a poner a las personas en contacto, al servicio de los demás, convirtiéndolas en actores de nuevo en el pleno sentido de la palabra. Significa poner fin al prejuicio de que los ancianos son una clase parasitaria de la que se espera ansiosamente que ceda el paso a los más jóvenes. Fue Paul Lafargue, comunista revolucionario, yerno de Karl Marx y autor de El derecho a la pereza, quien inventó la sociedad de consumo. En su ciudad ideal, una ley implacable prohíbe trabajar más de tres horas, las máquinas producirán por sí solas la opulencia necesaria y, el resto del tiempo, los hombres y mujeres festejarán, harán espectáculos para burlarse de la antigua forma de vida y se divertirán en unas vacaciones interminables28. Por un extraño giro de la historia, esta utopía bufonesca, elogio del vacío permanente en la distracción, triunfará primero en la misma Norteamérica capitalista que, en el siglo XX, inventó el imperio del entretenimiento sin abolir el papel del trabajo. Hay una ambigüedad de la jubilación desde el principio. Se dice que el canciller Von Bismarck, que inventó el sistema de distribución en 1889, deseoso de cortar el césped bajo los pies de los socialdemócratas, le pidió a un estadístico: «¿A qué edad se puede fijar la jubilación para no tener que pagar nada?». «Señoría, a los 65 años», habría dicho el experto. La mayoría de los empleados del Gobierno solían morir a esa edad29. Estamos dispuestos a compensar a los trabajadores, con la condición de que mueran pronto. Si tienen la desfachatez de sobrevivir dos o tres décadas, la maquinaria se paraliza y se produce un colapso financiero. Otra consecuencia de esta conquista social, introducida en Francia en 1945, es que produce el envejecimiento que se supone que pretendía aliviar30. En el caso de algunas tareas arduas, un cuerpo desgastado por los gestos repetitivos tiene que cesar su actividad laboral. Pero, para otros, esta salida es un doble castigo, la conjunción del empobrecimiento y la edad, la salida de la vida activa unida a una menor remuneración, el «matrimonio del hambre y la sed», para usar un antiguo
proverbio. El fin obligatorio del trabajo a partir de los 60 años, modulado de forma diferente según la profesión, nos sumerge en la maldición del ocio absoluto como forma de vida, como si poblaciones enteras de cabezas canosas volvieran a sumergirse en el mundo infantil de los parques de atracciones. En la mayoría de los casos, este tiempo libre no se utiliza para actividades culturales, sino para hipnotizarse delante de las pantallas, que acaparan la mayor parte de la atención. Envejecer significa beber demasiado de este té de hierbas de los ojos que es la televisión o la web. Es la pesadilla de las gated communities de los Estados Unidos, esos gulags para ancianos aislados del resto del mundo, prohibidos a niños y jóvenes. La idea de que el trabajo es una tarta fija que debe ser compartida entre todos está tomada del maltusianismo económico; por el contrario, se trata de una cantidad flexible que siempre puede modificarse en función de la innovación y el dinamismo de un país. Los jóvenes y los ancianos no tienen las mismas habilidades y pueden complementarse en lugar de anularse mutuamente. Se supone de forma absurda, sobre todo en Francia, que no hay destino verdadero excepto fuera del trabajo, y que hay que esperar hasta cierta edad para empezar a disfrutar del mundo. Ver a personas de 30 o 40 años soñando con irse a los 60 años para disfrutar por fin de su tiempo libre es desgarrador. La vida real está aquí, ahora, en este momento, a pesar de las tareas, las limitaciones y los obstáculos. El ocio se convierte entonces en una actividad a la que uno se aplica con obstinación para llevar mejor la pérdida de nuestra antigua profesión. Adultos que estaban perfectamente sanos tanto desde un punto de vista físico como mental son enviados al basurero porque se marchitan después de unos meses de inercia o se hunden en la depresión. Y luego está el nuevo caso del marido que se queda en casa, que ha pasado los 65 años, un abejorro improductivo, y cuya esposa más joven sigue trabajando y trae a casa el salario. El éxito de los chalecos amarillos en Francia en el otoño de 2018 se debe, en parte, al papel activo que desempeñaron los hombres de 60 y 70 años en las rotondas, por fin arrancados de su soledad y vacío. Estos anarquistas de pelo blanco recuperaron durante unos meses el sentido de la vida, una utilidad. Durante este Mayo del 68 para los pensionistas, salieron de la pesadilla de la ociosidad obligatoria. Las empresas encuestadoras lo aseguran. Según The Economist31, la edad más apropiada para sentirse feliz es la de los 70 años, gracias a la despreocupación y al buen humor frente al estrés. Tal vez, pero ¿no está esta despreocupación relacionada con el hecho de que estamos fuera del mundo, de que estamos privados de cualquier forma de ejercer influencia sobre el mismo? ¿De verdad estamos más satisfechos a los 70 que a los 40 porque nos hemos liberado de las
cosas materiales32? Establecemos una correlación entre el cese del trabajo y la tranquilidad, y nos olvidamos de las manifestaciones de los jubilados que protestan contra los recortes de sus pensiones y la sensación de vacío que sigue al paso a la inacción. Luego pintamos la combinación de pobreza y vejez con los colores del júbilo. Simone de Beauvoir, en los años setenta del siglo XX, describió a la mujer de 50 años, privada de independencia económica y golpeada por una vana disponibilidad: ya no tiene obligaciones, los niños han crecido, el papel de abuela tiene poco atractivo, sigue en plena posesión de sus recursos, pero vegetando en el desierto del aburrimiento. «Ella mira hacia delante, a los largos y poco prometedores años que le quedan de vida, y susurra: “Nadie me necesita”»33. Se siente inútil. Este calificativo se aplica a cualquiera que haya tenido un trabajo. La experiencia adquirida y las habilidades probadas se descalifican con el argumento de que se debe dejar espacio a las personas más jóvenes que están pateando su camino para demostrar su valía. Es devastador para los que se ven obligados a parar cuando no pedían paz y tranquilidad y querían permanecer en su campo. La verdad de una vida plena radica en la prueba que fortalece y no en el descanso que debilita. El pensionista está desfasado a los ojos de la sociedad, pero sigue estando de buen ver, a sus propios ojos. Vuelve a recuperar la libertad, enmascarada en la edad adulta por las diversas responsabilidades profesionales y familiares, tan seductora como aterradora. Entonces tiene que encontrar razones para vivir, más allá del mero entretenimiento o el trabajo voluntario. Una cosa es crear un «banco de tiempo», como en Suecia, para permitir a los empleados tomar un descanso durante unos años sabáticos34 o darse un respiro en una profesión, y otra es obligar a los que no quieran hacerlo a que se marchen por haber sobrepasado la fecha de caducidad35. No es lo mismo una suspensión temporal que un cese forzoso. La jubilación es el paradigma de una gran conquista que se convierte en una calamidad para sus beneficiarios.
La edad filosófica
Pasar por la vida implica recitar una lista de desastres tan obvios que sería tedioso enumerarlos. Pero enfocarse en el catálogo de penitencias de esta manera no tiene sentido: vivimos cada vez mejor y llegamos a más viejos. En la edad en que nuestros antepasados ya estaban cayendo al abismo, hay una alegría mezclada con ansiedad al sentir que estamos vivos, que hemos escapado de las principales enfermedades. Es el absurdo gozo de estar vivo, de habitar el cuerpo, aunque esté gastado. No todo es posible ya, pero todavía se permite mucho. En 1922, Marcel Proust recibió el Premio Goncourt, en detrimento de Roland Dorgelès, portavoz de los veteranos. Al día siguiente, el periódico L’Humanité tituló: «¡Paso a los viejos!». Proust tenía solo 48 años. ¿Quién hoy en día calificaría a un hombre o mujer de 48 años de edad como «viejo»? Es después de los 50 años, y tienes realmente la vida por delante, cuando puedes por fin disfrutar de esa juventud que echabas de menos a los 20 años porque tuviste que sacarte un título, buscar un trabajo, ponerte a prueba a ti mismo, disculparte por ser un novato, salir de la infancia, pasar por tus primeras aventuras amorosas tormentosas, llevar solo la carga de una nueva libertad. Buscarse a sí mismo, cometer errores, elegir entre opciones que no nos gustan, intentar decirnos cada mañana que no sabemos lo afortunados que somos, ¡qué pesadilla cuando lo pensamos! Entonces nos construimos a nosotros mismos mientras nos destruimos con el alcohol, las drogas y los excesos de todo tipo en nombre del conformismo y la presión social. La juventud posee belleza, dinamismo y curiosidad, pero es la edad mimética, la que, a tientas, tropieza y sucumbe a las modas y a las ideologías. La edad adulta posee práctica, pero ha perdido su presteza y empuje. A medida que envejecemos, seguimos encontrándonos con ventajas y desventajas, siempre en desacuerdo, siempre en vilo. La existencia, en nuestro entorno, solo ocurre una vez: no hay clases de recuperación, a diferencia de lo que sucede en el budismo y el hinduismo. Estas dos religiones han inventado, con la noción de karma, el destino a prueba: pagamos en nuestro estado actual por nuestros errores anteriores y nos purificamos, ciclo tras ciclo, de nuestras debilidades hasta la liberación. Oriente busca la liberación de esta vida, y Occidente, en esta vida. La única solución para los primeros es dejar de renacer; para los segundos, resucitar más de una vez en el mismo lapso de tiempo. El cristiano se juega la eternidad en un tiempo
breve, mientras que el hindú, para escapar del dolor del ser, dispone de una cantidad de reencarnaciones sucesivas durante las cuales el alma se va purificando. A medida que Europa se va liberando de la influencia medieval a finales del siglo XV o XVI y de un mundo predestinado en el que todos son prisioneros de su estatus, su religión y sus orígenes, surge una nueva promesa: el hombre será en adelante el creador de su propio destino y de su propio tiempo. Será capaz de reconocer los límites sociales, psicológicos y biológicos y entrará en la época de la construcción indefinida de sí mismo. Es en estas promesas en las que se basa el mito del self-made man de los Estados Unidos. Esta promesa está lejos de cumplirse, y la maldición de los determinismos sigue siendo tanto más fuerte en la medida en que se crea que los ha eliminado. El hecho es que la Modernidad nacida de la Ilustración conserva esta característica admirable de ser una revuelta colectiva contra la fatalidad. La tercera edad nunca ha sido más que hoy la edad filosófica, la edad del espíritu por excelencia. Todos los desafíos de la condición humana se plantean allí en su agudeza, como los definió Kant: ¿qué se me permite esperar?, ¿qué se me permite saber, creer? El veranillo es en verdad esa «conversación que el alma mantiene consigo misma» (Sócrates, Teeteto), un estado de examen permanente. Se puede alternar la vida activa con la contemplativa. Es ese momento en el que nos enfrentamos a la trágica estructura de la existencia sin máscaras ni anteojeras, una situación límite. «Cuando aprendemos a vivir, ya es demasiado tarde»36, dijo Arago. Pero la vida no es una asignatura escolar, pues está constantemente corrigiendo las condiciones de su aprendizaje. Si el desarrollo de talentos pertenece a la juventud y consiste en realizar todo el potencial de una persona, la vejez también puede considerarse como la última edad de la educación y no como un apartadero. El poder disolvente de los años no impide un dinamismo, aunque sea limitado. Uno persiste en crecer en el horizonte del futuro incluso cuando el tiempo se reduce. En todo momento, seguimos siendo los únicos artífices de nuestra salvación, incluso en la elección de nuestra muerte. Todavía somos viejos estudiantes de la escuela de la existencia, y esta voluntad de aprender es precisamente un signo de la frescura del espíritu. La iniciación durará hasta la tumba. Podemos acumular la alegría de enseñar y la alegría de ser enseñados, de recibir y dar lecciones, de ser la boca que enseña y la boca que pregunta, en perfecta reciprocidad. Todavía tenemos tiempo suficiente para abrirnos de nuevo al mundo, para volver al conocimiento. Estamos hechos, tal vez, pero aún somos imperfectos. La vida real no está ausente porque no hay
vida «real», sino muchos caminos interesantes que quedan por explorar.
¿Qué vamos a hacer con nuestros 20 años (más de vida)?
Culpamos a los ancianos por mostrarnos el camino que no queremos tomar. Prefiguran lo que vamos a llegar a ser: seres máquina, cíborgs, ya que más allá de los 50 todos entramos más o menos en la edad de las prótesis, gafas, audífonos, marcapasos, válvulas, implantes, chips varios, etc. En nuestra sociedad individualista se nos ofrecen, al menos, dos modelos que podemos encontrar a voluntad: interpretar el papel del viejo galán, o adoptar la pose del sabio desilusionado, proveedor de oráculos, que duda entre el infantilismo y el hieratismo. No poner límites... a sus apetitos y encontrar a los 60 años los sueños de un adolescente, o decidir que las pruebas han terminado y entrar en el mundo de los viejecitos que echan la partida, que juegan a la petanca mientras esperan la sopa. Por un lado, está la tribu de los jubilados sobrevitaminados (a menudo en mejor forma que los más jóvenes), que han vencido con éxito varias enfermedades. Bastante acomodados, si pertenecen a las clases medias o altas, quieren comerse la existencia a bocados y despliegan una energía feroz, cuando sus antepasados, en otros tiempos, ya estaban seniles o postrados en la cama. Por otro lado, está la muchedumbre gris de los resignados, ansiosos por escapar del tumulto. Extravíos del corazón y de la mente pueden ocurrir en cualquier momento para ambos sexos. La aparición de la Viagra, y de los tratamientos hormonales para ellas, otorga poderes embriagadores a venerables sexagenarios. Ello ha roto la paz de los vientres, acentuando a veces la degradación de las mujeres. ¿Cuántos matrimonios viejos se separan cuando uno de ellos, rompiendo la tregua de la castidad, recupera el gusto por la justa amorosa? La generación del 68 habrá conocido dos píldoras milagrosas, la anticonceptiva y la vasodilatadora. La glotonería de estas cabezas grises, deseosas de tirar los dados por última vez, de lanzarse al deporte, a los viajes, al trabajo, a las saturnales de la carne, nace de la nueva dilatación temporal estratégica que se nos ofrece a cada uno: en Europa, la edad media de la maternidad alcanza los 30 años, y el «cerrojo de la menopausia» podría un día saltar y retardarse hasta después de los 60 años. ¿Una visión patética? Tal vez. Pero culpar a los ancianos por sus deseos desviados, por su deseo de emprender, de seguir trabajando, es condenarlos a la pena de muerte y condenarnos a nosotros mismos tan pronto como lleguemos a esa frontera. ¿Qué podría ser más hermoso que hacer un cortocircuito en las secuencias temporales, burlarse del destino, permitirse, al menos por un tiempo, estar intoxicado, sentir, conocer gente nueva? La vida es una incertidumbre que
perdura y que, mientras dure, nos garantiza que estamos vivos. Estamos constantemente oscilando entre la promesa y el programa, entre el entusiasmo y la entropía: nacer es la promesa de un futuro que no conocemos, mientras que estamos predestinados a desaparecer como una fotocopia que se desvanece al reproducirse en múltiples copias porque nuestras células se reparan mal al renovarse. Mientras la promesa sea mayor que el programa, nos mantendremos. En realidad, no hemos pedido nacer; pero, a medida que envejecemos, convertimos este don arbitrario en un derecho y exigimos perseverar en el ser tanto tiempo como sea posible. «Hay que estar muy borracho para, una vez bebido el vino, seguir bebiendo las heces [...]. Vivir no es atroz, sino superfluo»37, escribió Séneca en un aforismo que anticipa a Cioran. No obstante, aparte del hecho de que el cansancio del ser puede agarrarnos desde la infancia, hay algo magnífico en permanecer en el escenario durante una última vuelta. He aquí que vienen generaciones enteras de seudoadultos, colegiales arrugados que juegan con el destino y los años. Parece que han pasado directamente de la pubertad a la senilidad, omitiendo la madurez. Se mantienen jóvenes hasta que envejecen. El Gran Reinicio, la Gran Renovación, y no el Eterno Retorno, es la única forma de eternidad que hemos encontrado en nuestro entorno, ya que la creencia en el Paraíso se ha desvanecido entre los fieles. La clásica Trinidad cristiana, Infierno, Purgatorio y Paraíso, ha bajado a la tierra y ahora se distribuye en nuestra vida seglar: la vida después de la muerte está aquí, en la tierra, dividida y cortada según las etapas. Hay varias vidas en la existencia de cada hombre o mujer y estas vidas se suman sin parecerse una a la otra. Forman una creación continua que se asienta y se superpone en forma de destino. Cometemos errores, los arreglamos, cometemos otros...; tantos fracasos que al final conforman un hermoso recorrido. Y, como ya no hay un modelo de buena vida después de los 60 años, depende de cada uno de nosotros crearlo. Somos, más que nunca, como Peter Pan, niños que no quieren crecer, ancianos que no quieren envejecer38. Le damos la vuelta al reloj biológico, los jóvenes empiezan a hacer cola a los 20 años, mientras que sus padres canosos retozan y aumentan sus aventuras. La razón no crece con el paso de los años, y la crisis de la mediana edad puede atacar hasta en el umbral de la muerte. La ruidosa euforia de los ancianos puede ser risible, incluso insoportable; pero ¿preferimos el deslizamiento gradual de los ancianos hacia la tumba, el aséptico hospital? ¿Qué podría ser más estimulante que hacer trampa con las normas?
Esto es lo que está en juego: ¿será esta nueva etapa una madurez transfigurada, o una postadolescencia agitada, al borde del abismo? Lo más probable es que sea una tensión entre estos dos estados, una esquizofrenia asumida. Por un lado, y esta es una ventaja de la edad, hay un creciente gusto por la naturaleza, el estudio, el silencio, la meditación, la contemplación; por otro lado, un siempre vivo y hasta renovado apego al placer en todas sus formas. Improvisar una nueva vida a los 55 o 60 años no es lo mismo que embarcarse en la vida a los 16. ¿Serán los nuevos ancianos los guardianes de la transmisión, o «viejos sátiros desgastados por el libertinaje» (Rousseau), granujas narcisistas de 73 años, como Donald Trump, o los augustos antepasados de barba blanca? El relámpago de las pasiones permanece vivo, el alma y el corazón se encienden rápidamente. La edad espiritual y sentimental no coincide con la edad biológica. Solo hay una forma de retrasar el envejecimiento: permaneciendo en la dinámica del deseo. Reconciliación de las incompatibilidades: romanticismo y vida cómoda, estupro y arrugas, pelo blanco y deseos tormentosos. No hemos encontrado la solución a los infortunios de la condición humana, sino solo un pequeño tragaluz en la cueva. «No somos serios cuando tenemos 17 años», cantaba Rimbaud. No somos más serios a los 50, 60 o 70 años, aunque la etiqueta nos obligue a parecerlo. Debemos despojar a la edad de sus decrépitos adornos, volver el envejecimiento contra sí mismo, con humor y elegancia. Los límites solo existen para ser repelidos. En cada etapa de su desarrollo, la vida se rebela contra lo irreversible. Y esto, hasta que caigamos al abismo.
¡No has cambiado nada!
Decirle a alguien «No has cambiado nada» es una discreta petición de reafirmación. Ya tengas 30 o 60 años, le estás pidiendo a la persona que te devuelva el cumplido, para asegurarte de que estás en la misma zona horaria. Encontrarse con un viejo amigo que no has visto en años es una operación de reconocimiento facial, como esos testigos que tienen que identificar al autor de un crimen detrás de vidrios espia. La memoria realiza un rápido cálculo, recortando de la cara que aparece los rasgos susceptibles de reavivar el recuerdo: resta la cara actual de la cara antigua, convoca dos momentos diferentes y los compara. La persona protesta: ¡pero si soy yo!, y los ojos hacen clic, suplicándoos que conectéis uno con otro. La cara es lo que compartimos con todos nuestros semejantes. Por eso no sabríamos aceptar que se la olvide sin causar un daño irreparable. «No aparentas la edad que tienes» significa que no te has doblegado a los dictados de la naturaleza, que has sido astuto con las convenciones. Hay asombro y casi rabia al encontrar, al doblar la esquina, a una persona de nuestra generación que parece nuestro padre o abuelo (¡no es posible que esta ruina sea de mi edad!). El tiempo, ese gran demoledor, se divierte casi siempre distorsionando los rasgos, aplastándolos o estirándolos, sin indulgencia. Coloca una lupa en los rostros, acentúa un rasgo, reconfigura una fisonomía, arruga la piel, la cubre de manchas, hace escasear el cabello, ensancha los pómulos, alarga la nariz y las orejas, y realiza una monstruosa transformación. El rostro humano es un palimpsesto donde se superponen varias épocas: en un amigo, antes querido, descubrimos la risa de un adolescente y los restos dispersos de lo que fue un abundante cabello. Estamos rodeados de escrutadores que nos analizan como profesionales. Quieren extraer una confesión de nuestra apariencia. «Sigues siendo el mismo» significa, por lo tanto: eres testigo de nuestro viejo mundo, eres la prueba de que hemos compartido este espíritu del que sigo siendo nostálgico. La vejez nos recubre de un aspecto engañoso; ya no distinguimos a la persona que nos mira en el espejo cada mañana: ¿quién eres?, ¿qué quieres de mí? La edad parece habernos tomado por sorpresa. Otro yo nace de nosotros, un yo que no es uno mismo. Esto es el destino, dijo Hegel: uno mismo bajo la forma de otro. Uno piensa en esos anuncios que muestran una vida humana desde la
cuna hasta la tumba en movimiento acelerado. De la sonrisa infantil a las espaldas encorvadas de un matrimonio de ancianos tomados de la mano en una playa. Encanto y danza de la muerte entrelazados. En este caso, lo que asusta es el resumen de una vida en unos pocos minutos: sin haber tenido apenas tiempo para degustar la vida, de saborear su amargura y sus delicias, y nos hemos convertido de pronto en un anciano o una anciana, los dos brazos del compás se han separado de repente.
27 En Rusia, la decisión de Vladimir Putin en 2018 de posponer la edad de jubilación a los 65 años, mientras que la esperanza de vida es de 67,5 años para los hombres, debido al alcoholismo y a la mala atención médica, fue muy mal recibida. En Bélgica, la jubilación se fijará en 67 años en 2020, lo que ya es el caso en Alemania. Francia ha fijado la jubilación, en determinadas condiciones, a los 62 años de edad, recomendando, por razones de equilibrio de las cuentas, que se posponga a los 64 años. Hay que evitar a toda costa una guerra latente entre las generaciones, ya que los jóvenes tendrán que pagar por los mayores, lo que también les dejará un enorme déficit: «Las ganancias en longevidad deben considerarse vida ociosa, sufragada por las generaciones activas. Monstruosidad contraria a la evidencia», François de Closets, citado en Colette Mesnage, Éloge d’une vieillesse heureuse, Albin Michel, 2013, pág. 190. 28 Sobre este tema, véase Jean Starobinski, «L’ordre du jour», en: Le temps de la réflexion, Gallimard, 1983, págs. 123-124. 29 Citado por Norberto Bobbio, Le sage et la politique, Albin Michel, 2004, traducido del italiano por Emmanuel Dauzat, pág. 101. 30 Éric Deschavanne y Pierre-Henri Tavoillot, Philosophie des âges de la vie, op. cit., págs. 494 y ss. 31 «Age and happiness», The Economist, 18 de diciembre de 2010, citado en Martine Boyer-Weinmann, Vieillir, dit-elle, Champ Vallon, 2013, pág. 152. 32 «A los 70, encontramos la felicidad de un hombre de 30 años. A los 80 años, encuentras de nuevo (en promedio) la alegría de tu 18.º cumpleaños. ¿Cómo entender este sorprendente resultado? [...] La vejez te libera de un peso, el de acumular activos inútiles, para devolverles su lugar a los bienes intrínsecos», escribe Daniel Cohen, encomiando una encuesta de Homo Economicus,
prophète égaré des temps nouveaux, Albin Michel, 2013, pág. 27. 33 La force de l’âge, Folio Gallimard, pág. 468, citado en Deschavanne y Tavoillot, op. cit. 34 Citado en Deschavanne y Tavoillot, op. cit., pág. 487. 35 En Francia la ley permite completar la pensión mediante un trabajo paralelo, con modalidades diferentes para los funcionarios y las profesiones liberales. Por el momento, solo un porcentaje mínimo de los retirados, un 5 %, aprovecha esa ley. 36 «Il n’y a pas d’amour heureux», en: La Diane française, Seghers, 1946. 37 Lettres à Lucilius, carta n.º 24, Garnier Flammarion, 2017. 38 François Rivière, J.-M. Barrie, Le garçon qui ne voulait pas grandir, Calmann-Lévy, 2005, y Béatrice Balti, J.-M. Barrie, Celui qui préférait les Fées aux Femmes, Éditions Complicités, 2018.
SEGUNDA PARTE
LA VIDA SIEMPRE RECOMENZADA
CAPÍTULO 3
La rutina salvadora
«No admiras como deberías este milagro asombroso que es tu vida».
ANDRÉ GIDE, Les nourritures terrestres
Al hablar de su pasión por el tabaco, Zeno, un simpático fumador empedernido de finales del siglo XIX, de Trieste, en el Imperio austrohúngaro, que vivía de las rentas, cansado de toser y escupir los pulmones, desea recuperar su salud. Divide su tiempo entre visitas a médicos, psicoanalistas y curas en hogares de ancianos, donde es tratado con aplicaciones eléctricas. Pero inevitablemente recae. «Creo que un cigarrillo sabe mejor cuando es el último»39. Lleva 54 años encendiendo un cigarrillo tras otro, y debe admitir, tan melancólico como divertido, que, «en mi vida, las cosas se repiten»40.
«Basta con ser» (Madame de Lafayette)
El ensayo no les cae bien a los modernos. Ha sido descalificado dos veces, desde el Romanticismo y la invención del psicoanálisis. El clasicismo se basaba en la certeza de un pasado ideal: los antiguos habían alcanzado la perfección en todos los ámbitos, bastaba con imitarlos. La innovación se consideraba inapropiada y la noción de plagio carecía de sentido, ya que la propiedad intelectual no existía; por el contrario, era necesario extraer del tesoro de cuentos, historias y fábulas puestos a disposición de todos, y no dudar en reproducirlos, para hacer collages y montajes de los mismos. La Fontaine reescribirá sin cesar a Esopo, un esclavo liberado del siglo VII a. C., y Johann Sebastian Bach se apropiará descaradamente de los conciertos para violín de Vivaldi, para reescribirlos y transcribirlos en conciertos para clave. Un buen texto y una buena música resonaban con todos los escritos y partituras anteriores, y a veces añadían un poco más, la gracia de una desviación, un comentario. El saqueo y la falsificación, lejos de ser castigados, eran recomendados. Se reinventaba a partir de un pastiche anterior. En la Antigüedad, llegaba a atribuírsele a un sabio un libro que había escrito uno mismo, para difundir un nuevo mensaje, mediante el proceso conocido como seudoepigrafía41. (Este es el proceso que eligió Jan Potocki en el Manuscrito encontrado en Zaragoza en 1810, y muchos autores, temiendo la censura, recurrieron a la misma estratagema). Un buen cristiano, en cambio, tenía que vivir en La imitación de Jesucristo, esa obra anónima de piedad escrita y reescrita a partir del siglo XV, para ganar su salvación y purificar su alma. Por el contrario, el Romanticismo, el hijo descarriado de 1789, celebraba la originalidad, el fruto de la creación individual. Los poetas, músicos, pintores y dramaturgos tuvieron que sacudir los códigos, pulverizar las tradiciones osificadas, crear en medio del estrépito y la transgresión. Y, así como los artistas fueron «a las profundidades de lo desconocido para encontrar algo nuevo» (Baudelaire), fue necesario huir de la mediocridad burguesa, sometida al cálculo y el comercio. Rechazada por la nobleza y el proletariado por su codicia, la burguesía estaba afectada por la bajeza ontológica a los ojos de los bohemios. Como su moral había reducido el deseo a las dimensiones del enriquecimiento material tan solo, su vida era metódica, guiada por el atractivo de la ganancia y el gusto por la adquisición. A partir de entonces, el rebelde y el creador tuvieron
que salir de esta pequeñez y buscar tormentas, furia y grandiosidad, en lugar de dejarse marchitar. Del Romanticismo y su odio al conformismo provienen dos cosas: el sueño de la inmortalidad ha sido sustituido por el de la posteridad, el reconocimiento tardío de los artistas malditos, que hoy en día se ve eclipsado por la notoriedad, es decir, la expansión del yo en todas las redes y medios de comunicación como un ego visible y flotante. Finalmente, fue en el siglo XIX cuando nació el elogio de los marginados (migrantes, minorías sexuales y raciales, prisioneros y criminales) que trabajaban para destruir la norma, una cierta filosofía de finales del siglo pasado que hizo su miel con Derrida, Deleuze, Guattari y Foucault. El burgués, como sabemos, ha cambiado, ya que se ha convertido en un bohemio a su vez, y quiere ser «un trabajador de día y un juerguista de noche» (Daniel Bell). Desde la derecha o la izquierda, desea tanto disfrutar de su estatus social como aprovechar la emancipación de la moral, a riesgo de vivir en una contradicción cultural. De ahí que la filosofía de la intensidad sea transmitida en adelante por las grandes multinacionales, una filosofía basada en las consignas nietzscheanas («Conviértete en lo que eres», «Lo que no te mata te hace más fuerte»). Nietzsche se ha convertido, por un extraño giro de los acontecimientos, en el mayor proveedor de eslóganes publicitarios corporativos. El alabador del superhombre es sobre todo la garantía filosófica del superhombre consumista que se forja a partir de lo que compra, usa o absorbe. En cuanto a Freud, detecta en la repetición una compulsión que empuja al paciente a reproducir de forma incesante los mismos escenarios de amor o los mismos fracasos profesionales. El síntoma sirve como pantalla para una angustia más profunda que impide la curación y mantiene el trauma a la vez que lo manifiesta. Ciertas manías absurdas, que nos aíslan de los demás, pueden privarnos de grandes placeres, pero evitan una mayor ansiedad. Se convierten en rituales de protección contra cualquier acontecimiento. Preferimos marchitarnos por inanición a abrirnos a lo desconocido. Y aun así tienes que alabar el hábito. Es el traje con el que revestimos nuestras acciones, el hábitat que nos estructura, el tejido mental de nuestros días. Es esa cualidad innata, convertida en segunda naturaleza, que nos evita tantos tratamientos psíquicos. No somos más que las criaturas de nuestros hábitos, que son más difíciles de arrancar que una creencia. La regularidad es la muerte, afirman las vanguardias; ello implica olvidar que constituye la base ontológica de nuestro destino y condiciona nuestra supervivencia. Querer abolirla,
reivindicar el doble estandarte de la imprevisibilidad y la invención perpetua, es quizá disolver la espantosa banalidad, pero sobre todo es hacer imposible la existencia. «Vivir sin aburrirse y disfrutar sin impedimentos», retomando el viejo lema comercial de los situacionistas, es correr el riesgo de convertir la intensidad en rutina, en una convulsión acordada. Cuando la vida se congela como un arroyo atrapado en el hielo o un rostro con bótox, es tentador soñar con un cambio total, de pareja, de profesión, de país... Pero, sobre todo, esta fantasía de cambio absoluto es una excelente manera de hacer frente a nuestra propia condición. Refuerza el statu quo: cuanto más te quejas, más lo soportas, y te quejas solo para no cambiar nada. Desde la niñez, fabricamos nuestras tradiciones. Lo que llamamos rutina no es el desafortunado accidente de seres sin historia, sino el marco sin el cual no podemos mantenernos erguidos; es ese conjunto de automatismos que nos construyen y nos frenan al mismo tiempo. La vida está hecha de hilos invisibles que nos rodean y nos llevan sin que lo sepamos y terminan rompiéndose uno por uno. «No todo lo que está inmóvil está en reposo», dijo Aristóteles. Para que un evento surja en medio de la monotonía de los días, se necesitan horas en blanco, una duración neutra que lleva tiempo, sin grandiosidad. Los momentos abrumadores casi siempre se producen en un contexto de preocupaciones menores, de las que se destacan. Sin monotonía, no es posible transformación alguna. La línea melódica de nuestra vida cotidiana es un bajo continuo del que a veces emergen arias impactantes.
El esplendor de lo trivial
Una pregunta fundamental después de los 50 años: ¿qué nos mantiene despiertos?, ¿qué nos hace salir de la cama, cada mañana, felices de volver al mundo? A los 20 años, queremos abrir el futuro por la fuerza, para provocar algo extraordinario y extravagante. La vida mecánica se ve entonces como una abominación que quisiéramos someter a una efervescencia continua. La forma más radical de esta utopía la alcanzaron los estados totalitarios que sumieron a sus ciudadanos en el terror y la guerra. El deseo de destruir el statu quo, la negativa a hacer un pacto «con las condiciones irrisorias, aquí abajo, de toda la existencia» (André Breton) puede llevar a un poderoso deseo de romper los diques en la adolescencia. ¿Y cómo no vamos a entender este impulso? Con raras excepciones, nuestra existencia no es una novela, ya que permanece irremediablemente idéntica a sí misma. La vida cotidiana es la atenuación de las anécdotas, una vida en la que no pasa nada o casi nada. Uno se convierte en pobre por momentos. A la pregunta ¿qué hay de nuevo? siempre surge la misma respuesta: nada especial. Pero una persona solo existe si se puede narrar a sí misma, si puede poner su vida ordinaria en forma de anécdotas, por muy ridículas que sean. El desafío de la banalidad es mantener el rumbo en la suave tormenta de horas que se suceden, todas similares, con su poder de descomposición que desalienta a los corazones más templados. En este sentido, el género de autoficción, un apéndice a la autobiografía, forjado en 1977 por Serge Doubrovsky, es en efecto un intento de extraer una narración de la trivialidad de nuestros tiempos. No contamos lo que nos ha pasado, sino que escribimos para entendernos mejor, para persuadirnos de que estamos vivos. Nos ponemos en escena para amplificarnos, aunque solo sea en lo minúsculo; nos aturde la riqueza inagotable de un destino aparentemente arbitrario. Y el diario también inventa a su propio lector, un hermano en la banalidad, que se regocija al ver al autor cosechar, semana tras semana, tan irrisorios y preciosos frutos. Crea un destino común entre el escritor y el lector, que se emborrachan al compartir tal ausencia de aventura. Esta escasez les parece una plétora desconocida: el minuto más insignificante y los placeres más tenues siguen siendo ricos en una variedad inagotable de ocurrencias. Miles de presencias posibles palpitan en los largos momentos vacíos de un día que tendría que ser extraído, como un diamante atrapado en su ganga. Cuanto más delgado es el
destino, más gruesa es la ficción cuando se adentra en lo infinitamente pequeño, requiere pequeños matices y eleva lo insignificante a la categoría de tragedia. Crecer es redescubrir el esplendor de lo ordinario, que no es más que un vértigo inexplorado. Incluso en los días en que la marea está baja, se producen huracanes en miniatura. La nimiedad también posee estructura narrativa. Así es la novela: la ficción de un deseo cargado con esta bendita carga, la narración. A partir de cierta edad, la continuidad se antepone a la admirable novedad: la preocupación ya no es tanto cambiar la propia vida como preservar lo mejor de la misma. ¿Es necesario realizarse o superarse?, se pregunta uno en la juventud. Primero mantente, responde la madurez. Montaigne cita en alguna parte a Mecenas, un consejero político de Augusto:
Conviérteme, si lo deseas, en manco, sin piernas, gotoso, que, mientras siga con vida, seré feliz.
Y concluye: «Los hombres están tan apegados a su miserable vida que no hay nada que no acepten, por duro que sea, con tal de conservarla»42. En toda vida que perdura, el pasado parece una profecía invertida que anuncia el presente, y el presente, una confirmación retrospectiva. Hicimos bien en comportarnos como lo hicimos. El eterno susurro de la existencia ya no entraña debilidad, sino confianza en uno mismo. Nuestra visión del pasado se divide entre dos clichés: o bien fue una suma de maravillas después de la cual el interés disminuye, «la vida era mejor antes», como dice la expresión consagrada, o bien es el prefacio imperfecto de un futuro que lo cumplirá. La primera es más bien la concepción de los conservadores, y la segunda, la de los progresistas. En el plano personal, una versión cae en la nostalgia —el ayer fue hermoso—, y la otra, en una precipitada huida hacia un futuro idealizado. Con la edad, este problema puede revertirse: todo se ha logrado ya y aun así todo queda por hacer o rehacer. Nuestro gran placer consiste
entonces tanto en explorar como en reconocer. Al igual que en los cuentos infantiles, nos gusta aún más redescubrir que ser sorprendidos, o más bien la sorpresa debe envolverse en los velos de una cierta familiaridad. Queremos experimentar las mismas expectativas, las mismas emociones incluso cuando conocemos el curso de los acontecimientos. Esta es la comodidad de una repetición tranquilizadora, redescubrir voces queridas, géneros musicales o cinematográficos favoritos, melodías familiares, rostros conocidos, sonidos de nuestro idioma. Así como hay una fórmula química para cada perfume, hemos encontrado, a partir de cierta edad, la fórmula que mejor nos conviene y ya no deseamos cambiarla. Incluso aunque sigamos tentados por la posibilidad de la gran agitación, sabemos mejor que antes lo que vale la pena conservar, aquello en lo que se puede tener esperanzas y lo que es poco razonable codiciar.
Aquí comienza la nueva vida
Cada día es como un drama humano total: es un símbolo de la división de la existencia en partes, con su radiante amanecer, su triunfante mediodía, su esforzada tarde y su apacible crepúsculo. El despertar del durmiente por la mañana es una pequeña resurrección diaria de entre los muertos; nos devuelve la luz, nos devuelve la fuerza que la noche nos había robado. Nos guste o no, la naturaleza sigue marcando el ritmo de nuestra vida, de la misma manera que nuestros estados de ánimo están moldeados por un cielo gris o un sol espléndido. ¿En qué sentido permanece el vínculo entre el microcosmos que somos y el macrocosmos global? El clima baña nuestro cuerpo en una gran envoltura meteorológica que determina en parte nuestras penas o nuestras alegrías. La luz nos llena de alegría, y un cielo cargado pesa sobre nosotros como un castigo personal. Cada mañana nos despertamos, con los brazos llenos de regalos, como un tramo de nieve fresca en el que dibujamos nuestro rastro y que nos da la ilusión de empezar de nuevo. Todo lo que tenemos que hacer es cerrar los ojos y dormir para renacer como un nuevo ser. Era necesaria esta oscuridad para volver a brotar con la plena luz del amanecer. Los días malos pasan porque tenemos 365 veces al año la oportunidad de pasarlos y anularlos. A diferencia de la película Atrapado en el tiempo43, una maravillosa fábula sobre el amor y el tiempo, no somos prisioneros del mismo ciclo de 24 horas que se repetiría de forma idéntica cada mañana. Algunos días son meras puertas que nos van llevando a lo largo de la semana, otros son mazmorras de las que estamos ansiosos por salir, y otros tienen la claridad de una ventana abierta al esplendor de las cosas. En este sentido, el sueño es un maravilloso símbolo de olvido y renovación: nos ofrece la sensación, tal vez ilusoria, pero estimulante, de un renacimiento después de una buena noche de sueño, cuando nos acercamos al mundo con los ojos descansados. Es un milagro salir de las sombras, abandonar la forma anterior, como cuando una serpiente muda para entrar en un periodo en el que todo parece posible de nuevo. Las criaturas de la noche se han disipado, han vuelto a su estado de fantasmas. La dulce embriaguez del amanecer, acompañada por el canto de los pájaros, nos aturde. Nos separamos del viejo yo de ayer para recrearnos de nuevo. Tal es la belleza de la mañana: la de una renovada alianza con el mundo. Es una especie de pasaporte psicológico que nos damos a nosotros
mismos para volver a lo cotidiano. Levantarse, ducharse, tomar café o té, estos gestos elementales, renuevan una solidaridad íntima con las cosas, nos devuelven al mundo. Abolir el sueño, como algunos fanáticos desean, porque es una pérdida de tiempo, es matar el poder de los sueños de desdibujar los límites, es sacarnos de los ritmos circadianos y reducir el encanto de la alternancia. Madame de Staël, que se había vuelto completamente insomne unas semanas antes de su muerte y, sin embargo, era una gran devoradora de libros e ideas, se quejaba: «La vida es demasiado larga sin dormir. No hay suficientes cosas interesantes para veinticuatro horas»44. Un día es todos los días. Entonces, desde que te levantas hasta que te acuestas, un día es toda tu vida. Como el héroe, según Nietzsche, morimos cada noche al atardecer y reaparecemos al día siguiente. El eterno retorno de las cosas buenas, por ejemplo, este hecho cultural fundamental de las tres comidas diarias, es en sí mismo una fuente de placer. El tiempo parece estancarse e incluso anularse. En La montaña mágica, Thomas Mann, evocando el sanatorio de Davos, escribió: «Es el mismo día lo que se repite una y otra vez, pero, como siempre es el mismo día, básicamente no es correcto hablar de repetición, sino que deberíamos más bien hablar de identidad, de un presente inmóvil, o de eternidad. Te traen la sopa para el almuerzo como te la trajeron ayer y como te la traerán mañana. Las formas del tiempo se pierden, y lo que se revela como la verdadera forma del ser es un presente fijo donde te traen la sopa eternamente». Paul Morand, por su parte, explicaba: «Lo primero que cae al agua en un crucero es el tiempo». El gran filósofo Immanuel Kant vivió también con una regularidad de metrónomo en Königsberg, Prusia Oriental, en la costa del Báltico, levantándose y acostándose a horas fijas, a las 5 de la mañana y a las 10 de la noche, respectivamente, y siguiendo la misma rutina inmutable que solo dos acontecimientos lograron perturbar, la lectura del Émile de Jean-Jacques Rousseau, en 1762, y el anuncio de la Revolución francesa, en 1789. Hay así espacios privilegiados, internados, sanatorios, cuarteles, conventos, cruceros, que parecen estar retirados de la corriente, tomados de una estabilidad engañosa. Maravillosa ilusión: una vida regulada como una partitura da la sensación de la más perfecta quietud. En estas ciudades radiantes, uno se siente protegido de las tormentas del mundo. El orden y la disciplina te liberan del tormento de las horas fugaces; el aburrimiento es el otro nombre de la seguridad. Es una sorprendente paradoja que la obediencia al horario sabotea el tiempo desde dentro. Para matar el tiempo, síganlo escrupulosamente, con total
precisión. Todos conocemos a gente que obtiene una increíble energía de la fidelidad a las reglas, que los tranquilizan y los guían. Por encima de todo, se organizan, construyen un horario, cuadrando las horas, indiferentes a lo que pondrán en el mismo. La división del día o de la semana en compartimentos separados es indispensable para ellos. Su día comienza con recetas inquebrantables, con una liturgia religiosa: ordenar la casa, clasificar los objetos del escritorio, ordenar la ropa en un cierto orden, hacer algunos ejercicios de gimnasia. La realización del ritual constituye su oración diaria. Así que el lunes, el martes o el miércoles pierden sus colores específicos, ya que son solo especímenes de la misma sustancia. ¿No somos todos, al menos en Francia, escolares eternos que cantan el año según el calendario del sistema educativo nacional, el Día de Todos los Santos, Navidad, Carnaval, Pascua? Las vacaciones en nuestro país son sagradas desde 1936, nos conectan con los demás, forman un imaginario colectivo entre generaciones. Constituyen nuestra novela nacional, tal como el trabajo es la columna vertebral de los americanos, japoneses y chinos. Por el contrario, sobrecargarse de tareas, es decir, el deseo de sacar tiempo del tiempo, es a menudo un síntoma de envejecimiento: queremos acumular tareas apresuradamente, apurar antes del final; mientras que el aletargamiento, esa maravillosa capacidad de perder el tiempo, ese vagabundeo indiferente en las horas y los días, es el sello de la juventud, que tiene todos los años por delante. Es su frivolidad y su genio.
Razones para vivir
«Es natural», dijo Thomas Mann, «para un hombre de cierta edad mirar hacia atrás con sentido del humor». La repugnancia por la vida prevalece, en algunas personas, a medida que esta se acorta. Como es una afrenta para ellos, la pisotean. Abandonarán el escenario, declararán que la aventura humana ha llegado a su fin, que es un tiempo despreciable, que sus sucesores son incultos y tontos. ¿Qué clase de mundo vamos a dejar a nuestros hijos?, pregunta la sabiduría popular. «¿Qué niños dejaremos al mundo del mañana?», respondió Jaime Semprún. La vejez a menudo cae en la doble trampa de la divagación y la aversión. El gruñón, el malhumorado y el refunfuñón están al acecho dentro de todos nosotros, listos para saltar a la más mínima decepción. Montaigne llamó a estas enfermedades «las arrugas del alma». «No hay almas, o son raras de ver, que, al envejecer, no huelan a agrio y a humedad»45. Pero debemos envejecer sin dejar que nuestros corazones envejezcan, mantener el apetito por el mundo, por los placeres, por la curiosidad de las generaciones que nos suceden. En este sentido, un Schopenhauer o un Cioran, estos grandes calumniadores de este mundo, son de una lectura vigorizante, tanto que la violencia de sus argumentos contra la vida puede ser interpretada como una declaración de amor a la inversa. El huraño no encuentra motivos de alegría: sufre por todo, lo mismo por sus amigos que por sus parientes, tanto en primavera como en verano. A sus ojos la sociedad es fea, pero son sus ojos los que son feos, no los objetos que contempla. Está cubierto por lo que el filósofo Edmound Husserl llamó «las cenizas del gran cansancio». A los viejos despabilados les gusta pensar que el mundo se está desmoronando porque lo van a dejar y no quieren echarlo de menos. Pero el mundo nos sobrevivirá, y a los jóvenes no les importan nuestras maldiciones. El declive nunca es solo la aplicación a la historia humana del destino de todos y cada uno de nosotros, la senescencia y la muerte. Más que cualquier otra edad, la vejez es la época de la acedía, la enfermedad que golpeó a los ascetas cristianos, retirados en el desierto, y los alejó del amor de Dios. En lugar de consumirse en éxtasis, cayeron en la pena y el desinterés por la salvación, y dejaron sus celdas para volver al frívolo mundo. Los ancianos ya no tienen este recurso: están condenados a pisotear su destino con una especie de malhumorado deleite. La niebla que corrompe su alma parece conducir solo a la noche. ¿Cuáles son
nuestras razones para vivir a los 50, 60 o 70 años de edad? Exactamente las mismas que a los 20, 30 o 40. La existencia sigue siendo maravillosa para los que la aprecian, y odiosa para los que la maldicen. Y se puede ir de una posición a otra en la misma etapa, pasando de la desesperación al entusiasmo. La vida, a cualquier edad, es una lucha constante entre el fervor y la fatiga. La aventura humana no tiene sentido; solo es una absurda y magnífica ofrenda.
No sé de dónde vengo, soy quienquiera que sea. Me muero, no sé cuándo, me voy, no sé adónde, me extraña estar tan alegre. MARTINUS VON BIBERACH, clérigo alemán, del siglo XVI
Las dos naturalezas de la repetición
Si bien el tiempo es una reprimenda, también puede convertirse en una recompensa cuando nos ofrece la absurda pero necesaria ilusión de reiniciar una nueva existencia cada mañana. Es tanto la cuenta atrás para el final como el permiso divino para repetirla incansablemente. La repetición es una fuerza ambivalente, esterilizadora y fecundante; se seca tanto como se transforma. La repetición es la condición mínima para mantenerse a lo largo del tiempo y progresar. Entonces las dos temporalidades que nos habitan, el flujo lineal y el ciclo, parecen reconciliarse y dan la sensación de progreso a través de la inercia aparente. No nos gusta que nos lo digan una y otra vez, y sin embargo la vida no se compone de otra cosa: retomar un deporte, una práctica artística, una disciplina, un papel de teatro, una empresa con problemas, un país en bancarrota, releer un clásico olvidado, volver a casarse, reunirse con un amigo, reintegrar una actividad del pasado en el presente. La reanudación «es un recuerdo hacia adelante», decía Kierkegaard, una «segunda facultad de la conciencia»46, una nostalgia positiva que crea un futuro. Porque es necesario «haber recorrido la vida antes de empezar a vivir», la reanudación exhuma las capacidades enterradas, despierta posibilidades insospechadas. En otras palabras, como en una espiral, vuelve, pero nunca vuelve al mismo lugar y nunca en el mismo sitio: es una ilusión creer que uno está recibiendo una nueva vida, pero una ilusión aún más seria es desesperarse por un nuevo florecimiento. La vida tiene la doble estructura de la cantinela y la sorpresa. La repetición fértil nos protege de las tonterías estériles. Es una fuente de placer cuando produce algo nuevo bajo la máscara de un déjà vu, dinamita lo convencional para llevarlo a otro lugar. La falsa familiaridad crea extrañeza bajo la apariencia de respetar las reglas. Pero la cantinela en sí misma es un régimen complejo; si abruma a algunos, tranquiliza a otros y constituye un refugio psíquico donde protegerse de los ataques del mundo. Hay algo hipnótico en el zumbido de una existencia completamente predecible. Miren la música: en el Bolero de Ravel, por ejemplo, como han demostrado Jankélévitch y Clément Rosset, el eterno retorno del mismo tema es una doble fuente de alegría y de tragedia y constituye esta paradoja; es una progresión estacionaria. La insistencia tranquiliza y alegra, y el estribillo es innovador. Se dice que el gran violonchelista Pablo Casals tocó todos los días la misma pieza
de Bach hasta los 96 años de edad, sin experimentar otra cosa que un renovado deleite47. Oriente ha sido capaz de convertir el refrito en un maravilloso motivo artístico, a través de la incansable repetición del mismo tema. Como no todas las recurrencias son idénticas, se termina causando ligeras desviaciones. Esta es, por ejemplo, la belleza de las interminables melodías de Oum Kalsoum, que, aparentemente inmóviles para un oído occidental, nunca dejan de desenterrar pequeñas diferencias de intensidad y entonación, perceptibles para un oyente atento. Y lo mismo podría decirse de la gran música india, que es un viaje petrificado, una embriagadora estancia en una nota sostenida y modulada indefinidamente. La aparente escasez de la melodía se abre a sensaciones más sutiles que la mera profusión de sonido. Estas alteraciones microscópicas requieren otra escucha. Este es también el propósito de la educación: aprender por medio de la repetición. Sabemos que la insistencia y la obstinación, a menudo espantosamente monótonas, son la única manera de inculcar la disciplina y superar una dificultad. A base de repetir algo, acabas dominándolo. De la misma manera, en la filosofía, la ciencia, la política y la economía, debemos reelaborar de forma incensante las mismas ideas, que no son aceptadas o asimiladas de inmediato. Para un artista, un líder o un investigador, repetirse no es signo de enfermedad, sino de perseverancia. Los grandes descubrimientos solo pueden hacerse volviendo incansablemente al mismo tema, cavando el mismo surco una y otra vez. La perseverancia es el catecismo de la voluntad. Pero también hay una terquedad culpable, como la de esos viejos contestatarios que caen, con la edad, en el izquierdismo de la andropausia, se hacen la ilusión de no haber envejecido y retoman, sin espíritu crítico, las consignas maoístas o trotskistas de su juventud. Llaman fidelidad a lo que solo es terquedad en la estupidez. La repetición crea divergencia a partir de la redundancia. Mira de nuevo el reloj o el cronógrafo: crean líneas rectas a partir de una circunferencia y son realmente «una imagen en movimiento de la eternidad»48 (Platón). Las manecillas del reloj, concentradas en el pequeño encaje de las horas y los segundos, pueden girar de manera incansable sobre sí mismas, como el hámster en su rueda, creando la ilusión de que nada cambia, pero la hora avanza despiadadamente y el día pronto habrá desaparecido a medianoche. «¿Cómo puedes correr largas distancias y no llegar nunca a ninguna parte? Girando en redondo»49. El reloj, ese lugar geométrico donde el tiempo y la eternidad se encuentran, es único en cuanto que es un engaño consensuado: una esfera perfecta da, a diferencia del reloj de arena, inexorable en su flujo, la impresión de que nada se mueve, de que
todo se reproduce sin drama. La aguja, una estrecha puerta entre el pasado y el futuro, dibuja en su giro un falso estancamiento. Es una ronda que pretende quedarse quieta. Aquí estamos lejos de la utopía del eterno retorno de Nietzsche, donde «la casa del ser» se reconstruye de idéntico modo y para siempre, año tras año. La repetición, por el contrario, es una inquietud que inaugura, una reiteración que inventa. En un cuento ingeniosamente provocativo, Borges imagina que un tal Pierre Ménard, copiando línea por línea y palabra por palabra unas cuantas páginas del Quijote de Cervantes a principios del siglo XX, produciría un texto absolutamente inédito, rico en todos los siglos transcurridos desde entonces, y mucho más sutil que el original50. Por lo tanto, estas dos prosas, similares en apariencia, serían totalmente diferentes. El Mismo solo sería un Otro enmascarado, los similares no sentirían ninguna similitud entre sí. Esta falacia borgesiana lo marea a uno. Destruye toda noción de propiedad intelectual y demarcación: si la seguimos, podemos afirmar que un autor que hoy reescribe palabra por palabra a todos los grandes clásicos del canon occidental no podría ser sospechoso de plagio. La copia sería una recreación, tal vez incluso superior a las novelas originales. La duplicación sería un tremendo avance. Repetir o copiar sería entonces divergir completamente...
El eterno renacimiento
¿Qué queda por hacer cuando crees que lo has visto todo, que lo has vivido todo? Empezar de nuevo, porque el tiempo nos permite repetirlo tantas veces como queramos. El cuerpo no está triste, gracias a Dios, y nunca habremos leído todos los libros. La vida continúa. Esta frase espantosamente simple es quizá el secreto de una feliz longevidad. La vida real no es heroica ni extravagante; es ante todo una vida con los pies en la tierra, con necesidad de sentir y satisfacerse en la vida cotidiana compartida. Estamos hechos de petits aujourd’hui, por citar a un personaje de Romain Gary. Por lo tanto, debemos empezar por persistir (por no frenar, ni desacoplarnos, ni ceder). Actuar como si fuéramos a durar décadas, seguir planeando, proyectando. El filósofo italiano Norberto Bobbio (19092004) solía decir: «Corro a mi ruina; donde dejo de correr, allí está mi ruina». Vivir consiste, por lo tanto, en transformar el azar en una elección para crear el propio destino. Pero un destino que es flexible hasta el final. El tiempo nos lleva quizá hacia un debilitamiento progresivo, y tampoco deja de repetirse, esa es la buena noticia. No es una rueda que nos aplasta de forma inexorable, sino una serie de bifurcaciones y cruces que nos dan la oportunidad de corregir lo que nos perdimos la primera vez. Da la razón a los que no renuncian a nada cuando se les da la oportunidad por segunda, tercera o cuarta vez. La resurrección tiene lugar dentro de esta existencia, donde morimos y vivimos una y otra vez. «Me gustaría no dejar nunca de venir al mundo», dijo J. B. Pontalis exquisitamente. Este renacimiento no es más milagroso que el de aquellos insectos, a los que se refería H. D. Thoreau, cuya larva encerrada en el espesor de la madera de una mesa despierta después de años gracias al calor de una tetera51. Hasta el final solo somos un esbozo y nos vamos sin estar terminados. No es solo que puede haber, después de un encuentro amoroso, un descubrimiento, un viaje, un rejuvenecimiento repentino, lo que solía llamarse el veranillo o verano de San Martín52, sino que también hay inicios tardíos en la vida que ocultan toda una gama de posibles destinos.
Si hay una nación que ha basado su credo en el eterno reinicio, a riesgo de convertirlo en un mito, es la de los Estados Unidos de América, ya que cada
generación allí comienza de nuevo, elimina las deudas de las anteriores y redefine el contrato social. Seguimos viviendo a modo de prueba; la existencia es sobre todo una experiencia. Más que una línea recta que conduce a una meta es un atajo que avanza por rutas sinuosas y recoge todos sus ciclos anteriores en sus anillos. Así, pasamos por varias vidas de duración y densidad desiguales. Si el comienzo, dijo Platón, «es un dios que, mientras vive con los hombres, lo salva todo», el recomienzo es un aliento que eleva las almas y las protege de la petrificación, del desaliento. Es lo que empuja al escalador a encontrar más energía cuando está al borde del agotamiento, lo que anima al estudiante o al investigador desanimado a perseverar en el esfuerzo, al activista a continuar en la lucha contra la injusticia, al empresario a superar los obstáculos. Hay pocos orígenes absolutos en una vida humana, aparte del nacimiento; pero hay innumerables renacimientos, giros, deslizamientos53. Son nuestros salvoconductos, el permiso que se le da a cada persona de andar a tientas, de desviarse, de volver al camino. Cada fiasco es un trampolín para un nuevo intento. La vida feliz es como el ave fénix, que se enfrenta a sí misma, consumiendo la forma que se ha dado a sí misma, brotando de sus antiguas cenizas para renacer sin cesar. El hecho de que la existencia, después de cierta edad, se vuelva más predecible no la hace menos interesante. Revivir es tan estimulante como descubrir, y las sensaciones ya vividas no cambian nada. En la adolescencia, a veces soñamos con un segundo nacimiento en el que ya no les debamos nada a nuestros padres y que sea nuestro origen. En este sentido, el veranillo es una repetición del dilema de la adolescencia. Se trata de redescubrir en uno mismo la fe que crea, la virtud que inventa, el vértigo que vacila ante la abundancia de caminos posibles. El atardecer debe parecerse al amanecer, aunque no se abra en un nuevo día.
¿Canto de cisne o aurora?
Hay una pregunta eterna para cada uno de nosotros: ¿cómo podemos transformar el elemento destructivo del paso del tiempo en una virtud creativa? En el campo pictórico o literario, ciertas épocas son de una madurez prodigiosa, sobre todo para los artistas más grandes, cuando llegan a su plenitud. Al mito del rimbaudismo, del niño poeta, que se consume a los 20 años, debemos oponer la realidad de una creación que culmina con el tiempo. Esto es lo que Baudelaire señaló sobre Goya. Al final de su carrera, sus ojos eran tan débiles que se decía que tenían que afilarle los lápices. «Y, sin embargo, aun entonces, hizo grandes e importantísimas litografías, placas admirables, vastas pinturas en miniatura, nuevas pruebas en apoyo de la singular ley que rige el destino de los grandes artistas y que establece que, como la vida se rige en oposición a la inteligencia, ganan por un lado lo que pierden por otro, y así van, siguiendo un juego progresivo, haciéndose más fuertes, más enérgicos, más alegres y más atrevidos, hasta el borde de la tumba»54. Nietzsche diría de Beethoven que es «el producto de un alma vieja moribunda que nunca deja de morir y de un alma por venir, muy joven, que nunca deja de nacer; su música está bañada en el claroscuro de un luto eterno y una esperanza eterna que extiende sus alas»55. El canto del cisne es simultáneamente una apertura, y la conclusión, un prefacio. Es imposible discernir si la aparente sequedad de las últimas obras marca el agotamiento de la inspiración o el destello creativo. El sociólogo estadounidense David Riesman también señaló este fenómeno: «Algunos individuos llevan en su interior las fuentes de su propia renovación; el envejecimiento aumenta su sabiduría sin privarlos de su espontaneidad o su capacidad de disfrutar de la vida [...]. Mientras sus cuerpos no se conviertan en enemigos activos, estos hombres son inmortales debido a su capacidad de renovarse a sí mismos»56. ¿Cómo no pensar también en la extraordinaria reencarnación de Romain Gary como Émile Ajar al final de su vida, reencarnación que le permitió separarse en dos autores perfectamente distintos, uno serio y casi trágico, y el otro burlesco y divertido, para publicar nueve libros en seis años bajo un nombre u otro, manteniendo el misterio de este engaño hasta su muerte? Es un ejemplo perfecto de renacimiento por parte de un escritor que tenía miedo de caer en el desinterés general57. En sus últimas obras, los creadores más viejos aparecen no como artistas sin aliento, sino como demiurgos adelantados a su tiempo. Por ejemplo,
Falstaff, la última ópera de Verdi, donde se abandona el bel canto en favor de una declamación de total flexibilidad y libertad, o La vie de Rancé de Chateaubriand, que Julien Gracq analiza en estos términos: «El lenguaje de La vie de Rancé apunta misteriosamente hacia el futuro: sus mensajes en código morse, tontos, desfasados, que cortan la narración con miedo escénico, como si hubieran sido capturados de otro planeta, ya balbucean las noticias de la región donde Rimbaud despertará»58. El propio compositor alemán Wolfgang Rihm sostiene que «el arte no tiene edad»: «Cuando compongo, incluso retrocedo en el tiempo biológicamente. A veces tengo 89, luego 4, luego 53, luego 26 y medio, luego 73 y luego estoy muerto, lo que significa que encajo en los modelos del arte de manera provisional. Por supuesto, nunca seré adulto; eso es parte del juego»59. Así, en el mundo creativo, pero también en la más trivial vida cotidiana, las épocas interfieren en todas las direcciones, hay múltiples idas y venidas: la niñez y la adolescencia duran, al menos en potencia, hasta una etapa avanzada. Hasta cierto punto, el tiempo puede ser retorcido, como una cuchara, en todas las direcciones.
Las edades en conflicto
Cada generación entra en la vida laboral convencida de que le va mejor que a las anteriores y las mira con desdén o enfado. Los padres y los maestros parecen ser remanentes incómodos. Son gerontes a los que hay que apartar para hacer espacio para sí. Los jóvenes están impacientes por ganarles la partida, de inmediato. Los adultos, por otro lado, ven a los recién llegados como salvajes a los que tratan desesperadamente de inculcarles la más mínima noción. Quieren acabar con nosotros, dicen; ¡que traten al menos de igualarnos! Hay generaciones decisivas y generaciones neutrales. La de la Segunda Guerra Mundial en Francia, la de la guerra de Argelia y la de Mayo del 68, del antitotalitarismo, han marcado, de una manera u otra, su tiempo. La verdad que cada una de ellas porta se cuestiona; es tentador para la juventud barrerlas porque pueden atribuirles todo lo que va mal. También pueden envidiar a los más mayores («Me hubiera gustado tanto haber vivido durante la Resistencia, o haber sido capaz de rehacer el mundo en los años setenta») y acusarlos de haber traicionado sus ideales. Algunas generaciones hacen historia, otras hacen comentarios y pretenden reavivar la llama abandonada por los grandes ancianos; por ejemplo, el grotesco renacimiento de la utopía bolchevique o castrista por parte de ciertos grupos minoritarios hoy en día. Karl Marx escribió: «Todos los grandes acontecimientos y figuras de la historia del mundo ocurren, por así decirlo, dos veces [...]: la primera como una gran tragedia, y la segunda como una sórdida farsa»60. Estos momentos cruciales se repiten, como las réplicas de un terremoto: Mayo del 68, que fue en sí mismo una parodia, una tienda de repuestos de [la Revolución de] 1917, de Cuba y de la China maoísta, es a su vez imitado por toda una juventud falta de compromiso. Los chalecos amarillos de París en 2018 y 2019 imitaron vagamente la Revolución francesa, con guillotinas de cartón para decapitar al presidente Emmanuel Macron. «Las épocas vacías», dijo Sartre a su vez, «son aquellas que eligen mirarse con ojos ya inventados. No pueden hacer otra cosa que refinar los descubrimientos de los demás, porque el que aporta el ojo también aporta la cosa vista»61. El término «generación» es en sí mismo problemático: no mostramos solidaridad o cercanía con la gente de nuestra edad por el hecho de compartir con ella la misma fecha de nacimiento. Es a posteriori cuando nos vinculamos con este grupo en particular. Cuanto más envejecemos, más nos amalgamamos
erróneamente con nuestros contemporáneos biológicos, enredados a la fuerza con ellos en el yugo del mismo marco temporal. Pero nuestras mentes y nuestros gustos nos llevan a otra parte. Como si todos los bebés de una maternidad estuvieran condenados a desarrollarse juntos desde el nacimiento hasta el término, encadenados por la casualidad de un número y una hora.
Cualquier padre o educador imparte dos enseñanzas. La primera es la oficial, la formada por el conjunto de principios y valores que proclama y defiende abiertamente. Y la segunda, involuntaria, que muestra sin darse cuenta, por su actitud y sus relaciones con los demás, y que puede ser la antítesis de lo que profesa. Sucede que los hijos copian instantáneamente las conductas silenciosas, por un mimetismo velado, y descuidan el mensaje explícito, considerándolo como una mezcolanza. Cada uno de nosotros, nos guste o no, también se parece a sus progenitores. A medida que crecemos, podemos llegar a ser como el padre que odiábamos, o como la madre que encontrábamos ridícula u odiosa. Sus peculiaridades se nos pegan, sus tics, sus expresiones vuelven a nuestra boca. También pueden imprimirse físicamente en nosotros, invadir nuestro rostro, superponer sus rasgos a los nuestros. Estamos marcados, nos guste o no, y más marcados aún cuando rechazamos el legado. Cada niño crece con la eliminación simbólica de sus padres. Distorsionará sus enseñanzas o, peor aún, las olvidará. A su vez, amará, sufrirá a su manera y transmitirá sus propias neurosis o ilusiones a su descendencia, que las desafiará. Los jóvenes ya no nos respetan, se dice. Pero, si nos tratan de usted cuando intentamos tutearlos, nos llaman «señor» o «señora» cuando los llamamos por su nombre de pila, nos duele. Y, si se levantan para ofrecernos su asiento en el transporte público, es aún peor. Significa que hemos cruzado al otro lado. Establecieron una distancia allí donde pretendíamos crear intimidad. Nos pusieron en nuestro lugar. Un hijo o una hija, después de rebelarse contra sus mayores, a veces se reconcilia más adelante con ellos y encuentra el camino de vuelta a la armonía. En esos casos, los hijos vuelven al redil después de haber hecho de las suyas; enriquecieron su visión del mundo con su mirada crítica, fue necesario este desvío para que al final se unieran a la gran cadena temporal y se convirtieran en un mero eslabón de un linaje que los trasciende. Es el misterioso camino de la continuidad que pervive a través de su aparente rechazo. La negación de su herencia fue su forma secreta de prolongarla.
39 Italo Svevo, La conscience de Zeno, Folio Gallimard, pág. 25. 40 Ibid., pág. 47. 41 Louis Jerphagnon, Connais-toi toi-même..., op. cit., pág. 236. 42 Montaigne, Les Essais, Livre II, capítulo 37, Robert Laffont, collection Bouquins, pág. 736, prefacio de Michel Onfray. 43 Groundhog day, con Bill Murray y Andy MacDowell, dirigidos por Harold Ramis, 1993. 44 Citado por Michel Tournier, «Cinq clefs pour André Gide», en: Le vol du vampire, Idées Gallimard, 1983, págs. 224-225. 45 Essais, Libro III, capítulo 2, op. cit., págs. 890-891. 46 Søren Kierkegaard, La reprise, traducción de Nelly Viallaneix, Garnier Flammarion, 2008, pág. 66. 47 Citada en Lisa Halliday, Asymétrie, traducción de Hélène Cohen, Gallimard, 2018, pág. 331. 48 Platón, Le Timée, Garnier Flammarion, 1969, pág. 417. 49 Daniel Mendelsohn, Une Odyssée. Un père, un fils, une épopée, J’ai Lu, traducción de Clotilde Meyer e Isabelle Tandière, 2019, pág. 295. 50 Jorge Luis Borges, «Pierre Ménard, autor del Quijote», en: Ficciones, Alianza Editorial, 2001. 51 Henry David Thoreau, Walden, pág. 336. 52 Citado en Michel Philibert, op. cit., pág. 102. 53 Gilles Deleuze distinguía las líneas de fuga americanas, que son una forma de reanudar una línea interrumpida y de añadir un segmento a la línea quebrada, mientras que los franceses, en la línea de Descartes o de la Revolución francesa, buscan un punto de partida y un punto absoluto de ruptura. «Nunca es el
principio o el final lo interesante; el principio y el final son puntos. Lo interesante es el medio. El cero inglés está siempre en el medio». Gilles Deleuze y Claire Parnet, Dialogues, Champs, Flammarion, 2008, pág. 50. 54 Baudelaire, Curiosités esthétiques, citado en Philibert, op. cit., pág. 103. 55 Nietzsche, Par-delà bien et mal, capítulo 245, Idées Gallimard, 1979, pág. 191. 56 David Riesman, Individualism reconsidered, 1954, citado en Philibert, op. cit., págs. 214-215. 57 Sobre este tema, véase Michel Tournier, «Émile Ajar ou la vie derrière soi», en: Le vol du vampire, op. cit., págs. 340 y ss. 58 Julien Gracq, En lisant, en écrivant, José Corti, 1981. 59 «Les formes cycliques de Wolfgang Rihm», Le Monde, 12 de febrero de 2019. 60 Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852. 61 Jean-Paul Sartre, Situations I, Gallimard, pág. 365.
CAPÍTULO 4
El entrelazamiento del tiempo
«Si cada hombre no pudiese vivir una cantidad de otras vidas aparte de la suya, no podría vivir la suya». PAUL VALÉRY
«Incluso una vida sobrecargada podría volverse más ligera si se le añadiese una nueva obligación». HENRY JAMES62
Frente al tiempo que nos hace y nos deshace, tenemos al menos dos estrategias: el disfrute del instante o la despreocupación de la duración. Este doble postulado fue defendido por los antiguos, que enunciaron dos mandamientos contradictorios: vive como si fueras a morir en cualquier momento, y vive como si nunca fueras a morir. Séneca, después de Marco Aurelio y Epicteto, pidió experimentar cada día como el último, llamando al alma a rendir cuentas mientras daba gracias a los dioses por concedernos un mañana. Mucho antes que ellos, Aristóteles asignó a los hombres una noble misión: para inmortalizarse, deben dar prioridad a la vida del espíritu, la vida contemplativa (la theoria), que es la única que nos permite alcanzar una sabiduría casi divina, y no limitar nuestros pensamientos solo a las cosas materiales63. Tomemos la primera opinión: «Lo que aporta perfección a la manera de vivir es pasar cada día como si fuera el último»64, decían los estoicos. Este propósito es noble pero difícil de lograr, excepto para una persona condenada a muerte que esté esperando ser ejecutada, un anciano muy enfermo o un prisionero político. El escritor ruso Varlam Shalámov (1907-1982), que pasó 20 años de su vida en el gulag, dijo que «no tenía sentido planear la vida con un día de antelación».
Nadie podría dormir tranquilo si temiera morir mientras dormía cada noche. Aquí estamos en dogmática de la brevedad que no resiste a la experiencia. No hay alegría posible sin un mínimo de optimismo sobre el tiempo, sin la creencia de que las próximas semanas pueden mejorar las cosas. Pensar cada noche que el último día acaba de terminar, deslizarse en la cama como en un sudario, es de una afectación insoportable.
¿Vives como si fueras a morir a cada instante?
«Considerar cada día como una vida completa»65 tanto requiere precaución como invita a placeres múltiples. Hay que vivir y ver el mundo como si fuera la primera vez. Vivir y verlo como si fuera también la última. En un caso, renovar nuestra mirada sobre él; en el otro, disfrutar de la existencia como de un bien que nos puede ser arrebatado en el acto. Nos concentramos en el momento, por miedo a que no vuelva nunca. Es un rayo y un destello robado al tiempo. Hay, por lo tanto, en el buen vivir, a cualquier edad, dos proposiciones complementarias: la del carpe diem, el arte de escoger el día, la hora y la ocasión, y la del proyecto, la del largo tiempo cuyo término no podemos prever. Cada momento es definitivo, cada momento es un pasaje. Sin embargo, la idea de que cada mañana es la última puede estropear todos los placeres. Una alegría, un amor o una amistad no tienen más valor que el de abrir un futuro en común desde el principio. «Filosofar es aprender a morir», dijo Montaigne, retomando las palabras de Platón. Es bastante triste tener que desaparecer. Si, además de eso, tenemos que obsesionarnos mañana y noche con este evento fatal, no tiene sentido venir al mundo. Por lo tanto, uno debe practicar la muerte toda la vida para no sorprenderse cuando llegue la Parca, o meditar ante un cráneo como hacían los grandes cristianos ante las Vanidades. ¿No es la mejor manera de arruinar la existencia de uno someterla a la guillotina diaria de su fin, al memento mori66? «Solo el presente es nuestra felicidad», según Diógenes; también porque tiene un mañana y no está sujeto al vicio infernal del ahora y del después. Es una posición filosóficamente atractiva, existencialmente insostenible. Por lo tanto, es necesario revertir esta enseñanza: filosofar es aprender a vivir, y sobre todo a revivir, en el horizonte de la finitud. Cada día, como hemos visto, es una metáfora de la existencia, con su mañana triunfante, su radiante mediodía y su crepúsculo apacible, así como cada vida tiene la estructura de un año, con su primavera, su radiante verano, su otoño y su invierno. Y aun así nos despertamos al día siguiente y aun así celebramos el Año Nuevo. ¿Qué les pasó personalmente a los que defendían ese tipo de ascetismo? Para que conste, Séneca murió a la edad de 61 años, obligado a suicidarse por Nerón, después de comprometerse con los amos del Imperio; Marco Aurelio, a la edad
de 58 años, envenenado en Viena por orden de su hijo Cómodo; y Epicteto, a los 75 u 80 años según los biógrafos. Así que tuvieron mucho tiempo para contemplar el futuro, y Marco Aurelio, para dar forma al destino del Imperio romano. Repitamos: una de las condiciones del placer es que sea infinitamente reproducible. Cada momento de felicidad quiere su retorno, su ampliación, su todavía. Es la promesa del tiempo, y toda promesa conlleva un exceso: se compromete más allá de sus posibilidades, postula un futuro de forma insana. Mientras nos alimentemos de esta ilusión, la esperanza domina la experiencia. Incluso un hombre centenario hace planes y dice «mañana».
El viejo tocador del pasado
Tanto para los individuos como para los pueblos, dice Proust, hay cosas peores que el plagio, como el autoplagio67: parodiarse a uno mismo en la creencia de que uno se está inventando a sí mismo. Esta afirmación no es del todo pertinente. A menudo innovamos solo señalándonos a nosotros mismos, así como el mismo Proust nunca dejó de profundizar su genio copiándose y copiándose a sí mismo hasta que encontró su propia voz. Recitamos mecánicamente fórmulas aprendidas de memoria hasta que, de estas letanías, surge una chispa. La creación o recreación de uno mismo siempre surge de la lucha entre una forma imitada y una nueva forma que busca emerger. Comenzamos cediendo al automatismo, reproduciendo los comportamientos habituales antes de alterarlos, aunque sea un poco solo. Para progresar, hay que saber retroceder. La educación de cada niño tiene reveses que no son fracasos, sino una forma de volver sobre sus pasos para prepararse para dar un nuevo paso adelante (desentrañar un comportamiento para rediseñarlo de una manera diferente). Los beneficios de un cierto retroceso son los mismos a cualquier edad. Todos estos pasados fríos, que dejamos atrás, nunca se extinguen del todo. La famosa frase de Faulkner, repetida ad nauseam, de que «el pasado nunca muere; ni siquiera es pasado» se interpreta generalmente como una tragedia, prueba de que el peso de los dramas del pasado nunca deja de obstaculizarnos. Sin embargo, puede entenderse en un sentido más ligero, como una llamada a recurrir a nuestra vida vivida, similar a una cueva en la que descendemos, como los espeleólogos, para despertar ciertas etapas enterradas, para transformar el recuerdo en futuro. Todos nuestros yos bosquejados o inacabados, aquellos que soñaron con una gran carrera o un fabuloso destino, se reúnen de nuevo, las energías se despiertan como volcanes extintos. Hemos renunciado a ciertas ambiciones, que se reactivan o son reemplazadas por otras. Vivir una larga vida es no llorar nunca del todo nuestras aspiraciones pasadas. «Tengo grandes comienzos incumplidos dentro de mí», dijo Gabriel Fauré. Se revive una posibilidad prematuramente reprimida, como, por ejemplo, el sueño de una carrera. Estos espectros nos habitan como tantas posibilidades que se incuban a la espera de florecer. Sin mencionar las hazañas imaginarias de las que nos enorgullecemos, actos de heroísmo, romances desgarradores y no verificables, porque ya nadie está ahí para contradecirnos.
Necesitamos estas fabulosas leyendas para soportar la terrible trivialidad de los días, y terminamos creyéndonos nuestras propias ficciones y mintiendo con toda sinceridad. El pasado no es solo un cadáver comido por los gusanos. Es al mismo tiempo «una gran cómoda llena de balances», un «viejo tocador lleno de rosas marchitas» (Baudelaire) que nos intimida; pero también una cómoda que oculta maravillas durmientes, que nos deja temporalmente dormidos. Si todavía balbucea en nuestra conciencia, es prueba de que quiere afirmarse y sacudir la vida momificada. A lo largo de los años conocemos múltiples versiones de nosotros mismos que acumulamos al abandonar nuestros yos anteriores. Albergamos inquilinos indelicados o enfadados que piden una reparación o solo quieren empujarse unos a otros. Incluso entre los adultos, siempre hay un niño bromista que quiere resurgir, un ser abandonado que busca consuelo, una vocación frustrada que resurge. Cada uno es una multitud insatisfecha y habladora. Los recuerdos muertos, como sabemos desde Proust, solo esperan ser revividos. Revisar nuestra propia historia puede tener virtudes terapéuticas, pero sobre todo románticas. Sospechamos que en nuestra marcha hacia delante se ha perdido algo esencial, y es importante encontrar su rastro. Algunas personas amontonan periódicos, cartas o baratijas como los vestigios de una etapa que desean archivar para preservarla de la noche oscura del engullimiento. Incluso si esto significa convertirse en los guardianes del museo de sus vidas, los visitantes del cementerio. Otros, en cambio, se miran en el turbio espejo de la retrospección para recuperarse.
El arte de no ser más que abuelos
Uno puede alegrarse de tener nietos algún día y definir como Victor Hugo El arte de ser abuelo como «el arte de obedecer a los pequeños», de ser esas figuras tutelares benevolentes que aconsejan más de lo que ordenan, que forman parte de un linaje al descifrar un parecido como de grabado punteado en los rostros de los recién llegados. Uno entonces disfruta de todas las ventajas de los chiquillos sin las esclavitudes inherentes. Volvemos a aprender con ellos los comienzos de la vida, los placeres del libro escolar, que comparamos con el nuestro, de medio siglo antes; nos maravillamos al verlos crecer, tener éxito en los estudios, atreverse a hacer aquello en lo que nosotros mismos habíamos fracasado, llevar a la familia en una nueva dirección. No nos juzgan todo el tiempo, no ajustan cuentas con nosotros, no son una máquina de culpar. Sus caprichos son encantadores porque son temporales, sus palabras infantiles nos embelesan, incluso las más tontas; nos permiten una ternura libre de tensiones. Sin embargo, esta autoridad amorosa no agota la vida o la energía aún desbordante de un hombre o una mujer de 60 o 70 años de edad. Tanto más cuanto que ellos, en una especie de transmisión inversa, deben entonces someterse a las órdenes de sus propios hijos e hijas, que saben mejor lo que es bueno para su descendencia. Les dan, así, permiso para cuidar de los pequeños, pero en las condiciones de los jóvenes progenitores. Estos últimos están indignados al ver que su padre y su madre se excusan con lo sobrecargado de su horario para no llevarse a los niños en las fechas solicitadas o para recogerlos en la escuela. En lugar de estar disponibles las 24 horas del día, el abuelo o la abuela, a menudo separados, se vuelven a casar, tienen su propia vida, hacen viajes, van a la universidad, ¡salen! Ahora ya no quieren que les llamen «abuelo» o «abuela», esos horribles términos que huelen a rancio y te mandan al cementerio enseguida. «Yayo» y «yaya» no están mucho mejor. Así que te engañan con palabras que suenan parecido, prefieren las alusiones, se andan con rodeos, desafían las convenciones, forjan neologismos más o menos poéticos. En resumen, la función vacila: no ha desaparecido, aunque solo sea por razones económicas, sino que ha dejado de ser inmutable. Envejecer no se trata solo de jugar a las niñeras o de compartir recuerdos melancólicos; se trata de pasar por batallas comunes, de fijar metas, de luchar por proyectos. Ser abuelos ya no es una identidad, sino solo un emocionante paso extra.
Siempre es la primera vez
Vivimos, opacos a nosotros mismos, en la niebla del presente, sin comprender siempre lo que nos pasa. Ciertos eventos solo se hacen comprensibles para nosotros mucho tiempo después. Los desciframos en el claroscuro de un recuerdo vacilante pero tardío. Esta extrañeza de nuestro pasado no es solo un despojo, sino también una forma de disfrutar después, cuando se revive el recuerdo. ¡No sabíamos que éramos tan complejos, tan profusos! De la masa de recuerdos pueden surgir nuevas posibilidades, como palomas que un mago sacara de su sombrero. Predecir el futuro es difícil, pero más aún el pasado, que cambia constantemente con el paso de los días y que coloreamos con diversos efectos a medida que vuelve a nosotros. De ahí estas paradojas temporales que les encantan a los novelistas: tenemos nostalgia del futuro y somos profetas del tiempo que una vez fue, que nunca deja de irrumpir con vehemencia en nuestro presente, para un debate sin precedentes. En otras palabras, la vida progresa como los cangrejos de río: hacia atrás y hacia adelante. El drama de la vejez, decía Mauriac, es ser la suma total de una vida, un total en el que no podemos cambiar ninguna cifra68. Sería lo irremediable. Pero esta totalidad es frágil y siempre está en proceso de recomposición, como un mosaico en movimiento. El posible cansancio de lo ya vivido, ese inmenso «¿qué sentido tiene?» que nos acecha desde la adolescencia, es eliminado por una especie de amnesia de los placeres. Siempre disfrutamos por primera vez, no importa cuán vívidos sean nuestros recuerdos, que contienen la larga genealogía de las delicias del ayer. Cuando se trata del placer del amor o de la comida, el pasado tiene una función de aperitivo: educa nuestros sentidos, nuestra inteligencia y nuestras papilas gustativas en lugar de anestesiarlas. Lleva consigo toda una capa de deslumbramiento antiguo que se añade a lo de hoy. La desviación de sabores en la gastronomía, por ejemplo, o la emoción del disfrute no sufren en modo alguno por haber sido precedidos por otros. Si nunca he probado una carne tan jugosa, si nunca he experimentado un orgasmo tan fuerte, es porque mi cuerpo rinde homenaje a una larga vida de epicureísmo mientras afirma la preeminencia del momento presente. Nuestra piel, como nuestros sentidos, está cargada de una historia tan opulenta como discreta. Nuestro gusto artístico es rico en todas las obras que hemos visto y que, lejos de cansarnos, nos preparan para nuevos choques musicales o pictóricos. Es una amnesia
discontinua en la que recordamos para que se pueda ir borrando mejor. Las sensaciones de antaño nunca interfieren con la actual. No comeríamos con buen apetito si tuviéramos que recordar con lástima que ya habíamos cenado el día anterior. He ahí un ser siempre hambriento y felizmente codicioso que se sienta a la mesa y no le importa su última comida. El deleite del plato se reaviva con el recuerdo de las suculencias de ayer, que lo refinan. El olvido es la condición para el disfrute, gracias a esa maravillosa máquina que es el cerebro humano.
¿Volver a ser como niños?
La existencia es, por lo tanto, un río que a veces regresa a su fuente cuando las trayectorias del tiempo se invierten. Algunas personas primero envejecen de jóvenes para rejuvenecer cuando envejecen. Hannah Arendt solía decir: «El mundo es antiguo, y el niño entra en él como un fermento novedoso para revolucionarlo»69. Pero sucede que la madurez se renueva con la frescura de una infancia que nunca deja de crecer en la persona a medida que se aleja de ella. No la infancia como una realidad, sino como una disposición de la mente. Vivir bien consiste al final en morir y despertar en una sucesión de alternancias. Es el fenómeno religioso del revival, la recuperación de la fe, la revitalización de las creencias; también se aplica a los géneros musicales, a los cantantes (o políticos) que se cree que han desaparecido y que de repente reaparecen y recuperan el fervor de las multitudes. El has been vuelve a escena, el renacido es la figura misma de la modernidad: en la esfera de la lotería de los medios de comunicación, siempre hay un cuadrado para las estrellas descoloridas, los cantantes abandonados, los escritores desconocidos. La fortuna es una buena madre: a veces saca de la nada a los olvidados para arrojarlos a las hambrientas multitudes, a la luz pública. Se trata, pues, de encontrar lo infantil (que no lo aniñado), es decir, el espíritu de la revelación. «¿Cómo sería de grande metafísicamente el hombre si el niño fuera su maestro?»70, escribe Gaston Bachelard comentando a Søren Kierkegaard. «Necesitamos tanto las lecciones de una vida que está comenzando, de un alma que está floreciendo, un espíritu que se está abriendo»71. ¿Qué significa ir a la escuela de la infancia? En primer lugar, darse cuenta de que a los 60 o 70 años de edad, a pesar de la experiencia, estamos tan perdidos como a los 20, y con menos esperanzas de poder cambiar el rumbo. Estamos varados, desnudos, a las orillas del tiempo, como niños viejos que tienen que reinventar una visión virginal del mundo, una disposición a la sorpresa. En cierto modo, lamentamos la bendita ignorancia de los pequeños que parecía repleta de intuición fundamental, en lugar de la semioscuridad del adulto, cuya cabeza está llena de conocimientos inútiles. Nada es más admirable, pero tampoco más estéril, a veces, que el conocimiento acumulado a lo largo de los años, la vana erudición que se refina en los detalles, la puntillosidad en una palabra o un número porque hemos perdido la visión de conjunto. ¡Qué
oportunidad de poder seguir descubriendo a los clásicos, la gran música, las grandes películas por primera vez, de visitar el mundo con una mirada absolutamente nueva! Lo único que nos espera, después de cierta edad, no es el cuerpo, como en el mito de Fausto, sino el intelecto y la emoción. Nadie se volverá más joven, pero aún es posible enriquecer nuestra conciencia y mantener un espíritu de exploración y observación a pesar de los años. Son dos crecimientos antagónicos que se contrarrestan entre sí sin anularse mutuamente e instalan una tensión beneficiosa en cada uno de nosotros. Convertirse en una persona vulnerable no altera la profundidad de la mente, que sigue su propia trayectoria. Francisco de Asís nos pidió que «hiciéramos todas nuestras infancias», es decir, que nos mantuviéramos cerca de nuestros primeros años, que rompiéramos los límites del viejo yo sumergiéndolo en un baño lustral. Envejecer sin permitir que el corazón envejezca, manteniendo el gusto por el mundo, por los placeres, evitando la doble trampa de la introspección preocupada y el disgusto. Hay al menos dos infancias en la vida, a cualquier edad: la primera nos deja en la pubertad, y la otra sobrevive hasta la edad adulta, nos ilumina con ardientes visitas y huye de nosotros tan pronto como intentamos capturarla o simularla. La vuelta a la infancia no es una recaída en la puerilidad, sino una franqueza del espíritu, una ruptura beneficiosa que nos irriga con sangre nueva. Es, por lo tanto, una manera de ponerse en una posición de asombro ante la vida petrificada y fosilizada, una capacidad de reconciliar lo inteligente y lo sensible, de acoger lo desconocido, de maravillarse ante lo obvio. A cualquier edad, la capacidad de recuperarse puede superar la preocupación por la autoconservación y la pereza que pueden dar los retos. «La vida consiste en dar un concierto de violín mientras se aprende a tocar el instrumento», dijo Samuel Butler (1835-1902). Hasta el último día, seguimos practicando nuestras escalas, desgranando notas torpemente. Todos discapacitados, enfermos, destrozados, hechos polvo, quisquillosos, viejos y anticuados, y, sin embargo, se nos prometió un gran futuro. Así que la infancia ya no es la patética parodia en la que cae el adulto marchito, sino el alegre suplemento para aquellos que quieren recuperar el encanto de los primeros días. Irrumpe en el rostro del septuagenario, de la misma forma en que la senilidad temprana a veces se imprime en el rostro del joven, ya que la estupidez, como sabemos, no depende de la cantidad de años.
Nuestros yos fantasmales
Así, cada persona dialoga en su interior con las diversas generaciones de las que está compuesta, el niño que fue, el adulto que es y el anciano que será, para revivirlas o conjurarlas. ¿Cuál es el estado de estos avatares? ¿Fantasmas, anticipaciones o apariciones? Desde la Edad Media, el fantasma es una persona muerta anónima con la que nos encontramos por casualidad, mientras que una aparición es un antiguo desaparecido cercano a los vivos72. Pero sucede que el niño o el adolescente que fuimos se ha vuelto tan distante como un extraño, y que su resurgimiento no es tanto un retorno como una aparición. Mientras se mantenga la conversación entre estas diversas etapas, la vida se mantiene a flote. Cada una sigue siendo una confluencia de muchas voces que hablan, se ponen de acuerdo, se separan, acumulando discordias y cosas maravillosas, tenacidad y franqueza. (Entre los bambara, dice un antropólogo, un pueblo mandinga de Mali, un rito apropiado de rejuvenecimiento permite a los ancianos volver a tener 7 años y a las mujeres volver a ser vírgenes73). La edad es ahora solo un indicador del cual no podemos deducir automáticamente un estilo ni una forma de ser. El secreto de una madurez feliz reside, en primer lugar, en proponerse la indiferencia a la madurez como tarea. El declive gradual va de la mano de la redención, queremos seguir siendo sabios y tontos en todo momento, combinando la razón y la picardía, la prudencia y la imprudencia. Lo que la edad madura envidia con razón de la juventud no es solo su empuje, su belleza, su apetito de riesgo, su plasticidad cognitiva, esta forma de renacer a sí misma, cada mañana, como nueva; es tener tantas cosas que aprender, que descubrir, tantas vidas que vivir, tantas pasiones que experimentar. Tenemos que mantener este apetito hasta el final, aunque sea a costa de seguir siendo un poco ingenuos. La gran lección del paso de los años es que siempre hay que empezar de cero. Como si no supiéramos nada. Como si finalmente pudiéramos abrirnos a lo que se nos ha escapado o nos había intimidado. Hay maduraciones tardías que tardan 50 o 60 años en producirse: «Tus frutos están maduros, pero tú no estás maduro para tus frutos» (Nietzsche). Se necesitan unos 60 años para hacerse filósofo; antes de esa edad no se puede escribir nada original en este campo. La vejez es una compresión de las edades; las mantiene todas juntas, para bien o para mal. El crítico literario Matthieu Galey (1934-1986) habla en su Diario de la «extravagancia juvenil-senil» de
Louis Aragon después de la muerte de su esposa, Elsa Triolet, cuando el poeta comunista confesó al fin su homosexualidad, exhibiéndose con los jóvenes y cruzando Saint-Germain-des-Prés con una máscara blanca74. El declive físico puede coexistir con la genialidad, y las enfermedades, con una agudeza excepcional. «Los ojos de la mente no empiezan a ser penetrantes hasta que los ojos del cuerpo empiezan a retroceder»75, dijo Platón. Es el claroscuro lo que permite ver, no la gran luz cegadora, sobre todo cuando se es novato y se tienen ganas de contrastes bruscos. La juventud es la edad magnífica del absoluto, es decir, del impulso heroico, pero también a menudo del crimen y de la locura. Solo los años traen el arte del matiz. Aunque hay muchos ancianos tontos y delirantes, también hay hombres y mujeres ilustres, maestros del discernimiento, que persisten hasta tarde en su clarividencia y cuyo vigor intelectual nos deja atónitos.
Todas estas vidas inacabadas que llevamos, enrolladas una a otra, como un cordón umbilical con un diseño complejo, pueden a veces resurgir y dar lugar a una nueva corriente temporal; un viejo fragmento regresa y se convierte en un nuevo íncipit, y los flujos se entrelazan en todas las direcciones. La vida está escrita en letras minúsculas, pero es una carta larga. La travesía fue peligrosa a veces, pero magnífica. Pierre Bayle, el pensador francés de la tolerancia antes de Voltaire, reivindicó los «derechos de la conciencia errante», el derecho a cometer errores, a volver atrás sin ser obligado a abrazar esta verdad, esta religión. En este sentido, somos almas errantes que improvisan su vida cotidiana día a día. Caminamos sin prisa hacia el final, multiplicando nuestros pasos a un lado, nuestras hermosas escapadas. Tenemos que bajar la pendiente de la vida mientras la subimos.
Grietas, fisuras y fracturas
«Por supuesto, toda la vida es un proceso de demolición, pero el daño que hace el trabajo de la explosión [...] no es inmediatamente perceptible. Hay golpes de un tipo diferente que vienen de dentro, que no sientes hasta que es demasiado tarde para hacer algo al respecto»76 (Fitzgerald). ¿Quién no conoce este suntuoso texto? La grieta de la que habla el autor de El gran Gatsby evoca esas primeras grietas invisibles que dividen los bloques de piedra y al final los desintegran. El alcohol, las decepciones amorosas, el empobrecimiento, la pérdida de ilusiones y de salud, la pérdida de la inspiración y los fracasos literarios dan a esta historia una especie de magnificencia trágica. En su bello comentario, lleno de patetismo, el filósofo Gilles Deleuze se basa en la claridad de esta breve obra maestra que se nos impone con un «ruido de martillo»77. La vida es una batalla por encima de nuestras fuerzas de la que salimos rotos como si una grieta se hubiera estado formando constantemente en nosotros desde el nacimiento, haciéndonos frágiles como esas porcelanas que se desintegran al menor choque. La novela de Fitzgerald es bella e irrefutable como la desgracia. Permítasenos protestar desde otro punto de vista: no todo es destrucción y locura en una existencia. Nuestra libertad reside también en poder frenar la desintegración. No todos envejecemos al mismo ritmo e incluso tenemos cierto poder sobre la muerte gracias al suicidio. No es necesario, como hace Deleuze, invocar a los espíritus de Antonin Artaud, Malcolm Lowry o Nietzsche para ponerse a la altura de estos grandes autores y profesar «más la muerte que la salud que se nos propone»78. Hay toda una convención en este fatalismo. De qué manera la escuela estructuralista de la Teoría Francesa permanece marcada, como el situacionismo de un Guy Debord, por un oscuro romanticismo, ávido de destinos destrozados. Hábilmente, transforma la decadencia física en inteligencia superior; reinventa la visión platónica del cuerpo como un obstáculo para la verdad y la salud. Ya que somos mortales, podríamos convocar a la Parca desde los primeros años y destruirnos a nosotros mismos en un espectáculo de fuegos artificiales de pomposas sentencias. La vida artística inspira dos visiones de la edad: una oscura y trágica, que combina intensidad y decadencia, y la otra luminosa y positiva, que permite al final casar creación y senectud, y de la cual un Picasso o un Miró serían los mejores
ejemplos. Absurdamente encaramados en los últimos pisos de la existencia, no podemos bajar; no tenemos otra opción que continuar, paso a paso. Si la vida ha sido comparada a menudo con una escalera, nos damos cuenta, al subir, de que los últimos peldaños no se apoyan en ninguna pared, sino que descansan en el vacío. Es como esos personajes de dibujos animados que saltan de un acantilado y siguen pedaleando suspendidos sobre el abismo. Tienes que seguir subiendo como si el ascenso no fuera a detenerse nunca.
62 Henry James, L’autel des morts, Stock, Cosmopolite, pág. 27. 63 Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre X, «Du plaisir et du vrai bonheur», capítulo VII, traducción de Alfredo Gómez Müller, Livre de Poche, 1992, págs. 415 y ss. 64 Marco Aurelio, Epicteto y Séneca; citados en Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique?, Folio Gallimard, 1995, pág. 296. 65 Séneca, Lettres à Lucilius, op. cit. 66 Recuerda que vas a morir. 67 «El plagio humano del que es más difícil escapar, para los individuos (e incluso para los pueblos que perseveran en sus faltas y las empeoran), es el plagio de uno mismo» (Albertine disparue, Gallimard, 1925, pág. 29). 68 François Mauriac, Le noeud de vipères, Livre de Poche, 1973, pág. 177. 69 Hannah Arendt, La crise de la culture, Idées Gallimard, 1972, pág. 247. 70 Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie, PUF, 1968, pág. 114. 71 Ibid. 72 Serge Tisseron, Les secrets de famille, PUF, 2011, págs. 83-84. 73 Germaine Dieterlen, Essai sur la religion bambara, PUF, 1951, citado en
Michel Philibert, op. cit., pág. 84. 74 Matthieu Galey, Journal, 1974-1986, Grasset, 1989. 75 Le banquet, 219 a, Garnier Flammarion, págs. 80-81. 76 F. Scott Fitzgerald, La fêlure, traducción de Dominique Aury y Suzanne Mayoux, Folio Gallimard, 1981, pág. 475. 77 Gilles Deleuze, Logique du sens, Minuit, 1975, págs. 180-181. 78 Ibid., pág. 188. Al sufrir una enfermedad respiratoria grave, Gilles Deleuze se suicidó arrojándose por la ventana el 4 de noviembre 1995 a la edad de 70 años.
TERCERA PARTE
AMORES TARDÍOS
CAPÍTULO 5
Los deseos nocturnos
«Tenemos la misma edad, Montand y yo. Si él vivió mi envejecimiento a su lado, yo viví su maduración al lado mío. Así es como se dice de los hombres, que maduran. Sus mechones blancos se llaman sienes plateadas. Las arrugas los cincelan, mientras que a las mujeres las afean». SIMONE SIGNORET79
Soy un ser desagradable y arrugado. Por la noche, antes de acostarme, cuando me miro sin dentadura postiza en un espejo, me encuentro con una figura extraña. Mi mandíbula no tiene dientes propios, ni arriba ni abajo. De hecho, ya ni siquiera tengo encías. [...] Yo tampoco puedo creerlo. Ningún ser humano, ni siquiera un mono, querría una figura tan horrible. Por supuesto, no soy tan estúpido como para querer ser amado por mujeres en esas condiciones [...], pero puedo, en general con tranquilidad, estar con una mujer bonita. Y, en lugar de dichas habilidades, puedo empujar a esa hermosa mujer a los brazos de un hombre guapo, provocando así una guerra doméstica... y disfrutar con ello...80.
Un hombre de 73 años se enamora de su nuera Sitsuke, una exbailarina de music-hall que ejerce un poder absoluto sobre él. Obsesionado con el bello sexo, aunque impotente, continúa experimentando «atracción sexual en una variedad de formas atípicas e indirectas». En un informe médico que tiene en cuenta la presión sanguínea, el ritmo cardiaco, la dieta y la parálisis de las extremidades, el escritor japonés Jun'ichirō Tanizaki (1886-1965) nos muestra la creciente influencia que esta joven tiene sobre su suegro. Toda la historia se extiende entre dos extremos: la degradación física del narrador y su deseo de Sitsuke, a quien soborna con dinero y regalos. Pero las recompensas son escasas. Solo le da pequeños regalos privados: le deja contemplarla desnuda por detrás en la ducha y darle un masaje en el arco del pie. Ella le da una bofetada en cuanto intenta
besarla y grita: «¡Oh, qué granuja, este abuelo!»81. Intenta robarle un beso «en la parte carnosa de su hombro derecho»82, y recibe otra bofetada en la mejilla izquierda. Ella continúa burlándose de él, pero le permite besarle el pie. «Cuando me toques, tendré que enjuagarme de inmediato; de lo contrario, me sentiré sucia». Ella al final le concede el derecho a lamer apasionadamente sus pies a cambio del regalo de una gema de 3 millones de yenes83, un ojo de gato que anhela muchísimo. Con cada éxito en sus avances, él se desgarra entre la exaltación y el terror, y sufre de pequeñas molestias cardiacas. Aunque está casada con el hijo del anciano, Sitsuke toma un amante que su pretendiente conoce. Aprueba y protege sus relaciones amorosas clandestinas, sin que su propia familia lo sepa. Ella llega incluso a frotarse la mejilla contra un perro para ponerlo celoso y observa, divertida, sus reacciones. Él lo soporta todo, dispuesto a morir por un favor, todo por su «vil fascinación» hacia esta mujer que lo desprecia y explota. Cuanto feo y repulsivo se ve a sí mismo, más superior la encuentra a ella, y más odioso es con su mujer y sus hijos, a los que no desea más que desgracias y miserias. Finalmente, esculpe los pies de su ídolo y pone esta escultura sobre su tumba para que pueda pisotear para siempre los huesos del viejo tonto en que se ha convertido... El barón despreciado por la doncella que corteja, el abuelo ridiculizado por la actriz o la cortesana, la vieja enamorada de un joven que se burla de ella, los viejos que intentan violar a la joven Susana mientras se baña y la acusan de adulterio en la Biblia (Vulgata, capítulo 13 del Libro de Daniel). Desde Molière hasta Tennessee Williams, todo el teatro, la literatura y más tarde el cine registran cruelmente la brecha entre los pretendientes, hombres o mujeres, y los cortejados. Chateaubriand se enamora al final de su vida de una joven que lo rechaza. Casanova, en una novela de Arthur Schnitzler, se ve obligado en su vejez a disfrazarse de tórtola por la noche para seducir a una joven. Pero también Goethe, que a los 72 años le propone matrimonio, en Marienbad, por la intercesión del gran duque Carlos Augusto de Sajonia- Weimar, a una cuasi adolescente de 19 años, Ulrike von Levetzow, quien lo rechaza; la señora Stone, una americana de 50 años, en Roma, enamorada del guapo Paolo, de apenas 20 años, a quien paga, humillándose día tras día y viendo su vida desmoronarse «en pliegues desordenados, como el lienzo de una vela cuando el mástil central acaba de caer»84. Julie de Lespinasse (1732-1776), amiga de D’Alembert, se enamoró a los 40 años de un hombre más joven que ella, el coronel de Guibert, gordo e insignificante, cuya indiferencia acabaría por matarla. Aún hoy, estas
mujeres maduras, inglesas, francesas, alemanas, canadienses o austriacas, siguen al acecho en Cuba, Kenia o Haití para encontrar amantes fuertes de los que demandan vigor y sentimiento85. En todas partes la naturaleza parece estar vengándose de los desajustes generacionales. La burla es universal y se aplica también a aquellas damas que quieren seguir gustando a pesar de sus deslucidos encantos: desde la seductora desdentada de Goya, una calavera degollada que no pudo ver pasar los años, hasta la actriz acabada, según Maupassant, «una especie de falsa juventud anticuada como un perfume de amor rancio», sin olvidar «el saco de huesos con aliento fétido» del que se burla Théophile de Viau en el siglo XVII. La opinión pública es cruel con aquellos que olvidan la restricción de la edad. Solo Victor Hugo, en «Booz dormido», imagina a un antepasado que vive una noche triunfal y engendra un hijo gracias a las caricias de una joven. Pero la poesía tiene todos los derechos que la realidad le niega.
Asimetrías y caducidad
En su ficticio Diario de un buen vecino, de 1983, Doris Lessing cuenta las desventuras de una mujer inglesa de 50 años: «Un día me detuve en una gasolinera. Llevaba mucho tiempo conduciendo, estaba cansada y dije: “Lléname”. El asistente dijo: “Con gusto, señora, pero solo el tanque”»86. En cuanto a la novelista Annie Ernaux, relatando un episodio de carterismo en unos grandes almacenes de París a la edad de 45 años, cuenta cómo, vagamente seducida por la apariencia apache del joven ladrón, se sintió «más humillada aún porque tanto control, habilidad y deseo tuviese como objeto mi bolso y no mi cuerpo»87. «¿Por qué es tan difícil para una mujer en la mitad de su existencia reconstruir su vida?»88, resume la filósofa Monique Canto-Sperber. He aquí el problema planteado crudamente: el arte del amor y la vida conyugal serían inaccesibles para las mujeres más allá de cierto umbral. No habría sesiones de puesta al día para ellas, dice la opinión común, mientras que para ellos, la fecha de nacimiento sería menos importante que la fecha de caducidad. Muchos denuncian esta asimetría, que ve a hombres mayores acurrucándose junto a mujeres jóvenes, mientras que las mujeres de su edad no son más que «viejas brujas»89 listas para el desguace, «bienes perecederos» (Susan Sontag). Los hombres envejecerían con elegancia; las mujeres, con fealdad. «Las mortales ordinarias arriesgan mucho al envejecer: la expulsión radical del País de la Ternura»90. Para el sexo débil, el mercado del amor se derrumbaría a mitad de la vida, enfrentando a las mujeres mayores con las más jóvenes, que las empujan entre bambalinas. No habría una segunda o tercera oportunidad, salvo excepciones. La unión de un «Jules de sienes plateadas» y una ninfa es aceptada como un hecho social, pero no al revés. De ahí la rabia de las esposas abandonadas cuyos maridos han huido tras una treintañera, tras un «retardador cronológico»91, como las llama Sylvie Brunel, y las esposas se sienten abandonadas. He aquí a la legítima compañera degradada al rango de confidente o de mueble anticuado, mientras que a la joven prometida es más probable que se la asocie a los papeles de cuidadora y de niñera si la brecha generacional es significativa92. ¿Qué les queda a las mujeres después de los 50?, se suele decir. Una supuesta soledad que no tiene nada que ver con la de las viudas afligidas del siglo XIX o
las solteronas de antaño, pero que no es menos conmovedora. Esta soledad viene después de una revolución moral en los años sesenta del siglo XX, supuestamente para garantizar la igualdad en el placer, que, sin embargo, perpetúa la injusticia. La profusión sensual, prometida a todo el mundo, equivale, para la mayoría de las personas del bello sexo, a una peligrosa travesía o, peor aún, a un desierto. Se sienten rancias y deben embarcarse en un viaje en solitario. No se pueden negar los hechos, y aparentemente irrefutables, tanto más cuanto que las mujeres viven en promedio cinco años más que los hombres, otra desigualdad que conviene indicar (aunque tiende a disminuir, ya que las primeras entran masivamente en el mercado de trabajo, fuman, beben y sufren un estrés equivalente). Aguantan más tiempo, pero solas y libres, mientras que los hombres parecen tener prisa por volver a estar en pareja, incluso después de la viudez93. Sin embargo, es posible que la situación esté cambiando, empezando por el actual presidente de la República francesa, casado con una mujer 24 años mayor que él. Es probable que la mayor innovación de Emmanuel Macron en la mentalidad de su época haya sido su situación matrimonial. Cuando se trata de moral, es la élite la que marca la pauta. Pero la literatura y el cine nos ofrecen un número cada vez mayor de ejemplos de mujeres maduras que se emparejan con hombres jóvenes, aunque, al igual que sus homólogos masculinos de la misma edad, a veces les rompen el corazón. En asuntos de amor, la fortuna o el prestigio son argumentos que pueden hacer que cualquier persona sea adorable. Tan pronto como una mujer dispone de una cierta libertad, un nombre o un estatus, también tiene una oportunidad adicional de estar menos sola. Pero entonces corre los mismos riesgos que los antiguos pretendientes, el de la incomprensión, la decepción, el chantaje financiero, la manipulación, etc.94. Si los viejos bribones se juntan con las lolitas, es normal que las mujeres maduras estén acompañadas por jovencitos. El hecho de que la atracción no sea solo sentimental, de que haya interés profesional o por otros motivos, no cambia nada. No vamos a prohibir las relaciones intergeneracionales sobre la base de que no respetan la moral. Pero lo que es escandaloso en estas parejas desagradables, gais o heterosexuales, es la inadmisibilidad de un deseo que debería avergonzarse de existir. Después de un cierto límite, se pide a los seres que se limiten a los papeles de abuelos, dueñas, patriarcas o carabinas. La opinión pública pide a las candidatas descoloridas que se abstengan, declara sus apetitos indecorosos, denuncia los libidinosos deseos de confiscar lo bello, y en este nivel, es cierto, la naturaleza y
los prejuicios son más crueles con las mujeres. En general, el atractivo de un ser humano disminuye con el tiempo, así como el precio de su vida, ya que se fija, por medio de un seguro, sobre sus recursos futuros hasta el momento de su previsible muerte95. Un bebé vale infinitamente más que un individuo de 60 años, y un americano más que un africano o un asiático. Soy un capital que se desperdicia de forma gradual a medida que envejezco y, una vez que alcance cierto umbral, serviré para chatarra y seré valorado en consecuencia. La vida que comienza «vale» más que la vida que termina. Esto no significa que la vida que termina no tenga valor, que los pacientes ancianos ya no deban ser atendidos, que ya no se realicen trasplantes de órganos después de los 65 años, como recomiendan algunos maltusianos en nombre de la ecología96. La edad añade otro capítulo, el último, a la larga historia de rechazo que le ha dedicado la liberación del amor desde los años sesenta del siglo XX. Los ancianos sufren lo que sufren todos los que han sido rechazados por el amor: la desgracia de ser rechazados. Por lo que sabemos, la catástrofe de la exclusión comienza muy pronto. En el amor, desde la adolescencia, una palabra es apropiada: el mercado. Todos en este oficio tienen una nota que varía según la apariencia, la posición social y la fortuna. Los espléndidos arrastran detrás de ellos una procesión de pretendientes; los feos, una multitud de rechazos. Son los suscriptores del fiasco, nadie los mira desde el momento en que nacieron. Como dice la cantante Juliette: «No he podido hacerlo, no tengo el modo, siempre tuve mala suerte, me arrastro y sé que esto nunca llegará [...]. Solo conozco la miseria, estoy sola en el mundo»97. La interacción de las gracias femeninas y masculinas está sujeta a leyes que son aún más implacables porque parecen ser una cuestión de simple gusto personal. En realidad, detrás de la bandera del amor libre, se despliegan una serie de prohibiciones tácitas, nunca formuladas como tales. Lo terrible del rechazo es que no puede ser imputado a la crueldad del Estado o de una clase social, sino solo a uno mismo. El sexo, ofrecido en principio a todos en Occidente, es un sexo negado a muchos. La libertad desplegada es sobre todo la incitación a lo oscuro, a lo feo, a resignarse a la soledad y a la miseria. Nuestra sociedad, al pregonar siempre y en todas partes la energía solar del goce, penaliza aún más a los que están desterrados de él, los solitarios, los viejos, los rechazados del derecho al placer, privados de un asiento en el gran banquete de la voluptuosidad La frustración es tanto más fuerte cuanto que el hedonismo se ha impuesto como única norma. La desregulación del amor, inaugurada en la segunda mitad del siglo XX, fue cruel con los más débiles y con las mujeres, que
eran sus grandes clientes. A veces los excluidos quieren volver al juego, se rebelan contra la discriminación de la que son objeto (en primer lugar, el «viejismo»). Es un buen síntoma del miedo a envejecer, tanto en hombres como en mujeres, diseccionar los defectos físicos de sus allegados, con la esperanza de escapar a las desgracias que estos últimos han experimentado. Nos escudriñamos unos a otros sin cesar para averiguar en qué punto estamos. ¿Cuál es el tabú que hay que superar cuando se tienen más de 50 años? No la indecencia, sino el ridículo. ¿Qué, todavía estás en ese punto? Es decir, en ese nudo de impulsos, de apetitos, que conforman la psique humana. Uno vacila entre la risa y la indignación. El viejo asqueroso es tan repugnante como la abuela lujuriosa; el sexo se ha convertido para ellos en una incongruencia de la que convendría disipar toda huella. Sin embargo, creer que de mayores por fin nos liberamos de los desórdenes de la pasión es un malentendido total: amamos a los 60 igual que a los 20; no cambiamos, son los demás los que nos miran de forma diferente. «La tragedia de la vejez, «dijo Oscar Wilde, «es que sigues siendo joven. El drama de la vejez es que seguimos siendo jóvenes». Tenemos las mismas emociones, las mismas penas, las mismas aspiraciones locas, pero con esta importante salvedad: nuestras peticiones están ahora prohibidas. El corazón no es más sabio a los 70 que a los 15; es simplemente ilegítimo. Y el dolor de los ancianos no tiene la nobleza del de los tortolitos; solo está fuera de lugar. En la primavera de 2019, la cantante Madonna publica una foto suya en toples en Instagram; acaba de cumplir 60 años. Los fans aplauden, otros reaccionan de manera más moderada. Vergonzosas exhibiciones, dicen algunos; negación de la decencia de la edad, dicen otros. Un internauta francés exclama: «¡Mi abuela nunca habría hecho eso!». Pero ¿no es un progreso que las abuelas se atrevan a presumir y ya no se avergüencen de sus cuerpos? La vejez encarna una doble utopía. El lado negativo es que es vista como la antesala de la muerte. El lado positivo es que representa ese improbable lugar donde al final nos liberaríamos de la libido, de nuestro desorden interior. Más allá de cierto límite, la paz de los sentidos descendería sobre nosotros como una sombra sobre el campo al atardecer. Las solteras marchitas, los apolos con kilos de más, los sugar daddies calvos, los playboys agotados, las antiguas bellezas del cambio de siglo serían compensados por su marchitamiento con un desapego tardío. A esta edad, finalmente realizaríamos el sueño de toda la humanidad enfatizado por Freud: la eliminación de la sexualidad98, la aspiración a un estado milagroso anterior a la división entre hombres y mujeres. Porque aspiramos en secreto a la abstinencia, la proyectamos sobre estos rostros
marcados, estas cabezas blancas que han entrado en el Edén de la serenidad. Nos gustaría, como ellos, pasar el duelo de las emociones, sentir entonces la pasión de dominar todas las pasiones. «¿Qué mayor placer que el asco por el placer?», dijo Tertuliano. Séneca deseaba terminar pronto con los placeres de la carne: «La voluptuosidad es una cosa frágil que pasa rápido, sujeta a la repugnancia; cuanto más ávidamente se agota, más pronto degenera en sufrimiento, que es indefectiblemente seguido por el arrepentimiento o la vergüenza»99. El sexo tal y como lo practicamos hoy no existirá dentro de 60 años, aseguraba en 1993 el autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke100. Es reconfortante saber que los placeres a los que la fatiga nos obliga a renunciar desaparecerán una vez que hayamos muerto. Como dijo una vez La Rochefoucauld, «Los ancianos se complacen en dar buenos consejos, porque así se consuelan de no encontrarse ya en situación de dar malos ejemplos». Los ancianos concentran en sí mismos todos los clichés que alguna vez se atribuyeron al buen salvaje: se convierten en el virtuoso negativo de nuestros errores.
El yugo de la concupiscencia
A la edad de 80 años, Sófocles, según Platón (República, 329b), se habría alegrado de haberse liberado del cruel yugo de la concupiscencia, «amo furioso y salvaje». Fue, dijo, una experiencia similar a la de un pueblo que derroca a su tirano, o un esclavo que se libera de su dueño. Cicerón, citando a Sófocles, se declara muy feliz de haber escapado del imperio de Venus, «un amo rudo e irrazonable»101, y confiesa su preferencia por la abstinencia en detrimento de los tormentos de la pasión. El sabio, según él, debe vivir en la paz de los sentidos y liberarse de la sed de honores. Pero el mismo Cicerón, mientras daba sus buenos consejos, se enamoró de la joven Publilia, que entonces tenía 14 años y con la que finalmente se casó102. Se dirá que 80 años es una buena edad para decidirse por la castidad, que Victor Hugo o Picasso aún tenían, después de esta fecha, abrazos más o menos furtivos y hacían un gran despliegue de su vigor. Pero la princesa Palatina, la famosa chismosa del Gran Siglo, cuando se le preguntó cuándo desaparecía el deseo de una mujer, respondió: «¿Cómo podría saberlo? Solo tengo 80 años». Más allá de la broma, puede haber una verdad que merece reflexión. Artistas y mujeres de letras como Colette con Maurice Goudeket, 23 años más joven que ella, Marguerite Duras con Yann Andréa, 38 años más joven que ella (él fue su albacea testamentario y nunca se recuperó de su relación), y Dominique Rolin con Philippe Sollers han experimentado la belleza del apego, la pasión y los celos hasta una edad muy avanzada, y no constituyen excepciones, sino más bien guías. Para muchos, la libido, lejos de ser un milagro, es una preocupación terrible que contradice el sueño moderno del hombre sin compromisos, dueño de sí mismo. Desear sigue siendo sufrir, diría el budismo, ya que es aspirar a lo que no se tiene. Sin llegar al extremo del gesto del monje Orígenes, un gnóstico que en el siglo II se castró para llegar al Paraíso lo antes posible, podemos optar por extinguir toda codicia dentro de nosotros mismos. E inspirarse en la «renuncia a la carne» (Peter Brown) practicada por los primeros cristianos para ponerse en posición de salvación. Según san Ambrosio (340-397), el sexo, el hecho de haber nacido varón o hembra, constituía esa cicatriz fatal que nos separa del Cristo glorioso, es decir, de la perfección (y la teoría del género que vino de los Estados Unidos no es más que la reescritura contemporánea del odio al cuerpo y la sexuación en los orígenes de nuestra cultura). Solo la continencia podría abolir
la frontera entre la criatura caída y su Creador. Los ancianos, hombres o mujeres, habrían entrado en la fascinante era de la sustracción. Habría llegado el momento de que superaran el desorden de los sentidos. El mejor remedio contra el libertinaje erótico estaría, para todos, en la esfera feliz de la vejez. Es cierto que muchas parejas envejecen en la serenidad de la carne; al no tener ya nada que probarse el uno al otro, pueden prescindir de las conjunciones efusivas. Muchos, pero no todos, porque el deseo no desaparece milagrosamente después de los 60 años, y los valientes de 70 u 80 años siguen sintiendo la imperiosa necesidad del mismo. No todos resuelven ser liberados de esta carga, y algunos desean persistir en la alegría carnal tanto tiempo como sea posible. Hay por lo menos dos tipos de felicidad: la felicidad de la tranquilidad, y la de la intensidad. La primera es la privación del dolor; la segunda es la búsqueda de fuertes satisfacciones. Las dos pueden alternarse en la misma persona, dependiendo de los días o las etapas. En un caso, la sensación de bienestar proviene del alivio de la tensión. En el otro, refleja la búsqueda de sensaciones hermosas. La primera se asocia generalmente con la madurez; la segunda, con la impetuosidad de la juventud. Pero «este arrepentimiento accidental que trae la edad» (Montaigne) a veces golpea ya en la adolescencia, mientras que otras veces la adolescencia vuelve, como un remordimiento o un prodigio, en una edad avanzada. Uno puede, como en algunas escuelas de la Antigüedad, queriendo abolir la lujuria, ocultar al alma de los tumultos de Eros. O, por el contrario, celebrar nuestros impulsos, esas poderosas fuerzas que nos unen a la tierra y a los hechizos del mundo. A cualquier edad tenemos la opción entre el tormento fértil y el bienestar soso. Esta es la dificultad: la gran madurez es atravesada por los apetitos sin permiso para manifestarlos. El cuerpo debe volverse suave cuando la savia de la juventud lo abandona. Pero no sabemos cuánto puede hacer un cuerpo (Spinoza), cuánto puede alcanzar. Hay más recursos en nosotros de los que creemos. Por eso algunas personas, a la manera de Sartre, según Michel Contat, practican hasta el final el «pleno uso de su cuerpo», convencidos de su potencial ilimitado.
Esos héroes que están por encima de nosotros
Vivir es siempre admirar más allá de uno mismo, modelarse en estos seres únicos, hombres o mujeres cuya conducta nos da fuerza y esperanza. Por eso a menudo preferimos las biografías a la ficción: las trayectorias de las personas que han caído, han mordido el polvo y se han levantado de nuevo nos fascinan por encima de todo. Estas peripecias de una existencia singular dan significado y forma a la nuestra. Cicerón, en su alabanza a la vejez, tenía razón: los seres excepcionales también se encuentran en esos espacios enrarecidos de la edad donde una mirada distraída solo ve debilidad y cansancio. Los desciframos con pasión para saber dónde estaremos en ese momento crucial. El ejemplo de un ser humano vale todos los principios de la filosofía. Hay dos maneras de concebir la madurez: como un acantilado que nos precipita en la desolación o como una pradera de suave pendiente que nos lleva lentamente al final. Incluso un descenso gradual tiene muchos saltos y rebotes. El respeto que inspiran ciertos individuos va más allá del mero hecho de haber pasado a la posteridad (Immanuel Kant). La admiración por estas grandes figuras —pensemos en Simone Veil, Claude Lévi-Strauss o Marguerite Yourcenar— es inseparable de su capacidad para enfrentarse a la adversidad. Siguen siendo modelos a los que seguir, no por su edad, sino a pesar de ella, porque sus vidas irradian originalidad y sorpresas. Es en el campo creativo donde las sorpresas siguen siendo las más grandes. Miren a estos directores octogenarios, Clint Eastwood, Woody Allen, Roman Polanski, que siguen trabajando de manera incansable, negando todos los tópicos, vean a Edgar Morin, de 98 años, que sigue publicando, o a este director portugués, Manoel de Oliveira, que seguía filmando después de los 100 años, consideren a la prodigiosa pianista Martha Argerich, de 80 años, a la escultora y artista visual Louise Bourgeois (1911-2010), que trabajó hasta el final. Y también a este otro pianista, Martial Solal, que dio su último concierto a los 90 años. Estas personalidades por sí solas dejan obsoletos mil tratados y hacen que el envejecimiento sea casi deseable. Como emisarios de la humanidad en estos lejanos continentes, nos dicen que la vida allí no necesariamente ha de estar agotada, sino que todavía es posible, e incluso impredecible. Son la vanguardia en el camino de la vida que atrae a la temerosa manada de los recalcitrantes.
Demandas indecentes
Si convertirse en adulto significa aprender a priorizar los propios deseos, rebasar dicha edad significa paradójicamente cultivarlos e incluso multiplicarlos. Superar los deseos de uno en favor del orden del mundo, pedía Descartes. Pero el deseo vencido quiere volver, por medios subrepticios, y triunfar, aunque sea por un breve instante, sobre el orden mundial. Con este matiz: después de un cierto umbral, debe presentarse enmascarado y envuelto en delicadezas. Es necesario entonces cortejar el consentimiento de los demás, e incluso hacerles la corte, para usar un término del Antiguo Régimen. Nunca ha sido más importante esta disciplina anticuada, que les causa náuseas a las neofeministas, llamada caballerosidad, tanto para los hombres como para las mujeres. Un vejestorio o una asaltacunas deben mostrar elegancia en la propuesta y no copiar la impetuosidad de los adolescentes. Las personas mayores son los marranos del amor, obligadas a esconderse para ser aceptadas. El apetito carnal, a estas alturas, debe permanecer discreto, a menos que se caiga en una senilidad obscena. Uno de los inconvenientes de la edad es, con demasiada frecuencia, la falta de vergüenza, la desaparición de la censura: completos desconocidos se acercan a usted, se instalan en su mesa como si fueran familiares de toda la vida y, con el pretexto de relaciones vagas o de una simple coincidencia de la fecha de nacimiento, se acoplan. Les perteneces por el mero hecho de haberlos conocido un día en una acera. ¿Cómo es posible?, nos preguntamos a veces cuando vemos algunas parejas extrañas. Criaturas encantadoras con patriarcas repulsivos, cuerpos definidos con abuelos encorvados. La Bella y la Bestia, la agraciada y el deforme. Nuestro sentido estético se eleva en una ola de celos. Demasiadas personas no se ven tan viejas y se imaginan, después de los 50, tan deseables como efebos. ¡Nada es lo suficientemente bello para ellos y lanzan miradas prometedoras, ansiosos de hechizar a los objetos de su lujuria! Pero el hipnotizador está perdido. La vieja coqueta se cree irresistible y seductora, segura de embrujar a su presa. El viejo galán insiste y asedia con asiduidad, seguro de romper pronto la resistencia de su prometida. Ambos son los títeres de su propia fatuidad y convierten los desaires recibidos en señales de seducción. «Si yo hubiese querido, él o ella habrían caído como fruta madura». Así preservan su reputación y fortalecen sus consuelos. El mismo narcisismo que los empujó ayer los hunde hoy. En este campo, los
hombres, admitámoslo, son los más patéticos: abuelos de manual flanqueados por chicas de la edad de sus hijas, o incluso de sus nietas, demasiado ansiosos por mostrar a los ojos de sus amigos una eterna juventud. Viejos abejorros que se vuelven hacia las jóvenes con sus sonrisas ventajosas, su exagerada cortesía, sus ampulosos cumplidos. Son maestros de los superlativos. Dejamos que lo hagan, como testimonio de costumbres del pasado, porque eso no tiene consecuencias. La danza del pavo real, a partir de cierto momento, es principalmente una contorsión del capón. Hormonas a media asta, tisanas en abundancia... y, aunque reduzcas las tisanas, eso no despierta las hormonas. También existe la tentación, a cierta edad, de ceder a la desidia. Los baby boomers descuidados, tanto hombres como mujeres, aún piensan que son apuestos cuando solo están arrugados. Envejecer también significa rendirse, y la rendición comienza con el desplome, con el cuerpo abandonado como un páramo. El paso del tiempo suele transformar al ser humano en un aparato digestivo que ingiere y bebe, a falta de algo mejor. ¿Qué más queda además de la adicción al relleno? Michel Tournier notó que hay dos formas de avanzar en la edad: ajamonándose o amojamándose. Unos se redondean, con rostros hinchados, piel surcada de estrías finas y rosácea. Los otros se secan, reducen su anatomía a un sarmiento de vid, muestran rostros demacrados, todo piel y huesos. La redondez oculta las arrugas, y la delgadez las subraya «como puñaladas», dibuja el esqueleto bajo la túnica de la epidermis. Tanto si envejece en la comodidad de un cuerpo con sobrepeso como si lo hace en la estrechez de un cuerpo demacrado; si es un viejo flaco con barriga o un gordo que se ha desinflado, nunca es fácil, en ninguna etapa, aceptarse a sí mismo, aceptar aquello en lo que uno se ha convertido. Y, desde que la generación de los setenta del siglo XX reintrodujo el requisito de la naturalidad contra el artificio de los modales, muchos de los miembros de dicha generación continúan, después de los 60 años, llevando el mismo aspecto, ropa floja, camisetas cuestionables, vaqueros gastados, minifaldas o pantalones cortos ajustados. Quieren mantener el uniforme de sus 30 años para dar el cambio. La laxitud les permite mostrar su orgullo y denunciar con la mirada a la policía, la dictadura de las apariencias. Habían puesto toda su energía en mantenerse jóvenes; ahora se han vuelto viejos y todos lo notan menos ellos. Los antiguos seductores se creen tan vigorosos como los sementales, las devoradoras de hombres reclaman una furia uterina digna de cortesanas. Pero don Juan se ha cansado; Messalina se fatiga. La tragedia de los años que se acumulan es que no nos vemos cambiados hasta que los extraños nos hacen
entrar en razón. Sartre dijo poéticamente que ofrecía objetos hermosos a las mujeres para hacerles olvidar su fealdad. De la misma manera, muchos piensan que son descarados cuando en realidad son simplemente traviesos y alborotadores. «¿No sigo siendo Casanova hoy como lo era entonces? Y, si lo soy, ¿por qué no abolir a mi favor la odiosa ley a la que otros están sujetos y que se llama envejecimiento?»103, le hace decir Arthur Schnitzler a su Casanova de 60 años. Así habla el todopoderoso egocentrismo. No sabemos si reír o llorar por ello.
El fanfarrón y el quejoso
Dos tipos humanos muy característicos se oponen entre sí, hombre o mujer. El fanfarrón se jacta de tener una salud perfecta, de disfrutar de un éxito deslumbrante, de tener erecciones convincentes u orgasmos impresionantes y de no sentir el peso del tiempo. Diserta, mira con compasión a la gente de su edad, se burla de sus lloriqueos. Lo encontramos regularmente en la sala de emergencias, sufriendo de varias dolencias que lo socavan. Se levanta, dice que está en gran forma, recae. Hay una forma de heroísmo en su jactancia, y, si alguna vez es arrastrado, golpeado por un ataque al corazón o vencido por el cáncer, sucumbirá con dignidad, negándose a doblar la espalda al destino. Su contrario es el quejoso: cada día lo encuentra sufriendo una nueva dolencia, que lo envía corriendo al médico. Desde que tenía 20 años, está seguro de que morirá la semana siguiente y ha estado así durante 40 años. Es una de esas personas que siempre están enfermas y que sobreviven mejor que los sanos. Tiene dolor en todas partes, quiere que la gente sienta lástima por él, se niega a dejar que otros sientan lástima por ellos mismos. Tu dolor es insignificante comparado con el suyo. Incluso tu cáncer es poca cosa en comparación con su reumatismo, tu pericarditis está lejos de valer su embolia pulmonar. Nos enterrará a todos y se quejará, una vez muertos sus amigos, de que no le queda nadie a quien confiarle sus pequeños dolores.
79 Simone Signoret, La nostalgie n’est plus ce qu’elle était, Le Seuil, 1979, pág. 371. 80 J. Tanizaki, Journal d’un vieux fou, Folio Gallimard, 1962, pág. 28. 81 Ibid., pág. 63. 82 Ibid., pág. 68. 83 Varios miles de euros actuales. 84 Tennessee Williams, Le printemps romain de Mrs. Stone, traducción de Jacques y Jean Tournier, Plon, 1951.
85 Véanse los filmes de Ulrich Seidl, Paradis: amour, 2014, y de Laurent Cantet, Vers le sud, 2005. 86 Doris Lessing, Journal d’une voisine. Les carnets de Jane Somers 1, Albin Michel, 1985, pág. 33. 87 Annie Ernaux, Journal du dehors, Folio Gallimard, 1993, pág. 101, citado en Martine Boyer-Weinmann, op. cit., pág. 88. 88 «Le sexe et la vie d’une femme», Esprit, n.º 273, marzo-abril de 2001. 89 Suzanne Kadar, Elles sont jeunes... eux pas, Éditions du Sentier, 2005. 90 Ibid., pág. 90. 91 Sylvie Brunel, Le voyage à Timimoun, Jean-Claude Lattès, 2010, págs. 4647. 92 Lisa Halliday, Asimetría, op. cit. La novela cuenta con humor y a distancia la relación entre la joven Alice, de 23 años, y un famoso escritor, Ezra Blazer, que podría ser su abuelo, tiene 74 años y espera, cada año, el Premio Nobel. El acto sexual está esbozado. Con pudor, Alicia se desliza bajo las sábanas hasta que su viejo amante «se corre como una pequeña fuente de agua». El hombre sufre de dolor de espalda, le colocan estents y, aunque en cada página está a punto de venirse abajo, vive su declive físico con ironía. Ella se preocupa por él al menor síntoma de alarma. Ezra Blazer sería un retrato muy benévolo de Philip Roth, con quien Lisa Halliday tuvo una aventura en su juventud y a quien el libro rinde explícito homenaje. 93 Dominique Simmonet, Joël de Rosnay, François de Closets y Jean-Louis Servan-Schreiber, Une vie en plus, Le Seuil, 2005, págs. 122-123. 94 Algo que muestran muy bien las películas Paradis: amour, de Ulrich Seidl, y Vers le sud, de Laurent Cantet, con Charlotte Rampling (adaptado del libro de Dany Laferrière). Las señoras mayores van al sur, al norte de África, al Caribe, a Haití, al África subsahariana, a Grecia o al sur de Italia. Quieren hombres bien dotados que las miren con los ojos del corazón y las abracen con ternura. Ellos ven en ellas una simple fuente de ingresos y no dejan de tender la mano tan pronto como se consuma el amor. Ellas están divididas entre la ternura y la sensualidad y, mientras pagan a sus amantes, les gustaría ser amadas por lo que
son. En la primera película, ambientada en Kenia, por ejemplo, la protagonista principal le pide al camarero del hotel que le lama. Él se niega educadamente, muy avergonzado por esta petición. Ella llora. La tragedia es la misma para los hombres de la misma edad enamorados de jóvenes, hombres o mujeres. El amante nunca deja de huir o de engañar a esos castos protectores que le pagan y de los que se avergüenza. El periodista y columnista Matthieu Galey cuenta cómo, en el estreno de una obra de Bob Wilson en 1978, Louis Aragon aparecía en el cartel junto a Renaud Camus, que se pavoneaba y arrullaba. El viejo poeta se duerme, Renaud Camus le da un codazo furioso, sin efecto, y lanza guiños de complicidad al público con pinta de decir: «¡Hay que follarse al vejestorio!», Journal, 1974-1986, op. cit., págs. 69 y 70. 95 Sobre este asunto, véase François-Xavier Albouy, Le prix d’un homme, Grasset, 2016, y Denis Kessler, «Quelle est la valeur économique de la vie humaine?», en: Roger-Pol Droit (dir.), Comment penser l’argent?, Le Monde Éditions, 1992, págs. 310 y ss. 96 Jean-Marc Jancovici, Socialter, julio de 2019. Preocupado por limitar el crecimiento de la población, el autor explica: «En los países occidentales, existe una primera forma de regular la población de una manera razonablemente indolora: no hacer todo lo posible para asegurar la supervivencia de los enfermos de edad avanzada, a la manera del sistema inglés, que, por ejemplo, ya no realiza trasplantes de órganos para personas de más de 65 o 70 años». 97 Juliette Noureddine y Alexandre Tharaud, «J’ai pas su y faire» (Maurice Yvain), Le boeuf sur le toit, Virgin Classics, 2012. 98 Freud, «Carta a Fliess»: «Todo aquel que proponga a la humanidad librarse de la exuberante sujeción sexual, sea cual sea la tontería que elija decir, será considerado un héroe». El mismo espíritu posee esta cita de Le Monde del 28 de enero de 2017: «Esperamos de la gente mayor una forma de renuncia a los placeres terrenales, a través de una sabiduría que mágicamente los pondría fuera del alcance de las emociones fuertes [...]. Si queremos creer que los ancianos no tienen sexo, es porque a nosotros nos gustaría estar liberados del sexo», Maïa Mazaurette. 99 Séneca, Bienfaits, Tel Gallimard, 1996, pág. 212. 100 Arthur C. Clarke, Courrier International, 16 de diciembre de 1993, citado en
David Le Breton op. cit., pág. 181. 101 Cicerón, De la vieillesse, Garnier Flammarion, 1967, pág. 36. 102 Como apunta maliciosamente Gabriel Matzneff en Le taureau de Phalaris, La Table Ronde, 1987, pág. 284, citado en René Schérer, «Vieillards d’harmonie», Le Portique [en línea], n.º 21, 2008. 103 Arthur Schnitzler, Le retour de Casanova, traducción de Maurice Rémon, Les Belles Lettres, 2013, pág. 115.
CAPÍTULO 6
Eros y Ágape a la sombra de Tánatos
«“Lo creas o no, la señorita Lola siempre ha tenido debilidad por los caballeros de cierta edad. Y no solo por eso...”. Se frotó el pulgar y el índice. “... sino porque tiene un buen corazón. Es que los caballeros mayores, más que otros, necesitan ser tratados con delicadeza”». HEINRICH MANN104
Es extraño volver a ver la película de culto de Mike Nichols El graduado, estrenada en 1967. A la edad de 20 años, simpatizamos sin vacilar con el futuro yerno, Dustin Hoffman, un joven en apuros, dividido entre su suegra, que lo mete en su cama, y su novia, a la que engaña incluso antes de casarse con ella. Más adelante, nos interesamos por el personaje de la madre (Anne Bancroft, de 36 años en el momento del rodaje), que se acuesta con su futuro yerno y no le importa destruir a su familia. Ella interpreta el papel de mala, es dos veces culpable, por engañar a su marido y por desear a alguien que no se encuentra dentro de su grupo de edad, acaparando al prometido de su hija (lo que arroja la sombra del incesto y la rivalidad). La riqueza de este largometraje, lleno de matices, es que se puede ver desde el punto de vista de cada personaje: defiende al mismo tiempo la dificultad de madurar, los derechos del amor juvenil y los derechos del deseo en la mediana edad en relación con el deseo convencionalmente aceptado. Y cuando los jóvenes huyen en el autobús, al final, sus caras sonrientes se congelan de repente: se avecina la verdadera vida de casados, rica en alegrías, pero también en cargas amenazantes. Igualmente atrevida e inquietante es la película de 1971 Harold y Maude, la historia de un californiano postadolescente desocupado, fascinado por el suicidio, al que su madre presenta, para distraerlo, a muchas pretendientes a las que desalienta cortándose la mano delante de ellas, o clavándose un cuchillo de carnicero falso. Se enamora de la chispeante Maude, una encantadora mujer de 80 años, antigua reclusa de un campo de concentración a la que le apasionan los funerales y los robos de coches y que al final se envenenará a sí misma105. A esto hay que
añadir Verano del 42106, una desgarradora historia de un adolescente de 15 años que pasa sus vacaciones en la isla de Nantucket, en plena Segunda Guerra Mundial. Ansioso por perder la virginidad a cualquier precio, se enamora de una mujer de 30 años cuyo marido, que ha ido a la guerra, muere en Europa. Se ofrece a él por una sola noche y desaparece para siempre. La corruptora, la excéntrica octogenaria y la iniciadora: a su manera, estas tres películas testimonian una verdadera comprensión de la complejidad del amor. En medio del dogmatismo de la revolución sexual, exploran los meandros del deseo entre los jóvenes y las mujeres maduras.
Los catadores de lo crepuscular
Si la mayoría de las parejas de larga duración perduran y experimentan, a costa de muchas crisis, un ininterrumpido compañerismo, el nuevo matrimonio de las viudas o viudos se hace bajo el signo de un valor que es la gran conquista de la edad: la indulgencia. Es una convivencia, templada o apasionada, marcada por la tolerancia a las imperfecciones del otro. Las expectativas físicas son menores porque las expectativas espirituales son mayores. Uno prefiere la complicidad y la ternura a la vanidad. En otras palabras, una de las soluciones a las injusticias del deseo, además de fortalecer el poder económico y político de las mujeres, es cambiar la forma en que la gente ve las huellas del tiempo. No es necesariamente en un cierto tipo de literatura, un poco quejumbrosa, sino en internet, en los sitios privados, donde se despliega una nueva sexualidad femenina con una tranquila desvergüenza, en el anonimato de los canales y redes. Como todo está permitido allí y se puede avanzar bajo la máscara de un seudónimo, los deseos menos recomendables pueden ser expresados sin pudor con compañeros de todas las edades, hambrientos de sensaciones. Uno busca almas gemelas, así como contactos efímeros. Las redes sociales aceleran el avance de estas mentalidades a este nivel: mujeres y hombres se ofrecen con impudicia en una especie de libertinaje final. Saben cómo hacerse atractivos a pesar del cansancio del cuerpo, para convertir lo indeseable en apetitoso107. Siempre habrá un porcentaje de hombres y mujeres en una población determinada que se sientan atraídos por las personas mayores. Podemos llamar a esta inclinación la equívoca nobleza de las ruinas (el recuerdo del esplendor pasado más la dulzura de la decadencia). Lo eterno tiene el encanto de lo precario, el de la piel quebradiza, las laceraciones elegantes, las formas esculpidas por el tiempo. La repulsión, en cuanto a criterios estéticos, puede invertirse en el apetito (toda la obra de Sade lo atestigua, lo que se traduce en la transformación del asco en gusto, e incluso, en placer). Hay catadores de lo crepuscular en cualquier sociedad que disfrutan de la compañía de personas maduras para tranquilizarse, comparar, consolarse, ampliar sus mentes, emborracharse de su experiencia o probar los encantos de una conversación erudita o brillante108. Hay belleza en los derrumbes, y es posible que la edad no
destruya un rostro, sino que lo consagre. No todas las partes del cuerpo envejecen de la misma manera: hay sonrisas juveniles en figuras cansadas y miradas inmemoriales en rostros infantiles. Algunos bebés parecen viejos con chupete, y algunos viejos muestran la inocencia de un niño pequeño. Debemos multiplicar el número de amantes con coronas blancas.
La tragedia del último amor
¿Qué buscamos en uniones disparejas? Descargar la edad de uno en otro que te devuelva su frescura, intercambiar la experiencia por inmadurez. «Estaba en mi naturaleza y en la circunstancia de mi juventud enamorarme de una mujer que estaba tan aureolada de prestigio que puse a sus pies la ofrenda de mi fervor, que había sido retenida durante demasiado tiempo, y había muchas posibilidades de que esta mujer fuera mayor que yo», escribió Maurice Goudeket, el último marido de Colette, a quien conoció en abril de 1925, cuando ella tenía 52 y él 36 años. Se casaron en 1935 y ella murió en 1954 (él se volvió a casar cinco años más tarde con Sanda Dancovici, con quien tendría un hijo, y murió en 1977). Pensemos de nuevo en la apasionada relación de «ángeles sexuados» entre los escritores Philippe Sollers y Dominique Rolin, 23 años mayor que él. ¿Complejo de Edipo mal liquidado, búsqueda de un padre ausente, una madre desaparecida, necesidad de un iniciador o un Pigmalión? Tal vez. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es necesario blandir un pasaporte de pureza psicoanalítica para ser admitido en el banquete del amor? No se trata solo de rejuvenecer o renovar los objetos de deseo, sino de comprender que el deseo es por sí solo un factor de rejuvenecimiento del corazón y del alma, que nunca deja de traernos de vuelta al mundo. «¿Avanzada edad? Estabas mintiendo: un camino de brasas y no de cenizas», escribió san Juan de Persia. El utópico Charles Fourier (1772-1837) en Le nouveau monde industriel et sociétaire imagina el affaire de Urgèle, de 80 años, versada en la horticultura, que ama a Valère, de 20 años, que se une a ella por puro vínculo de gracia, amistad y ambición porque ella lo inició, entre otras cosas, en el arte floral. «La juventud es intrépida en el amor cuando tiene suficientes estímulos». Se trata de superar la antipatía natural entre los jóvenes y los ancianos y de favorecer la simpatía y la armonía cuando los prejuicios las excluyen. Los jóvenes compiten en «devoción amorosa» con los ancianos, que se deleitan en escuchar sus confidencias y acariciar su carnada. Conocer las emociones fuertes, en el sentido más amplio de la palabra, la suerte, el placer, la buena fortuna, disfrutar de todas las bondades del mundo, no está reservado solo a los menores de 50 años. Incluso cuando la carga es grande, todavía hay mucho que hacer antes de que caiga el telón. En particular, el
redescubrimiento de la máquina como un milagro. Lo que la juventud logra automáticamente, cuando se derrochan inagotables fuerzas, la madurez lo logra con mayor dificultad109. En todo caso, felicitémonos de que el miedo a la falta de virilidad en los hombres y a la anafrodisia en las mujeres sea atenuado por la medicina, que combate la disfunción eréctil de los primeros, y la muerte del ardor de las segundas. El apocalipsis orgánico de los hombres responde al lamento de la soledad amorosa de las damas que cuentan con desolación la debacle de su libido110 con sus desventuras prostáticas. No es una solución milagrosa, por supuesto, pero esta observación es irrefutable: con el tiempo, todo lo que era rutinario en el campo erótico se vuelve más raro y por lo tanto más precioso. «El amor no tiene ninguna importancia», dijo Alfred Jarry, «porque puedes hacerlo indefinidamente». Esto ya no es cierto después de cierta edad; cada abrazo se convierte en una maravilla. La razón nos ordena retirarnos del mundo, y la lujuria por los últimos fuegos del placer y la ternura nos aturde una vez más. Pero este corazón a veces rejuvenecido es también y a menudo un corazón magullado. Conocer grandes alegrías hasta el final aumenta el riesgo de grandes sufrimientos. De ahí la tragedia del último amor cuando el amado se cierra como un portazo y acaba con tus esperanzas: no habrá nadie más, no habrá más después. Locamente enamorado de Jeanne Loviton, conocida como Jean Voilier, editora que hizo girar la cabeza de muchas celebridades en el periodo de Entreguerras, Paul Valéry (1871-1945) le escribió después de dejarlo: «Pensé que estabas entre yo y la muerte; me doy cuenta de que estaba entre tú y la vida». El último amor es tan terrible que nos priva incluso de las penas del primero. A los 20 años, el abandono y la traición te dejan devastado, al borde del suicidio. El último amor se arrepiente hasta de esta devastación, las lágrimas irreprimibles, la aniquilación absoluta. Es un colapso silencioso. Y el viejo amante y la vieja amada no son ni siquiera conmovedores a los ojos de los demás, sino solo grotescos, desacordes, como se dice de un piano que suena desafinado. ¡Solo reciben lo que se merecen! ¿Alguna vez has pensado en juntarte con alguien más joven que tú y alimentar esperanzas? No, pero ¿has tenido algún encuentro? Ya no se sufrirá, ya no se esperará al otro, su llamada o su regreso, con un corazón que late, ya no se soportará su desprecio, sus palabras hirientes, su crueldad, que todavía te resultaban dulces al ser infligidas por él. Uno incluso apreciaría su maldad, sus engaños; uno se rebajaría a una abyección abyecta por el simple placer de estar todavía conectado con él. El ser que más adorabas en el
mundo significó tu desgracia y se fue. Él lo era todo para ti; tú eras solo un paso, un parche para él. Hacía turismo sentimental, una excursión en el país de las calabazas, te jugaste la cabeza. Te prestó su juventud, y la recupera. Los arañazos del tiempo vuelven a ser lo que habían dejado de ser en el breve momento de la cristalización: marcas de destierro. Si cada ser encontrado es un mundo posible que se despliega, el último amor firma el fin de todos los mundos posibles. El o la que se ha ido toma el rostro del diablo irredimible. Ingenuamente pensaste que estabas jugando con el destino, disfrutando de una emoción extra. La edad te ha alcanzado, no escaparás del destino común. Ya no conocerás la vertiginosa alternancia entre la lujuria extrema y el pudor extremo. Adiós a todo lo que fue el precio de la vida, adiós a la espera, a la sonrisa, a los sollozos, a los espasmos, a la incandescencia e incluso a la desesperación. Las brasas se han convertido en cenizas.
El casto, el tierno y el voluptuoso
La crisis del matrimonio por amor nace, como sabemos, del alargamiento de la vida, tanto como de la inconstancia del corazón humano. Prestar un juramento de fidelidad a la edad de 20 años en el siglo XVII o XVIII no tenía el mismo significado cuando la muerte te golpeaba entre los 25 y los 30 años, mientras que pronunciar el mismo juramento en 2019 significa quizá 60 años de convivencia frente a ti. Aparte de la siempre delicada cuestión de las diferencias matrimoniales, está surgiendo la esperanza de un nuevo matrimonio facilitado por la ley; el divorcio se ha convertido en una formalidad sencilla y todavía costosa en los países democráticos (ahora es posible divorciarse en línea). A partir de los 55 o 60 años, los hijos, en principio, ya están criados, la jubilación está cerca y se abren nuevos horizontes ante los cónyuges. Volver a comenzar un nuevo idilio hace que la razón de más de uno se tambalee. Nos separamos tanto a los 60 como a los 30, y son sobre todo las mujeres las que más se separan. No importa lo que experimentemos entonces, abrazos sulfurosos o caricias modestas, lo importante ya no está en los hechos, sino en la ardiente connivencia, en el abandono consentido. En estos temas, el pudor y la discreción deben dejarse a los propios interesados. Ya sea mito o realidad, algunas estadísticas afirman que los grandes amantes viven más tiempo111. «Tengo 74 años», dijo Jane Fonda a principios de siglo, «y nunca he tenido una vida sexual tan satisfactoria». Alegrémonos por ella y aceptemos su palabra. La única certeza es que el amor, a cualquier edad, nos despierta, nos da razón de ser, da sentido a la vida. Me convierto en el creador del otro al apreciarlo mientras me recrea. «Decirle a alguien te quiero es decirle: no morirás», admirable sentencia de Gabriel Marcel. Amar es también alegrarse de que la otra persona exista y alegrarse de estar vivo para decírselo todos los días. Dos nunca son demasiados para saborear la dulzura de la vida, para salvar la sucesión de días regalados, para transfigurar el perpetuo balbuceo de la vida cotidiana. ¿Qué hiciste hoy? Casi nada, pero esta pequeña cosa no es lo mismo si puedo detallarla contigo que si tengo que darle vueltas en soledad. En cualquier momento necesitamos un oído comprensivo para susurrar lo que nos angustia, nuestra miseria; en cualquier momento estamos obligados a escuchar al otro para consolarlo, para aconsejarlo.
Las predilecciones compartidas y la atención a los pequeños acontecimientos sostienen a dos personas mejor que las declaraciones estruendosas. Nunca la fragilidad de las cosas humanas ha sido tan perceptible y conmovedora como en esos momentos. Una pareja unida es una conversación ininterrumpida, un apetito común por la lectura, por los viajes, por los encuentros inagotables. Depende de cada uno preservar su santuario, su más querida, dulce, familia, hijos, amigos, amores, sin los cuales perecerían. Lo esencial es permanecer en un estado de agitación pasional permanente, aunque sea causada por la duda o la melancolía. Mientras los ojos puedan codiciar, las manos acaricien, los labios besen, un nuevo corazón late en nuestro pecho, incluso a la edad de 80 años, y nos infunde un impulso vital.
Uno puede, en su juventud, elegir el ascetismo en lugar de los placeres y construirse a sí mismo contra su propia concupiscencia. Llega un momento en el que predomina la ausencia de llama, en el que ya no se tiene miedo de desear demasiado, sino de no desear en absoluto. El anquilosamiento del cuerpo anticipa el del corazón. La búsqueda, propia del estoicismo, de un alma imperturbable, impermeable a las emociones, la voluntad de convertirse en un ser que «ni espera ni teme»112 (Séneca) y que se satisface con lo que tiene constituye, por desgracia, no el colmo del autocontrol, sino la simple, plana y siniestra descripción del fin de la vida. Los antiguos, y también en la época clásica del siglo XVII, temían los estragos de las pasiones que arrastran a los seres al desorden y la indignidad; nosotros tememos más que nada la bancarrota de los sentidos, la desafección de los apetitos. Este es el problema del autocontrol: que termina con el tiempo y es tan exitoso que llega un momento en que ya no queda nada que controlar y todo por despertar. El deseo se describió una vez como un torrente que se lleva la conveniencia en su camino y contra el cual deben construirse diques y presas. Se reduce rápidamente, por desgracia, a una corriente tan volátil como intrascendente. ¿Quién no estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por experimentar de nuevo la maravilla de una inclinación naciente, incluso un amor en la vida? El o la que ha cruzado la eternidad en el tiempo, a través del amor y la amistad, y ha experimentado la sensación de existir lo más cerca posible del Ser, ha vivido. La verdadera tragedia es que un día dejemos de amar y codiciar, y que se seque la doble fuente que nos conecta al mundo y a los demás. Lo opuesto a la sexualidad no es la abstinencia, sino el hastío de vivir. Como dijo el
gran san Agustín: «Dame castidad, pero no de inmediato». La vida dice sí a la vida, ser es mejor que la nada, el deseo es mejor que la apatía. Tan pronto como Eros y Ágape se callen, Tánatos ya habrá ganado.
La despedida de los viejos cónyuges
Pasan a nuestro lado, a menudo inadvertidos; el que más se vale sostiene al que menos como el ciego al paralítico; cada paso les cuesta, se disculpan por existir, son muy pequeños, son obstinados. Parecen tan frágiles y tambaleantes que uno teme su desmembración en cualquier momento. Ven mal, apenas oyen, tiemblan un poco. Esperan en las estaciones de tren, en las salas de espera de los médicos, en las oficinas administrativas, preocupados, vigilando sus relojes, los relojes, siempre en alerta, perdidos en un mundo que los ignora, los empuja. La más mínima molestia o complicación técnica los lleva a un estado de pánico. Ir de compras, comprar pan y leche, cargar con la bolsa de la compra, marcar un código en un datáfono o sacar dinero de un cajero automático es un tormento para ellos. Cada salida, cada paseo, implica un riesgo. Los carteristas tratan de robarles,de arrebatarles sus pertenencias y de asustarles levantando la voz. Un simple paseo en el autobús o el metro es una prueba para ellos. Un desvío, un paso en falso, y se estrellan. Subir o bajar escaleras es una prueba. Tienen que detenerse a cada paso para recuperar el aliento. ¡Piedad para los más vulnerables! ¿Qué será de ellos si uno de los dos desaparece? Son dos debilidades que se apoyan mutuamente, creando tan solo una debilidad más grande. Ella está en él como él está en ella. Entrelazados entre sí como las raíces de un árbol, forman una sola persona con dos caras y dos apellidos. Entonces el dolor de uno se convierte en el dolor del otro. «Yo soy el que sufre cuando a mi mujer le duelen las piernas», decía bellamente el filósofo español Miguel de Unamuno. También sucede que una enfermedad grave, que golpea a uno, decide que el otro lo siga y resuelven morir juntos. Este fue el caso, en septiembre de 2007, del escritor André Gorz y su esposa, que padece una enfermedad incurable: «Acabas de cumplir 82 años», escribe en un libro dedicado a ella, «has encogido 6 centímetros, pesas solo 45 kilos, y sigues siendo hermosa, graciosa, deseable. Llevamos viviendo juntos 58 años y te amo más que nunca»113. Para estas personas, es inconcebible permanecer en la tierra después de la desaparición de la persona amada. Antes que ellos, otras parejas, como en 1998 la del exsenador socialista Roger Quilliot y su esposa, habían decidido escabullirse al mismo tiempo, recuperando su alegría y serenidad antes de que bajara el telón (para su desgracia, Claire Quilliot sobrevivirá a la absorción de las pastillas. Finalmente,
logrará suicidarse en 2005, a la edad de 79 años, arrojándose a un lago en el Puyde-Dôme, después de haber ingerido medicamentos, como su autora favorita, Virginia Woolf, a quien admiraba). ¿Por qué dejar que la horrible naturaleza dicte tu comportamiento y te prive de la única persona que cuenta cuando se puede hacer el viaje juntos? No nos matamos para conjurar la angustia de la muerte, sino la angustia de la muerte en vida que es la soledad sin el ser esencial. Hay un romanticismo de la juventud, pero también hay algo sublime en los viejos cónyuges. El suicidio, dice John Donne, es el portador de su propia absolución, ya que, a diferencia del pecado, solo se puede cometer una vez.
104 Professeur Unrat, Cahiers Rouges, Grasset, 2008, págs. 101-102. 105 Harold y Maude, 1971, filme americano dirigido por Hal Ashby a partir de un guion de Colin Higgins con música de Cat Stevens. El filme estaba prohibido en algunos países para menores de 18 años. 106 De Robert Mulligan a partir de un guion de Herman Raucher con música de Michel Legrand, 1971. 107 Hay incluso actores pornográficos de alto nivel en Japón, como Shigeo Tokuda, de 85 años, un antiguo guía turístico que comenzó su carrera como actor pornográfico a la edad de 60 años. Pequeño de estatura, calvo y poco atractivo, se asemeja a cualquier jubilado japonés. Llega a un público que comparte su condición, y ha filmado más de 350 vídeos. Este abuelo de porno duro que se alimenta de vegetales y huevos ha lanzado el género del porno de ancianos en Asia. La industria del porno que popularizó a las MILF («Moms I’d like to fuck» [Mamás a las que me gustaría follarme]), madres que ya aparecen en la serie de televisión Mujeres desesperadas, también muestra abuelas sexis, abuelas lujuriosas en escenarios coquetos. Es un estrecho nicho de mercado que se encuentra enteramente bajo el signo del «ángel de lo estrambótico» (Edgar Allan Poe). 108 Véase el filme canadiense de Bruce LaBruce Gerontophilia (2014), relato de un joven de 18 años, Lake, pareja de una muchacha, que se enamora de un paciente de la residencia donde trabaja. Mr. Peabody, octogenario enfermo, lo arrastra a una relación pasional y cómplice. 109 En su libro Sex & sixty (Robert Laffont/Versilio, 2015), un trabajo de
investigación sobre el erotismo de los ancianos, Marie de Hennezel relata el caso de esta residente del Ehpad de casi 99 años a la que el personal le ofrece un juguete sexual para que no se haga daño al masturbarse, con gran indignación de su sobrino (pág. 196). El autor destaca la dificultad de los cuidadores y la familia para comprender la necesidad de cercanía carnal y de intimidad de los residentes, págs. 192-194. 110 Romain Gary, Au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable, Gallimard, 1975. Al recibir las confidencias de un empresario americano convencido de que su sexo se encoge y ya no llena la cavidad vaginal de sus parejas, el narrador, un industrial de 59 años, se ve a su vez superado por el miedo a la impotencia que le incita a destruir la relación que mantiene con su pareja, la joven brasileña Laura. La asombrosa crudeza de este texto es también un hermoso ejemplo de mimetismo nocivo. 111 Los estudios se contradicen entre sí dependiendo de si pensamos en la sexualidad como coito con penetración o como intercambio de caricias o besos. En un caso, la satisfacción es incierta; en el otro, más gratificante. (cf. Marie de Hennezel, op. cit., págs. 170-171). 112 Séneca, Les bienfaits, Tel Gallimard, 1996, pág. 212. 113 André Gorz, Lettre à D., Galilée, 2006.
CUARTA PARTE
REALIZARSE U OLVIDARSE
CAPÍTULO 7
¡Nunca más, demasiado tarde, otra vez!
«En un reciente viaje por la zona rural de Ohio, vi unos carteles colocados por una inmobiliaria local. En lugar del habitual “Vendido”, decían: “Lo siento, demasiado tarde”. Es exactamente así. Si hay lápidas para la esperanza, ese es su epitafio». GEORGE STEINER114
«La suerte no es suficiente; necesitas además el talento para tener suerte». HECTOR BERLIOZ
El fotógrafo Brassaï cuenta que Marcel Proust, de joven, se había enamorado de un efebo ginebrino, Edgar Aubert, y no se atrevería a declararle su amor115. En el reverso de la fotografía que Aubert le regaló a Proust se inscribió la siguiente dedicatoria en inglés, tomada de un soneto del pintor prerrafaelista Dante Gabriel Rossetti: «Look at my face; my name is might have been; I am also called No More, Too late, Farewell» [Mira mi rostro; mi nombre es pudo haber sido; también me llamo Nunca más, Demasiado tarde, Adiós].
Las oportunidades perdidas
Un gesto retraído, una palabra no pronunciada, una mano no extendida y nos falta un ser, una historia que podría habernos devastado. Nos las imaginamos más impresionantes porque no ocurrieron. No aprovechamos la oportunidad, debimos improvisar, en ese momento, mostrando iniciativa. Tantos momentos en los que, por miedo, agobio o timidez, nuestro destino no cambia. Nos faltó puntualidad. Y, si los demás dan el paso, en nuestro lugar, si se atreven a dar el paso, nos culpamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos perdonarnos por ser pusilánimes? La próxima vez, estamos seguros de que estaremos a la altura de la tarea; vamos a fulminar a la persona codiciada con una propuesta impresionante. A menudo damos a estas oportunidades fallidas un valor excesivo. Somos como Baudelaire frente a este transeúnte que camina delante de él, «ágil y noble, con sus piernas escultóricas»: «¡Oh, tú, a quien yo amé; oh, tú, que lo sabías!»116. Uno puede dudar de este modo desiderativo: uno está tanto más enamorado de un extraño o una extraña por cuanto que con ellos se ahorrará el mayor desafío: la vida cotidiana como poder de indeterminación. El ser que nos hechiza puede haberse convertido en una arpía o una sanguijuela con el tiempo. ¿Cómo podemos saber que esta persona, al ser tocada, no se habría convertido en una ilusión más? El acontecimiento es desgarrador solo si permanece inalcanzado117. Nuestros lamentos, especialmente en la última etapa de la vida, caminan a través de nuestra memoria como eventos fantasmales, como amputados que sienten que sus brazos o piernas están fallando. Su motor es el pasado condicional: ¡debería haberlo hecho! Lo único que queda por hacer es sentir lástima por este acto fallido. Lo que podría haber ocurrido se vuelve más importante que lo que ocurre, el virus roe la realidad y la devalúa. La esperanza de que el azar, este dios intermitente, nos provea ex abrupto de un gran destino es típica del anhelo nostálgico de las oportunidades perdidas. El sudario de sus deseos desaparecidos le preocupa más que sus ambiciones realizadas. Le faltaba el talento para la improvisación. La única pregunta que lo atormenta es: ¿cómo transformar el accidente en bendición y el azar en encantamiento?
Demasiado tarde, demasiado pronto. Hay vidas que permanecen enteramente
dedicadas a lo no realizado; lo que podría haber sido y nunca será. Algunas personas se contentan con vivir toda su existencia en el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo o en el futuro compuesto, y todos podrían escribir la historia de sus destinos evitados, que les acompañan como tantos fantasmas, convocados en las horas del desánimo. Luego nos entregamos al lamentable catálogo de sus proyectos abortados. ¡Si hubiera aprobado el examen, si hubiera continuado mis estudios, si me hubiera mudado al este, si me hubiera casado con fulano! Me merecía algo mejor, ¡no tengo el destino que me corresponde! Hay personas, hombres o mujeres, que desean vivir otras vidas posibles si no pueden vivir al menos una de ellas, la suya propia. A ellos todo les parece preferible al soso brebaje de su condición. Nacieron en el momento equivocado, se equivocaron de siglo, de pareja, de escuela, de amigos. Se enamoran fugazmente de toda la gente que conocen o se encuentran, como tantas muletas existenciales, envidiándolos por no pararse a pensar en su propia condición. A este respecto, podríamos establecer una tipología de la puntualidad en la vida ordinaria como en la historia: el paranoico llega temprano, con un toque de desafío, para comprobar que se le espera y, si es posible, para atrapar al otro en su falta de puntualidad, aunque solo sea por un minuto. No hay nada peor a este respecto que un despertador que suena antes de su hora y te tortura con sus estridencias mientras intentas conseguir unos minutos extra, o un intruso que se cuela diez minutos antes de tu reunión programada y aparece, orgulloso de su desafortunada precisión. El narcisista es tardío por principio, le gusta que lo quieran a riesgo de enfurecer a los que lo rodean, posterga sus compromisos, quiere sentir la dedicación que se le otorga, sobre todo en esta situación crucial en la que cada minuto cuenta, el compromiso amoroso. Lo posterga en una indecisión caprichosa. Ha elevado la postergación a la categoría de ética. Son dos formas de resistir el despotismo del reloj, a través de la extrema meticulosidad o a través de la ligereza. Solo el neurótico ordinario tiene el culto al rigor y llega a tiempo, estúpidamente a tiempo, asombrado de que nos sorprenda, sin siquiera tener que mirar su reloj. Entonces, ¿qué pasa con la puntualidad histórica? ¿Deberíamos estar a la vanguardia de nuestro tiempo, coincidir con él, o ir deliberadamente a remolque? ¿O combinar las tres posturas? No está mal a veces estar detrás de tu tiempo, de tu generación. El excanciller Helmut Kohl, el hijo menor de una gran familia, habló de «la gracia de un nacimiento tardío»118, aprobando sus exámenes detrás de todo el mundo, casándose, teniendo hijos mucho más tarde de la edad
habitual; en resumen, viviendo todo después de los demás y reclamando el hermoso título de anacrónico. Esto te concede una larga etapa de años nuevos, un hermoso futuro ya vivido por la mayoría de los otros, pero que te llevarás contigo solo porque eres el último en llegar. A veces hay que perder el encuentro con la historia para adelantarse a ella. Este es el privilegio del superviviente; por ejemplo, del filósofo francés Alain Badiou, el último nacido en la generación estructuralista, que solo a la edad de 70 años alcanzó cierta notoriedad, mucho después de la muerte de las grandes figuras de la época, los Barthes, Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida, Bourdieu. De esta manera, es capaz de resumirlos, de juzgarlos, de darles la extremaunción. El vivo coge a los muertos y parece ser su síntesis cuando solo es un esqueje distante.
Toda vida se construye sobre el rechazo o la exclusión de otros proyectos. O más bien se nutre de un crimen: el de las posibilidades que ha matado y que no han podido prosperar. El evento es fatal y acaba con todo aquello que podría haber ocupado su lugar. La tentación es grande entonces, en las últimas etapas, la tentación de querer alcanzar estas posibilidades abandonadas para darles nueva vida y crecimiento. Aunque sabemos que hay posibles nuevos comienzos, que las apuestas aún están por hacerse, el hecho es que lo que ha ocurrido ofusca lo que podría haber ocurrido. Uno sigue siendo, con independencia de lo que quiera, prisionero de sus acciones. Y, para aquellos que no reciben la gracia de una segunda, tercera o cuarta oportunidad, entonces comienza el tiempo de la escasez de posibilidades. Las manos dejan de estirarse, los días siguen siendo pobres en aventuras, el camino ya no se desvía: queda todo trazado, desesperadamente plano. Así es como desaparecen ciertas figuras públicas, de las que de repente deja de oírse hablar, y cuyos nombres solo resuenan el día de su muerte, cuando todo el mundo ya los había olvidado. El tiempo reduce la incertidumbre, aunque en ciertos momentos privilegiados parece haber más riqueza en nosotros de la que jamás conoceremos. Así que el sueño es anhelar, hasta el final, escapar de este pesado yo, este pasado pesado como una pelota, y buscar el episodio salvador del que «todo el mundo tiene derecho a esperar la revelación del sentido de su vida» (André Breton).
La familia de nuestros difuntos
A partir de los 50 años, es sorprendente seguir estando de buen ver, cuando tantos otros ya se han retirado. Los funerales se vuelven tan frecuentes como las bodas o los bautismos. Uno vive con sus contemporáneos tanto como con sus muertos, a los que se convoca a voluntad, como a nosotros nos convocarán otros algún día. Los obituarios se leen con sentimientos encontrados, a veces buscando si un espíritu travieso ha puesto inadvertidamente nuestro nombre en ellos. Él era todavía joven para morir. ¿Sufrió? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Qué decidió para su funeral? ¿Religioso o civil? ¿Qué pieza musical eligió? ¿Será incinerado o enterrado? Un signo de la desaparición de los rituales colectivos es que todo el mundo reinventa ahora su funeral a su antojo. Admirable es la siguiente frase de Zola sobre Gustave Flaubert, cuando este fue fulminado por la apoplejía en 1880: «Hermosa muerte, envidiable golpe de maza que me hizo desear para mí y para todos los que amo esta aniquilación de insecto aplastado bajo un dedo gigante». Uno puede envidiar todo de los demás, incluso su muerte (cuando, en su desgracia, tuvieron suerte). En este sentido, las comidas fúnebres son una tradición vigorizante: los vivos cuentan cuántos son y se dan un festín con la Camarde, a la cual alejan con tenedores y vasos rotos. El ejército de los difuntos nos permite permanecer erguidos en medio del fuego de las ametralladoras, aún con valentía a pesar de los que caen. El discreto orgullo de seguir en movimiento se compensa con el terror de ser el siguiente en la lista. Se nos asigna una misión: ser testigos y portavoces de los desaparecidos a los que representamos en la tierra. Viven en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestra memoria. Los traemos de vuelta a la vida cuando hablamos de ellos; son nuestros muertos, la familia de nuestros muertos; el círculo de sombras que nos habitan y no nos dejan hasta que soltamos el último aliento. A medida que se acerca la fecha límite, surge otra obligación: no saltarse el desvío y no dejar la decisión en manos de las autoridades morales o médicas, en la medida de lo posible. La supervivencia biológica no es el valor último: la libertad y la dignidad son superiores a ella. Cuando se pierde la autonomía y la capacidad de compartir el mundo con otros, cuando comer, respirar o dormir se
han convertido casi en una prueba, es hora de escabullirse, de retirarse. Con elegancia, a ser posible. Como lo hizo el gran escritor belga Hugo Claus el 19 de marzo de 2008. Sufriendo de la enfermedad de Alzheimer, sufriendo de desórdenes motores y negándose a aceptar el declive resultante, fue al Hospital Middelheim de Amberes, vestido con sus mejores ropas, con la ayuda de su esposa y un amigo editor. Después de descorchar el champán y fumar un cigarrillo, se acostó y, en un ambiente sereno, se sometió a una anestesia y a una inyección letal. Esto es lo que la ley permite en Bélgica si el paciente ha hecho una solicitud «voluntaria y meditada». Una despedida propia de un gran señor.
La ronda de las lamentaciones
Demasiado tarde: todas esas cosas maravillosas que no supimos ver, saborear, cantar, recoger; esos seres admirables que nos miraban con dulzura y nos daban la espalda, ofendidos por nuestra indiferencia. Esta mujer a la que no supimos amar, a la que abandonamos por fantasías e hicimos sufrir de forma innecesaria, esta querida amiga a la que descuidamos y dejamos demasiado pronto, este amor maternal desbordante que nos molestaba y que ahora echamos de menos. ¡No queda tiempo! Comimos su pan blanco. El remordimiento nos está carcomiendo. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, ¡si fuera 20 años más joven!, dice el hombre melancólico. Es probable, por desgracia, que vuelva a cometer los mismos errores con la misma certeza de estar en lo cierto. Conocemos estas historias, estas películas en las que los personajes se remontan en el tiempo para evitar una catástrofe, cambiar una genealogía, evitar un incesto mortal (como en Regreso al futuro119, donde una joven de un pequeño pueblo americano se enamora de su hijo, que fue impulsado por error a los años cincuenta de la posguerra, y todo el esfuerzo de este último será dirigir el interés de su futura madre hacia su futuro padre). Nosotros, meros mortales, no tenemos esta oportunidad ofrecida a los regímenes dictatoriales de reescribir la historia, de borrar rostros, de retocar fotos. Siempre somos lúcidos a posteriori, cuando entendemos las señales de advertencia (¡si lo hubiera sabido!). La inteligencia viene después del error y, como dijo Hegel: «El búho de Minerva (emblema de la Sabiduría) solo alza el vuelo al atardecer». Si no dimos el paso, probablemente no queríamos hacerlo. El arrepentimiento es tan estéril como inevitable. Coartada eterna para el derrotismo: es demasiado tarde para volver a la escuela, demasiado tarde para hacer un largo viaje, demasiado tarde para enamorarse de nuevo. He cumplido mi condena, dijo el pusilánime. A los 20 como a los 80, siempre hay tiempo; la audacia consiste en no sucumbir a la fatalidad de lo irreversible. Pero demasiado tarde también puede ser una oportunidad loca e inesperada: el avión que perdimos por unos minutos se estrelló una hora después de despegar sin dejar supervivientes. ¿Es suerte o una monstruosa coincidencia? ¿Vamos a perder sistemáticamente todos nuestros vuelos para escapar de un posible accidente? Con el riesgo, dirá el paranoico, de que el nuevo avión que usemos
sea precisamente el que se estrelle... Lo mismo sucede con el demasiado pronto: deja intactas las promesas, que seguirán brillando en el futuro. La precocidad no mata posibilidades, los contratiempos no son paralizantes. No, ahora no, ahora no, le dijo el amante al ansioso pretendiente, eso estropearía la maravillosa indecisión. Espera un poco más. No estoy listo, déjame soñar un momento. Cualquier prisa sería un sacrilegio. El demasiado pronto también es la tragedia del hipocondriaco. Desde que tenía 20 años, corre el riesgo de morir: el más mínimo grano es un tumor que se hincha, una picadura de mosquito degenera en una intoxicación, un calambre en las piernas anuncia una parálisis, una migraña es un signo de ictus. Nos reímos de estos miedos infantiles. Pero el hipocondriaco se equivoca al tener razón demasiado pronto. La enfermedad que diagnostica hoy lo fulminará algún día. Está adelantado a la agenda. Lo que le aterroriza le puede pasar mucho más tarde, cuando lo haya olvidado. Y reconocerá, horrorizado, la veracidad de sus miedos juveniles. Todos los adverbios de tiempo hablan de una tragedia o esperanza particular. Nevermore es una declaración ambigua en este sentido. Puede significar el dolor violento de lo irremediable, del amor perdido para siempre, como en El cuervo de Edgar Allan Poe (y su Nevermore)120, o como en el final de La force des choses de Simone de Beauvoir:
Sí, ha llegado el momento de decir ¡Nunca más! No soy yo quien se desprende de mis viejas alegrías, sino que son ellas las que se desprenden de mí; los senderos de la montaña rehúsan mis pies. Nunca más me desplomaré, exultante por el cansancio, en medio de olor a heno; nunca más me resbalaré sola en la nieve de la mañana. Nunca más un hombre121.
Pero este típico disgusto por el paso del tiempo no resume por sí solo la profundidad de Nevermore. Es un falso pacto el que relata el escritor Italo Svevo, pero un pacto casi sagrado que debe ser violado solo para salvar su contenido. Cumplir su promesa sería hacer inútil la palabra, vaciarla de su sustancia. Con una especie de júbilo por el fracaso, invierte los términos del pacto. El héroe, como dijimos, lleva años jurando fumar su último cigarrillo
(«Intentaba darle un contenido filosófico a la enfermedad del último cigarrillo»). Tomamos una actitud orgullosa y proclamamos: «nunca más». Pero ¿qué pasa con esa actitud de orgullo si mantienes la promesa? Para que esta siga en pie se necesita «renovar el juramento»122. Debido a que el último cigarrillo tiene más sabor cuando acompaña la sensación de haber conquistado una victoria sobre uno mismo y da esperanzas de un «futuro próximo de fuerza y salud», el personaje forrará las paredes de su habitación con fechas perentorias para dejar de fumar y enterrar su vicio para siempre. El «nunca más» sobre el que se ha constituido la Europa de después de 1945 nunca ha impedido que se produzcan masacres en nuestro suelo (incluida la guerra de los Balcanes), como si el espectáculo del crimen cometido ante nuestros ojos renovara la urgencia de la solemne afirmación para con las nuevas generaciones. Como cínicamente dijo Jefferson, «El árbol de la libertad necesita ser revitalizado regularmente por la sangre de patriotas y tiranos». La paz requiere que se refuerce la presencia de conflictos armados a su alrededor: la civilización crece solo en medio de una barbarie siempre amenazante que le es tan indispensable como el oxígeno. En cuanto al finalmente, también está lleno de ambivalencia, como un reproche en suspenso: finalmente un escándalo revelado décadas después, finalmente un genocidio nombrado como tal, finalmente el mal puesto al descubierto, una larga y exitosa batalla legal. Finalmente, a este admirable novelista se le reconoce su talento, este disidente es celebrado como debe ser, conseguido este tan codiciado puesto en mi compañía. Pero este finalmente es a menudo un demasiado tarde: es la amargura de las recompensas tardías lo que perjudica dos veces a la persona que se beneficia de ellas. Ha sido ignorada toda su vida y cuando se la celebra en la edad avanzada ya no lo quiere, no le produce ninguna satisfacción. ¡Deberías haber pensado en eso antes! Como un pretendiente, admitido después de años de asiduo cortejo y desaire en los brazos de su ídolo y que se vuelve lúgubre: ya no es tiempo, ha languidecido demasiado. Es el caso, por ejemplo, de Frédéric Moreau, en L’éducation sentimentale de Gustave Flaubert, cuando se vuelve a encontrar con Madame Arnoux, de la que estaba locamente enamorado. Dieciséis años más tarde, ella corrió a su casa, de forma inesperada. Parece que ella está a punto de ofrecerse. Se quita el sombrero y, cuando de repente la lámpara le ilumina el pelo, este se ha vuelto blanco. «Fue como un golpe en el pecho»123. Ya no se atreve a tocarla, por repulsión, un vago miedo al incesto. El hechizo se ha roto. Se separan. Por lo tanto, rara vez somos contemporáneos de lo que estamos experimentando. La disonancia es nuestra suerte mortal. Hay autores, artistas, cineastas,
inventores que extrañan así su tiempo, cualquiera que sea su talento, que no se establecen en el mismo huso horario que sus compatriotas. El Zeitgeist, el espíritu de la época, los ha eludido. Permanecen en desacuerdo con él, eternamente. Sus palabras, sus producciones, resuenan en el vacío, no tienen ritmo. La masa de su pan no subió con sus admiradores. Si la masa hubiera subido, ello habría permitido hacer perdurable su trabajo. Diez años antes o diez años después, habrían sido aclamados. Se perdieron el momento adecuado. La historia es cruel con aquellos de la política, la filosofía, la ciencia o el mundo de los negocios que comenzaron en el momento equivocado, no fueron reconocidos, fracasaron en su carrera, perdieron la guerra de reconocimiento.
Kairós, dios de la oportunidad
Los griegos llamaron Kairós a este momento propicio en el que hay que actuar, entre lo demasiado temprano y lo demasiado tarde, este arte de deslizarse en los intersticios del tiempo. Representaban a Kairós, el dios de la oportunidad, como un joven con un mechón de pelo en la cabeza. Cuando pasa, surgen tres posibilidades: o no lo vemos, o lo vemos y no hacemos nada, o lo agarramos por el pelo y lo controlamos. Tienes que saber cómo agarrar tu tiempo por los pelos, aunque ello implique estrellarte en un callejón temporal sin salida si cometes un error. Solo el hombre o la mujer de acción, con la ayuda de su intuición, sabe aprovechar el momento y nunca lo deja pasar, dejando a todos sus rivales atrás, colgando de un hilo. Ellos malinterpretaron el evento, lo vieron como lo veían todos, sin verlo. Él saltó a la oportunidad como un tigre sobre su presa. La suerte siempre es una elección, la apuesta de atrapar la mano estirada por casualidad. De la misma manera, el hombre o la mujer espiritual tiene el genio de la réplica, mientras los demás sufren de L’esprit de l’escalier : el sentido de la réplica a posteriori. El arte de tomar decisiones inmediatas es el sello de los grandes políticos, de los grandes generales, de los líderes empresariales, de los cirujanos que pueden encontrar una solución en el acto, revertir una derrota, atravesar el caos social, una crisis económica, una herida grave. Pero también es el talento del pianista que improvisa, electrificado por lo aleatorio, una especie de azogue capaz de interceptar unas cuantas notas al vuelo y transformar una frase musical en suntuosos acordes. Hay una diferencia entre la persona que aprovecha una circunstancia concreta para tomar rápidamente una buena decisión y el simple oportunista que se deja llevar por las situaciones, como una paja arrastrada por la corriente. La gran pregunta para el preocupado activista es: ¿me estoy perdiendo algo? ¿No debería salir a la calle de inmediato, salir toda la noche, aprovechar la oportunidad que se presenta? Incluso la muerte forma parte de esta lógica: hay que saber apagarse en el momento adecuado, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Ay de quien muera durante un acontecimiento histórico importante o al mismo tiempo que otra celebridad, como una estrella de la canción, por ejemplo. Será eclipsado. Cocteau murió al mismo tiempo que su amiga Édith Piaf; Jean d’Ormesson, 24 horas antes de la desaparición de Johnny Hallyday (que tuvo un funeral de Estado); la actriz americana Farrah Fawcett desapareció el mismo día que
Michael Jackson y fue barrida por la borrasca de este evento planetario. A diferencia de lo que se suele decir, la Parca no es igualadora, sino que la Parca es esnob, depende del azar y la opinión. Entre los adverbios temporales que marcan nuestra vida, también destacan dos: ya y todavía. Ya es un signo, para los ancianos, de una anomalía estadística, una precocidad irritante: ¿ya está en la universidad, ya es médico, ya es graduado de la Universidad de Montreal, ya es doctor en Medicina, con 20 años y ya está casado y es padre? (Estupefacción en el hospital al ser examinado por un o una médico de la edad de nuestra progenie). Ya dotado de una biografía tan larga como su brazo, de renombre mundial cuando salga del hospital. Apenas salida de la adolescencia, ¿que eres, una blogger, influencer, instagramer, starlette? La precocidad es una patología, al igual que la senilidad. Un niño no debe jugar al mono erudito, un joven no debe vestirse como un caballero, ni un anciano usar viejos sonajeros de bebé y comportarse como un adolescente. No vayas demasiado rápido, por un lado, pues corres el riesgo de saltarte etapas, y no retrocedas y vuelvas a caer en el infantilismo, por otro lado. Todavía marca una molestia, una anomalía cronológica: ¿todavía un viajero, todavía activo, todavía hecho un pimpollo? ¿Todavía sale de noche, todavía es un juerguista a los 50? Si ya es una rara aptitud en los jóvenes, todavía marca una vergonzosa persistencia y quiere decir, sobre todo: ¿todavía ahí, todavía en la brecha? También señala una discreta súplica: una vez más, la última, dice el moribundo, implorando que se le mantenga vivo. Otro último viaje a la costa, un último tête-à-tête con un gran paisaje o con una obra maestra. Un último baile antes de que baje el telón. ¡Una vida por vivir todavía!
En la página en blanco de tus vidas futuras124
En el libro X de su República, Platón nos cuenta, a través de un mito, cómo un joven llamado Er, encontrado muerto en el campo de batalla, se despierta en el momento de su cremación y cuenta su estancia en el reino de los muertos. En ese mundo inmaterial, las almas se proponen renacer a la vida mortal, por sorteo, según los méritos o faltas cometidos en sus vidas anteriores. Hay más vidas disponibles, incluso vidas animales, que almas candidatas125, vidas de tiranos, vidas de ricos o pobres, pero la mayoría de las almas, perdidas, hacen su elección según las alegrías o contratiempos de su estado anterior y algunas incluso prefieren renacer como cisnes, ruiseñores o águilas. «Los animales, de la misma manera, pasaban a la condición humana o a la de otros animales, los injustos a la de las especies feroces, los justos a la de las especies domesticadas; así hubo mezclas de todo tipo». Luego las almas, al pasar bajo el trono de la diosa Necesidad, beben el agua del río Ameles (el descuido) en la llanura del Leteo, pierden el recuerdo de lo que les sucedió y finalmente vuelven a la tierra. Por eso los sabios de Platón practican la anamnesis, la reminiscencia de la idea contemplada hace mucho tiempo: no aprendemos nada nuevo, sino que recordamos los antiguos conocimientos enterrados en nuestra conciencia y que nuestro paso por la llanura del Leteo nos había hecho olvidar. La reconquista de este conocimiento perdido es obra del filósofo y marca su lenta salida de la cueva de la ignorancia. Marcel Proust retomó esta idea comparando la resurrección de las almas después de la muerte «con un fenómeno de memoria»126. Son nuestras vidas pasadas las que nos recuerdan y fluyen a través de la magia de una sensación. Él mismo, sin darse cuenta, resucitó a muchos de los héroes que murieron en el transcurso de la historia y fueron encontrados vivos en volúmenes posteriores. No quería separarse del mundo de sus personajes127.
¿Cómo reaccionaríamos si un genio malvado nos dijera: todavía tienes derecho a una nueva existencia? ¿Quieres que sea virtuosa, mediocre o heroica? La decisión es tuya. ¿Cómo podemos llegar a la opción de un nuevo ciclo, con sus inevitables desilusiones, sabiendo lo que ya sabemos? Un novelista de ciencia
ficción, Felipe José Farmer, probablemente inspirado por Platón, plantea la hipótesis de que un día, después de un gran grito, todos los humanos que han muerto desde el principio de la humanidad se despiertan, desnudos y calvos, a la orilla de un inmenso río, el río de la Eternidad128. Entre 30.000 y 40.000 millones de personas, en su mayoría anónimas, pero también algunas celebridades, como Hermann Göring, Mark Twain, Jesús, Robert Burton (el escritor inglés, 1577-1640) o Cyrano de Bergerac (el autor que vivió entre 1619 y 1655), se encuentran, todos juntos, sin saber cuál será la situación de esta aventura. Una Iglesia de la Segunda Oportunidad les ofrece la oportunidad de reorientar su alma espiritual para convertirse en semidioses. Esta utopía de la recapitulación total de la historia de la humanidad va más allá del simple globo terráqueo e implica un planeta en expansión mucho más grande que el nuestro. Pero, sobre todo, implica muertes y resurrecciones efímeras en las que los humanos brotan «de las aguas de un lago como de un útero», ya que todos ellos se registran en una matriz que se somete a un tratamiento biológico de reparación y rejuvenecimiento. Resurrección en serie, se podría decir. Es imposible escapar del ciclo de reencarnaciones: la Iglesia de la Segunda Oportunidad se preocupa de agitar estas multitudes hasta el final de los tiempos para que pueda aparecer un nuevo hombre, por fin libre de todas las imperfecciones del viejo hombre. Mientras esperamos esta ficción hipotética, nosotros, pobres mortales, necesitamos una vida en la que los todavía vayan, al menos, una cabeza por delante de los demasiado tarde. Llega un momento, después de los 60 años, en el que surge otro imperativo temporal: ¡ahora; es ahora o nunca! La embriaguez del crepúsculo, la dulzura de los recuerdos, no impide que la voluntad matinal comience con el pie derecho. Ya no tendremos una segunda o tercera oportunidad. Llega un momento en que es demasiado tarde para el demasiado tarde.
Fotos de familia
La niñez, nuestra infancia, nos parece un día la extrañeza por excelencia: apenas reconocemos al pequeño que fuimos y su yuxtaposición con el adulto de hoy tiene algo de grotesco. Como un desafortunado zigzag, como si un escultor demente hubiera desviado el puente de la nariz, alargado las orejas, dado un desafortunado golpe con un cincel, ahuecado las mejillas y estirado la piel sobre los pómulos. ¿Por qué giro extraño, de todas las caras posibles, heredé la que es mía hoy? ¡Una máscara de piel flácida y arrugas! No hay lógica, pero es una cruel casualidad que me veo obligado a asumir. ¿Qué es una foto familiar, de los nietos a los abuelos? Un cuento cruel que nos dice: esto es lo que te pasará. Los rostros bonitos se arrugarán, el pelo se caerá, las siluetas se distorsionarán hasta volverse irreconocibles. En estas representaciones, los jóvenes parecen devorados por los mayores, literalmente vampirizados, como si la flecha del tiempo solo fuera en la dirección de marchitarse. El joven guapo y apuesto engordará, como su padre, la chica soñadora terminará como una madre alborotadora. Una sobrina te recuerda a tu madre, un sobrino se ha convertido en la viva imagen de tu tío abuelo, por un irónico cortocircuito. Los ancianos vampirizan a los menores, imprimiendo su despiadada marca en ellos. Para las estrellas, el destino es aún más cruel: las últimas fotografías literalmente pisotean las de los viejos tiempos. Simone Signoret, Liz Taylor, destruida por el alcohol, o el desdentado de Antonin Artaud haciendo muecas han quedado marcados para siempre por la imagen del final de sus vidas. La única excepción es la resurrección fotográfica de los muertos. Un Steve McQueen posando para siempre para la marca de relojes Breitling o Alain Delon para Christian Dior parecen congelados en su juventud para la eternidad. Como momias de papel brillante, embalsamadas en su mito. También podemos hacer revivir a las estrellas muertas con hologramas: Marilyn Monroe, el cantante Tupac, Billie Holiday o ir de gira con Frank Zappa y Claude François. La ley del colapso generalizado adolece de bellas excepciones: si bien algunos seres se desvanecen de manera prematura y se vuelven irreconocibles a los 30 años, otros maduran con elegancia y dominan su linaje en toda la extensión de su experiencia. La edad no los ha embellecido, sino que, lo que es mejor, los ha ennoblecido. Hay ancianos hermosos y magníficos. Son los aristócratas del tiempo.
Gran pregunta de los padres de la Iglesia: en el momento del Juicio Final, ¿qué cuerpo será admitido a la resurrección, el de la edad radiante o el de la decadencia? ¿Podremos entonces elegir nuestra cara favorita? ¿Regresarán los lisiados con sus discapacidades, y los mártires con sus torturas? Santo Tomás de Aquino dedica páginas increíbles a esta promesa: «Se siembra en la ignominia, se resucita en la gloria, se siembra en la corrupción, se resucita en la incorruptibilidad, se siembra en la debilidad, se resucita en la fuerza, se siembra en el cuerpo animal, se resucita en el cuerpo espiritual». Entonces uno será transparente a la presencia de Dios, los hombres seguirán siendo hombres, las mujeres seguirán siendo mujeres, sus órganos engendradores, ahora inútiles, se mantendrán, así como sus intestinos, que se llenarán de «humores nobles» y sus cabellos y uñas, útiles para adornar sus rostros, siempre que no sean demasiado largos. La sangre y el semen persistirán, pero serán transfigurados. La comida se habrá vuelto innecesaria, pero aún será posible comer. La raza humana se disolverá en el «oro líquido de un cuerpo espiritual», incorruptible, inmarcesible, a prueba de putrefacción129. Extraordinaria concepción que reconoce la casi perfección del cuerpo humano cuyo carácter perecedero será entonces cubierto por el manto de lo imperecedero. Al sonar la trompeta del Juicio Final, los cuerpos se enderezarán. «Resucitar es volverse a levantar»130. Esta es una fórmula maravillosa que se aplica a todos, ya sean creyentes o no creyentes.
114 Errata, traducción de Pierre-Emmanuel Dauzat, Folio Gallimard, 1998, pág. 254. 115 Marcel Proust sous l’emprise de la photographie, Gallimard, 1997, pág. 38. 116 Charles Baudelaire, «À une passante», en: Les fleurs du mal, 1861, poema 93. 117 Vladimir Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, pág. 150. 118 Helmut Kohl se jactaba de haber escapado así del adoctrinamiento nazi. En realidad, señalaron sus oponentes, había nacido en 1933, había pasado toda su infancia en instituciones hitlerianas y su inocencia no estaba ni mucho menos asegurada. 119 Regreso al futuro de Robert Zemeckis, 1985, con Michael J. Fox y Christopher Lloyd.
120 Este poema de Edgar Allan Poe fue traducido al francés por Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé. 121 Simone de Beauvoir, La force des choses, t. 2, Folio Gallimard, 1972. 122 Italo Svevo, op. cit., pág. 27. 123 Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale, Folio Gallimard, págs. 453 y ss. 124 Le livre des morts égyptien, citado en Jean Vermette, La réincarnation, Que Sais-Je?, 1995. 125 Platón, La République, X, 617e-619a, Garnier Flammarion, págs. 382-384. 126 Le Côté de Guermantes, pág. 79. 127 Jean-Yves Tadié, Proust et le roman, Gallimard, Tel, 1986, pág. 331. 128 Le cycle du fleuve, traducido del inglés al francés, J’ai Lu, 1989. 129 Que no puede marchitarse, corromperse, pudrirse. En la resurrección, el cuerpo será idéntico al terrestre, pero liberado de la gravedad, de su «túnica de piel», y devuelto a su semejanza con Dios. Sobre la oposición entre Orígenes y Gregorio de Nisa, véase el padre Bernard Pottier, «L’humanité du Christ selon Grégoire de Nysse», Nouvelle Revue de Théologie, vol. 120, 1998. 130 Santo Tomás de Aquino, Somme théologique, tercera parte, cuestión 80.
CAPÍTULO 8
Tener éxito en la vida, ¿y luego qué?
«Sigo creyendo que la vida no es un problema que resolver, sino un riesgo que correr, y, ante este riesgo total, las únicas habilidades que conozco son el amor y la santidad». GEORGES BERNANOS
El célebre mandamiento de Píndaro: «Llega a ser quien eres», que completa la otra fórmula de la Antigüedad: «Conócete a ti mismo». El imperativo es extraño: ¿cómo podría uno llegar a ser lo que ya es si no es por un artificio o un golpe de fuerza131? Para los antiguos, conocerse a sí mismo significaba tomar conciencia de los propios límites dentro del cosmos: cada uno, siendo solo un microcosmos dentro del macrocosmos, no debe ir más allá de su propio dominio, sino que, por el contrario, debe ajustarse al rumbo de las estrellas, evitando el pecado mortal del exceso. Para los modernos, por el contrario, y esto desde la Ilustración, el «yo» debe venir desarrollando todas sus facultades, a riesgo de atrofiarse en caso contrario. Este era ya el significado de la parábola de los talentos (talentos tanto en el sentido de dinero como de habilidades) en los Evangelios de Lucas y Mateo: un amo da cinco talentos a su primer sirviente, dos al segundo, uno al tercero. El primero le da al amo diez, el segundo cuatro, y el último le devuelve el talento que tenía escondido en la tierra. El amo recompensa a los dos primeros sirvientes y ahuyenta al último con violencia. Y llega a esta sorprendente conclusión: «Porque al que tiene se le dará, y tendrá en abundancia. Pero, al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará». La moraleja filosófica de esta parábola es que debemos hacer que los dones recibidos por la naturaleza o por Dios den fruto o, de lo contrario, pecamos contra el espíritu. Son nuestros méritos los que nos definen mejor que los privilegios del nacimiento. Pero hoy en día este desarrollo ya no tiene que seguir el orden de la tradición o los mandamientos de la fe: en un universo individualista, tiene lugar a través de una exploración de sí mismo, aunque ello signifique abandonar los roles que nos imponen los condicionamientos sociales, familiares y de clan.
Yo soy yo, por desgracia
De ahora en adelante, la autenticidad, es decir, la conformidad con el yo más profundo, debe primar sobre la convención; la verdad, sobre el juego social, y la singularidad sobre lo colectivo. No obstante, la noción de autenticidad es en sí misma ambigua. ¿Es cuestión de convertirse en lo que uno es desde toda la eternidad, un ser predestinado y programado que solo tiene que llegar a la eclosión y descansar en sí mismo, una vez que ha alcanzado su propósito? De qué manera no debe uno ser molestado por ningún impedimento, por ningún tutor, y escuchar solo su exquisita subjetividad. La autenticidad sería la noble y moderna reformulación de la antigua palabra para «capricho», para el verdadero «buen gusto». No te preocupes por la transformación o el progreso moral: eres perfecto tal como eres. Cultiva tu singularidad, que es buena solo porque es tuya. No te resistas a ninguna inclinación, porque tu deseo es soberano. Todo el mundo tiene deberes excepto tú. Esta es toda la ambivalencia de be yourself, que surgió en los años sesenta: para ser tú mismo, es necesario que el ser pueda llegar, no tienes que ser durante 15 años lo que puedes ser en un solo día. Al dedicarme a mí mismo, solo tengo que exaltarme sin reservas: el valor supremo ya no es lo que está más allá de mí, sino lo que veo en mí mismo. Ya no me «convierto en», sino que soy todo lo que necesito ser en cualquier momento, puedo adherirme sin remordimientos a mi carácter, a mis emociones, a mi fantasía. Mientras que la libertad es la facultad de liberarse de los determinismos, se pretende abrazarlos lo más estrechamente posible (y lo mismo ocurre en la política de la identidad: cada minoría debe adherirse a sí misma en la perfección de lo que es y no salir del círculo del yo). Uno no pone límites a sus apetitos, ya no tiene que construirse a sí mismo, es decir, introducir distancia entre uno y uno mismo. Cada uno de nosotros solo tiene que seguir su tendencia, para fusionarse consigo mismo. Es una extraña complacencia que afecta tanto al individuo democrático como a las comunidades llenas de sí mismas cuando sienten que el mundo les debe todo. El hecho es que siempre terminamos convirtiéndonos en algo que llamamos ego para mayor facilidad. A la comodidad de ser uno mismo se añade la
incomodidad de no ser otra cosa que uno mismo. Nos hemos construido a nosotros mismos, y nos gustaría reconstruirnos o deconstruirnos. Es aquí donde la edad tal vez introduzca un poco de clarividencia en esta proclamación del yo como modelo absoluto. El oráculo griego solía decir: «Conócete a ti mismo», para conocer tus límites y tus potencialidades. Pero solo hay un yo en mí, por desgracia, no importa lo que haga, y necesito un poco más que mi ser para existir. Echemos un vistazo rápido a este propietario que tenemos aquí. ¿Qué pasa cuando te conviertes en lo que eres, te conozcas o no te conozcas? «No sé lo que soy; no soy lo que sé», dijo el místico Angelus Silesius (1624-1677). Freud añadió: No soy quien creo que soy, el «yo» no es el amo en él; se conmueve por esas grandes fuerzas que son el inconsciente y el superego, el tornado de los apetitos y el tribunal de la censura. Bien, pero esto no nos convierte a cada uno de nosotros en un gran Otro ni en un ser de asombrosa profundidad y extrañeza. Aunque el psicoanálisis a menudo da a los pacientes una fascinante sensación de ir más allá del abismo de su interior.
El riesgo no es solo tomarse a sí mismo por alguien, con la frecuente posibilidad de tener éxito (éxito del que Chateaubriand y Victor Hugo son un buen ejemplo), sino encerrarse en la espléndida singularidad de uno, reproducir el mismo personaje ad infinitum. ¿No es más excitante proclamar: conviértete en lo que no eres? Toma medio siglo encontrarse a sí mismo; luego uno se quema para perderse un poco. Si cada uno de nosotros es varios, ¿qué personajes aparecen en el último acto? Es posible que la inmadurez extendida más allá de las fechas permitidas sea también una ventaja, una forma de permanecer frente al mundo en estado de asombro, hasta tarde. En cuanto a la juventud, casi todos quieren ser ciudadanos honorarios de este país perdido hace tiempo. Todavía me siento joven, dicen los de 40, 50 e incluso 60 años, y puede que tengan razón en su revuelta infantil contra lo obvio. «Cuarenta años», dijo Péguy, «es una edad terrible, una edad imperdonable [...], ya no se sufre cuando se dice [...]. Porque es la edad en la que nos convertimos en lo que somos»132. Es una visión fatal que suena como una guillotina: el de 40 está encerrado dentro de su marco temporal sin posibilidad de escapar. Solo, cara a cara con uno mismo, uno de repente siente demasiado. Es entonces urgente no quedarse atascado en la propia persona, sino mezclarse con la acción, con el trabajo, con el amor. No hay nada terrible o irremediable en esto, para usar la frase de Péguy, excepto que, en su época, los 40 ya se acercaban a la vejez. En cambio, hoy en día, un cuarentón es casi un jovenzuelo, y todavía tiene suficientes recursos para cambiar y
sorprenderse a sí mismo. La preocupación por uno mismo, tan defendida por Michel Foucault al final de su carrera, es legítima en las etapas de formación, en los años de aprendizaje. Entonces es parecida a la pereza o a la autoprotección cautelosa. Producirse a sí mismo como sujeto también implica que uno busca escapar de esta intimación. En una distinción luminosa, Rousseau diferenciaba el amor a sí mismo, positivo, del amor propio, que surge de la competencia y la comparación con los demás. Hay un tercer tipo de amor propio preocupado que se desarrolló con el freudismo vulgarizado y que transforma a cada ser humano en un pequeño paquete de problemas y tensiones que uno suele poner a los pies de otros o de su analista133. Es un registro narrativo derivado de la confesión cristiana, el autoexamen de uno mismo que transforma lo diminuto en una epopeya emocionante: todo tiene sentido, todo merece ser anotado, no hay desperdicio; hay que revisar y asociar de forma incesante. Sabemos que estos individuos están ensimismados, apegados a sus pequeñas preocupaciones. (Y esa es la misma definición de infelicidad que nunca ser capaz de escapar de uno mismo). Nunca se olvidan de sí mismos y, dondequiera que vayan, hagan lo que hagan, vuelven a caer en sus rutinas. Creen que están dotados de una psique inagotable, y pasan por alto todos sus deslices y actos fallidos como si fueran grandes hazañas. El comentario es su maldición: nunca dejan de descifrarse como un enigma insondable. Este vertiginoso abismo llamado su ego los cautiva. Pero este abismo es también un infierno que les impide salir de sí mismos, dejándolos pegados a sus caparazones. Abrirse a lo que no es uno mismo no se reduce a los caprichos o inconstancias de los seres. Sartre reconoce irónicamente en Les mots que se había construido a sí mismo sobre «el bello mandato de ser infiel a todo»134. Esta infidelidad a uno mismo no es más que otra forma de lealtad, de la misma manera en que un amante adúltero permanece constante en sus desviaciones matrimoniales. Es el sueño de la desposesión controlada: convertirse en otro sin dejar de ser quien eres. Mucho antes de Sartre, Gide había gritado con un toque de dandismo: «Futuro, te querría infiel», e invitó a su lector a saltar «al otro extremo de sí mismo». Pero este otro extremo sigues siendo tú. Quieres huir, mas te mantienes unido sin importar lo que digas. Esta aspiración a cambiar de personalidad puede parecerse a una sed de novedad o a un perjurio programado: un deseo de evolucionar con los tiempos, o incluso de desautorizarse a sí mismo cuando uno se ha extraviado. Sin embargo, el perjurio sigue jurando por sí mismo. Quiere ser una compañía falsa, sin perderse de vista. El apóstata se niega a sí mismo menos
de lo que permanece fiel a una idea elevada de sí mismo a través de sucesivos compromisos. Sus medias vueltas son a menudo continuidades.
Las tres caras de la libertad
La ausencia de significado por parte de la aventura humana es la condición misma de la libertad, así como su maldición. Nos obliga a descubrirlo dentro de nosotros mismos, en el claroscuro y la indecisión. Cavamos nuestro camino a través de un laberinto de errores y callejones sin salida, en medio de los cuales a veces hay un rayo. Tan pronto como creemos que estamos salvados, surge otro peligro. La libertad, la capacidad de todo hombre o mujer de llevar su vida como desee, pasa por lo menos por tres etapas, que no siempre se suceden: la rebeldía, la compulsión y la soledad. Al final de la infancia, se manifiesta, en primer lugar, en la rebeldía contra la familia, los amos, el orden establecido. Uno quiere florecer sin la tutela, para probar su fuerza. Soy mi propio amo, grita el adolescente que ha recibido los beneficios de la educación y quiere romper sus cadenas. Luego viene la comprensión de que la libertad también implica responsabilidad, de que la libertad nos obliga a asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos. Debo responder por mí mismo sin evadir el hecho de que solo somos libres dentro de una estrecha camisa de fuerza que nos limita y define al mismo tiempo. Es un momento deslumbrante y exigente. Su precio, el derecho a hablar en primera persona, a decir yo, es una soledad existencial que puede rayar en la desesperación. Estoy solo en el sufrimiento, estaré solo al morir, agobiado por mí mismo, prisionero para siempre del cuerpo que me ha tocado, de la experiencia de vida real. Este es el lado oscuro de nuestra autonomía. ¿A quién culpo cuando sufro, cuando me estanco, cuando fallo, si yo soy mi propio obstáculo? Solo la emancipación es estimulante; en cambio, la libertad adquirida es siempre decepcionante. Es entonces tentador engañarlo, hablar de la liberación sin fin y prolongar la rebeldía de la adolescencia lo más posible. Como si uno, con 30 o 40 años, todavía estuviera bajo el control de sus padres o de la sociedad, a la que uno puede culpar de todos sus problemas. Porque la inocencia desaparece junto con la redondez y las mejillas aterciopeladas: llega el día en que me convierto de verdad en el autor de mis acciones sin poder aprovecharme de un tercero. Debo demostrar mi valía y seré juzgado por ello. Esta es la desgracia y la maravilla de crecer, de convertirse en adulto. Por eso seguimos estableciendo compromisos entre la insubordinación y la petición de ayuda: cuídame cuando tengo problemas, y déjame en paz cuando estoy bien. Es la gentileza de nuestras
sociedades democráticas aliviar la soledad de los ciudadanos a través del ejercicio de la solidaridad. La solidaridad protege nuestros derechos y alivia la brutalidad de nuestras penas. El significado de la vida es, por lo tanto, una pregunta que sobrevive a todas las respuestas dadas. Llega un momento en el que el «¿Quién soy?» tiene que ser sustituido por un «¿Qué puedo hacer?». ¿Qué se me permite hacer en este momento de mi vida? Para escapar de uno mismo, hay que recordar que «el camino más corto de nosotros hacia nosotros mismos es el universo» (Malcolm de Chazal). La riqueza de un destino está siempre ligada a los encuentros que lo han esmaltado y sin los cuales cada uno de nosotros no tendría densidad. Envejecer es pagar una deuda infinita, estamos hechos de todos aquellos en los que hemos creído, cada uno de nosotros es una obra colectiva que dice Yo.
Muchas personas, como sabemos, se obligan a ser lo que no son, o esconden su verdadera naturaleza (en el registro de la orientación sexual, por ejemplo). Entonces son felices de convertirse a sí mismos (Séneca), de recogerse, como un remanso de paz, al abrigo de las tormentas del mundo. Encontrarse a sí mismo, encontrar el propio camino: este es el primer paso hacia la reconciliación con uno mismo. Es el maravilloso momento en que uno se convierte en dueño de su destino. Uno deja de ser controlado desde el exterior y actúa por sí mismo. Bienaventurados los que saben muy pronto lo que les conviene y no se pierden en la prevaricación, ni en las divagaciones. En el pasado, en Occidente, la conversión en uno mismo implicaba la renuncia al ser real, ya sea por sumisión a la ley divina, ya sea por obediencia a un maestro o a una moral135. Uno se ajustaba a un orden social, aunque eso significara reprimir su verdadera vocación. Para querer cambiar la propia vida, uno ya debe considerar que la vida le pertenece a uno y no a Dios, a la Iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, a su comunidad o al grupo del que provenga. Esto implica no solo un aligeramiento de los lazos tribales, del clan o tradicionales, sino la certeza de que, de una generación a otra, el cambio es preferible a la estabilidad. Crecer, llegar a la mayoría de edad, según el credo de la Ilustración, es pasar de la heteronomía de la infancia, donde permanezco bajo vigilancia, a la autonomía de la madurez, donde se supone que debo aplicarme mi propia ley. El deseo de tener una vida propia, en lugar de un uniforme prestado de otros por conveniencia, es una aspiración de historia reciente. Es la promesa americana, en
particular, la promesa de que cada uno escribirá el guion de su propio destino como desee. Esta promesa es, por supuesto, ambigua porque se ve ensombrecida por la desigualdad social y por todo tipo de discriminaciones. El Viejo Mundo, arraigado en un pasado aristocrático, se ha resistido durante mucho tiempo a esta orden. «Llegamos y encontramos una existencia preparada. Solo tenemos que ponérnosla»136, dijo Rainer Maria Rilke en París a principios del siglo XX. Incluso el deseo de tener una muerte propia, señaló, es cada vez más raro; todo el mundo está «feliz de encontrar una que más o menos le encaje»137. Tenemos destino porque somos libres. Los hombres alienados no tienen destino, sino una dirección común; van en bloques compactos hacia el mismo destino. El individuo democrático se está rebelando contra este embrollo. Le gustaría ser el único dueño de sí mismo. Pero este disfrute de sí mismo, este placer de ser soberano en su propia tierra, no impide que seamos sensibles a los accidentes que el azar nos trae; por ejemplo, mantener un sueño de desposesión, del que el amor sería la ilustración más perfecta, ya que el amor es, ante todo, no pertenecerse a uno mismo, consentir de forma voluntaria en ser desposeído de sí mismo.
Una puerta abierta a lo desconocido
Vivir bien, a cualquier edad, podría resumirse en un doble mandamiento: no cambiar, una vez encontrada la fórmula adecuada, sino permanecer a disposición de la belleza del mundo. Sin renunciar a nosotros mismos, es posible que queramos que el futuro tenga un rostro sorprendente, que asuma la faz más agradable de lo inesperado, en lugar del rostro de lo anticuado. El simple hecho de intuir, a una edad temprana, un destino más favorable a menudo nos permite romper los muros que nos aprisionan. Es el encanto de las salidas, de las rupturas, que nos llevan a lo desconocido y a cavar un desgarro beneficioso en el tejido del tiempo. A los principios del placer y la realidad, debemos añadir un tercero: el principio del Exterior como reino de la diversidad, del sabor inagotable de las cosas. En el más allá, el extraño es a menudo el lugar de la revelación. A veces, en un viaje o en un accidente fortuito, se nos ofrece la intuición de otros mundos sobrecogedores, como le sucedió a Pécuchet, conmovido por una campesina, cuya espléndida lascivia y cuyos jugueteos observa Pécuchet detrás de un seto, desafiado por un momento en su vocación de copista desenfrenado. ¿Es sorprendente que esta llamada de misterio predomine especialmente en los tres dominios de la religión, el erotismo y los viajes, los tres lugares de la trascendencia humana, la llamada a la carne, la llamada a Dios y la llamada a otros continentes? Esta puerta abierta a lo inexorable uno debe haberla cruzado al menos una vez en la vida; es la puerta a lo sagrado: todo está suspendido en la inminencia de un salto, comparable a una conversión religiosa, que nos libera de nosotros mismos, de la capacidad que tiene la rutina de asfixiarnos. Lo inesperado es la versión laica de la salvación.
En el hecho de que el futuro sea aleatorio, es decir, marcado por la plasticidad, reside la posibilidad de que nos suceda algo inaudito, incluso en los últimos años de nuestra vida. Esta fiebre de encarar los altos mares del futuro nunca desaparece. En cualquier momento, debería ser posible zarpar hacia nuevos destinos. Con el siguiente riesgo, sin embargo: que un ser que lleva 30 años resbalando pueda lanzarse al heroísmo del último momento cuando no está
armado para tales contratiempos. Hay demasiados ejemplos de este tipo de hombres y mujeres de cincuenta y tantos años, sedentarios y con sobrepeso, que se lanzan al deporte a niveles excesivamente altos, de la noche a la mañana, y terminan en la sala de urgencias. El anciano que de repente se cree un equilibrista y hace puenting, la jubilada que se disfraza de aventurera y se empantana en las arenas de algún desierto, o el progenitor que descubre su vocación de casanova y se deja despojar por niñas desenfrenadas son figuras conocidas de la comedia. No todo es posible a cualquier edad, y también hay una decencia de las capacidades físicas. En su Diario de un cura rural, Bernanos habla de estos hombres que alcanzaron la revelación por la guerra y que sin ella habrían quedado como «muñones de hombre». Gracias a Dios no necesitamos una guerra para alcanzar la luz. En cada etapa, todavía es posible proceder al despojo metafórico del anciano (o anciana). Tal vez sea necesario, para evitar la oxidación del alma, albergar en uno mismo al buen enemigo, según un precepto de los Evangelios, el fructífero y no estéril daimonion. Aprende a convertirte en tu mejor adversario, el que te despierta y te estimula con su aguijón. Quizá ese sea el secreto de una buena vida: cultivar la división adecuada, que te ponga en movimiento y te obligue a avanzar con una ligera pero fértil claudicación. «Si mis demonios me abandonan, tengo miedo de que mis ángeles también se vayan» (Rainer Maria Rilke).
Triunfar, pero no del todo...
¿Qué pasa después de que tengas éxito en la vida138? ¿Nos dormimos en los laureles, esperamos a que otros tejan coronas, cubrimos nuestro pecho con adornos, con sonajeros tintineantes, manejamos nuestro éxito como si se tratara de una herencia? Es fascinante el caso de los últimos años de los grandes capitanes de la industria, investigadores, matemáticos, navegantes, artistas, tanto hombres como mujeres, que, habiendo alcanzado la cima de su gloria, se ven obligados a continuar a pesar de todo, como parásitos o testigos de su propio trabajo, el cual los rechaza después de haberlos utilizado139. Cualquier vida exitosa, si es que existe, escapa a la lógica de un balance positivo o negativo. Es solo una serie de desafíos y derrotas superadas, una honestidad indescriptible que forma su otra cara. ¿Es la existencia una cima que uno termina de escalar hacia los 50 años, después de lo cual uno regresa a la llanura para admirar el crepúsculo? La metáfora es tentadora, pero es solo una metáfora. Madurar es a menudo hacer un melancólico inventario de todo lo que no hemos logrado. Pero esta melancolía dibuja una vasta área a despejar: lo que nos queda por explorar. Idealmente, una existencia exitosa trae todos los fines deseables para converger hacia una totalidad determinada, hacia lo que los griegos llamaban excelencia, una forma de perfección en un campo específico. A veces una vida finita se encuentra con el principio de la condensación: completar en unos pocos años todo lo que hemos descuidado antes. Nadie puede, a riesgo de caer en generalidades vagas, definir con precisión lo que es una vida exitosa, pero todos saben de forma instintiva lo que es una vida mala o fea. La gran pregunta en la educación como en la política es: ¿cómo consolar a los perdedores, pacificar la competencia, reubicarlos en la ciudad, darles otra oportunidad? ¿Cómo recuperarse de un fracaso, para no decir, como Zweig en su perorata: «Siempre hay un vencido en mí que quiere su revancha»140? Tal vez deberíamos hablar, en lugar de de una vida exitosa, de una vida plena: una vida que se abre a lo inesperado, escapa a la obligación de un balance y compromete una posibilidad del futuro, aunque esté cerca de su fin. El concepto de éxito es un problema, ya que parece cerrar la búsqueda al haberse alcanzado el estado más deseable como si la aventura hubiera terminado. Se siente un gran orgullo, teñido de melancolía, por haber logrado los objetivos,
por haber cumplido la propia misión. Es la dulce pena de una vida que ha dejado de vagar porque cree haber encontrado su puerto y está condenada al estancamiento. Uno debe imaginarse a Ulises infeliz una vez que regresa a casa, como sugirió el gran poeta griego Constantino Cavafis (1863-1933), deseando que Ulises llegue a su Ítaca lo más tarde posible:
Mais n’écourte pas ton voyage: mieux vaut qu’il dure de longues années, et que tu abordes enfin dans ton île aux jours de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en chemin141.
El viaje del regreso a uno mismo nunca debe ser una parada más. El objeto más preciado de nuestro deseo solo tiene valor en la medida en que permanezca inaccesible, pero sobre todo ignorado. Es el movimiento lo que apresamos: más que el objetivo, es el seguir moviéndonos lo que nos hace sentir vivos. Algunas personas intentan no tener demasiado éxito en su campo para tener un futuro y no obstaculizarlo (como esos ricos que casi de forma voluntaria se arruinan para comenzar de nuevo la emocionante aventura del enriquecimiento). Dios, dicen los Evangelios, quiere que lo busquemos; no que lo encontremos, sino que sigamos buscándolo. Así que todo lo que tenemos que hacer es fallar, intentar, fallar de nuevo, intentar, fallar mejor, como dijo Samuel Beckett. ¿Cómo puede surgir la verdad de un error, de una corrección incesante de los fallos pasados? Incluso a una edad honorable, todavía no somos todo lo que podríamos ser. Hay cansancio en estar pegado a uno mismo como una ostra a su roca, y belleza en dejarse un poco, en ser probado por la novedad o la alteridad. ¿Quién podría enriquecerme, conectarme a algo más grande que yo mismo? ¡Qué desgracia tener una sola vida, un solo cuerpo, una sola identidad, un solo sexo, en lugar de ser plural, para poder encarnarse a voluntad en los miles de destinos posibles que nos rodean! Me gustaría tanto renacer como mujer, como hindú, como
sudamericano, como hombre de la Edad Media, del Renacimiento, del Imperio maya, incluso como lobo, oso o gorrión, ¡para experimentar un proceso interminable de metempsicosis!
No todo es posible
Una vida feliz no es solo «el sueño de un adolescente cumplido en la edad madura» (Vigny, Cinq-Mars); es también un destino que se ha convertido en parte de algo más grande, se ha abierto a una cierta dimensión. La existencia aquí abajo es perfecta en todo momento y debe ser perfeccionada en todo momento. A condición de que distingamos entre lo potencial y lo posible. Lo primero es crucial en la adolescencia cuando se trata de desplegar los propios talentos, de usar las propias facultades a través del trabajo y el aprendizaje. Es un desarrollo interno e indispensable para todos. Uno llega a sí mismo a través del trabajo duro y el conocimiento. Lo posible es de otro orden: externo a uno mismo, es un compromiso entre el mundo y mis aspiraciones y revela en cada uno de nosotros aspectos desconocidos que nos obligan a superarnos. Me realizo a través de mis habilidades, avanzo, me recreo a través de las cosas que he experimentado. Es lo que dice la frase: Nunca pensé que sería capaz de hacer eso. Con lo posible pasamos del gobierno de uno mismo a la expansión de nuestro ser a través de la realidad. No nos engañemos con esperanzas tontas: a partir de cierta edad, ya no se puede poner la vida en juego como un dado que vuelves a lanzar, hacer cualquier cosa, dedicarse a la investigación biológica, a las carreras de motor, al paracaidismo, a las matemáticas. Cuando tienes 60 años es aún menos cierto que solo el cielo es «el límite». Es la actitud americana del can do, del «se puede hacer», que no pone límites a las capacidades de un individuo siempre que se remangue, el optimismo de una nación pionera que cree en el maridaje de la eficiencia y la voluntad. Menos que nunca podemos eludir la necesidad de elegir y rendirnos a la intoxicación de lo ilimitado. La edad reduce la incertidumbre. Pero las restricciones, al restringirnos, también fortalecen nuestra libertad. Sin embargo, permanecemos, en ciertos momentos privilegiados, abrumados por impulsos, apetitos, sueños tan ricos que somos incapaces de resolverlos, clavados por el hecho de que son multitud. Es un mareo que puede paralizarnos, similar al vértigo del adolescente que ve abrirse todos los caminos ante él. Entonces «la realidad es estrecha, y la posibilidad es inmensa», como dijo HenriFrédéric Amiel en su Diario. Este rentista suizo del siglo XIX fue, durante toda su vida, golpeado por el asombro y no vivió nada porque era incapaz de abarcar
todas las direcciones. A cualquier edad, nuevas potencialidades nos esperan en este mundo. Lo que podemos esperar del psicoanálisis, dijo Freud, no es «reconciliarnos con la realidad, sino con nuestras propias capacidades. Querer lo que queremos, poder lo que podemos. No querer lo que podemos, aplanándonos frente a la realidad. No poder lo que queremos, o lo que creemos querer, que es una apariencia de omnipotencia. Pero que se pueda desempeñar tu papel, contar tu historia, responder al mundo a tu manera. Amar y trabajar»142. Este es el veranillo de la vida: la reconquista de las posibilidades perdidas, incluso si el campo de las posibilidades se va encogiendo cada día que pasa, como una piel de zapa. Es necesario mantener una conciencia abierta que pueda ser movida y afectada, sin ser nunca saciada. Evocando a una pequeña vendedora de café con leche, con un rostro «lleno de los reflejos de la mañana... más rosado que el cielo» que pasa a lo largo de un tren detenido en una estación para pasajeros despiertos, Marcel Proust escribe: «Sentí ante ella este deseo de vivir que renace en nosotros cada vez que tomamos conciencia de la belleza y la felicidad»143. Es la grandeza de la interrupción, el sueño de abandonar la compañía. ¿Qué es lo mejor que puedes desear en tu vida? Hermosos eventos, hermosos encuentros con seres excepcionales que nos elevan por encima de nosotros mismos. Y que nos ofrezcan la gracia de una visita. Oración del hombre o la mujer maduros: Señor, concédeme un último estallido de amor, de recogimiento antes de la extinción, un nuevo nacimiento en los últimos años para que mis últimos años sean iluminados por él además de toda la dulzura que el destino me ha concedido. Una vida de éxito es una vida en un estado de renacimiento perpetuo en el que la capacidad de volver a empezar supera lo que se ha logrado y alcanza la fuerza de un fluir ininterrumpido144. Debemos contentarnos con lo que el mundo nos ofrece y pedir más, debemos excavar en el mundo la expectativa de un prodigio, un torbellino. Una existencia es tanto más rica cuanto mayor es la brecha entre el punto de partida y el punto de llegada (por ejemplo, nacer en un gueto y terminar como un gran artista, como el músico y productor Quincy Jones). Siempre hay una manera elegante de evitar la fatalidad, aunque al final nadie escapa de lo irremediable. La búsqueda de una vida cautivadora debe obedecer a dos mandatos contradictorios: estar plenamente satisfechos con nuestra suerte, pero también permanecer atentos a los susurros del mundo, a la pequeña música de las cosas exteriores. Inmersión en la maravilla de hoy, disposición a maravillarse con las maravillas del mundo exterior. Felicidad ante la continuidad, felicidad ante la suspensión, felicidad de contracción, por un lado, y felicidad de expansión, por
el otro, serenidad e intoxicación, ritornelo y fuga. El contraste entre lo uno y lo otro es lo único que genera alegría.
Transmitir mediante el malentendido
En una democracia, decía Tocqueville, cada generación es una nueva nación y la tradición es menos un imperativo que la inteligencia. Transmitir se ha convertido en una tarea problemática: los ancianos sienten una gran tentación de arrodillarse ante los jóvenes por temor a ser anulados, como ya señaló Platón en su República. Sin embargo, concedérselo todo a los recién llegados, barrer la herencia que uno lleva de la mano, no los ayuda, sino que los mantiene en el presente, encerrándolos en la pura actualidad de la que son el espejo y el eco. Uno entonces deja de ser un maestro en la maduración para convertirse en un maestro en la postración. En lugar de aprender la importancia de lo que se alarga en el tiempo, uno se convierte en la cortesana servil de la juventud y del momento. El mentor se convierte en un lacayo, y el tutor en un adulador. De acuerdo con este modelo, experimentaríamos la inversión de la relación educativa debido a la innovación tecnológica. Los niños se convertirían en los padres de sus padres y les enseñarían los fundamentos de internet día tras día. Serían los «nativos digitales» (Nicholas Negroponte) y deslegitimarían la reputación de conocimiento y sabiduría que se atribuye erróneamente a los adultos. «Lo importante ya no será pertenecer a una clase social, a una raza o a una clase económica determinada, sino a la generación correcta. Los ricos son ahora los jóvenes, y los pobres, los viejos»145. En adelante dependerá del pequeño el educar a sus padres y adaptarlos, como los hijos e hijas de los inmigrantes, al nuevo entorno global. La jerarquía de edades se pondría patas arriba: los «viejos» ya no tendrían nada que enseñar, tendrían que aprender todo, serían los nuevos analfabetos, excluidos de las nuevas herramientas. Eres demasiado guay para ir a la escuela, dicen Jeff Bezos y Steve Jobs (Eres demasiado listo para ir a la escuela, que solo produce robots). Pero la accesibilidad de todo el conocimiento para todas las personas no tiene nada que ver con la iniciación en una disciplina exigente. Hacer clic en la astrofísica o en la química orgánica no nos convierte en astrofísicos o químicos, ni siquiera en divulgadores de dichas materias. Solo en analfabetos pedantes. La democracia del clic es solo una democracia de gente ignorante. El científico no es solo un aficionado exitoso, sino que ha trabajado toda su vida en los mismos temas. Hemos abandonado estas quimeras, especialmente porque muchos grandes jefes de Silicon Valley prohíben a sus propios hijos tener acceso a iPads, tabletas y
otras computadoras que dificultan la concentración y matan la creatividad. No hay que confundir el conocimiento con la habilidad: la destreza de los jóvenes es una proeza técnica, no una superioridad simbólica146. Si nuestro deber como personas mayores es enseñar el pasado, resucitar a los grandes muertos entre los vivos, exhumarlos del polvo donde duermen, también debemos dominar las nuevas herramientas; de lo contrario, nos convertiremos en un extraño en nuestro propio tiempo, un espectro perdido en un universo de signos que ya no entiende. El analfabetismo electrónico de los ancianos les priva de cualquier medio de supervivencia en el laberinto burocrático moderno. Buscan encontrar su camino a través de las innovaciones, de la misma manera que se busca la frecuencia correcta en una radio. Todos nos convertimos, a partir de cierta edad, en inmigrantes en el tiempo. El viejo esnobismo no funciona, los hábitos han cambiado, el lenguaje común es engañoso, se necesitan desesperadamente mediadores, traductores para convertir dialectos particulares en un lenguaje común. Estamos fechados y situados socialmente a través de las palabras. Tenemos que asumir los hábitos de los jóvenes, integrar sus nuevas expresiones, ponernos al día; de lo contrario, «dejaremos de estar en la onda, papá», como solíamos decir en los años sesenta del siglo XX. El ansia con la que aprendemos la jerga de los estudiantes de secundaria, del extrarradio, como si estuviéramos aprendiendo un idioma extranjero, se une a la modestia de usarla, salvo entre comillas, por miedo a hacer el ridículo. Cada grupo de edad tiene sus tótems semánticos, sus palabrotas obsoletas, sus expresiones anticuadas, que envejecen con él, excepto cuando, con inventiva o curiosidad, se consideran lo suficientemente ricas como para pasar al léxico común. Nuestro lenguaje mismo sedimenta en sus expresiones las modas y tics de cada década, que resurgen como el aluvión de un río. El error de los adultos es creer que todos saben lo que ya se sabe, cuando el conocimiento no es una masa uniforme que camina al mismo ritmo para la humanidad entera. Las referencias han cambiado, las grandes fechas históricas ya no suscitan los mismos sentimientos. Constantemente debemos ir reconvirtiendo con paciencia nuestras disciplinas en un idioma común sin popularizarlas ni degradarlas, empleando una estrategia de desincronización intuitiva. Necesitamos un GPS temporal para ponerlas en la misma longitud de onda. Si «las palabras mueren de sed», como dijo Octavio Paz, la mejor manera de saciar su sed es hacérselas atractivas de nuevo a aquellos que no solo las ignoran, sino que ni siquiera sospechan que puedan existir.
El pasado es un tesoro que debemos resucitar, para no privar de él a los que nos siguen. Darles las llaves del mundo no los invita a imitarnos, sino a desafiarnos de vez en cuando, con pleno conocimiento de causa. Esta libertad puede volverse contra nosotros: «Os he enseñado mi idioma. Todo lo que has aprendido de ello es la posibilidad de odiarme» (Shakespeare). Lo esencial es poder decir: el relevo está asegurado, la filiación se ha cumplido. Hemos armado a nuestros hijos para el futuro. Con la condición de que no solo les comuniquemos el asco por la vida, por la raza humana, como hacen tantos profetas de la fatalidad hoy en día. Cada generación solo puede cumplir un papel histórico específico, después del cual debe ceder. Es un eslabón de una larga cadena que le ha dado paso y le sobrevivirá. Se dice que Fred Astaire (1899-1987), que se había cruzado con Michael Jackson en varias ocasiones, y le inspiró y ayudó en el rodaje del videoclip de la canción Thriller (1982), le envió este telegrama: «Soy un hombre anciano. He estado esperando el relevo. ¡Gracias!»147. El buen maestro debe aceptar su propia desaparición una vez que ha terminado su trabajo.
131 Véase sobre este tema Dorian Astor, Deviens ce que tu es. Pour une vie philosophique, Autrement, 2016. 132 Cahiers de la Quinzaine, XII, 23 de octubre de 1910, citado en M. Philibert, op. cit., págs. 217-218. 133 «Desde que emprendí el estudio del inconsciente, me veo a mí mismo muy interesante», Sigmund Freud, Carta a Fliess, 3 de diciembre de 1897. 134 Les mots, Gallimard, pág. 198. Véase sobre este tema el hermoso comentario de Olivier Rey, Une folle solitude, Le Seuil, 2006, págs. 244-245. 135 Michel Foucault, Philosophie, Folio Gallimard, 2004, pág. 62. 136 Les cahiers de Malte Laurids Brigge, Émile-Paul Frères, 1947, traducción de Maurice Betz, pág. 10. 137 Ibid., pág. 11. 138 Sobre este tema, véase el notable ensayo de Luc Ferry, Qu’est-ce qu’une vie réussie?, Grasset, 2002.
139 En 2009-2010, el Museo de Arte Moderno de París organizó una exposición titulada Plazo límite sobre las obras tardías de doce artistas internacionales en el umbral de la muerte. Entre ellos había pinturas de De Kooning, Hans Hartung, Chen Zhen y cráneos de Robert Mapplethorpe. 140 Le joueur d’échecs, Stock, Cosmopolite. 141 Constantin Cavafy, «Ithaca», traducido por Marguerite Yourcenar, Poèmes, Gallimard, 1958 [el texto en castellano de este fragmento, en la versión de José Ángel Valente, dice así: «mas no por eso acortes el viaje. / Pues mejor es que dure largos años / y en tu vejez arribes a la isla / con cuanto hayas ganado en el camino», en Obras completas, tomo I (Poesía y prosa), edición e introducción de Andrés Sánchez Robayna, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2006, pág. 625. N. del T.]. Vladimir Jankélévitch se imagina al Ulises moderno como un hijo pródigo aburrido, una vez que se reencuentra con Penélope, y sueña de nuevo con Calipso en su cueva marina, así como con Circe, porque ha cambiado la nostalgia por la decepción, L’irréversible et la nostalgie, págs. 291292. 142 En Deschavanne y Tavoillot, op. cit., págs. 305-306. 143 Marcel Proust, «À l’ombre des jeunes filles en fleurs», en: À la recherche du temps perdu, t. 1, La Pléiade, 1987, pág. 655. 144 Sobre la noción de la segunda vida, véase Vladimir Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, a propósito de la resurrección de Lázaro, cuya nueva vida se asemeja a la recapitulación de una sonata, op. cit., págs. 75-77. Sobre el mismo tema, en una retórica cercana a Heidegger e influenciada por el pensamiento chino, François Jullien, Une seconde vie, Grasset, 2016. 145 Nicholas Negroponte, L’homme numérique, traducción de Michèle Garène, Laffont, 1995. 146 Sobre este tema, véase Catherine Chalier, Transmettre de génération en génération, Buchet-Chastel, 2008, págs. 230-231. 147 Marc Lambron, Vie et mort de Michael Jackson, Réunion des Musées Nationaux, 2018, pág. 29.
QUINTA PARTE
LO QUE EN NOSOTROS NO MUERE
CAPÍTULO 9
Muerte, ¿dónde está tu victoria?
«Todos los hombres son mortales; pero para cada uno su muerte es un accidente, y, aunque lo sepa y lo consienta, es una violencia indebida». SIMONE DE BEAUVOIR
La cabra del señor Seguin
Cada cuento infantil ofrece al menos dos lecturas, una edificante, con fines educativos, y otra más sutil y a veces escondida. Tomemos La cabra del señor Seguin, de Alphonse Daudet: parece una apología de la desobediencia. El señor Seguin es un agricultor que vive en Provenza; no tiene cabras, porque una tras otra, atraídas por salir a campo abierto, salen a la naturaleza y son devoradas por el lobo. Cuando el señor Seguin adquiere a Blanquette, se repite el mismo escenario: ella empieza a suspirar y quiere huir. La encierra en un establo, pero la cabra se las arregla para escapar por una abertura de la pared. Ella, a su vez, retoza en las montañas, se emborracha con su libertad y, en compañía de la gamuza, come sabrosas hierbas. Cuando llega la noche, se estremece; el lobo acaba de aparecer entre la hierba alta y se la queda mirando fijamente con calma. Ella lucha con él toda la noche, con los cuernos caídos, pero, al amanecer, exhausta y cubierta de sangre, se acuesta y se deja devorar. Leída a niños indisciplinados, esta historia parece elogiar la regla: quien se rebela contra sus padres o educadores se enfrenta a lo peor. ¡Ay de los revoltosos! Detrás de esta moral insípida, hay otra más rica: tan pronto como un ser vivo llega a la edad adulta, disfruta de su libertad hasta el atardecer, después de lo cual, aunque luche ferozmente, la muerte prevalece. La cabra del señor Seguin no se rinde; lucha hasta el agotamiento, y esta batalla nocturna constituye toda la riqueza del cuento. «No se lucha para vencer al mal, sino para que no gane» (Séneca). ¿Podemos superar a la muerte, hacer las paces con ella? No, porque nunca deja de reducirnos a polvo. Es esta «moza» la que nos roe y nos desmenuza (Guy de Maupassant148). No es un enemigo con el que podríamos negociar, sino una ley implacable que nunca deja de erosionar, día tras día, nuestro proceso vital. Con la muerte, solo podemos firmar treguas temporales. «La vida es todas las fuerzas que resisten a la muerte», dijo la fisióloga Marie François Xavier Bichat (17711802) en una frase mil veces plagiada. Aunque algunas personas discuten la exactitud de la definición149, sigue siendo significativa. Morimos todos los días en cada una de las horas que nos corresponden, y la última será la apropiada. La vida nace de la represión permanente del suicidio celular, la apoptosis (Jean Claude Ameisen150), que impide que el organismo se destruya a sí mismo.
Existir, como ya dijo Proust, es resistir las muertes fragmentarias y sucesivas que se producen a lo largo de nuestra vida151. Podríamos decir lo mismo parafraseando a Bichat: «La muerte es la totalidad de las fuerzas que destruyen la vida para resucitarla mejor». Seremos aniquilados para que otros se levanten en la tierra a su vez.
La eternidad amorosa del tiempo
Nuestra época está cantando un extraño lamento: la muerte va a estar amenazada. Nos encaminamos hacia una escasez de muertes. «Me temo que somos la última generación que muere», escribe Gerald Jay Sussman, profesor del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y especialista en inteligencia artificial. Con el despotismo de una obsesión que no tiene rival, la lucha contra la muerte se ha convertido en la meta de los más ricos, que quieren escapar del destino común y sobre todo del gran igualador que es la Parca. «Dejemos que el diablo se lleve el cuerpo físico, que es irrelevante», exclama el especialista en robótica Hans Moravec. «A todos nos gustaría ser inmortales». Dado que son la carne y los procesos biológicos los que precipitan nuestra ruina, debemos pasar lo más rápido posible a una era posbiológica de robots pensantes complejos e incorruptibles, que reemplacen el cuerpo por una estructura biónica. «Los clones, los cíborgs, los órganos artificiales se están combinando para dar un nuevo rostro a nuestra humanidad»152. Los multimillonarios están haciendo construir criptas muy caras para alojar sus cerebros para que, después de la transición tecnológica, puedan ser recuperados y reinstalados en las máquinas. Hemos entrado en la era de la promesa extática. El 6 de octubre de 2012, el urólogo y cirujano Laurent Alexandre, partidario del transhumanismo, dio una conferencia en París en la que anunció que la muerte pronto sería cosa del pasado. Como nuestra esperanza de vida se ha triplicado en los últimos 250 años, nos enfrentamos a cuatro escenarios: un descenso drástico de la esperanza de vida debido a la contaminación; el estancamiento; una lenta prolongación hasta los 120 o 150 años; o un aumento exponencial gracias a los saltos cualitativos posibilitados por las nanotecnologías, la robótica y la ingeniería genética. Concluyó su presentación con esta provocadora proclamación (a la que ha vuelto otras veces con humildad desde entonces): «Mi convicción es que algunos de los presentes en esta sala van a vivir mil años»153. Se predice una batalla titánica entre el silicio y las neuronas, para «interconectar» nuestros cerebros con la inteligencia artificial. No solo el envejecimiento es reversible, gracias al proceso de «descronificación», es decir, de rejuvenecimiento celular, sino que la desaparición de la muerte misma sería solo cuestión de tiempo. Este detestable pliegue de la prehistoria humana debería a su vez pertenecer al pasado. Lo principal es aguantar hasta que la investigación logre derribar al
monstruo. Sabemos que un neurocirujano italiano, Sergio Canavero, quiere trasplantar cabezas en nuevos cuerpos de repuesto, los de los donantes con muerte cerebral, como un disco duro que se reinstala en un ordenador. La artista Orlan lanzó una petición online contra la muerte en 2011: «Ya es suficiente. Esto ha durado demasiado tiempo. Tiene que parar. No estoy de acuerdo. No quiero morir. No quiero que mis amigos mueran. Es hora de hacer algo con respecto a la muerte». Un científico inglés, Aubrey de Grey, propone regenerar el tejido celular para extender la esperanza de vida hasta el infinito. Creó la Fundación Matusalén, a la que contribuyeron donantes ricos. Los nuevos demiurgos de Silicon Valley, entre los que se encuentran Raymond Kurzweil y su Universidad de la Singularidad, quieren vencer a la muerte con miles de millones de dólares (el precio es suficientemente alto). «La muerte me enfurece mucho; no tiene sentido», dice Larry Ellison, cofundador de Oracle y la séptima mayor fortuna del mundo154. «Apuesto a que el envejecimiento es un código, un código que puede ser descifrado y hackeado», dice John Yunis, jefe de un fondo de inversión. La inmortalidad, o más bien la amortalidad, se convierte así en la reivindicación de los más acaudalados, deseosos de tener este privilegio supremo. Anunciar la muerte de la muerte a corto plazo (mientras que otros anuncian el fin del mundo) nos deja perplejos en más de un sentido. Estas atronadoras predicciones es probable que, como dijo Hegel acerca de la erudición, apunten a las estrellas y terminen en el río. ¿El hecho de que pueda un día ser accesible para todos alcanzar los mil años de edad lo hace deseable? ¿Es de verdad necesario empeñarse en ello, para cargar el planeta con nuestra presencia en los siglos venideros? Uno no puede dejar de pensar en la paradoja de Ulises: acogido por la ninfa Calipso a su regreso a Ítaca después de un naufragio, es cuidado, alimentado y amado durante siete años por la mujer de la que se convierte en amante. Su hermosa guardiana le ofrece entonces el regalo de la inmortalidad. Pero Ulises, llorando en la orilla, sueña con volver con su familia. Calipso lo cansa, obligándolo a honrarla todas las noches. Aunque su Penélope no tenga el esplendor de la diosa, él quiere volver a casa, para ver su tierra natal y a su familia. La atracción de lo familiar es más fuerte que la seducción de lo desconocido. Zeus se apiada de Ulises. Hace que Hermes le ordene a Calipso que lo deje ir. Ulises construye una balsa en cuatro días, recibe perfumes y abundante comida de su anfitriona, se enfrenta a las olas, sufre otra terrible tormenta y al final regresa con los suyos.
Este texto puede leerse al menos de dos maneras: Ulises, a pesar de su atracción por Calipso, marca claramente su preferencia por una existencia perecedera y, por lo tanto, finita. En cuanto a Calipso, que es una inmortal, no puede ocultar, al enamorarse de él, que es un mortal, la transitoriedad de la vida. Lo que Homero nos dice es de una profundidad inquietante: los dioses, destinados a vivir para siempre, tanto invisibles como omnipresentes, estarían celosos de la mortalidad de los hombres. ¿No manifestó el propio Jesús, al hacerse hombre en la tierra, su amor por la Encarnación, dando testimonio de la grandeza de la eternidad en el tiempo, pero también del valor del tiempo para los increados? He ahí las lágrimas humanas que derramó en la cruz. Respondiendo a los «espíritus volubles» que preguntan: «¿Qué hizo Dios antes de hacer el cielo y la tierra?», san Agustín replica que la pregunta no tiene sentido, ya que Dios, el autor de todos los tiempos, no puede haber hecho un tiempo antes del tiempo, ya que, para Él, ajeno al tiempo, «no hubo entonces» ni «nunca»155. Sin embargo, la pregunta no es absurda. Oficialmente el Universo tal como lo conocemos fue creado por el Todopoderoso para hacer deseable la eternidad. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si Dios inventó el mundo por cansancio de su propia condición? ¿No se ha enamorado de su creación incluso cuando incita a sus criaturas a hacer todo lo posible por unirse a él en el Paraíso? ¿Y si su omnipotencia fuera su debilidad, si el deber de los hombres fuera ayudar a Dios a morir? El verdadero milagro es la brevedad de la existencia, no las construcciones fantasmagóricas de las religiones, que nos ponen en un estado de felicidad, es decir, desde nuestro punto de vista, en un entumecimiento sin fin. Las delicias del Edén son menos deliciosas que el fugaz destino humano. Si hay una eternidad, es aquí y ahora, donde vivimos.
¿La posibilidad de morir un día?
En la historia de las ideas, se distinguen de forma general tres formas de inmortalidad: la del pueblo para los judíos, la de la ciudad para los griegos, y la del individuo para el cristianismo156. Es a esto último a lo que está ligada nuestra época, aunque favorezca una inmortalidad sin Dios o sin reconciliación, una simple duración ilimitada. Para ser más precisos, es más bien una cuestión de hiperlongevidad, porque incluso un ser humano de mil años de edad acabaría muriendo. En la Edad Media, la muerte no constituía el final de la vida, sino solo un pasaje al Creador: el terror de estar cara a cara con Dios, de soportar su castigo final por las faltas, debía borrar el miedo a la extinción. El final era la puerta estrecha de la salvación o de la condenación. Uno perdía sus escasas posesiones terrenales, con la esperanza de adquirir otras, más esenciales y eternas. El terror fue atenuado por la perspectiva de la redención.
Lo que es único en la idea de la eternidad, y su reinvención por parte del cristianismo, es que nos da a cada uno de nosotros, por muy miserables que seamos, un lugar bajo el sol. La persistencia de mi pequeña persona, más allá del paréntesis terrenal, es un anuncio deslumbrante. El simple hecho de nacer me gratifica con una duración potencialmente ilimitada si paso la «prueba» del Juicio Final. La prueba está mitigada, es verdad, por la larga digresión del Purgatorio, esa sala de espera de la Salvación donde las almas de los difuntos esperan una decisión acerca de su destino. Otro invento genial es que Cristo murió en plena gloria, a la edad de 33 años. Un Jesús octogenario y adinerado habría causado una mala impresión. Así como Dios Padre es un solemne y terrible anciano, la crucifixión de su hijo en la flor de la vida es un gran hallazgo narrativo. Los Evangelios han dado un fundamento religioso al mito de la eterna juventud. Esta es la paradoja del cristianismo, que, para conocer la vida eterna, primero debes morir. Entonces Dios pesará las almas, los intercesores entregarán sus alegatos, el Juez Supremo emitirá sus juicios. La posibilidad de la redención ofrece un sentido a los hombres en caso de error de cálculo. La muerte es una purificación que permite liberar lo esencial de entre lo accesorio. Mi llegada a la tierra ya no es un simple accidente, mi nacimiento contingente me ha colocado para siempre en la gran familia de los que pueden llegar a ser resucitados. La
estancia aquí abajo es un peregrinaje que va de la caída a la redención. En cuanto a la inmortalidad profana, que por el momento es tan solo una hipótesis, no es necesariamente agradable. Algunas promesas parecen maldiciones. En Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift nos muestra a su héroe atravesando una tribu de inmortales, los Struldbruggs: están solos e infelices porque están privados de sus derechos civiles a partir de cierta edad (80 años) y reducidos al estado de seres caídos con una alimentación diaria mínima. El compositor checo Leo Janáček compuso una ópera en 1925 titulada The Makropoulos Affair, basada en una obra de Karel Čapek. El motivo es el siguiente: la cantante Elina Makropoulos, nacida en el siglo XVI, sirvió de conejillo de Indias a un mago, creador de un elixir de la vida. Todavía fresca, tres siglos después, todavía deseable, con una voz de pureza inalterable, se siente cansada de no poder envejecer y morir. Consume a los que la rodean por su longevidad y desenvoltura. Sobrevive sin ataduras «en medio de las cosas y las sombras», sus hijos y amigos le son indiferentes. «Vais a morir», le dice a la gente normal que la rodea. «Oh, Señor, ábreme las puertas de la noche, para que me vaya y desaparezca»157. La vida sin el horizonte de la muerte no es más que una larga pesadilla, y, de todas las formas de aburrimiento, la de los inmortales parece la peor. Están condenados para siempre.
¿Amar lo que nunca se verá dos veces158?
En una conversación con un joven poeta, probablemente Rainer Maria Rilke, en un paisaje de montaña, Sigmund Freud evoca el paso de las estaciones. El poeta no se alegra al pensar que toda esta belleza está condenada a desvanecerse y que en invierno habrá cesado. Estas cosas que le gustaría admirar le parecen degradadas por su naturaleza temporal. Freud replica que esta fugacidad es precisamente lo que las hace caras, y que la belleza y la perfección solo son preciosas porque no duran. «Si hubiera una flor que floreciese solo por una noche, su florecimiento no parecería menos suntuoso»159. «Supongamos», escribe a continuación, «que llega un momento en que las pinturas y estatuas que admiramos hoy en día se han desintegrado, o que viene después de nosotros una raza de hombres que ya no entienden las obras de nuestros poetas y pensadores, o incluso una era geológica en la que todo lo que vive en la tierra habrá enmudecido. Nuestro disfrute de estas cosas hermosas y perfectas no sería menos legítimo». Los antiguos, incluyendo a Marco Aurelio, ya lo habían previsto: las más grandes civilizaciones serán sumergidas en el olvido, enterradas en el polvo. Todo desaparecerá, todo se perderá, las lenguas, las especies, los imperios. Este es el precio que hay que pagar por haber aparecido un día en la historia. Donde Rilke expresa la melancolía de la decadencia, Freud exalta la alegría de lo perecedero. Para prolongar su diálogo, imaginemos por un momento que los deseos de Rilke fueran concedidos: las bellezas de la naturaleza no pasarían, ni las de la cultura. La vida sería un manantial perpetuo. Todo lo que se construyó una vez se mantendría. Olvidar, desdibujar, reemplazar, se volvería imposible, los siglos pasados permanecerían presentes en la conservación eterna. Las construcciones de todas las culturas de todos los tiempos se amontonarían una al lado de la otra. La tristeza de lo irrevocable sería seguida por la desesperación de lo interminable. Seríamos colonizados y habitados por todas las civilizaciones anteriores y por los acontecimientos de nuestra vida desde nuestra infancia. Si no se hundiera todo, incluidos nosotros mismos un día, la vida sería intolerable, y la permanencia tan horrible como la desaparición. Hay una grandeza conmovedora en lo que no dura nada más que el parpadeo de una revelación fugaz, en la convergencia del instante y la eternidad. Esto está bien expresado en este poema de Jacques Prévert:
Des milliers et des milliers d’années Ne sauraient suffire Pour dire La petite seconde d’éternité Où tu m’as embrassé Où je t’ai embrassée Un matin dans la lumière de l’hiver Au parc Montsouris à Paris À Paris Sur la Terre La Terre qui est un astre. «Le jardin», Paroles160
Si hay una tristeza paradójica de las ruinas es que encarnan, a escala mineral, la petrificación que nos espera a nivel moral, el triunfo del tiempo muerto sobre el tiempo vivo. Todos los europeos fervientes son capturados un día u otro en Roma, Praga, Venecia, Viena, Atenas, Cracovia o Granada por el síndrome de Stendhal: un sentimiento de sofocación ante un desbordamiento de obras maestras. La hipertrofia del mundo de ayer, los grandes mausoleos grecorromanos, árabe-andaluces, austrohúngaros; todas estas piedras en su esplendor, estos palacios, estos castillos, estas basílicas nos están aplastando. Sin mencionar estos gigantescos museos contemporáneos donde sufrimos una verdadera indigestión de obras maestras. Estas maravillas barrocas, góticas y románicas no nos dicen: ¡Atrévete! Nos congelan como sirvientes de lo inmemorial o como simples consumidores del pasado. Ante estos monumentos
de sarcófagos, nos embarga el deseo contradictorio de preservarlos y profanarlos. Estamos divididos entre la piedad de la conservación o el sacrilegio de la degradación. Es el trabajo de la educación eliminar tan solo estas piedras muertas de la arqueología para transformarlas en pedazos vivos. Se trata de reconstruir el corazón palpitante de nuestras ciudades y naciones, e integrarlos en el presente. Cada generación necesita reespiritualizar los grandes monumentos si no queremos que se hundan en la conmemoración o el borreguismo turístico. Nunca dejamos de reapropiarnos del pasado. Esta es la tragedia de la existencia humana: debemos hacer un pacto con lo que nos destruye, aceptar que el arrepentimiento y la pérdida son consustanciales a la felicidad del ser. La melancolía de lo que pasa no es nada comparada con la infelicidad de lo que nunca pasaría y nos estorba con su presencia perpetua.
Je me dis seulement : «À cette heure, en ce lieu, Un jour, je fus aimé, j’aimais [...]»161.
Los mártires de la resistencia
La utopía de un hombre elevado e inmortal no es nueva. A lo largo de los siglos, los profetas de la longevidad han probado innumerables métodos: inyección de sangre joven, elixires de vida, restricción calórica, vegetarianismo estricto, suero mágico, yogur búlgaro, DHEA, etc.162. A falta de un tratamiento milagroso que le garantice a cada uno, por regeneración celular o crioconservación, una vida de 100 años, queda el otro método: la privación sistemática. Auguste Comte en el siglo XIX ya se impuso reglas terribles: limitar la excitación, el tabaco, el café, el alcohol, la comida, medir sus raciones de comida, privarse del sexo, «el más perturbador de nuestros instintos»163. Por desgracia, el fundador del positivismo no superaría los 59 años de edad, un resultado mediocre para tan arduo esfuerzo. El principal argumento contra los activistas de la inmortalidad es que, como ya no quieren morir, se olvidan de vivir. La preservación de células y tejidos, la reconstrucción de partes defectuosas como un mecánico, las pruebas biológicas regulares, la reprogramación de células y los implantes inteligentes corren el riesgo de absorber toda la energía y desviarnos de la verdadera pregunta: ¿qué hacer con nuestro tiempo libre? Intentar prolongar nuestra vida por todos los medios, privarse del alcohol, de la buena comida, del amor, reducir las raciones calóricas, «aligerar el plato para alargar la vida», someterse a los suplementos diarios, vitaminas, células, sangre, a la manera de un Drácula metódico, implica abstenerse de vivir para sobrevivir a toda costa, más de 100 años. La longevidad es en realidad el fruto de una lotería genética y del trabajo sobre uno mismo, pero a veces asume los castigos del asceta en la época cristiana. Admitamos que todos estamos divididos entre el deseo de disfrutar de nuestros días al máximo y el deseo de salvarnos para vivir más tiempo. Hay quienes quieren aferrarse y quienes quieren sentir, y la mayoría de nosotros queremos ambas cosas. El «arduo deseo de durar» (Paul Éluard) se convierte en un valor canónico, aunque tenga que ser conquistado a costa de terribles restricciones, como este estudiante americano, héroe de un reportaje de televisión a finales del siglo XX, que solo hacía una comida al día, a base de cereales y jugos naturales, no bebía ni una gota de alcohol, no hacía el amor y evitaba masturbarse, una actividad muy peligrosa, para llegar a la edad de 140 años. Confesó, detrás de su hambrienta figura, una terrible depresión. Estos son los nuevos mártires de la inmortalidad hoy en día. Están obsesionados con los medios para prolongar la vida sin cuestionar el significado de esta prolongación, sin ver que están transformando
su presente en un infierno. Como dice Cicerón, «incluso una vida corta es lo suficientemente larga para ser bella y buena»164. ¿Cuál es su secreto?, les preguntamos con avidez a los centenarios, hombres o mujeres. Las respuestas que de manera invariable dan son: reír bien, comer bien, beber bien, amar en abundancia, fumar cigarros...; no privarse de nada. Eso es exactamente lo que hago y me siento cada vez peor. La Facultad me aconseja que renuncie de inmediato si quiero pasar el año. Pero ¿quiénes son estas personas que se permiten hacer todo lo que yo no puedo hacer? ¿De dónde vienen? Ganar tiempo: hasta ahora, esto ha significado disponer de tiempo para tareas agotadoras y esclavizantes. Ahora significa productivismo implacable, acumulación maniaca de días arrancados del calendario. Significa renunciar al empeño de querer quedarse para siempre. La existencia, al igual que el amor, no es una carrera maratoniana en la que hay que aguantar el mayor tiempo posible a través de restricciones y chequeos, sino una cierta calidad de vínculos, emociones y compromisos. Cuando se reduce a la simple conservación de nuestros órganos, a un permanente retoque, ¿sigue teniendo algún valor? ¿Qué puede ser más triste que estas casas de ancianos que esperan el final, masticando sus recuerdos y que son alimentados, vestidos, criados y lavados como bebés marchitos y goteantes? Ya sea que se quiera abolir el tiempo, olvidarse de él o acelerarlo, en el corazón de los hombres debe suceder algo del orden de la agitación, de lo inesperado. Intensidad o prolongación: esta es la alternativa, obviamente insostenible. El tópico de los años largos e insípidos, o la plenitud de un tiempo vivido de verdad. El riesgo es que, en lugar de la inmortalidad, solo tengamos una decadencia sin grandeza. Qué picardía contiene esta reflexión tomada asimismo de la misma novela de Italo Svevo: «¿Por qué sigues fumando, a pesar del peligro? Tengo miedo de no morir». Y recordemos a Serge Gainsbourg, que fumaba, por placer, hasta el final, de dos a cinco cajetillas al día, a pesar de haber sufrido cuatro infartos (el quinto acabó con su vida en 1991).
El zombi que llevamos dentro
Hay momentos en que nuestra existencia se atrofia y parece espiritualmente desactivada, como esos zombis de las películas de terror, almas muertas, marionetas sin cerebro ni pasión, impulsados por un insaciable apetito por la carne fresca. Esos monstruos, que aparecieron en la pintura occidental ya en el Renacimiento y cuyo nombre proviene de Haití, nos fascinan: encarnan una especie de inmoralidad grotesca, ya que no pueden vivir ni morir, devorando todo lo que se mueve y se agita. ¿Qué es un zombi? En el cine, un muerto que no sabe que sigue vivo; en realidad, un vivo que no sabe que ya está muerto. Es un ser privado de la palabra: solo conoce el gemido ronco, una queja interminable que firma su suerte como una criatura maldita. En él, tal como nos fue mostrado en la película de George Romero165, el estupor y la ferocidad se mezclan. Es un alma perdida que puede permanecer postrada durante años y despertar de repente cuando seres vivos, animales o humanos, se acercan o hacen ruido. Come, nunca se sacia, y come de forma asquerosa, con los dedos roídos, dejando que tripas e intestinos goteen por su cara devastada como un carroñero sin modales. Una criatura podrida que nunca alcanzará el apaciguamiento de un esqueleto despierta una especie de romanticismo morboso de la decadencia. El equivalente de los zombis de hoy en día son aquellos neomuertos con un estatus legal vago, preservados para propósitos de trasplante, cadáveres legalmente calientes o fríos, pero todavía animados por algunas funciones vitales166. El zombi también es un ser distraído que se equivocó de fecha y regresa antes de tiempo, parodiando la resurrección prometida al final de los tiempos. Hay que matarlo de nuevo, si es posible destruyendo su cerebro para que pueda descansar en paz y dejar a los demás en paz. El Libro de los muertos de los egipcios sostiene que siempre mueres dos veces, la primera cuando el alma abandona el cuerpo, y la segunda cuando muere la última persona que te recuerda. No te desvaneces en la memoria de aquellos que te aprecian a la misma velocidad, y, mientras algunos te borran rápidamente, a pesar de una ruidosa pena el día de tu muerte, otros siguen extrañándote. No morimos exactamente el día de nuestra muerte, sino, ya sea antes o después, cuando el luto de nuestros descendientes nos pone en la gran cadena de los muertos. ¿Cuántos artistas, cantantes, actores, políticos, al marcharse, lo único que suscitan en sus contemporáneos es un comentario cruel del siguiente tipo: pensé
que había muerto ya hacía mucho tiempo? Cuando Napoleón murió, el 5 de mayo de 1821, pasaron casi dos meses antes de que Inglaterra y Francia se enteraran. Las reacciones fueron mixtas. «Ya no es un evento; es una noticia», dijo Talleyrand. Es terrible sobrevivir a la propia carrera, a la propia reputación, sin dejarse llevar por ella; de ahí la admirable obstinación de algunos actores por morir en el escenario, que fue lo que los alimentó y donde trascendieron. A menudo nos comportamos, sin saberlo, como cadáveres dotados de palabras y cuyo resorte está roto, y se mueve tan solo por un mecanismo sin aliento. Un gran desafío para todos, a cualquier edad, es saber levantarse contra el desierto moral que lo abruma, para evitar la desaparición prematura. Lo peor es no pasar un día, es no haber logrado nunca, vivir algo esencial en el orden del amor o la unión. Llega un momento en que, en lo que somos, pesa el peso de lo que hemos sido. Es una carga a veces considerable que nos gustaría soltar, como un equipaje demasiado pesado.
Viejas muñecas y jóvenes chismosos
¿Qué es la generación de los baby boomers? La generación que exaltó la juventud, teorizó el rechazo a la autoridad, y el fin de las jerarquías y la patria potestad. Es también la generación que ha barrido todas las reglas y tabúes en nombre de la omnipotencia del deseo, convencida de que nuestras pasiones, incluso las más incongruentes, son inocentes, y de que multiplicarlas de forma incesante es acercarse lo más posible a la alegría, a la gran felicidad. Pero esta indulgente generación ha querido enseñar a sus hijos nada más que el rechazo a aceptar la autoridad por arbitraria. Hizo de su deficiencia un dogma, de su indiferencia una virtud, de sus renuncias lo último de la pedagogía liberal. La supremacía de los papás y mamás amigos de sus hijos, que niegan cualquier diferencia entre ellos y sus hijos, y les ofrecen solo un credo ultrapermisivo: haz lo que quieras. Por eso estos «adultos jóvenes» (Edgar Morin) no equiparon a sus pequeños para las tareas que les esperaban y, creyendo que estaban dando a luz a una nueva humanidad, fabricaron personas ansiosas, a menudo tentadas por el conservadurismo. De ahí que en su descendencia se exija un orden, un endurecimiento moral, una necesidad de hitos a toda costa: los jóvenes ancianos exigen a sus padres y madres Peter Pan que por fin asuman su edad y sus responsabilidades. Pero barrigudos, calvos, miopes, los niños del baby boom, que a menudo se vuelven personas importantes y ordenadas, siguen pegados a sus sueños. Viejos que avanzan de forma galopante hacia la tumba, junto a jóvenes ansiosos que envejecen de manera prematura, conscientes de que sus padres, al negarse a crecer, les han robado su juventud. Así, podemos ver a postadolescentes de 30 años atrincherados en casa de sus progenitores (también por razones económicas). Sin mencionar a estos yihadistas, a menudo de familias sin padre, que ofrecen sus servicios a sátrapas sangrientos que, en nombre de Dios, les ordenan tomar las armas, esclavizar a las mujeres y matar, matar sin cesar para ganarse su Paraíso. Un buen ejemplo de una anarquía total que es derrocada y sustituida por una esclavitud suprema. (¿Qué es un anarquista? Un nostálgico del poder absoluto que grita «Ni Dios, ni amo» porque no encuentra un déspota que le rompa el cuello). Mientras que cada generación se funda sobre la base del asesinato simbólico de la anterior, los niños y niñas de hoy, en su mayoría, se han visto privados de esta ventaja. Es la tragedia de las educaciones demasiado liberales, basadas en la igualdad absoluta
entre las generaciones, que no son educaciones propiamente dichas. La transmisión se ha cortado, como se corta una línea telefónica. El último ejemplo es la promoción de la joven sueca de 16 años Greta Thunberg como heroína de la lucha contra el calentamiento global. Nominada al Premio Nobel, recibido por muchos jefes de Estado y por el papa, arrastra en su estela a decenas de miles de estudiantes de secundaria, llora por el planeta y ofrece su rostro ansioso, enmarcado por dos trenzas, como símbolo del desastre que se avecina. Pero nuestra Pythia escandinava, un cruce entre Fifi Brindacier y Juana de Arco, se contenta con retomar lo que los medios de comunicación nos han estado diciendo durante años: que la aventura humana ha terminado, que el apocalipsis está cerca. Extraña ventriloquia: nos extasiamos al encontrar en ella y sus seguidores la ansiedad que les hemos inculcado y nos desmayamos ante esta ecolalia infantil. Los loros nos regañan, dándonos una buena lección que debemos meditar. Pero es una simple cámara de eco, y uno encuentra en la gente infantil las palabras que han sido puestas en sus bocas a través de un continuo adoctrinamiento. Este nihilismo con cara de cachorro está directamente inspirado en los cultos catastrofistas. La propaganda del miedo hace estragos en nuestros pequeños, a quienes se les dice día y noche que el globo se incendiará y los cataclismos nos destruirán. En nombre de la justa lucha contra el cambio climático, estamos creando una generación aterrorizada y, al hacerlo, les robamos su despreocupación. Los movilizamos menos de lo que los paralizamos. El derecho de todo el mundo a la confusión de edades conlleva la imposibilidad de que los niños vivan su infancia. La «huelga global para el futuro» se produce en un momento en el que les explicamos a los jóvenes que el colapso general ha comenzado. Mientras que la preocupación por el medio ambiente es universal, la enfermedad del fin del mundo es puramente occidental y dice mucho sobre nuestra cultura.
Nuestra época favorece una única relación posible entre las generaciones: el pastiche recíproco. Imitamos a los niños pequeños, los cuales, a su vez, nos copian. Cuando los adultos sueñan con la inmadurez, son los niños los que tienen la abrumadora responsabilidad de comportarse de manera responsable. Pero esta responsabilidad les es dictada por profesores aterrorizados que los aterrorizan en vez de ayudarlos a afrontar el futuro. El adoctrinamiento de la desesperación pasa factura a los cerebros frágiles e impresionables. Ya no es educación, sino una maldición que se lanza sobre las nuevas generaciones al
borde de la extinción.
148 Guy de Maupassant, Bel ami, Paul Ollendorf, 1901, pág. 160. 149 André Klarsfeld y Frédéric Revah, Biologie de la mort, Odile Jacob, 2000. Según los autores, ninguna ley superior condenaría a los seres al envejecimiento y la muerte. 150 Jean Claude Ameisen, La sculpture du vivant, Le Seuil, 2003. Según el autor, reprimir el desencadenamiento del suicidio celular y, por tanto, prolongar la vida más allá de los límites aceptados se ha convertido en el tema fascinante de la medicina del siglo XXI. 151 «À l’ombre des jeunes filles en fleurs», op. cit., pág. 221. 152 Jean-Michel Besnier, Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous?, Hachette Pluriel, 2009. 153 2014, en la página web Capital.fr. Véase también «El hombre que vivirá mil años ya ha nacido», entrevista publicada el 30 de julio. En su libro de 2011, el doctor Laurent Alexandre anuncia en tono mesiánico La mort de la mort (J. C. Lattès). Según él, ya no sería una realidad impuesta por la naturaleza o por un dios, sino un problema que resolver. Pasaríamos, en el siglo XXI, gracias al «geno-tsunami», del hombre reparado al hombre aumentado, potencialmente inmortal. 154 Julie de la Brosse, «Démiurges et milliardaires», L’Express, 10 de agosto de 2017. 155 Agustín, Confessions, Livre XI, Le Seuil, traducción de Louis de Mondadon, 1982, págs. 311 y 328. 156 Los griegos subdividieron la inmortalidad en tres partes: la más cruda, la del engendramiento sexual; la más heroica, la gloria del luchador, y la única auténtica, la contemplación de la sabiduría tanto para Platón como para Aristóteles. 157 Citado en Vladimir Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, op. cit., págs.
68-69. 158 Alfred de Vigny, «La Maison du berger», en: Les Destinées. 159 «Éphémère destinée», en: Huit études sur la mémoire et ses troubles, Gallimard, Connaissance de l’Inconscient, 2010, págs. 121-124. 160 Millares y millares de años / no sabrían bastar / para decir / el pequeño segundo de la eternidad / en el que me besaste, / en el que te besé, / una mañana, a la luz del invierno /en el parque Montsouris de París, / en París, / en la Tierra, / la Tierra, que es una estrella» («El jardín», en: Paroles). (N. del T.). 161 [Me digo solamente: / «A esta hora, y en este lugar / un día fui amado y amé»] (Alfred de Musset, «Souvenir», Revue des Deux Mondes, 1841). 162 A este respecto, véase el excelente libro de Lucian Boia, Quand les centenaires seront jeunes, Les Belles Lettres, 2006. 163 Citado en Jean-François Braunstein, «Auguste Comte, la Vierge Mère et les vaches folles. Les utopies biomédicales du positivisme», en: Lucien Sfez (dir.), L’utopie de la santé parfaite, Colloque de Cerisy, PUF, 2001, págs. 289-299. 164 Cicerón, De la vieillesse, op. cit., pág. 45. 165 La noche de los muertos vivientes, George Romero, 1968. 166 Maxime Coulombe, Petite philosophie du zombie, PUF, 2012, pág. 71. Véase también Nicole Lafontaine, La société postmortelle, Le Seuil, 2008, sobre las nuevas fronteras de la muerte cerebral y la transformación de la muerte en una decisión administrativa, págs. 86 y 87. El cerebro es ahora visto como el núcleo del individuo. El moribundo que está intubado y conectado a máquinas es el verdadero cíborg de hoy en día, págs. 83-85.
CAPÍTULO 10
La inmortalidad de los mortales
La única ventaja de enfermar a una edad temprana, o incluso muy temprana, es que uno se sorprende menos cuando, a cierta edad, tiene que cuidarse y abstenerse de ciertos excesos. Cuando la muerte llega en los primeros años, les da a los días que siguen un sabor especial. Conocemos la música, por así decirlo, la inagotable fecundidad del dolor, la vida hospitalaria, las recaídas, las remisiones. Has experimentado la vulnerabilidad, no sientes que vas a desmoronarte después cuando tengas que tomarte las cosas con calma. El niño que sufre a menudo se convierte en un adulto fuerte. Recordar todos los males de los que hemos escapado fortalece nuestra confianza a la hora de superar el siguiente. Y, como Ulises, nos decimos a nosotros mismos: «Aguanta, corazón mío, ya has soportado pruebas más crueles». Hemos estado cerca de lo peor, pero, sobre todo, hemos experimentado la alegría de salir de ello: la convalecencia es similar a la felicidad negativa, que es ante todo ausencia de infelicidad. Qué maravilla recuperar la movilidad de las extremidades si uno ha sido privado de ellas, redescubrir el caminar, el apetito y la compañía de los demás. Para los que salen del hospital, del sanatorio, del encierro en la habitación siniestra, llega ese momento muy especial en el que lo ordinario se convierte en extraordinario: la rutina diaria, habitual para todo el mundo, se ha transformado en un precioso ideal. Esta felicidad nace, en primer lugar, de la desaparición de la desgracia.
¿Qué nos enseñan las dolencias corporales?
La enfermedad nos enseña al menos tres cosas: prudencia, resistencia y fragilidad. Pascal (1623-1662), en su Oración a Dios por el buen uso de las enfermedades, lo vio como un castigo divino por el mal uso de la salud. Lo vio como una corrección necesaria, una manera de separarse de la dulzura del mundo, de los engañosos placeres de este mundo. Era a sus ojos un «azote consolador» y permite al pecador encontrar su camino de regreso a Dios. El hombre miserable debe mirar con buenos ojos las heridas que ha curado en su carne, como Cristo sufrió para redimir los pecados de la humanidad. «Y pido, Señor, sentir todos juntos los dolores de la naturaleza por mis pecados y los consuelos de tu Espíritu por tu gracia». La enfermedad era, a los ojos de Pascal, un signo divino, una forma de acercarse al Creador a través de los males soportados. Así que hubo que dar gracias a Dios por hacerte pasar por esta prueba. Hay en esta oración de Pascua, más que un ascetismo morboso, que es repulsivo, un orgullo de elección a través del sufrimiento, la certeza de estar marcado en el propio cuerpo por la voluntad del Todopoderoso. El dolor es un mensaje enviado por el Todopoderoso a su más fiel súbdito. Es un lenguaje que debe ser descifrado con pasión, un evangelio particular; casi un consuelo. El sufrimiento entonces ya no es sufrimiento: es regocijo por haber sido designado por Dios como una criatura digna. El sufrimiento es un avance en el Purgatorio, un paso esencial en el camino de la redención. El hecho es que una enfermedad, cualquiera que sea, incluso un simple y miserable resfriado, es más que un accidente. Es una aventura, otro aspecto de la vida en el que todos son víctimas y beneficiarios. Estar a merced de las tripas, los bronquios y las articulaciones es una hermosa lección de humildad. Nos «contagiamos» de una enfermedad que nace en lo más recóndito de nuestro interior y que termina por despojarnos de nosotros mismos si empeora. El dolor, siempre que se supere, es una pedagogía de la negación. Nos golpea, nos despierta, nos da una identidad; mediante el dolor se nos asigna un orden: tenemos corazón, pulmones, artritis, esclerosis o reumatismo, tenemos hipertensión o colesterol, y compartimos esta condición con miles de personas. Nos reunimos con otros que sufren la misma enfermedad, intercambiamos confidencias y consejos, y nos sentimos menos solos en nuestra angustia. Por eso, cada sociedad, cada cultura, se ha apoderado de nuestras dolencias para
marcarlas con un significado diferente. Cualquier daño a la salud nos obliga a buscar una solución, un contraataque defensivo. Lo que hunde a algunas personas, refuerza a otras. Por eso el Romanticismo ha elevado cada enfermedad al rango de preludio de la inspiración: la sífilis de Baudelaire y Maupassant, la epilepsia de Dostoievski, el asma de Proust, la melancolía de Rousseau o Kafka, el cáncer de Fritz Zorn. La tuberculosis ha dado lugar a una literatura impresionante. ¿No describió Thomas Mann en La montaña mágica el sanatorio de Davos, el Berghof, como un lugar de vacaciones y alegría cuyo ambiente sedujo al joven Hans Castorp cuando, en vísperas de la guerra de 1914, acudió allí a visitar a su primo? Encantado por el lugar y la gente que conoció, se enamoró de la joven Clawdia Chauchat, terminó quedándose en las alturas, sometiéndose al «principio de la sinrazón, el principio brillante de la enfermedad», seguro de que los tuberculosos son portadores de una inteligencia particular que la gente de la llanura, la gente del país llano, no conoce. Y, cuando vuelva a bajar, por fin curado, será para ir a mezclarse con la locura beligerante de la Gran Guerra concebida por las masas humanas, en principio «sanas». En otras palabras, «para alcanzar la salud suprema, es necesario haber pasado por la profunda experiencia de la enfermedad y la muerte, así como el conocimiento del pecado es la primera condición de la redención» (Thomas Mann). Los sanos son enfermos que se ignoran a sí mismos, mientras que los pacientes ya han despertado a una conciencia superior que hace increíble su curación. La frontera entre lo normal y lo patológico es difusa. ¿No sostuvo el filósofo y teólogo Franz von Baader (1765-1841), siguiendo al teósofo y místico alemán Jacob Böhme (1775-1624), zapatero de profesión, que la enfermedad es la manifestación de una vitalidad perturbada, de una vida que se vuelve contra sí misma y se devora a sí misma en su propio ímpetu? Más allá de estas especulaciones, la enfermedad no es tanto una mala elección o una elección beneficiosa como una maldición estadística. Es inevitable que todo el mundo se vea afectado por ella a lo largo de su vida con un mayor riesgo después de cierta edad. No hay injusticia en ello, sino que solo es cuestión de probabilidades: la enfermedad es el salario de la longevidad. Algunas enfermedades te protegen de dolencias más graves: son cortafuegos cuya recurrencia puede evitar que te golpeen otros trastornos. No puedes curarlas del todo; solo te acostumbras a ellas, las contienes. Otras son pantallas que engañan el diagnóstico, ocultan alteraciones más graves que se desarrollan en el silencio de los órganos y te roen de forma furtiva. Conocemos el dicho: si después de los
50 años, por las mañanas, no sientes dolor en ninguna parte, es que estás muerto. El dolor es un certificado de vitalidad. Es el organismo que cruje, protesta y se rebela. Todos somos en este sentido «los doctores empíricos» de nosotros mismos (Leibniz), observando en nuestro cuerpo los signos de mejora o fracaso. Muchos, a pesar de su edad, persisten en seguir comiendo, bebiendo y festejando, indiferentes a las consecuencias. Otros se conservan, como esos viejos roqueros que pasaron de la cocaína al té verde, del bourbon al agua mineral. Algunos guitarristas o cantantes famosos, más arrugados que la corteza de una secuoya, supervivientes de todas las orgías, de todas las sobredosis, parecen entonces monumentos en peligro de extinción que ninguna institución podrá rehabilitar.
La jerarquía de los dolores
Cuando éramos jóvenes, el cuerpo era nuestro amigo, casi un sirviente. No lo cuidábamos, tuvo que recuperarse por sí mismo para volver a funcionar, nos sorprendió con sus reservas, su poder. Nos sentíamos invencibles. Se recuperó después de los 30 años y finalmente requirió atención constante. El sirviente se ha convertido en un amo exigente que nos acosa y hace más delgada la línea entre la ligereza y la preocupación. ¿Tengo razón en alarmarme, o soy un cobarde? Nunca he estado enfermo, dijo el fanfarrón. Es hora de preocuparse. He estado enfermo toda mi vida y he acabado con todos los miasmas, dijo el otro. Ten cuidado de no alardear. El pusilánime lee en la más mínima molestia el síntoma de un desastre inminente. Debe consultar urgentemente. Palidez, palpitaciones, mareos al levantarse, falta de aliento o un pinchazo en el abdomen son premonitorios. Y, como la sociedad, en nombre de la prevención, nunca deja de advertirnos acerca de todas las patologías posibles, crea generaciones enteras de derechohabientes aterrados. La precaución se convierte en la otra manera de denominar al pánico. A esto hay que añadir la categoría de los pacientes de oídas: contraen todas las enfermedades de las que hablamos, incluyendo las de sus mejores amigos. Si les pasa a otros, me debe de pasar a mí también... Pocas personas podrían vivir sin un médico. No es que estén realmente debilitados, pero necesitan que los atiendan, que los escuchen. Una salud continua, plana, monótona e interminable sería insoportable para ellos. Los practicantes les deben atención y escucha, la más admirable de las dedicaciones posibles nunca es suficiente para ellos. Las vicisitudes del cuerpo magullado pueden dar lugar a rivalidades sutiles: ¿cuántas personas se glorían de los males que les afectan y descalifican con un gesto de la mano a cualquiera que haya pasado por pruebas menores? «¿Tu operación duró solo dos horas y media? ¡Vaya cosa! Yo estuve en la mesa durante ocho horas seguidas. Salí del coma tres veces y tuve una experiencia cercana a la muerte». Estos son pacientes ostentosos. Sus tribulaciones les dan una maravillosa estabilidad, multiplican anécdotas aterradoras, como esos soldados que cuentan sus experiencias en el frente. Pertenecen a la aristocracia de la angustia y no toleran que se les compare con pequeñas e insignificantes desgracias. Los males del cuerpo tienen sus barrios nobles y sus barrios plebeyos. Los plebeyos soportan estúpidamente los más atroces defectos, y los nobles llevan sus tormentos con dignidad,
transformando sus dolencias en medallas de honor. Han vuelto del reino del Limbo: casi se desnudan para mostrar su piel cosida con cicatrices, siniestros cortes que ponen a tu discreción para intimidarte. Son hombres despellejados orgullosos de sus estigmas, cristos profanos crucificados en el altar de la Ciencia. Te prohíben comparar tus tribulaciones con sus pruebas. La dolencia que les golpea los hace inagotables; deben comunicar su historia, para lo cual dejan de lado todos los demás asuntos. Cada día es una nueva batalla que libran ante testigos, mantienen la gaceta de sus traumas, hacen los titulares. No quieren nuestra compasión; lo que quieren es escandalizarnos. Contra el fanfarrón, la discreción del estoico. El estoico practica el eufemismo, recurriendo a laconismos para referirse a sus problemas de salud, cuando está al borde de la tumba.
En cuanto al ansia con la que algunas personas te preguntan sobre tus penas y se ofrecen a ayudarte, es sospechosa. Te aman en el dolor porque te odiaron en plena salud; se sienten menos solos si te ven en el suelo. Tu tormento los regocija, hace que su dolor sea más ligero. Enfermar en el siglo XXI es al mismo tiempo felicitarse por el increíble progreso de la medicina, por el salto que dará de nuevo con la inteligencia artificial, la inmunoterapia, y es también temer que no pueda salvarnos. En una época en la que esta disciplina todavía se basaba en la magia o la brujería, Montaigne se enfrentaba a los médicos que «enferman la salud» para ejercer su autoridad y prescribir todo tipo de pomadas, ungüentos y dietas para seguir con las manos en sus pacientes. Y se basó en las costumbres y en la moral para mantenerse en buena forma sin tener que consultar a la casta de los Diafoirus. Nada es más aterrador para nuestros contemporáneos que tocar los límites de la ciencia. Cuando un experto, una eminencia, reconoce que ya no puede hacer nada por nosotros o por nuestros seres queridos, se abre un abismo bajo nuestros pies. La modernidad no tolera el fracaso; lo ve como pereza, mala voluntad, obscenidad suprema. Como Montaigne, sabemos que somos responsables de nuestra propia salud. Independientemente de los caprichos del destino o de la herencia genética, somos nuestro propio médico, nuestro propio liberador o sepulturero. ¿Y qué podría ser peor, para una mente supersticiosa, que ver morir a tu médico de cabecera antes que tú? Como si el orden de prioridades se invirtiera: el que debía vigilarte no detectó el mal que estaba a punto de atacarle. Su palabra está casi invalidada: se suponía que él se quedaría al lado de tu cama hasta el final; te traicionó. Sin mencionar a todos los profesionales que darían un mal ejemplo: el neumólogo que fuma y escupe sus
pulmones, el dietista obeso, el dermatólogo quemado por el sol, el otorrino sordo como una tapia. Si los médicos ven morir a muchos de sus pacientes, hay pacientes que agotan a batallones enteros de médicos, como ese noventón enamorado, de una novela de Gabriel García Márquez, que entierra uno tras otro a toda una familia de médicos, desde el abuelo hasta el nieto, y sobrevive, con buena suerte, a su diagnóstico167. ¿Quién es nuestro médico favorito en este sentido? El que nos dice que no tenemos nada, que es una falsa alarma. Salimos de su consulta aliviados, hasta que una vocecita sugiere que puede haberse equivocado: sería más prudente consultar en otro lugar para confirmar esta primera opinión. Para el hombre torturado, la angustia es interminable: dramatiza sus días, se ha vuelto imprescindible para él dar alivio a su vida.
En definitiva, hay una alegría innegable en salir de una infección, la alegría, diría Spinoza, de saber que se ha destruido algo odioso, de hablar de un peligro del que uno sabe que está libre. No hay nada que admiremos más que un superviviente de un accidente, de una avalancha, de un terremoto, un discapacitado que empieza a caminar de nuevo, un moribundo que ha salido del coma, tantos ejemplos que desafían a la ciencia, especialmente cuando esta los ha desahuciado. Son seres milagrosos que nos ayudan a soportar nuestra condición e iluminan nuestros estados de ánimo más oscuros con un irrazonable rayo de esperanza. Es una sensación maravillosa haber estado cerca del abismo y haber escapado de él. Recuperar el uso de los miembros, el cuerpo, la fuerza, levantarse del lecho de dolor, escapar de la dependencia humillante de los demás es un momento delicioso que nos sumerge de nuevo en el bienestar ordinario. Volvemos sorprendidos de estar vivos y nos decimos: soy más fuerte de lo que pensaba. Si he podido enfrentarme a esto, podré luchar en otras guerras, movilizar nuevos recursos. El único sentido de la enfermedad es combatirla, aunque con el tiempo se convierta en un doble entrelazado con nuestra vida. La mantenemos a raya, aunque vemos que la lucha es desesperada. El dolor no nos enseña nada, no nos hace mejores. Nos curamos a nosotros mismos sin esperar curar; solo posponemos el desastre. El espectro del final nos vuelve más brillantes cada día. Hay un trágico optimismo a este respecto, que surge de nuestro diálogo con la vida, cuando, después de una larga lucha, nos devuelve la confianza que habíamos depositado en ella. Afrontamos las aflicciones con resolución y modestia, decididos a no arrodillarnos. El ciudadano contemporáneo es un sujeto
sufriente que se rebela contra su sufrimiento. Su fragilidad es también su activo en una comunidad de fructíferas preocupaciones que lo vinculan con otros pacientes. Lo que distingue a las personas de todas las edades es la energía que despliegan y que las mueve. Lo mismo a uno que parece un roble lo corta una nimiedad como que uno que ya ha sido enterrado sobrevive a todas las agonías y persiste en seguir vivo.
Pobres consuelos
En el octavo libro de sus Memorias de ultratumba, Chateaubriand cuenta cómo, a su regreso de Norteamérica en 1792, escapó por poco de una tormenta entre Inglaterra y Francia. «No tuve ningún problema durante este medio naufragio y no sentí ninguna alegría por haberme salvado. Es mejor abandonar la vida cuando se es joven que ser perseguido por el tiempo»168. Es un pensamiento valiente, el pensamiento de quien está seguro de tener la eternidad por delante. El asco de la existencia a los 20 años parece un lujo fantasmagórico echado a perder. Cuánto más profunda es esta observación de Jean Paulhan: «Espero vivir hasta mi muerte», que recuerda la broma de los disidentes del bloque soviético: «El Partido nos dice que no hay vida después de la muerte, que la religión es el opio del pueblo. Pero ¿hay vida antes de la muerte?». Notemos a este respecto que los yihadistas no creen en la vida antes de la muerte: son biofóbicos. La existencia, tal como es, impredecible, inesperada, los aterroriza. Quieren salir de esto lo más rápido posible, matando a tantos inocentes como puedan, y llevar una hermosa cosecha de cadáveres a su Dios sediento de sangre. Se vuelan por los aires para estar exentos de la incertidumbre, es decir, de la libertad. Frente al escándalo de la muerte, la filosofía, tan fértil en sedantes como las religiones, ha inventado todo tipo de subterfugios, incluidas las consolaciones de la Antigüedad, género este que dio lugar a verdaderas obras maestras169. ¿De qué se trata? De afrontar la adversidad con antelación para desarmarla mejor cuando ataque170. Poner ante nuestros ojos, a través de un ejercicio espiritual de preparación, la praemeditatio, todas las fuentes de sufrimiento y posibles dificultades, para no dejarnos sorprender cuando se produzcan171. Prepararnos para la desgracia real por medio de la imaginaria, y detener el miedo a la muerte, la enfermedad y la sequía por su simulación para desactivarlas mejor. Por ejemplo, dormir a la intemperie, comer pan negro y beber agua fresca, vestirse con ropa gruesa, hacer sesiones de pobreza ficticia para no temer la pérdida de la riqueza. «Acostúmbrate a cualquier cosa que te desanime», dice Marco Aurelio. Hay que imaginar lo peor para acogerlo sin pestañear cuando llegue. Séneca cita el caso de este general romano, Pacuvius, conquistador de Siria, que era enterrado todas las noches después de las libaciones y las comidas fúnebres como si fuera a morir por la noche. Imitaba su muerte entre aplausos de los invitados, y esta pantomima fue un pretexto para su perpetuo libertinaje. «Lo que
este hombre hizo por mala conciencia hagámoslo por buena conciencia, y, cuando llegue la hora de dormir, digamos, llenos de alegría y regocijo: “Viví y pasé por la carrera que la fortuna me había dado”. Si el dios añade un mañana, recibámoslo con alegría»172. Admitamos que tal viático puede propiciar los peores insomnios. Anticipamos la posible angustia para evitar ser sorprendidos con la guardia baja si nos toca. No importa cuán sabios seamos, siempre nos sorprende la enfermedad que nos aflige, los contratiempos que sufrimos, la muerte, que sabemos que es inevitable. El estoicismo es un fatalismo voluntario en el que las pruebas más dolorosas deben ser acogidas con alegría, como si estuvieran en conformidad con el orden del mundo. «No pidas que lo que sucede suceda como tú quieres. Pero desea que las cosas sucedan como lo hacen y serás feliz»173 (Epicteto). El peor escenario, sostenido por los grandes atormentados, sigue siendo una conjetura: creer que lo abominable no sucederá porque lo hemos imaginado. La ansiedad preventiva es una forma perversa de optimismo. Durante el importante debate que tuvo lugar en Francia en 2019, los activistas propusieron que los representantes electos emprendieran cursos de formación obligatoria sobre la pobreza para tomar conciencia de la condición de los marginados. Pero una breve experiencia de penuria, lejos de despertarnos, puede sobre todo hacer que la facilidad sea aún más deseable, y la pobreza más odiosa. En cuanto a los ejercicios de dolor o privación simulada, recomendados por los antiguos, de nada sirven para ayudarnos a soportar las verdaderas desgracias cuando nos suceden. Predecir en detalle el mal que nos golpeará nunca nos ha protegido del mismo. La desolación no se ve mitigada por su anticipación. Cuando sucede, nos empuja, nos indigna. La certeza de que algún día moriremos transforma la vida en tragedia y pasión: la impermanencia de todas las cosas aumenta nuestra voluntad de morder la vida hasta el hueso. Tan pronto como un niño nace, es lo suficientemente grande para morir, dice un proverbio alemán; pero, a la inversa, dice el mundo moderno, uno es siempre demasiado joven para morir, ya que la ciencia y la medicina han hecho retroceder las fronteras finales y uno está indignado de irse a cualquier edad. Ya en 1886, León Tolstói comentó en una novela corta, La muerte de Iván Ilich, lo mucho que la muerte se había convertido en una molestia nauseabunda, e indecorosa incluso, para la sociedad de su tiempo174. Sigmund Freud, a su vez, observó en 1915, en plena Guerra Mundial, que la sociedad ya no aceptaba el carácter natural de la muerte y la reducía al rango de accidente fortuito por enfermedad e infección. Morir ha dejado de ser normal. Hace tiempo que dejó de serlo175. Podría haber sido diferente, podríamos haber mordisqueado uno o dos
años, y eso es lo que es insoportable. Peor que la muerte es la incapacidad física y mental del anciano que vegeta durante años en el hospicio. La enfermedad incapacitante, la que te raspa de la faz de la humanidad y te convierte en un vegetal parlanchín y escupidor, es más atroz que la desaparición. Es la que nos asusta, y con razón. Es la clásica angustia a la que se enfrentan los creyentes imperfectos ante la perspectiva de un castigo eterno en las llamas. El terror moderno es la interminable supervivencia en una cama de hospital en un estado de facultades disminuidas, a merced de otros.
Un momento más, señor verdugo
La muerte no es un mal —escribió san Agustín— cuando sucede tras una vida buena, sino que abre las puertas del Paraíso, es decir, de la liberación del pecado176. ¿No es lo contrario lo que ocurre? Cuando la vida se ha convertido, como para nosotros, en el valor supremo, al que todos los demás se subordinan, la muerte y el dolor parecen intolerables. ¿Acaso no es cierto que morimos mejor cuando hemos vivido bien «llenos de años»? ¿Quién decide que uno ha vivido bien y que esto es suficiente? Otro recordatorio moral: para superar la muerte, hay que mantener la alteridad (Emmanuel Levinas). La frase es hermosa, pero particularmente ineficaz cuando son los seres que amamos, es decir, la alteridad por excelencia, los que desaparecen. O bien: «¿Qué importa morir ya que hemos evitado esta muerte que consiste en perder la vida?»177. Es en verdad terrible perder la esencia, pero el sentimiento de una existencia plena no hace que el final sea menos atroz. Incluso un destino que ha sido exprimido la última gota es reacio a ser borrado. La muerte, según algunos, no es un acontecimiento de la vida. En palabras de Epicuro, «La muerte no significa nada para nosotros, porque, cuando existimos, la muerte no está ahí, y, cuando la muerte está ahí, ya no existimos»178. Bossuet responderá, en un sublime sermón, que la muerte está inscrita en el aire que respiramos, en los alimentos que comemos, en «los mismos remedios con los que tratamos de defendernos de ella», ya que reside en la fuente misma de la vida179. El hecho es que la muerte ocurre, nos guste o no, y ninguna filosofía o religión, no importa cuán generosa sea, puede ocultar el miedo a la muerte. Un día dejamos el escenario, y el banquete continúa sin nosotros. «En el umbral de la Gran Noche Oscura, el sabio no es más que un pobre huérfano» (Vladimir Jankélévitch). Todos estos elevados sofismas corren el peligro de ser barridos cuando llegue el momento, y el que está a punto de irse ruega un indulto. Cada minuto pesa como un siglo, cada segundo tiene el filo de una cuchilla. Un momento más, por piedad, señor Verdugo. ¿Quién se convierte entonces, a su pesar, en un mendigo del indulto? «Llegará el día en que un cuarto de hora nos parecerá más estimable y más deseable que todas las fortunas del universo»180 (Fénelon).
La eternidad es aquí y ahora
Al permitir que nazcan nuevas generaciones, la muerte es la guardiana de los comienzos, la preservadora de la diversidad. La gracia del nacimiento tiene como resultado la fatalidad de la muerte que le permite eclosionar. «El nacimiento de los hijos es la muerte de los padres», dijo Hegel en una frase llamativa. ¿Qué es lo que no desaparece en nosotros? En primer lugar, la descendencia, como ya señaló Platón en El banquete en boca de Diocio, ya que la procreación, al sustituir a un individuo joven por uno mayor, asegura la perpetuidad de la especie que elige mantenerse. Tener hijos, en número razonable, es mostrar un amor a priori por la vida en su interminable florecimiento. Y la propaganda antinatalista de algunos ecologistas fanáticos en nombre del «planeta» no es más que un nihilismo criminal que quiere extinguir toda presencia humana. La vida está enamorada de sí misma. Esta es su propia razón de ser y disfruta de su proliferación en la persona de los pequeños, niños o niñas, que la renuevan. De ahora en adelante, la vida después de la muerte, incluso para los creyentes, es, en primer lugar, la descendencia. Todo lo que crece en nosotros es también inmortal: las amistades que hacemos, los amores que experimentamos, las pasiones que compartimos, los compromisos que hacemos con los demás, los beneficios que recibimos. Una vida solo vale la pena vivirla si abarca dominios más amplios y cruza esos absolutos relativos del amor, la verdad y la justicia. La gloria está reservada solo para unos pocos héroes, la santidad para unos pocos justos; por otro lado, la existencia más humilde encuentra ineludiblemente la belleza, la fraternidad y la bondad. La esencia del hombre es satisfacer sus ambiciones; pero también vivir por encima de sí mismo, participar en aventuras más amplias, experimentar al menos una vez la sensación de infinito. Cada uno de nosotros es a la vez un punto y un puente, una totalidad cerrada y un lugar de paso. Esta totalidad incompleta desaparecerá un día, no será más que un rastro en un registro, un algoritmo en una pantalla, una inscripción en una tumba. Sucede que una muerte heroica, como la de Séneca, por ejemplo, que se suicidó por orden de Nerón (Séneca era el tutor de Nerón), al cortarse las venas, redime una carrera de adulación y de arreglos con el poder181. El sacrificio del primero es tanto más sublime por cuanto que implica un patrimonio existencial potencialmente considerable.
En lugar de buscar un paraíso improbable, ¿por qué no ver la inmortalidad como la capacidad de reinventarnos muchas veces en esta vida? «Hay algo en nosotros que no muere», dijo Bossuet, «una claridad divina», una puerta abierta a la liberación182. En el umbral de la muerte, el alma, según él, debería alegrarse de ir finalmente hacia su verdad. Para los agnósticos, esta admirable llama que nos mantiene erguidos es la certeza de que la redención no intervendrá al final de la existencia, sino que está presente, aquí y ahora, en la humilde prosa de la vida cotidiana. La eternidad es lo que estamos viviendo en este momento. No hay más. Mi muerte es ciertamente terrible, pero mucho menos que la desaparición de las personas que amo, sin las cuales estaría solo en este mundo. La primera es una formalidad atroz; la otra es una catástrofe ontológica. La extinción gradual de los seres queridos a medida que uno envejece desertifica el mundo y hace que el superviviente sea un anacronismo en un universo vacío. «Vivir mucho tiempo es sobrevivir a muchos», dijo Goethe. Por lo tanto, solo se nos permite una breve eternidad. Mientras amemos, mientras creamos, seguiremos siendo inmortales. Debemos apreciar la vida lo suficiente como para aceptar que nos abandonará un día y como para dejar su disfrute a las siguientes generaciones.
El delicado arte de consolar
El consuelo que se da a los que sufren está vigilado por dos abismos: la formalidad y el silogismo delirante. La filosofía romana está llena de estos argumentos tan nobles como patéticos. Por ejemplo, animar a una víctima a resignarse a su desgracia considerando que podría haber sido peor. ¿Perdiste una mano? Consuélate con la idea de que podría haber sido todo el brazo. ¿Tu ojo se infectó y se va a caer? Alégrate de que el otro siga intacto. Hay que convertir la pérdida en ganancia, imaginar lo peor para considerarse afortunado. (Pero ¿no es eso lo que hacemos de forma espontánea cuando salimos de un accidente, por ejemplo, ilesos, con solo unos pocos rasguños? A una madre, Marcia, que vio morir a su hijo, Séneca le explica que debía sentirse afortunada de haberlo visto vivir tanto tiempo en el camino de la virtud. Si hubiera envejecido, podría haberse sumido en la suciedad del libertinaje, haber acabado en prisión o en el exilio, o haberse visto obligado a suicidarse183. «Avergüénzate, Marcia, de alimentar el más mínimo pensamiento bajo o vulgar y llora los tuyos porque él ha mejorado su condición. Han volado a los vastos espacios libres de la eternidad»184. Esta refutación del sufrimiento puede llegar hasta la insensibilidad: si para nosotros el peor dolor es la pérdida de nuestro ser querido, reaccionar como Epicteto: «Nunca digas acerca de nada: lo he perdido. Di más bien: lo he devuelto. Su esposa está muerta, ha regresado. Tu hijo ha muerto, ha vuelto», es de una rara violencia, excepto para aquellos que han elevado la ataraxia a la categoría de virtud. Podríamos preferir a los asistentes a un duelo ficticio, que son los empleados de la funeraria, que apenas fingen sentir. Como mínimo, no esperamos nada más de ellos que un servicio. Una pena, una ruptura, una ruina, una muerte o una enfermedad requieren palabras y consejos diferentes. Algunos toman medidas concretas; otros un tiempo más largo de introspección. Después de la muerte de su amada hija Tulia, Cicerón, devastado, se vuelca en el estudio, lee de su amigo Atticus todos los textos «de cualquiera sobre el alivio de la pena» y termina escribiendo Un consuelo para sí mismo, una especie de autoterapia en la que se exhorta a sí mismo a dominar su pena185. Y, sin embargo, tan pronto como nos enfrentamos al dolor de un ser querido, o a una pérdida, nos encontramos, a nuestro pesar, con la predicación bastante
mansa de la que culpamos a los rabinos, sacerdotes, imanes, moralistas, en el momento del funeral. «Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó». Las religiones siguen siendo sistemas incomparables para la transfiguración del sufrimiento y la muerte. A través de ellos una comunidad encuentra un significado en la desaparición de sus miembros y lo hace tolerable para los supervivientes. Confortar a un amigo o un pariente es hacer que se incline ante algo más fuerte que uno mismo. Esta desgracia excepcional necesita, con el tiempo, transformarse en desgracia ordinaria y volver a las necesidades de la naturaleza. «Lo que le puede pasar a un individuo puede pasarle a cualquiera» (Publilio Siro). Ahogamos un caso particular en la generalidad de la condición humana. El que consuela debe ponerse en el lugar de su amigo o su pariente y hacer que acepte lo inevitable. No esperaría menos de los demás si fuera derribado a su vez. La convención es atroz, pero irrefutable. En muchas sociedades, el luto está limitado por una regla oficial. Se trata de romper el dolor estéril con la medicación colectiva. El corazón tiene que reconciliarse con el orden social que gradualmente sofoca el arrepentimiento personal. Es el irrefutable egoísmo de los vivos, que recuperan sus derechos sobre los muertos. Para ayudar a alguien, a menudo basta con escucharle, con dejar que se ría. La forma suprema de delicadeza, en lo que se refiere al consuelo, es quedarse allí y rodear a la persona con un vasto anillo de afecto hasta que pueda volar de nuevo con sus propias alas.
167 Mémoire de mes putains tristes, traducción de Annie Morvan, Grasset, 2005. 168 Mémoires d’outre-tombe, Garnier Flammarion, 1982, pág. 359. 169 Como Boecio, Consolation de philosophie (diario de un hombre condenado a muerte, escrito en la cárcel por un poeta latino del siglo VI), Rivages Poche, 1989, prefacio de Marc Fumaroli. 170 Por ejemplo, Consolations de Séneca, Rivages Poche, 1992. 171 Marco Aurelio, Pensées pour moi-même, Garnier Flammarion, 1999, pág. 194. 172 Séneca, Lettres à Lucilius, lettre 12, op. cit., pág. 74.
173 Epicteto, Manuel, Garnier Flammarion, 1964, pág. 210. 174 «El acto aterrador y horrible que fue su marcha hacia la muerte fue, según él, degradado por todos los que le rodeaban hasta el nivel de un inconveniente pasajero e indecoroso incluso (un poco como uno se comporta con alguien que huele mal cuando entra en una sala de estar)», Tolstói, La mort d’Ivan Ilitch, traducción de Françoise Flamant, Folio Gallimard, 1997, pág. 129. 175 Sigmund Freud, «Considérations actuelles sur la guerre et la mort», en: Essais de psychanalyse, traducción de André Bourguignon, Rivages, 2001, pág. 32. 176 Saint Augustin, La Cité de Dieu, Livre I-XI, Points Seuil, 1994, pág. 49. 177 Bertrand Vergely, La souffrance, Gallimard, 1997, pág. 306. Y otra vez: «Morir cuando se ha vivido no es morir del todo. Porque el que ha vivido todavía vive y vivirá siempre, encontrando en este rico pasado de vida la presencia misma que le permite superar la muerte», pág. 260. 178 Lettre à Ménécée. 179 Bossuet, Sermon sur la mort, Le Seuil Spiritualités, 1997, pág. 201. 180 Fénelon, Livre de prières avec ses Réflexions saintes pour tous les jours du mois, 27e jour. 181 Paul Veyne, Sénèque, Texto, 2007, prefacio de Louis Jerphagnon. 182 Bossuet, Sermon sur la mort, Garnier Flammarion, págs. 142-143. 183 Séneca, Consolations, op. cit., págs. 128-129. 184 Ibid., pág. 135. 185 Ibid., pág. 27.
Conclusión Amar, celebrar, servir
Un hombre de 46 años, acompañado de una hermosa muchacha, detiene su auto cerca de un estanco aún abierto a las dos de la mañana. Al salir, se oyen gritos feroces y una manada de jóvenes se lanza sobre él. ¿Cuál es su culpa? Tiene más de 40 años, es un insulto a la humanidad. La edad es un crimen, ese es el lema de estos vigilantes nocturnos. Es sobre todo a los hombres maduros que van con mujeres menores de 30 años a lo que apuntan; la visión de estas parejas desacordes les eriza. El hombre le hace una señal a su novia para que eche a correr y ella empieza a correr, perseguida por siete u ocho hombres fuertes. Su líder, un tal Regora, quiere ajustar cuentas con él personalmente. El cuarentón, en buena forma física, se las arregla para mantenerlos a raya durante parte de la noche. Si se resiste hasta el amanecer, se salva, la policía lo protegerá. Regora lo alcanza, in extremis y lo arroja a una zanja. La caza ha terminado. Pero ha agotado a la chusma de los linchamientos. Y, cuando sale el sol, se ha convertido en un viejo cuyo pelo se ha vuelto blanco de la noche a la mañana y que ha perdido los dientes. Así que sus tropas se vuelven contra él y se preparan para matarlo186. Maravillosa apología de Dino Buzzati. Llega un día en que las generaciones más jóvenes nos miran como nosotros mirábamos a los mayores: con desdén y compasión. Esta es la terrible lección de la vida, el regreso del boomerang: nos hemos convertido en aquellos que una vez despreciamos.
Para entender el mundo y actuar sobre él, las generaciones deben entrelazarse de modo interminable con lazos de amistad, interés y conversación para que se comuniquen de todas las maneras posibles. Cada una es una mentalidad espiritual, marcada por acontecimientos históricos específicos, casi una sociedad en sí misma, que solo sale de sus anteojeras uniendo fuerzas con la anterior y la siguiente. Después de 50 años, cada uno de nosotros, hombre o mujer, pobre o rico, siente que se desliza gradualmente, a una velocidad desigual, hacia el
mundo del ayer. No importa cuánto lo intentemos, tenemos miedo de perder el equilibrio. Si crecer significa afirmarse, envejecer significa cambiar. El hecho de haber vivido no me convierte en un poseedor, sino en un desposeído. Estoy privado de todos esos años que han pasado, que se suman de manera negativa al restarse de mi ser. No puedo atesorarlos como un tesoro; al contrario, se cuentan en mi contra. El tiempo me roba mis certezas, comienza mi resolución. Si la infancia es por naturaleza ingrata, necesita toda su fuerza para construirse, la gratitud viene después cuando uno se siente capaz de oblación, de desinterés. La existencia es a la vez un regalo y una deuda: un regalo absurdo que nos da la Providencia y una deuda que tenemos para con nuestros seres queridos. Llega un momento en el que debemos devolver a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros padres y nuestra patria los beneficios que nos han dado. No pagamos las deudas de nuestra vida: las reconocemos, las honramos cuidando a nuestros descendientes. El día de la extinción de la deuda es también el día de la extinción de la existencia, cuando ya no podemos ofrecer o dar nada a los demás y nos convertimos, por medio de la muerte, en la presa de los vivos. Nos preceden e igualmente nos seguirán, meros pasajeros de una vida que no se nos dio, sino que se nos prestó. Tenemos el usufructo, no la propiedad. Avanzar en la edad no es, en contra de lo que creemos, un aligeramiento de nuestros deberes; es, por el contrario, el multiplicador de los mismos. Para extenderse, hay que empezar por sobrecargarse con nuevas obligaciones. La libertad no es un aflojamiento, sino una sobrecarga de responsabilidades. No te hace más ligero; te hace más pesado. Las personas mayores tienen derecho al respeto y al descanso, dijo Charles Péguy en 1912. Tal vez en su tiempo. ¡Pero hoy en día! La vida no es una enfermedad de la que uno deba recuperarse. A cualquier edad, la salvación está en el trabajo, el compromiso, el estudio.
Cada destino es un puente entre dos abismos. No somos indispensables para nadie, desapareceremos en el cosmos, anónimos y polvorientos, pero allí no hay ninguna aflicción. Al contrario: la vida, como hemos dicho, siempre tiene la estructura de la promesa. ¿Promesa de qué? No se especifica. Ningún hada se ha inclinado nunca sobre nuestra cuna. La única promesa cumplida que no podemos borrar es que hemos vivido. Solo eso debería producirnos una infinita gratitud. Hasta el final debemos permanecer como seres del sí, de la adhesión
incondicional a lo que es: celebrar el esplendor del mundo, su deslumbramiento. Residir en esta tierra es un milagro, aunque sea un milagro amenazado. Madurar es entrar en un ejercicio interminable de admiración, encontrar mil oportunidades para maravillarse con la gracia de un animal, de un paisaje, de una obra de arte, de la música. Para combatir mejor la fealdad del globo, también hay que inclinarse ante su sublime belleza y redescubrir los encantos necesarios. Si algunas personas han perdido sus ilusiones a medida que crecen, es porque estas ilusiones no merecían vivir; solo eran quimeras adolescentes o utopías agradables. Es mejor adherirse apasionadamente al paso del tiempo que maldecirlo. Por lo tanto, debemos vivir más allá de nuestros medios físicos, intelectuales y amorosos como si acabáramos de heredar una inmensa fortuna, como si tuviéramos, incluso a los 70 u 80 años, una asignación de años adicionales, una edad de oro. Desde la niñez, aprendemos una sola cosa: el precio inestimable de la existencia. Seguimos siendo seres en tránsito, perdidos en un camino oscuro y tratando de iluminarnos a la luz de la razón y la belleza. Permanecemos libres solo sumergiéndonos entre los demás, hermano, amigo, camarada, pariente, siempre curiosos, nunca resignados. Perderemos nuestra envoltura corporal, desapareceremos en el flujo, nos convertiremos en cenizas de nuevo. ¿Y luego qué pasa? Solo hemos estado de paso, un fragmento de un todo que está más allá de nosotros. Alegrémonos de haber perdurado y de poder seguir beneficiándonos de la bondad del mundo. En la noche de nuestra vida, por muy feliz o dolorosa que sea, medimos la oportunidad que se nos ha dado. Hemos sido simultáneamente heridos y realizados. Muchas de nuestras oraciones no fueron escuchadas; otras, que no habíamos formulado, fueron contestadas cien veces. Pasamos por pesadillas y recibimos tesoros. La existencia puede haber sido tan cruel como embriagadora y opulenta. La única palabra que debemos decir cada mañana, en reconocimiento del regalo que se nos ha dado, es: Gracias. No se nos debía nada. Gracias por ese regalo insensato.
186 Dino Buzzati, Le K, Robert Laffont, 1967.
Post scriptum
El capítulo «La inmortalidad de los mortales» está tomado de una conferencia pronunciada en Nueva York en los Servicios Culturales de la Embajada de Francia en noviembre de 2014 como parte de una serie de seminarios organizados por la Fundación Onassis en las universidades de la Costa Este. La sección «El veranillo de la vida» se publicó en el número 202 de Le Débat en noviembre de 2018. Aquí profundizo acerca de una reflexión iniciada en La tentación de la inocencia (1995) y continuada con Euforia perpetua (2000), La paradoja del amor (2009) y El matrimonio del amor ¿ha fracasado? (2010) sobre el tema de la reanudación, de la recuperación incesante. Muchos ecos de esos ensayos se pueden encontrar en este.




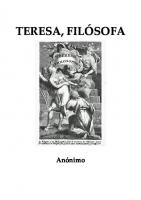
![Manual Práctico de Ortografía: Un libro imprescindible en todo instante para cualquier persona [2 ed.]](https://dokumen.pub/img/200x200/manual-practico-de-ortografia-un-libro-imprescindible-en-todo-instante-para-cualquier-persona-2nbsped.jpg)


![Destino de las almas: Un eterno crecimiento espiritual (Spanish Edition) [Translation ed.]
1567184987, 9781567184983](https://dokumen.pub/img/200x200/destino-de-las-almas-un-eterno-crecimiento-espiritual-spanish-edition-translationnbsped-1567184987-9781567184983.jpg)
