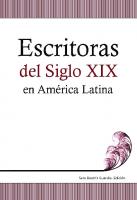Oligarquía en América Latina: Redes familiares dominantes en el siglo XIX e inicios del XX 9783968694207
En su ensayo, Peter Waldmann sigue la evolución de los clanes familiares de capas altas en los Estados de Chile, Argenti
211 46 556KB
Spanish; Castilian Pages 233 [234] Year 2023
Polecaj historie
Table of contents :
Índice
Agradecimientos
Introducción
I. Antecedentes en el periodo colonial
II. Las capas altas en el periodo de transición de las guerras de independencia y las convulsiones posteriores
III. Desarrollo de las familias en las décadas de debilidad estatal del siglo xix
IV. La belle époque: toma e instrumentalización del aparato estatal
V. Estructuras familiares y vida social en la belle époque
VI. Pérdida de gobierno y herencia duradera
Bibliografía
Citation preview
Peter Waldmann OLIGARQUÍA EN AMÉRICA LATINA REDES FAMILIARES DOMINANTES EN EL SIGLO XIX E INICIOS DEL XX
Waldmann.indb 3
03/04/2023 18:53:25
Tiempo emulado Historia de América y España 88 La cita de Cervantes que convierte a la historia en «madre de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir», cita que Borges reproduce para ejemplificar la reescritura polémica de su «Pierre Menard, autor del Quijote», nos sirve para dar nombre a esta colección de estudios históricos de uno y otro lado del Atlántico, en la seguridad de que son complementarias, que se precisan, se estimulan y se explican mutuamente las historias paralelas de América y España. Consejo editorial de la colección: Walther L. Bernecker (Universität Erlangen-Nürnberg) Arndt Brendecke (Ludwig-Maximilians-Universität München) Jorge Cañizares Esguerra (The University of Texas at Austin) Jaime Contreras (Universidad de Alcalá de Henares) Pedro Guibovich Pérez (Pontificia Universidad Católica del Perú) Elena Hernández Sandoica (Universidad Complutense de Madrid) Clara E. Lida (El Colegio de México) Rosa María Martínez de Codes (Universidad Complutense de Madrid) Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá de Henares) Jean Piel (Université Paris VII) Barbara Potthast (Universität zu Köln) Hilda Sabato (Universidad de Buenos Aires)
Waldmann.indb 4
03/04/2023 18:53:25
Peter Waldmann
OLIGARQUÍA EN AMÉRICA LATINA REDES FAMILIARES DOMINANTES EN EL SIGLO XIX E INICIOS DEL XX
Iberoamericana - Vervuert - 2023
Waldmann.indb 5
03/04/2023 18:53:25
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47) Primera edición: Peter Waldmann: Oligarchie in Lateinamerika. Dominante Familiennetzwerke im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Campus: Frankfurt 2021. © Traducción al español de Virginia Maza, revisada por Taciana Fisac y Peter Waldmann © Iberoamericana, 2023 Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid Tel.: +34 91 429 35 22 - Fax: +34 91 429 53 97 [email protected] www.iberoamericana-vervuert.es © Vervuert, 2023 Elisabethenstr. 3-9 - D-60594 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 597 46 17 - Fax: +49 69 597 87 43 [email protected] www.iberoamericana-vervuert.es ISBN 978-84-9192-339-8 (Iberoamericana) ISBN 978-3-96869-419-1 (Vervuert) ISBN 978-3-96869-420-7 (eBook) Diseño de cubierta: Rubén Salgueiros Dibujo de la cubierta: Peter Waldmann, Plaza de Libertad, Buenos Aires. Depósito legal: M-3360-2023
Impreso en España La impresión de este libro se ha realizado sobre papel certificado FSC, a partir de madera procedente de bosques gestionados de forma respetuosa con el medio ambiente, socialmente beneficiosa y económicamente sostenible.
Waldmann.indb 6
03/04/2023 18:53:25
A Taciana
Waldmann.indb 7
03/04/2023 18:53:25
Waldmann.indb 8
03/04/2023 18:53:25
Índice
Agradecimientos............................................................................................ 11 Introducción................................................................................................... 13 I. Antecedentes en el periodo colonial............................................. 31 1. Redes y familias de capa alta en el periodo colonial temprano.................... 31 2. Evolución en el siglo xviii............................................................................... 40 3. Ambivalencias y polos de tensión .................................................................. 47 4. Testimonios y retratos de época...................................................................... 51 II. Las capas altas en el periodo de transición de las guerras de independencia y las convulsiones posteriores.................... 53 1. Transformación profunda y primeras reacciones.......................................... 53 2. México: un país sin capa dirigente.................................................................. 59 3. Argentina: una gran estancia........................................................................... 66 4. Chile: debilidades de una capa fuerte............................................................. 73 5. Brasil: lealtad a la sombra de la Corona......................................................... 79 6. Mecanismos de puente y efectos a largo plazo.............................................. 85 7. Testimonios y retratos de época...................................................................... 91 III. Desarrollo de las familias en las décadas de debilidad estatal del siglo xix................................................................. 97 1. La familia como empresa económica.............................................................. 97 2. Comparación intergeneracional de cinco historias familiares...................... 103 3. Oligarquías provinciales.................................................................................. 118 4. Deformaciones estructurales........................................................................... 125 5. Testimonios y retratos de época...................................................................... 128
Waldmann.indb 9
03/04/2023 18:53:25
IV. La belle époque : toma e instrumentalización del aparato estatal.......................................................................................................... 131 1. Antecedentes, condiciones para el surgimiento y rasgos básicos de los regímenes oligárquicos...................................................................... 131 2. ¿Una clase gobernante?.................................................................................... 137 3. Legalismo y represión ..................................................................................... 142 4. Estrategias de enriquecimiento....................................................................... 149 5. Provincias débiles y fuertes ............................................................................ 155 6. Testimonios y retratos de época...................................................................... 162 V. Estructuras familiares y vida social en la belle époque ........ 169 1. La transformación de las ciudades.................................................................. 169 2. Estructuras familiares en transformación....................................................... 172 3. Europa, referente de vida refinada.................................................................. 178 4. Vida interior y fachada de las redes de capa alta............................................ 183 5. Un intento de balance...................................................................................... 189 6. Testimonios y retratos de época...................................................................... 195 VI. Pérdida de gobierno y herencia duradera................................. 201 1. Regímenes de transición.................................................................................. 201 2. Persistencia de las redes familiares.................................................................. 206 3. Huellas de larga duración................................................................................ 212 4. Testimonios y retratos de época...................................................................... 219 Bibliografía..................................................................................................... 223
Waldmann.indb 10
03/04/2023 18:53:25
Agradecimientos
No es fácil despertar el interés de otros especialistas por un tema que se sitúa en la intersección de diferentes disciplinas y que, además, se ocupa de un subcontinente que parece ir saltando de una crisis a la siguiente. Por eso, no puedo sino agradecer todas las muestras de interés y ánimo que he recibido de Christoph Lau, Wolfgang Reinhard y Heinrich Krumwiede para continuar con este trabajo. Consciente de las lagunas en mis conocimientos frente a la enorme cantidad de material existente, he pedido consejo sobre cuestiones y países concretos a expertos que siempre han atendido mis consultas con amabilidad: Walther Bernecker y Hans Werner Tobler sobre México, Enrique Fernández Darraz sobre Chile, Hinnerk Onken sobre Perú y Claudia Elena Herrera y Leandro Losada sobre Argentina. Todos ellos me han ayudado a corregir errores y equivocaciones inevitables en mi trabajo comparativo, por lo que les estoy sinceramente agradecido. El único interlocutor con el que he mantenido un intercambio constante de ideas, porque la temática le apasionaba y ya llevaba tiempo interesado en su estudio, fue mi hijo Adrian. Mi más sincero agradecimiento también a él. Por último, pero no por ello menos importante, me gustaría dar las gracias a dos personas sin las cuales habría sido difícil llevar a término este proyecto. En primer lugar, debo mencionar a mi amigo Wolfgang Knöbl, director del Hamburger Institut für Sozialforschung, que desde el principio respaldó mi intención de dedicar más atención científica a las familias latinoamericanas de la capa alta. A mi propuesta, Wolfgang organizó un taller sobre el tema en el instituto a finales de 2018 y siguió de cerca y con
Waldmann.indb 11
03/04/2023 18:53:25
interés los avances de mi investigación. Desde el punto de vista logístico, el sociólogo de Augsburgo Moritz Hillebrecht fue indispensable para que este proyecto saliera adelante. No dejó de atender mis inagotables peticiones de préstamo interbibliotecario y se encargó de transcribir mi manuscrito original. En Augsburgo, septiembre de 2020. Peter Waldmann
Waldmann.indb 12
03/04/2023 18:53:25
Introducción
América Latina encierra un misterio tanto para los académicos que llevan tiempo ocupados en su estudio como para los periodistas, turistas y otros observadores que la hayan visitado con frecuencia. Por un lado, se familiarizó pronto con la modernidad gracias a sus exportaciones a Europa. A partir de los años sesenta y setenta del siglo xix, sus capas dirigentes participaron activamente en las modas y los debates económicos, intelectuales y artísticos del Viejo Continente, e imitaron a París y Londres como modelos para el diseño arquitectónico de sus capitales. Sin embargo, ningún Estado latinoamericano ha logrado todavía alcanzar un nivel de desarrollo comparable al de Europa occidental o Norteamérica. Una gran parte de la población (en la mayoría de los casos por encima del 50%) sigue viviendo en la pobreza, el subcontinente se ve afectado periódicamente por crisis socioeconómicas y revueltas políticas, y a las prometedoras fases de cambio siguen, casi con seguridad, el estancamiento y la resignación. Este carácter cíclico les ha valido a las naciones latinoamericanas la problemática reputación de «países emergentes a perpetuidad» (Waldmann 2010). No han faltado intentos de resolver y explicar esta paradójica dualidad, aunque en este punto solo mencionaré las tres interpretaciones más habituales. En los años sesenta y setenta del siglo pasado surgió, desde la perspectiva económica, la llamada «teoría de la dependencia». Tomando una distancia crítica con la teoría de la modernización, predominante durante mucho tiempo, esta nueva propuesta culpaba
Waldmann.indb 13
03/04/2023 18:53:25
14
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
a las relaciones de intercambio desiguales entre los productos de los países industrializados y los de los países en desarrollo del retraso del subcontinente en el proceso de modernización. Mientras las naciones industrializadas dominantes se garantizaban los precios para sus productos en el mercado mundial, ejercían una presión sistemática sobre los precios de las materias primas de los países en desarrollo que dependían de ellas (Boeckh 2010). Desde la perspectiva de la ciencia política, los análisis del déficit se centraron en las debilidades del desarrollo estatal y de la cultura política de América Latina. El autoritarismo, el clientelismo, el nepotismo generalizado y la falta de una clase dirigente política y de un funcionariado comprometidos con el bien común habrían hecho que todas las propuestas de democratización fueran tibias desde el principio e impidieran unas reformas políticas en profundidad (Mols/Thesing 1991). Las raíces de esta incorporación fallida a la modernidad suelen buscarse en la herencia colonial de las sociedades latinoamericanas. El corporativismo anclado en el pensamiento tradicional español, así como la dependencia de los ingresos provenientes de las rentas y la explotación excesiva de los recursos naturales habrían atrofiado los estímulos productivos de grandes partes de la población latinoamericana (Wiarda 1991). No es este el lugar para analizar en mayor profundidad estas propuestas explicativas. Tampoco se puede negar cierta plausibilidad a las tres, pero cada una de ellas se refiere a un único aspecto parcial de la problemática del desarrollo latinoamericano en su conjunto. Lo que también tienen en común las tres es una perspectiva principalmente sistémica, en la que queda abierto sobre quién y de qué forma recae la responsabilidad de estas debilidades dentro del marco estructural, así como su reflejo en determinadas prácticas sociales. Ciertamente se podría señalar a grupos profesionales concretos como creadores o perpetuadores de los déficits señalados en los distintos ámbitos, como, por ejemplo, los representantes de los partidos en la política, los intelectuales de la esfera cultural, el clero, etcétera. Sin embargo, en el mejor de los casos, estos grupos desempeñaron el rol de agentes vicarios dentro de sus ámbitos específicos de actuación y es difícil atribuirles una capacidad de decisión e influencia independientes. Para buscar las fuerzas sociales constitutivas del desarrollo del subcontinente, habrá que mirar más allá de los esquemas funcionales habituales. Esta perspectiva deja asomar dos formaciones sociales cuyo
Waldmann.indb 14
03/04/2023 18:53:25
I N TRO D U C C IÓN
15
afán de autoconservación, normas de comportamiento e intereses han determinado de forma decisiva las sociedades latinoamericanas desde el principio y las han acompañado en su evolución: en el ámbito microsocial, la familia y, en lo que respecta a las tendencias macrosociales, las capas altas. Cualquier manual sobre historia de América Latina dirá que la familia desempeñaba una función clave ya al principio de la colonización y que ha mantenido su papel en esas sociedades hasta hoy (Milanich 2007). Algo similar sucede con la división vertical en capas sociales. Tanto en las primeras colonias como en zonas de asentamiento posteriores (por ejemplo, la Banda Oriental de la región de La Plata o las provincias remotas del noreste y noroeste de México), encontramos la pronta alianza de un núcleo de familias que se establecieron como capa alta local o provincial, y se distinguieron claramente del resto de la población, ya fueran indígenas o migrantes de etapas posteriores (Schröter 1999, p. 103 y ss.; Cramaussel 1999, pp. 85 y ss.). Este libro se ocupa de estos dos componentes básicos de las sociedades latinoamericanas, preguntándose por las redes familiares de capa alta latinoamericanas en perspectiva histórica y sociológica. Tanto por separado como en esta combinación, los dos aspectos que ocupan este estudio (familia y estratificación) no constituyen un territorio de investigación inexplorado. Dado que no son fácilmente accesibles empíricamente, el número de estudios estrictamente sobre élites y capas altas es reducido (Imaz 1964; Lipset/Solari 1967; Codato/Espinoza 2018). Por contra, historiadores y antropólogos sociales han destacado en numerosas ocasiones el papel de la familia como unidad básica de la vida social de América Latina. Las familias de capa alta en particular, y en algunos casos las redes formadas por ellas, recibieron una atención considerable desde mediados de los años setenta hasta los noventa del siglo pasado (Kuznesof/Oppenheimer 1985; Kuznesof 1989). En esas décadas surgieron excelentes estudios de caso individuales sobre estas familias durante el periodo colonial y los disturbios de las guerras de independencia, sobre las carreras familiares en los centros y las periferias en las convulsas políticas del siglo xix, así como sobre el ejercicio del poder político por parte de las redes de capa alta —para entonces bautizadas como «oligarquía»— durante la belle époque (entre 1880 y 1925, aproximadamente). Tuvo una gran influencia la teoría de las tres generaciones de Diana Balmori, según la cual el ascenso social de grupos familiares que posteriormente alcanzaron el
Waldmann.indb 15
03/04/2023 18:53:25
16
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
prestigio y el poder se extendió a lo largo de varias generaciones y condujo, desde unos modestos inicios en el siglo xix, a sucesivas rachas de expansión hasta la ocupación de puestos clave en la economía y en el aparato estatal hacia finales de esa centuria (Balmori 1985). Más recientemente, el interés por la historia de las familias de capa alta ha decaído, y trabajos como los de Leandro Losada y Denis Gilbert son ahora la excepción (Losada 2008, 2009; Gilbert 2017). La referencia a Gilbert es una buena transición a mi propio estudio, que comparte con él un enfoque comparativo. Sin embargo, el trabajo de Gilbert no se limita a la comparación de varios Estados latinoamericanos durante la belle époque y la fase de transición posterior, sino que incluye también una investigación exhaustiva sobre algunos clanes familiares de la oligarquía peruana. Este autor no puede ofrecer nada comparable. Es cierto que, al igual que Gilbert, también he trabajado sobre América Latina durante décadas. Sin embargo, solo tengo conocimiento en primera persona sobre las coordenadas y mentalidades de antiguas familias de capa alta debido a contactos regulares con ese medio social argentino. De hecho, lo que me impulsó a emprender este estudio no fue tanto una curiosidad de profundizar en ese entorno social, sino la pregunta esbozada al principio sobre dónde se podrían encontrar los antecedentes y las causas de la persistente y aparentemente insuperable incapacidad del subcontinente para dejar de estar «en vías de desarrollo» y «en el umbral» a perpetuidad. Se trata de un intento exhaustivo de esclarecer, mediante un análisis histórico y sociológico, la participación que las familias de capa alta, unidas en redes, han tenido a corto o largo plazo en el actual estancamiento en el que ha caído América Latina. Para una mejor comprensión de mi empresa, a continuación, se explican una serie de cuestiones de partida sobre definición, metodología y contenido. Se refieren, en primer lugar, a cuestiones conceptuales; en segundo, al enfoque elegido; en tercer lugar, a una hipótesis de partida; en cuarto, a una llamada de atención frente al sesgo y los prejuicios y, en quinto lugar, a una propuesta de clasificación.
Waldmann.indb 16
03/04/2023 18:53:25
I N TRO D U C C IÓN
17
Con sid er ac i o ne s c onc e p t ua l e s Aunque es un fenómeno universal, no es fácil ofrecer una definición concluyente de «familia», especialmente en el caso de las familias de capa alta que, como en América Latina, tuvieron una gran importancia en el conjunto de la sociedad y desempeñaron diferentes funciones. La incertidumbre comienza ya a la hora de delimitar sus fronteras exteriores, en el intento de definir quiénes pertenecen a ella y quiénes no, algo muy relevante en el ámbito cultural hispánico, sobre todo por lo igualitario de su derecho hereditario. Las líneas de demarcación diferían de un país a otro, pero en la mayoría de los casos se distinguía entre la familia en sentido estricto y el concepto más amplio de «parentela», incluido el «compadrazgo». En el caso de la familia nuclear —tres generaciones que solían habitar en un mismo hogar hasta que los hijos alcanzaban la mayoría de edad—, solía ser decisiva la línea de sucesión masculina. Las aspiraciones y los objetivos de las familias de capa alta clásicas giraban en torno a dos cuestiones principales. Por un lado, se preocupaban por mantener y, a ser posible, aumentar su patrimonio material. En estrecha relación con esto estaba el cuidado puesto en preservar el prestigio y el «buen nombre» de la familia entre sus pares. Los altos cargos y la función de tomar decisiones políticas, aunque eran valorados, tenían siempre una importancia secundaria. Estos dos objetivos centrales determinaban la estructura interna de las familias de capa alta y también su ritmo de vida. Contar con un gran número de descendientes, a los que se preparaba para sus futuras tareas bajo la dirección del cabeza patriarcal de la familia, dotado de facultades ilimitadas, servía al aumento del patrimonio. Aunque preferían los enlaces matrimoniales con personas de su misma capa, las familias pertenecientes a la «buena sociedad» no dudaban en casar a una de sus hijas con un individuo externo rico si era necesario para reponer capital. La celebración de todo tipo de fiestas: cumpleaños, bodas, funerales y demás ocasiones constituía el «capital simbólico» de las redes familiares tradicionales. Mediante su repetición ritual, se creaba sentido de comunidad, se desarrollaban lazos de confianza y una consciencia colectiva que también se reflejaban en la correspondiente representación externa. Una parte casi indispensable de los bienes materiales de los que disponían las familias de capa alta eran la propiedad de tierras, de
Waldmann.indb 17
03/04/2023 18:53:25
18
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
latifundios. Hoy en día suelen ser solo una parte de una extensa masa patrimonial, pero la propiedad de una hacienda, una estancia, una finca o un fundo (las denominaciones cambian según el país o la región) tuvo su importancia durante el periodo colonial y a lo largo de todo el siglo xix. Especialmente durante la larga fase de debilidad estatal, los extensos latifundios dispersos por el interior de las jóvenes repúblicas asumieron con frecuencia la función de instituciones sustitutivas multidimensionales. No solo proporcionaban medios de subsistencia al círculo íntimo de familiares y amigos, sino también a jornaleros y sirvientes, a veces incluso a la clientela que se extendía hasta el pueblo más cercano; además, como mantenían sus propias milicias, eran enclaves de seguridad en territorios de bandolerismo. En tercer lugar, ofrecían estabilidad interior y un sentido de pertenencia a una población desorientada por las convulsiones políticas. En otras palabras, como espacio vital independiente que cubría todas las necesidades esenciales competían con el aparato político republicano y sus instituciones que se estaban estableciendo en las ciudades. Nuestra investigación, sin embargo, no se ocupa tanto de las familias individuales por muy destacadas que sean, sino de las redes familiares. Solo unidos, los clanes de capa alta adquirieron una importancia y una relevancia sociopolítica que les permitieron convertirse en factores significativos de poder. Las familias individuales y las redes que ellas conformaban compartían algunas características, como límites difusos y objetivos centrales similares, pero diferían significativamente entre sí en otros aspectos. Ello se debe, entre otros factores, a que cada familia extensa, considerada por sí misma, constituía una institución con fundamento legal que difícilmente podía ser anulada, mientras que las redes solo se mantenían unidas por intereses comunes y por una necesidad compartida de delimitación de las familias que las constituían frente al resto de la población. De acuerdo con su perfil de intereses, las ciudades eran el ámbito de actividad preferido de las redes, mientras que los clanes familiares individuales, como ya se ha indicado, solían adquirir especial influencia en zonas remotas, donde podían aprovechar su superioridad en prestigio y recursos a discreción. Destacan dos características de las redes familiares. Una de ellas es su tenacidad y persistencia durante largos periodos de tiempo. Su rol y relevancia social general apenas se veían afectados, aunque hubiera
Waldmann.indb 18
03/04/2023 18:53:25
I N TRO D U C C IÓN
19
familias individuales que las abandonaran o se integraran otras nuevas. Eran por tanto extremadamente estables. El segundo rasgo es una peculiar ambivalencia a la que haremos referencia en diferentes momentos de este estudio. Cuando se enfrentaban a una autoridad fuerte, ya fuera un monarca, un presidente que hiciera un uso exhaustivo de sus facultades o un dictador militar, prevalecía la solidaridad y los distintos grupos familiares solían fundirse en un frente común de resistencia latente o abierto. Sin embargo, en cuanto ellas mismas pasaban a ocupar puestos de poder decisivos —lo que fue especialmente frecuente en la belle époque—, las divisiones se imponían y surgían rivalidades que podían desembocar incluso en contiendas dirimidas con el uso de la violencia. Un efecto similar puede observarse al encontrarse colectivamente en apuros, por ejemplo, cuando unas élites provinciales entraban en declive económico. En estas circunstancias, el resultado era una competencia feroz por las prebendas que quedaban. No es fácil ir más allá del concepto de red y definir las particularidades de la asociación de familias de capa alta con mayor precisión terminológica. La defensa sistemática de intereses comunes puede verse como un precedente del corporativismo que, hablando siempre en términos generales, se impuso en América Latina a partir de los años veinte del siglo pasado. Sin embargo, no eran comunidades corporativas. El vínculo entre familias individuales no era lo suficientemente firme como para eso y la ambivalencia ya mencionada también se opone a esa tipificación. Por otro lado, a pesar de su clara preminencia sobre el resto de la sociedad, no se les puede denominar «clase gobernante». He evitado con toda la intención este término porque no refleja con precisión la disparidad de recursos e influencia de las capas altas con el resto de la población. Aunque esta capa nutría a «señores», se negó a identificarse y responsabilizarse de la sociedad en su conjunto, como es inmanente al concepto de «gobernar». Por ello, he preferido utilizar términos más vagos como el de «dominación» o «ejercicio del poder» para referirme a las formas en las que desempeñó la mencionada preminencia.
Waldmann.indb 19
03/04/2023 18:53:25
20
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Cu estione s m e to do l ógi cas Este estudio se sitúa en la intersección entre la historiografía y la sociología. En su estructura sigue un esquema cronológico, pero los diferentes capítulos no recogen exposiciones historiográficas, sino que se dedican a determinados temas centrales para extraer conclusiones parciales o hacer observaciones transversales. Como complemento a las observaciones y los análisis generales, se incluye también una selección de testimonios y retratos de coetáneos. En general, podría decirse que se sigue el método de investigación social cualitativa de tipo comparativo. Por su alcance espacial y temporal, traspasa el marco habitual de los trabajos históricos. No se refiere a un país o a una provincia concreta, sino que abarca varios Estados. Además, cubre un buen periodo de ciento cincuenta años. Con el enfoque comparativo, este autor sigue un método que le resulta familiar y que ha demostrado su eficacia en otras investigaciones, como es, por ejemplo, el análisis de la violencia (Waldmann 1989). Hay que admitir que lleva mucho tiempo y requiere un estudio intensivo de casos individuales, a menudo bastante diferentes, sin que siempre se pueda alcanzar un conocimiento satisfactorio de todos ellos. Con todo, proporciona resultados empíricamente fundamentados y plausibles, especialmente al tratarse de comparaciones de similitud en todos los casos. Por ejemplo, si además de la América española, Balmori hubiera tenido en cuenta Brasil en su tesis de las tres generaciones, seguramente habría advertido que no eran necesarias turbulencias políticas ni un aparato estatal poco respetado para que las familias de capa alta aumentaran su relevancia económica y sociopolítica en el siglo xix. En el Brasil de la monarquía, las condiciones políticas eran relativamente estables, pero los grupos familiares también ganaron poder a nivel local y provincial, a veces incluso alentadas por el propio poder ejecutivo (Uricoechea 1980). En este caso, la razón fue que la burocracia central carecía de los medios materiales y personales necesarios para controlar el inmenso territorio y, por lo tanto, movilizó el apoyo de poderosos clanes familiares. A su vez, estos vieron recompensado ese respaldo con la concesión de un estatus semioficial como jefes de milicias. Además de Brasil, la muestra incluye Argentina, Chile, México y Perú. Abarca, pues, más de la mitad de todo el territorio
Waldmann.indb 20
03/04/2023 18:53:25
I N TRO D U C C IÓN
21
latinoamericano y de su población. Sin embargo, la comparación no se ha llevado a cabo de forma sistemática, sino con mayor o menor intensidad en función de los temas. México, por ejemplo, ha quedado en gran medida fuera de los capítulos sobre la belle époque porque esta coincidió con la fase final del Porfiriato (el largo periodo caracterizado por los gobiernos de Porfirio Díaz) y la Revolución, lo que habría complicado considerablemente el análisis. Aunque la atención se ha centrado en los grandes Estados y sus metrópolis, no se ha perdido de vista la situación en las provincias y en los pequeños Estados de Centroamérica. Desde un primer momento, el autor advirtió que regiones compactas, relativamente atrasadas y alejadas en gran medida del control de los centros políticos, eran y siguen siendo un terreno fértil para la aparición de enclaves donde se facilita el ejercicio del poder a un reducido círculo de clanes de capa alta. Desde una perspectiva temporal, en un principio estaba previsto limitar el estudio al siglo xix y principios del xx. La revolución y las guerras de independencia parecían marcar un paréntesis histórico, creando nuevas condiciones que ofrecían a los jóvenes con espíritu emprendedor recién llegados de España la oportunidad de hacer carrera como comerciantes, mediante la unión matrimonial con familias terratenientes de larga tradición, para asentar así las bases de dinastías familiares duraderas. Se vislumbraba la posibilidad de realizar un análisis de «la dependencia de la trayectoria» basado en esta situación de crisis y el nuevo comienzo posterior (denominado critical junctures en terminología especializada [Collier/Collier 1991]). Sin embargo, un estudio más en profundidad del periodo colonial, sobre todo la lectura de una antología sobre el tema editada por Bernd Schröter y Christian Büschges, me hizo cambiar de idea (Schröter/Büschges 1999). Como escribe Stuart Voss, al describir la situación de los colonos en el noroeste de México: «[...] los recién llegados comenzaron la creación de redes familiares prácticamente desde cero» (Voss 1984, p. 83). No pocas veces, como en el caso de Extremadura, los vínculos entre las familias se remontaban incluso a un origen territorial común (Altman 1992). Al igual que la fundación de municipios, la temprana alianza de los nuevos colonos blancos mediante uniones familiares fue, al parecer, uno de los pasos constitutivos que reafirmaron su pretensión de liderazgo conjunto y la decisión de mantener distancia de la población indígena y otros blancos asentados de forma dispersa.
Waldmann.indb 21
03/04/2023 18:53:25
22
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Aunque el estudio se centra en el siglo xix y principios del siglo xx, el tema está lejos de agotarse, como se desprende del capítulo inicial y final. Al mismo tiempo, hay que tener presente que las antiguas familias tenían perspectivas que se extendían a lo largo de numerosas generaciones y a veces siglos, por lo que ocupar un puesto de secretario de Estado o de ministro por parte de uno de sus miembros durante un tiempo no era necesariamente un hito en su desarrollo. Independientemente de ello, el estudio confirma la idea inicial de que las familias de capa alta y sus redes han desempeñado un papel decisivo en la configuración y el desarrollo de sus sociedades desde el principio y en parte hasta el pasado reciente. Para acercarse a la concepción propia y al sentido de esta peculiar forma de unión social, el trabajo prescinde de herramientas metodológicas cuantitativas como las estadísticas. Orientado principalmente por el marco teórico de la acción, mi objetivo consiste más bien en elaborar los patrones típicos de comportamiento y reacción de estas familias y de sus redes para conocer los valores y las normas subyacentes. Con este concepto cualitativo, que examina la evolución de las élites de capa alta en diferentes coyunturas históricas y geográficas, sigo en gran medida lo que Susan Socolow recomendó en una de sus conferencias: no conformarse con análisis estadísticos, sino diferenciar y rastrear el cambio de las élites a través de las épocas (Socolow 1999, p. 125). El lega d o de l pat r i m o ni a l i s m o El curso de la investigación confirmó otro de los supuestos del autor. Hablar de «hipótesis» sería una expresión demasiado fuerte, se trata más bien de un conjunto de comportamientos y patrones actitudinales del cual las capas altas latinoamericanas son un ejemplo convincente. Me refiero al modelo de dominación patrimonial elaborado principalmente por Max Weber. Este modelo se menciona a menudo en la literatura sobre el subcontinente, aunque no se suele explicar en detalle (Mansilla 1990). Su solidez reside, entre otras cosas, en el hecho de que Weber no se limitó a enumerar los rasgos estructurales esenciales del tipo ideal que había desarrollado, sino que esbozó sus variantes en sucesivas épocas (Weber 1980, pp. 583 y ss.).
Waldmann.indb 22
03/04/2023 18:53:25
I N TRO D U C C IÓN
23
El punto de partida de las consideraciones de Weber fue la comunidad doméstica con una extensa propiedad de tierras como base económica, que experimentaba cierta descentralización mediante la separación de descendientes adultos y de miembros meritorios del personal doméstico a los que se recompensaba con una parcela de tierra. Aunque estos beneficiarios gozaban de mayor independencia, sin embargo, seguían vinculados a la casa principal y a su señor por medio de un conjunto de obligaciones y derechos informales. Entre las primeras se incluía el suministro regular de productos y servicios de todo tipo para la explotación en su conjunto. En caso de guerra o disputa, se esperaba que los dependientes mostraran una lealtad incondicional. Sin embargo, la relación no era unilateral, sino que implicaba que la contraparte dominante, el terrateniente y su clan familiar, tratara «con cuidado», a los miembros dependientes, les brindara protección y los asistiera en caso de necesidad en la medida de sus posibilidades. Las relaciones patrimoniales no son el resultado de decisiones puntuales o contratos escritos, sino que se desarrollaban gradualmente a lo largo del tiempo y se basaban en usos y costumbres que se extendían durante generaciones. A pesar de eso, tenían una gran fuerza de cohesión. Dado que, como escribe Weber, su legitimidad tiene su origen en la fuerza santificadora del uso fáctico (Weber 1980, p. 584), cada parte se lo piensan dos veces antes de aumentar sus exigencias y poner en cuestión una tradición que ha demostrado ser tan eficaz1. La caracterización que hace Weber de las costumbres patrimoniales puede aplicarse sin matices a amplias zonas de la América Latina rural hasta bien entrado el siglo xix. También allí, sobre todo en antiguas colonias como Perú y Chile, aunque también en Brasil, se mantuvieron los deberes de cuidado de los latifundistas ricos hacia su entorno en una posición social más débil, en particular los propietarios de parcelas; los clanes familiares influyentes mantuvieron sus propias milicias y a menudo se enzarzaron en violentas disputas sin tener en cuenta la prohibición estatal del uso de la fuerza. En no pocas ocasiones también ejercían funciones judiciales en su territorio. En nuestro contexto es significativo este carácter informal de los modelos de relación patrimonial que destaca Max Weber. A primera vista, el hecho de que no estuvieran documentados por escrito puede parecer un síntoma de 1. En su edición en español: Weber 2002, p. 758 [Nota de la traductora.]
Waldmann.indb 23
03/04/2023 18:53:25
24
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
debilidad; sin embargo, en el contexto latinoamericano, la consecuencia fue que quienes se beneficiaron en algún momento nunca los olvidaron, sino que los interiorizaron aún con más fuerza. Weber explica extensamente las evoluciones posteriores al predominio de relaciones puramente patrimoniales, como las que caracterizaron, por ejemplo, la Edad Media (Weber 1980, pp. 590 y ss., 604 y ss.). En Europa se produjo un creciente proceso de centralización política debido a la aparición de unidades extensas de poder, estructuradas jerárquicamente, y de sus luchas por el predominio. Este proceso hizo que, tanto en las dinastías reinantes que contaban con más súbditos y recursos económicos y militares, como en el caso de los terratenientes que pasaron de ser independientes a desempeñar funciones de servicio, se mezclaran prácticas tradicionales patrimonialistas con otras nuevas, administrativas o políticas, adaptadas a las normas de exigencia centralista. Sin embargo, las incoherencias y contradicciones resultantes no estaban llamadas a perdurar. La evolución en su conjunto tuvo como efecto que el patrimonialismo se redujera a un valor residual, que en el mejor de los casos era aún conservado por los junkers al este del Elba, mientras que el interés público y el bien común pasaron a un primer plano como valores a defender en los Estados nacionales en competencia y con un poder cada vez mayor. En América Latina, sin embargo, no existió ningún motor de desarrollo estatal comparable a las luchas perpetuas para reducir rivales que se desarrollaron en Europa (Centeno 1997). El respaldo político a las constituciones republicanas adoptadas en las metrópolis era demasiado débil, y la brecha que las separaba del patrimonialismo tradicional era demasiado grande como para convertirse en la base de un nuevo orden de validez general. Es probable que Diego Portales, el brillante político chileno que impulsó una Constitución que otorgaba al presidente amplias facultades y brindó a Chile cuarenta años de estabilidad institucional, no se equivocara al afirmar que las jóvenes naciones eran demasiado inmaduras todavía para ser auténticas repúblicas y que, por tanto, necesitaban de una mano firme que sustituyera a los antiguos monarcas. Sin embargo, ni siquiera las élites chilenas respetuosas con la ley estaban dispuestas a someterse durante mucho tiempo a presidentes con un poder prácticamente ilimitado. El resultado fue una lucha de poder entre sistemas divergentes de orden y de normas que, en parte coexistieron, en parte se entremezclaron y en
Waldmann.indb 24
03/04/2023 18:53:25
I N TRO D U C C IÓN
25
parte también resultaron paralizantes. Una mezcla desafortunada, por ejemplo, fue la convicción de las capas altas de que seguían siendo los dueños irrestrictos de estos países, mientras que sustituían la obligación patrimonialista de cuidar a los grupos socialmente más débiles por una dominación de clase sin tapujos. Durante la belle époque, el patrimonialismo pudo celebrar un auténtico «retorno triunfal» e impregnó estructuras sociales y estatales. A pesar del espectacular auge económico que experimentaron muchos Estados en este periodo, ante la imagen de debilidad que proyectaban las capas altas en el poder, se hizo evidente que el patrimonialismo era inadecuado como doctrina estatal para el desarrollo nacional a largo plazo. ¿Ha bía alt e r nat i vas ? Este apartado también podría haberse titulado «Atención: abstenerse de prejuzgar». Ciertamente, bajo la influencia determinante de las capas altas se acumularon una serie de problemas: un Estado débil e híbrido, una cultura política que no se orientaba hacia el bien común, sino hacia intereses particularistas, una estructura económica extremadamente vulnerable por su dependencia de las exportaciones de materias primas y, por último, un grado de desigualdad social sin parangón en todo el mundo. En retrospectiva histórica, parece mucho más difícil determinar cuándo y dónde se desaprovecharon o no prosperaron oportunidades para seguir otras vías de desarrollo. Esta es menos una cuestión teórica puesto que ahora se sabe que, de hecho, son una producción industrial y un consumo masivo la clave para que países económicamente atrasados alcancen un nivel de vida aceptable (Plumpe 2019, pp. 185 y ss., 425 y ss.). Los países de Asia oriental así lo han demostrado. En cambio, en América Latina es difícil identificar las fuerzas sociales que podrían haber iniciado y llevado a término evoluciones distintas, desbaratando las tendencias establecidas. Las viejas capas altas no podían iniciar este cambio de rumbo. Su voluntad de reforma se agotó en el intento de minorías progresistas o individuos que accedían al poder con iniciativa propia de eliminar la discrepancia entre el sentido y la literalidad de las constituciones republicanas, por un lado, y las prácticas oligárquicas, por otro. Desde el punto de vista económico, se mantuvieron firmes en la explotación
Waldmann.indb 25
03/04/2023 18:53:25
26
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
y mercantilización de materias primas y en posiciones lucrativas en el comercio y el sector bancario. Ocasionalmente, hubo algunos individuos de estas capas que lograron alcanzar puestos clave dentro de las reglas políticas de la república. Sin embargo, de forma colectiva se aferraron todo lo que pudieron al viejo orden de privilegios. La tarea de marcar un cambio de rumbo mediante nuevas notas programáticas también superó a las capas inferiores. Eran en gran parte inmigrantes o pertenecían a la primera generación nacida en América, y estuvieron en un principio fuertemente influenciados por las corrientes del anarquismo y del anarcosindicalismo procedentes del sur de Europa. Esto, junto con la presencia de grupos socialistas y comunistas, condujo a una fragmentación del sindicalismo. Después de confrontaciones dramáticas con las fuerzas de seguridad, en la mayoría de los países los ideólogos en el seno del obrerismo fueron relegados por un ala pragmática que abogaba por objetivos concretos, tales como el aumento de los salarios, la jornada de ocho horas o la protección social para mujeres y niños. Los programas de reforma socialista, en el sentido estricto, quedaban relegados en su mayoría a partidos minoritarios apoyados por intelectuales. El ejército siempre ha sido un importante factor de poder político en América Latina. A menudo, los grupos de jóvenes oficiales adoptaron un tono nacionalista, distanciándose de las capas altas que solo perseguían sus propios intereses. Muchos generales ocuparon cargos presidenciales. En otros Estados que se incorporaron más tarde al proceso de desarrollo, como Japón y Corea del Sur, a menudo fueron militares quienes proporcionaron el estímulo decisivo para alcanzar a las naciones industriales desarrolladas mediante una industrialización tardía acelerada. En este esfuerzo, era clave ser tomado en serio desde un punto de vista militar para poder medirse con los países desarrollados en caso de conflicto. Sin embargo, este motor de aceleración del proceso de desarrollo económico tuvo solo una importancia secundaria en América Latina, tanto en relación con Europa y Estados Unidos como con el resto de los Estados latinoamericanos. Las fuerzas armadas pasaron de ser un poder protector «hacia el exterior» a convertirse en un factor de poder interno con intereses corporativos propios. En este sentido, no se diferenciaban en lo fundamental de otros grupos de interés, salvo en la posibilidad de utilizar la violencia física como medio de imposición.
Waldmann.indb 26
03/04/2023 18:53:25
I N TRO D U C C IÓN
27
El último grupo es el de las capas medias sociales, una etiqueta muy difusa que representa intereses y perfiles sociales muy diferentes. De las capas medias surgieron muy diversos estímulos intelectuales, artísticos, políticos y económicos. Los empresarios de la capa media en ascenso también tomaron iniciativas de industrialización relativamente pronto, hacia mediados del siglo xix. Con el apoyo de grupos de capa media, en los años veinte del pasado siglo y, sobre todo, después de la crisis económica mundial, se produjo un verdadero impulso de la industrialización en el subcontinente. Sin embargo, la industria manufacturera siempre fue la cenicienta del desarrollo, con la excepción de Brasil. Experimentó un repunte durante las guerras mundiales, cuando disminuyó la presión de las importaciones de Europa y Estados Unidos, al tiempo que se mantuvo la demanda de productos de la industria alimentaria, textil y ligera en general. Pese a todo, los empresarios en su mayoría no traspasaron el umbral de la industria pesada y mostraron poca ambición exportadora. En cuanto a las exportaciones, estos países siguieron apostando casi siempre de la venta de materias primas. Los grupos de presión que defendieron una política económica liberal era tan fuertes que las ramas industrias nacionales tenían pocas posibilidades de salir adelante con su demanda de protección arancelaria, aunque fuera temporal. En resumen, ninguno de los grupos ni capas sociales que pusieron en cuestión la dominación de las capas altas tradicionales tuvo el poder o el carisma necesario como para reemplazarlas en la cúpula de la pirámide social o, al menos, para situarse junto a ellas en pie de igualdad. Al mismo tiempo, el camino hacia un curso diferente de desarrollo socioeconómico estaba bloqueado. Tanto la lucha entre la aristocracia y la burguesía floreciente, que caracterizó todo el siglo xix en Europa, como la experiencia más reciente de Asia oriental, nos enseñan que el proceso de industrialización tardío tiene pocas posibilidades de éxito si no se consigue desalojar a las antiguas élites aristocráticas de su posición de supremacía (Schirokaner 1989, pp. 421, 433 y ss.; Evans 1987; Waldmann 2017). No lleva a ninguna parte hacer conjeturas sobre si el fracaso en América Latina fue debido al aura y la fuerza intactas de las capas altas o a la relativa debilidad e indecisión de los opositores que las desafiaban. Llama la atención que la pertenencia a las capas altas, o al menos la imitación de su estilo, no ha perdido nada de su antiguo atractivo en
Waldmann.indb 27
03/04/2023 18:53:25
28
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
casi todo el subcontinente (Torre/Pastoriza 2019). La razón de fondo podría deberse a que las familias de capa alta, especialmente durante la belle époque, definieron patrones de éxito que probablemente correspondían con los sueños de la mayoría de los migrantes: llevar una vida de lujo ostentativo y derroche desde el punto de vista material, que despertara la envidia de todos, sin traicionar su convicción interior de que no era en primer lugar expresión de su egocentrismo y ambición individual, sino que serviría al bienestar de la familia, dando a la vida de los individuos un sentido más amplio y transcendental. Una propue s ta de c l as i fi cac i ó n En mi opinión, la mejor forma de caracterizar la fuerte orientación de las capas altas latinoamericanas hacia Europa en el siglo xx es considerarla una actitud colonial tardía, un concepto infrecuente en los estudios serios. Uno de los pocos autores que lo ha utilizado es Jeffrey Needell, en su libro sobre la belle époque en Río de Janeiro (Needell 1987). Plantea tres cuestiones. En primer lugar, ¿cuál era la naturaleza de esa dependencia cuasi colonial de Europa y cómo cuadra con el hecho de que todas las naciones de América Latina, a excepción de Brasil, fueran independientes a partir de 1820? En segundo lugar, ¿cuáles eran los actores decisivos del «colonialismo» y cómo se manifestaba? Por último, ¿qué efectos tuvo a largo plazo la relación de dependencia colonial sobre la evolución y sobre la conciencia de sí mismos que tenían estos países? El presente estudio trata de responder en gran medida a estas preguntas. Aquí, me limitaré a hacer algunas breves observaciones. En primer lugar, la separación de España, aunque fue un proceso doloroso, tuvo menos repercusión en las relaciones con la madre patria de lo que se suponía en un inicio y dejó los vínculos con el resto de Europa prácticamente intactos. Es significativo que esa separación tuviera lugar en nombre de una concepción del Estado tomada precisamente del continente europeo: la república. A pesar de la barrera para la comunicación que supone el océano, a lo largo del siglo xix la mayoría de los Estados latinoamericanos se mantuvieron en permanente contacto económico y cultural con el Viejo Continente. Sudamérica siguió siendo un destino preferente, sobre todo para los emigrantes
Waldmann.indb 28
03/04/2023 18:53:25
I N TRO D U C C IÓN
29
del sur de Europa. El subcontinente se veía a sí mismo como un anexo y socio menor de una Europa en rápido desarrollo, con la que seguían identificándose en especial las capas dominantes. En segundo lugar, la correa de transmisión más importante de la estrecha relación mantenida entre los dos continentes de hecho eran las capas altas latinoamericanas. A diferencia de los debates postcoloniales de los años ochenta y noventa del pasado siglo, en el caso latinoamericano fueron a los antiguos señores coloniales —no a los que en su día estuvieron sometidos a la dominación— a quienes más les costó la ruptura con el régimen anterior. Como en el periodo colonial, las familias de capa alta insistieron en mantener una actitud básicamente patrimonial hacia la tierra y la gente de los Estados en los que dominaban. Acogieron con satisfacción que Europa, en el curso de su acelerada industrialización, mostrara un vivo interés por la explotación de las abundantes reservas de materias primas de América Latina. Todo ello, incluida la innegable dependencia mental que siguió existiendo del Viejo Continente, encontró su expresión más prototípica en la belle époque. En tercer lugar, las antiguas capas altas fueron afortunadas. Tras los regímenes controlados por ellas que habían descuidado manifiestamente los intereses de las demás capas sociales, en bastantes casos, tomaron el poder hombres de Estado, compensando esa anterior omisión con reformas sociales en favor de los trabajadores y las capas inferiores, y tomando medidas de interés general que redundaban en beneficio de toda la sociedad. A pesar de eso, fueron incapaces de resolver los problemáticos efectos estructurales a largo plazo causados por tantos años de unilateral orientación hacia Europa: en términos económicos, la fijación en el negocio de la exportación de materias primas, tan vulnerable a los ciclos económicos y sin la contrapartida de una garantía de empleo al creciente número de trabajadores; y en términos mentales, cierta escisión de conciencia que, aunque en algunos casos demostró ser fructífera, artística e intelectualmente, resultaba inadecuada para crear una identidad nacional compartida, uno de los requisitos más importantes para que los procesos de desarrollo tardío lleguen a prosperar.
Waldmann.indb 29
03/04/2023 18:53:25
Waldmann.indb 30
03/04/2023 18:53:25
I.
Antecedentes en el periodo colonial
1. Red es y fa m i l i as de ca pa a lta e n e l p e ri o d o c olon i a l t e m p r a no La evolución social y el rol de las capas altas en el periodo colonial, especialmente en el temprano, no permiten más que el bosquejo de una visión panorámica, ya que la investigación sobre el tema se encuentra en una situación mucho más incompleta y fragmentaria que en lo que respecta a siglos posteriores. Al mismo tiempo, da la impresión de que las características esenciales del comportamiento de las capas altas, tal y como las encontramos todavía a principios del siglo xx, no fueron producto de una evolución dilatada en el tiempo, sino que ya se encontraban inmediatamente tras el proceso de apropiación del territorio y colonización del subcontinente en el siglo xvi. Esto se aplica tanto al rol del grupo familiar como unidad social básica con una marcada fijación por hacer crecer su patrimonio material, como a la susceptibilidad de las familias de capa alta en lo que a su reputación y prestigio social se refiere, a su propensión a unirse con sus pares y a su tendencia a mirar con desdén al resto de la población y a marcar una clara distancia con ella. Dicho de otra forma, lo que en la introducción denominaba «actitud patrimonialista» tiene ya sus orígenes en la primera respuesta de españoles y portugueses a su encuentro con la población en los territorios recién conquistados.
Waldmann.indb 31
03/04/2023 18:53:26
32
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Este síndrome patrimonialista no se manifestó siempre de la misma manera, sino que dependió de condicionantes geográficos, sociales y culturales. Se expresó también de forma diferente en los centros virreinales y en las regiones periféricas, o dependiendo de factores tales como que una región se conquistara antes o se colonizara más tarde. Con todo, los rasgos fundamentales fueron siempre los mismos en todas partes. En las siguientes consideraciones, me basaré principalmente, aunque no de forma exclusiva, en las circunstancias del actual México, que en la época era centro de poder de un virreinato. Comienzo poniendo de relieve características importantes de las familias de capa alta y de las redes que estas conformaban. En otro apartado, abordaré el deterioro de la relación entre la Corona española y los colonos de la América española en el siglo xviii, antes de plantear, en un tercer apartado, ciertas tensiones e incongruencias inherentes al sistema colonial. Desde el primer momento, el afán de lucro material fue un motivo principal para la partida hacia tierras americanas y la conquista del subcontinente, si bien cabe señalar que, aunque esa fuerza motriz —sumada al deseo de poder y aventura— tuviera más bien un carácter individual en el caso de los conquistadores mismos, ganó importancia en la medida en que se produjo el asentamiento de familias en los nuevos territorios. En los diarios de sus viajes, Colón señala repetidamente la búsqueda de oro como un objetivo importante. También Hernán Cortés se desvió en más de una ocasión de su principal empresa —el sometimiento del imperio azteca— por la insistencia de compañeros de armas para ir en busca de oro (Todorov 1985, pp. 16 y ss., pp. 121 y ss.). El medio principal elegido por la Corona para compensar a los conquistadores por sus servicios fueron generosas donaciones de tierras y el derecho de disposición sobre las comunidades indígenas que vivían en ellas: la llamada «encomienda», de la que se beneficiaron en mayor medida los nobles que los conquistadores de origen llano. En virtud de la encomienda, la población indígena estaba obligada a prestar servicios y al pago de tributos en especie al encomendero. La propiedad extensiva de la tierra no solo fue la base del patrimonio acumulado por algunos colonizadores a lo largo del tiempo, sino que también tuvo un valor inestimable en términos simbólicos. En la administración y aprovechamiento de las tierras, junto con la fundación de «municipios», se basaba la convicción y el orgullo de los emigrantes y las generaciones posteriores de haber sido los primeros en
Waldmann.indb 32
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
33
poblar aquellos territorios y haberlos abierto a la civilización. El valor efectivo de las concesiones de tierras variaba en función de la ubicación y de la fertilidad del terreno. Además del trabajo y de la cobranza del tributo indígena, las rentas eran desde luego suficientes como para proporcionar una vida decente a cualquier familia, sin contar fuentes de ingreso adicionales, como la cesión ocasional de indígenas como mano de obra, por ejemplo, a propietarios de minas. A la larga, sin embargo, la propiedad de la tierra no solía ser un recurso suficiente como para garantizar un nivel de vida de acuerdo con las exigencias de las capas altas En especial, los ingresos derivados de esa propiedad no solían bastar para financiar una suntuosa casa en la ciudad, requisito este casi indispensable para mantener el estatus de capa alta (Kicza 1999, pp. 17 y ss., 22). Si los colonizadores querían materializar su sueño de fortuna en América Latina y formar parte de sus capas altas, debían buscar desde el primer momento otras fuentes de ingresos, es decir, emprender iniciativas empresariales. Los descendientes de familias españolas influyentes, especialmente nobiliarias, que podían contar con una extensa red social de relaciones, tuvieron más facilidad que la mayoría de los colonos para superar este obstáculo y afianzarse económicamente de forma permanente. Por ejemplo, podían ocupar un puesto lucrativo en la administración virreinal. De este modo, en las ciudades se abrió muy pronto una brecha social, una división entre la mayoría de los colonos que, aunque claramente diferenciados de la población indígena, tenían que contentarse con profesiones de segunda categoría, como comerciantes locales o posaderos, y una minoría capaz de explotar fuentes de ingresos adicionales. Frustrada en sus esperanzas, la mayoría se quejaba en vano a la Corona por no haber visto compensados adecuadamente sus servicios en la conquista y la colonización de estos territorios, mientras el reducido grupo de exitosos, que formarían parte de la futura capa alta, empezaba a movilizar diferentes recursos económicos adicionales de acuerdo con la situación. En México se dedicaron al cultivo de la caña de azúcar, a la minería, al comercio y a los textiles; en Caracas, a las plantaciones de cacao; en Quito, a las fábricas textiles, mientras que en Chile la propiedad latifundista sirvió durante mucho tiempo de base económica para la aristocracia local (Büschges 2005, pp. 164 y ss.; Kicza 1999, pp. 18 y ss.).
Waldmann.indb 33
03/04/2023 18:53:26
34
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
El comercio resultó ser un complemento particularmente lucrativo de la agricultura y la ganadería, sobre todo el mayorista. En sí misma, la combinación comerciante-hacendado no dejaba de ser problemática, ya que no era fácil conciliar el afán de pertenecer a la élite aristocrática con el espíritu mercantil que requería la profesión de comerciante y la inclinación a la especulación estrechamente ligada a ella. Es cierto que la Corona española, interesada en aumentar los ingresos de las colonias, se esforzó por eliminar las reservas que pudieran tener sus capas altas contra la actividad económica orientada al beneficio (Büschges 2005, p. 169). Sin embargo, los propios comerciantes eran en su mayoría conscientes de lo problemático de su oficio. Una vez enriquecidos, era frecuente que trataran de borrar la mancha del origen de su dinero con la adquisición de una finca o proporcionando estudios a sus hijos para que siguieran una carrera al servicio de la Corona. En términos generales, las capas altas adoptaron diversas actitudes hacia los nuevos ricos de la capa de los grandes comerciantes enriquecidos. El rechazo hacia ellos en Quito hasta el final del periodo colonial fue un caso extremo, igual que lo fue también su fusión con las élites tradicionales en Caracas (Büschges 1999, pp. 215 y ss.; Quintero 1999, pp. 183 y ss.). Lo más habitual fue conciliar el principio de honor estamental con el éxito comercial a través del matrimonio entre un gran comerciante que se había enriquecido o uno de sus hijos, y la hija de una familia terrateniente antigua y distinguida. El mayor afán era adquirir un gran patrimonio, pero a esto le seguía inmediatamente la tarea de conservarlo y, en la medida de lo posible, acrecentarlo. El principal escollo para este objetivo era el derecho hereditario español, que restringía las facultades testamentarias del testador y establecía la igualdad de derechos para todos los herederos directos, incluidas las hijas. Cuando había un gran número de descendientes —lo que no era infrecuente en las familias de capa alta—, esto conducía a una fragmentación de la masa hereditaria, lo cual podía dar lugar a la decadencia o incluso a la disolución de la empresa familiar. Para contrarrestar este peligro, se podía optar por una serie de medidas preventivas. Una de ellas, que ya se utilizaba en el siglo xvi, era el establecimiento de un «mayorazgo», institución por la que se formaba una entidad con ciertos bienes del patrimonio familiar. Esta entidad pasaba a los herederos o sucesores del titular (generalmente el primogénito), y debía producir intereses periódicos que le garantizaran una
Waldmann.indb 34
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
35
subsistencia mínima. También era posible confiar a las hijas o los hijos al cuidado de la Iglesia en calidad de monjas o frailes, o hacer que entraran en el servicio eclesiástico. En algunos territorios, especialmente en Chile y México, existió desde un principio una estrecha cooperación entre las capas altas locales y las autoridades eclesiásticas. Esto no solo se debió a que las élites tradicionales tuvieran un celo religioso superior a la media, sino que también respondió a razones pragmáticas. Las familias de capa alta sufragaban altares, capillas y misas, y los religiosos procedentes de ellas ascendían a veces a los rangos más altos de la jerarquía eclesiástica. En correspondencia, la Iglesia concedía a miembros prestigiosos de la élite social papeles representativos y especiales en las ceremonias eclesiásticas, otorgaba a las familias de capa alta sepulcros y panteones suntuosos en los cementerios, y proporcionaba alojamiento gratuito a sus descendientes, convirtiéndolos en miembros de órdenes religiosas (Kicza 1999, pp. 28 y 30). La medida más habitual para evitar las divisiones de la herencia fueron las uniones endogámicas dentro del círculo familiar, ya fuera directo o extenso, como el matrimonio de un tío con su sobrina o entre primos. Los matrimonios de este tipo entre parientes resultaban ante todo de cálculos racionales, era excepcional que respondieran a lazos afectivos. Además, contradecían los mandatos eclesiásticos, aunque eran tolerados por el clero. En general, la concentración del patrimonio en los hijos varones tenía preferencia sobre la herencia en favor de las hijas, ya que los primeros continuaban con el apellido y el linaje. Particularmente apreciado era el doble enlace de dos ramas de una misma familia, por ejemplo, entre dos hijos de una rama y sus primas de otra. En conjunto, se abría aquí un amplio campo con todas las combinaciones imaginables (Lewin 1979a). El cabeza de familia era quien dirigía tales planes y cálculos, y tomaba todas las decisiones importantes relativas al bienestar de la familia. La estructura jerárquica de la familia de capa alta en el periodo colonial, en el que el esposo encarnaba la autoridad patriarcal en la cúspide, seguido de la esposa, los hijos varones y, en último lugar, las hijas, era también una característica estructural de los clanes familiares de élite. Este verticalismo garantizaba que se establecieran prioridades claras en el ámbito económico, contribuyendo también a evitar incongruencias y contradicciones en la representación de la familia hacia el exterior.
Waldmann.indb 35
03/04/2023 18:53:26
36
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Por eso, en la descripción de las primeras élites coloniales se ha puesto en un lugar relevante el afán de riqueza e influencia económica, porque efectivamente desempeñaba un papel clave en su orientación mental. La situación patrimonial no solo era el criterio principal para su valoración propia, sino que marcaba la pauta para la apreciación por parte del entorno social inmediato, algo en lo que coinciden prácticamente todos los autores que han trabajado sobre el periodo (cfr. Mörner 1983, p. 351; Büschges 2005, pp. 163 y ss.; Kicza 1999, p. 25). Ciertamente, durante el primer periodo colonial hubo nobles españoles que trataron de sacar provecho de su origen distinguido, con la esperanza de prosperar en la administración virreinal. Sin embargo, la situación colonial —abierta en general e incierta en muchos aspectos— tuvo como efecto que para el prestigio social de una familia en la colonia fueran mucho más decisivas sus capacidades prácticas y de afianzarse en el nuevo contexto que la apelación a un origen noble. En las zonas que se colonizaron más tarde, por ejemplo, el entorno de una ciudad minera en el norte de México se hizo aún más evidente que la ascendencia, e incluso en este caso, el color de la piel era un criterio de importancia secundaria para tener posibilidades de ser aceptado en la élite local. Por contra, lo decisivo era la capacidad de integrarse en la comunidad y conducirse con éxito económico (Cramaussel 1999, pp. 88 y ss.). Hubo que esperar hasta el siglo xvii, cuando las colonias habían crecido considerablemente en términos numéricos y comenzaron a diferenciarse étnica y socialmente, para que las élites urbanas ya consolidadas sintieran un renovado deseo de ver confirmado su rango superior con títulos de nobleza u otras distinciones (Büschges 2005, p. 162). Si nos remontamos al periodo colonial temprano, el factor decisivo para que las nuevas incorporaciones familiares fueran aceptadas y acogidas como iguales por parte de las capas altas correspondientes era el comportamiento en tres ámbitos. En concreto:
• •
•
Waldmann.indb 36
su comportamiento económico y éxito financiero; su participación en la administración ciudadana y disposición a asumir cargos; y sus enlaces matrimoniales con otras familias de capa alta, esto es, la inclusión en el sistema endogámico habitual del lugar.
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
37
En los tres ámbitos surgieron normas informales, independientes de las normas legales dictadas por la Corona y las autoridades eclesiásticas, de las que dependía el grado en el que las nuevas familias podían contar con el plácet de los clanes familiares relevantes. En lo que respecta a la economía, por ejemplo, no solo era decisiva la acumulación de riqueza, sino también la forma de gestionar la preeminencia económica asociada. ¿En qué medida el recién llegado había abierto nuevos mercados y creados puestos de trabajo? ¿Era un socio comercial confiable y previsible? Y, sobre todo, ¿pagaba sus deudas de forma puntual? Especial reconocimiento tenían los grandes comerciantes que solían tener reservas líquidas de dinero, y los empresarios que empleaban a un gran número de trabajadores indígenas, ya que se podía recurrir a ellos para obtener préstamos en caso de necesidad. También se esperaba que los miembros de las familias distinguidas participaran en la administración local. Esta era un asunto reservado a la élite, del que se excluía al resto de la población. En ella había puestos disponibles para su reparto que proporcionaban lucrativos ingresos y otros que servían a fines de carácter más organizativo o representativo. Esto debía negociarse entre los principales cabezas de familia en función de la situación patrimonial, la disposición y el talento. Ninguno de los mecanismos de interacción social mencionados hasta el momento era tan importante como el tercero: el vínculo entre las familias de capa alta a través de matrimonios. No se trataba solo de cambios graduales en la situación patrimonial respectiva de una familia ni de ganancias o pérdidas de prestigio social, sino que estaba en juego el futuro de ambas familias. La propia preselección de candidatos al matrimonio requería una cuidadosa consideración y sutiles acuerdos. A pesar de que la garantía de que el prestigio familiar no sufría ningún daño era mayor si se elegía una pareja de la misma capa social, a veces se admitían ciertas excepciones a esta regla (Kicza 1999, p. 22). La necesidad de aumentar el capital propio podía ser una de las razones para ello, así como la búsqueda de jóvenes con talento. Además de la elección de pareja, las familias implicadas en los enlaces debían resolver también otras cuestiones. Quizá la más importante fuera la relativa a la cuantía de la dote y el modo de reunirla. Además, había que aclarar dónde iba a vivir la nueva pareja y cómo se mantendría materialmente, ya fuera siguiendo el marido los pasos económicos de su propio padre,
Waldmann.indb 37
03/04/2023 18:53:26
38
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
haciéndose cargo del negocio paterno de la futura esposa o poniendo en marcha una empresa propia. Teóricamente, el rol clave de las familias y de las redes familiares para el éxito económico y el prestigio de los empresarios también se podría probar invirtiendo la conclusión, es decir, examinando qué sucedía cuando no se daban estos requisitos. A este respecto, se pueden citar dos ejemplos, significativamente ambos de México. Pertenecen a siglos diferentes, con circunstancias externas también distintas. Sin embargo, como la situación de fondo era la misma en ambos casos, las conclusiones a las que llegaron los autores que informaron fueron muy similares. El primer caso corresponde a una próspera hacienda latifundista. Su propietario, que no tuvo descendencia, la legó a unos sobrinos, también sin sucesores, lo cual, a pesar de la competencia profesional de los sobrinos al frente de su explotación, les condujo a un creciente aislamiento social que llevó al declive del latifundio. El segundo caso es el de un importante financiero de Panamá con deseos de invertir su capital en México. Sin embargo, todos sus intentos fracasaron en paralelo a sus infructuosos intentos matrimoniales (Walker 1986; Cramaussel 1999, pp. 90 y ss.). Los autores atribuyen el desastre económico en ambos casos al hecho de que los protagonistas se quedaron fuera de las redes locales en uno o fueron incapaces de integrarse en ellas en el otro. Por último, cabe mencionar una habilidad que, aunque no estaba prevista, fue un importante subproducto de la actuación en las redes sociales: la cualificación en calidad de mediadores e intermediarios. Entrar en un contexto social inicialmente ajeno mediante el casamiento exigía una considerable voluntad de adaptación y flexibilidad por parte del recién llegado. Además, si unas comunidades tan diversas como las de los colonos podían ponerse de acuerdo con relativa rapidez sobre normas de relaciones económicas y de interacción social solo fue gracias a que se acercaron entre sí y aceptaban compromisos. Las familias extensas, incluidas las redes tejidas por ellas, son formaciones sociales de carácter personal. Sus miembros pueden separarse o permanecer juntos. Lograr esto último, es decir, convencerlos para que actúen de manera consensuada y coordinada, requiere un gran esfuerzo y una sofisticada persuasión, porque cada individuo está convencido de su causa y quiere ser tomado en serio. La semblanza que he titulado «Los dos papeles de Epitácio L. Pessoa» y que figura en el
Waldmann.indb 38
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
39
anexo del capítulo V es un ejemplo del extraordinario grado en el que una persona puede llegar a dominar esta destreza. En un intento de ofrecer un balance final, hay que distinguir entre una serie de etapas sucesivas. Tras una fase limitada en el tiempo de conquista y búsqueda febril de oro, la asociación familiar como unidad social básica y la búsqueda de prosperidad material y reconocimiento de la comunidad colonial pronto se erigieron en ideales para la mayoría de los colonos. Sin embargo, los requisitos para materializar esos ideales estaban distribuidos de forma desigual y, en un principio, tampoco estaba claro cuáles eran las formas y los medios para alcanzarlos. No ayudó mucho que inicialmente apenas existieran líneas de separación en el seno de las comunidades coloniales, ni que la frontera entre funcionarios de la Corona y colonos fuera tan difusa como la existente entre españoles de origen distinguido o llano. Los primeros consiguieron mejores concesiones de tierras de la Corona y otros beneficios «de arriba» gracias a sus relaciones. Además, los recién llegados formados o más brillantes comprendieron enseguida que los derechos de encomienda que se les concedían, a la larga no serían suficientes para financiar los elevados gastos asociados a un hogar urbano, por lo que buscaron fuentes adicionales de ingresos. Los diferentes modos de proceder y las aspiraciones sociales se tradujeron en procesos de ascenso o descenso social a corto plazo, en la rápida aparición y disolución de redes y en un clima general de incertidumbre e inquietud social, marcado tanto por el contento de éxitos rápidos como por la frustración ante expectativas incumplidas. Se dibujó una primera diferenciación social: junto a la minoría de quienes consiguieron el ascenso económico, separándose del resto de la población blanca y de la masa de la población indígena para distinguirse como capa alta, se conformó un grupo nada insignificante de colonos cuyas expectativas se habían visto defraudadas. Cuando la Corona no accedió a sus quejas por no ver compensados adecuadamente sus servicios y sacrificios, se resignaron a ocupar un rol de conquistadores de segunda clase. A pesar de estas confusiones en la etapa inicial, y dejando a un lado levantamientos locales de la población indígena, la situación general fue relativamente tranquila y manejable. Los mercados eran todavía limitados, al igual que la movilidad entre regiones. Aunque las ciudades crecieron, ni siquiera los centros urbanos superaron el tamaño de una
Waldmann.indb 39
03/04/2023 18:53:26
40
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
ciudad europea mediana de la época. Alrededor del año 1600, la capa alta de la Ciudad de México —que no dejaba de ser el centro de poder de un virreinato— no comprendía más de unas cincuenta familias, y en las ciudades más pequeñas probablemente no eran más de diez o quince (Kicza 1999, p. 28). Los centros urbanos solo empezaron a ganar dinamismo en el siglo xvii. El punto de partida fue el aumento de la población, que llevó a una creciente diferenciación según criterios sociales y de pertenencia étnica. Esta transformación general se extendió también a las capas altas, que además contribuyeron a impulsarla. Bajo la presión de los nuevos ricos, las familias pertenecientes a la élite urbana marcaron más diferencias con el resto de la población y desarrollaron nuevos criterios de distinción de clase alta para legitimarse (Büschges 2005, pp. 159 y ss.). Una residencia majestuosa y céntrica era igual de importante que tener un estilo de vida lujoso, con un establo propio de caballos, ricos carruajes y una amplia tropa de sirvientes de diferentes orígenes étnicos. Además, las distintas familias encargaron genealogías en las que se diera constancia de la gloriosa historia de la estirpe durante la conquista y después de ella, y se adornaron con títulos de nobleza, que volvieron a estar de moda. La intención primordial de todo esto era poner límites al afán de aspirantes procedentes de la capa media-alta urbana demasiado audaces y deseosos de integrarse en las capas altas. En realidad, el resto de la población preocupaba muy poco a las familias de la élite. Su actitud generalmente condescendiente —que se plasmaba en la benevolencia hacia criados y clientela, en la disposición a explotar a la mano de obra indígena y en la indiferencia absoluta hacia el resto de la población— apenas había cambiado desde el comienzo del periodo colonial. 2. Evolu c i ón e n e l s i gl o x v i i i En muchos sentidos, el siglo xviii marcó un punto y aparte en la historia de la América española. Las reformas borbónicas trajeron consigo importantes estímulos por parte de la Corona que, mediante las mismas pretendía disciplinar la administración en aras de aumentar la recaudación de impuestos y asegurar la capacidad del subcontinente para defenderse de intentos de invasión externos. En paralelo, se
Waldmann.indb 40
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
41
rodujo una oleada tardía de inmigración —procedente sobre todo del p norte de España— y un crecimiento económico que alcanzó también a las regiones periféricas y más retrasadas, y que se mantuvo hasta la década de 1790. Una de las razones para este crecimiento fue la liberalización del comercio exterior, que hasta entonces estaba sometido a estrictas restricciones (Fischer 1992, pp. 18 y ss.). Para reorganizar y aumentar la disciplina de la administración, siguiendo los modelos franceses se introdujo un sistema de intendencias, basado en principios de control centralistas, que se superpuso parcialmente al personal administrativo virreinal. Como punto de partida, en la región de La Plata, los funcionarios de la Corona trataron de reducir la influencia de los criollos a nivel municipal, especialmente en el cabildo y en los organismos administrativos anexos, con el objetivo de frenar una corrupción rampante. Parte de los cargos que habían sido cedidos a los locales se recompraron por considerables sumas de dinero (Socolow 1999, p. 126). Con el ejército español sobrecargado con la defensa contra las amenazas externas —especialmente frente a la expansión británica—, se crearon cuerpos de milicias, cuyos miembros tenían garantizada su propia jurisdicción penal y civil, además de una amplia exención fiscal. El sistema de milicias, que se extendió rápidamente y del que se apropiaron las capas altas, surgió al mismo tiempo en las colonias portuguesas y, a partir de entonces, desempeñaría un rol decisivo en los conflictos internos de ambas zonas de Sudamérica (Guerrero Domínguez 2007; Uricoechea 1980). Ciertas medidas ordenadas por el poder central de Madrid, como la supresión de los corregidores encargados de las ventas forzadas a los indígenas, pusieron en apuros a algunos comerciantes, especialmente a los que dependían del comercio intrarregional. Por otro lado, las grandes casas comerciales tendieron a salir reforzadas del consiguiente desplazamiento de los procesos de intercambio a mercados interregionales o transoceánicos. Una de las causas pudo ser la nueva corriente migratoria de jóvenes españoles procedentes del norte del país (Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña). La capa mercantil criolla pudo captar a jóvenes de esta nueva oleada que ayudaron a ampliar y diversificar las empresas y se integraron sin problemas en el medio local de capas altas. Sin embargo, pocos de estos inmigrantes llevaron consigo a su nueva patria el espíritu de la Ilustración imperante en Europa. Ciertamente,
Waldmann.indb 41
03/04/2023 18:53:26
42
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
su nivel de educación y su afán de aprendizaje superaban los de las anteriores oleadas; ahora bien, aunque estaban abiertos a innovaciones de carácter económico y técnico, también estaban fuertemente apegados a los patrones de mentalidad cuasi estamental de la madre patria. En este sentido, fue totalmente excepcional la creación de órganos de prensa o la fundación de universidades u otras instituciones culturales. En términos generales, a pesar de las iniciativas de renovación, las redes tradicionales y conservadoras de las capas altas mantuvieron el control. La aceleración del desarrollo descrita dio lugar a un proceso de diferenciación, por el que puede resultar cuestionable hablar de la «élite criolla» o de las «redes familiares de la capa alta». Por eso prefiero esbozar aquí tres retratos colectivos, que ofrecen un perfil razonablemente representativo de los diversos medios de capas altas en el periodo colonial tardío. En concreto: un grupo de grandes comerciantes que se había establecido en Lima, antigua sede del poder virreinal; como contrapunto, la flamante élite de Montevideo, una ciudad y región largamente olvidada y que empezó a ganar primacía y consciencia propia con el auge del comercio ganadero; y, entre ambas, la capa dirigente chilena, asentada en una región que, acechada por frecuentes incursiones de indígenas y por los terremotos, fue una de las más atrasadas hasta finales del siglo xvii, pero que comenzó después un proceso acelerado de recuperación, entre otras cosas debido al aumento de la inmigración procedente del País Vasco. El grupo de grandes comerciantes con sede en Lima era una parte constitutiva de la capa alta de esta metrópoli colonial (Mazzeo de Vivo 1999, pp. 67 y ss.). Venía a probar que el conflicto entre la antigua tradición nobiliaria española y la tentación de recurrir al comercio para obtener unos ingresos acordes con el exigente estilo de vida se había inclinado claramente a favor de esta última opción. Como recoge Mazzeo de Vivó citando a Roquefeuil: «El negociante goza de tal reputación que los nobles se entregan generalmente a los negocios» (1999, p. 75). Habían amasado una considerable y envidiada fortuna, integrada por inmuebles urbanos, extensas tierras y una espléndida residencia lujosamente amueblada en el centro de la ciudad; además, estaban perfectamente relacionados y eran omnipresentes en la vida pública. Sin embargo, no podían mirar atrás hacia un árbol genealógico que se remontara lejos en el pasado de la colonia. Algunos habían o cupado mucho tiempo cargos superiores en la administración virreinal y parte
Waldmann.indb 42
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
43
de ellos habían llegado desde una provincia del norte de España (como Santander, Navarra o La Rioja) durante el siglo xviii y habían cosechado sus primeros éxitos en una empresa local antes de montar su propio negocio. Sin embargo, no surgieron de la nada socialmente, sino que, sin excepción, procedían de familias de origen que ya eran respetadas en España, con ramas que también se habían afianzado en otras regiones de América. Esto, así como su indudable «pureza de sangre» y su probada competencia en la colonia, los hacían atractivos como candidatos al matrimonio para las hijas de las familias de capa alta más antiguas. Aquellos que también habían estudiado estaban predestinados para el desempeño de cargos públicos. Si nos detenemos en los cargos honoríficos y puestos públicos que estos grandes comerciantes ocuparon sucesivamente o incluso al mismo tiempo, casi se tiene la tentación de hablar de pluriempleo. Era imprescindible pertenecer al cabildo; a ello se sumaba el cargo honorífico de cónsul —que estaba sujeto a ciertas condiciones de edad y patrimonio— y, a veces, el no menos exigente puesto de oidor, junto a cargos militares y eclesiásticos, así como el rango de oficial de la milicia. Casi huelga decir que se debía pertenecer también a una de las dos notables órdenes de caballería españolas de Santiago o Calatrava. La base material para que se extendiera de tal manera el desempeño de cargos honoríficos —a pesar de que dichos cargos podían ser hereditarios y en la mayoría de los casos tenían una modesta remuneración— fue el éxito mercantil. En este aspecto, el grupo se benefició sobre todo de su capacidad para tejer relaciones, así como de su intuición para realizar intercambios rentables de todo tipo, desde productos perecederos y no perecederos hasta animales de tiro o esclavos. También resultó una gran ventaja la amplia red de parientes y amigos a su disposición, que incluía personas de confianza en Guayaquil y Santiago de Chile, Buenos Aires y Cádiz, y que, en algunos casos, podía extenderse hasta Filipinas o Londres. Estos grandes comerciantes, de mentalidad abierta y progresista en el ámbito económico, siguieron el espíritu de los tiempos y mandaron a sus hijos a buenos colegios, e incluso algunos de ellos se doctoraron en la Universidad de San Marcos en Lima. Sin embargo, siguiendo otra tradición española, esto no les impidió llevar un estilo de vida fastuoso y exhibir los objetos de lujo acumulado, tales como joyas, muebles o vajilla fina, para impresionar a otras familias de capa alta.
Waldmann.indb 43
03/04/2023 18:53:26
44
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
El siguiente ejemplo de Montevideo y la llamada Banda Oriental contrasta en más de un sentido con el grupo de comerciantes establecidos en Perú (Schröter 1999, pp. 103 y ss.). A falta de recursos naturales prometedores, el actual Uruguay fue durante largo tiempo una región limítrofe poco poblada y sin apenas trascendencia en la América española. Esta situación cambió a principios del siglo xviii, cuando el ganado atrajo a un número creciente de colonos. Esta afluencia extendió la colonización del territorio, cuya frontera fue avanzando desde la banda costera hacia el interior del país. A partir de 1750, el fenómeno fue acompañado de una diferenciación vertical que terminó con la aparición de una capa alta local, centrada en Montevideo. Esta capa, constituida inicialmente por grandes terratenientes, profesionales liberales, militares y funcionarios de la administración, creció rápidamente con la expansión de la ganadería y la aparición de un nuevo estrato de comerciantes de ganado. Debido a la tardía colonización y su posterior diferenciación vertical, la periférica Banda Oriental se distinguía claramente de regiones coloniales más antiguas. Asimismo, era excepcional que los colonos, incluyendo a los clanes familiares dirigentes, dispusieran de un título de nobleza o pudieran presumir de descender de los primeros conquistadores. Por eso, llama la atención hasta qué punto en el desarrollo en su conjunto, e incluso en algunos fenómenos secundarios, se siguieron viejos caminos ya conocidos de casos precedentes. El paralelismo empieza con el temprano esfuerzo de un pequeño grupo en el seno de la capa de los colonos, al inicio en gran medida socialmente homogéneos, que trata de distinguirse del resto, invocando un estatus especial como élite y otros derechos por haber llegado primero. También se encuentran rasgos conocidos en la composición del grupo. La pequeña capa alta, formada al inicio casi exclusivamente por grandes terratenientes y representantes de la Corona, pronto se sintió obligada a recibir en su círculo a comerciantes prósperos. Parece evidente que los superiores márgenes de beneficio de los comerciantes los convirtieron en codiciados socios comerciales de los grandes terratenientes en toda Latinoamérica. Característico de esta fase preliminar de la colonización fue también, como sucedió en otras partes en el siglo xvi, el mayor potencial de cambio, es decir, la aceleración de los procesos de ascenso y declive social de familias individuales (Schröter 1999, p. 110).
Waldmann.indb 44
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
45
Las similitudes con el caso peruano incluso abarcan los métodos de consolidación de la capa alta. También en la Banda Oriental, la endogamia se convirtió en el medio preferido para mantener la cohesión de las familias notables interconectadas y legitimar su estatus elevado respecto al resto de la población. Además, aquí también se produjo una paulatina separación de la herencia española, mediante el desarrollo de criterios y títulos independientes de reconocimiento social que se basaban en virtudes locales de la colonia. Chile, una capitanía en el periodo colonial, fue también una región bastante pobre y atrasada hasta finales del siglo xvii. Constreñida en lo político por su doble dependencia de Lima y Madrid, la colonia se vio envuelta en una interminable guerra fronteriza con los araucanos, que se habían apropiado del territorio al sur del Biobío. Además, se vio afectada por frecuentes catástrofes naturales, especialmente terremotos. La élite local, formada principalmente por encomenderos y militares, tenía que conformarse con un nivel de vida relativamente modesto. La situación mejoró tras un catastrófico terremoto que aumentó la dependencia para el suministro de trigo del fértil Valle Central chileno en Perú, Lima en particular, y con la apertura de una nueva ruta comercial marítima hacia Chile por el cabo de Hornos. En pocas décadas, ambos factores hicieron crecer enormemente el comercio exterior, convirtiendo a Valparaíso y Santiago en ciudades importantes del sur de la América meridional; a su vez, esto provocó una fuerte afluencia de inmigrantes procedentes del norte de España. Una parte considerable de estos inmigrantes eran navarros y vascos que, según Maria Rosaria Stabili, desempeñaron un papel especialmente importante en el posterior desarrollo de la región (Stabili 1999, pp. 133 y ss.). Llama la atención que los migrantes vascos compartieran varios rasgos con la generación de los primeros conquistadores españoles del siglo xvi. Al igual que estos, solían ser descendientes segundos de familias hidalgas (los vascos reclaman para sí ascendencia noble en todo momento) que tuvieron que dejar las tierras de herencia al primogénito para buscar fortuna fuera de su patria. Como suele ocurrir con los linajes nobles, honraban su árbol genealógico y no se desprendían de su residencia original, sino que mantenían un estrecho contacto con sus parientes en el país y en el extranjero. En España, los vascos gozaban de buena reputación como secretarios, eclesiásticos,
Waldmann.indb 45
03/04/2023 18:53:26
46
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
representantes del ejército, marinos y comerciantes, y los migrantes supieron seguir en esta tradición. En Chile, los comerciantes vascos demostraron ser especialmente capaces y muchos llegaron lejos. En este sentido, su trayectoria fue comparable a la de los grandes comerciantes de Lima de los que hemos hablado. Al igual que ellos, comenzaron trabajando para un comerciante ya establecido, por lo general, un pariente o conocido de más edad y, al ganar confianza en sí mismos, se independizaron, contrajeron matrimonio con una mujer de la capa alta local y se especializaron en rutas comerciales transregionales o transoceánicas. Tampoco se aprecian diferencias significativas respecto a la trayectoria de otros migrantes nacidos en España en el valor que concedían a los títulos, la insistencia en la «pureza de sangre» y su actitud extremadamente conservadora. Sin embargo, había una diferencia esencialmente ligada al origen de los vascos (Waldmann 1984, pp. 155 y ss.): procedentes de una minoría étnica que nunca había gozado de la protección del Estado, los vascos habían desarrollado una conciencia colectiva particular y además se caracterizaban por su competencia organizativa y una capacidad de adaptación pragmática superiores a la media. Los comerciantes vascos pronto se independizaron de Lima, el centro administrativo virreinal, y fundaron una asociación comercial chilena con jurisdicción propia. La creación de una contaduría independiente como organismo central de una administración financiera propia fue también iniciativa de ellos. Gracias a su participación decisiva en el cabildo de Santiago, especialmente en el cargo de corregidor, el cabildo ganó prestigio y se dio a conocer por sus medidas para mejorar la higiene, así como la seguridad y el orden público (Stabili 1999, pp. 143 y ss.). En la esfera privada, el estilo de vida vasco era reacio a la ostentación, se caracterizaba por la sobriedad y la aversión al derroche. También cabe mencionar que, a diferencia de la tradición castellana, el concepto vasco de hidalguía incluía la capacidad y la disposición para el trabajo manual. La lista de características loables que Stabili atribuye a los vascos podría seguir ampliándose. Queda por resolver en qué medida contribuyeron a que Chile superara con relativa rapidez la agitación interna desencadenada por las guerras de independencia y recuperara la normalidad política. En cualquier caso, fueron suficientes como para que una parte nada despreciable de inmigrantes vascos y de sus descendientes ascendiera a la capa alta local.
Waldmann.indb 46
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
47
3. Ambiva l e nc i as y p ol os de t e n s i ó n Esta visión panorámica de las redes familiares en el periodo colonial no debe concluir sin mencionar ciertas ambivalencias y tensiones en la concepción que tenían las capas altas de sí mismas y en relación con su entorno social y político. Algunas de ellas ya se han mencionado, pero se retoman para su contextualización. En primer lugar, existía una cierta contradicción entre la nobleza reclamada por una gran parte de la capa alta con su concepción del honor, por un lado, y su afinidad con un mercantilismo que implicaba una ética sustancialmente diferente, por el otro. En apariencia, el espíritu mercantil y las prácticas comerciales ganaron en todos los frentes de este conflicto. En palabras de John Kicza, cuya cita recogen Büschges y Schröter en su antología (1999, p. 306): «El dinero compra el honor». A la larga, solo unas pocas familias de capa alta se abstuvieron de complementar los reducidos ingresos procedentes de la propiedad de extensas tierras entregándose, si se les presentaba la oportunidad, al comercio, que operaba con mayores márgenes de beneficio. Sin embargo, una mirada más detenida ofrece un balance menos evidente. Por un lado, la mayoría de los grandes comerciantes consideraba superior el principio estamental de la nobleza y se esforzó por hacer olvidar el origen mundano de la riqueza acumulada mediante su integración social en la capa alta y la compra de títulos de nobleza y honores de cargo. Por otro lado, las capas altas criollas, con contadas excepciones, enfatizaban su particularidad con su adhesión selectiva a determinadas normas estamentales, por ejemplo, en lo que respecta a los matrimonios, y con un aislamiento sistemático del resto de la población. Por lo demás, la solución a este conflicto dependía de la coyuntura. Las favorables condiciones comerciales, especialmente en las ciudades costeras, ejercían una atracción casi irresistible sobre las familias más antiguas. Por otra parte, estas mostraron poca disposición a renunciar a su arrogancia aristocrática cuando había escasas posibilidades de distinguirse socialmente mediante actividades comerciales. En definitiva, nos encontramos aquí con el fenómeno de la heterogeneidad estructural, que no es infrecuente en las sociedades inmigrantes y, en general, en los casos de desarrollo tardío. La Corona española, cabeza de un Estado atrasado en su desarrollo en el seno de Europa, había dado ejemplo en este sentido con una práctica que
Waldmann.indb 47
03/04/2023 18:53:26
48
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
invitaba a la doble moral, al ofrecer en venta títulos de nobleza por sumas considerables de dinero. A este respecto, la cita de Kicza «el dinero compra el honor» debería completarse con su réplica: «por dinero se vende el honor». La tensión entre endogamia y exogamia en las prácticas matrimoniales de las familias de capa alta, comparativamente, era leve. En la medida de lo posible, se mantuvieron fieles al principio de endogamia. Esto ayudó a evitar la amenazante fragmentación del patrimonio familiar por el derecho hereditario español que, junto con el cultivo de las relaciones comerciales, fue el medio más importante para reforzar la cohesión entre las distintas familias de capa alta y permitirles formar una red estable. Sin embargo, el código de la capa alta también admitía excepciones. El amor como motivo del matrimonio no era una de ellas; una elección de pareja que se desviara de las normas debía estar dictada más bien por el interés de la familia y, en última instancia, eran el cabeza de familia o los padres conjuntamente quienes decidían. Una de las razones para apartarse de las normas era que la familia necesitara un suministro de capital «externo» para mantener el prestigio social y el estilo de vida correspondiente. Otra, que por razones económicas se buscara la coalición con otro gran negociante o la inclusión de un profesional competente como, por ejemplo, un abogado. Los españoles que estaban temporalmente al servicio de la Corona en una colonia o que tenían intención de quedarse en ella desde un principio podían utilizar su garantía de «pureza de sangre» para defender su idoneidad como candidatos a un matrimonio conforme a la posición social, lo que era especialmente importante en regiones con una alta proporción de población indígena, negra o «mestiza». Por esta razón, las familias, que en principio prestaban atención a la igualdad de estirpes al unirse por medio del matrimonio, solían estar dispuestas a rebajar sus exigencias en la elección de la pareja para el matrimonio de sus hijas y daban a la joven pareja una generosa dote para facilitar su independencia económica. Un eje de tensión que ganó importancia a largo plazo fue la relación entre los «centros» y las regiones periféricas. En los siglos xvi y xvii, esta fue una cuestión todavía relativamente poco problemática, ya que las sedes virreinales de México y Lima eran tan claramente superiores a los territorios del interior, e incluso de los subcentros urbanos, en términos de población, poder económico e influencia política,
Waldmann.indb 48
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
49
que no podían causar ni envidia ni sentimientos de rivalidad. No solo todas las directivas vinculantes para las colonias emanaban de estos dos centros virreinales, sino que además encarnaban una atmósfera urbana y una apertura cosmopolita ideales, en especial la Lima costera. El siglo xviii hizo cambiar esta clara preponderancia en dos aspectos. Por un lado, a consecuencia del crecimiento demográfico y de los movimientos migratorios internos, zonas atrasadas y que hasta entonces se consideraban poco atractivas se resignificaron, como ilustra el ejemplo de la Banda Oriental. Por otro lado, se fundaron nuevos virreinatos y se modificaron los equilibrios de fuerzas económicas mediante la apertura y la utilización de nuevas rutas comerciales. Buenos ejemplos de estos últimos cambios fueron la apertura de una nueva ruta de transporte marítimo alrededor del cabo de Hornos, que liberó a Chile de su dependencia de Lima, o la revalorización de Buenos Aires como capital de un virreinato, lo que, a su vez, transformó de forma sustancial el estatus y la importancia de provincias como Salta, Tucumán y Jujuy en el norte de la actual Argentina. En la América portuguesa, el traslado del centro administrativo del noreste al centro, en Río, tuvo consecuencias similares. Debido a la escasez de estudios, no se tratan aquí los conflictos en el seno de los clanes o de las redes familiares, así como entre unos y otras. Si pasamos la mirada de las relaciones internas de las redes familiares a las externas, aparecen dos fuentes de tensión y ambigüedad relevantes. La primera es la relación con la Corona y sus representantes en América Latina y la segunda, su disposición —no se puede hablar de una relación en sentido estricto— hacia «el resto de la población» en las colonias. Durante mucho tiempo, las relaciones con la casa real y sus órganos de representación en la colonia fueron relativamente fluidas y sencillas. Aunque ambos grupos de población estaban separados formalmente por una línea divisoria que, por ejemplo, prohibía a los funcionarios al servicio de los virreyes contraer matrimonio con una criolla, dicha frontera era ciertamente permeable y se hacía de ella un uso bastante pragmático. No solo se salvaba para celebrar matrimonios, sino también para entablar contactos comerciales. Fue la Corona la que rompió esta relación de dependencia, que apenas provocaba fricciones. Lo hizo con las reformas borbónicas del siglo xviii. Estas reformas eran presentadas como si su objetivo fuera disciplinar y
Waldmann.indb 49
03/04/2023 18:53:26
50
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
a umentar la eficiencia de la administración colonial, pero su verdadero propósito era incrementar los ingresos fiscales que se podían obtener de las colonias. Con ellas se inició un tira y afloja con el recorte o la concesión de derechos de autonomía a las colonias, lo que a su vez reforzó la lucha de estas por una mayor independencia política y acabó desembocando en las guerras de independencia. Las reformas resultaron contraproducentes porque en lugar de conducir a un mayor control alimentaron el espíritu de resistencia entre las capas altas criollas. Pero no solo eso, también fue habitual que se manipulara su sentido, poniéndolas al servicio de los intereses de las redes familiares de capa alta en la colonia. Un ejemplo en este sentido es la introducción de las milicias, un sistema destinado a proporcionar una amplia base social para la autodefensa del subcontinente contra posibles invasiones. En la práctica, sin embargo, las capas altas locales se sirvieron de dicho sistema para su diferenciación y afirmación propias (Guerrero Domínguez 2007). De forma similar a lo que sucedió en otras grandes regiones, las reformas no reforzaron la monarquía, sino que más bien marcaron el comienzo del declive del imperio (Bernecker 1991, pp. 87 y ss.). En retrospectiva, es inevitable pensar que fue la relativa debilidad de la monarquía la que dio cierta estabilidad al entramado del edificio colonial durante dos siglos y medio. Justamente en la etapa en la que la Corona empezó a tomarse en serio su dominación, se hizo evidente que sus recursos humanos, institucionales y coercitivos eran insuficientes para cubrir un territorio adicional tan vasto como el constituido por gran parte de América Latina. La monarquía dejó como legado una capa alta consciente de su poder y valor que durante mucho tiempo no vio la necesidad de rebelarse abiertamente contra la Corona, sino que persiguió sus propios intereses bajo el paraguas soberano de la supremacía real, fiel al lema: «Se obedece, pero no se cumple». Como señalaba en la «Introducción», mi reticencia a referirme a la relación entre la capa alta y el resto de la población (que constituía nada menos que el 95% del total) en términos de «clase gobernante», se debe a que esta parte no parece que contara lo más mínimo para las familias prominentes. En este sentido era sintomática la actitud de las familias de capa alta de Quito, que se refería a los habitantes de la ciudad que no formaban parte de su red como «viles», independientemente de su ocupación o posición social (Büschges 1996, p. 75). En
Waldmann.indb 50
03/04/2023 18:53:26
I . A N TEC ED EN TES EN EL PE R IOD O C OL ONIA L
51
ciertos casos, por ejemplo, en la Caracas del siglo xvii, es posible que existieran escalones intermedios entre una escasa capa media formada por blancos más pobres y «mestizos» que se acercaban a la capa alta a través de vínculos clientelares, y los estratos sociales inferiores de negros e indígenas. Sin embargo, ni siquiera esta diferenciación borró la división básica entre la «gente como uno» y el resto de la población (Blank 1974). Para comprender mejor esta concepción de la sociedad hay que apuntar una vez más al concepto clave de la «pureza de sangre» como criterio de estratificación social en capas. Aunque su importancia era reconocida en general, tuvo un peso particular en sociedades con una alta proporción de indígenas o, más tarde, también de población negra. El racismo fue —y en cierta medida sigue siendo— un componente básico de la imagen social de las capas altas latinoamericanas. Como criterio de aptitud para pertenecer a la élite, la blanquitud se imponía con absoluta rotundidad a cualquier otro, como pudieran ser el éxito económico o el talento artístico (Casaús Arzú 2018; Mörner 1983, p. 355). En consecuencia, a los negros y a los indígenas les resultaba difícil ascender a posiciones sociales dirigentes (Potthast 1999; Cramaussel 1999, pp. 89 y ss.). 4. Testim o ni o s y r e t r ato s de ép o ca Un matrimonio rechazado por cuestiones de estrato social En el epígrafe anterior se veía cómo la antigua capa alta, a pesar de la apertura en muchos ámbitos, en algunos aspectos se aferraba rígidamente a sus privilegios nobiliarios. Se muestra ahora un caso que se llevó a los tribunales a finales del siglo xviii en Caracas. Cuando los hermanos Felipe y María Josefa de la Madriz supieron que su hermana Rosalía tenía intención de contraer matrimonio con José Manuel Morón, no estuvieron nada contentos con la noticia. Al contrario, les pareció toda una insolencia, por pertenecer ellos a una de las familias más importantes de la provincia. Según dicen, desde su origen, la familia Rodríguez de la Madriz y Ascania se distinguía como parte de la nobleza provincial. Los bisabuelos por parte paterna y materna fueron miembros de la Orden de Santiago, y en ese momento seguían formando parte de la nobleza por su estrecha relación familiar con caballeros de la provincia, titulares de órdenes y títulos castellanos.
Waldmann.indb 51
03/04/2023 18:53:26
52
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Los hermanos se opusieron a la desigual unión de la noble Rosalía con una familia como la de Morón en la que «se ven las mezclas de mulatos, indios, zambos y otras castas donde, en los últimos de ella ha tenido asiento la embriaguez y los oficios más sórdidos» (Quintero 1999, p. 194). Para dar peso a su argumento, se basaban en el Real Decreto de marzo de 1776, por el que el sabio soberano estipulaba que eran inadmisibles los matrimonios entre parejas desiguales, como el de la familia Madriz y la familia Morón. El origen de todo, según los hermanos, se encontraba en un resentimiento por parte de Rosalía, que habría querido humillar a su familia y manchar su imagen con «un tizne del que nunca podrá lavarse, causar escándalo en el pueblo y perpetuar discordias y lo que es más, transgredir los Reales preceptos que todos debemos obedecer» (Quintero 1999, p. 194). Rosalía contradijo a sus hermanos e intentó refutar sus argumentos. Primero comenzó con un juicio despectivo sobre su pretendiente. Según argumentaba, los abuelos de Manuel «no provienen en absoluto de mala raza sino que, por el contrario, fueron reputados por blancos; si tuvieron alguna mezcla, ésta debe ser con indios y, por consiguiente, no puede afirmarse que sean mulatos». Luego, rompió una lanza por sus futuros suegros. Eran personas honorables, nunca se había oído hablar de que se hubieran entregado a ningún vicio, y en sus ocupaciones habían realizado un trabajo honesto, sin nada mezquino ni bajo. En su último argumento apelaba a sus hermanos para que tuvieran comprensión por su situación personal. Estaba en la difícil situación de «encontrar otro marido con la edad de cuarenta años que ya cuento».» (Quintero 1999, p. 194) El tribunal decidió a favor de los hermanos que, a pesar de los ruegos, insistieron en su postura. Se decidió que Rosalía no tuviera ningún contacto con Morón en el futuro y que fuera recluida en casa de un familiar para evitar el matrimonio y cualquier comunicación entre ambos. Fuente: versión abreviada del relato más extenso en Quintero, 1999.
Waldmann.indb 52
03/04/2023 18:53:26
II.
Las capas altas en el periodo de transición de las guerras de independencia y las convulsiones posteriores
1. Tr a n sfor m ac i ó n p rofunda y p ri m e ras re acci o n e s Las décadas entre 1810 y 1860 siguen siendo una de las etapas más controvertidas de la historia de América Latina, entre otras cosas porque se presentan como un periodo extremadamente confuso y tiran por tierra todo juicio generalizado. La incertidumbre resultante en la historiografía también afecta a nuestro tema de estudio sobre las redes familiares de capa alta, que se desdibujan y se hace más inaprensibles en momentos de convulsión política. Las controversias se extienden al ámbito conceptual: ¿Se puede llamar revolución a la ruptura política que removió el terreno del orden tradicional, o bien el cambio iniciado a partir de 1810 se agota en el hecho de que las partes de América Latina antes sometidas a la Corona española se independizaron y se otorgaron una Constitución republicana? Quienes defienden este último punto de vista argumentan que poco cambiaron las condiciones sociales, a pesar de toda la reestructuración económica y de los enfrentamientos políticos. Además, apuntan a que tanto las viejas como las nuevas capas altas consiguieron bloquear enérgicamente los afanes de emancipación de las capas inferiores blancas y, sobre todo, negras e indígenas (Guerra 1999; Bernecker 1991, 2016). También son objeto de debate las consecuencias a medio plazo de los trastornos políticos que tuvieron lugar entre 1810 y 1820, los interminables y sangrientos conflictos internos que paralizaron los Estados recién creados y provocaron un estancamiento en su desarrollo. ¿Significaron una
Waldmann.indb 53
03/04/2023 18:53:26
54
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
recaída en la anarquía y en una situación de violencia segmentaria, como se conoce en las sociedades tribales (Riekenberg 2014, 2017) o fueron una etapa de experimentación «normal» de las constituciones republicanas recién constituidas, que incluían como componente indispensable la figura del «ciudadano en armas» que supiera defenderse de actos represivos del Estado y del despotismo? (Sabato 2018). En este capítulo se comenzará centrando la atención en la brusca ruptura que marcaron los procesos políticos de separación de España a partir de 1810, en la consiguiente búsqueda de una nueva forma de gobierno adecuada, y en las reacciones inmediatas desencadenadas entre las redes tradicionales de las capas altas. Los efectos a medio plazo de este nuevo comienzo político se tratarán en apartados posteriores, ya que parece indispensable hacer una diferenciación por Estados. Independientemente del término que se quiera reservar para los profundos cambios políticos que sucedieron entre 1810 y 1830, no cabe duda de que marcaron una transformación radical para la conciencia propia de los grupos relevantes en los virreinatos. Tras la «implosión» del imperio colonial (Guerra 1999, p. 47), la cuestión era, por un lado, la reorganización territorial del subcontinente y, por el otro, el cambio de una monarquía basada en la gracia divina a un orden de dominación secular. Ambos aspectos plantearon una serie de preguntas y las correspondientes controversias. Aunque al principio no estaba nada claro que la América española no fuera a seguir siendo un bloque de dominación unificado, las fuerzas centrífugas pronto se impusieron en el marco de las juntas que surgieron en numerosos lugares (Sabato 2018, p. 26). Con el colapso del imperio colonial, también cambiaron las condiciones económicas y los flujos comerciales: ciudades y puertos antes descuidados se volvieron más atractivos, mientras que otros se vieron relegados. Dentro de los Estados recién constituidos, había que determinar la relación de las distintas regiones entre sí y con la respectiva capital, tanto si se optaba por un Estado centralizado y unitario como por una formación estatal de tipo federal. También debía aclararse la relación con la Corona: si la demanda se reducía a una mayor autonomía o si se buscaba una separación definitiva de ella. Una vez aceptada la idea de la independencia, era inevitable que se plantearan otras cuestiones. ¿Se aspiraba a una monarquía constitucional o más bien a una forma republicana de Estado? Si se optaba por la república, ¿de qué tipo sería?, ¿de tipo corporativo y fiel a una
Waldmann.indb 54
03/04/2023 18:53:26
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
55
concepción tradicional del Estado ibérico o moderna e inspirada en el espíritu de la Ilustración, basada en la unión de ciudadanos individuales como pueblo soberano? ¿Quiénes eran el «pueblo»?, ¿hasta qué punto debía participar en el gobierno?, y ¿cómo se podía controlar? Todas estas cuestiones eran nuevas para las capas altas tradicionales, que hasta entonces no se habían visto cuestionadas en su posición dirigente. Era incierto hasta qué punto iban a implicarse e incluso participar en los debates intelectuales y políticos que estaban estallando. Asimismo, ¿en qué medida las redes familiares que se habían formado podrían soportar la presión sobre su posición privilegiada resultante de la nueva constelación de poder? Aunque no hay una amplia bibliografía sobre esta serie de cuestiones, la existente permite extraer dos conclusiones. En primer lugar, que las antiguas capas altas no presentaron un frente unido contra los afanes de reforma política, sino que en algunos casos se comprometieron con ellas y participaron de forma activa. En segundo lugar, esto hizo que las tensiones y la rivalidad que siempre estuvieron latentes en las redes de capa alta se intensificaran en algunos casos. Además, la fuerte tendencia a la descentralización y a la fragmentación territorial de la primera mitad del siglo hizo que las redes, antes relativamente cerradas, se distendieran e incluso se segmentaran. Además, las élites tradicionales de las distintas subregiones buscaron su propia manera de hacer frente a la nueva situación. Según Losada (2009, pp. 61 y ss.), la antigua capa alta de grandes comerciantes y estancieros de la región de La Plata, todavía poco poblada en ese momento, no estaba en absoluto preparada para la separación de la Corona española ni tenía especial interés en que se hiciera realidad. En ausencia de límites territoriales claros, no existía un proyecto de Estado nacional, ni siquiera «argentino» o «Argentina» eran denominaciones extendidas, sino que la identificación se establecía con América (por oposición a Europa o a España) o a una provincia. Los estrechos vínculos familiares entre españoles y criollos evitaron que surgieran grandes tensiones entre ambos grupos, aunque lo mismo ocurrió entre los representantes del viejo orden colonial y el joven movimiento patriótico. Los diferentes frentes y sus partidarios estaban mezclados, parte de la antigua élite trabajaba en los órganos y cuerpos políticos recién creados; por otro lado, la provincia norteña de Salta se puso del lado de los realistas porque la mayoría de los puestos clave ya estaban ocupados por criollos y eso hacía innecesario
Waldmann.indb 55
03/04/2023 18:53:26
56
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
un cambio de poder. Lo único en lo que se coincidió por encima de las divisiones políticas fue en que «el pueblo» constituía una nueva e importante base de legitimidad para cualquier tipo de régimen y que, en consecuencia, se le debía tener en cuenta, pero también bajo control. El panorama dibujado para la situación argentina contrasta notablemente con las circunstancias de Chile, tal como expuso Lowenthal Felstiner ya en 1976. Chile, que también estaba escasamente poblado en esa época (alrededor de un millón de habitantes en 1810), no solo tenía un territorio más claramente definido que Argentina, sino también una capa alta robustecida por recurrentes desastres naturales (terremotos) y continuos conflictos armados con la población indígena del sur del país, y con gran seguridad en sí misma. Cansada de ser condescendiente con Madrid, esta capa se esforzó por conseguir la independencia. En su ensayo, Lowenthal Felstiner subraya en especial la conexión entre las rivalidades de los clanes familiares gobernantes durante la fase de transición y el curso de las luchas por la independencia. En mi opinión, va demasiado lejos cuando afirma que los jefes de los clanes subordinaron las posibilidades futuras de la naciente nación chilena al bienestar y preponderancia de su familia extensa (Lowenthal Felstiner 1976, p. 76). No cabe duda de que la red de familias de capa alta, en conjunto, tenía en Chile mayor peso social que en cualquier otro país de América Latina. Además, mucho apunta a que la tentación para el enfrentamiento mutuo era particularmente grande en esa situación de supremacía irrestricta de las redes familiares. Sin embargo, en el caso chileno, suponer que el curso de los conflictos armados puede explicarse principalmente por los intereses opuestos de las estirpes de los Larrain y los Carreras sería ir demasiado lejos. Más bien, había detrás un proyecto de independencia que fue aprobado y —con peros— respaldado por la capa alta chilenas en su conjunto (Edwards 1928, pp. 20 y ss.; Rinke 2007, pp. 26 y ss.). Christian Büschges (2013) es el único que ha realizado un estudio. Comparó las reacciones de la aristocracia colonial durante el periodo de transformación profunda en las ciudades de México, Quito, Caracas y Río de Janeiro. En Río, por supuesto, no se trató de romper con la patria portuguesa, sino de transformar la capital de una antigua colonia en el centro de un imperio. Aunque la aristocracia solo constituía una parte de la capa alta colonial y el estudio de Büschges se limitó a las grandes ciudades, es probable que sus conclusiones sean
Waldmann.indb 56
03/04/2023 18:53:26
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
57
hasta cierto punto representativas para las redes de élites tradicionales en su conjunto. Sobre todo, confirman el diagnóstico de que parte de la antigua capa alta se implicó efectivamente en los nuevos órdenes políticos y sus instituciones. Su participación en los cuerpos recién constituidos y en los debates que se celebraban en ellos llegaba hasta las más altas filas de la nobleza. Probablemente las motivaciones fueran su ambición y el interés por seguir ocupando puestos dirigentes políticos en la nueva era que comenzaba. Tampoco era infrecuente que se mezclaran las viejas y las nuevas prácticas políticas y que los grupos tradicionalistas cooperasen con las nuevas fuerzas. La entrada en la nueva escena de poder se vio facilitada por el hecho de que, al menos al comienzo del periodo de transformación profunda, durante las asambleas y sesiones de gremios, los procedimientos fueron escrupulosos y de acuerdo con las normas convencionales de jerarquía y protocolo (Büschges 2013, p. 502). Sin embargo, las élites tradicionales se mostraron solo en parte abiertas a los nuevos avances, mientras que otras subredes se mantuvieron a la expectativa y en reserva, o bien tomaron partido por el bando monárquico y guardaron lealtad a la Corona. Comparativamente, los más conservadores fueron los estancieros y los dueños de haciendas. Las disputas familiares también eran un factor que influía en las posiciones políticas. Así, algunos clanes familiares, independientemente de su orientación política, adoptaban la posición contraria a la de las familias con las que estaban en constante conflicto. En definitiva, fue un campo de fuerzas volátil, cuyos vaivenes y énfasis también respondieron, entre otros factores, a la situación política de España. Por ejemplo, el regreso de Fernando VII al trono, con sus reconocidos afanes neoabsolutistas de dominación, dio un nuevo empuje a las aspiraciones separatistas en América Latina. Y, a la inversa: la brutalidad y la creciente violencia de los conflictos alimentaron el miedo a la revolución entre las clases propietarias, lo que favoreció las posiciones conservadoras. Con todo, en retrospectiva, se hace evidente que las antiguas capas altas eran muy conscientes de que los cambios profundos las llevaban a adoptar una posición defensiva. La abolición de los títulos nobiliarios en la década de 1820 no fue más que la manifestación externa del hecho de que su sostenimiento solo podía darse en los Estados nación emergentes si estaban dispuestas a hacer
Waldmann.indb 57
03/04/2023 18:53:26
58
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
un cambio de orientación fundamental, al menos en algunos ámbitos (Büschges 2013, p. 510). En el marco del nuevo modelo estatal republicano, los conflictos bélicos que acompañaron su nacimiento y las elecciones que se impusieron como nuevo modo de reclutamiento de las élites, surgió una nueva clase política que era mucho más hábil para manejar los asuntos políticos que los jefes de los clanes familiares tradicionales. Sus cabezas dirigentes estaban adiestrados para imponerse militarmente, movilizar a un amplio número de seguidores para sus objetivos, y crear y dirigir organizaciones racionales para perseguir sus fines. De este modo, las mencionadas escisiones de la antigua capa alta pueden interpretarse también como una maniobra de retirada a gran escala: una parte se incorporó al nuevo movimiento o integró a sus representantes en sus propias filas para no desvincularse de la dinámica sociopolítica que se había puesto en marcha; otros grupos mantuvieron un perfil bajo para poder sumarse a las nuevas tendencias en el momento oportuno; finalmente, una parte nada insignificante, especialmente los grandes terratenientes, se retiró y expandió los bastiones de poder que seguían en pie para convertirlos en enclaves de dominación al estilo tradicional. Los procesos de transformación profunda en la América española contrastan marcadamente con la evolución de la América portuguesa. Allí, en lugar de fragmentación territorial y renovación política, se tendió a la centralización y a la continuidad dinástica. Pedro I, coronado emperador en 1822, demostró ser extremadamente generoso a la hora de conceder títulos nobiliarios y fundar órdenes de caballería en el imperio recién fundado. Así, a la sombra de la Corona, surgió una joven élite burocrático- funcional, integrada por juristas y organizada predominantemente por medio de redes familiares. A largo plazo, sin embargo, la debilidad de las redes familiares iba a ser la perdición de esta élite que, habiendo alcanzado un poder ilimitado, tendió a caer en disputas internas y, con ello, a perder su posición hegemónica (Barman/Barman 1976). Aunque se pueden distinguir patrones comunes en las reacciones inmediatas de las capas altas a la coyuntura de transformación profunda que se abre en América Latina a partir de 1810, la evolución posterior de las distintas grandes regiones fue tan distinta que parece aconsejable dividir la investigación en relatos propios para cada n ación.
Waldmann.indb 58
03/04/2023 18:53:26
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
59
Por eso, a continuación, se analizarán las reacciones y estrategias de las capas altas de México, Argentina, Chile y Brasil. 2. M éxic o : un pa í s s i n ca pa di ri g e n t e Incluso si se dirige el foco de atención hacia países singulares, es bastante difícil ver en el curso confuso de los procesos políticos y sociales un patrón general convincente. Eso mismo vale también especialmente para la historia de México en la primera mitad del siglo xix que, para cualquiera observador externo no especializado ofrece un juego apenas comprensible de variables. Por ello, y para facilitar el recorrido por el «laberinto» mexicano, he decidido confiar en la guía de dos reconocidos expertos en su historia: Walther L. Bernecker y Fernando Escalante Gonzalbo (Bernecker 1987, 2007; Escalante 1992). Al comienzo de las guerras de independencia, México era una gran región comparativamente avanzada en el proceso de modernización dentro del imperio español en América. Con aproximadamente seis millones de habitantes, una potente industria textil, gremios artesanales con confianza en sí mismos y un grupo de comerciantes internacionales consolidado, tenía un considerable potencial de desarrollo como mayor productor de plata del subcontinente. Por otro lado, sin embargo, contaba con una serie de desventajas estructurales, tales como una fuerte división geográfica, falta de acceso directo de la capital al mar, vecindad por el norte con unos Estados Unidos que pronto se mostrarían ávidos de expansión, así como numerosas comunidades indígenas en el interior profundamente descontentas. La década de las guerras de independencia fue extremadamente turbulenta. Esto se debió, por un lado, a la situación gravosa de gran parte de las capas inferiores indígenas y mestizas, que añadieron a la lucha contra la supremacía española un elemento social revolucionario que costó bastante esfuerzo reprimir a la capa alta criolla. En segundo lugar, la presencia de numerosos españoles en el virreinato de Nueva España exacerbó los conflictos. A pesar de que por algún tiempo pudieron hacer causa común con la fracción dirigente de los criollos en su rechazo hacia los avances liberales de la madre patria, en su conjunto reforzaron las filas que permanecieron fieles a la monarquía. Esto hizo que las luchas se dilataran en el tiempo. Este último fenómeno,
Waldmann.indb 59
03/04/2023 18:53:26
60
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
además, se vio alimentado también por el uso de simbología eclesiástico-religiosa por parte de todos los bandos para reforzar el sacrificio y la militancia de sus partidarios. Las décadas que siguieron a la declaración de independencia no sirvieron para relajar ni pacificar la agitada sociedad mexicana, sino tan solo trasladaron la violencia de los levantamientos contra la supremacía española a las disputas políticas internas. Unos simples datos bastarán para dar una idea clara de las convulsiones internas de este periodo. Además de innumerables escaramuzas, entre 1825 y 1883 se produjeron en México dieciocho grandes levantamientos, diez de ellos tan solo en las décadas de 1840 y 1850. Además, hubo constantes campañas contra las comunidades indígenas en el norte, noroeste y sur del país. Se calcula que tan solo la llamada «Guerra de Castas» de Yucatán, en la que los mayas se defendieron de la ocupación de su territorio por parte de grandes terratenientes blancos, costó la vida a prácticamente la mitad de la población de la península (Bernecker 2007, pp. 161 y ss.). La inestabilidad que caracterizaría el ámbito político se reflejó, entre otras cosas, en un alto índice de rotación en el nombramiento de los cargos estatales más importantes: entre 1821 y 1872, nada menos que treinta personas diferentes ocuparon la Presidencia; tan solo entre los años 1837 y 1851, fueron veintidós los gobiernos con dieciséis presidentes al frente. Los titulares de los distintos gabinetes ministeriales cambiaron aún con mayor frecuencia. Así, en el periodo que nos ocupa, México tuvo cuarenta y ocho ministros de Relaciones Exteriores, sesenta y uno de Gobernación, cincuenta y siete de Hacienda y cuarenta y uno de Guerra y Marina. También fue habitual la aparición de contragobiernos, por no hablar de los incontables detentadores de poder locales y regionales cuyos golpes de Estado solían fracasar a los pocos días (Bernecker 2007, p. 139, citando a Stevens 1984). Hace algún tiempo se intentó hacer un balance del declive de México en la primera mitad del siglo xix desde la historiografía, comparando la situación de Nueva España en el final del régimen colonial con las circunstancias de mediados del siglo xix (Rodríguez 1980; Bernecker 2007, p. 126). El contraste trazado por sus conclusiones fue realmente impactante. Nueva España tenía un gobierno estable y responsable, una economía rica y una sociedad étnicamente diversa caracterizada por una considerable movilidad social. En 1800, la renta media per
Waldmann.indb 60
03/04/2023 18:53:26
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
61
cápita estaba más cercana a la de Gran Bretaña y Estados Unidos que en cualquier otra época. Según este análisis comparativo, el contraste con México, tal como se encontraba a mitad del siglo, difícilmente podría haber sido mayor. El territorio del país se había reducido a menos de la mitad de su tamaño original debido a anexiones externas o a la ruptura de ciertas regiones con la madre patria. En la primera década de independencia, el comercio exterior ya había caído un 37% y la producción agrícola un 50%, como presagio de futuras recesiones. En esa primera década, el presupuesto del Estado también se había reducido a la mitad, y gran parte se dedicaba al ejército. La razón principal de todo esto era la anarquía en la que se había sumido el país. Durante más de treinta años, los gobiernos fueron incapaces de imponer la ley y el orden para poner fin a la violencia desenfrenada, lo cual provocó una profunda inseguridad y una pérdida de confianza en las instituciones del joven Estado. A esta pérdida general de confianza se vino a sumar la expansión de bandas de delincuentes (Gerdes 1987; Bernecker 2007, pp. 127, 137). Una de las objeciones que se planteó al análisis comparativo es que presentaba la situación del periodo colonial tardío en términos demasiado positivos, mientras que la imagen que presentaba de México a mediados del siglo xix tuvo una amplia aprobación. Aunque, entre muchos otros factores, se buscaron las causas del declive en la arcaica estructura agraria, en el papel negativo de la Iglesia, en las pésimas condiciones del transporte o en la mala organización económica, hubo unanimidad en situar en la cúspide de todos ellos el vacío en el ámbito estatal propiamente dicho, la falta de una política responsable y digna de confianza. Se compartía la visión de que el país había sido desgarrado por grupos de poder y sectores de interés en pugna, ninguno de ellos suficientemente fuerte como para imponerse a los demás y hacerse con la hegemonía política (Bernecker 2007, pp. 139 y ss.). Hagamos aquí una pausa para mirar hacia atrás. Si bien es cierto que, a pesar de la fuerte movilización de las capas inferiores, la capa alta criolla pudo evitar que las guerras de independencia desembocaran en una revolución ¿cómo se explica que esta capa, sin duda decisiva, fuera incapaz de dejar su huella en el nuevo orden? ¿Qué sucedió con ella?, ¿a qué restricciones estructurales estaba sometida?, ¿de qué ámbitos fue marginalizada y dónde consiguió conservar bastiones
Waldmann.indb 61
03/04/2023 18:53:26
62
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
t radicionales de poder resistiendo al cambio? En mi propósito de responder todas estas preguntas, procederé «de dentro hacia afuera», comenzando por los centros de poder político para pasar después a los ámbitos de influencia periféricos. Tras la introducción del orden político republicano, había surgido un nuevo aparato estatal con su propia clase política que, junto con los militares dirigentes, marcaba el rumbo de la evolución política. La antigua capa alta no estaba representada de forma significativa en ninguna de estas dos esferas superiores (Escalante 1992, pp. 259 y ss., 161 y ss.). La «clase política», formada en su núcleo por alrededor de un centenar de personas que ocupaban los puestos políticos clave de forma sucesiva y alterna, se reclutaba principalmente de entre la capa media urbana educada. Era una élite autoproclamada de religiosos, intelectuales, profesionales liberales, funcionarios de la administración, e incluso algún que otro estanciero, que guardaban buenas relaciones personales entre sí por encima de conflictos partidistas o de otro tipo, manteniendo una subcultura propia. Entre sus reglas informales se encontraba el hecho de que las disputas políticas no se tomaban muy en serio, había un alto grado de tolerancia hacia los repetidos cambios de posición política y la inclinación a enviar al exilio a los opositores en lugar de ejecutarlos. Si bien, debido a su proverbial oportunismo y doble moral, por un lado, era desdeñada por los grupos dirigentes socioeconómicos, por el otro, los representantes de la clase política miraban también con desprecio a la amplia masa del pueblo iletrado. Las redes de capa alta también ignoraron ampliamente al ejército, la segunda institución directamente relevante para la vida política. Al igual que la clase política, si bien de forma aún más acentuada, las filas y sus mandos formaban un mundo propio, que los políticos temían y a los que apelaban en la misma medida (Escalante 1992, p. 162). Durante las guerras de independencia, el ejército llegó a contar con 85.000 hombres, incluido un impresionante cuerpo de oficiales, que devoraba una media de hasta dos terceras partes del presupuesto estatal. Dividido en muchas fracciones, en conjunto se comprometió más para fines de control político interno que para la defensa de las fronteras estatales. Al igual que otras instituciones públicas, se movía en una zona gris entre la protección del Estado y del bien común y la búsqueda de intereses puramente corporativos. Los generales, receptivos al soborno y a otras formas de favor, solían utilizar su poder de mando con
Waldmann.indb 62
03/04/2023 18:53:26
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
63
fines particulares, aunque se cuidaban de sobrepasar el marco formal de la Constitución. Durante el periodo colonial, un componente central de las élites de capa alta habían sido los grandes comerciantes, que por lo general habían alcanzado su riqueza y prestigio gracias a sus vínculos internacionales. ¿Qué fue de ellos después de la independencia? Sabemos que en Perú y en Lima, en particular, de ocho grandes comerciantes extremadamente ricos e influyentes, solamente tres lograron salvar su fortuna y su prestigio social a pesar de las barreras de confusiones y transformaciones posteriores a 1808. Es significativo que conseguirlo o no se debiera menos a las antiguas relaciones comerciales de los afectados que a las tierras, el matrimonio con la hija de una familia rica de prestigio o a que los hijos varones tuvieran una educación superior a la de sus coetáneos (Mazzeo de Vivó 1999, pp. 81 y ss.). No existe un estudio comparable para México, pero cabe suponer que allí, como sucedió en la mayoría de las metrópolis latinoamericanas tras la retirada de los españoles, los comerciantes británicos primero, y los franceses y alemanes después, expulsaran a los comerciantes locales del negocio internacional de exportación e importación. No fue excepcional —y esto también es bien conocido (Bernecker 1982, pp. 13 y ss.)— que existieran estrechas conexiones comerciales, incluso matrimoniales, entre familias empresariales mexicanas y extranjeras. La relación del sector empresarial con la política era muy ambivalente. Por un lado, los comerciantes, como las clases propietarias en general, desdeñaban la política. No se identificaban ni con el Estado ni con la nación mexicana y, por lo tanto, no tenían ninguna inhibición a la hora de sobornar a funcionarios ni de sabotear sus obligaciones fiscales o de otro tipo, y mucho menos estaban dispuestos a ocupar cargos públicos (Escalante 1992, pp. 207 y ss.). Por otra parte, muchos estudios apuntan a que, en vista del continuo estancamiento económico de México, las empresas se habrían encontrado en permanente precariedad y su única opción de supervivencia a la larga habría sido buscar alianzas con el Estado, por ejemplo, mediante la concesión de préstamos al erario (Walker 1986). La dominación social de la capa alta criolla solamente encontró una continuidad sin fricciones en dos ámbitos durante la nueva formación estatal más allá del periodo colonial, ambos vinculados a la ruralización y al desplazamiento de los núcleos de poder de los c entros
Waldmann.indb 63
03/04/2023 18:53:26
64
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
a las p eriferias: el primero en la hacienda y su entorno; el segundo, en las provincias alejadas de la capital. Como ya se ha señalado, los hacendados constituían la parte más conservadora y católica de la antigua capa alta, pero esto no significaba necesariamente que fueran y actuaran de forma tradicionalista en todos los aspectos. Como la mayoría de los grupos, más bien tenían una dualidad. Centrados en la generación de beneficios y la expansión económica, se integraron en el mercado de trabajo y de consumo local y regional orientando su producción principalmente hacia las necesidades de su respectivo entorno social. La propiedad de una casa en la ciudad cercana también garantizaba la conexión con los notables del lugar y con las redes de comunicación urbanas. Por otro lado, las haciendas constituían enclaves de poder y de seguridad en sí mismas. Las grandes fincas, en particular, servían de centro para una extensa red de inquilinos, jornaleros, proveedores, clientes, socios comerciales y amistades. En tiempos de necesidad, no solo proporcionaban a su clientela refugio y alimento, sino también sus propias milicias para la protección contra ataques violentos. Organizadas de forma estrictamente jerárquica y basada en relaciones informales de autoridad, las haciendas constituyeron un contramodelo persistente para el orden estatal republicano (Escalante 1992, pp. 75 y ss.). Las provincias del noroeste de México, Sonora y Sinaloa son un ejemplo de región periférica en la que los círculos familiares de capa alta siguieron procediendo a discreción aun después de 1820 (cfr. Voss 1984, pp. 79 y ss.). Eran regiones periféricas del virreinato que no se desarrollaron hasta la segunda mitad del siglo xviii. Los inmigrantes —algunos de los cuales descendientes de familias de capa alta españolas— no podían contar con ningún apoyo de la administración virreinal y dependían por completo de su propia iniciativa para superar los problemas que pudieran surgir, entre otros, el enfrentamiento con comunidades indígenas. Esto explica el proceder y la actitud extremadamente flexibles de una capa de notables que se había constituido en poco tiempo y se distinguía claramente del resto de la población. Esta capa de notables no se aisló, sino que practicó la exogamia para incorporar a sus filas a recién llegados más capaces y ambiciosos, envió a sus hijos varones a escuelas mexicanas y extranjeras de renombre para asegurar el futuro de la pequeña colonia y también se mostró dispuesta a cambiar de residencia si las circunstancias políticas lo requerían. Sus
Waldmann.indb 64
03/04/2023 18:53:26
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
65
funciones dirigentes se mantenían dentro de lo informal y hacían que los hilos políticos estuvieran en sus manos como algo natural. La independencia no cambió este patrón normalizado de gradación jerárquica de poder y atribución de funciones. Los enfrentamientos bélicos que se sucedieron entre 1808 y 1820 habían aumentado el aislamiento de estas dos provincias del noroeste con respecto al centro, al verse las rutas de transporte destruidas e interrumpidas. Al tiempo, cuando la información sobre las nuevas leyes y la Constitución llegó hasta las élites tradicionales, les resultó fácil interpretar y ocupar las nuevas instituciones para que encajaran perfectamente en el denso tejido de sus intereses familiares. En conclusión, cabe señalar que la evolución en Nueva España —la colonia más poblada y avanzada en el proceso de modernización de España en América del Sur— no siguió el patrón de creciente diferenciación social y formación de clases sociales habitual en el discurso occidental de modernización. Más en consonancia con una concepción tomista del Estado nutrido por la propia tradición, significaba una proliferación y creciente independencia de sectores sociopolíticos constituidos de forma corporativa y que, en lo esencial, se entendían a sí mismos como corporaciones (Wiarda 2001). Durante el periodo colonial, los grandes grupos con tendencias centrífugas habían podido mantenerse unidos por la autoridad virreinal, un vínculo que, aunque fino, tenía capacidad aglutinadora. Sin embargo, cuando esta desapareció, ninguno de esos sectores, centrados en sus propios intereses, fue capaz de sustituirla, ya fuera mediante la coerción o por la formación de una alianza hegemónica con otros factores de poder. Tampoco la antigua capa alta criolla estuvo a la altura de la labor. Debilitada y dividida, aún podía erigir en el nivel local y regional enclaves limitados de gobierno tradicional. Sin embargo, era incapaz y tampoco tenía la voluntad, tal vez por su distancia interna hacia la nueva forma del Estado republicano, de tomar funciones de dirección política en el nivel nacional.
Waldmann.indb 65
03/04/2023 18:53:26
66
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
3. Ar g en t i na : una gr a n e s ta nc i a Argentina es un ejemplo opuesto al de México en algunos aspectos. Se colonizó ya muy temprano, en el siglo xvi, como territorio fronterizo del imperio colonial español, pero durante centurias solo tuvo una posición marginal en el seno del mismo. Aunque Buenos Aires pasó a ser capital de un virreinato en 1776, siguió siendo el mismo centro urbano escasamente atractivo de un «territorio desierto lleno de vacas», como señala irónicamente John Lynch (2009, pp. 325 y ss.). En 1816, la población de la zona de La Plata en su conjunto rondaba el medio millón de habitantes, la tercera parte de la de Londres en la misma época, y tardaría cuarenta años en alcanzar el millón. Otros problemas estructurales de desarrollo eran el carácter abierto de sus fronteras al sur, al noreste y, en parte, también al norte, así como pésimas conexiones de transporte en el interior: solo existían dos rutas aptas para carretas de bueyes, una que salía de Buenos Aires hacia el oeste, y la otra que atravesaba el territorio de norte a sur. A pesar de estas carencias, no hay que pasar por alto sin embargo el potencial de desarrollo latente de la región. Por un lado, Buenos Aires, situada en el delta de Río de la Plata, era un excelente centro de comercio para las exportaciones e importaciones de la mitad meridional de Sudamérica; junto a ello, la pampa húmeda, una franja de tierras bajas de seiscientos kilómetros de ancho alrededor de Buenos Aires, ofrecía suelo fértil adecuado no solo para el ganado vacuno y ovino, sino también para una amplia gama de cultivos agrícolas. Las guerras de independencia en la región de La Plata fueron tan crueles y arbitrarias como los conflictos armados de otras partes de América Latina durante este turbulento periodo (Halperin Donghi 1977, pp. 398 y ss.). Desde el primer momento, la tensión entre la comparativa prosperidad del puerto de Buenos Aires y su fértil territorio con las provincias del interior —en términos generales más pobres y atrasadas— se perfiló como el principal eje de conflicto, destinado a definir el futuro del país (Carreras/Potthast 2010, pp. 50 y ss.). El proceso de separación de la Corona se extendió durante más de una década y en él se produjo un cambio de posicionamiento de estos dos polos. Así, Buenos Aires, que al comienzo había sido partidaria de la independencia, se moderó repentinamente para conformarse con una autonomía limitada, mientras que unas provincias, en principio más
Waldmann.indb 66
03/04/2023 18:53:26
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
67
indecisas, comenzaron a presionar para ver recompensado su esfuerzo con la separación definitiva de España. El tira y afloja entre estos dos bloques de poder llegó a su fin con la victoria de los federales de Cepeda (1820) sobre los unitarios de Buenos Aires, lo que consagró durante décadas la supremacía de las provincias, inmersas en conflictos regionales y con aspiraciones de poder reducidas, sobre una Buenos Aires que pensaba y planificaba a gran escala. Rápidamente se hizo evidente que la descomposición del virreinato había dado lugar a un vacío institucional para el que no había reemplazo. La administración virreinal había sido el único eslabón capaz de mantener unidas las regiones y las tierras de La Plata, que carecía tanto de fronteras claras como de una tradición común a la que se pudiera vincular un sentimiento de unión protonacional. Por lo tanto, no es de extrañar que el periodo posterior a la independencia se caracterizara inicialmente por la presencia de intensas fuerzas centrífugas, una guerra civil de «todos contra todos» a nivel regional e intrarregional que, en sus sangrientos excesos carentes de lógica estratégica, recordaba demasiado a las recién terminadas luchas de independencia contra España (Riekenberg 2014, pp. 74 y ss.). Solo la provincia de Buenos Aires, tras su derrota militar, quedó temporalmente al margen de estos enfrentamientos. En ella, y en el marco de un temprano impulso de modernización, el reformista ilustrado Bernardino Rivadavia puso en marcha una serie de medidas progresistas en materia de educación, administración y asistencia social (Carreras/Potthast 2010, p. 70). Buenos Aires también aportó el impulso decisivo con la figura de Juan Manuel de Rosas quien, a partir de 1829, iba a poner fin al caos político y garantizar un cierto orden, cuanto menos en apariencia. Al principio fue proclamado unánimemente gobernador de Buenos Aires por el parlamento provincial y dotado de poderes extraordinarios. Al terminar su mandato se retiró de mala gana, pero sin ofrecer resistencia. Cuando se le ofreció de nuevo el cargo, debido a las nuevas protestas y violencia acaecida, Rosas instauró un mandato de carácter dictatorial que se extendió hasta principios de la década de 1850, tras su derrota militar por una coalición de fuerzas de oposición. No es este el lugar para profundizar en la compleja personalidad de Rosas ni en la peculiar combinación de cualidades y habilidades que reunió en su figura, tales como la disposición a usar la fuerza y el arte de la negociación, el talento de liderazgo militar y la agudeza e mpresarial innovadora, el
Waldmann.indb 67
03/04/2023 18:53:26
68
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
autoritarismo y el instinto populista-plebiscitario (Lynch 2001). No obstante, es preciso destacar una de esas ambivalencias, rasgo además compartido con otras figuras destacadas de los clanes tradicionales de capa alta: la apelación a su misión de garantizar un orden público vinculante y a restablecer el gobierno de la ley —Rosas concedía gran importancia al título de «restaurador de las leyes»—, por un lado, y la impunidad con la que él mismo eludía las leyes y se situaba por encima de ellas, por otro. Rosas nunca ocultó que, más allá de acabar con los disturbios y conseguir una pacificación externa, no le preocupaban las cuestiones sociales. Según sus propias palabras, su objetivo principal era trabajar por sus propios intereses y los de los terratenientes en general. No es casual que uno de los mayores expertos en la época de Rosas, John Lynch, haya planteado la tesis de que en el apogeo de su poder administró toda la Argentina como una única estancia (Lynch 2009, p. 339). Los enfrentamientos entre las provincias y el rol de Rosas deben considerarse en el contexto de dos procesos estructurales que caracterizaron las décadas posteriores a la independencia. En primer lugar, la creciente «ruralización» de la sociedad y, en estrecha relación con ella, el auge del caudillismo como fenómeno sociopolítico (Riekenberg 2010; Carreras/Potthast 2010, p. 64 y ss.). La ruralización es un concepto difuso que hace referencia al estancamiento demográfico y vaciamiento parcial de las grandes ciudades, con el desplazamiento de los procesos de poder y de decisión hacia zonas más rurales. Pero también englobaba un empobrecimiento y tendencias regresivas sociales a nivel general. Ante el peligro que corrían los jóvenes de ser reclutados a la fuerza por el ejército y el riesgo general que se corría en la ciudad de sufrir saqueos, pillaje u otras arbitrariedades, así como falta de alimentos, amplios sectores de la población, incluidas familias adineradas, se retiraron a regiones rurales. Durante las guerras de independencia comenzaron a surgir caudillos: figuras dirigentes político-militares con seguidores armados, que ejercían una dominación informal sobre territorios reducidos, pero en ocasiones también sobre provincias enteras (Halperin Donghi 1972, p. 400; Lynch 2009, p. 330 y ss.). Rosas, que creció en el campo, se erigió en el caudillo más poderoso de la región de La Plata, integrándose en un amplio espacio con personajes semejantes que ejercían una dominación plebiscitario-autoritaria y que no eran menos conocidos
Waldmann.indb 68
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
69
que él. Entre ellos, la figura más importante es la de José de Urquiza, que acabó derrotándolo y obligándolo a exiliarse. En una situación de inseguridad continua y de múltiples amenazas para la supervivencia individual, los caudillos y sus partidarios, con comportamientos relativamente predecibles en el contexto local y regional, solían asumir la función de remansos de protección y elementos de estabilidad. A partir de vínculos puramente informales y personales, llenaron el vacío institucional existente y encajaron a la perfección en la situación descentralizada y laxa en la que se encontraba el país en ese momento. No se trataba de bárbaros «salvajes» y «enemigos de la civilización», como quería hacer creer a sus lectores una novela muy leída publicada ya en el siglo xix (Sarmiento 1972), sino que muchas veces eran grandes terratenientes educados y habían recibido formación militar en los cuerpos de milicias. Para crear el estrecho vínculo de estricta obediencia y lealtad inquebrantable que caracterizaba la relación con sus seguidores, se necesitaban cualidades adicionales tales como dotes de liderazgo, valor y carisma. Sin embargo, la tendencia a la ruralización y al caudillismo no solo fue resultado de una crisis institucional y de una creciente inseguridad pública, sino que fue de la mano de la revalorización del territorio de llanura como factor de producción. Esta fue una de las principales diferencias entre Argentina y México, que tras las guerras de independencia se sumió en décadas de estancamiento económico. Tras la independencia, los comerciantes de Buenos Aires también sufrieron duros golpes que afectaron a su volumen de negocio. La ciudad pasó a ser superflua en su función de puerto intermedio para la exportación de metales preciosos desde el altiplano de Perú y la importación de productos textiles desde Europa; además, se enfrentaron a la competencia de grandes comerciantes británicos, mejor financiados y en algunos casos más hábiles. Sin embargo, las inversiones en la explotación del fértil interior de Buenos Aires para la cría de ganado bovino y ovino ofrecieron un negocio alternativo que no solo sirvió para superar un cuello de botella económico, sino que se convirtió a largo plazo en la principal fuente de acumulación de capital en Argentina (Lynch 2009, pp. 324 y ss.). La reorientación hacia la cría de ganado vacuno y ovino a gran escala comenzó a principios de la década de 1820, cuando las familias acaudaladas empezaron a comprar extensas tierras. La oferta de tierra
Waldmann.indb 69
03/04/2023 18:53:27
70
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
disponible sin explotar parecía inconmensurable con lo que, a falta de mayor demanda, la adquisición de tierras fue relativamente asequible durante mucho tiempo y la inversión comercial asociada tanto más atractiva, ya que solo se necesitaban unos pocos trabajadores para gestionar una gran explotación de ganado vacuno u ovino. El único obstáculo serio eran las combativas y hostiles comunidades indígenas, cuyas incursiones suponían una seria amenaza para las fincas y los asentamientos más alejados de Buenos Aires. Rosas neutralizó este peligro, al menos en parte, mediante repetidas campañas que hicieron retroceder a los indígenas. Con ello, la enorme masa de tierra, que se extiende al sur hasta el río Negro y al oeste hasta los Andes, empezó a dejar de ser un factor de producción virtual para convertirse en superficie útil realmente disponible. Rosas, como gran terrateniente, se aseguró también de que la mayor parte de las tierras vendidas por el Estado (arrendadas a tasas de interés baratas y a veces incluso regaladas) fueran a parar a la capa de latifundistas a la que él mismo pertenecía, a expensas de los medianos y pequeños agricultores. El epítome de su control prácticamente ilimitado del territorio era la estancia, un latifundio señorial al frente del cual el estanciero se erigía en señor indiscutible de todo lo que pertenecía a la gran explotación, rodeado por el círculo íntimo de su familia y otro mucho más amplio de la clientela, integrado por amigos íntimos, servidumbre y trabajadores, así como prestadores de servicios de todo tipo, incluida una milicia privada. Responsable de la protección y del bienestar de esta pequeña comunidad, el estanciero también podía disponer de los que estaban bajo su cuidado como considerara oportuno, y no pocas veces ejercía incluso funciones judiciales (Lynch 2009, p. 329). La consolidación de una capa de estancieros que ocupaba los puestos decisivos de poder económico y social puso un fin provisional al periodo de transición del régimen colonial a la independencia. Cabe preguntarse si el cambio de régimen estuvo también asociado a un cambio en las élites sociales o si parte de las antiguas redes de capa alta pudieron llegar a la nueva era republicana. No es una pregunta fácil responder, ya que las redes familiares no tienen límites nítidos y su flexibilidad y mutabilidad dificultan a los investigadores rastrear su pasado. En general, la impresión que se desprende de la literatura sobre el tema es que las guerras de independencia y las convulsiones
Waldmann.indb 70
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
71
sucesivas no constituyeron una ruptura drástica en la evolución de las familias de capa alta en la región de La Plata. Las redes constituidas por estas familias se reestructuraron internamente, se hicieron más laxas y pasaron por un proceso de diferenciación interna. Sin embargo, no se disolvieron ni fueron sustituidas en bloque por redes alternativas a consecuencia del cambio político (Losada 2009, pp. 70 y ss.). Esto también puede tener relación con el hecho de que, en una sociedad de tamaño limitado y todavía en una etapa temprana de desarrollo, no había élites de reemplazo disponibles que pudieran haber pasado a ocupar los puestos de capa alta que quedaron vacantes. Como señala Losada (2009, p. 81), incluso en la fase de gran agitación interna surgieron pocos nombres y rostros nuevos. En un trabajo temprano sobre el periodo de transición, Halperin Donghi diferenció entre los dueños, señores de la guerra al mando, y los administradores, que ocupaban los puestos políticos. Se trata de una distinción conceptual que fue adoptada después por otros autores (Halperin Donghi 1972, p. 402; Losada 2009, p. 72). Los representantes de las familias más antiguas que antes habían desempeñado funciones políticas importantes habrían tenido que pasar a conformarse con puestos administrativos subordinados, mientras que los dueños decidían sobre el curso de los acontecimientos político-militares. Los dueños solían ser caudillos. Como señalamos también para el caso de México, en Argentina, para alcanzar posiciones dirigentes políticas durante la turbulenta fase de transición se necesitaban una serie de capacidades que antes eran secundarias: manejo de las armas, dotes para la guerra, pero también para ceder y transigir cuando fuera necesario, así como intuición para percibir el sentir de las masas y la capacidad de aprovecharlo o una vena demagógica, si se quiere decir así. Como ya se ha mencionado, los caudillos no eran por lo general uomini novi, aventureros arrojados por circunstancias favorables, sino estancieros cuyas familias gozaban con anterioridad de prestigio a nivel regional. En no pocas ocasiones, se trataba de clanes familiares que no habían tenido especial protagonismo durante la época colonial y que ahora pasaron a ocupar el centro de la vida política. Al igual que ciertos grandes comerciantes acaudalados del pasado, que habían perdido su patrimonio, reorientándose hacia la agricultura y la ganadería, en parte podían conservar o incluso mejorar su estatus social. Se
Waldmann.indb 71
03/04/2023 18:53:27
72
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
trataba de procesos de cambio social en el seno de la capa alta que no afectaron a su estructura básica. La razón de su persistencia probablemente haya sido que, en un entorno social que en muchos aspectos se estaba desmoronando, unas redes familiares efectivas eran uno de los pocos reductos de seguridad y confianza que quedaban. ¿Quiénes podían ofrecer una fuente de información fiable sobre lo que ocurría fuera de su propio y limitado mundo sino los familiares cercanos? Los lazos familiares también podían servir de puente entre frentes políticos, por ejemplo, a la hora de tratar con indulgencia a un miembro de la familia que se hubiera unido al bando contrario en un conflicto. Un hilo común que unía a todos los grupos de capa alta de las distintas facciones políticas era la convicción de que había que mantener a toda costa la orientación capitalista-liberal del país y oponerse enérgicamente a los afanes socialistas o socio-revolucionarios. Incluso caudillos como Gómez y Rosas, que estaban en estrecho contacto con las capas inferiores rurales y conocían bien sus precarias condiciones de vida, no hicieron ningún esfuerzo por mejorar su suerte. Todo esto transmite una imagen de fuerza y seguridad en sí misma de la clase estanciera en ascenso, pero no hay que pasar por alto dos de sus debilidades características. La primera ya ha sido señalada y tiene directamente que ver con el hecho de que su posición dominante viniera confirmada por circunstancias turbulentas. Las redes de capa alta se caracterizaban por el sentido de comunidad y cohesión siempre que se enfrentaban a agentes de poder político superiores, tales como la Corona, en el periodo colonial. Sin embargo, cuando ellas mismas pasaban a ocupar puestos decisivos de poder, solía imponerse el polo opuesto a la solidaridad, es decir: la rivalidad y las disputas. A diferencia de lo que sucedió en México, en Argentina no tuvieron particular relevancia otras organizaciones ni grupos como el ejército, las comunidades indígenas, bandas delictivas de capas inferiores o una industria textil que exigiera políticas proteccionistas. La estampa estuvo más bien dominada por facciones estancieras ancladas a nivel regional, que mantuvieron enfrentamientos constantes hasta que Rosas las sometió bajo un yugo común. Su segunda debilidad estaba estrechamente relacionada con la primera. Aparte de las cuestiones territoriales, los intereses económicos solían estar en el primer plano de los permanentes conflictos bélicos
Waldmann.indb 72
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
73
(Carreras/Potthast 2010, pp. 51 y ss.). Los clanes familiares dominantes se abstuvieron de tomar la iniciativa en cuanto al diseño político del futuro Estado, es decir, si debía convertirse en una república y, de ser así, de qué tipo. En este sentido, fueron profundamente oportunistas y, en lo fundamental, se adhirieron al marco legal dado aun sin respetarlo particularmente. Incluso el enconado conflicto entre unitarios y federales en última instancia, se retrotraía a una redistribución a favor de las provincias de los aranceles de exportación e importación arrebatados a Buenos Aires, una ciudad portuaria situada en la desembocadura del río Paraná. Y es que los ingresos aduaneros eran la principal fuente de financiación del presupuesto del Estado. 4. Chile: de b i l i da de s de una capa f u e r t e Chile pasa por ser un caso especial en lo que se refiere a su separación de España y a la gestión de las convulsiones internas que siguieron a las guerras de independencia. En primer lugar, se considera que contaba con mejores condiciones geográficas, socioeconómicas y culturales de partida que la mayoría de las otras grandes regiones de América Latina para la transición hacia un Estado independiente. En segundo lugar, se argumenta que, aunque no se libró de golpes de Estado, ni de circunstancias similares a una guerra civil, ni de la dominación de caudillos, engendró sin embargo a una serie de políticos serios que pensaban en categorías de bien común, encabezados por Diego Portales, y que lograron establecer un orden constitucional, el cual, bajo un signo autoritario, garantizaría décadas de estabilidad política. Y eso, sigue la argumentación, sería el mérito de una capa alta bien organizada y segura de sí misma, motor inicial de las luchas por la independencia, y que no perdería después su rol de liderazgo social y político. Estos tres supuestos básicos sirven para estructurar la exposición que sigue. Simon Collier explicaba que el balance positivo de Chile en las «décadas oscuras» que siguieron a la independencia fue debido a «lo que se puede denominar manejabilidad del país en el momento de la independencia, sobre todo en lo que a factores básicos de territorio y población se refiere» (Collier 1987, p. 283). En efecto, el país era entonces mucho más pequeño que hoy, con una extensión de poco
Waldmann.indb 73
03/04/2023 18:53:27
74
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
más de 1.000 kilómetros de norte a sur. La mayor parte de la población, aproximadamente un millón de habitantes en el momento de la independencia, se concentraba en la fértil región del valle central, al sur de Santiago, la capital. Más allá de Santiago, solo tenía cierta relevancia Concepción, una ciudad situada al sur que servía de base militar principalmente para la defensa frente a las tribus araucanas. Gracias al reducido tamaño del territorio, las rutas de transporte que lo atravesaban estaban bien estructuradas. La centralización de los hilos de decisión social, económica y política en Santiago también evitó al naciente Estado nacional el conflicto entre la capital y las provincias del interior, tan habitual en América Latina. Además, la sociedad chilena tenía una estructura relativamente sencilla. Su capa dirigente estaba integrada por grandes terratenientes cuyas haciendas ocupaban alrededor de tres cuartas partes de la superficie cultivada del valle central. La producción agrícola no solo constituyó la columna vertebral de la economía chilena durante mucho tiempo —más tarde se sumaría la minería en forma de yacimientos de cobre, plata y nitrato—, sino que la propiedad de una gran explotación agrícola era también la principal fuente de acumulación de riqueza privada y prestigio social. En 1850, ochocientos cincuenta grandes terratenientes se repartían unas dos terceras partes de la renta nacional (Collier 1987, p. 297). Con un núcleo aristocrático en su seno, esta clase gobernante atesoraba a sus espaldas ciento cincuenta años de dominación ininterrumpida sobre el resto de la sociedad chilena. En el campo apenas existía capa media y en las ciudades solo era rudimentaria, con artesanos y profesionales de servicio. El grueso de la población, con diferencia, lo constituían las capas inferiores, especialmente la clase baja rural. La mayoría eran mestizos que recibían pequeñas parcelas en las haciendas para su cultivo, a cambio de estar a disposición del terrateniente para todo tipo de servicios. Aunque vivían en condiciones humildes, tenían una vida estable y previsible, lo cual la hacía soportable en comparación con el gran número de trabajadores migratorios en permanente búsqueda de empleo. Para completar esta visión general hay que mencionar como rasgo cultural el pronunciado catolicismo de la población chilena, una de las razones por las cuales algunas de las reformas borbónicas promulgadas con celo ilustrado (como la expulsión de los jesuitas) no tuvieron allí aceptación (Rinke 2007, p. 27). Esta misma actitud básica tuvo
Waldmann.indb 74
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
75
también repercusiones tras la independencia, tanto en forma de sumisión y obediencia de amplios sectores de la población hacia una forma autoritaria de gobierno, como en la forma de conflicto permanente entre los conservadores leales a la Iglesia y los partidos liberales de inspiración ilustrada, característico de otros países de América Latina durante el siglo xix, y que apenas tuvo relevancia en Chile. En general, se puede decir que el naciente Estado nacional de Chile era una formación territorial y social comparativamente compacta y bien desarrollada internamente, con fronteras firmes, aunque provisionales en el exterior, una estructura social definida y relativamente libre de tensiones y una élite dirigente consolidada y capaz. A pesar de estas sólidas estructuras, Chile no se vio menos afectado por las turbulencias políticas que siguieron a las guerras de independencia y que continuaron durante algún tiempo después de haber alcanzado la condición de Estado. Bajo la influencia de la capa alta tradicional, los círculos políticamente relevantes decidieron muy pronto separarse de España. Sin embargo, la temporal superioridad militar de los monárquicos dilató los enfrentamientos bélicos hasta que el bando separatista consiguió imponerse, entre otras cosas por la rígida posición neoabsolutista de Fernando VII tras su vuelta al trono. El desarrollo político posterior puede dividirse en dos periodos: el anterior a 1830 y las décadas posteriores. La primera fase fue turbulenta, no muy diferente de la agitación que hemos observado de otras grandes regiones en este periodo, caracterizado, por un lado, por experimentos de dominación dictatoriales, sublevaciones, golpes de Estado y reformas constitucionales, por el otro. El «libertador» de la colonia, Bernardo O’Higgins, fue proclamado supremo director en el marco de una Constitución provisional y estableció una dictadura cesarista de corte reformista. Entre las medidas que tomó estaban la abolición de la esclavitud y de los títulos de nobleza, la exención del tributo a los indígenas y el debilitamiento de la posición de la Iglesia. Tras su derrocamiento con un golpe militar, el carrusel de cambios en el poder político comenzó a girar más rápido, y se sucedieron en el poder líderes militares ambiciosos y políticos advenedizos. En pocos años, se aprobaron, ensayaron y abandonaron cuatro constituciones (Collier 1987, p. 285). Aunque hubo menos derramamiento de sangre que en otros países durante la misma época, la economía se resintió mucho. Además, las bandas delictivas crecieron
Waldmann.indb 75
03/04/2023 18:53:27
76
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
en fuerza y la situación era tal que no se podía descartar el peligro de una guerra civil; el país amenazaba con sumirse en el caos. Aunque los frentes políticos no estaban definidos, la opinión dominante responsabilizaba a las ideas liberales de aquella situación de práctica anarquía. Parecía llegado el momento de un contramovimiento conservador. Su principal exponente, el verdadero creador de un sistema de gobierno que iba a traer décadas de paz y estabilidad política al país, aunque bajo un signo autoritario, fue Diego Portales. Su figura es controvertida en la historiografía chilena. El juicio sobre su gobierno es muy distinto dependiendo de dónde se pone el acento de su herencia. Si se pone en la finalización de la confusión política, tan característica de América Latina en esta época, o en que sancionara un dirigismo favorable a la capa alta. En cualquier caso, lo que está claro es que la amplitud de su visión política superaba con creces a la de la mayoría de sus coetáneos. Puso en práctica la idea de la necesidad de un principio superior del Estado y del orden, a cuyo servicio estuviera el gobierno y todo el personal político, lo cual le sirvió para resolver dos problemas estructurales con los que no solo se enfrentaba Chile sino toda la América española. El primero era la continuidad institucional. Sus coetáneos con formación histórica eran muy conscientes de que renunciar a obedecer a la Corona española había creado un vacío institucional y simbólico que no podía llenarse únicamente con una Constitución, por muy perfecta que fuera. En la concepción de Portales, el presidente del país debía encarnar la nación y su dignidad para llenar ese vacío. Sin embargo, no debía hacerlo como un monarca tradicional, mediante un ejercicio sin límites de la dominación, sino respetando las normas básicas de una Constitución. Evidentemente, Portales tenía en mente una especie de monarquía constitucional secularizada, que combinara tradición y reformas. El segundo de los problemas estaba directamente relacionado con los enfrentamientos políticos que siguieron a la independencia en Chile y que estuvieron determinados por aspiraciones y rivalidades personales, una etapa a la que Edwards se refirió despectivamente como la «era de pipiolas» (Edwards 1928, p. 37). Para acabar con este juego de intrigas, represalias y ocupación violenta del gobierno, según Portales era necesario un principio superior al que todos se sometieran. Portales procedía de una familia distinguida, pero no pertenecía a la capa alta tradicional. También las personas de las que se rodeó
Waldmann.indb 76
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
77
tras su llegada al poder se caracterizaban menos por tener apellidos de abolengo, fuente de prestigio social, que por sus sólidas aptitudes profesionales y su voluntad de poner sus capacidades al servicio del nuevo experimento del poder político. Como Edwards señala expresamente, este, al igual que todo el movimiento conservador liderado por Portales, no era en absoluto un proyecto oligárquico. La capa alta tradicional aceptó la iniciativa política de Portales, aunque no la respaldó ni participó activamente en ella (Edwards 1928, p. 56). La opinión habitual es que en Chile los clanes de capa alta tenían un control de las riendas políticas más férreo que en otros países latinoamericanos, lo cual no deja de ser sorprendente. ¿Significa que deberíamos matizar esa premisa en lo que respecta a las guerras de independencia y a la etapa posterior al conflicto? Para tratar de responder a esta pregunta, seguiré el mencionado estudio que Alberto Edwards publicó ya antes de la Segunda Guerra Mundial (Edwards 1928). Edwards, procedente él mismo de una familia de capa alta de larga tradición y renombre, traza una imagen diferenciada y plausible de las reacciones y los patrones de comportamiento de los clanes tradicionales de capa alta en el contexto de transformación profunda abierto a partir de 1810. Como ya se ha señalado, la capa alta chilena no adoptó una postura unitaria ante los acontecimientos revolucionarios. Incluso durante las luchas por la independencia se enfrentaron facciones contrarias (Lowenthal Felstiner 1976) y lo mismo volvió a suceder en la década siguiente bajo la dictadura de O’Higgins y en convulsiones políticas posteriores. En cuanto a las luchas por la independencia, aunque con el paso de los años se impuso la opinión de que era preferible la separación de España y la fundación de un Estado independiente a permanecer bajo la soberanía de la Corona española (Rinke 2007, pp. 30 y ss.), Edwards sostiene que en el periodo de inestabilidad que siguió al golpe militar que derrocó a O’Higgins ya no se podía identificar un perfil de capa alta coherente. Los clanes familiares influyentes tomaron partido por diferentes caudillos y otros agentes de poder; dejaron así de estar por encima de la caótica situación política y pasaron a formar parte de los numerosos grupos en conflicto (Edwards 1928, p. 54). Para explicar esta tendencia a la división, Edwards teoriza sobre el carácter dual de la capa alta chilena, una tesis que sigue de cerca lo dicho hacia el final del primer capítulo sobre la ambivalencia de las élites
Waldmann.indb 77
03/04/2023 18:53:27
78
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
coloniales (Edwards 1928, p. 56). En cierto sentido, podría decirse que en la figura de un oligarca tradicional habitaban dos espíritus diferentes: por un lado, el caballero orgulloso, independiente, ávido de dominación y, en caso necesario, rebelde, un aristócrata que no dejaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer; y, por otro lado, el burgués que pensaba en categorías económicas, interesado en aumentar su patrimonio y dispuesto a comerciar con cualquiera que le fuera de utilidad. Si el aristócrata, acostumbrado a la dominación, se sometía solo a regañadientes a las instrucciones de una autoridad superior, el ciudadano dedicado a sus negocios estaba interesado sobre todo en contar con un marco sociopolítico garante de estabilidad. A la larga, ninguna forma de gobierno personalizada podía ser aceptable para el caballero rebelde que se escondía en todo oligarca, ni la monarquía española ni el régimen cesarista de O’Higgins. En este sentido, según Edwards, era lógico que la capa alta tratara de liberarse de ella. Las circunstancias cuasi anárquicas resultantes eran, a su vez, insoportables a largo plazo para la parte burguesa del «caballero», ya que podía terminar por afectar a sus relaciones comerciales. En estas circunstancias, el modelo de dominación de Portales era un arreglo que, a pesar de despertar poco entusiasmo, resultaba aceptable para la capa alta, ya que, tras un periodo de prolongada agitación, representaba una forma de ejercicio del poder autoritaria, pero despersonalizada, que prometía abrir una etapa de gobiernos estables y previsibles. De hecho, la renovación del sistema político por parte de Portales estuvo seguida por décadas de crecimiento económico continuado, impulsado entre otros por un abundante flujo de inversiones extranjeras. El resultado fue un aumento de la prosperidad del que se benefició sobre todo la capa alta, aunque su mérito en esta evolución favorable fuera limitado. Tampoco fue mérito de la capa alta otro legado positivo a largo plazo de las reformas de Portales: el respeto comparativamente alto de los chilenos a la ley y el derecho, que trajo a la larga consecuencias muy positivas (Bergmann 2009).
Waldmann.indb 78
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
79
5. Br asil : l e a lta d a l a s o m b r a d e l a C o ro na Puede que parezca osado tratar en tan solo unas páginas de ocuparnos de Brasil, una enorme masa de tierra que ocupa la mitad del subcontinente. Sin embargo, en esta visión general de las redes de capa alta en América Latina durante la primera mitad del siglo xix no se puede prescindir de este país. A pesar de no experimentar una ruptura institucional como la mayoría de los demás países de la América española, seguida de condiciones anárquicas en las que las familias actuaron de instituciones sustitutivas, en este periodo, los clanes familiares de capa alta también desempeñaron un papel relevante en Brasil. La peculiaridad de Brasil, en comparación con sus vecinos occidentales de la América española, puede resumirse en cuatro puntos (Bernecker et al. 2000, p. 139). En primer lugar, la ruptura con el imperio portugués y la búsqueda de una nueva Constitución para el Estado independiente no coincidieron en el tiempo, sino que fueron dos procesos independientes. Fue la propia Corona portuguesa la que inició la separación de Portugal en 1807 al emigrar con toda la corte y gran parte de la élite del país a la entonces colonia, en un proceso que se completó en 1822. En cambio, el paso a la república tuvo lugar en 1889, unos setenta años después. Cabe suponer que la distancia temporal entre estas dos rupturas fundamentales en el desarrollo del país les restó algo de dramatismo, lo cual se expresó, entre otras cosas, en que se produjeron sin apenas derramamiento de sangre. En segundo lugar, el hecho de que Brasil siguiera gobernado monárquicamente fue, sin duda, una de las principales razones por las cuales se mantuvo como unidad una vez independizado de Portugal. En este sentido, es llamativa la diferencia con las colonias españolas que pasaron por un proceso de «balcanización» (Carvalho 1982, p. 378) en el curso de las guerras de independencia. A principios del siglo xix, las posesiones españolas estaban divididas administrativamente en cuatro virreinatos, cuatro capitanías y trece audiencias. A mediados del siglo xix, estas divisiones se habían convertido en diecisiete países independientes. Por su parte, la colonia portuguesa, más o menos del mismo tamaño y dividida en dieciocho capitanías hasta 1820, por el contrario, se convirtió en un único Estado en 1825. Esto no fue, ni mucho menos, un resultado «natural», ya que durante mucho tiempo
Waldmann.indb 79
03/04/2023 18:53:27
80
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
la colonia portuguesa en América consistió, en primer lugar, en fortificaciones costeras y, a medida que se iba penetrando hacia el interior del país, se dividía en diferentes regiones que, no solo tenían poca conexión entre sí, sino que apenas se conocían y compartían como base administrativa únicamente las directivas procedentes de Lisboa. No sin razón, Eddy Stols describió la aparente cohesión territorial en gran medida como una ficción cartográfica (Stols 1992, p. 95). En especial, las capitanías septentrionales (Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Bahía) y las meridionales (Río de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul), pertenecían a mundos completamente distintos en términos de población y, en parte, también en términos económicos. Probablemente, sin el poder integrador de la Corona y de la administración en torno a ella, hubieran seguido políticamente un camino propio. De hecho, los procesos de desvinculación de Portugal y la construcción de un imperio en Sudamérica no siempre estuvieron libres de fricciones. En el norte de la colonia donde había tropas portuguesas, se levantó ya una resistencia armada contra la separación definitiva de Portugal que tardó dieciocho meses en ser reprimida. En la fase de la regencia (1831-1841, durante los diez años que el trono del imperio estuvo vacío, aumentaron especialmente los levantamientos en diferentes partes del país, muchos de ellos con objetivos secesionistas (Bernecker et al. 2000, p. 137; Carvalho 1982, p. 390). No obstante, en comparación con la América española, cabe destacar el carácter menos violento de los conflictos en el nuevo Estado. Este tercer rasgo se debió, entre otras cosas, probablemente a la influencia integradora del monarca, que gozó de una legitimidad indiscutible durante mucho tiempo, y al ejército, que combatió de forma sistemática los movimientos separatistas. Los rasgos indicados que distinguen Brasil de la América española son mencionados de forma más o menos explícita en la mayoría de las descripciones históricas del desarrollo brasileño durante el siglo xix. Sin embargo, hay un cuarto rasgo, igualmente importante, que no se suele destacar. Se trata del surgimiento de una élite centrada en el Estado que no tenía equivalente en los países hispanohablantes del subcontinente. Sus raíces se remontan al periodo colonial, al diferir la estrategia política de Lisboa hacia su colonia de la de España en un aspecto crucial. Madrid no ponía objeciones a la fundación de
Waldmann.indb 80
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
81
niversidades en sus dominios, mientras que Portugal era mucho más u reticente, al ver en esas universidades un posible germen de incubación de una rebeldía de la colonia contra la madre patria. En consecuencia, los jóvenes brasileños interesados en cursar estudios tenían que marchar a Portugal. La Universidad de Coímbra, en particular, se convirtió en un centro de formación académica para la futura élite brasileña (Carvalho 1982, pp. 383 s.). Entre 1772 y 1872, estudiaron allí un total de 1.242 estudiantes brasileños, la mayoría de los cuales permanecieron en Coímbra hasta terminar sus estudios. Esencialmente, compartían tres características. En primer lugar, no procedían de una provincia concreta, sus orígenes se dispersaban a lo largo de todo Brasil. En segundo, sus padres debían ser acomodados, ya que solo los comerciantes y los propietarios de minas o de plantaciones acaudalados podían costear los estudios de sus hijos durante cinco años en la madre patria. La tercera característica es que una gran mayoría de ellos decidió estudiar Derecho. En definitiva, se trataba de un número reducido de jóvenes que, tanto por su origen social, que los diferenciaba del resto de la población, como por sus estudios parecían predestinados a ocupar altos cargos administrativos y políticos. Entre las generaciones de estudiantes que cursaron Derecho en Coímbra, destaca de forma especial un grupo de unos 120 brasileños que residieron y estudiaron allí entre 1817 y 1827 (Barman/Barman 1976). Por un lado, en este periodo se dieron condiciones especiales de estudio y, por otro, el inicio de su carrera profesional coincidió de pleno con la fase de construcción del joven Estado brasileño. En cuanto a las condiciones de los estudios, coincidieron con los años en los que Brasil se separó definitivamente de la madre patria (1822), lo cual provocó malestar y a veces también resentimiento entre los estudiantes portugueses. Los brasileños no eran más que una pequeña minoría de no más del 10% de la población estudiantil total de la universidad. Esta minoría se sentía discriminada y recibía agresiones verbales e incluso físicas, lo que sin duda puede haber intensificado más todavía si cabe su cohesión e incipiente nacionalismo. De regreso a la patria, les aguardaba una situación en la que, después de la predominancia de tendencias federalistas y localistas, se dibujaba en el interregno un cambio hacia otras conservadoras y centralistas. Debido a su formación en derecho romano y a su experiencia «en el extranjero», esta generación reunía los requisitos ideales para encabezar ese cambio. Su
Waldmann.indb 81
03/04/2023 18:53:27
82
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
rápido ascenso a puestos administrativos y políticos clave garantizó la integridad y la unidad del imperio durante décadas frente a las revueltas sociales y los movimientos secesionistas (Carvalho 1982; Barman/ Barman 1976). Después de Chile, este es el segundo ejemplo de una élite sociopolítica que trasciende el horizonte de los intereses familiares y piensa en categorías nacionales de bien común. Sin embargo, cabe recordar que el contexto era distinto. En Chile, la iniciativa decisiva partió de la propia sociedad chilena, mientras que en Brasil estuvo condicionada por la ausencia prolongada de jóvenes de su familia de origen y por una socialización profesional común que, como se verá, a la larga fue insuficiente para escapar de las obligaciones de solidaridad familiar. Además, Chile era una entidad nacional manejable, compacta y relativamente sencilla de controlar una vez dentro de un marco estatal. En cambio, en Brasil, aunque el gobierno central constituía un complejo importante de poder, su eficacia era limitada al verse obligado a compartir escenario con una inmensa multitud de fuerzas locales, federales y de otro tipo. Si bien a través de los gobiernos provinciales pudo, hasta cierto punto, extender su influencia en el inconmensurable interior, en general el mando estaba en manos de grupos y asociaciones de carácter privado, sobre todo clanes familiares de ganaderos, comerciantes, propietarios de minas y señores de plantaciones. En este sentido, la situación no era muy diferente a la que conocemos de otros países latinoamericanos, aunque el sistema de plantaciones, basado en el monocultivo y mano de obra esclava, llevó en cierta medida su carácter de enclaves al extremo y su independencia de cualquier control estatal. El maestro de la sociología brasileña, Gilberto Freyre, resumió de forma inigualable el carácter de las plantaciones: La casa-grande, completada por la senzala, representa todo un sistema económico, social y político: un sistema de producción (monocultivo habitual latifundista); un sistema de transporte (carreta de bueyes, litera, hamaca, caballo); un sistema religioso (catolicismo practicado en la familia); un sistema sexual y familiar (patriarcado polígamo); un sistema de higiene física e instituciones sanitarias (cubos fecales, baño en el río, baño con gamella, baño sentado y para pies); un sistema político (nepotismo). La casa de los señores era aún más: una fortaleza, un banco, un cementerio, una hospedería, una escuela, en el que viejos, viudas y huérfanos encontraban techo y protección (Freyre, 1990: 44).
Waldmann.indb 82
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
83
La evolución de Brasil estuvo acompañada por una tensión básica desde el principio. Por un lado, la élite estatal centralista, limitada en sus recursos y en su poder de control, por el otro, la capa de terratenientes, comerciantes, propietarios de plantaciones y de minas, que dominaban la mayor parte del país y su población, y estaban parcialmente vinculados entre sí como red. Ambas tenían una interdependencia mutua y se interrelacionan de forma dialéctica. Por ejemplo, la élite estatal frenó durante mucho tiempo la abolición de la esclavitud porque los engenhos (plantaciones de caña de azúcar) dependían de esa mano de obra y las exportaciones de azúcar eran fundamentales para el presupuesto estatal, que se financiaba esencialmente con los aranceles de exportación e importación. En términos generales, fue el sector privado el que proporcionó los estímulos dinámicos, mientras que el Estado se ocupó principalmente de proporcionar un marco político estable. La explotación del interior del país, sobre todo de las provincias olvidadas y atrasadas, fue principalmente obra de empresarios privados. Pero un eje central de tráfico, como la conexión entre el floreciente centro comercial de São Paulo y la ciudad portuaria de Santos, no se hubiera podido construir sin subvenciones y préstamos privados (Kuznesof 1980). Es comprensible que las familias implicadas quisieran ver sus logros reconocidos por el Estado, cuando menos de forma simbólica. Sin embargo, las autoridades estatales, celosas guardianas de sus derechos de soberanía, no querían arriesgarse a conceder derechos especiales a las familias distinguidas y que estas se convirtieran en una capa noble feudal. Se ha hablado del carácter dual burocrático-patrimonial del Estado brasileño en el siglo xix (Uricoechea 1980). Este concepto, acuñado por Uricoechea, destaca uno de los mecanismos centrales con los que el Estado trató de superar la inherente hibridez y establecer un precario equilibrio entre los dos polos de una economía privada en expansión y la burocracia central con sus medidas limitadas. Esto, según Uricoechea, se logró mediante la fundación de la guardia nacional, una institución puente que sirvió para dar sanción oficial a las milicias. Ya había antecedentes de esta organización en el periodo colonial, con las ordenanzas. Sin embargo, la guardia nacional se convirtió en una institución extendida por todo el territorio estatal solo bajo el imperio, que en sus mejores tiempos llegó a contar con cientos de miles de miembros. En principio, el componente militar de la organización fue
Waldmann.indb 83
03/04/2023 18:53:27
84
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
reducido. Aunque asumió la defensa de la Constitución, de la libertad y de las leyes, al tiempo que declaró la unidad y la integridad del imperio como valores inviolables, su función era esencialmente el mantenimiento de la seguridad y el orden, en el ámbito local, y la supervisión de los servicios básicos. Era una fuerza parapolicial con una estructura jerarquizada, cuya cúpula estaba bajo el control del Estado. Las oficialías eran ocupadas sistemáticamente por miembros de familias ricas y distinguidas, que veían así sancionada «oficialmente» su elevada posición social, mientras que las filas ordinarias estaban abiertas a cualquier persona dispuesta a incorporarse a ellas. El término «oficial» no debe entenderse en sentido estricto. El servicio en la guardia no estaba remunerado, y el Estado brasileño, siempre en una situación financiera difícil, no pagaba ni los uniformes ni el equipamiento de los milicianos (Uricoechea 1980, p. 61). A pesar de todo no hay que subestimar la contribución de la guardia nacional a la estabilidad interna del imperio. Durante cuarenta años, hasta principios de la década de 1870, no solo ayudó a garantizar la paz social a nivel local y regional, sino que sus miembros dirigentes, pertenecientes a las redes oligárquicas respectivas, también tenían sus méritos en lo que se refiere al desarrollo de las infraestructuras y a la mejora de las condiciones generales de vida en esas regiones. La década de 1870, en la que la guardia fue sustituida gradualmente por policías asalariados, fue en muchos sentidos una década de cambios estructurales en el imperio. En lo que se refiere a nuestro tema de estudio, reviste especial interés la evolución de la burocracia estatal central y de todo el aparato político. A finales de la década de 1820, se habían abierto dos escuelas superiores de Derecho en Brasil, por lo que ya no era imprescindible trasladarse a Portugal. Ambas gozaban de gran popularidad y, espoleados por el ejemplo de la generación anterior formada en Coímbra, los jóvenes estudiantes confiaban en unos buenos ingresos y una exitosa carrera en la administración superior o en la política al terminar sus estudios. El número de licenciados aumentó de forma rápida y sostenida, con lo que, a pesar del considerable y reiterado aumento del número de puestos disponibles en la burocracia central, la demanda superó claramente a la oferta. Este «exceso de juristas» tuvo varias consecuencias indeseadas. La primera fue que, debido a la inflación artificial de la burocracia estatal, una parte cada vez mayor del presupuesto estatal (más del 60%) se d estinaba a
Waldmann.indb 84
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
85
gastos de personal (Carvalho 1982, p. 339). En segundo lugar, el nivel relativamente alto de desempleo entre los jóvenes abogados hizo que el éxito a la hora de acceder a un empleo ya no estuviera determinado por la capacidad individual, sino por canales de relación informales. En tercer lugar, hay que añadir que los licenciados de la antigua generación de Coímbra (apodados «cardenales» y retirados ya del servicio activo) no constituyeron una excepción a esta regla: si sus carreras habían llevado a esperar que solamente se aplicaran criterios objetivos en la selección de la siguiente generación, ellos mismos, en caso de duda, optaban por candidatos de su familia inmediata (Barman/ Barman 1976, p. 441). 6. M eca ni s m os de pue nt e y e fecto s a l arg o p l az o Las décadas de las guerras de independencia y de las convulsiones internas que siguieron fueron una época difícil para todas las grandes regiones latinoamericanas y, posteriormente, para los Estados nación. La separación de la madre patria, unida a la búsqueda de un orden político diferente, no solo sumieron a la mayoría de ellos en una crisis permanente, sino que, en general, sus consecuencias fueron la recesión económica y una ralentización o el estancamiento del crecimiento demográfico. El lector atento no habrá dejado de notar que los casos aquí examinados siguen un cierto orden: desde México, que se sumió en un prolongado caos social y político, pasando a Estados como Argentina y Chile que, tras una fase de anarquía, encontraron un camino de vuelta a cierto orden (al menos externo), hasta desembocar en Brasil que, gracias al traslado del monarca y su corte a la colonia, pudo mantener la continuidad política y evitar la desintegración del imperio. Hubo causas y razones para esta divergencia en la evolución de las distintas grandes regiones, tales como el tamaño, el carácter compacto y la unidad relativa de una región o hasta qué punto logró integrar elementos tradicionales en el nuevo orden. También el nivel de desarrollo relativo tuvo cierta importancia. Paradójicamente, el nivel comparativamente alto alcanzado por México y la avanzada diferenciación social de su población no tuvieron en modo alguno un efecto favorable, sino que dificultaron el acuerdo sobre un modelo de orden político aceptable para todos, mientras que, en este sentido, un país r elativamente
Waldmann.indb 85
03/04/2023 18:53:27
86
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
atrasado como Chile lo tuvo más fácil. En contra de lo que se podría suponer, el voto de las redes sociales tradicionales de capa alta tuvo poca importancia para determinar cuándo un país se adaptaba a la nueva situación y si optaba en favor de una Constitución republicana. Los distintos clanes familiares se involucraron en luchas políticas entre facciones que estallaron en el nuevo contexto. Las capas altas en su conjunto también se beneficiaron de la descentralización y fragmentación de las relaciones de poder político puestas en marcha por la cadena de acontecimientos bélicos, ya que pudieron ejercer mejor su influencia en las provincias y en el ámbito local que en las metrópolis (Lewin 1987, p. 19). Sin embargo, como redes, no pudieron superar la difícil y difusa situación con una propuesta política convincente, ni fueron capaces de generar consenso. Cuando se logró realizar un proyecto político fue debido, o bien a nuevas élites profesionalmente educadas, como en el caso de Chile, o bien al mérito de la Corona, como en Brasil, que también recurrió a profesionales especializados como la generación de abogados formados en Coímbra. Una vez en posiciones clave, los clanes de capa alta tendían a rivalizar y combatir entre sí. Por norma general, preferían manejar los hilos del poder político «desde atrás», en lugar de exponerse abiertamente haciéndose así vulnerables a los ataques (Safford 1987, p. 77; Halperin Donghi 1972, p. 413). La dominación autoritaria de Rosas en la región de La Plata marcó el extremo de lo que tales grupos familiares eran capaces de hacer en términos políticos. Fue un sistema de dominación que consiguió, cuanto menos, poner fin a la tendencia imperante de enfrentamiento en un «todos contra todos» y conformó un marco de orden vinculante, al menos externamente. En lo que a sus estructuras internas se refiere, sin embargo, se caracterizó por una estrecha vinculación entre potestad pública y persecución de intereses privados. Con el tiempo, los clanes familiares dominantes se fueron adaptando poco a poco al modelo de gobierno republicano, como presumiblemente hubieran aceptado a la larga cualquier otra constitución. Un apoyo pleno ni siquiera se logró en el Chile legalista (Fernández Darraz 2001). Hemos visto hasta ahora la forma en que los clanes familiares dominantes tradicionales se enfrentaron a la situación política tras la independencia. Es inevitable que también tuviera reflejo en las estructuras familiares internas y en las relaciones intrafamiliares. Dependiendo del país, las redes se vieron expuestas a diferentes conflictos serios,
Waldmann.indb 86
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
87
sus centros geográficos cambiaron, se produjeron concentraciones y dispersiones, algunos clanes declinaban mientras que otros se mantuvieron o incluso fueron capaces de sacar provecho del caos generalizado. Pero, de además de todo esto, lo que casi nunca ocurrió fue que las redes se disolvieran y que las familias que las constituían pasaran a integrase en el resto de la sociedad. Incluso en los casos en los que surgieron nuevas estructuras de notables, siempre concedieron gran importancia a marcar inmediatamente distancia con el resto de la sociedad. Los círculos consolidados de capa alta solían levantar barreras para impedir el acceso a advenedizos, especialmente si eran negros o indígenas. Las capas altas en su conjunto compartían una actitud defensiva de miedo y desprecio hacia la amplia masa del pueblo (Safford 1987, p. 77; Bernecker 2007, p. 133). Cabe destacar aquí tres novedades. En primer lugar, la inevitable consecuencia de los violentos conflictos políticos fue la necesidad de encontrar un estilo de liderazgo diferenciado de las formas convencionales de autoridad. Para ocupar una posición de liderazgo en el caos reinante, se requería destreza militar y dotes estratégicas, así como la capacidad de organizar multitudes y carisma, cualidades que se suponían en los caudillos. La situación favorecía a individuos de ascenso social con un determinado perfil, pero no era raro que descendientes de familias de «segunda fila» ya conocidas se distinguieran como cabecillas militares y ocuparan posiciones altas en la pirámide social (Losada 2009, pp. 70 y ss.). En muchos lugares, debido a los cambios estructurales políticos y económicos, distinguidos comerciantes se vieron en apuros. Fueron perjudicados de dos maneras. En primer lugar, por una liberalización general del comercio, acompañada de un desplazamiento de las rutas comerciales establecidas y un cambio en los productos objeto de la actividad mercantil. En este ámbito, las ideas innovadoras y la creación de nuevas conexiones eran más importantes que en otros grupos sociales. Su situación se agravó aún más con la competencia de los comerciantes británicos, que estaban en plena expansión e inundaban el subcontinente entero con productos textiles baratos, fabricados industrialmente y que además disponían de mayores reservas de efectivo que ellos. A la sombra de su declive, surgió una nueva generación de comerciantes criollos con vocación internacional, de la que se hablará más adelante.
Waldmann.indb 87
03/04/2023 18:53:27
88
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Un tercer desarrollo relevante para la situación de las capas altas fue la tendencia general a la ruralización en esta fase de transición. La falta de creatividad, en términos políticos, de los clanes familiares tradicionalmente decisivos no supuso en absoluto el inicio de su declive social. De hecho, el desplazamiento de las dinámicas económicas y de los centros de decisión al nivel regional o local les favoreció estructuralmente. Como propietarios de grandes latifundios, disponían de un amplio potencial de poder que iba mucho más allá de consideraciones e intereses puramente económicos. Para entenderlo, hay que visualizar de nuevo la situación social global en la que se encontraba la América española en aquellas décadas. La mayoría de los países habían sido desangrados por guerras que muchas veces no duraron años, sino décadas; la economía estaba en ruinas y una gran parte de la población, empobrecida. Las grandes ciudades habían perdido su antiguo atractivo debido a la devastación, los saqueos y las incursiones de todo tipo, y el capital las había abandonado, al igual que los artesanos y las capas inferiores que ya no podían encontrar un medio de vida en ellas. Los círculos adinerados, tradicionalmente en posesión tanto de una residencia urbana como rural, pasaron a preferir esta última. Dejando al margen las frágiles y experimentales nuevas estructuras políticas, el paisaje social carecía en gran medida de asociaciones y organizaciones que pudieran proporcionar a los individuos seguridad externa y soporte interno. Los gremios y otras asociaciones corporativas habían sido abolidos; los únicos restos institucionales que habían sobrevivido al colapso del orden colonial fueron la Iglesia (aunque significativamente debilitada) y el ejército. En esta situación de tabla rasa imperante en muchas zonas, los clanes familiares de capa alta que poseían una gran finca con ganado y la correspondiente explotación económica con milicia propia desempeñaban una función clave, no solo para los miembros de la propia familia y su círculo directo, sino también para todo el entorno social inmediato. A nivel local, y a veces incluso más allá, haciendas y estancias asumieron el rol de instituciones sustitutivas básicas encargadas de satisfacer las necesidades sociales primordiales: desde transmitir un sentido de pertenencia (una identidad social) hasta garantizar la seguridad y la subsistencia física de las personas que se encontraban bajo su ámbito de influencia, pasando por resolver las disputas entre ellas. El
Waldmann.indb 88
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
89
estanciero era el dueño de estas fincas que constituían enclaves en gran medida autosuficientes y estaban repartidas por medio subcontinente. Aunque no cabe duda de que las estancias y las haciendas tuvieron funciones clave en la situación de necesidad que existía en aquel momento, no se puede pasar por alto que carecieron de utilidad y más bien fueron un contramodelo en su raíz para la Constitución republicana por la que habían optado la mayoría de estos países. Desde el punto de vista estructural, el Estado republicano que iba tomando forma y las grandes explotaciones agrarias tenían premisas normativas radicalmente distintas. El constructo abstracto del ciudadano como individuo era inmanente en el Estado republicano, mientras que una explotación se dividía en grupos de diferente rango y peso dentro del complejo económico y social. En la entidad comunitaria constituida democráticamente, las decisiones se toman «de abajo a arriba», al menos en teoría, mientras que una de las leyes de hierro de los clanes de capa alta latinoamericanos era su estructura jerárquica y que todos los hilos de la toma de decisiones convergían en la cúspide, con el varón encabezando la estirpe. Podríamos seguir enumerando diferencias estructurales, pero ya parece claro que la tendencia a la ruralización y la consiguiente revalorización de los centros de poder local, especialmente las grandes explotaciones dirigidas por familias de capa alta crearon todo menos un medio de socialización favorable para el modelo de Estado republicano adoptado en el nivel político. Más bien, se crearon las condiciones para un dualismo estructural que se reflejó en actitudes y valores divididos. Esto plantea una última pregunta sobre los efectos a largo plazo del complicado periodo de transición. La pregunta nos lleva a un terreno difícil que, en el mejor de los casos, solo permite hacer afirmaciones cautelosas. Precisamente con esta reserva, cabe mencionar cuatro posturas colectivas básicas que fueron, si no justificadas, al menos considerablemente reforzadas por las violentas turbulencias y propuestas de ordenación enfrentadas de la época. En primer lugar, se vio reforzado el carácter «tribal» de las sociedades latinoamericanas, es decir, la tendencia y costumbre de no partir del individuo sino de pensar y actuar en términos grupales. Como ha señalado Howard Wiarda, las raíces de esta concepción del orden social se encuentran en la filosofía y en la doctrina católica del Estado (Wiarda 2001). En el contexto de desintegración social que siguió a la
Waldmann.indb 89
03/04/2023 18:53:27
90
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
disolución del orden monárquico, se repite la tendencia a refugiarse bajo el paraguas de grupos de pertenencia reducidos. Un ejemplo de ello fue México, donde el gran número de asociaciones en defensa de intereses particulares con las armas obstaculizó durante mucho tiempo la construcción del Estado; otro fue la región de La Plata, que, según Riekenberg, no era más que una aglomeración de segmentos de poder colectivos (2014, pp. 74 y ss.). La concentración de múltiples funciones sociales en asentamientos relativamente aislados, como haciendas o plantaciones, no era un fenómeno singular, ya que también las redes de capa alta formaban en última instancia unidades sociales limitadas con rasgos corporativos. En segundo lugar, no debe dejar de mencionarse la tendencia a utilizar la violencia arbitrariamente. Este tema, en especial el caudillismo y los cuerpos de milicias, ha sido ya tan estudiado como un rasgo específico de las décadas posteriores a la independencia que no es necesario profundizar en él aquí. Lo único que queda por decir es que, probablemente, como legado de aquella época, ningún Estado latinoamericano ha conseguido todavía imponer un monopolio de la fuerza desde arriba, el clásico atributo de un Estado soberano. En estas sociedades, la mayoría de la población sigue considerando legítimo que un grupo limitado en situación desesperada se defienda con las armas (Waldmann 1992). El tercer efecto a largo plazo está directamente relacionado con el punto de partida de estas consideraciones: la existencia de estructuras de orden y sistemas de normas incompatibles en algunos de sus aspectos. Por un lado, la existencia del derecho formal, respaldado por organismos burocráticos sancionadores, y por otro, los códigos normativos informales, cuya observancia era controlada por la comunidad social. La vida pública en la mayoría de los países latinoamericanos sigue estando impregnada de estas obligaciones formales y expectativas informales solapadas. Una vez tomada la decisión de adoptar constituciones republicanas y un cuerpo de leyes, no era aceptable dejarlas de lado. En la práctica, se establecieron diferentes formas de coexistencia y compromiso entre los sistemas normativos formales e informales, según países y ámbitos. En el ámbito político más estrecho, por ejemplo, no fue raro que durante mucho tiempo se minara en la práctica la separación de poderes prevista en la Constitución, o que se siguiera el postulado de la formación de la voluntad política «desde abajo» con la
Waldmann.indb 90
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
91
concesión de elecciones generales, pero asegurando al mismo tiempo que los resultados electorales estuvieran controlados por las élites ya establecidas. Una cuarta y última consecuencia del inestable periodo de transición fue el valor concedido al arte de «negociar» y alcanzar compromisos. La imposición por medio de la violencia, de la que tanto se habla en la literatura, llegó a sus límites de efectividad en algún momento, y entonces la cuestión fue cómo proceder, qué hacer para lograr una solución al conflicto en cuestión. Algunos caudillos, como Manuel de Rosas, no solo sabían utilizar la fuerza, sino que también demostraron ser hábiles mediadores y negociadores cuando era necesario, aunque Rosas fue una excepción en este sentido. Las negociaciones eran tanto más difíciles cuanto más diferentes eran los adversarios. Por ejemplo, cómo llegar a un acuerdo entre una unidad militar que había ocupado un determinado territorio y una comunidad indígena que lo reclamaba como su tierra originaria. No es casual que los negociadores hábiles fueran una profesión en sí misma muy valorada en México, donde podían llegar a ganar importantes sumas de dinero (Escalante 1992, pp. 109 y ss.). Para los miembros de las capas altas que no querían unirse al ejército, esta vía les abría una oportunidad para hacer valer su consideración social, así como su experiencia de una manera útil y que les servía para aumentar su prestigio. 7. Testim o ni o s y r e t r ato s de ép o ca La familia como comunidad de destino Recogemos a continuación el texto de un autor clásico en el estudio de la sociedad de principios del siglo xix, el argentino Tulio Halperin Donghi. Por un lado, destaca el rol clave de las familias extensas tradicionales en el turbulento periodo de transición, al tiempo que señala los cambios en su ámbito de influencia y sus estrategias de poder: «Los elementos de cohesión indudablemente no faltan: heredados del pasado colonial, sobreviven mejor a la tormenta revolucionaria que el aparato estatal al que ahora tratan en parte de suplir. En el nivel más ínfimo, la solidaridad familiar parece ser —aún más que en tiempos coloniales— el punto de partida para alianzas y rivalidades con las que se teje la trama c otidiana de la política en más de una provincia; desde Salta hasta
Waldmann.indb 91
03/04/2023 18:53:27
92
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
endoza, quienes hacen inventario de adhesiones a la causa revolucionaM ria y a la del rey no mencionan individuos, sino enteras familias, volcadas en bloque en favor de una u otra. La disolución del estado central en 1820 devuelve un inmenso poder a las grandes familias que han sabido atravesar la tormenta revolucionaria, salvando el patrimonio de tierras y clientes acumulado en tiempos coloniales. Sin embargo, la experiencia revolucionaria ha dejado en ellas su marca; precisamente la delegación de funciones ha hecho surgir dirigentes locales más poderosos; estas figuras se destacan ahora de esa unidad que es la familia con más vigor que en tiempos coloniales. Juan Facundo Quiroga (un conocido caudillo argentino) puede suceder a su padre en funciones de policía y baja justicia: la nueva coyuntura da a esas funciones una amplitud, y a quien la ejerce un poderío que son también nuevos y transforman la magistratura, ejercida en nombre de una familia colectivamente influyente, en un liderazgo fuertemente personalizado. Pero, precisamente porque es así, su ámbito de influencia no coincide con la zona en que la familia a la que el jefe pertenece tiene ascendiente directo. […] Este ejemplo extremo muestra con particular claridad las consecuencias de la aparición de una abierta lucha política con el ámbito local, que da nuevo alcance a la rivalidad entre grupos familiares: el patrimonio y el poderío de una familia son ahora un capital que su jefe arriesga continuamente en esa lucha; las oscilaciones de fortuna son, por lo tanto, más intensas y rápidas que en el pasado; antes que el patrimonio y los otros elementos que marcan la continuidad de un linaje, es la personalidad política de su jefe la que pasa a primer plano. En efecto, la familia puede asegurar una cohesión muy firme entre sus miembros, pero esa cohesión es necesaria sobre todo para asegurar el éxito frente a otras familias rivales; aunque no abunden en las provincias argentinas los feudos sangrientos, no desconocidos, por ejemplo, en el Brasil o México, también aquí las familias son esencialmente máquinas de guerra. Indudablemente, las luchas por el influjo regional y el favor administrativo no excluyen la posibilidad de alianzas; éstas mismas conservan, sin embargo, un elemento antagónico: se contraen para aunar fuerzas contra adversarios demasiado poderosos... Se advierte entonces cómo las grandes familias, sus alianzas y sus feudos, no pueden ser la base de constelaciones políticas sólidas, capaces de asegurar el orden regional o nacional». Fuente: Halperin Donghi 2002, pp. 408-413.
Waldmann.indb 92
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
93
Una comparación entre Guayaquil (Ecuador) y Baltimore (EE. UU.) en los años 1820-1835 La información y las citas siguientes proceden del estudio Tales of Two Cities de Camilla Townsend, quien comparó dos ciudades de tamaño medio de Estados Unidos y una de una república sudamericana en un intento de ahondar en la primera historia de la independencia de ambos subcontinentes. La cuestión de fondo era explicar el contraste actual entre el éxito económico de EE. UU., por un lado, y el atraso y la pobreza relativa de grandes zonas de América Latina. La hipótesis de la que partía la investigación de Townsend era que la diferencia discernible entre las dos regiones debía estar relacionada de alguna manera con la «cultura económica» de ambas partes de América. Para aislar mejor esta variable, eligió dos ciudades de tamaño medio que compartían una serie de características estructurales. Así, Baltimore y Guayaquil están ubicadas en aguas navegables y se especializaron pronto en la exportación de bienes producidos en sus respectivos territorios interiores: cereales en el caso de Baltimore y cacao en el de Guayaquil. En ambos casos, en la cúspide de la sociedad urbana se encontraba una capa bien delimitada de comerciantes acomodados, que no tenían nada que tenían un nivel similar en lo que a educación, dedicación al trabajo, disposición a asumir riesgos, contactos a distancia y ambición se refiere. En ambas ciudades, la «economía esclavista» seguía teniendo importancia, aunque fuera reducida, no había una división estricta entre zonas urbanas ricas y pobres, y una gran parte de los habitantes eran católicos, aunque sin mostrar una devoción particularmente fuerte. Ambas ciudades habían experimentado también un periodo de auge económico a finales del siglo xviii y principios del xix, que fue seguido por una etapa de estancamiento económico entre 1820 y 1835, relevante para este estudio. A juicio de Townsend, el ánimo económico del cuerpo mercantil dirigente en ambas ciudades estaba estrechamente relacionado con unas condiciones de trabajo significativamente distintas. La mano de obra de Baltimore estaba formada, aparte de por negros, en gran parte por blancos sin recursos (muchos de ellos, inmigrantes recientes), mientras que los empleadores de Guayaquil podían cubrir su demanda con mano de obra indígena forzosa. La propia Camilla Townsend explica la difícil relación entre las distintas variables que resultaron en diferentes estrategias socioeconómicas y, en última instancia, diferentes evoluciones: «Algunas de las mayores diferencias entre los comerciantes de Guayaquil y los de Baltimore se encuentran en su actitud hacia la fiscalidad y la infraestructura, aspectos que están relacionados con su concepción del trabajo. Las elites de Baltimore obtenían la mano de obra en gran medida a través de contratos con trabajadores libres con menos recursos que ellas, mientras que las de Guayaquil recurrían tradicionalmente a trabajo
Waldmann.indb 93
03/04/2023 18:53:27
94
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
forzado siempre que podían o a una combinación de trabajo forzado y trabajo asalariado pagado por debajo del nivel de subsistencia. Esta diferencia es de particular interés ya que los empleadores de ambos lugares se enfrentaron en muchos sentidos a problemas similares: la esclavitud estaba perdiendo favor en los territorios interiores debido a un reciente cambio en el cultivo destinado a la exportación. La ciudad se llenaba de un flujo continuo de libertos y esclavos que ahorraban para comprar su libertad. En Baltimore, los empleadores fueron acomodando su concepción de «trabajador» a las demandas de hombres libres; en Guayaquil, en cambio, buscaron nuevas formas de captación forzosa, ya fuera capturando a indígenas o recurriendo al presidio. De forma análoga, en Baltimore estaban convencidos de que las mejoras internas y la inversión pública eran clave para la salud de la economía. Los comerciantes contribuyeron con impuestos y compartieron la carga para poder realizar estas inversiones También compraron acciones de la ciudad y animaron a otros a hacerlo. En Guayaquil los comerciantes evitaron tales gastos con la convicción realista de que ellos mismos tendrían que soportar casi en exclusiva la carga de una fiscalidad progresiva1. Definieron el pueblo como un estrato estrecho y consideraron que las masas estaban fuera de la gama de personas que contaban. Estaban rodeados por una mayoría de gente extremadamente pobre y físicamente diferente, a la que estaban acostumbrados a considerar casi de otra especie, y tomaban sus decisiones o formulaban políticas acordes a esta visión. Un historiador ha defendido que la tradición antiaristocrática en la formación política económica de Estados Unidos se remonta a los padres fundadores que fueron educados en la idea de que la igualdad relativa en la distribución de la riqueza era un antídoto contra la tiranía política. […] No tenían otra opción, ya que, bajo la presión popular de la primera época republicana, se había concedido el derecho al voto no solo a los hombres blancos propietarios, sino simplemente a todos los que pagaban impuestos. […] En cambio, las elites de Guayaquil, a pesar de sus disputas internas, no compartían su poder con otros grupos, y menos aún con los artesanos. No es que no estuvieran familiarizadas con las ideas ilustradas o que fueran particularmente reacias a ellas. Por el contrario, fue en Guayaquil, recordemos, y no en Baltimore, donde la abolición y la emancipación se discutieron libremente en esta época. Sin embargo, el hábito de los privilegios asumidos no se disipa por sí solo y, a pesar de sus emocionantes debates teóricos, los círculos dirigentes de Guayaquil seguían dando por sentado el trabajo no remunerado. El equilibrio de poder en los dos lugares contrastaba de manera interesante: normalmente, las elites de Baltimore no temían a las «hordas» tanto como sus homólogos de Guayaquil, probablemente porque el mundo en el que vivían los de 1. En Guayaquil, a diferencia de Baltimore, aún no existía un impuesto general sobre la renta.
Waldmann.indb 94
03/04/2023 18:53:27
I I . LAS C A PA S A LTA S EN EL PERIOD O D E T R A NS IC IÓN
95
Baltimore estaba estructurado de forma relativamente más equitativa. Sin embargo, estaba estructurado así porque la reacción de la muchedumbre sería más inmediata y violenta si la elite se extralimitaba, ya que la mayoría de los pobres no se concebían a sí mismos como profunda e inherentemente diferentes de los ricos». Fuente: Townsend 2000, pp. 132 y 133; traducción del original en inglés.
Waldmann.indb 95
03/04/2023 18:53:27
Waldmann.indb 96
03/04/2023 18:53:27
III.
Desarrollo de las familias en las décadas de debilidad estatal del siglo xix
1. La fa mi l i a c om o e m p r e s a e c o n ó m i ca La ruptura que supuso la separación de la América española del imperio solo fue comparable en calado a la Conquista de tres siglos antes. Aunque de naturaleza distinta, planteó no menos problemas y desafíos a las sociedades coloniales que, por así decirlo, tuvieron que reinventarse. En el campo, la exposición al cambio radical era menor que en las ciudades, por lo que partes considerables de la capa alta trasladaron allí su centro vital. Las ciudades, en cambio, se convirtieron en los principales escenarios de las contiendas políticas, de la sangrienta lucha por el poder y por la nueva forma de gobierno adecuado. Como ya se ha expuesto, también participaron en estas luchas familias de capa alta, lo que hizo que las redes de la élite se hicieran más laxas y, en algunos casos, se desintegraran o redefinieran. Sin embargo, gran parte de las antiguas capas dirigentes permaneció pasiva y a la expectativa ante un escenario político que, por su imprevisibilidad y vertiginosa transformación, contradecía por completo las reglas del juego a las que estaban acostumbradas mientras detentaron el poder a la sombra de la Corona. Sin embargo, una parte de la capa alta no podía retirarse por un tiempo a la espera del curso posterior de los acontecimientos. Nos referimos a los comerciantes, especialmente los grandes. La coyuntura
Waldmann.indb 97
03/04/2023 18:53:27
98
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
de transformación profunda política y económica los presionó en un doble sentido. Por un lado, atrajo a numerosos comerciantes extranjeros, sobre todo británicos, que, con reservas de liquidez y técnicas superiores a los locales, vieron oportunidades comerciales favorables en las colonias emancipadas. Por otra parte, la liberalización del comercio en marcha desde hacía tiempo llevó a los grandes comerciantes a renunciar a procesos y rutas de intercambio que se habían establecido durante el periodo colonial en el comercio con España, y a buscar nuevos bienes comerciales y mercados de salida para estos. Esto dificultaba la continuidad de rutinas establecidas. Por otra parte, la liberalización del comercio también abrió oportunidades para afrontar estos nuevos retos. Los comerciantes, especialmente el reducido grupo de grandes comerciantes, acostumbrados a pensar en términos suprarregionales y a más largo plazo, estaban en mejores condiciones para adaptarse a la nueva situación. Uno de los mecanismos de adaptación, quizá el más importante, fue la transformación de la familia entera en una organización económica, en una empresa. A finales del periodo colonial ya había señales inequívocas de los inicios de esta evolución, pero no llegó a su plenitud hasta principios del siglo xix. El marco institucional proporcionado por la monarquía se derrumbó en gran medida y desaparecieron con ello las posibilidades de financiación, los tribunales y las leyes comerciales. De esta forma, las familias mercantiles de capa alta tuvieron que adoptar el rol de institución sustitutiva multifuncional. A nivel internacional, la reorientación y el auge de las casas comerciales latinoamericanas se vieron impulsados por la Revolución Industrial y la aceleración del crecimiento demográfico en Europa, que aumentaron la demanda de productos primarios procedentes de Sudamérica. La iniciativa de transformar un grupo familiar en una empresa económica solía partir de un individuo que, sin embargo, no actuaba de forma aislada, sino integrado en una amplia red de familiares y amigos que le apoyaban a la hora de dar el paso. De este modo, se desarrollaba un complejo muy amplio de relaciones sociales que, aunque centrado en lo económico, proporcionaba al individuo confianza, lealtad y perspectivas de futuro más allá de una garantía de subsistencia física, todos ellos valores que escasean en situaciones críticas de cambio. Como señaló John E. Kicza hace más de treinta años, desde una perspectiva puramente económica, las empresas familiares ofrecían
Waldmann.indb 98
03/04/2023 18:53:27
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
99
ventajas que las hacían claramente superiores a otras formas de organización empresarial (Kicza 1985). A continuación, se inician algunas de esas ventajas. 1.1. Recursos familiares En el periodo colonial, había ya una escasez crónica de capital, a pesar de la abundante producción de plata, ya que la mayor parte de los ingresos derivados iban a parar a España. Después de que la Iglesia católica, la prestamista más importante durante siglos, con la independencia perdiera en gran medida esta función sin crearse alternativas institucionales, la única salida a la falta de liquidez eran los prestamistas privados. Sin embargo, exigían intereses desorbitados y garantías draconianas para cubrir los riesgos. Poder recurrir en situaciones de necesidad a familiares transigentes, que incluso prestaban cantidades mayores a un tipo de interés tolerable, solía servir para superar momentos de apuro económico. La fiabilidad y la certeza de que socios y empleados representarán del mejor modo posible los intereses de la empresa no está ni mucho menos garantizada, ni siquiera en condiciones normales, pero en tiempos de crisis se convierte en un problema permanente, ya que cada cual mira en primer lugar por sus propios intereses. Por ejemplo, dadas las pésimas condiciones de transporte y comunicación de la primera mitad del siglo xix, ¿cómo se podía comprobar si un agente que operaba a cierta distancia de la sede de la empresa utilizaba su talento y fuerzas al servicio de esta y no en su propio beneficio particular? Incluso estando convencido de esto último y con pruebas, no se podría llegar muy lejos en el intento de hacerle rendir cuentas ante los tribunales, ya que no existía todavía una justicia con capacidad operativa. El jefe de la empresa podía ahorrarse este tipo de problemas ocupando todos los puestos relevantes con miembros de la familia que a su vez tuvieran el máximo interés en el buen funcionamiento de la empresa. En caso de duda, lo aconsejable era incorporar a los parientes más cercanos en el negocio (hijos o sobrinos) como aprendices desde muy pronto para que se familiarizaran con su funcionamiento a tiempo (Lomnitz/ Pérez-Lizaur 1987, p. 58).
Waldmann.indb 99
03/04/2023 18:53:27
100
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Uno de los principales inconvenientes de un sistema de comunicación obsoleto era la dificultad para obtener información fiable sobre la situación económica de regiones remotas, los vacíos en la oferta, oportunidades de venta y posibles empresas competidoras que pudiera haber en ellas. También en este aspecto, la parentela extendida en una zona amplia era de más ayuda que el resto de los contactos. Como se desprende de la correspondencia intrafamiliar de la época, en las cartas solían intercambiarse importantes mensajes confidenciales que no estaban destinados a oídos de extraños (Poensgen 1998, pp. 376 y ss.). En resumen, se constata que, en aquellos tiempos de inestabilidad, las familias grandes, debido a su fuerte cohesión interna, por un lado, y a su flexibilidad casi proverbial, por otro, constituían la forma ideal de empresa para sostenerse en condiciones políticas y económicas cambiantes y, al mismo tiempo, mantener una cierta continuidad estructural. El principal medio económico para lograr este objetivo era la diversificación del negocio, siendo el punto de partida habitual el comercio y la agricultura, a los que se unía la participación en sectores de banca, seguros, minas y propiedad inmobiliaria urbana. La contrapartida social era una política matrimonial mediante la cual los distintos clanes familiares se integraban en una red de estirpes con aspiraciones similares (Kicza 1985, p. 239). Sin embargo, no hay que dejar de mencionar en este contexto que no todos tuvieron éxito. Uno de los obstáculos más importantes para los afanes de expansión económica familiares era el derecho hereditario adoptado desde España, que otorgaba a todos los descendientes igualdad de derechos, lo cual, dado el elevado número de hijos habitual en el medio católico de la época, podía llevar a una fragmentación del patrimonio acumulado. Procede señalar el modo de atenuar o incluso eludir este principio hereditario. Sin embargo, antes se analizará brevemente una teoría que ha sido muy influyente recientemente en el debate sobre la evolución de las redes de capa alta latinoamericanas en el siglo xix: la «teoría de las tres generaciones» de Diana Balmori.
Waldmann.indb 100
03/04/2023 18:53:27
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
101
1.2. La «teoría de las tres generaciones» de Diana Balmori Balmori estudió la trayectoria y evolución de una muestra de 154 familias de la provincia de Buenos Aires (Argentina), pertenecientes a la capa alta durante la segunda mitad del siglo xix (Balmori et al. 1984; Balmori 1985). Llegó a la conclusión de que su ascenso económico y social se produjo en tres etapas sucesivas, cada una de ellas vinculada a una generación concreta, y consideró este resultado transferible, con ciertas modificaciones, a la mayoría de los demás países latinoamericanos (Balmori/Oppenheimer 1979). Según su modelo, la «primera generación» solía estar constituida por jóvenes del norte de España (País Vasco, Navarra, Cataluña) con una formación comercial básica, que habían emigrado a América Latina a finales del siglo xviii. Al principio trabajaban como empleados de un comerciante local, pero al cabo de un tiempo se independizaban y, si era posible, contraían matrimonio con la hija de una familia tradicional de estancieros para dotar al reciente negocio de una sólida base económica y social. Otra característica de la primera generación era su gran número de descendientes. De esta generación se captó la segunda que, según Balmori, sentó las bases para la expansión de empresas de tamaño reducido hasta convertirse en vastas corporaciones. Un requisito importante para ello fue, una vez más, contar con un gran número de hijos varones dispuestos a diversificar aún más la empresa, por ejemplo, ampliando y diferenciando la red comercial, comprando más tierras o invirtiendo en el sector bancario e inmobiliario urbano. Por su parte, el papel atribuido a las hijas era el de completar el abanico de competencias a disposición de la familia, casándose con un profesional liberal, preferentemente un abogado. La segunda generación era también la que buscaba conexiones sociales con otros grupos familiares emergentes o con redes de capa alta ya existentes a través de amistades y casamientos. En cambio, la tendencia fue mantener un perfil político bajo y ocupar cargos públicos solo de forma selectiva. Sus afanes se centraron en la expansión y la consolidación de la corporación familiar. Según Balmori, solo en la tercera generación se produjeron cambios fundamentales en las carreras profesionales de los varones. Para entonces, la familia se había «instalado» definitivamente en el establishment. Había transferido su residencia —un edificio espléndido
Waldmann.indb 101
03/04/2023 18:53:27
102
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
e impresionante—, en el barrio urbano también preferido por otras familias de capa alta con su correspondiente infraestructura (parques, jardines de infancia y escuelas). Las mujeres frecuentaban círculos exclusivos con aspiraciones culturales y algunas de ellas también se dedicaban a actividades sociales, por ejemplo, la beneficencia. Los hombres, por su parte, se reunían regularmente en clubes a lo que solo gente del mismo rango tenía ascenso. La actividad cotidiana del negocio y la gestión de las distintas explotaciones se habían dejado en manos de familiares más jóvenes y apoderados que gozaban de su confianza, y solo se reservaban las decisiones estratégicas de mayor calado. En cambio, estaban presentes en la vida pública y política, dándose notoriedad en calidad de diputados, presidentes de sociedades, directores de bancos y compañías de seguros. Hasta aquí el retrato colectivo de las sucesivas generaciones según Balmori. Al tratarse de un perfil promedio de un gran número de familias, es difícil criticarlo desde un punto de vista empírico. Algunas tendencias son ajustadas, tales como la inclinación a combinar el éxito comercial con el prestigio social mediante la compra de una finca o la creciente segregación social de capas y grupos familiares acomodados respecto al resto de la población. Por ello, en lugar de entrar en detalle en los fundamentos empíricos de la tesis de las tres generaciones, me gustaría hacer tres observaciones críticas generales. La primera se refiere al alcance de la tesis de las tres generaciones. Es demasiado restringida en términos de tiempo y espacio. Formaciones de redes en sucesivas generaciones ya existían en la fase colonial y al final del siglo xix, coincidiendo con avances decisivos en el proceso de construcción del Estado en varios países latinoamericanos, aunque todavía no habían alcanzado su etapa definitiva. Si bien al apogeo del despliegue del poder familiar descrito por Balmori siguieron fases de debilitamiento de grupos influyentes de estirpes, eso no significó en absoluto una pérdida definitiva de relevancia. Hoy en día, en algunos Estados de América central, las grandes familias influyentes continúan ejerciendo una supremacía informal (Stone 1993; Casaús Arzú 2018). En cuanto a la dimensión espacial, Balmori se centra unilateralmente en la evolución de las metrópolis y descuida las oligarquías provinciales. Esto es así, a pesar de que las provincias han sido y siguen siendo el terreno político preferido de las redes familiares oligárquicas
Waldmann.indb 102
03/04/2023 18:53:27
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
103
latinoamericanas, y en donde se despliegan y sostienen especialmente bien. Sobre este punto se volverá más adelante. En segundo lugar, en mi opinión, Balmori concede un peso excesivo a las aspiraciones políticas de las familias dominantes. El título de uno de sus ensayos, «Family and Politics» (1985), sugiere que el proceso de ascenso de las familias notables culminó con la ocupación de puestos políticos clave en la belle époque. Esto puede ser cierto en el caso de Julio Roca, un notable provincial de la región de Tucumán que fue elegido presidente de Argentina en 1880, pero no se puede generalizar. La capa alta latinoamericana, que reclamaba que sus raíces se remontaban a la época de la Conquista, consideraba como propio su privilegio natural al poder, por lo que para ella ver confirmado ese poder de manera formal a través de la asunción de responsabilidades de gobierno no era algo primordial. Interesadas principalmente en preservar y ampliar sus posesiones y en mantener el prestigio social entre sus pares, es cierto que las familias dominantes a veces se valían de movimientos calculados y maquinaciones políticas para lograr sus objetivos, pero sin atribuirles gran importancia. El método «prosopográfico» utilizado por Balmori contiene dos peligros de desfiguración. Por un lado, su muestra solamente considera familias que tuvieron éxito a largo plazo, mientras que deja fuera carreras familiares interrumpidas o fallidas. Por otra parte, el enfoque orientado a datos objetivamente constatables da al proceso analizado, que se extendió a lo largo de varias generaciones, un sesgo que pone el acento en las motivaciones racionales y estratégicas, dejando sin exponer el lado subjetivo del curso de los acontecimientos. 2. Compa r ac i ó n i nt e r ge ne r ac io nal d e ci n co histor i as fa m i l i a r e s El esbozo que sigue de la historia de cinco familias que alcanzaron la riqueza y la influencia no pretende en ningún modo ser un contramodelo a la teoría de las tres generaciones de Balmori, sino un complemento en algunos aspectos importantes. Mientras que los estudios de Balmori y otros trabajos surgidos en su entorno reconstruyen la historia de éxito externa de dinastías familiares más o menos conocidas, el énfasis principal de mi exposición se centra en su dinámica
Waldmann.indb 103
03/04/2023 18:53:27
104
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
interna. ¿Cómo era la personalidad de su fundador? ¿Cómo se consiguió que hijos y nietos siguieran los pasos del padre o el abuelo? ¿Cuál fue el rol de las madres e hijas en este contexto? ¿Cómo afrontó la familia su ascenso social? ¿Cómo se configuraron las relaciones con el entorno profesional y social? ¿Fue la cohesión familiar capaz de hacer frente a las crecientes fuerzas centrífugas? ¿Qué interés mostraron los empresarios por la política? Los datos estadísticos son de escasa ayuda a este respecto, por lo que he utilizado como fuente de información biografías de familias individuales. Aunque las opciones eran limitadas en este sentido, mi esbozo se basa en cinco historias familiares que proceden de contextos muy diferentes. Dos se refieren a Argentina, dos a México y una a Brasil. Los periodos que cubren también son diferentes. Si bien todas se centran en el siglo xix, en dos casos el árbol genealógico se remonta a inmigrantes del xviii; en otros dos, el fundador de la dinastía familiar llegó a México o Argentina a principios del siglo xix, y en la quinta familia el proceso de ascenso no comenzó hasta mediados del siglo xix, pero continuó hasta el pasado reciente. En resumen, a diferencia de la muestra de Balmori, se trata en muchos aspectos de una comparación de contrastes más que de semejanzas. La trayectoria de ascenso y éxito tampoco fue uniforme, ya que solo tres de las familias se ajustaron al patrón de Balmori, consistente en la acumulación continua de patrimonio y prestigio social. Una familia fracasó en su intento por establecerse de forma permanente en el círculo de los grupos de estirpes influyentes; el destino de la quinta, después de un ascenso meteórico de su fundador hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de Argentina, estuvo marcado por la defensa de este estatus elevado por parte de sus descendientes inmediatos y el lento e inexorable declive social de los nietos. Este último destino correspondió a los Senillosa, procedentes de Cataluña. Quienes fracasaron en su intento de hacer negocios en México y de hacerse un hueco entre la capa alta mexicana fueron el comerciante Martínez del Río, que había emigrado desde Panamá con un patrimonio considerable, y sus hijos. Las dos familias que alcanzaron un éxito económico y un prestigio suprarregional ilimitados fueron los Anchorena en Argentina y los Prado en la zona de São Paulo, en Brasil. La estirpe mexicana de los Gómez también tuvo un gran y duradero éxito, pero, a diferencia de los Prado y los Anchorena, nunca
Waldmann.indb 104
03/04/2023 18:53:27
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
105
gozó de una prominencia social comparable; además, a diferencia de las otras cuatro familias, hizo su fortuna en la industria, no en el comercio (Hora/Losada 2015; Hora 2003; Walker 1986; Poensgen 1998; Adler Lomnitz/Pérez-Lizaur 1987; Levi 1987). Es preciso subrayar una vez más que la atención de este retrato se centra en las historias familiares. La pregunta que ha guiado la investigación es el modo en que las diferentes empresas familiares consiguieron acumular patrimonio y prestigio social en un entorno sociopolítico que carecía de estructuras e instituciones fiables, integrándose en las redes de capa alta que ya existían o creando las condiciones para el nacimiento de otras nuevas. El periodo decisivo de esta evolución fueron los años sesenta y setenta del siglo xix. En este punto solo tocaremos de pasada la llamada belle époque, en la que se desplegaron plenamente las redes reedificadas, la «tercera generación» si seguimos el esquema de Balmori. Su análisis en detalle se reserva para los próximos capítulos. 2.1. La personalidad de los fundadores En cuatro de las cinco familias cuyos orígenes pudimos rastrear, el rumbo del progreso económico estuvo marcado por fuertes personalidades. En algunos casos, se trataba de inmigrantes recién llegados de España y en otros, de criollos que llevaban tiempo viviendo en América. Las condiciones de partida no eran muy alentadoras, y el éxito exigió una considerable fuerza de voluntad y perseverancia para superar los obstáculos. En un principio, Felipe Senillosa quiso seguir la carrera de su padre, un militar catalán. Luchó contra los franceses tras la invasión napoleónica, pero pronto fue hecho prisionero por los ejércitos de Bonaparte. Allí, contagiado por las ideas progresistas de Napoleón, se unió al ejército francés y comenzó a estudiar ingeniería en la academia militar de Nancy. Después de prestar servicios como topógrafo en este ejército y tras la aplastante derrota militar de Napoleón en la batalla de Leipzig en 1813, el joven Senillosa tuvo que huir de las tropas de su país para no ser enjuiciado como traidor. Primero marchó a Londres y desde allí, a los veinticinco años, embarcó hacia Argentina, donde enseguida se labró una carrera. Con un gran talento técnico y dotado
Waldmann.indb 105
03/04/2023 18:53:27
106
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
de conocimientos básicos de ingeniería, pronto alcanzó un alto cargo en la Comisión Topográfica (más tarde Departamento Topográfico). Sus amplios conocimientos topográficos le permitieron adquirir desde muy pronto tierras especialmente aptas para la ganadería. El patrimonio que acumuló de esta manera se complementó más tarde con un saladero y un negocio de importación de productos de Europa. De esta forma, se convirtió en uno de los primeros representantes de la doble carrera profesional de estanciero/comerciante, que luego se repitió con frecuencia. En el momento de su muerte, en 1858, era uno de los cuarenta hombres más ricos del país (Hora/Losada 2015, p. 31). La carrera del segundo argentino de la muestra, Juan E. Anchorena, fue igualmente ardua en sus comienzos, pero tuvo un ascenso vertiginoso en cuanto consiguió establecerse y ganó cierta libertad de acción. Sus orígenes eran aún más modestos que los de Senillosa. Procedente de un pequeño pueblo de Navarra, abandonó el hogar de sus padres a los quince años, probablemente para completar su formación como comerciante, y emigró a Argentina a mediados del siglo xviii a la edad de diecisiete años. En esta decisión probablemente influyeron los contactos de un tío suyo con un comerciante de Buenos Aires, dispuesto a que el joven Anchorena trabajara para él. El muchacho demostró ser un empleado tan brillante que, con apenas veinte años, ya tenía atribuidas un gran número de responsabilidades y facultades. Tras independizarse y contraer matrimonio, llegó a ser uno de los comerciantes más ricos y respetados de la región de La Plata durante el periodo colonial, con conexiones que se extendían hasta Lima y Santiago (Poensgen 1998). A partir de estos dos breves retratos, ya es posible deducir una serie de rasgos básicos que caracterizaron a la generación de fundadores de las posteriores dinastías familiares. Eran hombres ambiciosos y decididos que, flexibles en la elección de caminos y medios, no escatimaron esfuerzos para abrirse camino profesionalmente y poder actuar con independencia. Encontramos un perfil similar en São Paulo con el caso de los Prado. Esta familia llevaba algún tiempo instalada en São Paulo, donde había alcanzado cierta prosperidad. Sin embargo, Antonio, barón de Iguape (1788-1875), es considerado el principal responsable de su ascenso a la riqueza y la prominencia social. El título de barón le fue conferido por el emperador a edad ya avanzada por ayudar a sofocar las revueltas separatistas, pero en su juventud no rehuyó esfuerzos ni
Waldmann.indb 106
03/04/2023 18:53:27
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
107
en el servicio ni en los negocios. Por ejemplo, una vez condujo él mismo una reata de mulas desde São Paulo hasta Bahía, en el noreste del país. Sin embargo, su principal talento estaba en las finanzas y el comercio, donde amasó un patrimonio considerable. También ha llegado hasta nosotros un retrato de su carácter, entre cuyos rasgos destacan una exigente ética del trabajo, un marcado individualismo, cierta tendencia al aislamiento social, así como curiosidad y afición hacia los experimentos, por un lado, y apego a la tradición, por otro (Levi 1987, pp. 113 y ss.). Su carácter «de tipo duro» caracterizó después a toda la estirpe de los Prado, dispuesta siempre a actuar sin concesiones. Para mantener la fortuna familiar, Antonio casó a su hija Veridiana con su hermanastro y les dio a ambos como dote una finca de café a unos doscientos cuarenta kilómetros de São Paulo. Su hermano estuvo al frente de la explotación dos decenios, lo que supuso que la joven pareja (Veridiana tenía trece años en el momento del casamiento y su esposo, veintisiete) pasara diez años en un lugar apartado de la civilización, desde el cual se tardaba varios días en llegar a São Paulo a caballo o en carro de bueyes. Hasta ahora solo se han mencionado figuras de fundadores varones, pero en casos excepcionales este rol también podía recaer en mujeres. Un ejemplo en este sentido es el de «Mamá Inés», la «madre» del clan mexicano de los Gómez. Mamá Inés era indígena. Al enviudar en 1876 (su marido, de apellido Gómez, murió joven), abandonó una pequeña ciudad de provincia con nueve hijos para reunirse con otro hijo de su primer matrimonio en Puebla. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México, donde se convirtió en una centralizing woman (Adler Lomnitz/Pérez-Lizaur 1987, p. 34), centro social y referente reconocido del complejo familiar de los Gómez, que estaba en pleno crecimiento económico y numérico. Los hijos se reunían en su casa todos los días y no había cumpleaños, funeral u otro acontecimiento festivo familiar que no estuviera presidido por Mamá Inés. Muchas veces no es sencillo separar los hechos históricos de los fundadores de las dinastías familiares de lo que ha sido añadido posteriormente, en su mayoría procedente de narraciones orales. Sin embargo, seguramente no se yerra al suponer que dejaron una huella duradera en sus descendientes inmediatos. Incluso es difícil negarles a los propios mitos difundidos efectos a largo plazo sobre generaciones posteriores.
Waldmann.indb 107
03/04/2023 18:53:28
108
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
2.2. Educación Para poner en marcha una empresa familiar con voluntad de perdurar se daba gran importancia a la educación de la descendencia y, en general, al espíritu y carácter que dominaban en la familia. En los estudios sobre América Latina en el siglo xix siempre se destaca el patriarcado como norma educativa. Este también determinó el comportamiento educativo en las familias de capa alta que se aquí se analizan. No obstante, un estudio más detenido revela que se produjo una evolución desde una forma estricta y ortodoxa a otra más laxa de patriarcado. El punto de inflexión se encuentra hacia mediados del siglo. Hasta entonces, los progenitores, especialmente el padre, eran omnipotentes y no solo decidían la carrera de los hijos y con quién debían contraer matrimonio, sino que se inmiscuían también en asuntos cotidianos (Poensgen 1998, pp. 441 y ss.). Con el tiempo, este carácter se hizo más abierto y conciliador. Las instrucciones directas dieron paso a exhortaciones morales. Se encuentran, por ejemplo, con frecuencia especialmente en las cartas que el menor de los Senillosa, Pastor, dirigía a sus numerosos hijos. Les exhortaba a ser justos, honestos, disciplinados y, sobre todo, a no deshonrar el apellido ni manchar el honor de la familia (Hora/Losada 2015, pp. 74 y ss., 196 y ss.). Ya no se decidía «desde arriba» quién era un candidato adecuado para el casamiento con una hija, sino que ella misma tenía también voz en la elección. En retrospectiva, tiene cierta importancia si los hijos permanecían en el hogar paterno hasta la mayoría de edad para familiarizarse con la empresa o si estudiaban fuera de casa. Este último caso está representado de forma arquetípica por la familia mexicana Martínez del Río. Los lazos familiares, que ya no eran tan fuertes, se relajaron; además, como la mayoría de ellos estudió Derecho, se les abrieron oportunidades profesionales alternativas a su incorporación a la empresa familiar, que quedó como una de entre la variedad de opciones (Walker 1986, pp. 61 y ss.). Sin embargo, era más probable que la socialización desde jóvenes en la empresa familiar garantizara la continuidad en la misma. El hijo mayor de los Anchorena, que ayudó profesionalmente a su padre desde muy joven, y el clan mexicano de los Gómez son las mejores pruebas de esta tesis. Los Gómez no apreciaban la educación teórica de una universidad. Estaban firmemente convencidos de que, en las
Waldmann.indb 108
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
109
circunstancias latinoamericanas, la experiencia práctica en los negocios propios familiares era la mejor formación para futuros puestos dirigentes. El gran número de industriales que surgió de esta familia sugiere que, cuando menos, era la mejor manera de despertar una motivación profesional (Adler Lomnitz/Pérez-Lizaur 1987, p. 104). El patriarcado era la forma de educación predominante, pero no la única. Tampoco hay que subestimar la influencia que ejercían las madres, los hermanos mayores y los familiares cercanos. La esposa del patriarca desempeñaba una función clave en la familia porque, si el marido era comerciante, lo habitual es que se quedara sola durante semanas o meses. Dado que los hombres solían ser mucho mayores que las mujeres y morían por norma general antes que ellas, también era aconsejable, por razones relacionadas con la administración de la herencia, hacer partícipe a la esposa de los asuntos importantes con la debida antelación. Algunas de las mujeres de nuestra muestra familiar, como la indígena Inés y Veridiana, la hija del barón de Iguape, fueron auténticas «súper mujeres». Pero también figuras femeninas menos espectaculares dejaron su huella en la memoria familiar, con una estatura y un poder sobresalientes. Superaron abortos, tuvieron que hacer frente a la muerte de hijos en edad temprana, llevar el hogar solas en ausencia de su marido, controlar a los niños primero y aconsejarlos después. Además, muchas veces también participaron activamente en obras de caridad. Su aportación más importante a la socialización de la siguiente generación, y con un efecto duradero, solía consistir en la enseñanza de principios morales y éticos derivados de sus estrechos vínculos con la Iglesia católica. El hecho de que fueran capaces de realizar tantas y tan diversas tareas era aún más notable, puesto que la educación de las mujeres apenas las preparaba para ello. Las jóvenes de la capa alta estaban condenadas a la ociosidad. Frecuentemente se las destinaba a conventos para reducir el número de posibles beneficiarios a la masa hereditaria o se les imponía un marido que pudiera ser útil a la familia por su patrimonio o su influencia social o política. Cuando eran jóvenes, si no las habían pedido en matrimonio antes de los veinticinco años, siempre se cernía sobre ellas la amenaza de quedar condenadas a la soltería. El siguiente peldaño en la pirámide de la autoridad familiar lo ocupaba el hijo mayor. Como principal transmisor del árbol genealógico, se le concedían derechos de tutela sobre sus hermanos menores. Estos
Waldmann.indb 109
03/04/2023 18:53:28
110
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
les otorgaban este privilegio sin resistencias significativas, como muestra el ejemplo de los Anchorena y los Senillosa. Si en aquella época hubiéramos preguntado cuál era el sentido y la finalidad de la educación en valores de diligencia y ambición, celo por el trabajo y los negocios, probablemente nos habrían respondido que amasar fortuna. Este motivo de base para toda la migración a Latinoamérica fue particularmente evidente en el caso de Argentina, donde a la muerte de cada una de las personas extremadamente ricas se llevaba una precisa contabilidad de cuánto y qué había dejado a sus herederos. Sin embargo, también está muy presente en el resto de las historias familiares. En cambio, las aspiraciones al poder político, en las que incide Balmori, solo tenían una importancia secundaria. La generación de los Prado que siguió a la hija y al hermanastro del barón de Iguape ocupó algunos puestos políticos clave en el Imperio, pero se retiró de la política con la República. En casi todas las familias, el segundo motivo por el que los padres advertían a sus hijos para que no defraudaran sus expectativas era la preocupación de preservar la reputación y el nombre de la estirpe. El afán de gozar de reconocimiento y respeto entre los pares puede orientarse más «hacia fuera» o «hacia dentro». La correspondencia epistolar de los hermanos de la tercera generación de Senillosa, en riesgo real de quedar relegados, muestra con claridad su preocupación por perder el respeto de los descendientes de otras familias notables. En cambio, las grandes figuras del clan Gómez, que contaba con varios centenares de personas a principios del siglo xx, se preocupaban ante todo de una reputación de generosidad, solidaridad y ayuda en el seno de la comunidad familiar. Mantener esta reputación podía requerir incluso actividades de negocio que no fueran necesariamente de interés para la empresa (Hora/Losada 2015, pp. 73, 100 y ss.; Adler Lomnitz/Pérez-Lizaur 1987, pp. 117, 123 y ss.). 2.3. Matrimonio y herencia Entre las decisiones estratégicas decisivas para el futuro de una empresa familiar están los casamientos y, con reservas, el número de hijos y el reparto de la masa hereditaria. En los estudios realizados sobre la sucesión de generaciones se suele constatar que la pareja fundadora de la empresa consideraba importante tener una abundante cantidad de
Waldmann.indb 110
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
111
hijos para hacer frente adecuadamente al creciente número de tareas asociadas al negocio en expansión (Balmori et al. 1984, pp. 18 y ss.). Esto estaba en consonancia con la doctrina católica y no tenía por qué ser el resultado de una planificación calculada. Pero, hubiera o no planes, las malas condiciones higiénicas que todavía predominaban en América Latina en la primera mitad del siglo desbarataban muchas veces los que se pudieran tener. De los Senillosa de la primera generación, tras varios abortos, solo sobrevivieron dos hijos y dos hijas; de los Anchorena quedaron tres hijos de siete. Veridiana Prado también sufrió un aborto, y dos de sus hijas murieron en la primera infancia. Pastor, el hijo menor de Senillosa, con once descendientes directos, aprendió que tener hijos podía ser un arma de doble filo. Mandó a estudiar a la mayoría de sus hijos varones al extranjero, lo cual le costó una fortuna y supuso el inicio del declive económico de esta rama de la familia (Hora/Losada 2015, pp. 56 y ss.). Hasta la segunda mitad de siglo, los matrimonios eran un medio habitual para contribuir a la consolidación de la empresa familiar y evitar su disolución. Entre nuestros ejemplos, el caso más ilustrativo lo proporciona el clan del Prado que, ya en 1800, puso fin a la división del patrimonio familiar con el matrimonio entre la viuda de un comerciante asentado en la ciudad y un hermano de este que se encargaba de la administración de extensas fincas. Cuarenta años más tarde, el barón de Iguape logró un golpe de efecto similar al casar a su hermanastro con su hija Veridiana, de tan solo trece años. Para entonces, los Prado ya formaban parte de las familias ricas y bien establecidas de São Paulo. La importancia de encontrar conexiones con las redes establecidas de familias influyentes a través del matrimonio es patente en el destino de la familia Martínez del Río en México. A pesar de un intento infructuoso, no lograron incorporarse a las redes locales mediante el casamiento con una mujer de la colonia. Según Walker, esta fue la razón principal por la cual la estirpe de los Martínez del Río, aunque no era en absoluto inferior a sus competidores mexicanos en términos puramente comerciales, acabó fracasando en sus esfuerzos por ascender económicamente en el territorio que la había acogido (Walker 1986, pp. 50, 64 y ss.). Sin embargo, hay que tener cuidado con las generalizaciones. El primero de los Senillosa no buscó una esposa que le sirviera de complemento económico en Argentina, sino que se casó con una compatriota
Waldmann.indb 111
03/04/2023 18:53:28
112
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
de una influyente familia catalana. Tampoco en los casos del fundador del clan Anchorena y del barón de Iguape, que tuvo una influencia decisiva en la futura trayectoria de los Prado, hay indicios de que su elección de pareja tuviera una motivación principalmente económica. Por no hablar del antepasado de los Gómez, que eligió por esposa a Inés, una mujer indígena. En estos casos, lo que inclinó la balanza a favor de un vínculo más estrecho fue más bien una cierta proximidad social y la familiaridad en el trato social, producto principalmente de un origen territorial compartido (ser «compatriotas»), la pertenencia de clase y las redes de parentesco y amistad. Desde el punto de vista estructural, hay que apuntar tres rasgos significativos de los matrimonios de las capas altas. En primer lugar, después del parentesco de sangre, dichos matrimonios, constituían el nexo más importante para la formación de una identidad común que vinculaba a estas familias. El árbol genealógico continuaba con el matrimonio de los hijos, mientras que las hijas se integraban en la familia de su esposo. En segundo lugar, las uniones endogámicas fueron un fenómeno habitual en las familias extensas de capa alta, al igual que en el periodo colonial. Mientras las empresas familiares se encontraban en fase de expansión, las razones económicas pudieron ser decisivas. Sin embargo, el hecho de que en la segunda mitad del siglo xix siguieron siendo frecuentes los casamientos entre primos o parientes lejanos, habla de la existencia de vínculos emocionales y otros sentimientos de comunidad que trascendieron los puros intereses económicos. No obstante, la solidaridad familiar tenía también sus límites. En tercer lugar, las ramas familiares que habían alcanzado poder económico e influencia, como los Prado y los Anchorena, mostraron a partir de cierto momento, una tendencia a marginalizar a parientes que se habían quedado atrás económicamente y a buscar la cercanía de clanes de capa alta con aspiraciones y éxitos similares a los de ellos mismos. La forma de actuar ante el matrimonio y el número de hijos también estaba marcada por el derecho hereditario. Como ya se ha mencionado, el principal obstáculo era la normativa legal que establecía igualdad de trato para todos los herederos, independientemente de su sexo y condición. El testador solo podía disponer libremente de un tercio de su patrimonio, que normalmente dejaba a la esposa superviviente. Estas rígidas reglas podían eludirse mediante la entrada de una
Waldmann.indb 112
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
113
hija o un hijo en la Iglesia o con matrimonios entre parientes cercanos que, en realidad, eran inadmisibles para la Iglesia. En última instancia, los factores decisivos eran el volumen de la herencia, la facilidad con la que se podía dividir y si prevalecía el deseo de los hermanos de independizarse económicamente o estaban dispuestos a continuar juntos con los negocios familiares. Si la masa hereditaria consistía en gran parte en tierras (como en el caso del progenitor de los Senillosa), no era difícil dividirla. Si uno de los hijos todavía era menor de edad, el proceso de partición de la herencia podía retrasarse durante años. Una posible solución provisional puesta en práctica por los Anchorena fue que la madre administrara todos los bienes hasta su muerte. Sin embargo, más importante que el aspecto formal de la herencia era la relación entre los hermanos. Especialmente entre los varones: si se mantenían fieles al legado del fundador de la empresa, seguían o no unidos y se respaldaban mutuamente de palabra y de acción. El primer caso lo ilustra la segunda generación de los Anchorena, bajo la prudente dirección de Cristóbal, el hijo mayor. Como con los Gómez, fue un caso excepcional en el que se conformó una duradera cultura familiar de solidaridad y ayuda mutua. En general, las fuerzas centrífugas que socavan la cohesión inicial aumentan con la distancia respecto a la figura fundadora. Sin embargo, tras una fase de declive, podía surgir un vástago que reanudara la cadena de logros y solidaridad familiar, ayudando a renovar el éxito económico y el prestigio social de la estirpe. Este fue el caso de la familia Martínez del Río (Walker 1986, pp. 226 y ss.). 2.4. Parentela y amistades El matrimonio y la sucesión son las coordinadas claves para la planificación empresarial con vistas al futuro. Sin embargo, para asegurar a la empresa un desarrollo expansivo se necesitaban otras habilidades, sobre todo la movilización de recursos, lo que a menudo se denomina «capital social». Fundar o continuar una empresa económica en el periodo revolucionario después de 1810 no siempre significó tener que comenzar de cero. Parte de las antiguas redes sobrevivieron a la profunda transformación y, en ocasiones, surgieron nuevas estructuras organizativas en
Waldmann.indb 113
03/04/2023 18:53:28
114
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
las que se apoyaron. Sin embargo, en un entorno sociopolítico desgarrado por los conflictos políticos y sin instituciones de confianza, las familias en ascenso dependían para su crecimiento no solo de su propia energía, sino también del establecimiento de relaciones sociales. El valor clave a la hora de incluir a otras personas o grupos en la esfera empresarial propia era la «confianza». La confianza tiende a ser un bien escaso en sociedades caracterizadas por una incertidumbre estructural. Como se ha mencionado al principio de este capítulo, se puede suponer que existe cierta confianza mutua entre familiares. Sin embargo, «familia» es un término vago, cuyo significado engloba desde la familia nuclear unida en un hogar con tres generaciones, pasando por la familia extensa que reúne a todos los portadores del mismo apellido, hasta los «parientes», un concepto prácticamente ilimitado en Brasil (Levi 1987, p. 16; Adler Lomnitz/Pérez-Lizaur 1987, pp. 5, 125 y ss.; Lewin 1979b). En el ámbito familiar más amplio, las relaciones de confianza no eran algo que pudiera darse por sentado, sino que requerían una confirmación recurrente en forma de visitas mutuas habituales, pequeñas atenciones y transacciones comerciales conjuntas. Con esta reserva, nuestro material de investigación nos permite no obstante confirmar la tesis de Kicza, apuntada al inicio, según la cual la cohesión familiar expresada en numerosos matrimonios entre parientes era el recurso social más importante para el florecimiento de una empresa. En el caso de los migrantes venidos del norte de España, también llama la atención lo fuertemente que trataron de mantener el contacto con su región de origen e incluso que en América Latina prefirieran moverse en círculos de antiguos compatriotas. En algunos casos, se podía ser pariente y compatriota, los lazos de parentesco y de origen territorial podían coincidir, pero no era la norma. A la hora de retomar y reforzar conexiones étnicas y regionales, entró en juego un segundo principio aglutinador, capaz de crear un sentimiento común de pertenencia que solo era superado por la familia: la amistad. Hay que tener cuidado de no reducir aquí la «amistad» a una relación principalmente emocional que implique simpatía y apego. En sociedades latinoamericanas durante el siglo xix, débil en estructuras y donde escaseaban instituciones sociales de confianza, la amistad cumplía además una serie de funciones instrumentales. Las más importantes eran las siguientes (Poensgen 1998, pp. 387 y ss.):
Waldmann.indb 114
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
115
• Asistencia mutua: cualquiera, incluso sin haber hecho nada para ello, podía verse repentinamente en situación de necesidad y depender de la asistencia (por ejemplo, en forma de préstamos). • Entrega al principio de reciprocidad: hoy por ti, mañana por mí. • Obrar como en cosa propia: esto es, ocuparse de los asuntos de los amigos en otra ciudad o región lejana como si fueran propios. En la práctica, no solo se recurría a los servicios de las amistades en beneficio propio, sino a menudo también en el de la familia inmediata, por ejemplo, pidiendo a un amigo que actuara como consejero de la esposa durante una larga ausencia o confiándole la formación de un hijo como comerciante. No se trataba de pequeños favores, sino de servicios que requerían cierto compromiso. Uno de los deberes más importantes derivados de la amistad era la redacción de cartas de recomendación que, en una sociedad que apenas conocía los procedimientos formales de solicitud, eran de importancia inestimable para quienes buscaban una ocupación y, por ello, conllevaba una gran responsabilidad. 2.5. Concepción profesional propia y relación con la política Las biografías familiares apenas recogen consideraciones directas sobre la concepción que tenían de sí mismos los grandes comerciantes y otros empresarios, por lo que hay que deducirlas de testimonios indirectos y de su comportamiento. Con esta reserva, parece justificado afirmar que se consideraban la élite de la sociedad, encargada de allanar el camino hacia la prosperidad y el progreso. Si se toma como ejemplo a los Anchorena y a los Prado, un componente esencial de la imagen propia de la capa alta mercantil era que se consideraban a sí mismos como hombres de negocios dedicados y arduos trabajadores que, con una gran capacidad de adaptación y constancia en su afán de beneficios, por principio no despreciaban transacción comercial alguna. En la memoria familiar estaba firmemente anclado el paso de unos humildes comienzos a un gran patrimonio y prestigio. Y todo ello, gracias a la vivacidad y la tenacidad.
Waldmann.indb 115
03/04/2023 18:53:28
116
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Sin embargo, la diligencia y la persistencia no eran suficientes para ser respetados entre pares y en otras esferas. Ante todo, se requerían además los rasgos a los que hacíamos referencia al hablar sobre la amistad. Un comerciante debía ser fiable, se debía poder contar con él incluso en situaciones difíciles, o especialmente en ellas. La prueba más importante de esta fiabilidad era que siempre pagara sus deudas a tiempo. Quienes se habían labrado un nombre por su integridad y otras virtudes comerciales recibían el atributo de «hombría de bien» como el máximo elogio (Poensgen 1998, pp. 405 y ss.). Una vez obtenida esta reputación, los comerciantes hacían todo lo posible por conservarla y no ser rebajados a la categoría de «pícaros» o «sujetos de mala fe». No se entrará aquí en cómo se adquiría exactamente esta reputación, ni qué actividades eran las más sólidas y las más arriesgadas. Sin embargo, los comerciantes que gozaban de éxito y respeto de las cinco historias familiares comparten dos rasgos. El primero era que siempre tenían medios de pago de uso inmediato, es decir, liquidez. Esto no solo evitaba el riesgo de desprestigio por un retraso en los pagos, sino que tenía otras ventajas. Si se disponía de suficiente dinero en efectivo, en un momento dado se podían realizar compras ocasionales, así como ganarse el respeto de los amigos ayudándoles a salir de un aprieto económico. Además, ante la falta de bancos u otras instituciones crediticias, el préstamo de dinero era uno de los negocios más lucrativos sin tacha moral. Junto al requisito de liquidez, otra característica constante es el dualismo de comerciante y hacendado. No solo se encuentran en los ejemplos, sino también en otros países latinoamericanos como Chile, Perú o Guatemala (Bauer 1987, p. 39). Se combinaban dos ámbitos diferentes para servir a múltiples fines. Las inversiones en las zonas rurales pasaron a ser atractivas para los grandes hombres de negocios que habían acumulado patrimonio con el comercio urbano. En Argentina, fue primero la ganadería bovina y luego la ovina, en Brasil se pasó del cultivo de caña de azúcar en el norte a las estancias cafeteras en el centro del país. Además, hay que tener en cuenta que las estancias habían sido una fuente de prestigio social desde el periodo colonial, independientemente del beneficio que pudiera obtener de ellas. Un irresistible impulso de imitación hizo que los nuevos ricos de toda América Latina recurrieran a este medio para ganarse la aceptación de la capa
Waldmann.indb 116
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
117
alta tradicional. Las fincas en el campo también fueron siempre muy apreciadas como residencias de verano para familias acomodadas que deseaban relajarse del ajetreo social y económico de la gran ciudad. La imagen positiva y constructiva proyectada por los comerciantes de sí mismos y que también les atribuían otros grupos sociales contrastaba llamativamente con la imagen desfavorable de la que gozaba la clase política en general, en especial entre los comerciantes. No se puede descartar que en ambos casos funcionara un proceso estereotipador que llevara a exagerar los rasgos atrayentes de un grupo y censurables del otro. En cualquier caso, de acuerdo con el dictamen de los empresarios, los políticos solían suspender. No cumplían con su tarea principal de crear condiciones estables para un buen desarrollo económico; en lugar de resolver problemas los creaban ellos mismos, solían ser pícaros que vivían a costa de la sociedad y a quienes había que sobornar para conseguir resultados positivos. Según las biografías familiares, la actitud predominante de los hombres de negocios era de desconfianza y distancia hacia la esfera política. La única excepción a esta regla son los Prado, que ocuparon repetidamente altos cargos políticos durante el periodo imperial, aunque no más tarde. Sin embargo, este distanciamiento de base no impedía la aceptación de cargos honoríficos y distinciones otorgadas por las autoridades políticas. Tampoco se interpuso a la hora de aprovechar ventajas económicas si se las ofrecían representantes políticos. Los hermanos Anchorena no se privaron de cerrar lucrativos negocios con su primo, Juan Manuel de Rosas, que en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires (Poensgen 1998, pp. 257 y ss., 448 y ss.). Según Walker, era sencillamente imposible tener alguna oportunidad como comerciante en México si no se establecía una estrecha cooperación con la burocracia estatal (Walker 1986, p. 24). En definitiva —y esto resume bien las dificultades a las que se enfrentaron las empresas familiares en las complejas décadas que van de 1810 a finales de los años sesenta del siglo xix—, los comerciantes y otros hombres de negocios debían conocer tres códigos de reglas si querían llegar a buen puerto en este turbulento periodo. El primer conjunto servía para tratar con parientes y amigos de cuyo apoyo no se podía prescindir; el segundo, para relaciones mercantiles entre comerciantes, y un tercero, que incluía infracciones fragantes de la ley, para tratar con políticos y representantes de la burocracia estatal.
Waldmann.indb 117
03/04/2023 18:53:28
118
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Hasta aquí el esbozo a partir de varias biografías individuales de la dinámica interna de familias y empresas familiares que fueron capaces de conseguir prosperidad y prestigio a través del ascenso social en el difícil periodo que va desde 1810 hasta finales de los años sesenta del siglo xix. Los años sesenta y setenta marcaron una nueva cesura en la evolución de estas sociedades que, iniciada en parte por la propia capa alta, dejó una huella duradera en su concepción propia y estilo de vida. Tras una ralentización pasajera, el crecimiento de la población volvió a repuntar, sumándose una inmigración masiva a partir de los años ochenta. Todo esto aumentó la densidad de la población y el grado de urbanización de las sociedades. Los transportes y las comunicaciones también dieron un salto adelante con la construcción de puentes y, sobre todo, de líneas ferroviarias financiadas por compañías comerciales británicas. Se atemperaron los conflictos políticos, el Estado y su aparato administrativo ganaron solidez, pasando de ser un complejo institucional imprevisible y costoso a una entidad calculable —al menos en algunos ámbitos— que hacía más segura y agradable la vida de los ciudadanos. Detrás de todo esto había una recuperación y cierto repunte de la economía. Los pilares del incipiente auge de las exportaciones fueron, en gran medida, los mismos clanes familiares que se habían transformado en empresas y cuyo ascenso acabamos de rastrear. Los éxitos en las exportaciones les facilitaron una inmensa riqueza, lo cual provocó cambios drásticos en su comportamiento social y su estilo de vida en general. En los capítulos siguientes se describirán y analizarán en detalle estos cambios. Aquí solo cabe mencionar que una de las consecuencias más importantes de su éxito fue la asunción de puestos de poder político y la ocupación de gran parte del aparato estatal, desde donde tomaron decisiones determinantes para la evolución posterior de estos países. 3. O ligarq uí as p rov i nc i a l e s El escenario de nuestras cinco historias familiares fue la metrópolis o, en el caso de Brasil, una gran ciudad central. El auge de estas familias coincidió con el fortalecimiento de la administración central en los nuevos Estados nacionales. A medida que esta administración
Waldmann.indb 118
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
119
desarrollaba una mayor capacidad para ejercer el poder, el centro político atraía a familias ambiciosas procedentes del amplio o estrecho territorio del interior. Sin embargo, no todas las familias notables se dejaron llevar por el creciente atractivo de las capitales. Ya en el periodo colonial tardío se habían formado redes familiares en ciertas regiones, que habían lograron mantener su autonomía durante las guerras de independencia y se habían afirmado como factor de poder social y político. La cuestión de cómo iban a integrarse en los jóvenes Estados nación era uno de los principales retos a los que se enfrentaban las recientes repúblicas. A continuación, se expondrán tres ejemplos de grandes Estados territoriales en los que este problema fue especialmente relevante: la provincia de Tucumán en el norte de Argentina, el estado federado de Chihuahua en el norte de México y el estado de Mato Grosso en el oeste de Brasil. Tenían en común ser regiones fronterizas relativamente autónomas y con élites seguras de sí mismas, cuya relación con el Estado central y sus círculos dirigentes políticos empezó a ser problemática en la medida en la que el centro pasó a reclamar su soberanía en todo el territorio estatal. En Argentina y México, el conflicto coincidió en pleno proceso de formación del Estado (entre 1850 y 1890), siendo parte importante del mismo. En Brasil estuvo estrechamente vinculado a la transición a la república y contribuyó de forma significativa al debilitamiento del nuevo Estado federal. Tucumán es una pequeña provincia del norte de Argentina, situada no muy lejos de la frontera con Bolivia y Chile, entre las provincias también argentinas de Salta y Catamarca, de mayor extensión. En el periodo colonial, la ciudad de Tucumán era una escala para el comercio de larga distancia de metales preciosos procedentes del Alto Perú, así como de productos elaborados importados de España a través de Buenos Aires. Pronto se desarrolló en ella un centro manufacturero de artículos de cuero y carros que se exportaban a Chile y Bolivia. Los procesos de inmigración y crecimiento económico de finales del siglo xviii y principios del siglo xix propiciaron una acumulación de capital que, a mediados de siglo, desembocó en el cultivo de la caña de azúcar, pasando así a ser la industria agrícola más importante de la pequeña región (Herrera 2007, 2003). Los grandes motores de este desarrollo fueron dos docenas de familias influyentes. Procedentes de diferentes segmentos económicos,
Waldmann.indb 119
03/04/2023 18:53:28
120
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
se habían unido a través de numerosos matrimonios hasta formar una capa alta fuertemente interconectada y en la que convergían todos los hilos del poder económico y político. Pudieron seguir ampliando y consolidando su posición hegemónica gracias a la cooperación con el Estado nacional, que ganó firmeza a partir de 1860. En los enfrentamientos bélicos entre facciones rivales del centro, la capa dirigente de Tucumán se posicionó a favor de los liberales que acabaron haciéndose con la victoria y se convirtió en la principal representante del Estado en el norte de Argentina, dedicando a algunos de sus miembros más capaces a cargos dirigentes en distintos gobiernos nacionales. A cambio se le recompensó con la extensión de la línea de ferrocarril hasta la provincia, la protección arancelaria para la floreciente industria azucarera, el fomento de las obras públicas y otros beneficios por parte del gobierno central. Tucumán fue un claro beneficiario de la política llevada a cabo por el bloque de poder oligárquico que gobernó entre 1880 y 1912 (Herrera 2007, pp. 17 y ss.). A diferencia de Tucumán, la evolución del estado mexicano de Chihuahua estuvo determinada durante todo nuestro periodo por un solo clan familiar: los Terrazas. Luis Terrazas, nacido en 1829 de inmigrantes españoles en Chihuahua, pasó de unos orígenes humildes a tener supremacía política permanente dentro del estado federado y un imperio económico de enormes proporciones (Sims 1969; Tobler 1884, pp. 104 y ss.). Chihuahua es un estado grande y poco poblado del norte de México, con una larga frontera con Estados Unidos. Luis Terrazas compró tierras y ganado siendo muy joven; además, desempeñó cargos políticos e incluso hizo cierta carrera militar (entre otras cosas, en la campaña contra los apaches) que le valió el título de general. En la defensa de la causa de los liberales, se convirtió en gobernador del estado a los treinta y un años y fue reelegido cuatro años después. Una parte importante de su vida estuvo jalonada por rupturas y reconciliaciones con los presidentes de gobierno, Juárez primero y Porfirio Díaz después. La principal causa de las desavenencias fue que se vieran cuestionadas sus capacidades militares y como dueño. Así, las calumnias le hicieron caer en desgracia con Juárez, aunque lo convenció de su lealtad cuando tuvo que buscar refugio ante la invasión francesa de Chihuahua. La relación con Porfirio Díaz, que ocupó la presidencia a partir de 1876, se caracterizó por un cambio frecuente de
Waldmann.indb 120
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
121
etapas de tensión y distensión, hasta terminar antes de la Revolución con un acuerdo tácito de reconocimiento mutuo. Lo que salvó a Terrazas en los momentos difíciles y lo hizo en cierto modo invencible fue la construcción gradual de un vasto imperio financiero con la ayuda de su yerno, Enrique Creel. Hijo de un cónsul norteamericano, Creel empezó también con poco y llegó a ser en su época el financiero más importante de la región. Juntos, aumentaron el patrimonio de Terrazas hasta un punto inimaginable. Según estimaciones, poseía dos millones y medio de hectáreas de tierra y cientos de miles de cabezas de ganado. Pero no solo eso. Cuando Creel se convirtió en gobernador de Chihuahua, se adoptaron, entre otras, una serie de iniciativas constructivas en el sistema escolar, la asignación de tierras a la población indígena o la construcción de edificios públicos (Sims 1969, p. 392). Entre sus reformas más importantes se encuentran la fundación de nuevos bancos y la modernización de todo el sector bancario bajo la influencia norteamericana. La estrecha colaboración con EE. UU. fue probablemente una de las principales razones por las que a Porfirio Díaz le resultó tan difícil someter bajo su dominio al independiente cacique. El estado de Mato Grosso comprende una extensa región del oeste de Brasil, escasamente poblada durante mucho tiempo, limítrofe directamente con Bolivia y Paraguay. En el caso de Brasil, la transición del imperio a la república (1889) fue una crisis comparable a la de la segunda mitad del siglo xix en la América española. La relación de las élites regionales con el centro, que era Río, tenía que ser redefinida y remodelada. A diferencia de los casos examinados hasta ahora, en Mato Grosso la nueva coyuntura no reforzó a la élite regional, sino que la debilitó. La supremacía de la capa alta en su conjunto siguió siendo incuestionable. Sin embargo, el extenso clan de los Correa da Costa —en la cúspide de la jerarquía social y con influencia en la política— se enfrentó en el marco de la Constitución republicana con una competencia en las figuras de un general arribista y de una pareja de hermanos sin ningún prestigio social. Esto también supuso un cambio de estilo y método de confrontación política a nivel regional (Frank 2001). Los Correa da Costa eran típicos representantes de la oligarquía tradicional. Residentes en Mato Grosso desde finales del siglo xviii, poseían una cantidad considerable de tierras, dos centenares de
Waldmann.indb 121
03/04/2023 18:53:28
122
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
e sclavos (una verdadera fortuna para la época) y gran número de inmuebles urbanos. A pesar de tener un gran número de descendientes, como era habitual en el medio católico de capa alta, habían conseguido mantener su considerable patrimonio razonablemente unido mediante la endogamia, especialmente con casamientos entre primos. La generación más joven, con cuatro hijos, había sumado puntos al prestigio social de la familia gracias a su formación académica y competencia profesional. Dos de ellos ocuparon altos cargos políticos, lo cual se consideraba más o menos natural atendiendo a la reputación y posición de la familia, sin exigir capacidad extraordinaria alguna. Las nuevas élites, el general y la pareja de hermanos se diferenciaban del clan Correa da Costa en casi todos los rasgos mencionados. Aunque tampoco se distinguían por ningún talento excepcional, como pudiera ser la oratoria, eran mucho mejores en el comercio especulativo y desarrollaron rápidamente gran habilidad para tocar nuevas teclas de relaciones de poder bajo la Constitución republicana. Desde Río, es decir, desde el centro del Estado nacional federal, manipularon las elecciones y el espectro político local en Mato Grosso. Sin ningún otro medio a su disposición, el general no se privó de imponer sus objetivos a través de la violencia (Frank 2001, p. 64). En términos generales, la nueva situación de competencia política no sirvió para estimular la vida política de Mato Grosso. Por un lado, aumentaron la posibilidad de intervención del Estado nacional en la distribución de puestos que antes dependían del poder económico y el prestigio social y, por otro, tuvo como efecto una mayor vulnerabilidad del proceso político por las manipulaciones y la violencia. Para intentar sacar algunas conclusiones generales de los tres casos, parece sensato empezar por señalar que los tres comparten un emplazamiento fronterizo. Estar en una situación fronteriza tiene un efecto ambivalente para una región, sobre todo si se tiene en cuenta que a finales del siglo xix la constitución del Estado no estaba ni mucho menos concluida en América Latina. En estas circunstancias era de esperar que estallaran con más frecuencia conflictos armados en las zonas fronterizas que en las centrales de los Estados emergentes, donde ya se habían consolidado como una fuerza de orden reconocida. De hecho, la violencia, abierta o latente, siempre estuvo presente en estas tres regiones; no solo en relación con los respectivos Estados vecinos por cuestiones irresueltas de soberanía, sino también con provincias
Waldmann.indb 122
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
123
contiguas de su propio Estado. Esto se aprecia de forma especialmente evidente en el norte de México, donde se hicieron campañas contra los apaches. Había que defenderse de la invasión de las tropas francesas y la lucha por la supremacía en Chihuahua entre facciones rivales no se libró solo en las urnas. También en el caso de Argentina, donde la provincia de Tucumán se vio obligada a tomar partido en la lucha armada entre diferentes proyectos de construcción nacional. Y lo mismo en Mato Grosso donde, a pesar de una paz aparente, el presidente electo fue víctima de un intento de asesinato (Frank 2001, p. 66). Esa vulnerabilidad hacia el interior y el exterior era una de las caras de la localización fronteriza. La otra era una apertura que ofrecía mejores oportunidades que en las provincias interiores. Estas oportunidades estaban relacionadas con la exportación, así como con la movilización de recursos y alianzas en el exterior de las fronteras. Así lo demuestran los tres ejemplos. Tucumán debió su temprano desarrollo como productor de manufacturas principalmente a su emplazamiento entre el Alto Perú y la región de La Plata, por lo cual era una estación intermedia casi inevitable en el comercio entre ambos bloques económicos. El estado federado de Mato Grosso cubría prácticamente la mitad de su presupuesto con los aranceles de exportación de productos a Bolivia y Paraguay. Queda abierta la cuestión de en qué medida pudiera haberse defendido Terrazas contra la presión autoritaria ejercida por Porfirio Díaz sin el apoyo de los Estados Unidos a través de su yerno. En cuanto a las relaciones de poder internas en las tres «provincias», podrían resumirse en cuatro puntos. En primer lugar, estaban estructuradas de forma oligárquica sin excepción, con un número reducido de familias en el ejercicio del poder. En segundo lugar, y dejando aparte al general y a los dos hermanos en su calidad de productos de transición a una nueva forma de gobierno, el factor decisivo para ocupar puestos importantes en la política fue de forma sistemática la concentración económica de poder. Ciertamente, en los tres casos, se hicieron concesiones al espíritu republicano de los tiempos en forma de elecciones. En este sentido, como escribe Claudia Herrera para Tucumán, todos estos estados federados tenían una estructura dual porque, además de las prácticas clientelares tradicionales, habían adoptado una Constitución escrita en virtud de la cual los representantes políticos debían designarse mediante procedimientos electorales. Sin embargo,
Waldmann.indb 123
03/04/2023 18:53:28
124
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
la propia Herrera no deja dudas de que el clientelismo y el personalismo siguieron determinando el proceso político en Tucumán, y lo mismo sucedería en Chihuahua y Mato Grosso. Quienes se presentaban a las elecciones no eran individuos sino representantes de familias; el grado de éxito dependía menos de sus capacidades individuales que del prestigio y el poder económico del clan familiar que los respaldaba (Herrera 2007, pp. 19 y ss.). En tercer lugar, esto dio lugar a una amplia fusión entre poder económico y político. Quienes disponían de un patrimonio considerable en forma de plantaciones, haciendas, plantas industriales, participaciones bancarias o similares, no solo tenían la oportunidad de entrar en política, sino que el reducido círculo de familias de igual rango prácticamente contaba con ello, siempre que no fueran extranjeros o se lo impidiera algún otro obstáculo. En consecuencia, se difuminó en gran medida la línea de separación entre la atención a los intereses privados y la actuación en pro del bien público. La familia sirvió como puente para superar el antagonismo entre ellos. Las familias prominentes de las tres «provincias» estaban firmemente convencidas de que gracias a su doble compromiso con la economía y la política prestaban el mejor servicio posible a su región. El cuarto punto es que nada de esto fue seriamente cuestionado por el resto de la población en ninguno de los tres estados provinciales. Ya que de todos modos no mostró mucha receptividad a los principios republicanos que los intelectuales progresistas defendían en las capitales, se adaptaba sin problemas a las costumbres autoritarias tradicionales. Y estas costumbres incluían no solo la integración en redes sociales clientelistas, sino también la aceptación de formas tradicionales de sanción para los disidentes sociales, de acuerdo con el lema «cooptación o coerción» (Frank 2001, p. 51) En general, como se puede concluir de los tres casos de estudio, las élites provinciales utilizaron sus crecidos márgenes de movimiento socialmente para consolidar, en primer lugar, su estatus privilegiado con independencia de su afán de progreso económico. El reducido número de clanes de capa alta unidos en red y los consiguientes lazos endogámicos contribuyeron a reforzar su conciencia de casta particular y diferenciada del resto de la población. A pesar de su creciente peso, los Estados centrales tuvieron dificultades para frenar esta evolución. La distancia física con las provincias periféricas limitaba por sí misma su capacidad de influencia.
Waldmann.indb 124
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
125
En teoría, existían varias opciones para organizar la relación entre el Estado en su conjunto y las élites provinciales. Se podía buscar el apoyo del Estado central ofreciéndole a cambio ayuda para implantar un orden a nivel estatal (Tucumán); también se podía insistir en proteger lo más posible los derechos de autonomía en competencia con las autoridades del Estado central (Chihuahua); o bien, sin poner en duda la pretensión de soberanía del Estado, se podía seguir administrando la provincia con criterios tradicionales de legitimidad bajo el paraguas de una reivindicación de soberanía del Estado (clan Correa da Costa en Mato Grosso); por último, se podía crear una base propia de poder durante un tiempo limitado, enfrentando al Estado central con el provincial, como trataron de hacer el general y la pareja de hermanos recién ascendidos a la escena de la élite en Mato Grosso. El quid de la cuestión es que, en el marco de la génesis del Estado y la nación, no existió ningún conjunto de normas ni una institución a partir de las cuales se establecieran cómo debía funcionar la relación entre el Estado federal y los distintos estados federados. Las opciones que acabamos de presentar fueron en cada caso el resultado de sucesivos enfrentamientos y acuerdos, pactos y alianzas fugaces o duraderas. En otras palabras, las relaciones entre las élites centrales y periféricas, caracterizadas por dependencias clientelares y cálculos personalistas, eran similares a las que generalmente se encontraban en estas sociedades, pero con efectos más amplios y persistentes (Herrera 2007, p. 10). Esto sirvió para refrendar aún más la posición privilegiada de las oligarquías tradicionales. 4. Deform ac i one s e s t ruc t ur a l e s Las empresas familiares merecen un reconocimiento por haber sacado a las sociedades latinoamericanas de la crisis económica en la que las sumieron las guerras de independencia y las posteriores convulsiones políticas. Les resultaba más fácil ofrecer nuevos productos en los mercados internacionales, como en Argentina (ganadería bovina y ovina) y más tarde en Brasil (café), que depender principalmente del mercado nacional, como en México. En cualquier caso, esto requería un esfuerzo que se extendería a lo largo de generaciones y una correspondiente socialización de la descendencia que solo las familias eran
Waldmann.indb 125
03/04/2023 18:53:28
126
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
capaces de proporcionar. En algunos casos, sobre todo en las provincias, estas familias pudieron respaldarse en redes que se remontaban al periodo colonial y que se vieron afectadas solo marginalmente por las turbulencias de transformación profunda. Sin embargo, no fue raro que la iniciativa decisiva proviniera de inmigrantes recién llegados del norte de España o poco después de la revolución y que, tras modestos comienzos, persiguieron gradualmente una expansión empresarial a largo plazo. En retrospectiva, la relación de estas personalidades empresariales con el Estado no es unívoca. En Argentina y en la zona de São Paulo, se formó una capa independiente de comerciantes/estancieros, que no dependía del apoyo del Estado, aunque utilizaba sin escrúpulos sus relaciones con políticos y funcionarios estatales cuando les parecía oportuno. Según Walker (1986), en México era completamente imposible hacer negocios sin tener vínculos estrechos con el Estado. En cambio, resultaba incuestionable que la capa alta de Chile, formada principalmente por latifundistas, grandes comerciantes y propietarios de minas, fuera la dueña del país, recayendo en ella también de forma prácticamente automática la dominación política (Bauer 1987, pp. 30 y ss.). Como se desprende de los tres ejemplos, las condiciones eran similares en numerosas provincias y estados federados. Estos ofrecían, como se constata retrospectivamente, al ejercicio del poder de forma oligárquica las mejores posibilidades de supervivencia a largo plazo. Cualesquiera que fueran las relaciones entre las oligarquías recién formadas o meramente renovadas, basadas en la acumulación de capital, de un lado y del Estado que también ganó en peso, de otro, es cierto que la constitución simultánea de ambos complejos de poder a partir de 1840 dejó profundos rasgos, tanto en la comprensión del Estado como en la concepción de la sociedad en la mayoría de los Estados latinoamericanos. Fue sino la causa, al menos un catalizador que reforzó el doble código que prácticamente impregnaba todos los aspectos de la vida pública en la región. Por un lado, existía un código de comportamiento particularista e informal que enfatizaba las relaciones personales y los vínculos clientelistas y, por otro, un sistema de reglas y normas respaldadas por sanciones y derivadas de leyes estatales, que no tenían en cuenta los particularismos. Varios países del subcontinente deben el auge económico que comenzó con fuerza creciente alrededor de 1860 a una capa alta capaz de
Waldmann.indb 126
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
127
reaccionar a las nuevas oportunidades de exportación y a los mercados de Europa. Se emprendieron medidas de modernización, se amplió el sistema de transportes y comunicaciones, y se dotó a las ciudades de instalaciones y edificios públicos. La reputación de las sociedades con brillantes perspectivas de desarrollo atrajo a un número creciente de inmigrantes procedentes del sur de Europa, que buscaron fortuna sobre todo en el Cono Sur, que abarca principalmente Argentina, Chile y Uruguay. Este espíritu de optimismo en el progreso descuidó una evaluación crítica de los inconvenientes de este tipo de desarrollo. El objetivo era aumentar la exportación de materias primas —desde recursos minerales hasta carne, lana, cuero o productos agrícolas— a Europa que, a su vez, suministraba al país productos industriales más modernos. Esta fijación unívoca en el papel de proveedor de materias primas y bienes primarios tuvo consecuencias duraderas, que se extendieron incluso más allá de la crisis económica mundial, cuando los términos del comercio cambiaron radicalmente en detrimento de América Latina. Se reforzaba con la convicción general de que habiendo acumulado fortuna e influencia solo se tenía oportunidad de ser aceptado como igual por la capa alta tradicional si además se disponía de una estancia (Bauer 1987, p. 39; Waldmann 1974, pp. 45 ss.; Borges 1992, pp. 41 ss.). La industria y la explotación del mercado interior no superaron un papel secundario en el desarrollo; incluso la prosperidad de un país como Chile, considerado modélico durante mucho tiempo, sigue dependiendo aún hoy en gran medida en el balance favorable de exportación de materias primas. Un segundo efecto distorsionador se refiere a la desigualdad social, que, en comparación con el resto del mundo, en América Latina ha adquirido niveles récord desde hace décadas. Respecto al caso de Brasil, Levi achaca gran parte de la responsabilidad a la capa alta tradicional (Levi 1987, p. 2; Krumwiede 2018). Para entender un juicio tan duro hay que remontarse de nuevo al siglo xix. De la capa alta tradicional no partió ningún estímulo para implicar a otras capas sociales en la acumulación de patrimonio; por el contrario, las familias sabían perfectamente cómo conferirse ventajas económicas y concentrar en sus manos los medios de producción más importantes: tierras, plantas industriales e instituciones financieras. El resto de la población fue en gran medida ignorada e integrada en parte en un sistema clientelista
Waldmann.indb 127
03/04/2023 18:53:28
128
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
de dependencia al cual era inherente una escala vertical de derechos de participación y recompensas. En Brasil, la esclavitud prevalente hasta finales del siglo xix sacó del debate el tema del mercado laboral interno. Pero ni siquiera en Argentina, que sufría una escasez crónica de mano de obra, se trataba con especial consideración a trabajadores agrícolas, gauchos y personal de servicio urbano. Los latifundistas chilenos fueron una excepción en este sentido: contrataban a arrendatarios que, aunque estaban obligados a prestar servicios, recibían un terreno para su propio cultivo (Bauer 1987, pp. 50 y ss.). Los partidos de izquierda tenían pocas posibilidades de éxito en América Latina y gozaban de escasa popularidad fuera de las grandes ciudades e incluso en ellas. Posteriormente fueron sustituidos por movimientos populistas, descendientes políticos pervertidos del clientelismo del pasado, pero esto no trajo consigo ningún cambio en la extrema desigualdad en la distribución de la renta y el patrimonio en estos países. 5. Testim o ni o s y r e t r ato s de ép o ca Desconfianza en el gobierno «Me he enterado de que están preparando el nombramiento de una comisión para inspeccionar y registrar oficialmente las tierras. Sospecho que no es una cuestión de seguridad rural, sino que después de mucho trabajo y molestias hay que presentar a las autoridades información sobre las tierras no cultivadas que los propietarios no cuidan, para que se clasifiquen según su calidad y se registre el resultado. Yo salgo ganando con del trabajo de esta comisión y si le preguntara a mi cartera, la respuesta sería que debería aceptar la comisión. Pero no, amigo mío, no lo haga. No sé qué es lo que compete a la Comisión, pero el resultado (aunque apoyado por las mejores intenciones del gobierno y de los ministros) será mucho trabajo para usted: gastos extra, ausencia de sus bienes durante varios meses, ganarse muchos enemigos. También hará algunos amigos, pero no serán más duraderos que la felicidad. Seguirán siendo sus amigos sólo mientras las tierras estén en juego. El fruto de sus esfuerzos será que los militares, los empleados y las personas del “círculo íntimo” adquirirán los mejores terrenos, mientras que una miríada de desgraciados saldrá perdiendo. Después, para empeorar las cosas, estará ocupado escribiendo informes durante cuatro o seis años, sentado sobre el papeleo día y noche. Debe evitar todo esto si quiere vivir de forma sana y mantener su tranquilidad. [...] No ceda a la esperanza ilusoria de que puede conseguir algo bueno con sus pro-
Waldmann.indb 128
03/04/2023 18:53:28
I I I . D ES A RRO LLO D E L A S FA MIL IA S
129
puestas. Lo bueno que propone, otros lo convertirán en malo. Para que no parezca una sugerencia suya, la tergiversarán para que se considere obra de los que se creen genios de la creatividad. Deténgase un momento y recuerde sus experiencias de los últimos tres años...». Fuente: carta de C. C. Anchorena a su primo, el luego dictador Juan Manuel de Rosas, tenido por experto en ganadería y agricultura. Aunque reflejaba la opinión general de los comerciantes sobre los políticos y la actividad política, la carta no era del todo desinteresada. Los Anchorena temían perder a Rosas como experto al servicio de sus propios bienes si trabajaba para el gobierno». Traducción indirecta a partir de una cita de Poensgen 1998, pp. 453 y ss.
Del patriarcado al matriarcado: una breve semblanza de Veridiana Prado (1825-1910) «El 24 de junio mandé casar a Veridiana con Martinho, son muy felices como deberían serlo todos los nuevos». Lo que tenía de especial este mensaje del padre de Veridiana, barón Antonio Prado, no era la diferencia de edad entre los novios (la novia tenía trece años y su esposo veintisiete, algo nada inusual en el Brasil del siglo xix), sino que el matrimonio reunía de nuevo las dos ramas principales de la familia, una de ellas más urbana y la otra rural, cada vez más alejadas, con lo que se evitaba así la disolución del considerable patrimonio familiar. Apenas sabemos nada sobre la infancia de Veridiana. Fue la única hija mujer del barón, nació en São Paulo y un ingeniero se encargó de ofrecerle a ella y a su hermano una educación básica. Pasó los primeros diez años de matrimonio en una enorme explotación agrícola gestionada por su esposo. A la finca, ubicada a unos doscientos cuarenta kilómetros de São Paulo, solo se podía acceder a caballo o en carreta de tiro. La pareja solía hacer este fatigoso viaje de varios días de duración solo una vez al año y, por lo general, cuando Veridiana esperaba un hijo. A los quince años tuvo su primer parto. Una foto suya con poco más de veinte años muestra a «una mujer de aspecto cansado y algo melancólico con aire romántico. Sin ser guapa, tenía rasgos finos, manos delicadas y pelo moreno». No es de extrañar que parezca un poco cansada en la fotografía, ya que a los veintidós años ya había dado a luz a cinco hijos, sufrido un aborto y enterrado a dos hijas. Al cabo de diez años, la familia se trasladó a una casa señorial de São Paulo que su esposo Martinho había comprado gracias a la fortuna acumulada en ese tiempo. Allí, Veridiana fue madre tres veces más: veinte años separaron su primer embarazo del último. En São Paulo, la vida familiar y la educación se caracterizaba, según las costumbres de entonces, por la dominación del marido. Él se encargaba de
Waldmann.indb 129
03/04/2023 18:53:28
130
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
educar a los niños con rigor y no escatimaba en amonestaciones morales, aunque sin llegar al castigo físico. Veridiana se ocupaba de la parte religiosa, los instruyó en la fe católica y a las niñas también en las tareas domésticas. Con el paso de los años, sobre todo cuando se casaron e independizaron los primeros hijos, la cohesión familiar comenzó a distenderse. A ello contribuyó también en 1875 la muerte del barón, que había sido un importante integrador social de todo el clan hasta la vejez. El año 1877 marcó una profunda ruptura en la vida de Veridiana, así como de toda la familia. Ese año se separó de su esposo por razones que no están del todo claras, aunque probablemente fue el desacuerdo entre la pareja sobre los planes de casamiento de una hija que encontró marido a los treinta años: la madre estaba a favor y el padre en contra. En el medio social extremadamente conservador de la capa alta paulista, requería mucho valor y determinación que una mujer de cincuenta y dos años dejara a su marido para empezar una vida independiente. La separación marcó un cambio de rumbo fundamental en la vida de Veridiana que, en cierto sentido, renació: pasó de cumplir, al menos externamente, con las condiciones patriarcales, a desempeñar un rol matriarcal. Durante tres décadas, ejerció una fuerte influencia —a veces no deseada— sobre sus hijos y sus familias. Ella, y no su marido, se quedó con la vivienda del matrimonio, aunque pronto compró un terreno en un barrio céntrico de São Paulo donde construyó un magnífico palacete, que no solo sirvió como nuevo lugar de reunión y encuentro para la familia, sino que se convirtió en centro de la vida social de la ciudad. Lo hizo después de una larga estancia en París, donde una de sus hijas, casada con un diplomático, había conservado la vivienda familiar tras la muerte de este. De París, Veridiana no solo trajo el proyecto de construcción de su palacete urbano con mobiliario de estilo francés, sino también una creciente confianza en sí misma y la determinación de abrir la cerrada sociedad paulista a influencias de otras regiones y naciones. Junto a intelectuales y notables locales, sus veladas reunían también a escritores y científicos internacionales de renombre. La propia Veridiana no se contentaba con su rol de anfitriona, sino que participaba ella misma en los debates y era conocida por sus apuntes muchas veces cargados de ironía. A pesar de todo, se mantuvo fiel a ciertos hábitos y pautas tradicionales de comportamiento. Así, se ocupaba de obras de beneficencia y fundó su propia labor de caridad. Vestía casi siempre de luto, cuidaba su rosaleda y prefería ser llamada con el sencillo tratamiento brasileño de dona al madame francés. Fuente: esta breve semblanza de Veridiana está elaborada a partir de la biografía familiar de la estirpe Prado de Levi (cfr. Levi 1987).
Waldmann.indb 130
03/04/2023 18:53:28
IV.
La belle époque : toma e instrumentalización del aparato estatal
1. An tec e de nt e s , c o ndi c i o ne s para e l s u rg i m i e n to y r asg os bás i c os de l o s r e gí me n e s o l i gárq u i co s Las décadas comprendidas entre 1880 y 1920/1925 definen el periodo oligárquico. Durante el mismo, tuvo su esplendor el tipo de régimen oligárquico, con una serie de consecuencias estructurales, algunas de ellas planificadas y otras no. El hecho de que el poder oligárquico se desplegara de forma simultánea en gran parte de América Latina plantea algunos interrogantes. ¿Habían alcanzado los Estados más grandes e importantes del subcontinente un nivel de desarrollo de forma independiente entre sí, que hacía posible o cuanto menos estimulaba esta forma de régimen? O bien, ¿provino la iniciativa decisiva de ciertos grupos de actores pertenecientes a las oligarquías nacionales en la propia América Latina que, más o menos al mismo tiempo, desarrollaban ambiciones políticas, o más bien fue de gobiernos y círculos empresariales externos interesados en una cooperación más intensa con esta región? De aquí se desprende una segunda pregunta: ¿tiene sentido hablar de un tipo de régimen oligárquico o más bien predominaron las diferencias entre las distintas naciones en cuanto al estilo de gobierno y la orientación sustantiva del ejercicio del poder político? Los casos a los que se recurre principalmente en este capítulo son los de Chile, Argentina y Perú, complementados en algunos apartados con una mirada a Brasil. Basta un vistazo superficial a su evolución
Waldmann.indb 131
03/04/2023 18:53:28
132
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
para apreciar que, durante el siglo xix, esta fue muy diferente y que, alrededor de 1880, en ninguno de ellos había alcanzado una «etapa de madurez», que hubiera estimulado la toma del gobierno por una capa alta civil. Las diferencias comienzan con las condiciones geográficas y étnicas para la formación de un Estado nacional. En este sentido, Chile tenía unas condiciones previas comparativamente favorables, ya que, a pesar de su forma extremadamente alargada, contaba con una región fértil en el medio que se prestaba a ser el centro de un Estado; además, con una población relativamente uniforme, se libró de grandes tensiones étnicas internas (los araucanos del sur del país eran considerados «enemigos externos»). Perú, en cambio, estaba dividido en varias franjas territoriales paralelas: costa, altiplano andino y estribaciones de la cuenca amazónica, carecía de un centro «natural» comparable al de Chile; además, la población blanca solo constituía una pequeña minoría, frente a la gran mayoría constituida por multitud de tribus indígenas. Argentina, por su parte, tuvo que luchar desde el principio con el desequilibrio entre la metrópoli costera, la colosal y cosmopolita Buenos Aires, y un interior inmenso que se extendía hasta los Andes. Este interior ofreció durante mucho tiempo a las tribus nómadas un amplio margen de acción y más tarde favoreció las reivindicaciones de autonomía de las provincias que se rebelaban contra la supremacía de Buenos Aires. Por último, Brasil era un coloso geográfico que superaba claramente las dimensiones de cualquier Estado nacional europeo. De hecho, un «imperio» parecía la forma de gobierno más apropiada, aunque había que suponer que las regiones que lo conformaban antes o después harían valer sus aspiraciones de autonomía. Con esto se abordan la segunda pregunta respecto a la forma en la que afrontaron las respectivas élites nacionales estas condiciones de partida, es decir, cómo se desarrollaron los respectivos Estados nación en el siglo xix. Se tratará aquí de esbozar una visión breve de sus vías de desarrollo, que servirá para ilustrar las diferencias entre los distintos casos. La emancipación nacional en Chile fue comparativamente sencilla. En los años treinta del siglo xix, Portales dotó al país de una Constitución que prácticamente convertía al presidente de la República en una especie de monarca sustituto. El texto demostró ser una base institucional de estabilidad durante décadas. Esto no significa que el país se librara de las luchas internas. Sin embargo, una capa alta que mantuvo la cohesión social a pesar de estos conflictos, la ausencia de
Waldmann.indb 132
03/04/2023 18:53:28
I V. LA BELLE ÉP OQU E
133
divisiones más profundas en torno a la cuestión eclesiástica, la fácil relación entre el centro de Santiago y las provincias, y varios presidentes centrados en el bien nacional sentaron las bases para un desarrollo político sin grandes perturbaciones. (Rinke 2007, pp. 56 y ss.; Edwards 1928, pp. 178 y ss.; Blakemore 1986, pp. 512 y ss.). El camino de Argentina hacia el Estado nacional fue comparativamente más arduo y estuvo ligado a una mayor violencia. Sin fronteras claras hacia el exterior y desintegrándose internamente en varios centros de poder, en los años treinta encontró a un «unificador» dictatorial en la persona de Juan Manuel de Rosas. Con él, las distintas provincias se fundieron en un todo. Sin embargo, no se resolvió el conflicto de fondo entre Buenos Aires —tanto la ciudad costera como la provincia—, que apostaba por el progreso y la modernización, y las provincias del interior, más atrasadas y orientadas al pasado. Además, el estilo de gobierno arbitrario de Rosas no podía servir de modelo para un gobierno de todos los argentinos. Fueron necesarios los esfuerzos de tres presidentes sucesivos para construir un aparato estatal operativo. De igual modo, se necesitó de la represión de la población indígena a través de la llamada campaña de Conquista del Desierto, y la separación de la ciudad de Buenos Aires de la provincia del mismo nombre, así como su declaración como capital nacional, para, tras la extensión de la explotación ganadera y agrícola de la Pampa, iniciar un espectacular crecimiento económico que transformó la Argentina durante varias décadas en uno de los Estados más ricos del mundo occidental (Gallo 1986, pp. 359 y ss.; Ferns 1973, pp. 115 y ss.; Romero 1969, pp. 169 y ss.; Carreras/Potthast 2010, pp. 193 y ss.). El antiguo virreinato de Perú encontró considerables dificultades en su transformación en un Estado nacional. Tampoco se puede evitar la impresión de que, en una mirada comparativa con México, la posición preferente que tuvieron los virreinatos más antiguos durante el periodo colonial tendió a traducirse en desventajas después de la independencia. La fragmentación geográfica y étnica del país dificultó la aparición de una conciencia nacional común; incluso la pequeña capa alta blanca se desintegró en grupos entre los que apenas había una base de comunicación. Por ejemplo, eran mundos totalmente diferentes el de los grandes terratenientes de la sierra, los «gamonales», que dominaban casi sin restricciones vastas superficies y a sus habitantes (en su mayoría comunidades indígenas), y el de los propietarios de
Waldmann.indb 133
03/04/2023 18:53:28
134
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
lantaciones de las tierras bajas alrededor de Lima y del norte, que p producían algodón y caña de azúcar con agricultura intensiva de regadío. Durante la mayor parte del siglo xix, el débil Estado central fue botín de generales ávidos de poder y dinero. El auge de las exportaciones de guano a partir de 1840 supuso un alivio temporal para el presupuesto del Estado, crónicamente deficitario. El final abrupto de este auge en las exportaciones y la derrota en la Guerra del Pacífico (1879-1884) frente a Chile devolvieron al país a su anterior debilidad. La contienda perdida no solo costó a Perú una parte de su territorio con valiosos recursos minerales, sino que provocó un trauma del que la nación tardó en recuperarse (Klaren 1986, pp. 587 y ss.; Bourricaud 1967; Onken 2013, pp. 45 y ss.; Gilbert 2017, pp. 101 y ss.). Por último, Brasil, que mantuvo un régimen monárquico hasta 1889, parecía reunir las mejores condiciones para transformarse en un Estado nacional operativo. Sin embargo, en este caso la transición a una estructura estatal federal resultó ser una fuente imprevista de tensiones entre estados federados con estructuras de población y un potencial económico muy diferentes. Como se desprende de este rápido esbozo de la historia de los cuatro Estados nación en el siglo xix, no fueron ni los paralelismos en la evolución política ni un grado de desarrollo comparable los que estimularon la transición simultánea a regímenes oligárquicos. Más bien fue el resultado de una coyuntura histórica concreta, que llevó a una conexión simbiótica entre el Viejo Continente y América Latina. La iniciativa partió de Europa. Allí, el proceso de industrialización iniciado en Gran Bretaña y extendido por todo el noroeste del continente, que dio lugar a un crecimiento demográfico acelerado y a una creciente urbanización de toda la región, había creado una flagrante escasez de materias primas de todo tipo, desde alimentos vegetales y animales hasta fertilizantes, fibras y recursos minerales. Como las reservas europeas eran insuficientes para satisfacer la demanda, la mirada se dirigió hacia el extranjero, especialmente a Latinoamérica, donde la mayoría de los recursos naturales seguían desaprovechados y su población, en gran parte de origen europeo, parecía ser una buena opción como socios comerciales. Es aquí donde entraron en juego las capas altas latinoamericanas. Independientemente del proceso más o menos caótico de construcción del Estado, algunos clanes y grupos familiares dominantes habían conseguido preservar su patrimonio y
Waldmann.indb 134
03/04/2023 18:53:28
I V. LA BELLE ÉP OQU E
135
s eguir a cumulando capital mediante diversos tipos de actividad. Fueron ellos, y no los políticos, los primeros en percibir la escasez europea y en sumarse al negocio de la exportación, explotando los diferentes recursos de cada país. El Estado se quedó atrás, aunque, a medida que el sector de la exportación se perfilaba como motor de crecimiento y modernización de estas sociedades, estuvo cada vez más dispuesto a cumplir la función de proporcionar la infraestructura necesaria para sostenerlo con la ampliación de las redes ferroviarias, puertos, etcétera. Esto significó también que la relación entre las capas altas y el Estado cambió estructuralmente y entró en una nueva etapa. Su tradicional coexistencia —incluso rivalidad latente, podría decirse— dio paso a una relación complementaria en la que las capas altas marcaron inequívocamente la pauta. Entre otras cosas, su preponderancia se manifestó en el cambio de la relación de fuerzas políticas. En Brasil, los impulsores de la transición de la monarquía a la república fueron la oligarquía de São Paulo, que se había aliado con otras élites provinciales también interesadas en la descentralización del Estado, y una facción de oficiales jóvenes (Fausto 1986, pp. 820 y ss.; Barman/Barman 1976). En Chile, una capa alta consciente de su peso social ya no estaba dispuesta a someterse a la presión disciplinaria de un presidente con amplias facultades, así que buscó tener más voz a través de la parlamentarización de los asuntos políticos. En Argentina y Perú, la situación política fue más compleja. En ambos países, la nueva constelación de poder también dio a las élites provinciales la oportunidad de abrirse paso hasta el centro de gobierno. En cualquier caso, tampoco se puede dudar del rol hegemónico de la capa alta en estos países. Sin embargo, la disposición de agentes económicos privados a entablar relaciones comerciales transatlánticas no habría bastado por sí sola para lograr una relación complementaria estable entre Europa y América Latina, de no haber sido ayudados en su iniciativa por el «espíritu de los tiempos». Este fue otro requisito importante para las intensas relaciones de intercambio económico entre Europa, especialmente Gran Bretaña, y varios Estados latinoamericanos durante décadas. Ese «espíritu de los tiempos» se refiere a la convicción general, derivada del positivismo, de que había comenzado una era de progreso global, vinculada a los procesos de producción basados en la división del trabajo, la apertura de los mercados y el intercambio comercial ilimitado entre las naciones. Sin embargo, en un nivel político concreto
Waldmann.indb 135
03/04/2023 18:53:28
136
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
no tuvo menos peso el hecho de que en un Europa acostumbrada a conflictos bélicos, tras la guerra de 1870 y hasta la I Guerra Mundial, reinaba un estado excepcional de paz y tranquilidad que favoreció el florecimiento del comercio internacional (Plumpe 2019, pp. 163 y ss.). Con esto termina la mirada a las circunstancias en las que surgió el ejercicio del poder oligárquico. Por muy diferente que fuera la historia previa de cada país, es innegable que compartieron una serie de características durante la época oligárquica. Las siguientes son algunas de ellas.
•
•
•
•
•
Waldmann.indb 136
En primer lugar, se trata de un periodo en el que los gobiernos estuvieron constituidos casi exclusivamente por civiles; los militares apenas tenían presencia política. Esto no deja de ser llamativo, ya que la oligarquía defendía unilateralmente los intereses de un sector social reducido: el de las capas altas, mientras que las fuerzas armadas se reivindicaban como representantes de toda la nación. En segundo lugar, durante la época oligárquica se respetó la Constitución: se acató la separación de poderes establecida en ella, se celebraban elecciones regularmente y el centro concedía a las provincias cierto grado de autonomía. Aunque esto también podía dar lugar a cambios de poder entre los órganos del Estado o los partidos políticos, sus efectos fueron reducidos, ya que los puestos clave de las distintas instituciones relacionadas con el Estado estaban casi siempre ocupados por miembros de las capas altas. De hecho, el tercer punto sería que el proceso político se controlaba entre bambalinas en un juego de alianzas y conflictos por parte de los clanes y grupos familiares correspondientes. En consecuencia, las lealtades y discordias personales eran mucho más importantes en la toma de decisiones políticas que argumentos objetivos o la pertenencia a un partido. En cuarto lugar, las acciones de los cargos públicos no marcaban una línea divisoria clara entre aquellas que servían al bien público y las que se tomaban por motivos privados. Unas y otras se entremezclaban. Por último, no hay que dejar de mencionar las consecuencias de los regímenes oligárquicos. En los cuatro países, el impulso de las exportaciones promovido por el Estado estimuló el
03/04/2023 18:53:28
I V. LA BELLE ÉP OQU E
137
crecimiento económico y la modernización social. Aunque las capas altas resultaron más beneficiadas, también lo fue el resto de la sociedad. Sin embargo, a la sombra del desarrollo acelerado, surgieron nuevos problemas sociales y de pobreza que la élite del poder oligárquico no quiso o no supo reconocer. 2. ¿Una c l as e go b e r na nt e ? Tras hacerse con el aparato estatal, la oligarquía de los cuatro países no tuvo que temer una intervención militar ni los apetitos dictatoriales de una persona ajena al proceso político durante mucho tiempo. Su ejercicio del poder solo estaba limitado por las Constituciones republicanas. En ellas, además de la separación de poderes y el Estado de derecho, se consagraba el sufragio universal, que otorgaba la ciudadanía a los habitantes del país (Botana 1977, pp. 50 y ss.). Profundizaremos en el tema de la ciudadanía, ya que parece especialmente adecuado para iluminar la relación de las familias de capa alta con el Estado y el resto de la población. Para ello, conviene retomar la tensión estructural que existía entre el Estado y sus aparatos, por un lado, y las familias extensas y las redes familiares, por otro: el Estado es una institución o entidad pública, las familias son corporaciones. Las instituciones sirven básicamente para fines que están por encima de la persona, mientras que las familias son asociaciones personales en las que cuenta cada individuo. En los Estados democráticos modernos se aplica el principio de igualdad, mientras que las familias están estructuradas predominantemente de forma jerárquica. Una diferencia especialmente importante en el contexto de nuestro estudio es que los Estados contemporáneos se basan en reglas formales y escritas (Constituciones, leyes, etc.), mientras que las familias lo hacen en gran medida en normas y costumbres informales que no están registradas de forma vinculante en ningún lugar. Esta diferencia fue la «puerta de entrada» para la infiltración de mentalidades y prácticas familistas en los aparatos estatales latinoamericanos durante este periodo. Como señaló con cierto cinismo un observador de la situación política de Perú de la época: «El Gobierno es como una hacienda, con un patrón, empleados y peones» (Bourricaud 1967, pp. 19 y ss.).
Waldmann.indb 137
03/04/2023 18:53:28
138
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Hay que recordar que, según la visión patrimonialista que prevaleció durante el largo periodo colonial, se atribuía a las primeras familias de colonos y a sus descendientes el mérito de la roturación de Sudamérica y de su integración en la civilización occidental. La convicción tradicional era que con ello habían adquirido derechos inalienables de dominación sobre esas tierras y sus habitantes, con lo que tenían una legitimidad prominente que, aunque podía quedar encubierta por Constituciones y leyes posteriores, no podía extinguirse (para el caso de Brasil, Uricoechea 1980; Lewin 1987, pp. 40 y ss.) y desde luego no lo consiguieron las guerras de independencia, las convulsiones políticas que siguieron ni la adopción de Constituciones republicanas. El rol estabilizador que en periodos de inestabilidad solía recaer en los antiguos clanes de capa alta y su clientela no había sino reforzado la convicción de que eran los verdaderos garantes de cierta continuidad y mantenimiento de un orden mínimo. En este aspecto, era secundario saber hasta qué punto una familia de capa alta podía remontar su linaje hasta uno de los colonizadores del siglo xvi. La red familiar de pares garantizaba la perpetuación de esa creencia y el que esta se convirtiera en parte integrante de la conciencia de capa alta. Su creciente prosperidad económica a partir de 1860 y el consiguiente aumento de la distancia social con el resto de la población también contribuyeron a reforzar la idea de que eran los verdaderos señores de los jóvenes Estados nación (para el caso de Argentina, Romero 1969, pp. 180 y ss.). Aunque esta actitud no se articuló abiertamente, persistió de forma latente. Una de sus consecuencias fue que los integrantes de la capa alta nunca se tomaron muy en serio su condición de ciudadanos adquirida a través de la república. Ni siquiera la consideraron vinculante. Por supuesto, hubo excepciones, pero fueron precisamente los clanes familiares con especial éxito económico los que adoptaron generalmente un perfil político bajo. Su lealtad no estaba del lado de la república, sino que se mantuvo fiel al orden patrimonialista que, aunque liquidado formalmente, seguía perviviendo de modo informal. La forma más directa de seguir los pasos de sus antepasados y preservar el patrimonio era mantener y adquirir tierras, especialmente latifundios. Hasta bien entrado el siglo xx, los latifundios fueron islas de tradición en las que la vida se desarrollaba según modelos consuetudinarios, el patrón tenía sus propias fuerzas de seguridad y era responsable de la protección y subsistencia no solo de la familia inmediata,
Waldmann.indb 138
03/04/2023 18:53:28
I V. LA BELLE ÉP OQU E
139
sino también de la clientela que lo rodeaba. Ya fuera bajo la etiqueta de «hacienda», «estancia» o «fundo», en prácticamente todos los Estados latinoamericanos la propiedad de extensas tierras tenía un gran significado simbólico más allá de su utilidad económica. Los nuevos ricos que habían adquirido riqueza a través del comercio, la minería o las finanzas solían certificar el estatus recién adquirido con la compra de una finca señorial. En Chile, las familias tradicionales de capa alta no pocas veces se aferraron a las viejas tierras, aunque con el tiempo generaran pérdidas que debían compensarse con beneficios obtenidos de otras actividades más lucrativas (Bauer 1975, p. 174). A la hora de determinar cómo afectó la actitud patrimonialista de gran parte de la capa alta a su nuevo rol como poder dirigente político, cabe destacar tres efectos. El primero es que esta capa no se identificaba, o lo hacía en escasa medida, con el Estado en el que había asumido una posición dominante. Este distanciamiento se manifestó de varias formas. El hecho de que los integrantes de capas altas no mostraran un especial respeto por las leyes ha sido documentado en numerosas ocasiones, empezando por el incumplimiento del monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza mediante la creación de milicias o el uso de las tierras e instituciones públicas para fines privados, hasta la inobservancia sistemática del servicio militar (Rinke 2007, p. 80). Otro indicio es la ya mencionada falta de disposición para dedicarse a la política, a no ser que sirviera para obtener una ventaja personal manifiesta. Los ganaderos y cerealistas argentinos hablaban de «la clase política» en términos casi despectivos y se consideraban claramente superiores a ella (Losada 2009, pp. 130 y ss.; Ferns 1973, pp. 184 y ss.). Pero incluso allí donde la capa alta se apoderó de todos los cargos y puestos importantes del Estado, como fue el caso de Chile, no parece que tomara su tarea de gobierno con especial gravedad. Las principales figuras políticas se reunían regularmente en círculos íntimos fuera de los plenos oficiales para deliberar sobre asuntos pendientes, casi siempre cuestiones de índole personal. Como señala con ironía Edwards (1928, pp. 34, 172), dirigían los asuntos de gobierno como si se tratara de un entretenimiento, sin gran preocupación por los problemas estructurales del país. En términos similares se habla del parlamento peruano durante la «república aristocrática», aunque en este caso el juicio sea menos unánime. Se trataba aquí de un círculo permanente de veinticinco amigos que se reunían en privado una
Waldmann.indb 139
03/04/2023 18:53:28
140
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
vez en semana para resolver problemas y tomar decisiones pendientes (Klaren 2000, p. 214). También en este caso, el debate casi nunca giraba en torno a asuntos políticos concretos, sino al análisis de las fortalezas y debilidades de personalidades importantes, y a las divisiones y alianzas políticas resultantes. Al parecer, el espíritu familiar había alcanzado o incluso sobrepasado a los dignatarios del Estado. Como resultado, tanto gobiernos como parlamentos transmitieron una imagen de debilidad marcada con frecuentes divisiones, disputas estériles y nimiedades que obstaculizaban avances importantes, sin estar a la altura de su responsabilidad como órganos de dirección política de los Estados nación recién creados. Por eso mismo, el título de este apartado («¿Una clase gobernante?») aparece entre interrogantes. Autores como Natalio Botana (1977, pp. 72, 152) le conceden ese atributo y, efectivamente —por ejemplo, en la crisis económica y financiera de 1890 en Argentina—, hubo situaciones en las que los gobernantes cumplieron con su rol de dirigencia política, pero raras veces. En su conjunto, la casta dirigente política se mantuvo fiel a sus orígenes como red de familias extensas e influyentes que, dependiendo de la situación, podían unirse y cooperar o rivalizar entre sí. Domesticadas y controladas por una mano fuerte —ya fuera de un monarca o de un presidente—, las familias tendían a formar alianzas y a actuar de forma solidaria. Sin embargo, si ellos mismos ocupaban los puestos decisivos del poder, se imponían tendencias divisorias. No en vano, D. Gilbert concluía en su estudio comparativo que el principal factor desencadenante del declive de los regímenes oligárquicos se debía a las divisiones internas (Gilbert 2017, pp. 90 y ss.). A las familias oligárquicas no solo les costaba aceptar la idea republicana de la ciudadanía, sino que también privaban de ella al resto de la población. Esta fue otra consecuencia de su escasa identificación con un modelo de Estado contrario a su concepción patrimonialista. Incluso el vocabulario cotidiano desmentía el principio de igualdad jurídica. Así, los integrantes de la capa alta chilena se autodenominaban «gente decente» y descalificaban al resto de la población con el despectivo de «rotos», por mencionar un simple ejemplo de la distinción que se reproducía en la mayoría de los países (Fernández Darraz 2001, pp. 31, 61). En Argentina incluso se debatió seriamente si no era conveniente distinguir la condición de ciudadano de la de simple habitante del país.
Waldmann.indb 140
03/04/2023 18:53:28
I V. LA BELLE ÉP OQU E
141
La profunda división entre una reducida capa alta blanca y la mayoría de la población impregnaba todos los ámbitos de la vida y también se plasmó en la política. Mucho antes, sobre todo con los numerosos golpes militares del siglo xix, ya se había convertido en costumbre que las decisiones se tomaran «de arriba hacia abajo» y no «de abajo hacia arriba». Esta tradición tuvo continuidad bajo los regímenes civiles de la belle époque, adoptando el proceder de que el presidente nacional que terminaba su mandato, denominado informalmente «el gran elector», nombraba a su sucesor. En ocasiones, era necesario un esfuerzo considerable para garantizar que los resultados electorales se ajustaran a las decisiones previas. En Chile, la compra de votos era una costumbre legalizada; en Argentina, el proceso de manipulación se producía en distintas etapas, desde la lucha por las mesas electorales donde las papeletas debían rellenarse y emitirse públicamente, pasando por el recuento de los votos, hasta la «corrección» de los resultados si no coincidían con los deseados (Gilbert 2017, pp. 40, 56; Botana 1977, pp. 174 y ss.; véase también el apartado «Testimonios y retratos de época» de este capítulo). El número de electores con derecho a voto, por término medio, era del 4 al 6% de la población. Aunque se trata de una cifra ciertamente baja, sería un error concluir por ello que las elecciones carecían de relevancia política. Esto podría ser cierto para decisiones políticas básicas, pero sin duda era importante para la relación de fuerzas entre las distintas facciones oligárquicas. En particular, las elecciones parlamentarias no fueron una mera cuestión rutinaria. Mientras la competencia partidista tenía una relevancia secundaria, en el centro de las disputas se situaban individuos que representaban intereses familiares diferentes, a veces opuestos. Aunque todos los candidatos pertenecían a la misma capa social, podía haber una costosa y larga campaña electoral para conseguir un escaño en el parlamento (González 1991, pp. 530 y ss.). Al final del apartado anterior se hacía referencia a los méritos de los regímenes oligárquicos a la hora de modernizar estos países y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Se podría citar una larga lista de avances y mejoras, empezando por el desarrollo de las infraestructuras de transporte y la creación de entidades financieras y de seguros, hasta terminar por la fundación de academias y universidades. En la belle époque, el saneamiento de las finanzas estatales permitió a los gobiernos tomar una serie de iniciativas pendientes desde hacía mucho. Sin embargo, el quid de la cuestión es que la mayoría de estas medidas no
Waldmann.indb 141
03/04/2023 18:53:28
142
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
estuvieron inspiradas por motivos patrióticos de servicio público en general, sino con el fin de mejorar las condiciones de vida de las capas altas, que también fueron las que más provecho obtuvieron de ellas. En la instrumentalización de un aparato estatal en beneficio propio en lugar de al servicio del bien común, y del que uno internamente se distancia, veo un tercer efecto de la discrepancia entre conducción política y falta de identificación con la concepción republicana del Estado. Presumiblemente, la propia oligarquía no sentiría ningún remordimiento de conciencia con la explotación unilateral de su posición de poder. Al fin y al cabo, se correspondía con el credo liberal-positivista de finales del siglo xix, según el cual, aquello que beneficiaba a las élites progresistas de una sociedad no podía ser perjudicial para el conjunto. Además, remitía a un precedente histórico: ¿acaso España no había tratado también a sus colonias principalmente como objetos de explotación, con una dependencia tanto más intensa cuanto más prolongada en el tiempo? (Plumpe 2019, p. 28). 3. Lega li s m o y r e p r e s i ón Llama la atención que, a lo largo de todo el siglo xix, la carrera preferida en Sudamérica fuera, con diferencia, la de Derecho, tanto en la América española como en Brasil. Esto resulta aún más notable si se tiene en cuenta la actitud ambivalente de las capas altas hacia la república, tal como se ha visto en el apartado anterior. El Estado republicano pretendía ante todo ser un Estado de derecho. Ciertamente, el especial interés mostrado por estas capas en el estudio de la jurisprudencia no provenía de una profunda sed de justicia. Desde luego, sería demasiado sencillo reducir todo a un cálculo puramente utilitario. En contra de ello hablan la perseverancia y la tenacidad con las que en estos países se modificaron las Constituciones o se adoptaron otras nuevas. Siguiendo con las consideraciones anteriores, parece más sensato suponer que también en este terreno existía un doble código moral. Por un lado, al menos exteriormente, una cierta aceptación de un orden constitucional que, por otro lado, no excluía su distorsión en beneficio propio. Precisamente, para esto último, el requisito más importante era tener conocimientos jurídicos.
Waldmann.indb 142
03/04/2023 18:53:28
I V. LA BELLE ÉP OQU E
143
Para legitimarse como régimen civil, los gobiernos oligárquicos aprobaron numerosas leyes: sobre derecho familiar y de sucesiones, derecho administrativo y penal, o sobre seguros y comercio exterior (Weber 1973b, pp. 151 y ss.). Los recientes Estados necesitaban esta legitimación, sobre todo por el rápido aumento del comercio transnacional. Las relaciones comerciales con Europa, especialmente con Gran Bretaña, no solo consistían en el intercambio de mercancías, sino también en la concesión de créditos. Para poder financiar la ampliación de sus infraestructuras (ferrocarriles, carreteras, puertos o puentes), los Estados latinoamericanos dependían de la entrada de capital exterior, por lo que también estaban interesados en tener una sólida reputación de deudores que pagaban sus intereses puntualmente. Esta reputación incluía la imagen de unos Estados constitucionales razonablemente intactos y una administración operativa. De acuerdo con sus intereses, los representantes de las capas altas se implicaban en el debate político especialmente cuando se trataba de cuestiones de política económica, tales como la moneda, los aranceles o el proteccionismo en interés de la industria. Contra todo esto, nadie tuvo objeciones en la opinión pública ya que parecía evidente que no se defendían intereses limitados, sino que estaba en juego el futuro económico del país en su conjunto, ligado al éxito de las exportaciones. Sin embargo, observadores bien informados no podían dejar de notar que ciertas decisiones aparentemente neutrales ocultaban a veces la defensa de intereses muy particulares. Por ejemplo, cuando la mayoría del Parlamento chileno votó en un momento dado a favor del mantenimiento del papel moneda, los iniciados tenían claro que la medida favorecía a los grandes terratenientes que pagaban sus intereses hipotecarios y salarios en moneda nacional, sujeta al proceso inflacionario, mientras rentabilizaban sus exportaciones en oro. Incluso en el cerrado frente que el Parlamento chileno formó durante mucho tiempo en contra de la introducción de un impuesto directo sobre la renta, fueron decisivos los intereses de la capa alta (Fernández Darraz 2001, pp. 48, 53; Bauer 1975, pp. 108 y ss., 174 y ss.). Desde una perspectiva más general, la creciente legalización de la vida pública durante la era oligárquica benefició a las capas altas de tres maneras. En primer lugar, tuvo un efecto general de disciplina social. La brecha informal que separaba el ámbito de capa alta de la masa de población se vio reforzada y apuntalada. En parte, las leyes
Waldmann.indb 143
03/04/2023 18:53:28
144
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
s ancionaron la criminalización de quienes ocupaban los márgenes inferiores de la sociedad. En segundo lugar, las leyes y las medidas derivadas de estas podían ser empleadas para causar daños a grupos más débiles en el plano político. El ejemplo anterior ilustra cómo se podía hacer esto sin infringir las reglas legales. En tercer y último lugar, la propia posición de poder de la capa alta se vio reforzada aún más mediante un hábil manejo del derecho. Lo más difícil es evaluar el efecto disciplinario general de la adopción e implementación de medidas legales. La población ciertamente miraba con mayor respeto a los miembros de la capa alta que, como abogados, notarios e incluso comerciantes, sabían servirse del amplio abanico de mandatos legales y prescripciones formales. Lo mismo ocurrió en su trato con los representantes del Estado y la burocracia administrativa. Sin embargo, resulta difícil juzgar hasta qué punto esto era expresión de un auténtico reconocimiento de superioridad o simplemente una actitud de cautela y moderación ante una nueva forma de demostración de poder. Incluso se puede dudar de la eficacia de las leyes contra el robo y el bandolerismo que, en la segunda mitad del siglo, se había convertido en una verdadera plaga en gran parte de América Latina. La época oligárquica ha pasado a la historia de algunas regiones unida al nombre de célebres bandoleros. Un ejemplo típico es Antonio Silvino, quien, a pesar de sentencias oficiales y numerosas medidas de persecución, estuvo al frente de una banda durante décadas en el noreste de Brasil. Antonio adquirió fama de ser una especie de Robín de los Bosques, un rebelde social que repartía entre los pobres los bienes robados (Lewin 1979b). Sin embargo, investigaciones minuciosas revelaron que se trataba de un mito y que el bandido en realidad sabía aprovechar la rivalidad de clanes regionales de capa alta, algunos de los cuales le ofrecían regularmente refugio y protección, aunque muchos robos corrieran de su cuenta. El caso muestra la poca seriedad con la que en ocasiones la propia capa alta se tomaba las leyes promulgadas bajo su égida. En lo que se refiere a la segunda categoría de efectos positivos para la capa alta, hay bastantes ejemplos sobre la acentuación de formas escritas y de la legalidad de las que se podían sacar ventajas materiales. Podía suceder, de una forma discreta, e incluso aparentemente inocente. Fue este, por ejemplo, el caso de Argentina, donde latifundistas de larga tradición se valían de sus relaciones sociales para obtener más
Waldmann.indb 144
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
145
fácil acceso al crédito que los recién emigrados. Las ventajas también podían obtenerse de forma más «descarada». En Perú abundan especialmente ejemplos de este tipo, ya que el moderno discurso de la igualdad chocaba directamente con prácticas clientelistas arraigadas, y lo habitual era que la brecha socioeconómica entre la capa alta y el resto de la población se viera reforzada por una jerarquización de carácter racial. Todavía en los años cincuenta del siglo pasado, no fue raro que un gamonal, deseoso de ampliar sus tierras, presentara un papel a representantes de una comunidad indígena que vivía en su zona de influencia en el que se afirmaba que el suelo y el terreno que pretendían reclamar no les pertenecía más. Para reforzar la credibilidad de su reclamación, solía aparecer en compañía de un sacerdote, un juez o un prefecto, todos ellos de raza blanca (Bourricaud 1967, p. 18). Otro caso se halla en la franja costera de Perú, donde eran habituales las plantaciones de caña de azúcar y algodón. Estos cultivos requieren regadío, por lo que el acceso a los recursos hídricos disponibles se convirtió en una cuestión cardinal en las disputas entre los propietarios de las plantaciones —todos ellos pertenecientes a la capa alta—, y los pequeños agricultores, así como una pequeña ciudad situada también en la franja costera. En este marco, el propietario de una plantación no solo consiguió la aprobación de una ley que le favorecía claramente, sino también que los tribunales se pusieran sistemáticamente de su lado en la disputa. El ejecutivo estaba incluso dispuesto a reprimir violentamente las contramanifestaciones que salían de la pequeña ciudad (González 1991, pp. 523 y ss.). El tercer problema relacionado con el proceso de legalización fue el más controvertido: no hubo prácticamente ningún Estado en donde, para asegurar el control del poder por parte de la oligarquía y frenar cualquier cambio de gran alcance en el sistema, las normas constitucionales básicas no se interpretaran de forma contraria a su significado real. Este fue el objetivo principal de una práctica ya mencionada: dejar que la toma de decisiones políticas se produjera «de arriba hacia abajo» y no «de abajo hacia arriba», lo cual culminó con la institucionalización del presidente saliente como el «gran elector» que decidía él mismo quién era su sucesor. En este contexto, llama la atención las vagas y «generosas» condiciones en las que en la mayoría de los Estados se podía declarar el estado de emergencia e incluso el
Waldmann.indb 145
03/04/2023 18:53:29
146
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
estado de sitio, que en ambos casos conferían facultades adicionales al presidente. En consecuencia, se producía la suspensión de algunos derechos fundamentales y se otorgaban poderes adicionales al ejército, de manera que el ciudadano quedaba casi privado de derechos frente al poder ejecutivo y la oposición política se veía casi indefensa ante medidas arbitrarias (Loveman 1992, pp. 11 y ss., 368 y ss.). De acuerdo con teorías recientes, para que un sistema jurídico funcione no basta con que un soberano promulgue leyes y se asegure de su cumplimiento mediante amenazas de sanción. Se afirma que es preciso distinguir entre los ciudadanos de a pie y el personal jurídico responsable de la creación e interpretación de las leyes, así como diferenciar entre un punto de vista «externo» y otro «interno» (Hart 1961, pp. 79 y ss., 110 y ss.). Quienes adoptan un punto de vista externo solo se preocupan de la amenaza de castigo en caso de infracción de la ley, mientras que quienes adoptan un punto de vista interno se identifican con el sentido y la finalidad de las leyes. Según Hart, no se puede culpar al ciudadano común de contentarse con un punto de vista externo sin pensar en el verdadero sentido de la ley. Sin embargo, de quienes promulgan y trabajan con dichas leyes, es decir, de quienes constituyen el «alma» de un sistema jurídico, se puede esperar ciertamente la adopción de un punto de vista interno. Si solo se tiene una actitud instrumental hacia el derecho, poniéndolo al servicio de los intereses propios sin un compromiso más profundo, la cohesión y la eficacia del ordenamiento jurídico en cuestión se ven menoscabadas. A la luz de lo anterior, hay que preguntarse con escepticismo hasta qué punto fueron duraderos y sólidos los proyectos jurídicos que pusieron en marcha los regímenes oligárquicos. El legalismo constituyó la nueva vía para el ejercicio del poder por parte de la oligarquía, mientras que el uso de la coerción y la violencia no era más que una extensión e intensificación de un medio de presión que la capa alta siempre había utilizado. Aunque sus representantes recurrieron cada vez más a métodos legales para lograr sus objetivos, siempre contaban con medios subsidiarios de coerción en caso de que la vía legal no funcionara. Volviendo al ejemplo anterior, si los indígenas no estaban dispuestos a abandonar sus tierras después de ver el título legal que les presentaban, tarde o temprano el gamonal los desalojaba por la fuerza con sus milicias u otras contratadas. De la misma manera, mientras los propietarios de las plantaciones e mprendían
Waldmann.indb 146
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
147
acciones legales para defender sus intereses con un suministro de agua suficiente, ejercían un régimen coercitivo contra sus obreros, con guardias propios, el encarcelamiento o castigos draconianos como la flagelación (Klaren 1986, p. 616; González 1991, pp. 526 y ss.). En este contexto, no se puede dejar de mencionar que, en las regiones rurales, los conflictos entre clanes familiares enfrentados siempre se habían resuelto de forma violenta sin acudir a la ley. Esta costumbre se mantuvo también bajo los regímenes oligárquicos, e incluso a veces se reforzó al intensificarse la competencia por la ocupación de las tierras aún disponibles ante el incipiente auge de las exportaciones. Las provincias más pobres se convirtieron en escenario de intensas luchas por la supremacía política entre grupos familiares rivales que no solo tenían la posibilidad de ocupar puestos estatales remunerados, sino también de disponer de subvenciones y otros beneficios distribuidos por el gobierno central. Sobre este punto en concreto se volverá más adelante. Sin embargo, surgió un nuevo reto con el que la capa alta de la mayoría de los países no había contado y por el que recurrió de buen grado al potencial coercitivo superior del Estado: el movimiento obrero. Como consecuencia del acelerado desarrollo económico, los consiguientes flujos migratorios desde Europa, así como la urbanización y masificación de la mano de obra en las metrópolis, el movimiento obrero se desarrolló más o menos al mismo tiempo en los cuatro países estudiados, en torno al cambio de siglo. A excepción de las minas, presentó también sorprendentes similitudes a través de las fronteras nacionales. Estas son las más importantes (Onken 2013, pp. 321 y ss.; Gallo 1986, pp. 368 y ss.; Rinke 2007, pp. 71 y ss.): • Una gran permeabilidad para los estímulos organizativos e ideológicos transnacionales, que inicialmente procedían casi exclusivamente de Europa. Ideológicamente, los sindicatos se orientaban, entre otras corrientes, hacia el socialismo, el anarquismo y el anarcosindicalismo, una forma moderada de catolicismo o el comunismo. • Las acciones de protesta social se produjeron principalmente en áreas vulnerables de una economía exportadora, especialmente el sector del transporte. Los primeros grupos de trabajadores con una organización más eficaz fueron los ferroviarios y los estibadores, a los que se unieron después trabajadores
Waldmann.indb 147
03/04/2023 18:53:29
148
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
•
de otros sectores económicos como el textil, el maderero, el metalúrgico o el de la construcción. La huelga era el principal arma de los trabajadores, pero ocasionalmente se sirvieron de boicots a procesos de trabajo o incluso de atentados, como sucedió con el asesinato del jefe de policía de Buenos Aires. Dada la inflación, que comenzó bastante temprano, la reivindicación principal era el aumento del salario, pero también hubo otras como la reducción de la jornada de trabajo. Hubo además varias huelgas generales (por ejemplo, contra las leyes de deportación) o huelgas de solidaridad.
En la mayoría de los países, las capas altas, acostumbradas a conflictos horizontales entre grupos familiares rivales y sin apenas contacto con otras capas urbanas más amplias, reaccionaron al nuevo desafío «desde abajo» con una mezcla de impotencia y agresividad. Al vivir en una ficción de concordia social, en la que capas inferiores eran tenidas por «simples, primitivas y sumisas» (Rinke 2007, p. 73), les resultaba inconcebible que estas iniciaran levantamientos por iniciativa propia y con sus propias fuerzas. La culpa se atribuyó así a agitadores y extremistas infiltrados desde el extranjero. Como consecuencia, pronto se aprobaron en Argentina leyes como la de residencia (1902), que preveía la posibilidad de deportar a personas que presuntamente fomentaban conflictos. En la opinión predominante, compartida también por los medios de comunicación, las huelgas eran levantamientos ilegales a los que era correcto reprimir por la fuerza. Esto llevó, sobre todo en las metrópolis, a campañas represivas de la policía, a menudo con el respaldo del ejército, que con frecuencia degeneraron en masacres con numerosos muertos y aún más heridos. No sé de ninguna estadística comparativa sobre el alcance de la violencia coercitiva contra los trabajadores, pero a primera vista no parece que el trato se suavizara con el desarrollo de la conciencia jurídica. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad intervinieron con especial dureza durante las huelgas y marchas de protesta en Chile, un país considerado avanzado en términos de Estado de derecho. No era infrecuente hablar de cifras de entre treinta y sesenta muertos, por no mencionar la cantidad de heridos. Durante la represión de una huelga de mineros en el norte del país, se dice que el número de muertos alcanzó incluso varios centenares. En contraste, Onken
Waldmann.indb 148
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
149
(2013) pudo concluir que, en el departamento peruano de Arequipa, al sur del país y no muy lejos de Chile, los conflictos laborales se resolvieron en gran medida sin derramamiento de sangre (Rinke 2007, pp. 71 y ss.; Onken 2013, pp. 321 y ss.). Los conflictos laborales se hicieron cada vez más habituales en épocas de crisis, especialmente durante la I Guerra Mundial e inmediatamente después del conflicto bélico, mientras que los gobiernos latinoamericanos aprendieron a lidiar con ellos solo de forma muy lenta. Para contrarrestar injusticias sociales, se introdujeron leyes laborales y sociales que, en caso de enfrentamiento con los empresarios, suponían la concesión implícita a los trabajadores del derecho a defender sus intereses mediante la huelga. 4. Estr at e gi as de e nr i q ue c i m ie n to Después de reflexiones generales sobre los efectos lucrativos que la cercanía al Estado y la influencia en el aparato estatal tuvo para los intereses oligárquicos, se pasa a examinar cuáles han sido las ventajas concretas que para los clanes familiares influyentes de capa alta tuvo la disposición de recursos estatales. No se insinúa con esto que estos cálculos de beneficios fueran el objetivo exclusivo de su participación política. En las capas altas siempre hubo individuos —a veces incluso familias enteras— cuyas actividades políticas aunaban motivaciones de poder puramente personales con una sincera voluntad de servir y dedicarse al bien de la nación. Sin embargo, estas fueron más bien la excepción. De acuerdo con la mayoría de los autores que han trabajado sobre este tema, se asume que en el centro de la lucha por el poder y la influencia de la gran mayoría de los grupos familiares estaba el interés por mantener y, si era posible, acrecentar el patrimonio familiar. Este objetivo primario solo podía compararse con la ambición de no ver mermada en modo alguno el prestigio social entre sus pares, algo estrechamente ligado sin embargo a su respectiva posición económica (Romero 1969, p. 181; Losada 2009, pp. 181 y ss.; Hora/Losada 2015; Miller 1982, p. 113; Bourricaud 1966, pp. 24 y ss.). Como capa alta, las familias influyentes solían tener ya un patrimonio considerable en forma de tierras, inmuebles, depósitos bancarios y similares. A las cualidades necesarias para la acumulación de estos
Waldmann.indb 149
03/04/2023 18:53:29
150
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
bienes, como la capacidad de organización y de producción, el aprovechamiento de las relaciones sociales o una hábil política matrimonial, se sumó el uso del aparato estatal, el saber tocar las teclas de la influencia directa sobre el Estado. Este método de enriquecimiento no era del todo nuevo. En México, durante la mayor parte del siglo xix, solo era posible mantenerse como comerciante mediante una colaboración estrecha con la burocracia estatal. Sin embargo, en los Estados objeto de este estudio, el aparato estatal no se convirtió en parte integrante del repertorio de posibles recursos a explotar por parte de las familias de capa alta hasta el periodo oligárquico. El uso de la maquinaria estatal con fines privados no fue en absoluto tan sencillo como podría parecer a primera vista. Decisiones importantes eran si acatar las leyes o saltárselas, si hacer de los recursos del Estado la principal fuente de ingresos o utilizarlos solo de forma subsidiaria, si enriquecerse directamente a costa del Estado o utilizar la influencia para asegurarse de que no se tomaba ninguna medida contraria a los intereses propios. Siguiendo una distinción ya realizada en un capítulo anterior, se diferencia ahora entre las estrategias de enriquecimiento en las metrópolis y a nivel provincial. Las metrópolis no solo eran centros dinámicos de estos países, donde la modernización avanzaba con especial rapidez en todas sus facetas. También eran lugares donde se tomaban decisiones políticas clave y confluían recursos financieros, de cuya redistribución dependían en gran medida las provincias. Este desequilibrio estructural aconseja tratar por separado los diferentes modos de actuación de los grupos oligárquicos. En este apartado se examinarán en detalle las formas de enriquecimiento en las capitales de Santiago, Buenos Aires y Lima. En el siguiente, se ilustrarán las principales variantes de las estrategias oligárquicas provinciales con el ejemplo de Brasil que, pasando de un extremo a otro, en 1889 cambió su antigua Constitución monárquica y centralista por un modelo contrario, que exploraba los límites del federalismo. Para simplificar los términos de la observación, se dividen las estrategias de enriquecimiento en las capitales y su territorio de acuerdo con su orientación principal hacia el poder o hacia el mercado (Bourricaud 1966, pp. 24 y ss.). Un buen ejemplo de la utilización directa del Estado en beneficio de la capa alta fue el de Chile (Fernández Darraz 2001, pp. 40 y ss.). No se afirma que el Estado se convirtiera en la principal fuente de ingresos de la capa alta durante la etapa oligárquica, ya
Waldmann.indb 150
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
151
que esta disponía de lucrativas explotaciones privadas: minas, propiedades agrícolas o bienes inmuebles urbanos. Sin embargo, Chile fue el país en el que la oligarquía se apoderó de forma más sistemática del Estado: no solo de la burocracia estatal en sentido estricto, sino también de instituciones anexas como el ferrocarril, el correo y las universidades. Todas ellas se vieron sometidas a un régimen patrimonialista. Una de las prácticas clientelares de este régimen fue el reparto de puestos en el servicio «público». De ese modo se podían satisfacer las demandas de amigos y parientes de los clanes familiares poderosos, así como asegurar un ingreso extra a los miembros más débiles de la creciente parentela. La llave para el reparto de cargos la otorgaban las elecciones. Como ya se ha visto, en ellas no se trataba de marcar un rumbo político de cierto alcance, pues detrás de los partidos en liza más bien había grupos familiares en pugna por determinados intereses. Antes de la votación propiamente dicha, se cerraban alianzas entre los partidos cuyo contenido principal era el número de cargos vacantes que recaerían en cada uno en caso de victoria electoral. Uno de los grandes objetos de negociación en estos acuerdos eran los cargos ministeriales, no tanto por su peso político, sino por la capacidad de disponer de numerosos puestos subordinados. El incumplimiento o la inobservancia de un acuerdo de este tipo podía llevar al bloqueo de proyectos de ley en el Parlamento (como la aprobación de la ley de presupuestos) o incluso desencadenar una crisis de gobierno (Fernández Darraz 2001, pp. 42 y ss.). Algo muy parecido sucedía en cuanto a la adjudicación de contratos públicos. No existía aún un código vinculante de licitación pública, todo dependía del equilibrio político de poder entre las redes de relaciones que competían entre sí. Tanto si se trataba de cubrir puestos como de trabajos encargados por la burocracia gubernamental, los criterios objetivos —como el rendimiento y la cualificación de los solicitantes o la viabilidad económica de un proyecto— tenían solo una importancia secundaria. Las decisiones eran el resultado de procesos de negociación diferenciados en los que el factor decisivo era la reciprocidad entre clanes familiares dirigentes o entre estos y terceros. Como nota positiva, hay que mencionar que los conflictos de intereses entre los distintos grupos familiares se dirimían en el marco legal. Por ejemplo, la separación de poderes no se abolió, aunque carecía de un sentido profundo, ya que los tres poderes (legislativo, ejecutivo
Waldmann.indb 151
03/04/2023 18:53:29
152
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
y judicial) estaban concentrados en las manos de la misma capa alta, numéricamente limitada. Este uso del Estado como un «autoservicio» no trajo nada bueno; se debilitó con el experimento oligárquico de gobierno. El número de funcionarios públicos creció diez veces más rápido que el conjunto de la población chilena. Además, los gobiernos oligárquicos dejaron una enorme deuda nacional (Fernández Darraz 2001, p. 93). El ejemplo contrario, con una estrategia de beneficios orientada al mercado, lo proporciona Argentina, especialmente Buenos Aires y el cinturón de pampa que rodea la capital. En la segunda mitad del siglo, se conformó una poderosa capa de grandes propietarios de tierras, especializados en la cría de ganado vacuno y ovino, y en determinados productos agrícolas. Sus exorbitantes éxitos exportadores no solo les hicieron inmensamente ricos, sino que también contribuyeron a que la nación en su conjunto diera un importante salto en el crecimiento económico y la modernización. Unas tasas de crecimiento económico medio del 8% anual durante más de una década convirtieron a Argentina en el destino de inmigración más atractivo de América Latina, especialmente para las poblaciones del sur de Europa. Al mismo tiempo, la brecha de renta y patrimonio entre capas adineradas y trabajadores alcanzó niveles récord (Losada 2009, pp. 130 y ss.). El Estado tuvo su parte en este desarrollo, aunque no fue la fuerza motriz. No faltaron medidas de fomento de las exportaciones, se ampliaron la red ferroviaria y el puerto de Buenos Aires y se aseguró la solvencia internacional del país, que dependía de la entrada de capital extranjero, manteniendo al tiempo cierta autonomía. En el transcurso de los duros y constantes enfrentamientos entre la metrópoli y las provincias, en Argentina, a diferencia de Chile, se había formado una élite política con conciencia propia y solo parcialmente vinculada a la economía. Esta élite estaba formada por descendientes de antiguas familias «porteñas» (habitantes de Buenos Aires), además de familias de capa alta, que habían migrado desde las provincias, e hijos talentosos de familias de migrantes de la capa media alta que antes de la inmigración de masas de 1880 habían llegado a la Argentina (Losada 2009, p. 154). De esta élite surgieron algunas personalidades destacadas. Entre sus principales logros, además de impulsos a la educación y la creación de un Estado secularizado, estuvieron el control de la grave crisis de deuda de 1889-1890 y el inicio por iniciativa propia de la transición de
Waldmann.indb 152
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
153
un sistema de gobierno oligárquico a otro republicano digno de ese nombre, mediante la introducción del voto secreto (Ferns 1973, pp. 174 y ss.; Carreras/Potthast 2010, pp. 155 y ss.). Las familias de la capa alta económica y política formaban el núcleo de la «sociedad distinguida», una trama de familias extensas vinculadas por amistades, alianzas matrimoniales e incluso conexiones comerciales ocasionales, que compartían un estilo de vida sofisticado y aficiones como la cría de caballos o la admiración hacia Francia, y cuyas relaciones de intercambio encontraban expresión institucional en los clubes sociales. El carácter de red extensa de la oligarquía en fuerte crecimiento numérico no permitía una separación estricta de las diferentes esferas. En este país también era habitual buscar un medio de vida en forma de puesto en la burocracia estatal para los descendientes de familias de comerciantes o latifundistas menos interesados por la actividad económica o menos dotados para ella. Las relaciones personales en ámbitos diferenciados de la economía y la política llevaron a miembros de una de las élites a conceder ocasionalmente «favores» menores o mayores a amigos y parientes de la otra. En general, sin embargo, las intersecciones comunes entre la élite económica y política seguían siendo reducidas; ambas pertenecían a ámbitos funcionales distintos que habían desarrollado sus propias lógicas operativas en el rápido proceso de modernización de Argentina. La capa de los grandes estancieros, con un alto concepto de sí mismos gracias al éxito de las exportaciones, reivindicaba los valores de eficacia y eficiencia, y miraba con cierta condescendencia a la clase política, que solo podía mantenerse en el poder mediante el fraude electoral y frecuentes amaños de los resultados de las elecciones. Por eso, en parte, acogió con satisfacción la nueva ley electoral aprobada en 1912, con la inclusión del derecho al voto secreto. Tal vez, al igual que los magnates cafeteros de São Paulo, creía innecesaria una mayor implicación en la política porque consideraba que sus intereses particulares coincidían en gran medida con los del Estado en su conjunto (Hagopian 1996, p. 41). Poder o mercado. A través de la contraposición de un caso de ocupación del aparato estatal y su instrumentalización en beneficio propio, y otro sobre el hábil aprovechamiento de una coyuntura comercial favorable y el acompañamiento del Estado, afín al sector exportador, se conocen dos tipos ideales de estrategias de beneficio de la o ligarquía.
Waldmann.indb 153
03/04/2023 18:53:29
154
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Sin embargo, hay que tener en cuenta que Chile y Argentina eran Estados latinoamericanos relativamente desarrollados, con un centro político eficaz y grupos de interés diferenciados. En Estados más atrasados donde los conflictos familiares se dirimían de forma incontrolada, como en el Perú de la época, las esferas del poder y del mercado coexistieron de forma inconexa, al igual que los elementos de tradición y modernidad. En otras palabras, en ellos reinaba una situación de heterogeneidad estructural, que también se expresó en cálculos variados de la capa alta para la obtención de ventajas económicas. De nuevo los dueños de plantaciones de la región costera son un buen ejemplo para ilustrar la mezcla de métodos con la que una pequeña capa muy opulenta hizo valer sus intereses. Las plantaciones son explotaciones agrícolas complejas que, en el caso de Perú, requerían no solo de la construcción de canales para garantizar un suministro regular de agua y la importación de costosa maquinaria procedente de Europa para el procesamiento de las materias primas vegetales (caña de azúcar y algodón), sino también una mano de obra que podía llegar a contarse por millares. Era necesario pedir préstamos para financiar estos considerables gastos. Todo ello exigía a los propietarios altas capacidades empresariales para hacer de la producción y la transformación de la materia prima vegetal un negocio rentable. Ese era un aspecto moderno de su actividad. El hecho de que uno u otro se presentara a un escaño en el Congreso con un programa centrado en ciertas demandas sociales puede entenderse también como una concesión al espíritu republicano de la modernidad (González 1991, p. 529). Sin embargo, había otro lado «oscuro» derivado de un clientelismo arcaico. Se ha mencionado anteriormente el trato que recibían los trabajadores de las plantaciones, contrario a cualquier norma de derecho laboral. No menos cuestionable era el reclutamiento con «enganche», un procedimiento por el que «intermediarios» traían desde el interior a indígenas y «mestizos» que, mediante anticipos, a menudo eran retenidos indefinidamente para saldar con su trabajo el anticipo concedido (Klaren 1986, pp. 616 y ss.; ibíd. 2000, p. 214). Al parecer, existía un pacto informal entre el gobierno y la poderosa aristocracia de las plantaciones, que concedía a esta última un espacio al margen de la ley en el trato de la población indígena en general y, especialmente, de los trabajadores a su cargo. En palabras de un historiador que trabajó sobre Perú:
Waldmann.indb 154
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
155
Me deja impresionado su capacidad para conseguir lo que querían del Estado, ya fuera mediante la legislación, el proceso electoral, la influencia política o la amistad personal. Me deja impresionado igualmente su capacidad para situarse por encima de la ley a la hora de reprimir la disidencia en sus propiedades y en los pueblos de los alrededores mediante el uso de la fuerza y la intimidación para controlar a los trabajadores (González 1991, p. 517).
El caso peruano también es interesante, ya que ofrece una idea de cómo se desarrolló la oligarquía en fases históricas posteriores en América Latina. En Perú mantuvo su posición económica y social clave durante un tiempo inusualmente largo. Al sociólogo francés François Bourricaud, que visitó el país a finales de la década de 1950 y principios de 1960, le sorprendió lo poco que había perdido de su antiguo peso y prestigio. Para entonces se había replegado a sus competencias centrales (cuestiones financieras y económicas), y se daba por satisfecha con su rol de poder de veto, que se limitaba a pronunciarse políticamente cuando sus intereses se veían afectados directamente (Bourricaud 1966, 1967). La separación entre el ámbito económico y político que se expresó de esta manera confirmó un desarrollo que en Argentina ya se vislumbraba a principios del siglo xx. 5. P rovinc i as dé b i l e s y fue r t e s En las metrópolis de Santiago, Buenos Aires y Lima, el despliegue del poder oligárquico era evidente. Allí, la riqueza se acumulaba y expresaba en residencias palaciegas, espectaculares edificios públicos y magníficos carruajes. En estas ciudades, las capas altas tenían presencia en los medios de comunicación, en cargos políticos clave y, especialmente en ciertos distritos, con fastuosos estilos de vida. Todo ello hacía que las capitales resultaran atractivas para las ambiciosas élites provinciales y fue uno de los principales motivos de su trasladado a ellas (Balmori et al. 1984, p. 17). Al mismo tiempo, con anterioridad, en las metrópolis se habían producido intensos procesos de modernización, desencadenados por el auge de las exportaciones que habían puesto de manifiesto los límites del liderazgo reclamado por las antiguas capas altas en virtud de su
Waldmann.indb 155
03/04/2023 18:53:29
156
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
actitud patrimonialista. Estos fueron los indicadores más importantes de estos límites:
•
•
La aparición de nuevas fuerzas sociales y movimientos políticos que desafiaban la pretensión hegemónica de la capa alta, en especial una capa media que insistía en su derecho a tener voz política y grupos de capas inferiores que exigían reformas sociales y manifestaban su descontento con huelgas. La aceleración de la urbanización y la expansión de las principales ciudades hasta alcanzar el millón de habitantes trajeron problemas de infraestructura de proporciones hasta entonces inusitadas: pobreza masiva, escasez generalizada de vivienda, falta de asistencia médica de amplios sectores de la población, etcétera.
Las oligarquías provinciales, en gran medida, se libraron de enfrentarse a estas consecuencias imprevistas causadas por un desarrollo acelerado. En cambio, tuvieron que hacer frente a otras dificultades, como el hecho de que las materias primas producidas en monocultivo súbitamente dejaran de ser demandadas en los mercados mundiales o que permanecieran aisladas geográficamente en la planificación de las redes para el medio de transporte principal del futuro: el tren. Por lo general, sin embargo, estas fluctuaciones y limitaciones cíclicas no afectaron seriamente a su tradicional posición de poder. El atraso de muchas provincias, su delimitación y visibilidad para el poder oligárquico hicieron que, por lo general, no se abriera una brecha cada vez mayor entre unas capas altas regionales que persistían en su propia concepción patrimonialista y las actitudes de la mayoría de la población. En este sentido, se puede coincidir con Linda Lewin, para quien las oligarquías provinciales son las que comparativamente obtuvieron mejores ventajas de las repúblicas oligárquicas (Lewin 1987, pp. 18 y ss.). Esta autora se refería principalmente al caso de Brasil, el país en el que se centra el siguiente análisis comparativo entre provincias débiles y fuertes, a las que en Brasil se denominará «estados federados». En 1889, un golpe de Estado obligó a abdicar al emperador Pedro II y dos años después, en 1891, se aprobó una Constitución federal que, en un alejamiento sistemático del centralismo monárquico, hizo importantes concesiones a los distintos estados. Se les otorgó soberanía fiscal, el
Waldmann.indb 156
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
157
derecho a seguir una política migratoria independiente, a mantener sus propias fuerzas armadas y a endeudarse en el extranjero sin consultar al gobierno central. Dado el papel clave de São Paulo en la transición a la república y el extraordinario peso económico de esta ciudad y su región, la Constitución también tuvo en cuenta la diferente importancia de los distintos estados constituyentes, que no estaban en absoluto en el mismo nivel de desarrollo. A excepción de Río, la capital, y el distrito federal que la rodea, el Estado federal estaba dividido en diecisiete estados federados comparativamente pobres y económicamente atrasados, con tres que eran claramente superiores a los demás en cuanto a su nivel de desarrollo: São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. Las siguientes observaciones están relacionadas con esta distinción. Como ejemplo de un estado federado pobre se encuentra Paraíba, en el noreste de Brasil, objeto de un excelente estudio de la antropóloga Linda Lewin sobre ese periodo. Como ejemplo de un estado federado próspero, se atenderá a la evolución de la oligarquía de Minas Gerais (Lewin 1979a, 1979b, 1987). Dos rasgos estructurales fueron característicos de Paraíba durante la época oligárquica. En primer lugar, su apego a la tradición y, en segundo, una carencia económica de larga duración con una dependencia de las subvenciones del centro político de Río. El «apego a la tradición» supuso que Paraíba, especialmente las tierras del interior, siguiera caracterizándose ante todo por patrones de relación de carácter patrimonialista. Todo el poder económico, social y político se concentraba en manos de un número reducido de familias, algunas de las cuales estaban vinculadas entre sí por lazos de amistad o de endogamia; otras, estaban enfrentadas, muchas veces a lo largo de varias generaciones. El resto de la población no contaba como entidad independiente, sino solo en la medida en que estaba vinculada a las familias extensas dominantes a través de relaciones de patronazgo y lazos clientelares. Una función clave a nivel local recaía en los coroneis de la Guarda Nacional. Estos tenían la tarea de coordinar el campo de los intereses particulares centrífugos de manera que, cuando se trataba de una representación política «de cara al exterior», ante el Estado federado o el gobierno nacional se mantenía una línea común. Esto conduce a la segunda característica: el cuello de botella económico en el que se encontraban desde hacía tiempo no solo Paraíba,
Waldmann.indb 157
03/04/2023 18:53:29
158
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
sino también los demás estados federados del noreste. Debido a la escasez de recursos disponibles, los clanes y grupos familiares concurrentes, tanto a nivel local como estatal, se encontraban en conflicto permanente por mercados de venta y por un dominio político, esferas ambas vinculadas a considerables ventajas materiales. El proceso de enfrentamiento obedecía a una lógica operativa que también se encuentra en otros estados pobres del país y más allá de las fronteras de Brasil, como es, por ejemplo, en Perú (Nugent 1997). En términos sencillos, sus condiciones previas y etapas más importantes fueron las siguientes (Lewin 1979a; Nugent 1997, pp. 34 y ss.):
•
•
•
•
•
Waldmann.indb 158
Eran zonas periféricas atrasadas que sufrían escasez de recursos y en las que entre veinticinco y cuarenta clanes familiares tradicionalistas constituían la capa dirigente. Además del color blanco de la piel, el factor decisivo era la propiedad de extensas tierras, a menudo ligada a monocultivos, lo cual ofrecía pocas vías de escape en tiempos de crisis. La estructura social en estas zonas marginales era jerárquicoestamental, a veces incluso similar a la de castas, si se añadía a la diferencia socioeconómica la categoría de etnia (subdivisión en indígenas, negros, etc.). Entre clanes familiares, unidos en grupos a través del matrimonio y la amistad, existía una rivalidad permanente en torno a los recursos materiales disponibles, que solía desembocar en enfrentamientos violentos. Cada grupo intentaba controlar la mayor parte posible del territorio regional y de sus habitantes. La escasez de recursos en la región o en el estado federado particular llevaba a buscar el apoyo del gobierno central como fuente adicional de ingresos. Sin embargo, su explotación requería que el grupo familiar en cuestión tuviera el control del aparato político de un municipio o de un estado federado, ya que solo de esta forma podían garantizarse la contrapartida esperada: el apoyo al candidato oficial con el número de votos necesario. Para asegurar la supremacía política a nivel local o estatal, eran importantes varios factores de poder: en primer lugar, victorias electorales (independientemente de los medios para obtenerlas); en segundo lugar, un representante en el poder ejecutivo del nivel superior inmediato y, en tercer lugar, el éxito en
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
159
los conflictos armados. Las familias extensas disponían regularmente de milicias propias. • Una victoria salía rentable. La alianza familiar que lograba la dominación en exclusiva recibía automáticamente ayudas estructurales y subvenciones concedidas por las autoridades superiores. Con el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado, podía vengarse de sus enemigos, recaudar ingresos fiscales del nivel administrativo correspondiente y llenar los puestos públicos vacantes con amigos y familiares. Todo esto se refiere a las estrategias para defenderse empleadas por las oligarquías provinciales en situación de dificultad económica. Ahora se da un salto al sur de Brasil, a Minas Gerais, uno de los estados federados más prósperos de la historia reciente del país. Las redes de élites de Minas Gerais intervinieron en todos los cambios de régimen del siglo xx (es decir, en 1930, 1945, 1964 y 1985) y se aseguraron así la captación de los nuevos detentadores del poder (Bicalho Canedo 1998, p. 67). Se trata de una gran región con una población relativamente numerosa, que en un principio no destacaba demasiado ni económica ni políticamente. Poblada por buscadores de oro en los siglos xvii y xviii, sus habitantes se dedicaron a actividades agrícolas y comerciales una vez agotados sus yacimientos de oro (Hagopian 1996, pp. 29 y ss.). En vísperas del paso a la república, la capa alta, dispersa por el extenso territorio, estaba formada por varias redes familiares dedicadas a la minería, la ganadería y los productos lácteos, el café y, en parte, también la industria. Sin embargo, en su conjunto estaba lejos de poder competir económicamente con São Paulo. A pesar de eso, los gobernadores de Minas Gerais, junto con los de São Paulo que, popularmente, debido a la producción más relevante de ambos estados, se los denominaba café con leite, fueron alternándose en la presidencia de la nación y dejaron su huella en la joven república durante casi treinta años. En la década de 1920, se unió un tercer aspirante al poder: el gobernador de Rio Grande do Sul. Puede que entre los clanes familiares influyentes de Minas Gerais surgiera el consenso de que, tras el paso a la federación, en el gigantesco Estado descentralizado se habría producido un vacío de competencias a nivel nacional, que podía llenarse mediante una formación política especializada y la preparación de los varones de la siguiente generación
Waldmann.indb 159
03/04/2023 18:53:29
160
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
(Hagopian 1996, pp. 45 y ss.; Bicalho Canedo 1998, pp. 5 y ss.). El hecho es que Minas Gerais siempre estuvo sobrerrepresentado en los máximos órganos federales, en comparación con São Paulo y otros estados federados. Sus representantes ocuparon de forma habitual puestos dirigentes en el Congreso, en facciones mayoritarias de la Cámara de Diputados y, como ya se ha mencionado, presidieron repetidamente importantes comisiones parlamentarias, y ocuparon puestos ministeriales en sedes influyentes como la de Justicia y la de Hacienda. El hecho de que no se tratara de candidaturas y carreras aisladas, sino que tuvieran como motor grupos familiares, se hace patente en el alto grado de parentesco entre los titulares de los cargos: de 177 personas de Minas Gerais que ocuparon altos cargos en el poder ejecutivo o legislativo nacional o en la burocracia estatal entre 1889 y 1937, el 41% eran primos o incluso parientes más cercanos. Según otros cálculos, este porcentaje superaba incluso el 50%. Cuanto más alto era el cargo, más cercano el parentesco. De los quince gobernadores del estado federado en el periodo en cuestión todos, excepto uno, pertenecían a un clan familiar influyente (Hagopian 1996, pp. 43 y ss.). Sin embargo, tampoco se puede hablar de una «clase gobernante» en este caso, al menos a nivel federal. Los representantes del gobierno de Minas Gerais tuvieron que compartir el poder con políticos y burócratas de otros estados federados y del Distrito Federal de Río. La explicación parece ser más sencilla. Varios clanes se pusieron de acuerdo para hacer de la política un negocio con el fin de generar más ingresos, acumular poder y prestigio social. Los medios utilizados para lograrlo fueron una peregrina mezcla de elementos tradicionalistas como el regionalismo, el personalismo y el autoritarismo, por un lado, y métodos de organización racional y formas de captación y formación modernas, por otro. Un prerrequisito importante para hacer valer el nada despreciable peso de treinta y siete diputados por el estado de Minas Gerais en el Congreso Federal era que se presentaran como un frente unido. El principal instrumento para garantizarlo era el Partido Estatal, con el gobernador a la cabeza (Fausto 1986, p. 793). Desde él se ejerció una fuerte presión disciplinaria sobre todo el territorio del estado federado. Si era necesario, no le temblaba el pulso a la hora de cambiar las leyes electorales en beneficio propio, poner fuera de juego a los grupos de la oposición mediante la coerción o el fraude electoral, o n eutralizar la capa intermedia de coroneis en la medida de lo posible. En otras pa-
Waldmann.indb 160
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
161
labras: utilizaba todos los medios a su alcance, legales e ilegales, para modelar la cabeza política del estado federado como un bloque de poder homogéneo. El gobernador era el representante oficial de esta política, pero en la práctica solo funcionaba como una especie de órgano ejecutivo de un núcleo de familias influyentes que se habían unido bajo el paraguas del partido. Sin embargo, sería un error pensar que estas familias, como era habitual en América Latina, aprovecharon su posición privilegiada para sacar ventajas directamente de la actividad política, por ejemplo, para dar puestos lucrativos a sus miembros socialmente más débiles. El Partido se centró en criterios de rendimiento y competencia tanto en la selección de candidatos a cargos importantes en el ámbito del estado federado como en el nacional. Aquí entran en juego los mencionados criterios de racionalidad: la élite quería verse representada en la escena política por profesionales capaces. Esta pretensión se ve confirmada por el origen social de los miembros de la capa dirigente política. Al igual que en el resto de América Latina, los juristas ocupaban el primer lugar. Sin embargo, no eran apoyados por grandes terratenientes, como sucedía por ejemplo en São Paulo, sino por profesores, maestros y periodistas. Hagopian resume, quizá en términos demasiado elogiosos, que las cualidades decisivas para la selección no eran tanto la habilidad y la astucia política como «la idoneidad, el nivel formativo, las cualidades morales, los servicios prestados y una actuación sincera en aras del beneficio público» (Hagopian 1996, p. 46). Tras el análisis de contraste entre estados federados débiles y fuertes de Brasil, se plantea la cuestión de hasta qué punto los perfiles estructurales esbozados aquí podrían trasladarse a otros Estados latinoamericanos. En cuanto a las estrategias de afirmación de las provincias débiles y periféricas, la respuesta la ofrece el esquema general presentado al final de la reflexión sobre Paraíba. Es probable que las reacciones de las oligarquías en otras regiones atrasadas y con recursos reducidos del subcontinente fueran similares. El atrincheramiento en patrones tradicionales de dominación y conflicto, en combinación con condicionantes de tipo estructural, redujo el margen operativo para otras soluciones. La situación es algo diferente en las provincias más avanzadas que se sostenían económicamente por sí mismas. En el propio Brasil, cada uno de los tres estados federados dominantes representó un recurso de poder diferente. Así, São Paulo encarnaba el poder económico;
Waldmann.indb 161
03/04/2023 18:53:29
162
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Rio Grande do Sul, un estado fronterizo del sur, encarnaba el militar; y Minas Gerais producía un considerable número de políticos y altos funcionarios estatales. En el exterior de las fronteras de Brasil, las provincias de Tucumán y Mendoza, en Argentina, y Arequipa, en Perú, son casos paralelos. Todas ellas tenían un perfil propio y distintivo. A pesar de su contraposición estructural, cabe también preguntarse si los dos estados federados brasileños que se han tomado como ejemplo compartían también ciertos rasgos. Destacan efectivamente tres características comunes:
•
•
•
Tanto en el atrasado y periférico Paraíba, como en el central y abierto Minas Gerais, la supremacía de las oligarquías se basó en una estrategia mixta. Ambos se servían de métodos de imposición en los que elementos tradicionalistas de coerción y manipulación clientelista se mezclaron con cálculos altamente racionales y formas de organización modernas. En ambos estados federados, la vieja clase alta había perdido poco de su anterior prestigio social y reconocimiento como capa dirigente legítima de la región. El surgimiento de clases sociales, la diferenciación en distintos ámbitos funcionales y la anonimidad de la interacción social aún no habían avanzado lo suficiente como para poner seriamente en cuestión la red social tradicional de dependencias verticales. Por su parte, la relación entre los gobiernos nacionales y las élites provinciales contribuyó a reforzar y legitimar aún más la actitud patrimonialista de las últimas. No estaba regulada por ley en ningún lugar, sino que seguía los eficaces patrones de dependencia clientelar del más débil, es decir, la provincia o el estado federado, respecto al más fuerte: el gobierno central (Herrera 2003, pp. 223 y ss.; Lewin 1987, pp. 34, 286 y ss.).
6. Testim o ni o s y r e t r ato s de ép o ca Sobre el funcionamiento del Parlamento chileno «Los hispanoamericanos que no han vivido en Chile apenas pueden imaginar el espectáculo de esa política a la veneciana, con sus suaves luchas de salón, entre magnates del mismo rango, no divididos ni por las ideas ni por
Waldmann.indb 162
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
163
los intereses, amigos o parientes en sociedad, diletantes de la política, que distraían los ocios de la opulencia en el juego de los partidos y de las crisis ministeriales. Ningún odio de fondo, ningún principio fundamental que los dividiera, la paz más absoluta en la República, una total indiferencia en la masa de la opinión y, entretanto, los gabinetes, como fantasmas de teatro, desfilaban a cortos intervalos, por el escenario de La Moneda [...]. »Los jefes oligárquicos de Santiago, se daban pues el lujo de saludar por fórmula y de cuando en cuando, las banderas “espirituales” gratas a una porción del electorado, para dedicarse en seguida a su pequeño juego de intrigas de salón. Pero, al revés de los augures de la antigua Roma, solían encontrarse a solas sin sonreír siquiera. Se hubiese dicho que tomaban en serio su papel de apóstoles de doctrinas que nunca llegaba el caso de aplicar». »La masa del país no pudo, pues, durante el periodo que estamos considerando imprimir a la política chilena rumbo alguno: o p ermanecía inerte o rindiendo culto a fórmulas añejas, incapaces de encarnarse en algo activo o eficiente [...]». »De allí la prolongación indefinida de esa suave anarquía de salón, en la que la política se había transformado en un deporte más para amenizar la vida y distraer los ocios de algunos magnates opulentos. Cada tres o cuatro meses, una crisis ministerial, o una nueva combinación de partidos, daban cierto calor a las charlas amistosas del “salón verde” o del “salón colorado” del Club de la Unión, mientras los pretendientes y novedosos acudían en enjambre a los estrados de los caudillos, de los jefes de círculo, de los expertos en maniobras cortesanas, hasta que organizaba un nuevo gobierno, exactamente igual al anterior, salvo en los hombres y, a veces, en el marbete». Fuente: comentario sarcástico de un autor que pertenecía él mismo a la capa alta; traducción de Edwards 1928, pp. 172 y ss., 198 y 199.
Los dos sombreros de Epitácio L. Pessoa Epitácio Pessoa era un brillante jurista y político brasileño. Encarnó el tipo ideal característico del orden normativo dual que se observa repetidamente en un gran número de Estados latinoamericanos. Por un lado, ascendió incesantemente en la escala legal hasta convertirse en presidente del país. Por otro, ya que provenía de un clan familiar dominante de su estado natal de Paraíba, al noreste de Brasil, utilizó todos los medios a su alcance para imponer la supremacía de este. Nacido en 1865, estudió en la Escuela de Derecho de Recife y perteneció a la llamada generación de los ochenta de republicanos y liberales convencidos. De joven, participó en 1891 en la redacción de una nueva Constitución y atrajo la atención pública con su primer discurso como diputado, en el que tildó de dictador al presidente en funciones. Nombrado ministro de Justicia muy pronto, reformó el Código Civil y dimitió en acto
Waldmann.indb 163
03/04/2023 18:53:29
164
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
de protesta cuando sus propuestas de reforma educativa encontraron oposición. Fue fiscal general, miembro del Tribunal Supremo y se labró un nombre como asesor jurídico del Ministerio de Exteriores en cuestiones de fronteras internacionales. Recibió la noticia de su elección como presidente de Brasil mientras participaba en la Conferencia de Paz de Versalles de 1918, donde, como representante de la delegación de su país, destacó por su perspicacia y su sagaz r azonamiento, y se ganó el aprecio del presidente norteamericano Woodrow Wilson, que lo invitó a visitar Estados Unidos. Fiel a su reputación de «ferviente constitucionalista» en Brasil, Pessoa concedía gran importancia a que el proceso político de la república estuviera libre de coerción y manipulaciones. Esto debería aplicarse también a censos electorales ampliados en esta época, en torno a cuyo control y resultado giraban gran parte de las disputas en el seno de las oligarquías. Pessoa insistía en la necesidad de que fueran «libres» y reflejaran la voluntad del electorado. También se aseguró de que la oposición a todos los niveles, desde el municipal hasta el nacional, estuviera representada con un mínimo de escaños. Sin embargo, a un mismo tiempo, dejó intacta la práctica habitual de toma de decisiones políticas «de arriba hacia abajo». Este era un instrumento indispensable para mantener la supremacía que su clan familiar había logrado en el estado de Paraíba. Este era el otro Epitácio Pessoa, su «segundo sombrero», como sus amigos denominaban su rol como patriarca reconocido de la red dominada por su familia en Paraíba. En esta faceta, las leyes tenían una importancia secundaria; la atención se centraba en la negociación de medidas o decisiones en contacto personal con amigos y familiares, por un lado, y con adversarios políticos o terceros, por otro. Pessoa demostró ser un táctico extremadamente hábil en los juegos de poder, al tiempo que despiadado si era necesario. Sabía controlar su ardiente temperamento y poner, sin reservas, su inteligencia al servicio del clan familiar y de su clientela. Epitácio Pessoa era el estratega de la familia, calculaba con precisión matemática cómo superar a los adversarios, ganarse a los indecisos para su propia facción, así como recompensar con cargos públicos u otras ventajas la solidaridad de sus aliados. No vacilaba en romper repentinamente viejas alianzas, buscar la confrontación abierta u operar al límite de las normas de equidad si con ello podía reforzar su propia supremacía, condición, a sus ojos, para mantener la paz en el estado federado. La concordia interna del estado, basada en relaciones jerárquicas claras, era para él tan importante que para obtenerla aceptaba cierto uso de la violencia fuera de la ley. Fuente: semblanza de Pessoa tomada de la monografía de Linda Lewin 1987.
Waldmann.indb 164
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
165
Fraude electoral A continuación, se toma el ejemplo de Argentina para ilustrar cómo funcionó el principio de las «decisiones desde arriba» en la base política y cómo se garantizó de este modo que la selección de candidatos prescrita por una autoridad superior no se viera frustrada por las votaciones verdaderas. Se pueden distinguir tres fases y tres procesos parciales: la organización de las elecciones, su realización y el posterior control de los resultados. La manipulación de los resultados esperados comenzaba ya en los preparativos de las elecciones. Las personas que formaban parte del comité decidían sobre quién podía inscribirse en el registro de votantes, a quién se le concedía el derecho al voto y a quién se le negaba; cuántos votos eran necesarios y deseables o cómo se cubría el margen de maniobra concedido por las instancias superiores para la selección de un candidato. Todo este tipo de cuestiones se negociaba entre los clanes familiares relevantes a nivel local. Lo mismo se hacía con los «colegios electorales», por ejemplo, para decidir la zona de influencia en la que debían ubicarse. En el tiempo de las votaciones, que duraban unas pocas horas, podían pasar muchas cosas. Con anterioridad, no era infrecuente que una facción de votantes ocupara una mesa electoral por la fuerza, decidiendo así la votación. En cambio, las luchas electorales de la belle époque rara vez eran violentas, se solían preferir métodos más sutiles para influir en los resultados electorales. Lo que no cambió, sin embargo, era la costumbre de acudir a las urnas en grupo y emitir el voto abiertamente. Esto creaba cierta presión de conformidad, aunque en algunos casos pudo favorecer a candidatos de la oposición, pero ponía en cuestión la concepción de las elecciones como suma de decisiones individuales. La dispersión de los colegios electorales también hacía confuso el proceso electoral en su conjunto, lo que favoreció las maniobras fraudulentas para evitar que los resultados electorales no fueran los deseados. Entre estas maniobras estaban la repetición de las votaciones, el «vuelco» de las listas electorales o su «limpieza». Todas perseguían el mismo fin: reducir o aumentar el número de votos. Las listas podían recoger incluso a personas no comparecidas o fallecidas para garantizar así los objetivos fijados. En una etapa posterior, siguiendo el ejemplo chileno, en Argentina también se legalizó la compra sistemática de votos. Los resultados de las votaciones locales se transmitían de forma escalonada a la jerarquía burocrática de las oficinas, lo cual no significaba que no se sometieran a control y corrigieran si era necesario. Por ejemplo, si un candidato contrario al oficial ganaba por sorpresa las elecciones a gobernador en una provincia, entraban en acción unos discretos funcionarios, denominados «raspadores», para erradicar pacientemente dicho error. En la mayoría de los casos, contaban con el apoyo del poder judicial que, ante la duda, se ponía del lado de los gobernantes. En este contexto, no puede dejar de mencionarse la figura del «caudillo electoral», un mediador tan central como dudoso en materia electoral. Tenía
Waldmann.indb 165
03/04/2023 18:53:29
166
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
la ingrata tarea de conciliar polos opuestos: por un lado, el sufragio garantizado por la Constitución, por el otro, la manipulación elitista de la misma por parte de la capa alta. Debía garantizar que las votaciones se llevaran a cabo de forma ordenada y seria hasta cierto punto, pero sin sacudir con ello las estructuras jerárquicas básicas del entramado político. Una auténtica cuadratura del círculo. Con todo, en Brasil esta acción mediadora fue tan valorada que la I República pasó a la historia como la época de los coroneis. Fuente: los elementos esenciales del fraude electoral están tomados del estudio clásico de Natalio Botana sobre el régimen oligárquico en Argentina. Véase Botana 1977, pp. 174 y ss.
Destino de un renegado Viktor era hijo de Pizarro Farje y R. Rubio Linch quienes, junto con otros dos matrimonios, constituían el núcleo del clan Pizarro-Rubio, con gran influencia política en Chachapoyas, una ciudad del norte de Perú. El clan tenía estrechos vínculos con el centro del poder político en Lima: el padre de Viktor era compadre de A. Leguía, presidente del país que tuvo un papel clave para establecer la preeminencia del clan Pizarro-Rubio en la región. Gracias a su estrecha relación con el presidente, el padre de Viktor obtuvo una beca para él en la academia militar de Lima, a la que seguiría otra para continuar estudios en Francia. El objetivo de todo era crear las condiciones para que Viktor ocupara un puesto importante en el ejército o en el gobierno central tras su regreso a Perú, a fin de aumentar el potencial poder de la familia. Sin embargo, Viktor fue una profunda decepción para sus padres. No solo no alcanzó lo que se esperaba de él profesionalmente, sino que al convertirse en comunista traicionó los valores de orden en los que creían y a los que debían su prominente posición política y social. En 1910 llegó, proveniente de la provincia en la que había crecido, a una Lima que vivía una profunda transformación económica, social y política. Expuesto allí a diversas corrientes sociales, religiosas e ideológicas, se sintió especialmente atraído por la izquierda radical y se unió a las filas comunistas. Cuando lo enviaron a Francia para continuar sus estudios, «desertó». Abandonó los estudios y pasó varios años de su vida en Rusia. En 1921 regresó a Latinoamérica: primero a Uruguay, donde respaldó el movimiento comunista; y luego, con el mismo objetivo, a Perú, su país natal. Sin embargo, sus esfuerzos por difundir la doctrina comunista tuvieron un final abrupto cuando recibió en Lima una brutal paliza durante una redada policial. Sufrió daños en los riñones y los médicos le auguraron poca esperanza de vida. Decidió entonces pasar el resto de su vida en Chachapoyas, su ciudad natal. Sin embargo, no había contado con sus padres. Al llegar, descubrió que su familia no quería saber nada de él. Cuando se negaron a acogerlo, se retiró y
Waldmann.indb 166
03/04/2023 18:53:29
I V. LA BELLE ÉP OQU E
167
vivió como un marginado en una choza a las afueras de la ciudad. Allí, varias veces a la semana, impartía cursos sobre marxismo a quien quisiera escuchar. Viktor era un hombre alto y fornido, así como un orador apasionado. Su público estaba formado por un grupo de jóvenes de familias mestizas, hijos de artesanos, arrieros y pequeños comerciantes cuyas posibilidades de ascenso social estaban muy limitadas por la estructura de poder existente y que, por tanto, eran receptivos al mensaje de un prometedor futuro igualitario. Viktor murió poco después de su regreso a Chachapoyas. Sin embargo, su mensaje no fue olvidado. A finales de los años veinte, los jóvenes seguían reuniéndose junto a su tumba. Lo hacían por la noche para evitar la persecución policial, y allí intercambiaban opiniones sobre cuestiones de justicia social y reforma política. Fuente: la trayectoria vital de Viktor está tomada de Nugent 1997, pp. 232 y ss.
Waldmann.indb 167
03/04/2023 18:53:29
Waldmann.indb 168
03/04/2023 18:53:29
V.
Estructuras familiares y vida social en la belle époque
1. La tr a ns for m ac i ón de l as c i u dad e s En este capítulo, el acento se desplaza al anterior. Se dejan en un segundo plano las estrategias de poder y enriquecimiento para centrar la atención en el ámbito estilístico y cultural creado por las capas altas durante su gobierno. La expresión belle époque se refiere a la época dorada que vivió Francia a principios del siglo xx, y refleja los dos rasgos principales que también fueron característicos de América Latina en la época. Por un lado, fue un periodo de prosperidad para las capas altas, incluso de abundancia, cuyo esplendor se proyectó sobre décadas posteriores, menos afortunadas económicamente, haciéndolas parecer en retrospectiva bajo una luz idealizada. Por otra parte, como sugiere el uso del término francés, este esplendor no se debía tanto a la propia fecundidad sociocultural del país, sino que se tomaba en gran medida de Europa, especialmente de Francia. Sería difícil exagerar la influencia francesa y europea en general en la formación del gusto, las formas de interacción social y la vida intelectual en su conjunto de la América Latina de esta época. La corriente filosófica del positivismo, con su lema «ordre et progrès» (orden y progreso), procede también de un francés: Auguste Comte. En muchos ámbitos, el afán por imitar los modelos franceses y británicos se convirtió en obsesivo. Sin embargo, hubo otros ámbitos prácticos en los que, como se puede apreciar en retrospectiva, resultó útil y
Waldmann.indb 169
03/04/2023 18:53:29
170
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
«propicio para el desarrollo» adoptar rápidamente estímulos procedentes de Europa, poniéndolos en práctica y adaptándolos a las condiciones propias. Esto se refiere sobre todo a las innovaciones técnicas basadas en la invención de la máquina de vapor, así como al gas y la electricidad como nuevas fuentes de energía y medios de comunicación. La ampliación de redes ferroviarias puesta en marcha ya con anterioridad, la mejora de las condiciones de la red de caminos en el interior, la construcción de puentes o la navegabilidad de los ríos se inscriben en el marco de la belle époque, al igual que la utilización de tranvías en las ciudades y el equipamiento de nuevas viviendas con luz eléctrica y agua corriente. Si bien las élites dominantes apenas pusieron nuevos acentos en el nivel político, lograron algunos progresos en el nivel inferior de la administración, especialmente en lo que respecta a la infraestructura de las ciudades y del campo, lo cual arroja una luz más positiva sobre ellas. Los esfuerzos por modernizar y embellecer las capitales, que en muchos casos eran también ciudades portuarias han de valorarse en términos positivos (Nelle 1994, pp. 22 y ss., 196 y ss.). Tras estas iniciativas hubo motivaciones diversas. Igualmente, la mejora de infraestructuras de transporte en el interior del país y la ampliación de instalaciones portuarias tenían como objetivo promover el negocio de la exportación y el intercambio comercial con Europa. Los planes para acabar con los barrios deteriorados y sustituirlos por bloques de casas espaciosas, calles anchas con arbolado y edificios señoriales se debían tanto a razones sociales como de salubridad: los viejos barrios urbanos con calles estrechas y edificios en mal estado suponían un peligro para enfermedades contagiosas que había que contener lo mejor posible, al igual que la elevada tasa de mortalidad infantil. La situación de algunas grandes ciudades latinoamericanas a finales del siglo xix no era muy diferente a la de ciertas ciudades industriales europeas en rápido crecimiento. Unas y otras se enfrentaron a una inmigración masiva. En el caso de Europa, desde las zonas rurales y en el de América Latina, desde ultramar, que superaba su capacidad y, sobre, todo sobrecargaba sus infraestructuras. Pero, en el caso de muchas grandes ciudades latinoamericanas, en especial las capitales, había además otra dimensión de tipo más estético y simbólico. Las capitales no solo eran la sede del gobierno, sino también el lugar a donde los clanes familiares influyentes del país habían trasladado su residencia para hacer valer
Waldmann.indb 170
03/04/2023 18:53:29
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
171
sus reivindicaciones de poder (Balmori et al. 1984, p. 17). Para ellos, conseguir una representación adecuada de esa pretensión de poder era una cuestión crucial. De forma consciente o inconsciente, se incorporaban así a una tradición que se remontaba hasta el periodo colonial, cuando para la fundación de una ciudad o un municipio también era constitutivo que las familias fundadoras edificaran sus casas en el centro de la localidad, alrededor de la plaza central. La tradición siguió viva. A diferencia de las élites urbanas de Estados Unidos, que solían trasladarse a barrios de las afueras, las familias urbanas de capa alta de América Latina, incluso durante la belle époque, cuando cambiaban de casa continuaron situando su nueva residencia —muchas veces edificios palaciegos— no demasiado lejos del centro de la ciudad. El barrio donde se reunían regularmente, llevaban a cabo sus negocios, paseaban o tomaban parte ocasionalmente en la vida política, al igual que la fachada de la capital en su conjunto, no podía ser uno cualquiera, sino que debía corresponder a ciertas exigencias mínimas arquitectónicas y estéticas (Needell 1987, p. 33). Más aún si cabe cuando, tras el florecimiento de la economía de exportación, ya no bastaba impresionar al público nacional, sino que las ciudades latinoamericanas atraían cada vez más la atención internacional, especialmente de los europeos. La transformación urbana destinada a cumplir con los patrones de los tiempos, como casi todo en aquella época, no podía llevarse a cabo sin modelos del Viejo Continente. En la mayoría de los casos se optó de nuevo por París o, más exactamente, por las amplias reformas urbanas emprendidas allí por el barón Haussmann durante el régimen de Napoleón III. En su exilio londinense, Luis Napoleón descubrió y admiró los cambios arquitectónicos de la capital inglesa que, en el marco de un programa de salud pública, llevaron, entre otras cosas, a la creación de plazas ajardinadas y de Hyde Park como pulmón verde de la ciudad. Tras llegar al poder en 1853, encargó a Eugène Haussmann que llevara a cabo en París un proceso similar de transformación y modernización (Needell 1987, pp. 28 y ss.). Los planes de demolición y construcción de Haussmann tardaron más de quince años en concluirse (1853-1870) y giraron en torno a tres ejes principales. El primero fue la transformación del sistema de transporte para conectar los barrios periféricos con el centro urbano. Para ello se crearon ejes de tráfico continuo y bulevares circulares, así como intersecciones centrales en las que c onfluían
Waldmann.indb 171
03/04/2023 18:53:29
172
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
y divergían varias calles en forma de estrella. Un ejemplo sería la Place de l’Étoile, actual plaza Charles de Gaulle. En consecuencia y segundo lugar, la demolición de una serie de barrios obreros superpoblados, con edificios que de todos modos necesitaban renovación, dio paso a otros más espaciosos y de mejor construcción que cumplían con las normas de higiene de la época. La tercera preocupación de Haussmann era de carácter estético. Dispuso los bulevares de manera que ofrecieran vistas de imponentes edificios públicos: la Ópera u otras obras de arte espectaculares, como por ejemplo las fuentes. Se adornaron con árboles y señoriales fachadas, complementándose las masas de edificios urbanos con extensos jardines y efectos inspirados en la naturaleza, tales como grutas artificiales o cascadas. Las reformas urbanas de Haussmann encontraron un amplio eco en América Latina. Apenas hubo capital que no siguiera su modelo, desde Buenos Aires y Río de Janeiro, hasta Santiago de Chile o, más tarde, Caracas. En parte marcaron la imagen urbana de estas metrópolis hasta el presente (Gallo 1986, p. 373; Losada 2008, pp. 45 y ss.; Rinke 2007, p. 70; Needell 1987, pp. 31 y ss.; Gerdes 1987, pp. 109 y ss., 134 y ss.). En relación con este estudio, son importantes porque esbozan, al menos a grandes rasgos, el marco espacial en el que se desenvolvía la vida cotidiana y las actividades sociales generales de las familias de capa alta. En primer lugar, se trazarán las continuidades y los cambios que caracterizaron la vida intrafamiliar de los clanes de capa alta en el cambio de siglo. A continuación, en un apartado se tomará el caso de Argentina para ejemplificar el proceso de afrancesamiento observado en toda América Latina y al que se sometieron muchos ámbitos de la vida. En otra sección, se cuestionará la cohesión y el efecto social externo de las redes familiares, antes de concluir con una propuesta de evaluación general de la belle époque. 2. Estru ct ur as fa m i l i a r e s e n tran s f o rm aci ó n La belle époque se caracterizó por alianzas y rivalidades de influyentes clanes familiares que constituían en conjunto un bloque de poder dominante. ¿Cómo hay que imaginarse las diversas partes constitutivas de este bloque de poder? Las familias singulares ¿qué extensión
Waldmann.indb 172
03/04/2023 18:53:29
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
173
o limitación tenían? ¿Cómo se desarrollaron en su seno a lo largo de las generaciones las relaciones de autoridad o las prácticas educativas? Estas preguntas cobran aún más interés cuando se enmarcan en un contexto social más amplio. En América Latina, la familia como institución de la sociedad civil-burguesa en sentido clásico, tal como se define y regula en los códigos civiles occidentales, era y sigue siendo un fenómeno excepcional que se restringe a las capas elevadas. Hasta hace poco, la mayoría de la población vivía con vínculos heterosexuales fuera del matrimonio, y los hijos ilegítimos no eran la excepción, sino la regla. Los hogares centrados en la madre, constituidos por una mujer soltera e hijos menores de edad —a menudo de padres diferentes— estaban y siguen estando especialmente extendidos (Milanich 2007, p. 451). Este tipo de relaciones no regladas eran inconcebibles en las capas sociales elevadas, además de por razones morales y religiosas, por la existencia de una masa patrimonial común que debía repartirse en caso de herencia. Gilbert sugiere esta definición de mínimos para las familias de capa alta de la belle époque: se remitían a una personalidad fundadora de principios del siglo xix o a un linaje del periodo colonial, disponían de un amplio patrimonio, mantenían vivo su sentido de pertenencia «hacia dentro» a través de rituales comunes (bodas, cumpleaños, funerales, etc.), y hacían esfuerzos por mantener su prestigio «hacia fuera» (Gilbert 2017, p. 21). Esta definición, sin embargo, deja abierta la frontera entre la familia en sentido estricto y el concepto más amplio de parentela. El número de descendientes directos de un emigrante llegado de Europa a principios del siglo xix podía ascender a un centenar o más en la tercera o cuarta generación. En la Paraíba del noreste de Brasil, donde los apellidos prominentes de la capa alta estaban generosamente extendidos, de los treinta clanes que dominaban en la belle époque, prácticamente todos estaban emparentados entre sí (Lewin 1979a). ¿Cómo evitar la amenazante fragmentación de la masa hereditaria que esto suponía? Ante este dilema no hubo una única estrategia. En Argentina, por ejemplo, se separaban las cuestiones patrimoniales del nombre de la familia, reservado a tres generaciones que convivían en una unidad doméstica, completada en ciertos casos con parientes cercanos. En Perú, en cambio, los escasos descendientes de fundadores importantes mantuvieron lazos estrechos e inquebrantables y aseguraron la
Waldmann.indb 173
03/04/2023 18:53:29
174
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
c onservación de la masa hereditaria (en un caso un banco, en otro un periódico) mediante la endogamia o la conversión de la empresa en sociedad anónima (Losada 2008, pp. 94 y ss.; Gilbert 2017, pp. 16 y ss.). La tendencia general era que los miembros más capaces y económicamente potentes de una familia extensa se separaban gradualmente de las unidades más débiles y, mediante la endogamia o la coalición con otros clanes prósperos, trataban de conservar y a ser posible ampliar sus posesiones. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que desapareciera una actitud solidaria hacia las ramas económicamente más desfavorecidas de la familia, o que no se les prestara apoyo ocasional (Adler Lomnitz/Pérez-Lizaur 1987, p. 53). Un problema estrechamente relacionado con las circunstancias económicas de las familias de capa alta era la cuestión de la vivienda. Las élites provinciales tuvieron que decidir a tiempo si querían mantener su estatus social regional elevado o trasladarse a la capital para hacer valer su influencia en un nivel político superior. Permanecer en la provincia no tenía solo inconvenientes, ya que garantizaba por tiempo indefinido una posición privilegiada que se atribuía casi automáticamente a miembros de la antigua capa alta roles en la cima de la jerarquía social. Además, formar parte de los notables provinciales no impedía en absoluto una incursión más o menos larga en las alturas de la política nacional, como demuestran varios ejemplos de Tucumán (Argentina) y Arequipa (Perú). Para la familia de capa alta en cuestión, el traslado de su residencia a la capital no resolvía ni mucho menos el problema de la vivienda. Con el dinámico desarrollo urbano detallado en el apartado anterior, también cambiaron constantemente las preferencias de la capa alta en cuanto a la ubicación óptima del hogar. Si no querían quedarse atrás en comparación con otras familias del mismo rango en el despliegue del lujo y una cultura exigente de fachada, a las familias de capa alta no les quedaba más remedio que seguir las tendencias imperantes a la hora de elegir un barrio adecuado para residir. Solo mediante esta elección tenían la garantía de no aislarse de los círculos de relaciones sociales relevantes y se aseguraban seguir en contacto estrecho con amigos y miembros familiares cercanos. El significado de los repetidos traslados en términos concretos solo puede entenderse si se tiene en cuenta que no se trataba de una rutina, sino de un proyecto que suponía un verdadero esfuerzo. Ante el estado de las carreteras y la falta de ayuda
Waldmann.indb 174
03/04/2023 18:53:29
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
175
especializada, cada traslado se convertía en una auténtica aventura (Losada 2008, pp. 57 y ss.). Las sucesivas mudanzas a viviendas cada vez más grandes y lujosas no evitaron también las repercusiones en la estructura familiar interna. Se mantuvo su carácter patriarcal. Como antes, la posición jerárquica clave seguía ocupada por un varón mayor con prestigio y autoridad, en caso de duda, el cabeza de familia que, sin embargo, manejaba sus poderes de forma más laxa que en épocas anteriores. Los matrimonios concertados por los padres se convirtieron en la excepción; hijos e hijas podían elegir libremente a su futuro cónyuge dentro de los límites sociales impuestos por el estatus de capa alta. Las esposas también gozaban de más libertad de acción y movimiento que antes, aunque seguían teniendo en gran medida incapacidad contractual y debían ser representadas en asuntos legales por su esposo o un hermano. El propio hogar extenso, que disponía de varias personas de servicio, aumentó su poder de decisión. Por lo demás, la carga de la crianza de los hijos recaía casi exclusivamente sobre sus hombros, aunque era frecuente contar con la ayuda de institutrices y niñeras. Los hombres pasaban la mayor parte del día fuera de casa, principalmente reunidos con sus pares en clubes sociales. El único equivalente social para las mujeres eran las reuniones para tomar el té con amigas; por lo demás, se las dejaba solas. Una cuestión interesante es la del estado del catolicismo y la actitud general hacia la religión en los círculos de capa alta. No es sencillo saber si, bajo los continuos ataques a la Iglesia por parte de grupos liberales, la tradicional alianza de las antiguas familias con esta institución se había distendido y si el frívolo estilo de vida característico de la belle époque contribuyó a la tendencia general de una apertura hacia la secularización. Una mirada detenida ofrece la sensación de que, por razones históricas y culturales, el grado de creencia era distinto en cada nación. Por ejemplo, existen indicios de que no solo se daba más importancia a las festividades y procesiones religiosas en Chile que en la vecina Argentina, sino que la devoción estaba más extendida y era más profunda en el primer país que al otro lado de los Andes (Villalobos 1987, p. 110). Sin embargo, la línea divisoria decisiva no era entre sociedades y naciones, sino entre géneros. En comparación con los hombres, las mujeres de capa alta estaban mucho más comprometidas con los
Waldmann.indb 175
03/04/2023 18:53:29
176
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
receptos religiosos. Cumplían con el catálogo de obligaciones crisp tianas de forma más concienzuda y a menudo se dedicaban a obras de caridad y beneficencia. No era casual en modo alguno, sino resultado de actitudes adquiridas en la juventud y transmitidas de madres a hijas, generación tras generación. Esto llevó a que convicciones basadas en la religión, tales como el culto a la virginidad hasta el matrimonio o el rechazo de cualquier forma de sensualidad, desempeñaran un papel desproporcionadamente importante para las jóvenes de capa alta que para los varones (Gálvez 2000, pp. 31, 69 y ss.). Puede decirse que la histórica diferencia de oportunidades de realización personal entre géneros no solo no disminuyó durante la belle époque, sino que aumentó. A los niños varones se les concedían una libertad y unas oportunidades para seguir su propio camino desproporcionadamente mayores que a las niñas. Comenzaba tras la finalización de la escuela primaria, con la asistencia a un centro de secundaria de élite, y pasaba por una etapa intermedia en la que se concedía al joven un amplio margen de experimentación de todo tipo (deporte, viajes o actividades artísticas), hasta llegar a la carrera universitaria de su elección. Atrás habían quedado los tiempos en los que un padre con canas, como el fundador de los Anchorena, esperaba que su hijo mayor le ayudara en la gestión del floreciente negocio comercial después de finalizar una educación escolar rudimentaria. En cambio, una de las obligaciones que se presuponían en mayor o menor medida a los padres argentinos de capa alta era que obsequiaran a sus retoños con un viaje de formación más o menos largo a Europa: le grand tour. La gran gira, que solía llevarse a cabo en compañía de un grupo de amigos, incluía visitas a lugares culturales clásicos e impresionantes innovaciones técnicas del Viejo Continente. Sin embargo, el punto álgido informal era la visita al barrio rojo parisino, una especie de rito erótico de iniciación que debía servir de preparación para una futura vida de contención y moderación sexual (Losada 2008, pp. 109, 119, 135 y ss.). La educación de los jóvenes varones fue un tema controvertido en Argentina y provocó ciertas críticas. Por ejemplo, se censuraba un exceso de mimo, inadecuado para transformar a jóvenes en ciudadanos responsables. En las cartas de los padres a sus hijos no faltaban las amonestaciones morales y los recordatorios del deber de no manchar el nombre de la familia con la vergüenza. Sin embargo, no recogían prácticamente ningún consejo concreto sobre cómo preservar o
Waldmann.indb 176
03/04/2023 18:53:29
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
177
r enovar el estatus de élite de la familia a través de logros propios, la competencia profesional o una eficacia superior a la media (Hora/Losada 2015, p. 75). No obstante, hay que tener en cuenta que Argentina fue un caso especial por su rapidísimo ascenso sin grandes esfuerzos ni sacrificios a una nación extremadamente rica. Los padres de capa alta de otros países latinoamericanos, menos bendecidos con materias primas y obligados a mayores esfuerzos para mantenerse en la competencia económica nacional e internacional, comprendieron muy pronto lo importante que era contar con muchachos bien formados y capaces de asumir labores dirigentes en algún momento de su vida (Hagopian 1996, p. 46; Balmori et al. 1984, pp. 82 y ss.). La socialización de las jóvenes fue más uniforme en comparación con la de los varones, ya que todas las sociedades latinoamericanas de la época tenían el mismo modelo de castidad previa al matrimonio y rol de madre posterior (Needell 1987, p. 131; Losada 2008, pp. 119 y ss.). Las muchachas tenían que obedecer reglas de conducta más estricta que los varones y se enfrentaban a una mayor presión por parte de sus progenitores para cumplir con ciertas expectativas familiares a la hora de elegir pareja matrimonial. Mientras los varones jóvenes gozaban de libertad para tomar iniciativas de todo tipo, la vida de las jóvenes se caracterizaba por una cadena de renuncias: no podían elegir una profesión independiente (la única posible era la de maestra), ni gozaban de libertad de movimiento o actividades deportivas, y debían renunciar al trato social o al establecimiento de contactos sociales según su propio juicio. A las niñas solo se les concedían ciertas posibilidades de iniciativa propia en el ámbito de las artes o de la lengua. Guiadas por preceptores, muchas de ellas tocaban el piano y dominaban el inglés y el francés. Algunas también escribían diarios y versos. La multiplicidad de las restricciones y tabúes que se les imponían —el más importante de todos: no entablar una relación estrecha con un hombre antes del matrimonio— tuvieron como consecuencia que las niñas se convirtieran en maestras de la autodisciplina a una edad relativamente temprana, rasgo en el que se distinguían claramente de los varones jóvenes más bien indisciplinados. Sin embargo, no todas las mujeres se doblegaron al apretado corsé de las expectativas familiares y sociales, e incluso una minoría presentó resistencia. El simple hecho de conducir un salón significaba distinguirse como individuo lo cual requería ciertos conocimientos
Waldmann.indb 177
03/04/2023 18:53:29
178
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
s uperiores y una habilidad social considerable. No fue infrecuente que ricas herederas aprovecharan su privilegio material para trasladarse definitivamente a un país europeo. Hubo también mujeres que infringieron deliberadamente la etiqueta de su estatus casándose con algún artista sin recursos. Otras contrajeron matrimonio de apariencia para escapar de la prisión en la que el hogar paterno se había convertido para ellas. Sin embargo, como se ha indicado, estas fueron las excepciones; la gran mayoría aceptó un destino con el que, según Losada, no se sentían insatisfechas (Losada 2008, p. 128). 3. Eu ropa , r e fe r e nt e de v i da r e f i nada Como se subrayaba al comienzo de este capítulo, la intensificación de relaciones económicas complementarias con el Viejo Continente tuvo como consecuencia no solo un aumento de la transferencia de innovaciones técnicas y patrones de planificación urbana a Latinoamérica, sino que la cultura, el arte y los elementos del estilo urbano de Europa también tuvieron una recepción sin reservas en las metrópolis latinoamericanas. El análisis se centra ahora en Argentina, un caso que, principalmente por dos razones, es particularmente adecuado para el tema anunciado en el título de esta sección. La primera de ellas es el súbito enriquecimiento experimentado por la región de La Plata gracias a los exorbitantes éxitos de exportación de sus productos agrícolas y ganaderos, en particular la carne de vacuno que con los nuevos procesos de congelación podía mantenerse fresca tras un viaje transatlántico. La segunda razón es que la capa mercantil y terrateniente argentina, que había alcanzado una enorme riqueza en poco tiempo, buscaba más que en ningún otro lugar modelos de conducta que añadieran el aura de un estilo de vida exquisito al poder asociado a una gran fortuna. París, la ciudad de la luz, servía aquí como objeto de admiración e imitación (Nelle 1994, pp. 196 y ss.; Losada 2008, p. 154). En sí mismo, ver en París el epítome de una ciudad civilizada en la que, si uno podía permitírselo, valía más la pena vivir que en otras ciudades, no era ninguna novedad para los latinoamericanos. En Chile, donde tiempo antes se habían acumulado considerables fortunas, no era raro que en los años sesenta y setenta del siglo xix se viajara
Waldmann.indb 178
03/04/2023 18:53:29
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
179
ocasionalmente a Francia para disfrutar de la vida parisina (Villalobos 1987, pp. 78 y ss., 84). En Argentina, en cambio, en los años ochenta, la rápida transición a normas de conducta social basadas en la etiqueta francesa supuso una ruptura con el modelo de vida social prevalente en épocas anteriores. Los hábitos sencillos de interacción social y hospitalidad pronto dieron paso a invitaciones y reuniones repletas de rituales, cuyo objetivo principal era marcar el rango y el estatus de la familia anfitriona. Losada (2008, p. 151) ofrece una explicación para que el cambio se aceptara de forma tan rápida y libre de reticencias. Según argumenta este autor, Argentina, a diferencia de Perú o Chile, por ejemplo, no gozaba de una capa alta arraigada en firmes tradiciones con un núcleo de nobles, sino que, como región periférica del antiguo imperio colonial, tenía una estructura social abierta y con tendencias igualitarias. Justamente esta permeabilidad resultaba ser una piedra en el zapato de las familias que habían acumulado su patrimonio en pocas décadas. Una vez enriquecidas, no escatimaban esfuerzos para diferenciarse de la mayoría de la población, especialmente de la masa de emigrantes que a partir de 1880 comenzó a llegar de Europa meridional. Elaboraban un árbol genealógico remontándose al periodo colonial y adoptaban un estilo de vida distinguido, Francia y París sirvieron de modelo para estos afanes, al igual que Londres y las altas esferas de la sociedad británica. Ya se ha hecho referencia al grand tour como escala obligatoria en la trayectoria educativa de los jóvenes argentinos de familias acomodadas. A pesar de ser viajes caros, los jóvenes solían ocupar camarotes de lujo y sus excursiones europeas solían ser prolongadas, se había convertido en parte imprescindible del programa formativo de los vástagos de capa alta. En general, los viajes a Europa de las familias ricas perdieron su carácter extraordinario y lujoso que poseían aún en los años setenta. Solo causaban revuelo aquellos casos en los que una familia numerosa, acompañada de criados y una vaca para que a los niños pequeños no les faltara leche fresca, tras vender todos sus bienes y enseres personales se embarcaba para pasar uno o dos años en Europa (Nelle 1994, pp. 378 y ss.). En 1910, tan solo en París, tenían residencia permanente unos 3.000 argentinos. En Londres la cifra era de un centenar. Allí formaban un enclave propio que servía como punto de contacto para los recién llegados que, sin embargo, no estaba bien integrado en el entorno social francés (Losada 2008, pp. 153 y ss.).
Waldmann.indb 179
03/04/2023 18:53:29
180
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
A ojos de la mayoría de los franceses, los argentinos eran principalmente rastacueros, nuevos ricos advenedizos que buscaban impresionar a la sociedad de acogida con su derrochador y fastuoso estilo de vida (Nelle 1994, p. 211). Sin embargo, los hijos varones de las familias de capa alta no se mostraron incapaces de adquirir modas refinadas y con el tiempo lograron compensar con su elegancia a la sociedad parisina de su ocasional arrogancia. La evidente riqueza de la que disponían también ayudó. Hubo algunos matrimonios entre hijas de estancieros e hijos de familias nobles europeas en apuros económicos. Los herederos más acomodados, como un descendiente de la dinastía Anchorena, se dieron a conocer por sus sensacionales y espléndidas fiestas, a las que también asistían miembros de la capa alta europea. La expresión riche comme un argentin estaba muy extendida como etiqueta para caracterizar a los huéspedes del otro lado del Atlántico, ya fuera a modo de simple cumplido o con un matiz de recelo. Sin embargo, el principal escenario en el que la adopción del estilo de vida francés tenía que desplegar sus efectos no se encontraba en Europa, sino en su propio país de origen. Esto no solo es cierto para los argentinos, también para miembros de otras capas altas latinoamericanas: uruguayos, chilenos, peruanos, venezolanos o mexicanos que emprendieron un viaje de formación a la vieja Europa. Todos ellos participaron en la ambición de demostrar a sus compañeros de igual clase social que se habían quedado en la patria no solo el avance civilizatorio que habían ganado en el Viejo Continente a través de los objetos de lujo que habían traído consigo, sino también mediante la exhibición del «estilo de vida refinado» que habían adoptado de Francia. Así, no solo Argentina, especialmente Buenos Aires, tuvo su belle époque, sino también Río de Janeiro, Santiago de Chile y, con cierto retraso, Caracas y otras grandes ciudades latinoamericanas (Bauer 1990, pp. 240 y ss.; Needell 1987, pp. 157 y ss.; Gerdes 1987). En Buenos Aires, surgieron sutiles diferencias entre géneros en cuanto a la adopción de elementos de estilo europeos. Las mujeres se mostraron particularmente abiertas a todo lo que venía de Francia, desde la moda y la cocina hasta el arte y la decoración. En cambio, los hombres se inclinaban más por los modelos británicos, por ejemplo, en lo que a trajes y calzado, deportes o formas de socialización como los clubes se refiere. Con todo, estas diferencias se relativizaban por la preocupación transversal de impresionar al público de su país con el
Waldmann.indb 180
03/04/2023 18:53:29
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
181
lujo importado de Europa. En las residencias palaciegas de la capa alta se exhibían bustos de mármol, jarrones etruscos, figuras de bronce, lámparas de cristal, cuadros, tapices y muebles de épocas diversas. La capacidad de comprar y permitirse todo lo imaginable se convirtió en la medida del rango social de la capa alta (Nelle 1994, pp. 200 y ss.). Bajo influencia francesa, las normas de conducta social fueron sometidas a un proceso de formalización, que se distinguía claramente de la espontaneidad e informalidad de las costumbres tradicionales de trato social (Losada 2008, pp. 167 y ss.; Villalobos 1987, p. 105). Las reuniones y encuentros de todo tipo ya no se dejaban al azar o a la oportunidad favorable, por el contrario, se planificaban y preparaban debidamente mediante el envío de avisos, invitaciones y similares. Esto iba acompañado de una sutil, al tiempo que importante, separación entre un ámbito social semipúblico y el círculo más estrecho, limitado a relaciones sociales intensas, que incluía amistades íntimas y miembros familiares cercanos. Tal separación se recomendó por la extensión numérica del ámbito de la clase alta. Esta extensión condujo casi inevitablemente a una jerarquización interna y a la división en subgrupos que no solo tenían siempre relaciones amistosas entre sí (Gilbert 2017, pp. 28 y ss.; Gálvez 2000, p. 56). Las normas de etiqueta social adoptadas en Francia se reflejaban más que en ningún otro lugar en las fiestas y recepciones organizadas por las familias de capa alta. La asistencia estaba sujeta a una invitación por escrito y tenía lugar de acuerdo con el plan del que la señora de la casa era la principal responsable. Entre sus requisitos casi indispensables figuraban un servicio de entre seis y diez personas, el empleo de cocineros franceses y una decoración al estilo francés. Para que una velada se considerase exitosa, era tan importante la inclusión de un interludio artístico, preferiblemente canto con acompañamiento de piano, como de un bufet con deliciosos manjares y exquisitos vinos. Se disponía de un salón de baile independiente para los más jóvenes, en el que se procuraba que los varones fueran siempre mayoría para que ninguna muchacha se quedara «sentada» (Gálvez 2000, pp. 81 y ss.). Mientras, los hombres de edad avanzada podían sentirse cómodos en el «salón de fumadores». La organización de una fiesta o la conducción de un salón se encontraban entre las contadas oportunidades a disposición de las mujeres adultas para distinguirse individualmente, más allá de la gestión
Waldmann.indb 181
03/04/2023 18:53:29
182
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
doméstica. Los hombres, sin embargo, habían creado un mundo social propio en clubes inspirados en el modelo británico, donde no solo buscaban recreo y diversión, sino que también cerraban negocios o debatían otros asuntos (Gilbert 2017, p. 27; Losada 2008, p. 177). Los dos clubes sociales más importantes de Buenos Aires, que desde el punto de vista culinario y de su biblioteca estaban muy bien dotados, eran el más antiguo Club de Progreso y el Jockey Club, fundado en 1882. Ambos se habían propuesto además fines educativos, tenían intención de obtener un efecto pedagógico sobre sus miembros, en el sentido del modelo de civilización francés. Un carácter moderado y amistoso debía frenar la excesiva excitación de los ánimos y la brusquedad en el tono de los debates. Por la misma razón, los estatutos estipulaban que se evitaran las disputas políticas acaloradas y se adoptase una actitud amable en el trato con el personal de servicio, todo ello en un intento aparente de romper con las formas menos cultivadas del pasado. En otros aspectos, los hombres y los niños varones siguieron más bien el ejemplo británico, por ejemplo, en la práctica de nuevos deportes (Losada 2008, pp. 188 y ss.). Como no sorprende en el contexto de la ganadería extensiva, se dedicaban a deportes ecuestres y a la cría de caballos de pura sangre, una afición muy cara, reservada a unos cuantos adinerados. El tenis, el golf y la esgrima fueron otros deportes adoptados de Europa. Más tarde, bajo la influencia de Estados Unidos, se sumaron el boxeo y el automovilismo. Por último, caben mencionar algunas innovaciones relevantes para el trato social cotidiano, como el mayor uso de lenguas extranjeras, especialmente el francés, el cambio en las formas de saludo y la mayor atención prestada a las modas de vestir. Las hijas estudiaban inglés y francés durante años con institutrices extranjeras que formaban parte del personal básico de los hogares ricos. Había muchachas que desde niñas dominaban el francés mejor que su lengua materna, escribían su diario en francés e incluso componían versos en esta lengua. Los adultos tenían más dificultades en este ámbito, ya que ni siquiera varias estancias en Europa eran suficientes para dominar estos idiomas. En estas circunstancias, las interpelaciones en lenguas extranjeras para distanciarse socioculturalmente de los menos ilustrados, especialmente los nuevos ricos, corrían el riesgo de provocar la burla del interlocutor. Los intentos de introducir nuevas formas de saludo para dar expresión a unas maneras cultivadas, como el beso francés en la mano,
Waldmann.indb 182
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
183
también encontraron reticencias considerables. Esta formalización contrastaba con la costumbre de la sociedad porteña de saludarse y despedirse de modo informal. Resultaba mucho más fácil sobresalir con innovaciones que eran, en primer lugar, una cuestión de dinero. Eso sucedía con la moda que, además, brindaba una oportunidad de distinguirse a hombres y mujeres por igual. Además, era un campo en incesante cambio, no bastaba con adaptarse a las tendencias generales, sino que había que diferenciarse según la ocasión. Así, se vestía de forma diferente para ir a la ópera, a una fiesta de cumpleaños o a un funeral, y no era lo mismo acudir a una carrera ecuestre que visitar una exposición. De acuerdo con Losada (2008, p. 200), entre 1873 y 1913, en Argentina, se multiplicó por nueve el gasto en textiles, muy por encima de Gran Bretaña, Estados Unidos y México durante el mismo periodo. Ambos sexos competían a la hora de adoptar lo más rápidamente posible los cambios de la moda procedentes de Europa o los criterios de la elegancia, adaptándolos a las condiciones locales. Además, el sector de la moda era el ámbito más adecuado para competir que se ofrecía a los nuevos ricos sin posibilidades de ser aceptados en la capa social alta. En otras palabras, era un medio ideal para presentarse a sí mismo de la mejor forma posible. El intento de seguir los cambios de la moda reflejaba una competición por ofrecer un aspecto estéticamente agradable; algo que no solo fue una marca de la belle époque, sino que se convirtió en una característica general de la sociedad porteña. 4. Vida int e r i or y fac ha da de l as re d e s d e capa alta Hasta ahora, se ha centrado la atención en la familia singular, sus estructuras internas cambiantes y su inclinación hacia patrones de vida de estilo europeo. Sin embargo, no fueron familias singulares, sino redes de capa alta formadas por estas las que surgieron como una dimensión determinante en la belle époque. En diferentes puntos de este trabajo, se ha señalado que se trataba de entidades profundamente ambivalentes que se distinguían en tiempos de dificultad e incertidumbre por su solidaridad y tenaz voluntad de supervivencia generacional, pero al convertirse en un factor determinante de la sociedad conocieron fuertes tendencias centrífugas. Sin duda, esto fue lo que sucedió
Waldmann.indb 183
03/04/2023 18:53:30
184
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
durante la belle époque. La cuestión es hasta qué punto afectó esta ambivalencia estructural a su posición clave en el contexto sociocultural. En primer lugar, es preciso señalar cómo los factores unificadores que favorecían la cohesión de las redes tendieron a reforzarse a lo largo de generaciones en los diversos países: matrimonios, negocios conjuntos, alianzas políticas ocasionales, relaciones de vecindad, asistencia a los mismos clubes sociales o a las mismas escuelas de élite en el caso de los hijos, incluso veranear en los mismos lugares de montaña o de la costa (Gilbert 2017, pp. 247 y ss.; Needell 1987, pp. 52 y ss.). Todos estos elementos comunes servían de convergencia y atenuaron los potenciales de conflicto en el seno de la capa alta. Además, con el paso del tiempo, los continuos contactos sociales crearon un sentimiento de pertenencia que iba más allá de una conciencia de intereses comunes, y se basaba en valores y actitudes compartidos, en definitiva, en una visión del mundo semejante. Según el «modo de ser» y el «buen tono», a quienes pertenecían a la capa alta les resultaba fácil reconocer a la «gente como uno» (Fernández Darraz 2001, p. 26). Sin embargo, la belle époque también tenía rasgos estructurales que alimentaban la rivalidad entre clanes familiares prominentes y sembraban discordia en sus relaciones. En este sentido, probablemente el mayor problema fuera la competencia para ocupar puestos en la cúspide económica. El criterio de acumulación de patrimonio a lo largo de generaciones triunfó sobre cualquier otro de rango social. No solo sucedió eso en una Argentina relativamente pobre en tradición, incluso sociedades como la chilena o la peruana, ricas en apellidos de abolengo y antiguos árboles genealógicos, se vieron inexorablemente arrastradas por la atracción de la riqueza como medida del prestigio social. Los recursos económicos podían traducirse en lujo y ostentación por distintas vías, y, en consecuencia, la fuente de envidias y animadversiones era inagotable. Como subraya Losada en repetidas ocasiones para el caso argentino, y también se aplica al peruano: la capa alta era cualquier cosa menos una clase social cohesionada y unida (Losada 2008, pp. 246 y ss.; Klaren 1987, p. 599; 2000, p. 215). Los rumores y las calumnias estaban a la orden del día. El constante afán de superación de los grupos familiares en pugna en términos de consumo de lujo, junto a la inquietud por preservar la reputación y el prestigio, convirtieron a la capa alta porteña en una «feria de las vanidades».
Waldmann.indb 184
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
185
Probablemente, las fórmulas de cortesía adoptadas de Francia, que debían contribuir a mantener una apariencia amistosa, aumentaran la desconfianza mutua en lugar de atenuarla. ¿Qué sentimientos puede disfrazar el interlocutor tras una máscara de permanente amabilidad? El tono discreto y afable dictado por la etiqueta, que tanto contrastaba con las formas tradicionales y espontáneas del trato en la ciudad costera, solía dar a las conversaciones un aire impostado que a más de un participante le recordaba un interminable teatro (Gálvez 2000, pp. 52 y ss., 66 y ss., 82 y ss.). En todo esto, es preciso tener en cuenta que las redes de capa alta, junto con sus modales y hábitos sociales, no se limitaban a disfrutar de una cierta primacía social como en el pasado, sino que se habían colocado en el centro de la atención pública por su proximidad inmediata al poder político. Es evidente que esta sería una de las causas principales para las tendencias divisorias en su seno. Este cambio de posición, que a primera vista parecía menor, también se plasmó en la forma de representación ante el mundo exterior. Mientras que la parte políticamente activa de las redes de capa alta podía protegerse contra intrusos no deseados mediante filtros institucionales y mecanismos informales de control y manipulación, e incluso reprimir violentamente grupos de resistencia rebeldes, el ámbito social y cultural resultó ser mucho más permeable. Los títulos nobiliarios, los apellidos antiguos y la exigencia de ritos simbólicos de iniciación eran obstáculos destinados a ahuyentar a quienes habían ascendido sin ser bienvenidos entre sus filas. Sin embargo, su efecto protector se vio limitado por el poder del dinero, que eclipsaba todo lo demás. Además, impedir el acceso a círculos de la clase alta a una capa social de clase media con brillantes profesionales, intelectuales y artistas, planteaba graves problemas de legitimidad. De este modo, a la tradicional ambivalencia estructural de las redes de capa alta se sumó un nuevo reto que no procedía de tensiones internas, sino de la evolución dinámica del entorno social. ¿Cómo mantener su pretensión de exclusividad sin provocar a capas más amplias de la población que cada vez demandaban mayores cotas de participación e identificación social? No había una fórmula magistral para responder a esta cuestión; dependiendo de la posición propia y de la respectiva coyuntura social general, cada capa alta tuvo que encontrar su propia manera de
Waldmann.indb 185
03/04/2023 18:53:30
186
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
resolverla. Esto fue relativamente fácil en el caso de Chile, donde las estructuras jerárquicas con la capa alta en la cúspide estaban tan firmemente ancladas que podían absorber fácilmente los procesos de movilización «desde abajo». La competición por el lujo y la suntuosidad siguió siendo en gran medida un asunto de la capa alta. El mismo hecho de que se siguiera hablando de «rotos» para referirse al resto de la población bastaba para indicar que prácticamente nada había cambiado en el tradicional sistema de dos castas de este país (Bauer 1990, p. 190; Fernández Darraz 2001, p. 26). La capa alta de Lima, y en general de Perú, nunca alcanzó una posición dominante incontestada comparable a la de Chile, pero se aferró tenazmente a sus privilegios. En un medio social que seguía estando fuertemente marcado por tradiciones estamentales, si bien pronto perdió su supremacía política, gracias a sus recursos económicos y a su prestigio logró mantener una posición social clave durante décadas (Gilbert 2017, pp. 22 y ss., 239 y ss.; Bourricaud 1967). En Río, ya durante el imperio se había conformado una cultura aristocrática de salón, abierta en general a corrientes intelectuales y artísticas de la época, fiel al modelo francés (Needell 1987, pp. 104, 110 y ss.). Esta cultura continuó en la República, alimentada por las altas esferas de la burocracia gubernamental y por políticos ambiciosos de los distintos estados federados. La capa alta argentina, de la que hay más información gracias al detallado estudio de Losada (2008), se enfrentó a una capa media que ofrecía cada vez mayores resistencias. De manera colectiva, esta capa media ya no estaba dispuesta a seguir soportando la gestión política «desde arriba», aunque a nivel individual no pocos de sus miembros aspiraban al ascenso social. A grandes rasgos, la capa alta en fuerte crecimiento numérico respondió de dos formas a este desafío. La respuesta mayoritaria fue abrirse a un público más amplio. Asumiendo quizá que la mejor defensa es un ataque, muchas familias distinguidas ya no se contentaron con socializar con sus pares, sino que, en ocasiones, dejaban participar al público en su «feria de las vanidades» por sectores y tiempos limitados. En cambio, un ala minoritaria, conservadora y católica, reaccionó a la defensiva. Trató por todos los medios de evitar que se desdibujaran los límites sociales que la separaban del resto de la sociedad, reduciendo su interacción social a un pequeño círculo de familias amigas de capa alta que consideraba sus iguales (Losada 2008, pp. 260 y ss.). Como ya puede leerse en la obra de un
Waldmann.indb 186
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
187
teórico clásico sobre la élite, Gaetano Mosca, esta autoexclusión solo podía conducir a la «esterilidad» y, de hecho, hizo perder relevancia a esta facción minoritaria (Mosca 1966, pp. 200 y ss.). Por ello, parece más interesante hacer un seguimiento de las formas de autorrepresentación pública de la facción mayoritaria de la oligarquía de Buenos Aires y de su recepción. Tras un largo verano, que transcurría casi siempre en una estancia o en la costa, la «temporada» en Buenos Aires comenzaba en otoño, normalmente durante el mes de mayo, y se prolongaba hasta septiembre. Durante ese tiempo, se celebraban un sinfín de eventos de menor y mayor envergadura, en los que había que dejarse ver, exigiendo un gran esfuerzo incluso a los más avezados: carreras de caballos, bailes públicos, desfiles semanales de carruajes en el parque de Palermo, ferias benéficas, exposiciones agrícolas o veladas de ópera, por citar solo las más importantes. La mayoría de estos actos más o menos festivos eran públicos. El desfile de espléndidos carruajes, los vistosos sombreros o el brillo de las joyas no solo pretendían ser un reclamo para los miembros de la propia capa, sino que buscaban impresionar a la multitud que, especialmente en los parques, reunía a gente de todas las capas sociales. Los eventos clave eran extensivamente comentados en los periódicos (Losada 2008, p. 288). Cabe destacar que la inclusión de un público amplio en una competición de demostración de opulencia no se reducía a eventos en la esfera pública, sino que se daba también en festividades privadas tales como cumpleaños, bodas o funerales, cuya asistencia antes estaba reservada al círculo de parientes y amigos íntimos. De esta manera, también esas ocasiones se transformaron en escenario de competencia permanente por el prestigio y la proyección social. ¿Quién estrechó la mano a quién?, ¿cuánto duró el cortejo?, ¿cuántos carruajes siguieron al coche fúnebre? En este encuentro entre la «buena sociedad» y capas más amplias de la población tenía especial importancia el carnaval. Al igual que en anteriores tradiciones europeas, el carnaval de Buenos Aires servía también para apartarse radicalmente de las rutinas sociales. En los desfiles de carnaval, los europeos —por lo demás siempre admirados y respetados— y los miembros de las capas altas tenían que contar con que les echaran encima cubos de agua o sacos de harina. El uso de
Waldmann.indb 187
03/04/2023 18:53:30
188
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
máscaras permitía gastar bromas y decir groserías que de otro modo se habrían censurado (Gálvez 2000, p. 163; Losada 2008, pp. 231 y ss.). Todo esto reflejaba cierto resentimiento, cuanto no rechazo, hacia la capa alta. Para saber cómo recibía su ostentación el resto de la población, parece útil distinguir entre dos grupos de destinatarios. Pronto hubo críticos que hablaban de decadencia moral, no solo en Argentina, sino en todos aquellos países donde la capa alta de las grandes ciudades hacia exhibición pública de exuberancia y búsqueda de placeres. Algunos de estos críticos procedían también de la misma capa alta; otros, de círculos intelectuales, pero todos coincidían en que la capa dirigente política y social, con su materialismo y extravagancia, no era en modo alguno modelo de comportamiento cívico, responsable y modélico para los jóvenes (Villalobos 1987, pp. 140 y ss.; Bauer 1990, pp. 241 y ss.; Losada 2008, pp. 304 y ss.). Sin embargo, a la hora de valorar la actitud de la mayoría de la población, parece aconsejable tener cautela y no sacar conclusiones precipitadas. Faltan testimonios fiables y habría que diferenciar entre países y ciudades. En general, sin embargo, hay pocos indicios de que la riqueza acumulada por las capas altas y su exhibicionismo hubieran sido observados con amargura por las demás capas y llevado a una acumulación de rabia y odio. Si el despliegue de lujo y ropas extravagantes durante el «corso de Palermo», el paseo semanal cuasi obligatorio que las familias prominentes hacían en carruaje por Buenos Aires (véase «Testimonios y retratos de época» al final de este capítulo), resultara exagerado y de mal gusto para testigos europeos, no significa en absoluto que otros observadores juzgaran de forma igualmente crítica el desfile de jóvenes mimados por el destino con sus magníficos carruajes. Muchos observadores externos reconocían en sus relatos que se trataba de un espectáculo fascinante. Así, la tesis que aquí se sostiene es que, a pesar de las voces críticas, tenían más bien el plácet de una gran parte del público. Los hijos de inmigrantes o los propios inmigrantes que visitaban el parque veían aquí expuesto el ideal de un modo de vida sofisticado con el que podían identificarse y que no les costaba gran esfuerzo incorporar a sus deseos vitales.
Waldmann.indb 188
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
189
5. Un in te nto de ba l a nc e La belle époque en América Latina permite ver a una capa alta que, gracias a circunstancias afortunadas y a su habilidad para sacarles partido, se hizo extraordinariamente rica en poco tiempo. La forma en que se manejó esta riqueza tuvo una influencia decisiva en el desarrollo posterior de América Latina, sin que se pueda determinar si otra vía de desarrollo habría sido una posibilidad realista. El dinero no se invertía, o se hacía en escasa medida, en la promoción de empresas económicas nacionales, sino que se utilizaba como medio de consumo de lujo y esplendor, imitando los modelos europeos, especialmente franceses. Esto reforzó todavía más la estructura social jerárquica que siempre había sido habitual en el subcontinente, y en la que el patrimonio y el lujo pasaron a imponerse sobre los demás criterios de rango. Otra consecuencia fue la consagración del estatus de región «en el umbral», cuya situación económica estaba estrechamente vinculada a una demanda internacional de las materias primas que producía. En los tres apartados siguientes se retoman los factores más importantes que entraron en juego durante este periodo histórico. 5.1. Condiciones del marco general Los estímulos determinantes vinieron de la industrialización europea. Esta, como expresión de la superioridad técnica y económica sobre otras grandes regiones, trajo consigo importantes cambios estructurales. Hubo migraciones masivas del campo a la ciudad, así como acumulaciones de capital de proporciones sin precedentes. Las ciudades se expandieron rápidamente; las grandes urbes y las capitales de Europa occidental se convirtieron en el escenario de convulsiones políticas y, al mismo tiempo, se desarrollaron como centros económicos e intelectuales con una gran proyección. Europa marchaba a la vanguardia del «progreso». Su fundamentación ideológica se encontraba en el positivismo de Auguste Comte y en el darwinismo social de Herbert Spencer, que veían el mundo en una senda de mejora inexorable de las condiciones de vida que no conocía «vuelta atrás». Para impulsar este cambio, el medio más adecuado era la apertura de los mercados bajo el signo del
Waldmann.indb 189
03/04/2023 18:53:30
190
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
liberalismo. Sin embargo, Europa no solo ofrecía al resto del mundo sus productos industriales, sino que tenía también sus propias necesidades. No había suficientes alimentos para una población en rápido crecimiento y las industrias emergentes demandaban más materias primas, de las que había escasez en el Viejo Continente. Aquí entró en juego América Latina. Existía, en forma de redes de la capa alta, un actor colectivo que, debido a sus experiencias anteriores, estaba bien preparado para el intercambio internacional, la explotación de sus propias materias primas y, en contrapartida, la importación de bienes manufacturados europeos. Contaba además con suficiente poder político para imponer este curso al conjunto de la sociedad, al menos en los países aquí estudiados: Chile, Argentina, Perú y Brasil. El apogeo de este comercio se produjo en la belle époque, con hitos temporales que, entre 1880 y 1920, variaron ligeramente según el país, aunque se prolongaron por término medio entre 25 y 35 años. Durante este periodo, los cuatro Estados eran repúblicas y conservaban la fachada de democracia liberal, al menos externamente. Los golpes militares, como por ejemplo el derrocamiento del presidente peruano «izquierdista» Billinghurst en 1914, siguieron siendo una excepción, aunque parte de los militares no ahorraron demostraciones de poder en Brasil o, en el caso de Perú, se presentaban como árbitro supremo nacional frente a las luchas en el seno de la oligarquía y a la política de la capa alta al servicio de intereses egoístas. Aunque solo entre el 2 y el 6% de la población tenía derecho a voto y el fraude electoral y la manipulación de los resultados de las elecciones eran prácticas habituales, el Parlamento, donde sus diputados representaban los respectivos intereses regionales, era el principal terreno de juego político de la capa alta. En el papel de «gran elector», el presidente saliente dejaba instalado a su sucesor. Aunque a veces hubo presidentes fuertes, por ejemplo, en Argentina, en otros países, como Chile y Brasil, los Parlamentos usurparon gran parte de las prerrogativas antes reservadas al ejecutivo. A pesar del respeto formal a la separación de poderes, su importancia fáctica era escasa. Todos los puestos importantes del Estado, incluidos los de la judicatura, estaban ocupados por miembros de la capa alta y se centraban en velar por sus intereses. Por ello, estos regímenes recibieron pronto el calificativo de «oligárquicos».
Waldmann.indb 190
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
191
Las condiciones sociales se caracterizaban por una profunda brecha entre una pequeña capa alta dominante y el resto de la población. La separación pudo crecer hasta convertirse en un sistema de castas con barreras particularmente rígidas, como en Chile, o bien distenderse de la mano de una capa media cada vez más amplia y consciente de su peso, como en Argentina. 5.2. Redes familiares Los agentes colectivos centrales de las capas altas fueron las redes familiares. Definir este concepto con precisión y captarlo empíricamente no es sencillo. ¿Cuáles eran los límites exteriores de estas redes y cuáles sus prioridades? Aunque los miembros singulares de la red siempre tenían una idea precisa de quién pertenecía a ella y quién no, era mucho más difícil definir sus contornos desde el exterior. Lo único cierto es que sus componentes eran grupos familiares y de estirpes que, salvo excepciones, habrían sido irrelevantes para la sociedad en su conjunto como unidades singulares, mientras que en grupo eran un factor de poder sociopolítico. Dos procesos complementarios fueron característicos de su estructura y dinámica interna. Por un lado, los continuos movimientos de las distintas familias hacia arriba y hacia abajo provocaban que la red en su conjunto pareciera estar en un continuo fluir. Las redes familiares debían su reputación de gran tenacidad, flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio a este flujo que se extendía a lo largo de sucesivas generaciones. El segundo proceso tuvo un carácter más ambivalente, se trataba de una constante oscilación entre fuerzas de solidaridad y cohesión, por un lado, y tendencia a la discordia, rivalidad y división en grupos enfrentados, por otro. A la defensiva, controladas o amenazadas por una figura fuerte dominante, ya fuera el presidente o un poderoso caudillo, las redes de capa alta demostraron ser fuertes y resistentes. Sin embargo, en cuanto esa figura desaparecía y pasaban ellas mismas a ocupar puestos importantes de poder, las tendencias divisorias empezaban a imponerse. Esto fue precisamente lo que sucedió durante la belle époque en la mayoría de los países que se han analizado. Por ello, fue habitual que
Waldmann.indb 191
03/04/2023 18:53:30
192
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
las élites de capa alta en el poder ofrecieran un lamentable espectáculo de pequeñas rencillas. En contra de lo que suponen Diana Balmori y otros autores, las familias de capa alta de estos países ni siquiera estaban especialmente interesadas en ocupar una posición de preminencia política, en hacerse con el gobierno de estos países. La mayoría no se identificaba de manera particular ni con el Estado en el que desplegaba su actividad, ni con su población. Más bien, su pensamiento y su actuación giraban alrededor de dos fines principales, derivados de su existencia como clanes familiares. Uno de ellos era la conservación y, si era posible, el aumento de la propiedad común: el patrimonio familiar; el otro, la protección y el mantenimiento de la reputación familiar como bien simbólico entre sus pares. Se responsabilizaba a los descendientes de estas dos cuestiones que pasaban así de una generación a otra. Los matrimonios, los lazos comerciales, las amistades o las diversas formas de interacción social servían, en última instancia, para evitar que la familia cayera en una escasez material permanente y para que su honor y prestigio entre las familias de su rango no se vieran perjudicados. Su falta de identificación con la concepción republicana del Estado no significa que no lo aprovecharan. La burocracia estatal fue una ayuda indispensable para la finalización de las redes ferroviarias, la pavimentación de caminos, la ampliación de instalaciones portuarias y otras medidas de infraestructura favorables al negocio de la exportación. Sin una garantía estatal, habría sido difícil obtener préstamos de instituciones financieras europeas. En principio, esto no era nada nuevo: las empresas de capa alta ya habían recurrido antes, de una u otra forma, al respaldo estatal en sus operaciones transnacionales. Sin embargo, la novedad radicó en el modo en que las familias de capa alta asaltaron el Estado para repartirse entre ellas sus recursos. Así ocurrió en Santiago de Chile, donde gran parte de la vida política consistía en la venta de puestos y contratos estatales a las distintas facciones de la coalición gobernante. Un buen número de oligarquías provinciales, por ejemplo, en los casos de Perú y Brasil, dependían de todos modos de las constantes subvenciones del gobierno central para mantener su posición preferente a nivel regional. Cuando el Estado republicano se puso al servicio de las redes familiares, chocaron dos sistemas de orden y normas difíciles de conciliar: la defensa de los intereses particulares frente a la representación del
Waldmann.indb 192
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
193
bien común, arreglos personales frente a leyes abstractas y actitudes autoritarias frente a decisiones políticas «de abajo hacia arriba». El resultado fue un doble código moral en muchos ámbitos que, sin demasiado éxito, intentaba conciliar la búsqueda de intereses particulares con cierta lealtad al Estado. Los representantes de las capas altas se sometieron superficialmente a cierto legalismo, al tiempo que mostraban falta de escrúpulos para ignorar el sentido de las leyes, forzarlas o tergiversarlas cuando les interesaba. Mientras las élites de capa alta podían utilizar los mecanismos de filtro institucional y, en caso de apremio, las fuerzas de seguridad del Estado para mantener su preeminencia política, les resultaba más difícil defender su estatus social elevado. Solo en los países que contaban con un núcleo de familias tradicionales firmemente establecidas con un título de nobleza o un árbol genealógico que se remontara al periodo colonial pudieron sobrevivir los restos del antiguo orden cuasi estamental. Además, la competencia desatada durante la belle époque en el seno de las redes de capa alta con la ostentación del lujo y la riqueza resultó ser un arma de doble filo. Cuando este nuevo criterio pasó a ser decisivo en la diferenciación social, les resultó aún más difícil rechazar las demandas que planteaban los nuevos ricos de ser considerados sus iguales. 5.3. El enriquecimiento y sus consecuencias El negocio de exportación practicado en diferentes formas por empresas de capas altas fue extremadamente próspero. En pocas décadas, transformó las redes familiares en una clase social muy acomodada cuya diferencia de patrimonio respecto al resto de la población, especialmente con las capas más pobres, alcanzó a veces niveles inmensurables. Con independencia de la creciente desigualdad social, la continua afluencia de capital procedente de Europa también elevó el nivel de vida general y permitió llevar a cabo amplias reformas de las infraestructuras. De ello se beneficiaron especialmente las ciudades, donde se demolieron viejos barrios, se renovaron los sistemas de transporte y el suministro de gas, electricidad y agua corriente pasaron a ser la norma en las nuevas construcciones. Las oligarquías concedieron especial importancia a la modernización y el embellecimiento de capitales y
Waldmann.indb 193
03/04/2023 18:53:30
194
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
ciudades portuarias, ya que estas eran, en cierta medida, el mascarón de proa de las jóvenes naciones para los visitantes extranjeros. Su remodelación siguió en su mayor parte las pautas de las reformas urbanas llevadas a cabo bajo la batuta del barón Haussmann en el París de los años cincuenta y sesenta del siglo xix, con ejes de circulación transversales, intersecciones en forma de estrella y vistas sobre magníficos edificios. El París de la época no solo pasó a ser patrón de referencia, sino a menudo un lugar de culto con el que se identificaba una parte nada despreciable de las capas altas latinoamericanas. Los frecuentes viajes a Europa en barco eran una obligación para los miembros de esta capa que querían estar al día en cultura. Al mismo tiempo, comenzó una competición entre los clanes familiares distinguidos y adinerados por la decoración de su casa con objetos de arte europeos y en practicar un estilo de vida basado en el modelo francés. A la hora de conseguirlo, no había gasto demasiado grande ni lujo demasiado caro. Los productos artesanales de París o Londres eran por definición superiores a los locales. El gusto por la imitación de los ricos de América Latina benefició a la industria y la artesanía de Europa occidental, en la misma medida que perjudicó las manufacturas nacionales. A mediados del siglo xix, los afanes por promover la industria nacional habían encontrado cierto caldo de cultivo en algunos países, especialmente en México y Chile. Sin embargo, estas iniciativas empresariales solo resultaban viables si estaban protegidas y subvencionadas por el Estado. La toma del poder político por parte de las fuerzas liberales comprometidas con el libre comercio les hizo salir perdiendo. Esta tendencia se vio acentuada en la belle époque. Además de las consecuencias planificadas y previstas, la gran creación de riqueza iniciada por las capas altas de estos países también tuvo efectos que no habían considerado. No coincido con Gilbert cuando afirma que las capas altas fueron hasta cierto punto víctimas de su propio éxito, es decir, de las fuerzas sociales desencadenadas por el rápido aumento del nivel de vida general (Gilbert 2017, pp. 90 y ss.). Pero no cabe duda de que no habían contado con la aparición de una capa media cada vez más segura de sí misma ni con la militancia de las nuevas capas trabajadoras, y que solo pudieron defenderse contra este doble desafío —si es que lo hicieron— recurriendo al potencial de violencia del Estado. Mancur Olson constató ya en los años s esenta que
Waldmann.indb 194
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
195
el rápido crecimiento económico no suele contribuir a la pacificación de las sociedades, sino que aumenta su inestabilidad y su propensión al conflicto (Olson 1973, pp. 205 y ss.). Las redes de capas altas latinoamericanas tenían que darse cuenta de que ya no tenían una autoridad irrestricta e incuestionable en términos de legitimidad, sino que debían prepararse para compartir el poder con otros grupos. En retrospectiva, no se puede dejar de pensar que el triunfo exterior de las capas altas tradicionales, especialmente su autoglorificación y rivalidad en lo que a la demostración de riqueza y consumo de lujo se refiere, ya contenía en su germen un desgaste y posterior declive. Esto fue especialmente cierto en las grandes ciudades, donde la acelerada modernización con sus efectos colaterales de despersonalización de las relaciones sociales y tendencia a la adopción de un tren de vida más sobrio transformaba el comportamiento de fasto, representativo de la vieja capa alta, en un fenómeno de ayer. También es preciso tener en cuenta que a estas alturas estaban ya al frente de estas familias en su mayoría terceras o cuartas generaciones, sin el empuje ni el entusiasmo característico de las dos primeras. Eso no significa que la capa alta tradicional y sus redes familiares se despidieran definitivamente de la historia de estos países. Como se demostrará en el último capítulo, todavía no habían definitivamente abandonado su rol dominante en los Estados pequeños y a nivel provincial, donde aún prevalecían relaciones sociales premodernas, y su prestigio y base de apoyo permanecían en gran medida intactos. Sin embargo, en general, se acercaba el momento de retirarse de la escena política y social para ceder ese campo en liza a otros agentes de poder. 6. Testim o ni o s y r e t r ato s de ép o ca El pabellón argentino en la Exposición Universal de París de 1889 El Congreso argentino aprobó un presupuesto de 3,2 millones de francos para el pabellón de la Exposición Universal, frente al medio millón recaudado por España. Como informó el diario argentino La Nación, los más de cien argentinos que se alojaron en el Grand Hotel para la inauguración se sentían muy orgullosos del sacrificio económico realizado por la patria y «doblemente argentinos». La E xposición Universal era para ellos el escenario en el que se iba a escenificar la futura grandeza de la nación. El pabellón, plasmación
Waldmann.indb 195
03/04/2023 18:53:30
196
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
de todas estas expectativas de progreso, fue prácticamente obra de artistas franceses e integraba en su decoración motivos indígenas. Los corresponsales informaron con orgullo de que solo los edificios franceses superaban en esplendor al pabellón argentino. Dentro de este palacio de cuento había un congelador con carne fresca argentina, plumas de avestruces africanas criadas en el país, así como lana y cuero, grano y productos de la industria nacional de la pasta. Los argentinos estaban especialmente orgullosos de la extensa colección de madera. Esta sensación triunfal solo se vio empañada por el comentario de un corresponsal francés que llamó la atención sobre el contraste entre el exterior del edificio y los mundanos objetos expuestos en su interior: «Uno entra en un maravilloso palacio, en el que se ha prodigado en abundancia lo que la pintura, la escultura, la cerámica y la vidriería pueden ofrecer en el camino de la belleza y la seducción, y he aquí lo que se encuentra: enormes montones de lana cruda que incomodan a los ojos y la nariz, trozos de madera que —más allá de algunos pedazos de cedro— no tienen nada destacable, frascos de frijoles y todo tipo de materias primas amontonadas sin gusto alguno. En otras palabras, no hay nada que ver en este palacio de las mil y una noches, en esta catedral de brillantes cristaleras convertido en la trastienda de una abacería». Fuente: versión abreviada y ligeramente adaptada, tomada de Nelle 1996, p. 20.
Las muchachas de capa alta de Buenos Aires: del entusiasmo al hastío «Quisiera poder estudiar… ¡Saber toda la historia del mundo y de los hombres! Creo que deben seguirse las propias inclinaciones o inspiraciones, y siento como una vaga seguridad de que algún día Dios se servirá de mí para hacer algo grande. […] Dicen los poetas que los dieciséis años son la edad de las ilusiones; éstas son tal vez las mías ¡Ojalá mis arrebatos dejaran translucir algo siquiera de esta época ardiente y llena de luz de mi vida! Son tantas las ideas y sentimientos nuevos que no los puedo ordenar. […] »Por nada del mundo haré ninguna diligencia para encontrar novio ni trataré de agradar con ese fin. ¡Dios me libre! ¡Nada debe ser peor que el desengaño después del casamiento! Quisiera ante todo que me conozcan tal cual soy, con mis defectos y tonterías». Cuatro años después: «Una tarde de septiembre de 1902, tres jóvenes inteligentes, lindas, de buena familia y en el esplendor de su juventud, suspiraban de aburrimiento. »La rubiecita de rostro amable y sonrosado, con una triste resignación, había dicho: “Me voy reduciendo a la nada”.
Waldmann.indb 196
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
197
»La castaña de aspecto frágil y espiritual había preguntado con una especie de curiosidad: “¿Estaré por volverme planta?”. »Y la más decidida, una elegante morena de tez pálida, había casi gritado: “¡Socorro, me estoy convirtiendo en estatua!”. »Las tres estallaron en una carcajada: la risa era el mejor remedio para combatir el tedio. La potencia vital de Felisa, Delfina y María Luisa no se conformaba con la vida chata que la sociedad porteña de principios de siglo les obligaba a llevar, y las tres adoptaban una postura entre escéptica y resignada burlándose un poco de todo, especialmente de “ellos”. [...] Amigas desde la infancia, se entendían casi sin necesidad de palabras y parecían tener un código secreto». Las tres escribían un diario e intercambiaban correspondencia habitual. En sus largas conversaciones, debatían sobre lo humano y lo divino, sobre la fe, el amor terrenal y daban rienda suelta a sus dudas e insatisfacción con su suerte. Aparte de sus intereses espirituales, también tenían dotes artísticas, una tocaba la mandolina y hacía caricaturas en papel, la segunda pintaba y la tercera tocaba el piano. Fuente: extractos y texto abreviado de L. Gálvez: Delfina Bunge. Diarios íntimos de una época brillante, pp. 238, 168 y 169.
El corso de Palermo Durante la mayor parte del siglo xix, Palermo fue un barrio de las afueras de Buenos Aires sin mayor relevancia. Las calles estaban en unas pésimas condiciones, por lo que se prefería ir a pie y se reservaba el uso de coches y carruajes a fines prácticos. Los paseos se hacían siempre a orillas del río de la Plata. No se convirtió en un destino popular para los paseos en carruaje de la capa alta hasta la creación de extensos parques y la pavimentación de las calles a partir de 1870. Esos paseos, además de para la diversión, servían sobre todo para la representación familiar. Esta tendencia alcanzó su punto álgido a finales de la década de 1890 y coincidió con el traslado de las residencias de las capas altas a los distritos del norte de la ciudad. De hecho, los paseos servían ante todo para exhibir la riqueza y la opulencia de las familias, desde los caballos y sus arreos, así como los carruajes (desde calesas hasta auténticas carrozas), pasando por la ropa, a veces simplemente elegante, otras lujosa, hasta los elaborados tocados, peinados y joyas de lo más extravagantes. Como apuntaba un observador de la época: «Para conocer lo que es hoy Buenos Aires como sociedad amiga del lujo y del regalo que acusa elocuentemente el estado y número de sus grandes fortunas, no hay como ir al paseo de Palermo, donde en determinados días de la semana, los jueves y domingos, y sobre todo en primavera
Waldmann.indb 197
03/04/2023 18:53:30
198
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
o en verano, se da cita a la caída de la tarde todo lo que de mejor posición en cuanto a riqueza alberga esta animada y bulliciosa capital. […] [Palermo es] un vivo espectáculo donde se confunden los colores de las galas femeniles entre el brillo de sus joyas y los arneses reflejado por los últimos rayos del sol poniente […] un concurso de esplendor y de bellezas». Nada se dejaba al azar, el espectáculo se ponía en escena de acuerdo con un sutil conjunto de reglas, cuyo doble objetivo era destacar la propia condición social privilegiada sobre la masa de paseantes y carruajes ordinarios, e identificarse como miembros de la privilegiada capa alta. Cuando los carruajes se cruzaban por primera vez, los caballeros inclinaban el sombrero en un elaborado gesto, mientras las damas sonreían con la cabeza ligeramente caída. La segunda vez que se encontraban, se abstenían del saludo de reconocimiento y solo repetían el gesto de despedida. Para los observadores europeos, esta ritualización del contacto a distancia, así como la ostentación de riqueza y privilegio, tenían algo de artificioso y a veces incluso de grotesco. Sin embargo, esta expresión de rivalidad prevalente entre distintos clanes familiares de la sociedad poscolonial —cuya importancia se medía por la capacidad de acumular riqueza y exhibición de pompa— impresionaba a los coetáneos argentinos y servía de modelo para las familias con ambiciones de ascenso social. Fuente: breve extracto y resumen a partir de Losada 2008, pp. 240 y ss.
Vivir entre dos mundos. El regreso de un dandi de Europa a Chile Se llamaba Alberto Blest. «Mis padres me han dado una formación de millonario —dijo—. Pero se olvidaron de darme los millones» y un día lo devolvieron a Chile. En su lugar, le entregaron una carta de recomendación para un tío, y su madre también el doble consejo de que cortejara discretamente a una de sus primas y entrara en el negocio de las salitreras que, como le habían asegurado algunas amistades inglesas, lo haría rápidamente rico. En París había aprendido a tocar bien el piano, también sabía algo de literatura y conocía muchas canciones, especialmente las chansons de moda. Además, había adquirido un buen nivel de inglés en Inglaterra, donde aprendió a jugar al tenis y adquirió el gusto por beber whisky con soda. En su poder tenía «mis últimos trajes y elegancias de París, (...) los sobretodos cortos y las polainas blancas, los cuellos muy altos y la flor en el ojal». Así pertrechado marchó a Santiago. Cuando llegó a la ciudad, se alojó primero en casa de unos parientes, «una suerte de isla sagrada rodeada de santos y bendiciones por todas partes». Su tío, al que había entregado la carta de recomendación, lo presentó en sociedad con el consejo de usar «la esclavina» y «vela en las procesiones» cuando las circunstancias lo exigieran. Fiel al que parecía ser el lema en la capital, acudía
Waldmann.indb 198
03/04/2023 18:53:30
V. ES TRU C TU RA S FA M I LI A R E S Y V ID A S OC IA L
199
a misa el domingo, «levantándome, contra mi costumbre, a las once de la mañana, un verdadero madrugón para mí. Más tarde, cuando vino el momento, concurrí a una procesión religiosa, cargando el correspondiente velón junto a mi tío que portaba una de las barras del anda. ¡Ay! Nunca me he sentido más ridículo y miserable», recordaba. Blest también participó en la vida distinguida de Santiago, donde lucía trajes y sobretodos al último grito de la moda de París. «Al poco tiempo yo era el ídolo de la juventud santiaguina», se jactaba. Fueron sus íntimos amigos los hijos de las familias influyentes. Uno de ellos, Gregorio Ossa, lo invitó en repetidas ocasiones a cenas en compañía de famosas bailarinas «con las cuales me exhibía como lo había hecho en París». Poco a poco, sin embargo, fue perdiendo la reputación de ser un buen partido para el matrimonio. Los salones que al principio se le abrieron de par en par «[…] como hijo del Ministro en Francia, comenzaron a cerrarse, y las señoras devotas al pasar a mi lado hacían un gesto como si olieran el azufre del Averno. A todo esto, el dinerillo traído de París, junto con mis elegancias, iba desapareciendo rápidamente. En vez de las remesas que esperaba, solo recibía cartas con amonestaciones que repetían el comentario escandaloso sobre mi conducta, expedido desde Santiago, y que yo devolvía calificándolo de calumnioso ante mis padres. Por fin me decidí a utilizar una carta para una importante oficina salitrera. Allí tendría asegurado un empleo rentado en moneda esterlina, casa y gastos pagados. Partí, pues, a Iquique [en el norte de Chile], suspirando, pero con la esperanza de llegar a ser un hombre de provecho y enriquecerme pronto. Ya me casaría con alguna linda muchacha de sociedad, cuyos padres no me exigieran el uso de la esclavina, ni vela en las procesiones. Pero de pronto vi lo que era una salitrera, es decir, un vastísimo establecimiento con valiosa maquinaria, en plena pampa, llena de rotos que sacaban el salitre en tachos y lo conducían a inmensos estanques, en medio de un sofocante calor, durante el día, y un frío gélido por las noches. Yo era un prisionero allí entre jóvenes ingleses; debía vestir el smoking a la hora de comer y beber whisky copiosamente. Luego debía levantarme a las cinco de la mañana para trabajar, yo que no había salido nunca antes de mediodía de la cama. Sentí que iba a enloquecer y, realmente, enfermé». Villalobos concluye con estas palabras el relato de su vida: «Después de la experiencia en el desierto (...), el joven Blest regresó a Valparaíso y luego a S antiago, para correr amores desafortunados, seguir en malos pasos y encontrarse, al fin, pobre, desesperado y enfermo. No pudo conseguir ni un buen enlace». Fuente: adaptación, resumen y extractos de Villalobos 1987, pp. 136-146.
Waldmann.indb 199
03/04/2023 18:53:30
Waldmann.indb 200
03/04/2023 18:53:30
VI.
Pérdida de gobierno y herencia duradera
1. Reg ím e ne s de t r a ns i c i ón Según concluía el estudio comparativo del fracaso de los regímenes oligárquicos llevado a cabo por Dennis Gilbert, dicho fracaso tuvo dos causas principales: unas internas y otras externas. Entre las causas «internas», las más importantes para este autor, se encuentran la falta de cohesión de las redes familiares dominantes, la intensificación de las tendencias divisorias en su seno y entre ellas, así como las crecientes tendencias centrífugas que finalmente llevaron al colapso los gobiernos establecidos por la oligarquía (Gilbert 2017, pp. 61 y ss.). Desde «fuera», los regímenes oligárquicos se vieron afectados por profundos cambios sociales que resultaron de su exitosa política de exportación y un consecuente aumento de la prosperidad y la modernización. Entre otras cosas, había surgido una capa media que reivindicaba el derecho a tener una voz política y una capa obrera que recurría a la huelga. Ni una ni otra estaban dispuestas a seguir «intimidadas desde arriba», social y políticamente. Las capas altas, preocupadas principalmente por las luchas para la distribución interna del poder y las prebendas económicas, no habían contado con este doble desafío y, en su relativa impotencia, no se les ocurrió nada mejor que afrontarlo principalmente con medidas represivas. Veamos con más detalle estos dos «desafíos». En cuanto a la solidaridad y la cohesión interna, las repúblicas oligárquicas fueron desde el
Waldmann.indb 201
03/04/2023 18:53:30
202
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
principio formaciones políticas relativamente frágiles. Aunque pudieran parecer regímenes sólidos y seguros de cara al exterior y contaran con una sólida base económica y un aparato estatal razonablemente operativo, los conflictos personales y las tensiones tradicionales entre clanes familiares rivales les conferían cierta vulnerabilidad interna e inestabilidad estructural. Como se ha señalado repetidamente a lo largo de este estudio, la capa alta cerraba filas al verse enfrentada a una figura fuerte en la cima del Estado. Sin embargo, su coalición y cohesión mutua se distendían en cuanto ella misma pasaba a ocupar puestos decisivos del poder, como sucedió sin duda alguna en la belle époque. Es incuestionable que las protestas de capas medias e inferiores fueron un reto para estos regímenes. Sin embargo, no fue ni lo bastante grande como para que sus diversas facciones se unieran y formaran un frente unido, ni para que su cohesión se rompiera definitivamente. Habiéndose adueñado del Estado, la oligarquía disponía de suficientes recursos represivos para cortar de raíz los movimientos insurreccionales, y no dudó en utilizarlos. En ninguno de los países examinados en este estudio (Argentina, Chile, Perú y Brasil), ni la acción de grupos subversivos de capas inferiores, ni las protestas de la capa media consiguieron acabar con el régimen oligárquico (Gilbert 2017, pp. 66 y ss.). Incluso en México, la violencia de las capas inferiores solo determinó los acontecimientos políticos en una segunda etapa, después de que Francisco I. Madero, miembro de la capa alta, derrocara a Porfirio Díaz (Tobler 1984, pp. 201 y ss.). En nuestros cuatro casos, la iniciativa de acabar con los regímenes oligárquicos provino más bien de miembros marginados y, por tanto, renegados de la propia capa alta: Arturo Alessandri en Chile, Hipólito Yrigoyen en Argentina, Augusto Leguía en Perú y Getúlio Vargas en Brasil. Estos individuos no eran particularmente respetados dentro de la capa alta a la que pertenecían y, por tanto, no tenían la perspectiva de alcanzar una posición política de primer orden. Sin embargo, reconocieron y supieron aprovechar la oportunidad que ofrecía la acumulación de problemas sociales sin resolver y la creciente movilización de capas y grupos sociales hasta entonces excluidos (Gilbert 2017, p. 69). Los regímenes de transición establecidos por estos cuatro representantes marginados de la capa alta (Gilbert los llama «contested republics» [2017, pp. 61 y ss.]) difieren entre sí en algunos aspectos, pero comparten también ciertas características importantes:
Waldmann.indb 202
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
203
• A diferencia de los regímenes oligárquicos, predominantemente con fachada democrática y orientación federal, eran abiertamente autoritarios, algunos incluso se sustentaron en el ejército y adoptaron un curso político centralista, a veces enriquecido con elementos nacionalistas. Ya desde su apariencia externa se presentaban de este modo como las antípodas de los gobiernos anteriores, que habían acentuado su carácter civil y su apertura a las influencias transnacionales. • En contraste con los regímenes oligárquicos socialmente excluyentes, que dejaban al margen de la participación en el proceso político a la mayoría de la población, los gobiernos que los sucedieron aplicaron una política de inclusión social y política. Cuando los nuevos detentadores del poder —Leguía y Vargas, por ejemplo— recurrieron a un golpe de Estado para asegurarse el gobierno, no fue para prevenir una posible rebelión «desde abajo», sino por el temor nada injustificado a que antiguos compañeros de la capa alta, hostiles a ellos, pudieran impugnar su victoria electoral. En sus regímenes de transición, la amplia masa de la población se vio por primera vez respetada como factor de poder político, y su ciudadanía dejó de ser cuestionada. También se reconoció el derecho a la existencia de sindicatos y otras organizaciones representativas de la capa inferior, aunque no siempre se les propinara un trato benevolente. • En todo esto se reflejó en conclusión que, en las nuevas condiciones sociales y económicas, era ya inadecuado mantener una actitud patrimonialista como principio de gobierno, con una capa alta de tipo aristocrático en la cúspide que mantenía relaciones de dependencia clientelista con el resto de la población, sino que entretanto se habían desarrollado relaciones de clase que exigían una reestructuración y redefinición de las relaciones verticales entre las partes de la sociedad más y menos favorecidas económicamente. • Este era el mensaje implícito de los nuevos dirigentes políticos que relevaron a la antigua capa alta en el gobierno. No obstante, y este es el último de los rasgos común, ninguno de ellos tocó los privilegios tradicionales de propiedad de la oligarquía. Se contentaron con derrocarla en la política, reprimieron levantamientos instigados por sus representantes y exiliaron o
Waldmann.indb 203
03/04/2023 18:53:30
204
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
encarcelaron por un tiempo a unos cuantos opositores nacidos de sus filas. Sin embargo, no abatieron unas relaciones de propiedad extremadamente injustas. Quizá fuera porque ellos mismos tenían su origen en la capa tradicionalmente privilegiada, pero probablemente por razones más profundas: el respeto al patrimonio acumulado con el propio esfuerzo o por herencia que suele imperar en países de inmigración. Un respeto al que seguramente pueda atribuírsele también la inmunidad de América del Sur y del Norte a la ideología comunista. En retrospectiva, parece obvio que los gobiernos que siguieron a la belle époque no perseguían tanto la declinación política de la antigua capa alta como desencallar el retraso de las reformas que estas habían legado. De este modo, prepararon al mismo tiempo el terreno para una redefinición del rol de las antiguas redes familiares en consonancia con la nueva coyuntura. Sin embargo, después de tantos años en el poder, no fue habitual que renunciaran voluntariamente a mantener un rango especial en términos sociales y políticos. Para muchos de sus miembros, eso significaba el comienzo del fin. Para mí, como autor, reducir solo a dos causas principales el declive involuntario de una capa alta que había mantenido posiciones de poder durante décadas es simplificar de forma dudosa una realidad compleja. El proceso difirió de un país a otro, pero también tuvo cierta importancia la conclusión a la que llegaron en el seno de las propias capas altas de que ya no podían cumplir con todo lo que requería el rol dirigente que se habían arrogado. Esta conclusión fue más frecuente en los países más avanzados en el proceso de modernización, como Argentina y Chile. En Argentina, llevó al Congreso a impedir que el proceso político estuviera controlado unilateralmente «desde arriba» por el ejecutivo, involucrando también a sectores más amplios de la población mediante la introducción del voto secreto. Con independencia de esto, el amplio cambio social, con sus componentes parciales —la afluencia súbita de capitales del exterior, la inmigración masiva y el desarrollo de Buenos Aires hasta convertirse en una ciudad con millones de habitantes—, había tomado una dinámica propia tan fuerte que la vieja capa alta se vio superada en el intento de controlarlo. Es más, se vio ella misma atrapada en él y, por así decirlo, arrastrada. Tienta decir que «lo que llega fácil, fácil
Waldmann.indb 204
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
205
se va»: el vertiginoso ascenso de las familias de capa alta en complejos patrimoniales de dimensiones casi inimaginables tuvo su eco en un desencanto no menos drástico a partir de 1916 y en los años veinte del pasado siglo. Tras el relevo del poder político, llegó también a su fin la posibilidad de explotación de nuevas tierras, hasta entonces una de las fuentes de enriquecimiento más importantes para la capa alta. La crisis económica mundial puso fin definitivamente al modelo de crecimiento a través de las exportaciones, que tan próspero había sido hasta entonces (Germani 1965, pp. 206 y ss.; Losada 2009, pp. 216 y ss., 226 y ss.; Carreras/Potthast 2010, pp. 155 y ss.). La capa alta chilena había gozado de un tiempo en el poder más extenso que la argentina y era, en consecuencia, más poderosa y segura de sí misma. Además, a pesar de la elección de un presidente externo a sus filas, como era Alessandri (1920), conservó la mayoría de los diputados en el Congreso, lo que le dio la oportunidad de bloquear proyectos legislativos no deseados provenientes del ejecutivo. En este caso, el fin de la belle époque estuvo marcado por la intimidante presencia de un grupo de oficiales del ejército en el Senado el 4 de septiembre de 1924, preludio de la formación del llamado Comité Militar. El prestigio de la capa alta ya se había erosionado notablemente con la brutal represión de la huelga obrera de Iquique, que dejó cerca de 2.000 muertos (1907) y, doce años después (1919), con la durísima actuación de las fuerzas de seguridad contra las marchas del hambre en numerosas ciudades. Al fin y al cabo, la capa alta no solo se había arrogado tradicionalmente cualidades especiales de liderazgo, sino también la pretensión de estar cultural y moralmente por encima del resto de la población. Esta pretensión de superioridad moral no pudo seguir manteniéndose después de esas masivas intervenciones violentas, incluso entre miembros prominentes de sus propias filas. Esa violencia era contraria al deber de cuidado y ayuda del patrón hacia su clientela y, en general, hacia las capas socialmente más desfavorecidas que formaban parte de la concepción tradicional del patrimonialismo (Fernández Darraz 2001, pp. 96 y ss.; Rinke 2007, pp. 77 y ss.). En Perú, paradójicamente, la capa alta vio asegurada durante décadas la continuidad de las oportunidades de influencia a través de un movimiento de oposición radical que surgió mucho antes de su repliegue político. Durante su dictadura, Leguía ya tuvo dificultades para mantener bajo control el APRA (Alianza Popular Revolucionaria
Waldmann.indb 205
03/04/2023 18:53:30
206
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Americana), fundado por Haya de la Torre y con un fuerte atractivo entre las generaciones más jóvenes. Cuando, en un contexto de crisis económica, fue derrocado por un golpe militar en 1930, los políticos más experimentados de la antigua capa dirigente tuvieron claro que la movilización y la radicalización de amplios sectores de la población que se habían producido entretanto hacían impensable retomar la tradición de la belle époque. Al contrario, parecía mucho más aconsejable buscar aliados poderosos, y los encontraron en el conservador ejército. Actuando a su sombra, los poderosos clanes de capa alta pudieron influir en la política económica y financiera del país hasta los años sesenta, relegando el APRA al papel opositor durante treinta años de enfrentamiento permanente con el gobierno (Klaren 2000, pp. 241 y ss.; Nugent 1997, pp. 256 y ss.; Gilbert 2017, pp. 100 y ss., pp. 115 y ss.). Por último, en lo que respecta a Brasil, el fin de la república oligárquica puede marcarse, como muy tarde, con la presidencia de Vargas en 1930, que se transformó en dictadura en 1937. Tras su régimen autoritario se encontraban grupos descontentos por diversas razones con la hegemonía ejercida en la república federal por los estados de São Paulo y Minas Gerais, que no pusieron ningún obstáculo serio al establecimiento de un nuevo sistema de gobierno. Con su centralismo, su gusto por la eficacia tecnocrática, la integración de los sindicatos y las asociaciones empresariales en el orden estatal, el autoritarismo y la cercanía al ejército, este sistema era exactamente lo contrario de la república precedente y se ajustaba más a la tradición monárquica anterior a 1889, aunque bajo un nuevo signo. Con todo, al igual que los demás regímenes de transición, no actuó con dureza ni de forma consecuente contra las oligarquías regionales establecidas que, en su mayor parte, sobrevivieron a los cambios (Fausto 1986, pp. 823 y ss.; Gilbert 2017, pp. 45 y ss., 73 y ss.). 2. Per sis t e nc i a de l as r e de s fam i l i are s Los estudios sobre clanes familiares oligárquicos suelen ocuparse de su flexibilidad y capacidad de adaptación a una amplia variedad de condiciones. Sin embargo, apenas existen trabajos sobre cómo afectó su evolución a la pérdida de su posición social y política clave tras el final de la belle époque. Por lo que parece, la mayoría de los c ientíficos
Waldmann.indb 206
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
207
sociales interesados en América Latina han asumido que pasaron a ocupar una posición marginal debido al fortalecimiento del Estado y los nuevos agentes políticos tales como partidos, sindicatos y asociaciones de intereses. En el mejor de los casos, siguieron siendo relevantes como restos políticos, en el sentido de la teoría de Charles W. Anderson sobre la escena latinoamericana, a modo de «museo vivo» de factores de poder político pasados (Anderson 1967, pp. 104 y ss.). Un trabajo como el realizado en la década de 1960 por el sociólogo francés François Bourricaud sobre la élite peruana de las plantaciones era una excepción en un panorama de falta de investigaciones sobre el tema (Bourricaud 1966, 1967). Por otro lado, las crisis económicas y políticas que se repiten en el continente desde hace décadas reviven en la prensa el viejo reproche. La culpa se dirige fundamentalmente hacia la capa alta, una minoría influyente que se aferra inquebrantablemente a sus privilegios y dirige indisimuladamente los acontecimientos en beneficio propio. Explicaciones recientes en este sentido se pueden encontrar en el Neue Züricher Zeitung (23 de noviembre de 2019) y el Frankfurter Allgemeine Zeitung (26 de septiembre de 2019 y del 16 de noviembre de 2019). La idea recurrente es que América Latina sigue siendo un polvorín social, sobre todo a causa de la desigual distribución de los ingresos y del patrimonio: en la mayoría de los países del subcontinente, un grupo limitado de dinastías familiares concentraría en sus manos los recursos económicos y de poder esenciales, dejando a una gran parte de la población en la penuria. Suena a una reedición de las condiciones sociales que dominaban durante la belle époque. Sin embargo, no es aconsejable apresurarse a dar por buena esta teoría de la continuidad; sería necesario aclarar hasta qué punto se trata realmente de una prolongación o de una ramificación de las redes familiares tradicionales o de nuevas dinastías que siguen patrones tradicionales de acumulación de patrimonio económico y de prestigio social. Esta labor requeriría una investigación empírica que va más allá del alcance de este estudio. Lo más que aquí se puede hacer, dada la escasez de literatura, es rastrear las huellas dejadas por los clanes familiares tradicionales y sus conexiones en la historia reciente de estos países. Para ello, parece conveniente recordar cómo afectó el final de la belle époque a la situación de las antiguas capas altas. Ese final s upuso
Waldmann.indb 207
03/04/2023 18:53:30
208
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
para estas una profunda cesura, ya que no solo fue un cambio de poder político en el sentido habitual, sino que, con el destronamiento político de la oligarquía, el modelo de orden sociopolítico del patrimonialismo que representaban también perdió definitivamente validez y fuerza vinculante. La capa alta perdió así una supremacía hasta entonces incuestionable en esos países (Lewin 1987, p. 410). En consecuencia, la red de solidaridad que unía a todas las familias de capa alta y que se extendía por las sociedades de los distintos países también se desgarró o se desintegró en fragmentos. Las subredes y los diferentes clanes familiares se encontraron en un universo social en el que tenían que competir en igualdad de condiciones con agentes de poder como sindicatos, asociaciones de intereses y partidos políticos. Su posición se vio aún más debilitada por el fin paulatino del auge de las exportaciones, al que habían debido gran parte de su preminencia social y política. Acostumbrados a una vida de abundancia y derroche, los clanes de capa alta tuvieron que recortar gastos y buscar otras fuentes de ingresos, lo cual resultaba problemático sin el apoyo del Estado, con el que ya no podían contar tan fácilmente. Como muy tarde, con el intento fallido de volver al poder en Argentina durante la década infame de los años treinta del siglo xx, las mejores mentes de las antiguas familias de este país aprendieron que era imposible ejercer una hegemonía política a la manera tradicional en la emergente era de masas. Si querían seguir desplegando influencia social y política, no quedaba otra opción que buscar un aliado poderoso o replegarse a nichos territoriales alejados de las metrópolis, en gran medida fuera del control gubernamental central. Antes de hablar de ciertas reacciones defensivas y de estrategias de reafirmación, parece justificado preguntarse qué elementos de los medios tradicionales de capa alta sobrevivieron durante las fases de transición y declinación, si unos cien años después de su abdicación del poder siguen existiendo como sustrato social y, si así fue, en qué forma. La primera parte de la cuestión puede responderse con un sí rotundo. En visitas a Latinoamérica, este autor no solo ha tenido contacto personal con descendientes de antiguas familias de capa alta orgullosas de su ilustre pedigrí, sino que esa experiencia se ha visto confirmada por otros investigadores como Gilbert, cuyo trabajo se ha centrado en el caso de Perú (Gilbert 2017, pp. 147 y ss.). La importancia y la conciencia de su estatus social elevado que mantienen
Waldmann.indb 208
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
209
las antiguas capas altas varían de un país a otro, pero en ningún gran Estado han pasado a ser algo marginal, de relevancia exclusivamente histórica o a caer en el olvido. Al igual que en el caso de la aristocracia europea, esto se explica, entre otras cosas, por el cultivo de la memoria histórica típico de los grupos orientados al pasado. La expresión «gente como uno» sigue sirviendo en la actualidad para identificar a miembros de las antiguas familias de capa alta, en función de su apellido y procedencia. Sin embargo, no todo se reduce a esta confirmación de una identidad común básica; también comparten valores y elementos de estilo de vida. Además del valor dado a la solidaridad familiar, que sigue manteniendo un carácter vinculante, cuentan entre los rasgos comunes la tendencia a la endogamia, es decir, las uniones matrimoniales entre pares, el número relativamente alto de hijos por el rechazo de los anticonceptivos y, en menor medida, estructuras familiares patriarcales y mentalidades conservadoras en términos generales. Aunque en algunos países se consideran una «supracultura», en realidad desempeñan más bien el rol de subcultura social. En general, el medio tradicional de capa alta se ha abierto y diversificado. Liberadas de sus antiguas aspiraciones hegemónicas, a veces producen brillantes intelectuales o artistas. El balance económico arroja luces y sombras. Cuando la crisis económica mundial puso fin al impulso de las exportaciones en estas economías, que durante mucho tiempo había proporcionado grandes beneficios, las oportunidades de crecimiento económico se desplazaron hacia la explotación de los mercados internos con una industrialización que sustituyó productos que antes se importaban. Las familias tradicionales de capa alta fueron con frecuencia reticentes a este cambio de orientación, ya que se consideraban protegidas de la pobreza con unas extensas propiedades de tierra, a las que daban un valor más estable que las fábricas de alimentos o textiles. Además, era difícil sacar adelante empresas industriales sin la protección o el respaldo del Estado, y otros grupos habían ganado un acceso más sencillo a la burocracia estatal. En 2008, la editorial Latin American Newsletter de Londres publicó un informe sobre las «dinastías» sudamericanas (Report 2008, n.º 6). En él no se establecía una distinción tajante entre acumulación de poder económico y político, ya que actualmente ambos suelen estar estrechamente vinculados en América Latina, sino que se centraba el
Waldmann.indb 209
03/04/2023 18:53:30
210
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
análisis en la acumulación de capital y patrimonio. A partir de ahí, el informe subrayaba la omnipresente «oligarquización» de la economía latinoamericana. Casi todas las grandes empresas son de propiedad familiar y las buenas relaciones generales, pero sobre todo con el aparato estatal, contarían más que las competencias o las ideas innovadoras. A excepción de Brasil, en el subcontinente no se puede hablar de un espíritu empresarial independiente del Estado. En relación con nuestras preguntas, dos conclusiones del informe resultan especialmente reveladoras. La primera es que las familias que figuran en la lista y han alcanzado una enorme riqueza son casi siempre «nuevas oligarquías»: hijos o nietos de personas que no emigraron de ultramar hasta finales del siglo xix o principios del xx. Esto no significa que las familias tradicionales se hayan empobrecido, sencillamente han sido superadas en el orden nacional por otras llegadas más tarde que han conseguido amasar un valor patrimonial mayor. La excepción a esta regla son las dinastías familiares ya consolidadas desde el periodo colonial en Chile y Colombia. No solo siguen produciendo políticos de alto nivel, sino que, gracias a su proximidad al aparato estatal, también han conseguido mantenerse en la cúspide de la riqueza de sus países. En segundo lugar, llama la atención el alto porcentaje de multimillonarios mencionados en el informe que, instalados en las provincias, se han convertido allí en grandes capitalistas. El clan Kirchner en Argentina, completamente desconocido hasta hace quince años, es solo el ejemplo más espectacular de este tipo de carrera: desde el discreto puesto de gobernador en la remota provincia sureña de Santa Cruz hasta el sillón presidencial. Con respecto a Argentina, siete de las veintitrés provincias parecen estar en manos de dinastías familiares (Report 2008, p. 7). Este dato confirma la suposición expresada repetidamente a lo largo de este estudio: que las provincias son un caldo de cultivo especialmente fértil para la dominación oligárquica debido a su fácil manejo y atraso social. A la luz de las conclusiones del informe, cabe añadir que la dotación de recursos «naturales» de una provincia tiene una importancia secundaria. Es más importante el ejercicio prácticamente ilimitado del poder político asociado al control social de una provincia. Esta es la principal diferencia entre el actual nacimiento de las oligarquías y su génesis en el siglo xix. En aquella época, el requisito para ocupar los principales cargos políticos era contar con un
Waldmann.indb 210
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
211
patrimonio considerable, cualesquiera que fuera el modo de haberlo adquirido (en la mayoría de los casos, a través del comercio). Hoy, sin embargo, la dinámica se invierte: los cargos políticos se utilizan para acumular patrimonio y ascender en la jerarquía sociopolítica. En cualquier caso, los canales de influencia económica y política en América Latina siguen siendo difíciles de separar. Esto nos lleva a preguntarnos de nuevo qué alternativas tuvieron las antiguas familias de capa alta para compensar al menos parcialmente la pérdida de su extensa dominancia tras la belle époque. Se pueden distinguir cuatro vías. La más sencilla es la carrera política individual de sus descendientes. En parte por rasgos personales y en parte por cuestiones de socialización, surgieron de ellas sujetos con un nivel educativo superior a la media, así como grandes dotes de liderazgo. Estos individuos, activos políticamente, también lograron distinguirse y alcanzar altos cargos políticos en un contexto democrático. Sin embargo, con el cambio de las condiciones políticas, no pudieron hacer que sus familias se beneficiaran de los frutos de su éxito en una medida comparable a lo sucedido en épocas anteriores. Tuvieron que contentarse con ver confirmados su notoriedad y prestigio. Hubo maniobras políticas orientadas más explícitamente hacia la protección del interés colectivo, dirigidas a establecer el núcleo de las antiguas familias de capa alta en el rol de poder político de veto y de reserva (Sebelis 2002). Un buen ejemplo en este sentido es la élite de las plantaciones peruanas entre los años treinta y sesenta del siglo pasado. Se atrincheró políticamente tras los gobiernos militaristas, pero puso todo su peso al servicio de la continuidad de una política económica y financiera liberal (Gilbert 2017, pp. 115 y ss.). Al mover los hilos de la toma de decisiones entre bastidores, no se desgastó en el ejercicio de poder, ni vio afectado su prestigio social por el cambio de las constelaciones de poder político. El margen de maniobra política de las redes tradicionales de capa alta fue aún mayor en momentos de crisis política y debilidad del Estado, cuando se las convocó como agentes mediadores entre las partes en conflicto para encontrar una salida al problema. Este fue el caso de la capa alta experta en política de Minas Gerais (Brasil) y también el de la capa dirigente de una Guatemala desgarrada por los conflictos políticos (Hagopian 1996, p. 14; Casaús Arzú 1994). Quienes ayudaban a sentar las bases en el momento de cambio de régimen se aseguraban
Waldmann.indb 211
03/04/2023 18:53:30
212
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
automáticamente una participación en los procesos de toma de decisiones de los nuevos detentadores del poder. Finalmente, en América Latina, a pesar de todas las convulsiones y hostilidades políticas, no son pocos los clanes familiares de la antigua capa alta que han conseguido mantener las riendas políticas o actuar como asistentes para dinastías familiares de nueva creación. Cuanto más pequeño y manejable es un ámbito de poder, más probable es que se perpetúe la supremacía de clanes y redes familiares. En este sentido, no es casualidad que la dominación familiar tradicional haya mantenido sus bastiones en provincias relativamente independientes de grandes Estados territoriales como México, Brasil y Argentina, y en pequeños Estados de Centroamérica, especialmente en Costa Rica y Guatemala (Stone 1993; Casaús Arzú 2008; Report 2008, pp. 9 y ss., 13 y ss.). 3. Hu ell as de l a r ga dur ac i ón Al ocuparse del legado institucional y mental de la capa alta tradicional se ha de tener la precaución de no culparla de todas las debilidades y deficiencias de la evolución de estos países. Muchos defectos aparentes que en retrospectiva parecen abusivos y censurables no lo eran en su época. Cuando, en lo que sigue, se destacan características específicas del ejercicio del poder de la capa alta, en primer lugar, se centran en la belle époque, en la que antiguas redes familiares ocuparon una posición dominante prácticamente sin restricciones. Mi tesis sería que, en esta fase clave, los principios respecto a un orden de validez general se expresaron con mayor claridad que en momentos anteriores y posteriores, además de encontrar una plasmación institucional. Las reflexiones giran en torno a tres cuestiones, todas ellas relacionadas con la «política» en el sentido más amplio. En primer lugar, la relación de la oligarquía con el aparato estatal; en segundo, su influencia en la cultura política de estos países, y, en tercer lugar, el impacto estructural de la estrecha relación de las capas altas con Europa y, en particular, el efecto de sus fuertes vínculos económicos con el Viejo Continente. La oligarquía tuvo una gran influencia en el desarrollo estatal de estos países por dos razones. En primer lugar, hay que recordar que la mayoría de los Estados latinoamericanos —Brasil y Chile fueron
Waldmann.indb 212
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
213
excepciones en este sentido— no adoptaron formas consistentes, no presentaron un complejo de poder institucional con un peso propio considerable hasta la segunda mitad del siglo xix. Los gobiernos oligárquicos coincidieron con un momento en el que estos Estados no eran aún entidades consolidadas y estables, sino que seguían siendo maleables y abiertas a influencias externas. Sin embargo, es más importante el segundo factor, el «cómo», es decir, la manera en la que la capa alta utilizó el control del aparato estatal que se habían atribuido. No le reconocieron ninguna autoridad autónoma ni respetaron la pretensión de soberanía inherente a la idea del Estado, sino que lo pusieron sin reparos a su servicio. Esto fue decisivo para marcar el rumbo del futuro. Estadistas y gobiernos posteriores trataron de corregir este defecto de nacimiento, para otorgar al Estado parte de su dignidad y prestigio como instancia suprapartidista. Sin embargo, el temprano abuso de las funciones estatales al servicio de una capa social dejó una marca duradera en la memoria colectiva. Su consecuencia más importante fue sentar el precedente de un mal ejemplo de la oligarquía que sirvió como modelo a otras capas: sacrificar a intereses particulares de grupo la pretensión del Estado de representar el bien común y la nación. A medio y largo plazo, allanó el camino para el corporativismo como principio constitutivo del Estado, que tiene una venerable historia en la doctrina social católica que se remonta hasta la Edad Media (Wiarda 2001). Aunque las redes de capa alta no constituían auténticas comunidades corporativas, eran claras precursoras en esta dirección por su carácter interconectado, las estrechas relaciones entre las distintas familias y, sobre todo, la enérgica defensa de intereses comunes. Manejado con moderación, un orden corporativo puede ciertamente establecer un equilibrio entre el poder central y los grupos y asociaciones sociales que lo rodean. Sin embargo, si estos últimos, como es habitual en América Latina, insisten de forma crónica y excesiva en el cumplimiento de sus demandas particulares frente al ejecutivo, este se encontrará en un permanente estado de asedio (Hagopian 1996, p. 263; Casaús Arzú 1994, p. 36; Collier/ Collier 1991). Otras dos circunstancias que contribuyeron al debilitamiento del Estado se remontan a la belle époque: la falta de imposición del monopolio estatal sobre el uso de la fuerza y la permanencia de dos sistemas de normas enfrentados. Incluso después de haber tomado el
Waldmann.indb 213
03/04/2023 18:53:30
214
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
poder estatal, las capas altas se aferraron a la costumbre de mantener sus propias milicias, especialmente en el interior. En consecuencia, hasta bien entrada la belle époque, insistieron en el derecho a dirimir sus disputas por la fuerza, recurriendo si era necesario incluso a un considerable grupo de adherentes (Lewin 1987, pp. 273 y ss.). Este pecado original de la oligarquía se ha convertido en un rasgo general de las sociedades latinoamericanas. No significa eso que individuos o colectivos sociales se sintieran libres de tomar las armas por cualquier razón o para r esolver todas sus disputas, pero en los distintos países sigue existiendo un consenso tácito de que para grupos y sectores de la población expuestos a graves problemas es legítimo defenderse por medio de la fuerza. En este estudio se ha señalado en repetidas ocasiones que en América Latina existen dos sistemas de normas enfrentados que se remontan al periodo colonial y que siguieron vigentes a lo largo del siglo xix. Por un lado, sobre todo en las ciudades y sus zonas de influencia inmediata, ordenanzas y leyes escritas basadas en la Constitución; por otro, sobre todo en el interior, aunque no solo, un conjunto informal de normas derivadas de una actitud patrimonialista y cuyos elementos básicos son el patronazgo y el clientelismo. Como parte de su ejercicio del poder político, la oligarquía integró las normas patrimonialistas en el aparato estatal; en parte, se impusieron literalmente a la burocracia. Como resultado, se vio retrasado e incluso inhibido el desarrollo de una burocracia responsable y de una maquinaria estatal operativa de acuerdo con criterios racionales. La consecuencia de esta peculiar fusión fue un sistema ambivalente de orden y reglas que a menudo enfrentaba con exigencias contradictorias no solo a los miembros de la administración del Estado sino también al «ciudadano de a pie». Y así sigue siendo hoy todavía. Los politólogos se han preguntado en repetidas ocasiones con escepticismo por el concepto de democracia y de Estado de derecho por parte del ciudadano latinoamericano medio. ¿Acaso el subcontinente no cuenta con una larga historia de dominación autoritaria en sus más diversas formas? Incluso allí donde se adoptaron Constituciones republicanas, ¿no se vieron obstaculizadas en la práctica por un sistema de censo muy restrictivo, así como por decisiones políticas tomadas «de arriba hacia abajo» y no «de abajo hacia arriba», en virtud de unas reglas informales? Aunque esto es cierto, el mismo hecho de que los
Waldmann.indb 214
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
215
electores fueran arrastrados a las mesas de votación el día de las elecciones o inducidos a rellenar sus papeletas con incentivos materiales no quedó sin efecto. Aunque, como todo el mundo sabía que los resultados de las votaciones eran manipulados después por «expertos», en sus afanes por preservar las apariencias democráticas, los responsables expresaban, sin saberlo, la importancia que concedían a la ficción de la voluntad libre de los votantes. En la literatura sobre el tema se empieza a difundir la visión de que, a pesar de las relaciones políticas que cimentan las jerarquías de poder, en estas sociedades de inmigración está extendido un igualitarismo de principio y, derivado de ello, la participación política es considerada un derecho general fundamental (Herrera 2003, pp. 222 y ss.; Sabato 2018). Diferente es el caso, sin embargo, del Estado de derecho, un principio con el que las élites estatales latinoamericanas siempre han tenido dificultades y que, por tanto, ha permanecido como una especie de cuerpo extraño en su concepción del Estado. Esto es, por supuesto, una simplificación, ya que es preciso establecer matices y diferencias. En términos generales, los chilenos parecen ser más respetuosos con la ley que los argentinos (Bergmann 2009); y en Uruguay la ley goza de mayor respeto que en Bolivia. Sin embargo, atendiendo también a lo dicho anteriormente sobre el sistema de normas híbrido de estos Estados, no parece equivocado afirmar que el principio del Estado de derecho en sentido occidental fue la cenicienta de su historia. Mientras que los derechos fundamentales tienen cierto reconocimiento, en especial los derechos sociales —no tanto las libertades liberales—, el estricto cumplimiento legal de los funcionarios se recibe con la misma incomprensión que la separación de poderes. Esta última se ve socavada en gran medida por el rol dominante del poder ejecutivo, mientras que la obediencia absoluta a la ley por parte de los funcionarios supondría la pérdida de una importante fuente de ingresos derivada del incumplimiento selectivo de la ley. El principal obstáculo para el cumplimiento sistemático del principio de separación de poderes sigue siendo la mezcla entre el ejercicio de funciones públicas y la satisfacción de ventajas privadas. En la administración pública es excepcional encontrar una ética funcionarial en sentido estricto. En general, no se culpa a quien ocupa un cargo público si, con moderación, por supuesto, también saca algún provecho personal. En este sentido, la oligarquía sentó un precedente que ha
Waldmann.indb 215
03/04/2023 18:53:30
216
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
permitido a generaciones posteriores de funcionarios seguir sus pasos sin grandes remordimientos. Si los efectos nocivos de los regímenes oligárquicos sobre el Estado latinoamericano, medidos según criterios europeos, podrían enumerarse con bastante precisión, más difícil es evaluar su influencia en la cultura política de estos países. Mucho apunta a que fue considerable. Aunque pueda sorprender a primera vista, la tesis que aquí se plantea es que el conservadurismo estructural característico de las redes familiares tuvo un efecto moderador en el devenir político del subcontinente, frenando excesos radicales. Probablemente no sea una coincidencia que, a pesar de que la desigualdad de rentas y de patrimonio hayan alcanzado niveles récord en comparación con otros países, las auténticas revoluciones han sido raras excepciones. Es más, las tres que han llegado a producirse, en México, Cuba y Nicaragua, tuvieron lugar al norte del subcontinente, lo que lleva a la pregunta de hasta qué punto pudieron deberse a la animosidad contra Estados Unidos, el hegemónico vecino. Es decir, si no fueron más el resultado de motivaciones nacionalistas que de tensiones sociales endógenas. Si los clanes de capa alta y sus redes asumían un rol que tendía a ser pacificador fue porque no se identificaban ni con los partidos ni con todo el espíritu republicano que llegaba de los nuevos Estados, sino que los miraban, por así decirlo, desde una posición de superioridad. Las rencillas familiares, que siguieron siendo frecuentes, casi nunca se basaban en discrepancias ideológicas o conflictos políticos. Estallaban más bien por intereses económicos en conflicto, pero más asiduamente por enemistades y animadversiones personales. Mantener distancia de los partidos políticos también suponía cierta astucia estratégica, puesto que evitaba la división interna que habría podido debilitar la posición propia como grupo de presión. En situaciones de crisis política y transición, no fue excepcional que los clanes familiares influyentes se comprometieran políticamente en ambos bandos para luego garantizar su posición en las filas del que se alzaba victorioso. Este tipo de fricciones no dejaron huellas duraderas en las relaciones internas. La interminable sucesión de generaciones, que era y sigue siendo típico de los linajes antiguos, también tuvo un efecto de desaceleración que favoreció las coyunturas de poder ya existentes. En el plano político tuvo su reflejo en cierta tendencia a la repetición, en el retorno cíclico de conflictos y constelaciones ya conocidas. Pero los p aralelismos
Waldmann.indb 216
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
217
fueron aún más allá. Una mirada atenta revela sorprendentes similitudes entre las redes familiares y los movimientos políticos en su acogida e integración de nuevos miembros. En ambos casos, tenían que ser personalidades de carisma y peso con un potencial de recursos considerable. En el caso de las redes familiares, el foco se situaba en el patrimonio y el prestigio social, mientras que en épocas recientes el aspirante al poder político debía tener ciertas competencias o la capacidad de atraer a las masas. En ambos casos, además de cualidades positivas, la admisión podía verse facilitada con ocasionales gestos amenazantes o si se «insinuaba» que, de no tenderse las demandas de integración, se podía hacer daño al grupo en cuestión. Una vez incorporados, los nuevos miembros podían continuar su carrera sin obstáculos, lo cual frecuentemente solía llevarlos a ocupar puestos de autoridad y poder de decisión reconocidos. Otro rasgo común se refiere al inevitable declive social. Ni las redes familiares ni las redes políticas permitieron que los antiguos dirigentes cayeran en el olvido fácilmente. En ambos ámbitos, fueron y siguen siendo tratados como figuras respetadas de cuya experiencia y consejos pueden y deben beneficiarse las generaciones más jóvenes. Estos puntos en común y la probable influencia mutua de la dinámica circulatoria de redes familiares y movimientos políticos han sido repetidas veces señaladas. Sin olvidar que están también en la base de la conocida tesis de C. W. Anderson, que equiparaba la escena política latinoamericana con un «museo viviente» (Anderson 1967, p. 104; Walker 1986, p. 26; Gilbert 2017, p. 75). La tercera cuestión que se trata aquí es la orientación externa de las redes familiares oligárquicas, especialmente su relación con Europa, un continente muy desarrollado para los estándares de la época. La relación tenía una vertiente económica pragmática y otra simbólica no menos importante. Ambas se han señalado en varios puntos de este estudio, por lo que ahora se hacen algunas observaciones complementarias. En cuanto al curso exportador económico adoptado por la capa alta, parece interesante preguntarse por la huella que ha dejado a largo plazo en el perfil empresarial latinoamericano y sus consecuencias sociales. Las repercusiones sobre los propios empresarios se pueden resumir en la idea de que, a largo plazo, centrarse en las exportaciones favoreció la aparición de un tipo de empresario que encarnaba prácticamente lo contrario del ideal de destrucción creativa alabado
Waldmann.indb 217
03/04/2023 18:53:30
218
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
por Schumpeter (1972). Esto es debido principalmente a que muchas materias primas de América Latina son extremadamente sensibles a las variaciones coyunturales. Su valor en el mercado internacional estaba sujeto a fuertes fluctuaciones. De esta forma, en un corto periodo de tiempo, los ingresos podían aumentar considerablemente, pero también caer bruscamente, bien porque se había desarrollado un proceso sintético para la producción del producto en cuestión o porque los competidores lo habían sacado al mercado a un precio inferior. La forma habitual de afrontar este riesgo era la diversificación. A largo plazo, esta estrategia favoreció una cultura empresarial con marcados rasgos especulativos, como ya observó Bourricaud para el caso de Perú en los años sesenta. Según Bourricaud, los gestores de las corporaciones de capa alta no se distinguían por sus habilidades especiales ni por la originalidad de sus ideas, sino por su capacidad para mover capital —en gran parte líquido— rápidamente hacia sectores y explotaciones que prometían mayores beneficios a corto plazo (Bourricaud 1966, pp. 22 y ss.; Sabato 1991, pp. 95 y ss., 110). En términos de familias singulares, esto condujo a grandes acumulaciones de patrimonio. Sin embargo, el efecto de la riqueza en el conjunto de la sociedad fue limitado, ya que ni la economía de exportación ni las empresas comerciales activas en varios sectores, a excepción de áreas concretas como plantaciones o algunas minas, generaron ningún estímulo significativo para el empleo. Los latifundistas gestionaban sus propiedades con un número reducido de trabajadores, y las explotaciones familiares de tamaño pequeño o mediano siguieron siendo la excepción en toda América Latina. El bajo nivel medio de empleo era una variable clave para el desarrollo de estos países ya que, según estudios recientes, la producción y el consumo masivos son decisivos para el nivel de prosperidad de una sociedad, que se aseguran sobre todo con una industrialización tardía muy amplia. Excepcionalmente también puede servir como punto de partida una agricultura estructurada de forma igualitaria (Plumpe 2019, pp. 140 y ss., 266; Senghaas 1982). Sin embargo, en América Latina no se da ninguna de estas dos situaciones. Si el comportamiento económico de los empresarios de capa alta resulta al menos comprensible, cuesta mucho más comprender la mentalidad de fondo para la adhesión de la oligarquía a Europa. Es decir, entender si buscaba con ello un proyecto de Estado nacional
Waldmann.indb 218
03/04/2023 18:53:30
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
219
y cuál era en su caso. Es evidente que ni el positivismo de Auguste Comte ni su creencia en el progreso ilimitado asociado a la economía de mercado liberal global convenció a sus cabezas más inteligentes. El siglo xix no solo estuvo marcado por el optimismo global, sino que fue testigo de un floreciente nacionalismo que también se extendió a Latinoamérica (Carreras/Potthast 2010, pp. 146, 150 y ss.). Sin embargo, desde la perspectiva nacional, el impulso a las exportaciones no tenía mucho sentido, ya que se dirigía principalmente al enriquecimiento sin límites de una capa privilegiada minoritaria. Además, ¿cómo imaginarse unos Estados nación cuyas élites renunciaban voluntariamente a atributos de soberanía, como un mínimo de independencia económica, y cuya capacidad de defensa militar era, salvo excepciones, más que cuestionable? Lo cierto es que las capas altas latinoamericanas se sentían muy cercanas, en cierto modo emparentadas, al Viejo Continente del que habían partido sus antepasados. No se consideraban iguales a las élites europeas, pero, en la medida en que creció su poder económico, cada vez más a su altura. Desde su óptica eran socios emancipados menores de la comunidad de Estados europeos, a los que siempre habían estado subordinados, en una relación que parece más adecuado caracterizar como «colonialismo tardío voluntario». 4. Testim o ni o s y r e t r ato s de ép o ca Los testimonios de época recogidos en este apartado se remontan a algún tiempo atrás, pero mantienen toda su actualidad. Probablemente, en ningún otro lugar del mundo se aplique mejor que en América Latina el conocido lema de la novela de Giuseppe di Lampedusa El gatopardo: «Cambiar todo para que nada cambie».
Carlos Felipe: un ejemplo de la persistencia de las pautas tradicionales de solidaridad y reciprocidad El antropólogo social Arnold Strickon relata la historia de una familia italiana que emigró a Argentina en los años veinte del siglo xx y que, a través de prácticas sociales que recuerdan el comportamiento tradicional de las capas altas, alcanzó el prestigio social y un considerable patrimonio en pocas décadas. La figura clave en este proceso de ascenso socioeconómico fue el hijo
Waldmann.indb 219
03/04/2023 18:53:30
220
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
menor de la familia: Carlos. Sus dos hermanos mayores trabajaron inicialmente en la carpintería de muebles que dirigía su padre. Este negocio generó unos beneficios decentes durante dos décadas y ayudó a la familia de Buenos Aires a alcanzar un modesto nivel de prosperidad. Carlos, hasta cierto punto innecesario en el negocio, pudo dedicarse a sus aficiones de cría de caballos y carreras de coches, lo cual le puso en contacto con los «círculos más selectos» de la sociedad porteña. Lo más probable es que fueran estos contactos los que le llevaron a proponer, a principios de los años cuarenta, la compra en la provincia de Buenos Aires de un terreno para su propia explotación. La propuesta fue bien recibida, ya que la adquisición y la propiedad de la tierra seguían elevando el prestigio social de una familia en Argentina. A través de repetidas adquisiciones a lo largo de los años, la célula inicial se convirtió en una finca señorial de tamaño mediano con cierta influencia en las relaciones de poder en el seno de la familia. El trasfondo de esta reestructuración del patrimonio era que la fábrica de muebles, especializada en mobiliario de estilo tradicional, tuvo dificultades para adaptarse a los cambios de gusto de las familias porteñas y cayó en una crisis de ventas. Tampoco ayudó a la empresa que el gobierno de Perón tuviera un futuro halagüeño, con su favoritismo hacia las capas inferiores. Sin embargo, según el análisis de Strickon, hubo principalmente tres mecanismos informales que consagraron el éxito de la conversión a un nuevo sector económico, el de la ganadería y la agricultura. El primero fue la solidaridad familiar, que primaba sobre el esfuerzo de desarrollo de los miembros y su ambición individual. Al igual que el padre y los hermanos habían financiado durante mucho tiempo las costosas aficiones del menor «mimado», para Carlos era algo natural que, habiendo adquirido rentas y patrimonio, los utilizara para mantener a toda la familia. En un momento económico crítico, el consejo familiar se sentó a debatir si ampliar y modernizar el negocio de muebles o invertir el dinero disponible en ampliar las tierras. Tras decidirse por esta última opción que prometía más seguridad a largo plazo, los hermanos mayores no dudaron en conceder al menor el rol de nuevo patriarca de la familia y el derecho a instalarse en la casa de los padres tras su muerte. Sin embargo, la ampliación de las tierras disponibles no fue suficiente. Para que fueran rentables y dieran buenos rendimientos, Carlos no tuvo más opción que familiarizarse con los nuevos roles ligados al cultivo agrícola y el cuidado del ganado. Esto último no dejaba de ser problemático, porque como patrón trataba con gauchos, individuos muy particulares que, además de por su coraje, se identificaban con los valores del orgullo y el igualitarismo, es decir, con poca disposición a subordinarse a otros. En última instancia, el verdadero gaucho solo respeta a quienes pueden igualar su destreza como jinete y su habilidad para controlar el ganado. Aprovechando su buen conocimiento de los caballos, Carlos consiguió ganarse ese respeto y lograr así un equilibrio entre su doble rol de patrón y gaucho.
Waldmann.indb 220
03/04/2023 18:53:31
VI . PÉRD I D A D E G O BI ERN O Y H E R E NC IA D U R A D E R A
221
Menos concreta, aunque no por ello menos importante, era la tercera habilidad de Carlos: el arte de cultivar amistades. Para crear las condiciones idóneas para ello en la provincia, se casó con una maestra, hija de un importante hombre de negocios, y dirigió un hotel junto con el padre de su esposa, en cuyo bar se reunían de forma habitual los notables de la provincia. También se benefició de su antiguo c írculo de amistades de Buenos Aires, alrededor de la Sociedad Rural, la asociación de intereses más importante de los grandes terratenientes. Carlos asumió varios cargos dentro de la Sociedad. La «amistad» en términos argentinos presupone la simpatía mutua y es base de la confianza. Puede dar pie a la celebración de acuerdos comerciales y facilitar su ejecución, pero debe distinguirse estrictamente de las relaciones puramente comerciales. Es evidente que Carlos tenía rasgos de simpatía por naturaleza, pero en contacto con sus amistades de capa alta también aprendió desde muy pronto a moverse en los grupos y capas más diversos, siempre abierto y dispuesto a la conversación. Se le consideraba capaz, fiable, honesto e independiente. Esto les aseguró a él y a su familia un elevado estatus social, tanto en los círculos terratenientes de Buenos Aires como en la provincia. Fuente: la historia de Carlos Felipe está tomada del ensayo «Carlos Felipe: Kinsman, Patron and Friend» de Arnold Strickon (1965).
La transición a la democracia en Brasil «Aunque Brasil ha hecho una transición a la democracia, la continuidad de las élites amenaza esa democracia. Cabe preguntarse por qué debería afectar a la democratización que los políticos tradicionales asuman puestos de poder en el Estado y los partidos dominantes según las nuevas reglas del juego político. Si por democratización se entiende que los principales responsables de la toma de decisiones sean elegidos en elecciones periódicas, justas y libres de fraude, en las que toda la población adulta pueda votar y los candidatos compitan libremente por los votos, mis dudas están de más. […] Pero si se considera que la democracia es algo más que las instituciones que limitan el poder del Estado y obligan a los gobernantes a rendir cuentas a los gobernados, y se entiende, en cambio, en términos de distribución efectiva del poder político, el poder residual de la élite tradicional puede tener muchas consecuencias. Aunque en el Brasil actual los partidos políticos, las autoridades locales, la relación entre el ejecutivo y el legislativo, los códigos electorales y los modos de a sociación y r epresentación de intereses, aunque no sean formalmente autoritarios […], no cumplen con los requisitos de Dahl de una poliarquía. Por el contrario, tratan más bien de restringir la participación política de las masas y limitar el círculo de la toma de decisiones. Las posiciones de los partidos en determinados temas se sacrifican sistemáticamente a los cálculos particularistas de una élite cerrada, y unos partidos débiles se adaptan a una democracia
Waldmann.indb 221
03/04/2023 18:53:31
222
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
limitada. Aunque los ejecutivos fuertes, los partidos débiles y el clientelismo generalizado no socavan la democracia por sí mismos, muchas democracias del mundo actual presentan una o más de estas c aracterísticas. Además, cuando estas tres características se combinan, como ocurre en Brasil, sus efectos perversos sobre la democracia se multiplican. »Por muy condenado que parezca el antiguo régimen, un siglo de dominio de la élite tradicional debería convencer a los académicos y activistas de que la mera oportunidad de aflojar el dominio de esta clase sobre el sistema político brasileño no traerá por sí misma la democracia. Para una democracia que merezca llamarse así, Brasil necesita un cambio de los viejos canales de mediación entre el Estado y la sociedad, no precisa de asociaciones corporativistas dirigidas por élites clientelistas, sino de representantes de grupos surgidos de elecciones genuinamente democráticas». Fuente: traducción libre del apartado final del capítulo 8, de forma abreviada y ligeramente modificada, del estudio de Frances Hagopian de 1996, Traditional Politics and Regime Change in Brasil.
Waldmann.indb 222
03/04/2023 18:53:31
Bibliografía
Adler Lomnitz, Larissa et al. (2007): «Globalización y nuevas élites en México». En: Birle, P./Hofmeister, W./Potthast, B. (eds.): Élites en América Latina. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 143168. Adler Lomnitz, Larissa/Pérez-Lizaur, Marisol (1987): A Mexican Elite Family, 1820-1980. Kinship, Class, Culture. Princeton: Princeton University Press. Altmann, Ida (1992): Emigrantes y sociedad. Extremadura y América en el siglo xvi. Madrid: Alianza. Anderson, Charles W. (1967): Politics and Economic Change in Latin America. New York: Van Nostrand. Balmori, Diana (1985): «Family and Politics: Three Generations». En: Journal of Family History, pp. 247-257. Balmori, Diana/Oppenheimer, Robert (1979): «Family Clusters: Generational Nucleation in Nineteenth-Century Argentina and Chile». En: Comparative Studies of Society and History (21), pp. 231-261. Balmori, Diana/Voss, Stuart/Wortman, Miles (1984): Notable Family Networks in Latin America. Chicago/London: University of Chicago Press. Barman, Roderick/Barman, Jean (1976): «The Role of the Law Graduate in the Political Elite of Imperial Brazil». En: Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 18, pp. 423-449. Bauer, Arnold (1975): Chilean Rural Society from the Spanish Conquest to 1930. New York: Cambridge University Press. — (1990): «Industry and Missing Bourgeoisie: Consumption and Development in Chile, 1850-1950». En: Hispanic American Historical Review, vol. 70, pp. 227-253.
Waldmann.indb 223
03/04/2023 18:53:31
224
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Bergmann, Marcelo (2009): Tax Evasion and the Rule of Law in Latin America. The Political Culture of Cheating and Compliance in Argentina and Chile. University Park: Penn State University Press. Bernecker, Walther L. (1987): Industrie und Außenhandel. Zur politischen Ökonomie Mexikos im 19. Jahrhundert. Saarbrücken: Breitenbach. — (1991): «Die Reiche der Spanier und Portugiesen». En: Ablösungen aus Imperien. Symposium vom 14. bis 16. Juni 1991. Stuttgart: Breuninger Kolleg, pp. 87-106. — (1996): «Der Niedergang des spanischen Kolonialreichs». En: Altrichter, H./Neuhaus, H. (eds.): Das Ende von Großreichen. Erlangen: Palm und Enke, pp. 159-184. — (2007): «Mexiko im 19. Jahrhundert zwischen Unabhängigkeit und Revolution». En: Bernecker, W./Pietschmann, H./Tobler, H. W. (eds.): Eine kleine Geschichte Mexikos. Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 121-240. Bernecker, Walther L./Pietschmann, Horst/Zoller, Rüdiger (2000): Eine kleine Geschichte Brasiliens. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bertrand, Michel (1999): «La élite colonial en la Nueva España del siglo xviii. Un planteamiento en términos de redes sociales». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 35-52. Bicalho Canédo, Leticia (1998): «La production généalogique et les modes de transmission d’un capital politique dans le Minas Gerais bresilien». En: Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 31, pp. 4-28. Birle, Peter/Hofmeister, Wilhelm/Maihold, Günther/Potthast, Barbara (eds.) (2007): Élites en América Latina. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert. Blakemore, Harold (1986): «Chile from the War of the Pacific to the World Depression, 1880-1930». En: Bethell, L. (ed.): The Cambridge History of Latin America, vol. V. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 499551. Blank, Stephanie (1974): «Patrons, Clients and Kin in seventeenth-Century Caracas: A Methodological Essay in Colonial Spanish American Social History». En: Hispanic American Historical Review, vol. 54, pp. 260-283. Boeckh, Andreas (2010): «Dependencia». En: Nohlen, D./Schultze, R. (eds.): Lexikon der Politikwissenschaft. München: Beck, pp. 158 y ss. Borges, Dain Edward (1992): The Family in Bahia, Brazil 1870-1945. Stanford: Stanford University Press. Botana, Natalio (1977): El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916. Buenos Aires: Sudamericana. Bourricaud, François (1966): «Structure and Function of the Peruvian Oligarchy». En: Studies in Comparative International Development, vol. 2, pp. 17-36. Bourricaud, François (1967): Pouvoir et société dans le Perou contemporain. Paris: Presses de Sciences Po.
Waldmann.indb 224
03/04/2023 18:53:31
BI BLI O G RA F ÍA
225
Brühwiller, Tjerk (2019): «Pulverfass Lateinamerika». En: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16/11/2019. Büschges, Christian (1996): Familie, Ehre und Macht, Konzept und soziale Wirklichkeit des Adels in der Stadt Quito (Ecuador) während der späten Kolonialzeit, 1765-1822. Stuttgart: Franz Steiner. — (1999): «La formación de una nobleza colonial. Estructura e identidad de la capa social alta de la ciudad de Quito». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 215-231. — (2005): «Don Quijote in Amerika. Der iberoamerikanische Adel von der Eroberung bis zur Unabhängigkeit». En: Edelmayer, Friedrich et al. (eds.): Lateinamerika 1492—1850/70. Wien: Promedia-Verlag, pp. 154170. — (2013): «Aristocratic Revolutionaries: The Nobility During the Independence Period of Spanish America and Brazil (1808-1821)». En: Journal of Modern European History, vol. 11, pp. 495-513. Büschges, Christian/Schröter, Bernd (1999): «Las capas altas urbanas en la América hispánica colonial. Reflexiones sobre un tema y una conferencia». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 299-315. — (eds.) (1999): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert. Carreras, Sandra/Potthast, Barbara (2010): Eine kleine Geschichte Argentiniens. Berlin: Suhrkamp. Carvalho, José Murilo de (1982): «Political Elites and State Building. The case of nineteenth-Century Brazil». En: Comparative Studies in Society and History, vol. 24, pp. 378-399. Casaús Arzú, Marta Elena (1994): «La pervivencia de las redes familiares en la configuración de la élite de poder centroamericana». En: Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 20(2), pp. 41-69. — (2008): «Das Überleben der Machteliten in Zentralamerika vom 16. bis zum 20. Jahrhundert». En: Kurtenbach, S./Mackenbach, W./Maihold, G./ Wünderich, V. (eds.): Zentralamerika heute. Politik, Wirtschaft, Kultur. Frankfurt am Main: Vervuert, pp. 147-167. — (2018): Guatemala. Linaje y racismo. Ciudad de Guatemala: F & G Editores. Centeno, Miguel Ángel (1997): «Blood and Debt: War and Taxation in Nineteenth-Century Latin America». En: The American Journal of Sociology, vol. 102(6), pp. 1565-1605. Chust, Calero/Marchena Fernández, Juan (2007): Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850). Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert. Codato, Adriano/Espinosa, Fran (eds.) (2018): Élites en las Américas: diferentes perspectivas. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.
Waldmann.indb 225
03/04/2023 18:53:31
226
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Collier, Simon (1987): «Chile». En: Bethell, L. (ed.): Spanish America after Independence, 1820-1870. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 282-313. Collier, Ruth/Collier, David (1991): Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America. Princeton: Princeton University Press. Comte, Auguste (1995): Cours de Philosophie Positive. Discours sur l’ésprit positif. Paris: Librairie Garnier Freres. Cramaussel, Chantal (1999): «Una oligarquía de la frontera norte novohispana: Parral en el siglo xvii». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 85-102. Daus, Ronald (1971): Zorniges Lateinamerika. Selbstdarstellung eines Kontinents. Düsseldorf/Köln: Diederichs. Edwards, Alberto (1928): La fronda aristocrática en Chile. Santiago de Chile: Imprenta Nacional. Escalante Gonzalbo, Fernando (1992): Ciudadanos imaginarios. Ciudad de México: El Colegio de México. Evans, Peter (1987): «Class and Dependence in East Asia: Lessons for Latin America». En: Deyo, F. C. (ed.): The Political Economy of New Asian Industrialization. Ithaca: Cornell University Press, pp. 203-226. Fausto, Boris (1986): «Brazil: The Social and Political Structure of the First Republic, 1889-1930». En: Bethell, L. (ed.): The Cambridge History of Latin America, vol. V. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 779829. Fernández Darraz, Enrique (2001): Estado y sociedad en Chile, 1891-1931. Berlin: Freie Universität Berlin. Ferns, Henry S. (1973): La Argentina. Buenos Aires: Sudamericana. Ferreiro, Juan Pablo (1999): «Todo queda en familia… política y parentesco entre las familias notables de Jujuy del siglo xvii». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 251-274. Fischer, Thomas (ed.) (2001): Ausländische Unternehmen und einheimische Eliten in Lateinamerika. Historische Erfahrungen und aktuelle Tendenzen. Frankfurt am Main: Vervuert. — (1992): «Iberische Kolonialpolitik seit 1760». En: Bernecker, W./Buve, R./ Fisher, J. (eds.): Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, Band 2: Lateinamerika von 1760-1900. Stuttgart: Klett-Cotta, pp. 15 y ss. Frank, Zephyr (2001): «Elite Families and Oligarchic Politics on the Brazilian Frontier: Mato Grosso, 1882-1937». En: Latin American Research Review, vol. 36(1), pp. 49-74. Freyre, Gilberto (2010): Casa-grande y senzala. La formación de la familia brasileña en un régimen de economía patriarcal. Traducción de A. Maura Barandiarán. Madrid: Marcial Pons.
Waldmann.indb 226
03/04/2023 18:53:31
BI BLI O G RA F ÍA
227
Gallo, Ezequiel (1986): «Argentina: Society and Politics, 1880-1916». En: Bethell, L. (ed.): The Cambridge History of Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, vol. V, pp. 359-391. Gálvez, Lucia (2000): Delfina Bunge. Diarios íntimos de una época brillante. Buenos Aires: Planeta. Gerdes, Claudia (1987): Mexikanisches Banditentum (1871-76) als sozialgeschichtliches Phänomen. Saarbrücken: Verlag Breitenbach. Germani, Gino (1965): «Hacia una democracia de masas». En: Di Tella, T./ Germani, G./Graciarena, J. (eds.): Argentina, sociedad de masas. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, pp. 206-227. Gilbert, Dennis (2017): The Oligarchy and the Old Regime in Latin America, 1880-1970. Lanham: Rowman and Littlefield. González, Michael (1991): «Planters and Politics in Peru, 1895-1919». En: Journal of Latin American Studies, vol. 23, pp. 515-541. Guerra, Francois-Xavier (1999): «De lo uno a lo múltiple. Dimensiones y lógicas de la Independencia». En: McFarlane, A./Posada-Carbo, E. (eds.): Independence and Revolution in Spanish America. London: Institute of Latin American Studies, pp. 43-68. Guerrero, Ángel Luis (2007): «Lex et bellum. Fuero militar y milicias en el norte del virreinato del Perú a finales del siglo xviii». En: Chust, M./Marchena, J. (eds.): Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (17501850). Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 15-35. Hagopian, Frances (1996): Traditional Politics and Regime Change in Brazil. Cambridge: Cambridge University Press. Halperin Donghi, Tulio (1972): Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Buenos Aires: Siglo Veintiuno (citado por la edición de 2002). — (1980): «Un nuevo clima de ideas». En: Ferrari, G./Gallo, E. (eds.): La Argentina del Ochenta al Centenario. Buenos Aires: Sudamericana, pp. 13-24. Hart, Herbert Lionel (1961): The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press. Herrera, Claudia Elina (2003): Élites y poder en Argentina y España en la segunda mitad del siglo xix. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. — (2007): «Redes de parentesco, azúcar y poder: la élite azucarera tucumana en la segunda mitad del siglo xix». En: Entrepasados. Revista de Historia, vol. 31, pp. 35-54. — (2010): «Fiscalidad y poder. Las relaciones entre el estado tucumano y el Estado Central en la formación del sistema político nacional, 1852-1869». En: Bragoni, B./Míguez, E. (eds.): Un nuevo orden político. Provincias y Estado 1852-1880. Buenos Aires: Biblos, pp. 181-207. Hora, Roy (2001): «Landowning Bourgeoisie or Business Bourgeoisie: On the Pecularities of the Argentine Economic Elite 1880-1945». En: Journal of Latin American Studies, vol. 34, pp. 587-623.
Waldmann.indb 227
03/04/2023 18:53:31
228
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Hora, Roy/Losada, Leandro (2015): Una familia de la elite argentina: los Senillosa, 1810-1930. Buenos Aires: Prometeo Libros. Imaz, José Luis (1964): Los que mandan. Buenos Aires: Eudeba. Johns, Michael Johns (1993): «The Antinomies of Ruling Class Culture: The Buenos Aires Elite, 1880-1910». En: Journal of Historical Sociology, vol. 6, pp. 74-106. Kicza, John (1985): «The Role of the Family in Economic Development in Nineteenth-Century Latin America». En: Journal of Family History, pp. 235-246. — (1999): «Formación, identidad y estabilidad dentro de la élite colonial mexicana en los siglos xvi y xvii». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 17-34. Klaren, Peter (1986): «The Origins of Modern Peru, 1880-1930». En: Bethell, L. (ed.): The Cambridge History of Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, vol. V, pp. 587-640. — (2000): Peru. Society and Nationhood in the Andes. Oxford: Oxford University Press. Krumwiede, Heinrich-W. (2018): Soziale Ungleichheit und Sozialstruktur in Lateinamerika. Baden Baden: Nomos. Kuznesof, Elizabeth Anne (1980): «The Role of Merchants in the Economic Development of São Paulo, 1765-1850». En: Hispanic American Historical Review, vol. 60, pp. 571-592. — (1989): «The History of the Family in Latin America. A Critique of Recent Work». En: Latin American Research Review, vol. 24(2), pp. 168186. Kuznesof, Elizabeth Anne/Oppenheimer, R. (1985): «The Family and Society in Nineteenth-Century Latin America: A Historiographical Introduction». En: Journal of Family History, pp. 215-234. Lampedusa, Giuseppe Tomasi di (1999): Der Leopard. München: Piper. Latin American Newsletters (2008): Latin American Social Report. London: South American Dynasties. Levi, Darell E. (1987): The Prados of São Paulo. Brazil, an elite Family and Social Change 1840-1930. Athens: University of Georgia Press. Lewin, Linda (1979a): «Some Historical Implications of Kinship Organization for Family-based Politics in the Brazilian Northeast». En: Comparative Studies in Society and History, vol. 21, pp. 262-292. — (1979b): «The Oligarchical Limitations of Social Bandity in Brazil: The Case of the “Good” Thief Antonio Silvino». En: Past and Present, vol. 82, pp. 116-146. — (1987): Politics and Parentela in Paraíba. A Case Study of Family-Based Oligarchy in Brazil. Princeton: Princeton University Press. Lipset, Seymour Martin/Solari, Aldo (1967): Elites in Latinoamérica. New York: Oxford University Press.
Waldmann.indb 228
03/04/2023 18:53:31
BI BLI O G RA F ÍA
229
Losada, Leandro (2008): La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina. — (2009): Historia de las élites en la Argentina. Desde la Conquista hasta el surgimiento del Peronismo. Buenos Aires: Sudamericana. Loveman, Brian (1992): The Constitution of Tyranny. Regimes of Exception in Spanish America. Pittsburgh: University of Pittsburgh. Lowenthal Felstiner, Mary (1976): «Kinship Politics in Chilean Independence». En: Hispanic American Historical Review, vol. 56, pp. 58-80. Lynch, John (2001): Argentine Caudillo. Juan Manuel de Rosas. Wilmington: SR Books. — (2009): «The River Plate Republics». En: Bethell, L. (ed.): Spanish America after Independence, 1820-1870. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 314-375. Mansilla, Hugo C. F. (1990): «Neopatrimonialistische Aspekte von Staat und Gesellschaft in Lateinamerika. Machteliten und Bürokratismus in einer politischen Kultur des Autoritarismus». En: Politische Vierteljahresschrift, XXXI, pp. 33-53. Marti, Werner (2019): «Ungleichheit als Brandbeschleuniger». En: Neue Züricher Zeitung, 23/11/2019. Milanich, Nara (2007): «Whither Family History? A Road Map from Latin America». En: The American Historical Review, vol. 112, pp. 439-458. Miller, Rory (1982): «The Coastal Elite and Peruvian Politics». En: Journal of Latin American Studies, vol. 14, pp. 97-120. Mols, Manfed/Thesing, Josef (eds.) (1995): Der Staat in Lateinamerika. Mainz: Hase und Koehler. Montserrat, Marcelo (1980): «La mentalidad evolucionista». En: Ferrari, G./Gallo, E. (eds.): La Argentina del Ochenta al Centenario. Buenos Aires: Sudamericana, pp. 785-818. Mörner, Magnus (1983): «Economic Factors and Stratification in Colonial Spanish America with Special Regard to Elites». En: Hispanic American Historical Review, vol. 63, pp. 387-406. Mosca, Gaetano (1966): «Die herrschende Klasse». En: Mills, C. W. (eds.): Klassiker der Soziologie. Eine polemische Auslese. Frankfurt am Main: Fischer, pp. 191-231. Moses, Carl (2019): «Das Pulverfass. Südamerika versinkt in Hoffnungslosigkeit». En: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26/10. Needell, Jeffrey (1987): A Tropical Belle Époque. Elite Culture and Society in Turn-of-the-Century Rio de Janeiro. Cambridge: Cambridge University Press. Nelle, Florian (1994): Atlantische Passagen. Paris am Schnittpunkt südamerikanischer Lebensläufe zwischen Unabhängigkeit und kubanischer Revolution. Berlin: Frey. Newton, Ronald (1974): «The New Corporatism: Social and Political Structure in the Iberian World». En: The Review of Politics, vol. 36, pp. 34-51.
Waldmann.indb 229
03/04/2023 18:53:31
230
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Nugent, David (1997): Modernity at the Edge of Empire. State, Individual, and Nation in the Northern Peruvian Andes 1885-1935. Stanford: Stanford University Press. Olson, Mancur (1973): «Rapides Wachstum als Destabilisierungsfaktor». En: Von Beyme, K. (ed.): Empirische Revolutionsforschung. Opladen: Springer, pp. 205-222. Onken, Hinnerk (2013): Brot und Gerechtigkeit. Subalterne und politische Kultur in Arequipa, 1895-1919. Münster: LIT Verlag. Osterhammel, Jürgen (2001): Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen. München: Beck. — (2009): Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: Beck. Pastoriza, Elisa/Torre, Juan Carlos (2019): Mar del Plata. Un sueño de los argentinos. Buenos Aires: Edhasa. Plumpe, Werner (2019): Das kalte Herz. Kapitalismus: Geschichte einer andauernden Revolution. Berlin: Rowohlt. Poensgen, Ruprecht (1998): Die Familie Anchorena 1750-1875. Handel und Viehwirtschaft am Rio de la Plata. Köln: Böhlau. Potthast, Barbara (1999): «Los mancebos de la tierra: la élite mestiza de Asunción durante la época colonial». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 235-250. — (2005): «Familienstrukturen und Genderbeziehung». En: Edelmayer, F./ Hausberger, B./Potthast, B. (eds.): Lateinamerika 1492-1850. Wien: Promedia, pp. 244-264. Quintero, Inés (1999): «Honor, riqueza y desigualdad en la provincia de Venezuela, siglo xviii». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Vervuert, pp. 183-198. Riekenberg, Michael (2010): Caudillismus. Eine kurze Abhandlung anhand des La Plata-Raums. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. — (2014): Staatsferne Gewalt. Eine Geschichte Lateinamerikas (1500-1930). Frankfurt am Main: Campus. — (2017): Geteilte Ordnungen. Eine Geschichte des Staates in Lateinamerika. Frankfurt am Main: Campus. Rinke, Stefan (2007): Kleine Geschichte Chiles. München: Beck. — (2010): Revolutionen in Lateinamerika. Wege in die Unabhängigkeit 1760-1836. München: Beck. Rodríguez, Jaime Edmundo (1980): Down from Colonialism: Mexicos Nineteenth Century Crisis. Irvine: University of California Press. Romero, José Luis (1969): Las ideas políticas en Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Sabato, Jorge (1991): La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características. Buenos Aires: CISEA/Imago Mundi.
Waldmann.indb 230
03/04/2023 18:53:31
BI BLI O G RA F ÍA
231
Sabato, Hilda (2018): Republics of the New World. The Revolutionary Political Experiment in 19th-Century Latin America. Princeton: Princeton University Press. Safford, Frank (1987): «Politics, Ideology and Society». En: Bethell, L. (ed.): Spanish America after Independence, 1820-1870. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 48-122. Sarmiento, Domingo Faustino (1972): Facundo. Civilización y barbarie. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Schirokauer, Conrad/Brown, Miranda/Lurie, David/Gay, Suzanne (1989): A Brief History of Chinese and Japanese Civilizations. San Diego: Cengage Learning. Schumpeter, Joseph A. (1975): Kapitalismus, Sozialismuns und Demokratie, 4ª ed. München: UTB/Francke Verlag. [Edición en español: Schumpeter, Joseph A. (2015): Capitalismo, socialismo y democracia, 2 vols. Barcelona: Página Indómita.] Schpun, Mónica Raisa (2002): «Élites brésiliennes. Approches plurielles». Cahiers du Brésil Contemporain, 47/48. Schröter, Bernd (1999): «Estructuras, prestigio e identidades de la capa social alta en una ciudad portuaria y fronteriza. Montevideo del siglo xviii a la Independencia». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Vervuert, pp. 103-124. Senghaas, Dieter (1982): Von Europa lernen. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Sims, Harold D. (1969): «Espejo de caciques: los Terrazas de Chihuahua». En: Historia Mexicana XVIII (3), pp. 379-398. Socolow, Susan (1999): «The Buenos Aires Colonial Elites and Other Random Thoughts». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 125-131. Stabili, Maria Rosaria (1999): «Hidalgos americanos. La formación de la élite vasco-castellana de Santiago de Chile en el siglo xviii». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 133-156. Stols, Eddy (1992): «Brasilien». En: Berwecker, W./Buve, R./Fisher, J. (eds.): Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, Band 2: Lateinamerika von 1760/1900. Stuttgart: Klett-Cota, pp. 95 y ss. Stone, Samuel (1993): The Heritage of the Conquistadors. Ruling Classes in Central America from the Conquest to the Sandinistas. Lincoln: University of Nebraska Press. Strickon, Arnold (1965): «Carlos Felipe: Kinsman, Patron and Friend». En: Strickon, A./Greenfield, S. (eds.): Structure and Process in Latin America. Patronage, Clientage and Power Systems. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 43-69.
Waldmann.indb 231
03/04/2023 18:53:31
232
O LI G A RQ U Í A EN A M ÉR IC A L AT INA
Tobler, Hans Werner (1984): Die mexikanische Revolution. Gesellschaftlicher Wandel und politischer Umbruch 1876-1940. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Todorov, Tzvetan (1985): Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Edición en español: Todorov, Tzvetan (2010): La conquista de América. El problema del otro. Madrid: Siglo Veintiuno.] Townsend, Camilla (2000): Tales of Two Cities. Race and Economic Culture in Early Republican North and South America. Austin: University of Texas Press. Tsebelis, George (2002): Veto Players: How Political Institutions Work. New York: Princeton University Press. Uricoechea, Fernando (1980): The Patrimonial Foundations of the Brazilian Bureaucratic State. Berkeley: University of California Press. Villalobos, Sergio (1987): Origen y ascenso de la burguesía chilena. Santiago de Chile: Edición Universitaria. Mazzeo de Vivó, Cristina Ana (1999): «Mecanismos de supervivencia en la élite mercantil limeña a fines del siglo xviii y principios del xix». En: Büschges, C./Schröter, B. (eds.): Beneméritos, aristócratas y empresarios. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 67-82. Voss, Stuart (1984): «Northwest Mexico». En: Balmori, D./Voss, S./Wertman, M. (eds.): Notable Family Networks in Latin America. Chicago: University of Chicago Press, pp. 79-128. Waldmann, Peter (1974): Der Peronismus 1943-1955. Hamburg: Hoffmann und Campe. [Edición en español: Waldmann, Peter (1981): El peronismo. Buenos Aires: Sudamericana. Varias reediciones posteriores.] — (1984): «Katalonien und Baskenland. Historische Entwicklung der nationalistischen Bewegungen und Formen des Widerstands in der FrancoZeit». En: Waldmann, P./Bernecker, W./López-Casero, F. (eds.): Sozialer Wandel und Herrschaft im Spanien Francos. Paderborn: Ferdinand Schöningh, pp. 155-194. — (1989): Ethnischer Radikalismus. Ursachen und Folgen gewaltsamer Minderheitenkonflikte am Beispiel des Baskenlandes, Nordirlands und Quebecs. Opladen: Westdeutscher Verlag. — (1992): «La violencia política en América Latina». En: Revista de Occidente, vol. 43, pp. 63-80. — (2006): El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert. — (2010): Argentinien. Schwellenland auf Dauer. Hamburg: Murmann. — (2017): Der konservative Impuls. Wandel als Verlusterfahrung. Hamburg: Hamburger Edition. [Edición en español: Waldmann, Peter (2022): El impulso conservador. El cambio como experiencia de pérdida. Madrid/ Santiago de Chile: Universidad Autónoma de Madrid/Lom] Walker, David (1986): Kinship, Business and Politics: The Martinez del Rio Family in Mexico, 1824-1867. Austin: University of Texas Press.
Waldmann.indb 232
03/04/2023 18:53:31
BI BLI O G RA F ÍA
233
Weber, Max (1973a): «Die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis». En: Weber, M.: Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart: Kröner, pp. 187-262. — (1973b): «Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft». En: Weber, Max: Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart: Kröner, pp. 151 y ss. — (1980): Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr Siebeck. [Edición en español: Weber, Max (2002): Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Madrid: Fondo de Cultura Económica.] Wells, Allen (1982): «Family Elites in a Boom-and-Bust Economy: The Molinas and Peóns of Porfirian Yucatán». En: Hispanic American Historical Review, vol. 62, pp. 224-253. Wiarda, Howard (2001): The Soul of Latin America. The Cultural and Political Tradition. Yale: Yale University Press.
Waldmann.indb 233
03/04/2023 18:53:31