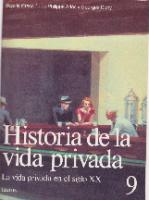Mentir: la elección moral en la vida pública y privada 6070213521, 9786070213526
"Mediante la presentación de distintas referencias, escenarios y contrastes que presentan problemas morales de dive
312 37 24MB
Spanish Pages 203 [356] Year 2010
Polecaj historie
Citation preview
P r o b l e m a s
d e
é t i c a
MENTIR, LA ELECCIóN MORAL EN LA VIDA PÚBLICA Y PRIVADA Sissela Bok Mediante la presentaci ón de distintas referencias, escenarios y contrastes que presentan problemas morales de diversa complejidad, la autora pretende que el lector considere los efectos que tiene la mentira en los individuos, las 'elaciones hum anas y ¡a sociedad en general, analizando desde mentiras piadosas hasta las mentiras que se requieren para sobrevivir en un Estado totalitario. La obra conduce así al lector a reflexionar sobre si podr ía ( y en qué casos ) justificarse la mentira . ¿ Deben los m édicos mentir a los pacientes para evitarles el temor y la ansiedad que les produciría saber que tienen un mal incurable ? ¿ Deben los padres ocultar a sus hijos que fueron adoptados ? ¿ Deben los periodistas mentir a aquellos de quienes obtienen informació n cuando pretenden hacer p úblico un acto de corrupci ón ? Son éstas algunas de las preguntas con las que se abre la reflexi ón sobre el tema en este libro, que pretende ofrecer elementos para el debate sobre la moral en los á mbitos público y privado, al centrarse en el ejercicio de la mentira y el engaño en diversos espacios, como la ley, la familia, la medicina y el gobierno. Sissela Bok, filósofa y etnicista de origen sueco, doctora en filosofía por la Universidad de Harvard y profesora de filosofía en la Universidad de Brandéis. Actualmente es investigadora del Harvard Center for Population and Development Studies en la Harvard School of Public Health.
v
%
;>1
9 78; 6070 213526
INSTITUTO
FONDO
DE
INVESTIGACIONES FILOSOFICAS - UNAM CULTURA ECONóMICA DE
Sifi
CQ
1
A
m m
ϊS.
• y c/
il
ft Ϊ ·' &i li :
ítí
I
Q
tí
m m
:·
.; ·
y
ι is
'
•·
:
:
spr
SISSELA BOK
MENTIR La elección moral en la vida pública y privada TRADUCCIó N: LAURA E . MANRíQUEZ
UN //M sm POSG: ilosof ía i
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓ FICAS
-gsrutnu
(
«firr
R5
1934 - 2009
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA ;
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
2010
BJ1421 B6513 Bok, Sissela Mentir : la elección moral en la vida pública y privada / Sissela Bok; traducción Laura E. Manríquez. - México: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas: Programa de Maestría y Doctorado en Filosof ía: Fondo de Cultura Económica, 2010 351 p. - (Sección de obras de filosofía )
Traducción de: Lying. Moral choice in public and private life
ISBN 978-607-02-1352-6 1. Veracidad y falsedad . I. Manríquez, Laura E., tr. II. t. III. Ser
Título original: Lying. Moral Choice in Public and Private Life Copyright © 2010 by Sissela Bok Cuidado de la edición: Laura E. Manríquez Composición y formación tipográfica: Claudia Chávez Aguilar
Esta obra forma parte del programa de ediciones del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSóFICAS Primera edición en español: 30 de noviembre de 2010 D.R. © Universidad Nacional Autónoma de México Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510 México, Distrito Federal Tels.: 5622 7437 y 5622 7504; fax: 5665 4991 Correo electrónico: [email protected] Página web: http: / / www.filosoficas.unam.mx PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510 México, Distrito Federal Tel: 5622 1820 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA Carretera Picacho-Ajusco 227, 14738, México, D.F. www.fondodeculturaeconomica.com.mx Todos los derechos reservados
Impreso y hecho en México ISBN 978-607-02-1352-6
Para Derek
••
νΤτ
τ’Τ'·'
AGRADECIMIENTOS ME DA GUSTO poder expresar mi agradecimiento a los muchos amigos que compartieron conmigo los pensamientos que el tema de la mentira inevitablemente despierta en la mente; y agradezco en especial a quienes leyeron todo el manuscrito o parte de él: Graham Allison, Barbara Barss, John Blum, Hilary Bok, Harold Bursztajn, Ann Cohen, Burton Dreben, Neva y Walter Kaiser, Margaret Kiskadden, Melvin Levine, Alva Myrdal, Bertha Neustadt, John Noonan, Jr., Brita Stendahl, Judith Thomson y Ruth y Lloyd Weinreb. Sus críticas fueron muy importantes en todas las etapas de redacción de este libro; soy la única responsable de no siempre haber seguido sus consejos. Mi gratitud también va para John Coakley y Deborah Narcini por localizar y traducir los textos teológicos; y a Deborah Lipman por su ayuda tan experta en la preparación del manuscrito. Agradezco a James Peck, además, por su inapreciable ayuda en el cuidado editorial de la obra. Por último, quiero dedicar este libro a mi esposo, como un reconocimiento a todo lo que su interés, sus críticas y su apoyo han significado para mí.
7
PREFACIO A LA EDICIÓN EN INGLÉS DE 1989 M ÁS DE DIEZ A ÑOS han pasado desde que se publicó este libro por primera vez, en 1978. Durante este lapso, los temas de la veracidad y el engaño han sido tema de múltiples debates. Por este motivo ya no puedo seguir suscribiendo la afirmación que hice entonces en la Introducción, en cuanto a que esos temas habían sido objeto de un muy escaso análisis contemporáneo. Hoy día, los problemas de la veracidad y el engaño se abordan tanto en las aulas, como en los medios de comunicación y en la literatura especializada. Los códigos de ética, como los "Principios de Ética Médica", de la Asociación Médica de Estados Unidos, de 1980, han incorporado cláusulas que ponen el énfasis en la honestidad. Más que debate, sin embargo, lo que haría falta sería presionar para que se produjeran cambios en las prácticas reales de mentir, en especial cuando a quienes sienten la mayor tentación de emprender tales prácticas les parece que lo más sencillo es ignorar todas las cuestiones espinosas acerca de lo que están haciendo. Han surgido nuevos ejemplos para complementar los de Watergate y Vietnam, así como otros mencionados en este libro. En las firmas de inversiones de Wall Street, así como entre los que predican por televisión, en las campañas políticas y en las tramas del escándalo Irán-Contra, hemos visto cuán penetrante puede ser el daño resultante para quienes mienten, hablan con evasivas y recurren a insinuaciones, así como para sus víctimas. También hemos visto el desgaste de la confianza pública a medida que las mentiras se acumulan y se constituyen en muy extensas prácticas institucionales. En lugar de actualizar Mentir, para tomar en cuenta estos nuevos acontecimientos, he optado por examinar muchos de ellos en dos libros publicados en el ínterin: Secrets: On the Ethics of Conceal ment and Revelation (1982) y A Strategy for Peace: Human Values and the Threat of War (1989). En el primero logré hacerlo retomando cuestiones como el autoengaño y el secreto, que explícitamente 9
10
.
SISSELA BOK
había hecho a un lado cuando escribí Mentir, a fin de poder concentrarme en lo que nítidamente son mentiras. Y en el segundo he incorporado restricciones a la mentira y al secreto excesivo, en un marco moral que puede ser compartido por las tradiciones religiosas y seculares por igual, y que se puede aplicar dentro de cada nación, así como entre ellas.
Sissela Bok
Junio de 1989
Λ
"
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN DE 1999 AL PREPARAR una nueva edición de este libro, he tenido motivos para reflexionar en la advertencia de que cuando somos jóvenes deberíamos tener cuidado al elegir aquellas cosas a las que aspiramos, pues en los años posteriores de nuestra vida podemos hacerlas realidad. La introducción que escribí para este libro en 1978 concluía con la esperanza de que pudiera yo exhortar a otros a retomar el debate sobre aquellas elecciones morales prácticas a las que todos nos enfrentamos y que se relacionan con mentir y decir la verdad. Dos décadas después, en la radio se escuchan constantemente acusaciones de mentiras y polémicas en torno a cada variante de evasivas, estratagemas, mentira descarada y perjurio. En años recientes, por las pantallas de televisión han desfilado funcionarios públicos, banqueros, abogados, líderes sindicales y ejecutivos de empresas a los que se ha atrapado mintiendo sobre cuestiones relacionadas con sobornos, uso de información privilegiada, lavado de dinero y extensas tramas de corrupción. Han proliferado las revelaciones sobre fraude en la investigación científica y en sistemas de salud como Medicare, trampas puestas por agentes secretos y reporteros encubiertos, y engaños en la publicación de libros y en la psicoterapia. El debate acerca de los problemas morales relacionados con mentir y decir la verdad llegaron a un punto culminante en 1998, cuando las acusaciones y las reconvenciones en torno a la Casa
Blanca en tiempos de Clinton fueron televisadas a todo el mundo con tal lujo de detalle que nos dejaron pasmados. Para muchos televidentes, el discurso del presidente Clinton, pronunciado el 17 de agosto, en el cual admitió haber "engañado" a su familia, a colegas y al público, encendió lo que los psicólogos llaman "un recuerdo fotográfico" una imagen en la mente de las personas que se graba y perdura mucho después de que otras ya se han desvanecido . Las pantallas divididas mostraban al Presidente admitiendo, en agosto, lo que había negado en su primer discurso inculpatorio, el 26 de enero; en ambas ocasiones dirigién-
—
—
11
12
SISSELA BOK
dose al público con lo que parecía ser absoluta sinceridad. Juntas, las dos declaraciones contradictorias pusieron una cara humana y una voz humana en el centro del debate sobre lo que constituye mentir y cuándo puede estar justificado, si acaso puede estarlo alguna vez. Las consecuentes discusiones públicas y el proceso de destitución o impeachment desencadenado contra el Presidente en el Congreso arrojaron cierta luz sobre la mayoría de los temas que aborda este libro. ¿Es la mentira más disculpable en el contexto de una investigación lasciva y humillante de asuntos íntimos? ¿Cuáles son los argumentos en favor y en contra de mentir a los miembros de la familia, mentir para proteger a colegas y clientes, mentir a presuntos mentirosos, y mentir a los enemigos? ¿En qué circunstancias daña esto la confianza con mayor gravedad? En una polémica tan candente a la que los observadores se referían como si fuera una guerra, los adversarios recurrieron incesantemente a los medios de comunicación en campañas orquestadas para destruir la credibilidad de sus rivales. Los problemas entrelazados de mentir y decir la verdad y de esconder o revelar secretos acabaron uniéndose como nunca antes en las esferas más elevadas. A su vez, esos problemas fueron explorados, a veces hasta el cansancio, en todas partes, desde el comedor familiar hasta las escuelas, los tribunales, el Congreso y los medios de comunicación de todo el mundo. A medida que las controversias se intensificaron, algunos argumentaron que no podía haber ningún tipo de problema moral cuando se trata de mentiras que protegen la vida privada y, en especial, la vida sexual, mucho menos ante la ferocidad de la investigación Starr. Pero cuando se les presionaba, pocos sostenían que los derechos de privacidad automáticamente justificaran no sólo el silencio, sino también la falsedad; mucho menos que los funcionarios que, al tomar posesión de un cargo, han jurado respetar y defender la Constitución "sin ninguna reserva mental ni propósito de evasiva" se atrevieran a presentar intencionalmente un testimonio engañoso en los tribunales. Ahora bien, aun cuando los estadounidenses en su mayoría consideraron que el Presidente había procedido de manera equivocada en este aspecto, también rechazaron el proceso de destitución por parecerles un remedio muy severo y contaminado políticamente.
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICI Ó N
13
El 12 de abril de 1999, un fallo de la juez federal Susan Webber Wright, en Little Rock, Arkansas, ayudó a producir una medida para cerrar estas controversias. Haciendo referencia al discurso televisado que, en agosto de 1998, Clinton dirigió a la nación, y el testimonio presentado bajo juramento en enero anterior, la juez Wright declaró al presidente Clinton culpable de haber cometido desacato civil al tribunal, por haber dado respuestas falsas y engañosas con el objetivo de obstaculizar el proceso judicial: Simplemente no se puede aceptar el uso de engaños y falsedades en un intento por obstaculizar el proceso judicial, por comprensible que haya sido su molestia por la demanda interpuesta por el demandante [. . . ]. Es necesario imponer sanciones, no sólo para reparar la mala conducta del Presidente, sino también para disuadir a otros que pudieran considerar ellos mismos emular al Presidente de los Estados Unidos incurriendo en alguna mala conducta que mine la integridad del sistema judicial.1
Con mentiras, chanchullos y maniobras ocupando un nivel tan prominente de las noticias en los años recientes, resulta natural preguntamos si acaso la mentira no se está intensificando en toda la sociedad, y volver la mirada hacia periodos previos en los que la honestidad predominaba más. No obstante, habiendo escrito la primera edición en inglés de este libro en los años que siguieron a la guerra de Vietnam y al caso Watergate, me resisto a admitir, a falta de pruebas claras al respecto, que hoy día hayan quedado superadas las intricadas redes de enga ños y secretos de ese periodo. Y soy escéptica en cuanto a los intentos dirigidos a medir las prácticas de mentir que nos rodean, dada la proporción de mentiras que nunca se descubren, las sombrías regiones de las verdades a medias, el autoengaño y la hipocresía, y los motivos de aquellos más liados en mentiras para contrarrestar todos los intentos por explorar sus actitudes. Estimar los niveles actuales de las mentiras es algo muy diferente de, digamos, estimar los promedios de pesos y estaturas. En retrospectiva, desde luego, es más sencillo detectar cambios en los niveles de engaño: las sociedades pasan por periodos de mayor o menor corrupción política, evasión fiscal y otras formas 1 Juez Federal de Distrito Susan Webber Wright, "Excerpts from the Judge's Ruling", The New York Times, 13 de abril de 1999, p. A20.
:f
14
SISSELA BOK
de mentiras consideradas aceptables por médicos y otros profesionales, así como por los individuos en su vida privada. Pero, independientemente de cómo se llegue a juzgar nuestra época en este sentido, lo que ya es cierto es que todos nosotros somos el blanco de una gran cantidad de mentiras, muchas más que en el pasado. Haya o no más mentiras "per cápita", por decirlo así, de parte de políticos o abogados, el hecho es que estamos al tanto de muchas más mentiras de este tipo. Por mentirosos que puedan haber sido algunos en estas profesiones en etapas previas, el público no podía observarlos realmente en el acto de mentir, como es posible hacerlo ahora. Gracias al alcance global de los medios de comunicación, hoy día las audiencias de todo el orbe tienen acceso instantáneo a noticias acerca de fraudes, corrupción y estafas de muchos rincones del mundo cuanto más sórdida o espectacular sea la historia, más "vale como noticia" . Aun cuando muchos en los medios de comunicación dedican una atención desproporcionada a los rumores, los escándalos y las prácticas de engaño, hay otros que son una guía al dar cobertura también a cambios de la sociedad hacia una mayor honestidad y rendición de cuentas. Por ejemplo, en décadas recientes hemos visto un rotundo cambio en prácticas tradicionales de muchas sociedades sobre mentir a los enfermos graves y a los moribundos. El derecho de los pacientes a rechazar la cirugía y medidas que prolonguen su vida cuando no lo desean evidentemente carece de valor a menos que también se les conceda el derecho a tener información adecuada acerca de su condición. Existen movimientos similares que luchan por una mayor apertura sobre la adopción, el nacimiento fuera de matrimonio, las creencias religiosas y la orientación sexual. La idea común de que las mentiras en torno al sexo son más naturales y por lo tanto más justificables que otras está siendo cada vez más cuestionada por las víctimas de abuso sexual, y ante los estragos provocados por el sida y otras enfermedades de transmisión sexual. En las campañas políticas, la aversión pública hacia la propaganda a base de ataques engañosos y las tácticas de calumnia ha contribuido a que en varios estados se haya intentado repetidamente invitar a los candidatos a cargos públicos a firmar acuerdos para no recurrir a insinuaciones o acusaciones falsas. Y las comisiones de la verdad en países como Sudáfrica, El Salvador y Guatemala han trabajado para poner fin a décadas de información reservada y engaños en el á mbito de .
—
—
r t
.
fW V '
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
15
las prácticas de tortura, las masacres, las "desapariciones" y otros tipos de abusos. Siempre habrá tensiones entre fuerzas que presionen por una mayor honestidad o que defiendan una legitimidad más amplia del engaño. El enfoque sesgado de los medios de comunicación en las prácticas de engaño, sean impugnadas por un bando o defendidas por el otro, seguramente ha contribuido a la creencia de que van en aumento. Pero esa creencia, por extendida que esté, no debería disuadir a quienes luchan por generar un movimiento en la dirección opuesta. Mucho menos debe tal creencia influir en la posición que los individuos toman con respecto al papel de la mentira en su propia vida . Se vea o no una expansión de las prácticas de engaño en cualquier sociedad, los perpetuos conflictos morales acerca de decir la verdad y mentir no han cambiado; tampoco ha cambiado el reto que nos plantean, individual y colectivamente. El papel que asignamos a decir la verdad seguirá ocupando siempre un lugar central al considerar qué tipo de persona queremos ser no sólo qué trato deseamos dar a otras personas, sino también qué trato deseamos damos a nosotros mismos . Gradualmente aprendemos, desde la infancia, lo que es mentir y que nos mientan. Llegamos a saber cuál es el poder que las mentiras pueden otorgar, y tomamos conciencia de cuánto más f ácil es caer en una mentira que deshacer sus efectos. Todos cometemos errores de este tipo; pero elegir ser alguien que en su trato con los demás recurre al engaño es un asunto por completo diferente. El error de cálculo más serio que las personas cometen cuando sopesan las mentiras es evaluar los costos y los beneficios de una mentira específica en un caso aislado, y luego inclinarse por las mentiras si los beneficios parecen ser superiores a los costos. Al hacer esto, se arriesgan a no ver el efecto que esa mentira puede tener sobre su integridad y sobre el respeto por sí mismos, y a no ver el peligro en el cual ponen a otros. Para llegar a respuestas personales acerca de la elección moral en tales circunstancias, mucho dependerá de las lecciones aprendidas a partir de los ejemplos de engaño que salen a la luz pública en cualquier momento. ¿Servirán de modelos o de ejemplos aleccionadores?: ¿serán considerados emocionantes y dignos de imitación o emblemá ticos del daño que los mentirosos pueden hacerse a sí mismos, a aquellos a quienes les mienten o en nombre de
—
—
16
SISSELA BOK
quienes lo hacen, y a la frágil capa de confianza social? Sea como sea, el ejemplo que ponen puede tener una fuerza totalmente propia. La Rochefoucauld sostuvo que "nada es tan contagioso como un ejemplo, y nunca hacemos ni grandes bienes ni grandes males que no produzcan otros iguales de parte de los demás". Para cualquiera que pregunte qué se puede aprender de los ejemplos contemporáneos de mentiras, la atención y la claridad de los debates públicos en las cuestiones éticas que plantea el engaño o decir la verdad tendrán una importancia crucial. Desde este punto de vista, no tengo motivo para lamentar la esperanza que expresé en la primera edición de este libro de que hubiera más debates, pues aunque haya una plétora de rumores y acusaciones de casos de mentiras y mucha retórica chapucera, han surgido nuevos recursos y escenarios para la deliberación seria desde que empecé a escribir sobre este tema. Hace dos décadas, aunque pude recurrir a muchos siglos de estudios dedicados a la ética de mentir y decir la verdad realizados por filósofos, teólogos y otros, me pareció que estos asuntos muy rara vez eran abordados por pensadores contempor áneos. Si tuviera que escribir este libro hoy, podría tomar en cuenta una gran 2 cantidad de análisis recientes, a menudo muy meticulosos. Los cursos de teoría moral han vuelto a abordar estos temas, como ocurría en siglos anteriores, usando textos y materiales de casos de alta calidad. Hoy día, los programas de enseñanza en los diferentes ámbitos de la ética práctica o aplicada, la mayoría de los cuales no existían cuando empecé a escribir, exploran prácticas de engaño en todas las profesiones y condiciones sociales. Los economistas y los politólogos han examinado los costos institu2 Véanse, entre los trabajos recientes, .A. Bames A Part of Lies: Toward a SociolJ ogy of Lying; Stephen L. Carter, Integrity, Marcel Detienne, The Masters of Truth in Ancient Greece; Paul Ekman, Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage; Charles V. Ford, Lies! Lies!! Lies!!!: The Psychology of Deceit ; Diego Gambetta (comp.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations; Daniel Goleman, Vital Lies , Simple Truths: The Psychology of Self- Deception; Christine M. Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends, caps. 5, 12; Michael Lewis y Carolyn Saami (comps.), Lying and Deception in Everyday Life; Mike W. Martin, Self -Deception and Morality; Brian P. McLaughlin y Amélie Oksenberg Rorty (comps.), Perspectives on Self- Deception; Iris Murdoch, Metaphysics as a Guide to Morals; Onora O'Neill, Constructions of Reason: Explorations of Kant' s Practical Philosophy, cap. Π; M. Scott Peck, People of the Lie: The Hope for Healing Human Evil; Daniel Schacter, Searching for Memory: The Brain , the Mind and the Past ; Perez Zagorin, Ways of Lying: Dissimulation, Persecution, and Conformity.
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
17
cionales de las prácticas de enga ño y traición. Los psicólogos han estudiado las variantes del engaño y la dificultad de decir si la gente está mintiendo o no por su voz o sus expresiones faciales. Y los avances en neurología han contribuido a que se entienda cada vez mejor el papel del autoengaño, la distorsión y las fallas de la
memoria . Estoy agradecida por haber podido tomar en cuenta esta discusión contemporánea ampliada, a menudo profundizada, sobre decir la verdad y engañar en mis propios escritos de las décadas pasadas.3 Mis conclusiones siguen siendo las expresadas en las últimas oraciones de esta obra: "La confianza y la integridad son recursos preciosos que f ácilmente se dilapidan y son dif íciles de recuperar. Sólo pueden prosperar sobre un cimiento de veracidad /' Si estuviese escribiendo el libro hoy, de todos modos desearía retomar varios temas que ayudan a arrojar luz sobre la motivación humana cuando se trata de mentir, así como sobre argumentos y definiciones conocidos.4 El primero de estos temas es el de la "confabulación" [confabulation] un término psiquiá trico que se ha vuelto de uso común apenas tan recientemente que todavía no ha sido registrado como tal en algunos de los diccionarios más importantes en la materia . El término una vez tuvo el significado de un grupo de gente que se reúne para hablar o charlar, pero actualmente se usa para referirse a las historias contadas por personas con daño cerebral que sufren de la enfermedad de Alzheimer y de otros diversos trastornos psiquiátricos y neurológicos. Estas personas pueden relatar historias falsas acerca de su vida con gran aplomo y con la plena confianza de que están en lo correcto. Por consiguiente, no se puede pensar que se han propuesto mentir o que están recurriendo a alguna forma de engaño; al mismo tiempo, como sus afirmaciones se apartan con tanta claridad de la
—
—
3 Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation, 1983; A Strategy for Peace: Human Values and the Threat of War,1989; Common Values ,1996; "Kant on the Maxim 'Do What Is Right Though the World Should Perish?'", 1988; "Can Lawyers Be Trusted ?"; "Deceit", 1992; "Impaired Physicians: What Should Patients Know?", 1993; "Shading the Truth in Seeking Informed Consent for Research Purposes", 1995; "Truthfulness", 1998. 4 En lugar de intentar incorporar este material en la presente edición, me he limitado a hacer cambios menores en el texto, añadiendo una cuantas fechas o cambiando el tiempo de los verbos cuando me pareció necesario para evitar confusiones, y eliminando errores que otros me han hecho notar.
W 18
SISSELA BOK
verdad, es igualmente dif ícil hablar de veracidad al caracterizar sus relatos. Tales casos muestran que las dimensiones morales de las elecciones concernientes a decir la verdad y engañar no se agotan haciendo referencia a las intenciones de aquellos que afirman algo. Existe una amplia categoría de enunciados cuya intención no es engañar, pero en los cuales la comunicación veraz está lejos de ser alcanzada. Al considerar esta categoría, es importante tomar en cuenta todo aquello que puede contribuir a que se distorsione la comunicación, muy aparte de la intención de engañar. Cuando una persona transmite información falsa creyendo que es verdadera, puede estar cansada, equivocada, mal informada, con dificultad para expresarse, ebria o engañada por otros; pero en la medida en que no pretenda engañar a nadie, no está actuando de una manera que sea de algún modo engañosa. Sus afirmaciones pueden ser falsas, pero no ha pronunciado falsedades a sabiendas. Si la información se transmite a través de intermediarios, como en el chismorreo o por los medios, de comunicación, es probable que se produzca mayor distorsión por tales causas. De manera similar, en el extremo receptor de tal información pueden operar factores similares y otros como la sordera, de modo que la gente termine engañada sin que sea la culpa de la persona que originó el mensaje o de aquellos que lo transmitieron. Un segundo concepto es el de mentira patológica o compulsiva. La mentira patológica es a todos los demás tipos de mentira lo que la cleptomanía es a robar. La forma más extrema de mentira patológica ha sido llamada pseudologia fant ástica : "en ella, el pseudólogo (el mentiroso) cuenta historias enrevesadas sobre circunstancias de la vida, tanto presentes como pasadas".5 Cualquier consideración de elección moral con respecto a mentir o no mentir tiene que tomar en cuenta casos que involucren esas compulsiones y la manera en que pueden dominar la vida de la persona. Con este propósito, deseo extender ahora mi primera discusión de cómo una mentira a menudo conduce a más mentiras y de la idea de que la primera mentira "debe entretejerse con otra para evitar que haga agua" (p. 25). Un tercer concepto, "el gusto de engañar ", arroja la luz necesaria sobre un repertorio de motivos placenteros para el engaño. Evoca el entusiasmo, el atractivo y el reto que mentir puede supo5 Ford,
Lies! , pp. 31, 133-137.
WW
" ry. y
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
19
ner. Para el psicólogo Paul Ekman, el término remite a cualquiera o a todos los sentimientos positivos que la mentira puede generar, y que abarcan desde el placer por engañar a un amigo crédulo hasta asumir lo que para las personas ajenas a la situación parecen los riesgos inexplicablemente imprudentes de ser descubiertos: El mentiroso puede sentir un gran entusiasmo, cuando anticipa el reto de mentir o durante el momento mismo de la mentira, cuando el éxito todavía no está asegurado. Después, puede venir el placer que llega con el alivio, el orgullo por el logro, o los sentimientos de petulante desd én para con la persona objeto de la burla.6
Un cuarto concepto ayuda a contrarrestar el razonamiento sim-
plista acerca de decir la verdad y mentir: es el de soltar la verdad a bocajarro. Acuñado por el psiquiatra Will Gaylin, este término expresa el daño que decir la verdad cruda, innecesaria o sin pensarlo puede causar.7 Los padres que bombardean a sus hijos con críticas, las esposas que con una actitud muy negativa subrayan los peores rasgos del otro, los profesionales de la salud indiferentes que sacuden a un paciente no preparado con noticias muy desalentadoras todos estos casos pueden ser ejemplos de decir la verdad aim cuando vulneren las normas fundamentales del respeto y la consideración . Los defensores de una mayor tolerancia para la mentira a veces se preguntan cómo sería el mundo si nos limitá ramos a decir la Verdad incesantemente. ¿Seguramente, preguntan, la mentira sensata tiene que ser vista como algo preferible? Plantear la pregunta es entonces asumir que, en este mundo, operamos sólo con dos alternativas: mentir o decir la verdad una y otra vez sin ningún tipo de restricciones. No obstante, hay algo particularmente marchito y forzado en tal suposición. No deja espacio para aplicar el criterio, para la capacidad de discernir lo que es y lo que no es impertinente y perjudicial mientras se navega en y entre los mundos de la experiencia personal y compartida.8 Aprender a tratar respetuosamente a los niños y a los adultos consiste, en parte, en tomar conciencia de todas las formas en que se puede hacer esto honestamente y sin "soltar la verdad a bocajarro".
—
—
6 Ekman, Telling Lies, . 76. p 7 Willard Gaylin, comunicaci n ó personal. 8 Para una discusión del criterio el y
juicio moral, véase Secrets, pp. 40-44.
SISSELA BOK
20
Al proceder de esta forma, sin embargo, surge inevitablemente la cuestión de cómo definimos las mentiras; y éste es otro tema que ahora me parece que requiere más análisis del que ofrecí hace dos décadas.9 A menudo las personas parecen hablar sin prestar demasiada atención acerca de si alguien ha mentido o no en un caso específico. Una razón es que pueden estar operando con definiciones bastante diferentes, a menudo tácitas, y por lo tanto no sujetas a comparación y examen crítico. Yo había definido una mentira como "cualquier mensaje intencionalmente engañoso que se enuncia", viéndola como parte de la categoría más extensa de engaño que incluye todo lo que hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, con la intención de confundir a otros (p. 13). Había comparado la definición que usé con otras, más amplias, con otras más reducidas; y argumenté que no hay nada incorrecto en ninguna de ellas, "siempre y cuando conservemos la prerrogativa de evaluar moralmente los enunciados intencionalmente engañosos, sin importar si caen dentro de la categoría de mentir o fuera de ella" (p. 15). Pero sólo había mencionado en una nota a pie de página lo que resulta ser una definición común tan amplia como para que todas las formas de engaño se consideren mentiras, independientemente de que involucren o no afirmaciones de algún tipo . Como resultado, varias veces me sobresalté al toparme con afirmaciones en los medios de comunicación de que la persona común y corriente miente diez, veinte, cien veces al día. ¿Cómo era esto posible, me pregunté, considerando que mucha gente dice poco o nada en el curso de una jornada, mucho menos con la intención de enga ñar a alguien más? Sólo al verificar lo que los autores consideraban que constituía una mentira en tales explicaciones, me di cuenta de que incluían mucho más que afirmaciones; a saber, cualquier gesto engañoso o expresión facial o incluso el silencio. En su relato "Was It Heaven? Or Hell?" [¿Era el cielo o el infierno?], Mark Twain sube la apuesta inicial. En la historia hay un doctor que, usando una definición así de amplia, se jacta no de decir diez ni cien, sino un millón de mentiras al día. El doctor castiga a dos hermanas para quienes decir la verdad es una regla inquebrantable que no admite excepción, y quienes ven la mentira como el peor de los pecados. Él las ha sorprendido en el acto
—
—
9 Para un análisis cuidadoso de definición de "mentira" y "engaño", véase Roderick M. Chisholm y Thomas D. Feehan, "The Intent to Deceive".
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
21
de lo que ahora podríamos llamar "soltar la verdad a bocajarro", pues han insistido en llevar al lecho donde su sobrina se encuentra postrada, muy grave, a su joven hija para forzarla a confesar
que ha hecho realmente lo impensable: ha dicho una mentira. Para el doctor, coaccionar a la jovencita así, en nombre de la verdad, no sólo era algo cruel, sino una absoluta necedad aun con respecto a lo que es propiamente decir la verdad: ¡Dijo una mentira! ¿De verdad? ¡Dios me perdone! ¡Yo digo un millón de mentiras al día! Y lo mismo hacen todos los médicos. Y lo mismo hacen todos los demás incluidas ustedes si a ésas vamos. . . ¿Por qué se enga ñan ustedes con esa tonta idea de que ninguna mentira es una mentira excepto cuando se dice? ¿Cuál es la diferencia entre mentir con los ojos y mentir con la boca? No hay ninguna diferencia.10
—
—
Seguramente el doctor tenía razón al reprender a las hermanas por mortificar a su sobrina de una manera tan despiadada, pues el silencio habría bastado si lo que deseaban era no hacerle da ño. El problema con aceptar el criterio amplio del doctor en cuanto a lo que se considera una mentira es que nubla importantes distinciones morales. Le hablen o no le hablen las hermanas a su sobrina, estarían mintiendo, según la definición del médico. Todo político que saluda alegremente a las multitudes cuando lo que desea es estar en casa sería, de igual modo, un mentiroso miles y miles de veces. Lo mismo valdría para nosotros cada vez que sonreímos al prójimo aim en días de preocupación y abatimiento. Y la conclusión expresada por el doctor de Twain está cerca de acallar cualquier duda sobre mentir: como todos mentimos todo el tiempo, la cuestión moral importante no es si mentimos o no, sino si pensamos que nuestras mentiras tiene buenos propósitos o no: "¿No tienen el suficiente criterio para distinguir una mentira de otra ? ¿Conocen la diferencia entre una mentira que ayuda y una mentira que hiere?"11 Otro tipo de definición que no había yo considerado con suficiente atención cae en el extremo opuesto del espectro. Esa definición sostiene que, para que exista una mentira, la persona no debe sólo estar haciendo una afirmación cuyo objetivo sea engañar a 10 Mark Twain, "
11 Ibid .
Was It Heaven ? Or Hell?" p. 479.
SISSELA BOK
22
quienes la escuchan, sino también debe creer que la afirmación es de suyo falsa . El problema para aquellos que se basan en una definición tan estrecha es que ésta puede conducirlos a soslayar todas las dudas morales acerca de engañar a otros en la medida en que puedan pretender no haber hecho ninguna afirmación que además de ser engañosa sea realmente falsa. De esta manera se pueden sentir libres de enga ñar a otros a voluntad, considerándose todo el tiempo escrupulosamente veraces. Como ejemplo de alguien que actuó tomando como base tales afirmaciones, considérese el caso de Razumov, el estudiante de filosof ía en la Rusia zarista, cuyo descubrimiento gradual de la naturaleza del engaño y la traición transmite Joseph Conrad en Under Western Eyes [ Bajo la mirada de Occidente ] . Razumov había decidido conducir su vida tomando como base "principios sensatos", uno de los cuales era el de decir la verdad. Se enorgullece de nunca haber dicho una mentira explícita; sin embargo, engañó y traicionó a todos aquellos con quienes tuvo contacto, incluida la mujer a quien amaba. Hacia el final de la novela, reflexionando sobre su responsabilidad por entregar a un compañero de estudios a la policía secreta y a la tortura, concluye que en el proceso de traicionar a otros, "fue a mí, después de todo, a quien he traicionado de la manera más abyecta".12 La estrecha definición de mentir de Razumov no es de ninguna manera desconocida, no más que la definición amplia usada por Twain. The American Heritage Dictionary se vale de ambas para delimitar las fronteras externas del terreno de la mentira, y se traduciría más o menos así: "1. Declaración o información falsa que deliberadamente se presenta como verdadera; falsedad. 2. Algo cuyo objetivo es engañar o dar una falsa impresión." Entre ambas caracterizaciones radica todo el á mbito de lo que es el engaño. Sigo dando por hecho que la gente debe ser libre de usar cualquier definición de mentira que quiera, siempre y cuando aclare cuál tiene en mente y siempre y cuando no la use para evitar ver las dimensiones morales de lo que dice y hace. Pero ahora me gustaría prestar mayor atención a las diversas formas de sesgo y deseos de no ver en estos aspectos y las formas en las cuales ayudan a que el engaño y el autoenga ño interactúen y se refuercen. 12 .
J Conrad, Under Western Eyes , p. 298
.
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
23
No se me ocurre mejor guía para tal empresa que la desaparecida Iris Murdoch, en especial cuando leemos sus novelas junto con sus obras de filosof ía. Si pudiera añadir una sola voz a las de aquellos cuyas palabras cité en la primera edición de este libro, sería la suya. [Buena parte de la vida] se nos va en buscar la verdad, imaginar, cuestionar. Relacionamos los hechos a través de la verdad y la veracidad, y llegamos a reconocer y a descubrir que hay diferentes modos y niveles de captación y entendimiento. Una descripción de la reflexión moral y el cambio moral (degeneración, mejoramiento) es lo más importante de todo sistema ético. Los poetas, los dramaturgos y los novelistas llevan a cabo de un modo más revelador (aunque, desde luego, de una manera menos sistemá tica) la explicación de nuestra flexibilidad en cuestiones como ver lo peor como lo mejor. Un gran artista ve sus objetos (y esto es cierto sean tristes, absurdos, repulsivos o incluso maléficos) bajo una luz de justicia y piedad. La dirección de la atención es, contrario a la naturaleza, exterior, alejada del yo que todo lo reduce a una falsa unidad, hacia la gran y sorprendente diversidad del mundo, y la capacidad para dirigir la atención de esta manera es amor.13
13 Iris Murdoch, Metaphysics as
The Sovereignity of Good , p. 66.
a Guide to Morals , p. 26; The Fire and the Sun, p . 81.
INTRODUCCIÓN Cuando se ha roto el respete por la verdad o incluso cuando éste se ha visto ligeramente vulnerado, todas las cosas se vuelven dudosas.
—
San Agustín, "Sobre la mentira"
¿Acaso duda alguien de que si se sacaran de la mente humana las opiniones vanas, las esperanzas halagüeñas, las valoraciones falsas, las más caras fantasías, y similares, no dejaría esto las mentes de varios hombres como cosas muy empequeñecidas, llenas de melancolía e indisposición y desagradables para ellos mismos?
—
Francis Bacon, "De la verdad"
Después de una prolongada indagación en mi interior, hice salir la duplicidad fundamental del ser humano. Luego me di cuenta de que la modestia me ayudaba a brillar, la humildad a conquistar y la virtud a oprimir.
—
Albert Camus, La caída
¿Deben los médicos mentir a los pacientes moribundos para postergar el miedo y la ansiedad que la verdad pudiera provocarles? ¿Deben los profesores exagerar la excelencia de sus alumnos en sus cartas de recomendación a fin de brindarles una mejor oportunidad en un mercado de trabajo competido? ¿Deben los padres esconderles a sus hijos el hecho de que son adoptados? ¿Deben los científicos del área social enviar a investigadores disfrazados de pacientes con los médicos para enterarse de los prejuicios raciales y sexuales que se manifiestan en el diagnóstico y el tratamiento? ¿Deben los abogados que trabajan para el gobierno mentir a los miembros del Congreso que, en otras circunstancias, podrían oponerse a un proyecto de ley de asistencia social muy necesario? ¿Deben los periodistas mentir a aquellos de quienes buscan obtener información para poner al descubierto la corrupción? Intuimos que hay diferencias al elegir entre los casos anteriores; pero suele ser dif ícil decidir si hay que mentir, hablar con evasi25
y
26
SISSELA BOK
vas, quedarse callados o decir la verdad en cualquier situación dada . Es una decisión dif ícil porque la duplicidad puede adoptar m últiples formas, estar presente en grados muy diferentes, y tener propósitos y resultados notablemente distintos. Es dif ícil también porque sabemos cómo las cuestiones relacionadas con la verdad y la mentira inevitablemente invaden todo lo que se dice o se deja sin decir en nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras relaciones laborales. Trazar las líneas divisorias parece extremadamente dif ícil; y definir una política consistente, fuera de nuestro alcance. He luchado contra estos problemas en mi vida personal, seguramente como todo el mundo. Pero también los he visto de cerca en mi experiencia profesional de enseñanza de la ética aplicada. He tenido la oportunidad de explorar dilemas morales específicos a los que me he enfrentado en el trabajo, con enfermeras, doctores, abogados, funcionarios públicos y muchos otros. Me acerqué por primera vez a problemas relacionados con decir la verdad y mentir en el ámbito profesional al prepararme para escribir acerca de la administración de placebos.1 Y mi desconcierto fue en aumento por una discrepancia de perspectivas: muchos médicos hablan de tal engaño de una manera displicente, a menudo condescendiente y jocosa, mientras que los pacientes suelen sentirse profundamente agraviados y con una sensación de pérdida de confianza al enterarse de que han sido engañados. Aprend í que esta discrepancia se refleja con más frecuencia en una rara situación de la medicina. La honestidad de los profesionales de la salud es más importante para los pacientes que prácticamente cualquier otra cosa que vivan cuando están enfermos. Sin embargo, el requisito de ser honesto con los pacientes ha sido omitido por completo en los juramentos médicos y en los códigos de ética, y se suele soslayar, si no es que realmente se menosprecia, en la enseñanza de la medicina. A medida que extendí mi investigación, llegué a darme cuenta de que la misma discrepancia estaba presente en muchos otros contextos profesionales. En el derecho y en el periodismo, en el gobierno y en las ciencias sociales, el engaño se da por sentado cuando aquellos que dicen las mentiras, y quienes suelen ser también los que formulan las reglas, piensan que esto es perdonable.
-
1 Véase "The Ethics of
Giving Placebos", y el capítulo 5 de este libro.
ym :
INTRODUCCIÓN
27
Los funcionarios del gobierno y aquellos que se presentan en las elecciones a menudo engañan cuando pueden hacerlo y cuando suponen que la verdadera situación está más allá de la comprensión de los ciudadanos. Los científicos sociales disculpan la experimentación engañosa arguyendo que valdrá la pena el conocimiento obtenido. Los abogados manipulan la verdad en los tribunales en nombre de sus clientes. Los que venden, anuncian o recomiendan algo a veces engañan al público y a sus competidores con tal de lograr sus objetivos. Los psiquiatras pueden distorsionar la información acerca de sus pacientes anteriores para guardar la confidencialidad o para ayudarlos a evitar el servicio militar. Y periodistas, investigadores policiacos y operadores de los llamados servicios de inteligencia suelen tener pocos reparos para recurrir a falsedades con tal de obtener la información que buscan. Sin embargo, el enfoque despreocupado de los profesionales no coincide para nada con lo que piensan aquellos que tienen que lidiar con las consecuencias del engaño. Para éstos, el que se les dé información falsa que influye en elecciones importantes de su vida equivale a dejarlos en una situación de impotencia. Para éstos, su propia autonomía puede estar en juego. Poca ayuda ofrecen los códigos y los textos de ética profesional. Para empezar, varias profesiones y campos, como es el caso de la economía, no tienen ningún código de ética. Y los códigos existentes dicen poco acerca de cuándo está justificado el engaño y cuándo no.2 El hecho es que a la mayoría de la gente se le ocurren razones para mentir con bastante frecuencia. No muchos se detienen a examinar las opciones que tienen ante sí; las prácticas engañosas ya existentes y las presiones de la competencia pueden hacer que sea dif ícil no caer en la mentira. No es f ácil obtener orientación, y a pocos se alienta a considerar tales opciones en escuelas y universidades o en su vida laboral. Cuando pensé en las muchas ocasiones que hay para el engaño y en la ausencia de un debate real sobre el tema, llegué a aso2 Los especialistas de muchos campos han carecido en el pasado de una razón para adoptar un código de ética. Pero actualmente algunos de ellos ejercen tanta influencia en la elección social y el bienestar humano que deberían ser obligados a elaborar códigos similares a los que han existido durante mucho tiempo en profesiones como la medicina o el derecho.
SISSELA BOK
28
ciar estas circunstancias con la sorprendente y reciente caída en la confianza pública no sólo en el gobierno estadounidense, sino en abogados, banqueros, empresarios y médicos. En 1960, muchos estadounidenses auténticamente quedaron sorprendidos al saber que el presidente Eisenhower había mentido cuando se le preguntó acerca del incidente del U2, en el cual un avión espía de ese país y su piloto fueron obligados a aterrizar en la antigua Unión Soviética. Pero sólo quince a ños después, golpeado por las revelaciones sobre Vietnam y Watergate, el 69 por ciento de los que respondieron a una encuesta nacional estuvieron de acuerdo en que "durante los últimos diez años, los líderes de este país han mentido sistemá ticamente al pueblo".3 La pérdida de confianza abarca mucho más allá del liderazgo gubernamental. De 1966 a 1976, la proporción del público que respondió afirmativamente a la pregunta de si tenía mucha confianza en las personas que estaban a cargo de las principales instituciones cayó del 73 al 42 por ciento para la medicina; del 55 al 16 por ciento en lo que ata ñe a las grandes empresas; del 24 (1973) al 12 por ciento en el caso de los bufetes de abogados; y del 21 al 7 por ciento en el caso de las agencias de publicidad.4 Aunque la pérdida de confianza no se puede explicar exclusivamente por las sospechas de una duplicidad profesional generalizada, seguramente esto la ha agravado. Creo que hay mucho en juego en lo que toca a volvemos más claros en las cuestiones relacionadas con decir la verdad, tanto para nuestras elecciones
personales como para las decisiones sociales que fomentan o desalientan las prácticas engañosas. Y cuando reflexionamos en estos asuntos, lo que hay que examinar son las razones que se dan para enga ñar. A veces puede haber razones suficientes para mentir; pero ¿cuándo? La mayoría de las veces no las hay; y ¿por qué? Describir cómo son las cosas no basta. Para elegir es necesario formular criterios. Mentir a los moribundos, por ejemplo, o decirles la verdad: ¿qué es mejor ? ¿En qué circunstancias? ¿Y por qué razones? ¿Qué tipos de argumentos apoyan estas razones o las invalidan? Por mi formación en filosof ía, me resulta natural buscar la guía de los filósofos morales a fin de dar respuesta a tales interroganSurvey Research,1975, 1976. encuesta Harvey, marzo de 1976. (Las cifras de 1977 suben en alguna medida para las categorías anteriores, y suben drásticamente, del 11 al 31 por ciento, para la Casa Blanca.) 3 Cambridge
4 La
29
INTRODUCCIÓ N
tes y ofrecer el análisis necesario; dado que la elección de normas, acciones, metas y formas de vida, así como la elección de sistemas sociales son preocupaciones esenciales de la filosof ía moral.5 ¿Existe, entonces, una teoría de la elección moral que ayude en los dilemas de cuá ndo decir la verdad y cuándo mentir? Una vez más, es asombroso lo poco que he encontrado. Lo sorprendente es que, aunque ninguna elección moral es más común o más perturbadora que las que tienen que ver con el enga ño en sus múltiples formas, muy pocas veces éstas han sido objeto del análisis contemporá neo. Las principales obras de filosof ía moral del siglo XX, tan iluminador en otros aspectos, no dicen nada sobre este tema. El índice de la edición de 1967 de la Encyclopedia of Philosophy, en ocho volúmenes, no contiene ni una sola referencia a mentir [ lying ] o al engaño [deception], mucho menos un artículo completo dedicado a tales cuestiones.6 Aun si examinamos en retrospectiva los últimos siglos, la poca discusión que se ha de encontrar es breve y perentoria. Y las obras en otras disciplinas en psicología, por ejemplo, o en ciencias políticas con mucha frecuencia abordan los problemas relacionados con el engaño de una manera meramente descriptiva o estratégica. Es dif ícil entender todas las razones por las cuales se ha hecho tan poco por analizar los dilemas cotidianos que nos plantea decir la verdad. La gran distancia que con tanta frecuencia separa a los filósofos de las cuestiones aplicadas de todo tipo ofrece una respuesta parcial. En filosof ía, como en otras á reas, la profesionalización ha traído consigo un vocabulario, un aparato teórico y límites académicos que prohíben la entrada a los forasteros y que confina a los que está n dentro. En parte, también, el fondo mismo de verdad y falsedad contra el cual se debe ver la mentira ha conducido a muchos pensadores a establecer preá mbulos cada vez mayores para el cuestionamiento moral de situaciones donde la verdad parece estar enjuego. ¿Cómo podemos siquiera empezar a explorar tales situaciones, preguntan, si no sabemos primero lo que significa "verdad"? En ética, finalmente, la atención se ha trasladado
—
'?
[
.
ϊ
I
i
.
í í ΐ
r
!
-
.
—
5 Una de las definiciones ás m sencillas y, en mi opinión, mejores de la ética es la de Epicuro, citada por Diógenes Laercio, Vidas de los más ilustres filósofos griegos, vol. Π, libro décimo, § 22: "La ética se ocupa de las cosas que hay que elegir y de las que hay que evitar, de formas de vida y de telos." ("Telos" es el principal bien, el objetivo o el fin de la vida.) 6 Paul Edwards (comp.), Encyclopedia of Philosophy . "Truthfulness", "trust" y "veracity" tampoco aparecen en ese índice.
i 30
SISSELA BOK
ante todo a asuntos relacionados con el significado y la teoría, los cuales están muy alejados de los problemas de la elección moral concreta. En consecuencia, a menudo he tenido que volver la mirada al periodo clásico y la Edad Media para comprender de manera más directa las preguntas centrales de este libro: ¿qué elecciones reales deberíamos hacer cuando nos preguntamos si hemos de mentir o decir la verdad? ¿Y por qué? Cuestiones como si hemos de cometer perjurio con el fin de proteger a un refugiado político, o si hemos de fingir el culto a una deidad odiada para escapar a la persecución, fueron alguna vez muy debatidas entre teólogos y filósofos.7 Tal vez lo que queda de su debate sea fragmentario, a veces poco sistemá tico, pero sus escritos todavía está n vivos para nosotros; con frecuencia he recurrido a ellos. Algunos ahora miran al pasado y dan muestras de burla o impaciencia hacia los estoicos, los místicos musulmanes, los primeros padres de la Iglesia, o los rabinos por su búsqueda apasionada de las mínimas distinciones. No obstante, tenemos mucho que aprender de estas tradiciones. Sin esas bases, otras distinciones ir.ás amplias se suelen volver borrosas, como sucede ahora. Es momento de retomar una vez más este debate, establecer sus contornos y tratar de abordarlo con un enfoque global que todavía hace falta: un enfoque que trate de examinar todos los factores posibles y todas las razones dadas para mentir, y de ver si éstos pueden arrojar alguna luz sobre las elecciones que hacemos, como individuos y en sociedad. Y es importante ver el debate en los contextos en los cuales los seres humanos confrontan tales elecciones. He intentado, por consiguiente, usar ejemplos de la literatura, de la vida privada y del trabajo. Se trata de meros ejemplos; muchos otros se nos ocurrirán. Si bien hay que descartar la posibilidad de agotar el tema, los casos seleccionados pueden emitir cierta luz sobre los principales tipos de mentiras, las formas en las cuales varían y las excusas usadas para decirlas. Y tal vez la yuxtaposición de ejemplos de muy diferentes senderos de la vida ayude a alejarlos de las acostumbradas perspectivas estrictamente profesionales o personales. Estos propósitos se atienden mejor si nos concentramos en las elecciones relacionadas con decir la verdad y mentir claramente, 7
Algunos de estos escritos se incluyen en el Apéndice a este libro.
im .
INTRODUCCI Ó N
31
en lugar de dirigir la atención a otras formas de engaño como la evasión o la supresión de información pertinente. Si acaso se puede ofrecer cierta nitidez con respecto a las cuestiones de lo que es verdaderamente mentir, entonces los mucho más extensos problemas del engaño parecerán menos incomprensibles. La tarea principal no será producir un catálogo sórdido de falsedades y corruptelas, ni ir una vez más a buscar lo que cada periódico del día revela acerca del enga ño en las altas esferas. Más bien quiero subrayar los dilemas más enojosos de la vida ordinaria; los dilemas que acosan a quienes piensan que sus mentiras son demasiado insignificantes como para que tengan alguna importancia, y otros que creen que mentir puede proteger a alguien o beneficiar a la sociedad. Necesitamos mirar con mayor agudeza no a lo que todos rechazaríamos por desmesurado, sino a aquellos casos en los que muchos ven buenas razones para mentir. Los capítulos 1 al 4 examinan la naturaleza de la mentira, cómo afecta la elección humana y los enfoques básicos para evaluar las mentiras. El capítulo 5 analiza las mentiras piadosas para mostrar por qué esos enfoques son inadecuados. Los capítulos 6 y 7 consideran en detalle qué circunstancias contribuyen a que se disculpen las mentiras y si algunas pueden realmente estar justificadas de antemano. Los capítulos 8 al 15 retoman en mayor detalle ciertos tipos de mentiras que se suelen considerar justificables: las mentiras en tiempos de guerra, por ejemplo, o las que se dicen a los niños; las mentiras dichas para proteger la confidencialidad o en aras de la investigación. Si puedo mostrar que de muy poco nos han servido las prácticas dominantes, entonces las preguntas más importantes son: ¿cuáles son las alternativas, para la sociedad y para cada uno de nosotros en lo individual, en lugar de simplemente seguir con tales prácticas? Y ¿cómo podemos actuar para cambiar estas prácticas? ¿Qué incentivos institucionales y personales pueden ser necesarios? ¿Y qué riesgos reales podrían disuadir a los mentirosos en potencia? En la conclusión, he empezado pero sólo empezado a plantear estas preguntas. Reconozco que las alternativas que he vislumbrado se dirigen básicamente a sociedades menos coercitivas. Pero espero que el estudio de los problemas relacionados con decir la verdad viertan cierta luz también sobre la relación entre coerción y engaño, sea en una familia, en una institución o en la sociedad.
—
—
32
SISSELA BOK
Este libro es una exploración personal, más que un intento por imponer conclusiones. Con él pretendo cerrar la brecha entre los mundos del filósofo moral y de aquellos que afrontan elecciones morales prácticas urgentes. Al mostrar el camino que he adoptado, el trabajo que me ha parecido útil y los resultados tentativos que he alcanzado, espero invitar a otros a retomar el debate.
1 ¿ESTÁ A NUESTRO ALCANCE "TODA LA VERDAD"? "Nací para esto, vine al mundo para esto: para ser testigo de la verdad; y todos los que estén del lado de la verdad escuchen mi voz," "¿La verdad?", dijo Pilatos, “ ¿qué es eso?"
— Juan 18.37 Si, como ocurre con la verdad, la mentira tuviera una sola cara, nuestras relaciones con los demás serían mejores, pues daríamos por cierto lo opuesto de lo que el mentiroso dijera. Pero el reverso de la verdad tiene cientos de miles de rostros y un campo indefinido.
—
Michel de Montaigne, Ensayos
Como la libertad, la verdad es apenas un mínimo o un ideal ilusorio (la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad acerca, digamos, de la batalla de Waterloo o la Primavera ).
— J.L. Austin, "Truth", Philosophical Papers I "TODA LA VERDAD"
¿No es acaso ingenuo emprender un estudio general sobre mentir y decir la verdad? Algunos alegarán que la tarea es imposible. La vida es demasiado compleja, dirán, y las sociedades demasiado diversas. ¿Cómo podemos comparar el regateo en un bazar oriental, las mentiras piadosas de la vida cotidiana, las mentiras en aras de la defensa nacional, y la que se dice a un niño moribundo para ahorrarle sufrimiento? ¿ No es acaso arrogante y miope imaginar hacer esto? 33
34
SISSELA BOK
Y aun cuando fuese posible englobar de algún modo estas variaciones sigue el argumento , ¿cómo podemos alcanzar alguna vez la verdad acerca de cualquier asunto complejo la batalla de Waterloo en el ejemplo de Austin o incluso acerca de una circunstancia específica? ¿Cómo podemos, de hecho, hacer plena justicia a las palabras usadas en los tribunales: "La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad"? Estas palabras se burlan de nuestros torpes intentos por recordar y transmitir nuestras experiencias. "Toda la verdad" ha parecido tan obviamente inalcanzable para algunos que los ha hecho perder las esperanzas en la comunicación humana en general. Ven tantas barreras que nos impiden obtener conocimiento veraz, mucho menos comunicarlo; tantas trampas al expresar lo que queremos decir. ¿Cómo puede un médico, por ejemplo, decir "toda la verdad" a un paciente sobre un conjunto de síntomas, sus causas y posibles efectos? Desde luego, él mismo no sabe todo lo que hay que saber al respecto. Ni siquiera todo aquello que sí sabe que pudiera tener alguna relación por incompleto, erróneo y tentativo que fuera podría ser transmitido en un plazo menor de semanas o incluso meses. Añádase a estas dificultades la conciencia de que en la vida y en la experiencia todo se relaciona, todo forma una "red perfecta", de modo que nada puede decirse sin matices y elaboraciones en un regreso infinito, y una sensación de cansancio empieza a invadir aun al más intrépido. Este libro pretende ofrecer una respuesta a tales argumentos. Toda la verdad está fuera de nuestro alcance. Pero este hecho tiene muy poco que ver con nuestras elecciones en cuanto a mentir o hablar honestamente, en cuanto a lo que decimos y lo que nos guardamos. Es posible exponer, comparar y evaluar estas elecciones. Y cuando se hace, hasta las distinciones más rudimentarias pueden ser orientadoras. Si hay arrogancia, ésta radica más bien en la impaciencia paralizante que se manifiesta ante todo aquello que dista de ser "toda la verdad". La impaciencia ayuda a explicar por qué el debate contemporáneo en tomo al engaño es tan estéril. Paradójicamente, las renuencias a aceptar el engaño pueden surgir de una exaltada y absorbente preocupación por la verdad . "La verdad": ningún concepto intimida y, sin embargo, atrae a los pensadores con tanta fuerza . Desde los orígenes de la especu-
—
—
—
/
—
—
—
¿ ESTÁ A NUESTRO ALCANCE "TODA LA VERDAD"?
35
lación humana acerca del mundo, las preguntas sobre lo que es la verdad y si podemos alcanzarla han ocupado un lugar preponderante. Todos los filósofos han tenido que lidiar con ellas.1 Toda religión busca responderlas. Una tradición griega presocrá tica vio la verdad aletheia como englobadora de todo lo que recordamos: distinguida a través de la memoria de todo lo que está destinado al Leteo, "el río del olvido". La tradición oral exigía que la información fuese memorizada y repetida, a menudo en canciones, para que no se olvidara. Todo lo que de este modo se memorizaba los relatos acerca de la creación del mundo, las genealogías de los dioses y los héroes, así como los consejos acerca de la salud , todo participaba de la verdad, aun cuando en otro sentido fuese completamente fabricado o erróneo. En esta tradición temprana, repetir las canciones significaba mantener el material vivo y por lo tanto "verdadero"; igualmente, la creación de obras de arte podía concebirse como la elaboración de un objeto verdadero, el darle vida.2 Sólo gradualmente la oposición entre verdad y error llegó a concebirse como central para la filosof ía, y se puso de relieve la naturaleza de la propia verificación. La inmensa preocupación por la epistemología se asentó con Platón y nunca ha disminuido desde entonces. En lógica, en epistemología, en teología y en metaf ísica, el tema de la "verdad" ha continuado absorbiendo energías casi ilimitadas.3 Y como no siempre se desenmarañan los ramales de estas diversas disciplinas, muchísimas referencias a "verdad" siguen siendo de una vaguedad sin igual.4
—
—
— —
1 Una mirada al índice de la Encyclopedia of Philosophy revela el contraste. Como lo mencioné en la introducción, no remite a "mentir" [ lying ] o "engaño" [ deception ] . "Verdad" [ truth ] , por otro lado, recibe más de cien referencias. 2 Véase E.H. Gombrich, Art and Illusion, . 93. Y las observaciones de Plat , p ón en el último libro de la República, sobre el arte como "tres veces eliminado" de la naturaleza y la verdad, tienen que verse, en parte, como un comentario sobre la primera concepción de "la verdad" y como una reacción en contra de ella. Véase también M. Détienne, Les Maitres de la vérité dans la Gréce archaXque . 3 Véanse, por ejemplo, .L. Austin, Philosophical Papers; William J James, The Meaning of Truth; W.V.O. Quine, The Ways of Paradox and Other Essays; Bertrand Russell, An Inquiry into Meaning and Truth; Alfred Tarski, Logic, Semantics, MetaMathematics; Alan White, Truth. 4 Considérese, por ejemplo, la siguiente declaración de Sóren Kierkegaard: "La pasión de lo infinito es la verdad. Pero la pasión de lo infinito es precisamente la subjetividad y entonces la subjetividad se convierte en la verdad" ( Concluding Unscientific Postscript, ρ. 214).
36
SISSELA BOK
II VERDAD Y VERACIDAD
En toda esta especulación, existe un gran riesgo de que se produzca un embrollo conceptual, de no ver las diferencias cruciales entre dos dominios: el dominio moral de la veracidad y el engaño deliberados, y el mucho más vasto dominio de la verdad y la falsedad en general. La pregunta moral de si estás mintiendo o no lo estás haciendo no se resuelve estableciendo la verdad o la falsedad de lo que dices. Para resolver esta pregunta, debemos saber si tu intención al pronunciar este enunciado es engañar. Los dos dominios se suelen traslapar y, hasta cierto punto, cada uno es indispensable para el otro. Pero verdad y veracidad no son idénticas, como no lo son inexactitud [ falsity ] y falsedad [ falsehood ] .5 Mientras no se vean las diferencias, y las áreas de coincidencia y confusión no sean puestas de relieve, poco progreso se puede hacer al abordar los dilemas morales que plantea mentir. A veces ambos dominios se consideran idénticos. Esto puede suceder cuando algunos creen que tienen acceso a una verdad tan completa que todo lo demás, en comparación, debe palidecer. Muchos documentos religiosos o revelaciones afirman expresar lo que es verdadero. Se piensa que quienes no aceptan tal creencia viven en el error, en la ignorancia e incluso en la ceguera. A veces, el rechazo de los no creyentes a aceptar el dogma o la verdad revelada al fiel se denomina, no meramente un error, sino una mentira. Se ve que la batalla ocurre entre los seguidores de la fe y las fuerzas del enga ño y la malicia.6 Así, Bonhoeffer escribe lo siguiente: "Jesús llama a Satá n 'el padre de la mentira' (Juan 8.44). La mentira es básicamente la negación de Dios como Él se 5 Usaré "falsedad" en su sentido usual de "falsedad intencional". Para una dis tinción similar, véase Nicolai Hartmann, Ethics , vol. 2, p. 283. 6 La confusión entre "error " "mentira" y que subyace en tal creencia a veces da pie a la conclusión de que aquellos que están en posesión de la verdad y que, por lo tanto, no son mentirosos son infalibles y al mismo tiempo incapaces de mentir. Para dilucidar qué significa tal afirmación es necesario preguntar: ¿es la persona a quien se cree infalible incapaz de mentir? ¿O es capaz de otras formas de engaño? ¿Podría estar en un error? ¿Podría haber sido engañada? ¿Y con respecto a qué formas de conocimiento? Cfr. un dicho sufí: "el pío no engañaría y el hombre inteligente no puede ser engañado". Menahem Wilson (comp.), A Sufi Rule for Novices , p. 41.
—
—
¿ ESTÁ A NUESTRO ALCANCE "TODA LA VERDAD"?
37
ha manifestado ante el mundo. '¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús sea Cristo?' " (I Juan 2.22)7 Convencidos de que saben la verdad sea en religión o en política , los entusiastas pueden considerar justificables las mentiras que se dicen en aras de esa verdad. Pueden perpetrar fraudes llamados píos para convertir al no creyente o fortalecer la convicción del fiel. No ven nada incorrecto en decir falsedades en favor de lo que consideran una verdad muy "superior ". En la historia del pensamiento humano encontramos una y otra vez esa confusión de los dos dominios. Y ésta no carece de relación con las tradiciones que afirman que la verdad existe, que puede ser revelada, que podemos esperar llegar a estar frente a frente con ella. Incluso Nietzsche, en guerra con tales tradiciones, perpetúa la confusión:
—
—
Sólo existe un mundo, y ese mundo es falso, cruel, contradictorio, engañoso, y sin sentido. [ ... ] Necesitamos mentiras para vencer esta realidad, esta "verdad"; necesitamos mentiras para poder vivir [ ... ]. La mentira es una necesidad de la vida, y esto en sí mismo forma parte del carácter aterrorizador y problemático de la existencia.8
Los distintos significados de la palabra "falso" sólo contribuyen a facilitar la confusión de los dos dominios. Pues si bien "falso" normalmente tiene el sentido más amplio que incluye todo lo que está equivocado o es incorrecto, cuando se aplica a personas adopta el sentido moral más estrecho. Una persona falsa no es simplemente alguien equivocado o errado o que no está en lo correcto; es una persona intencionalmente embustera, traicionera o desleal. Comparemos, para ver la diferencia, una "nota falsa" y un "amigo falso"; un "falso ahorro" y un "falso testimonio".9 Cualquier número de apariencias y palabras pueden conducirnos a error; pero sólo una fracción de ellas pretenden hacerlo. Un espejismo puede engañamos, aunque no es culpa de nadie. Nuestros ojos nos engañan todo el tiempo. Vivimos rodeados de 7
Dietrich Bonhoeffer, Ethics, p. 369. Nietzsche, The Will to Power, p. 451. 9 Desde luego, para complicar más las cosas, hay muchos usos de "falso" con el significado de "engañoso" o "traidor", lo cual no se aplica directamente a las personas, sino más bien a lo que las personas han querido que sea engañoso. Un "rastro falso", un "falso plaf ón" o una "pista falsa" llevan diferentes trasfondos de engaño. 8 Friedrich
I i-
38
SISSELA BOK
í
autoengaño y sesgos de todo tipo. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta de si queremos cuando pretendemos ser honestos o deshonestos. Sea cual sea la esencia de la verdad o lo inexacto, y sean cuales sean las fuentes de error en nuestra vida, tal fuente es seguramente el agente humano, que recibe y da información, que la desvía, la retiene o incluso la distorsiona a veces.10 Después de todo, los seres humanos se ponen unos a otros los obstáculos más ingeniosos a cuanto conocimiento parcial y racionalidad mínima
pueden esperar dominar. Por consiguiente, de las incontables maneras en las cuales andamos mal informados por la vida, debemos distinguir aquella en la que subyace la intención de engañar; y de los incontables intentos parciales de llegar a la verdad, aquellos que tienen la intención de ser veraces. Sólo si es clara esta distinción, será posible plantear la pregunta moral con rigor. Y es solamente a esta cuestión la manipulación intencional de la información a la que los tribunales se dirigen en su petición de "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad". Sin embargo, sigue habiendo un obstáculo. Aun después de que se separan los dos dominios de lo ético y lo epistemológico, algunos arguyen que el último debería tener prioridad. Afirman que es inútil preocuparse demasiado por la veracidad, mientras no podamos saber si los seres humanos son, de entrada, capaces de conocer y transmitir la verdad. Si se toma en serio, esta afirmación obviamente volvería inútil y sin interés el estudio de decir la verdad y engañar. Una vez más, la preocupación exaltada y absorbente por la "verdad" llega entonces a nutrir la renuencia a confrontar la falsedad.
—
—
Los escépticos han cuestionado las certezas f áciles de sus compañeros desde los primeros tiempos. Los más extremos de ellos han sostenido que no se puede conocer nada en absoluto; a veces, han ido muy lejos al vivir conforme a tales creencias. Se dice que Cratilo, contemporáneo de Sócrates, rechazó cualquier tipo mensajes entre los seres humanos pueden padecer varias distorsiones o interferencias no intencionadas, que se originan en la fuente, en la ruta o en la recepción. El hablante, por ejemplo, puede estar equivocado, no expresarse bien o estar usando un lenguaje desconocido para el que escucha. En el camino, el mensaje puede ser desviado por ruido exterior, por las condiciones atmosf éricas, por interrupción. En el extremo receptor, la sordera, la fatiga, problemas de lenguaje o de retraso mental pueden afectar la recepción del mensaje. 10 Los
¿ESTÁ A NUESTRO ALCANCE "TODA LA VERDAD"?
39
de discusión. Él sostenía que los hablantes y las palabras en cualquier conversación serían cambiantes y dudosos. Por consiguiente, él simplemente movía el dedo en respuesta a cualesquier palabras para mostrar que las había escuchado pero que no tenía sentido dar una respuesta . Y, en el siglo III a.C., Pirrón negó que se pudiera conocer algo y concluyó que por lo tanto nada se podía decir que fuera honesto o torpe, justo o injusto.11 Para estos escépticos radicales, así como para quienes creen que pueden hacer suya la verdad completa y absoluta, las cuestiones éticas de decir la verdad y engañar se mezclan en la insignificancia, en comparación con la iluminación de la verdad y el negro vacío de su ausencia . El resultado es que, en su intensa búsqueda por tener certeza en relación con la verdad, ambos grupos ignoran en buena medida las distinciones entre veracidad y falsedad.12 Pero el ejemplo de Cratilo muestra cuán dif ícil es vivir de manera coherente con el escepticismo riguroso. La mayoría de los pensadores que confunden el engaño intencional y lo falso en cuanto inexacto, logran, no obstante, distinguir entre ambos en su vida cotidiana. Y aquellos que consideran el estudio de la "verdad" anterior a cualquier uso de la información hacen a un lado esas inquietudes en sus rutinas cotidianas.13 Hacen elecciones informadas de libros en las bibliotecas; de conexiones del metro y herramientas y comida; consideran que algunos mensajes son más verdaderos que otros, y que algunas personas son más dignas de confianza que otras.14 Indudablemente, las decisiones comunes y corrientes se pueden tomar a pesar de las creencias teóricas que confunden la verdad y decir la verdad, o que anteponen la certeza epistemológica al análisis ético. Pero sigue siendo ion hecho que se suele dañar 11 Diógenes Laercio, "Pirrón", Vidas de los más ilustres filósofos griegos , vol. Π, libro noveno (pp. 158-171). 12 Véase una discusión de muchos paralelismos entre epistemología y ética en R.B. Brandt, "Epistemology and Ethics, Parallel Between". Para una refutación de la prioridad de la epistemología sobre la ética, véase John Rawls, "The Independence of Moral Theory". 13 Véase David Hume, "Of the Academical or the Sceptical Philosophy", An Inquiry Concerning Human Understanding , sec. 12, parte 2 (pp. 158-164). 14 Pero algunos trasladaron sus creencias a su vida. Así, se dice que Pirrón llevó una vida en la que "no rehusaba nada, ni abrazaba nada; sino que afrontaba todos los riesgos tal como llegaban, fueran carros, precipicios, perros o lo que fuera; pero de todo esto lo libraban sus amigos, que solían seguirlo de cerca" (Diógenes Laercio, "Pirrón", § 1, p. 158).
iii
.
40
SISSELA BOK
la elección moral de esa manera, ya que, en la medida en que alguien tiene dudas radicales acerca de la confiabilidad de todo el conocimiento, en esa medida los aspectos morales de cómo los seres humanos se tratan unos a otros, cómo actúan y qué se dicen unos a otros, pueden perder importancia . Lo peor de todo es que resulta especialmente probable que esta pérdida afecte nuestras propias elecciones morales, pues si bien es sólo prudente apoyar la moralidad en otros, somos más receptivos con las dudas sobre la posibilidad de elección moral cuando se trata de nuestras propias decisiones. La razón más importante por la cual los filósofos han hecho tan poco para analizar los problemas del enga ño va más allá de puntos de vista específicos acerca de la verdad y la veracidad, y es más general. En la mayoría de los campos, la teoría es más agradable, menos frustrante, que la aplicación. La ética no es diferente. Muchos vacilan al lidiar con problemas éticos concretos, entretejidos como están con hilos psicológicos y políticos que vuelven tan difícil la elección. ¿Por qué abordar tal elección cuando hay tantas cuestiones abstractas de significado y definición, de clasificación y estructura, las cuales siguen planteando un reto a la imaginación? A medida que la filosof ía se ha convertido en una empresa cada vez más académica y especializada, esta vacilación ha aumentado. Pero siempre ha estado ahí. De modo que Epicteto, en el siglo I, d .C., usando el "principio de no hablar con falsedad" como su ejemplo, se refiere a ella como sigue: La parte primordial y más necesaria de la filosof ía es aquella que se ocupa de la aplicación de principios, como, por ejemplo, el principio de no hablar con falsedad. La segunda parte es la de las demostraciones, como en "¿Por qué no debemos hablar con falsedad ?" La tercera hace la prueba de estas demostraciones, y distingue entre ellas, como en "¿por qué son ésas demostraciones?" y ¿qué es demostración, qué es consecuencia, qué es contradicción [conflicto], qué verdad, qué falsedad? Por consiguiente, la tercera parte es necesaria a la segunda, y la segunda a la primera; mientras que la primera es la más necesaria y es en la que debemos detenernos. Pero hacemos lo contrario; desperdiciamos nuestro tiempo en la tercera parte, y a ella dedicamos todo nuestro empeño, mientras que descuidamos por completo la
¿ESTÁ A NUESTRO ALCANCE "TODA LA VERDAD"?
41
primera. Y por lo tanto mentimos, pero ya estamos dispuestos a de15 mostrar con argumentos que no debemos mentir.
De modo que la ética aplicada ha parecido desagradable y deficiente en el cuestionamiento teórico a muchos filósofos morales, incluso más allá de cualquier creencia en la prioridad epistemológica y de los enredos en tomo al significado de "verdad". El resultado es que la elección moral práctica llega a ser desestimada, y nunca se desestima tanto como en el caso de las mentiras. Por supuesto, muchos sí hacen alguna mención a la mentira. Suele usarse como un ejemplo, o descartada de alguna manera inmediata. Pero tal análisis no puede ayudar sino parecer inadecuado a aquellos que afrontan problemas difíciles en su vida que se preguntan, tal vez, si deben mentir o proteger las confidencias de un cliente, o abstenerse de revelar noticias devastadoras a un enfermo . Por todas estas razones, el engaño llama poco la atendón. Esta ausencia de análisis real se refleja también en la enseñanza y en los códigos de ética profesionales. La consecuencia es que aquellos que afrontan elecciones morales dif íciles entre veracidad y engaño suelen idear sus propias reglas. Inventan sus propias excusas y evalúan sus propios argumentos. Los retomaré en los capítulos siguientes; pero uno merece ser mencionado aquí, pues es resultado de un uso inadecuado del escepticismo por parte de aquellos que desean justificar sus mentiras, y que dan pie a un argumento claramente falaz. Éste sostiene que como en todo caso nunca podemos saber la verdad o la falsedad de nada, no importa si mentimos o no cuando tenemos una buena razón para hacerlo. Algunos han usado este argumento para explicar por qué ellos y todos los de su profesión deben, por desgracia, privarse de la virtud de la veracidad al tratar con sus clientes. Tal punto de vista es planteado, por ejemplo, por un eminente médico en un artículo frecuentemente citado en la literatura médica:
—
—
Sobre todo, recuerde que carece de sentido hablar de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a un paciente. Carece de sentido porque es imposible una mera imposibilidad . [ . . . ] Como decir la verdad es imposible, no puede haber una clara distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso.
—
15 Epicteto, The
Encheiridion, p. 536 [ Manual , p. 56].
—
I·· Ιϋ 1
SISSELA BOK
42
[ . .. ] Bastante más viejo que el precepto, "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad" hay otro que se origina dentro de nuestra profesión, que siempre ha sido la guía de los mejores médicos, y, si puedo aventurar una profecía, seguir á siéndolo: "en la medida de lo posible, no dañar Es posible dañar mediante ese proceso ño que lleva el extraño nombre de decir la verdad. Puedes hacer da 16 mintiendo. [ . .. ] Pero tratemos de hacer el menor daño posible.
i? !í
& !.:
·
fe fe
fe H.
'
fe i .·
fe i!
! ; ;; i:;
fe
fe
· i:
Ü .: .
.
i -'
rl
l· '
:
fe : ; j i·! ·
·
: ;·
fe
fe
'
fe
fe
life
I
íf;
I i ;fe
ill
life HI
Los investigadores de las ciencias biomédicas, quienes afirman que pedir a los sujetos el consentimiento informado para ser usados en investigación carece de sentido porque es imposible obtener un consentimiento aut énticamente informado, suelen usar el mismo argumento. También lo utilizan los funcionarios del gobiemo que deciden no informar a los ciudadanos de una guerra planeada o de una medida de emergencia. Y con mucha frecuencia, éste se complementa con un segundo argumento: como hay una gradación infinita entre lo que es verdadero y lo que es engañoso, no se pueden establecer líneas divisorias y debemos hacer lo que consideremos mejor por otros motivos. Estos argumentos se nutren de nuestras preocupaciones por lo adecuado de la información para alcanzar una conclusión completamente sin garantía: una conclusión que da carta blanca a lo que aquellos que mienten consideran como mentiras bien intencionadas. La diferencia de perspectivas es sorprendente. Estos argumentos son formulados por alguien que miente, pero nunca por aquellos a quienes se miente. Sólo tenemos que imaginar cómo reaccionarían los profesionales que argumentan de esta manera si sus dentistas, sus abogados o sus agentes de seguros usaran argumentos similares para engañarlos. Como gente a la que se le toma el pelo sabemos lo que como mentirosos tendemos a desdibujar: que la información puede ser más o menos adecuada; que aun cuando no se tracen líneas claras, sí es posible establecer reglas y distinciones; y que la veracidad puede ser necesaria aun cuando la plena "verdad" esté fuera de nuestro alcance. El hecho de que no se pueda alcanzar nunca por completo "toda la verdad" no debería, por consiguiente, ser un escollo en la indagación mucho más limitada sobre las cuestiones de decir la verdad y la falsedad. Es posible ir más allá de la idea de que la 16 Lawrence
Henderson, "Physician and Patient as a Social System
.
fe
··
4
HI
m
¿ ESTÁ A NUESTRO ALCANCE "TODA LA VERDAD"?
43
epistemología antecede de algún modo a la ética. Las dos se nutren entre sí, pero ninguna puede reclamar la prioridad. Es igualmente posible evitar las falacias que surgen de la confusión de "verdad" y "veracidad", y establecer distinciones con respecto a lo adecuado y lo pertinente de la información que nos llega. Por lo tanto, es legítimo seguir definiendo el engaño y las mentiras y analizar los dilemas morales que plantean. III DEFINICIÓN DE ENGAÑO Y MENTIRA INTENCIONALES
; ; i .· ·
e
·«
I
4M ¿
m
Cuando nos proponemos engañar a otros intencionalmente, transmitimos mensajes cuya intención es engañarlos, cuya intención es hacerlos creer lo que nosotros mismos no creemos. Podemos hacerlo a través de un gesto, a través de un disfraz, por medio de la acción o la inacción, o incluso recurriendo al silencio. ¿Cuáles de estos innumerables mensajes engañosos son también mentiras? Definiré como mentira cualquier mensaje intencionalmente engañoso que se enuncia. Lo más común es que tales enunciados se emitan verbalmente o por escrito, pero, desde luego, también se pueden transmitir por la vía de las señales de humo, el código Morse, el lenguaje de señas y similares. El engaño, entonces, es la categoría más amplia, y la mentira forma parte de ella.17 Esta definición se parece a algunas de las dadas por filósofos y teólogos, pero no a todas.18 Pues resulta que la elección misma de la definición a menudo ha planteado por sí sola un dilema moral. Ciertas tradiciones religiosas y morales se opusieron rigurosamente a todo tipo de mentiras. Sin embargo, muchos seguidores querían reconocer al menos unas cuantas circunstancias en que se pudieran permitir enunciados intencionalmente enga ñosos. La única salida para ellos era, entonces, definir la mentira de 17 Es absolutamente posible definir "mentira" de modo que sea idéntica a "engaño". Ésta es la forma en que se pueden interpretar expresiones como "vivir una mentira". Para los fines de esta obra, sin embargo, es mejor que nos quedemos con la distinción básica entre enunciados engañosos mentiras y todas las demás formas de engaño. 18 Véase la selección de textos en el Apéndice. Consúltense también Roderick Chisholm y Thomas D. Feehan, "The Intent to Deceive"; Nicolai Hartmann, Ethics, vol. 2 (cap. 25), pp. 281-285; Arnold Isenberg, "Deontology and the Ethics of Lying"; John Henry Cardinal Newman, Apologia Pro Vita Sua, pp. 274 283, 348363; Frederick A. Siegler, "Lying"; George Steiner, After Babel
—
—
-
SISSELA BOK
44
5·:
tal manera que algunas falsedades no contaran como mentiras. Así, Grocio, seguido por una larga fila de pensadores primordialmente protestantes, argumentó que hablar falsamente a aquellos a quienes como los ladrones no se les debe veracidad no puede ser llamado mentir.19 A veces se pensó que la tradición rigurosa era tan limitante que hacía falta una amplia apertura para tergiversaciones permisibles. De esta manera, los pensadores casuistas desarrollaron la noción de "reserva mental", que, en algunas formulaciones extremas, puede permitir que alguien plantee un enunciado completamente enga ñoso, siempre y cuando añada algo en su propia mente que lo haga verdadero.20 Así, si se le pregunta si rompió el jarrón de alguien, podría contestar "No", añadiendo en su propia mente la reserva mental "no el año pasado", para hacer que el enunciado sea verdadero. Estas definiciones sirven al propósito especial de permitir a las personas adherirse a una tradición estricta y aun así tener margen de acción en la práctica real que desean. Cuando las tradiciones estrictas estuvieron en su punto de más fuerza, como fue el caso de ciertas formas de catolicismo y calvinismo, florecieron con frecuencia tales salidas "definicionales". Cuando una ley o regla es tan estricta que la mayoría de la gente no puede vivir siguiéndola, normalmente se harán esfuerzos por encontrar alguna fisura legal; las reglas acerca de la mentira no son la excepción. No veo nada incorrecto en una definición estricta o en una definición amplia de mentir, siempre y cuando conservemos la prerrogativa de evaluar los enunciados intencionalmente engañosos desde un punto de vista moral, e independientemente de que caigan dentro o fuera de la categoría de mentir.21 Pero una definición más estrecha suele colarse en un término moral que en sí mismo necesita evaluación. Decir, por ejemplo, que no es mentir hablar falsamente a quienes no tienen derecho a recibir información de nuestra parte se desliza sobre la vasta cuestión de lo que significa
—
—
,
!·
19 Hugo Grocio, On the Law of War and Peace, libro 3, cap. I. 20 Véanse las notas 6-11, cap 3. 21 Considérese la a analogía con la definición de "
.
golpear alguien". Digamos que tenemos textos religiosos que prohíben absolutamente cualquier tipo de "golpear " a la gente. Entonces, si todavía queremos que se nos permita golpear a otra persona, tal vez en defensa propia o jugando, nos parecerá útil definir "golpear " de modo que no incluya los tipos que deseamos permitir. Podemos decir, entonces, que "golpear " a alguien se ha de definir como pegarle cuando no tenemos derecho a hacerlo.
¿ESTÁ A NUESTRO ALCANCE "TODA LA VERDAD"?
45
tener ese derecho a la información. Para sortear esta dificultad, en vez de ésa, usaré una definición más neutral, y por consiguiente más amplia, de mentira: un mensaje intencionalmente engañoso en la forma de un enunciado. Todos los mensajes engañosos, sean o no mentiras, también pueden verse más o menos afectados por el autoengaño,22 por el error y por variaciones en la intención real de engañar. Estos tres factores puede ser considerados filtros de densidad irregular, distorsión y color que alteran las maneras en las cuales tanto los engañados como los engañadores tienen la experiencia de un mensaje. Para complicar más las cosas, alguien que pretende engañar puede trabajar con esos filtros y manipularlos; puede aprovecharse de los prejuicios de algunas personas, de la imaginación de otros, y de los errores y la confusión que existen por todo el sistema. La interacción de estos filtros a través de los cuales pasa y se percibe la comunicación es inmensamente compleja. Cada a ño aprendemos más acerca de la complejidad de la comunicación, y acerca del papel del cerebro al enviar y recibir mensajes. Vemos las intricadas capacidades de cada persona para negar, desviar, distorsionar y perder la memoria. Añádase el hecho de que la comunicación tiene lugar en un lapso, a veces largo, y a menudo entre más de dos personas. Los muchos experimentos sobre rumores muestran cómo se puede distorsionar la información, cómo se puede aumentar o perder parcialmente, cuando pasa de una persona a otra, hasta que prácticamente queda irreconocible, aun cuando nadie pueda haber tenido la intención de engañar.23
i
22 El autoengaño ofrece problemas dif íciles de definición. ¿Hay engaño o no? ¿Es intencional o no? ¿Llega a haber comunicación o no? Si una persona parece engañarse, no hay dos seres humanos diferentes de los cuales uno pretenda engañar al otro. Sin embargo, se puede argumentar, dos "partes" de esta persona están involucradas en una relación engañosa. ¿Existen ocasiones en que la mano derecha no sabe lo que la mano izquierda está haciendo? ¿Y ocasiones en que efectivamente la mano izquierda está engañando a la derecha? Nuevas investigaciones sobre las funciones cerebrales pueden mostrar que no se trata tanto de un engañador y un engañado, como, más bien, de dos procesos diferentes coordinados por el cerebro. Si estos procesos se han de llamar propiamente engaño es un problema que se ha discutido desde Platón y que ha tomado nuevos bríos entre los filósofos contemporáneos. Véanse R. Demos, "Lying to Oneself "; y H. Fingarette, Self -Deception. Una discusión reciente de la psicología del autoengaño se puede encontrar en Guy Durandin, "Les Fondements du mensonge", pp. 273-598. 23 Véase Gordon W. Allport y Leo Postman, Psychology of Rumor . Los autores
:?
$ if Ü l: · .
46
i*; $
SISSELA BOK
¡í ií;: >
·:·
!
El simple intento de englobar estos factores en nuestra mente
puede conducir a desaliento en lo que a la ética del engaño se refiere. Por esta razón propongo que quitemos los filtros en los capítulos que siguen, para poder examinar ante todo las mentiras claras: las mentiras que se dicen cuando la intención de engañar es obvia, cuando el que miente sabe que lo que está comunicando no es lo que él cree, y cuando él mismo no se ha engañado para creer en sus propias mentiras. Por supuesto, siempre debemos tener presentes los filtros y nunca debemos olvidar la complejidad
\ÍK i
A·
;i · Á'
f;·
r:
f·
’
:1 ;
subyacente. Pero con las mentiras claras podemos hacer distinciones mucho más precisas que si intentamos primero examinar todas las variaciones más sutiles. Y es importante tratar de resolver algunos de los problemas que estas mentiras plantean. Después de todo, muchas de las elecciones morales que más á mpula levantan involucran decidir entre decir o no una mentira descarada. Si pudiéramos lograr mayor claridad en lo que toca a estas elecciones y con ello estrechar él margen de duda restante, podríamos luego volver a todas las dificultades que resultan más dudosas pisando un terreno más firme. Así, en las páginas que siguen, las mentiras claras a menudo serán distinguidas y consideradas por separado. ¿Qué les hacen tales mentiras a nuestra percepción y a nuestras elecciones? ¿Y cuándo podrían estar justificadas?
A
A
,
:; A A
A
A Al
iA
!; : ;·.· A
.
í
f
*
Ü: * :
!A
A
í
·
¡Á
··
:
·
plantean una "ley básica del rumor ": la cantidad de rumor en circulación variará conforme a la importancia de los temas para los individuos involucrados multiplicado por la ambigüedad de las pruebas pertenecientes al tema en cüestión. Si la ambigüedad o la importancia es cero, la probabilidad del rumor es nula.
:?3 VES*
2
VERACIDAD, ENGAÑO Y CONFIANZA
·;
Supongamos que los seres humanos imaginaran que no existe ninguna obligación de veracidad, y actuaran en consecuencia; que hablaran con la misma frecuencia en contra de su propia opinión que de acuerdo con ella; ¿no se destruiría con ello todo el placer de la conversación y toda la
confianza en la narración? Los seres humanos sólo hablarían al negociar y en esto también pronto perderían toda la confianza mutua.
—
Francis Hutcheson, Λ System of Moral Philosophy
Un gran hombre: ¿qué es él?. . . Prefiere mentir a decir la verdad; esto exige más espíritu y voluntad . Hay cierta soledad en su interior que es inaccesible al elogio o a la culpa, su propia justicia que está más allá de ruegos.
— Friedrich Nietzsche, The Will to Power
.
*
f
"
'
A
í
.
··,·
r
Mentir, después de todo, hace pensar en la teoría de juegos. Supone la participación al menos de dos personas, alguien que miente y alguien a quien se le dice la mentira; transmite información, cuya credibilidad y veracidad son importantes; influye en alguna elección que otra persona va a hacer y que el mentiroso anticipa; elegir entre mentir o no mentir forma parte de la selección de estrategia del mentiroso; y supuestamente la posibilidad de una mentira se le ocurre al segundo, y puede ser juzgada ante algunas expectativas a priori; y las configuraciones compensatorias son ricas en posibilidades. . .
—
Thomas Schelling, "Game Theory and the Study of Ethical Systems"
47
II ?!
SISSELA BOK
48
:
I
W;
I
i
MENTIRA Y ELECCIÓN
í*
ill
'
:
i·
deliberado las dos formas de ataque Engaño y violencia: é1stas son coaccionar a la gente para pueden Ambos . humanos seres los a . La mayor parte del daño que voluntad su de contra en e ú act que én puede ctimas por la violencia tambi les puede ocurrir a las ví sutileza, s á m con el engaño controla Pero . o ñ enga el por a llegarles así como sobre la acción. Incluso por pues opera sobre la creencia,ían someter atrevido a tratar de Otelo, a quien pocos se habr acabara a que se destruyera y a que la fuerza, se lo pudo conducir falsedad. con Desdémona por medio de la coercitivo en el engaño y de El conocimiento de este elemento en nuestro sentido de la cen nuestra vulnerabilidad a él, subyace , el engaño de nuevo como , aun tralidaá de la veracidad. Desde luego ser usado en defensa propia la violencia también puede también puede ser bastante tri uso Su . supervivencia mera la por . Sin embargo, su potencial vial, como en las mentiras piadosas ón es tal que la sociedad ape para la coerción y para la destrucci de veracidad en el discurso nas podría funcionar sin algún grado y la acción.2 cuán ideal sea en otros Imaginemos una sociedad, no importa la palabra y el gesto. en aspectos, donde no se pueda confiar dadas, la información respuestas Las preguntas planteadas, las Si todos los enunciados fueran intercambiada: todo sería inútil,. la acción y la elección se verían verdaderos o engañosos al azar que haber un grado mínimo mermadas desde el principio. óTiene n n para que el lenguaje y la accióde de confianza en la comunicaci nivel cierto é por qu sean más que palos de ciego. Esto explica para la sociedad hu esencial como veracidad siempre se ha visto sea ía observación de otros mana, sin importar cuán deficiente Samuel Johnson, ni siquiera los principios morales. Como lo dijo a otros, pues, como ningupropios demonios se mienten unos
—
-
—
,
¡
l!
-
-
, donde Dante caracteriza la fuerza a la injusticia. Véase formas de malicia que apuntan dos las como fraude el y Scripture, cap. 3. también Northrop Frye, The Secular , aunque no tienen por objeto engañar, sí pue 2 Pero los enunciados verdaderos ser usarse coercitivos y destructivos; pueden den, desde luego, ellos mismos ser . como armas, para herir y tergiversar 1 Véase la cita de las pp. 75-76, más adelante
VERACIDAD, ENGA ÑO Y CONFIANZA
49
na otra, la sociedad del Infierno tampoco podría subsistir sin la verdad.3 Así que una sociedad cuyos integrantes fueran incapaces de
distinguir mensajes verdaderos de engañosos se vendría abajo. Pero aun antes de tal colapso general, se pondrían en peligro la elección y la supervivencia individuales. La búsqueda de comida y abrigo no podría depender de expectativas puestas en los demás. La advertencia de que un pozo estuviese envenenado o una petición de ayuda en un accidente llegarían a ser ignorados a menos que se pudiera encontrar una confirmación independiente. Todas nuestras elecciones dependen de nuestras estimaciones de lo que sucede; estas estimaciones, a su vez, deben basarse comúnmente en información proveniente de los otros. Las mentiras distorsionan esta información y, por consiguiente, nuestra situación tal como la percibimos, así como nuestras elecciones. Una mentira, en palabras de Hartmann, “ hiere a la persona enga ñada en su vida; la pervierte" 4 En la medida en que el conocimiento da poder, en esa medida las mentiras afectan la distribución de poder; aumentan la del que miente y disminuyen la del engañado, alterando sus elecciones en niveles diferentes.5 Una mentira, en primer lugar, puede mal informar, para ocultar u obstaculizar algún objetivo, algo que la persona engañada quería hacer u obtener. Puede hacer que el objetivo parezca inalcanzable o ya no deseable. Puede incluso crear ion nuevo objetivo, como cuando Yago engañó a Otelo para hacer que quisiera matar a Desdémona. Las mentiras también pueden eliminar u ocultar alternativas pertinentes, como cuando a un viajero se le dice falsamente que se ha caído un puente. A veces, las mentiras fomentan la creencia de que hay más alternativas de las que realmente existen; otras veces, una mentira puede conducir a la pérdida innecesaria de confianza en la mejor opción. Igualmente, las estimaciones de costos y beneficios de cualquier acción se pueden variar hasta el infinito recurriendo a enga ños que han logrado su objetivo. El inmenso 3 Samuel The Adventurer 50 (28 de abril 4 Nicolai Hartmann, Ethics, vol. 2, . 282. ρ
Johnson
de 1753).
5 La discusión que sigue se nutre del marco que ofrece la teoría de las
decisiones para pensar acerca de la elección y la toma de decisiones. Este marco incluye los objetivos tal como son vistos por el que toma las decisiones, las alternativas disponibles para alcanzarlos, una estimación de costos y beneficios asociados con ambas, y una regla de elección para sopesarlos.
- 3é %·
"'
S8
'
!ί !!.
:
í: !v:
;!
50
·:
:
·
.
SISSELA BOK
número de víctimas mortales y bienestar humano perdido por la intervención de Estados Unidos en Vietnam se produjo al menos en parte por el engaño (mezclado con autoengaño) de aquellos que transmitieron información demasiado optimista a los responsables de tomar decisiones. Por último, el grado de incertidumbre en la forma en que examinamos nuestras elecciones puede ser manipulado a través del engaño. El engaño puede hacer que cierta situación sea falsamente incierta, o falsamente segura. Puede afectar los objetivos percibidos, las alternativas que se creen posibles, las estimaciones hechas en materia de riesgos y beneficios. Tal manipulación de la dimensión de la certeza es una de las múltiples formas en que se gana poder sobre las elecciones de los engañados. Y así como el engaño puede dar pie a acciones que alguien en otras circunstancias nunca habría elegido, así puede evitar la acción ocultando la necesidad de elegir. Ésta es la esencia del camuflaje y del maquillaje: la creación de una normalidad aparente para evitar la desconfianza. Todo el mundo depende del engaño para salir de un apuro, para salvar la cara, para evitar herir los sentimientos de otros. Algunos lo usan con mucha mayor conciencia para manipular y tener más ascendiente. Sin embargo, todos estamos profundamente conscientes de la amenaza que las mentiras pueden plantear, del sufrimiento que pueden ocasionar. Esta experiencia bilateral que todos compartimos constituye el carácter singular con el cual se defiende cada lado en la acción cuanto más desconcertante. ¿Por qué son tan radicalmente diferentes las evaluaciones dadas a los efectos del engaño, dependiendo de si el punto de vista que se ofrece es el del que miente o el del engañado?
II V
LA
PERSPECTIVA DEL ENGAñADO
Aquellos que saben que han sido engañados en un asunto importante digamos, la identidad de sus padres, el afecto de su cónyuge o la integridad de su gobierno sienten resentimiento, decepción y desconfianza. Sienten que han sido tratados injustamente; recelan de nuevos acercamientos. Y vuelven la mirada hacia sus creencias y acciones pasadas para verlas a la luz de las mentiras descubiertas. Se percatan de que fueron manipulados, que el engaño les quitó la posibilidad de hacer elecciones por sí
—
—
!
·>
!
VERACIDAD, ENGA ÑO Y CONFIANZA
51
mismos conforme a la información más adecuada de la que dis-
ponían; les quitó la posibilidad de actuar como hubieran querido proceder si hubiesen sabido todo desde el primer momento. Es cierto, desde luego, que la elección personal informada no es el único tipo de elección a su alcance. Pueden decidir abandonar la posibilidad de elegir por sí mismos y dejar que otros decidan por ellos, por ejemplo, los tutores, los asesores de finanzas o los representantes políticos. Pueden incluso decidir abandonar la elección basada en información de una naturaleza totalmente convencional y confiar más bien en las estrellas o en la tirada de dados o en lo que dice un adivino. Pero tales alternativas deben ser elegidas personalmente y no impuestas subrepticiamente por medio de mentiras u otras formas de manipulación. La mayoría de nosotros se resistiría a perder el control de qué elecciones queremos delegar en otros y cuáles queremos hacer nosotros mismos, con la ayuda de la mejor información que podamos conseguir. Nos resistimos porque la experiencia nos ha enseñado las consecuencias de que otros elijan engañarnos, aunque lo hayan hecho "por nuestro propio bien". Desde luego, sabemos que muchas mentiras son triviales; sin embargo, cuando se nos dice una mentira, no tenemos manera de juzgar qué mentiras son las triviales, y no confiamos en que los mentirosos se limiten sólo a esas mentiras triviales, de modo que la perspectiva del engañado nos conduce a recelar de cualquier tipo de engaño. Esta perspectiva tampoco se restringe a aquellos que realmente son engañados en una determinada situación. Aunque sólo se engañe a una sola persona, el caso es que muchos otros pueden resultar dañados. Si se engaña al alcalde de una ciudad en cuanto a la necesidad de establecer nuevos impuestos, toda la ciudad sufrirá las consecuencias. Por lo tanto, la perspectiva del engañado es compartida por todos aquellos que sienten las consecuencias de una mentira, hayan sido o no ellos mismos las víctimas directas del enga ño. Cuando, por ejemplo, el público estadounidense y la opinión mundial fueron falsamente inducidos a creer que el bombardeo en Camboya no había empezado, los propios camboyanos sufrieron las peores consecuencias, aun cuando dif ícilmente se podría decir que fueron engañados sobre el propio bombardeo. Existe aquí un paralelo interesante entre escepticismo y determinismo. Así como el escepticismo niega la posibilidad de cono-
SISSELA BOK
52
cimiento, también el determinismo niega la posibilidad de libertad . Sin embargo, tanto el conocimiento como la libertad de actuar conforme a él son necesarios para una elección razonable. Tal elección le estaría negada a alguien que estuviera auténticamente convencido hasta la esencia misma de su ser tanto del escepticismo, como del determinismo. Quedaría a la deriva. Pocos se aventuran tanto, pero hay más que pueden adoptar tales puntos de vista selectivamente, como cuando necesitan pretextos convenientes para mentir. Las mentiras pueden entonces afirmar
—
—
—
—
no a ñaden ni quitan nada a la falta de información general o la "falta de libertad" de aquellos a quienes se les miente. Sin embargo, si adoptaran la perspectiva del engañado, esas excusas para mentirles parecerían en efecto vanas. Tanto el escepticismo como el determinismo tienen que ser puestos entre paréntesis hechos a un lado si queremos que, para los mentirosos, la elección moral mantenga la importancia que nosotros, como engañados, sabemos que tiene en nuestra vida. El engaño, entonces, puede ser coercitivo. A veces, cuando tiene éxito, le da poder al engañador un poder al que todos los que sufren las consecuencias de las mentiras no desearían renunciar . Desde esta perspectiva, es claramente insensato afirmar que la gente debe poder mentir con impunidad siempre que quiera hacerlo. También sería insensato reivindicar un derecho así aun en las circunstancias más restringidas cuando los mentirosos pretenden tener una buena raz ón para mentir. Esto es especialmente cierto porque muy a menudo mentir acompaña a todas las demás formas de malas acciones, desde el asesinato y el soborno hasta la defraudación fiscal y el robo. Al rehusamos a aprobar un derecho así para decidir cuándo mentir y cuándo no hacerlo, estamos por consiguiente tratando de protegemos contra las mentiras que ayudan a ejecutar o a encubrir todos los demás actos incorrectos. Por esta razón, la perspectiva del engañado apoya la afirmación de Aristóteles: "Considerada en sí misma, la mentira es vil y reprobable, y la verdad es bella y encomiable."6 Hay un desequilibrio inicial en la evaluación de decir la verdad y mentir. Mentir exige una razón, mientras que decir la verdad no. Tienen que darse pretextos para mentir; las razones tienen que
—
—
—
—
6 Aristóteles, É tica nicomaquea, libro IV, cap. 7. Para una discusión del concepto aristotélico de "verdad", véase Paul Wilpert, "Zum Aristotelischen Wahrheitsber-
griff ".
VERACIDAD, ENGA ÑO Y CONFIANZA
53
ser aducidas, en cualquier caso, mostrar por qué una mentira específica no es "vil y reprobable". III LA PERSPECTIVA DEL QUE MIENTE Quienes adoptan la perspectiva de los mentirosos potenciales, por otro lado, tienen diferentes inquietudes. Para ellos, la elección suele ser dif ícil; pueden creer, como Maquiavelo, que aquellos que tienen "poca consideración por la buena fe" son los que hacen "las grandes cosas". Tal vez conf íen en que puedan usar acertadamente el poder que las mentiras generan, y tal vez tengan confianza
en su propia capacidad para distinguir los momentos en que las buenas razones apoyan su decisión de mentir. Los que mienten comparten con aquellos a quienes engañan el deseo de no ser engañados. Por consiguiente, la elección de mentir es una elección que a ellos les gustaría reservarse, aunque al mismo tiempo insistan en que los otros sean honestos. Preferirían, en otras palabras, un estatus de "oportunistas", que les dé los beneficios de mentir sin los riesgos de ser engañados; es decir, aprovechar la ocasión sin pagar nada. Algunos piensan que este estatus de oportunistas les es exclusivo. Otros lo extienden a sus amigos, a su grupo social o profesión. Esta categoría de personas puede ser reducida o amplia; pero sí exige como trasfondo necesario las suposiciones ordinarias sobre la honestidad de la mayoría de las personas. El oportunista capitaliza ser una excepción, y no podría existir en un mundo en que todo el mundo eligiera ejercer las mismas prerrogativas. A veces, los mentirosos operan como si creyeran que tal estatus de oportunistas fuera suyo y que éste los disculpa. Otras veces, por el contrario, es el hecho mismo de que otros efectivamente mienten lo que, a sus propios ojos, exonera su posición engañosa. Es crucial ver la distinción entre el mentiroso que vive a costillas de los demás y el mentiroso cuyo engaño es una estrategia para sobrevivir en una sociedad corrupta.7 Todos desean evitar, en la medida de lo posible, ser engañados por otros; pero a muchos les gustaría ser capaces de sopesar las 7 Si bien son diferentes, los dos se relacionan estrechamente. Si el número suficiente de personas adopta la estrategia del oportunista para mentir, llegará el momento en que todos sientan la presión de tener que mentir para sobrevivir.
- . i :. O í?
· ·
SiB
54
;!«
-. !
:
1: .
SISSELA BOK
ventajas y las desventajas de una manera más matizada cada vez que se encuentran ellos mismos en la posición de elegir entre mentir o no mentir. Es posible que invoquen razones especiales para mentir, como la necesidad de proteger la confidencialidad o de no herir los sentimientos de alguien. Ellos entonces están mucho más dispuestos, en particular, a exonerar una mentira bien intencionada de su parte; aquellos que son engañados tienden a ser menos optimistas sobre las buenas intenciones de quienes los engañan. Pero en esta autoevaluación benévola que el mentiroso hace de las mentiras que podría decir, casi siempre se soslayan ciertos tipos de desventajas y daños. Los mentirosos únicamente suelen sopesar el daño inmediato que la mentira causa a otros comparándolo con los beneficios que quieren lograr. El error de tal punto de vista es que ignora o subestima dos otros tipos de daño: el daño que mentir hace a los propios mentirosos y el daño hecho al nivel general de confianza y cooperación social. Ambos son acumulativos y ambos son dif íciles derevertir. ¿Cómo se ve afectado el mentiroso por sus propias mentiras? Para empezar, el hecho mismo de que sepamos que ha mentido lo afecta. Puede considerar la mentira como una limitante a su integridad; desde luego, él ve a aquellos a quienes ha mentido con una nueva actitud cautelosa. Y si éstos descubren que ha mentido, sabe que su credibilidad y el respeto a su palabra se verá n dañados. Cuando Adlai Stevenson acudió a las Naciones Unidas en 1961 a decir mentiras acerca del papel de Estados Unidos en la invasión de Bahía de Cochinos, cambió el curso de su vida. Tal vez no supo de antemano que el mensaje que se le pidió que diera era falso; pero el simple hecho de llevar sobre sus hombros la carga de ser el instrumento de tal engaño tiene que haber sido dif ícil. Perder la confianza de sus pares de una manera tan pública como ésa fue todavía más dif ícil. Si concedemos que una mentira pública en un asunto importante, una vez que se pone de manifiesto, daña al que la emite, ¿debemos por consiguiente concluir que toda mentira tiene este efecto? ¿Qué sucede con aquellos que dicen algunas mentiras piadosas de vez en cuando? ¿Mentir los hiere de la misma manera? Es dif ícil defender esta idea. Ninguna mentira trivial mina la integridad del que miente. Pero el problema con los mentirosos es que tienden a ver la mayoría de sus mentiras bajo esta luz benevolente y por lo tanto subestiman infinitamente los riesgos que
VERACIDAD, ENGA ÑO Y CONFIANZA
55
corren. Ninguna mentira conlleva siempre daño para el mentiroso; no obstante, en la mayoría de los casos existe el riesgo de que ese daño ocurra. Estos riesgos se ven aumentados por el hecho de que muy pocas mentiras van solas. Es f ácil decir una mentira, señaló una persona ingeniosa, pero dif ícil decir sólo una. La primera mentira "debe ser cubierta con otra porque si no hará agua". Tal vez sea necesario ir añadiendo más y más mentiras; el mentiroso siempre tiene que hacer más remiendos. Y las tensiones a las que se ve sometido se vuelven cada vez más intensas; muchos han hecho notar que hace falta una excelente memoria para lograr que las mentiras que hemos dicho se mantengan a salvo y desenmarañadas.8 La mera energía que el mentiroso tiene que dedicar a apuntalarlas es la energía de la que una persona honesta puede disponer libremente. Además, después de las primeras mentiras, otras pueden venir con más facilidad. Las barreras psicológicas sufren menoscabos; las mentiras parecen más necesarias, menos censurables; a veces, la capacidad de hacer distinciones morales pierde agudeza; a veces, la forma en que el mentiroso percibe sus posibilidades de ser atrapado se distorsiona . Estos cambios pueden afectar su comportamiento de maneras sutiles; aun cuando no sea descubierto, luego será un sujeto de menos confianza que aquellos cuya honestidad está fuera de toda duda. Y es inevitable que las mentiras más frecuentes sí aumenten la posibilidad de que algunas de ellas sean descubiertas. En ese momento, aun cuando el mentiroso no tenga una idea personal de pérdida de integridad9 por sus prácticas engañosas, seguramente lamentará el daño que a su credibilidad le provoca el descubrimiento de sus mentiras. Paradójicamente, una vez que su palabra ha dejado de ser confiable, se quedará •
:. ··
8 Véase Michael de Montaigne, "Des Menteurs"; y Ewald M. Plass (comp.), What Luther Says: An Anthology, p. 871. 9 La palabra " integridad" [ integrity ] viene de las mismas raíces que han formado "intacto" [intact ] e "intocado" [ untouched ] . Se suele usar especialmente en relación con la veracidad y el trato justo y refleja, creo, la idea de que al mentir nos herimos a nosotros mismos. La idea de que hay aspectos autodestructivos en actuar incorrectamente forma parte de muchas tradiciones. Véase, por ejemplo, el Libro de Mencio: "Todo hombre tiene dentro de sí estos cuatro principios [de humanidad, rectitud, decoro, sabiduría]. El hombre que se considera incapaz de ejercerlos se destruye a sí mismo." Véase Merle Severy (comp.), Great Religions of the World, p. 167; y W.A.C.H. Dobson (trad.), Mencius, p. 132.
SISSELA BOK
56
:· · · la confianza se daña. Sin embargo, la confianza es un bien social que ha de ser protegido tanto como el aire que respiramos o el agua que toma-
—
—
—
—
10 Para una discusión sobre la imparcialidad y las "creencias distorsionadas de manera oportunista", véase Gunnar Myrdal, Objectivity in Social Research.
VERACIDAD, ENGA ÑO Y CONFIANZA
57
mos. Cuando se da ña, la comunidad en su conjunto sufre; y cuando se destruye, las sociedades se tambalean y se derrumban. Vivimos en una época en la que el daño hecho a la confianza se puede ver directamente. La confianza en los funcionarios públicos y en los profesionales se ha visto seriamente erosionada. Esto, a su vez, es una respuesta de lo más natural al descubrimiento de prá cticas de engaño en aras de objetivos grandilocuentes como "la seguridad nacional" o "el sistema de justicia acusatorio". Tomará tiempo reconstruir la confianza en los pronunciamientos del gobierno estadounidense en cuanto a que la CIA no participó en un golpe de Estado en América Latina, o que las nuevas cifras muestran que se acerca un repunte en la economía. Las prácticas que generan tal desconfianza no sólo fueron introducidas por funcionarios ahora muy conocidos para nosotros, sino por muchos otros, de alto y bajo nivel, del gobierno y ajenos a él, cada vez por una razón que parecía primordial. Tomemos el ejemplo de un funcionario del gobierno que espera ver que el Congreso ponga en vigor una parte fundamental de la legislación contra la pobreza. ¿Debería mentir a un representante del Congreso a quien considera incapaz de entender la importancia y la urgencia de la legislación, pero lo suficientemente poderoso como para impedir su aprobación? ¿Debería decirle que, a menos que la ley propuesta sea aprobada, el gobierno promoverá una medida mucho más amplia? Al responder, no nos enfoquemos en este caso tomado de manera aislada sino en las muy extendidas prácticas de las cuales forma parte. ¿Cuál es el efecto en los colegas y los subordinados que atestiguan el engaño que con tanta frecuencia es resultado de tal elección? ¿Cuál es el efecto en los miembros del Congreso cuando inevitablemente se enteran de una parte de estas mentiras? ¿Y cuál es el efecto en el electorado cuando éste se da cuenta de éstas y otras prácticas similares? Volvamos luego al mundo más reducido del funcionario preocupado por la legislación en la que él cree, y que espera, mediante una mentirilla, poder cambiar un voto decisivo. Es el temor del daño que las mentiras producen lo que explica afirmaciones como las siguientes extraídas de Revelaciones (22.15), que de otro modo podrían parecer extrañamente exageradas: "Estos otros deben quedarse fuera [de la ciudad celestial]:
:s
-.
fifi»
4
'
58
* •
íi ;!
SISSELA BOK
:
B
!í
.:V V;
it - ;¡ «
'
·.·
¡Á
perros, hombres de medicinas y fornicadores, y asesinos e idólatras, y todos aquellos que lleven vidas falsas y digan mentiras." 11 Es la inquietud profundamente arraigada de la multitud lo que habla aquí; podría haber pocos contrastes más grandes que el existente entre la afirmación anterior y el punto de vista seguro de sí mismo, individualista, que expresa Maquiavelo: "Los hombres son tan sencillos y están tan dispuestos a obedecer a sus necesidades presentes, que alguno que engañe siempre encontrará a aquellos que se dejan ser engañados."
'
? v;
IV PERSPECTIVAS DISCREPANTES
.
:'
l
.
;!i: ;
y
iff i ; :; ··
•
i;;
i
H: y
:i
i .;
ii
ν
í.
'
'
:
La discrepancia de perspectiva explica la ambigüedad hacia la mentira que la mayoría de nosotros experimentamos. Si bien conocemos los riesgos de mentir, y preferiríamos un mundo donde otros se abstuvieran de hacerlo, sabemos también que hay ocasiones en que sería de ayuda, tal vez incluso necesario, si nosotros mismos pudiéramos engañar con impunidad. Por sí misma, cada perspectiva es incompleta. Cada una de ellas puede afectar los juicios morales y volverlos insustanciales. Aim la perspectiva del engañado puede conducir a sospechas infundadas, discriminatorias acerca de personas a quienes se considera poco dignas de confianza. Necesitamos aprender a trasladar la atención de una a otra de estas dos perspectivas, e incluso enfocarla en ambas a la vez, como si hiciéramos un gran esfuerzo para ver los dos aspectos de una ilusión óptica. En la ética, tal enfoque doble conduce a aplicar la Regla de Oro: esforzarse por tener la experiencia de nuestros actos no sólo como sujetos y agentes, sino también como receptores, a veces como víctimas. Y aunque no siempre es f ácil ponernos en el lugar de alguien afectado por un destino que nunca compartiremos, no existe tal dificultad con mentir. Todos sabemos lo que es mentir, que nos digan mentiras, ser, equivocada o no equivocadamente, sospechosos de haber mentido. En principio, todos 11 "Perros" tiene el significado de "paganos" o "sodomitas"; y John Noonan Jr. sostiene, en The Morality of Abortion, p. 9, que la palabra pharmakoi , aquí traducida como "hombre de medicinas" hacía referencia a aquellos que procuraban abortos y prescribían sustancias abortivas.
w
4
.
CC -i
VERACIDAD, ENGA ÑO Y CONFIANZA
59
podemos f ácilmente compartir ambas perspectivas. Lo que es im-
portante es hacer ese esfuerzo cuando consideramos las mentiras
que nos gustaría poder decir. Es en esos momentos de elección y juicio cuando la Regla de Oro es más dif ícil de seguir. El místico musulmá n Al-Ghazali recomendaba el cambio de perspectivas en >
el siguiente pasaje:
-
Si quieres conocer lo ofensivo de la mentira por ti mismo, examina la mentira de otra persona y cómo la rehúyes y desprecias al hombre que miente y ves su comunicación como ofensiva. Haz lo mismo con respecto a todos tus propios vicios, pues no te das cuenta de lo ofensivo de tus vicios por tu propio caso, sino a partir del de alguien más.12
·:-·
h B
i
;;
$
V
·
·;·. ·. *
·:
wm
Tal como se ve desde estas dos perspectivas, el paralelo entre el engaño y la violencia es, una vez más, sorprendente, pues tanto la violencia como el engaño son medios no sólo para la coacción injusta, sino también para la autodefensa y la supervivencia. Se les ha temido y han sido restringidos por la ley y la costumbre, cuando se miran desde la perspectiva de los afectados por las mentiras y las agresiones. En la religión e igualmente en la ética han sido proscritos, y se ha aconsejado sobre cómo lidiar con la opresión que dejan a su paso. Pero también han sido celebrados a través de las épocas cuando se ven desde la perspectiva del agente, el mentiroso, el hombre fuerte. El héroe usa el engaño para sobrevivir y para vencer. Cuando se examinan desde este punto de vista, tanto la violencia como el engaño se describen con bravuconadas y júbilo. Nietzsche y Maquiavelo son sus defensores, la poesía épica su hogar. Véase, por ejemplo, cómo Atenea, sonriendo, se dirige a Odiseo en la Odisea: Quienquiera que te ronde tiene que ser astuto y malicioso como una serpiente; en cuanto a formas de encubrimiento, incluso un dios se inclinaría ante ti. ¡Tú, Tú, camaleón! 12 W. Montgomery Watt, The Faith and Practice of Al-Ghazali , p. 133. Al-Gha?ali permitió, sin embargo, mentiras por fines necesarios y loables cuando no había alternativas veraces. Véase Nikki Keddie, "Sincerity and Symbol in Islam", p. 45.
-& · &;
i
·
¡
•
fc
IfÜ
'
$
60
SISSELA BOK ¡Saco sin fondo de artimañas! Ni siquiera aquí, en tu propia tierra, ¿no darías a tus estratagemas un descanso o detendrías tus formas cautivadoras por un instante?
Actúas cada papel como si fuera tu propia piel curtida. ***
Pero ya no más. Dos del mismo tipo somos; ingeniosos, los dos. De todos los hombres ahora vivos tú eres el mejor urdiendo tramas y contando cuentos. Mi propia fama es por la sabiduría entre los dioses, aunque también por los engaños.13
V EL PRINCIPIO DE VERACIDAD
La perspectiva del engañado, entonces, revela varias razones por las cuales las mentiras son indeseables. Aquellos que la comparten tienen razón para temer los efectos de las mentiras descubiertas sobre las elecciones de mentirosos y engañados. Todos ellos están demasiado conscientes de cómo repercuten las mentiras descubiertas y de las que se sospecha en la confianza y la
f
i?
I
:
'
:
cooperación social. Y consideran no sólo la mentira en lo individual sino la práctica de la cual forma parte, y los resultados que a largo plazo puede tener. Por estas razones, creo que cuando menos debemos aceptar como una premisa inicial la idea de Aristóteles de que mentir es "vil y reprobable" y que los enunciados veraces son preferibles a mentiras en ausencia de consideraciones especiales. Esta premisa da un peso negativo inicial a las mentiras. Sostiene que no son neutrales desde el punto de vista de nuestras elecciones; que mentir requiere explicación, mientras que la verdad no suele necesitarla. Sirve de contrapeso a la cruda evaluación que hacen los mentirosos de sus propios motivos y de las consecuencias de sus mentiras. Y sitúa la carga de la prueba directamente en aquellos que asumen la perspectiva del mentiroso. 13 Homero, Odisea, p. 251. Compárese Nietzsche, The Will to Power , ρ. 293: "una astucia de millares de formas pertenece a la esencia del mejoramiento del hombre. y "On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense".
VERACIDAD, ENGA ÑO Y CONFIANZA
61
Esta suposición en contra de la mentira también puede ser enunciada para subrayar el valor positivo de la veracidad .14 Me gustaría, en los capítulos siguientes, referirme al "principio de veracidad" como una forma de expresar este desequilibrio inicial en nuestra ponderación de la veracidad y la mentira. No es éste necesariamente un principio que invalide los otros; es el que con más frecuencia se invoca. Obviamente, siquiera ni es tampoco suficiente por sí mismo; considérese el régimen brutal, pero honesto, o el torturador que se enorgullece de su franqueza. Más bien, la confianza en algún grado de veracidad funciona como un fundamento de las relaciones entre los seres humanos; cuando esta confianza se hace añicos o se erosiona, las instituciones se vienen abajo.15 Este principio no necesita indicar que todas las mentiras deberían ser descartadas por el peso negativo inicial que se les otorga, ni tampoco insinúa siquiera qué tipos de mentiras deberían ser prohibidas. Pero cuando menos pone una limitación inmediata a la mentira: en cualquier situación en que una mentira sea una opción posible, debemos primero buscar las alternativas veraces.16 Si u Si bien no se pone el énfasis en un principio así con tanta frecuencia como en otros, sí ha sido defendido vigorosamente. Cicerón declaró: "El fundamento de la justicia, además, es la buena fe esto es, verdad y fidelidad a promesas y acuerdos " ( De officiis 1.7.23, p. 25). Francis Hutcheson enundó la "ley general de veracidad" en System of Moral Philosophy, libro 2, p. 32, publicado póstumamente en 1755. Richard Price, A Review of the Principal Question of Ethics, pp. 153-157, considera que la veracidad es una de las fuentes del deber. Hastings Rashdall mendona el "Prindpio de veracidad" en Theory of Good and Evil , pp. 19-22. Y G.J. Wamock, en su libro The Object of Morality, pp. 83-86, subraya la necesidad de un prindpio de no engaño. Para algunos, el prindpio se sustenta en pruebas religiosas; para otros se apoya en la institudón, mientras que para otros más encuentra su base en el peso de la experiencia pasada. 15 La función del principio de veraddad como un fundamento se hace patente cuando pensamos en la confianza. Puedo tener diferentes tipos de confianza: en que me tratarás de manera justa, en que te preocupar ás por mí, en que no me harás daño. Pero si no conf ío en tu palabra, ¿puedo tener auténtica confianza en los tres primeros casos? Si no hay confianza en la veracidad de los demás, ¿existe alguna manera de evaluar su justeza, sus intenciones de ayudar o dañar? ¿Cómo es posible entonces tenerles confianza ? Sea lo que sea lo que les importa a los seres humanos, la confianza es la atmósfera en la cual eso prospera. 16 Compárese Robert Nozick, "Moral Complications and Moral Structures". Véase también Richard McCormick, Ambiguity in Moral Choice, y las discusiones de la optimalidad de Pareto: el estado de cosas en que no existe una acción alternativa es al menos tan aceptable para todos y definitivamente preferido por algunos.
—
· f l
JJfSS
—
!··
m H
ii:fj
Μ
62
SISSELA BOK
-
-
.¡¡ r •
en un caso tanto las mentiras como las afirmaciones veraces pare cen lograr el mismo resultado o parecen ser igualmente deseables para la persona que contempla la posibilidad de mentir, se deben descartar las mentiras. Y sólo cuando una mentira sea el último re curso podemos si acaso empezar a considerar si está moralmente justificada o no. Moderada como suena esta estipulación inicial, si fuera tomada en serio, eliminaría una gran cantidad de mentiras dichas por descuido o hábito o con buenas intenciones no examinadas. Cuando tratamos de movernos más allá de este acuerdo sobre esa premisa inicial, la primera bifurcación en el camino se presenta con aquellos que creen que todas las mentiras deben ser cate góricamente desechadas. Tal posición no sólo atribuye un peso negativo a las mentiras; ve este peso como algo tan abrumador que ninguna circunstancia puede pesar compensarlo. Si elegimos seguir ese camino, la búsqueda de circunstancias en laó cuales se justifica mentir obviamente está terminada.
-
Éií S: 4 Ci'
;í :
'
'
·
£
i:; - f !
:
:Ü *
1
ñi·! Ά· ·?
.
¡ ' i :.
'
1
·
Í!.!K· ! jr
!v
:
fe ! .·
P.
ú
'1
'
Μ
«5*
;
3 ¿NUNCA HAY QUE MENTIR? Pero todo mentiroso dice lo contrario de lo que realmente piensa, con el propósito de engañar. Ahora bien, es evidente que se dio a los humanos la capacidad de hablar, no para que pudieran con ello engañarse unos a otros, sino para que cada uno pudiera dar a conocer sus pensamientos a otro. Usar el lenguaje, entonces, con propósitos de engañar, y no con el objetivo para el que fue creado, es un pecado. Tampoco debemos suponer que exista alguna mentira que no sea pecado, porque a veces es posible, al decir una men tira, ayudar a otra persona.
-
—
San Agustín, Enquiridión
-
Si hay algunos, de verdad, que hagan esto: o bien que en señen a los hombres a hacer un mal del que pueda salir un bien, o bien que ellos procedan así, es justo que sean con denados. Esto es particularmente aplicable a aquellos que dicen mentiras con el fin de hacer con ellas algún bien. De ahí se sigue que las mentiras oficiosas, así como todas las demás, son una abominación para el Dios de la Verdad . Por lo tanto, no hay absurdo, por extraño que suene, en el dicho del antiguo Padre "No diría yo una mentira deliberada para salvar las almas del mundo entero".
V
— John Wesley, Sermón Con una mentira, el hombre arroja y, por así decirlo, aniquila su dignidad como ser humano.
—
Immanuel Kant, Doctrina de la virtud
I RECHAZO DE TODAS LA MENTIRAS
V;
La respuesta más sencilla a los problemas que plantea mentir, al menos en principio, es descartar todas las mentiras. Muchos teólogos han elegido tal posición; entre ellos destaca, en primer lugar, san Agustín. Él abrió un claro sendero a través de todas las 63
SISSELA BOK
64 . i.
£
V: "
¡
primeras opiniones que sostenían que algunas mentiras podían estar justificadas. Afirmó que Dios prohíbe todas las mentiras y que los mentirosos, por consiguiente, ponen en peligro su alma inmortal.1 San Agustín definió la mentira como tener una cosa en el co2 razón y decir otra con la intención de engañar, subvirtiendo con ello los propósitos dados por Dios al lenguaje humano. Su definición de ningún modo da cabida a la mentira justificable. Y confesó que esto lo inquietaba: se preocupaba por las mentiras a los moribundos, por ejemplo, y las mentiras para proteger a quienes se amenazaba con un ataque o profanación. Aceptaba, por lo tanto, que había grandes diferencias entre mentiras y que algunas eran mucho más aborrecibles que otras. Planteó una distinción conformada por ocho tipos, empezando con las mentiras dichas en la enseñanza de la religión, las peores de todas, y terminando con las mentiras que no dañan a nadie y, sin embargo, salvan a alguien de la corrupción f ísica.3 Estas últimas son todavía pecados y no pueden estar justificadas ni ser aconsejadas a nadie; sin embargo, pueden ser perdonadas con mucha más facilidad. Y concluyó lo siguiente:
'
No es posible negar que han alcanzado tm estándar muy elevado de bondad quienes nunca mienten excepto para salvar a un hombre de sufrir una herida; pero en el caso de los hombres que han alcanzado este estándar, no es el engaño, sino su buena intención, lo que justamente se alaba, y a veces incluso se recompensa. Es más que su-
á ;
:i|
ir ? i í: i · i:
1 San Agustín, "On Lying", "Against Lying", Treatises on Various Subjects y Enchiridion . Véanse discusiones de puntos de vista previos en Hugo Grocio, On the Law of War and Peace , y John Henry Newman, Apologia Pro Vita Sua . 2 On Lying", cap . 3. Es importante darse cuenta de que Agustín sí incluye la intención de engañar en su definición, como lo muestra la cita del Enchiridion que aparece como epígrafe de este capítulo y en el capítulo 3 de "On Lying". En este último, la intención de engañar es subrayada en unas cuantas oraciones después de lo que parece ser la definición de mentir y, por lo tanto, no siempre se entiende como parte de ella . 3 "On Lying", cap . 14. Una vez más, Agustín vuelve con más simplicidad a esta distinción en el Enchiridion . "Pues el pecado de un hombre que dice una mentira para ayudar a otro no es tan abyecto como el del hombre que dice una mentira para herir a otro; y el hombre que a través de su mentira pone a un viajero en el camino equivocado no hace tanto daño como el hombre que por medio de representaciones falsas o engañosas distorsiona todo el curso de una vida" (cap. 18, P· 21) . //
i! £ Ü -j !·
"
¿ NUNCA HAY QUE MENTIR ?
65
ficiente que el engaño sea perdonado, sin que se convierta en objeto de elogio.4
Las repercusiones del pensamiento agustiniano en esta materia fueron inmensas. Hasta la fecha en que él escribió dominaban muchas opiniones diferentes. Aun para los cristianos, la Biblia parecía dar ejemplos de disimulo y mentiras que hacían dif ícil objetar categóricamente todas las mentiras. Pero san Agustín los explicó de una manera tal que logró continuar sosteniendo que Dios prohibía todas las mentiras, y al mismo tiempo distinguir entre mentiras dependiendo de la intención subyacente en ellas y de lo dañino de sus efectos. Estas distinciones reaparecen en las penitenciales de la baja Edad Media y son tratadas y resueltas plenamente en los trabajos sistemáticos de la alta Edad Media, que culminan en el tratamiento dado a la mentira en la Summa Theologica de santo Tomás de Aquino.5 De principio a fin prevaleció la prohibición agustiniana de todas las mentiras porque se las consideraba pecaminosas. Sin embargo, vivir conforme a esta doctrina resultó ser muy dif ícil. Se intentaron muchas formas de suavizar la prohibición, para darle la vuelta y permitir al menos unas cuantas mentiras. Se adoptaron tres caminos diferentes: permitir que se perdonen algunas mentiras; afirmar que algunos enunciados engañosos no son falsedades, sino que simplemente son malinterpretados por el que escucha; por último, afirmar que algunas falsedades no cuentan como mentiras. El primer camino, construido a partir de la jerarquía de ocho niveles de san Agustín, va de las mentiras más graves a aque-
'
'
4 ; .· · '
'
' ·
r
.; :
:: S
: 5
4 Enchiridion , cap. 5 Sobre las
22, p . 29. Penitenciales, véase "Bigotial Penitential" (siglos VI y vil ), ΙΠ, 5; en Ludwig Bieler (comp . ), The Irish Penitential ; y John McNeill y Helena M . Gamer (comps. ), Medieval Handbooks of Penance . ϊ En el siglo XII, la principal compilación sistemática que abordó la mentira, y · Y. un manual estándar durante muchos siglos, fue el Sententiarum Libri Quattuor , Λ · | Cx tte Pedro Lombardo, Patrolog ía Latina, vol. 192, libro 3, distinción 38. Éste adopta totalmente definiciones, categorías de análisis y juicios morales de san Agustín. | Santo Tomás, en su Summa Theologica, trabaja para reconciliar a san Agustín con Aristóteles y otros, en 2.2. ques. 110. Una obra monumental del siglo XV sobre teología moral, la Summa Theologica de Antonino de Florencia (reimpresa de la edición de 1740 publicada en Verona : i·-: [Graz, 1959]), libro 2, parte 10, cap. I, incorpora todo el cuerpo del pensamiento ·. medieval sobre el tema de la mentira, y muestra una vez más cómo los términos r.:: V Sif ; I básicos de la discusión se derivan de san Agustín. :
i
c
'
.
'
-i
·>
v
l
-
.Y
'
.
;>
;· r
·.
1: i y
Γ.
•
'
24 Compá rese James Martineau, Types of Ethical Theory, cap. 2, ρ. 241: "¿Acaso el enemigo, el asesino, el loco tiene que poder descargar su voluntad contra su víctima por nuestra acción al ponerlo en la pista correcta?"
Π . ;
V
>.·
··. *
Κΐ .
ción directamente junto a aquellos que plantean objeciones aun a las mentiras en circunstancias tan extremas. Casi todos los demás han sostenido que, en tales casos, cuando vidas inocentes están en juego, las mentiras están moralmente justificadas si, para empezar, se trata efectivamente de mentiras. Kant cree que mentir es aniquilar nuestra dignidad humana; sin embargo, para estos otros, responder honestamente, y con ello traicionar a un amigo nuestro, constituiría en sí mismo poner en entredicho esa dignidad . En ese caso aislado, sostendrían, los costos de mentir son reducidos y los de decir la verdad catastróficos. Igualmente, si un buque patrulla le preguntara al capitán de tm barco que transporta fugitivos desde la Alemania nazi si había algún judío a bordo, segú n los críticos de Kant, el capitá n habría tenido justificación para responder "No". Su deber con los fugitivos, afirman ellos, habría entrado entonces en conflicto con su deber de decir la verdad y lo habría superado con creces. De hecho, en tiempos de crisis como ésa, aquellos que comparten la oposición kantiana a mentir ponen claramente a las personas inocentes a merced de los malhechores.24 Además, la fuerza se ha considerado justificable en todos esos casos de amenaza injusta a la vida. Si usar la fuerza en defensa propia o al defender a aquellos que está n en riesgo de asesinato es correcto, ¿por qué entonces se debería descartar una mentira dicha en defensa propia? Seguramente, si la fuerza está permitida, una mentira también debería ser igualmente permisible, a veces quizá incluso más. Tanto las palabras como la fuerza, tal como lo mencioné en el capítulo II, pueden ser usados de manera coercitiva, para alterar el comportamiento. Y aun cuando necesitemos la protección más fuerte contra tal coacción, hay veces en que debe ser permitida. El respaldo inquebrantable de Kant en cuanto a mantener la veracidad por encima de todo lo demás nulifica el uso de falsedades en defensa propia. ¿Es posible hacer de manera razonable que el principio de veracidad lleve sobre sí esa carga? Esta carga claramente generaría culpabilidad para muchos: la culpabilidad por haber permitido que se matara a un prójimo en
74
SISSELA BOK
lugar de mentir a un asesino. Kant intenta mitigar esta culpabilidad arguyendo lo siguiente: si alguien se apega a la verdad, no puede, en sentido estricto, ser responsable de los actos mortíferos que alguien más cometa. El asesino tendrá que asumir toda la responsabilidad por su acción. Al decirle la verdad, no hemos hecho nada reprobable. Si, por otro lado, le decimos una mentira, sostiene Kant, nos volvemos responsables de todas las malas consecuencias que pudiera sufrir la víctima y cualquier otra persona.25 Por ejemplo, podríamos señalarle al asesino la que creyéramos que es la dirección opuesta, sólo para descubrir con horror que ésa es exactamente la dirección que ha tomado la víctima para esconderse. Hay mucha verdad cuando se dice que somos responsables de lo que sucede después de que hemos hecho algo incorrecto o cuestionable. Pero ésta es una concepción muy reducida de la responsabilidad que tampoco toma algo de la culpa por un desastre que podríamos haber evitado con facilidad, independientemente de cuántos otros hayan tenido también la culpa. Un mundo en que es inadecuado incluso decir una mentira a un asesino que persigue a una víctima inocente no es un mundo que muchos encontrarían seguro de habitar. Incluso puede suceder que, en momentos menos rigurosos, las dudas asalten a Wesley y a Kant y a aquellos que sostienen las posiciones más extremas. Una forma curiosa de prueba interna en favor de tal suposición es que a menudo ellos introducen sus observaciones más sorprendentemente intransigentes con frases como "por extraño que suene".26 Saben que su posición es muy contraintuitiva; sin embargo, algo los obliga a adoptarla.
el fragmento de Kant incluido en el Apéndice. Véase también la intro" n ducció a The Metaphysic of Morals" en The Doctrine of Virtue: "Los efectos buenos o malos de una acción debida.. . no pueden ser imputados al sujeto" (p. 28). 26 Véase la cita de John Wesley en uno de los epígrafes de este capítulo, tomado de Works , vol. 7. Wesley se encontraba dando un sermón sobre "He aquí un Israelita, en quien de verdad no hay malicia", y sostenía que para una persona así "como su corazón no alberga malicia, tampoco se encuentra ninguna en sus labios". Lo primero que esta frase implica, para Wesley, es "la veracidad el decir la verdad desde el corazón , el ahorrarse cualquier mentira intencionada, de todo tipo y grado". Luego define mentir de modo que se descartan tanto las "reservas mentales", como las pretensiones de que ciertas falsedades intencionales no son mentiras. 25 Véase
—
—
\
.. :
í •
ft
'
·
¿ NUNCA HAY QUE MENTIR ?
III
PROHIBICIONES RELIGIOSAS
;
Más fuerte que la intuición o el sentido común para moralistas tan ín o Wesley está su creencia de que hay estrictos como san Agust pruebas irrefutables que muestran que las mentiras tienen que ser descartadas incondicionalmente. Estas pruebas casi siempre son , de naturaleza religiosa. Pueden estar basadas en la revelación, en una interpretación de la Biblia, o en algún otro documento considerado irrefutable. Así, Pablo incluyó la mentira en su catálogo de desviaciones graves de la sana doctrina: A sabiendas de esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los impuros y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los proxenetas, para los sodomitas, para los que se corrompen y alejan de la humanidad, para los que roban a los hombres, para los mentirosos y los perjuros, y si hay alguna otra cosa que sea contraria a la sana doctrina.27
:f
Y san Agustín, entre muchos otros, citó como base este pasaje de los Salmos 5.7: Tú detestas a todos los que hacen el mal; y destruirás a los mentirosos.
y
En el Infierno de Dante, los que engañan sufren los tormentos del círculo octavo del infierno, más abajo de todos excepto del círculo que habitan los Traidores. ¿Por qué ese trato tan severo?
Porque: Toda maldad, que el odio causa al Cielo, tiene por fin la injuria; y este fin, bien por la fuerza bien por el fraude, siempre a otros perjudica. Mas siendo el fraude un vicio sólo humano, desagrada más a Dios,
\g
:
75
S
í£. £
27 Pablo, Primera Epístola a Timoteo, 1:9-10. Compárese con este pasaje de La Didaché, o Enseñanza de los doce apóstoles, un manual del siglo II, de instrucciones de la Iglesia: "no matarás; no cometerás adulterio,. . . no robarás; no practicarás la magia ni la hechicería;. . . no cometerás perjurio; no levantarás falso testimonio; no calumniarás ni guardarás rencor. No serás doble de mente ni de lengua, porque la doblez es lazo de muerte.. . " (pp. 311, 313).
üü
.
76
\: !í
SISSELA BOK
'
'
Y
'
y por esta razón los fraudulentos están en el fondo y experimentan más dolor.28
.
Incluso Kant, que afirmaba que sus principios morales eran bastante independientes de sus creencias religiosas, se vio profundamente influido por su fe cuando, a partir de sus princi29pios morales, derivó conclusiones para los problemas humanos. Kant creció en una familia profundamente pietista, con ideas muy estrictas sobre los asuntos relacionados con el comportamiento personal. Sus posiciones sobre cuestiones como el suicidio son análogas a las apoyadas religiosamente en los textos que conocía. Y aceptó que, sin una suposición en su universo moral como la existencia de Dios, "el bien supremo" no puede ser posible en el mundo.30 La vehemencia de sus puntos de vista sobre la mentira coincide con su educación religiosa. Ahora bien, bajo la creencia en el mandamiento divino de renunciar a toda mentira a toda costa subyace otra creencia: que un castigo severo recaerá sobre aquellos que desobedezcan tales mandamientos. San Agustín enunció la cuestión de manera cruda: la muerte no acaba más que con el cuerpo, pero una mentira hace que el alma pierda la vida eterna. Mentir para salvar la vida de otra persona es, entonces, un mal negocio:
:
í :! ·
* .· ·.
:· :
r ;
··
i ··!. · .
.
i;
< ;
! i:;
! -. ·
í!v
i li i .
.
Por lo tanto, ¿no habla con mayor perversidad quien dice que una persona debe morir espiritualmente para que otra pueda vivir corporalmente? [ . .. ] Así que la vida eterna se pierde entonces al mentir, por ello no se puede decir nunca una mentira para preservar la vida temporal de otra persona.31 28 Dante, La Divina Comedia: Infierno, canto XI, p. 65. 29 A veces, los plintos de vista de Kant son análogos
i
¡'i ¡:
:
i
·
a concepciones religiosas casi al pie de la letra, pero con la sustitución de intención divina con "intencionalidad natural". Compárese, por ejemplo, la cita de san Agustín al comienzo de este capítulo con el pasaje de Kant en la Doctrina de la virtud : "el hombre que comunica sus pensamientos a alguien en palabras que todavía (intencionalmente) contienen lo contrario de lo que piensa sobre el asunto tiene un propósito directamente opuesto a la intencionalidad natural del poder de comunicar nuestros pensamientos y por consiguiente renunciar a su personalidad y se vuelve una mera apariencia engañosa de hombre, no el hombre que es él mismo" (p. 93). 30 Kant, Crítica de la razón práctica, p. 129. 31 San Agustín, "On Lying", ρ. 66. Basó su punto de vista de que una mentira mata el alma en el Libro de la Sabiduría I:II, del Antiguo Testamento, "una boca mentirosa da muerte al alma" y contrástese ese enunciado con Mateo 10:28 "No
&
¿ NUNCA HAY QUE MENTIR ?
V
f
77
Tal especulación obviamente va más allá del á mbito de la ética
7
y pertenece directamente al de la fe. En la medida en que creemos en la inmortalidad del alma y en su "muerte" por mentir, en esa medida tiene sentido abstenerse de mentir, aun cuando pudiéramos haber salvado una vida mintiendo.32 Para que sea razonable,
.
cualquier prohibición total de la mentira, aim en circunstancias de amenaza a la vida de otros, tiene que basarse alguna creencia de que la mentira está asociada con un destino "peor que la muerte". La distinción, sin embargo, no es simplemente entre aquellos que tienen fe en un castigo divino y aquellos que carecen de ella, pues muchos de los que creen en tal castigo no están de acuerdo en que éste afectará a todos los que mienten. Algunos sostienen que muchas mentiras pueden ser perdonadas; otros arguyen que Dios nunca descartó todas nuestras mentiras; y hay otros que todavía creen que no todo lo que pensamos que son mentiras, en efecto, lo son. Y aun entre los no creyentes no llega a haber acuerdo acerca de si las mentiras deberían ser prohibidas o no. A decir verdad, pocos de ellos descartan todas las mentiras. Pero podemos imaginar algún tipo de terror que pudiera hacer que cualquier mentira pareciera "peor que la muerte": el miedo, tal vez, de alguna figura de autoridad que ha proscrito la mentira y que parece estar al tanto de cualquier quebrantamiento a las reglas; o una idea exaltada de la injuria que a nuestra integridad podría ocasionarle una mentira una injuria más grave que cualquier daño que pudiera recaer sobre una víctima inocente por nuestra franqueza . En resumen, dos creencias suelen apoyar el rechazo rígido de todas las mentiras: que Dios descarta todas las mentiras y que Él castigará a quienes mienten. Estas creencias no pueden ser aprobadas o reprobadas. Muchos, incluidos muchos cristianos, se rehúsan a aceptar una o ambas. Otras religiones, aunque cortdenan la mentira, rara vez lo hacen sin excepciones. Así, el acto religioso más frecuente de los budistas es recitar cada día cinco preceptos, el cuarto de los cuales es una promesa de abstenerse
í
·
i.
·.·
·
i-
ír.
-
\
·
i
'
: ·>
·. .
1.
•
-X
•
.* i
'
—
!
!
•
life
—
teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la Gehena." 32 sigue siendo dif ícil entender por qué Wesley en el pasaje citado °bstante al comienzo de este capítulo, abjuraría de una mentira intencionada "para salvar el alma de todo el mundo". ¿Por qué no perder nuestra alma para salvar todas las demás? /
SSlSK i
1
é
¿
. «····
m
?; .·
7·’·
*
*
"í
•
^
£
Μϊ
m %i ·.
'
T3
.
¡
v :·
78
SISSELA BOK
de decir mentiras. Pero ciertas mentiras suelen no considerarse pecados, y por lo tanto se piensa que no atentan contra el precepto.33 Igualmente, si bien los textos judíos consideran prohibida la mentira, ciertas mentiras, y en especial aquellas de las cuales se dice que preservan la paz de la familia, se consideran excepciones 34 Todas estas tradiciones, por consiguiente, dan cabida a un rechazo de la prohibición absoluta de todas las mentiras. Comparto su rechazo. A falta de algún terror inmenso asociado a la mentira, que vaya mucho más allá de la presuposición en contra de la mentira que se enunció en el capítulo 2, tengo que aceptar que existen cuando menos algunas circunstancias que merecen una mentira. Y entre ellas ocupan un lugar preponderante aquellas en que están enjuego vidas inocentes, y cuando solamente una mentira puede desviar el peligro. Pero, al asumir tal posición, sería incorrecto perder la inquietud profunda que los teólogos y los filósofos partidarios de la prohibición absoluta expresan: la inquietud por el da ño a la confianza y a nosotros mismos que ocasiona la mentira, muy aparte de cualesquier efectos inmediatos producto de cualquier mentira. Los individuos afirman estos pensadores tienen que considerar los efectos de mayor espectro que el mentir causa a las comunidades humanas; y aun cuando los mentirosos no hagan esa reflexión previa, los riesgos que ellos mismos corren por mentir deben importarles tal vez más que ninguno. Una y otra vez, las penitenciales y las confesionales recomendaban castigos para quienes habían mentido: silencio, ayuno, rezo. Estas penitencias eran las más severas cuando la mentira causaba daños a otros; pero el asunto es que fueron ocasionadas principalmente por el simple acto de mentir, aun cuando de él no se hubiera derivado ningún daño inmediato. Igualmente, Kant insistió en la injuria que se causa a la humanidad por mentir y dramatizó esto para el culpable señalando que "a través de una mentira el hombre arroja a la basura su dignidad como ser humano y, por así decirlo, la aniquila". Puede parecer exagerado aplicar este enunciado a cualquier mentirilla, pero si en lugar de ello lo vemos como una advertencia en contra de las
—
i
: ··:
—
E Gombrich, Precept and Practice, pp. 64-65, 255. Jacobs, Jewish Values , pp. 145-154. Sobre puntos de vista en tomo a la mentira y el disimulo en el Islam, véase Nikki Keddie, "Symbol and Sincerity in Islam". 33 Richard
34 Véase Lewis
3
!%?? "
*
-
K
¿ NUNCA HAY QUE MENTIR ?
prácticas de mentir, contra los cálculos sesgados de los factores a
Γ
favor y en contra, y contra asumir el carácter de un mentiroso, puede ser más acertado. Pues un mentiroso a menudo sí se rebaja mintiendo, y la pérdida es precisamente para su dignidad, para
> y. ·
-
*
*
.
su integridad. La tarea más difícil sigue siendo trazar las fronteras. Para poder determinar más cuidadosamente qué tipos de mentiras se pueden decir, es necesario examinar en seguida formas de comparar mentiras y las excusas dadas para decirlas. El método que me viene primero a la mente es el de sopesar las consecuencias de los enunciados engañosos. En filosof ía, se ha asociado la tradición utilita-
: ·/ «
i
rista de la manera más prominente con tal procedimiento.
* ;
r &.
·
ifcisas
ε·
i
79
, 4&S?
ii lili: il [ ί,ϊ
m
!
ir
;
fe!
118 ¡Sí;
IIs ¡ ti ·
;
«
i; L S í:
!&
; :í ; '
1
'
í:
•
fii: ·:
Ü* l "\Y ί 'ίό .
1U :
li *3 ?:
fr :
i ft!!! . · .
HiΆ
Μ-
‘
Üi
i
¡;t ¡!¡
!i m
4
CÓMO PONDERAMOS LAS CONSECUENCIAS Qué daño haría que un hombre dijera una muy buena mentira en aras del bien y de la Iglesia cristiana [ . . . ], una mentira por necesidad, una mentira útil, una mentira que ayude; esas mentiras no serían contra Dios, él las aceptaría.
;
ín Lutero, citado por su secretario en una carta, en — MartMax Lenz (comp.), Briefwechsel Landgraf Phillips des
Grossmü tbigen von Hessen mit Bucer , vol. I
l
: í
La falsedad, tomada por sí misma, considerada no como algo acompañado por cualesquier otras circunstancias materiales, ni por lo tanto como productora de algunos efectos materiales, no puede nunca, por el principio de utilidad, constituir una infracción. Combinada con otras circunstancias, hay apenas algún tipo de efecto pernicioso que no puede ser instrumental en su producción.
—
v
Jeremy Bentham, The Principles of Morals and Legislation
No necesariamente te hago algún daño si, con hechos o palabras, te induzco a creer lo que de hecho no es el caso; incluso puedo hacerte un bien, posiblemente por la vía, por ejemplo, de la consolación o la adulación. No obstante [ . . . ], es fácil ver cuán decisivamente importante es contrarrestar la inclinación natural a recurrir a ella.
·
A.
l
— G.J. Wamock, The Object of Morality “
ι
I EL PAPEL DE LAS CONSECUENCIAS
Ϋ • i ·.
t
Λ
-
i
Erasmo, bien relacionado con los zelotes, observó que una condena rígida de toda falsedad simplemente no es viable. No todas las falsedades son mentiras, escribió, y la idea planteada por muchos 81
Ó
jete
II
m
i ji
I¥
il . üíü m
MENTIR
82
i
m1 í:
:
iiiü : :'
n
v·
*: ·
í : fri" »
I ·: 1
·
— —
|v -
funcionamiento del sentido común . Usando ese método, Sidgwick asumió que ciertas mentiras, como las que se dicen a los inválidos y a los niños por su propio bien, son necesarias. La justificación de su posición es consecuencialista, porque compara las consecuencias de mentir con las de no mentir en casos específicos:
I,
-
í :i: 1 : "
'
l:
Pero si se admitiera la legitimidad del engaño benevolente en cualquier caso, no veo cómo podemos decidir cuándo y hasta qué punto es admisible, si no es por consideraciones de convenienda; esto es, sopesando las ganancias de algún engaño en particular en contra del peligro en que se pone la mutua confianza y que entraña toda violación de la verdad.2
ü : |:
t:
:
Ϊ
-
in •
teólogos, de que ni siquiera se debería decir una mentira inofensiva para salvar los cuerpos y las almas de toda la raza humana, va contra el sentido común.1 A la cabeza entre aquellos que se han basado en una posición de sentido común en ética están los filósofos utilitaristas y sus precursores de la Antigüedad, quienes no aceptaron la premisa de que Dios ha excluido todas las mentiras. Ellos dieron un gran sentido de libertad a aquellos a quienes lograron convencer de que lo que se debía hacer no era necesariamente lo que el adivino o el gobernante o el sacerdote exigían, sino, más bien, de manera bastante sencilla, lo que, en términos de bien y mal, generara el mejor resultado. Para los utilitaristas, un acto es más o menos justificable de acuerdo con la bondad o la maldad de sus consecuencias. Su procedimiento para sopesar la elección moral es muy semejante a las formas en que la mayoría de nosotros en efecto abordamos muchas situaciones de conflicto moral cercano, por lo tanto, al
;
:
ü.;·· i ¿-
li::i
$ i; j;;·
'
!y
IjV
r If : i!i!
A diferencia de las teorías discutidas en el capítulo anterior, el utilitarismo no genera controversias sobre cómo definir la mentira. No exige ningún margen especial para las reservas mentales a fin de reconocer un engaño como justificado; no necesita definir algunas falsedades como si no fueran auténticas mentiras, ni tampoco algunos casos de enunciados verdaderos como si no fueran deberes. El utilitarismo simplemente exige una evaluación de las
-
adAlbertum Puim, Opera Omnia, vol. 9, cois. 1194 1196. of Duties Veracity," p. 316 (véase el Apén, The Theory of Good and Evil , libro I, Rashdall dice). Consúltese también Hastings pp. 192-193. 1 Erasmo, Responsio
2 H. Sidgwick, "The Classification
—
m
FU; f
C ÓMO PONDERAMOS LAS CONSECUENCIAS
83
posibles vías de acción, haya engaño en ellas o no. Por otro lado, para quienes afirman que todas las mentiras son absolutamente
incorrectas, la definición precisa de una mentira resulta obvia-
mente fundamental.
Los utilitaristas también difieren de Kant (aunque no, como hemos visto, de san Agustín) al subrayar las diferencias en seriedad -í entre una mentira y otra. Por consiguiente están mucho más cerca de nuestra deliberación moral real en muchos casos en que nos a perplejos. Al elegir si mentimos o no, sí sopesamos los quedamos i beneficios en comparación con el daño, y la felicidad en comparación con la infelicidad. Juzgamos de manera diferente la mentira que se dice para tapar una malversación de fondos y la mentira para camuflar un error de contabilidad menor. Y juzgamos que estos dos casos son diferentes a su vez de una mentira por simpatía que se dice para evitar herir los sentimientos de una criatura . Al hacer tales juicios, la diferencia tiene que ver precisamente con el grado en el cual la mentira puede causar o evitar un daño, aumentar o disminuir la felicidad . ·'· · Pero, tan pronto como se plantean cuestiones más complejas relacionadas con la veracidad y el enga ño, el punto de vista utilitarista también resulta ser insatisfactorio. Para empezar, cuanto más complejos sean los actos, más dif ícil será generar comparaY /T -r dones convincentes de sus consecuencias. Es bastante dif ícil hacer estimaciones de utilidad para una persona, teniendo en mente todas las distintas alternativas y sus consecuencias. Pero hacer esas estimaciones para varias personas a menudo es prácticamente imposible, excepto, una vez más, en los casos más dif íciles. El resul‘ tado es que, aun aparte de mentir, aquellos conflictos que son más ; dif íciles de resolver, como las cuestiones del suicidio o la pena ca. pital, causan tanto desacuerdo entre los utilitaristas como entre todos los demás. Una segunda razón para no fiarse de un cálculo utilitarista apaWy rentemente simple es que a menudo parece implicar que las menr tiras, aparte del daño y los beneficios que provocan, son en sí mismas neutrales. Lo que parece decir es que una mentira y un enunciado veraz que logran la misma utilidad son equivalentes. ¿No hay |entonces una contradicción entre tal punto de vista y el principio t de veracidad que planteé en el capítulo 2? Puesto que, en efecto, este principio sostiene que antes incluso de que empecemos a f* sopesar los aspectos buenos y malos de una mentira, la falsedad .
.
?;
*
*
..
.
.
IISSI :
5
% I
>
t
!
a:
i.
#
8
^*
:
2
i
V8' .
SISSELA BOK
La trivialidad seguramente pone límites a cuándo es razonable la investigación moral. Pero cuando examinamos más de cerca prácticas como la de dar placebos, queda claro que no todas las mentiras defendidas como "piadosas" pueden ser desestimadas con tanta facilidad. Para empezar, lo inocuo de las mentiras es notoriamente discutible. Lo que el mentiroso percibe como inocuo o incluso benéfico puede no ser así a los ojos del engañado. En segundo lugar, el hecho de no examinar una práctica entera en lugar de su solo caso aislado a menudo les impide a los mentirosos ver el daño acumulado y la expansión de las actividades engañosas. Aquellos que empiezan con mentiras piadosas pueden llegar a recurrir a mentiras más frecuentes y más serias. Cuando algunos dicen unas cuantas mentiras piadosas, otros pueden decir más. Como la línea divisoria es tan dif ícil de establecer, el uso indiscriminado de esas mentiras a veces conduce a otras prácticas de engaño. El daño global de un gran número de casos marginalmente dañinos puede, por lo tanto, ser muy indeseable a final de cuentas: para los mentirosos, los enga ñados, y la honestidad y la confianza en un nivel más general. Así como los casos que ponen en peligro la vida mostraron que el análisis kantiano era demasiado rígido, así los casos de mentiras piadosas muestran que el cálculo utilitarista superficial es inadecuado. Tal crítica del cá lculo utilitarista no ataca sus fundamentos porque no rebate la importancia de medir las consecuencias. Simplemente muestra que los utilitaristas la mayoría de las veces no sopesan factores suficientes en su rápida suposición de que las mentiras piadosas son inocuas. A menudo no examinan las prácticas de engaño y las formas en que éstas se multiplican y refuerzan entre sí. Tienden a centrar la atención, más bien, en el caso individual, considerado desde el punto de vista del individuo mentiroso. En el periodo posterior al caso Watergate, nadie tenía por qué considerar que la inquietud por los efectos combinados y a largo plazo del engaño era exagerada. Pero aun aparte de la vida política, con sus peculiares y apasionantes tentaciones, las mentiras tienden a propagarse. Hechos desagradables llegan a ser edulcorados, y noticias tristes suavizadas o de plano negadas. Muchos mienten a los niños y a aquellos que están enfermos sobre asuntos ya no perif éricos sino bastante centrales, como el nacimiento, la adopción, el divorcio y la muerte. La propaganda y la publici-
8
3a .
*>:
«·
ί
MENTIRAS PIADOSAS
95
Silffis
«* dad engañosas abundan. Todas estas mentiras suelen ser desesti« mrf madas por las mismas razones de inocuidad y trivialidad que se usan para justificar las mentiras piadosas en general.
Vale la pena examinar más de cerca ciertas prácticas en las que las mentiras que se consideran triviales son comunes. Es posible entonces ver con mayor claridad que la trivialidad, en una mentira aislada, se diferencia notablemente de los costos de toda una práctica, tanto para los individuos como para las comunidades. Una práctica de este tipo es la de administrar placebos.
y f
.
\
V
-
»;>
,
\
MM
i.
f: 1 %
'
f
m *
ill
8BÉÍK
.•V
II LOS PLACEBOS
La práctica común de prescribir placebos a pacientes que no lo saben ilustra los dos cálculos erróneos tan comunes para formas menores de engaño: ignorar el posible daño y no ver cómo gestos cuya trivialidad se da por sentada crecen hasta convertirse en prácticas colectivamente indeseables.3 Los placebos se han usado desde los albores de la medicina. Pueden ser pastillas de az úcar, inyecciones de agua salina; de hecho, puede ser cualquier procedimiento médico que no tenga un efecto específico en la enfermedad de un paciente, pero que pueda tener poderosos efectos psicológicos que conduzcan a aliviar síntomas como el dolor o la depresión. Los placebos se prescriben muy a menudo. No se puede saber exactamente con cuánta frecuencia, cuanto más porque los médicos no suelen hablar públicamente de que los usan. A veces, el autoengaño hace su aparición del lado de los médicos, de modo que tienen una fe injustificada en los poderes de lo que puede funcionar sólo como un placebo. Tal como ocurre con la habilidad para vender, la medicación a menudo supone la creencia injustificada en la excelencia de algo que se sugiere a los demás. En el pasado, la mayoría de los remedios eran de un tipo que, desconocidos para la profesión médica y sus pacientes, sólo podía tener, si acaso, los beneficios de un placebo. El hecho de que "placebo", "me placerá", se derive del latín placeré, da a la palabra un tono benevolente, y de algún modo sitúa los placebos más allá de la crítica moral y trae a la mente 3 Esta discusión se basa en mis dos artículos "Paternalistic Deception in Medicine, and Rational Choice: The Use of Placebos"; y "The Ethics of Giving Placebos".
f c:·
'
fefe $
:· ·
3i
96
jfefe fe ·
.
'
i
·.
.
•
Y
*
vi :. .
' í ' R :1 v
=
; :!
-
i
i* ilfe:
.
,
Estos ejemplos muestran que no podemos descartar las mentiras afirmando meramente que no importan. La mayoría de las veces, las mentiras importan, aim cuando se examinen en términos sencillos de daños y beneficios. Cobrar conciencia de algún modo sobre cómo las mentiras se extienden debe generar una sensibilidad real ante el hecho de que la mayoría de las mentiras que se consideran "piadosas" son innecesarias si no es que de plano indeseables. Muchas no son tan inocuas como los mentirosos piensan que son. Y aun aquellas que en general serían aceptadas y consideradas inocuas son mentiras no necesarias cuando el fin que las motiva se puede lograr por medios completamente honestos. ¿Por qué decir una mentira aduladora acerca del sombrero de alguien, en lugar de una verdad halagadora acerca de sus flores? ¿Por qué decir una mentira oficiosa general acerca de un regalo, un gesto amable, un recién nacido, en lugar de un enunciado veraz más específico? Si tanto el emisor como quien escucha entienden que el propósito de la mentira es el apoyo y la civilidad, en esos casos no es necesaria toda la verdad.10 No me gustaría sostener que todas las mentiras oficiosas o piadosas deben ser descartadas. Por ejemplo, los individuos atrapados en la práctica de hacer recomendaciones infladas, tal vez no tengan otro recurso. En unos cuantos casos, los placebos pueden ser la única alternativa sensata. Y ciertas excusas y convenciones 10 Si, por otro lado, se nos pide una opinión honesta, esas respuestas parciales no bastan. Una verdad halagadora que esconde nuestra opinión es entonces tan engañosa como una mentira aduladora. Para evitar el engaño, tenemos entonces que elegir entre rehusamos a responder o hacerlo honestamente. (Véase, en el capítulo 12, una discusión de respuestas a preguntas indiscretas.)
w «SIS:
;> '
"
'
105
MENTIRAS PIADOSAS
·:
!S;·
m
: sociales marginalmente engañosas son inevitables si no se quiere i iallf β | | ί% 1 herir sentimientos innecesariamente. '
··
Pero éstos son muy pocos casos. Y es una falacia argüir que todas las mentiras piadosas u oficiosas son correctas porque unas SíSSa cuantas lo son. En consecuencia, quienes se proponen decir menpiadosas deberían buscar bien otras alternativas. Deberían ίββ: tirasincluso estas mentiras como eslabones en prácticas mucho ver y deberían saber las formas en que estas prácticas amplias s á m . lí lüllií . Si lo hacen, las mentiras piadosas, cuando extender se pueden / inofensivas y un último recurso digamos, verdaderamente son , herir los sentimientos de alguien , pueevitar IISliK por ejemplo para ' den ser aceptadas como norma, pero sólo en esas circunstancias fe /.
$
fllf lier ·
l *
i
"
J
i
I
fe
i
* 5
-
;
-
f
| ;
|\ f
í r h
i
f *
3-
Í7S·
mu
íüifc
i
—
limitadas.
}.
•
—
:,
Sin duda, la mayoría de nosotros llegamos a tener un contacto más frecuente con mentiras piadosas u oficiosas que con cualquier otra forma de engaño. En la medida en que nos entrenemos para ver sus ramificaciones y logremos eliminarlas de nuestro discurso, la necesidad de recurrir a ellas disminuirá. Si podemos dejarles claro a los demás que no estamos en necesidad de que ellos nos digan mentiras piadosas, se habrán evitado muchas complicaciones innecesarias. Hace falta hacer una advertencia aquí. Decir que las mentiras piadosas u oficiosas deben ser mantenidas al mínimo no es avalar el que se digan las verdades a todo el mundo. El silencio y la discreción, el respeto a la privacidad y a los sentimientos de los demás deben determinar naturalmente lo que se dice. El chisme que transmitimos y los informes maliciosos que divulgamos pueden ser ciertos sin que ello los haga disculpables. Y la verdad dicha de tal manera que hiera puede ser imperdonablemente cruel, como cuando un médico le responde a un joven que pregunta si tiene cáncer con un seco "Sí", mientras abandona la habitación. Tal vez no haya mentido, pero no ha cumplido el deber profesional de tener respeto y preocupación por su paciente. Una vez que se ha establecido que no se deben decir mentiras, todavía queda por ver si hay algo que se debería comunicar, y, de ser así, cuál es la mejor manera de hacerlo. Quienes por iniciativa propia se atribuyen la tarea de quitarles las falsas creencias a aquellos para quienes estas creencias a veces son todo lo que los sostiene pueden ser tan dañinos como los mentirosos más insensibles.
φ Vñ I·
m
ϋίίι;1 : ΐ|· !i; '
Ιϋί · :;ji ¡ :
!
'
i:
-
I:
i
·::
-
:; n >
*
6
EXCUSAS Si, al igual que otros pecados, algunas mentiras nos sorprenden, no se debería buscar justificarlas, sino perdonarlas.
—
San Agustín, "Sobre la mentira"
[Entrevista con Roe, de siete años de edad ]: ¿Qué pasa cuando dices mentiras?
— Te castigan. — YNosi. no te castigaran, ¿estaría mal decirlas? — Te voy a contar dos cuentos. Había una vez dos niñitos y cada uno
—
———
de ellos había roto un vaso. El primero dijo que no había sido él. Su madre le creyó y no lo castigó. El segundo también dijo que no había sido él; pero su madre no le creyó y lo castigó. ¿Son las dos mentiras que ellos dijeron igual de malas? No. ¿Cuál es peor? La que fue castigada.
— Jean Piaget, El criterio moral en el niño Las tres excepciones a la regla de decir la verdad (en el Talmud) se identifican como "tratado", "cama" y "hospitalidad". Según los comentarios, "tratado" se explica con el significado de que si a un erudito se le pregunta si está familiarizado con cierta parte del Talmud, por modestia puede faltar a la verdad y decir que la ignora. Una falsedad está permitida si su objetivo es evitar un alardeo de conocimientos. Los rashi creen que "cama" significa que si a un erudito se le formulan preguntas sobre sus relaciones maritales, puede dar una respuesta falsa. [ . . . ] Se entiende que "hospitalidad" significa que un erudito que haya sido tratado generosamente por su anfitrión puede decidir no decir la verdad acerca de cómo fue recibido si teme que en consecuencia el anfitrión pueda verse en aprietos por huéspedes inóportunos. Además, existe un principio general del Talmud según el cual cuando la paz demanda una mentira, ésta debe ser dicha.
— Lewis Jacob, "Truth", en Jewish Values 107
Iff IOS ít >
:
::
SISSELA BOK
I TIPOS DE EXCUSAS
U :
¿ i¡: .·
·
-i :
*: :
U·
t
.
v. = ,!
;
fe
·
T-i
·.
fev : t· j :: V 1
'
ü
·
·
! '
·
'
i
£: ΐ
i
fe
Kr
ÉU
"
¿Qué es entonces lo que puede entrar en conflicto con la exigencia de decir la verdad como para hacer que las mentiras sean aceptables a veces? Digamos que alguien descubre que has dicho una mentira comprometedora. ¿Qué excusas podrías ofrecer? ¿Qué tipos de excusas? Una excusa busca atenuar o a veces quitar la culpa por completo de algo que de otro modo sería una falta o error. Puede buscar atenuarla de tres maneras. En primer lugar, puede sugerir que lo que se ve como falta no es realmente una falta. En segundo, puede sugerir que, aunque ha habido una falta, el agente no es realmente culpable, porque no es responsable. Y, por último, puede sugerir que, aun cuando ha habido una falta, y aun cuando el agente sea responsable, en realidad no se lo puede culpar porque tiene buenas razones para hacer lo que hizo. A) Las excusas del primer tipo pueden pretender que la supuestá mentira no es realmente tal, sino una broma, tal vez, o una estratagema, una exageración o una fantasía. O, si no, tal excusa podría argüir que como es imposible hacer distinciones objetivas entre verdad y falsedad, no se puede probar que la supuesta mentira sea una mentira. B) El segundo tipo de excusa sostiene que, aunque puede haber habido engaño, el agente no es realmente o no es completamente responsable. El mentiroso puede afirmar que su intención nunca fue engañar, o que no estaba en pleno uso de sus facultades,
m my
tal vez, estaba ebrio, o hablaba dormido, o fue coaccionado para que engañara.1 O, si no, tal vez se refugie en el argumento de que nadie puede nunca ser responsable de las mentiras, que la libre
1!;
elección en ese sentido es un mito.
:
i·;!: :
-
i !·
\ ;!··
ufe ;·
·. ·
'
fefe : ::
:
y·
.
. ..
I "’ 1
Su:·
m ;::ü:
1 Es básicamente este segundo tipo de excusa el que .L. Austin discutió en su J famoso ensayo "A Plea for Excuses". Austin correctamente subraya la diferencia entre este tipo de excusa y la del tercer tipo, que califica de "justificación". Prefiero llamar "excusas" a los tres tipos de intentos por lograr la atenuación, por parciales o por malos que sean; y reservar el término "justificación" para aquellas excusas del tercer tipo (ofrecimiento de razones ) que al menos intentan quitar la culpa. Por consiguiente, sólo las excusas más convincentes del tercer tipo son auténticos intentos de lograr la justificación; y sólo unos cuantos de estos intentos de justificar las mentiras lograrán de hecho persuadir a aquellos a quienes se dirige la justificación (a menos que sea la propia persona que miente, en cuyo caso, la "perspectiva del mentiroso" ve muchas más mentiras como justificadas).
ISIS; * f
iS
i
>1’
t Ί*
.
109
EXCUSAS
v
'
¿ Estos dos tipos de excusas obviamente abarcan un vasto territorio y son de uso constante entre los mentirosos. Pero es el tercer
tipo el que ocupará el centro de atención en este capítulo y en el ¿apítulo 7: el tipo de excusa que es más fundamental para el proceso de evaluación de mentiras deliberadas. En este tercer tipo de excusa, el mentiroso admite la mentira, acepta la responsabilidad por la misma, pero ofrece razones para mostrar que hasta cierto punto se le debería declarar libre de culpa, o incluso se le debería
^.
*
"
^
•JiV
»
í exonerar totalmente. Los tres tipos de excusas se suelen presentar
en el mismo intento por atenuar cualquier mentira. (Hay, desde luego, razones para mentir que nunca se ofrecen cómo pretextos ni por equivocación y las cuales no pueden funcio¿ nar como tales. "Mentí para hacerte sufrir " puede ser una expli| | f| Í3 cación verdadera; pero no es una excusa, puesto que no se ofrece Bllll como atenuante. "Miento todo el tiempo y no veo nada malo en ello" tampoco es una excusa, pues no ve nada que disculpar.) C) El tercer tipo de excusa ofrece, entonces, razones morales en favor de una mentira, razones para mostrar que, dadas las cir· cunstancias, una mentira debe estar permitida. Las personas busy can razones morales cuando están preocupadas o cuando no les queda otra; y en general cuando necesitan convencerse ellos mismos o a otros de que la suposición habitual en contra de mentir Kflífe tiene menor peso en su caso específico. Todas las múltiples razones que se dan como excusa de una mentira se pueden agrupar de varias maneras. Las examinaré desde el punto de vista de los prinÜátferipios morales a los cuales apelan. A estos principios se les pueden dar muchos nombres, muchas formas. Desde luego, nunca se debe pensar que tales principios tienen alguna existencia abstracta propia . Más bien, los usamos para dar sustento y estructura a las razones morales que ofrecemos en favor de nuestras ; elecciones. Expondré las razones más comúnmente usadas para defender las mentiras como apelaciones a cuatro principios: el de ^ W evitar el daño, el de producir beneficios, el de equidad y el de la f
?
^
.
'
:;
.
-
-
veracidad.2 r Tomemos el caso de un primer ministro que niega la acusación sw de que su gobierno ayudó a derrocar a un régimen vecino. Si la ífilSu :
m r
í *
?
*
*
i
mm Sí
- ri
2 Al hacer esto, sigo el esquema de G. . Wamock, quien, en su libro The Object J f Morality , subraya la necesidad, en la sociedad humana, de estas cuatro "bue°nas disposiciones cuya tendencia es directamente compensar la limitación de las simpatías humanas" (p. 79).
:
no
I
W-s
h .
i
ii!; t í vi: ':Á
&
SISSELA EOK
mentira se descubre y se le exige dar razones, ¿qué podría decir? Su respuesta no puede sustentarse en la pretensión de que realmente no estaba mintiendo, o que no tenía la intención de mentir, o que mintió porque estaba sometido a alguna forma de coacción que mermó sus facultades. Si se le instara a dar razones atenuantes, éstas bien podrían apelar a uno de esos cuatro principios. El primer ministro podría ofrecer como razón su deseo de evitar, por medio . de la mentira dicha, alguna forma de represalia o censura internacional; en otras palabras, evitar algún daño. O podría argumentar que mintió para dar al nuevo régimen la legitimidad que sólo conseguiría si pareciera que ha derrocado al gobierno anterior democrá ticamente. Afirmaría entonces que dijo la mentira en un intento por alcanzar un beneficio primordial. Alternativamente, podría apelar a la equidad si tal vez afirmara que, como todo el mundo miente en esas circunstancias, sólo sería equitativo disculparlo por aplicar un procedimiento estándar . Finalmente, podría argüir que su mentira ha sido en aras de la veracidad y la honradez, o al menos algo que se le parezca: que mintió para mantener la confianza en su propio gobierno a los ojos del mundo, la confianza de que su país acata las reglas internacionales que prohíben interferencias como ésa en otras naciones . De los cuatro principios, los dos primeros, que tienen que ver con el daño y el beneficio, son los que se invocan con mayor frecuencia. Ellos representan el enfoque más inmediato de la elección; pero en cuanto surge la cuestión de cómo distribuir el daño y el beneficio, entonces entra en juego el derecho a aceptar, rechazar o solicitar éstos, y aparecen en acción las apelaciones al principio de equidad o justicia. Finalmente, la veracidad es indispensable para el adecuado funcionamiento de los primeros tres principios, si se quiere que tengan alguna fuerza. Como lo he señalado antes, ésta es la piedra angular de las relaciones entre los seres humanos; en la medida en que la veracidad se erosiona, en esa medida la confianza en los beneficios, la protección del daño y la equidad con la que hemos llegado a contar se vuelve azarosa y se debilita. Estos cuatro principios se suelen invocar de una manera confusa. A veces se invoca uno de ellos cuando es otro completamente diferente, o ninguno de ellos, el que puede servir. Y con frecuencia los cuatro se entrelazan y coinciden parcialmente. Por lo tanto, puede ser ú til tratar de exponerlos explícitamente en detalle al
—
ft
—
—
ftft · .: · ; '
*
* : #!
fef; : I: "
. ¡
j; : :·
'
I#
-
I I ·, · ;
.
lift . '
v t
:í .
Iít III ft
IS iNv
'
.
'
—
"
Λ ;
f
t í
preocupado por cómo satisfacer ambos cuando sólo una mentira
puede proteger a un cliente inocente de ir a dar a la cárcel.3 II EVITACIóN DEL DAñ O i
j
„
f
Evitar daños y producir beneficios van de la mano; no obstante, será útil considerarlos por separado. Podemos notar la diferencia que, en términos de urgencia, se da entre ellos. El derecho y la
moralidad rodean a ambos con tipos de reglas distintos. Y, en me-
dicina, el exhorto más frecuentemente citado a los médicos es el de ayudar, pero sobre todo no dañar, a sus pacientes. Así como las mentiras que pretenden evitar un daño serio han sido consideradas muchas veces más claramente disculpables que otras, así igualmente las mentiras cuya intención es hacer daño suelen ser consideradas las menos disculpables. Y las mentiras que ni evitan ni causan daño ocupan el terreno intermedio. A través de los siglos, empezando con san Agustín, estas distinciones han sido debatidas, refinadas y alteradas. Por ejemplo, una penitencial irlandesa de alrededor del año 800 d.C. exige penitencias diferentes para las mentiras según el daño ocasionado:
í
. i
£
I
i
í
.
* ‘A s'JA
\ i:
i
;í : >it ·· ·# '
&>2í¿
-
V¿
'
ffV
‘
ΛΐϋΚ
ftf¡# S, t ®
í
Ite# ir
mffer - i
t í
»S
*-
Si alguien pronuncia una falsedad [así] deliberadamente, sin hacer daño, pasa tres días en silencio excepto para las oraciones o lecturas 3 Igualmente, si bien es confuso afirmar que el peso y la longitud entran en conflicto en lo abstracto, hay casos concretos en los que no se pueden satisfacer ambos, en que no puedes conseguir que una cosa tenga la longitud que quieres y el peso que quieres, como cuando necesitas quince metros de cadena pesada, pero sólo tienes la fuerza para llevar cargando a casa dos kilos y medio de ella. Tampoco es siempre posible hacer una elección, o esperar que otros la hagan, con la cual se logre tanto la equidad como la beneficencia deseadas. Los principios morales, como la longitud y el peso, representan dimensiones diferentes por medio de las Cuales estructuramos la experiencia; por consiguiente, pueden presentar conflictos en casos concretos, aunque nunca en lo abstracto. Es por estas razones que la búsqueda de reglas de prioridad entre los principios morales en lo abstracto está condenada a fracasar; también podríamos buscar tales reglas de prioridad entre kilos, metros y horas en lo abstracto.
-
112
SISSELA BOK
:
·· ·
señaladas; o, si no, recibe 700 latigazos en las manos y mantiene medio ayuno o recita los 150 salmos. Para quien pronuncie una falsedad en palabras de las que se obtengan buenos resultados, ya sea al dar una descripción falsa a los enemigos de algún hombre, o al llevar mensajes pacíficos entre dos que tienen una disputa, o al recurrir a algo que rescate a un hombre de la muerte, no habrá ninguna penitencia pesada, siempre y cuando lo haya hecho en nombre de Dios.4
i/
:
·
.
r
Hemos visto cómo describió santo Tomás de Aquino todas las mentiras bien intencionadas, sea para evitar daño o para producir beneficios, como "mentiras oficiosas" y las contrastó con las "mentiras maliciosas", cuya intención es dañar. Por ejemplo, la mentira que se dice a un paciente para evitarle un colapso cardiaco sería una "mentira oficiosa". Daría tiempo para prevenir el peligro que la verdad cruda podría haber generado en el momento de una crisis y hacer posible un acercamiento más humano y
. ;
r:
?.;· ...
-
7 '
:
;·
fe· ir
!.
'
·
-
i ,. : . . '
'!
fe
¡7
lí :
1
£ ·. :
fe; :;í
·.
comprensivo. Entre las mentiras que hacen daño, aquellas que provocan el mayor daño se consideran las peores. Las mentiras planeadas se juzgan con más dureza que las dichas sin premeditación; las mentiras aisladas se juzgan con menos severidad que las repetidas. Las prácticas de engaño planeadas son, por consiguiente, especialmente sospechosas, independientemente de lo arrepentido que diga estar el mentiroso entre una mentira y otra. Muchas mentiras invocan, como excusa, la defensa propia: la evitación de un daño para uno mismo. Las mentiras dichas ante un tribunal por aquellos que temen una sentencia, las mentiras dichas por aquellos que han sido atrapados robando o estafando; las mentiras dichas por aquellos que se sienten amenazados por la violencia; las mentiras para salir de un aprieto de cualquier tipo, para guardar las apariencias, para evitar perder el trabajo: de alguna forma, todas emplean excusas que afirman la importancia primordial de evitar un daño a uno mismo. La defensa propia también se invoca como una excusa para mentiras en nombre de grupos o naciones enteras, como cuando se arguye la defensa nacional; a veces, el concepto incluso se extiende para explicar también mentiras que promueven programas agresivos de "defensa nacional". 4
John McNeill y Helena M. Gamer, Medieval Handbooks of Penance, p. 163.
•
3
SSJfe&gjS
113
EXCUSAS
Las mentiras en defensa propia pueden impregnar todo lo que fe hacemos, de modo que la vida se convierta en "vivir una mentií .“ ra tr Los profesionales involucrados en las prácticas colectivas de engaño renuncian a toda suposición ordinaria acerca de su propia • - ~ hbnestidad y la de otros. Y los individuos que se sienten obligados a "hacerse pasar " como miembros de un grupo religioso o racial l doflhnante con el fin de evitar la persecución, llegan a negar lo i que puede ser más preciado para ellos. Las creencias políticas o í E ias preferencias sexuales inaceptables para una comunidad obligan a muchos a vivir toda su vida una duplicidad similar, la cual S niega una parte central de su propia identidad. i s»
i
M Hí
.
•
II·
í
vi ;
i
i ti ii •
III .;ί ; τ
:
I; I
VI vi : II! \
·
ί·:.·
m: •í
122
SISSELA BOK
:
'
.
SH
II
;.
Vi: i ·
iv. . I!
mentirosos afirmen que tal acuerdo existe, su sesgo opera para hacerlos creer en la existencia de alguno aun cuando el engañado no esté consciente de ello. Quienes mienten a los que están muy enfermos, por ejemplo, consideran que estas mentiras están sobreentendidas y son aceptadas por todos los involucrados, mientras que aquellos a quienes se miente de esta manera no han acordado nada por el estilo. Un factor relacionado que afecta las excusas ofrecidas es el de la naturaleza de la relación entre el mentiroso y el engañado. ¿Son las partes adversarias, neutrales o amigas? ¿Hay obligaciones contractuales que los vinculan, como profesionales y clientes, representantes electos y ciudadanos, padres e hijos? ¿Y cuál es la relación de poder entre ellos? ¿Puede ésta cambiar por las obligaciones, o son ellas tan marginales como para no tener ese efecto? Todas las excusas, finalmente, se ven afectadas por las alternativas a cualquier mentira. No hay necesidad ni siquiera de empezar a evaluar las razones de una mentira si el mentiroso sabía de una alternativa veraz para garantizar el beneficio, evitar el daño o proteger la equidad. Aun cuando una mentira salve una vida, no se justifica si el mentiroso estaba consciente de que un enunciado verdadero podría haber tenido el mismo efecto. Pero aquí, una vez más, las líneas divisorias son dif íciles de trazar. ¿Hasta qué punto debe ser reflexivo o consciente el mentiroso? ¿Cuánto alcance e ingenio debe poseer? Debido a la naturaleza gradual de todos estos factores y la dificultad de trazar líneas divisorias, y como las razones mismas están presentes en grados mayores y menores, no siempre podemos decir que una mentira parece o no parece disculpable. Algunas mentiras serán disculpables en todas las circunstancias; otras variarán mucho de acuerdo con el contexto en el cual se digan. Algunas mentiras serán descartadas o disculpadas por la mayoría de la gente; otras serán más debatidas. La siguiente tarea es preguntar: ¿podemos trazar fronteras que delimiten las mentiras justificables? ¿Existen criterios que ayuden a trazar esas líneas divisorias? Espero mostrar de qué manera, así como la cuestión de lo disculpable da muestra de la complejidad de la mentira, así el asunto de la justificación reduce el campo una vez más, pues si bien las excusas abundan, la justificación no siempre es f ácil de conseguir.
.
| .
f
t i
v
7
*
Ϊ
t
JUSTIFICACIÓN
I
i
-
í f
La veracidad es una condición de cualquier empresa colectiva. Es interesante observar cómo cada vez se reconoce más la necesidad de publicidad doquiera que imperen las instituciones democráticas. El secreto es un tipo de traición.
t
í
r
&
— Ralph B. Perry, The Moral Economy
í
if.??:
[La justificación] supone un choque de concepciones entre personas o en una misma persona, y busca convencer a otros o a nosotros mismos, de los principios en los cuales se fundan nuestras pretensiones y juicios. Teniendo por objeto reconciliar valiéndose de la razón, la justificación procede a partir de lo que todas las partes que intervienen en la discusión tienen en común.
f
í
r
í f
— John Rawls, Teoría de ¡a justicia
f
i
til i (
íI
-Y*
I
JUSTIFICACIóN Y PUBLICIDAD
J
S1 »1
t f-
mi?
.
¿Cómo podemos distinguir, entonces, las mentiras justificables de 8 g t o d a s aquellas cuyos perpetradores consideran tan altamente dist íí culpables? Supongamos, como antes, que nos estamos ocupanl 5 do de mentiras nítidas, intentos deliberados de engañar. Pode. mos examinar las alternativas que confronta el mentiroso y los 3. aque da. ¿Qué excusas no sólo mitigan y atenúan la respretextos te ty ponsabilidad moral, sino también la quitan? Y si aceptamos las excusas dadas para justificar algunas mentiras, ¿ya con ello quiplJitl - tamos retroactivamente la culpa al mentiroso? ¿O acaso estamos | | dispuestos a permitir esas mentiras por adelantado en ciertas cirό Λ | cunstancias? ¿Podríamos finalmente recomendar una práctica de decir tales mentiras cuando surgen esas circunstancias; cuando, por ejemplo, una vida inocente se ve amenazada de algún otro βΐι " ι modo? t
A‘
?
'
f
'
*
-
t
^
- .. .
'
:
·
ÍT"'
123
» íMrw íía ?;
i ¡!
‘
Sil 1
i \i
F
f
·
·
·V ;
^
!
i
:
' i•
: 'i
i·
i · · :. . '
,:
j· ; ·. ·
i?;
llF !
124
SISSELA BOK
Ya hemos visto con qué frecuencia el mentiroso está atrapado en una perspectiva distorsionados; sus intentos por responder preguntas de justificación pueden entonces mostrar un sesgo sistemá tico. Sus apelaciones a cierto principio pueden ser vacuas, su evaluación, endeble. El resultado es que a veces llega a valoraciones diametralmente opuestas de alternativas y razones, dependiendo, para empezar, de lo que introduzca en el proceso de valoración. La justificación tiene que involucrar más que esos pasos personales de razonamiento no probados. Justificar es defender algo como justo, correcto o apropiado, ofreciendo razones adecuadas. Significa comparar con cierto estándar, como una norma religiosa, jurídica o moral. Tal justificación requiere un público: puede ir dirigida a Dios, o a un tribunal, o a nuestros pares o a nuestra propia conciencia; pero en la ética se dirige de la manera más apropiada, no a cualquier individuo o público, sino, más bien, a "personas razonables" en general.1 Alguien que busque la justificación moral, en palabras de Hume: "tiene que apartarse de su situación privada y particular y tiene que elegir un punto de vista que comparta con otros; tiene que mover un principio universal del marco humano y tocar una cuerda con la cual toda la humanidad forme un acuerdo y una sinfonía".2 Por consiguiente, la justificación moral no puede ser exclusiva ni oculta; tiene que poder ser hecha pública. Al ir más allá del á mbito de lo puramente privado, intenta trascender también lo que es meramente subjetivo. Wittgenstein apuntó hacia estos elementos de justificación al observar que "la justificación consiste, por cierto, en apelar a una instancia independiente".3 Muchos filósofos morales han asumido que ese recurso es parte de la esencia
·
.
f
-
i
.
MÍ : :
i
::·
rr
1 Véase Virginia Held, "Justification, Legal and Political" Es interesante comparar la justificación en el derecho, la ética y la religión desde el punto de vista de lo que se pretende justificar: ¿una acción, una elección o toda una vida? Podemos entonces comparar estos diferentes tipos de justificación también desde el punto de vista de cómo se concibe que se da, por qué es necesaria, ante quién ocurre y qué resultados se vislumbran: venganza, perdón, permiso para proceder o un "borrón y cuenta nueva". Véase un perspicaz comentario sobre la justificación que apela a la fe en san Pablo, en Krister Stendahl, Paul Among Jews and Gentiles, ρρ. 23-40. 2 David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals,"Conclusion", en Hume's Moral and Political Philosophy, ed. Henry D. Aiken, p. 252. 3 Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas , § 265.
agagijíss:
'
JUSTIFICACIÓ N
I
Ψ
?
, ..
>
PSSB
;
\
¡
j Mi
i
-y
·? ·
·;
5
-
.
;
£
'
:
ir
§1 gM
*‘
2
i
: ·,
’
125
misma del razonamiento en tomo a la elección moral. Siguiendo a Kant, John Rawls lo ha planteado de la manera más explícita, bajo el nombre de publicidad, como una restricción formal a cualquier principio moral que merezca ser considerado. Según tal restricción, un principio moral debe ser capaz de enunciarse y deTenderse públicamente.4 Un principio moral secreto, o que sólo pueda ser revelado a una secta o a un gremio, no podría satisfacer tal condición. Creo que esa publicidad es fundamental para la justificación de toda elección moral; pero tal vez sea particularmente indispensable para la justificación de las mentiras y otras prácticas de engaño, pues la publicidad está conectada más directamente con la veracidad que con cualquier otro principio moral. En la ética, la publicidad sin veracidad es engañosa y por lo tanto carece de valor. Además, las mentiras, que inherentemente buscan no ser reveladas, pueden exigir sometimiento a la justificación pública más que otros actos problemá ticos abiertamente ejecutados. Es más probable que, a la larga, estos últimos generen controversias, mientras que las mentiras, si tienen éxito, tal vez nunca lo hagan. Me gustaría combinar este concepto de publicidad con la idea de que la justificación en ética está dirigida a personas razonables, con objeto de formular una prueba viable para examinar elecciones morales concretas. Ser á una prueba para ponderar las diversas excusas aducidas en caso de elecciones polémicas y, por consiguiente, de mentiras. La prueba contraataca el autoenga ño y el sesgo inherentes en la perspectiva del mentiroso, ya que pone en entredicho las suposiciones sostenidas en privado y los cálculos precipitados. Requiere una formulación clara y comprensible de los argumentos usados para defender la mentira: argumentos que, en otras condiciones, podrían haber quedado sin ser desarrollados o podrían haber pasado por intuitivamente correctos sin siquiera ser cuestionados. Sus ventajas, además, son acumulativas: la objetividad y la capacidad para cambiar perspectivas obtenidas cada vez que se apela a la publicidad se trasladan a las subsecuentes. Básicamente, a través de tales apelaciones y los debates que engendran, se desarrollará un sentido moral mucho más preciso.5 4 John Rawls, A Theory of Justice, ρ. 133. Compárese Kurt Baier, The Moral Point View : A Rational Basis cf Ethics: "La 'moralidad esotérica' es una contradicción en of los términos" (p. 196). 5 Lina interesante demostración contemporánea de un desarrollo así se ha de
¡ Hi I 126
m
SISSELA BOK
1 .
T
i I
¡!í
: ··
$:· Ê
;
Ü j:
II
I: si
P:; : ;
i
-
:.
£&
mri í jv
v- ji ; '
. i - i-
i
;··
m·
.
1:1
'
.
.
Í:1
'
m ::ί ·
m,:. ·
K
: Wi :
S ;.
1
Wi-
ll IS
'
s .
í
f
$ H
I
La prueba de la publicidad pregunta qué mentiras, si acaso hay alguna, sobrevivirían a una petición de justificación a personas razonables. Nos exige buscar la ejecución concreta y abierta de un ejercicio crucial para la ética: la Regla de Oro, básica para tantas tradiciones religiosas y morales.6 Debemos compartir la perspectiva de aquellos que resulten afectados por nuestras elecciones, y preguntarnos cómo reaccionaríamos si las mentiras que estamos considerando nos las dijeran a nosotros. Entonces, debemos adoptar la perspectiva no sólo de los que mienten sino también de aquellos a quienes se miente; y no sólo de personas específicas, sino de todos los afectados por las mentiras: la perspectiva colectiva de personas razonables vistas como potencialmente engañadas. Tenemos que formular las excusas y los argumentos morales usados para defender las mentiras y preguntar si resistirían el escrutinio público de estas personas razonables y cómo lo harían. Pero, exactamente, ¿cómo ha de emprenderse mejor tal prueba? ¿Bastará con el tradicional llamado a la conciencia? O, si ha de haber más de un "público" involucrado, ¿puede éste consistir únicamente en unas cuantas personas o es necesario que haya muchas? ¿Es necesario que sean reales o pueden ser simplemente imaginadas? Y ¿cuáles son las limitaciones de una prueba así? Abordaré estas preguntas una por una.
*
.
II NIVELES DE JUSTIFICACIóN
|
El intento inicial e indispensable por sopesar la elección moral desde un punto de vista reflexivo que ya es en alguna medida "público" es conocido: recurrir a nuestra propia conciencia. A veces la conciencia se concibe como otro yo, más exigente. Pero apeencontrar en los comités de ética que se reúnen para evaluar experimentos con seres humanos en hospitales. Nadie que haya participado en el trabajo de un comité de este tipo, siempre que tome su trabajo en serio, podrá negar el poderoso impacto sobre los miembros de tener que considerar con cuidado una elección moral después de otra. 6 La Regla de Oro tiene una forma negativa muy poderosa, como en Las Analec tas de Confucio: Tzu Kung preguntó: "¿Existe alguna palabra que pueda servir como un principio para conducir la vida?" Confucio dijo: "Tal vez. . . 'reciprocidad': no hagas a los demás lo que no quieras que ellos te hagan a ti." Véase también el dicho de Rabí HiUel: "Lo que te resulte odioso no lo hagas a tu prójimo; ésa es toda la Torá, mientras que el resto son comentarios al respecto" ( Babylonian Talmud, p. 140). Véase también, The Didache , vol. 1, p. 309.
-
;
I
8?
m m
JUSTIFICACIÓ N
127
m
i
jar a la conciencia a menudo incluye también una confrontación con un juez interior. El juez puede ser un juez ideal, al que tal vez incluso se considere divino; en otros momentos, será simplemente comentador de nuestros actos ante quien tratamos de justificar
m
.
mm
WL $
V\
~
; ΙβΙ . ,
nuestras acciones y creencias. Séneca describe el atractivo de tal : espectador en una carta a su amigo Lucilio como sigue: '
¡ ’ mu ,
«¡fe &
: ·
Aprovecha, sin duda, el haberte impuesto un guardián y tener a quien dirijas la mirada, a quien juzgues que está presente en tus pensamientos. Por supuesto, es mucho más honroso vivir como a la vista de algún varón virtuoso siempre presente en nosotros; pero a mí me basta sólo con que realices cuanto vayas a realizar como si alguien te contemplase; todos los males nos los inspira la soledad.7
ϊ:φ: :
Algún método así de introspección personal es sin duda necesario incluso para las elecciones morales más rudimentarias. Con ¡gl frecuencia esto es todo lo que podemos hacer; pero no puede ser flf| garantía suficiente de que se hayan cumplido las condiciones de publicidad, pues si bien la conciencia puede ser implacable, tam Λ bién puede ser muy acomodaticia y maleable. La mayoría de las - veces, quienes mienten tienen las cosas mucho más f áciles si al . justificar su comportamiento su único público es su propia conciencia o el guardián imaginario que ellos mismos han designado Ϋ hasta para una persona bien intencionada, una conciencia no es titlf ¡ y nada confiable en cuanto se tienen que ponderar asuntos comple§ | § | f | l| p jos e intensos. Pueden darse argumentos que no estén bien forf| lpíÉfr, mulados; suposiciones implícitas que pasen sin ser cuestionadas; 0Ui : analogías confusas o razonamientos falaces que continúen sin ser examinados. Si bien apelar a nuestra propia conciencia es desde luego indispensable, la consecuencia es que, por lo mismo, esto no ofrece suficiente publicidad. La conciencia puede ser bastante incapaz de contraatacar los prejuicios, y nunca más que cuando lipis se trata de los que encierra la perspectiva sesgada del mentiroso llpfe Por las mismas razones, apelar en nuestra mente a lo que otros pudieran decir también es algo que puede acabar mal, indepen;; T | SUI ; dientemente de cuán numerosos o cuán acertados consideremos ; que sean esos otros. Sin duda es útil imaginar que estamos justificando nuestra mentira ante una asamblea pública o un jurado o incluso un público de la televisión. X por supuesto, ayudará tratar
JtSllS i*?·
,
'
.
t
·
'
,
IfliiS
· ·" ·
y
7 Séneca,
Epístolas morales a Lucilio, vol. I, epístola 25, p. 206.
Η
SISSELA BOK
i
128
\
de formular la máxima conforme a la cual estamos actuando con el fin de ver si puede servir como máxima que los demás pudieran aceptar y vivir conforme a ella. Pero en la medida en que este proceso es puramente imaginado, en la medida en que somos tanto el actor como el público, el defensor y el jurado, el legislador y el ciudadano, el riesgo de sesgo sigue siendo muy elevado.8 En problemas concretos de alguna gravedad, entonces, la publicidad nos exige ir más allá de simplemente volvemos hacia nuestra conciencia o a otras personas imaginadas para la justificación de nuestras mentiras. Esto es especialmente cierto en el caso de prácticas engañosas, como en el gobierno, cuando aquellos que engañan ocupan puestos de confianza. El siguiente ejemplo puede ilustrar la necesidad de tender la mano en busca de consejo:
.
lC.£rj'
i
11)!
f
ΐί
í
{£1: :
i :! ( ! i* - i
¡®,i
.
ivN · -
:·
Un alto funcionario recientemente elegido estaba empleando a una "cazadora de talentos" para que encontrara individuos talentosos que trabajaran para él. Después de ubicar a algunos buenos candi datos para un puesto, esta "cazatalentos" había ideado un método para poner a prueba la fuerza de las recomendaciones con las que llegaban. Quería estar segura de que estas recomendaciones no fueran simplemente de apoyo fortuito. Por lo tanto, pidió a los colegas de los candidatos que respondieran a una lista de enunciados falsos sobre ellos y midió la fuerza de sus protestas. Ella podía comentarles: "Escuché que X no se lleva muy bien con sus compañeros de trabajo" o "Alguien me dijo que X no maneja sus asuntos con gran
-
t
'
·
f
competencia", o "Entiendo que X no es muy innovador ".
Ί;
Η ·ί · '
\
ϋν£; Λ·
ÍRV / : .
;
Esta "cazatalentos" no tenía ningún reparo en cuanto a su técnica; por el contrario, estaba orgullosa de su nueva manera de obtener información exacta. Ninguna norma interna le causó inquietud; no sintió ninguna necesidad de pedir una justificación. Sin embargo, si hubiera preguntado a otros, no habría pasado mucho tiempo antes de que alguien planteara los muy obvios problemas morales implícitos en esa técnica. 8 Un ejemplo interesante de cómo un proceso así incorpora un sesgo se encuentra en La fundamentación de la metaf í sica de las costumbres, de Kant, quien formula el experimento mental mediante el cual tenemos que juzgar deberes específicos: Obra sólo seg ún una máxima tal que al mismo tiempo pueda ser tu voluntad que se tome en una ley universal de la naturaleza" (F 421 [391). Luego procede a dar cuatro aplicaciones de este método que no son igualmente convincentes: suicidarse, pedir dinero prestado con una promesa falsa de devolverlo, descuidar nuestras dotes naturales y no ayudar a otros.
129
JUSTIFICACIÓN
f
T
t f
i
!
^
i í
fl® i
i i
i
//
\
i
\
•
i
r.
i
if *i t
1} f
I
.
Así, el siguiente "nivel" de justificación pública va más allá de nuestro experimento mental intemo. Pedir consejo a amigos, a nuestros mayores, o a colegas, buscar precedentes, consultar con aquellos que tienen un conocimiento especial en cuestiones de religión o ética: todos éstos son caminos bastante recorridos que pueden conferir objetividad, a veces sabiduría, a las elecciones morales y conducen a la desaparición de muchos planes mal concebidos. Por desgracia, en los casos más dif íciles, donde es mucho lo que está en juego, esta consulta todavía no es suficientemente pública". No elimina el sesgo; ni pone en duda suposiciones comuñes y razonamientos falaces. Este suele ser especialmente el caso, una vez más, en los círculos profesionales y poderosos, don5 de aquellos que pudieran poner objeciones no tienen voz y donde los considerados "sensatos" pueden ser aquellos que más probablemente coincidan con el plan cuestionable. Hubo consulta colegiada, por ejemplo, en la decisión de negar la falsedad de que Estados Unidos estaba bombardeando Camboya. Y hubo consulta antes de optar por las noticias enga ñosas publicadas por la prensa en relación con la invasión de Bahía de Cochinos. Irving Janis ha descrito las deficiencias de tales sistemas de consulta entre los que tienen ideas afines en las decisiones concernientes a política exterior:
'
I
Ϊ
La firme creencia de los miembros en la moralidad inherente de su grupo y su uso de estereotipos negativos indiferenciados de los oponentes les permiten minimizar los conflictos de decisión entre los valores éticos y la conveniencia, en especial cuando se inclinan a recurrir a la violencia. La creencia compartida de que "somos un grupo sensato y bueno" los inclina a usar la coincidencia grupal como uno de los principales criterios para juzgar la moralidad, así como la eficacia de cualquier política que esté a discusión. "Como los objetivos de nuestro grupo son buenos piensan sus integrantes , cualquier medio que decidamos usar tiene que ser bueno." Esta suposición compartida ayuda a los miembros del grupo a evitar sentimientos de vergüenza o culpa sobre las decisiones que puedan vulnerar su código personal de comportamiento ético. Los estereotipos negativos del enemigo exaltan su sentido de rectitud moral así como su orgullo por la noble misión de la camarilla.9
-
f*
« jj
-·
: ·"
—
- ^ 4, s..
·
:- Pf iWWsr ·
:
m
mmÉr
·
-
L. Janis, Victims ofGroupthink , p. 204.
—
130
i
"
X, >ú
. i: . '
.
;·
1 :1 i ·
iiii '
i
· ;;
ί
·. ?
;
-
;
A;
·· l.
í. : l: : ·
I!:
·
-
&ü: ® ·· · '
i ·: .
1
:
\
v·;··
'
i:
··
.
r:
rK
SISSELA BOK
Pero hace falta más que una consulta con algunos pares elegidos siempre que entran enjuego intereses cruciales. Aquellos que ocupan puestos de responsabilidad tendrían que rendir cuentas por las mentiras que afectan el bienestar de los demás. Lo mismo vale para las prácticas engañosas, aim aquellas, como los placebos o las mentiras a los moribundos, que, en cada caso, parecen bastante inofensivas, pero que, sin embargo, son dañinas acumulativamente. ¿Cómo puede "la publicidad" unirse suficientemente a los intentos por justificar tales elecciones y prácticas? Aquí hace falta un tercer "nivel" de justificación pública. En este nivel, las personas de todas las filiaciones tienen que ser consultadas, o al menos no deben ser excluidas o esquivadas. La "publicidad" en este sentido descarta la selección amañada de aquellos que deberían ser consultados. No es tanto un asunto de si muchos o pocos tienen acceso a la justificación pública, como de que a nadie se le debería negar el acceso. Como es natural, cuanto más compleja y trascendental sea la decisión, más consulta se considerará necesaria. Actualmente se dice poco sobre la elección moral. Hace falta en las clases, en las organizaciones profesionales, en el gobierno. Debería estar abierta, no cerrada a todos excepto a los grupos que tienen intereses especiales. Un buen ejemplo de cómo puede operar esto de manera óptima se puede encontrar en la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento [The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research], establecida por el Congreso de Estados Unidos en 1974. Esta comisión ha examinado algunos asuntos morales muy espinosos: por ejemplo, la investigación con fetos, la psicodrugía y la ética de la experimentación con prisioneros. No sólo lo ha hecho de una manera completamente abierta, dando oportunidad a que todas las voces sean escuchadas, sino que ha llegado a conclusiones en cuanto a estas decisiones dif íciles y, al hacerlo, ha ayudado a arrojar luz sobre muchas prácticas más amplias.10 Existe una gran necesidad de prestar la misma atención a temas relacionados con el enga ño. Si es posible, esta discusión abierta debería tener lugar antes de que se inicie el plan de engaño, y
: · ·:
Y
r
por ejemplo, The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, Report and Recommendations, Research of the Fetus . 10 Véase,
|
JUSTIFICACIÓ N
131
que van a ser engañados la oportunidad de ser JUJi dando a aquellos . Hacer esto es la única manera segura de tener repreescuchados del enga ñado. la perspectiva fK„, sentada
| | | § g§
Pero, ¿no es ilógico esperar que las mismas personas a quienes se va a mentir puedan ser prevenidas de esta manera? ;¿No elimiharía esto cualquier ocasión de que la mentira tuviera éxito y así tlSgfifl ; : desecharía cualquier beneficio que se esperara obtener con ella ? una mentira consultando con aquellos a 8tK, ¿Para qué sirve anticipar quienes planeamos engañar? Aquí debemos distinguir, una vez más, entre casos y prácticas. p W§0- :Oesde luego, sería contraproducente anticipar cualquier mentipliSíl ra consultando con el enga ñado. Pero no es del todo contrapro* ducente discutir normas de engaño de antemano, ni anticipar a los propios enga ñados. Por ejemplo, en juegos engañosos, los jugadores obviamente eligen entre participar o no. Lo mismo es Ϊ V II cierto, como ya se mencionó, en aquellos experimentos médicos > engañosos donde se exige el consentimiento como un preludio. i Igualmente, en la conducción de la política exterior, una discusión l de los propósitos y los límites del engaño podría establenacional í * cer estándares de engaño permisible en épocas de emergencia. Se f §i podrían someter a debate ejemplos de engaños pasados que fuet* ron considerados necesarios para la defensa nacional y se podrían i procedimientos para afrontar elecciones similares en el establecer 1 V . futuro > ¿Qué tipo de consultas se debería exigir de antemano? Si la conte sulta hecha solamente dentro de un gobierno es inadecuada, ¿se r podría pedir a los jueces federales o a otros que dieran su apro[ A bación? ¿Y qué grado de revelación o reserva se debería pedir [ I después? ¿Qué tan pronto sería después? La discusión de estas Icuestiones públicamente en la prensa, en instituciones educal tivas, en reuniones públicas podría usar como ejemplos dife\Λ rentes tipos de mentiras que los profesionales dicen de manera ' común y corriente. Tómese, por ejemplo, el uso de autos particulares en vez de . Si una sociedad ha debatido abiertamente su uso y ha patrullas ; optado por permitirlo para que quienes van a exceso de velocidad y otros se conf íen, entonces aquellos que todavía elijan rebasar los límites de velocidad tolerados estarán al tanto de la práctica enga ñosa y podrán decidir si se arriesgan o no. Una vez más, aunque no todo acto engañoso se preste f ácilmente a justificación 1
'
^ ^ ‘V
.
I
í ·>
'
'
'
'
'
)
i
.
· ··
”
·
—
mr— V'
*
jVXv
JSrft.
—
ί*;:ϋΐ
lli
SISSELA BOK
132
fe
:
m
s
· ;··· ·
fcíl I.
; v; ;
#
}
^1 .
Sv : 'V f '
.
.
;
·
& :; I·:.·
fe -
I te fe:
·
f £; i té ·
:
i.
:
Üí
IIS·::;
lili:
^
1
"
; fn :; m
pública, nada se interpone en el camino de un escrutinio público de la práctica. ¿Es esto mismo válido para otras prácticas policiacas sucias, como la incitación de parte de la propia policía a cometer un delito, a menudo usando señuelos, con el fin de arrestar y condenar al delincuente? En este caso, de nuevo, es importante no esquivar el requisito de publicidad. Mientras el componente de engaño de la incitación no sea reconocido y sopesado junto con las posibles alternativas y las razones por lás cuales sus defensores lo consideran necesario, seguiremos teniendo la actual proliferación incómoda de prácticas problemá ticas caprichosamente restringidas por costumbres y reglamentos discrepantes. ¿Qué tipo de sociedad queremos tener?11 ¿Qué desviaciones amenazan tanto a las comunidades de tal forma que la incitación sea la única salida? Ahora bien, una vez que estos asuntos han sido decididos, no hay nada ilógico ni contraproducente en la idea de que se dé publicidad a las prácticas engañosas y que los engañados sean advertidos. Las preguntas formuladas en la pá gina 126 acerca de la naturaleza de la publicidad necesaria para justificar mentiras pueden ser respondidas ahora de la siguiente manera. En primer lugar, el "público" requerido para la justificación de pr ácticas engañosas idealmente debería ser más amplio que nuestra conciencia y más crítico que la audiencia imaginada, sin minimizar la importancia que estas dos últimas tienen por derecho propio. Si la elección es de importancia para los demás, o si, aun cuando parezca en sí misma trivial forma parte de una práctica de engaño, entonces se debería exigir mayor responsabilidad y rendición de cuentas. ¿Puede esa mentira o toda la práctica ser defendida en la prensa o en la televisión? ¿Es posible justificarlas de antemano en las aulas, en los talleres o en las reuniones públicas? En segundo lugar, el público al que se dirija la consulta puede estar conformado por muchos o por pocos elementos; pero nadie debería ser excluido de ella en principio, mucho menos todos aquellos que representan a los engañados o a otros a quienes
.
'
afecte la mentira. Si estos temas fueran abordados públicamente, entonces quienes planean entrar en profesiones en las cuales las pr ácticas enga-
:: :
i . '·!
m- p
.
11 Huelga decir que un proceso de ponderación como éste sólo puede ocurrir efectivamente en un marco de derechos y libertades ya protegidos por la ley.
!·
ί»
vr
JUSTIFICACI ÓN
X·
i
133
•*¿ ! J
*·
ñosas son comunes, tendrían la oportunidad de considerar, en las escuelas profesionales, cómo responder antes de verse envueltos . - ψΜ . ψ. en situaciones en las que parece necesario mentir. Podrían concasos hipotéticos similares a muchos de aquellos con los frontar í cuales se toparán más adelante; podrían formular y sopesar las razones que apoyan las elecciones en conflicto; y podrían debatir sus virtudes y defectos. En cuanto a aquellos que operan con t principios secretos, confiando plenamente en la inocencia de sus t motivos, una prueba pública de este tipo eliminaría la creencia 1i autocomplaciente en la necesidad incuestionable de sus mentiras. I Y limitaría drásticamente las mentiras de los profesionales que que, como grupo, comparten una preocupación por el biecreen | nestar de la humanidad que los pone más allá del escrutinio. La última interrogante de la pá gina 128 pregunta por las limi: taciones de esta prueba de publicidad. Son importantes. Si bien la prueba representa un útil freno para el sesgo y la racionalización, , y con ello nos ayuda a ir más allá de nuestros juicios intuitivos in| mediatos, no es más que un freno. Obviamente no sirve de nada : en situaciones en las que falta la oportunidad de reflexionar y discutir, como cuando se requiere una acción inmediata. La prueba tampoco funciona bien ante dilemas morales que no tienen una ϊ; respuesta única, dadas nuestras limitaciones de información, faiSSSStf . · * cultades de razonamiento y conocimiento previo. Es posible reducir el alcance de estas dos limitaciones: la pruew msi fe ba se puede usar de antemano para examinar qué hacer en situaciones en las que no habrá oportunidad de reflexionar o discutir; l y puede ayudamos a encontrar modos de responder incluso ante V circunstancias en las que la incertidumbre impide que surja una - - elección clara que sea la mejor: por ejemplo, quién va a decidir en tales ocasiones y cómo ha de hacerlo. De esta manera, el proceso de consulta y discusión puede hacer que retrocedan las fronteras de los problemas morales ahora concebidos como demasiado urgentes y demasiado dif íciles para la consideración razonada: limitarlos y mostrar que son menos de los que pensamos. Por último, la prueba no funciona bien cuando hay un problema justamente en torno a cuán "razonable" es en realidad el público con el que se cuenta. Podemos incluso preguntar si algún público puede ser lo suficientemente razonable. Esta pregunta es fundamental para mi propuesta de publicidad aplicada.
.
.
; rr
'
1
i,
'
.
í
r
'
X
s
ϊΐΐ
MM ¡il
m
#> ΪΕ
í .·;
-is ::
VA
·
.
j·
il
¡ Uil ... .
I .:
&
·
-4ti: a uná nimes. Los factores que influyen en la resoluciones encontrar ¡ . En algunas de esas situaciones, tal difieren enormemente : n ó ; J Mécci vez sólo haga falta una mentira o unas cuantas mentiras. En otras, i - y en especial cuando la supervivencia dentro de la institución es la única opción, tal vez lo que esté en juego sea la mentira conti' Ψ . Entonces hay que elegir entre "vivir una mentira" y liberarse nua fi i Éüs de algún modo: tomando los riesgos de ignorar abiertamente las ¿¿ íiormas prevalecientes, o de un escape real. , v Estas situaciones también difieren con respecto a la proporción dé personas que realmente participan en las prácticas de engaño. Difieren con respecto al grado en que es voluntaria la participación, dependiendo de las consecuencias de no someterse. Difieren, finalmente, en que algunas de las mentirás puede ser reconocidas m| más abiertamente que otras una vez que termine la crisis. SP Ü SdÉÉ l: ! En todos estos casos, las pretensiones de justificación varían, todos ellos, los mentirosos tenderán a sobreestimar las fuerzas los empujan a mentir. Y en todos, llega un momento decisivo (fees én el que los participantes se someten, logran zafarse o se ven mm aplastados. 8 : ¿Cuándo se presenta ese momento decisivo? ¿Cuál es el límite m de heroísmo que se puede esperar? ¿En qué circunstancias la impotencia, la amenaza externa y la práctica prevaleciente funcionan
^ll^^^ ^ ^ ^ Bi
te
'
;
'
;
^«^^^SIP^ ^ Λ
*
:;
'
'7
*
^^^ '
-
&
^^ jgggs
Say?
:
.
"
M
fiil
-
If
SI::? ;í
.
ή
1 i¡;
!i 1;
n.
'
Mb . ·
P .
v;:
i
Í
'
i1
i :. ·
'
·
:
i; y y
o: ?
·
$ i ·.
*
$ m
am
i
·. . .
m
150
SISSELA BOK
juntas de modo que la corrupción es la norma y la honestidad la excepción? El rechazo absoluto de todas las mentiras no puede bastar en tales situaciones dif íciles. Tampoco es suficiente la simple creencia en que, como la mayoría de nosotros no nos toparemos con emergencias graves que sólo una mentira logra disipar, podemos seguir a los que rechazan absolutamente la práctica, aim cuando en principio podamos admitir una excepción o dos a su prohibición de todas las mentiras. Esta creencia puede ser una base sólida de comportamiento en tiempos normales; pero parece menos aplicable para muchos que viven a la sombra de crisis en las que mentir parece ser la única alternativa. Trazar los límites es una tarea dif ícil una vez que abandonamos el territorio de las crisis patentes en que la vida corre peligro. De modo que se vuelve dif ícil responder las preguntas pertinentes para la justificación moral. La primera interrogante, que indaga si hay alternativas veraces, es dif ícil de responder cuando existe incertidumbre en torno a las distintas opciones y los apuros que pueden imponer o evitar. La segunda, que pregunta qué argumentos morales se pueden elaborar en favor y en contra de la mentira, encontrará problemas relacionados con las excusas que afirman la no maleficencia: habrá desacuerdo en cuanto a la intensidad, la inmediatez, la irreversibilidad y la duración que suponen realmente los riesgos involucrados. Y este desacuerdo a veces emanará de las estimaciones muy variables de la necesidad de continuar la práctica que da lugar a las mentiras: las leyes de divorcio, las reglas de asignación de escuelas, las leyes de reclutamiento, etcétera. Por consiguiente, la prueba de la publicidad con respecto a tales mentiras tendría que dirigir el debate no sólo a las mentiras de manera aislada, sino a las prácticas sociales de las cuales forman parte. Tendría que presionar en busca de alternativas, tanto sociales como individuales. Y centraría la atención en la naturaleza enfermiza de participar en prácticas de engaño, así como en la probabilidad de que éstas pudieran extenderse y con ello lesionar más a la comunidad.
ΰ
i
f í· »
· ».
£1;· &
vt
-
MENTIRAS EN TIEMPOS DE CRISIS
151
IV EL PELIGRO DE EXTENDER LAS PR ÁCTICAS DE ENGA ÑO
¿Cuándo debería esta diseminación ser considerada más da ñina ?
¿Seguramente cuando las oportunidades de engañar florecen, y cuando el conocimiento de estas prácticas da pie a una pérdida de la confianza, a la imitación, a contramedidas de engaño. Es el miedo a esa diseminación lo que subyace en las reticencias a condo-
nar el engaño profesional, independientemente de cuán indicada pueda parecer en un caso individual. Existen varias profesiones en las cuales las situaciones de crisis no son incidentes aislados, sino algo frecuente. Médicos, abogados, periodistas, agentes del servicio secreto y militares, por ejemplo, pueden encontrarse re’ petizamente en situaciones complicadas en las que sólo a través del engaño parece posible evitar consecuencias graves. El trabamá \ jo que han elegido los expone frecuentemente a este tipo de crisis; sus profesiones, además, recompensan la competencia y los
WiiVt
''
.
logros inusuales. Saltarse algunas normas o cometer irregularidades puede ser una manera de alcanzar esos logros; y si el enfíSiá® gaño se impone y rara vez se castiga, entonces será mucho más Tgg¡ probable que se extienda. Las prácticas aceptadas pueden luego volverse cada vez más insensibles, y los abusos y los errores más comunes, lo que da como resultado un da ño a la propia persona, % asas·% a la profesión, a los clientes y a la sociedad. 4 βί- Siempre existe un entretejimiento de motivos de interés propio ΰίβΚΙΓ y altruistas en esas prácticas. Nos beneficiamos personalmente de Jp saltamos algunas normas, nadie parece resultar demasiado da ñado con ello, y los beneficios que podemos producir suelen parecer importantes. Pero los motivos de interés personal no se abordan 51 JSjji claramente; de hecho, rara vez existe una norma profesional clara ΙΐΚΓ o se da una discusión abierta sobre las reglas no dichas de las IIQll organizaciones profesionales. M El pasaje extraído de All the President' s Men al comienzo de este Capítulo es un buen ejemplo al respecto. Desde luego, la situación era de una crisis cada vez mayor para la nación y de poten£ ¡ %CÍal peligro para los periodistas que investigaban y que llegaron | ~ á acercarse tanto a develar los hechos sobre Watergate. Es cierto, también, que hubo una gran presión por ser los primeros en tener j£las revelaciones; el deseo de avanzar profesionalmente y ganar |fama no era una parte mínima de la empresa. En el curso de su
-
·
'
gr :
'
A
^ *>
V
ΙΦ ·ί 152
ISf
Ifl
'
'
«
1 ::
'
V.
IB:
IM · m
mΊ-
'
·;,
*
ItLv
ΙΐΗ Β 5
'
Ü
·:
:
? .
IB:
SBplt Íi!: v í ¡
'ilí ·. i *
. ·; ··
•¿ .i
·!
*
fifi
;
It"
i
'
;
ir ti ;
i .· · *
*
;
SISSELA BOK
'
investigación, los dos periodistas llegaron a decir más que una mentira; todo un tejido de engaños salió a relucir. A las personas entrevistadas se les decía falsamente que los demás ya habían proporcionado partes de la información o que habían dicho algo sobre ellos. Uno de los reporteros trató de hacerse pasar por Donald Segretti en el teléfono. El otro le mintió a Garganta Profunda con objeto de conseguir la corroboración de un hecho que este testigo habría temido revelar en otras circunstancias. Y el periódico estaba acostumbrado a publicar información de la cual no siempre había pruebas adecuadas. No queda claro que, más allá del secreto que tenía que rodear la investigación, el engaño fuera realmente necesario. Sin embargo, es cierto que los reporteros merecen gran crédito por exponer las fechorías del escándalo Watergate. Se puede argüir que, para que esta exposición fuera posible, era necesario el engaño; pero en el libro, la ausencia de cualquier reconocimiento de estar ante un dilema moral es más perturbadora que las mentiras mismas. Nadie parece haberse detenido a pensar que había un problema al valerse de medios engañosos. Nadie sopesó las razones en favor y en contra de proceder así. No se informa de ningún intento de búsqueda de alternativas honestas, ni de distinguir entre diferentes formas y grados de engaño, ni de considerar si algunas circunstancias lo justificaban más que otras. La inexistencia de esa reflexión bien puede dar como resultado que una gran cantidad de jóvenes reporteros adopten sin pensarlo algunos de estos métodos. Y aquellos que los usaron con éxito en un momento de crisis nacional pueden volver a hacerlo a la menor provocación. La impresión con la que se queda el público lector es que tales normas se dan por sentadas entre los periodistas. Los resultados, en consecuencia, son graves, tanto en términos de los riesgos para los estándares profesionales y personales de los directamente involucrados y de la percepción pública de la profesión, como para muchos de los que participan en esa actividad profesional o que están a punto de incorporarse a ella. Los mismos riesgos afrontan otras profesiones. En el cuidado de los enfermos y los moribundos, en la práctica en la sala de tribunales, en todo tipo de venta y propaganda cuando las oportunidades de engaño abundan, las recompensas son altas, y el tiempo de considerar alternativas a menudo es breve , el peligro de la formación de hábitos de engaño es mucho mayor que en
—
—
MENTIRAS EN TIEMPOS DE CRISIS
153
5.
; S
;; otras á reas de trabajo. La palabra "crisis" se convierte entonces en t un término lo suficientemente elástico como para acomodarse a toda ocasión para mentir. Por lo tanto, necesitamos examinar más de cerca casos específicos de estas ocupaciones. Del gran número de casos posibles retomaré sólo irnos cuantos en los capítulos subsiguientes. Otros podrían servir también; espero que tan pronto como se pongan en tela de juicio unas cuantas prácticas, muchas más sean examinadas con la mayor facilidad .
%
i
m & 1~- % , r
t k
>
Wi í
m
« &
i.
-
i W&.
.j-Í
v
rV- V '
t i:
'
V
-
•
§mgrm?^= ··
m
:: f V í.-
Wsm im
í¡i* ffgjgpj •
Aí'- r.
’Ü Bh «Γ-
ΐ·
If ;
ims Sr
3?gr;
/
V
[j
-
s
g
V
'
\
y ;-¿.
mm
-
ir
&
5P
mt
Ρ· · ·
V
i
«!i: : · ·
ί·ί ·
íff
5: . :
•
Tii¡
>
S® '
)
i «
fí
mí
m
&
·
:
$&* :
&!: ;
gv:
p· '
η·Ί · .
&
- vi · '
:
10
MENTIR A LOS ENEMIGOS Cuando un hombre llama a otro su enemigo, su rival , su antagonista, su adversario, se entiende que está hablando el idioma del amor propio, y que está expresando sentimientos peculiares, los cuales surgen de sus circunstancias y su situación específicas. Pero cuando da a cualquier hombre los epítetos de vicioso u odioso o depravado, entonces está hablando otra lengua, y está expresando sentimientos en los cuales espera que todos los que lo escuchan coincidan con él. Por consiguiente, él tiene que apartarse en este caso de su situación privada y particular y tiene que elegir un punto de vista común a él y a los otros; tiene que mover alg ún principio universal del marco humano y tocar una cuerda con la cual toda la humanidad tenga un acorde y sinfonía.
— David Hume, Enquiry Concerning the Principles of Morals Es más f ácil que las grandes masas [. . . ] caigan víctimas de una gran mentira que de una pequeña.
—
Adolf Hitler, Mein Kampf
Casi desde el principio descubrí que la búsqueda de la verdad no permitía infligir violencia a nuestro oponente, sino que debe ser sacado de su error recurriendo a la paciencia y la simpatía.
— Gandhi, Defense Against Charge of Sedition I DARLES SU MERECIDO A LOS ENEMIGOS «Ver
9B
tp
Creer que alguien es un enemigo es pensar que es hostil y capaz de coaccionar mediante la fuerza, las amenazas de violencia o el enga ño. El evasor fiscal, el que toma a alguien como rehén, la nación invasora son enemigos de una sociedad; pero los adversarios privados, como los competidores en negocios feroces, o los 167
«g
er
ψίΙΡ :
| | |ΐφί
168
m I·1**·. íi?
-
il ¡
'
IP
s !#>.· ·
Sv v .
i]#
·
& &
mi SÜü
¡I3 Wl h' :
m M
NiY
μ
p.¡; % :Ü }
Bi;
3
i n fifi! *f .μif
·
SISSELA BOK
rivales en amores o en política, pueden ser igualmente hostiles. En todas esas relaciones, hay más que un vínculo causal éntre los conceptos de "enemigo" y "mentiroso". Muchas veces, aunque no siempre, un enemigo mentirá para derrotarnos; y alguien que muchas veces nos miente, aunque no siempre, constituirá un enemigo en nuestra mente. Mentir a los enemigos sirve a dos propósitos. En primer lugar, puede distraer sus maniobras. Si la mentira tiene éxito al hacerlos pensar que somos demasiado fuertes como para ser derrotados, o tan mezquinos y poco atractivos como para que valga la pena ser atacados, puede incluso hacerlos desistir por completo del ataque. En segundo lugar, mentir puede ayudar en la estrategia de cierrotor al enemigo. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los allados no sólo guardaron en secreto la información relacionada con la planeada invasión de Normandía; también montaron una elaborada trama para hacer que los alemanes creyeran que la invasión ocurriría en un lugar y en un momento distintos. Mentir a los enemigos se relaciona estrechamente con las mentiras que se dicen para sobrevivir y en grandes crisis, como se discutió en los primeros capítulos. Pero muy a menudo no hay una crisis inminente, ni un asunto urgente de supervivencia; sin embargo, las mentiras a los enemigos se acompañan tradicionalmente de un sentido especial de justificación de suyo evidente. Esas mentiras apelan, en primer lugar, a un sentido de equidad a través del castigo. Los enemigos son tratados como merecen ser tratados; reciben su merecido. Además, la defensa del dañ o se invoca en todas las relaciones de adversarios. La defensa propia es el pretexto utilizado incluso por aquellos que lanzan una guerra feroz mucho más allá de sus fronteras. Y cuando la defensa propia no puede servir, se invoca la defensa de otra nación. Dadas estas dos excusas del castigo y la defensa propia, ya no se considera necesario un mayor examen. Las hostilidades polarizan las lealtades aún más y fortalecen la creencia en lo correcto de nuestra causa. Cada lado trata entonces de convencerse, como una defensa más en contra de sus propias dudas, de que Dios o el destino o lo correcto está de su parte. Esta idea de lo correcto suele ser forzada. No obstante, hay veces en que puede estar justificada. En este capítulo quiero examinar con más detalle los dos principios de mayor peso a los que
MENTIR A LOS ENEMIGOS
_ r
169
se recurre al mentir a los enemigos: la equidad y la evitación de
daños. La primera afirmación planteada para justificar que se mienta a los enemigos es que ellos se merecen ese tratamiento. La jusí ticia exige, para empezar y de lejos, los juicios morales e intuiti«í* - § debemos tratar bien a los amigos y mal : . 8 lv vos más comunes que a los enemigos. Cada persona debería recibir el tratamiento que comportamiento amerita . Los enemigos, a través de su propio su 5V trato injusto, sus actos e intenciones agresivas, han renunciado al M §S4 derecho ordinario de ser tratados con equidad. La idea de que deM' ^ bemos poner la otra mejilla a un enemigo es profundamente ajena | ií4' á esta moralidad intuitiva. han reivindicado la justificación de mentir a los enemiv4 | Av - Pocos tan rotunda o extendido las redes de la "enemismanera de gos ^ como Maquiavelo, quien defendió el uso " ampliamente tan tad de una combinación de engaño y violencia; imitar al estratégico zorro y al león. Reprendió al Príncipe para que quebrantara la & cuando fuera necesario arguyendo que los hombres son per|ζ*
flt
:
S
¿ xr
.
J
.
JiBS
·
versos .
Debes saber, entonces, que hay dos maneras de combatir: una, con las leyes; otra, con la fuerza. La primera es distintiva del hombre; la segunda, de la bestia . Pero como a menudo la primera nc basta, es forzoso recurrir a la segunda. [ .. . ] De manera que, ya que se ve obligado a comportarse como bestia, conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas, ni el zorro protegerse de los lobos. Hay, pues, que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los que sólo se sirven de las cualidades del león demuestran poca experiencia. Por lo tanto, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que lo hicieron prometer. Si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno; pero como son perversos, y no observarían su fe contigo, tampoco tú debes observarla con ellos. [ . . . ] Pero hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar.1 1 Maquiavelo,
El príncipe , cap. 18, p. 30.
ψ
·
m
il 4:í
!
ffc
m\ iíf; i
i'
ii
ü: !
:
i ÍJ : J
j?
j
^
0:
170
SISSELA BOK
En el capítulo anterior sopesamos ya la afirmación de que otros son embusteros y encontramos que esto, por sí mismo, no justifica el que se mienta en represalia o como castigo. La pregunta ahora es: ¿el hecho de que "los hombres sean perversos" agregaría justificación a las mentiras más allá de lo que ya hemos permitido para la defensa propia en una crisis? ¿Y qué podría haber querido decir Maquiavelo cuando señaló que "los hombres son perversos" para que esta afirmación cuente como una justificación de que se les mienta a ellos? En primer lugar, esta declaración expresa la creencia de que es probable que los hombres obren mal, planteen amenazas que hagan que responderles con mentiras sea correcto. Para algunos, tal juicio es resultado de la experiencia con aquellos de quienes se teme esto; otros concluyen, a partir de lo que consideran características de clase, raciales o religiosas, que los miembros de ciertos grupos son una amenaza y deben ser tratados de una manera poco limpia. En segundo lugar, como se cree que algunos son malos de esta manera, automá ticamente se piensa que son menos dignos de confianza; como no se puede confiar en ellos mismos, ¿por qué se les debería tratar con honestidad ? A la inversa, aquellos que planean engañar y da ñar ganan al hacer que sus adversarios parezcan malos, tal vez incluso menos que humanos, de modo que han renunciado a cualquier derecho a recibir un trato decente. Las naciones en guerra con frecuencia llegan a extremos absurdos en sus eslogans y propagandas con tal de hacer que sus adversarios parezcan infrahumanos, incluso inhumanos, y por consiguiente indignos de ser tratados con honestidad y respeto. En tercer lugar, y como resultado de las dos primeras razones, se suele considerar que el adversario está fuera del "contrato social", el cual, por lo demás, está vigente entre los seres humanos o cuando menos dentro de una sociedad determinada. Se sostiene que los intrusos no cumplen o no pueden cumplir con las reglas existentes. No respetan el fin común de algún arreglo social del cual se beneficien, y por consiguiente no pueden esperar las protecciones ordinarias. Esta afirmación fue expresada de manera vivida por James Martineau en 1875: En el área de cada sociedad humana, y mezclados con sus muchedumbres, siempre hay algunos que están entonces en ella, pero que no son de ella, que están ahí, no para servirla, sino para depredarla,
I
|
u
MENTIR A LOS ENEMIGOS
171
para usar su orden a favor de la impunidad del desorden, y arrancan sus derechos para convertirlos en oportunidades de obrar mal. Asesinos, ladrones, enemigos con armas en las manos, locos intolerables. [ ... ] Sin cierto consenso moral, no se puede constituir la comunidad de la verdad, ni se puede entrar en ella.2
necesario que se los tratara con la honestidad que se debe demás. De modo que, armados de tal convicción, aquellos los a actuar contra sus enemigos a veces se olvidan por consideran que tm completo de una indagación moral ordinaria. No ven razón para buscar alternativas a mentir y rara vez cuestionan o sus propios motivos o el proceso mediante el cual llegan a ver a sus enemigos como enemigos, como ajenos al contrato social. Sin embargo, cuaníí jSlí ; do los gobernantes o los revolucionarios, o los rivales en cuestiones de amor o de negocios tratan de justificar por qué enga ñan a : ; SÜ :; aquellos a quienes consideran sus enemigos, sus palabras suenan f huecas, en especial para nuestras personas razonables y ya cada - ΐβΙ - | y vez más suspicaces. Pues todos los peligros de la mentira indis®§| | ¡ ¡!e criminada y la corrupción del poder se ven agudizados cuando ; §f nuestra mala opinión de los engañados parece justificar nuestras mentiras. í Lo más importante es que aquellos que mienten a los enemigos convencidos de que la justicia lo autoriza no toman en cuenta los efectos de las mentiras en ellos mismos como agentes, en otros ¡ | p que pueden verse afectados y en la confianza general. Se puede f exigir el castigo; pero de ahí no se sigue que haya justificación || jÍ K: para el engaño. Por el contrario, las mentiras con este propósito deben generar una excepcional cautela. | |¡§K: : Es particularmente probable que el daño que ocasionan las ¡¡ppl· mentiras dichas a los enemigos se disemine por esta manera muy superficial en la que se suele otorgar la enemistad. La justificación pública para coaccionar a individuos hostiles y dañinos exigiría J Mfcr pruebas muy claras y públicas de por qué se clasifican así. Pero muchos, por el contrario, pasan por alto estos intentos de justifi,/ ui II | cación pública. A veces la paranoia los gobierna a tal grado que se & imaginan que el propio público constituye la conspiración que m mv .· | B ·£· combaten. Y Maquiavelo permite mentir no sólo por castigo, sino 4lɧSte 2 James Martineau, Types of Ethical Theory, vol. 2, pp. 242, 244.
era
| i ¡¡r I -
:
’
Λ
·
:
Kffe
.
.
•
..
j
ff 8
--
^
'
;
A
'
/:
¡jgflI m
172
SISSELA BOK
ÉJ
m
II :L . i·
i ii · '
AL .
'
—
üii
i Ί
por motivos de prevención. Como los hombres "no observarían su fe contigo" t ú tampoco estás obligado a "observarla con ellos". No hacen falta pruebas de la hostilidad presente; los pronósticos de futuras rupturas de fe también servirán. La paranoia no es algo fuera de lo común cuando se trata de definir "enemigos" y decidir cómo se los va a tratar. Lo que es :uanto peor, cuanto más paranoico sea un agente o un grupo más convencidos estén de que hay una conspiración en su contra y de que su causa es más importante que las demás , más ver án, con un tinte de autoridad moral, que sus mentiras son algo que sus enemigos merecen por su iniquidad. Y así como la paranoia y la megalomanía son distorsiones patológicas de la perspectiva del mentiroso, así también pueden distorsionar la perspectiva del enga ñado. Ambos pueden llegar a ver a un enemigo en cada arbusto y esperar el engaño y la coacción de todas partes. Esta distorsión de las dos perspectivas puede confundirlas, y cada transgresión sospechada propiciará entonces más represalias, nuevas
:
£ Í1V
fé Ñ · · & *
.
r, fij
íí
níü K
M!
S- ;L
\
!.§
.
ffi liil
m
i
mar
·
:v
-
precauciones. Así, la mayoría de las pretensiones de que las mentiras dichas a los enemigos están justificadas no se sostendrían ante un escrutinio razonable. Los riesgos de sesgos son mucho mayores aquí que en las mentiras dichas a gente neutral o a aquellos a quienes se pretende ayudar. Cuanto más irreflexivas sean estas afirmaciones y más estereotipado sea el grupo visto como enemigo, menos probable será que los observadores imparciales acepten las excusas para mentir a ese enemigo. El daño a todos los engañados, a los propios mentirosos y la amenaza que suponen para otros todas las mentiras dichas se hará n entonces por completo patentes, además de que la imputación de malevolencia al grupo al que se cree hostil resultará poco convincente. Pero, desde luego, hay algunas personas tan abiertamente hostiles, tan obviamente amenazadoras, que el peligro de juzgarlas equivocadamente es menor. Y si bien ésta no es excusa para mentirles por una sensación de castigo, ¿no podría su condición de ser adversarios dar la justificación agregada para mentir? La pregunta que tiene que plantearse ahora es la siguiente: ¿Podemos ir más allá de la justificación para mentir que ya ha sido permitida en tiempos de crisis? ¿El hecho mismo de que una crisis sea impuesta por un enemigo añade justificación a que se le mienta en respuesta? ¿Es necesario entonces que no llegue a haber una crisis, o que sea
::•
f
¡
Sfc
MENTIR A LOS ENEMIGOS
ém
*
¿ SíV:)V':
una crisis menos inmediata, para que las mentiras estén justificadas cuando se trata de enemigos? ¿Podemos empezar a recurrir a
-
menos amenazadoras, menos inmediatas que aquellas produci-
Tí. í
í
i
las mentiras, en el caso de los enemigos, cuando se trata de crisis
*
das por fuerzas de la naturaleza o incluso por los amigos sin que
rΓ ·
se den cuenta ?
í
!t
.
.
173
s.
¿>
II CONTRARRESTAR
i
EL DAñO
%
i' .: 1 -
j
I
xL CB y
i í {
V
ϊ
i í
i
¡
-
.
6 "
'
'
tjv
m i
i ί
. ..
Ya hemos discutido las circunstancias en que se justifica el engaño en defensa propia y para contrarrestar la coacción injusta. La enemistad multiplica las ocasiones para tales crisis así como su intensidad. Los sitios, las invasiones, el espionaje y la tortura:3 todos llevan buenas dosis de engaños y contraengaños. Una vez que han empezado y han tomado el control, es dif ícil decir, en cualquier momento, que en respuesta un individuo no puede recurrir al engaño. Así, engañar a los torturadores valiéndose de cualquier estratagema posible satisfaría claramente la prueba de la justificación pública. La víctima no tiene otra opción para evitar develar los secretos que protegen la vida de otros. El torturador no tiene derecho a recibir respuestas normalmente honestas, habiendo recurrido a tales métodos para empezar. Es poco probable que la práctica de la mentira se disemine por el hecho de que una víctima mienta bajo coacción. Y, finalmente, la víctima no está en posición de tomar en cuenta el daño que la mentira le provoca a ella misma o a la confianza.4 Si las mentiras en tales condiciones están justificadas, ¿no puede lo mismo valer para las mentiras cuyo objetivo es evitar que esas condiciones se presenten? ¿Qué pasa con una serie de επgaños para abreviar una guerra injusta? ¿O con el uso de méto3 Para
una explicación de que se recurra a la tortura de manera generalizada, véase la bibliografía de Amnistía Internacional, una organización que trabaja en P?Q de la liberación de prisioneros políticos que no han usado ni defendido la 7 violencia. La creciente participación de personal médico en la tortura se discute en "Medical Ethics and Torture", de Leonard A. Sagan y Albert Jonsen. : Sp? i 4 Francis Hutcheson, en | A System of Moral Philosophy, libro 2, cap . 10 (p. 34), plantea el caso como sigue, al discutir una excepción a la ley de veracidad: "cuando las promesas o los relatos se arrancan usando la violencia reconocidamente rpv injusta de hombres que en el curso de su vida renuncian a todas las leyes de la pues se alega que han renunciado a todos esos derechos de los seres ; humanos, cuyo mantenimiento en ellos los fortalecería o los alentaría, o les daría Ip : 6? ¿m & ventajas en sus perversas acciones". ·"
»
·
L
Lrá]
**
llw \ ί ?> .· ·
;
*
174
SISSELA BOK
ÍK!·
t& !
ir
— —
A: h « ::
‘•
'
Ϊ:
Kl
:
EV ;·
· l:
fc!.· . ; ; íj
'
-
W fu
Κί : ;
W· ú
¿A í ifL
Kr
; Ht i£i
dos poco limpios para saber de un ataque de modo que se pueda prevenir? ¿No son estas mentiras extensiones del concepto de defensa propia ? ¿Podría alguien afirmar, por ejemplo, que no estuvo bien que los aliados engañaran a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la hora y el lugar de los desembarques de Normandía? En principio, hay mucho en favor de que se amplíe la justificación de las mentiras en defensa propia. Las amenazas son reales y extensas; tal vez no haya alternativas; y, desde luego, el engaño es algo que se espera de ambos lados como parte de las hostilidauanto más si ya se está recurriendo abiertamendes en curso te a la violencia . La defensa propia y el uso de todo tipo de duplicidad puede entonces también pesar más que los riesgos ordinarios de daños en que se incurre con las mentiras mismas. Por consiguiente, aun cuando apelar al castigo y la equidad no disculpa que se mienta a los enemigos, apelar a la defensa propia y a la prevención del daño bien puede hacerlo. La honestidad no debe permitir que el enemigo cree una emergencia, cuando se pueda anticipar o evitar el engaño. En la práctica, sin embargo, mentir a los enemigos tiene enormes inconvenientes. En primer lugar, como ya se indicó, la gran probabilidad de cometer errores y discriminación en la selección de quién ha de contar como enemigo exige proceder con la mayor cautela. En segundo, las mentiras llevan consigo riesgos muy especiales de ser contraproducentes. Muchas veces, la mentira dirigida a los adversarios es también una mentira a los amigos; y cuando se descubre, como sucede siempre con algunas de ellas, los costos son altos. El incidente del U2, por ejemplo, tenía la intención de ser una mentira de rutina para encubrir la misión de reconocimiento del piloto. Era para consumo del enemigo. Pero esta mentira fue uno de los momentos cruciales en la espiral de pérdida de confianza en la palabra de los líderes por parte de los ciudadanos estadounidenses. Aim cuando mentir pueda estar justificado ante el uso de la violencia y en nombre de la defensa propia, esta misma defensa propia requiere gran cautela, ya que el engaño no siempre se puede dirigir exclusivamente a otros con la precisión de muchas formas de violencia. Cuanto mayor sea el plan de engaño, más probable será que tenga un efecto contrario.
-; :
—
-
»
MENTIR A LOS ENEMIGOS
Los gobiernos construyen enormes maquinarias de engaño que se perpetúan en contextos de confrontación. Y cuando se sabe que un gobierno practica el engaño, los resultados son contraproducentes y erosivos. Pueden llegar a parecerse a los efectos del lava-
m '
175
do de cerebro, tal como lo describió Hannah Arendt:
4
iir
Con frecuencia se ha hecho notar que, a largo plazo, el resultado más seguro del lavado de cerebro es un tipo extraño de cinismo, el rechazo absoluto a creer en la verdad de nada, independientemente de lo bien que pueda ser establecida. En otras palabras, el resultado de una sustitución consistente y total de la verdad f áctica con mentiras no es que la mentira se acepte entonces como verdad, ni que la verdad sea difamada como mentira, sino que se destruye el sentido mediante el cual nos orientamos en el mundo real y la categoría de la verdad frente a la falsedad está entre los recursos mentales de los que disponemos para este fin .5
te
?
w
¡
v:.·'
—
« !:--
* f¡Ufe
—
jggg
111
Aun cuando la sustitución de la verdad por la falsedad no sea : | g l¡ ¡ § ; total sino que parezca aleatoria o parcial para los engañados, o ? aun cuando afecte asuntos que ellos consideran cruciales, el rejvjv . sultado puede ser un estado de cinismo así. Por esta razón, las muchas formas de engaño internacional que los gobiernos asu^ men como una mera "parte del juego" pueden tener efectos de gran alcance tanto en la confianza interna como en la externa. Cada vez hay más pruebas de que los públicos del mundo a los Amm que se dirige la propaganda se están volviendo más desconfiados. La sensación de estar siendo manipulados es más fuerte, y la con;1§jjpS fianza en el propio gobierno o en el de otros se está reduciendo, ¡¡g Por consiguiente, los ciudadanos de todo el mundo tienen menos . *^ confianza en que pueden influir en lo que los gobiernos hacen.6 38 Hasta cierto punto, la pérdida de confianza beneficia a los iniS dividuos. Aquellos que estén en posición de resistir a la oprejfc sión de las burocracias lo harán, y se logrará convencer a menos Άv. (¡jgpersonas de que combatan en guerras sin sentido. Pero, desde J g;¿:lüego, los principales efectos son negativos, ya que, en la medi| ¡¡¡Ifjjja en que los problemas tienen que ser resueltos conjuntamente /
'
mu
-
*
¡ s Ufe
^
V
·
-
'
j
5 Hannah Arendt, "Truth
%
3Sb
and Politics", p. 128.
6 Véase Ernst Kris y Nathan Leites, "Trends in Twentieth
Century Propaganda". Véase también J.A.C. Brown, Techniques of Persuasion: Propaganda to Brainwashing, r: para una explicación de las muchas formas en que se puede influir en las opiniones.
pilotos, cirujanos y comandantes del ejército pueden tener ue elegir entre la mentira y la verdad, entre guardar silencio o | gKfeS ir ; m
^
Kfóblar.
Proteger a nuestros colegas es algo natural; la relación de aquelíos que trabajan juntos puede ser muy cercana y los lazos que los
l^ dad": una especie de promesa tipo. Pero todos ven que los dos casos se conectan
^ estrechamente
.
-
.•j v
i; ’
·
ην
1 '
V
186
V
SISSELA ΒΟΚ
y; -í
1m i
*1: i
. Í L··:·
Iti
p .ΐ
I
-
%
|K
IΪ [!;.
:
i
.1
I
a wn m-
·
i!¿
í
I
I
lí lü m n '
I
bi-
-
t1
MIL fe fe
«
.
I ikH1;
.
V:
I
i . :; . ·
4L 51 •X
>ϊ !
:
íil!:i> í
í& I.!k·;· & ¡Si llk : '
-
unen tan estrechos como de hermandad. Los códigos profesiona les suelen imponer a los colegas que se traten como hermanos. (El juramento hipocrá tico exige a los médicos prometer que "al que me enseñó este arte lo tendré como a mis padres [ . . . ] y considerar a su familia como si fueran mis propios hermanos". La reformulación del juramento a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 simplemente establece que "mis colegas serán como mis hermanos".) Tal sentido de hermandad impone lazos especiales. El ideal de la hermandad extiende y profundiza el de la igualdad entre her-
manos de sangre.8 Los hermanos idealmente comparten las cosas de manera equitativa, afrontan dificultades juntos, dividen sus ganancias, se encubren mutuamente, se cuidan entre sí y a sus familias. En la medicina, donde estos lazos tienen la tradición profesional más prolongada, los doctores tratan a los miembros de la familia de otros doctores gratuitamente; evitan la competencia abierta por los pacientes; y se protegen cuando es necesario contra la censura del mundo externo. La relación establecida en el aprendizaje del arte de la medicina crea una deuda con toda la profesión. Pero, ¿hasta dónde se debería llevar esta deuda? ¿A qué costo para la sociedad deberían los colegas que son, por lo general, los primeros en enterarse cuando uno de los suyos pone en riesgo a personas inocentes evitar que un colega de profesión enfermo o incompetente quede expuesto por esto? ¿En qué momento se convierte en su responsabilidad dejar de encubrirlo, tal vez incluso revelar el riesgo para aquellos que más necesitan saberlo? Los códigos de ética actuales exigen, en principio, que los médicos hagan justamente eso. Así, la sección 4 de los Principios de Ética Médica de la Asociación Médica de Estados Unidos (A.M.A., por sus siglas en inglés) señala:
—
—
·
í fe 1B ir- ¥ ) : i
i,1 : í ;·
1Γ! :
;v.
•
Bik
"
La profesión médica debe proteger al público y protegerse a sí misma de médicos deficientes en su carácter moral o competencia profesional. Los médicos deben observar todas las leyes, mantener la dignidad y el honor de la profesión, y aceptar la disciplina autoimpuesta. Deben exponer, sin vacilación, la conducta ilegal o poco ética de sus colegas miembros de la profesión.9 ,
8 Establece límites a dar el mismo tratamiento, por Otro lado, a los que no son hermanos. 9 American Medical Association , Principles of Medical Ethicsf pp. 38-39.
'
V
.
•
..
η ί\: · '
V5
MENTIRAS PARA PROTEGER A COLEGAS Y CLIENTES
SS¡
5
187
1 s m
§i¿ y - Sin embargo, en la práctica la exposición de estos casos es exg í tremadamente rara. Se estima que entre el tres y el cinco por cienH m m filto de los médicos de Estados Unidos son incompetentes, sea por alguna enfermedad debilitante, por adicción o por falta de entrePfiamiento adecuado. Hay, por consiguiente, más de diez mil mégf í;dicos en esta categoría tan sólo en Estados Unidos.10 No obstante, y a menos de un ciento de médicos se les quita la licencia cada año. fe Ir Y cuando los pacientes entablan una demanda por negligencia, f£ una "conspiración de silencio" pone inmensa presión en los méSk dicos para que no testifiquen en contra de sus colegas. La presión VvV aumenta por el riesgo sustancial de que, al testificar en nombre *3 la cancela5 de un demandante, los médicos que lo hagan sufran |éión de sus pólizas de seguro contra negligencia.11 No sólo son m raros los casos en que se expone a un colega, sino que también las mentiras y el encubrimiento evitan que otros consigan información que pudiera conducir a poner al descubierto algún caso | de incompetencia. V í Estas cuestiones de engaño tienen que haber planteado conflic- -y tos dif íciles a los colegas de Cyril y Stewart Marcus, dos famofe sos y talentosos ginecólogos, con brillantes trayectorias académi-1 cas y prósperas carreras en Nueva York, que murieron por abuso fe de barbitú ricos en 1975. Poco a poco se habían ido deteriorando f ísicamente mientras mantenían una carrera respetada y lucrati| | í va. Se habían vuelto irracionales, incapaces de llevar a cabo las S r operaciones que habían programado para sus pacientes. Lucían | | p escuálidos; su comportamiento era errático y desconcertante. En una ocasión, uno de ellos tomó el lugar del otro en la mesa de S3»
1
'
'
.
·:·
i?
'
.
.
r
.
.
*
·;
^
·
;
i
10 Boyce Rensberger, "Unfit Doctors Create Worry in Profession", New York v k Times, 26 de enero de 1976. (Naturalmente, se pueden ofrecer estadísticas más alk tas o más bajas, dependiendo de lo que queramos decir con "incompetente". Pero todos los casos tendrían que tomar en cuenta a aquellos médicos adictos al alcohol o a otras sustancias tóxicas.) | fk 11 Hoffman v. Lindquist, 37 Cal. 2d (1951) (J. Carter, que disiente): "Pero inde| É pendientemente de los méritos de la causa del demandante, los médicos que son miembros de las sociedades médicas acuden en defensa de su colega acusado de Y · negligencia profesional y al demandante lo único que le queda, para conseguir el testimonio experto, es recurrir a algún lobo solitario o alma heroica que, en aras de fe la verdad y la justicia, tenga el valor de arriesgarse a sufrir el ostracismo de parte | | j| gBftk desús colegas médicos y la cancelación de su póliza de seguros de responsabilidad -
:!
.
pública." life Wi
Véanse también Agnew v. Parks, 172 Cal. App. 2d 756, 343, p. 2d 118 (1959), y
pr U Orange v. Medical Protective Company, 394 F. 2d 57 (6th Cir. 1968). :
í i' · .
!·;··.;.-
.
· · > ·
nm ill l
¡
SISSELA BOK
188
É
ft-
I mv
I ils
¿ ·
-
fif
lis ti ltv '
.
í¡:
•
sm«r : láí
ir mi
imv
'
operaciones sin informarle primero al paciente o a los asistentes. Sólo dos semanas antes de que murieran fueron relevados de su práctica en el hospital donde trabajaban. Hasta entonces, sus co legas se rompían la cabeza tratando de resolver cómo manejar los problemas que planteaban para el hospital. E incluso de ahí en adelante quedaron en libertad de seguir viendo a sus pacientes. O considérense las decisiones que tienen que haber enfrentado los colegas en el siguiente caso:
·
-
, un ortopedista de Sacramento, California, que tiene millones de dólares en juicios de negligencia en su contra, ha admitido bajo juramento que practicó complicadas y peligrosas cirugías de espina dorsal cuando no era necesario, y todavía tiene varios juicios pendientes en su contra que implican a pacientes a los que dejó lisiados o paralizados. Varios informes de noticias confirman que sus colegas mintieron por él, intervinieron en el quirófano para evitar que metie-
St M
ra la pata en procedimientos delicados, y, de vez en cuando, llevaron a cabo una segunda operación para reparar daños que el otro había causado, todo sin tomar ninguna medida para restringir su práctica posterior. Cuando mucho tiempo después sus colegas votaron para restringir sus privilegios hospitalarios, lo hicieron de manera tan discreta que simplemente siguió trabajando en otro hospital de la misma localidad. 2
¡W ) :
©· íS> : .
¡
#·· 5T!
'
Μ
'
mH
i I
II* m
If M:
mi
m?
II Ρΐ
:
Íí!
!9
fia
.
No puede haber ninguna excusa para mentir en aras de proteger a alguien que pone a los pacientes en tales riesgos. Y sólo una terrible insensibilidad al sufrimiento de aquellos que está n más allá de nuestro círculo inmediato puede conducir a los colegas a simplemente separar a un cirujano incompetente y peligroso de su propio hospital sin hacer ningún escándalo de modo que él pueda continuar su "trabajo" en otro lugar. En esos casos extremos, no aparecen dilemas morales complicados. La lealtad profesional claramente tiene menos importancia que el deber de evitar daño grave. La sola idea de preguntar lo que una persona razonable podría pensar acerca de tales mentiras basta para demostrar cuán inaceptables son. El problema aquí es de aplicación práctica: ¿cómo se puede echar abajo el encubrimiento en tales casos antes de que se cause un gran daño? ¿Y cuáles son las alternativas para los colegas que quieren evitar daños a pacientes y al mismo tiempo tratar de ayudar a los suyos? ¿Se 12
Boston Sunday Globe, editorial, 24 de agosto de 1975. ,
mm
MENTIRAS PARA PROTEGER
ii
A COLEGAS Y CLIENTES
189
¿r
Je puede asignar al colega enfermo un trabajo sin riesgo mientras recibe apoyo y terapia? Los dilemas morales surgen con más frecuencia en los mucho pp jnás numerosos casos límite. ¿Qué sucede con los colegas que son brutalmente incompetentes, sino meramente mediocres? que han cometido graves errores que poJgjglv ¿Qué pasa con aquellos 13 ían no repetirse? ¿Que ocurre con aquellos hospitales enteros dr donde la falta de entrenamiento o equipo somete a los pacientes a ¡ss Jí un riesgo sustancialmente mayor que otros? ¿Deben los pacientes lí saber que con algunos individuos o en algunas instituciones sus Sposibilidades de recuperación, digamos, se reducen a la mitad? Si : lo preguntaran, ¿deberían recibir una respuesta honesta? ifilf A nadie le gusta fungir de informante y destruir una reputación m 8&> puna carrera, tal vez incluso equivocadamente. No siempre pomm demos estar seguros de nuestras sospechas; y para poder apoyarclaras, son necesarias algunas medidas que pocos * las con pruebas están dispuestos a tomar. Si el ambiente hospitalario se convierte y en un entorno de profesionales de la salud donde se vigilan irnos Vi á otros, informan unos sobre otros, las repercusiones de mayor v S ks alcance, aun para los pacientes, podrían ser indeseables. AsimisUí : USÉ ino, es f ácil ver con buenos ojos, incluso donde existan pruebas -v! Ifc ál alcance de la mano, la vacilación para usarla, el miedo de paS yJjjL recer estar exponiendo a un amigo, la esperanza de que tal vez recobre si se le da tiempo. Todos pueden imaginar » mejore o se Sí la posibilidad de encontrarse en un aprieto similar, y la posibiliX dad de, en ese momento, necesitar el apoyo y la protección de los ÉL colegas. También pueden temer, finalmente, el grave castigo que Pi a t recibirían si decidieran delatar a uno de los suyos. Pueden verse iS involucrados en un proceso legal arriesgado; y todo tipo de cosas .m ü É? - pueden empezar a salir mal con más frecuencia para aquellos que
^^^ A
í
5*
•
-
·
'
3
·
.
· .·;* z ]
'
'
,
m m
m traicionan a la colectividad.
Los problemas para los pacientes son igualmente severos, pues el alcoholismo y las condiciones relacionadas aquejan a si bien f personas de todas las profesiones y de todas las condiciones so:$ m m cíales, causan que el médico incapacitado sea especialmente peli4 groso. La gente se puede deteriorar en muchas clases de trabajo; los efectos, si bien serios a largo plazo, rara vez serán tan pero E a fe catastróficos para las víctimas inocentes como cuando se hace un S3*,v.
··
'
ΪΓ
l3 Para un punto de vista sociológico del tema de los errores y las fallas en el trabajo humano, véase Everett Hughes, "Mistakes at Work", pp. 316-325.
91 •
Él
If
IIK í s
;
'
Í É : fí;
IIF | |Τ | •
&
ii¡ ¡f .
I 1 Í i ' tí·.'
·
SI
TU , %, '
%Tí ;
'
i Ti life .
¡ri Tlí
.
Si
I: ’
--
li
lilili
..
I;·;
¡lili :
ithlv
.s ; : · . .
I $í!
111
190
SISSELA BOK
falso diagnóstico, se prescriben medicamentos equivocados o se lleva a cabo una cirugía deficiente. Es hora de que los profesionales de la salud y el público examinen de cerca la amenaza que la incompetencia plantea en ciertas profesiones y en ciertos grupos sociales, así como los conflictos entre la lealtad y la responsabilidad a que luego dan pie. Sin tal cooperación, el temor de los abusos meramente conducirá a más litigios y así, a su vez, a más medidas defensivas de parte de los profesionales de la medicina. La confianza continuará menguando como ha sucedido en las últimas décadas. Habrá que idear medidas, más bien, que sean dignas de confianza, y que al mismo tiempo ni destruyan inú tilmente carreras ni pongan en peligro las relaciones entre profesionales de la salud más allá del límite. En primer lugar, a los organismos existentes que controlan las licencias se les deben dar suficientes fondos, personal y apoyo para que puedan hacer su trabajo de proteger al público adecuadamente. En segundo, es necesario encontrar formas de ubicar a aquellos que son incapaces de llevar a cabo ciertos tipos de trabajo de riesgo en otras posiciones en las que no causen daños mientras reciben todo el apoyo que los profesionales deben darse unos a otros. En tercer lugar, los procedimientos de prueba regulares a los que algunos profesionales, como los pilotos aviadores, se someten deben ser instituidos para todos aquellos que, en su trabajo cotidiano, pudieran poner en riesgo a individuos cuando ya no fueran competentes. Tales medidas quitarían la presión que recae sobre aquellos individuos que están en contacto diario con las personas que ponen a otros en riesgo. Habría entonces menos ocasiones en que se debatieran entre la lealtad a su colega y la preocupación por los demás. Pero cuando esas ocasiones realmente surjan, entonces mentir para encubrir a alguien tiene que verse como lo que es: tomar una responsabilidad compartida por mala práctica profesional. Á fin de cuentas, estas mentiras no sirven ni siquiera a los intereses . de mayor alcance de la persona por quien se dicen. No es un verdadero acto de hermandad ni ayuda a un colega que lo necesita evitar que, a través de nuestras mentiras, se meta cada vez en problemas más profundos y lleve cada vez más sufrimiento sobre su conciencia. ,
MENTIRAS PARA PROTEGER A COLEGAS Y CLIENTES
191
III
LEALTAD A LOS CLIENTES La relación entre un abogado y sus clientes es una de las relaciones íntimas. Usted mentiría por su esposa. Mentiría por su hijo. Hay otros con quienes usted mantiene una relación muy estrecha, lo suficientemente cercana, como para mentir por ellos cuando no mentiría por usted. ¿En qué momento deja usted de mentir por ellos? Yo no lo sé, y usted no está seguro.
~ J| '
Hiñ
¡¡¡I
· M
a¡SfL
Esta declaración de Charles Curtis, un famoso abogado bostoniano, ha levantado una gran discusión y generado cierta cen14 - sura. ¿Hay personas por quienes uno mentiría cuando no lo iim : ¡fc haríamos por nosotros mismos? ¿Y por qué debería haber tal dife! ¡¡¡gi rencia? Las mismas preguntas han surgido para los clérigos y los m médicos que protegen los secretos de sus feligreses o pacientes. w&z Aquí no está en juego la protección a colegas; es la defensa, consijjpp, derada más legítima, de la información dada por clientes a profei ÉÉ | £ sionales con la más estricta reserva. ís en que la relación m La mayoría estaría de acuerdo con Curt ¡ ¡ §f ¡§fe entre profesional y cliente, como la que existe entre marido y mu¿ § §lte · jer exige que ciertos secretos sean protegidos. Pero pocos han sajjj| lido ante el público para defender ese privilegio y modificarlo de ís situó la frontera en l -"modo que incluya la mentira. El propio Curt If ; mentir en los tribunales. Más recientemente, sin embargo, Monroe i| | j| j Freedman, decano de la Escuela de Derecho de Hofstra y autor de tin famoso libro sobre ética jurídica, ha defendido algunas formas 1 de engaño incluso en las salas del tribunal: Ί1 IT Bf ’: el abogado penalista que está en la defensa, por poco dispuesto que
lllJC
^
¡
’
|
'
/
·
s
^^¡
.
.
lk fe : 1
%
: ! *
f.
·
—
ife
Mi i
esté desde el punto de vista de su moralidad personal, tiene una responsabilidad profesional, como abogado en un sistema acusatorio, de interrogar de la manera común al cliente perjuro y defender, ante el jurado, como pruebas del caso, el testimonio presentado por el
demandado.15
-
Élite··:
'
14 Charles
%
Curtis, "The Ethics of Advocacy", p. 3; Henry Drinker, "Some Re-
iS® £ marks on Mr. Curtis' 'The Ethics of Advocacy' ", pp. 349, 350; Marvin Frankel,
$ 5
„
2
-
1 "The Search for Truth: An Umpireal View", p. 1031. 15 Monroe H. Freedman, Lawyer's Ethics in an Adversary System, pp. 40-41.
mr K
"
pi SHit
'
192
SISSELA BOK
Es decir, el profesor Freedman sostiene que si un abogado tiene un cliente que miente ante el tribunal y de ese modo comete perjurio, el abogado defensor tiene la responsabilidad profesional de plantear preguntas que no pongan en duda este testimonio e in cluso usar el falso testimonio para elaborar la mejor defensa del cliente ante los miembros del tribunal y del jurado. Que esto puede suponer mentir está fuera de toda duda. Tampoco hay ningu na duda seria de que tales casos no sean raros en la práctica real. Sin embargo, el perjurio tradicionalmente ha sido más aborrecido que otros tipos de mentira. ¿Cómo, entonces, es que éste ha llegado a ser defendido de esta manera, aunque sea por una minoría de comentaristas? Defendido, además, no sólo como una práctica lamentable a veces disculpable, sino en realidad como una responsabilidad profesional . Una vez más, una de las razones radica en la ética tribal de la evitación del daño para nosotros mismos y los nuestros. Pero esto a menudo encuentra apoyo en un argumento que respalda la fuerza avasalladora del privilegio de la confidencialidad cuando un cliente da información confidencial. Se suele considerar que un privilegio como éste no necesita justificación. Los abogados lo ven como tan manifiestamente diferente de los turbios privilegios reivindicados en todas las épocas, que abarcan desde el privilegio sexual feudal hasta los excesos de "privilegio ejecutivo" que no requiere ninguna defensa. í a absolY, sin embargo, cuando queremos entender si se deber ver la mentira en el tribunal, debemos preguntar: ¿qué subyace en la reivindicación especial de este privilegio de confidencialidad ? Los abogados plantean tres argumentos en su defensa. En primer lugar, argumentan que hasta el delincuente más curtido tiene un derecho a recibir consejo, ayuda y una defensa calificada; el derecho a que lo asista una persona leal a él en particular. La equidad exige que se preste oído a sus inquietudes; pero sólo puede expresar su dif ícil situación honestamente si se le garantiza que su confianza no será traicionada . Podemos aceptar este argumento y seguir sin entender por qué se debería extender para justificar las mentiras. La suposición de que el privilegio puede extenderse de esta manera se opone a la larga tradición de prohibir el falso testimonio, y la muy especial proscripción del perjurio. En las tradiciones judía y cristiana, por ejemplo, el falso testimonio y el perjurio son las formas más gra-
-
ftp ft- V : mi & '
·
IP te Γ-
mr
¡É1 - v-
IIP fJIív
!§f
;
| pj;
K íte
-
Ψ MSs v· · -
lUS #v
il? P
I·
:
-
?
ill I I4$
3t
1i? Í. % irJ Í
ill Ilf llv : í:
IUK, '
WVJ -:·
>:
% I.v ;
IP
'
: .
···
-
mm
M
MENTIRAS PARA PROTEGER
sss®fei
*
A COLEGAS Y CLIENTES
193
.-¿i
%
de engaño, que inducen al castigo más severo. Se han elabocon cierto detalle varias distinciones pertinentes para los dide los abogados contemporáneos. Veamos, por ejemplo, la Fenitencial de Cummean del siglo IX:
^^^ .. . .
8. Quien emita un juramento falso hará penitencia durante cuatro años
A
9. Pero aquel que conduzca a otro, sin que éste lo sepa, a cometer perjurio hará penitencia durante siete años.
m. ¡§* ·
10. Aquel que sin saberlo sea conducido a cometer perjurio y después de ello lo descubra, hará penitencia durante un año.
!$d '
11. Aquel que sospeche que está siendo conducido a cometer perjurio y pese a ello jure, hará penitencia durante dos años, por haber consentido a ello.16
A
M
rgÉS#''
’
wmJÜ^
$
/. y
segundo argumento en favor de la confidencialidad va más llltelallá de los derechos individuales del cliente. Dicho argumento sostiene que no sólo todos deberíamos poder esperar discreción 5 llpfr - de nuestros abogados, sino que el sistema social en su conjunto se í llStSbeneficiaría si se pudieran guardar los secretos. De otro modo, los ® Γ clientes tal vez no se atrevan a revelar sus secretos a sus abogados, | | | 18 |los que, a su vez, no podrán presentar su defensa adecuadamen¡ 1| ¡ te. Aim cuando en casos individuales el resultado pueda ser una injusticia cuando un abogado celoso de su deber logra ocultarle 7 tribunal las fechorías de su cliente, el nivel general de la justicia se elevará, se afirma, si los clientes pueden confiar en que sus . abogados guardarán sus secretos. Para algunos, este argumento | í v | jp se extiende, una vez más, hasta llegar a permitir que se mienta en ? ¿L el tribunal. Y, una vez más, no aducen ningún otro argumento que 17 ¡ . g¡| extender el principio j ! justifique | Finalmente se que esos argumentos fragüen apelando al logra jgte te-l m principio de veracidad. Muchos alegan que la propia veracidad se verá fomentada si cada parte hace todo lo posible por derrotar al otro. Se dice que en el "sistema de justicia acusatorio" es '
*
*
'· *
*'
’
*
’
-
P
¡
VV
•
•
i£n
16 Monroe H. Freedman, "The Penitential of 17 Para crí
Cummean", p. 106. tica de esta posición, véase John Noonan, "The Purposes of Ad vocacy and the Limits of Confidentiality", p. 1485.
una
m
te
Ifr Ψh i£
r :!>·
194
SISSELA BOK
más probable que surja la verdad como resultado de la contienda entre fuerzas opuestas si defiende y enjuicia al acusado "celosamente dentro de los límites de la ley".18 El sistema acusatorio suele ser contrastado por sus seguidores con el "sistema jurídico inquisitivo", dentro del cual es el Estado mismo el que averigua todos los hechos antes de proceder a un juicio.19 En un sentido aquellos que defienden usar como fundamento un testimonio fal so en el tribunal luego afirman que las mentiras pueden ser un mecanismo para producir verdad . Sin embargo, hasta donde yo sé, esta afirmación nunca ha sido establecida empíricamente. No hay razón por la cual no se pudiera probar experimentalmente, por ejemplo, en situaciones judiciales simuladas. Mientras tanto, parece contradictorio insistir en ella hasta el punto de decir que la verdad avanzará si relajamos las restricciones sobre el perjurio en los tribunales. ¿Cómo se pueden evaluar estas afirmaciones entonces? La presión sobre los abogados dentro del sistema acusatorio se hace patente precisamente en este punto, donde el principio de confidencialidad choca con la necesidad de permanecer "dentro de los límites de la ley". La tarea de evaluar estas afirmaciones se ve obstaculizada por el hecho de que han sido objeto de poca investigación auténtica recientemente dentro de la abogacía, e incluso fuera de ella. Aquellos que retoman la cuestión, en cursos o libros de texto sobre responsabilidad profesional, de lo que los abogados deberían hacer en los tribunales de hoy día no hacen ninguna referencia a los debates sobre esos temas en la filosof ía moral y en la teología; tampoco remiten a los estudiantes o a los litigantes a autores de la propia abogacía que se hayan enfrentado a estas cuestiones, como Grocio o Pufendorf .20 Esto, por su parte, quizá no sea sorprendente, ya que los propios filósofos han prestado poca atención a estos problemas en los últimos siglos. Pero el aislamiento histórico y profesional supone peligros. Empobrece; conduce a un vacío de auténtico análisis. Así, un li/
f ·.
:
i
.
·
-
h r
·) ;·
V Ti
r; .
:í
i- i: y
ir : = ;· ;;
&·Γ:: :}j
& i.
ti
•
Ι'ϊίί y:
i
·
?; v
Λ . *.
:> s
Ü. - !
;
Professional Responsibility", canon 7, reproducido en Andrew Kaufman, Problems in Professional Responsibility for a Changing Profession, p. 669. 19 David Mellinkoff , Lawyers and the System of Justice, p. 441. Véase también Lloyd L. Weinreb, Denial of Justice . 20 Hugo Grocio, On the Law of War and Peace , libro 3, cap. I; Samuel Pufendorf , Of the Law of Nature and Nations , vol. 2. 18 ^Code of
•
'
| |
W
|
'
£
%£
MENTIRAS PARA PROTEGER A COLEGAS Y CLIENTES
“
-
bro de texto reciente sobre la responsabilidad profesional de los abogados sencillamente sostiene lo siguiente:
ΚΓ
Simplemente no hay consenso, por ejemplo, en cuanto al deber del abogado para con el tribunal si sabe que su cliente está mintiendo. En ésa y en otras situaciones, un abogado sólo puede ser sensible a los problemas involucrados y resolver estos casos dif íciles en la medida de la responsabilidad que sea capaz de tener.21
mr&z
S&Tt
í
J£r «AT
’
. ... .. .
llfej fEjfry
jpf
ü
i,! ‘
•
3·
JÉPBí
•
- §MÍ í\
i¡ | | Sp ,
'
βι:
·,: ¿
)
MU
··
. ·?
Wlk .
.. .
^
ifffijp
'
·
H
:: < •
'
§ !Jfc
jjpll v:
¡¡¡¡IR ¡ttllife
195
No se puede hacer más que esto. Dejar esa elección al criterio de abogados sensibles y responsables sin darles elementos para elegir es dejarla también a la discreción de los insensibles y los corruptos.22 Las referencias a la responsabilidad y la sensibilidad se hacen para que tomen el lugar del análisis y la investigación iiiás amplia . El problema en este caso, como sucede con muchas otras prácticas profesionales de enga ño, es que las cuestiones dif íciles se suelén dejar al criterio de los propios profesionales, cuando los problemas obviamente atañen íntimamente al bienestar público. Hay, entonces, una gran necesidad de un debate y un análisis más amplios sobre estas cuestiones. ¿Cuá ndo el privilegio de la confidencialidad excede las fronteras de las leyes? ¿Cuá ndo la promesa en que se basa la confidencialidad resulta ella misma ser ilegítima ? ¿Queremos una sociedad en que los abogados pueden implícitamente prometer guardar los secretos de sus clientes mediante el perjurio y las mentiras? Este debate tendría que ir bastante más állá de los confines de la Barra de Abogados de Estados Unidos y la enseñanza de la responsabilidad profesional en las escuelas de leyes. Si el público entrara en ese debate, habría muchas más probabilidades de que viéramos pasar a primer plano las preocupaciones jos
·
,
-
21 Thomas D. Morgan y Ronald D. Rotunda, Problems and Materials on Professional ; Responsibility , p. 2. f | | \ 22 . Los abogados de ningún modo son los únicos que albergan tal concepción inv : tuitiva de la decisión. Véase, por ejemplo, Nicolai Hartmann, Ethics , vol. 2, ρ. 285: "Lo que un hombre debe hacer, cuando enfrenta un grave conflicto cargado de responsabilidad, es lo siguiente: decidir de acuerdo con lo que su conciencia le r? indique que sea mejor; que es de acuerdo con su propia percepción viva de la V altura relativa de los valores respectivos, y afrontar las consecuencias, externas jfe : así como para sí mismo, en última instancia, afrontar la culpa involucrada en ese ¡mi:; sumo valor elegido."
| | ·
Ipl
^ -
m fe
1
·
I
L
; '
3
- i. '
•
rj
»
Í: ti m
·
i É IM
lli I mi ñ m m i'f
i
is mu
ifilrí ÜM
¡1
ip 'I .
-l.
•i
i?
-
ú
}
it ; ·
·
1ψ® '
I í: Φ
r
1 I
í t a 1
%
i \k [
:TÍ
l
II t í í
lili p:
i m :í se
8.
,! lit a® -;·: ·
ms
SISSELA BOK
196
centrales para este libro: las preocupaciones por las consecuencias de una práctica profesional y los efectos sobre los que participan en ella, sus colegas, el sistema de justicia y la sociedad en general las preocupaciones por las formas en que tales prá cticas se generalizan, y por el daño institucional agregado que de ellas resultan. La pendiente aquí es de verdad muy resbaladiza, ya que si no hay problema con decir ciertas mentiras en el tribunal para pro teger las confidencias de un cliente, ¿por qué lo habría con otras? Si el abogado es el único juez de lo que es una mentira tolerable, ¿qué criterios usará? ¿No habrá presiones para que incluya otras mentiras, aparentemente también para proteger lo que el cliente le ha confiado? Y si el abogado se acostumbra a aceptar ciertas mentiras, ¿cómo afectará esto su integridad en otras á reas? Uno de los efectos de un debate público sobre estas cuestiones inevitablemente sería un mayor conocimiento de las prácticas profesionales de engaño en la abogacía. Y se puede argumentar que este conocimiento debe entonces ser compartido con todos los que participan en los juicios de manera especial entre los jueces y los jurados . ¿Deberían tal vez los jurados ser instruidos para tomar en cuenta el hecho de que cierto número de abogados creen que es su derecho fundar su caso en un testimonio en el que se ha cometido perjurio? Está claro que aun esos abogados dispuestos a apoyar un derecho así para ellos mismos no desearían que se instruyera de esta manera a los jurados. Pero si se preguntaran por qué, podrían llegar a ver su propio comportamiento desde una perspectiva diferente. Las razones más importantes que pueden plantear para mostrar por qué los jurados no deberían tener tal conocimiento son que seguiría siendo f á cil engañarlos, que su confianza en los abogados y en los procedimientos en los estrados y tribunales seguirían siendo íntegros. Más que eso, una vez advertidos, cualquier miembro del jurado aun con la mínima sensatez tendría entonces que mantenerse suspicaz acerca de toda otra posible forma de engaño de parte de los abogados. Imaginar que se instruyera así al jurado muestra, creo yo, que aquellos que desean decir mentiras en los tribunales, incluso por los mejores motivos, no pueden exponer estos motivos y darlos a la luz pública. Quieren participar en una práctica pero no que todos sepan que lo hacen.
-
-
—
—
mi*."- .·
*
I
MENTIRAS PARA PROTEGER A COLEGAS Y CLIENTES
197
i¿
¿Es posible argumentar que tales mentiras son tan comunes fa0 y día que forman una prá ctica aceptada de la que todo el mun.tí m g ¡ ss do sabe, en buena medida como ocurre en un juego o e n u n refjl" gateo en un mercado? Pero, en ese caso, ¿por qué los abogados habrían de sentirse tan incómodos ante la perspectiva de instruir , al jurado acerca de la práctica. El hecho es que, aun cuando los ΐπί abogados puedan saber acerca de esa práctica, ésta no es públi%4 Íeamente conocida, en especial en lo que atañe a los miembros del . l ljurado, y mucho menos consentida tí Creo, por consiguiente, que una indagación pública sobre lo apropiado de mentir en un tribunal en nombre de los clientes que ; fian cometido perjurio conduciría a una percepción de que hay límites para una defensa aceptable en los tribunales. Y estos lí®t: mites, además, no son diferentes por la relación abogado-cliente. , en sí misma - ·.- ·*. | La relación, con su privilegio de confidencialidad . & ¿ no justifica mentir por los clientes. Como mínimo, los límites es\ tableados tendrían que excluir la presentación real del perjurio por parte de los abogados, así como las maneras más tortuosas : J ¡fifpmW de basarse en el perjurio de un cliente. Los propios abogados bien ¿is - podrían estar agradecidos si los estándares se discutieran públicam g : íf mente y se establecieran de manera abierta. Luego podrían resistir | § j j §·más f ácilmente la presión de sus clientes y resolver, a su propia fe satisfacción, lo que de otro modo se les podría presentar como un | | confuso conflicto de principios personales y profesionales. . v Una vez más, lo que hace falta es la capacidad de cambiar de perspectivas y ver no sólo las necesidades que presionan en favor " del perjurio y la mentira, sino el efecto que esas prácticas tienen en v:l los enga ñados y en la confianza social. El juez Marvin E. Frankel ^life -describe así este cambio: \Á ¿i?
y
^
'
lllé
'
*
'
·
1
-
^ *
.
.
·
>
: ! j Vi
. .
•
*
*
.
m
1
.
Ϊ
'
·
.
•
'
_
t . . . ] nuestro sistema acusatorio califica la verdad muy abajo entre los valores a los que las instituciones de justicia tienen por objeto servir. [ . . . ] El abogado más o menos típico, seleccionado como juez de un proceso, experimenta un drástico cambio de perspectiva cuando se mueve hacia el otro lado del estrado.23
23 Frankel, "
The Search for Truth", pp. 203-204.
I ;
I]
im
w: -
··
•i
1
.
s: i,·;. . : .
r:
·
Á :
te· : ·
'
.
Γ
5 U:
tú ÍL
ú- ; '
.
m...
W ‘· ;& ! ·
W:
f U’ i : Ir L Ú:
íú R üú
.
ig¡í 4
1·.
m m
·
12
MENTIRAS POR EL BIEN PÚBLICO
— —
"¿Cómo nos las arreglaríamos entonces dije para inventar una noble mentira de aquellas beneficiosas de que antes hablábamos, y convencer con ella ante todo a los propios gobernantes, o, cuando menos, al resto de la ciudad ?" [ . . . ] "Sois, pues, hermanos cuantos habitáis en la ciudad diremos siguiendo con la f ábula pero, al formaros, los dioses hicieron entrar oro en la composición de cuantos de vosotros están capacitados para mandar, por lo cual valen más que ninguno; plata en la de los auxiliares, y bronce y hierro, en la de los labradores y demás artesanos." [ ... ] "Ésta es la f ábula. ¿De qué medio nos valdr íamos para que se la crean?" "De ninguno. No creo que podamos convencer a los hombres de nuestra generación respondió . Pero sí a sus hijos, a los hijos de éstos y al resto de la humanidad ," "Pues bien dije , esto ser ía suficiente para que cuidasen con más empeño de la ciudad y de los ciudadanos que en ella viven."
—
—
—
—
—
—
— Platón, República Hugo:
¿Y usted cree que los vivos aceptarán sus combinaciones?
Hoederer: Haremos que se las traguen muy suavemente.
Hugo:
¿Mintiéndoles?
Hoederer: Mintiéndoles a veces. [·· ] Hoederer: Mentiré cuando haga falta y no desprecio a nadie. La mentira no la he inventado yo: nació en una sociedad dividida en clases y cada uno de nosotros la heredó al nacer. No aboliremos la mentira negándonos a mentir, sino empleando todos los medios a nuestro alcance para suprimir las clases.
Jean-Paul Sartre, Las manos sucias
199
ss
*III 111
200
SISSELA BOK
m
lili I mm
®s ííu
m \é· S3. i& \
M
í3.i
·: 4 í & 14 V
5L
i4 1
;. v ;
•
-
;4 4
fe r Γ4
C
:
í. L
V
i:
'
ÍÍÍ&; ;
?.í
4|
í
444
ilf
4 ·*
íl
IB IB 4
&
k: : ; Dí : · ¡i · ? . : * '
44 i ·:;: .·
'
i
'
.
44
í I;: :
-·
•
&·
i 40 .
¡D ¡
:· : :·
44·
.
’
I LA NOBLE MENTIRA En los capítulos anteriores hemos visto que tres circunstancias son, en opinión de los mentirosos, las que les ofrecen la excu sa de mayor peso para su comportamiento: una crisis en que se puede evitar un daño terrible a través del engaño; el carácter plenamente inofensivo y trivial del embuste a tal punto que parece absurdo armar un escándalo por haber dicho una mentira; y el deber que se tiene con ciertos individuos de proteger sus secretos. Ya he mostrado cómo las mentiras en tiempos de crisis pueden extenderse a prácticas generalizadas donde el daño que se ha de evitar es menos obvio y la crisis cada vez menos inmediata; cómo las mentiras piadosas también pueden ocultar prácticas generalizadas ya no tan inocuas, con inmensos costos acumulativos; y cómo es posible decir mentiras para proteger a individuos y encubrir sus secretos aduciendo propósitos cada vez más dudosos en detrimento de todos. Cuando estas tres corrientes en expansión fluyen juntas y se mezclan con otra más el deseo de promover el bien público forman el cuerpo de enga ño más peligroso de todos los existentes. Estas mentiras no pueden estar justificadas por una crisis inmediata ni por la trivialidad absoluta ni por el deber con alguna persona; más bien, los mentirosos tienden a considerarlas como correctas e inevitables por el altruismo que las motiva . En este capítulo y en el siguiente quiero detenerme en esta extendida categoría. Naturalmente, habr á vastas á reas en que estas mentiras y las antes consideradas coincidan. Pero la defensa más característica de este tipo de embustes es distinta, ya que se basa en los beneficios que pueden aportar y el daño de gran alcance que pueden evitar. Es posible que la intención sea muy paternalista, como cuando se engaña a los ciudadanos "por su propio bien", o cuando sólo se puede engañar a unos cuantos en beneficio de la comunidad en general. Error y autoengaño se mezclan con estos propósitos altruistas y los vuelven difusos; en estas prácticas, los filtros a través de los cuales debemos tratar de ver algo cuando mentimos son más espesos y más distorsionadores que nunca. Pero trataré de distinguir, en estas mentiras, los elementos que .de manera consciente y premeditada tienen la intención de beneficiar a la sociedad.
—
—
201
MENTIRAS POR EL BIEN P Ú BLICO
Una larga tradición en la filosof ía política respalda algunas de , en el pasaje cita. ésas mentiras en nombre del bien público Platón ¿jo al principio de este capítulo, fue el primero en usar la expresión ¿ é mentira" para la imaginativa historia que se podría contar :²·8¤ nobl la gente con el fin de persuadirla de aceptar las distinciones de | clase y, con ello, salvaguardar la armonía social. Según esa f ábula el propio Dios mezcló oro, plata, hierro y bronce al formar a »i los gobernantes, los auxiliares, los labradores y los artesanos, con mm~ la intención de que estos grupos tuvieran tareas distintas en una
¡i f a
4W*
i9Bé
jerarquía armónica. El adjetivo griego que Platón usó para caracterizar esta falsekipp%d expresa un hecho de lo más importante acerca de las mentiras dichas por los que están en el poder: este adjetivo es " gennaion" , / í jue significa "noble"1 en el sentido tanto de "altruista" como en el sentido de "ilustre". La misma suposidón de nobleza, prosapia y superioridad con respecto a los engañados está también presente eI1 k declaración de Disraeli de que un caballero es aquel que sabe " cuándo decir la verdad y cuándo no. En otras palabras, mentir es disculpable cuando los que están preparados para discernir estos opósitos lo hacen por fines "nobles". SUR LOS gobernantes, tanto seculares como espirituales, han visto m pppír -- sus engaños bajo la luz benigna de esos propósitos sociales. Ellos §§¡¡§í han propagado y mantenido mitos, se han aprovechado de la cre| 1¡¡I4 dibilidad del ignorante, y han buscado la estabilidad en las creen| | §¡ !- das comunes. Se han visto a sí mismos como altruistas e ilustres j¡jpgsea por nacimiento o por formación, y como superiores a aquellos mgig a quienes engañan. Algunos han llegado hasta afirmar que aquem 1£ .
iJgP
^ IISSF
SS áfcr
^
.
,
I1iK?
1 La
frase gennaion pseudos ha generado mucha controversia. Algunos la han §4 traducido como "fraude piadoso" y han debatido en tomo a si es posible perpetrar | un fraude así. Por ello, Hastings Rashdall, en The Theory of Good and Evil, libro I, m ü p. 195, argumentaba que tales fraudes podían justificarse "si (cuando todas sus m im consecuencias fueran consideradas) resultaran ser benéficos desde un punto de ¡fe vista social". Otras traducciones son: "mentira real" (Jowett), y "vuelo audaz de mú la imaginación" (Comford). Esta última representa un intento por ver a Platón Sp¿ como defensor no de las mentiras de los gobernantes, sino de sus f ábulas, y errores : | | pB posibles; una interpretación que es dif ícil de sostener en vista de los otros contextos §4 de la República donde se discute la mentira, como el pasaje 389b: "Si a alguien le es ; · 3 4 , 4 lícito faltar a la verdad será únicamente a los que gobiernan la ciudad autorizados 4 · para hacerlo con respecto a sus enemigos y conciudadanos por el bien del Estado." 4 Que Platón haya dado su asentimiento a mentir por el Estado es muy significativo, 4 pues para él la verdad no sólo se oponía a la falsedad, sino también a la irrealidad. ·.: ;
¡¡
ü 11
·
.
’
I H
£4 '
-
"
4
4
-
'
ψ*
m n¡
'
ift
I
*
202
SISSELA BOK
:S
IIÜ
m
W1
:
1 Si ΪΑ
3
$ £
í
ff
W: & '
líos que gobiernan tienen un derecho a mentir.2 El poderosó dice mentiras creyendo que entiende mejor que el común de la gente lo que está en juego; muy a menudo miran a los engañados como si tuvieran un juicio inadecuado, o como propensos a responder de la manera incorrecta ante información veraz. A veces, los que gobiernan también consideran las circunstancias particulares como demasiado incómodas, demasiado dolorosas para que la mayoría de la gente sea capaz de afrontarlas con sensatez. Pueden creer, por ejemplo, que su país debe prepararse para retos a largo plazo de gran importancia, como una guerra o una epidemia, o para apretarse el cinturón ante futuras situacio nes de escasez. Sin embargo, tal vez teman que los ciudadanos sean capaces de responder sólo a peligros a corto plazo. A los que encabezan el gobierno les puede parecer que, en esos momentos el engaño es el único medio para alcanzar los resultados nece-
-
&
íh
I
sarios.
K· '
vil i
·
:
lv -
La perspectiva del mentiroso es de fundamental importancia en todas esas decisiones de decir mentiras "nobles". Si acaso el mentiroso se detiene a considerar las respuestas de los engañados, asume que, una vez que el embuste salga a la luz y sus beneficios sean comprendidos, no se quejará n sino que se mostrarán positivamente agradecidos. Las mentiras suelen ser vistas como necesarias sólo en una etapa de la educación del público. Así, Erasmo, al comentar las ideas de Platón, escribió:
v
fch ' í lY ; I Mi-
-
K;!V
SI--· i•
.: ·-
m ku v :' -
m m Wf: Mi:
Hi
m 4i
;
.
If : in:!
fii
V
t . . . ] Platón plantea ficciones engañosas para la plebe, de manera que no pueda prender fuego a la magistratura, y falsedades similares mediante las cuales se engaña a la masa ignorante en aras de su propio interés, tal como los padres engañan a los hijos y los médicos a los enfermos. [ . .. ] Así, para la masa ignorante hay necesidad de promesas, figuras, alegorías, parábolas [ ... ] temporales, de manera que poco a poco puedan ir avanzando hada cosas más elevadas.3 Algunos servidores públicos experimentados se muestran impacientes ante cualquier intento de cuestionamiento de la ética implícita en esas prácticas de engaño (excepto las acciones empren2 Arthur
Sylvester, "The Government Has the Right to Lie", Saturday Evening Post, noviembre de 1967, p. 10. 3 Erasmo, Responsio ad Albertum Pium , Opera Omnia, vol. 9.
Μ
ft
·
MENTIRAS POR EL BIEN P Ú BLICO
g
S2
203
con obvios fines privados). Sostienen que hay objetivos vitajmm ie interés nacional qué exigen cierta cantidad de engaño para éxito ante poderosos obstá culos. Hay que llevar a cabo negoes mejor dejar ocultas de la vista pública; es necesaones í pf íScllegar que a tratos que simplemente no puedan ser comprendidos un electorado políticamente no sofisticado. Hace falta cierta Bftláhtidad de ilusión para que los servidores públicos sean eficienPor consiguiente, todo gobierno tiene que engañar a la gente alguna medida para poder conducirla. j y; : A esos funcionarios les parece que el interés público por la ética | ¡Jles comprensible pero poco realista. Tales preocupaciones "moraSUfistás", planteadas sin entender lo que son las exigencias práctigfEas, pueden conducir a la formulación de normas o estándares Ifdnvposibles; éstos podrían dificultar seriamente el trabajo sin lieftigár a cambiar en realidad las prácticas subyacentes. Los funcionadel gobierno podrían entonces sentirse tan agobiados que tal su trabajo; la ineficiencia & yez algunos de ellos deseen abandonar vez más el trabajo del cada an í entonces afectar y la incompetencia $ -
^^^ ^^
'
¡ rnos ^
— —
Si asumimos la perspectiva de los enga ñados aquellos que yiven las consecuencias del engaño del gobierno , esos argumentos no son convincentes. No podemos dar por sentado ni el . % altruismo ni el buen juicio de aquellos que nos mienten, indepen& dientemente de cuánto intenten beneficiarnos. Hemos aprendido 1 Bjpliiijue muchos engaños para obtener ventajas privadas se hacen paÉ sar como si fueran en interés público. Sabemos cómo el engaño, nSilfcVaiin por el motivo menos egoísta, corrompe y se disemina. Y he§ l mos padecido las consecuencias de mentiras dichas por lo que se v allB creía que eran propósitos nobles. Igualmente poco persuasivo es el argumento de que siempre í ha habido engaño de los gobiernos, y siempre lo habrá, y que los , a 8 intentos por establecer límites y fijar estándares son, por consiguíente, molestias inútiles. Desde luego, es cierto que el engaño mm mm mm nunca puede . estar completamente ausente de la mayoría de las prácticas humanas. Pero, entre las distintas sociedades, hay grants " des diferencias en los tipos de engaño que existen y la medida en jl la cual se practican; hay diferencias también entre los individuos vque forman parte del mismo gobierno, y entre gobiernos sucesif; vos dentro de la misma sociedad. Esto sugiere de manera contun-
:m
&
Λ
RpY
¡¡¡!
*
>
,
r
·»,
>
.
mip s i# ill!:! i II*
!i I i mit í;'
fM V .
mmi
i:
m
i S! IIir i
i
V
: IB Sí í: | P
lit:
;¡
«wmi Ife!
¡fpi Uí j
fe: i
-
dente que vale la pena tratar de descubrir por qué existen esas di ferencias y buscar maneras de elevar los estándares de veracidad. Finalmente, el argumento de que aquellos que plantean sus preocupaciones por lo moral ignoran las realidades políticas debe conducir n o a u n rechazo de esas indagaciones, sino a una des cripción más articulada de lo que estas realidades son, de modo que pueda empezar un debate más cuidadoso e informado. Te nemos muchas razones para pensar que el gobierno se ve daña do más profundamente por un rechazo de la crítica y por hacer caso omiso de los estándares, que por los intentos por discutir los de manera abierta. Si se ha de permitir la duplicidad en casos excepcionales, se deber án discutir abiertamente y elegir públicamente los propios criterios que definan estas excepciones. De otro modo, los que encabezan el gobierno tendrán carta blanca para manipular y distorsionar los hechos y con ello escapar a la rendición de cuentas al público. El intento por cuestionar el engaño político no se puede des
-
mm
Iffci - :
SISSELA BOK
204
-
cartar de manera tan sumaria. El menosprecio de que se indague sobre tales prácticas tiene que ser visto como la defensa de un poder injustificado un poder que elude el consentimiento de los gobernados . En las pá ginas siguientes retomaré apenas unos cuantos casos para ilustrar tanto los claros quebrantos a la confianza que ningún grupo de ciudadanos desearía, como las cir cunstancias en las que es más dif ícil emitir un juicio.
— —
Bi
m
.
ΙίΒΐ-
Sjjí i . p '
fjffi -í i se l i;,
-
?
li:
II
m$ \
EJEMPLOS DE ENGAñO POLíTICO
ilÉB
í
m ; % M§ί Éΐ : :
SIS «Iff
11- v im
··
mf
En septiembre de 1964, un funcionario del Departamento de Estado, reflejando un creciente consenso en la administración, escribió un memorando que defendía un gran enga ño al público de Esta dos Unidos.4 Subrayaba posibles cursos de acción para afrontar la deteriorada situación militar en Vietnam del Sur. Entre ellos se in cluía la posibilidad de intensificar la participación estadouniden se en la "pacificación" en Vietnam del Sur y aplicar un crescendo en la acción militar contra Vietnam del Norte, lo que involucraba un pesado bombardeo por parte de Estados Unidos. Pero había una campaña electoral en curso; el electorado sospechaba que el opositor republicano del Presidente, el senador Goldwater, se inclinaría
-
4 La
edición del senador Gravel de The Pentagon Papers, vol. 3, ρρ. 556-559
m
111
mu-li
.
U
m
:
ϋ
m
-
MENTIRAS POR EL BIEN P Ú BLICO
205
de la guerra en Vietnam y por que se blandieran l¡¡S>¡ér la escalada ¡| al mundo comunista. En conformidad con los nucleares ¡Inenazas
ii presidente Johnson por describir al senador Gold| | J úentos del un halcón irresponsable partidario de la guerra, el lÉáter como terminaba con un pá rrafo titulado "Consideraciones jlJI einorando
^
m ^ jeciales durante los siguientes dos meses", donde se sostenía lo
%
J¡{
i
^ ^ ^ jÉT" *
Durante los siguientes dos meses, por la falta de "tiempo para refutar acusaciones" antes de la elección y con objeto de justificar acciones específicas que pudieran ser distorsionadas ante el público estadomúdense, tenemos que actuar con especial cuidado: habrá que señalar a . . . [los vietnamitas del sur] que estamos procediendo con energía a pesar de las restricciones de nuestra temporada política, y al público de Estados Unidos habrá que decirle que nuestro comportamiento obedece a buenos propósitos y es comedido.
;
SÜ
^^ -
m.
A medida que transcurrió la campa ña, el presidente Johnson se B reció cada vez más de ser el candidato de la paz. No dio ningún pidicio de la creciente presión por escalar las acciones militares Kllfoveniente de los altos funcionarios de la administración que see iirían en sus cargos si él ganaba; ni una señal de la dif ícil elección •Vy
g; *
^^ ^
^
sabilidad
v
-
V
J,
AS
ggllfue sabía que tendría que enfrentar si era reelegido.5 Lo único que ¡ zo fue repetir lo siguiente una y otra vez: "[L]a primera respon¡ | | I , la única pregunta real en esta campaña, la única cosa m Épbí la que deben preocuparse de alguna manera es ¿quién puede
E m
¡¡jlañtener mejor la paz?"6
« ms itigia estratagema tuvo éxito; Johnson ganó la elección; y las ac. de guerra Con el nombre de Operación Trueno hes aumentaron ó ®
*
53
^^^
Estados Unidos lanzó bombardeos aéreos masivos sobre
δi
^^^
Metnarn del Norte a principios de 1965. Al suprimir un auténtico ^^^tljebate en tomo a estos planes durante las campañas electorales y M disfrazarse tras la imagen del partido de la paz, los miembros § él gobierno que tenían conocimiento de la maniobra creían que abíán qué era lo mejor para el país y que la historia les daría la 1 ¡¡§Éón. Tenían por objeto beneficiar a la nación y al mundo mantefeéndo a raya el peligro de una victoria comunista. Si hacía falta ¡ ¡ fe ¡ . !Í¡fe?Áa en marzo de 1964, Lyndon Johnson sabía que se tenía que hacer esa difí'
*
1
1
^
~
^ r
Γ«ί· &
T
2SS
^
'
•P
US
-
W4 elécción. Véase la transcripción telef ónica citada por Doris Kearns en Lyndon pkhson and the American Dream, p. 197. [ 6 Theodore H. White, The Making of the President 1964, p. 373.
:sr
&:
;
m
>;
k
i» :
I§ m m%
SM rv Í ΓΙ ri Mí tía í
m te :
ífj
is !í -V ;í .
til
ítl p .
fe
i
I f
i íÍ tr*
!
¡,
m
6Prr · ¡fe.; ; Él; : !
lia ȃ i ffl*'
i 12
i
!
m
sa i: fell ü
te
II M 111 W:
¡I
i·!
! ! IIP mi · :
II III : "
.
j 'M
i:
206
SISSELA BOK
idea de crisis para tener una mayor justificación, la Teoría del Dominó jugó en favor de ello: se vislumbraba que los regí menes caerían uno tras otro si se empujaba la primera ficha del dominó Pero, ¿por qué el engaño si los propósitos eran tan altruistas? ¿Por qué no abrazar estos propósitos abiertamente antes de la elección? La razón tiene que haber sido que el gobierno no podía contar con que recibiría el apoyo popular para ese plan. En primer lugar, la idea de una crisis y de amenaza proveniente de Vietnam del Norte dif ícilmente habría sido compartida por todos. Ser fran cos en cuanto a la probabilidad de escalar las acciones militares podría ocasionar la pérdida de muchos votos; desde luego, esto no coincidiría de ningún modo con la campaña para presentar al presidente Johnson como el candidato más inclinado a mantener la paz. En segundo, el gobierno temía que sus explicaciones pudieran ser "distorsionadas" en las campañas electorales, y de ese modo que los votantes no tendrían la información correcta ante sí. En tercer lugar, faltaba tiempo para que el gobierno hiciera un intento por concientizar a la gente acerca de todo lo que estaba en juego. Finalmente, los planes no eran definitivos; existía la posibilidad de que se dieran cambios, y la situación vietnamita misma era muy inestable. Por todas estas razones, parecía mejor hacer campaña en favor de la negociación y la mesura, y dejar que el opositor republicano fuera el blanco del temor de la beligerancia de Estados Unidos. El presidente Johnson negó de esta forma al electorado cualquier oportunidad de dar o negar su consentimiento a la escalada de la guerra en Vietnam. Creyendo que habían votado por el candidato de la paz, en pocos meses los ciudadanos estadounidenses estaban profundamente metidos en una de las guerras más crueles de su historia. Engaños de este tipo golpean la esencia misma del gobierno democrático. Permite que los que detentan el poder hagan caso omiso del derecho investido en el pueblo de emitir un voto informado en elecciones críticas, o de plano lo cancelan. Engañar a la gente por el bien de la gente es una noción contradictoria en una democracia, a menos que se pueda mostrar que ha habido un genuino consentimiento a ese engaño. Las acciones del presidente Johnson fueron, por lo tanto, incongruentes con el principio más básico de nuestro sistema político. ¿Qué sucedería si todos los gobiernos se sintieran igualmente libres de engañar siempre que creyeran que el engaño es auténlina
ψ
'
MENTIRAS POR EL BIEN PÚ BLICO
207
S¥
^^^^ mm ¡ ns ^
te
’^ ^
axnente necesario para lograr algún fin público importante? El
feroblema es que quienes hacen esos cálculos siempre tienden a
llevar por sus prejuicios. Sobreestiman la probabilidad de se produzca y que se evite el daño; subestiman la beneficio el Λ 3¡ de los ciudadanos engañados, así como de comprender cuitad su de hacer una elección razonada. Y, lo derecho y capacidad , es más importante esas pretensiones de superioridad bené3 llllP' ynlfl disfrazan los múltiples motivos de la mentira política que 1 ÉÍ- no podrían servir como excusas morales: la necesidad de tapar fBKfv -prrores pasados; el af án de venganza; el deseo de permanecer en §| Β& P1 - poder. Estos fines de beneficio propio ofrecen el ímpetu para | ¡ / innumerables mentiras que son racionalizadas como "necesarias" if .en aras del bien público. láv - · «ggyv A medida que los líderes políticos se acostumbran a presentar fe te tipo de excusas, se vuelven más insensibles a la justicia y a | ¡ ¿la veracidad. Algunos llegan a creer que se puede decir cualquier | | i § mm íinentira siempre y cuando logren convencerse de que la gente esí ará mejor a largo plazo. A partir de ahí, es muy corta la distancia p| jp que se recorre para llegar a las conclusiones de que, aim cuando la · Kggente no esté mejor después de cierta mentira, se beneficiarán por ;t M | § Todas las maniobras para mantener a las personas correctas en los jjtlcargos. Una vez que los servidores públicos perdieron las formas de esa manera, se volvieron posibles todos los engaños sucios que im I#pfecaracterizaron el caso Watergate: los telegramas falsos, las cintas iÉm | borradas, las intrincadas maniobras de encubrimiento, el soborno de testigos para hacerlos mentir, las reiteradas peticiones de cona p ; fianza transmitidas por televisión. a el caso Watergate puede ser inusual en cuanto a su Aunque ifes S alcance, la mayoría de los observadores estarían de acuerdo en que el engaño forma parte de muchas decisiones cotidianas que l se toman en el gobierno. Las estadísticas pueden ser presentadas pPL í de tal manera que se disminuya la gravedad de los problemas embarazosos. Los servidores públicos pueden mentir a los miembros ám m k del Congreso con el fin de proteger programas que juzgan imporms r p tantes, o pueden guardar los secretos que se les ha ordenado no p divulgar. Si se les pregunta, los miembros del Congreso que hacen i tratos entre sí para votar por medidas a las que en otras circuns| tancias se opondrían niegan haber hecho esos tratos. Los rumores fi falsos pueden ser filtrados por los subordinados que creen que | está a punto de tomarse una decisión ejecutiva poco prudente.
S
¡¡¡¡gp
ssa
^^¡Jl ^ ^^ ¡ "
'
.
2*.
"
'
. t:
.
Jf m* ¡ m .
'
fes m
:
.~v
·
m
m
5Ϊ
• •
-
208
m -s ; :·= .· ·
3
'
h. ;
!
a: ;
Ir fjik; jí "
•
i:
f.
Sil
SISSELA BOK
O bien, la filtración puede ser correcta, pero falsamente atribuida con objeto de proteger a la fuente. Consideremos la siguiente situación e imaginemos que todas la variaciones sobre este tema serán ejecutadas en las campañas por todo Estados Unidos, en los niveles local, estatal o federal. El alcalde de una de las grandes ciudades está compitiendo para lograr su reelección. Ha leído un informe que recomienda retirar los controles sobre los alquileres después de su reelección. Él pretende hacerlo, pero cree que perderá las elecciones si se conoce su intención. Cuando, en una conferencia de prensa dos días antes de los comicios, se le pregunta sobre la existencia de ese informe, niega conocerlo y reafirma su fuerte apoyo al control de los alquileres. En opinión del alcalde, su reelección es en buena medida de interés público, y la mentira tiene que ver con cuestiones que en su opinión, los votantes son incapaces de evaluar adecuadamente, en especial si tienen que hacerlo con premura. En todas las situaciones similares, el importante sesgo que es resultado del elemento de interés propio (el deseo de ser elegido, permanecer en el cargo, ejercer el poder ) suele ser más claro para los espectadores que para los propios mentirosos. El sesgo infla las supuestas justificaciones de la mentira: la valía, la superioridad, el altruismo del mentiroso, lo correcto de su causa y la incapacidad de los engañados para responder "apropiadamente" al escuchar la verdad. Hoy día se sospecha tanto de la existencia de este tipo de mentiras comunes, que los votantes se sienten perdidos al saber que pueden creer o no creer lo que un candidato dice cuando está en campaña. El daño a la confianza ha sido inmenso. Ya he hecho referencia a la encuesta que encontr ó que el 69 por ciento de los estadounidenses coincidían, en 1975 y en 1976, en que los dirigentes del país habían mentido sistemá ticamente al pueblo de Estados Unidos en los últimos diez años. Más del 40 por ciento de los que respondieron también aceptaron que "la mayoría de los políticos son tan parecidos que realmente no hace mucha diferencia a quién /
| |f :
il i '
í;
!®! ; :
M: ψι '
if
ftf : m! :
; fe
f
P; :’
i ! !!! í
-m
li
r
«
m: w
¡ i .:·
'
H f j l · ·'
Muchos se rehúsan a votar en tales circunstancias. Otros se fijan en los factores de apariencia o personalidad como pistas para definir qué candidatos podrían ser más honestos que otros. Los
*
Ü
iij
se elige".7
7 Cambridge
Survey Research, 1975 , 1976.
•
(Μ
.3$
MENTIRAS POR EL BIEN P Ú BLICO
209
p
| | | votantes y los candidatos por igual son los perdedores cuando un | Bj
sistema político ha llegado a un nivel tan bajo de confianza. Una | IH :: vez electos, los funcionarios encuentran que sus advertencias y Mí IpK/ sus llamados al sacrificio común coinciden con la incredulidad y '1* apatía, aun cuando se requiere la cooperación con la mayor urISfjfc *’^ mlElgeneia. Los juicios y las investigaciones se multiplican. Y el hecho de que, de ganar, no se espera que los candidatos tengan la incampa ñas, ni | Ill Sp tención de cumplir con lo quelasprometieron en,las refuerza los s lo ó por discrepancias explicaciones piden les 111 xima vez y ó la la verdad ellos pr distorsionen que incentivos para | jí con ello sigan aumentando la desconfianza de los votantes. @lff Las mentiras políticas, tan a menudo asumidas como triviales pm:. ¡§¡glpor aquellos que las dicen, rara vez lo son. No pueden ser trivia¡pides cuando afectan a tanta gente y cuando es tan particularmen
•
·
i§: ISffc
am fife?:
:
j¡¡¡jf gjjpjí
219
muchos estudios, puesto que una gran cantidad de investigación en las ciencias sociales es, por su propia naturaleza, engañosa, en especial en sociología y en psicología social. Se crea una situación de alguna manera artificiosa; y ahí entonces se observan y miden las respuestas humanas. Si los sujetos no saben qué se está probando, o incluso, a veces, si no saben que se está aplicando una prueba, sus respuestas serán más espontáneas. Empezando con irnos cuantos estudios engañosos aislados a principios del siglo XX, hoy día un verdadero torrente de ese tipo de investigación sale de universidades, de organizaciones de investigación mercadotécnica, grupos privados de especialistas y de
los gobiernos. Sus resultados se publican en cientos de revistas en ΛΑ todo el mundo y se les enseñan a miles de estudiantes. Si es suficientemente sorprendente, estos resultados luego se publicitan en | j §; la prensa y en la televisión. 3 Sffpl En una investigación de este tipo, algunos estudiantes de li; i j cenciatura del sexo masculino fueron inducidos a creer falsamen| lllp te que habían experimentado excitación sexual con fotograf ías de j f í hombres, y luego se estudiaron sus respuestas a esa información. l§ff En otra, a los sujetos se les dio subrepticiamente LSD. En otras más, las personas que respondían a cuestionarios sobre temas sení mé m sibles, que expresamente se habían declarado anónimos, fueron iür rastreados mediante códigos invisibles en los sobres. En muchos | tl 5 estudios, nunca nadie se acerca a los sujetos ni siquiera para obtener un consentimiento espurio al estudio engañoso; los científicos i Sir sociales pueden infiltrar grupos como Alcohólicos Anónimos u J SF organizaciones religiosas o políticas; pueden entrenar a los hijos para que aborden a algunos transeúntes y les hagan creer que án perdidos; o pueden fingir un accidente o un ataque compleest Wm: to con víctima, sangre de utilería y restos, para medir el comporm tamiento de "ayuda" entre los transeúntes. ¿Qué excusas se ofrecen en favor de esta interferencia en la m - ví a libertad de elegir informadamente de los sujetos? Los investigaSi ; m dores apelan a dos principios: generar beneficios y evitar daños. I® En primer lugar, esperan que la investigación produzca importan¡ j §§ tes beneficios: no sólo el beneficio general de promover el avance del conocimiento humano, sino ventajas sociales más específicas, como mejores técnicas didácticas o reducción de la violencia. SosSe tienen que el conocimiento que conduce a sus metas a menudo puede ser demostrado de la manera más concluyente mediante la )
*
¡¡
Jf
¡¡
··
;
•
Λ'
mm-
¡
-· -
P
Éít 5· "-
li
;
r Mf :
íf
m
SB ll P> í
In tr
ir ;- ::
Hi -
tt
ii;:
m
St ’ fifi ; iü a -
i: ; fi & S;4
wm
!:;· ll i :
mil · : :
tI6;¡ : -
experimentación engañosa. Así un investigador explica que: "Una historia falsa convincente no sólo enmascara la intención del experimentador, también puede ofrecer un ambiente que tenga gran impacto en el tema."5 De acuerdo con la segunda afirmación, como muchos experimentos son totalmente inocuos, es una pérdida de tiempo y energía imponerles a ellos el tipo de requisitos que los experimentos biomédicos bien podrían exigir. Esta inocuidad se corrobora de dos maneras. En primer lugar, el comité de revisión al cual se suelen someter los experimentos tiene efectivamente el derecho de rechazar aquellos cuyos efectos sean perjudiciales. Si no se rechaza un experimento, es que no puede comportar mucho riesgo para los sujetos. Y, en segundo, los investigadores suelen aceptar la carga de explicar el engaño a los sujetos una vez que el experimento terminó y justificar sus acciones cuestionables. Se cree que esta explicación, a menudo llamada "rendición del informe" y que consiste en "dar parte" de lo hecho, evita los abusos y elimina cualquier incomodidad o ansiedad que pudiera persistir. ¿Por qué entonces, preguntan los investigadores, a la luz de esas garantías, debería la gente querer el derecho a rechazar un experimento que seguramente no les provocará ningún daño prolongado? ¿Y acaso no es poco ético no llevar a cabo tales experimentos inocuos que podrían revelar conocimiento que urgentemente necesitamos tener?
p 11 !ι í tu :
SISSELA BOK
220
A . Alternativas
¡
3
3 I i
. !. :
W pi :
MÚ:
! !f ! ®If
111;
Si el público pudiera debatir estos temas, la primera pregunta sería: dado el hecho de que cualquier práctica de engaño no sólo daña a aquellos a quienes se les miente, sino también a los mentirosos y, en un nivel más general, mina la confianza, ¿entonces qué alternativas existen a los estudios donde se usa el engaño? Esta pregunta es problemática para los investigadores de ciencias sociales. A diferencia del caso de una crisis en la que decir una mentira puede ser el último recurso, la experimentación misma dif ícilmente puede ser considerada un último recurso, y la experimentación con engaños todavía menos. Una alternativa a buscar conocimiento recurriendo a la práctica de mentir a los sujetos 5 Elliot
Aronson, "Experimentation in Social Psychology", p. 26.
4 ®ftr jp;
¡ ^¡WM
:
;
>5^
ENGA ÑOS EN LA INVESTIGACIÓ N EN CIENCIAS SOCIALES
221
es renunciar por completo al conocimiento buscado; otra es buscario por la vía no experimental, mediante el estudio de registros y otros datos; una tercera opción es buscar el conocimiento experimentalmente pero utilizando un diseño de investigación
honesto.6 Si estas alternativas se discutieran públicamente, me parecet; a í r dudoso que el resultado del debate fuera la aprobación global de todos los estudios en los que se utiliza el engaño y que los , A investigadores consideran inocuos. Cada estudio tendría que ser evaluado por separado desde el punto de vista de las opciones existentes. Si se emprendiera con seriedad, ese proceso eliminaría muchos de estos estudios. Los primeros que desaparecerían se; í¡Í lK : rían aquellos que de entrada no buscan conocimiento nuevo, sino 8¡; | § / simplemente entrenar a los estudiantes para repetir modelos en;| |¡ j g gañosos del pasado, ya que, evidentemente, el entrenamiento es | ¡| § ; igual de efectivo si se utilizan diseños de investigación honestos | que si se usan otros que no lo son. ^ En segundo lugar, se debería exigir que aquellos estudios que jp§f; pudieran lograr el conocimiento deseado por medios honestos así β | § lo hicieran. Esto podría requerir que se aplicara más ingenio y | ¡ Jgjjy tal vez una mayor facilidad para trabajar con registros y con estadísticas. La búsqueda de alternativas bien puede requerir más Λ; entrenamiento y más imaginación que dar el salto a técnicas que §4 se valen de engaños. 4| i jjjill; Finalmente, a los estudios que puedan seguir adelante, aun cuando a los sujetos se les pida con anticipación su consentimien: Bg | 1 # ί to para participar en el experimento engañoso, se les podría dar |prioridad por encima de aquellos otros en los que tal consentip da Wife miento no se pueda buscar sin invalidar la investigación. Hacer tales distinciones requeriría un auténtico cambio de di; rección entre investigadores y comités de experimentación, ya que la manipulación se ha convertido por ahora en una forma de vida, a i| | |g|© un grado tal que las alternativas no suelen ser consideradas. Todos los libros de texto narran el reconocido éxito de estudios 1 ¿f m pasados en los que se usó el enga ño. Éstos son repetidos y emuψΛ - lados por cada generación nueva de científicos sociales de todo el te;immdo. Y, en general, los comités establecidos para supervisar la ¡g. experimentación (a diferencia de sus homólogos que supervisan | |
¡ ¡
.
.;
:
¡| ,
-
f§
•
Γ
. .
;
,
|fe:; juri 6 Herbert Kelman, "Human Use of Human Subjects: The Problem of Deception | Sfev Social Psychological Experiments".
>gq
r
ISI gp
;
Ip
|§k s
t:
¬ si i
mal
m ¡¡ fe Ü
i
K
§SKI k¡{ i
*W11 :
If
i i! ft m ¡Ii Bfcü :
Se
y
3Í -
;Ί ; Ί
SISSELA BOK
la investigación biomédica ) no exigen el consentimiento informado de los sujetos antes de que se pueda iniciar un estudio en el que se recurra a engaños. Pero tales cambios plantean un problema dif ícil. ¿Qué sucede con la investigación que muy probablemente aporte beneficios a la sociedad, donde es posible que modelos alternativos no logren obtener la información que un estudio engañoso podría ofrecer, tal vez un estudio diseñado para aprender más acerca de lo que hace que los adultos abusen de los niños? ¿Cómo podría esto resistir la prueba de la justificación pública? Es dif ícil imaginar a las personas revelando voluntariamente los rasgos de carácter que tal vez sea posible hacer que revelen, con engaños, en esos estudios. Y al menos se puede argumentar que a ún carecemos de documentación experimental suficiente sobre estas características.
B . Daño y beneficio
c
Él ! ¡!
Ii : ill ; % i :¡ i
:
;
·
V.
.
-
rt
1Ü
·
222
í.
!·
Para poder responder a esa pregunta, tenemos que examinar cuidadosamente la inocuidad que pretenden esos estudios. La mayoría coincide ahora, como las normas éticas lo dejan claro, en que no se debe emprender ningún estudio que provoque un daño duradero a los sujetos si el propósito es obtener conocimiento en ciencias sociales: que estudios como los experimentos en que a los militares se les dio LSD sin que lo supieran no deberían haberse llevado a cabo manca. Por consiguiente, estudios como el experimento de Milgram sobre la obediencia tienen que afirmar que no producen ningún daño duradero así. Y se debe creer que cualquier tensión o incomodidad momentánea se desvanecerá por sí misma o se podr á retirar con el proceso de "dar parte" o "rendir un informe" una vez que termine el estudio. ¿Cómo saldrían estas dos afirmaciones si se las sometiera a la discusión pública de grupos en los que se incluyera a sujetos potenciales de estos experimentos en los que hay engaño? Sin duda, los sujetos potenciales responderían que ellos bien podrían estar dispuestos a participar en esos experimentos pero no en otros, y que, asimismo, algunos de ellos tal vez no quieran participar en ninguno. Por lo tanto, probablemente estarían de acuerdo en que cada quien debería juzgar por sí mismo la inocuidad de lo que se planea hacer con su persona. Lo que parece indoloro para alguien puede lastimar profundamente a otro.
-L 'r
*
-
'
ÍS
Λ
fe:-·-
.
PL
.
ENGA ñ OS EN LA INVESTIGACIó N EN CIENCIAS SOCIALES
223
| | :
Lo que deje marcas insoportables de intrusión en la vida privada de una persona tal vez no afecte a otra. Hacer que alguien actúe if VBt cruelmente, o mal informar a alguien en cuanto a ciertas respuestas sexuales personales, dañará al vulnerable mientras que otros -: ñ escapará n incólumes.
Λ
|
Si
'
C . Rendición de informe i
ftp
, ¿no hay seguridad agregada en el proceso de "dar parte" o Lap: Pero rendir un informe? ¿Es posible que no se logre eliminar alguna J Í¡r Ip tensión o ansiedad residual o sensación de haber sufrido invasión
L
//
-
,
de la privacidad una vez que el estudio ha concluido? Hay dos elementos en cuanto a las pretensiones de eficacia dél proceso de JpL dar parte: una descripción honesta del estudio una vez que éste ha terminado, y el apoyo psicológico dado por el investigador para permitirle al sujeto manejar el estrés o el conocimiento obtenido. ¡ Ambas requieren ser examinadas desde la perspectiva de aqueSÉ:-- llos que han de recibir los beneficios del proceso de "dar parte": m aquellos que fueron engañados en el experimento. La primera pretensión para el proceso de "dar parte" es muy ¿I j / interesante desde el punto de vista de la veracidad . Cuando ha | «g, habido una incursión experimental en la veracidad, la pretensión J ü* parece ser que el daño producido por la mentira es "borrado" mm por ¡¡Sí:· la información veraz, muy a la manera en que un antídoto contra Ή un veneno borra sus efectos. Mientras el daño provocado por una » fe mentira no dure mucho tiempo en el engañado, no habrá tenido fev ídngún efecto. Como lo dijo Bacon: "Pero no es la mentira que fe pasa por la mente, sino la mentira que se hunde y se aloja en ella fc la que hace el daño."7 pg Se considera entonces que la veracidad ex post facto elimina i |cualquier daño residual que la mentira haya podido ocasionar, fe en especial si se expresa sin demora. Algunos investigadores sosfc tienen que este aspecto del proceso de rendir un informe funciona pTéspecialmente bien si ellos mismos ponen al descubierto su propia j fc incomodidad por haber mentido, y explican por qué, no obstanJjp te, sienten que las mentiras están justificadas. Los sujetos pueden β ; responder con decepción por haber sido engañados con tanta fa gjycilidad y por haber puesto la confianza en una "pantalla". Pero
;·
^H
^
:
..
¡
^
£
¡
&
V .
Λ
-s
*·£
·
u
: 7 Francis Bacon, "De la verdad". (Véase el apéndice, pp. 296-298.)
m
e
i It #vt if •
1-1
t% ii l -W #'
£\v
í
41.
iS{
· ¡
1fe: ¡ Él: -
K
m 3Ü 1 mM r
1 m:íé ff M §
i:!
tÉ
II iM?;·
i a
'
.i ;
m Mi SP A % í! 4 !$
Mi V I :;
K
1
.
·
1II Í!
'
la
a
I . siy
i
:
I11
'
I
i!
1
· ¡ mi
;í:;
V ;
·?
.
l·
mi i
•
224
SISSELA BOK
si el proceso de dar parte tiene éxito, los investigadores esperan haber contrarrestado la decepción y reclutado al sujeto como un aliado en el experimento, al punto de prometer no decirles a otros sujetos acerca del engaño con que se encontrarán. Por desgracia, el proceso de dar parte no siempre tiene éxito.8 La desilusión puede durar; la ansiedad o la pérdida de la privacidad tal vez no sean superadas. Es posible que el experimento revele a los sujetos algo acerca de sí mismos que ningún informe
aclaratorio posterior logre borrar. Los sujetos tal vez se vuelvan aún más suspicaces después de la explicación, y con ello menos ú tiles para otros estudios. Y tal vez sufran al descubrir que alguien en una posición de figura de autoridad y modelo recurrió a esas tácticas tan taimadas. Algunos investigadores argumentan que ésta es una razón suficiente para no rendir ningún informe a los sujetos, excepto cuando el da ño hecho pueda realmente ser aliviado. Para otros, la segunda pretensión conectada con la rendición de un informe asume cada vez más importancia: que aun cuando el antídoto de la veracidad no funcione por sí solo, aun cuando no elimine la ansiedad y la culpa, y la sensación de haber sido puesto en evidencia, el psicólogo investigador puede dar una explicación. Las normas éticas establecen que es responsabilidad del investigador "asegurarse de que no haya consecuencias dañinas para el participante".9 ¿Pueden los sujetos estar seguros de que sus reacciones al estrés, a la ansiedad y a descubrimientos desagradables y tal vez degradantes acerca de sí mismos serán tan f áciles de borrar o que podrán aprender a vivir con ellas? ¿Tienen la confianza necesaria en la capacidad de los psicólogos para restaurar el ánimo humano después de las heridas? Y aun si algunos están dotados de tal capacidad, ¿lo están todos? Cada uno de nosotros tiene un sentido muy diferente de lo que es perder la privacidad, de que se invada nuestro espacio personal,10 de lo que es enterarse de algo a lo cual es dif ícil hacer frente. Estas circunstancias no siempre son f áciles de borrar o de superar. Asumir lo contrario nubla la complejidad de las respuestas humanas; exige mayor fe en las habilidades curativas de los investigadores de lo que la experiencia garantiza.11 Experimental Social Psychology , p. 62. Normas É ticas, Principio 9, inciso h. 10 Herbert Kelman, "Research, Behavioral". 11 Kai Erikson expresa inquietudes similares con respecto a la "observación dis8 Charles McClintock,
9
-
ENGA ñ OS EN LA INVESTIGACIóN EN CIENCIAS SOCIALES
225
Los sujetos necesitan, entonces, estar en posibilidad de juzgar sí mismos si un experimento representa un riesgo para ellos y ü» siportienen confianza en la explicación que se les dé posteriormente ÜP rendici ón del informe. El juicio del investigador no basta . la ^ Sljf§ en ó Esa precauci n de parte del público no provendría ni de un sentimiento de hostilidad hacia la investigación ni de un deseo de limitar la libertad académica: dos inquietudes que los científicos ·a menudo sospechan que subyacen en el nuevo giro hacia la protecdón de los derechos de los sujetos humanos sometidos a expeJ Λ¡ p rimentación. Más bien, la precaución se dirige exclusivamente a ¡ j| la cuestión de los riesgos que les pueda imponer el experimento; pues la libertad académica nunca se ha interpretado como libertad :: de poner a otros en riesgo sin su consentimiento. Ahora bien, esta actitud cautelosa tiene límites. No se puede 5 " distorsionar para que signifique que todos y cada uno de los estudios tenían que haber pasado por los mismos procedimientos de , pues muchos estudios en las ciencias sociales son consentimiento SE inocuos incluso para los estándares más rigurosos. Las totalmente % & m mediciones, las observaciones y los experimentos no mvasivos muchas veces pueden proceder seguramente sin el menor riesgo. Ig¡§gt Levantar observaciones de lo que los transeúntes hacen cuando el |pE íttere usado por un investigador cruza la calle imprudentemente ó habla solo en las esquinas de la calle; o las notas que se toman de cómo una multitud da la bienvenida a un héroe de guerra que § ha regresado. Sería una molestia para todos y hasta cierto punto | | | í insensato exigir el consentimiento estricto en estas circunstancias. | ¿Cómo entonces se pueden separar mejor estos casos? '
·
.
¡
Ijjpl
:
'
·
*
-
|
.
II COMITéS REVISORES
fe
*
r No hacen falta nuevos reglamentos federales, los cuales ya han proliferado más allá de lo justificable. Más bien, las normas ya - m WzM uso para la investigación biomédica deberían regir también la I investigación del comportamiento. Estas normas requieren consentimiento informado de los sujetos en cualquier investigación | te que comporte riesgos "f ísicos, psicológicos, sociológicos o de otro
^^
^ -
¡Jijada" en "A Comment on Disguised Observation in Psychology". Según él: pyÉsta estrategia de investigación específica puede lastimar a las personas de ma| ás que ni siquiera podemos anticipar ni después compensar " (p. 367).
¡pner
Sil
II n1
mi J
i Im
m 113
: nϊί !
i1
111
mψ:ψ:
m4
§?;. . i
m4
§? Ü
·
fe! i ;;·
i ii:
IP
;
II
,
ñ
I$! ·
1 a·
S3 m ¡lit i
.
ti
; !
h
¿í:íí i .
sI
£
:
·
y : Íl
.
!
¿ ¿i i
í
I I iil
ü Mti 51 J
*
i!
¡
Λ
i
!
IIy
uH ?! *
ii
íI
y
.
I %
:
\t
l i¡
i
i
%*
í {1 '
i
li i to; 1:!; -
i; nrU ¡ i
r
vi
I II tM
¡
m
:·
Las mentiras para proteger estos lazos conllevan una sensación especial de lo inmediato y lo apropiado. Tratar de que los hijos no se enteren de que el matrimonio de sus padres puede disolverse; mantener una falsa pretensión de buena salud; tranquilizar a quienes han sido golpeados por la mala fortuna diciéndoles que todo va a estar bien otra vez; en tales situaciones, se pueden decir mentiras para apoyar, reconfortar, proteger. A menudo se engaña a los hijos prácticamente sin el menor reparo. Ellos, más que todos los demás, necesitan cuidado, apoyo, protección. Protegerlos, no sólo de palabras crueles y noticias espantosas, sino de la aprehensión y el dolor — suavizar y embellecer y disfrazar— , es tan natural como arroparlos en caso de que haga mucho frío. Como son más vulnerables y se impresionan más que los adultos, no siempre saben cómo afrontar lo que escu chan. Sus intentos, por rudimentarios que sean, necesitan aliento e interés, más que una evaluación "objetiva". La cruda realidad, expresada sin ninguna consideración o de manera maliciosa, puede herirlos, incluso pervertirlos, volverlos insensibles en defensa propia . Pero aim aparte de proteger y dar ánimo, decir las cosas con estricta exactitud simplemente no ocupa uno de los primeros lugares en la lista de cuestiones esenciales al hablar con niños. Con los más pequeños en especial, compartir historias y cuentos de hadas, invención y juego puede plantear, en palabras de Erik Erik son,5 en el mejor de los casos, "conquistar una oportunidad únicá> compartir cierto margen divino", y dejar lo convencionalmente "exacto" y "realista" muy atrás. Hay un peligro que surge cuando aquellos que tratan con niños caen en la famosa trampa de confundir "verdad" con "veracidad". Esto puede conducirlos a confundir la ficción y las bromas y todo lo que se aleja de la realidad con mentir.6 Y entonces es posible
·
[ i!;
i
#
8 L ?¡ ! i
s
i ; ni ·.· i
I tí
%
: i P &
I
8L vlv
* un
SISSELA BOK
5 Erik Erikson, Toys and
3.
.
Reason,p. 17. Sobre la mentira en la infancia y las ideas de los niños acerca de mentir, véairié/ g | Sigmund Freud, "Dos mentiras infantiles"; Jean Piaget, "La mentira"; DurandiryT Les Fondements du mensonge . Para una teoría del desarrollo del criterio moral ó| >i | niños, véase Lawrence Kohlberg, "The Development of Children's Orientatiat , " . Thought Moral of the : . Development Order Moral a in I Toward Sequence m escritos subsecuentes en la misma publicación. :6 Confundir ficción y engaño es algo que tiene una larga historia. Platón dedap ó f en la República (579e) que los artistas y los autores de tragedias son urutadort g | la "tercera especie" empezando a contar por la natural. San Agustín y otros argy | |
^gg^
'
g
^^^^^^^
ífP®
w
W- :
1
i
MENTIRAS PATERNALISTAS
i;
1,
239
ΏΗΕ| |μβ pierdan la pista de lo que es respetar a los niños lo suficien-
JHfegmente como para ser honestos con ellos. Mentir a los niños en-
flHi ihces compartir fes saltos entre realidad y fantasía Tal confusión no reconoce el « Éécho de que la ficción no pretende engañar, que apela a lo que JHR|¡¡Ioleridge llamó una suspensión voluntaria de la incredulidad , llega a parecerse mucho a contarles cuentos o a
|
.
^^
"
(
"
«Hipe es precisamente lo que está ausente en el engaño ordinario . Igualmente destructivos son aquellos adultos displicentes que Kitán la conclusión opuesta al confundir la ficción y el engaño falque tratan de erradicar ambos de la vida de sus hijos. Sienten temor por lo que ellos consideran la irrealidad y la falsedad de |OS cuentos de hadas. Ven mentiras y tergiversación en las histoB ¡ que los niños cuentan. Reprimen toda expresión de la imajjljnáción a un costo terrible para su familia y para ellos mismos. Üldmund Gosse, en Father and Son [ Padre e hijo ] , ha descrito ese I jipo de crianza, poco común sólo en sus excesos. Al explicar que ysüs padres, cuando nació, lo habían consagrado al sacerdocio, y ¡tee querían convertirlo en una persona "apegada a la verdad",
¡
•Λ
Stias
ir
* r’i
•
v M
^ ·\
Ifscribió: JP
m ye : }
Encontré mi mayor placer en las páginas de los libros. La gama era limitada, pues cualquier clase de libros de cuentos estaba estrictamente excluida. En casa no se admitía ningún tipo de ficción, ni religiosa ni secular. [ . . . ]
m
m
te .
' Í V
A*
s ?
%
virón, por el contrario, que lo que ellos expresan, y lo que es expresado en el uso
í símbolo y el ritual, no es engañoso, porque no tiene la intención de engañar. | | “ muel Coleridge, en Biographia Literaria, cap. 14, usó la "suspensión voluntaria í la incredulidad" con el significado de la fe poética que la ficción exige de su iblico. Tal suspensión de la incredulidad es una forma de consentimiento. RPéro aim cuando la ficción y la mentira sean en sí mismas bastante distintas, fasten, desde luego, varias regiones y áreas fronterizas donde una invade a la otra. |ín autor realmente pretende manipular a través de su escritura, como en la pppaganda; si el autor mezcla ficción y declaraciones supuestamente apegadas a óechos sin señalar dónde conviene la "suspensión de la incredulidad"; si el que ¡¡f ifismite lo que el público toma como ficción o invención está presentando lo que jará él es historia verdadera, como cuando un esquizofrénico acaba de publicar {tiario personal; si el autor de una obra no tiene la intención de engañar a nadie, ¡rao descubre que un crédulo y entusiasta miembro del público salta al rescate § iMa víctima en apuros en el escenario; en todos estos casos se entretejen los Í| émentos de ficción y engaño. Finalmente, hay ocasiones en que el engaño está claramente presente, como «Cede con el plagio y la falsificación.
¡ ¡¡ ^
-ra
y
'- I ¿Ve! r rAS
mi
^^
g
g
|
m
¿
^^^
®
p
^ J
^
m
·
'
-
ggk
litP;
mÉ
íg
-
[ . . . ] En mis primeros años de vida, nunca nadie me dirigió el con movedor preámbulo, "¡Érase una vez!" Me hablaron de misioneros pero nunca de piratas; estaba familiarizado con aves canoras, pero nunca había oído hablar de las hadas. Juanito y el gigante asesinor Rumpelstiltskin y Robin Hood no figuraban entre mis conocidos y aunque entendía de lobos, de Caperucita Roja ni siquiera había oído el nombre.7
-
!í! 4
&
mi
SISSELA BOK
240
f
\
!í ¡ I: lift: ·
I $!
—
M-
; ·
j
;
·
li ;
ií
m IF I l\
-
i ¡íi!
íri
i fl
3 : ··:
83 & ;
:l · ϋ:;
#
.
—
—
! li
|! i;
w i! L
—
—
II
ú
4
' '
and Son, pp. 22, 24. Véase una discusión del papel de los cuentos de hadas en el desarrollo infantil, en Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment . 7 Edmund Gosse, Father
i
i
fifi ¡I·
m :l
Ϊ
//
1 nil m i ![ ; j m l íf ¡UI \
Otra razón para el engaño paternalista surge del deseo mismo de ser honestos con los hijos o con quienes tienen un entendimiento limitado. Al hablar con ellos, podemos esperar presentar, por su propio bien, una idea lo má s adecuada posible de lo que está en juego, de modo que sean capaces de responder "apropiadamente ni con demasiada tranquilidad ni con demasiada intensidad si se trata de un peligro presente, y sin excesiva preocupación si es un peligro futuro . Así que la verdad será distorsionada precisamente para transmitir lo que el hablante piensa que es la "imagen" correcta; ésta compensará la inexperiencia o los temores del escucha, tal como levantar la voz ayuda cuando se habla al débil de audición, y traducir cuando se trata de transmitir lo que queremos decir en otra lengua . Tal "traducción" a un lenguaje comprensible para el niño a veces puede parecerles muy desatinado a los circunstantes; sin embargo, no tiene la menor intención de engañar, simplemente pretende evocar la respuesta apropiada. Pero, desde luego, puede mezclarse con el engaño para minimizar, por ejemplo, los peligros ante los cuales no se puede hacer nada, o, por el contrario, con el fin de crear algún terror en el niño para estar seguros de que se mantendrá alejado de los peligros que de algún modo puede evitar . De esta manera, los padres pueden decirle a un hijo que la medicina no sabe mal, o que curarle una herida no le va a doler. Y pueden incluso exagerar los problemas que les ocurrirán a quienes no coman los alimentos "adecuados". En cada caso, parte de lo que el niño aprende es que los mayores tergiversan la verdad cuando les conviene. Todos estos factores la necesidad de protección y aliento, la baja prioridad de hablar con precisión, y el deseo de transmitir in-
me
Rc m fel
'
·.
is
ígS | ·· ?:·
241
.
Sformacion significativa a pesar de las dificultades para compren-
responder— contribuyen a la facilidad con que se enga a ^^^^lKggr §§ s niños. Milton expres c mo se suele tolerar sin problemas el
íí '
sir
MENTIRAS PATERNALISTAS
.
^¡ ^
ña ó ó lengaño a los jóvenes y a los incapacitados: "¿Qué persona en sus §§¿iieo sentidos negaría que existen aquellos a quienes tenemos los | 2 jliíiejores motivos para considerar que los debemos engañar: como Jos niños, los locos, los enfermos y los ebrios [ . . . ]?"8 Siguiendo a Grocio, muchos han pasado a argumentar que los SÉ ños pueden ser engañados porque, para empezar, no tienen el gjfHerecho a recibir información veraz. Como los menores no tienen 2 "libertad de juzgar " con respecto a lo que se les dice, no podemos injustamente ni vulnerar su libertad al mentirles. í fflgft S . iratarlos ¡p i: Sea cual sea la conclusión a la que lleguemos acerca de si es fc correcto decir mentiras paternalistas en tiempos excepcionales, el feargiimento de que es correcto mentirles a los niños y a los incom. $ g §j petentes simplemente porque pertenecen a estos grupos es, a todas te uces, insostenible. Alguien que mintiera para dañar a un niño Ig ; con toda seguridad tendría más culpa, no menos, porque la vícti|ma sería incapaz de captar plenamente el peligro. Cuando se les miente, los niños pueden ser dañados tanto o más que otros. Y los propios embusteros pueden salir tan lastimados por mentir a un niño como por mentir a cualquier otra persona. Finalmente, mentira dicha a un niño con frecuencia termina afectando tamla life ·< SEBSL é n a su familia, sea porque los familiares participan en el engaño bi ü ¡SJf Ό porque ellos mismos son engañados. El siguiente es un ejemplo de cómo el engaño a un niño "en aras de su propio bien" corroyó ¡ § · & 8 la existencia de toda una familia:
¿y?
0
¡¡¡
feii
Pfe '
p
·
£
'
’
· :·. . ·
;
·
í
: ··. !
¡¡
ffiifl¡fe· Si
m
-
te
· 1» Mí ; ·
m
Hay un adolescente que tiene un solo riñón, como consecuencia de haber padecido cáncer siendo un bebé. Los padres, con el deseo de ahorrarles las preocupaciones que enterarse de esto pudiera ocasionarles a él y a sus hermanos, deciden contarles la siguiente historia en lugar de la verdad: que el niño, cuando era muy pequeño, había estado columpiándose en compañía de su hermana de ocho años,
8 La lista de Milton de víctimas obvias del engaño, tal como la cita Cardinal Newman en Apologia Pro Vita Sua, p. 274, también incluía "enemigos, hombres ¡gy errados y ladrones". Véanse también Erasmo, Responsio ad Albertum Pium, Opera . Iff gi::· . Omnia, vol. 9; Hugo Grocio, Del derecho de la guerra y de la paz (véase el Apéndice); Sí j¡í v Sidgwick, The Methods of Ethics , p. 216, "tampoco percibo que la gente se abs· gg tenga de contar historias de ficción a los niños acerca de asuntos sobre los cuales · ;f Hy. se considera que lo correcto es que no sepan la verdad".
| f
¡¡¡p;
·
'
·
'
;
Urv & z-
•
WZ
i
I f!
f!
m 242
SISSELA BOK
Sai
m üí IM
f ! lili fifi
' '
i í!
i
i M
quien lo estaba cuidando. Que se había caído del columpio y se había hecho tanto daño que el riñón le qued ó muy afectado y tuvieron que quitárselo. El niño ahora sólo tiene un deseo: jugar deportes de con tacto. Sabe que no puede hacerlo con un solo riñón. Está enojado y resentido con su hermana mayor, quien a la vez se siente muy cul pable.
Pero no sólo los niños y los que necesitan cuidados son enga ñados por motivos paternalistas. Podemos ponderar las mismas preguntas en relación con adultos cercanos a nosotros o con quie
—
como los profeso-
nes tenemos alguna responsabilidad especial res que a veces engañan a sus alumnos para no herirlos, o como los colegas que adulan a los jueces en decadencia diciéndoles que su agudeza no ha sufrido ninguna merma . Podemos expresar, falsamente, seguridad, aprobación o cariño a quienes los buscan con tal de no herirlos. Es especialmente probable que esto suceda en las relaciones existentes, cuando se da por sentado un vínculo estrecho por ejemplo, en el trabajo o entre amigos . Se dicen mentiras que disimulan y protegen, para guardar las apariencias, respetar relaciones de largo plazo, abstenernos de herir. Aim cuando se dé un rechazo abierto como cuando se le niega el trabajo a un solicitante, se niega una solicitud de préstamo, se rechaza una oferta de matrimonio , las mentiras paternalistas a veces se dicen para esconder las verdaderas razones del rechazo, para guardar la civilidad de la interacción, y para suavizar el golpe al amor propio del rechazado. Es más sencillo ver que no podemos hacer nada, o que las reglas no lo permiten, que aceptar que no queremos hacerlo; es más sencillo decir que no hay mercado para el libro propuesto por un escritor, que decirle que es ilegible; o que no hay un puesto vacante para el que busca trabajo en vez de decirle que carece de la calificación necesaria. Un ejemplo contemporáneo interesante que ilustra el caso de las mentiras dichas para esconder un rechazo se encuentra en la elección de no permitir a uno de los miembros de la familia donar un órgano vital y que salvaría la vida de otro. Se sabe que el trasplante de un riñón donado por un familiar cercano tiene muchas más probabilidades de éxito que el de un riñón de un donador sin parentesco. Sin embargo, a veces no hay ningún familiar con un riñón en condiciones de ser donado; otras veces, es posible que uno de los parientes exprese su deseo de donar el riñón, aunque al
—
I !: '
'
. :g : hi
—
—
—
v;i
li i I:
· "
i!
•
i !
HiiJlr: .
·
i
p*;
IE
Im
iE 11
,
'
E
E
IT
:
E ;;
—
m m-
.
MENTIRAS PATERNALISTAS
243
..
i ;' mismo tiempo sienta miedo, esté resentido o no esté dispuesto a
'*
JBS BBP?hacerlo. Renée Fox y Judith Swazey describen un caso así de la Jmisiguiente manera:
La madre de Susan expresó su disposición a ser la donadora, pero el equipo médico tenía razones para creer que en realidad no quería darle a Susan uno de sus riñones. El equipo observó, por ejemplo, que mientras la señora Thompson estaba siendo preparada, desarro lló problemas gastrointestinales y palpitaciones cardiacas. Tan pron to como se le dijo que no sería la donadora para su hija, "mejoró notablemente". La señora Thompson no sabe, tampoco su hija, que fue descartada por razones psicológicas [. . . ]. Se le dijo que no po día ser la donadora porque no había "una buena compatibilidad ti sular ".9
-
-
-
Todas esas prácticas de engaño pretenden realizarse en aras de : la benevolencia, la preocupación por los engañados. No obstanvst | jj | 1 jfc | te, al examinarlas, de inmediato vuelve a aparecer la discrepancia de perspectivas. Podemos coincidir en el deseo de proteger y de apoyar que guía tantas mentiras paternalistas; y reconocer la imSi w% de no usar la verdad como un arma, ni siquiera inadveri WSmy portancia ¡| j í tidamente. Pero, desde la perspectiva del engañado, la fuerza del ¡¡jp engaño paternalista conlleva muchos peligros. Tal vez no se examinen a fondo los problemas, como en el caso de la madre engaξ ñ m ada sobre su no idoneidad como donadora del riñón que su hija ¿ mp necesitaba tan desesperadamente. Quizá se alimenten falsas espe11 ft ranzas, como en el caso de los estudiantes de posgrado que han WP · pasado largos a ños estudiando sin que nadie les haya dicho que ¡§ no esperen progresar en sus campos de especialización, ni siquie¡isI ; ra encontrar un empleo. Es posible que perduren algunos resentimientos innecesarios, como en el caso del niño a quien se le dijo que su hermana era la culpable de la tremenda enfermedad que · ¡ ¡ Te § había ocasionado. Y a veces los matrimonios y las amistades ya | | s ¡E muy deteriorados se desgastan aún más ante la falta de una oporκρ tunidad para que el engañado recapacite acerca de la situación. Una razón para apelar a mentiras paternalistas es que, a diferencia de muchos casos de engaño, se tiene la impresión de que se aducen como mentiras sin prejuicios y que se dicen con un deseo >
&
¡jll r
.
p
m
.
·
;
* *
9 Renée C. Fox y Judith P. Swazey The Courage to Fail: Λ Social View of Organ p Transplants and Dialysis, p. 15.
>,
lili Éií í! m i '
i w
am
»m 1 p «h
¡li :
I» II M'
»:¡4 MI
.
, ·; ·. . *
!; fi
r
ΙίΓ ·· '
m
lit;
-
ill
II Hi
P ll l í
i .· · -
i if ñm :
v¡
M.
i
;· i :
y
·
II
:
244
SISSELA BOK
desinteresado de que sean de ayuda para los prójimos en necesidad. Sin embargo, si se examinan más de cerca, esta objetividad y este desinterés suelen resultar espurios. Los motivos benevolen tes afirmados por los mentirosos se ven entonces entremezclados con otros mucho menos altruistas: el temor de confrontación que acompañaría un reconocimiento más abierto de los sentimientos e intenciones del embustero; el deseo de evitar desencadenar grandes presiones para cambiar, como cuando ya no se esconde una adicción o la infidelidad; el impulso de mantener el poder que genera enga ñar a otros (nunca mayor que cuando aquellos a quienes se les miente están desamparados o necesitan cuidado). Éstos son motivos para buscar la autoprotección y la manipulación, para querer mantener el control sobre una situación y seguir siendo un agente libre. Mientras el mentiroso no los vea claramente, su opinión de que sus mentiras son altruistas y, por lo tanto, están disculpadas es, en sí misma, sesgada y poco confiable. Así que la perspectiva del engañado pone en duda el "desinterés" de muchas mentiras paternalistas. También cuestiona hasta los beneficios que, según se piensa, acumula el mentiroso. Los efectos del engaño en los propios mentirosos la necesidad de apuntalar las mentiras, mantenerlas a buen resguardo, las ansiedades relacionadas con la posibilidad de que se descubra la verdad, los intríngulis y las amenazas a la integridad se potencian al má ximo en una relación cercana en la que rara vez bastará una mentira. Puede ser muy dif ícil sostener el engaño cuando se está en contacto cercano con aquellos a quienes se ha mentido. Muchas veces el precio de "vivir una mentira" ni siquiera se compensa con las ganancias que les ha generado a los propios mentirosos.
-
—
—
III ¿JUSTIFICACIó N ?
H
Se tienen que descartar entonces los dos enfoques más simples de las mentiras paternalistas. No está bien mentir a las personas simplemente porque son niños, o incapaces de juzgar lo que se les dice, o de hecho porque pertenecen a cualquier categoría de personas. Y la simple convicción anunciada por Lutero y muchos otros de que la "mentira útil" está disculpada por su propio altruismo es en buena medida muy poco crítica.10 Esta creencia da
m
10 Mart ín Lutero: véase la cita de la . 81, p pasajes citados en What Luther Says , 2: pp. 870-872; y Saemmtliche Schriften, vol. I, pp. 787-788.
nu §M:I
i 1; ¿
ií
L: II 4:
•
sí-
8
Βϊ
Si :
r
¡J Í) .
·
. ·
-
¿
•
Φε
'
TU
MENTIRAS PATERNALISTAS |
-
que muchas mentiras no sean cuestionadas. Ninguno de jj dos puntos de vista toma en cuenta el daño que provoca estos /3 Bpg mentir, no sólo para el engañado sino también para los que mien•
*
·
:
245
1| pie a ·-
vf
|; | lj
·
ten y para los vínculos que los unen. ¿Existen otras maneras de distinguir las pocas mentiras paterlIKiv nalistas justificables, si acaso éstas existen, de los muchos casos Jgr je abuso del patemalismo? Una primera posibilidad es tomar eni; | v í euenta los paralelismos frecuentes entre fuerza y engaño observa m dos a lo largo de este libro, y preguntar: ¿se justifica la mentira por ÍÜí m razones paternalistas cuando se justifica el uso de la fuerza ? Desde luego, en una situación de crisis, cuando se ve amenaΆ zada una vida inocente y se han agotado otras alternativas, sin TWfefc duda el engaño parecería estar tan justificado como el uso de la japfe fuerza. Ambos, por ejemplo, podrían estar justificados en el resi | cate de un niño demasiado asustado para salir de un edificio en llamas. Aquí se podría justificar cargarlo y sacarlo por la fuerza, o Iϊ diciéndole falsamente que no hay riesgo en salir corriendo. Pero j§ el paralelismo no está completo. El hecho mismo de que el paternalismo crezca tan a menudo en las familias y en otras relaciones cercanas y de dependencia tiene un efecto especial en la elección entre coerción por violencia o por engaño. Estas relaciones exigen i más confianza que la mayoría de las demás relaciones y durante ¡ fe un periodo más largo. Por consiguiente, mientras que en muchas : 4| crisis como la del asesino que anda en busca de la víctima, puede 1¡jgg I jj| ser tan bueno o mejor mentir que intentar el uso de la fuerza, lo opuesto también puede ser el caso en las crisis familiares y cuando existe confianza . ;Λ Sit ów Considérese, por ejemplo, a una pareja de padres de familia ¡ tratando de evitar que un niño pequeño caiga en un estanque. 3 fe Pueden tratar de distraerlo o persuadirlo de que se aleje, y recurrir .·a la fuerza si éstas dos opciones no tienen éxito. Pero, ¿qué sucede 5& im&¿ ¡jLV si eligen en cambio decirle al niño que hay monstruos en él estani m que? Si bien esa historia podría efectivamente evitar el peligro del . fe ahogamiento y ahorrarles a los padres cierta cantidad de esfuerzo f ísico, la estrategia no presagia nada bueno para la familia a largo mg S plazo. (Si, por otra parte, los padres estuvieran demasiado lejos, o fueran incapaces de moverse para cargar al niño y alejarlo de ahí, el engaño podría ser aceptable como último recurso.) F La preocupación paternalista por aquellos que nos son cerca& nos r no sólo no agrega ninguna nueva excusa a las pocas que he*
i
mi:
®
^^ -
'
¡¡p It ¡fe \>
-
¡ ¡^
'
fr
• >
*
:
¡
^
4
m
¿ ,
c-
-
m
:fef m
Í5
246
SISSELA BOK
i
^
! 1 m ill % I
fe m m .
, jy
I
.
·. *
P m m '
1 H '
M iii
•
fe
5 V '
j¡‘; .¿ 4;
&
u r > -
im t&
!
.!
3 í*ilí
g ϋίί·
f!HVi
mmSi Hi
fe
m ·
·
h!·: : Πl; :
:tv Ϊ-1
fjy;
:;H
mos aceptado antes, como las mentiras en momentos de crisis, las mentiras auténticamente piadosas o las mentiras para las cuales el engañado ha dado su consentimiento. Por el contrario, el hecho mismo de que haya lazos cercanos resulta limitar lo justificable incluso de mentiras pertenecientes a estas reducidas categorías. Las crisis, como acabamos de ver, sólo deberían dar lugar al engaño paternalista si la persuasión y la fuerza son inútiles.11 Las mentiras triviales logran acumularse en las familias, entre vecinos, amigos cercanos y entre compañeros de trabajo como no lo hacen nunca con relaciones más casuales. Por lo tanto, pueden cobrar un impulso que en otras circunstancias no tendrían. En el caso de todas esas mentiras también hay que considerar el daño agregado que se produce en la relación misma, y el hecho de que, como algunas de las mentiras llegan a ser descubiertas, el mentiroso tendrá que vivir con la pérdida resultante en la confianza
inmediata. Lo más problemá tico de todo es el estatus del consentimiento en las mentiras paternalistas. Es raro que los hijos, los amigos o los cónyuges hayan consentido de antemano a ser engañados por su propio bien. Por consiguiente, a veces se introduce una variación del requisito del consentimiento: el consentimiento implícito. Según este argumento, algún día aquellos que son engañados con razón estarán agradecidos por las restricciones que se les impusieron por su propio bien. Y los engañados sin razón no lo estarán. Esta expectativa de gratitud futura se equipara de la siguiente manera con el consentimiento ordinario que se da de antemano a una acción: si aquellos que ahora están siendo enga ñados por lo que de verdad es su propio bien fueran completamente racionales, sensatos, adultos o saludables, consentirían a lo que se está haciendo por ellos.12 Si estuvieran en la posición del mentiroso, ellos también elegirían mentir por este interés altruista. ¿Es posible usar el "consentimiento implícito" como una forma de someter a prueba todas las mentiras paternalistas que se dicen: en situaciones de crisis, en circunstancias más triviales, para proteger o alentar o curar? Si así fuera, esto cerraría la brecha 11 En "Manipulation
and Education", Daniel Pekarski discute esas elecciones cuando se presentan en la educación. 12 Véanse Dworkin, "Paternalism", y John Rawls, A Theory of Justice, ρρ. 209, 249, quienes mencionan estas formas de consentimiento implícito en los contextos patemalistias Véase también el texto de Grodo en el Apéndice.
f
'
.
-
:
.
g |
r
i
"
r
·
&
P Ufe B£ w>- :- . m
m
.:
! 4
fe ¡ 'm-: {
·
'
Jjp entre las perspectivas del mentiroso y del engañado; sus objetivos | fe beneficiar al engañado coincidirían. La manera de distinguir
m
wm
m ¡
m
&
ς
p 1® •
^¡¡fe. ~
·
. í
ir
. :¡
w i¡ É :; jp
:
1 '
¡¡fe ^ft
S>5
7 S ·. ·:' !¡S
'
247
$
m
.
MENTIRAS PATERNALISTAS
.
.
- . fe m ®f \ S ssá : IS
I
i
g | ¡ fe |
^
ή
ia
íMé
'
# m ·
tt
Wy -
¡fe W*
· .· .
ge
fe ir/
—
—
las mentiras paternalistas legítimas de todas las demás consistiría entonces en preguntar si el engañado, cuando es por completo capaz de juzgar lo que más le conviene, querría él mismo ser engañado. Si se vuelve lo suficientemente racional para juzgar en un momento posterior, podríamos entonces preguntar si da su consentimiento retroactivo al engaño: si está agradecido de que se le haya mentido. A veces la respuesta a tales preguntas es clara. Si alguien pide de antemano ser engañado o que se le impongan restricciones, se puede asumir muchas veces que hay consentimiento. Odiseo pidió ser atado con cuerdas, algunos pacientes piden a su médico que no les revele un pronóstico aciago. Otras veces no ha habido consentimiento anterior, pero cualquier persona razonable querría ser coartada, o incluso engañada, por su propio bien, Una persona trastornada temporalmente que pida un cuchillo, o un niño paralizado de miedo al que haya que engatusar y sacar de una casa en llamas, no cuestionará la integridad de quienes le mintieron una vez que su buen juicio haya vuelto o se haya desarrollado. Esas preguntas funcionan igualmente bien para descartar casos en los que nadie daría auténtico consentimiento a ciertas formas de coerción meramente etiquetadas como paternalistas. Encerrar a alguien en un hospital psiquiá trico con el fin de "ayudarlo" a superar sus desacuerdos políticos con un régimen, por ejemplo, es una suerte para la cual no hay ningún consentimiento implícito; y el consentimiento retroactivo a ese tratamiento ya no es libre: es la expresión de un espíritu roto. O tomemos aquel ejemplo a menudo citado en la Antigüedad: que es correcto llevar falsos informes de victoria a los soldados que flaquean en la batalla, de modo que sientan el ánimo de seguir luchando para derrotar al enemigo. Quienes dicen tales falsedades pueden haberse convencido de que están haciéndoles un favor a los soldados. Y tina vez que se logra la victoria, los soldados engañados que llegan a sobrevivir también pueden pensar lo mismo. Pero antes de entrar en combate, no verían las cosas con tanto optimismo. Tienen razón al preguntar cómo se justifica ese proceder cuando no llegan a saber el resultado de la batalla cómo puede el mentiroso atribuirse el derecho de considerar
—
.
|; ζ
$ ΐ
85
m life & s-: •
it i
i
% '
fe ? ¡i
k
í
V
i
J :. fe
fe · .
Ife
I fe
:
v!fe
fe .
fe fe !
i ‘
fe
fe
! ·'
el consentimiento futuro sólo después de que se ha conseguido la victoria, y sólo para los sobrevivientes . Si bien la defensa de tales mentiras se formula en lenguaje paternalista, subrayando el orgullo y el consentimiento futuro de los soldados engañados una vez que hayan ganado, y su gratitud al haber sacado valor para seguir peleando mediante una mentira, no se advierte mucho interés genuino por el soldado detrás de esas palabras, ni tampoco es defendible la idea de que los soldados engañados no son lo suficientemente racionales como para elegir por sí mismos. La mentira es puramente estratégica, se dice por entero para promover los objetivos de aquellos que dirigen las hostilidades. Pero muchas veces no queda claro si una persona racional podría, en algún momento futuro, dar su consentimiento o no a que se la haya engañado. Las mentiras paternalistas se dicen con tanta frecuencia en circunstancias muy privadas, cuando la existencia de redes intrincadas de ocultamiento prolongado impide distinguir cuál es una alternativa realista, si el engañado es de verdad incapaz de afrontar la verdad, qué lo beneficiará o lo dañará, e incluso, para empezar, qué es una mentira . ¿Deberían, por ejemplo, los padres que han adoptado a un hijo pretender ante él que son sus padres biológicos?13 ¿Debería una esposa críticamente enferma, temerosa de la incapacidad de su marido para afrontar la situación, mentirle acerca de su condición? Si examinamos las muchas mentiras que se han dicho y vivido para ocultar estos asuntos, las consecuencias de decir la verdad no son del todo uniformes. La mayoría, si se les dijera la verdad, bien podrían estar de acuerdo en que prefieren saber; pero algunos se afligirían y desearían que no se les hubiera dicho nada. Con excepción de los casos muy claros, en los cuales todos coin cidir í an en dar el consentimiento o en rehusarse a hacerlo, basarse en el consentimiento tácito es muy diferente de tener el consentimiento real. Este último hace que los enunciados falsos ya no seán engañosos, como en un juego para el que los jugadores han dado su asentimiento; no se puede decir lo mismo del consentimiento implícito. Independientemente de que creamos que se va a dar o no ese consentimiento, todavía tenemos entonces que preguntar si la mentira se justifica por otras razones. El vínculo entre el
—
—
fe í ΐ
SISSELA BOK
248
fefe
—
-
fe
[i
!
i
í?!fe
k
I
fe Sfei fe:
'
Si
fe
13 La práctica actual es alentar a los padres a ser francos acerca de este hecho con un hijo adoptado.
f ?.
Sí
IfelI ? ! gj =:· ¡ .:
fefefe
life fe M -
$:
·
··
'
fe
·.
MENTIRAS PATERNALISTAS
*
·
'
mentiroso y el enga ñado no justifica por sí mismo las mentiras paternalistas, ni tampoco la creencia del mentiroso en sus buenas intenciones, en la incapacidad del engañado para actuar razona-
El
'
249
fe
blemente si se le dijera la verdad ni en el consentimiento implícito del engañado. Al asumir tal consentimiento, todos los sesgos que fe Ife- v aquejan a la perspectiva del mentiroso están presentes de una manera importante. fe fe Si asumimos el punto de vista de los timados potenciales, cobra v § fe importancia tratar de no caer en ningún aprieto que dé pie a que ®- ífe los demás crean que debemos ser engañados. Es posible discutir fe de antemano el grado de veracidad que podemos tolerar en un matrimonio, en una amistad o en una relación laboral, y definir las normas básicas mucho antes de que haya una gran cantidad de cosas que ocultar. Con las mentiras paternalistas, así como con | las mentiras piadosas (y a menudo ambas se traslapan), puede ser mfe dif ícil eliminar de nuestra vida todos los casos de duplicidad; pero no hay razón para no esforzarse en reducirlos en la medida de lo posible, buscar alternativas, hacer saber a los demás que preferife mos que se nos trate con franqueza. (Huelga decir, sin embargo, fe tal como ocurre con las mentiras piadosas, con las mentiras fe que fepaternalistas es importante no imaginar que abandonar el engaño debe también traer consigo el abandono de la discreción y la .) sensibilidad fe :S v- · La elaboración de normas puede tener éxito entre esposos, amigos y colegas; pero los problemas importantes surgen con respecfe to a los niños y a los retrasados, que no lograrán pronto o que tal vez no lo logren nunca llegar al momento en que sean capaces de discutir con otros con qué grado de honestidad quieren ser tratados. El consentimiento presente para engañarlos es, por con, dif ícil de obtener; y el consentimiento retroactivo en el siguiente w futuro o bien es imposible o es tan distante que termina siendo el t. menos confiable de todos. La dificultad para estos grupos se acrecienta aún más por el | hecho de que, cuando se ha recurrido al debate público, el re| ¡Jfe sultado ha sido con frecuencia especialmente malo en lo que se feferefiere a la protección de sus intereses. Los pensadores eminen|g: temente "razonables" han apoyado las prácticas más brutales de jfffe manipulación y engaño de los a ún no maduros, los incompetentes jjff : y los irracionales. Incluso John Stuart Mill, quien habló con tanta pí enjundia en favor de la libertad, estuvo de acuerdo en que había '
.
/ • fe
fe
···
>
'
.
,
"
fe
·
'
—
" ··
_ -fe *
fe
*
.
s
Si
·
fe-fe
m&r·
.
—
-7¡·ZS · £*
'
I iI t
0
I
250
SISSELA BOK
í
miI m·· m m : :£
¡8 I •
u m I
ti IB ííV: fel:
*I ;
V!· : ;
m 5 '! \u ;"
W[ #í [; } ;
IV
¡I m! M If í m ií
m m HV
i
m
i
fl ;¡
í T ? ií [il?[ '
II
m P M
que hacer excepciones en el caso de los niños, de aquellos que no se pueden cuidar solos y de esos "estados subdesarrollados en los cuales la propia raza puede ser considerada menor de edad". Mili sostuvo: "El despotismo es un modo legítimo de gobierno cuando se trata de bá rbaros, siempre que el fin sea su mejoramiento, y los medios están justificados cuando realmente realizan ese fin."14 Apelar a "personas razonables" nunca ha protegido los intereses de aquellos a quienes se considera forasteros, inferiores,r incompetentes o no maduros. Y ni siquiera ellas mismas tienen forma de distinguir entre motivos benévolos y malévolos para mentirles; la historia tampoco les daría muchas razones para confiar en que los motivos benévolos predominen. Por lo tanto, en lugar de aceptar la idea común de que de algún modo es más justificable mentir a los niños y a aquellos a quienes los mentirosos ven como niños, es necesario tomar precauciones especiales para no explotarlas. En suma, si bien es f ácil entender y solidarizarse con las mentiras paternalistas en algunos momentos, éstas también conllevan riesgos muy especiales: riesgos para el propio mentiroso por tener que mentir cada vez más a fin de guardar las apariencias entre las personas con quienes vive o a quienes ve con regularidad, y por lo tanto por la mayor probabilidad de ser descubierto y perder credibilidad; riesgos para la relación en la cual ocurre el engaño; y riesgos de explotación de todo tipo para el engañado. No obstante, también ocurre, de hecho, que algunas personas preferirían ser engañadas por razones paternalistas. La dificultad en este caso está en saber quiénes podrían ser esas personas. Si existe alguna razón por la cual no podamos preguntarles, mucho depende de lo que efectivamente es probable que les ocurra a los engañados. Tal vez no sea justo ni amable para una persona decirle ciertas falsedades; pero entonces tal vez no sea justo ni amable tampoco decirle las verdades correspondientes. Lo único que hace la mera privacidad de la comunicación en el engaño paternalista es agudizar esta dificultad, como lo hace el no compartir el apuro de aquellos que son menos que medianamente capaces. Propongo explorar esta cuestión con mayor detalle en el siguiente capítulo, centrándome en las mentiras dichas a aquellos que están enfermos y a quienes están próximos a morir, Duran14 Mill, "On Liberty", pp. 197-198.
'
F
&>
vi:
MENTIRAS PATERNALISTAS
m. m
251
·
te mucho tiempo ha habido una división de opiniones en cuan: to al engaño en esos momentos. Ahora empiezan a exponerse \ | públicamente los datos empíricos sobre qué información quiere " Pp* realmente la gente en relación con su enfermedad y con la probaTft bilidad de que la muerte pueda estar cerca información que tendrá que ser sopesada en cualquier elección de ser veraz o no con ¡H los pacientes . Además, el hecho de que tales elecciones tengan que ver con profesionales de la salud hace que, de nuevo, haya una mayor posibilidad de lograr que la discusión pública aborde estos problemas más que de las muchas mentiras que se dicen en p la penumbra de la vida familiar.
jgp
íp
p
'
·
¡
'
—
—
·
HE pi
Sjfcj
ip m i #
ifj¡ $m •
&
I
P IÍ m! m i
m as m m
8! i Irmi Y ·: ' jP :
Ά
;:
: k: i
Jiii - jr ü f\
*!
;
tu i :· ···'! fi\A\ ,'·! '
. '
3
i
3. *
W
:
r
A
?· : :! U ::‘ ‘A
1! M
·! ?! ·
i=! - j í:L
li
>··,
Ή
·· ί : ::
i
;
·
·
6; · ΐ-
lli í
15
MENTIRAS ANTE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS ía ser impeEl rostro de un médico, como el de un diplomático, deber netrable. La naturaleza es una hipócrita vieja y benévola; engaña al enfermo y al moribundo con ilusiones mejores que cualquier analgésico. [ - ·. ] Algunos viejos médicos astutos tienen unas cuantas frases siempre a mano para los pacientes que insisten en conocer la patología de sus quejas sin la mínima capacidad de entender la explicación científica. He sabido que el término "irritación vertebral" funciona bien en tales ocasiones, pero creo que nada en general ha abarcado tanto terreno, con tan poco significado, y ha dado tan profunda satisfacción a todos los involucrados, como la frase magnif ícente "congestión del sistema portal".
—
Oliver Wendell Holmes, Medical Essays
Este engaño lo torturaba: el deseo de todos ellos de no admitir lo que sabían y lo que él sabía, sino querer mentirle en cuanto a su terrible enfermedad, y desear y hacer que él participara en esa mentira. Esas mentiras mentiras usadas la víspera de su muerte y destinadas a degradar este horrible y solemne acto al nivel de sus visitantes, sus telones, su esturión para cenar eran una terrible agonía para Iván Ilich.
—
—
— León Tolstói, La muerte de Iván Ilich
Cuando la vida de un hombre ha llegado a estar tan vinculada a la técnica psicoanalítica, él se encuentra totalmente incapacitado para las mentiras y las argucias que en otras condiciones son tan indispensables para un médico, y si una vez con las mejores intenciones trata de usarlas es probable que se traicione. Ya que exigimos estrictamente a nuestros pacientes decir la verdad, ponemos en peligro toda nuestra autoridad si nos permitimos que ellos nos sorprendan alejándonos de la verdad.
— Sigmund Freud, Obras completas, II
253
'
I mm
v:w
I;-
Ipi @11
if
II »
!
?:
mu
Si;·
-
:
·
in
m
Jí "
í:
-
F: ir F HF •
; ? ;:
i
I :
F:
i
F! ;·
:
i
254
SISSELA BOK
I EL ENGA ñO COMO TERAPIA
Un hombre de 46 a ños llega a una clínica a someterse a un exa men f ísico de rutina que le han pedido como requisito para la contratación de un seguro, y ahí se le diagnostica una forma de cáncer que probablemente le cause la muerte antes de seis meses No existe cura conocida para este tipo de tumores. La quimioterapia puede prolongarle la vida unos cuantos meses, pero tendrá efectos colaterales que el médico no cree justificados en este caso. Además, él piensa que esa terapia se debería reservar para pacientes con alguna oportunidad de recuperación o de remisión de la enfermedad. El paciente no tiene ningún síntoma que le dé razón para creer que no está en perfectas condiciones de salud. Espera tomar unas breves vacaciones en una semana. Para el médico, hay ahora varias opciones que involucran la veracidad. ¿Debe decirle al paciente lo que sabe o escondérselo? Si le preguntara, ¿debe negarlo? Si decide revelarle el diagnóstico, ¿debe aguardar para hacerlo hasta después de que el paciente vuelva de sus vacaciones? Finalmente, aim cuando sí revele la grave naturaleza del diagnóstico, ¿debe mencionar la posibilidad de la quimioterapia y sus razones para no recomendarla en este caso particular? ¿O debe alentar todo esfuerzo último por posponer la muerte? En este caso específico, el médico eligió informar al paciente de su diagnóstico inmediatamente. Sin embargo, no le mencionó la posibilidad de la quimioterapia. Un estudiante de medicina que trabajaba bajo sus órdenes no estaba de acuerdo con él; varias enfermeras también pensaban que se le debería haber informado al paciente de esta posibilidad. Ellos trataron de persuadir al médico, sin éxito, de que el paciente tenía este derecho. Cuando el intento de persuasión fracasó, el estudiante eligió desobedecer al doctor informándole al paciente de la alternativa de la quimioterapia. Después de consultar con sus familiares, el paciente eligió pedir el tratamiento. Los médicos se enfrentan a este tipo de elecciones con frecuencia y urgencia. Qué han de revelar, qué se reservarán o distorsionarán les importará profundamente a sus pacientes. Los médicos subrayan con la vehemencia correspondiente sus razones para tergiversar u ocultar algo: no confundir a una persona enferma
:
ψ ζ .·
M
-
*tl
MENTIRAS ANTE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS
eg*·.
-
255
EK
Λ.Τί
IS?
inútilmente, ni causarle lo que bien puede ser un dolor o una incomodidad innecesarios, como en el caso del paciente de cáncer; ¡¡pino dejar a un paciente sin esperanza, como en aquellos muchos ¡ casos en que a los moribundos no se les dice la verdad sobre su p ón; o mejorar las posibilidades de curación, como cuando , HHw condici un optimismo injustificado acerca de alguna forma de expresa se IÉ médicos usan la información como parte del régimen . Los terapia ; > terapéutico se administra en ciertas cantidades, mezclada y de ¡R acuerdo con el momento que se considera mejor para los pacien¡pF tes. La exactitud, en comparación, importa mucho menos. Mentir a los pacientes ha parecido, por lo tanto, un acto espeiiSf - · dalmente disculpable. Algunos sostendrían que a los médicos, y ¡ fe sólo a los médicos, se les debería conceder el derecho a manipu| WmP iáx la verdad de formas por demás indeseables para los políticos, ÜK los abogados y otros. Se entrena a los médicos para ayudar a los : ·· pacientes; su relación con ellos comporta obligaciones especiales, | F y saben mucho más que los legos acerca de lo que ayuda y lo que i dificulta la recuperación y la supervivencia. mp Así que ni siquiera los médicos más escrupulosos que se consideran alejados de los curanderos y los que ofrecen falsos remeISpE Λ dios se atreven a renegar de todas las mentiras. Mentir suele ser |incorrecto, sostienen ellos, pero menos que permitir que la verdad ·dañe a los pacientes. B.C. Meyer hace eco de este punto de vista común: "La nuestra es una profesión que tradicionalmente muy mH m- se ha guiado por un precepto que trasciende la virtud de pronunK ciar la verdad por la verdad misma, y que es, 'en la medida de lo F , no dañar '."2 F · posible F1 1 m Para Meyer, la verdad puede ser importante, pero no cuando i i la salud y el bienestar de los pacientes. Esto ha BSC Μ&β : pone en peligro parecido de suyo evidente para muchos médicos en el pasado tanto que encontramos muy pocas menciones a la veracidad en ; ¡pR: los códigos y en los juramentos y escritos de médicos a lo largo de los siglos . Esta ausencia es de lo más sorprendente cuando que en esos mismos documentos se han expresado de notamos · V manera consistente y conmovedora otros principios de la ética. ÉfF Los dos principios fundamentales de hacer bien y de no dañar de beneficencia y de no maleficencia son los más inmediatam ¡Sí gas
Jf
±
ill :;í l
Hpi?; 5
mente pertinentes para los médicos, y los que con más frecuencia se subrayan. Preservar la vida y la buena salud, prevenir la en fermedad, el dolor y la muerte: éstas son las tareas perennes de la medicina y la enfermería. Esos dos principios han encontrado una poderosa expresión en todas las épocas dé la historia de la medi cina. En el Juramento hipocrá tico, los médicos prometen: "usar el tratamiento para ayudar al enfermo [ . .. ], pero nunca con miras a lastimar y hacer mal".3 Y un juramento hind ú de iniciación dice: "Día y noche, por ocupado que puedas estar, te esforzarás por dar alivio a los pacientes con todo tu corazón y tu alma. No abandonarás ni lastimarás al paciente ni siquiera en aras de tu propia vida. '4 Pero no hay un énfasis similar en la veracidad. Está ausente prácticamente de todos los juramentos, códigos y oraciones. El Juramento hipocrá tico no hace ninguna mención a decir la verdad a los pacientes con respecto a su condición, pronóstico o tratamien to. Igualmente, otros de los primeros códigos y oraciones guardan silencio sobre la materia. Desde luego, a menudo hacen referencia a la confidencialidad con la cual los médicos deben tratar todo aquello que los pacientes les cuentan; pero no hay una referencia correspondiente a la honestidad hacia el paciente. Uno de los pocos que invocó tal principio fue Amado Lusitano, un médico judío muy conocido por su destreza, quien fue perseguido y murió víctima de la peste en 1568. Lusitano publicó un juramento que en parte dice: "Si miento, caiga sobre mí la ira eterna de Dios y de Su ángel Rafael, y que en nada del arte de la medicina tenga yo éxito conforme a mis deseos."5 Códigos posteriores continuaron evitando el asunto. Ni siquiera la Declaración de Ginebra, adoptada en 1948 por la Asociación Médica Mundial, hace ninguna referencia al respecto. Por su par te, los Principios de Ética Médica de la Asociación Médica de Estados Unidos6 todavía dejaron a criterio del médico la decisión de informar a los pacientes hasta que se publicó una edición revisada en 1980.
i
a
Jewish Point of View". 6 "Ten Principles
of Medical Ethics".
.
m
;v
*
-
I
m
MENTIRAS ANTE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS
257
II : Dada esa libertad, cada médico puede decidir cuánto decir, si iplrtucho o poco, dependiendo de cuánto quiera que el paciente sepa W$ siempre que no quebrante ninguna ley. En el caso del hombre ¡fey encionado al comienzo de este capítulo, algunos médicos po.
·'
A
4
^
que tienen justificación para mentir por el bien del eiiían sentir , otros podrían ser veraces. Tal vez algunos oculten las enciente Alternativas al tratamiento que recomiendan; otros no. En cada ¡IJAaso, podrían apelar a los Principios de Ética de la Asociación H¡¡¡§ dica de Estados Unidos. Una gran mayoría elegiría tener la
^
&lé Ipljosibilidad de mentir. Pretenderían que una mentira no sólo pueft dé evitar daños al paciente, sino que también es dif ícil saber si
?
¡jí pruebas. Y tomar cualquier pretensión en sentido contrario como
rl
s-N
'·
3
g; ipg
B§te; ¡pe
.
:
§¡tg " *£v :'.rr/ *
álí;:
IIP& I
Í
mtm
A
¡§g
1 Sift-
m§f Ji
8i&í
’
.
&
&
:
Si
&
$ í
i '
V·
"sintomá tica" de una negación más profunda no deja espacio para el discurso razonado. No hay manera de que tal negación universal pueda ser probada en su verdad o en su falsedad. Creer en ella es una creencia metaf ísica acerca de la condición humana, no un enunciado acerca de lo que los pacientes efectivamente quieren y no quieren. Es cierto que nunca logramos entender por completo la posibilidad de nuestra propia muerte, de entrada no más que la de estar vivos. Pero, desde luego, las personas difieren en el grado en el cual pueden acercarse a tal conocimiento, tomarlo en cuenta eri sus planes y concillarse con él. Montaigne afirmaba que para poder aprender a vivir y a mo, rir los seres humanos tienen que pensar en la muerte y estar dispuestos a aceptarla.14 Hacer como el avestruz, o que, valiéndose de mentiras, alguien evite que tratemos de discernir qué va a pasar, obstaculiza la libertad: la libertad de considerar nuestra vida como un todo, con un principio, una duración y un final. Tal vez algunos pidan que se les engañe, en lugar de ver su vida como algo finito de esa forma; otros rechazan la información que les exigiría hacer esto; pero la mayoría dice que quiere saber. Su inquietud por saber acerca de su condición va bastante más allá de la mera curiosidad o del deseo de hacer elecciones personales aisladas en el corto lapso que les queda de vida; están en juego su posición hacia toda la vida que han vivido, y su capacidad para darle un sentido y una conclusión.15 Al mentir o al ocultar los hechos que permiten llegar a ese discernimiento, es posible que los médicos reflejen sus propios temores (los cuales, de acuerdo con un estudio,16 son mucho más fuertes que los de los legos) de afrontar preguntas acerca del sentido de nuestra vida y la inevitabilidad de la muerte. Más allá de la pérdida fundamental que puede ocasionar el engaño, también hemos ido cobrando cada vez más conciencia de todo lo que les puede ocurrir a los pacientes en el curso de su enfermedad cuando se les niega la información o ésta se distor14 Michel de Montaigne, Ensayos, libro 1, cap. 20.
ía especializada donde se plantean estas cuestiones de la en la bibliograf | f · manera más directa. Dos obras donde se retoman con sorprendente belleza y senson May Sarton, As We Are Now; y Freya Stark, A Peak in Darien. il?:.; dllez jfe 16 Herman Feifel et al ., "Physicians Consider Death". ft* W::· - . 15 Es
>
$!3Í
ág
-‘
·
.; r: |
264 %
p
if
¡fe
iJ §
í
ir
II «rir
# Mx
SI i mi
i
m :
mí
m\ m ÍK %
rti
rs
¡II sís.ii ;
i If : ¡: É ilH
111
Si i
ill ü j í
m
1 Bi:i
'
SISSELA BOK
siona. Las mentiras los colocan en una posición tal que ya no quieren participar en las elecciones que atañen a su propia salud, incluida, para empezar, la elección de si han de ser "pacientes". Un enfermo terminal que no es informado de que su afección es incurable y que está cerca de la muerte no puede tomar decisio nes sobre el final de su vida: sobre ingresar o no en un hospital, o someterse a una cirugía; dónde y con quién pasar sus últi mos días; cómo poner sus asuntos en orden; no se pueden hacer todas estas elecciones que son de lo más personales si se mantiene al enfermo en la oscuridad, o se le dan pistas y claves contra
-
-
dictorias. Siempre ha sido especialmente f ácil no dejar que los pacientes con una enfermedad terminal se enteren de la situación. Ellos son los más vulnerables, los menos capaces de tomar medidas para enterarse de lo que necesitan saber o para proteger su autonomía. El hecho mismo de estar tan enfermo aumenta considerablemente la probabilidad de que los demás tomen el control. Y el temor de estar desamparado frente a tal control es cada vez más grande. Al mismo tiempo, el periodo de dependencia y lento deterioro de la salud y la fuerza que la gente padece se ha extendido. Ha habido un notable cambio en cuanto al intemamiento de los ancianos y de aquellos que están cerca de la muerte. (Más de un 80 por ciento de los estadounidenses mueren hoy día en un hospital o en alguna otra institución.) Los pacientes que se encuentran gravemente enfermos suelen sufrir de un mayor distanciamiento y pérdida de control sobre sus funciones más básicas. Cables eléctricos, máquinas, administración intravenosa de líquidos, todo esto crea nuevas dependencias y al mismo tiempo una nueva distancia entre el paciente y todos los que se acercan a él. Los pacientes curables suelen estar dispuestos a pasar por tales procedimientos; pero cuando no es posible ninguna cura, estos procedimientos meramente intensifican la sensación de distancia e incertidumbre e incluso pueden tomar el lugar de actos humanos de confort. Sin embargo, quienes tienen estos padecimientos suelen temer parecer molestos si se quejan. Mentirles, tal vez en aras de los propósitos más caritativos, puede luego ocasionar que inconscientemente acepten someterse a nuevos procedimientos, tal vez a otra cirugía, en los que se mantiene a raya a la muerte mediante transfusiones, respiradores, e incluso
W
;
-
‘
MENTIRAS ANTE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS
®K φ
resucitación, que rebasan con mucho lo que la mayoría de la gente desearía. Ver a los parientes en esas situaciones dif íciles ha provocado un gran recrudecimiento de la preocupación por la muerte y los moribundos. Arraigado en este temor no está un terror creciente hacia el momento de la muerte, ni siquiera hacia los instantes que la preceden. Tampoco hay un mayor miedo de estar muerto. A diferencia de los siglos de vidas vividas en el temor de los castigos que se infligen después de la muerte, muchos ahora aceptarían la idea expresada por Epicuro, quien murió en 270 a.C.:17 "La muerte, entonces, el más horrendo de los males, no es nada para nosotros, pues, mientras vivimos, la muerte no ha venido ella, y cuando ha venido ella, ya no vivimos nosotros." Si no es un temor por el momento de morir ni de estar muerto, el temor creciente es por todo lo que ahora precede a la muerte de mucha gente: la posibilidad de dolor prolongado, la creciente debilidad, la incertidumbre, la pérdida de facultades y la posibilidad de padecer senilidad, la sensación de ser una carga. Este temor se alimenta más por la pérdida de la confianza en los profesionales de la salud. En parte, esta pérdida de la confianza es resultado de los abusos que han sido expuestos: los escándalos de Medicaid, el lucro de los asilos de ancianos, la explotación comercial de aquellos que buscan remedios para sus enfermedades;18 en parte también por las prácticas enga ñosas que sospechan los pacientes, habiendo visto cómo amigos y parientes fueron mantenidos en la oscuridad; en parte, finalmente, por el mero número de personas, a menudo extraños, que participan en la atención de cualquier paciente. La confianza que podría haberse tenido con un doctor ya conocido para el paciente se deposita con menos facilidad en un equipo de extraños, independientemente de cuán expertos o bien intencionados sean.
-
ill Ijpl
Am its jj¡p Βν ·
S' ÉI
mM '
'
jj|r | ¡fe
· life:: '
.
:
i
Süa*£r :?··.
'
·
'
:
; | É
:
É¡fe
¡
r §1 m*
-
Br m * **
m
265
iU fes fg
p;
Mr:
ü
17 Véase Dió genes Laerdo, Vidas de los más ilustres filósofos griegos, vol. Π, p. 206. Epicuro heredó su jardín a sus amigos y descendientes, y escribió en la víspera | \ de su muerte: "Hallándome en el feliz y último día de vida, y aun ya muriendo, os escribo así: tanto es el dolor que me causa la estranguria y la disentería, que l ; parece no ser ya mayor su intensidad; no obstante, se compensa de algún modo | | | recordando nuestros inventos y raciocinios" (Carta a Idomeo, ibid ., p. 180). 18 véase Ivan Ülich, Medical Nemesis, para una crítica de las tendencias iatrogénicas de la atención médica contemporánea en las sociedades industrializadas.
m .
IIP gp
^
j| §
m
ti· :: ·
í
¥
i;
31
Hi I
1 I Pi II 11 M I iIfm m
ii§ I J t -s •
M
m y¡
vR
I Mmm
I Im!
m !1
n
I
\ \
i Soil \
%
pi
ifii $1 !
I j|j : i
IU J i! i fiiijl . j
H mί •
1 ·!!
:
·
H
'
iRi j| >|
U: S i1
·
\i \ ·
11 ;! . !·
jj .
1 i !
)
!i ·:;
r
Í! ·!
:·
\\
IS w J
I
r
.
i
Ήί
: ·
266
SISSELA BOK
El detallamiento de todo lo que él consentimiento informado19 iimplica y la información que éste presupone es lo que ha dado pie a que por primera vez se discuta de una manera seria el tema de decir la verdad en las profesiones relacionadas con la salud. El consentimiento informado es una farsa si se distorsiona la información ofrecida o si se da incompleta. Y obviamente, incluso la información completa en relación con los procedimientos quir úrgicos o la medicación resulta inú til a menos que el paciente esté enterado también de qué condición es la que se supone que éstos corrigen. Las cartas de derechos de los pacientes, que igualmente subrayan su derecho a ser informados, están ganando aceptación en la actualidad.20 Este derecho no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es el intento de ponerlo en práctica. No obstante, aun cuando a los pacientes se les entregue una carta de derechos redactada de la forma más elegante, esto no significa de ninguna manera que su derecho a recibir un diagnóstico y un pronóstico veraces siempre se respete. La razón por la cual hasta los médicos que reconocen el derecho de un paciente a tener información pueden, sin embargo, no ofrecerla nos conduce al tercer argumento en contra de decir a todos los pacientes la verdad. Este argumento sostiene que la información dada podría lastimar al paciente y que la preocupación por el derecho a tal información es, por consiguiente, una amenaza a una atención a la salud apropiada. Según argumentan estos médicos, un paciente puede desear suicidarse después de recibir noticias desalentadoras, o sufrir un paro cardiaco, o simplemente dejar de luchar y así no captar la pequeña oportunidad que le queda qle recuperarse. Y aun cuando el panorama para un paciente sea muy bueno, revelar un riesgo insignificante puede causar 19 La ley exige que las incursiones hechas en el cuerpo de una persona sólo tengan lugar con el consentimiento informado voluntario de esa persona. El término "consentimiento informado" sólo se volvió de uso común después de I960, cuando el Tribunal Supremo de Kansas lo usó en el caso Nathason contra Kline, 186 Kan. 393, 350, p. ad. 1093 (1960). Hoy día, el paciente tiene derecho a que se le expongan completamente los riesgos, los beneficios y los tratamientos alternativos a cualquier procedimiento propuesto, tanto en la terapia como en la experimentación médica, excepto en casos de urgencia o cuando el paciente es incapaz, en cuyo caso se exige el consentimiento de otra persona autorizada por poder. 20 Véase, por ejemplo, "Statement on a Patient's Bill of Rights", reimpreso en Stanley Joel Reiser, Arthur J. Dyck y William J. Curran, Ethics in Medicine, p. 148.
'
·
.
.
r te MENTIRAS ANTE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS m
267
enorme conmoción a algunos pacientes u ocasionar que rechacen
I;
medios de protección necesarios como una vacunación o el uso de Sí antibióticos. La base f áctica de este argumento ha sido puesta en tela de juidesde dos puntos de vista. Los daños asociados a revelar malas ρ· cio o los riesgos son menos frecuentes de lo que los médicos noticias § f . . creen; y los beneficios que se obtienen al ser informado son más sustanciales, lo son incluso sensiblemente. El dolor se tolera con !%·;; más facilidad, la recuperación de una cirugía es más rápida y la U §> cooperación con la terapia mejora notablemente. La actitud de 'To que no sabemos no nos dañará" ha mostrado ser poco realista; jf lo que los pacientes no saben sino que sospechan vagamente es lo que les provoca una enorme preocupación que los corroe. Es cierto que las respuestas a esta cuestión del daño por la in& .· J-V % formación no se pueden aplicar por igual a todos los pacientes. Si empezamos por examinar el temor que expresan los médicos de que informar a los pacientes de riesgos incluso remotos, o poco tfr· m probables, relacionados con la prescripción de un medicamento o una operación podría asustar a algunos y ocasionar que otros WMm. · rechazaran el que podría haber sido el mejor tratamiento para ellos, veremos que ese temor parece ser infundado para la gran mayoría de los pacientes. Existen estudios que muestran que muy l! pocos pacientes responden retirando su consentimiento a un pro¡jj cedimiento cuando se les habla de los riesgos, y que quienes lo hacen son quienes justamente bien podrían haber resultado lo su| ficientemente alterados como para demandar al médico si no se ms les hubiera pedido el consentimiento de antemano.21 Es posible .y·. que en ocasiones todavía más raras haya personas especialmente f sico por el susto; algususceptibles que manifiesten deterioro í han incluso se dicos preguntado si los pacientes que muenos mé ;R ren después de dar el consentimiento informado a una operación, pero antes de que ésta realmente se efectúe, de algún modo mueren por la información que se les dio.22 Si bien tales preguntas son p · imposibles de responder en cualquier caso, desde luego dan argumentos que apoyan la cautela, una inquietud real por la persona a . se le cuentan los riesgos que enfrentará, y sensibilidad ante quien V:· los ; todos signos de angustia. 1
.
'
-
·.-
U. .
.
.
L* '
•
V
ifc S. ’
Ϊ Γ
?
·
'
·
.
21 Véase Ralph
Aphidi, "Informed Consent: A Study of Patient Reaction". . Kaplan, Richard A. Greenwald y Arvey I. Rogers, "Let-
22 Consúltese Steven R
ter to the Editor".
i :V
m-
li i M
SISSELA BOK
268
$
i
il ls
-
I ffl
n :ü:
.
if
f: Ψ
I
Ψ ji : .
if
f! üil U ]:!Γ
í-\ '
if ;i¡1
N * i. d ;
La situación es muy diferente cuando se informa de un pronóstico muy grave a personas que ya están enfermas, tal vez ya bastante débiles y desalentadas. Los médicos temen que esa información pueda ocasionar que los pacientes se suiciden o se asusten, o se depriman a tal grado que su enfermedad se agrave. El miedo a que un gran nú mero de pacientes se suiciden parece ser infundado.23 Y si algunos lo hacen, ¿es ésa una respuesta tan poco razonable, tan en contra de lo más conveniente para el paciente que los médicos deben convertirla en una razón para esconder la verdad o mentir ? Muchas sociedades han permitido el suicidio en el pasado; la de Estados Unidos lo ha despenalizado; y algunas han llegado a establecer distinciones entre los muchos suicidios que deben ser evitados si acaso esto es posible, y aquellos que deben ser respetados.24 Otra respuesta posible a noticias muy sombrías es el desencadenamiento de mecanismos fisiológicos que aceleren la muerte una forma de renunciar o de prepararse para lo inevitable, dependiendo de nuestro propio punto de vista . Lewis Thomas, al estudiar las respuestas en humanos y animales, sostiene que no es
—
—
improbable que: [ .. . ] haya un movimiento crucial en alguna etapa de la reacción corporal a la lesión o a la enfermedad, tal vez también al envejecimiento, cuando el organismo se da por vencido y admite que se acerca la hora de morir, y en ese momento se desencadenan los sucesos que conducen a la muerte, como un mecanismo coordinado. Poco a poco se interrumpen las funciones, en secuencia, irreversiblemente y, mientras esto sucede, entra en acción un mecanismo neural que se mantiene listo para esta ocasión.25
ü
li
m-
\i
íl -
i !
AA m m
ii
m
if
ft
MW
Tal respuesta puede ser apropiada, en cuyo caso hace que los momentos de transición a la muerte sean tan tranquilos como con tanta frecuencia lo testifican las personas que han muerto y han sido resucitadas. Pero también puede producirse de forma inapropiada, cuando el organismo podría haber seguido viviendo, tal 23 Oken, "What to Tell Cancer Patients"; Veatch, Death, Dying and the Biological Revolution; Weisman, On Dying and Denying. 24 Norman L. Cantor, "A Patient's Decision to Decline Life-Saving Treatment: Bodily Integrity Versus the Preservation of Life"; Danielle Gourevitch, "Suicide Among the Sick in Classical Antiquity"; véase una bibliograf ía en Bok, "Voluntary Euthanasia". 25 Lewis Thomas, "A Meliorist View of Disease and Dying".
.
ps -
í m .X i .
MENTIRAS ANTE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS
269
'
. .
vez incluso inducida de manera malévola por actos externos cuya intención era matar. Thomas especula que algunas de las muertes que son resultado de la "brujería" se deben a tales respuestas. Claude Lévi-Strauss describe las muertes por exorcismo y el lanzamiento de hechizos de formas que sugieren que el mismo proceso puede entonces ser provocado por la comunidad.26 No es inconcebible que comunicar malas noticias de manera abrupta, o dar un gran susto a alguien incapaz de tolerarlo pu< % dieran también provocar esa "respuesta de morirse", sin que el st. hablante lo espere de ninguna manera. Hay muchas razones para ser cauteloso y tratar de averiguar con anticipación cuán sensible i %! podría ser un paciente para provocar en él accidentalmente por . í *f i x*tt raro que esto sea una respuesta así. Tenemos que asumir, sin embargo, que la mayoría de quienes han sobrevivido lo suficiente o para estar en una situación en la que se les pide su consentimiento informado tienen una resistencia muy sólida a hechos que desen·; ÜÁ cadenan accidentalmente procesos que conducen a la muerte. . Cuando, por otra parte, consideramos a aquellos que ya están if ΊβΚ cerca de la muerte, la "respuesta de morirse" puede ser mucho menos inapropiada, mucho menos accidental, mucho menos init sensata. En la mayoría de las sociedades, bastante antes del ad ~ de vertimiento la medicina , moderna los seres humanos se han , Sil preparado para la muerte cuando sienten que ésta se aproxima. Philippe Aries describe cuántos en la Edad Media se preparaban · | i| | j K Para Ia muerte cuando "sentían que se acercaba el fin". La esperaban recostados, rodeados de sus amigos y parientes. Recordaban v | todo lo que habían vivido y hecho, perdonaban a todos los que se i jjp encontraban cerca de su lecho de muerte, pedían a Dios que les ¿¡SEL· diera la bendición y finalmente rezaban. "Después de la oraci•ón final, todo lo que quedaba era esperar a que llegara la muerte, y no había ninguna razón para que ésta se demorar á. 27 £ En sus valientes esfuerzos por vencer a la enfermedad y salvar vidas, tal vez la medicina moderna esté dislocando las respuestas 3« E conscientes así como las puramente orgánicas que permiten que la muerte llegue cuando es inevitable, y de este modo niega a los moribundos los beneficios del acercamiento tradicional a la muerte. Al mentirles, y al empeñarse por todos los medios médicos en "
•
-
‘
A
—
.
—
'
·
?
i .
'
m :
Jlfe
| | g | .
/
//
83
•
26 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, p. 183 [cap. IX]; véase también Eric Cassell, "Permission to Die". 27 Ariés, Western Attitudes Toward Death, p. 11.
is
]%
270
8
SISSELA BOK
¡t :
jf
íf
I
% í
\4
m Λ
ntea! -
! 1
’V.
a
.{
S I
1 m $ !*· * '
r
Ή !!; ;: 1!.Ί '
·
ií
:
:
i.
V',
usil ;
curarlos mucho más allá de la posible recuperación, quizá los médicos entonces despojen a los individuos de una autonomía a la que pocos elegirían renunciar. A veces, entonces, la "respuesta de morirse" es una reacción orgánica natural en el momento en que el cuerpo ya no tiene más defensas. A veces se provoca de una forma inapropiada al comunicar noticias demasiado impresionantes o al darlas de una manera demasiado abrupta. Necesitamos aprender mucho más acerca de esta última categoría, por pequeña que sea. Pero no hay pruebas de que en general la información veraz acerca de su condición debilite a los pacientes. Aparte del posible daño que pueda provocar, hemos llegado a saber mucho más sobre los beneficios que tener la información puede aportar a los pacientes. La gente sigue instrucciones con mayor cuidado si sabe cuál es su enfermedad y por qué se les pide que tomen medicamentos; por consiguiente, es mucho más probable que se obtengan beneficios de estos procedimientos.28 Igualmente, las personas se recuperan con mayor rapidez de la cirugía y toleran el dolor con menos medicamentos si entienden qué los aqueja y qué se puede hacer por ellos.29
,
jj 1:
ü! ? .
ñ4: 4
III
í
RESPETO Y VERACIDAD
vi. Ü
3
«
üt$
· ,u
l 4!
'
V
4
-1 ]!
*
;i
;!
4; Í Bvi·· ’
81· '
lí
tm ;
mtuί I·
.
til
Tomados en conjunto, los tres argumentos que defienden las mentiras a los pacientes, como contrapeso a su derecho a ser informados, pisan terreno mucho más endeble de lo que se suele pensar. Se debe descartar el punto de vista común de que muchos pacientes no logran entender, no quieren saber y pueden ser dañados al enterarse de su condición, y que mentirles es o moralmente neutral o incluso recomendado. Más bien, tenemos que hacer una
:Í
28 Barbara S. Hulka, .C. Cassel, et al , "Communication, Compliance, and ConJ cordance between Physicians and Patients with Prescribed Medications". En el caso de prácticamente la mitad de todos los pacientes que no siguen las prescripciones del médico (y con ello se privan del efecto pretendido de estas recetas), el estudio muestra que muchos las seguirán si se les informa adecuadamente de la naturaleza de su enfermedad y lo que la medicación propuesta hará. 25 Véase Lawrence D. Egbert, George R. Batitt, et al .,"Reduction of Postoperative Pain by Encouragement and Instruction of Patients". Consúltese también Howard Waitzskin y John D. Stoeckle, "The Communication of Information about Illness".
1 •
5
H.:·
If .
!·:;
'
MENTIRAS ANTE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS
271
comparación mucho más compleja. Ante el derecho de los pacientes a saber lo que les atañe, los beneficios médicos y psicológicos que les aporta este conocimiento, el tratamiento innecesario y a veces dañino al cual pueden ser sometidos si no están enterados, y el da ño que las prácticas engañosas ocasionan a los médicos, a su profesión y a otros pacientes, tenemos que plantear una perspl pectiva paternalista severamente restringida y estrecha: que algujjgg nos pacientes no pueden entender, algunos no quieren saber y otros lite pueden sufrir un daño al enterarse de su condición, y que no tie§ nen que ser tratados forzosamente como a todos los demás si esto fe: no es lo que más les conviene. m, Este punto de vista es persuasivo. Unos cuantos pacientes piden abiertamente que no se les den malas noticias. Otros dan cla, » ras señales en ese sentido, o son probadamente vulnerables al susto o la angustia que esas noticias podrían provocar. ¿No podemos · os inferir en tales casos el consentimiento implícito a ser engañados? i Pj i ; £4·· Ocultar, evadir, guardar información puede a veces ser algo w m Wá : necesario. Pero si alguien considera la posibilidad de mentir u M $· § ocultarle la verdad a un paciente, la carga de la prueba se tiene 1 que desplazar. Como sucede con todos los engaños, en este caso se ase;· tiene que apoyar en aquellos que lo defienden en cualquier caso. : stos tienen que mostrar por qué temen que un paciente vaya a É le WM : ; dañado o cómo saben que algún otro no soportaría saber resultar r 41 w m: la verdad . La decisión de engañar tiene que verse como un paso ggí: muy inusual, que se tiene que discutir con colegas y con otros que participen en la atención del paciente. Habrá que exponer m y debatir las razones y sopesar las alternativas cuidadosamente. !j:v · En todos los casos, se debe dar la información correcta a alguien ^ estrechamente relacionado con el paciente. ftr La ley ya les permite a los médicos ocultar información a los pa1«% / £ cientes cuando es evidente que ésta dañaría su salud. Pero los :Í tribunales han limitado drásticamente este privilegio. Desde lue\ , esto no se puede interpretar de una manera tan amplia que go v i la práctica generalizada de engañar a los pacientes "por permita | If su propio bien". Tampoco se puede hacer que incluya los casos -I ¡ f en que, al escuchar su diagnóstico, los pacientes decidieran con | ¡f · calma no seguir adelante con la terapia que su médico recomien|p da.30 Mucho menos puede esto justificar el silencio o las mentiras
t
·
'55*
*
·
'
:
•
•
m '
.
i
.·
·
·
3>
.
·
íj
'
’
-
..
p
30 Véase Charles Fried,
ci/, ρρ. 20
-24.
.
ir >:
*
'
Medical Experimentation: Personal Integrity and Social Poli-
i!K
SISSELA BOK
272 fj
1
ti
m
¡KS 7
í
«
Sflí ir m
m life m
I
u ·;
m I·
1 IB ; SSi « li li]
lit i ti
II
1 il! II i i®
Ii
8R
íiwi •
·
Cl; 3i !
*í
!
n
¡B u ililií ñ!· if .i
!
lili 111
f
m
i;
·1 II l
IS
!fefl;
·
ISr Í
"
a grandes cantidades de pacientes simplemente por motivos de que no siempre es f ácil distinguir lo que un paciente quiere. Por el contrario, para la gran mayoría de los pacientes, la meta debe ser revelar la información y un ambiente de transparencia. Pero sería equivocado suponer que, por lo tanto, se puede informar de manera abrupta a los pacientes de un diagnóstico grave que, siempre que la transparencia exista, ya no será necesario el trato humanitario en esa comunicación . El doctor Cicely Saunders, director de la famosa residencia para enfermos terminales St. Christopher 's Hospice en Inglaterra, describe la sensibilidad y la comprensión que hacen falta:
—
—
Todos los pacientes necesitan que se les explique su enfermedad de una manera que les resulte comprensible y convincente si se desea que cooperen con el tratamiento o sientan alivio de la carga de sentir miedos desconocidos. Esto vale igual para cuando se trata de dar un diagnóstico en una situación esperanzadora que para cuando hay que afrontar un pronóstico malo. El hecho de que un paciente no pregunte no quiere decir que no tenga dudas. Una visita o una charla rara vez es suficiente. Sólo esperando y escuchando podemos formamos una idea de lo que debería mos estar diciendo. Los silencios y los vacíos son muchas veces más reveladores que las palabras, cuando tratamos de aprender lo que un paciente enfrenta cuando recorre el constantemente cambiante curso de su enfermedad y sus pensamientos al respecto. [ . . . ] Buena parte de la comunicación será sin palabras o se dará de manera indirecta. Esto se aplica a todos los encuentros reales con gente, pero es especialmente cierto en el caso de aquellos que, sabiéndolo o no, afrontan situaciones dif íciles o amenazadoras. También es particularmente verdadero en el caso de los muy enfermos. El principal argumento en contra de una política de negación deliberada e invariable de información desagradable es que vuelve extremadamente dif ícil, si no es que imposible, esa comunicación. Una vez que se admite la posibilidad de hablar francamente con un paciente, esto no significa que siempre vaya a ser así, pero el ambiente en su conjunto cambia. Luego nos sentimos en libertad de esperar con calma las pistas que da cada paciente, y vemos a cada uno de ellos como un individuo de quien podemos esperar inteligencia, valor y decisiones individuales. Ellos se sentirán con la seguridad suficiente para darnos esas pistas cuando lo deseen.31
-
31 Cicely
M .S. Saunders, "Telling Patients".
MENTIRAS ANTE LOS ENFERMOS Y LOS MORIBUNDOS
.
273
Sobre todo, la veracidad con aquellos que están sufriendo no :í 8¡p significa que deban ser privados de toda esperanza, la esperanza ¡S de que hay posibilidades de recuperación, por pequeñas que sean, | ¡ J|§: ni de la tranquilidad de que no los abandonaremos cuando más necesiten ayuda. i jipi Sin embargo, hay mucho por hacer todavía si queremos elimii nar las prácticas engañosas y si queremos que el ocultamiento · 1BJE se limite a los pocos pacientes que lo pidan o a aquellos con los | ;| | V que se muestre que serán dañados si se les habla francamente. | ¡ La profesión médica tiene que abordar este problema. Quienes i ^¡8·í:· están formándose para atender a enfermos y moribundos tienen | wm. que aprender cómo hablar con ellos, incluso acerca de morir. Les ayudará el que se les puede pedir que consideren formas alternativas de acercarse a los pacientes, que se pongan ellos mismos en l¡fc la situación de un paciente e incluso confronten la posibilidad de |estar ellos mismo cerca de la muerte. ;| | Mientras no llegue el día en que sea posible asegurarles a los pacientes que pueden confiar en lo que los médicos les dicen, ¿hay ®.t algo que puedan hacer para mejorar sus propias posibilidades? | jj ¿Cómo pueden tratar de evitar caer en una relación de dependenj| - cia, en la cual no tengan manera de confiar en lo que se les dice? ¿Hay alguna forma en la cual puedan mantener cierto grado de autonomía, incluso en un momento de gran debilidad? i¡ x ttei Aquellos que saben quién los cuidará cuando estén gravemeno se estén acercando al fin pueden hablar de este enfermos te ¡fil® « con mucha anticipación. Si lo hacen, es muy probable que asunto · : fe · sus deseos sean respetados. Cada vez hay más personas que fir| | | j man declaraciones conocidas como testamentos vitales, o testamenmy; tos de vida o documentos de voluntad anticipada, en los cuales, si UN así lo desean, pueden especificar si quieren o no ser informados sobre su enfermedad . También pueden especificar condiciones en ¡jl· las cuales no quieren que se les prolongue la vida.32 Y hay otros Ί BS que tal vez no hayan pensado en estos problemas con antelación y mi jgg; que pueden insistir en recibir información adecuada una vez que necesiten atención médica. Pero es la gran mayoría aquellos que temen preguntar o parecer desconfiados la que da pie a la idea de que los pacientes realmente no quieren saber pues nunca pre: · . guntan -;
!
fe
.
f¡
«
.
·
JW ..
"
'
| . 3 >
' sS
i iy
ir
.
Sí?
·
,:
!
i'
—
p &£
"
•
•
•
•
.
vi
32 Bok, "Personal
Pi · 1
-Η·:
Directions for Care at the End of Life".
—
mΤ :!
; i m
« ím
m& 1 1
1 i m
m
e;
t:
!:!
I!P
¡
ir
fr
274
SISSELA BOK
"
*
r»v
’ϊ®
La perspectiva de necesitar atención es muy diferente de la darla. La primera ve que la cuestión más fundamental para 4e los pacientes es si pueden confiar en sus cuidadores. Exige un estricto apego a la honestidad, en todos los casos salvo unos cuantos nidos cuidadosamente. La segunda ve la necesidad de estar defien fi bertad de engañar, a veces por razones auténticamente humanas Sólo ventilando estas dos perspectivas de una forma abierta y con siderando los casos excepcionales de manera explícita puede reducirse la discrepancia y restablecerse la confianza.
ñ: fii. :
&
Sf: : i
•
Y
.·
M i
:
|
ί·
· •
1
'
F Y
i
: !
-
-
i:
:
{· i:
m
[·
r.
L !;
Á
w
O
r
.· !
*
·
:;
;
ψ£
-
»i? . sm& ·· ·
® A
fe
fe
'
i
:smm-
16
CONCLUSIÓN Desde luego, es una bendición tener una mente humana que se mueve en la caridad, se apoya en la providencia y gira en tomo al eje de la verdad.
— Francis Bacon, "De la verdad"
m | r
1
fe-
·
wm
Casi toda clase de afirmación o acción puede interpretarse como osa. A lo largo de este libro, las mentiras claramente intenm engañ cionales las formas más agudamente marcadas de duplicidad | ífc han estado en el trasfondo. He puesto en el centro otras formas de duplicidad más marginales, como la evasión, el eufemismo y la exageración, las cuales están listas para apuntalar esas mentiras o iwm tomar su lugar. Y alrededor se agrupan las muchas clases de enΊ ΜΦ gaño cuya intención es confundir o inducir a error sin usar enun- lW I Wm : W ciados ni siquiera marginalmente falsos: los cambios de tema, los Ijjjfe; disimulos, los gestos que se prestan a equívocos, todos se mezclan . en el fondo del silencio y la inacción cuyo objetivo sólo a veces es engañar. Conducimos nuestras vidas en medio de todas estas formas I ; ¡ : ; de duplicidad. Desde la infancia desarrollamos maneras de lidiar jj B con ellas: creer algunas, ver lo que hay detrás de otras e ignorar ¡| life;· conscientemente otras más. Podemos terminar tolerando incluso de * ciertas prácticas de franca mentira sin saber cómo distinguirlas m , men , : ejemplo por que rechazamos de plano tolerando wmp aquellas indi " o " tiras que se cree que son en el mejor interés de grupos Ol , m viduos, las que se dicen con fines de defensa, o las que según se interpreta, sirven a los objetivos de la autodefensa. He querido transmitir los niveles de engaño con los cuales todos tenemos que ÜB P vivir finalmente y centrarme en la carga que imponen. * ¿Debemos tomar estos niveles de engaño como si no hubiera manera de sacarlos de nuestro camino? ¿Son de algún modo in; ÜB· mutables? No hay razón para pensar esto. Los niveles de engaño M
m
—
—
m
mm p! ’
¡
'
.
p
-
275
! «
k
276
SISSELA BOK
·'
,
®¡
varían de una familia a otra, de una profesión o sociedad a la siguiente. En consecuencia, hay un amplio espacio para el cambio. Pero, ¿cómo se puede producir? ¿Qué medidas pueden tomar los individuos por sí mismos, y qué medidas exigen acción colectiva? Los individuos, sin ninguna duda, tienen la facultad de influir en la cantidad de duplicidad que habrá en su vida y de definir lo que dicen y lo que hacen. Pueden decidir descartar el engaño siempre que existan alternativas honestas, y volverse mucho más hábiles en idear maneras honestas de afrontar los problemas. Pueden aprender a examinar con mucho mayor cuidado las opciones restantes cuando el engaño parece la única salida. Pueden recurrir a la prueba de publicidad para ayudarse a establecer estándares que rijan su participación en prácticas de engaño. Finalmente, pueden aprender a estar alerta ante los intentos que otros hacen por engañarlos, y dejar claras sus preferencias en favor de la honestidad incluso para las cosas menos importantes. Pero los individuos difieren enormemente en su capacidad para realizar esos cambios. Difieren en su conocimiento del engaño y sus alternativas; en su deseo de producir cambios y en su comprensión de lo que mentir puede ocasionarles, sea como engañadores o como engañados. Muchos que podrían cambiar las pautas de duplicidad en su propia vida no han tomado conciencia de que, para empezar, está presente un problema moral, y luego no sienten ninguna necesidad de examinar su comportamiento y explorar las alternativas cuidadosamente. A otros ni siquiera les
m
importa.
¡
Existe a ún otra diferencia entre los individuos que reduce marcadamente la capacidad de muchos de ellos para hacer cambios: la diferencia en la facultad de llevar a cabo un cambio y en sentirse libres y seguros de las repercusiones si pusieran en duda hábitos de duplicidad profundamente arraigados. La falta de poder y libertad para afrontar las consecuencias de combatir prácticas engañosas refuerza la falta de conciencia o interés dondequiera que exista; pone gran presión incluso en aquellos que se sienten menos cómodos con el engaño. Así, el periodista novato que perderá su trabajo si no es impetuoso para conseguir noticias, o el joven político cuya carrera depende de ganar una elección, pueden en principio sentir una mayor tentación de tergiversar la verdad que aquellos que trabajan en condiciones seguras; pero esta diferencia puede ser más que
i
?
*
'
i i!
|3 =!:
íf ! ; W:
· m
al a · '1
Ir
:
¡: ···? .
í: i
'
r:
Ir lí
P! Γ
itif -i .
fe fe Sp ;
:
•
i
• v;
j
! ! : * ;
·
Ί;!
Hr j. Ñ
m ií k
¡ir
!
.
¡L: gr ; Itfcí
ir mn
277
CONCLUSIÓ N
.f m
§ i :§
superada por la mayor insensibilidad de los segundos en relación con lo que llegan a ver como engaños de rutina. El propio énfasis en el individualismo, en la competencia, en alcanzar el éxito material que tanto marca nuestra sociedad también genera intensas presiones para tomar atajos y subir más rápido. Ganar una elección, aumentar el ingreso personal, vender i s : más que los competidores esos motivos impulsan a muchos a participar en formas de duplicidad a las que en otras circunstanm cias se resistirían . Cuanto más extendidas juzgan que son estas wt ® prácticas, más fuertes serán las presiones para unirse, e incluso | jj ; competir, en artería. piLos incentivos sociales para engañar son actualmente muy po\m derosos, y los controles son a menudo muy laxos. Muchos individuos se sienten atrapados en prácticas que no pueden cambiar. Por consiguiente, no serían más que buenos deseos esperar que los individuos por sí mismos generaran cambios importantes en m las prácticas colectivas de engaño. Las instituciones públicas y prijp vadas, con su enorme poder para influir en la elección personal, ^ tienen que ayudar a modificar las presiones y los incentivos exis. tentes ¡Ir ¿Qué papel puede desempeñar el gobierno en tal empresa? En primer lugar, puede cuidar sus propias prácticas, el "clima" : WÍ mismo de sus tratos con el público. Tomará tiempo y hará falta · £ * . un gran esfuerzo tratar de revertir las heridas a la confianza y a la mn vida pública infligidas en las últimas décadas. En segundo lugar, I ir m - - el gobierno podría actuar con energía para hacer que se cumplan s las leyes existentes que prohíben el fraude y el perjurio. Aquí, de nuevo, los miembros del gobierno tienen que ser los primeros en apegarse a esas normas. En tercer lugar, se deben examinar las leyes y las reglas de nuestra sociedad desde el punto de vista de si alientan el engaño innecesariamente. Algunas regulaciones ponen enormes presiones en los individuos para que engañen para que sigan recibiendo los pagos de la asistencia social, por ejemplo, o para que se les permita conseguir un divorcio en sociedades con reglas muy estrictas en contra de este cambio de estado civil . Algunas leyes incluso exigen el engaño, como en aquellas entidades de Estados Unidos donde los funcionarios que trabajan en los antecedentes penales están obligados por la ley a negar que ciertos criminales tienen un historial penal cuando se lo preguntan posibles empleadores. :
*m ¡§
ú v
.
—
—
Í
% m é
·
·.
.
.
r Sir .
—
—
mm
I
m i I1 i
··
278
1:1
m $ w' ·
i ·v m .
¡
i
»:
! ! 13 Mg ! :
:
1 1: ·
il-F
ií -1 :
Hit4,! Ü
i
íü i
í
•
2\ i
j- r ;
y
!; X
y
y y y
y; f. X;
y
•
.! ·
4
y: fi y 14. · Á
Vi
;N Uí
'
"í
.
Xy!
y
1 4
I ! V!
íl
‘
X!
XI i
ti ;
m
-·.; ·
β
.
SISSELA BOK
Las instituciones privadas pueden desempeñar un papel paralelo en la reducción de incentivos para tomar atajos. Estudios recientes indican que los empresarios consideran muy extendidas las prácticas poco éticas, y muy fuertes las presiones para someterse a ellas.1 A veces estas presiones se transmiten directamente desde el nivel más alto de dirección, con un efecto inmediato en los directores de nivel inferior. Tres cuartas partes de los encuestados coinciden en que, tal como los miembros subalternos del comité de reelección de Nixon, los jóvenes ejecutivos automá ticamente siguen a sus superiores para mostrar lealtad. Muy a menudo, sin embargo, los ejecutivos de nivel superior no transmiten esas presiones; se transmiten indirectamente. Por ejemplo, una empresa puede establecer altas metas de producción o ventas. Cuando el entorno económico es adverso, tal vez resulte casi imposible cumplir estos objetivos sin transigir moralmente. Si la impresión general es que los incentivos para alcanzar estas metas el más importante es para conservar el trabajo, pero también para conseguir promociones, bonos o aumentos salariales son demasiado irresistibles, la tentación de mentir y de engañar puede volverse intolerable. Tales condiciones salieron a la luz en el notable escándalo de eliminación de la competencia, en 1960, en que se vio envuelta la General Electric por la venta de maquinaria eléctrica pesada. Durante años, los directivos subalternos participaron en actividades de fijación ilegal de precios que involucraban ventas valuadas en más de mil millones de dólares al año. Conspiraron para fijar precios, trucar pujas y dividir mercados. Mediante encuentros secretos, engañosas palabras en clave, cuentas de gastos falsificadas, se encubrieron estas actividades y las responsabilidades pasaron de un directivo a otro. Exactamente al mismo tiempo que los ejecutivos de más alto nivel pusieron en circulación prohibiciones severas de fijación de precios a todos los subordinados, pusieron cada vez mayores presiones en cada uno de los subalternos para elevar el porcentaje de participación a su alcance.2 Actualmente se insiste con fuerza en que las empresas deben tener un código de ética. Pero los códigos de ética funcionan muy a menudo como escudos; su nivel de abstracción permite a mu-
—
*“
—
1 Véanse "The Pressure to Compromise Personal Ethics" (p. 107), y Steven N. Brenner y Earl A. Molander, "Is the Ethics of Business Changing?" 2 Véase Richard Austin Smith, "The Incredible Electrical Conspiracy", parte 1.
;
m
.
m
“
CONCLUSIÓN
m m
279
.
1 •
W -.
;
;T %·
;
$
IH tf
.
^: WF
'
m
I É:
i
m m
chos adherirse a ellos y al mismo tiempo continuar con sus prácticas ordinarias. En los negocios, así como en otras profesiones que ya han desarrollado códigos, todavía hace falta mucho más. Los códigos no deben ser más que el punto de partida para una amplia investigación en torno a los dilemas éticos que se plantean en la práctica. Los no especialistas, en especial los afectados por prácticas profesionales, como los clientes o los pacientes, tienen que ser incluidos en estos intentos, y tienen que ocupar un lugar en las comisiones reguladoras. Tienen que hacerse efectivos y cumplirse los métodos para disciplinar a aquellos que infringen la normati-
vidad.
Así que, en toda la sociedad, todos se beneficiarían si se cambiara la estructura de incentivos asociados con el engaño: si se Ufe redujeran las ganancias del engaño y se hiciera que la honestidad rindiera más frutos aun a corto plazo. En ocasiones es f ácil hacer ;WÍ ese cambio. Las universidades, por ejemplo, han descubierto en m años recientes que casi siempre los padres de los estudiantes de nuevo ingreso declaran con falsedad los ingresos familiares con el im. fin de conseguir una beca para sus hijos, lo cual va en detrimento , mx de aquellos que tienen mayor necesidad de obtener un apoyo. :· m Si, por otra parte, de antemano se advierte a los padres que tal fi § vez tengan que presentar sus declaraciones tributarias de ingre. mt sos cuando se les solicite, es mucho menos probable que hagan mHV: una declaración falsa. No obstante, muy a menudo tal vez no existan esos contram pesos, como cuando la gente envía sus presupuestos, vota sus ;Mé preferencias o presenta pujas selladas en subastas. En las orga# grandes, por ejemplo, los especialistas suelen enviar nizaciones feb presupuestos distorsionados y pronósticos falsos para influir en | las elecciones finales en lo que consideran la dirección "correcta". m iv & No debe ser urna tarea insuperable para el ingenio humano i· : & elevar los incentivos para la honestidad aim en tales circunstanÉ cias. Muchos han empezado a dedicar horas de reflexión a posibles cambios de este tipo. Los economistas, en particular, buscan procedimientos que recompensen la honestidad en actividades como votar, dar asesoría experta, regatear y pujar en subastas.3
.p i -
i?
ϊϋ '
-
m I
1 1
3 Consúltense Jerry R. Greeny Jean-Jacques Laffont, Incentives in Public Decision Making, y William Vickery, "Counterspeculation, Auctions, and Cooperative Sealed Tenders". Agradezco a Howard Raiffa por llamar mi atención hacia esta nueva línea de investigación.
im 11
i
-
SISSELA BOK
280
I I i 11rí i
*· id
Iw
..
I
W-
r í
··: !i * !Ui
-
ft Κ
üí¡a
m
!&·:
ff !:¡ 811
fe íílH fe ¡
fe
¡
I* 8ii
rr m i
-
mfe! mV *t 1 Üífc -
h
Ft?
·
W\
1feH 35
mi. m & US ti m-! ·
·
;
'
m lu ·
.
:·
-
; ffS fes
m
ÍP
li m -
IP ! Ift
Sus esfuerzos combinan economía matemá tica con toma de decisiones en busca del interés público. Sugieren que esos cambios se hagan en procedimientos sociales ordinarios de modo que, cuando los individuos elijan estratégicamente, también para ellos lo más conveniente sea ser honestos. De esta manera, las prácticas sociales que han surgido atropelladamente, y que en la actualidad parecen recompensar el engaño, pueden ser alteradas de forma tal que todos se beneficien con ellas. Las instituciones educativas tienen igualmente un papel muy importante que cumplir. En primer lugar, también tienen que cuidar sus propias prácticas. ¿Qué tan escrupulosamente honestas son al poner un ejemplo? ¿Cómo afrontan las trampas, el plagio y la investigación fraudulenta? ¿Qué presiones alientan estos comportamientos? ¿Hasta qué punto y en qué disciplinas se enseñan realmente las técnicas engañosas a los estudiantes? ¿Qué líneas establecen, por ejemplo, los cursos de las escuelas de derecho con respecto a las tácticas de la sala de justicia, o los cursos de las escuelas de negocios en relación con el regateo y las negociaciones? En segundo lugar, ¿qué puede aportar la educación a la formación de los estudiantes para que puedan discernir mejor, para estar en más posibilidades de afrontar las distintas formas de duplicidad que encontrarán en su vida laboral? Las universidades y otras instituciones de educación superior, así como las escuelas de enfermería, las academias de policía, las academias militares, las escuelas de contabilidad y muchas otras, necesitan considerar cómo se puede estudiar mejor la elección moral y qué estándares se pueden esperar, así como defender. Algunas profesiones, como la medicina y el derecho, tienen tradiciones más largas de investigación ética que otras; en estos campos se imparten cursos y se han recopilado materiales didácticos. En otras profesiones apenas se está comenzando con esta empresa.4 Sin embargo, en todos estos campos se ha puesto muy poco empeño en la formación de personas competentes que impartan esos cursos, con la consecuencia de que las opciones existentes suelen ser inadecuadas y sólo hacen que los estudiantes confirmen su sospecha de que la elección moral es algo poco claro y lo mejor es dejarla a la intuición. 4 Véase
Derek Bok, "Can Ethics Be Taught?" .
m
CONCLUSIÓN
* Ι
I
-
0
§¡f ;
HU ¡Pfe
u
p |
'
281
En el desarrollo de cursos y en la formación de quienes desean impartirlos no hay necesidad de empezar de cero. No somos los primeros en afrontar problemas morales como los que plantea el engaño. Otros ya los han experimentado^ han discutido al respecto y han llegado a conclusiones. La estructura de las mentiras y sus posibles justificaciones han sido objeto de estudio durante mucho tiempo. Necesitamos echar mano de los enfoques tradicionales. Hace falta considerar, por ejemplo, en los contextos de la vida laboral, por qué se ha pensado que es peor planear mentir que hacerlo de improviso; que es peor inducir a otros a mentir (y así a enseñar el engaño, sea en la familia, en el trabajo o en la escuela ) que hacerlo uno mismo; que es peor mentirles a quienes tienen derecho a recibir información veraz; que, en asuntos importantes para ellos, es peor mentir a quienes han depositado su confianza en nosotros que a nuestros enemigos. Ahora contamos con recursos de los que carecieron esas primeras tradiciones. Tenemos acceso a información y a métodos que pueden dar forma y refinar las nociones mismas de lo que es "benéfico" y lo que es "da ñino" entre las consecuencias de las mentiras Todavía hay mucho que estudiar; pero estamos aprendiendo, por ejemplo, qué proporción de aquellos que están muy enfermos quieren ser tratados con veracidad; qué les pasa a los hijos adoptivos a quienes se enga ña sobre la identidad de sus padres; cómo responde el público al engaño del gobierno. Estamos aprendiendo, también, mucho más acerca de cómo operan los mecanismos de sesgo y racionalización. Finalmente, podemos ir más allá de las anécdotas con las que contaron los primeros pensadores para documentar las propias prácticas de engaño. Estas prácticas no son inmutables. En un mundo imperfecto no es posible erradicarlas por completo; pero con toda seguridad se pueden reducir y contrarrestar. Espero haber mostrado cuán a menudo las justificaciones que se invocan son poco sólidas, y cómo pueden disfrazar y alimentar todas las demás injusticias. La confianza y la integridad son recursos preciosos, fácilmente desperdiciados, dif íciles de recuperar. Pueden prosperar sólo sobre un cimiento de respeto a la veracidad.
It
m 1 h. f;
m-
IS
IFt :Y
í ií V Í:
§
'
*
i
5
: 1:
1
.
rf .
r*
C
I T
& :
·
.
t
ri
I!
ñ
Hi 3!
4
f4 . •
Í
I
; ;
·.
:
A
;·
v, i· .
\i· •Í
ÍV
%
17
APÉNDICE Extractos de obras de san Agustín, Tomás de Aquino, Francis Ba-
con, Hugo Grocio, Immanuel Kant, Henry Sidgwick, R.F. Harrod, Dietrich Bonhoeffer y G.J. Warnock SAN AGUSTíN SOBRE LA MENTIRA1
:f
(25) El primer tipo de mentira es capital y se debería evitar y rehuir de ella poniendo enorme distancia, a saber, la mentira que se pronuncia al enseñar la religión; nadie debería ser conducido a decir este tipo de mentiras por ningún motivo. El segundo es aquel que lastima a alguna persona injustamente: esa clase de mentira no ayuda a nadie y sí daña a alguien. El tercer tipo es aquel que resulta benéfico para una persona, mientras que daña a otra, aunque el daño no genera profanación f ísica. El cuarto abarca la mentira que se dice exclusivamente por el placer de mentir y engañar, esto es, la verdadera mentira. El quinto tipo incluye aquellas mentiras que se dicen por un deseo de agradar a otros en un discurso adulatorio. Cuando se ha logrado evitar y rechazar estos tipos, aparece una sexta clase de mentira que no daña a nadie pero sí beneficia a alguien; por ejemplo, cuando a sabiendas de que alguien se va a llevar el dinero de otra injustamente, una persona responde a quien pregunta sin decir la verdad y afirma que no sabe dónde está el dinero. El séptimo tipo es aquel que no es dañino para nadie y sí benéfico para alguna persona, con excepción del caso en que un juez interroga, como sucede cuando una persona miente porque no está dispuesta a traicionar a un sujeto a quien se busca para aplicarle la pena capital, esto es, no sólo una persona justa e inocente, sino incluso un criminal, porque forma parte de la disciplina cristiana nunca perder la esperanza de de san Agustín, "On Lying", en Treatises on Various Subjects, ed. R.J. Deferrari, Fathers of the Church, Catholic University of America Press, Nueva York, 1952, vol. 14, cap. 14. 1 Tomado
? r /:· ·
S .· '
283
m
il
284
SISSELA BOK
¡I
»
·=
·
i
3: ffi iü!
S!
:f í
ti! I U -P •
m tsr '
§!
ii
I
1P ·::
ii m
1 ¡III P teí; -
p
tí
¡Ü
I ;ü
1 im IIP » II
i
f
que alguien se convierta y nunca impedir la posibilidad del arrepentimiento. Ahora bien, me he explayado hablando de estos dos últimos tipos, que pretenden evocar una importante discusión, y he presentado mi opinión: que aceptando los sufrimientos que se toleran con honor y con valor, los hombres y las mujeres fuertes, fieles y sinceras también pueden evitar estas mentiras. El octavo es aquel tipo de mentira que no es dañino para nadie y sí benéfico en la medida en que protege a alguien cuando menos de la profanación f ísica, de la profanación que hemos mencionado antes. Ahora bien, los judíos consideraron que profanación era comer con las manos sucias. Si alguien considera que eso es profanación, entonces no se debe decir una mentira para evitarla. Sin embargo, nos enfrentamos a un nuevo problema si se trata de una mentira tal que daña a cualquier persona, aun cuando proteja a otra de aquella profanación que todos los seres humanos detestan y aborrecen. ¿Se debe decir una mentira así si el daño resultante de ella no está en la naturaleza de la profanación de la cual nos hemos ocupado? La pregunta aquí no tiene que ver con la mentira, sino, más bien, con si se debe hacer daño a cualquier persona, aunque no necesariamente sea a través de una mentira, con tal de evitar que a otra se la profane. Definitivamente me inclino a oponerme a tal licencia. Aun cuando se propongan casos de da ños más triviales, como el que mencioné antes en relación con la medida de grano perdida, me perturba enormemente en este problema la cuestión de si debemos dañar a una persona cuando, por medio de esa injusticia, se puede defender o proteger a otra persona de la profanación. Pero, como he dicho, ésa es otra cuestión.
SAN AGUSTí N EN CONTRA DE LA MENTIRA2
mi
w
#:
ifí.-· fi
i!
.
r!
di í:
•
i: lv
II »
:
£ :r I; M lí; Sil
Mi M a.U"4:I;: 5K.
'
:
m
Me has enviado mucho para leer, querido hermano Consencio, me has enviado mucho para leer. [ ... ] Estoy encantado con tu elocuencia, con lo bien que guardas en la memoria las Sagradas Escrituras, con tu destreza mental, con tu aflicción al incitar a católicos indiferentes, con tu celo al protestar furiosamente contra herejes incluso latentes. Pero no estoy convencido de que debamos forzarlos a descubrirse valiéndonos de mentiras. Pues, ¿por qué nos 2 Tomado de san Agustín, "Against Lying", en Treatises on Various Subjects, vol. 16, caps. 1, 2, 18.
285
APÉ NDICE
m m ¡p .
m ¡
.
pfe··-
· .
'
¡
.í
ir i Üfr
I»
•
'
Wm
ISfm:
·
· «s
V·
ÍS
'
/
mt
* s
- Mr WIpr •
;
m \
HP
M
m: ¡K | w M :
·
-
wm
: :p
·· ir 2
-s&o.
T
'
!
·· ··'
Ê
V
m
te
.
tomamos tanto cuidado en tratar de identificarlos y perseguirlos? ¿En pocas palabras, no és cierto que, cuando sean atrapados y obligados a salir a la luz, podremos enseñarles la verdad o, si no, al condenarlos por su error, evitar que dañen a otros? ¿En pocas palabras, no es cierto que se puede neutralizar su falsedad o tomar medidas de prevención en contra de ella y así la verdad de Dios será elevada? Por consiguiente, ¿cómo puedo proceder adecuadamente en contra de las mentiras mintiendo? ¿O acaso se debería proceder en contra del robo robando, del sacrilegio cometiendo sacrilegios y del adulterio cometiendo adulterio? "Y si por medio de mi mentira se ha abundado en la verdad de Dios" 6:vamos a decir también, "por qué no debemos hacer mal que por bien no venga"? Ya sabes cuá nto detesta esto el Apóstol. Pero, ¿qué es decir "Mintamos con el fin de llevar a los herejes que mienten hacia la verdad si nc lo mismo que decir "¿Por qué no debemos hacer un mal que por bien no venga?" ¿O acaso la mentira es a veces un bien, o no es a veces un mal? ¿Por qué entonces está escrito: "Tú odias a todos los que trabajan por la iniquidad: tú destruirás a todos los que digan una mentira"? Él no ha hecho excepciones con algunos ni dicho indefinidamente: "Tú destruirás a los que digan mentiras", de modo que se permita que algunas sean entendidas, pero no todas. Sí ha planteado, en cambio, una proposición universal que dice: "Destruirás a todos los que digan una mentira." O, ya que no se ha dicho "Destruirás a todos los que digan una mentira o que digan cualquier mentira", ¿hemos de pensar, por lo tanto, que se ha dado cabida a cierto tipo de mentiras y que Dios no destruirá a aquellos que digan cierta clase de mentiras, sino sólo a aquellos que digan mentiras que causen injusticia, no cualquier mentira, porque también existen mentiras justas que deben ser realmente motivo de elogio más que de reproche? (2) ¿ No ves hasta qué punto este argumento apoya a aquellos mismos a quienes estamos tratando de atrapar como gran presa valiéndonos de nuestras mentiras? Como tú mismo lo has mostrado, ésa es precisamente la opinión de los priscilianistas. Para establecer esta opinión, presentan pruebas tomadas de las Escrituras, instando a sus seguidores a mentir como si esto fuera en concordancia con el ejemplo de los Patriarcas, los Profetas, los Apóstoles y los ángeles, sin dudar en incluir hasta al propio Jesucristo nuestro Señor, y pensando que no pueden probar de otro
m i-
i
II
286
-
modo que su falsedad es verdadera si no es diciendo que la Verdad es falaz. Ellos deben ser refutados, no imitados. No debemos participar con los priscilianistas en ese mal con el que muestran estar peor que todos los demás herejes, pues se sabe que sólo ellos, o al menos ellos especialmente, son quienes, a fin de esconder lo que piensan que es su verdad, dan una autorización dogmá tica a la mentira. Y este gran mal lo consideran justo, pues según ellos lo que es verdadero se debe guardar en el corazón, y que no es ningún pecado proferir con la lengua lo que es falso a los extraños. Dicen que está escrito: "Aquel que hable la verdad en su corazón", como si eso fuera suficiente para la justicia, aun si dijéramos una mentira con la lengua cuando un extraño y n o u n prójimo nos está escuchando. Según esta explicación, ellos piensan incluso que el Apóstol Pablo cuando dijo: "Haz a un lado la mentira y di la verdad" al mismo tiempo añadió, "cada quien con su prójimo, porque somos parte uno del otro", de modo que podría ser totalmente lícito y consciente del deber decir una mentira a aquellos que no son nuestros prójimos en la comunidad de verdad y no, por decirlo así, a nuestros semejantes. [ . . . ] (36) Pero como somos seres humanos y vivimos entre seres humanos, confieso que todavía no me cuento entre aquellos a quienes los pecados compensatorios no los perturban. A menudo, en los asuntos humanos, la compasión me invade y soy incapaz de resistir cuando alguien me dice: "Mira, aquí está un paciente cuya vida está en peligro por una enfermedad grave y cuyas fuerzas ya no resistirán si se le comunica la muerte de su muy querido y único hijo. Él te pregunta si a ún está vivo el niño, y tú sabes que su vida ha llegado a su fin. ¿Qué le responderás cuando, si le dices algo que no sea "Ha muerto" o "Está vivo" o "No sé", el paciente crea que está muerto, porque se da cuenta de que tienes miedo de decirlo y no quieres mentir? Será lo mismo independientemente de cuánto te esfuerces por no decir nada. De las tres respuestas convincentes, dos son falsas: "Está vivo" o "No sé", y no puedes pronunciarlas sin mentir. Pero, si emites la respuesta verdadera, es decir, que está muerto, y si la muerte del afligido padre sobreviene apenas después de ello, la gente gritará que lo has matado. ¿Y quién puede soportar escucharlos exagerar el mal de evitar una mentira benéfica y de amar el homicidio como verdad? Me conmueven estos argumentos, ¡con más fuerza que sabiduría! Pues, cuando pongo ante mi mente, como si la estuviera
:
SISSELA BOK
i
•' i
i
I*
m m 4
mi X
1
m£ m ·
fi! j M M
m
I i1! vfi·
>;
ii
f
íj ·$ ;|¡ •
·
•
: U!í
m5 '
í.
f!
I
m · ·:
! '
1‘ •
4:::
í
! I
$
*í f1 ;ü ;
í b;S
mí
i: i
f4 ·[ '
"
ü:
*! h'
í¡·
AP É NDICE
287
viendo, la belleza intelectual de Él de cuya boca nada falso salió,
entonces, aunque mi debilidad retumbe en mi palpitación ante el resplandor de la verdad que brilla a ún de manera más radiante, estoy tan enardecido por el amor de esa gran belleza que descarto todas las consideraciones humanas que me responden desde ahí.
Es dif ícil que este sentimiento persista hasta el punto en que su efecto no se pierda en el tiempo de la tentación. De hecho, cuando contemplo el bien luminoso sobre el cual la mentira no arroja ru un ápice de sombra, no me conmueve el hecho de que, cuando no estamos dispuestos a mentir y hay hombres que mueren después de escuchar lo que es verdadero, se llame a la verdad homicidio. ¿Por qué, si una mujer descarada espera ser mancillada y luego muere de su intenso amor porque no consentiste, ha de ser también la castidad homicidio? O, de verdad, porque leemos: "Somos la fragancia de Jesucristo para Dios, tanto para los que se salven como para los que se pierdan; para los segundos un olor que conduce a la muerte, pero para los primeros un olor que conduce a la vida", ¿pronunciaremos también que la fragancia de Jesucristo es homicidio? Pero, ya que somos seres humanos y ya que la compasión humana en general nos invade o nos acosa en tales cuestiones y objeciones, por consiguiente, él, también añadió: Y para tales oficios, ¿quién se basta? £ (37) Además de esto está el hecho más angustiante de que si m aceptamos que debemos mentir sobré la vida del hijo en aras de y la salud de ese paciente, poco a poco y paso a paso ese mal crecerá y, al hacerle concesiones graduales, aumentará lentamente hasta volverse una masa tal de mentiras infames que será por completo imposible encontrar algún medio de resistir a la plaga, la cual habrá crecido en proporciones enormes gracias a pequeñas mentiras agregadas. Por lo tanto, se ha escrito de la manera más providencial: "Aquel que desprecie las pequeñas cosas, caerá poco a poco." ¿Qué pasa con el hecho de que quienes aman esta vida como para ¡p no dudar preferirla a la verdad no sólo quieren que mintamos, ; sino también que cometamos perjurio no con el fin de que un | y hombre no muera, sino con tal de que un hombre que tarde o | & temprano debe morir muera un poco después? Harían que tomáramos el nombre del Señor nuestro Dios en vano para que la vana salud de un hombre no se extinga un poco antes. Y en estos asun·:· tos hay eruditos que incluso elaboran reglas y ponen límites a cuándo sí y cuándo no debemos ser perjuros. Oh, ¿dónde estás, ·
-
‘
¡
.
·
,,,
rr ·;:·
i
í
.
SISSELA BOK
288 .
\
;;
!;
!
i·
i:
!;
:: >!
üjfi é
*
H I* í;
& :* : :
*i i
'
?T
a I
:Í(i
.
& n
I
$ >·: ;
fuente de lágrimas? ¿Y qué haremos? ¿Adonde iremos? ¿Dónde nos esconderemos de la cólera de la verdad, si no sólo hacemos caso omiso del evitar mentiras, sino que nos atrevemos a enseñar perjurios? Dejemos que quienes abogan por la mentiras y las defienden examinen qué tipo o tipos de mentiras ¡les agrada justificar! Sólo en la adoración de Dios pueden ellos conceder que no debemos mentir; sólo se pueden refrenar ellos mismos de perjurios y blasfemias; sólo donde se introduce el nombre de Dios, el testimonio de Dios, el juramento de Dios se introduce, sólo donde se introduce la palabra de la religión divina, es posible que nadie mienta, ni alabe o enseñe o imponga mentir o diga que mentir es justo. Acerca de otras clases de mentiras, que quien cree que debemos mentir elija para sí lo que piensa que es la más moderada y la más inocente clase de mentiras. Esto lo sé, que hasta quien enseña que debemos mentir quiere parecer que está enseñando la verdad. Pues, si lo que enseña es falso, ¿quién querría estudiar esa doctrina falsa donde el maestro engaña y el discípulo es engañado? Pero si, para poder ser capaz de encontrar algún pupilo, declara que está enseñando la verdad cuando enseña que debemos mentir, ¿cómo será esa mentira de la verdad, pues Juan el Apóstol protesta que ninguna mentira es de la verdad? Por consiguiente, no es cierto que a veces debamos mentir. Y no deberíamos nunca tratar de persuadir a alguien de que crea lo que no es verdadero. TOMáS DE AQUINO ¿ DE SI LAS MENTIRAS SE DIVIDEN SUFICIENTEMENTE EN OFICIOSAS, JOCOSAS Y MALICIOSAS?3
—
Procedemos entonces al Segundo Artículo:
Objeción 1. Parece que las mentiras no se dividen suficientemente en oficiosas, jocosas y maliciosas. Puesto que se debería hacer una división de acuerdo con aquello que pertenece a una cosa en razón de su naturaleza, como lo establece el Filósofo ( Metaf í sica vil, texto 43: De Part. Animal i 3). Pero, al parecer, la intención del efecto resultante de una acción moral es algo adicional y accidental con respecto a la especie de esa acción, de modo que de una acción se pueden generar un número indefinido de efectos. Ahora bien, esta división se hace conforme a la intención del efecto: pues 3 Tomado de Tomás de
Aquino, Summa Theologica 2.2. ques 110, art. 2.
IS 1
ΐ>
APÉ NDICE
r f
\ ~~
:
* 3k ·
m
· ·
1*
1
1
í
W- .
'
'
;
s : i
m
289
una mentira jocosa se dice con el fin de hacer reír, una mentira oficiosa con algún propósito útil, y una mentira maliciosa se dice con el fin de lastimar a alguien. Por consiguiente, las mentiras se dividen así de manera impropia. Objeción 2. Además, Agustín (Contra Mendac xiv ) da ocho tipos de mentiras. El primero es en la doctrina religiosa; el segundo es una mentira que no beneficia a nadie y sí lastima a alguien; el tercero beneficia a una de las partes para dañar a otra; el cuarto se dice por el mero gusto de mentir y engañar; el quinto se dice por el deseo de agradar; el sexto no lastima a nadie y sí beneficia a alguien di ahorrarle dinero; el séptimo tipo no lastima a nadie y sí beneficia a alguien al evitarle la muerte; el octavo tipo no lastima a nadie y sí beneficia alguien al evitarle la profanación del cuerpo. Por lo tanto, parece que la primera división de las mentiras es insuficiente. Objeción 3. Asimismo, el Filósofo ( É tica IV 7) divide la mentira en alarde, que excede la verdad en el discurso, e ironía que no llega a ser verdad al decir algo menos: y estos dos tipos no están contenidos en ninguno de los mencionados antes. Por consiguiente, parece que la división antes señalada de las mentiras es inadecuada. Por el contrario, una glosa de Salmos V 7, T ú destruirás a todos los que digan mentiras, dice que hay tres tipos de mentiras; pues algunas se dicen por el bienestar y la conveniencia de alguien; y hay otro tipo de mentiras que se dicen por diversión; pero el tercer tipo de mentiras se dice por malicia . El primero de éstos se conoce como mentira oficiosa, el segundo como mentira jocosa, el tercero como mentira maliciosa. Por lo tanto, las mentiras se dividen en estos tres tipos. Respondo que las mentiras se pueden dividir de tres formas. En primer lugar, con respecto a su naturaleza como mentiras: y ésta es la división propia y esencial de las mentiras. De esta manera, según el Filósofo ( É tica IV 7), las mentiras son de dos tipos, a saber, la mentira que va más allá de la verdad, y ésta pertenece al alarde, y la mentira que se queda lejos de la verdad, y ésta pertenece a la ironía. Esta división es esencial de la mentira misma, porque la mentira en cuanto tal se opone a la verdad, como se enuncia en el Artículo anterior: y la verdad es un tipo de igualdad, al cual más y menos están en oposición esencial. En segundo lugar, las mentiras se pueden dividir con respecto a su naturaleza como pecados, y con respecto a aquellas cosas que agravan o atenúan el pecado de mentir, de parte del fin pretendi-
·Τ
ί: ·,·
'
I:ί :
*
Λε
I
¡i! .
fit
^Ι!
SISSELA BOK
290
.
ΰ|·
lii g
.
m m
1 íÜ w
m
$í .
mM
Sil lii; ρ Üí Ir íC
sni: f
do. Ahora bien, el pecado de mentir se agrava si, al mentir, una persona pretende lastimar a otra, y en este caso se conoce como mentira maliciosa, mientras que el pecado de mentir se atenúa si se dirige a alcanzar algún bien sea de placer y entonces es una mentira jocosa , o de utilidad, y entonces tenemos la mentira oficiosa , la cual tiene la intención de ayudar a otra persona, o evitarle ser lastimada . De esta forma, las mentiras se dividen en los tres
—
—
,
tipos antes descritos. En tercer lugar, las mentiras se dividen de una manera más ge neral con respecto a su relación con algún fin, independientemente de que esto aumente o disminuya su gravedad, o no lo haga: y de esta forma, la división abarca ocho tipos, como se enunció en la Segunda Objeción. Aquí, los primeros tres tipos están contenidos en las mentiras maliciosas, que son o bier contra Dios, y entonces tenemos la mentira en la doctrina religiosa, o en contra del hombre, sea con la sola intención de lastimarlo, y luego es el segundo tipo de mentira, que no beneficia a nadie y lastima a alguien, o con la intención de lastimar a alguien y al mismo tiempo beneficiar a otra, y éste es el tercer tipo de mentira, que beneficia a alguien y lastima a otra persona . De éstas, el primer tipo es el más grave, porque los pecados contra Dios son siempre más graves, como se enunció antes (I II, Q. 73, A. 3): y el segundo es más grave que el tercero, pues la gravedad del último se ve disminuida por la intención de beneficiar a otro. Después de estos tres, que agravan el pecado de mentir, tenemos un cuarto, que tiene su propia medida de gravedad sin aumento o disminución, y ésta es la mentira que se dice por el mero deseo de mentir y engañar . Esto procede de un hábito, a propósito del cual el Filósofo dice (É tica IV 7) que el mentiroso, cuando miente por hábito, disfruta al mentir. Los cuatro tipos que siguen atenúan la gravedad del pecado de mentir. Pues el quinto tipo es la mentira jocosa, que se dice con el deseo de agradar: y los tres restantes están incluidos en la mentira oficiosa, de la cual se pretende conseguir algo ú til para otra persona. Esta utilidad atañe o bien a cosas externas, y entonces tenemos el sexto tipo de mentira, que beneficia a alguien al ahorrarle dinero; o a su cuerpo, y éste es el séptimo tipo, que salva a urí hombre de la muerte; o a la moralidad de su virtud, y éste es el octavo tipo que le evita una profanación ilícita de su cuerpo .
-
,
f ! ;r
•
illri! yí ;
> ! Hi '.' II
W
Ifi : .
iíl-
‘
HI
:
Hi i1 · ML •
$:
.í -!!
·
É π! '
yi:
"
ÜI· Lí
iiií: m-
i
Mí i
?·
i
m ;
m
—
|
APÉ NDICE
. •rfl
291
£?
my
Ahora bien, es evidente que cuanto mayor sea el bien preteni , más se atenúa la gravedad del pecado de mentir. Por lo cual dido & ·/ ·
>1 jjjpy un examen cuidadoso del asunto mostrará que estos varios tipos -
y
; de mentira se listan por su orden de gravedad: pues el bien ú til es | jjj
jjjpm
mejor que el bien placentero, y la vida del cuerpo que el dinero, y la virtud que la vida del cuerpo. Esto es suficiente para las Respuestas a las Objeciones.
· ρ fe: -
SANTO TOMáS DE AQUINO ¿ES TODA MENTIRA UN PECADO MORTAL ?4
85?.' · ·
i
*
: Procedemos así al Cuarto Artículo:— Objeción 1. Parece que toda mentira es un pecado mortal. Pues
¿. ·
se escribe (Sal. VI 7): T ú destruirás a todos los que digan mentiras, y (Sab. III): La boca que engañe matará el alma. Ahora bien, el pecado mortal por sí solo causa destrucción y muerte del alma. Por lo tanto, toda mentira es un pecado mortal. Objeción 2. Además, todo lo que vaya contra un precepto del 0 decálogo es un pecado mortal. Así, mentir va contra este precepto del decálogo: No darás falso testimonio. Por consiguiente, toda Ijfe §7; mentira es un pecado mortal. Objeción 3. Asimismo, Agustín dice (De Doctr. Christ I 36): Todo ΙΪ mentiroso quebranta su fe al mentir, pues en verdad desea que la persona 1 P8fe | R r a quien le miente tenga fe en élf y sin embargo no mantiene la fe consii go cuando le miente: y quien quebranta su fe es culpable de iniquidad . i Ahora bien, de nadie se dice que quebranta su fe o es culpable de i jgljy iniquidad, por un pecado venial. Por consiguiente, ninguna mentijjjggn ra es un pecado venial. Objeción 4. Además, la recompensa eterna no se pierde salvo por un pecado mortal. Ahora bien, por una mentira se perdió la |recompensa eterna, al ser intercambiada por una retribución temporal. Pues Gregorio dice ( Moral xvm) que aprendemos por la re- compensa de las comadronas lo que el pecado de mentir merece: como la | fe · - · recompensa que merecieron por su bondad, y que podrían haber recibiÉr Ψ: do en la vida eterna, se redujo hasta convertirse en un premio temporal m a cuenta de la mentira de la cual fueron culpables. Por consiguiente, | K · , i aun una mentira oficiosa, como lo fue la de las comadronas que . mortal , . ¡j p al parecer es la menor de las mentiras es un pecado | | ·
'
'
-
;
'
'
.
ü ·:
4 Tomado de Santo Tomás de Aquino,
m wa
•
iL ; -
ÍV
:
Summa Theologica, 2, 2, ques. 110, art. 4.
292
¡5 3;·
H1! ft : '
f¡
«I H;
iR te; 4 •V
;
- 4
4
i ::
te i •
!. ir: &! ;
:
'
'
B Íi
:
·
te 4 V
i Ή!
':Ü
te
-
te
3te· -
te
t
I te
S P:
te ; i· vi! te
·
•
r
teí*;
SISSELA BOK
Objeción 5. Asimismo, Agustín dice ( Lib. De Mend . XVII) que es un precepto de perfección no sólo no mentir de ning ún modo, sino ni siquiera desear mentir. Ahora bien, es un pecado mortal actuar en contra de un precepto. Por lo tanto, toda mentira del perfecto es un pecado mortal; y así, en consecuencia, también lo es una mentira dicha por cualquier otro que no lo sea, si no el perfecto estaría peor que todos los demás. Por él contrario, Agustín dice sobre Salmos V 7, Tu destruirás a todos los que digan mentiras, etc.: hay dos tipos de mentiras que no son gravemente pecaminosas, pero que no están empero desprovistas de pecado, cuando mentimos al bromear o en nombre del bien de nuestro pró jimo. Pero todo pecado mortal es grave. Por lo tanto, las mentiras jocosas y oficiosas no son pecados mortales. Respondo que un pecado mortal es, hablando propiamente, aquel que es contrario a la caridad por medio de la cual el alma vive en unión con Dios, como se señaló antes (Q. 24, A. 12; Q. 35, A. 3). Ahora bien, una mentira puede ser contraria a la caridad de tres maneras: en primer lugar, en sí misma; en segundo, con respecto al mal que se busca; en tercero accidentalmente. Una mentira puede ser en sí misma contraria a la caridad en razón de su significado falso. Pues si es acerca de cosas divinas, es contraria a la caridad de Dios, cuya verdad escondemos o corrompemos mediante esa mentira; así que una mentira de este tipo se opone no sólo a la virtud de la caridad, sino también a las virtudes de la fe y la religión: motivo por el cual es un pecado mortal de lo más grave. Si, no obstante, el significado falso es sobre algo cuyo conocimiento afecte el bien de un hombre, por ejemplo, si pertenece a la perfección de la ciencia o a la conducta moral, una mentira de esta descripción inflige un daño a nuestro prójimo, pues lo hace concebir una falsa opinión, por lo que es contraria a la caridad, ya que atañe al amor al pr ó jimo, y en consecuencia es un pecado mortal. Por otra parte, si la falsa opinión engendrada por la mentira es sobre algún asunto cuyo conocimiento no es de ninguna consecuencia, entonces la mentira en cuestión no daña a nuestro prójimo; por ejemplo, si se engaña a una persona en cuanto a algunos asuntos contingentes que no le atañen. Por ello una mentira de este tipo, considerada en sí misma, no es un pecado mortal. En cuanto al fin que se persigue, una mentira puede ser contraria a la caridad, cuando se dice con el propósito de lastimar
l
i*
•
te te
él
te
v
r: "
APÉ NDICE
293
i Mr· . Mf . .
'
i m:
ttf
m 1 *S&· ···
Ifr
mmvfH m
-
.
?/ V
r £··· .
fts ¡
.
m& . s“
te
* :
: te:>
··
m
a Dios y éste siempre es un pecado mortal, pues se opone a la religión; o con el fin de da ñar a nuestro prójimo, en su persona, sus posesiones o su buen nombre, y éste también es un pecado mortal, ya que es pecado mortal dañar a nuestro prójimo, y pecamos mortalmente si albergamos la mera intención de cometer un pecado mortal. Pero si el fin pretendido no fuera contrario a la caridad, ni tampoco la mentira, considerada bajo este aspecto, fuera un pecado mortal, como en el caso de una mentira jocosa, cuando se pretende tener un pequeño placer, o en el de una mentira oficiosa, cuando también se pretende alcanzar el bien del prójimo. Accidentalmente, una mentira puede ser contraria a la caridad en razón del escándalo o de cualquier otro daño que resulte de ella: Y así, de nuevo, habrá un pecado mortal si, por ejemplo, un hombre no fuera disuadido por el escándalo de mentir públicamente. Respuesta a la objeción 1. Los pasajes citados hacen referencia a la mentira maliciosa, como una glosa explica las palabras de Salmos V 7, Tu destruirás a todos los que digan mentiras.
·
Respuesta a la objeción 2. Como todos los preceptos del decálogo están dirigidos al amor de Dios y de nuestro prójimo, tal como se enunció antes (Q. 44, A. 1, ad 3: 1-II, Q. 100, A. 5 ad 1), una mentira es contraria a un mandamiento del decálogo, en la medida en que es contraria al amor de Dios y de nuestro prójimo. Por lo tanto, está expresamente prohibido prestar falso testimonio contra nuestro prójimo. Respuesta a la objeción 3. Incluso un pecado venial puede ser llamado iniquidad en un sentido amplio, en la medida en que está más allá de la equidad de la justicia; por lo cual está escrito (I Juan III 4): Todo pecado es iniquidad . Éste es el sentido en que Agustín habla . Respuesta a la objeción 4. La mentira de las comadronas puede ser considerada de dos maneras. Primero en cuanto a su sentimiento de bondad hacia los judíos, y su reverencia y temor de Dios, por lo cual se encomia su disposición virtuosa. A esto le corresponde una recompensa eterna. Por ese motivo, Jerónimo (en su exposición de Isaías ixv 21, Y construirán casas) explica que Dios les construye casas espirituales. En segundo lugar, se puede considerar con respecto al acto extemo de mentir, pues con ello podrían ameritar, si no de hecho la recompensa eterna, tal vez alguna compensación temporal, cuyo merecimiento no fuera incongruente con la deformación de su mentira, aunque sí fue-
fft
M i
tf ffíi
Íti \] V
í*
i: ,
294
SISSELA BOK
ra incongruente con su merecimiento de una recompensa eterna Es éste el sentido en el que tenemos que entender las palabras de Gregorio, y no que por esa mentira ellos merezcan perder la recompensa eterna como si ya la hubieran merecido por su bondad precedente, tal como la objeción interpreta esas palabras. Respuesta a la objeción 5. Algunos dicen que, para el perfecto toda mentira es un pecado mortal. Pero esta aseveración es poco" razonable, pues ninguna circunstancia hace que un pecado sea infinitamente más grave a menos que lo transfiera a otra especie. Ahora bien, la circunstancia de una persona no transfiere un pecado a otra especie, excepto tal vez en razón de algo anexado a esa persona, por ejemplo, si fuera en contra de su voto o promesa: y esto no se puede aplicar a una mentira oficiosa o jocosa. Por lo cual una mentira jocosa u oficiosa no es un pecado mortal en los hombres perfectos, salvo tal vez accidentalmente debido al escá ndalo. Podemos tomar en este sentido lo dicho por san Agustín de que es un mandamiento de perfección no sólo no mentir de ningún modo, sino ni siquiera desear mentir: aunque Agustín no diga esto positivamente sino con recelo, ya que él comienza diciendo: A menos que tal vez sea un mandamiento, etc. Tampoco importa que estén situados en una posición de salvaguarda de la verdad: porque, en virtud de su oficio, está n obligados a salvaguardar la verdad al juzgar o enseñar, y si mienten en estos asuntos, su mentira será un pecado mortal: pero no se sigue que ellos pequen mortalmente cuando mienten en otros asuntos.
FRANCIS BACON DE LA VERDAD5 ¿Qué es la verdad ? preguntó burlá ndose Pilatos, y no se quedó a esperar la respuesta. Desde luego, hay los que se deleitan con la inconstancia, y consideran una atadura mantener una creencia, fingiendo libre voluntad al pensar, así como al actuar. Y aunque las sectas de filósofos de esa especie se hayan extinguido, todavía quedan algunos ingenios disertadores que son de la misma vena, aunque en ellas no corra tanta sangre como en las de los antiguos. Pero no es sólo la dificultad y el trabajo que se toman los hombres para descubrir la verdad, ni tampoco que cuando la 5 Tomado de Francis Bacon, "Of Truth", en Essays Civil and Moral, Ward, Lock and Co., Londres, 1910.
APÉNDICE
295
encuentran ésta se imponga a los pensamientos humanos, lo que favorece las mentiras, sino un amor natural aunque corrompido por la mentira misma. Una de las últimas escuelas de los griegos examinó el asunto, y se quedó sin poder decidir qué habría en
ello, que los hombres adoran las mentiras; cuando no lo hacen ni por placer como los poetas; ni por ventaja, como los comerciantes; sino por la mentira misma. Pero no sé decir: esta misma verdad es una luz diurna desnuda y abierta, que no muestra las mascaradas y pantomimas y triunfos del mundo, medio majestuosa, medio delicada como la luz de los candeleros. Tal vez la verdad alcance el precio de una perla, que se ve mejor de día; pero no se elevará hasta alcanzar el precio de un diamante o un carbúnculo que se ve mejor bajo distintas luces. Mezclar un poco de mentira debe agregar placer. ¿Acaso duda alguien de que si se sacaran de la mente humana las opiniones vanas, las esperanzas halagüeñas, las valoraciones falsas, las más caras fantasías, y similares, nó dejaría esto las mentes de varios hombres como cosas muy empequeñecidas, llenas de melancolía e indisposición y desagradables para ellos mismos? Uno de los padres, con gran severidad, llamó a la poesía vinum áaemonum, porque llena la imaginación y, sin embargo, no es sino con la sombra de una mentira. Pero no es la mentira que pasa por la mente, sino la mentira que se hunde y se aloja en ella la que hace el da ño, tal como lo dijimos antes. Pero de alguna manera estas cosas son así en las opiniones y los afectos depravados de los hombres; la verdad, empero, que sólo se juzga a sí misma, enseña que la búsqueda de la verdad, que es amar y cortejarla, el conocimiento de la verdad, que es su presencia y la creencia en la verdad, que es el goce de ella, es el bien soberano de la naturaleza humana. La primera criatura de Dios, en los trabajos de los días, fue la luz del sentido; la última fue la luz de la razón; y su obra de sabbat, desde siempre, es la iluminación de su Espíritu. Primero infundió luz en la cara de la materia o caos; luego infundió luz en la cara del ser humano; y todavía respiró e insufló luz en la cara de sus elegidos. El poeta que embelleció la secta que por lo demás fue inferior al resto, dijo excelentemente bien: Es un placer estar en la costa y ver las naves lanzadas al mar: un placer estar en la ventana del castillo, y ver una batalla y las aventuras de ella abajo: pero ningún pí acer es comparable al de estar en la tierra privilegiada de la verdad ( una colina no para ser dominada y donde el aire es siempre claro y sereno), y ver los errores y el deambular, y las brumas y las tempestades
1.
i tu y
296
SISSELA BOK *
p
i IR :
· IIL
íí u
,
}.
'1
.
fe h
>
íi
Ϊ
ñ
abajo en el valle : así siempre que esta perspectiva sea con piedad, y no con engreimiento u orgullo. Desde luego, es una bendición tener una mente humana que se mueve en la caridad, se apoya en la providencia y gira en torno al eje de la verdad. Pasemos de la verdad teológica y filosófica a la verdad de los asuntos civiles: será reconocido, aun por aquellos que no lo practiquen, que en el trato claro y rotundo está el honor de la naturaleza humana; y que la mezcla de falsedad es como la aleación en una moneda de oro y plata, que puede hacer que el metal funcione óptimamente, pero lo rebaja. Pues estos recorridos torcidos y sinuosos son los de la serpiente, la cual se arrastra sobre el vientre y no sobre los pies. No hay ningún vicio que cubra así de vergüenza a un hombre que el ser descubierto en la falsedad y la perfidia. Y, por lo tanto, Montaigne dijo bellamente, cuando indagó la razón de por qué decir una mentira debería ser un desprestigio inmenso y una acusación tan odiosa: Si se sopesara bien, decir que un hombre miente es tanto como decir que es valiente con Dios y cobarde con los hombres . Ya que una mentira se enfrenta a Dios y se echa para atrás con el hombre. Seguramente la maldad de la falsedad y el quebrantamiento de la fe no se pueden expresar de manera tan elevada, como al decir que será el último ta ñido para llamar a las generaciones de hombres a que comparezcan en los juicios de Dios; la predicción es que cuando Jesucristo vuelva, no encontrará fe sobre la Tierra .
i
'
HUGO GROCIO EL CARá CTER DE LA FALSEDAD6
*
;
ií ;
i! ;
)·
í; ¡f í í
::
:·
·
;
—
XI. El carácter de la falsedad, en la medida en que es impermisible, consiste en su conflicto con el derecho de otro; esto es lo que se explica . 1. Para poder ejemplificar la idea general de falsedad, es necesario que lo que se diga, se escriba o se indique mediante señas o gestos no pueda ser entendido más que en un sentido que difiere del pensamiento de aquel que usa los medios de expresión. Sin embargo, sobre este significado más extenso se tiene que imponer un significado más estricto de falsedad, que conlleva una distinción característica. Pensamos que si examinamos bien el asunto, al menos de acuerdo con la idea común de naciones, 6 Tomado de Hugo Grocio, The Law of War and Peace, trad. Francis W. Kelsey et al , Bobbs-Merrill, Indianápolis, Nueva York, 1925, libro 3, cap. 1.
:
·Γ . ?
Hí
§f W?: .
ü
fe i
mt fe :
í
>fe · ·
-
í :· '
fe
APÉ NDICE
297
esta distinción se puede describir justamente como un conflicto con el derecho existente y continuo de aquel a quien el discurso o la seña se dirige, pues queda suficientemente claro que nadie se miente a sí mismo, por falsa que pueda ser su declaración. En este sentido, por derecho no quiero decir todo derecho sin relación con el asunto en cuestión, sino aquel que le es peculiar y que se conecta con él. Ahora bien, ese derecho no es más que la libertad de juzgar que, como si fuera por medio de algún acuerdo tácito, queda entendido que los hombres que hablan les deben a aquellos con quienes conversan. Pues ésta no es sino esa obligación mutua que los hombres quisieron introducir en el momento en que determinaron hacer uso del lenguaje y signos similares; ya que sin tal obligación, el invento del lenguaje habría carecido de resultados. 2. Necesitamos, además, que este derecho sea válido y continúe en el momento en que se hace la declaración; porque puede suceder que el derecho efectivamente haya existido, pero que se haya retirado, o que sea anulado por otro derecho que sobrevenga, tal como ocurre cuando una deuda se cancela por la aceptación o por el cese de la condición. Luego, además, se requiere que el derecho que se vulnera pertenezca a aquel con quien conversamos, y no a otro, tal como en el caso de los contratos también surge la injusticia sólo por la violación de un derecho de las partes contratantes. Tal vez haríamos bien en recordar aquí que Platón, siguiendo a Simonides, al hablar de la verdad remite a la justicia; que la falsedad, al menos el tipo de falsedad que está prohibido, se suele describir en las Sagradas Escrituras como prestar falso testimonio o hablar en contra de nuestro prójimo; y que el propio san Agustín al determinar la naturaleza de la falsedad considera esencial la voluntad de engañar. Cicerón también desea que la indagación en lo que atañe a decir la verdad haga referencia a los principios fundamentales de la justicia. 3. Asimismo, el derecho del que hemos hablado puede ser abrogado mediante el consentimiento expreso de aquel con quien estamos tratando, como cuando decimos que . hablaremos falsamente y el otro lo permite. También puede ser cancelado por consentimiento tácito o consentimiento asumido sobre bases razonables, o por la oposición de otro derecho que, en el juicio común de todos los hombres, es mucho más contundente.
298
SISSELA BOK
La interpretación correcta de estos puntos nos brindará muchas inferencias, que serán de gran ayuda al conciliar las diferencias de los puntos de vista que hemos citado antes.
—
XII. Se sostiene la idea de que es permisible decir lo que es falso ante niños pequeños y enfermos mentales. La primera inferencia es que aun cuando se diga algo con un significado falso a un niño pequeño o a u n enfermo mental, a ello no se le atribuye ninguna culpa por falsedad. Pues parece estar permitido por la opinión común de la humanidad que "Es posible burlarse de la desprevenida edad de la infancia." Hablando de los niños, Quintiliano dijo: "Por su beneficio empleamos muchas ficciones." La razón de ningún modo está lejos de ser descubierta; como los niños pequeños y los enfermos mentales no tienen libertad de juzgar, es imposible dañar esa libertad.
XIII. — Es permisible decir lo que es falso cuando se engaña a aquel a quien la conversación no va dirigida, y cuando sería permisible engañarlo si no tiene participación en ella. 1. La segunda inferencia es que, mientras no se engañe a la persona a quien se dirige lo dicho, si un tercero saca una falsa impresión de ella no hay falsedad. No hay falsedad en relación con aquel a quien se dirige lo dicho porque su libertad no se ve afectada de ninguna manera. Su caso es como el de las personas a quienes se cuenta una f ábula cuando están al tanto de su carácter, o el de aquellos con quienes se usa lenguaje figurado en la "ironía", o en la "hipérbole", una figura que, como dice Séneca, llega a la verdad por medio de la falsedad, mientras que Quintiliano la llama una exageración de la mentira. No hay falsedad, tampoco, en relación con aquel que por casualidad escucha lo que se dijo; la conversación no es con él, en consecuencia, no hay obligación ninguna hacia él. De hecho, si ese individuo por sí mismo se forma una opinión a partir de lo que se dijo no a él, sino a otra persona, tiene algo que sólo se puede atribuir a sí mismo, a nadie más. En suma, si en lo que a este individuo atañe deseamos formarnos un juicio correcto, la conversación no es una conversación, sino algo que puede no significar nada en absoluto. 2. Por lo tanto, Catón el censor no cometió ninguna injusticia al prometer falsamente que ayudaría a sus aliados; tampoco lo hizo
299
AP ÉNDICE
Flaco, quien les dijo a otros que Emilio había tomado por asalto una ciudad del enemigo, aunque en ambos casos el enemigo fue enga ñado. Una estratagema similar cuenta Plutarco sobre Agesilao. De hecho, no se dijo nada al enemigo; además, el daño que siguió fue algo ajeno a lo enunciado, y de suyo no impermisible de desear o lograr. Crisóstomo y Jerónimo remiten a esta categoría el discurso de Pablo, en el cual en Antioquia reprendió a Pedro por ser un judío demasiado fervoroso. Ellos piensan que Pedro estaba bastante consciente de que esto no era en serio; y, al mismo tiempo, se acomodaba a la debilidad de los presentes.
—
XIV. Es permisible decir lo que es falso cuando la conversación se dirige a quien desea ser engañado de esta manera. 1. La tercera inferencia es que siempre que estemos seguros de que aquel a quien la conversación se dirige no se enfadar á si se vulnera su libertad al juzgar, o más bien que se sentirá agradecido por ello, debido a que sacará alguna ventaja de ello, en este caso tampoco se perpetra una falsedad en el sentido estricto, es decir, una falsedad dañina; de igual manera, un hombre no comete ningún robo cuando, con el supuesto consentimiento del propietario, usa alguna cosa nimia para, de ese modo, poder garantizar a su dueño una gran ventaja. En estos asuntos que son tan seguros, un deseo supuesto se toma como un deseo expresado. Además, en tales casos es evidente que no se ha cometido ninguna injusticia en contra de quien desea eso. En consecuencia, parece que no hace ningún daño quien conforta a un amigo enfermo persuadiéndolo de que no es cierto, como Arria lo hizo al decirle algo que no era cierto a Peto después de la muerte de su hijo; la historia se narra en las Cartas de Plinio. Parecido es el caso del hombre que da á nimos valiéndose de un informe falso a alguien que flaquea en la batalla, de modo que, alentado de esa manera, consigue la victoria y la seguridad para sí mismo, y con ello ha sido "engatusado, pero no traicionado", como dice Lucrecio. 2. Demócrito afirma: "Debemos decir la verdad, siempre que sea lo mejor." Jenofonte escribe: "Es correcto engañar a nuestros amigos, si se hace por su bien." Clemente de Alejandría acepta "el uso de la mentira como una medida curativa". Má ximo de Tiro dice: "Un médico engaña a un hombre enfermo, un general *
SISSELA BOK
300
ai I5 VIM
í
:?
ñ Λ
-{
1
¡ >:
i
!·< i - Jr
I I Ü
;?
! lí *
i
£ iii
.
a I
2 k
••
j
y -I
%
u
1 λ
i ;
:
i
engaña a su ejército y un capitán a los marineros; y en tal engaño no hay ninguna injusticia." Proclo explica la razón al comentar sobre Platón: "Pues aquello que es bueno es mejor que la verdad." A esta clase de falsedades pertenece el enunciado del que habla Jenofonte, que los aliados estaban por llegar; el de Tulio Hostilio, que el ejército de Alba estaba haciendo un movimiento del flanco conforme a sus órdenes; lo que las historias llaman "mentira saludable" del cónsul Quinctio, de que el enemigo estaba luchando por la otra ala; e incidentes similares encontrados en abundancia en los escritos de los historiadores. Sin embargo, se ha de observar que, en esta clase de falsedad, la falta de respeto al juicio es de menos importancia porque se suele confinar al momento, y la verdad se revela un poco después.
—
Es permisible decir lo que es falso cuando el hablante hace uso de un derecho superior sobre alguien que está sometido a él . XV
1. Una cuarta inferencia, similar a la anterior, se aplica al caso en que alguien que tiene un derecho superior a todos los derechos de otro hace uso de este derecho sea por su propio bien o en aras del bien público. Esto es lo que en especial Platón parece haber tenido en mente cuando concedió el derecho de decir lo que es falso a aquellos con autoridad. Como el mismo Platón parece luego otorgar este privilegio a los médicos, y de nuevo negá rselo, aparen temente debemos hacer la distinción de que en el primer pasaje él se refiere a los médicos nombrados públicamente para esta responsabilidad, y en el segundo a aquellos que privadamente la reclaman para sí mismos. Sin embargo, Platón también reconoce de manera correcta que la falsedad no es apropiada para la deidad, aunque la deidad tenga un derecho supremo sobre los hombres, porque refugiarse en esos recursos es un signo de debilidad. 2. Tal vez sea posible encontrar un ejemplo de mendacidad sin culpa, la cual incluso Filio aprueba, en Josefo, quien, cuando gobernó en lugar del rey, acusó a sus hermanos primero de ser espías y luego de ser ladrones, pretendiendo, pero no realmente creyendo, que lo eran. Otro ejemplo es el de Salomón, quien dio un ejemplo de sabiduría inspirado en Dios, cuando les dijo a las mujeres que peleaban por el hijo las palabras que apuntaban a su propósito de darle muerte, aunque su intención real estaba totalmente alejada de eso, y su deseo era entregarle a la verdadera madre a su
-
Vi.
AP É NDICE
propio hijo. [434] Hay tm dicho de Quintiliano: "A veces el bien común exige incluso mantener falsedades /'
te
fc m M
m m
301
IMMANUEL KANT SOBRE UN SUPUESTO DERECHO A MENTIR POR MOTIVOS ALTRUISTAS 7
'
m m ; 8i m
* ,
w¿κ;.
En la revista France, de 1797, parte VI, no, 1, pág. 123, en un artículo titulado "Sobre las reacciones políticas" escrito por Benjamin Constant, aparece el siguiente pasaje:
·
El principio moral, "Es un deber decir la verdad", haría imposible cualquier sociedad si se tomara de manera aislada e incondicional. Tenemos prueba de ello en las consecuencias muy directas que tm filósofo alemán ha extraído de este principio. Este filósofo llega al punto de aseverar que sería un crimen mentir a un asesino que pregunta si nuestro amigo, al que está persiguiendo, se ha refugiado en nuestra casa.
2*·; ;m ·
i SvVv
M
\
w-
.
it
mIr.
.
i§
mii -; /
i
En la página 124, el filósofo francés refuta este principio de la siguiente manera:
m
m ¿
: I>
}
$
-
ir
** mÜ £
Es un deber decir la verdad. El concepto de deber es inseparable del concepto de derecho. Un deber es aquello que en un ser corresponde a los derechos de otro. Donde no hay derechos, no hay deberes. Decir la verdad es entonces un deber: pero es un deber sólo con respecto a alguien que tiene un derecho a la verdad. Sin embargo, nadie tiene un derecho a una verdad que lastime a otros.
:
m
’
En este argumento, el πρώτον ψεϋδος está en la oración: "Decir la verdad es un deber, pero es un deber sólo hacia alguien que tiene un derecho a la verdad." En primer lugar se debe observar que la expresión "tener un derecho a la verdad" carece de significado. Debemos decir más bien, "El ser humano tiene tm derecho a su propia veracidad ( veracitas )" ,esto es, a la verdad subjetiva en su propia persona . Pues tener objetivamente un derecho a la verdad significar ía que el que
ü B:
n
v; r
•
*
V ·
Tomado de Immanuel Kant, Critique of Practical Reason and Other Writings in Moral Philosophy, ed. y trad. Lewis White Beck, University of Chicago Press, Chicago, 1949, pp. 346-350.
11 : i; lé Ir
m.?
··
302
SISSELA BOK
2
fe h
/ Ϊ -Ί :·; tfii ;
& mni
IIm
W ai
a;
¡lv »
-i B ñ
'
$
Ilii : ·
·
U;r
i É
B.
i
r i ::
ir
· mÜirl: •
M
ΪΙ m Ί:Ι
ii? f!í
!
1 tiB
ΪΙ!
ñ
I::! I1
tri fe! H f- i
¡i J1 .
determinada oración sea verdadera o falsa es un asunto que de pende de nuestra voluntad (como ocurre con las preguntas sobre qué les corresponde a los individuos en general). Esto, desde luego, produciría una lógica extraordinaria. Ahora bien, la primera pregunta es: ¿Tiene un hombre, en casos en que no puede evitar responder "Sí" o "No", un derecho a ser falso? La segunda pregunta es: ¿Cuando se le fuerza injustamente a hacer una declaración, no está de hecho obligado a decir una falsedad, con objeto de protegerse a sí mismo o a otra persona de la amenaza de una fechoría? La veracidad en las declaraciones que no pueden ser evitadas es el deber formal de un individuo para con todos, por grande que pueda ser la desventaja que se acumule para él o para alguien más. Si, por decir una falsedad, no le hago daño a aquel que injustamente me obliga a hacer una declaración, no obstante por este falseamiento, que tiene que ser llamado mentira (aunque no en un sentido legal), cometo una injusticia en contra del deber en general en un aspecto de lo más esencial. Esto es, en lo que a mí radica, provoco que las declaraciones en general no merezcan crédito, y por lo tanto que todos los derechos basados en contratos sean nulos y pierdan su fuerza, y esto es un daño que se hace a la humanidad en general. Así, la definición de una mentira como una mera declaración intencional falsa hecha a otra persona no exige la condición adicional de que deba dañar a otro, como los juristas lo juzgan adecuado en su definición ( mendacium est falsiloquium in praeiudicium alterius ). Pues una mentira siempre da ña a otro; aunque no sea a otro individuo particular, aim así daña a la humanidad en general, ya que vicia la fuente misma del derecho. Sin embargo, esta mentira benévola puede ser sometida a castigo bajo el derecho civil por un accidente ( casus ) , e incluso también las leyes externas pueden condenar como agravio aquello que escapa a la propensión de recibir castigo sólo por accidente. Por ejemplo, si diciendo una mentira has evitado un asesinato, te has hecho tú mismo legalmente responsable de todas las consecuencias; pero si te has apegado estrictamente a la verdad, la justicia pública no te puede echar el guante, sean cuales sean las consecuencias imprevistas. Después de que has respondido honestamente a la pregunta del asesino en cuanto a si la pretendida víctima está en tu casa, es posible que ella haya salido furtivamen-
I !SL í.
£ >:
:
"
á
APÉNDICE
303
m
te, de modo que no se atraviese en el camino del asesino, y entonque tal vez no se cometa el asesinato. Pero si hubieras mentido ces fe $ diciendo que no estaba en casa cuando realmente la víctima ya hubiera salido sin que te percataras de ello, y si luego el asesino se mB Sí topara con ella cuando se marchara y la matara, podrías ser acusa1 1& do justamente como la causa de su muerte. Pues si dicho IP la verdad hasta donde la sabías, tal vez el asesinohubieses j podría haber sido aprendido por los vecinos mientras buscaba en la casa y así fechoría se podría haber evitado. En consecuencia, quien diga la Wn mentira, por bien intencionado que pueda ser, tiene que resuna m ponder por las consecuencias, por imprevistas que sean y pagar m: él castigo por ellas incluso ante un tribunal civil. Esto obedece a Ür &· que la veracidad es un deber que tiene que ser considerado como » la base de todos los deberes asentados en un contrato, y las leyes m de estos deberes se volverían inciertas e inútiles si se admitiera la H
'
•
-
Síf.'
. .
·
·
K '
mínima excepción a ellas. Por lo tanto, ser veraz (honesto) en todas las declaraciones es un decreto de la razón sagrado y absolutamente imperioso, no limitado por ningún interés personal. El señor Constant hace una observación seria y correcta sobre condenar principios tan estrictos que, según se dice, se pierden ellos mismos en ideas tan impracticables que han de ser rechazados. En la página 23 sostiene: "En todos los casos en que un principio que ha probado ser verdadero parece inaplicable, la razón es que no conocemos el principio de intermediación que contiene los medios de su aplicación." El aduce (p. 121) la doctrina de la igualdad como el primer eslabón de la cadena social, al afirmar (p. 122):
i
gr i-
«£ m .
·
í fe·
*'
SV>‘:
4 irr w
r
.
¡ ·
:
K‘;.
r
W- i
ih R* ·;
pí,
·
i
Λ
m
¡fe-
I
?
·
:
!: ·
·· ?
ir · .
.
Ningún hombre puede ser obligado por ninguna ley excepto por aquella a cuya formulación ha contribuido. En una sociedad muy limitada, este principio se puede aplicar directamente y no necesita principio mediador para convertirse en un principio común. Pero en una sociedad con muchísimas personas, se tiene que añadir otro principio a este que hemos enunciado. Este principio mediador es: los individuos pueden participar en la formulación de las leyes sea en su propia persona o a través de sus representantes. Quien deseara aplicar el primer principio a una sociedad grande sin hacer uso del principio mediador invariablemente produciría la destrucción de la sociedad. Pero esta circunstancia, que sólo mostraría la ignorancia o la incompetencia del legislador, no prueba nada en contra del principio.
304
SISSELA BOK
Constant concluye (p. 125) que "nunca se debe abandonar un principio aceptado como verdadero, por obvio que parezca el peligro involucrado en él". (Y, sin embargo, este mismo buen hombre abandonó el principio incondicional de veracidad en consideración del daño que éste suponía para la sociedad. Lo hizo porque no pudo encontrar ningún principio mediador que pudiera servir para evitar este peligro; y, de hecho, no hay principio que se interpole aquí.) Si queremos preservar los nombres de los protagonistas tal como han sido citados aquí, el "filósofo francés" confunde la acción a través de la cual una persona da ña (nocet ) a otra al decir la verdad cuando no puede evitar declarar algo, con la acción por medio de la cual ésa persona le hace un mal (laedit ) a la otra. Fue sólo un accidente ( casus ) que la verdad de lo declarado dañara al ocupante de la casa; no era un acto libre (en un sentido jurídico). Puesto que pedir a otro que mienta en aras de nuestra propia ventaja sería un reclamo opuesto a toda legalidad . Cada hombre tiene no sólo el derecho sino incluso el deber estricto de ser veraz en las declaraciones que no puede evitar hacer, independientemente de que lo dañen a él o a otros. Al hacer esto, no se daña a aquel que sufre como consecuencia; el accidente causa este daño, ya que no somos del todo libres de elegir en un caso así, porque la veracidad (si la persona tiene que hablar ) es un deber incondicional. El "filósofo alemán" no tomará como uno de sus principios la proposición (p. 124): "Decir la verdad es un deber, pero sólo para alguien que tiene derecho a la verdad." No lo hará, en primer lugar, por la formulación ambigua de esta proposición, pues la verdad no es una posesión cuyo derecho pueda ser concedido a alguien y ser negado a otro. Pero no lo hará sobre todo porque el deber de ser veraces (que es la única cosa en tela de juicio aquí) no hace distinción entre personas con quienes tenemos este derecho y con quienes podemos exonerarnos de ese derecho; más bien, se trata de un deber incondicional que vale en todas las circunstancias. Ahora bien, a fin de proceder a partir de una metaf ísica de la ley (que abstrae de todas las condiciones empíricas) a un principio de política (que aplica estos conceptos a casos con que nos topamos en la experiencia ), y por este medio lograr la solución de un problema de política de acuerdo con el principio universal de la ley, el filósofo enunciará tres nociones. La primera es un axioma, esto
it
m
«fe
'
1 ft.··
mw
%;
m I
m Wv .
!fI
5»?
i Jé
* te.
Í:
1 tete
i r :
í
I Si·
t
m
-
m m
¡6
m
1 É··
-
li fe
·
¡fc
Μ
:’ Λ
APÉ NDICE
305
es, una proposición apodícticamente cierta que se deriva directamente de la definición de ley externa (la armonía de la libertad de cada quien con la libertad de todos los demás de acuerdo con una ley universal). La segunda es un postulado de la ley pública externa (la voluntad de todos unida de acuerdo con el principio de igualdad, sin el cual nadie tendría ninguna libertad). El tercero es el problema de cómo se ha de conciliar que, en una sociedad, por grande que sea, la armonía pueda ser mantenida conforme a los principios de libertad e igualdad (a saber, por medio de un sistema de representación). El último se convertirá entonces en un principio de política, cuya organización y establecimiento entrañará decretos extraídos de] conocimiento práctico de los seres humanos, que sólo tendrán en la mira el mecanismo de la administración de justicia y cómo se puede llevar a cabo de manera apropiada. La ley no debe ser nunca ajustada a la política, sino la política siempre habrá de ajustarse a la ley. El autor dice: "Un principio reconocido como verdadero (añado, reconocido como un a priori y por lo tanto un principio apodictico) nunca debe ser abandonado, por obvio que sea el peligro que aparentemente entrañe." Pero sólo tenemos que entender el peligro no en cuanto peligro de ocasionar un daño accidentalmente, sino sólo como el peligro de cometer un mal. Esto sucedería si convirtiéramos el deber de ser veraces, que es incondicional y la condición jurídica suprema en los testimonios, en un deber condicional subordinado a otras consideraciones. Aunque al decir cierta mentira no cause realmente a nadie ningún mal, formalmente aunque no materialmente estoy infringiendo el principio del derecho con respecto a todos los pronunciamientos inevitablemente necesarios. Y esto es mucho peor que cometer una injusticia con una persona particular, porque tal mala obra en contra de un individuo no siempre presupone la existencia de un principio en el sujeto que produce tal acto. Cuando se le pregunta a alguien si pretende decir la verdad al estar a punto de hacer una declaración y no toma la pregunta con indignación por la desconfianza que ésta expresa de que podría ser uñ mentiroso, sino más bien pide permiso para considerar excepciones posibles, ese individuo es ya potencialmente un mentiroso. Esto se debe a que muestra que no reconoce decir la verdad como un deber intrínseco, sino que expresa reservas con respecto a una regla que no permite ninguna excepción, en la medida
: "β
·
f
n 306
SISSELA BOK . rifl
en que cualquier excepción sería una contradicción directa de la misma. Todos los principios prácticos del derecho deben contener la verdad rigurosa, y los llamados "principios intermedios" pueden contener simplemente la definición más exacta de su aplicación a casos reales (conforme a normas de política), pero no pueden contener nunca excepciones a los primeros. Tales excepciones invalidarían su universalidad, y ésa es precisamente la razón por la cual se los llama principios.
m
i
HENRY SIDGWICK LA CLASIFICACIóN DE LOS DEBERES: LA VERACIDAD 8 §2. De entrada, no parece haber un acuerdo claro con respecto a si la veracidad es un deber absoluto e independiente, o una aplicación especial de algún principio superior. Encontramos (por ejemplo) que, para Kant, decir la verdad es un deber que tenemos con nosotros mismos, porque "mentir es abandonar o, por decirlo así, aniquilar la dignidad del ser humano". Y éste parece ser el punto de vista según el cual mentir está prohibido por el código de honor, excepto que (los hombres de honor en cuanto tales) no consideran que la dignidad del hombre se vea afectada por cualquier mentira; para ellos, sólo la mentira con fines egoístas, en especial cuando es producto del miedo, es mezquina y baja. De hecho, parece haber circunstancias en las cuales el código de honor prescribe mentir. Aquí, sin embargo, se puede decir que éste discrepa completamente de la moralidad de sentido común. Sin embargo, esta última no parece resolver claramente si decir la verdad es absolutamente un deber, que no necesita más justificación: o si simplemente es un derecho general de todos los seres humanos que sus prójimos les digan la verdad, derecho que, no obstante, se puede perder o suspender en ciertas circunstancias. Tal como se piensa que todo ser humano tiene un derecho natural a la seguridad personal en general, pero no cuando él mismo intenta dañar a otros en su vida o en su propiedad, así también, si podemos incluso matar en defensa propia y de otros, parece raro que no podamos mentir, si mentir nos defenderá mejor contra una palpable invasión de nuestros derechos: y el sentido común no parece prohibir esto de manera contundente. De nuevo, 8 Tomado
1907.
de H. Sidgwick, The Methods of Ethics, 7a. ed ., Macmillan, Londres,
1
i
m
Ü
amm
1 m m m m
m
ss w
m 1 ¡
m m
ϊ·
W:
AP ÉNDICE
307
tv .
i?
: mm m m
mi SíT· '
/.
i "
Y
·
& mm
mW
m· m & m m
'
;ϊ
iM f
fe ·
m3
.
Ü
m £t
a m
· .
1 m m m m /;
,
:7
f.
V..
m
si sa wm
m 1 ¡a :·
m m
Ϋ'”-.
7:
f .;
'
K V
tal como la matanza sistemá tica y metódica a la que llamamos guerra se considera absolutamente correcta en ciertas circunstancias, aunque sea dolorosa y horrible, así también en los combates de palabras sostenidos en los tribunales, se suele considerar que el abogado tiene justificación para no decir la verdad apegándose a ciertas reglas y dentro de límites estrictos, porque se piensa que un abogado que se rehúsa a decir lo que sabe que es falso cuando se le ordena decirlo es demasiado escrupuloso. Una vez más, cuando el engaño tiene por objeto beneficiar a la persona engañada, el sentido común parece conceder que a veces puede ser correcto; por ejemplo, la mayoría de las personas no dudarían en decirle una mentira a un inválido, si ésta pareciera ser la única manera de ocultarle hechos que podrían producirle tal impresión que resultaran peligrosos; tampoco percibo que haya gente que no se atreva a decirles mentiras a los niños, sobre asuntos en torno a los cuales se piensa, con razón, que no deberían saber la verdad. Pero si la legitimidad del engaño benévolo se admite en cualquier caso, no veo cómo podemos decidir cuándo y hasta qué punto es admisible, excepto por consideraciones de interés personal; esto es, al sopesar la ganancia de cualquier engaño específico frente al peligro de la pérdida de confianza mutua que supone todo quebrantamiento de la verdad. Naturalmente se insinúa aquí la muy discutida cuestión del engaño religioso ("engaño piadoso"). Parece claro, sin embargo, que el sentido común ahora se pronuncie contra la regla general de que se pueden decir falsedades con razón en interés de la religión. Pero hay una forma más sutil en la cual las personas morales todavía mantienen el mismo principio. A veces se dice que las verdades más importantes de la religión no pueden ser transmitidas a la mente de la gente común y corriente, si no es encerrándolas, por decirlo así, en un caparazón de ficción: de modo que al relatar esas ficciones como si fueran hechos, en realidad estamos ejecutando un acto de veracidad sustancial. Reflexionando sobre este argumento, vemos que, después de todo, no queda tan claro en qué consiste la veracidad. Pues de las creencias que se comunican a través de cualquier conjunto de afirmaciones se sacan naturalmente inferencias, y con claridad podemos prever que se extraigan. Y aunque por lo general nuestra intención es que tanto las creencias comunicadas de manera directa como las inferencias extraídas de ellas sean verdaderas, y una perso.
; | *
308
SISSELA BOK
na que siempre aspira a esto es elogiada por ser cándida y sincera, no obstante, encontramos relajación de la regla que prescribe esta intención afirmada de dos maneras diferentes por al menos sectores de opinión respetables. Ya que, para empezar, como acabamos de observar, a veces se sostiene que si una conclusión es verdadera e importante, y no puede ser comunicada satisfactoriamente de otro modo, podemos dirigir la mente del que escucha a ella por medio de premisas ficticias. Pero tal vez el contrario exacto de esto sea un punto de vista más común; es decir, que sólo es un deber absoluto hacer verdadero lo que de hecho afirmamos, ya que se dice que aunque la condición ideal de la interacción humana involucra la sinceridad y el candor absolutos, y que debemos alegrarnos al manifestar estas virtudes cuando nos sea posible, todavía en nuestro mundo real el ocultamiento es con frecuencia necesario para el bienestar de la sociedad, y puede ocurrir legítimamente por medios que distan de la falsedad real; Así que no es raro decir que, en defensa de un secreto, no podemos de hecho mentir, esto es, generar creencias directamente contrarias al hecho; pero podemos "desviar una cuestión", es decir, generar indirectamente, por inferencia natural a partir de nuestra respuesta, una creencia negativamente falsa; o "poner al que pregunta sobre una pista falsa", por ejemplo, generar igualmente una creencia positivamente falsa. Estos dos métodos de ocultación se conocen, respectivamente, como suppressio veri y suggesstio falsi, y muchos piensan que son legítimos en ciertas circunstancias: mientras que otros dicen que si el engaño se ha de practicar de todas maneras, es un mero formalismo plantear objeciones a cualquier modo de llevarlo a cabo más que al otro. En general, entonces, la reflexión parece mostrar que la regla de veracidad, tan comúnmente aceptada, no puede ser elevada al nivel de un axioma moral definitivo, dado que no hay un acuerdo real en cuanto al grado en el que estamos obligados a transmitir creencias verdaderas a otros: y si bien es contrario al sentido común exigir absoluto candor en todas las circunstancias, todavía no encontramos ningún principio secundario evidente de suyo que defina claramente cuándo no se debe exigir.
«MR
.. .
APÉ NDICE
m
309
R .F. HARROD UTILITARISMO REVISADO 9 Pf ·
mí v'
m
0
mrm ·*\
ft m
· .. !
.
#1
if r m
..
.·
;
El utilitarista dice "elige siempre aquella acción que contribuya a la mayor felicidad". Esa máxima resulta bastante general. Su defecto es que está en un nivel de generalidad demasiado alto. Es necesario examinar en mayor detalle los arreglos humanos. Tomemos el caso de la mentira. Parecería que el utilitarista debería decir: miente siempre cuando las consecuencias probables, incluida la pérdida de credibilidad del hablante y la posible pérdida de confianza general en lo dicho, involucren más felicidad que las generadas por la verdad. Si todos mintieran en esas circunstancias y sólo en esas circunstancias, todo parecería ir bien. Pero es un hecho que esto no ocurre. La comunicación por medio del lenguaje es una notable invención del ser humano para la promoción de sus fines. Es de gran importancia que las comunicaciones sean confiables por su veracidad. Ahora bien, si se adoptara la regla de vida del utilitarista en su forma burda, tal como se formuló antes, se volverían marcadamente menos confiables y podría generarse un gran daño como resultado. Pero se podría alegar que la pérdida de confianza está permitida en la máxima utilitarista burda; y cierta pérdida de confianza está permitida. No obstante, el alegato es falaz. Si este alegato fuera correcto, las consecuencias indicadas por el principio utilitarista burdo siempre serían idénticas a las consecuencias deducidas por la aplicación del principio kantiano. Las consecuencias del acto considerado en y por sí mismo no serían diferentes de las consecuencias de tal acto siempre que se ejecute precisamente en las mismas circunstancias pertinentes. Esto nos lleva al meollo del asunto. Existen ciertos actos que, cuando se ejecutan en n ocasiones similares tienen consecuencias más de n veces mayores que las resultantes de una sola ejecución. Y es en esta clase de casos cuando surgen las obligaciones. Es en esta clase de casos cuando generalizar el acto provoca un saldo de ventajas que difiere de la suma de los equilibrios de ventajas que se desprenden de cada caso individual. Por ejemplo, bien puede suceder que la pérdida de confianza debida a un millón de mentiras pronunciadas dentro de ciertos límites de tiempo y espacio sea mucho más de un millón 9 Tomado de R.F.
156.
Harrod, "Utilitarianism Revised", Mind , vol. 45, 1936> pp. 137-
310
SISSELA BOK
de veces más grande que la pérdida debida a cualquiera en particular. En consecuencia, aun si en todas y cada una de las ocasiones tomadas por separado se puede mostrar que hay una ganancia de ventajas (la evitación de dolor directo, por decir algo, que excede las desventajas debidas a la pérdida resultante de confianza), sin embargo, en la suma de todos los casos, la desventaja debida a la pérdida acumulada de confianza podría ser bastante más grande que la suma del dolor causado por decir la verdad. Quien desee que las personas actúen de modo que los fines de los seres sensibles sean mejor atendidos, tiene que desear que actúen de acuerdo con el principio kantiano y no de acuerdo con el principio utilitarista burdo. Le parecerá necesario refinar el principio utilitarista burdo aplicando el proceso de generalización en todos los casos pertinentes, esto es, en todos los casos en que las consecuencias de n actos similares exceda n veces las consecuencias de cualquiera de ellos. Al construir un sistema de moralidad, es necesario, entonces, elegir entre el principio de los utilitaristas burdo y el principio kantiano, entre la mentira por conveniencia y la obligación de veracidad . Un utilitarismo más refinado decidirá en favor de la obligación, debido a la mayor pérdida de ventaja que provoca la generalización de la mentira. Desde luego, esto puede no ser cierto en el caso del ejemplo específico dado: la pérdida de confianza debida a la mentira universal por conveniencia puede no ser tan grande como la ganancia de ventaja. Éste es un hecho. La experiencia de generaciones, cristalizada en conciencia moral, parece estar contra la mentira. Pero independientemente de quién tenga razón en el caso de la mentira, se ha establecido el principio de que un acto que es conveniente en ciertas circunstancias, pero que sería inconveniente si todos lo hicieran exactamente en circunstancias pertinentes similares, tiene que ser juzgado como incorrecto por un sistema utilitarista más refinado. Así, el principio kantiano se incorpora a la filosof ía utilitarista. Se debería observar, de paso, que lo que llamo el principio kantiano no condena todas las mentiras. Una mentira está justificada cuando el saldo de dolor o de pérdida de placer es tal que, si se dijera una mentira en todas las circunstancias en que no hubiera un saldo de dolor o pérdida de placer, el daño debido a la pérdida total de confianza no exceda la suma del daño por decir la verdad en cada caso. Esta doctrina, que creo que se puede ajustar
m ¡m
ü
as
1
m
B
m m
i
'
i?
te
mm
*pv$ ·
fe
P
m
-£
i
m
m
W
; | Λ
Φ \ v
Ί
%g i
Ü m
g
mi ·:
m
| l
U
AP ÉNDICE
mm
ü s·
' ·
1
m
B:
m m
i :·
'
'
··
?
e
-
mm
*$v
··
e
P
'
m
.
£- · ''
mt -
m
.
W
| Λ
Φ
%gr i
.
Ü m g:
mi
m
eB
|
Ufe
311
a la conciencia moral común, limita mucho más al interlocutor humano con respecto a la veracidad que el principio utilitarista burdo citado al principio. Junto con las mentiras tienen que considerarse los incumplimientos de promesas, de la ley, de muchas, aunque no de todas, las normas actuales de moralidad. La prueba es siempre: si todos llevaran a cabo esta acción en las mismas circunstancias pertinentes, ¿conduciría esto al desmoronamiento de algún método establecido de la sociedad para la consecución de sus fines? Creo que descubriremos que este principio está en la raíz de todas las llamadas obligaciones. Su rigidez se debe precisamente al hecho de que lo que hay que considerar en este caso no son las consecuencias de ese acto particular, sino las consecuencias de ese acto cuando se generaliza. Creo que si bien Kant se equivocó al suponer que su principio está en la base de toda moralidad, sí es la base de esos actos morales particulares que se suelen concebir cómo obligaciones. Si el acto es de un tipo al cual se puede aplicar el principio kantiano, es mucho más probable que resulte haber un saldó final de ventaja en su favor. De ahí la rigidez con la cual miramos esos actos comúnmente llamados obligaciones. Si se trata de ayudar a alguien, se tomarán en cuenta esta consideración y aquella otra, y es bastante probable que, a fin de cuentas, resulte incluso que desde un punto de vista puramente moral no valga la pena hacerlo. Pero si se trata de decir la verdad, se considera muy improbable que esto no se deba hacer, aun cuando la ventaja positiva que se obtenga de este elemento de veracidad específico no sea mayor que la que se saca del acto de bondad específico. La diferencia se debe al hecho de que, en un caso, para el principio utilitarista burdo, el principio kantiano sí marca una diferencia mientras que en el otro no. Esta explicación da cuenta de la idea prima facie de que hay algo en la naturaleza reconocida de una obligación que entra en conflicto con cualquier filosof ía de los fines. El conflicto, como hemos visto, es sólo aparente. También da cuenta del hecho de que las emociones cuasiinstintivas de disgusto, que tales acciones evocan, a menudo parecen insensatamente fuertes. Sólo aquellas sociedades en las que fueran fuertes podrían alcanzar la estabilidad, porque es precisamente en el caso de esas acciones cuando el individuo que no entiende el principio kantiano, si se lo deja tranquilo, podría sentirse más tentado a decir: "¿y por qué demonios
SISSELA BOK
312
yo debería?" Podemos incluso añadir que es la sutileza y la dificultad del principio, que no se pueden explicar al hombre medio, lo que ha vuelto necesario un elemento arbitrario y autoritario en la esfera moral para la evolución de una sociedad estable. Esta época ilustrada tiene sus peligros. Tal vez los filósofos de la obligación indefinible todavía tengan que cumplir su parte, y quizá resulte inconveniente que los incondicionales de la conveniencia los expongan a la vergüenza pública. Es interesante hacer notar que el sistema de libre competencia no permite la aplicación del principio kantiano en el campo puramente económico o cataláctico. Y son precisamente los fenómenos de "rendimientos crecientes" análogos a los que exigen la aplicación del principio kantiano en la conducta cotidiana los que han dado uno de los argumentos más sólidos en justificación de la demanda de "planeación económica". Ahora bien, no hay que esperar que el hombre humilde de la calle se apresure a lanzarse espontáneamente a lo que, en aras de la brevedad, llamo el punto de vista kantiano. El pesimismo en torno a él de hecho no se debería exagerar. "Pero, si todo el mundo se comportara de esa manera" es una conocida frase de condena. No obstante, se descubrirá que es la que con más frecuencia se usa cuando se quebrantan convenciones establecidas. Es por esta debilidad del hombre medio que los tipos de actos a los cuales el principio kantiano se puede aplicar suelen asociarse con prácticas e instituciones reconocidas . En el proceso mediante el cual la sociedad estable ¡al menos la sociedad temporalmente estable! ha evolucionado, han sobrevivido esos sistemas que han establecido prácticas e instituciones reconocidas haciendo valer el principio kantiano y permitiendo a sus miembros cosechar las ventajas adicionales que la adhesión al mismo puede generar. Estoy pensando en códigos de honor, veracidad, honestidad, liquidación de deudas, cumplimiento de promesas, etc., y de estados con sistemas jurídicos y obligaciones de lealtad reconocidas. En primer lugar consideremos las prácticas . El principio kantiano es aplicable si la pérdida debida a n incumplimientos es mayor de n veces que la pérdida debida a uno. Pero supongamos que de hecho se suele incumplir. Supongamos que vivo en una sociedad en la que lo dicho muy rara vez es de confiar o donde los individuos siempre andan temiendo por su vida. De hecho, la comunidad no está cosechando el beneficio que podría recogerse
—
—
—
—
'
Μ
·
k te
AP ÉNDICE
313
'
1 t; ?&· :
! m fe ·: .
W:
i
ii
m-r
.
p|v;
m
i
í· §
fe
' ·’
de la aplicación del principio kantiano. ¿Cuál es mi obligación? Parece dudoso que sea apropiado en estas circunstancias aplicar el proceso de refinación al principio utilitarista burdo. Desde luego, el ejemplo de un hombre recto o de mente pacífica puede ser convincente. Pero se recordará que el efecto directo del ejemplo está considerado en el principio utilitarista burdo. Creo que la conciencia moral común juzgaría que el proceso de refinación es inapropiado. Pero debe ser posible afinar el argumento. Habiendo dado su asentimiento la conciencia moral común a la doctrina del interés común, debe ser una cuestión de hecho el que la aplicación del proceso de refinación esté en todo caso a su servicio. Ahora bien, cuando el proceso se aplique, habrá pérdida de ventaja en casos particulares: pero hay una ganancia si se aplica en un gran número de casos. El utilitarista tiene que desear que se aplique mucho. Creo que, cuando la práctica no es general, se requiere un segundo proceso de refinación. ¿Será por sí sola la ganancia de su aplicación por parte de todas las personas serias, i.e., morales, suficiente para compensar la pérdida que el principio utilitarista burdo registra? Se puede objetar a esto que no hay personas morales, sino sólo personas más o menos morales. Para hacer frente a esto, en lugar de la palabra "morales" en el segundo principio de refinación, digamos personas "suficientemente morales" para actuar desinteresadamente en este tipo de caso. Se puede notar que el segundo proceso de refinación introduce algunas matemá ticas complicadas en la filosof ía moral. Esto no puede ponerse como objeción, ¡si los hechos lo exigen! Huelga decir que, en la práctica, el cálculo sólo será implícito y serán posibles las aproximaciones más toscas. El juego del cálculo refinado no valdría la pena y, de algún modo, seguirían haciendo falta datos precisos. El planteamiento es éste. El doble conjunto de consideraciones se entrelazan. Cuando la práctica no se observa de manera general, el hombre serio tiene que tomar en cuenta no sólo la cantidad de pérdida utilitarista burda debida a su acto particular, sino también la cantidad de dominio del impulso contrario que la observación de la prá ctica en su tipo de caso entraña. Tal vez no observe la práctica porque la pérdida directa sea demasiado severa o porque la tentación de hacer lo contrario en este caso sea tan grande que no habría hombres lo suficientemente rectos que la vencieran en circunstancias similares para garantizar una ganan-
314
SISSELA BOK
cia neta por un cumplimiento más extenso de la práctica. No sólo tiene que tomar nota de una función que muestre, en el caso de varias contingencias, la relación de ganancia bruta cuando la acción se generaliza a la cantidad de pérdida burda, sino también de otra para una variedad diferente pero coincidente de contingencias que muestran la relación del número de personas dispuestas a superar la tentación (y la consecuente ganancia neta) ante la intensidad de la tentación, y tiene que estudiar la interacción de las funciones. Me abstendré de seguir más allá este razonamiento, y sólo expreso mi creencia de que los hombres morales realmente llevan a cabo cálculos implícitos de este tipo en los asuntos más
ordinarios de la vida cotidiana. Tal vez sea de mayor interés dirigir la atención al hecho de que un utilitarismo concebido apropiadamente sí entraña que la obligatoriedad de cierta práctica dependa del grado en el cual otros la observan, y que eso, a su vez, dependa en parte del predominio de las sanciones que entraña el sentimiento moral de desaprobación. Hobbes estaba básicamente en lo correcto cuando sostenía que no hay obligaciones en un estado de naturaleza, es decir, cuando ninguna de estas prácticas se observa en general, y en las razones que dio en apoyo de esa proposición. Probablemente tenía razón al sostener que sin sanciones de fuerza no podemos llegar lejos al hacer que las prácticas estén lo suficientemente establecidas en general para lograr, en mi terminología, que los dos principios refinadores tomados en conjunto generen muchos resultados. Pero se equivocó al sostener que no puede haber moralidad en un estado de naturaleza, pues aun ahí la gente virtuosa podrá aplicar y aplicará el principio utilitarista burdo. Antes de dejar el tema de las prácticas, puedo hacer referencia a un principio que ocupa una posición central en la conciencia moral común, y que llamaré el principio de publicidad . Se ha visto que la obligatoriedad de ciertos actos depende de una observancia razonablemente extendida de la práctica en cuestión. En una amplia clase de casos, la ganancia de ventaja se debe a que se mantiene la confianza, por ejemplo, en la fiabilidad del pronunciamiento informativo en cuanto a su veracidad, de que se mantendrán las promesas, etc. Podría parecer que si un desfalco se pudiera mantener en secreto, como en el caso de las mentiras que tal vez no sean descubiertas nunca, entonces, como no se produciría ninguna pérdida de confianza, la obligación se cancelaría y no se sacrificaría
AP ÉNDICE
315
cierta ganancia en interés de la veracidad. Sin embargo, de hecho, la conciencia moral común ve el secreto como algo más detestable que los desfalcos públicos, y tiene razón, ya que si se puede mostrar que las mentiras no descubiertas son incorrectas, se requiere una responsabilidad más estricta para vencer la mayor tentación de decir aquellas que probablemente no sean descubiertas, y por lo tanto se justifica . Tomemos el caso en que tal vez la mentira no sea descubierta nunca. El mentiroso no tiene cargo por pérdida de confianza que ponga en contrapeso con los intereses a los que la mentira ha servido. Si, en todos los casos en que hubiera un saldo general de ventaja y la mentira no fuera descubierta nunca se dijeran las mentiras, habría una sensible pérdida de confianza. No será así, se puede alegar de nuevo, si las mentiras se llegan a mantener siempre en secreto. Pero, ¿en qué consiste este secreto? Si se sabe que los hombres virtuosos actúan conforme al principio utilitarista burdo cuando es posible mantener el secreto en el caso específico, entonces se sabrá que aun los hombres más serios dirán mentiras en este caso y habrá pérdida de confianza. Lo que supuestamente se requiere es que todas las personas renuncien por completo al principio utilitarista burdo y al mismo tiempo actúen tomándolo como base cuando se pueda mantener el secreto. ¿Qué doctrina se habrá de predicar? El principio utilitarista burdo, ya que se desea que todos actúen conforme a él. Un principio antiutilitarista, porque se desea que todos crean que nadie está actuando conforme a él. Para tal sistema, casi parece que Kant tenía razón al aplicar la muy manida expresión, contradictoria. Tal vez el interés común sea atendido de la mejor manera si cada individuo actúa él mismo conforme al principio de la conveniencia burda y cree que los demás siguen ciertas reglas arbitrarias. Desde luego, ése sería un sistema interesante; pero no es un sistema para cuya denotación se use la palabra moralidad. Esto puede parecer una invocación al hecho bruto, la cual es muy saludable. La expresión "obligación moral" siempre se ha usado y se puede aplicar convenientemente a un sistema de conducta que los participantes suelen reconocer. Ahora bien, el sistema que acabo de esbozar no podría de suyo ser reconocido comúnmente. Además, para que un sistema de obligaciones morales sea factible y esto es recurrir a un tipo diferente de hecho bruto es necesario que esté conectado de manera cercana con la emoción y
—
—
SISSELA BOK
316
la expresión de aprobación y desaprobación. Esto de nuevo sería imposible. Así que el utilitarista que desee cosechar las ventajas generadas por incorporar el principio kantiano en prácticas reconocidas públicamente, tiene que desear que éstas sean observadas independientemente de que el desfalco se pueda mantener en secreto o no. DIETRICH BONHOEFFER ¿QUé SIGNIFICA "DECIR LA VERDAD"? 10
Desde el momento en que en nuestra vida aprendemos a hablar se nos enseña que lo que decimos tiene que ser cierto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa "decir la verdad"? ¿Qué exige esto de nosotros? Es evidente que en primer lugar son nuestros padres quienes norman nuestra relación con ellos mismos mediante esta exigencia de veracidad; en consecuencia, en el sentido en que nuestros padres lo pensaron, esta exigencia se aplica estrictamente sólo dentro del círculo familiar. También hay que hacer notar que la relación que se expresa en esta exigencia no puede ser simplemente invertida . La veracidad de un niño hacia sus padres es, en esencia, diferente de la de los padres hacia su hijo. La vida del niño pequeño yace abierta ante los padres, y lo que el niño diga les revelará todo lo que está escondido y en secreto, pero en la relación inversa esto no puede suceder. En consecuencia, en el asunto de la veracidad, lo que los padres piden al niño es diferente de lo que el niño pide a los padres. A partir de esto ya surge que "decir la verdad" significa algo diferente dependiendo de la situación particular en la que nos encontremos. La explicación debe tomarse de nuestras relaciones en cada momento específico. Se debe plantear la pregunta de si un hombre tiene derecho a exigir a los otros que digan la verdad y de qué manera puede exigirlo. Lo que se dice entre padres e hijos es, en la naturaleza del caso, diferente de lo que se dice entre marido y mujer, entre amigos, entre maestro y alumno, gobierno y ciudadano, amigo y enemigo, y en cada caso la verdad que esas palabras transmiten es también diferente. 10 Tomado de Dietrich
Bonhoeffer, "What Is Meant by 'Telling the Truth'?", Ethics, ed. Eberhard Bethge, Macmillan, Nueva York, 1965, pp. 363-372.
-
:··· ·
m.
AP ÉNDICE
317
De entrada se objetará que hablar con la verdad no es algo que se deba a éste o a aquel individuo, sino exclusivamente a Dios. Esta objeción es correcta siempre que no se olvide que Dios no es un principio general, sino el Dios vivo que me ha puesto en una vida que hay que vivir y que exige que yo lo sirva en esta vida por vivir. Si hablamos de Dios, no debemos simplemente hacer caso omiso del mundo dado real en el cual vivimos, puesto que si lo hacemos no estamos hablando del Dios que vino al mundo en la figura de Jesucristo, sino más bien de algún ídolo metaf ísico. Y es precisamente esto lo que está determinado por la forma en que, en mi vida concreta real con todas sus múltiples relaciones, hago efectiva la veracidad que debo a Dios. La veracidad que debemos a Dios tiene que asumir una forma concreta en el mundo. Lo que decimos tiene que ser veraz, no en principio sino concretamente. Una veracidad que no es concreta no es veraz ante Dios. "Decir la verdad", por consiguiente, no es exclusivamente un asunto de carácter moral; es también una cuestión de apreciación correcta de situaciones reales y de reflexión seria sobre ellas. Cuanto más complejas sean las situaciones reales de la vida de una persona, más responsable y más dif ícil será su tarea de "decir la verdad". El niño está sólo en una relación vital, la relación con sus padres, y él, por lo tanto, todavía no tiene nada que considerar ni sopesar. El siguiente ambiente en el cual se sitúa, la escuela, ya trae consigo la primera dificultad. Desde el punto de vista educativo, es, por consiguiente, de la mayor importancia que los padres, de alguna manera que no podemos discutir aquí, logren que sus hijos entiendan las diferencias entre estos distintos círculos en los cuales van a vivir y las diferencias de sus responsabilidades. Decir la verdad es, por lo tanto, algo que se debe aprender. Esto sonará muy chocante para cualquiera que piense que todo debe depender del carácter moral y que si éste es irreprochable, el resto es un juego de niños. Pero el hecho simple es que lo ético no se puede separar de la realidad y, en consecuencia, el progreso continuo al aprender a apreciar la realidad es un ingrediente necesario en la acción ética. En el asunto que ahora nos ocupa, la acción consiste en hablar. Lo real se ha de expresar con palabras; esto constituye hablar con veracidad. Y ello inevitablemente plantea la pregunta del "¿cómo?" de estas palabras. Es una cuestión de saber la palabra precisa en cada ocasión. Encontrar esta palabra es una cuestión de empeño prolongado, serio y todavía más
yk
318
SISSELA BOK
avanzado con base en la experiencia y el conocimiento de lo real. Si queremos decir cómo es realmente una cosa, esto es, si queremos hablar con veracidad, nuestra mirada y nuestro pensamiento deben dirigirse hacia la forma en la que lo real existe en Dios y a través de Dios y para Dios. Restringir este problema de decir la verdad a ciertos casos particulares de conflicto es superficial. Cada palabra que pronuncio está sujeta al requisito de ser verdadera. Muy aparte de la veracidad de sus contenidos, la relación entre yo mismo y otra persona
"
que se exprese en ella es de suyo o verdadera o falsa. Hablo con adulación u osadía o con hipocresía sin pronunciar una falsedad material; y, sin embargo, aún así, mis palabras son falsas, porque estoy deteriorando y destruyendo la realidad de la relación entre marido y mujer, superior y subordinado, etc. Un acto de preferencia individual siempre es parte de una realidad total que busca expresión en él. Si lo que profiero ha de ser veraz, en cada caso
deberá ser diferente dependiendo de a quién me esté dirigiendo, quién me esté preguntando y de qué esté hablando. La palabra veraz no es en sí misma constante; está tan viva como la vida misma. Si se separa de la vida y de su referencia a ese otro hombre concreto, si "la verdad se dice" sin tomar en cuenta a quién se dirige, entonces esa verdad sólo tendrá la apariencia de verdad, pero carecerá de su carácter esencial. Sólo el cínico pretende "decir la verdad" en todos los momentos y en todos los lugares a todos los seres humanos de la misma manera, pero, de hecho, no muestra nada más que una imagen inerte de la verdad . Se pone la aureola del devoto faná tico de la verdad que no puede hacer ninguna concesión a las debilidades humanas; pero, de hecho, está destruyendo la verdad viva entre los hombres. Hiere la vergüenza, profana el misterio, quebranta la confianza, traiciona a la comunidad en la que vive y se ríe con arrogancia de la devastación que ha causado y de la debilidad humana que "no puede soportar la verdad". Dice que la verdad es destructiva y exige sus víctimas, y se siente como un dios por encima de estas débiles criaturas y no sabe que está sirviendo a Satanás. Hay una verdad que es de Satanás. Su esencia es que bajo la apariencia de verdad niega todo lo que es real. Vive del odio de lo real y del mundo que es creado y amado por Dios. Pretende estar ejecutando el juicio de Dios sobre la caída de lo real. La verdad
f
*
p \
A
APÉNDICE
-
% sC
#1
~
fp?:.
'
Sí
W-
* i
p
A
r ·
£
.
-
W:;
·
-
319
de Dios juzga las cosas creadas por amor, y la verdad de Satanás las juzga a partir de la envidia y el odio. La verdad de Dios se ha encarnado en el mundo y está viva en lo real, pero la verdad de Satanás es la muerte de toda realidad. El concepto de verdad viva es peligroso y da lugar a la sospecha de que la verdad se puede adaptar a cada situación particular de una manera que destruye por completo la idea de verdad y cierra la brecha entre verdad y falsedad, de modo que las dos se vuelven indistinguibles. Además, lo que estamos diciendo acerca de la necesidad de discernir lo real se puede entender de manera equivocada como si significara que es adoptando una actitud calculadora o adusta hacia el otro hombre como decidiré qué proporción de la verdad estoy dispuesto a decirle. Es importante que este peligro se mantenga a la vista. Sin embargo, la única forma posible de contrarrestarlo es con el discernimiento atento de los contenidos particulares y los límites que lo real mismo impone en lo que decimos a fin de hacerlo veraz. Los peligros involucrados en el concepto de verdad viva nunca deben empujamos a abandonar este concepto en favor del concepto formal y cínico de la verdad. Debemos intentar dejar esto en claro. Todo pronunciamiento o palabra vive y tiene su hogar en un ambiente particular. La palabra en la familia es diferente de la palabra en la empresa o en público. La palabra que ha nacido en el calor de la relación personal se congela hasta la muerte en el aire frío de la existencia pública. La palabra de mando, que tiene su hábitat en el servicio público, rompería los lazos de la confianza mutua si se dijera en la familia. Cada palabra debe tener su propio sitio y mantenerlo. Es una consecuencia de la amplia difusión de la palabra pública a través de los diarios y la radio que el carácter esencial y los límites de las diversas palabras diferentes ya no se sientan claramente y que, por ejemplo, la calidad especial de la palabra personal esté casi por completo destruida. El parloteo vano toma el lugar de las palabras genuinas. La palabras ya no poseen ningún peso. Se habla demasiado. Y cuando los límites de las diversas palabras se borran, cuando las palabras se desarraigan y quedan sin hogar, entonces la palabra pierde verdad, y entonces efectivamente tiene que haber casi inevitablemente mentiras. Cuando los distintos órdenes de la vida ya no se respetan unos a otros, las palabras se vuelven falsas. Por ejemplo, un maestro pregunta a un niño frente a la clase si es cierto que su padre a menudo llega ebrio a casa. Es cierto, pero el niño lo
320
SISSELA BOK
niega. La pregunta del maestro lo ha puesto en una situación para la cual todavía no está preparado. Sólo siente que lo que está ocurriendo es una interferencia injustificada en el orden de la familia y que tiene que oponerse a ella. Lo que sucede en la familia no es para los oídos del grupo escolar. La familia tiene su propio secreto y tiene que preservarlo. El maestro no ha respetado la realidad de esta institución. El niño debe entonces encontrar una manera de responder que cumpla tanto con la norma de la familia, como con la norma de la escuela. Pero todavía no es capaz de hacer esto. Carece de experiencia, conocimiento y la capacidad de expresarse de la forma correcta. Tomada como un simple "no" a la pregunta del maestro, la respuesta del niño es desde luego falsa; no obstante, al mismo tiempo da expresión a la verdad de que la familia es una institución sui generis y que el maestro no tenía derecho a interferir en ella. De hecho, la respuesta del niño puede considerarse una mentira; sin embargo, esta mentira contiene más verdad, es decir, es más coincidente con la realidad de lo que habría sido el caso si el niño hubiera traicionado la debilidad de su padre frente al grupo. Conforme a la medida de su conocimiento, el niño actuó correctamente. La culpa de la mentira se le revierte por entero al maestro. Un hombre experimentado en la misma posición del niño habría sido capaz de corregir el error de quien lo interroga y al mismo tiempo evitar una falsedad formal en su respuesta, y de ese modo habría encontrado la "palabra precisa". A menudo, las mentiras de los niños, y de la gente poco experimentada en general, tendrán que atribuirse al hecho de que esas personas afrontan situaciones que no entienden por completo. Por consiguiente, como el término mentira se entiende muy apropiadamente con el significado de algo que simple y llanamente es incorrecto, tal vez sea poco aconsejable generalizar y extender el uso de este término de modo que se pueda aplicar a todo enunciado formalmente falso. De hecho, aquí ya se hace patente cuán dif ícil es decir lo que realmente constituye una mentira [ . . . ].
G .J. WARNOCK EL OBJETO DE LA MORALIDAD 11 Si examinamos la situación de una persona, algo proclive por naturaleza a preocuparse exclusivamente por sus propios intereses 11 Tomado
cap. 6.
de G.J. Wamock, The Object of Morality, Methuen, Londres, 1971,
|
AP ÉNDICE
1;
^
:
Η
η· | · ·
;!
1 η
J
i
m¿ΓΪ '
fe.
í
il
$ Φ;
:
Hi
.
ψ :r
f
8
·
r Wr §*·. :
m ·
ii *.
·
:A:7
Γ·ι .
I
'
'
:
321
y necesidades y carencias, o por una gama limitada de ellos, que vive entre otras personas constituidas de manera más o menos similar, veremos que hay un recurso en particular, muy a menudo notablemente sencillo de emplear, por medio del cual puede inclinarse de modo natural en mayor o menor medida a, por decirlo así, forjarse su camino egoísta hacia sus propios fines, y si es necesario a expensas de otros, y eso es engaño. Es posible, y muchas veces es muy sencillo, que una persona al hacer cosas, y en especial en la forma de decirlas, conduzca a otras personas a la creencia de que esto o aquello es el caso; y una de las formas más simples y más seductoras de manipular a otras personas y de manejarlas teniendo en la mira sus propios intereses es operar entonces de manera interesada sobre sus creencias. Es evidente que esto no es ni necesaria ni directamente dañino. Todos sostenemos de vez en cuando una inmensa gama y diversidad de creencias falsas, y con mucha frecuencia nada de esto nos hace daño; nos hace daño sólo si, como no suele suceder, nuestra creencia falsa nos conduce de manera plena o en parte a actuar realmente en detrimento de nosotros mismos de algún modo. Así, no necesariamente te hago algún daño si, de hecho o de palabra, te induzco a creer lo que de hecho no es el caso. Puedo incluso hacerte un bien, posiblemente, por ejemplo, a través del consuelo o el halago. No obstante, aunque el engaño no es entonces ni necesaria ni directamente dañino, es f ácil advertir la vital importancia de contrarrestar la inclinación natural a recurrir a él. Podríamos decir que no es la implantación de creencias falsas lo que resulta dañino, sino, más bien, que se genere la sospecha de que tal vez se estén implantando. Ya que esto mina la confianza, y en la medida en que se mina la confianza, todas las empresas de cooperación, en las cuales lo que una persona puede hacer o tiene razón para hacer depende de lo que otros han hecho, están haciendo o van a hacer, tenderán a la ruptura. No se puede esperar razonablemente que me acerque al borde de un precipicio sosteniéndome de una cuerda, por vital que sea un objeto, si no puedo confiar en que la sostengas con firmeza del otro extremo; no tiene sentido que te pida tu opinión sobre algo, si no supongo que tu respuesta realmente expresa tu opinión. (La comunicación verbal es, sin duda, la más importante de todas nuestras empresas de cooperación.) Me parece que la dificultad fundamental es, precisamente, que el engaño es tan f ácil. Decir deliberadamente, por ejemplo, lo que
322
SISSELA BOK
no creo que sea cierto es simplemente tan f ácil como decir lo que sí creo que es cierto, y tal vez ni siquiera el más avezado y experto de los observadores pueda distinguir uno de otro caso; así, la incertidumbre en cuanto a la credibilidad de cualquiera de mis conductas en este aspecto puede contaminar de un modo inherente todas mis conductas no hay, por decirlo así, "signos naturales", o quizá no haya ninguno, a través de los cuales se pueda distinguir lo no fidedigno de lo veraz, de modo que si cualquiera de mis conductas puede ser enga ñosa, todas pueden serlo . Tampoco, obviamente, tendría ningún sentido meramente idear alguna f órmula especial con el propósito de señalar de manera explícita la conducta no engañosa; pues si la conducta puede ser engañosa, también podría serlo el empleo de cualquier f órmula así es f ácil decir "realmente lo pienso", sin que realmente se piense, y por lo tanto decir "realmente lo pienso" sin con ello garantizar la creencia . Incluso parecer sincero e ingenuo, aunque tal vez ligeramente más dif ícil que simplemente decir que uno lo es, es un arte que se puede aprender. En la práctica, desde luego, aun-
—
—
—
—
que puede haber muy pocas personas de verdad a quienes tomemos como no engañosas en ninguna circunstancia, logramos, con razón, confiar en bastantes personas una gran parte del tiempo; pero esto depende de la suposición de que, sí bien a veces puede haber razones especiales que con suerte y experiencia y juicio podemos llegar a entender— para que recurran a una conducta engañosa en algunas ocasiones, no lo hacen simplemente cada vez que les conviene.
—
BIBLIOGRAFÍA
Agustín, santo, obispo de Hipona, Enchiridion, on Faith, Hope and Love, ed. Henry Paolucci, Henry Regnery, Chicago, 1961. -, "Against Lying", Treatises on Various Subjects , vol. 16, caps. 1, 2, 18. , "On Lying", Treatises on Various Subjects, vol. 14, cap. 14. > Treatises on Various Subjects , ed. R.J. Deferrari, Catholic University of America Press, Nueva York, 1952. Aitken-Swan, Jean y E.C. Easson, "Reactions of Cancer Patients on Being Told Their Diagnosis", British Medical Journal , 1959 , pp. 779-783. Allport, Gordon W. y Leo Postman, Psychology of Rumor, Henry Holt, Nueva York, 1947. Altholz, J.L., "Truth and Equivocation: Liguri's Moral Theory and Newman's Apologia", Church History, vol. 44, 1975, pp. 73-84. American Medical Association, Principles of Medical Ethics, reimpreso en Stanley Joel Reiser, Arthur J. Dyck y William J. Curran (comps.), Ethics in Medicine, MIT Press, Cambridge, Mass. / Londres, 1977, pp. 38-39. Antonino de Florencia, Summa Theologica , Graz, 1959; reimpreso de la edición de 1740, Verona. Aphidi, Ralph, "Informed Consent: A Study of Patient Reaction", Journal of the American Medical Association, vol. 216, 1971, pp. 1325-1329. Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace, Nueva York, 1966. [Versión en castellano: Los orígenes del totalitarismo, trad. Guillermo Solana, Alianza, Madrid, 1981, 3 vols.] , "Truth and Politics", en P. Laslett y W.G. Runciman (comps.), Philosophy, Politics and Society , Barnes and Noble, Nueva York, 1967. Aries, Philippe, Western Attitudes Toward Death, trad. Patricia M. Ranum, Johns Hopkins University Press, Baltimore / Londres, 1974. Aristóteles, É tica nicomáquea, introd., trad , y notas Julio Palli Bonet, Gredos, Madrid, 2000. Aronson, Elliot, "Experimentation in Social Psychology", en The Handbook of Social Psychology, ed. Gardner Lindzey y Elliot Aronson, vol 2, Adisson-Wesley, Reading, Mass., 1968, p. 26. Austin, J.L., Philosophical Papers, Clarendon Press, Oxford, 1961. Babylonian Talmud , trad. Rabí Isidore Epstein, Soncino Press, Londres,
.
1958. 323
324
SISSELA BOK
Bacon, Francis, "Of Truth", Essays Civil and Moral, Ward, Lock, Londres, 1910. [Algunos de los ensayos de Bacon aparecen en castellano en: Ensayos , trad . Luis Escobar, Aguilar, Buenos Aires, 1965.] Baier, Kurt, The Moral Point of View: A Rational Basis of Ethics, Cornell University Press, Ithaca, 1958. Barnes, J.A., A Part of Lies : Toward a Sociology of Lying , Cambridge University Press, Nueva York, 1994. Baumgarten, Alexander Gottlieb, Ethica Philosophica , 3a. ed., s / e, Magdeburg, 1763. Baumgartner, Leona y Elizabeth Mapelsden Ramsey, "Johann Peter Frank and His 'System einer vollstándigen medizinischen Polizei' ", Annals of Medical History, n.s. 5, 1933, pp. 525-532, y n.s. 6, pp. 69-90. Becker, Ernest, The Denial of Death, Free Press, Nueva York, 1973. Beecher, Henry K., Research and the Individual , Little Brown, Boston, 1970. Bentham, Jeremy, The Principles of Morals and Legislation , Macmillan, Haf ner Press, Nueva York, 1948. Bettelheim, Bruno, The Uses of Enchantment , Alfred A. Knopf , Nueva York, 1976. Bieler, Ludwig (comp.), The Irish Penitential , Institute for Advanced Studies, Dublin, 1963. Bok, Derek, "Can Ethics Be Taught?", Change , vol. 8, octubre de 1976, pp. 26-30. Bok, Sissela, A Strategy for Peace : Human Values and the Threat of War , Vintage Books, Nueva York, 1989. , "Can Lawyers Be Trusted?", University of Pennsylvania Law Review , vol. 138, enero de 1990, pp. 913-933. , Common Values , University of Missouri Press, Columbia, 1996. , "Deceit", Encyclopedia of Ethics , Garland Publishing, Nueva York, 1992, pp. 242-246. , "Impaired Physicians: What Should Patients Know?", Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics , vol. 2, 1993, pp. 331-340. , "Kant on the Maxim 'Do What Is Right Though the World Should Perish?'", Argumentation , vol. 2, febrero de 1988, pp. 7-25. , "Paternalistic Deception in Medicine, and Rational Choice: The Use of Placebos", en Max Black (comp.), Problems of Choice and Deci sion , Cornell University Program on Science, Technology and Society, Ithaca, Nueva York, 1975, pp. 73-107. , "Personal Directions for Care at the End of Life", New England Journal of Medicine , vol. 295, 1976, pp. 367-369 , Secrets: On the Ethics of Concealment and Revelation, 2a. ed., Vintage Books, Nueva York, 1983. , "Shading the Truth in Seeking Informed Consent for Research Purposes", Kennedy Institute of Ethics Journal , vol. 5, marzo de 1995, pp. 1-17.
¿V :
BIBLIOGRAF Í A
1%
u mέ
\
·
-
/ r %
W
:
S:;
i
ft
-
m m ?:1
ft
K ft
-
'
·
ft
i:.
325
Bok, Sissela, "The Ethics of Giving Placebos", Scientific American, vol. 231, 1974, pp. 17-23. , "Truthfulness", Encyclopedia of Philosophy, vol. 9, Routledge, Londres, 1998, pp. 480-485. , "Voluntary Euthanasia: Private and Public Imperatives", The Hasting Center Report , vol. 4, no. 3, 1994, pp. 19-20. Bonhoeffer, Dietrich, Ethics , ed. Eberhard Bethge, trad . Neville H. Smith, Macmillan, Nueva York, 1955. , "What Is Meant by 'Telling the Truth'?", Ethics , pp. 363-372. Bradley, F.H., Ethical Studies , Oxford University Press, Nueva York / Londres, 1927. Brandt, R.B., "Epistemology and Ethics, Parallel Between", en Paul Edwards (comp.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. 3, pp. 6-8. Brenner, Steven N. y Earl A. Molander, "Is the Ethics of Business Changing?", Harvard Business Review , vol. 55, enero-febrero de 1977, pp. 5771. Broad, C.D., The Philosophy ofC . D . Broad , ed. P. Schilpp, Tudor Publishing, Nueva York, 1959. Brown, J.A.C., Techniques of Persuasion: Propaganda to Brainwashing , Penguin Books, Baltimore, 1963. Cabot, Richard C, "Teamwork of Doctor and Patient Through the Annihilation of Lying", Social Service and the Art of Healing , Moffat, Yard, Nueva York, 1909, pp. 116-170. Calvin, Jean, "Petit Traicté Monstrant Que C'est Que Doit Faire un Homme Cognoissant la Vérité de L'Evangile Quand H Est Entre les Papistes", Opera Omnia VI , s / e, Ginebra, 1617, pp. 541-588. , Three French Treatises , ed. Francis M. Higman, Athlone Press, Londres, 1970. Cantor, Norman L., "A Patient's Decision to Decline Life-Saving Treatment: Bodily Integrity Versus the Preservation of Life", Rutgers Law Review , vol. 26, 1973, pp. 228-264. Carter, Stephen L., Integrity , Basic Books, Nueva York, 1996. Cassell, Eric, "Permission to Die", en John Behnke y Sissela Bok (comps.), The Dilemmas of Euthanasia , Doubleday, Anchor Press, Nueva York, 1975, pp. 121-131. Childress, James, "Who Shall Live When Not All Can Live", en Thomas A. Shannon (comp.), Bioethics , Paulist Press, Nueva York, 1976, pp. 397-411. Chisholm, Roderick M. y Thomas D. Feehan, "The Intent to Deceive", The Journal of Philosophy, vol. 74, marzo de 1977, pp. 143-159. Cicerón, De officiis , trad. Walter Miller, Harvard University Press / William Heinemann, Cambridge, Mass. / Londres, 1913.
%
'
ma
t í
326
SISSELA BOK
"Code of Professional Responsibility for a Changing Profession", en An-
drew Kaufman y David Wilkins, Problems in Professional Responsibility, Little, Brown, Boston, 1976, p. 669. Confucio, Las Analectas, trad. Jerónimo Sahagún, J.J. de Oñaleta, Palma de Mallorca, 2003. Conrad, Joseph, Under Western Eyes, Penguin Books, Nueva York, 1959 (1911). [Version en castellano: Bajo la mirada de Occidente, trad. Barbara McShane y Javier Alfaya, Alianza, Madrid, 1984.] Constant, Benjamin, "Des Réactions politiques", France, 1797, p. 123. Curtis, Charles, "The Ethics of Advocacy", Stanford Law Review , vol. 4, 1951, p. 3-20. Dante Alighieri, La Divina Comedia, trad. D. Cayetano Rosell, Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, México, 1958, 2 vols. Davies, Edmund, "The Patient's Right to Know the Truth", Proceedings of the Royal Society of Medicine, vol. 66, 1973, pp. 533-536. Demos, Rafael, "Lying to Oneself ", Journal of Philosophy, vol. 57, 1960, pp. 588-594. Demy, Nicholas, "Letter to the Editor ", Journal of the American Medical Association, vol. 217, 1971, pp. 696-697. Détienne, Marcel, Les Maitres de la vé rit é dans la Grece archaique , Frangois Maspero, Paris, 1967. Diógenes Laercio, "Pirrón", Vidas de los más ilustres fil ósofos griegos, vol. II, pp. 158-171. , Vidas de los más ilustres fil ósofos griegos, trad., pról. y notas José Ortiz y Sainz, Folio, Barcelona, 2002, 2 vols. Dobson, W.A.C.H. (trad.), Mencius , University of Toronto Press, Toronto, 1963. Donaldson, Kenneth, Insanity Inside Out , Crown, Nueva York, 1976. Drinker, Henry, "Some Remarks on Mr. Curtis' "The Ethics of Advocacy' ", Stanford Law Review , vol. 4, 1952, pp. 349-357. Durandin, Guy, Les Fondements du mensonge , Paris, Flammarion, 1972. Dworkin, Gerald, "Paternalism", en R. Wasserstrom (comp.), Morality and the Law , Wadsworth, Belmont, 1971, pp. 107-126. Eck, Marcel, Lies and Truth, Macmillan, Nueva York, 1970. Edelstein, Ludwig, The Meaning of Stoicism, Harvard University Press, Cambridge, Mass. Edwards, Paul (comp.), Encyclopedia of Philosophy , 8 vols., Macmillan / Free Press, Nueva York, 1967. Egbert, Lawrence D., George R. Batitt, et ah , "Reduction of Postoperative Pain by Encouragement and Instruction of Patients", New England Journal of Medicine , vol. 270, 1964, pp. 825-827. Ekman, Paul, Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace , Politics , and Marriage, W.W. Norton, Nueva York.
S
B i
# i
É
i
1
m m i
·
!:'
I 1 m
W
w
m
m M
m
Í
á
2
ψ;: * w,: ·
.
§f
t í
Sm
B im '
# ife '
ÉÜ·; §p£
i
mt 1
.
m m if
·
!:'
IF 16 mif!:
WiF :
wf
m
.
m M; -
·
m p\
’
Í
:
%
·&;·
m
&.
:
-· 2& «?;
mF
.
/ ».··
F:
f IF .
f
:: ·
F.
BIBLIOGRAF ÍA
327
Epicteto, The Encheiridion , trad. William Abbott Oldfather, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1928. [Versión en castellano: Manual y máximas , 3a. ed., trad. Antonio Brum y Jacinto Díaz de Miranda, Porr úa, México, 1986.] Erasmo, Responsio ad Albertum Pium, Opera Omnia , vol. 9, Leinden, 1706; reimpreso en Hildesheim, 1962. Erikson, Erik, Toys and Reason, W.W. Norton, Nueva York, 1977. Erikson, Kai, "A Comment on Disguised Observation in Psychology", Social Problems , vol. 14, 1967, pp. 366-373. Ernst, Kris y Nathan Leites, "Trends in Twentieth Century Propaganda", en Bernard Berelson y Morris Janowitz (comps.), Reader in Public Opinion and Communication, Free Press, Nueva York, 1950, pp. 278-288. Etziony, M.B., The Physician's Creed : An Anthology of Medical Prayers, Oaths and Codes of Ethics , Charles C. Thomas, Springfield, 1973. Feifel, Herman et ah, "Physicians Consider Death", Proceedings of the American Psychoanalytical Association, 1967, pp. 201-202. Fingarette, Herbert, Self- Deception , Humanities Press, Atlantic Highlands, 1969. Fletcher, Joseph, Situation Ethics: The New Morality, Westminster Press, Filadelfia, 1966. Ford, Charles V, Lies ! Lies ! ! Lies !!!: The Psychology of Deceit , The American Psychiatric Press, Washington D.C., 1999. Fox, Renée C. y Judith P. Swazey, The Courage to Fail : A Social View of Organ Transplants and Dialysis , The University of Chicago Press, Chicago / Londres, 1974. Frankel, Marvin, "The Search for Truth: An Umpireal View", University of Pennsylvania Law Review , vol. 123, 1975, pp. 1031-1059. Freedman, Monroe H., Lawyer's Ethics in an Adversary System, BobbsMerrill, Indianápolis / Nueva York, 1975, pp. 40-41. , "The Penitential of Cummean", en James McNeil y Helena M. Gamer, Handbooks of Penance , Columbia University Press, Nueva York, 1938, p. 106. Freud, Sigmund, "Dos mentiras infantiles", Obras completas , vol. V, trad. Luis López Ballesteros, Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 1735-1737. , "Negation", Collected Papers , vol. 5, ed. James Strachey, Hogarth , Press Londres, 1950, pp. 181-185. Fried, Charles, Medical Experimentation: Personal Integrity and Social Policy , North Holland Publishing, Amsterdam / Oxford, 1974. Friedenwald, Harry, "The Ethics of the Practice of Medicine from the Jewish Point of View", Johns Hopkins Hospital Bulletin, no. 318 , agosto de 1979, pp. 256-261. Frye, Northrop, The Secular Scripture: A Study of the Structure of Romance , Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1976.
328
SISSELA BOK
Gambetta, Diego (comp.), Trust : Making and Breaking Cooperative Relations , Blackwell, Oxford, 1988. Goleman, Daniel, Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of Self - Deception , Simon and Schuster, Nueva York, 1985. Gombrich, E.H., Art and Illusion, Pantheon, Nueva York, 1960. Gombrich, Richard F., Precept and Practice, Clarendon Press, Oxford, 1971. Gosse, Edmund, Father and Son, Charles Scribner 's Sons, Nueva York, 1908. Gourevitch, Danielle, "Suicide Among the Sick in Classical Antiquity", Bulletin of the History of Medicine, vol, 18, 1969, pp. 501-518. Green, Jerry R. y Jean-Jacques Laffont, Incentives in Public Decision Making , North-Holland, Amsterdam, 1978. Greenglass, Esther R., "Effects of Age and Prior Help on 'Altruistic Lying' ", The Journal of Genetic Psychology, vol. 121, 1972, pp . 303-313. Grocio, Hugo, The Law of War and Peace, trad. Francis W. Kelsey et al , Bobbs-Merrill, Indianápolis, Nueva York, 1925. Gury, J.P., Compendium Theologiae Moralis , ed . A. Sabetti y T. Barrett, Ratisbon, Roma / Nueva York / Cincinnatti, 1902. Hare, R.M., Essays on Philosophical Method , University of California Press, Berkeley / Los Angeles, 1972. Haring, Bernard, The Law of Christ : Moral Theology for Priests and Laity, trad. Edwin G. Kaiser, Newman Press, Westminster, 1966. Harrod, Roy F., "Utilitarianism Revised", Mind , vol. 45, no. 178, 1936, pp. 137-156. Hart, H.L .A., "Are There Any Natural Rights?", en Anthony Quinton (comp.), Political Philosophy , Oxford University Press, Londres, 1967, pp. 53-66. , The Concept of Law , Clarendon Press, Oxford, 1961. [Version en castellano: El concepto de derecho, trad . Genaro R. Carrió, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1963.] Hartmann, Nicolai, Ethics, Humanities Press, Atlantic Highlands, 1967, 2 vols. , "Truthfulness and Uprightness", Ethics, vol. 2, pp. 281-285. Held, Virginia, "Justification, Legal and Political", Ethics, 1975, pp. 1-16. Henderson, Lawrence, "Physician and Patient as a Social System", New England Journal of Medicine, vol. 212, 1935, pp. 819 823. Hobbes, Thomas, De Corpore Politico, en Body, Man, and Citizen: Selections from Thomas Hobbes, ed. Richard Peters, Collier Books, Nueva York, 1962. Hodgson, D.H., Consequences of Utilitarism,Oxford University Press, Londres, 1967. Homero, Odisea , trad. Robert Fitzgerald, Doubleday, Anchor Books, Garden City, 1961. [Versión en castellano: Odisea, 4a. ed., trad. Luis Segalá y Estalella, Jorge Mestas Ediciones, Madrid, 2003.]
-
30
Vi:
me
hr
I i-
·-
2* ϊ
l Í
I
r
—
m: ·
te li li
li: >
-
CN
-
.
·
'
H : m m & · ·
f
.
JS* · ”
§ m it
fir
jg&
Vm if m
ftv m %
·
m >ir
*
m
?P:·
Til
r
m .
·
-
329
Hooker, Worthington, Physician and Patient , Baker and Scribner, Nueva York, 1849. Hughes, Everett, "Mistakes at Work", The Sociological Eye, Aldine-Atheron, Chicago / Nueva York, 1971, pp. 316-325. Hulka, Barbara S., John C. Cassel et ah , "Communication, Compliance, and Concordance between Physicians and Patients with Prescribed Medications", American Journal of Public Health, septiembre de 1976 , pp. 847-853. Hume, David, An Enquiry Concerning the Principles of Morals , BobbsMerrill, Indianápolis, 1957. [Versión en castellano: Investigación sobre los principios de la moral , pról., trad y notas Carlos Mellizo, Alianza, Madrid, 2006.] , An Inquiry Concerning Human Understanding , ed. Charles W. Hendel, Bobbs-Merrill, Indianápolis, 1955. , Hume' s Moral and Political Philosophy, ed . Henry D. Aiken, Macmillan, Hafner Press, Nueva York, 1948. , Investigación sobre el conocimiento humano. Investigación sobre los principios de la moral , trad . Jaime de Salas y Gerardo López Sastre, Tecnos, Madrid, 2007. , "Of the Academical or the Sceptical Philosophy", en An Enquiry Concerning the Principles of Morals , pp. 158-164. Hutcheson, Francis, A System of Moral Philosophy, 1755, Augustus M. Kelley, Nueva York, 1968. Illich, Ivan, Medical Nemesis , Pantheon, Nueva York, 1976. Isenberg, Arnold, "Deontology and the Ethics of Lying", en Judith J. Thompson y Gerald Dworkin (comps.), Ethics ,Harper and Row, Nueva York, 1968, pp. 163 185. Jacobs, Lewis, Jewish Values, Valentine, Mitchell, Londres, 1960. , "Truth", Jewish Values , pp . 145 154. James, William, The Meaning of Truth, Harvard University Press, Cambridge, Mass./ Londres, 1975. Jards, Irving L., Victims of Groupthink , Hought Mifflin, Boston, 1972. Johnson, Samuel, The Adventurer, 50 (28 de abril de 1753), en Selected Essays from the Rambler, Adventurer, and Idler, ed. W.J. Bate, Yale University Press, New Haven / Londres, 1968. Jones, W.H.S. (trad.), Hippocrates, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1923. Kant, Immanuel, Critique of Practical Reason and Other Writings in Moral Philosophy, ed . y trad . Lewis White Beck, The University of Chicago Press, Chicago, 1949. , "The Doctrine of Virtue", parte 2 de The Metaphysics of Morals, trad . Mary J. Gregor, Harper and Row, Nueva York, 1964. [Versión en castellano: La metaf í sica de las costumbres, 2a. ed., trad. Adela Cortina y Jesús Conill, Tecnos, Madrid, 1994.] ,
1:1 :
*
BIBLIOGRAFÍ A
-
-
330
SISSELA BOK
Kant, Immanuel, Lectures on Ethics , trad. Louis Infield, Methuen, Londres, 1930. [Versión en castellano: Lecciones de é tica, trad. Roberto Rodríguez Aramayo y Concha Roldán Panadero, Crítica, Barcelona, 1988.] , "On a Supposed Right to Lie from Altruistic Motives", en The Critique of Practical Reason and Other Writings in Moral Philosophy, ed. y trad. Lewis White Beck, The University of Chicago Press, Chicago, 1949, pp. 346-350. Kaplan, Steven R., Richard A. Greenwald y Arvey I. Rogers, "Letter to the Editor ", New England Journal of Medicine , vol. 296, 1977, p. 1127. Katz, Jay, Experimentation with Human Beings, Russell Sage Foundation, Nueva York, 1972. Kearns, Doris, Lyndon Johnson and the American Dream , Harper and Row, Nueva York, 1976. Keddie, Nikki, "Sincerity and Symbol in Islam", Studia Isl ámica , vol. 19, 1963, p. 45. Kelly, William D. y Stanley R. Friesen, "Do Cancer Patients Want to Be Told ?", Surgery , vol. 27, 1950, pp. 822-826. Kelman, Herbert, "Human Use of Human Subjects: The Problem of Deception in Social Psychological Experiments", Psychological Bulletin, vol. 67, 1967, pp. 1-11. , "Research, Behavioral", Encyclopedia of Bioethics , Free Press, Nueva York, 1978. Kierkegaard, Sóren, Concluding Unscientific Postscript, en A Kierkegaard Anthology , ed. Robert Bretall, Princeton University Press, Princeton, 1946. Kirk, K.E., Conscience and Its Problems , Longmans, Green, Londres, 1927. Kohlberg, Lawrence, "The Development of Children's Orientations To ward a Moral Order: I. Sequence in the Development of Moral Thought", Vita Humana , vol. 6, 1963, pp. 11-33. Korsgaard, Christine M., Creating the Kingdom of Ends , Cambridge Uni versity Press, Nueva York, 1996. Krauss, Werner (comp.), Est- il utile de tromper le people? , Akademie Verlag, Berlin, 1966. Kris, Ernst y Nathan Leites, "Trends in Twentieth Century Propaganda", en Reader in Public Opinion and Communication, ed. Bernard Berelson y Morritz Janowitz, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1950. Kübler-Ross, Elisabeth, On Death and Dying, Macmillan, Nueva York, 1969. [Versión en castellano: Sobre la muerte y los moribundos , trad. Neri Daurella, Grijalbo, Barcelona, 1989.] Kunin, C.M., T. Tupasi y W. Craig, "Use of Antibiotics", Annals of Internal Medicine, vol. 79, octubre de 1973, pp. 555-560. Kuschner, Harvey et ah , "The Homosexual Husband and Physician Con fidentiality", Hastings Center Report , abril de 1977, pp. 15-17.
-
-
-
BIBLIOGRAFÍA
331
Lévi-Strauss, Claude, Anthropologie structurale , Plon, Paris, 1958. [Version en castellano: Antropología estructural, trad. Elíseo Verón, Paidós, Barcelona, 1987.] Lewis, D.K., "Utilitarism and Truthfulness", Australian Journal of Philosophy , vol. 50, 1972, pp. 17-19. Lewis, Michael y Carolyn Saarni (comps.), Lying and Deception in Everyday Life , The Guilford Press, Nueva York, 1993. Lombardo, Pedro, Sententiarum Libri Quattuor. Patrologí a Latina , vol. 192, ed. J.P. Migne, s / e, Paris, 1880. Lund, Charles C, "The Doctor, the Patient, and the Truth", Annals of Internal Medicine , vol. 24, 1946, p. 955. Lutero, Martin, What Luther Says , Concordia Publishing House, St. Louis Missouri, 1959. , Saemmtliche Schriften , vol. I, Concordia Publishing House, St. Luis Missouri, 1892. Maguire, John et ah , "Truthfulness", Cases and Materials on Evidence , 6a . ed., The Foundation Press, Mineóla, Nueva York, 1973, pp. 248252. Maquiavelo, Nicolás, El prí ncipe , Porrúa, México, 1970. Martin, Mike W., Self- Deception and Morality, University Press of Kansas, Lawrence, 1986. Martineau, James, Types of Ethical Theory, Clarendon Press, Oxford, 1875. Matson, W.I., "Kant as Casuist", Journal of Philosophy, vol. 51, 1954, pp. 855-860. Mauss, Marcel, The Gift , W.W. Norton, Nueva York, 1967. McClintock, Charles, Experimental Social Psychology, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1972. McCormick, Richard, Ambiguity in Moral Choice, Marquette University Press, Milwaukee, 1973. McFadden, Charles J., Medical Ethics, F.A. Davis, Filadelfia, 1967. McIntosh, Jim, "Patients' Awareness and Desire for Information about Diagnosed but Undisclosed Malignant Disease", The Lancet , vol. 7, 1976, pp. 300-303. McLaughlin, Brian P. y Amélie Oksengberg Rorty (comps.), Perspectives on Self- Deception , University of California Press, Berkeley, 1988. McNeill, John y Helena M. Gamer (comps.), Medieval Handbooks of Penance , Columbia University Press, Nueva York, 1938. Mellinkoff, David, Lawyers and the System of Justice , West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1976. Meyer, B.C., "Truth and the Physician", Bulletin of the New York Academy of Medicine , vol. 45, 1969, pp. 59-71. Milgram, Stanley, "Problems of Ethics in Research", Obedience to Authority, Harper and Row, Nueva York, 1974, pp. 193-202.
332
SISSELA BOK
Milgram, Stanley, "Some Conditions of Obedience and Disobedience to Authority", Human Relations , vol. 18, 1965, pp. 57-75. Mill, John Stuart, "On Liberty", The Philosophy of John Stuart Mill, ed. Marshall Cohen, Modern Library, Nueva York, 1961, pp. 185-319. Montaigne, Michael de, "Des Menteurs", Essais , vol. I, ed. Maurice Rat, Gamier Fréres, Paris, 1952, pp. 30-35. [Hay varias versiones en castellano de los Essais, entre ellas: Ensayos completos , trad. Almudena Montojo, Cátedra, Madrid, 2005.] Morgan, Thomas D. y Ronald D. Rotunda, Problems and Materials on Professional Responsibility , Foundation Press, Minoela, 1976. Morrow, Prince Albert, Social Diseases and Marriage, Lea Brothers, Nueva York / Filadelfia, 1904. Murdoch, Iris, Metaphysics as a Guide to Morals , The Penguin Press, Nueva York, 1993. , The Fire and the Sun, Clarendon Press, Oxford, 1977. , The Sovereignty of Good , Ark Paperbacks, Londres, 1985. [Version en castellano: La soberanía del bien, trad. Ángel Domínguez, Caparrós, Madrid, 2001.] Myrdal, Alva, The Game of Disarmament, Pantheon Books, Nueva York,
|
1976.
Myrdal, Gunnar, Objectivity in Social Research, Pantheon Books, Nueva York, 1968. Newman, John Henry, Cardinal, Apologia Pro Vita Sua: Being a History of His Religious Opinions , Longmans, Green, Londres, 1880. Nietzsche, Friedrich, "On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense", Nietzsche , trad. Walter Kaufmann, Viking Press, Nueva York, 1954, pp. 4247.
, The Will to Power, ed. Walter Kaufmann, Random House, Nueva York, 1967. Noonan, John Jr., The Morality of Abortion, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1970. , "The Purposes of Advocacy and the Limits of Confidentiality", Michigan Law Review , vol. 64, 1966, pp. 1485-1492. Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia , Basic Books, Nueva York, 1968. [Versión en castellano: Anarquía , Estado y utopía , trad. Rolando Tamayo, Fondo de Cultura Económica, México, 1988.] , "Moral Complications and Moral Structures", Natural Law Forum, vol. 13, 1968, pp. 1-50. O'Neil, Onora, Constructions of Reason: Explorations of Kant's Practical Philosophy , Cambridge University Press, Nueva York, 1989. Oken, Donald, "What to Tell Cancer Patients", Journal of the American Medical Association, vol. 175, 1961, pp. 1120-1128.
I
m
··
m
m
-
1ft
| i:
ft ft f ft
>M
-
S' :
ft
ft ft ft ft ft ft ft ft
ft . .
·ΓΛ
ft .
ft
-
ft
f :
ft ft ft
ft
I
i
I -
ϊ &·* ·.··
tr W I·.
ft
I"
I ¿V.··
;
-
1 '
m
ft:· i>
'
§1
BIBLIOGRAF Í A
333
Owen, Allan y Robin Winkler, "General Practitioners and Psychosocial Problems: An Evaluation Using Pseudo-Patients", Medical Journal of Australia, vol. 2, 1974, pp. 393-398. Pascal, Blaise, Les Provinciales ( ou les Lettres écrites par Louis de Montalte a. un provincial de ses amis et aus RR . PP. Jé suites), Presses Universitaires de France, Paris, 1984 (1657). [Versión en castellano: Cartas provinciales , trad. Francesc LI. Cardona, Edicomunicación, Barcelona, 1999.] Peck, M. Scott, People of the Lie : The Hope for Healing Human Evil Simon and Schuster, Nueva York, 1983. Pekarski, Daniel, "Manipulation and Education", tesis doctoral, Harvard University, 1976. Pepper, O.H., "A Note on the Placebo", American Journal of Pharmacy, vol. 117, 1945, pp. 409-412. Percival, Thomas, Medical Ethics, 3a. ed., John Henry Parker, Oxford, 1849. Piaget, Jean, El criterio moral en el niño , trad. Nuria Vidal, Fontanella, Barcelona, 1971. Platón, Diálogos , Gredos, Madrid, 1964-2003. , "Hipias menor ", Diálogos, vol. 1, trad. J. Calonge Ruiz, E. Lledo Inigo y C. Garcia Gual, 1981. , "Rep ública", Diálogos , vol. IV, trad . Conrado Eggers, 1992. Plass, Ewald M. (comp.), What Luther Says: An Anthology , Concordia Press, St. Louis Missouri, 1959. Plutarco, "Licurgo", en Vidas paralelas , introd. grab, trad , y notas Aurelio Pérez Jiménez, Gredos, Madrid, 1985, vol. I, pp. 275-337. Price, Richard, A Review of the Principal Question of Ethics , ed. Daiches Raphael, Clarendon Press, Oxford, 1948 (1758). Pufendorf, Samuel, Of the Law of Nature and Nations , trad. Basil Kennett, _ Londres, 1710, 2 vols. Quine, W.V.O., The Ways of Paradox and Other Essays , Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1976. Rashdall, Hastings, The Theory of Good and Evil , 2a. ed ., Oxford University Press, Nueva York / Londres, 1924. Rawls, John, A Theory of Justice , Harvard University Press, Belknap Press, Cambridge, Mass., 1971. [Version en castellano: Teoría de la justicia , trad. María Dolores González, Fondo de Cultura Económica, México, 1978.] , "The Independence of Moral Theory", Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association , 1974-1975, pp. 5-22. Reiser, Stanley Joel, Arthur J. Dyck y William J. Curran, Ethics in Medicine, MIT Press, Cambridge, Mass. / Londres, 1977. Rensberger, Boyce, "Unfit Doctors Create Worry in Profession", New York Times , 26 de enero de 1976. Ricks, Christopher, "Lies", Critical Inquiry, 1975, pp. 121-142.
i 334
SISSELA BOK
Rosenhan, David, "On Being Sane in Insane Places", Science, vol. 179, 1973, pp. 250-258. Rousseau, Jean-Jacques, "Les Réveries du promeneur solitaire", "4eme oromenade", Oeuvres Completes , vol. 1, N.R.R Gallimard, Paris, 1959. Versión en castellano: Las ensoñaciones del paseante solitario, trad. Carlos Ortega, Cátedra, Madrid, 1986.] Russell, Bertrand, An Inquiry into Meaning and Truth, Allen and Unwin, Londres, 1940. Sagan, Leonard A. y Albert Jonsen, "Medical Ethics and Torture", New England Journal of Medicine, vol. 294, 1976, pp. 1427-1430. Sarton, May, As We Are Now , W.W. Norton, Nueva York, 1973. Saunders, Cicely M.S., "Telling Patients", en Reiser, Dyck y Curran, Ethics in Medicine , pp. 238-240. Schacter, Daniel, Searching for Memory: The Brain, the Mind and the Past , Basic Books, Nueva York, 1996. [Versión en castellano: En busca de la memoria: el cerebro, la mente y el pasado, trad. Borja Folch, Ediciones B, Barcelona, 1999.] Schlesinger Jr., Arthur M., The Impenal Presidency, Houghton Mifflin, Boston, 1973. Séneca, Epístolas morales a Lucillo, introd. y trad. Ismael Roca Melia, Gredos, Madrid, 1986, 2 vols. (Biblioteca Clásica, 92). Severy, Merle (comp.), Great Religions of the World , National Geographic Society, Washington, D.C., 1971. Shakespeare, William, Otelo, trad. Luis Astrana, Espasa-Calpe, Madrid, 1961. Sice, J., "Letter to the Editor ", The Lancet , vol. 2, 1972, p. 651. Sidgwick, Henry, "The Classification of Duties Veracity", en The Met hods of Ethics , 7a. ed., Macmillan, Londres, 1907. Siegler, Frederick A., "Lying", American Philosophical Quarterly , 3, 1966, pp. 128-236. Smart, J.J.C. y Bernard Williams, Utilitarism, For and Against , Cambridge University Press, Londres, 1973. Smith, Richard Austin, "The Incredible Electrical Conspiracy", parte 1, Fortune , abril 1961, pp. 132-137, 170-180. Spock, Benjamin, Baby and Child Care, Pocket Books, Nueva York, 1976. Stark, Freya, A Peak in Darien, John Murray, Londres, 1976. Steiner, George, After Babel , Oxford University Press, Nueva York, 1975. [Versión en castellano: Despué s de Babel , trad. Adolfo Castañón, Fondo de Cultura Económica, México, 1980.] Stendahl, Krister, Paul Among Jews and Gentiles, Fortress Press, Filadelfia, 1976. Sutherland, Stuart, "The Case of the Pseudo-Patient", Times Literary Supplement , vol. 4, febrero de 1977, p. 125.
1:cS
&
&
’
£·
ft f
m
ψ
ft
f
ft
ft
—
If l
:
S
W
m
i
m ® w t m m
M jr
p
i·?
1f
1
¡i r
if as:
·
% I:-;
fe
r
i BIBLIOGRAF Í A
335
Sylvester, Arthur, "The Government Has the Right to Lie", Saturday Evening Post , noviembre de 1967, p. 10. Tarski, Alfred, Logic , Semantics , Meta-Mathematics , trad . J.H. Woodger, Clarendon Press, Oxford, 1956. Taylor, Jeremy, Doctor Dubitandum or the Rule of Conscience , s / e, Londres, 1660. "Ten Principles of Medical Ethics", Journal of the American Medical Association, vol. 164, 1957, pp. 1119-1120.
S-
&
·
&
·
t ft
-
m
ψ
·
t·
ft
t:
t
Il
S
W
m
-
m ; ® w t m m
·
·
.
.
Mr
p
i·?
1ft
1
ir
:f;· '
··
%:-;.
·
e
Thamin, Raymond, Un Probl é me Moral dans VAntiquit é , Hachette et Cie, Paris, 1884. The Didache, or Teaching of the Twelve Apostles , en The Apostolic Fathers , trad . Kirsopp Lake, vol. 1, Harvard University Press / William Heinemann, Cambridge, Mass. / Londres, 1912. The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, Report and Recommendations , Research of the Fetus , U.S. Department of Health, Education and Welfare, Publication No. [OS] 76-128, 1975. "The Pressure to Compromise Personal Ethics", informe especial, Busi ness Week, 31 de enero de 1977, p. 107. The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt , Random House, Nueva York, 1940. The Senator Gravel Edition, The Pentagon Papers , Bacon Press, Boston, 1971. Thomas, Lewis, "A Meliorist View of Disease and Dying", The Journal of Medicine and Philosophy, vol. 1, 1976, pp. 212-221. Thomson, Judith Jarvis, "The Right for Privacy", Philosophy and Public Affairs , vol. 4, 1975, pp. 295-322. Tomás de Aquino, Santo, Summa Theologica , Bums Oates and Washbourne, Londres, 1922. Tribe, Lawrence, "Policy Science: Analysis or Ideology?", Philosophy and Public Affairs , vol. 2, 1972, pp. 66-110. Twain, Mark, "Was It Heaven? Or Hell?", en The Complete Short Stories of Mark Twain, ed. Charles Neider, Doubleday, Garden City, 1957. Veatch, Robert, Death, Dying , and the Biological Revolution , Yale University Press, New Haven / Londres, 1976. Vickery, William, "Counterspeculation, Auctions, and Cooperative Sealed Tenders", Journal of Finance , vol. 16, marzo de 1961, pp. 8-37. Waitzskin, Howard y John D. Stoeckle, "The Communication of Information about Illness", Advances in Psychosomatic Medicine , vol. 8, 1972, pp. 185-215. Walder, limar, "Comments", en Max Black (comp.), Problems of Choice and Decision, Cornell University Program of Science, Technology and Society, Ithaca, 1975, pp. 118-119.
336
SISSELA BOK
Walzer, Michael, "Political Action: The Problem of Dirty Hands", Philosophy and Public Affairs, vol. 2, 1973, pp. 160-180. Warnock, G.J., The Object of Morality, Methuen, Londres, 1971. Warwick, Donald, "Social Scientists Ought To Stop Lying", Psychology Today, vol. 8, febrero de 1975, pp. 38-49, 105-106. Watt, W. Montgomery, The Faith and Practice of Al -Ghazali , George Allen and Unwin, Londres, 1953. Weber, Max, "Politics as a Vocation", Essays in Sociology, trad. H.H. Gerth y C. Wright Mills, Oxford University Press, Nueva York / Londres, 1946, pp. 77-128. Weinreb, Lloyd L., Denial of Justice , Free Press / Collier Macmillan, Nueva York / Londres, 1977. Weisman, Avery, On Dying and Denying , Behavioral Publications, Nueva York, 1972. Wesley, John, Works , Wesleyan Conference Office, Londres, 1878. Whewell, William, "Note on Casuistry", Lectures on the History of Moral Philosophy in England , John W. Parker and Son, Londres, 1852. White, Alan, Truth, Doubleday, Nueva York, 1970. White, Theodore H., The Making of the President 1964 , Atheneum, Nueva York, 1965. Wilpert, Paul, "Zum Aristotelischen Wahrheitsbergriff ", Phil Jahrbuch der Gorresgesellschaft , vol. 53, 1940, pp. 3-16. Wilson, Menahem (comp.), A Sufi Rule for Novices , Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1975. Wise, David, The Politics of Lying , Random House, Nueva York, 1973. Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations , ed . G.E .M. Anscombe, Macmillan, Nueva York, 1953. [Versión en castellano: Investigaciones filosóficas , trad . Alfonso García Suárez y Ulises Moulines, Instituto de Investigaciones Filosóí f cas-UNAM, México, 1988.] Zagorin, Perez, Ways of Lying: Dissimulation, Persecution , and Conformity, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1990.
f
- «S
'
'
-
8ft
mí m
®.
?
m
iK 0 fir
.
fc m
ÍNDICE ANALÍTICO
ife/. m
te
.
I®
m-
m ?£·
» fttr;
rI
··· ·
r
· .
m ·.
.
-r
i,
·
í ¡r ·£·:
:i
:r ·
·.
fc
s& c
•
I
··
fc
m
-
S ·.·
m: .
·
abogados, 27, 151, 181, 255; argumentos en favor de mentir en los tribunales, 119, 184, 192-197; relación con el cliente, 115, 180, 184, 185, 191-197. V éase también profesiones aborto, 88, 183 adopción, 95, 248 adulación, 104n, 242 Agencia Central de Inteligencia (CIA), 57. V éase también mentiras y engaños del gobierno agentes del servicio secreto, 151 Agustín de Hipona, san, 25, 66-69, 71, 75, 107, 137-138, 238n, 283-288; distinciones entre mentiras, 64, 65, 83, 111, 283-284; prohibición de todas las mentiras, 63, 64-65, 76; sobre mentir a los mentirosos, 155-157, 160, 284-288 Alcohólicos Anónimos, 219 Al-Ghazalí, 59 All the President' s Men (Woodward y Bernstein), 139, 151 alternativas, 49, 51, 122, 135, 152, 171; a investigaciones engañosas, 220-222, 227; a mentiras en momentos de crisis, 140, 148-150; derecho a saber y elegir, 49, 51 altruismo, 113, 200, 203, 244, 245 alumnos, 242 amenaza, 145, 164, 172 Analectas (Confucio), 126n analogía entre violencia (uso de la fuerza ) y engaño, 48, 59, 73, 135-136, 140, 158, 162n, 237, 244-246. V éase también coerción ( y coacción) antibióticos, 98 anticoncepción, 183; placebos en lugar de, 100 Arendt, Hannah, 144n, 175 Ariés, Philippe, 269 Aristóteles, 52, 60, 115n
artistas, 238n Asociación Médica de Estados Unidos: Principios de Ética Médica, 186, 256 257 Asociación Médica Mundial, 256 ataque, 182 auditorías, 210 Austin, J.L., 33, 108n autoengaño, 38, 15, 54, 84; del médi co, 95. V éase también perspectiva del mentiroso
-
-
Babüonian Talmud, 126n Bacon, Francis: "De la verdad", 25, 92, 223, 275, 294 296 Barra de Abogados de Estados Unidos, 195 Beck, Lewis White, 301η Bentham, Jeremy, 81, 84 Bernstein, Carl, 139 Bethge, Eberhard, 316n Biblia, 33, 57-58, 65, 75 Bonhoeffer, Dietrich, 36-37, 179, 183, 210n, 316-320 Bright, Richard, 260 budistas, 77
-
caída, La (Camus), 25 calificaciones: infladas, 101-106 calvinismo, 44 Calvino, Juan (Jean Calvin), 68 Camboya, 51, 129 campañas electorales, 204-206, 208. V éase también mentiras y engaños po
·
& m ti m
337
·
fm
-
-
líticos Camus, Albert: La caída, 25 cáncer, 254r-255, 261; miedo al, 97 cartas de recomendación, 101-104, 105 Cassel, J.C., 270n castigo, 107 católicos y catolicismo, 44, 65-67, 72-73 certeza, 50 chisme, 105
1 338
Í NDICE ANAL ÍTICO
ciencias sociales, 26, 113, 215-234. Conrad, Joseph: Under Western Eyes, 22; V éanse también investigación engaLord Jim, 144 ñosa; investigación y experimenta- consecuencias, 79, 81-90. Véase también ción utilitaristas, utilitarismo cinismo, 175 Consencio, 156-157, 160 circunstancias atenuantes. V éase excu- consenso moral, 170-171 sas consentimiento, 131; al engaño de parte del gobierno, 209-214; a las menticirugía, 266, 270 ras paternalistas, 246-250; implícito, clero, 116, 184, 185, 191 246-249, 250; suspensión de la increclientes, 122, 191-197. V éanse también dulidad como, 239n. V éase también confidencialidad; profesiones consentimiento informado Clinton, Bill, 11-13 coerción (y coacción), 31, 73, 236; enga- consentimiento informado: como elemento de justificación, 135-136; de ño como, 48-53, 59; patemalismo etilos enfermos y los moribundos, 260, quetado, 247. V éase también violencia 266, 267, 269; de los sujetos de expecolegas: consulta con, 129-130; fidelirimentación, 100, 218-220, 222, 227. dad a, 181, 185-190. Véanse también V éase también consentimiento confidencialidad; justificación; profe"Contra la mentira" (san Agustín), 283siones 288 Coleridge, Samuel Taylor, 239; Biogra contrato, 115, 122. V éase también pacto phia Literaria, 239n Comisión Nacional para la Protección contrato social, 171 corrupción, 53, 117, 146, 150 de Sujetos Humanos, 130 cortesía, 104, 209 comisiones de la verdad, 14 Cratilo, 38 compañías farmacéuticas, 99 credibilidad, 54, 55, 211, 250 competencia, 151, 277 comunicación, 34; distorsiones de la, creencias falsas, 119 crisis y mentiras en tiempos de crisis, 38n; filtros, 45-46 139-153, 159, 183, 200, 245, 247; aguConcept of Law, The (Hart), 143n da, 139-142; crónica, 142-144; estaconciencia, 126, 144n blecimiento de la división en, 144confesor, 180, 184. V éase también clero ; impuestas por el enemigo, 172150 , , , , , , confianza 94 158 159 160 162 175; en 178; percepción de las, por parte de la profesión médica, 97, 190; investi los mentirosos, 144, 149; políticas, , ; osa ó y 228-229 pérdida gaci n engañ 206, 212-214; significado de la palade la, 48-49, 61-62, 151, 265; pública, bra, 139n 28, 56-58, 128, 130, 175, 210; social, criterio moral en el niño, El (Piaget), 107 56-58, 84, 128, 130, 175, 197, 210, 211 Curtis, Charles, 191; "The Ethics of Ad212, 214 vocacy", 179 confidencialidad, 116-117, 179-190; argumentos en favor de la, 182-185; Dante: Infierno, 75 clero y, 116,184, 185, 191; entre cole daño, 51, 54r-58, 78-79, 83, 86, 136, 158, gas, 185-190; médico-paciente, 180 159, 227-228; de decir la verdad, 181, 256; perjurio y, 191-197; protec 266-270; de la administración de plación de la, de los clientes, 115, 191 cebos, 96-101; de la investigación en197 gañosa, 223, 225-229; de las menticonflictos de deber, 71-74 ras paternalistas, 246; de las menConfucio, 126n tiras piadosas, 94-106; de mentir a Congreso, 57, 130, 207, 212 los enemigos, 172-176; mentir para conocimiento, 51-52 impedir, 71-74, 109-113, 140, 168,
ψ
-%
-
-
-
--
m
,v
: m
f2T m m
sk
?
»
Is
8
m
m
1 ir *lS
i
m
i é ?
· ;
a;
m
Ir
¡!S: ' ·'
Í NDICE ANAL ÍTICO
ψ,
:
·
‘
%
m
m-
viV
ft 2T :r m m
? :
sk.
»v
·
Isr
8K
m
.
m
economía, 27, 280 .
1 r *S -
'
i
m
.
i é¿ :
· ;
mr
·' :
182-183, 200, 219, 232, 255; residual, 223 "De la verdad" (Bacon), 25, 92-93, 223, 275, 294r-296 deber: conflictos de, 71-74 Declaración de Ginebra, 256 defensa nacional, 33, 112, 131 defensa propia, 73, 112, 113, 136, 144, 146, 168, 173, 174, 178 Defense Against Charge of Sedition (Gandhi), 167 Deferrari, R.J., 283n defraudación fiscal, 52, 177 delincuente, 192 derechos, 210; a coaccionar y manipular, 236; a saber, 68-69, 71, 240241, 265; de los delincuentes, 192; de los sujetos de experimentación, 225. V éanse también defensa propia; privacidad determinismo, 51-52 Dickinson, Emily, 235 dictador, 177 Didache,126n discreción, 105 discriminación sexual, 233 disfraces, 116 Disraeli, Benjamin, 201 divorcio y leyes sobre el divorcio, 95, 148, 277 doctores. V éase profesión médica Doctrina de la Virtud (Kant) 63, 76n dogma, 36, 119 Edad Media, 65, 269 Edda poética, 155 educación: para la elección moral, 280281 Eisenhower, Dwight D.: incidente del U2, 28, 174, 212 Ejército de Estados Unidos: informes de evaluación de los oficiales del, 102, 103. V éanse también personal militar; servicio militar Ekman, Paul, 18 elección, 30-31; abandono de la, 50; efectos de mentir en la, 48-53; en nombre de los enfermos terminales, 254r-255, 264-265; en situaciones de
339
supervivencia, 142-144; requisitos de, 52. V éase también elección moral elección moral, 125; apelación a personas razonables, 134-138; conciencia y, 126; consulta con pares elegidos, 129-130; discusión pública sobre, 130-135; dudas acerca de la posibilidad de, 40; en situaciones de crisis, 139-153; enfoque de la autora, 89-90; enfoque religioso, 89; falta de orientación práctica para la, 41; preparación para la, 280-281; procedimiento utilitarista, 82; sistemas de, 86-90; teoría de la, 29. V éanse también elección; ética Ellsberg, Daniel, 157 embustes. V éanse engaño y prácticas engañosas; mentiras y mentir Enciclopedia de filosof í a, 29, 35n enemigo: contrato social y, 170; el mentiroso como, 167; mentir al, 167-178, 212 enfermería, personal de, 257-258 enfermos. V éanse mentiras y engaños en medicina; pacientes enfermos terminales, 34, 95, 162, 251, 258, 260-274; parientes de, 264-265. V éanse también mentiras y enga ños en medicina; pacientes engaño de la policía, 27, 131, 210, 234 engaño(s) y prácticas engañosas, 15, 94, 112, 149; como coacción, 31, 48-53, 59, 135, 158, 237, 245-246; confundidos con ficción, 238n; consentimiento al, 116, 122, 136, 209-214, 246-247; debate contemporáneo sobre, 26, 35; del gobierno, 26, 57, 128, 129, 130, 131, 157, 175-176, 201-214; definición, 43-46; diseminación, 136-137, 141, 143, 146, 151-153, 159, 203, 210, 214, 228; en investigación y experimentación, 113, 116, 215-234; enseñados; 228, 280; entre parientes y amigos, 237-251; esperado, 177; formas de desalentar, 278-281; mutuo(s), 161-165; profesión médica, 95-101, 185-190, 253-274; profesión jurídica, 191-197; terapéuticos, 254259; usos legítimos del, 48, 61-62, 73, 77, 104, 135, 140, 162-163, 173,
340
Í NDICE ANAL ÍTICO
210, 214; violencia paralela, 48, 59, 76, 135-136, 140, 162n, 178, 238, 245246. V éanse tambié n mentiras y mentir; mentiroso(s); persona (s) engaña da(s) Enquiridion (san Agustín), 63 Enquiry Concerning the Principles of Morals (Hume), 142n, 167 Ensayos (Montaigne), 33 Epicteto, 40-41 Epicuro, 265; contra la ética, 38 43; definición de ética, 29n; epistemología, 35 equidad, 110, 111, 114 117, 157-161, 168-173, 192, 233. V é ase tambié n justicia Erasmo, 81, 202 Erikson, Erik, 238 error, 45; confundido con mentira, 36n, 239 escepticismo, 39, 51-52 escépticos radicales, 39 escolásticos, 72 Escuela de Derecho de Hofstra, 191 esterilización, 146 estoicos, 30, 89; romanos, 89 estrategias de venta y ventas, 100, 162163, 277-279 estudiantes, 226, 227 229, 279, 280 estudios con pseudopacientes, 230-234 "Ethics of Advocacy, The" (Curtis), 179 ética, 124, 125, 126, 203; abstracta y concreta, 40; aplicada, 89; códigos profesionales de, 26, 27, 41, 186, 218-219, 222 223, 224, 256 257, 278-279; definiciones de, 29n; epistemología y, 38 43; sistemas de, 86-90. V éase tambié n elección moral É tica nicomáquea (Aristóteles), 115n Evangelios, 36. Véase también Biblia evasión, 31, 72, 275 evitación del daño, 71-74, 109-113, 140, 168, 173-176, 182-183, 200, 219, 232, 255 excusas, 107-122, 123, 125, 135, 136, 145; altruismo, 113 114, 200, 203, 244, 245; defensa nacional, 33, 57, 112, 131; defensa propia, 73, 112, 113, 136, 144, 146, 168, 170, 173, 174, 178; equidad, 109, 110, 114-117, 157-160, 161,
-
-
-
-
-
-
-
—
168 172, 192, 207, 233; evitación del daño, 71-74, 109-113, 140, 168, 173176, 182-183, 200, 219, 255; falsas, 92; meta de las, 108; para la investigación engañosa, 218 220, 232-233; perspectiva del mentiroso sobre las, 120-121; persuasión de las, 120-122; punto de vista del engañado, 121122; que dan ganancias, 109-110, 113-114, 219, 232; tipos de, 108-109; veracidad / decir la verdad, 109, 110, 117-120, 161, 184. V é anse tambié n crisis y mentiras en tiempos de crisis; justificación experimentos. V éanse investigación engañosa; investigación y experimen-
-
tación experimentos de obediencia, 215-217, 222, 227 explotación, 117
falsedad. Véanse engaño y prácticas engañosas; mentiras y mentir falsificación, 239n falso: significados de, 37; testimonio, 192 familia: efecto de la mentira en la, 237, 241, 246 Father and Son (Gosse), 239 ficción: y engaño, 238 239 filosof ía: apelaciones a la equidad, 114115; cristiana, 30, 89, 111 112, 155; griega, 35, 52, 60, 115n, 199, 201, 202, 238-239n; olvido filosófico de cuestiones relacionadas con el engaño, 29, 40-41; partes de la (Epicteto), 40; utilitarista, 81-86, 88. V éanse tambié n ética; filosof ía moral filosof ía cristiana, 16, 89, 111-113. V éanse también calvinismo; católicos y catolicismo filosof ía griega: Aristóteles, 52, 60, 115n; Platón, 35, 199, 201, 202, 238n; presocrática, 35 filosof ía moral, 29, 194; sistemas de, 8690. V é ase tambié n filosof ía filosof ía política, 201 Fox, Renée, 243 Frank, Johann Peter, 236-237 Frankel, Marvin E., 197
-
-
Β8·
'
P i «&
341
Í NDICE ANAL ÍTICO
> ·
Kwm m &.:
ΜC í
m
m m m: m .
m
fraude, 75, 118, 182, 277 Freedman, Monroe, 191-192 fugitivos, 73 Fundamentación de la metaf í sica de las costumbres (Kant), 128n
Hume, David, 124, 142n; An Enquiry Concerning the Principles of Morals, 142n, 167 Hutcheson, Francis: A System of Moral Philosophy, 47, 139
Ethical
identidad: negación de la, 113 incidente del U-2, 28, 174, 212 incitación a delinquir, 132, 135 individualismos, 277 injusticia, 114. V éanse tambié n equidad; justicia
-
m &
"Game Theory and the Study of
Problems" (Schelling), 47 Gandhi, Mahatma: Defense Against Charge of Sedition, 167 generación de beneficios, 109-110, 113 114, 219, 232 General Electric, 278 gobernantes, 201, 202 gobierno: dar información al, 164, 183 Goldwater, Barry, 204-205 Gosse, Edmund: Father and Son, 239 gratitud, 92 Grocio, Hugo, 44, 69, 194, 241; sobre el carácter de la falsedad, 296-301; The Law of War and Peace , 235 guerra, 88, 168, 170, 174, 177, 212 214. V éanse tambié n Segunda Guerra Mundial; Vietnam
-
* i v.
tm m
m r. : ?&:
mm p
k-
{·. =·;
m
r
·
-
inocencia, 145
integridad, 54-55, 77-78, 281; corporal, 147; de los abogados, 196; derivación de la palabra, 55n intención, 64, 65, 114; de engañar, 36-39, 44, 66, 92, 108, 120, 238-239n. V éase tambié n excusas interés nacional, 203 inválidos. V é anse enfermos terminales; mentiras y engaños en la medicina; pacientes Invasión de Bahía de Cochinos, 54, 129 investigación biomédica, 217, 220, 222, 225. Véanse también investigación engañosa; mentiras y engaños en medi-
halagar, 92 Harrod, R.F.: "Utilitarism Revised", cina 309-316 investigación del comportamiento. V é a Hart, H.L.A.: The Concept of Law , 143n se investigación engañosa Hartman, Nicolai, 49 ón engañosa, 113, 215-234; investigaci Held, Virginia, 124n alternativas a, 220 222, 227; como héroe, 59 monitoreo, 233; concepción del que hijos, 122, 236; desprogramar a los, 120; ña, 223-225, 232-234; daño de, enga mentiras a los, 238-242, 246, 248, 223, 226-229; ejemplos, 215-217, 250-251 219-220; estudios con pseudopaHillel, Rabbi, 126η cientes, 230-233; estudios sobre obehipócritas e hipocresía, 118 diencia, 215-217, 222, 227; falta de histerectomía innecesaria, 97 análisis ético, 227-228; pretendida Hitler, Adolf : Mein Kampf , 167 inocuidad de la, 220-221; pretextos para la, 218-220, 232-233; principios Holmes, Oliver Wendell: Medical Essays , de justificación, 124, 135-138; pro253 blema de la privacidad, 223, 224, honestidad, 94, 121, 171; incentivos 227, 232-233; rendición del informe, para 220, 223-225. V éase tambi é n placebos la, 279. V éanse tambié n veracidad / dey administración de placebos cir la verdad; verdad hospitales psiquiátricos, 146, 247; estu- investigación gubernamental, 219 investigación y experimentación, 42, dios con pseudopacientes, 230-231 215-234; biomédica, 100, 116-117, Hulka, Barbara S., 270n
-
1 '
*
m '
342
Í NDICE ANALÍTICO
217, 220, 221-222, 225; ciencias sociales, 215 234; códigos de ética para, 217-218, 228-229; comités revisores, 225-227; con fetos, 130; consentimiento informado de los sujetos, 100, 217-220, 221-222, 227; equidad en, 117; regulaciones federales, 218. Véase también investigación engañosa
-
Jacobs, Lewis: "Truth", 107
Janis, Irving, 129 Jewish Values, 107
-
Johnson, Lyndon B.: mentiras políticas, 20Φ-207, 213, 214
Johnson, Samuel, 48, 72
jueces, 118, 196, 242 jurados, 196-197 Juramento hipocrático, 185, 256 juramentos, 68, 116; médicos, 185, 256 justicia, 115n, 171, 181, 207; Hume sobre la, 143n; sistema acusatorio de, 193, 197. V éase también equidad justificación, 108n, 122, 123-138; a un pú blico imaginario, 128; apelación a personas razonables, 125-126; consulta con colegas seleccionados, 129 130; crisis como, 139-153; de las mentiras del gobierno, 201-204, 212, 214; de mentir a los enemigos, 167 178, 172; de mentir a los que mien ten, 156 165; paternalista, 236; por fe, 124; prueba de publicidad, 123 126. V éanse también excusas; prueba de publicidad justificación moral. Véase justificación justificación pública. V éase justificación; prueba de publicidad "Justification, Legal and Political" (Held ), 124η
-
-
-
Kübler-Ross, Elizabeth, 262
Laercio, Diogenes: Vidas de los más ilustres filósofos griegos, 265 Lancet, 96 lavado de cerebro, 175 Law of War and Peace, The (Grocio), 235 Lévi-Strauss, Claude, 269 leyes y derecho, 26-27, 57, 124n, 182, 280; cumplimiento de las, 277-278; de divorcio, 148, 277; leyes corruptas, 146-147, 148-149; leyes que ali entan el engaño, 277. V éanse también abogados; mentiras y engaños del gobierno.
libertad, 52, 263; académica, 225 Libro de Mencio, 55n Licurgo, 145-146 . , . lóglca y lóglcos ' 35' 89n Lord Jim (Conrad ), 144 lz
LSD, 219 Lusitano, Amado, 256 Lutero, Martín, 81, 244
maliiechores'177 ^ nos sucias, Las (Sartre), 199 Maquiavelo, Nicolás, 53, 58, 59, 169-
^ ^* ^
- 7 -7 Marcus, Cyril, 187-188 Marcus, Stewart, 187-188 Martineau, James, 170 matrimonio, 180 Mead, Margaret, 215 medicación, 95 101, 266, 270; antibióticos, 98 99 Medical Essays (Holmes), 253 médicos. Véanse mentiras y engaños en medicina; profesión médica megalomanía, 172 Mein KamPf (Hitler), 167 mentira noble, 200 204 mentiras con fines científicos, 113, 118 119. V éase también investigación en-
-
-
Kansas, 266n Kant, Immanuel, 69-72, 78, 83, 94, 139; Crítica de la razón práctica, 301-306; Doctrina de la Virtud, 63, 76n; Fundamentación de la metafísica de las eos tumbres,128n; imperativo categórico, ganosa 86; paralelismos entre la religión y, mentiras paternalistas, 114, 235-251; a 76; respuestas a, 71-74; sobre menti enfermos y moribundos, 259-260; ras altruistas, 301 306. justificables, 244-251; riesgos, 250Kelman, Herbert, 215 251. V éase también hijos; niños
-
-
W
'
t
1
ji
¡
i ¡/
ü m
B m
m
P
m
k
m m
m
É
W
nm
fe
m
W&s
·
343
Í NDICE ANAL ÍTICO
-
A.
3“
-
fV '
.
.
WE:!
m m %
.
152, 171; castigo a las, 75-77, 107; como estrategia de supervivencia, 53, 168; con fines religiosos, 37, 4344, 119; confundidas con error, 36n; consecuencias dañinas de las, 51, 54-58, 136, 206-209; definición, 4346, 64, 82; distinciones, 64, 65, 83, 111-112, 163, 283 284; efectos en la distribución del poder, 49, 50, 52, 53, 56; elegir y, 48-53, 59; en aras de la verdad, 117-120, 194; en los tribunales, 191-197; en una crisis, 139-153, 168, 172-173; gennaion, 201; justificación de las, 108-122, 123138, 244-251; olvido filosófico de las, 28-31, 39-41; pacto sobre, 161 165; para evitar daños, 71-74, 110 113, 140, 168, 182-183, 200, 219, 232, 255256; para generar beneficios, 113114, 199 214; para proteger la confidencialidad, 54, 179 197; para salvar la vida, 52, 76 77, 114, 123, 136, 140, 245; paternalistas, 114, 235-242; perdonables, 64, 65, 122; perspectiva del engañado, 50-53, 58 59; perspectiva Watergate del mentiroso, 52, 53-60; piadosas, , 68 , medicina mentiras y engaños en 33, 54, 91-106, 114, 159, 209, 210, 246, 82, 111-112, 247; a enfermos y mori249, 250; por el bien público, 114, de ó n bundos, 253-274; administraci 199-214; posición absoluta, 63-79, placebos, 93, 94, 95-101; argumen; postura utilitarista, 81 86, 87; 150 , 259 257 , 256 tos en favor de, 255 presunción negativa sobre las, 61-62, 270; conflictos sobre, 258-259; daño 84, 109; teólogos católicos sobre , 83 , 68 de ; hecho por, 96 101 ejemplos , las 63-67, 72; triviales, 51, 91-95. 147-148, 243, 254-255; para proteger éanse también engaño y prácticas V ; , 184 183 , 179 la confidencialidad ñosas; excusas; investigación enga . perspectiva del paciente, 258-270 osa; mentiras y engaños en ñ enga dica é m ó n n é profesi V éase tambi ; mentiroso(s); persona(s) medicina , 95 , mentiras y engaños políticos, 37 94 (s); profesiones ada ñ enga , , 54 de ; , ejemplos 255 , 181 119-120 118, 123; como enemi, ( ) s mentiroso be 204-209, 212, 213; elemento de ; compulsivo(s), 158; 168 , 164 , ( ) s go de ó n ; invasi , 208 , 207 neficio propio en los, 54 56, 70, mentir de efecto V é Bahía de Cochinos, 54, 129. anse , 228, 241; en el , 171 84, 86, 94, 148 también mentiras y engaños del go; escala de riesgo-beneficio , 143 mito bierno del, 77, 84-85. estatus de oportunista mentiras y mentir: a los enemigos, 167del, 53, 56; excusas de los, 108 122; 178, 212; a los enfermos y los morimentir a los, 155-165; poder de los, ; , 274 253 , 251 , 162 , bundos, 122 130 49, 52, 53, 56; relación con el engaa ; a los hijos, 119, 238-242, 246, 248 ado, 122. Véase también perspectiva ñ ; , 251 250 , 134 , 118 , 95 , los niños 82 mentiroso del ; a los que mienten, 155-165 alterna, 35 í sica , metaf 150 , 148 143 , , 140 , 135 , 122 a tivas
mentiras piadosas, 33, 91 106, 159, 246, 249; alternativas a las, 104-106; calificaciones y recomendaciones exageradas, 101-104, 105; daño de las, 54, 94-106, 249; definición de la autora, 92; excusas para, 92, 113-114; f órmulas de cortesía, 92; placebos como, 93, 94, 95 101, 105; políticas, 209, 210; tipos de, 93 mentiras por fines religiosos, 37, 119; problemas de definición, 43 44 mentiras triviales, 91-95. V éase también mentiras piadosas mentiras y engaños del gobierno, 26, 201 214, 277; como una forma de patemalismo, 200, 237; confianza pública y, 28, 57, 175-176, 212; consentimiento a, 42, 209-214; ejemplos, 28, 51, 129, 157, 204 209, 210-214; excusas por, 42, 129, 157, 175, 200-204; justificables, 212, 214; política exterior, 129, 131, 175; prueba de la publicidad, 128, 133, 139, 209 214. V éanse también mentiras y engaños políticos;
-
-
-
ft te ·
te te
1
i/EE
A
-
-
-
-
-
-
i ζδν . '
•
ü m
.
m
P· '
m
kv m m
m
W-
nm
m
-
-
-
-
.
Ék
e
-
-
Bf m
-
-
-
-
344
Í NDICE ANAL ÍTICO
Methods of Ethics (Sidgwick), 91, 179 organizaciones de investigación mercamétodo: significados, 88-89n dotécnica, 219 Meyer, B.C., 255 Origins of Totalitarianism, The (Arendt), Milgram, Stanley: experimentos de obe144η diencia, 215-218, 222, 227 Otelo, 48, 115, 121 Mill, John Stuart, 250 pacientes, 253-274; carta de derechos, mística musulmana, 59 266-267; deseo de saber la verdad, Montaigne, Michael de, 33, 263 261, 263-265; enfermos terminales, Moral Economy, The (Perry), 123 258-259, 261 270; suposiciones de moralidad, 181; intuitiva, 169 los doctores acerca de los, 260-261; morir. V éanse enfermos terminales; trato humano a los, 272-274. V éanse muerte también mentiras y engaños en mediMoss, Frank, 231 cina; persona (s) enga ñada (s) muerte, 95, 251, 261, 262; negación de la, 262-263; preparación para la, 269- pacto, 161-162 270; "respuesta de morirse", 268- padres, 119, 120, 122, 279. V éase también hijos 270; temores a la, 265. V éase también de la Iglesia, 30, 89. V éanse tampadres enfermos terminales bién Agustín de Hipona; filosof ía Muerte de Iván llich, La (Tolstói), 253
-
nazis, 73, 144n
negligencia, 187-190 negociación / regateo, 33, 136, 162-164, 197, 280 negocios y hombres de negocios, 164, empresas, 210, empresarios, 278-279 Newman, John Henry, cardenal, 72-73 nicodemitas, 68 Nietzsche, Friedrich, 37, 59; The Will to Power, 47 niños, mentiras a los, 33, 82, 95, 118119, 134, 157, 160; placebos para, 100 Nixon, Richard, M., 157, 165, 214; comíté de reelección, 278. V éanse también Camboya; Vietnam; Watergate Normas éticas para los psicólogos, 218,
222-223, 224 Nueva York, 231
Object of Morality, The (Wamock), 81, 109η, 320-322 obras de teatro, 239n Odisea, 59 60 Odiseo, 59, 236, 247 Operación Trueno Rodante, 205 operadores de servicios de inteligencia, 27, 57, 151 opresión, 146 Organización Mundial de la Salud (OMS), 186
-
cristiana paranoia, 171-172 Pascal, Blaise, 67; Pensamientos, 235 Paul Among Jews and Gentiles (Stendahl),
124η Penitencial de Cummean, 193 Pensamientos (Pascal), 235 perdón, 64, 66 periodismo y periodistas, 26 27, Watergate y, 151-152 peijurio, 191-197, 277; posiciones judía y cristiana, 192 Perry, Ralph B.: The Moral Economy, 123 persecución, 140, 142, 183 persecución política, 113, 142, 156 persecución religiosa, 142, 156 persona (s) engañadas: consentimiento de la (s), 116, 121-122, 130 131, 132133, 161-165; efecto de la mentira en la(s), 84; enemigos como, 171, 172; idea que el que miente tiene de la(s), 200-202; poder de la(s), 49, 52; relación con el mentiroso, 122. V éanse también niños; pacientes; perspectiva del engañado; perspectiva del men-
-
-
tiroso personal militar, 142, 151; experimento con LSD, 222; informes de evaluación de oficiales, 102, 104 personas incapaces: mentir a las, 241, 250
!
*m te
-
i
m
! ii: y
tiroso
im m i
ÍSs
u t
m- . .
M%" é '
.
m m m m .
m '
£1
is
m
-
-
m
i-
*
-
it m .
s&C · .
KV .
perspectiva del engañado, 42, 50-53, 58-59, 126, 130-131, 135; distorsiones de la, 172; sobre investigaciones engañosas, 223-225; sobre mentiras de los médicos, 261; sobre mentiras del gobierno, 203; sobre mentiras paternalistas, 243-244, 247, 248-249; sobre mentiras piadosas, 94 perspectiva del mentiroso, 52, 53-60, 108n, 114, 120-121, 126, 135, 247; paranoia y megalomanía de la, 172173; parcialidad, 56; prejuicio, 84-85, 134; sesgo en la, 38, 113, 124, 125, 127, 129, 133; sobre crisis, 144r-145, 149; sobre mentiras del gobierno, 200, 201-202, 206-207, 208; sobre mentiras paternalistas, 243-244; sobre mentiras piadosas, 94 Philosophical Papers (Austin), 33 Piaget, Jean: El criterio moral en el niño, 107 Pirrón, 39 placebos y administración de placebos, 93, 94, 95-101, 130; cirugías como, 96 97; en lugar de anticonceptivos, 100; peligros de los, 99-100; término, 96 plagas, 142 plagio, 239n Platón, 35, 201, 202; República,199, 238n "Plea for Excuses, A" (Austin), 108n Plutarco, 145 poder, 49, 50, 52, 53, 56, 236; diferencias en, 276; mentiras políticas y, 209 poesía épica, 59 política exterior, 129, 131, 204-207, 212214 póquer, 116, 121, 162 práctica de engaño. Véase engaño y prácticas engañosas preferencias sexuales, 113 presocráticos, 35
-
! . i m m m W m
personas razonables, 134-138, 171, 209,
250 perspectiva: capacidad de cambiar de, 134-135, 197; discrepancia de, 58-60, 136, 243. V éanse tambim perspectiva del engañado; perspectiva del men-
'i
'
W.
f
§:
m
345
Í NDICE ANAL ÍTICO
i y &
principio de veracidad. V éase veracidad y principio de veracidad Principios de É tica Médica (AMA), 186 principios morales, 109-111; conflictos y prioridades, 60-62, llln; criterios de los, 125 Principles of Morals and Legislation, The (Bentham), 81 Prisciliano de Ávila, 155 prisioneros: experimentación con, 130 privacidad, 183-184, 185, 210-211, 250; investigación engañosa y, 222, 223, 224, 226, 232-233; respeto, 105 procesos judiciales, 67. V éanse también abogados; juramentos; leyes y derecho
profesión médica, 26, 34, 142; cirugía innecesaria, 96-97; códigos de ética, 26, 186, 255-256, 280; estudios de la, con pseudopacientes, 230-234; exhortación a no dañar, 111, 255; investigación y experimentación, 95-101, 116, 130, 218; lealtad a colegas en la, 185-190; negligencia, 187-190; pérdida de confianza en la, 265; respeto e interés por los pacientes, 95-96, 270-274. Véase también mentiras y engaños en medicina profesionales de la salud. V éase profesión médica profesiones, 129, 280-281; efecto de la investigación engañosa en las, 227229; ética y códigos de ética, 26, 27, 41, 186, 218-219, 222-223, 224, 255257, 278-279; monitoreo de las, 233234; prácticas engañosas y, 13-28, 112, 131, 132-133, 151-153; propensas a las crisis, 142, 151 153; vínculo de confidencialidad, 179-197. V éanse también abogados; clero; gobierno; periodistas; profesión médica promesas e incumplimiento de promesas, 85, 115, 184-185 propaganda y publicidad, 95, 100, 119, 164, 239n protestantes, 44, 68 prueba de publicidad, 125-138; de la investigación enga ñosa y la experimentación, 220; de las mentiras a los enemigos, 171, 172-173, 176-178;
-
346
Í NDICE ANALÍTICO
de las mentiras del gobierno, 208214; de las mentiras en momentos de crisis, 141, 146, 148-149, 150; de las mentiras para proteger la confidencialidad, 195-197; de las mentiras paternalistas, 250; de mentir a los mentirosos, 159; limitaciones de la, 133134; pruebas del detector de mentí-
ras, 183 pseudónimos 115-116 psicocirugía, 130 psicología social, 219 psicólogos: normas éticas, 218-219, 222-223, 224. V éase también ciencias sociales psiquiatras, 27. V éase también profesión médica publicidad, 124-125 público: idea del gobierno sobre el, 201212 Pufendorf , Samuel, 194
Rawls, John, 125; A Theory of Justice,123, 143n reciprocidad, 160, 161-162 recomendaciones, 128; exageradas, 93, 101-106 Regla de oro, 58-59, 126; forma negativa, 126n relaciones de adversarios, 168. V éase también enemigos relaciones de poder, 122 religión, 89, 124n, 183; negación de la, 113; ocultación de, 68, 156 rendición del informe, 220, 222, 223-225 República , (Platón), 199, 238-239n reservas mentales, 44, 66-68 "respuesta de morirse", 268-270 Revertes du promeneur solitaire, Les (Rousseau), 91 revolución, 88 robo, 52 Roosevelt, Franklin, D., 213 Rosenhan, D.L.: "On Being Sane in Insane Places", 230 Rosenthal, Robert, 215 Ross, William David, 184n Rousseau, Jean Jacques, 59; Les Révenes du promeneur solitaire, 91
sacerdotes, 116. V éase también clero Sartre, Jean-Paul: Las manos sucias , 199 Saunders, Cicely, 272 Schelling, Thomas: "Game Theory and the Study of Ethical Problems", 47 secretos. V éase confidencialidad secuestradores, 176-177 Segretti, Donald, 152 Segunda Guerra Mundial, 147, 168, 174, 213 sentido común, 82, 91, 93 sentimentalismo, 118 Sermón (Wesley), 63 servicio militar: mentir para evitar el, 147 Shakespeare, William, 155, 161 Sidgwick, Henry, 82; The Methods of E thic, 91, 179, 306-308 silencio, 72, 105, 180, 181 sindicatos, 163 sistema de justicia acusatorio, 193, 197 sistema Medicaid, 231, 232, 265; clínicas "milis", 231 sistemas de bienestar, 277 sobornos, 52 "Sobre la mentira" (san Agustín), 25, 107, 283-284 sociedad: cambio en la, 279-281; corrupta, 53, 117; en estado de colapso, 143; enemigos de la, 171; investigación que beneficia a la, 222; mentir para beneficiar a la, 199-214; necesidad de veracidad, 48-49. V éase también confianza social sociología, 219 Sócrates, 38 St. Christopher 's Hospice (Inglaterra ), 272 Steiner, George, 143 144 Stendahl, K: Paul Among Jews and Gen tiles,124n Stevenson, Adlai, 54 Sufi Rule for Novices, A (Wilson), 36n sufismo, 36n suicidio, 83, 88, 89, 266, 268 Summa Theologica (Aquino), 65, 288-291 supervivencia: amenazas prolongadas a la, 142-144 susto, 269 Swazey, Judith, 243
-
-
|
347
Í NDICE ANAL ÍTICO
System for a Complete Medical Policing (Frank), 236-237 System of Moral Philosophy, A (Hutcheson), 47, 139
m, m ñ
tt é
.
W afe m
'
W-
m w %
Talmud y estudiosos del Talmud, 89, 107; televisión, 119 telos , 29n teología y teólogos, 35, 63-66, 72-73, 81-82, 194 testimonio falso, 192 textos judíos, 78, 89, 107 Theory of Justice, A [ Teoría de la justicia ] (Rawls), 123, 143n Thomas, Lewis, 268-269 toda la verdad, 33-46 Tolstói, León: La muerte de Iván Ilich, 253 Tomas de Aquino, santo, 65, 112, 288294 tortura, 88, 173 "Truth" (Austin), 33 Twain, Mark, 178
'
ÉÍ /
m : lift
& ¿ft:
p"
.
Ψ
fc :
1 ffc If % m .:
m
WU· · ¡r '
%
Ü-
V
| »
m
. w mp -
f y
.
Ili
U .S . v. Holmes , 144 universidades, 219, 228, 279 "Utilitarismo revisado" (Harrod ), 309316 utilitaristas, utilitarismo, 81-86, 88; en comparación con la posición absoluta, 82-83; limitaciones de, 83-84, 9495; sobre las mentiras piadosas, 9395
veracidad / decir la verdad, 120-121, 156, 238; centralidad de, 48; como deber, 63-65, 68-71; ex post facto, 223225; expectativa de, 121-122; importancia social de la, 48-49; mentir para mantener la, 117; punto de vista utilitarista, 82-83; y verdad, 36-43, 259.
V éanse también veracidad y principio de veracidad; verdad veracidad y principio de veracidad, 6062, 125, 140, 184n, 223, 249; como excusa, 109, 110, 117-120, 160, 193; como fundamento, 61, 110, 281; punto de vista médico, 255-256; Sidgwick sobre, 306-308; utilitarismo y, 83. V éanse también veracidad / decir la verdad; verdad verdad, 238-239; como arma, 48, 243, 266-269; concepción médica de la, 255-256; concepciones filosóficas de la, 35; mentiras para proteger la, 117120, 194; política, 37, 119-120; posibilidad de alcanzar la, 33 6, 108, 121, 259; y veracidad, 36-43, 238, 259. V éanse también veracidad / decir la verdad; veracidad y principio de veracidad verdad religiosa, 36-37 Vidas de los más ilustres filósofos griegos (Diógenes Laercio), 29n, 265n Vietnam, .28, 50, 147, 204-206, 213 violencia, 48, 116, 129, 174; en defensa propia o pára salvar la vida, 136. V éanse también analogía entre violencia (uso de la fuerza ) y engaño; coerción (y coacción)
^
Warnock, G J.: The Object of Morality , 81, 109η, 320-322 Watergate, 28, 94, 139, 151-152, 207 Wesley, John, 75, 77n, Sermón, 63 Will to Power, The (Nietzsche), 47 Wilson, Menahem, 36n Wittgenstein, Ludwig, 124 Woodward, Bob: All the President' s Men, 139 Yale, 215
|
i8$
> -
m mv ·$ K
m .
fe:
·
ÍNDICE
fc ·
Ilfc jyj&r.·/
m
h M
p
m- : f ví
"
.
p
fe: : V' V
£ &
m
¿a.1:.
Wf
M
-
m & -
.
-.Γ
5
m & & &
"
1 Ir
tC
Ψ ψ · ir
Agradecimientos
7
Prefacio a la edición en inglés de 1989
9
Prefacio a la segunda edición de 1999
11
Introducción
25
1 . ¿Está a nuestro alcance "toda la verdad"? I . " Toda la verdad" II . Verdad y veracidad III . Definición de engaño y mentira intencionales
33 33 36 43
.,
2 . Veracidad, enga ño y confianza I . Mentira y elección II . La perspectiva del engañado III . La perspectiva del que miente . . . IV . Perspectivas discrepantes V . El principio de veracidad
47 48 50 53 58 60
3 . ¿ Nunca hay que mentir? I . Rechazo de todas la mentiras . . . II . Conflictos de deber III . Prohibiciones religiosas
63 63 71 75
4 . Cómo ponderamos las consecuencias I . El papel de las consecuencias .. . II . Los sistemas
81 81 86
5 . Mentiras piadosas I . Mentiras inocuas II . Los placebos III . Cartas de recomendación IV . Veracidad , ¿a qué precio?
91 91 95
101 104
6 . Excusas I . Tipos de excusas II . Evitación del daño III . Producción de beneficios
107 108 111 113
·
·
* ,>
>
t.
Sí
Mr
'
*
mf e
· | 8
m t
349
350
m
MENTIR .
IV . Equidad V . Veracidad VI . ¿Qué tan convincentes son los pretextos? . . .
114 117 120
7 . Justificación I . Justificación y publicidad II . Niveles de justificación III . Tener cautela y correr riesgos
123 123 126 135
8 . Mentiras en tiempos de crisis
139 139 142 144 151
I. II . III . IV .
La crisis aguda Prolongadas amenazas a la supervivencia Determinación de fronteras El peligro de extender las prácticas de engaño
9 . Mentir a los que mienten I . Mentir para desenmascarar a los mentirosos .
155 155 157 161
10 . Mentir a los enemigos I . Darles su merecido a los enemigos II . Contrarrestar el dañ o III . Las reglas del juego
167 167 173 176
11 . Mentiras para proteger a colegas y clientes I . Confidencialidad II . Lealtad a los colegas III . Lealtad a los clientes
179 179 185 191
12 . Mentiras por el bien público I . La noble mentira II . Ejemplos de engaño político III . El engaño y el consentimiento
199 200 204 209
13 . Engaños en la investigación en ciencias sociales I . Experimentación en las ciencias sociales II . Comit és revisores III . Cuestiones relacionadas con la responsabilidad
215 215 225
II . Ojo por ojo III . Engaños mutuos
profesional IV . Estudios con pseudopacientes 14 . Mentiras paternalistas I . Paternalismo
im «
mC
m
M i
1
m m
i V
§ P iI
§
f
I f I
K
f
«
tE .
m m
t®
í
-
í$
I
i S
i
t
W
¡§
» M m iÜ
*
tt ¡ p
V
227 230
235 235
&
-
3 φ il ÍS 1
m m
m m
m
it m«
mC: -·
351
Í NDICE
.
.
237 244
II . El engaño paternalista III . ¿Justificación? 15 . Mentiras ante los enfermos y los moribundos I . El engaño como terapia II . La perspectiva del paciente III . Respeto y veracidad
253 254 259 270
m m
16 . Conclusión
275
is V
17 . Apéndice
283
m
Mi i»·1· *
1
§ P iI
-
-
§
ft -
I; f I
K· .
ft í
tE;-
«
.
m m
®
í:
$&>
I
i Sí
i:
t
*
W §:
» M m Ü il
te ¡ r pi
V' i
&
3·· φ . Slr: ··
m m-
m m
Bibliografía
índice analítico
.
323 337
. · ,
i