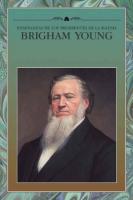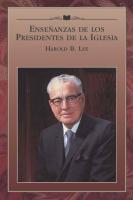Más allá de la noticia : la filosofía detrás de los titulares 9788437621265, 8437621267
258 128 4MB
Spanish; Castilian Pages [248] Year 2004
Polecaj historie
Citation preview
CÁTEDRA TEOREMA
Título original de la obra: Making Sense. Phibsophy behind the Headlines
1.* edición, 2004
©Julián Baggini 2002 Making sense was originally published in english in 2002. This translation is published by arrangement with Oxford University Press © Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.), 2004 Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid Depósito legal: M. 18.197-2004 I.S.B.N.: 84-376-2126-7 Printed in Spain Impreso en Fernández Ciudad, S. L. Catalina Suárez, 19. 28007 Madrid
índice A g r a d e c im ie n t o s ............................................................................ I n t r o d u c c ió n . L a
f il o so fía t r a s l o s t it u l a r e s
.............
1. V e r d a d , m e n t ir a s y c in t a s d e v í d e o : e l p r o b l e m a DEL CONOCIMIENTO .................................................................. ¿Q ué es lo que s u c e d e ? ............................................................. Primero, la verdad ...................................................................... L os atractivos del relativismo .................................................. V olvam os a la g u e rra.................................................................. C on ocim ien to ............................................................................. L a verdad, n u e v am en te ............................................................. C on clusión ................................................................................... 2. H a c e r
l o c o r r e c t o : é t ic a y v id a p r iv a d a ................
Sexo, drogas y d in e r o ................................................................ D o s interrogantes ....................................................................... Tejem anejes en el despacho o v a l ........................................... M oral y é t ic a ................................................................................. La frontera entre lo privado y lo p ú b lic o ............................ D erechos y libertad .................................................................... L os fundam entos de los derechos ........................................ L o que está m al, está m al ........................................................ Por nuestro bien ..........................................................................
E l daño a otros ............................................................................ D e regreso a los derechos y la libertad ................................ ¿Le interesa a la ética la vida privada? .................................. Carácter y vida p ú b l i c a ............................................................. Principios generales .................................................................... C on clusión ................................................................................... 3. L a s
76 77 78 82 84 86
e l e c c io n e s a b u r r e n : v o lv e r a p e n sa r la p o
..............................................................................................
89
La om nipresencia de la política ............................................. Política y filosofía política ....................................................... V isión borrosa ............................................................................. El papel de los principios ......................................................... Libertad .......................................................................................... Lim itaciones a la lib e rta d .......................................................... Ig u a ld a d .......................................................................................... C on clusión ...................................................................................
91 93 94 97 100 104 108 112
l ít ic a
4. H a l c o n e s
........
115
Las Torres Gem elas .................................................................... C astigo ........................................................................................... E l interés n a c io n a l...................................................................... M edios, m otivos y con secu en cias.......................................... A ntipacificación .......................................................................... L a guerra ju s t a .............................................................................. P a c ifism o ....................................................................................... C on clusión ...................................................................................
117 120 122 124 128 133 135 138
5. E l
y p a l o m a s : l a m o r a l d e la g u e r r a
p r o b le m a d e l t u b o d e e n s a y o : la c ie n c ia ,
b l a n c o d e a t a q u e s ................................................................
141
¿Salvadora o azote? .................................................................... D añ o y re sp o n sab ilid ad ............................................................ D añ o sin responsabilidad ........................................................ Ju gar a ser D i o s ............................................................................ C ien cia n o fiable ........................................................................ ¿U n fin a so m b r o s o ? ................................................................... C on clusión ...................................................................................
143 146 149 151 155 159 164
6. Pensam iento v er d e : la c o n c e f t u a l e a c ió n d e l m ed io AMBIENTE ...................................................................................... A lim entos tran sg é n ic o s............................................................. Q u é son los alim entos transgénicos ..................................... La m anipulación de la n atu ra le za.......................................... La natural y lo b u e n o ................................................................ Lenguaje lastrado de v a l o r ....................................................... El daño al m edio am biente ..................................................... C on clusión ................................................................................... 7. F r ic c io n e s
d e c u l t o s : fe y r a z ó n ..................................
Muerte en Texas .......................................................................... ¿Q ué es una secta? ..................................................................... ¿Es una secta la fe de los d a v id ia n o s?................................... Las noticias com o espejo .......................................................... Fe y r a z ó n ...................................................................................... Intuición y sentim iento ............................................................ C on clusión ................................................................................... 8. Pa n
y c ir c o : e l c a l c u l o d e l v a l o r ..............................
C ostes y b e n e fic io s..................................................................... N ecesidades y v a lo r .................................................................... Pan y c ir c o ..................................................................................... El valor de la filosofía ............................................................... C on clu sión ................................................................................... 9. D e
l a c o n c e p c i ó n a l a t a ú d : c u á n d o p o n e r f in
a la v i d a .......................................................................................
La muerte legal ............................................................................ Especism o ..................................................................................... L o que im porta es el a l m a ....................................................... Lo que im porta es el cuerpo ................................................... L o que im porta es la mente .................................................... Im portan m ás c o s a s .................................................................... C alidad de v id a ............................................................................ C on clusión ...................................................................................
10. E l r e s t o d e l a v i d a : l a f i l o s o f í a m á s a l l á d e l o s
............................................................................
249
El resto de la v id a ............................................................... El filósofo infeliz................................................................ Pensamiento contra acción ............................................... El sentido de la v id a ........................................................... Sentido y finalidad............................................................. La persona filosófica ..........................................................
251 254 257 261 265 269
c o m p l e m e n t a r ia s .......................................................
271
t it u l a r e s
Le c t u r a s
Con amor, a Susannah, cuya ausencia defe ciega fue fuente de inspiración
Introducción La filosofía tras los titulares Cuando tuve la primera idea de escribir un libro que exa minara la filosofía que se oculta tras las noticias, los medios de comunicación, como de costumbre, rebosaban de cuestio nes con grandes posibilidades de desarrollo filosófico: • En Gran Bretaña, eran cada vez más los llamamientos a la prohibición de alimentos transgénicos. La prensa po pular bautizó estos productos como «alimentos Frankenstein». • El director técnico del equipo inglés de fútbol dimitió tras haber dicho supuestamente en una entrevista que la minusvalía es el pago por errores cometidos en una vida anterior. • El gobierno laborista británico, tras la huella de los nue vos demócratas estadounidenses, dio a conocer nuevas reformas al Estado del bienestar, que justificaba en parte con el eslogan «no hay derechos sin responsabilidades». • En Yugoslavia, las fuerzas de la OTAN se embarcaban en un conflicto con el objetivo de poner fin a la limpieza ét nica de Kosovo, que condujo al mayor éxodo de pobla ción de su tierra natal desde la Segunda Guerra Mundial. • El presentador de un programa de televisión para niños, que gozaba de gran audiencia, fue despedido tras haber admitido que era consumidor regular de cocaína. Los realizadores del programa pidieron disculpas a los espec tadores por haberlos decepcionado.
Pocos años después, estas cuestiones siguen sonando fami liares. Cubren temas que es posible encontrar de manera per manente tras los titulares de hoy. Guerra, conflicto, drogas, religión, ciencia y naturaleza son temas recurrentes en nues tros informativos de la prensa escrita y televisiva. ¿Qué rela ción tiene la filosofía con todo esto? Se dicen muchas tonterías acerca de la relación entre la fi losofía y las preocupaciones de la vida real. Por un lado, gen te que no parece entender demasiado de filosofía acusa a los filósofos de no abordar las necesidades de las personas reales. Blandiendo alguna imagen extravagante de los filósofos que presenta a éstos como gurús o líderes espirituales, no parece advertir que la mayor parte de la filosofía moderna es técnica, especializada y tan relacionada con las preocupaciones de la vida cotidiana como la física teórica. Sin embargo, es igualmente absurda la posición de quienes se niegan a ver relación alguna entre la filosofía, tal como se estudia en las universidades, y el mundo circundante. Por el contrario, detrás de todas las noticias antes mencionadas se encuentran problemas filosóficos permanentes y de decisiva importancia. Tomemos el primer ejemplo, el de los alimentos genética mente modificados (GM), más conocidos com o transgénicos por los castellanoparlantes. Entre los diversos argumentos im portantes relativos a la seguridad de estos productos se advier te a menudo, incluso en la prensa más seria, un grave descui do de importantes cuestiones y distinciones filosóficas. Por ejemplo, ya desde Hume, las mayoría de los filósofos están de acuerdo en que el mero hecho de que algo sea «natural» no significa necesariamente que sea bueno o correcto. Una breve reflexión nos lo muestra claramente A menudo hacemos lo que no es natural sin ninguna razón para suponer que esté mal hacerlo. Usar el teléfono o tomar una aspirina son sólo dos ejemplos corrientes de ello. A la inversa, a menudo lo na tural es objeto de violenta resistencia. La enfermedad y las ele vadas tasas de mortalidad infantil son tan naturales como el sol que sale cada mañana, y sin embargo a nadie se le ocurri ría que habría que alegrarse por ello. N o obstante, a menudo el erróneo argumento según el cual, de alguna manera, su ín-
dolé no natural tom a automáticamente nocivos o sospecho sos los alimentos transgénicos se deja ver apenas bajo la super ficie del debate en tom o a este tipo de alimentos. En el capí tulo 6 trataré ésta y otras maneras en que la filosofía puede ayudamos a pensar en el medio ambiente. Una segunda confusión tiene su origen en la falta de com prensión de la naturaleza de la prueba. Una razón que se ha mencionado con frecuencia para prohibir los alimentos GM es que todavía no se cuenta con pruebas contundentes de que son seguros. Pero ¿qué se considera prueba adecuada? ¿Es po sible probar su seguridad más allá de toda duda? En caso ne gativo, ¿qué nivel de prueba es adecuado? Se trata de pregun tas acerca del establecimiento de la verdad y de lo que pode mos saber que ocurre en realidad. Este tipo de preguntas aflora constantemente en los periódicos y a ellas suelen llevar la nueva investigación científica o las preocupaciones relati vas a los contaminantes. Las cuestiones en tom o al funda mento de las pretensiones de conocimiento, esenciales para la filosofía, se analizarán más a fondo en el capítulo 1. El problema de los alimentos G M también plantea cuestio nes relativas a la naturaleza de la ciencia. ¿Produce la ciencia más daño que beneficio? ¿Debería la ciencia limitarse a exa minar el mundo y dejar de tratar de cambiarlo? ¿Qué fiabili dad tiene el conocimiento científico? En una época en que cada vez pedimos más cuentas a nuestras científicos, me temo que nuestras actitudes respecto de la ciencia son confusas y contradictorias. De qué manera puede la filosofía contribuir a esclarecer la visión de la ciencia que se tiene en los medios de comunicación es el tema del capítulo 5, en el que me ocupa ré de la cobertura de la crisis de EEB y de la clonación tera péutica. La dimisión del director técnico del equipo inglés de fútbol tras ciertas observaciones controvertidas en relación con la reencarnación, con total prescindencia del problema de si sus declaraciones fueron ofensivas para los incapacitados, tam bién es un tema impregnado de filosofía. La doctrina de la reencarnación es una de las creencias religiosas más populares del mundo, que ha encontrado seguidores incluso entre mu chos occidentales, junto con la creencia de que, en el karma,
«todo lo que se hace, se paga». Muchos creen que la reencar nación en un medio por el cual podemos vivir después de la muerte. Para que esto tenga sentido como doctrina, hacen fal ta ciertas ideas acerca de la naturaleza de quiénes somos. Es tas ideas han sido examinadas rigurosamente por los filósofos y en el capítulo 9 analizo de qué manera pueden contribuir a aclaramos las ideas acerca de la vida, la muerte y la personali dad en el contexto de las controversias actuales acerca de la investigación embriónica y de la autorización a morir a los pacientes en vida vegetativa persistente. En política, tanto la izquierda como la derecha nos dicen hoy que no tenemos derechos sin responsabilidades. Esto puede utilizarse para justificar el retiro de los derechos auto máticos de las personas que reivindican prestaciones sociales, a menos que cumplan con su parte del contrato haciendo honor a sus responsabilidades. Los filósofos tendrían muchí simo que decir acerca de esta osada afirmación. Por un lado, se puede sostener de manera convincente que no es verdad que todos los derechos impliquen responsabilidades. Des pués de todo, creemos en general que los niños, los enfermos mentales graves, los dementes seniles e incluso tal vez los animales tienen derechos, pero, ¿creemos en serio que tam bién ellos tienen responsabilidades, y que si no hacen honor a esas responsabilidades debiera negárseles tales derechos? Supongo que no. De m odo que, como mínimo, el nexo en tre derechos y responsabilidades es mucho más complicado que lo que da a entender el eslogan «no hay derechos sin res ponsabilidades». En términos más fundamentales, ¿qué son los derechos? ¿Cuál es su origen? ¿Son «naturales» — innatos— o conce siones que la sociedad hace a sus miembros? A veces pare cen ser lo primero, como, por ejemplo, el derecho a la vida, del que gozan todos los individuos. Pero, aun en este caso, ¿se los puede retirar? Si alguien mata a una persona, ¿pier de sus derechos? ¿Y qué sucede si rechazamos la idea de de rechos «naturales»? ¿D ónde queda entonces nuestra creen cia cotidiana en los derechos? Son cuestiones básicas y pro fundas de filosofía política y, dado que los políticos, los grupos de presión y los comentaristas invocan tan a menu
do los derechos en sus campañas, la filosofía política resul ta de gran importancia para una consideración seria de las noticias. En el capítulo 3, los problemas de los derechos se plantea rán en relación con otros dos conceptos políticos que se invo can en la política de la vida real y que requieren análisis filo sófico: la libertad y la igualdad. Estos problemas se analizan en el contexto de la ideología del cinismo y la crítica de los medios de comunicación a los nuevos laboristas en Gran Bre taña y los nuevos demócratas en Estados Unidos. ¿Y qué decir de la guerra? A pesar de los cincuenta años de relativa paz en Europa Occidental, los conflictos armados con participación de naciones occidentales han sido harto fre cuentes en los últimos años. Las Malvinas, Granada, el Golfo, Yugoslavia y Afganistán son sólo cinco escenarios de conflic to en los últimos veinticinco años. Nuestros países van a la guerra una y otra vez, y cada vez dudamos acerca de si la gue rra es justa o no, pero siempre el debate se produce con pos terioridad a la acción concreta. Tal vez el conflicto de Kosovo en particular fue el que más seriamente hizo pensar desde la Segunda Guerra Mundial acerca de los dilemas que afronta un país que tiene que escoger entre la diplomacia y la acción militar. Puede que la filosofía no dé las soluciones a estas an gustiosas elecciones, pero puede ayudamos a esclarecer lo que está en juego, como espero que demuestre el capítulo 4, en donde la exposición gira en tom o a la guerra contra el terro rismo. Por último, ¿es justo que un joven pierda su trabajo porque en la vida privada elige consumir drogas por placer? ¿Qué es, en lo fundamental, lo que hace que el uso de drogas sea algo malo, si en verdad lo es? ¿Y en qué medida lo que una persona hace en su vida privada es, si lo es, materia de ética o de interés público? Este último tema se analiza en el capítu lo 2 y en el contexto del episodio Clinton-Lewinsky, mientras que el capítulo 3 versa sobre hasta qué punto es aceptable li mitar la libertad de una persona a elegir lo que quiere hacer. Detrás de las cinco noticias que he mencionado al comien zo yace, por tanto, todo un conjunto de problemas y contro versias de índole filosófica que ejerce un impacto directo en
nuestra manera de entender y responder a ellas. En conse cuencia, la idea de que la filosofía tiene relación con las preo cupaciones cotidianas que se reflejan en las noticias no es en absoluto mera fantasía. El objetivo de este libro es mostrar lo más claramente posible algunas de esas relaciones.
Por tanto, este libro versa sobre la relación entre la filosofía y el mundo real de la vida cotidiana. Sin embargo, antes de empezar hemos de dejar muy claro qué entendemos por filo sofía y cuál es la relación entre ella y la vida real. Cuando hablo de filosofía me refiero a la tradición del pen samiento que se remonta a los griegos antiguos y que propor ciona los textos al estudio académico de filosofía en las uni versidades occidentales. Por supuesto, no es ésta la única ma nea de definir el término «filosofía». Cualquiera puede tener una «filosofía de la vida» y este sentido amplio de la palabra — cuyo significado es una cierta visión de la vida o manera de vivir— es legítimo. Es obvio que se supone que esas «filoso fías» informan el debate de la vida real, pero no son el tema de este libro. Tal como se la estudia en las universidades occi dentales, la filosofía es algo completamente distinto, razón por la cual son erróneas las críticas que tan a menudo se diri gen a los filósofos académicos de que ya no nos dicen cómo vivir. Confunden el sentido popular de la filosofía con su sen tido más técnico, más académico. Pero ¿qué es la filosofía tal como la entienden los filósofos académicos? Una respuesta, la que daba G. E. Moore, consis tía simplemente en señalar sus libros de filosofía y decir: «filo sofía es todo aquello de lo que aquí se trata». El problema de esas «definiciones ostensivas» es que para descubrir el signifi cado de la palabra es menester leer todos los libros, y aun así, no se tendría clara idea de qué es lo que hace que todos esos libros formen parte de una única disciplina. Un manera más útil de definir la filosofía es distinguir entre el tema de la filo sofía y sus métodos. N o es posible especificar en términos precisos qué es lo que hace que algo sea tema de la filosofía, pero lo cierto es
que esos temas comparten lo que Wittgenstein llamaba «pare cido de familia», que tiene dos rasgos particularmente asom brosos. Para mostrar esto, tomemos un ejemplo de cuestión filosófica: ¿qué es la justicia? La primera característica consiste en que no se puede res ponder a ellos por observación y experimentación. Lo que se interpone entre yo mismo y una respuesta no es la falta de es tudios científicos sobre las propiedades de las acciones justas, ni la falta de experiencia de la justicia en mi vida. Tiene algo de absurdo imaginar que se podría responder a esta cuestión mediante un riguroso programa de investigación científica. En resumen, no es probable que simplemente con el conoci miento de un mayor volumen de hechos acerca del mundo lleguemos a responder esta pregunta. Es interesante que muchas exposiciones que aparecen en los medios de comunicación tienden a sacar apresuradas con clusiones filosóficas cada vez que se presentan hechos nue vos. Por ejemplo, cuando, en junio de 2000, se anunció que el mapa recientemente terminado del genoma humano mos traba que contenía menos genes que los que se había previs to, muchos comentaristas afirmaron de inmediato que esa cir cunstancia significaba de alguna manera que, después de todo, tenemos libre albedrío, puesto que no podía haber un gen para cada aspecto de nuestra naturaleza. Dejando a un lado los terribles errores científicos en que incurre ese análisis, que yerra en la idea misma de un «gen para» algo, la conclu sión no se sigue lógicamente. Si menos genes significan más libertad, tendríamos que decir que las moscas y la ameba tie nen más libertad que los seres humanos. El hecho notable de que tantos conocidos comentaristas de los medios de comu nicación hayan pasado por alto esta conclusión tan evidente muestra la urgente necesidad de medios de comunicación con más formación filosófica. La segunda característica de una cuestión filosófica como ésta de «qué es la justicia» estriba en la excesiva generalidad de la pregunta. N o se trata de saber por qué esta acción o sistema concretos son justos ni qué me parece justo a mí, sino de sa ber qué es la justicia. Muchas cuestiones filosóficas son de na turaleza análogamente general: los filósofos tratan de com
prender nociones tales como conciencia, justo e injusto, cau sación y verdad. Reúnase todo esto y se tendrá cierta idea de lo que hace que una cuestión sea filosófica: que se refiere a cuestiones de naturaleza general y que no puede resolverse mediante una simple investigación de los hechos. Sin embargo, no se «hace» filosofía mientras no se aborde estas cuestiones de manera filosófica, es decir, mientras no se ponga el énfasis en el análisis intelectual y se tenga el pensa miento racional como instrumento principal. Es preciso recordar que no es ésta la única manera de abor dar los temas de la filosofía. Por ejemplo, se podría tratar de descubrir la verdad procurando acceder a estados de concien cia alternativos a través de la meditación. Otra alternativa es la de aceptar una solución basada en la autoridad, que es la manera en que ciertos creyentes religiosos llegarán a respon der, por ejemplo, a cuestiones de justicia e injusticia. Por esta razón es importante advertir que la filosofía es una combina ción de tema j método. El método sin el tema es vacío; el tema sin el método no es lo que llamamos filosofía. He hablado acerca del «enfoque filosófico» como si fuera algo único. En realidad hay una gran cantidad de enfoques fi losóficos, cada uno de los cuales se caracteriza por sus propias y particulares versiones del método de la filosofía. Pero en la medida en que comparten el énfasis en la claridad de pensa miento y de argumentación, son filosóficos. Esto quiere decir que, a pesar de sus diferencias, tanto la versión anglosajona como la versión «continental» de la filosofía son esencialmen te filosóficas. Cuando se pasa a otras tradiciones, como las múltiples filosofías que groseramente agrupamos bajo la de nominación común de «filosofía oriental», las cosas comien zan a ser menos claras. Por cierto, muchas filosofías orientales se asemejan más a religiones que a filosofías occidentales. Ofrecen visiones del mundo y aconsejan cómo vivir, pero no siempre adoptan el enfoque filosófico que acabo de resumir. N o por ello carecen de valor, pero es importante advertir que son otra cosa que lo que entendemos por filosofía en la socie dad occidental. Por supuesto, no sugiero que todo lo que lle ve el nombre de filosofía occidental reúna las características
que he descrito como propias de la filosofía, ni que nada que se dé bajo el de filosofía oriental lo haga, pero hay diferencias generales de enfoque y es menester reconocerlas. Y esto tam bién quiere decir que establecer relaciones entre la filosofía occidental y la oriental es una tarea difícil y tal vez imposible. Una vez aclarado qué se entiende por filosofía, al menos mínimamente, tenemos que considerar cómo se relaciona con las preocupaciones del mundo real. Mi afirmación de que la filosofía es útil en este campo no equivale a la afirma ción de que los argumentos y las ideas de los filósofos acadé micos proporcionen de manera habitual perlas prácticas de sabiduría y guías para la vida. Basta con leer unas cuantas pá ginas de una revista de filosofía contemporánea para darse cuenta de que no es éste el caso. Este libro no es una intro ducción a la filosofía académica, ni una guía de cómo la filo sofía académica puede ayudamos a vivir. El valor de la filoso fía para las discusiones del mundo real reside principalmente en la medida en que podemos utilizar sus métodos y las intui ciones de sus grandes figuras para ayudamos a comprender mejor el tipo de cuestiones filosóficas generales que se en cuentran tras los titulares del día. Veamos primero los métodos. La filosofía no tiene en ab soluto el m onopolio de la racionalidad, pero, dado el énfasis que pone en la solidez del razonamiento y la confianza que en ella deposita, así como su examen de los principios del ra zonamiento mismo, es probable que se aprenda más de la fi losofía que de cualquier otra disciplina en qué consiste un buen argumento, un argumento racional. Esto es extremada mente valioso en el debate del mundo real. La capacidad para captar la forma y la fuerza de un argumento puede evi tamos la confusión o el extravío a que podrían llevamos quienes saben cómo manipulamos. Cuando decidimos si de biéramos o no contratar un seguro o apostar todo nuestro di nero en la lotería nacional, o aplicamos una vacuna, la ma nera más fiable de decidir es tener en cuenta los argumentos racionales a favor y en contra. Si actuamos sólo por instinto o sobre la base de nuestras emociones, es m uy probable que no tomemos la decisión acertada acerca de ninguna de esas cuestiones.
Así las cosas, la filosofía, al formar la mente y ayudamos a pensar mejor, nos resulta de gran utilidad a la hora de com prender los problemas complejos que hay detrás de los titula res. Pero si su utilidad se redujera a eso, sería como trabajar en un gimnasio mental. Levantamos pesas y corremos sobre la cinta deslizante (yo no, de acuerdo) para estar en forma física, no porque queramos levantar piezas de metal o correr sin sa lir del sitio en que nos encontramos. Análogamente, se po dría pensar que cuando hacemos filosofía trabajamos para es tar en forma mental, no porque queramos conocer realmente las respuestas a las cuestiones filosóficas. Incluso si esto fuera así, la filosofía sería útil para la comprensión de los debates contemporáneos. Pero pienso que la filosofía tiene un valor mayor aún, porque hay cuestiones específicamente filosóficas con las que nos encontramos todos los días, como he resumi do en la primera parte de esta introducción. Para dar sentido a las noticias, y al mundo que nos circunda, todos hemos de confrontar, en algún momento, cuestiones tales como las re lativas a lo justo y lo injusto, nuestra concepción del yo y el estatus de las afirmaciones científicas. Éstas son cuestiones propiamente filosóficas debido a su generalidad y a que es im posible responder a ellas recurriendo únicamente a los he chos. La filosofía académica, con dos milenios de historia a sus espaldas, aborda esas cuestiones con un gran nivel de abs tracción, y es muy raro que quien no haya estudiado intensa mente durante mucho tiempo y posea a la vez un talento ex cepcional sea capaz de realizar una verdadera contribución al desarrollo de la filosofía académica. N o obstante, podemos utilizar el enfoque filosófico como ayuda para aprehender el tipo de cuestiones que nos presenta el hecho mismo de vivir. Por último, unas pocas palabras de advertencia. N o reivin dico originalidad alguna en los argumentos que presento en este libro. En cierto sentido, su valor consiste precisamente en no ser originales. Antes bien, son los argumentos que vuel ven una y otra vez cuando alguien adopta una actitud filosófica ante acontecimientos del mundo. Tampoco es una exposi ción neutral de lo que piensa la filosofía. Los filósofos discre pan entre sí y lo que aquí ofrezco es el punto de vista de una persona. He tratado de ser justo, pero cuando un argumento
En 2001 Gran Bretaña y Estados Unidos fueron a la guerra. Era una «guerra contra el terrorismo», con diversos enemigos. El blanco de la primera campaña de esta guerra, explícito aun que elusivo, fue la red terrorista Al Qaeda y sus bases en Af ganistán. El régimen talibán en Afganistán, Estado que su puestamente patrocinaba el terrorismo, también se convirtió en objetivo debido a su negativa a «entregap> a O sam a bin Laden, líder de Al Qaeda, quien tenía en ese país su cuartel ge neral. En esta campaña, relativamente pocas vidas de británi cos y de norteamericanos corrieron riesgo directo. En el Reino Unido, la cobertura que dieron los medios de comunicación a este conflicto, al menos en términos históri cos, fue sorprendentemente variada. Poco más de veinte años antes, cuando Gran Bretaña había entrado en guerra con Ar gentina por las islas Malvinas (Falkland Islands), el tono de los medios de comunicación era en general patriotero. Por su puesto, había algún desacuerdo, pero sobre todo estaba claro quiénes se creía que eran el bueno y el malo de la película. Si retrocedemos incluso hasta la Segunda Guerra Mundial vemos que las diferencias son todavía más acusadas. A los es pectadores modernos, los filmes de propaganda del gobierno de aquella época les parecen casi cómicos por su simplicidad. Presentan una visión simple del mundo en la que los valien tes y nobles aliados son los enemigos de los malvados alema nes. Más aún, el ciudadano medio, al leer los periódicos o ver los documentales cinematográficos, parecía aceptar en gene ral, sin cuestionamiento alguno, la información oficial que presentaban los departamentos gubernamentales.
En la guerra contra el terrorismo, por el contrario, el cuestionamiento fue mucho mayor. Por ejemplo, a comienzos de 2002, el Mirror, periódico británico populista, dedicó su por tada a cuestionar la efectividad de la campaña militar. Seme jante paso en un diario popular y en un momento en que, desde el punto de vista británico, la campaña parecía desarro llarse muy bien y sin bajas propias hasta el momento, habría sido otrora impensable. En la prensa más seria era más prede cible la falta de claro consenso en sus páginas de opinión. Pero, incluso en ella, el abanico de opiniones divergentes y la profundidad del cuestionamiento fueron insólitos. Algunas de estas diferencias, por supuesto, pueden expli carse por la gran diferencia de naturaleza de los diversos con flictos. Pero también parece ser que la diferencia en las reac ciones se deba a un cambio importante en las actitudes públi cas. Ahora somos más escépticos, tanto respecto de nuestros gobiernos como de nuestros medios de comunicación. Ya no confiamos en que alguno de ellos nos presente la verdad. Masticamos una y otra vez lo que nos dicen antes que tragar lo todo de una vez. En resumen, el público es mucho menos ingenuo de lo que solía ser. Queremos saber qué es lo que su cede, pero no parece que estemos dispuestos a confiar en nin guna de las fuentes que podrían decírnoslo. Este profundo cuestionamiento que se ha dado en los me dios de comunicación no es sólo consecuencia de la pérdida de la inocencia. También ocurre que en las diversas discusio nes de las razones y las sinrazones de la campaña se mezclan problemas filosóficos diferentes. Algunos de ellos se refieren a la moral de la guerra, tema del que me ocuparé en el capítu lo 4. Pero otros se refieren a problemas de verdad y conoci miento. De éstos trataré en el presente capítulo. La agudeza de la observación de Arthur Ponsonby, según la cual la verdad es la primera baja de la guerra, no se ha visto perjudicada por el hecho de haberse convertido en cliché. En épocas de conflicto armado, los gobiernos y otros agentes son muy proclives a controlar la información con el fin de man tener la adhesión de la población civil o evitar la oposición de la comunidad internacional. Piénsese, por ejemplo, en la tre menda diferencia entre la explicación israelí y la palestina de
la supuesta masacre en el campo de refugiados de Jenin en abril de 2002. Esto quiere decir que, en tiempos de guerra, re sulta extremadamente difícil saber cuál es la verdad. Si que remos conocer la cantidad de bajas civiles, qué trato se da a los prisioneros de guerra o cuál es la amenaza real de nuevos ataques terroristas — todo ello vital para formarse un juicio acerca de las razones y las sinrazones de la guerra— necesita mos información rigurosa. Pero ¿qué probabilidad tenemos de saber la verdad acerca de cualquiera de estas cosas cuando la mejor fuente de información — el servicio de inteligencia del gobierno— nos llega a través de un filtro de propaganda política? Sin una cierta orientación para distinguir la verdad de la falsedad, estamos perdidos. Hay una segunda dificultad, y más fundamental. El proble ma estriba aquí en que parece haber algo que podría denomi narse reivindicaciones competitivas de la verdad. Por ejem plo, de un lado, están los que creen que los Estados Unidos fueron atacados sin provocación por una banda de terroristas sin respeto alguno por la libertad y la vida humana. De otro lado, están, sobre todo en lugares como Palestina, quienes creen que el imperialismo norteamericano ha atacado repeti damente al islam en Oriente Medio y que Al Q aeda es parte de una lucha sagrada para liberar de la dominación norteame ricana la región. Lo que aquí preocupa no es que no podamos decidir qué explicación es verdadera. Lo que preocupa es que no haya una sola verdad, sino más bien que un conjunto de hechos es una verdad para algunos y otra verdad para otros. Depende simplemente de cómo se miren las cosas. Hay muchas de esas reivindicaciones competitivas de la verdad. ¿Era real o auténtico el vídeo con la «confesión» de Bin Laden respecto de los ataques del 11 de Septiembre? ¿Fueron los prisioneros talibanes a los que se mató en el fuer te cercano a Mazar-i-Sharif víctimas de una atrocidad o sólo meron los perdedores en una batalla por fugarse? ¿Se maltrató y se negaron los derechos humanos básicos a los prisioneros taliba nes de los campamentos de la bahía de Guantánamo, Cuba, o sólo se les puso temporalmente los grilletes por razones de segu ndad? En todos estos casos, lo que preocupa no es que no se pamos la verdad, sino que no hay en absoluto una verdad
única. Qué es verdad depende de los ojos con que se miran las cosas. La rama de la filosofía que se ocupa de cuestiones relativas a la verdad y al conocimiento se conoce com o epistemología o, de m odo menos refinado, teoría del conocimiento. Dos de los problemas centrales de la epistemología tienen relación di recta con estas respuestas a las noticias acerca de un conflicto armado como la guerra contra el terrorismo. En términos am plios, se trata de cuestiones, primero, acerca del estatus o la naturaleza de la verdad y, en segundo lugar, acerca de nuestra relación con esa verdad. El primer problema es el más fundamental. Lo que aquí está en juego es si existe o no una verdad objetiva única o si es más riguroso decir que hay una pluralidad de «verdades» o incluso que no hay ninguna verdad, sino mera opinión. Po dría denominarse «realista» al primer punto de vista porque afirma que la verdad existe con prescindencia de que la co nozcamos o no: la verdad es real e independiente de noso tros. Para el segundo punto de vista tenemos que contentar nos con la denominación negativa «no realista», pues es la única expresión que cubre el amplio abanico de posiciones diferentes que se oponen al realismo. De acuerdo con este punto de vista, la idea de que la verdad existe con indepen dencia de nosotros a la espera de ser descubierta carece de elaboración intelectual. La verdad nunca está simplemente «allí». En cierto sentido, las verdades son siempre creadas por el lenguaje, la sociedad, los individuos o las culturas. Puede que estas preocupaciones de apariencia un tanto aca démica parezcan muy alejadas de la cobertura mediática de la guerra contra el terrorismo. Pero quisiera sostener que la ten dencia de las formas no realistas a convertirse en la ortodoxia de muchos círculos «cultos» ha contribuido a la incertidumbre acerca de las respuestas a la campaña antiterrrorista. Si no hay una sola verdad, lo mejor que podem os hacer en este conflicto es anotar las diversas «verdades» rivales entre sí en las que creen los bandos opuestos. Así, por ejemplo, los miembros de la red Al Qaeda se ven a sí mismos como segui dores de la voluntad de Dios; muchos norteamericanos creen que son ellos quienes tienen a Dios de su lado. Unos conside
ran las bajas civiles en Afganistán como una forma de asesina to intencionado y otros las ven como «daños colaterales» no intencionados. Unos ven las incursiones estadounidenses en Afganistán como violaciones del derecho internacional y otros las consideran a tono con las leyes de defensa propia. La lista podría continuar. Por supuesto, muy pocas personas son explícitamente no realistas en lo tocante a la verdad. Pero muchas características del no realismo han impregnado la manera de pensar de mu chos de nosotros hoy en día. C om o mínimo, introduce en la gente una serie de dudas en cuanto a la manera de considerar el conflicto distante: ¿quiénes somos para decir quién tiene razón y quién está equivocado? ¿Quiénes som os para decir cuál es «la verdad» en este conflicto? Esta incomodidad profunda en cuanto a la mera posibili dad de una verdad única se ve acompañada de una incomo didad menos fundamental, pero no menos importante, en cuanto a nuestra relación con la verdad. Supongamos por un momento que la falta de realismo no nos afecte la manera de pensar. Creemos entonces que hay una verdad y que esa verdad está «allí». Sin embargo, queda aún otro problem a: ¿cómo podemos saber qué es esa verdad? Son muchas, en efecto, las afirmaciones diferentes y mutuamente rivales de la verdad. ¿C óm o podemos analizarlas para descubrir la verdad oculta? Si somos escépticos acerca de la posibilidad de descu brir qué es la verdad real, podemos mantener la misma incertidumbre acerca de un conflicto como el de la guerra contra el terrorismo que si hubiéramos rechazado la idea misma de verdad. Estas preocupaciones acerca de la verdad y el conoci miento afectan la manera de leer cualquier noticia periodís tica. Si no creemos que las noticias periodísticas puedan ser verdaderas y objetivas, ¿para qué molestarnos por estar al tanto de ellas? Sin embargo, el problema no sólo existe para los no realistas y los escépticos. Aun cuando no seamos es cépticos en cuanto a la posibilidad de verdad y conocimien to en lo que respecta a los acontecimientos del mundo, se guimos necesitando una manera de distinguir entre verdad y falsedad, conocimiento y opinión. Y necesitamos también
alguna manera de responder a quienes consideraran anticua da, ingenua y simplista nuestra creencia en la verdad y el co nocimiento. Creo que se trata de cuestiones importantes por distintas razones. En primer lugar, parece un hecho innegable que a los seres humanos les interese la verdad. El deseo de recono cimiento de la verdad puede llegar a ser lo más importante en la vida de la gente. En la Sudáfrica posterior al apartheid se tuvo la experiencia de que la verdad era más importante in cluso que la justicia, de m odo que se otorgó inmunidad par cial a quienes estaban dispuestos a prestar testimonio para esta blecer la verdad. Las personas acusadas erróneamente de deli tos tratarán de limpiar sus nombres incluso después de haber sido liberadas. Y en un nivel más mundano, una de las cosas más exasperantes y dañinas que pueden ocurrimos es que se cuenten falsedades acerca de nosotros. Así que a pesar del escepticismo que podamos abrigar en tom o a la posibilidad de descubrir la verdad, el interés mismo que por ella sentimos es motivo suficiente para procurar comprender lo más clara mente posible qué es la verdad. En segundo lugar, vivimos en la «era de la información» y nos vemos todo el tiempo bombardeados con aspiraciones diversas, mutuamente conflictivas y en competencia recípro ca con la verdad y el conocimiento. Algunas personas nie gan el Holocausto, otras afirman que pertenece al dominio de los hechos incuestionables. Unos dicen que saben que Je sús es el Señor, mientras que otros dicen que el ateísmo es la visión verdadera de las cosas. Hay personas que dicen que los científicos saben que no som os más que organismos bio lógicos, mientras que hay quienes dicen que nuestro verda dero yo es espiritual, y otros llegan incluso a decir que los científicos no saben nada en absoluto, que es sólo su punto de vista. Puede que, de vez en cuando, alcemos las manos y digamos «quizá todos tengan razón», pero lo más corriente es que optemos entre pretensiones de verdad rivales. Algu nas opciones son muy importantes, otras no tanto. Pero es tamos optando permanentemente y el tener alguna idea del significado de la verdad y el conocimiento puede ayudarnos a escoger mejor.
Com o, al parecer, el conocimiento depende de la verdad y no a la inversa, tiene sentido comenzar por la verdad. La idea de que no hay una sola verdad goza de notable popularidad. En efecto, en mis clases de introducción a la filosofía he teni do estudiantes que me han dicho que suponían que eso era lo que pensaban todos los filósofos. Es cierto que los filósofos creen muchas cosas distintas acerca de la verdad, algunas de ellas sin duda de índole no realista. Desde que Protágoras, fi lósofo de la Antigua Grecia, proclamó que «el hombre es la medida de todas las cosas», siempre ha habido filósofos a los que sería riguroso describir com o relativistas. Pero muy po cos de estos relativismos se reducen a la creencia de que no hay «verdades» superiores o inferiores a otras, o de que la ver dad es simplemente lo que a la gente se le ocurra creer que es. A esta versión cruda del relativismo acerca de la verdad me re feriré aquí, no a sus primas hermanas más sofisticadas. Desde este punto de vista, no hay una sola verdad, o mejor, la ver dad es siempre relativa a una sociedad, un individuo o una cultura. Dicho de otra manera, las cosas nunca son verdade ras a secas, por lo que carece de sentido hablar de verdad sin cualificaciones. Las cosas son siempre verdaderas para un in dividuo, una sociedad o una cultura. Tal vez para ti es verdad que Bin Laden es un terrorista, mientras que para otros la ver dad es que se trata de un guerrero santo. Puede que para ti sea verdad que Estados Unidos es un benigno policía mundial, mientras que para otros la verdad es que se trata de una poten cia neoimperialista. No hace mucho, oí en un programa de radio a un profesor de inglés que para defender la afirmación de que la verdad es rela tiva se valía del ejemplo de Colón. Preguntaba si es verdad que Colón descubrió América, para agregar a continuación que mientras que eso es verdad para los conquistadores, evidente mente no lo era para los aborígenes de América. De ahí que, sos tenía el profesor, lo que es verdad para unos, no es verdad para otros. De esta manera respaldaba la posición relativista popular
de la verdad que he descrito poco antes; no hay verdad a secas, sino sólo verdad para un individuo, una cultura o una sociedad. Es posible construir un argumento paralelo para la campa ña de Afganistán. Veamos el incidente que tuvo lugar en el fuerte próximo a Mazar-i-Sharif. Aquí, de acuerdo con las fuerzas de la Alianza del Norte que retenían a sus cautivos talibanes, se mató a más de 400 prisioneros porque dieron co mienzo a una sublevación y sólo se los podía detener con vio lencia. De acuerdo con los talibanes, la sublevación se debió a que los prisioneros habían sido maltratados y la Alianza del Norte se excedió en su celo por sofocarla. De m odo que si preguntamos si los prisioneros fueron tratados con justicia, podríamos decir que así es para los captores, pero no para los cautivos. N o hay una sola verdad. Esos dos argumentos me parecen tremendos como razona miento, pues van del simple hecho de que la gente tenga di ferentes opiniones a la conclusión de que la verdad es relati va. Se nos pide que aceptemos que porque los aborígenes de América y los conquistadores, la Alianza del Norte y los tali banes, creen como verdaderas cosas diferentes, no hay una sola verdad. Pero en vez de demostrar que éste es el caso, los argumentos que estamos analizando se limitan a darlo por su puesto. Es evidente que el mero hecho de que la gente discre pe acerca de la verdad no demuestra que haya más de una ver dad. Lo único que muestra es que discrepan. Si discrepamos acerca de cuál es la capital de Australia, de ello no se sigue que Australia tenga dos capitales. En este caso, no hay duda de que uno de nosotros está equivocado. Lo único que muestran estos ejemplos es que el mismo acontecimiento puede tener dos descripciones diferentes y que estas descripciones pueden parecer en conflicto entre sí. En el caso de América, no cabe la menor duda de que el conflicto sólo tiene lugar en el plano de la descripción, puesto que no hay desacuerdo acerca de los hechos subyacentes. Tanto los conquistadores como los americanos autóctonos sabían perfec tamente que éstos ya estaban allí. Los conquistadores no eran tan estúpidos. La razón por la que hay desacuerdo es que lo que para los conquistadores era un descubrimiento no lo era para los aborígenes. Hay descubrimiento cuando uno se entera
por primera vez de que algo es verdad. Por tanto, decir que C o lón descubrió América equivale a decir que Colón fue el pri mer europeo en enterarse de que América existía, hecho que los indios americanos ya conocían. Así, pues, la diferencia en tre los aborígenes y los conquistadores no es que haya allí dos verdades, sino que hay una verdad —América existe— que un grupo ya conocía y el otro no. De m odo que la idea de que hay una verdad para los con quistadores y otra para los indios americanos es muy superfi cial. Sólo parece un punto de vista respetable si cogemos al pie de la letra distintas maneras de describir el acontecimien to. Cuando examinamos más detenidamente la cuestión no sólo descubrimos que hay un conjunto verdadero de hechos, sino que ambos grupos en realidad estarían de acuerdo acerca de cuáles eran esos hechos: había un continente que había es tado habitado durante mucho tiempo y Colón fue el primer europeo en llegar a él. En el caso del levantamiento de Mazar-i-Sharif hay dos dis crepancias. Una en tomo a cómo juzgar lo que ocurrió. Tal vez ambas partes estarían de acuerdo en la secuencia de aconteci mientos, pero aun así, un lado juzgaría justo el comportamien to de los captores, mientras que el otro lado lo consideraría bru tal. Se plantea aquí la misma cuestión que cuando se conside ran los hechos. El mero hecho de que ambas partes discrepen acerca de si una acción es justa o injusta no basta para demos trar que las dos tienen razón. La existencia de distintos puntos de vista acerca de la moral no indica la relatividad de la moral con más claridad que la existencia de distintos puntos de vista acerca de los hechos indica la relatividad de la verdad. Pero incluso en el caso de que queramos terminar diciendo que no hay manera objetiva de decidir quién tiene razón en lo tocante a qué es moralmente justo, esto no nos lleva a la conclusión de que la verdad sea relativa, puesto que las pre guntas acerca de qué es moral y qué es fácticamente correcto son preguntas distintas. Es perfectamente posible aceptar el relativismo moral y al mismo tiempo rechazar el relativismo epistémico, es decir, el relativismo acerca de la verdad. Por ejemplo, se podría decir que hay una sola verdad acerca de qué ocurrió realmente en Mazar-i-Sharif, pero que no hay
una sola verdad acerca de si lo que ocurrió fue moralmen te justificable. La «verdad» moral puede — y teóricamente debe— mantenerse separada de la verdad fáctica. La segunda discrepancia relativa a Mazar-i-Sharif, sin em bargo, se refiere a los hechos, pues una y otra parte discrepan acerca de cuál fue la secuencia de los hechos. Pero esto no sig nifica que sean verdaderos los dos presuntos conjuntos de he chos acerca de lo que ocurrió. Si fuéramos capaces de ver todo lo que sucedió en Mazar-i-Sharif en los tres días de su blevación estaríamos en condiciones de decir qué relato era correcto. El hecho de que no sepamos qué relato es justo (o que tal vez nos equivoquemos cuando juzgamos cuál es falso) no significa que haya más de una verdad. Pensemos otra vez en los conquistadores. ¿Qué pasaría si Colón no fuera el primer europeo en llegar a América? Si los vikingos hubieran estado antes allí, ¿querría eso decir que el enunciado «Colón fue el primer europeo que llegó a Améri ca» es verdadero para nosotros, pero no lo es para los vikin gos? En absoluto. Lo único que significaría es que estábamos equivocados. En otras palabras, muestra que podemos equi vocamos al pensar que conocemos la verdad, no que puede haber más de una verdad. Si hay o no una sola verdad y si po demos aspirar a conocer la verdad son dos cuestiones diferen tes. La primera concierne a lo que es, la segunda a lo que sa bemos. Si ignoramos esta diferencia, no podem os dar sentido a la distinción entre lo que pensamos que es verdad y lo que es verdad. Si no hacemos esta distinción terminamos muy pronto in curriendo en un sinsentido. Si todo lo que pensamos que es verdadero es verdadero, o si no hay diferencia entre ambas co sas, quiere decir que nunca podemos equivocamos. Creer esto es creer en los cuentos de hadas. Por ejemplo, es perfec tamente posible pensar que hoy es miércoles cuando en reali dad es jueves. Pero si no hay diferencia entre lo que pienso que es verdad y lo que es verdad, cuando pienso que hoy es miércoles, es miércoles y al diablo con el calendario. Si llego tarde al trabajo, no puedo decir simplemente: «Puede que para usted sea verdad que llego tarde, pero para mí es verdad que llego temprano.» Todo esto sería absurdo. N o sólo no se
ría práctico, sino que no sería factible. Dudo de que alguien pudiera creer seriamente en esto. Si el lector llega tarde al tra bajo y se excusa con la relatividad de la verdad, no tengo duda de que, en el fondo, piensa que ha llegado tarde. Si el absurdo y la impracticabilidad de este punto de vista no bastan para convencerle de que está equivocado, pregún tese si podría creer en lo siguiente: para algunos es verdad que en el Holocausto se mató a seis millones de personas, pero para otros no lo es. N o es más verdadero decir que el mundo es esférico que decir que es plano. La opinión de que hay vida después de la muerte y la de que la muerte es el fin son igual mente verdaderas. Yo diría que estar de acuerdo con estos enunciados es renunciar a todo discurso racional. No tendría sentido discutir de nada con alguien que creyera en estas co sas, porque, en efecto, ha acordado suspender todo juicio so bre cualquier cosa. Por supuesto, si decimos que «verdadero para mí» significa simplemente «lo que yo creo», es una ver dad trivial que «lo que es verdad para mí puede no ser verdad para ti». Pero debemos aceptar que hay otro uso de lo verda dero, sin la cualificación «para mí, para ti, para él, para ellos», mucho más seria que ésta. Este uso de lo verdadero puede re sultar complejo e implicar elementos de relativismo, pero no es el relativismo puro y duro, tan popular hoy en la sociedad y en algunos ámbitos académicos. Ahora deberíamos estar en condiciones de comprender que es demasiado simple decir que podría ser verdad para ti que Dios no está del lado de Bin Laden, pero que para otros es verdad que lo está; o que para ti puede ser verdad que los ase sinos suicidas de Al Qaeda están ahora en el cielo, pero que para otros la verdad es que seguramente no lo están. En algu nos casos hay cuestiones de juicio moral que pueden admitir desacuerdo. Pero muchos más son los hechos que no se redu cen a meras cuestiones de opinión. Podemos en última ins tancia discrepar sobre si clasificar o no a O sam a bin Laden como terrorista. Pero antes de llegar a este punto tendría mos que ser capaces de aceptar que los hechos que utilizamos como base de estos juicios son verdades válidas para cualquie ra y no sólo para algunos. Estos hechos tienen que ver con lo que Bin Laden y Estados Unidos han hecho en realidad, con
la palabra real del Corán, con la manera en que los principa les actores de esta campaña han tomado sus decisiones, etcé tera. N o hay nada relativo en tom o a estos hechos. Puede que sean difíciles de determinar, pero eso no los hace menos ob jetivos y reales.
Los
ATRACTIVOS D EL RELATIVISMO
Antes de continuar, tal vez valga la pena pensar por qué este punto de vista se ha hecho tan popular en los últimos años. Me parece que las razones que explican su popularidad son mucho más importantes que el punto de vista en sí mis mo. Considérese el atractivo del relativismo cuando se trata de comprender por qué hay personas que se unen voluntaria mente a Al Qaeda y se inmolan por ella. Para tener alguna po sibilidad de comprender tal cosa es importante suspender el jui cio sobre las personas y las sociedades en las que pensamos y tra tar de penetrar realmente en su visión del mundo y entenderla. Sin embargo, por mucho sentido que tenga suspender el juicio con el fin de investigación, eso no significa que con posteriori dad debamos suspender el juicio en aras de una fría reflexión. Pero hay aquí otra motivación en acción: el respeto a la di versidad de opinión. Vivimos en un mundo multicultural en el que muchos grupos tienen muchas concepciones diferentes de la realidad y la verdad. En efecto, países com o Gran Breta ña tienen amplias minorías de musulmanes, algunos de lo cuales, o tal vez muchos, tienen visiones del mundo muy dis tintas de las típicas del mundo liberal blanco. Es vital escu char con respeto estos puntos de vista. Imponer nuestra vi sión (con prescindencia de quiénes formen el «nosotros») a cualquier otro parece colonialista, arrogante e injusto. Mu cho mejor parece aceptar la versión de la verdad de todo el mundo que imponer la nuestra al m odo fascista. En el último siglo hemos tenido demasiadas experiencias de los horrores del totalitarismo como para suponer que hay una única vía correcta que todos deben seguir. Al calificar de nobles estas motivaciones no me anima en absoluto un espíritu de condescendencia. Hemos de recono-
cer en este punto que lo que decimos en realidad es que resul ta política y socialmente indeseable imponer a todo el mundo una visión de la verdad, lo que no quiere decir que no haya una verdad. Y también decimos que es arrogante suponer que uno tiene una aprehensión única de la verdad, lo que, una vez más, no es lo mismo que decir que no haya una verdad. Lo que ha de inspiramos temor no es que haya una verdad, sino el creer erróneamente haberla captado por completo e imponerla a otras personas. Ambas cosas serían un error. Se supone que uno de los mayores filósofos de la historia, Sócrates, dijo que lo único que sabía era que no sabía nada. Los que más convenci dos están de tener razón de manera absoluta suelen ser los que más terriblemente se equivocan. Tenemos razón en sospechar de cualquier grupo o individuo que pretende conocer toda la verdad, pero eso no quiere decir que no haya una verdad. El otro error consiste en imponer por la fuerza nuestra visión de la verdad a los demás. Normalmente es un error por la razón que se acaba de dar, es decir, que a menudo nos equivocamos acerca de lo que suponemos verdadero. Pero aun cuando estu viéramos en lo cierto, hay poca razón para creer que del hecho de imponer la verdad a los demás pueda derivarse gran cosa de bueno. La gente no verá la verdad bajo coerción y es preferible que se equivoque pero sea libre (mientras su ignorancia no haga daño a los demás) a que se vea forzada a aceptar la ver dad. El fascismo político es un sistema desastroso, incluso cuando el líder conozca la verdad. Así que las raíces de nuestro amor al relativismo son dos creencias bien fundadas: que no debemos ser arrogantes acer ca de nuestras pretensiones de conocimiento y verdad y que es erróneo imponer a otros nuestra visión de la verdad. Nin guno de estos puntos de vista lleva lógicamente a la conclu sión de que no haya una verdad, a pesar de lo cual habrá mu chas personas que, estimulados por el deseo de respetar las di ferentes creencias de las otras, den el salto. He tratado de sostener que dar este salto es desastroso, porque nos impi de distinguir la verdad de la ficción, la creencia del conoci miento y la opinión del hecho. Una última observación acerca del relativismo en lo tocante a la verdad: una razón que nos atrae a él es que sabemos que la
gente es distinta y que lo que puede ser bueno para unos puede no ser bueno para otros. Así, por ejemplo, los matrimo nios arreglados podrían adaptarse a ciertas personas, pero no a otras. Unas personas podrían desarrollarse en la comodidad de una religión tradicional, otras en la incredulidad. Unos desean vivir con familias extensas; otros con familias nucleares; y otros, solos. Tenemos la sensación de que si hay una única verdad, he mos de renunciar a esta diversidad. Pero de aquello no se des prende esto. Las verdades concernientes a hechos o situaciones difieren de los enunciados de valores o de preferencias de modo de vida. El enunciado «lo que a mí me conviene puede no con venirte a ti» es absolutamente distinto del enunciado «lo que es verdad para mí puede no ser verdad para ti». La idea de que hay algo así como la verdad no significa que sólo haya una manera de vivir. Se trata de dos cuestiones diferentes. En consecuencia, no tenemos por qué temer que el aceptar que hay una verdad concerniente a los hechos nos lleve a un tipo de imperialismo cultural en el quede erradicada la diversidad de m odos de vida.
V o lva m o s
a la g u e r r a
¿Qué significa todo esto en relación con la guerra y el terro rismo en general? Sospecho que al menos parte de la reacción a la guerra es confusa debido a una actitud mal concebida ante la verdad. Pero tenemos razón en sospechar de las diver sas versiones de la verdad que se nos presentan. Tenemos ra zón en pensar que puede ser difícil desvelar la verdad real. Te nemos razón en querer respetar las perspectivas de otras per sonas y, en la medida de lo posible, incorporarlas a nuestra comprensión de la situación. Tenemos razón en creer que la verdad puede mostrarse de muy distintas maneras en función del sitio desde el cuál se la observe. Tal vez tengamos razón en pensar que no debiéramos exportar nuestros valores a paí ses con otros códigos morales. Pero nada de esto es incompa tible con la idea de que algo de lo que se informa es verdade ro y algo es falso, y no es necesario decir para quién es verda dero o falso: es verdadero o falso para todo el mundo.
El problema no estriba en que la gente sostenga visiones no realistas de manera explícita o incluso consciente. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que en octubre de 2001 Estados Unidos bombardeó o no bombardeó un almacén administrado por la Cruz Roja en Kabul; en que Bin Laden ya se había mar chado o todavía no se había marchado de Afganistán en el mo mento en que comenzó la Operación Paz Duradera, en ese mis mo mes; y en que la Alianza afgana del Norte mató o no mató deliberadamente a 400 prisioneros de guerra en Mazar-i-Sharif. Cuando se aplica a hechos específicos, la posición no realista es demasiado contraria a la intuición como para resultar atractiva a muchas personas. Mi opinión es más bien que un com pro miso mucho más difuso con el no realismo, en especial en lo to cante a valores morales, tiende a colorear toda nuestra manera de pensar, así que nos encontramos instintivamente reteniendo el juicio. Cuando la verdad es difícil de determinar, resulta mu cho más fácil adoptar una actitud escéptica respecto de la posi bilidad de la verdad que procurar llegar realmente a ella. Tenemos que advertir que, al menos cuando se trata de acon tecimientos, hay una verdad y hay una falsedad y, por tanto, te nemos que ser capaces de distinguir entre estas dos cosas. Por complicadas razones filosóficas, alguien puede desear sostener que, a pesar de todo, la verdad es en cierto m odo relativa y re chazar la simple actitud realista. Pero esto no quiere decir que haya que aceptar la ausencia de toda diferencia importante en tre verdad y falsedad o que haya que adoptar forzosamente la versión pura y dura del relativismo que he criticado en este ca pítulo. N o debiéramos confundir un deseo justificable de evitar la imposición de un punto de vista a los demás con el rechazo de la idea misma de verdad. Lo cierto es que, para formamos un juicio comprehensivo acerca de la guerra contra el terrorismo, hemos de aceptar que hay hechos en los que fundar tales juicios.
C
o n o c im ie n t o
Hasta aquí nos hemos centrado en la idea de la verdad. Se podría sostener que he sobreestimado la medida en que las maneras no realistas de entender la verdad han impregnado la
conciencia general. Tal vez la mayoría de la gente piensa que existe algo así como «la verdad». N o obstante, mucha más gente duda de que tengamos la menor probabilidad de saber qué es esa verdad. ¿Quién es capaz de decir qué sucedió en Mazar-i-Sharif? ¿Quién sabe si los vídeos de Bin Laden son autén ticos? La gente es escéptica, tal vez no acerca de la existencia de la verdad, pero sí acerca de nuestra capacidad para conocerla. El filósofo norteamericano contemporáneo Thomas Nagel ha dicho que el escepticismo acerca del conocimiento re quiere en realidad una concepción realista. Sólo se puede ser verdaderamente escéptico respecto de la posibilidad de co nocimiento si se cree que hay algo real que conocer. Sólo se llega al escepticismo si se acepta que la verdad existe, pero lue go se afirma que no disponemos de medio alguno para apre henderla. El filósofo británico A. J. Ayer distinguió entre escepticis m o filosófico y escepticismo ordinario. Éste concierne a la fiabilidad de fuentes particulares de conocim iento. En esta acepción del término, si soy escéptico en relación con un periódico determinado, por ejemplo, no creo que ese pe riódico sea una fuente fiable de conocim iento. Por el con trario, el escepticismo filosófico no se refiere a fuentes par ticulares de conocim iento, sino a la posibilidad general de conocim iento. Un escéptico filosófico podría creer, por ejemplo, que no es posible obtener conocim iento alguno del «m undo exterior» y que sólo podem os tener conoci miento de objetos directos de nuestra percepción, lo que vemos, oím os, degustamos, tocamos y olemos. Si estas sen saciones corresponden o no a una realidad independiente es algo que jamás podrem os saber. La persona que no cree que sea verdaderamente posible co nocer lo que sucede en la guerra contra el terrorismo es en ge neral escéptica en el sentido ordinario de la palabra. Lo nor mal es que esa persona no crea que no puede conocer si los objetos materiales en general existen o que nunca podrá llegar a conocer absolutamente nada. No obstante, este escepticis m o ordinario suele estar motivado por los mismos tipos de preocupación que pueden conducir al escepticismo filosófi co, por lo cual una reflexión sobre la respuesta filosófica al de
safio escéptico puede contribuir a dar respuesta al escepticis mo ordinario. ¿Qué motiva entonces el escepticismo acerca del conoci miento? Veamos un ejemplo tom ado de la guerra contra el terrorismo que podría inspirar escepticismo. En diciembre de 2001 el gobierno de Estados Unidos presentó un vídeo que mostraba a Osama bin Laden hablando de los ataques a las Torres Gemelas que habían tenido lugar tres meses antes, en términos que dejaban claro que había estado detrás de los mismos. Para muchos, eso fue el «arma todavía humeante» que demostraba la culpabilidad de Bin Laden. Pero otros re chazaron tal cosa y dijeron que la película podía ser una pa traña. Se consideró sospechosa la mala calidad del sonido, del mismo m odo que no parecía explicarse cómo Estados Uni dos había conseguido la cinta o, para empezar, por qué Bin Laden habría estado de acuerdo en dejarse filmar. Supongamos, pues, tras considerar los argumentos expues tos en la primera parte de este capítulo, que hay aquí una ver dad de hecho: el vídeo era o no era una patraña. El problema para muchos es que no parece haber manera de probar una ni otra cosa. Y sin pruebas, no puede haber conocimiento de la verdad; lo único que nos queda es una diferencia de opinión. Pero esta línea de razonamiento avanza demasiado rápida mente y descansa en una de las mayores pistas falsas de la his toria de la argumentación: el significado de la demostrabili dad. El hombre que expuso esta pista falsa es David Hume, y lo que dijo proporciona la fuente de lo que me dispongo a de cir a continuación. ¿Qué hace falta para demostrar o probar algo? En derecho, mostrar que algo es verdadero «más allá de toda duda razona ble». Por supuesto, es tema de debate qué constituye una duda razonable. Pero la prueba tiene también otro sentido, que los filósofos anhelaron durante milenios, una prueba tan segura que estuviera más allá de toda duda, y no sólo de toda duda razonable. Un problema de este concepto de prueba es que la duda es un estado de ánimo y hay personas que consideran imposible dudar de cosas que todos pensamos que no se han demostra do (por ejemplo, que las antenas de teléfonos móviles produ
cen cáncer), mientras que otras parecen capaces de dudar de cosas que la mayoría considera probadas (por ejemplo, que los seres humanos y los simios tienen un antepasado común). De m odo que no hay relación directa entre la prueba, por un lado, y, por otro lado, aquello de lo que podem os o no dudar. La prueba se refiere a las razones para aceptar enunciados acerca del mundo; la duda, a nuestros estados de ánimo. Lo cierto es que la experiencia debería enseñamos que a menudo la certeza es inversamente proporcional al conoci miento. El fanático que cree sin cuestionarse nada se equivo ca más a menudo que el escéptico que no siente certeza acerca de nada. Si el conocimiento versa sobre aquello de lo que no se puede dudar, la gente que más derecho tiene al conoci miento son los miembros de Al Qaeda, quienes no dudan de que su martirio los enviará directamente al cielo. Así las cosas, más que definir la prueba según aquello de lo que no se puede dudar, la mayoría de los filósofos han pensa do que es más útil recurrir a la lógica para suministrar el caso paradigmático de la prueba. Algo puede probarse lógicamen te si se puede mostrar que su negación conduce a una con tradicción lógica. U n ejemplo popular es una simple suma: 1 + 1= 2. Dadas las definiciones de «1», «2», «+ » e «=», 1 + 1 debe ser igual a 2. Negar esto es contradecirse. El sentido mis m o de las palabras asegura que la suma es correcta. Un ejem plo más básico es tal vez el enunciado «ningún soltero está ca sado». Este enunciado debe ser verdadero, puesto que negar lo significa contradecir el significado mismo de las palabras empleadas. Aunque se trata de algo sencillo, a menudo es mal interpre tado, por lo cual pido que se tenga paciencia conmigo si me extiendo un poco más sobre ello. He oído a personas que ob jetan que aunque en nuestro mundo sea verdad que 1 + 1 es igual a 2, puede que en otro mundo no lo sea. Análogamen te, en algunos países es posible que los solteros estén casados. Esta objeción es errónea porque supone que, puesto que es posible utilizar los términos de otra manera en otro lugar, re sulta imposible probar la verdad de los enunciados. Por cier to, podría haber un país en el que la palabra «soltero» no sig nifique «hombre no casado», pero lo único que eso querría
decir es que tenemos una palabra que se pronuncia y se escri be de la misma manera que en otro sitio, pero que difiere en el significado. N o muestra que la manera en que nosotros usamos «soltero» cuando decimos «ningún soltero está casa do» sea un enunciado cuya verdad no podamos conocer con certeza. Una última preocupación, que expresó por primera vez René Descartes en su obra maestra titulada Meditaciones meta físicas, es que podemos estar tan locos, alucinados o engaña dos que aun cuando sea imposible negar sin contradicción lo que pensamos, estemos en realidad equivocados. Esta forma de escepticismo radical es difícil de refiitar, cuando no impo sible. Es lógicamente posible que yo esté loco, que esté soñan do, o que sea un cerebro en una tina, y que todas mis expe riencias sean el resultado de un científico malvado que mani pula mi cerebro para hacerme pensar que estoy interactuando en el mundo. Pero, por razones que debieran quedar claras, el mero hecho de que esto sea posible no es razón para creer que sea en realidad el caso. Y hay razones para creer que su cumbir a este tipo de duda radical es quedar incapacitados para decir nada que tenga sentido en absoluto. Creer que no estamos locos ni en un estado permanente de alucinación es lo mínimo imprescindible para intentar decir algo acerca del mundo. El concepto de prueba que acabo de describir, por el cual se demuestra que algo es verdad si no se lo puede negar sin in currir en contradicción lógica, es por cierto indiscutible, pero -cuánto es posible demostrar realmente de esa manera? De mostrables por esta vía son las matemáticas, la geometría y las cosas verdaderas por definición, pero poco más. Tomemos la afirmación de que la Tierra gira alrededor del Sol. Podemos negar este enunciado sin contradecimos. Tal vez para explicar por qué parece que así sea tenga que formular conjeturas real mente sorprendentes, pero eso no es lo mismo que incurrir en contradicción lógica. Si una persona sostiene que la NASA y las autoridades están embarcadas en una conspiración para convencemos de que el mundo es esférico, posiblemente esté ioca, pero no se contradice. En otras palabras, sería lógica mente posible que tuviera razón. De la misma manera, por
complicada que sea la justificación de la idea de que los ví deos de Bin Laden eran patrañas, es posible desarrollarla sin incurrir en contradicción. Esto significa que siempre hay una posibilidad lógica de que lo que se dice sea verdadero. Lo mis m o vale para la mayoría de los enunciados, cuando no todos, acerca del m odo de ser del mundo. A diferencia de un enun ciado como «1 + 1= 2», siempre es posible afirmar lo opues to de tales enunciados sin contradecirse. En consecuencia, siempre es posible equivocarse y, por tanto, la prueba, en este estricto sentido, es imposible de obtener. Pero así como la incapacidad para probar que una cosa es correcta no es razón suficiente para despreciar una teoría, tampoco la incapacidad para demostrar que es errónea es ra zón suficiente para aceptarla. De muchas creencias es imposi ble demostrar que son erróneas. Digamos que ahora mismo afirmo que en su libro, lector, está bailando un elefante rosa do. N o tiene peso, ni color, ni olor, ni textura, pero está ahí. En el estricto sentido de la prueba que hemos analizado, us ted no puede demostrar que estoy equivocado. Pero, natural mente, ésa no es razón suficiente para suponer que tengo ra zón. Tal vez la prueba firme, tanto negativa como positiva, sea siempre imposible cuando se llega a enunciados relativos al mundo, de modo que la incapacidad de proporcionar se mejante prueba es irrelevante. Por tanto, si insistimos en que antes de aceptar que una cosa cualquiera es verdadera es imprescindible la prueba con clusiva de que lo es, nunca podemos aceptar com o verdadero ningún enunciado sustantivo acerca del mundo. Nada podría demostrar más allá de toda posible discusión que las cintas de Bin Laden son auténticas o que son patrañas. Esta es la razón por la cual el derecho exige sólo pruebas más allá de toda duda razonable y no más allá de toda duda posible. En el fon do del derecho anida la intuición filosófica de que las cuestio nes de hecho —verdades acerca de lo que realmente sucede en nuestro mundo— nunca pueden ser demostradas más allá de toda discusión posible. Por tanto, ¿cómo probaremos enunciados más allá de toda duda razonable? C om o en un proceso judicial, lo hacemos mediante el recurso de la evidencia. En la balanza de la evi
dencia es donde decidimos si una opinión es correcta o inco rrecta. Al afirmar la evidencia, podemos utilizar un método de razonamiento conocido como abducción. La abducción es un término acuñado por el filósofo pragmatista norteame ricano Charles Sanders Peirce con el significado de «argu mento por la mejor explicación». La idea es que a menudo nos encontramos ante más de una explicación posible para un acontecimiento o un estado de cosas, sin manera conclu yente de conocer cuál es la correcta. En tales casos, lo único que podemos hacer es decidir qué explicación es mejor. Al tomar esta decisión podemos emplear unos pocos prin cipios que las personas de razón han considerado fiables a lo largo de la historia. El primero, explicado con cierta elocuen cia en el análisis de los milagros que realiza David Hume en su Investigación sobre el entendimiento humano, es que cuando una explicación contradice otros hechos bien establecidos, hay que tener muy buenas razones para aceptar su verdad. Por ejemplo, cuando observo al ilusionista David Copperfield «volando» en el aire, esto contradice el hecho bien esta blecido de que los seres humanos son incapaces de volar sin ayuda. En consecuencia, supongo que no está volando sin ninguna clase de ayuda y tendría razón en suponer tal cosa. Ningún «mago» importante pretende hacer otra cosa que crear ilusiones. Su habilidad me maravilla, pero no arrojo por la borda las creencias acerca del mundo que todas las otras ex periencias me han mostrado que son verdaderas. Por supuesto, a veces nos vemos ante una evidencia que de safia hechos establecidos y resulta que son éstos los erróneos. Este fue el caso en el siglo m antes de Cristo, cuando perso nas com o Hiparco afirmaron que la Tierra era esférica. Pero si observamos un poco más detalladamente la cuestión, des cubriremos que la razón por la que era erróneo despreciar a Hiparco era que, en realidad, su idea se adaptaba mejor a los hechos establecidos que la opinión de que la Tierra era plana. Si bien la idea de Hiparco entraba en conflicto con una con cepción grandiosa y popular, lo cierto es que se adaptaba mu cho mejor a otros hechos, incontables y mejor establecidos, que la que venía a contradecir. Por ejemplo, explicaba el m o vimiento aparente del Sol, las estrellas y los planetas, por qué
hay un horizonte y por qué nadie se había caído nunca fuera del borde del mundo. Por esto digo que hemos de tener muy buenas razones antes de aceptar una explicación que contra diga hechos establecidos, no que jamás deba aceptarse ese tipo de explicaciones, lo cual simplemente impediría por com pleto cualquier progreso del conocimiento humano. Otro principio ampliamente aceptado es el de la economía de la explicación. Si tenemos dos explicaciones para un suce so, la idea es que, si todo lo demás permanece igual, siempre debiéramos preferir la más simple a la más compleja. Este principio se conoce como la «navaja de Occam», por el nom bre de su inventor, Guillermo de Occam. Para comprobar que se trata de un principio razonable, veamos el siguiente ejemplo: se encuentra usted con un agujero en una ventana del ancho de una bala y una bala en la pared, en línea con el agujero. Una explicación es que se ha disparado una única bala a través de la ventana. Una segunda explicación es que se dispararon dos balas a través del mismo agujero y que al guien se llevó la segunda. Una tercera explicación es que se disparó un centenar de balas a través del mismo agujero, to das las cuales fueron luego extraídas salvo la que está en la pa red. ¿Qué explicación escogería usted? Lo razonable, si todo lo demás permanece igual, es preferir la primera. Para aceptar la segunda tendrá que aceptar como verdaderas algunas cosas que no tiene usted una buena razón para considerar verdade ras. Sólo hay evidencia de que se disparó una bala; por tanto, ¿para qué creer que fueron dos? La tercera opción es simple mente estrafalaria. Aunque no es imposible que sea verdade ra, no hay buena razón alguna para suponer que lo sea real mente. Naturalmente, a veces la explicación real no es la más sencilla, razón por la cual es importante la cláusula «si todo lo demás permanece igual». Si se informara de que se oye ron dos disparos en rápida sucesión y de que hay evidencia de que alguien ha entrado en la habitación y se ha llevado algo, consideraríamos la segunda explicación. Pero sin esta evidencia extra, sería una tontería perseguir la teoría de las dos balas. Al fin y al cabo, si tuviéramos en cuenta toda explica ción posible, por extravagante que fuese y sin ninguna ra
zón para suponer que es la verdadera, nunca llegaríamos a ninguna parte. Un tercer principio consiste en preferir la teoría de mayor poder explicativo. He aquí un ejemplo del filósofo Hilary Putnam. Un enigma filosófico de larga data es el de cómo pode mos saber que los otros tienen mente, dado que no podemos mirar dentro de su cabeza y ver si realmente piensan, sienten y perciben. ¿No podrían ser robots o zombis que se compor taran como si tuvieran mente? La solución de Putnam a este problema consiste simplemente en calibrar las dos hipótesis. Si suponemos que los otros tienen mente, se explica por qué hablan como hablan, actúan como actúan, tienen la misma fisiología que nosotros, etcétera. Si suponemos que son ro bots o zombis, nos quedamos con demasiados interrogantes sin responder. En la teoría del zombi o del robot no hay nada que explique por qué actúan como actúan, a menos que se formule la hipótesis de la existencia de causas ocultas, demo níacos «titiriteros», etcétera. De modo que, dado lo que sabe mos, la teoría según la cual los demás tienen mente posee mu cho más poder explicativo que las teorías alternativas, lo cual nos da una buena razón para preferirla. Si combinamos estos principios con nuestras visiones de la demostrabilidad, podemos volver a las cintas de Bin Laden. La exigencia de prueba concluyente de que son auténticas puede considerarse ahora como una pista falsa. Deberíamos más bien utilizar la abducción para decidir cuál es la mejor explica ción de la existencia de la cinta en la balanza de la evidencia. Para mejor sopesar esa evidencia, podemos considerar qué ex plicación se adapta mejor a los hechos establecidos, cuál es la más económica y cuál tiene mayor poder explicativo. Cuando aplicamos estos principios a las cintas de Bin La den pienso que deberíamos concluir que la mejor explicación es que las cintas son auténticas. La teoría alternativa padece de la misma debilidad que otras teorías de la conspiración. En primer lugar, requiere que aceptemos muchos hechos no esta blecidos. Esta es la fuerza y la debilidad de las teorías de la conspiración. Dan por supuesta una gran cantidad de. infor mación eliminada, lo que quiere decir que la no disponibili dad de la evidencia forma parte de la propia historia de la
conspiración. Pero aunque esto hace difícil la disconfirma ción de las teorías, pues no hay para ello evidencia disponi ble, también nos deja en realidad sin razones para aceptar la teoría como verdadera. En segundo lugar, la explicación no es simple, ya que nos obliga a aceptar que se ha implicado a todo tipo de personas en un engaño complejo y que nada de eso se ha descubierto todavía. Por el contrario, la explicación de que la cinta es auténtica, aunque deja algunos interrogan tes sin responder, es simple. En tercer lugar, deja muchos pun tos sin explicar — tal vez más que la teoría rival— , como por qué nadie ha sido capaz de mostrar que la cinta es una patra ña, cómo se produjo exactamente esa patraña y por qué no se ha desvelado ninguna otra evidencia contra la autenticidad de la cinta. El empleo de un método abductivo para decidir cuál es la verdad nos obliga a aceptar ciertas limitaciones en nuestro co nocimiento. En primer lugar, a menudo podemos esperar, como en este caso, que la explicación que aceptemos deje co sas sin explicar. Si aceptamos que la cinta es auténtica, no sa bemos cómo ni por qué se hizo la grabación, ni cómo llegó a manos de Estados Unidos. A veces hay que convivir con la incompletitud de la explicación. Lo que tenemos que evitar es llenar los detalles que faltan con especulación infundada o cometer el error de suponer que una explicación incompleta es una explicación fundamentalmente falsa. N o puedo expli car cómo hace el mago para cortar una persona en dos con la sierra, pero estoy seguro de que es una ilusión. (¡Sobre todo porque el mago admite que es una ilusión!) Me parece que a menudo se critica a los filósofos por pedir permanentemente explicaciones racionales. Pienso que más justo sería decir que los filósofos piden explicaciones racionales o ninguna explica ción en absoluto. En conjunto, los filósofos preferirían que quedaran cosas sin explicar antes que aceptar una explicación salvaje sólo porque es la única que se ofrece. Una segunda limitación que tenemos que aceptar es que, en tales casos, nuestro conocimiento es falible. Podríamos equivocamos. Podría resultar que la cinta fuera una burla. Re chazaríamos un centenar de teorías diferentes de la conspira ción sólo para descubrir que una de ellas es correcta. A este
respecto sólo podem os decir que es una desgracia que así sea. La idea de que el conocimiento debe ser en cierta forma infa lible es filosóficamente inmadura. Para entender lo mejor que podamos qué es el conocimiento, tenemos que aceptar los lí mites de lo que podemos conocer.
La v e r d a d ,
n u e v am en te
Ya he rechazado el relativismo puro y duro y he sugerido que es necesario aceptar que hay una diferencia entre lo que tomamos por verdadero y lo que es verdadero. Sin embargo, debería observarse que el método abductivo se asocia a la es cuela pragmatista de filosofía, que no mantiene una visión realista del conocimiento. Por el contrario, lo verdadero es «lo operativo». En términos más torpes, es verdad que el petróleo es inflamable porque si uno le prende fuego, arde. La teoría atómica es verdadera porque, si se la supone verdadera, es po sible realizar cosas tales como bombas atómicas o centrales nucleares. Debiera quedar claro que esto no tiene nada que ver con el mencionado relativismo puro y duro. Que el petróleo arda no puede ser verdadero para ti y falso para mí, puesto que cuando yo pongo una cerilla encendida en contacto con el petróleo sucede lo mismo que cuando tú lo haces. «Lo opera tivo» es independiente de nosotros. Por eso, en la práctica, ser pragmatista tiene más de realista que de puro relativista. Un pragmatista no piensa que lo que creemos verdadero coin cida con lo verdadero, pues podemos pensar com o verdadero algo que «no es operativo». Por esta razón, el pragmatista, aunque no realista, puede sostener que las cintas de Bin Laden son o no son auténticas. Menciono esto brevemente porque pienso que ilustra cómo a menudo la filosofía «deja el mundo como es», en pa labras de Wíttgenstein. El desacuerdo entre realistas y no rea listas versa sobre la naturaleza fundamental de la verdad y la falsedad. Sin embargo, a menudo esto no cambia nuestra ma nera de referimos a la verdad y a la falsedad en el plano del discurso cotidiano. Cuando los filósofos se reúnen y uno de
ellos dice que piensan que el presidente miente, por ejemplo, lo normal no es que se embarquen en una discusión acerca de qué es la verdad. Podrían hacerlo, pero en tal caso examina rían qué es mentir, no si el presidente miente realmente o no. Cuando consideramos la segunda cuestión, es probable que su discusión se asemeje mucho a la de cualquier otra persona, es de esperar que inteligente.
C
o n c l u s ió n
Si unimos los dos hilos conductores de este capítulo — ver dad y conocimiento— llegamos a una posición mesurada y no dogmática, pero no es una posición para la que «todo vale». La filosofía debe llevar, pienso, a la modestia intelec tual. Debemos cuidamos de no afirmar con absoluta convic ción que nosotros y sólo nosotros conocemos la verdad. Te nemos que aceptar que gran parte de lo que se tiene por co nocimiento es imposible de probar más allá de toda duda. Lo único que podemos hacer es razonar cuidadosamente acerca de lo que sugiere la evidencia y sacar nuestras conclusiones de acuerdo con ello, siempre conscientes de que podem os equi vocamos. Esta modestia va unida al rechazo de la falsa gene rosidad intelectual. N o todos los puntos de vista son igual mente «válidos» salvo en el sentido de que todos tenemos de recho a creer lo que nos dé la gana. La simple afirmación de que la verdad reside en la mirada del observador pone fin a todos los intentos de discurso inteligente. Análogamente, aunque tal vez no seamos capaces de demostrar todas nues tras creencias, algunas cuentan con mejor apoyo argumental y de experiencia que otras. La filosofía nos lleva a aceptar que hay ciertos patrones que nos permiten juzgar las pretensiones de conocer la verdad, pero también que estos juicios nunca deben enunciarse con absoluta certeza. Es el sendero medio entre el dogmatismo absoluto y el relativismo total. Tal vez la mayor lección que hemos aprendido de los filó sofos acerca del conocimiento sea que el escepticismo es un juego al que no se puede impedir a nadie jugar si está decidi do a hacerlo. C om o un bufón de la corte, el escéptico puede
continuar bailando y riendo mientras se burla de nosotros a los gritos de «pero ¿cómo podéis estar seguros?» y «¡todo po dría ser falso!». El bufón escéptico puede tener valor en la me dida en que constantemente nos recuerda que nada es verdad indudable. Pero a fuerza de escepticismo permanente, el bu fón ha pasado por alto el punto decisivo: que la ausencia de certeza absoluta es inevitable. Así es el mundo. Pero ésta no es una razón para creer que no podamos perseguir la verdad y el conocimiento. Es sencillamente una razón para hacerlo con humildad. Puede que aplicar estas lecciones a nuestra lectura de las cuestiones corrientes de la vida resulte aleccionador. La guerra contra el terrorismo es una cuestión seria y preocupante. Hay personas que responden a situaciones como ésta adoptando una actitud dogmática y militante. En este capítulo no me he dirigido directamente a esas personas, pues espero que el am plio enfoque filosófico que he expuesto sea en conjunto un argumento contra ellas. Me he preocupado por quienes recha zan el dogmatismo y lo sustituyen con una cierta desespera ción intelectual, suspensión de juicio basada ya en la idea de que no hay verdad objetiva, ya que no tenemos posibilidad de conocerla. Sugiero que la alternativa es aceptar que hay algo que con justicia podemos llamar verdad, aun cuando no sea exactamente lo que los realistas entienden por verdad, y que nuestro conocimiento de esta verdad es falible e incierto. Es más difícil luchar por dar sentido a las noticias siguiendo este sendero que suspender el juicio o aferrarse dogmática mente a un punto de vista fijo. Pero, creo, es la única manera de proceder filosóficamente justificable.
N ada les gusta más a los periódicos que exponer una figu ra pública con los pantalones bajos, las manos sucias o la na riz en el polvo o, preferentemente, las tres cosas. Sin sexo, drogas y escándalos de dinero, muchos periódicos populares tendrían graves dificultades para llenar sus páginas. En los últimos años, uno de los ejemplos más notables del hambre de este tipo de historias de los m edios de com u nicación es el novelón de Bill Clinton y M onica Lewinsky. Lo relatos del hombre más poderoso del m undo, el uso imaginativo que daba a sus cigarros y el vestido manchado que Lewinsky decidió oportunamente no limpiar embelesa ron, indignaron o aburrieron a seres humanos del mundo entero. Las drogas suministraron el combustible de escándalos me nores, que aparecían y desaparecían. El presentador de un programa infantil de la televisión británica, que gozaba de gran audiencia, fue despedido tras su confesión de haber con sumido cocaína. Los miembros de un grupo pop con una imagen absolutamente limpia y muchísimos seguidores ado lescentes se vieron forzados a pedir disculpas públicamente cuando se supo que habían fumado marihuana. Estos relatos aparecen en los periódicos con notable regularidad y su previsibilidad no es óbice para que ocupen los titulares de portada. Los escándalos financieros tienden a implicar a políticos y a hombres de negocios más que a celebridades. En Gran Bre taña, un ministro, Peter Mandelson, dimitió cuando se hizo público que había aceptado un gran préstamo para vivienda de otro ministro, quien era a su vez objeto de investigación
de otro departamento de gobierno, sin hacerlo saber a diver sas partes interesadas. Por dondequiera que se vaya en el mundo entero, este tipo de historias sazonan con regularidad las páginas de los perió dicos. Una reacción común consiste en tomar esos incidentes como evidencias de la decadencia de los niveles morales de la sociedad. Tales profecías de pesimismo moral también se han repetido en la historia; y en sí mismas no indican otra cosa que la tendencia a considerar degenerado el tiempo en que se vive. En nuestro tiempo, cuando se habla de decadencia de la moral, se tiende a pensar en el relajamiento de los patrones de conducta sexual, en el consumo de drogas y la tendencia al desplazamiento hacia el individualismo. Sin embargo, no todo el mundo estaría de acuerdo en que estas cosas sean señales de empobrecimiento moral. Una opi nión alternativa es que hemos cambiado nuestra visión de lo que constituye el auténtico tema de la moral. N o parece im portar qué hagamos con nuestra vida privada, siempre que no se perjudique a nadie. El filósofo moral contemporáneo Peter Singer, por ejemplo, no está solo a la hora de escribir: «el sexo no presenta en absoluto problemas morales especiales». Los auténticos problemas morales son el sufrimiento, la falta de li bertad y la opresión. Lo que cada uno haga en su tiempo pro pio, especialmente desde el punto de vista sexual, es asunto personal. Esta discrepancia acerca de dónde reside el foco propiamen te dicho de la moral impregna el análisis del caso de Bill Clin ton. Pocas personas, ni siquiera el propio Clinton, discutirían que el ex presidente tuvo un mal comportamiento. Com o mí nimo engañó a su mujer. N o obstante, muchas personas pien san que esas cosas del corazón son más bien vaivenes de la vida que problemas morales importantes. La acusación, la res ponsabilidad, el castigo y la culpa han de quedar para las par tes implicadas, incluso Dios, si existe. En lo que afecta al pú blico general, la moral de Clinton en este asunto carece por completo de importancia. Si hubiera desviado dinero de los impuestos en beneficio personal, se trataría de un problema moral de interés público. Pero su vida sexual carece de interés para nadie fuera de él mismo, sus amantes y su familia.
Ese debate refleja una diferencia fundamental en el pensa miento sobre ética entre los que ven el centro de gravedad moral en la conducta de la vida privada y quienes consideran que la moral se centra en el dominio público, en el que nues tros actos afectan a los demás. Por supuesto, nadie considera * que la moral concierna por entero a la conducta privada ni completamente a las acciones públicas, pero, com o veremos, la diferencia en el énfasis en decisiva. Sea cual fuere el punto de vista correcto, lo que parece cla ro es que, tras la subversión del viejo orden moral, que hun día sus raíces en sistemas de valores tradicionales y basados en la religión, mucha gente está luchando por encontrar una só lida plataforma a partir de la cual formular sus juicios mora les. Hablamos de cosas tales como derechos, responsabilida des, justicia, libertad y justicia, pero a menudo sin una con cepción clara de lo que esos términos significan. ¿Empleamos el lenguaje moral sólo para cubrir nuestras crudos sentimien tos de aprobación o desaprobación, como sostuvo ya en 1936 el filósofo británico A. J. Ayer? ¿O hay conceptos éticos que es legítimo utilizar para ayudar a resolver dilemas morales?
D O S INTERROGANTES
La tarea de desenredar estos problemas morales es difícil y de final abierto. Para contribuir a realizar cierto progreso me centraré en dos cuestiones que tienden a confundirse cuando se analizan los escándalos relativos a figuras públicas. En pri mer lugar, hay un problema de privacidad: ¿tienen las partes implicadas derecho a mantener en privado sus asuntos priva dos, o está el público autorizado a enterarse de ellos? Y tam bién hay un problema de rendición de cuentas: ¿tienen las partes implicadas derecho a comportarse como lo deseen en su vida personal sin que eso afecte su derecho a mantener el cargo o a no perder el empleo? Se podría dar diferentes respuestas a estas dos preguntas. Por ejemplo, se podría creer que tenemos derecho a saber todo acerca de Clinton y Lewinsky, pero que no tenemos de recho a destituir al presidente como consecuencia de ello. Se
puede defender el derecho a tener conocimiento de la vida pri vada de alguien y al mismo tiempo renunciar al derecho a inter ferir en su vida como resultado de lo que en ella se descubra. Dejaré para más adelante el problema de la privacidad y co menzaré con la pregunta acerca de qué nos está permitido exi gir a las personas expuestas a la mirada pública sobre la base de la información que tenemos de su vida privada. Tomare mos la historia de Clinton-Lewinsky como caso prototípico. N os centraremos específicamente en los problemas que este aspecto particular de la historia de Clinton plantea a la discu sión sobre ética pública y ética privada. Es particularmente importante distinguir entre esta discusión y las imputaciones independientes de acoso sexual contra Clinton y las acusacio nes de perjurio. De esta discusión surgirán ciertos principios generales que al final del capítulo se reunirán y se aplicarán a los otros escándalos ya mencionados de drogas y de dinero. Pero antes necesitamos recordar los hechos principales del asunto Clinton-Lewinsky.
T e je m a n e je s
j i
en e l d e spa c h o oval
La historia Clinton-Lewinsky tiene origen en una investiga ción por la implicación de Clinton en un negocio inmobiliario, conocido como Whitewater, cuando era gobernador de Arkansas. Cuando empezó la investigación, en enero de 1994, el fiscal especial era Robert B. Fiske (hijo). Sin embargo, en agosto de ese año, Fiske fue sustituido por Kenneth Starr como fiscal especial. De acuerdo con muchos comentaristas, Starr hizo gala de un celo excesivo contra Clinton. Es posible que, sin Starr al frente de la investigación, ese es cándalo sexual, que también comenzó en 1994, nunca hubiera llegado a adquirir la importancia que tuvo. En mayo de 1994, la ex empleada del Estado Paula Jones inició un jui cio contra Clinton por acoso sexual debido a actos que, una vez más, se le imputaba haber cometido mientras era gober nador de Arkansas. Monica Lewinsky apareció en escena sólo a finales de diciembre de 1996, en calidad de posible testigo en la querella judicial de Jones.
No sucedió gran cosa hasta enero de 1998, el mes en que el escándalo comenzó realmente a sacudir la Casa Blanca. El 7 de enero Lewinsky firmó un documento en el que afirmaba no haber tenido relación sexual con Clinton. Cinco días des pués, una amiga de Lewinsky, Linda Tripp, entregó en el despa cho del fiscal especial cintas grabadas de sus conversaciones telefónicas con Lewinsky, cintas que aportaron pruebas de que ésta había mentido bajo juramento y de que, consecuen temente, también Clinton había mentido. El giro decisivo, que se produjo sólo cuatro días después, fue la autorización que se concedió a Starr a investigar el caso Lewinsky com o parte de su investigación del caso Whitewater. El escándalo sexual y el inmobiliario se habían fundi do. Si eso se debió a la determinación con que Starr perseguía a Clinton o a la genuina pertinencia de la supuesta deshones tidad de Clinton para la investigación del caso Whitewater es tema de una discusión inacabable. Lo que ocurrió después está grabado en la conciencia pú blica. Con la mirada puesta directamente en las cámaras, Clinton declaró «no haber tenido relaciones con esa mujer» e incluso negó haberle pedido a nadie que mintiera. El mismo día, Lewinsky desveló a Tripp que todavía tenía en su poder un vestido con semen de Clinton. En agosto, Clinton se vio forzado a cambiar el relato. «Tuve , una relación no apropiada con la señorita Lewinsky», volvió a decir a la nación por televisión. Starr terminó su investigación en septiembre y presentó su informe, que, a su juicio, podía servir como fundamento para un proceso de destitución (impeachment). En diciembre, Clinton fue formalmente acusado de triple perjurio y de obstrucción a la justicia. Tras dos meses de audiencias, en los que el Congreso procesó a Clinton sobre la base de una acusación de perjurio y obstrucción a la justi cia, el árbitro de última instancia, el Senado, terminó por ab- , solver a Clinton el 12 de febrero de 1999. El caso había dominado los titulares de los periódicos du rante meses. Sin embargo, al final del mismo, permanecían serias dudas sobre si debía haberse dado al episodio la preemi nencia que realmente tuvo. ¿Era una autentica cuestión de in terés público? ¿O mero chisme? ¿Tenía el presidente derecho
a privacidad en estas relaciones sexuales? Aun cuando tuviéra mos derecho a saberlo, tes en realidad algo por lo cual debía pedírsele cuentas públicamente? Para esclarecer la cuestión es menester despejar un aspecto del caso. Se acusa a Clinton de haber mentido bajo juramen to. Esto se opone al derecho y, hasta cierto punto, al interés propiamente dicho de la sociedad. Eso bastaba para justificar el interés público en el asunto. Pero, en cierto sentido, no es ése el problema fundamental. A Clinton se le puso en una situación tal que bien pudo haber ocultado verdades acerca de su vida privada sólo porque se lo llamaba a dar cuenta públi ca de su vida sexual. Si fuera injusto que se lo llamara a rendir cuenta por esto, podríamos considerar su conducta posterior con otro criterio. Si la gente no tenía derecho a conocer sus aventuras sexuales, ¿era en realidad tan grave que Clinton no contestara más directamente preguntas relativas a su vida privada? En el análisis que se leerá á continuación trataré de apartar los problemas concernientes al hecho de mentir a la nación y a los tribunales y me centraré exclusivamente en la cuestión de si la relación de Clinton con Lewinsky era o no una causa legítima de interés público. La consideración de la distinción entre lo público y lo pri vado en ética nos ayudará a dar algunas respuestas. En el caso de Clinton hay una cuestión relativa a si su conducta fue mo ral. Pero también hay una cuestión relativa a si eso tenía algo que ver con nuestra manera de juzgarlo en la vida pública. Y el examen de este problema también puede ayudamos a dar más sentido a la ética en general. Nuestra discusión tendrá en cuenta cuestiones de derechos, libertad individual, perjui cio y concepciones de qué es una vida buena. Al observar cómo estas cuestiones operan en este caso particular, estare mos en condiciones de extraer algunas lecciones generales que nos ayuden a esclarecer nuestro pensamiento moral. Sin embargo, antes de seguir, hemos de tener en cuenta un par de distinciones generales. La primera es la diferencia entre ética y moral; la segunda, entre lo público y lo privado. Esto nos ayudará a centramos más claramente en algunos de los problemas clave que tenemos que abordar.
Tendemos a emplear los términos «ética» y «moral» de ma nera intercambiable. Sin embargo, puede ser útil hacer una distinción entre ellos. Ética es el estudio de la conducta hu mana; no de lo que la gente hace realmente, sino de lo que debería hacer. Este «debería» puede ser de varias clases. De acuerdo con Kant, el «debería» de la ética es siempre absolu to o «categórico», es decir, que tenemos que hacer esto o aquello simplemente porque es lo que la moral exige. Pero también podría tratarse de un «debería» condicional, esto es, por ejemplo, que deberíamos hacer esto o aquello si quere mos vivir una vida plena. Esta lectura del «debería» está más a tono con el enfoque que Aristóteles da a la ética. Y también es posible que una teoría ética concluya que no hay «debería», que somos libres de hacer lo que nos dé la gana. La moral puede considerarse un subconjunto de la ética. Un código moral es un conjunto de reglas que prescribe cómo deberíamos actuar, con la implicación de que actuar de otra manera es hacer algo malo, tal vez perjudicial para noso tros mismos o para otros. Por tanto, la moral tiene siempre un sentido de reglas y de compulsión que la ética no tiene por qué poseer. En este sentido, la ética de Kant ofrece un código moral; la de Aristóteles, no. En su Genealogía de la moral, Friedrich Nietzsche sostuvo que la moral, en el sentido que acabamos de describir, es una suerte de desfiguración de la ética. Antes de la moral había una diferencia entre lo bueno y lo malo, que era la diferencia entre las cosas que iban bien y las cosas que iban mal. Desde este punto de vista, un indigente lleva una vida mala no por que haga algo malo en el sentido de desobedecer un código moral, sino porque su vida no va bien. Por otro lado, alguien que prospera vive una vida buena, no porque sea particular mente digno de elogio, sino porque su vida va bien. El cristianismo, sostenía Nietzsche, puso esto patas arriba. Aquellos cuya vida iba mal se resignaron a su destino llamán dose buenos y llamando malos a los prósperos cuya vida pa-
recía buena. Moralizaron así la idea de lo bueno. Nietzsche pensaba que esto era un error. En lugar de luchar por llevar una vida mejor, los débiles prefirieron satisfacerse con su po bre suerte, ungirse a sí mismo como buenos y esperar la re compensa en el más allá. Se puede discrepar de Nietzsche, pero su relato da cierto sentido a la distinción entre el sentido ético de lo bueno y lo malo, que tiene que ver con lo bien que vaya la vida, y un sentido más moral de lo bueno y lo malo, que tiene que ver con el quebrantamiento de leyes morales. Esta distinción es importante porque demasiado a menudo se da por supuesto que ética y moral son lo mismo y que, en consecuencia, la éti ca versa por entero sobre reglas y prohibiciones. Debiéramos liberamos de ese presupuesto. De lo que estamos tratando es de cuál sería la mejor manera de vivir; si la respuesta a esa pre gunta requiere o no un código moral es algo que no debiéra mos prejuzgar.
L a FRONTERA ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO
Una segunda distinción importante es la que se da entre la esfera ética pública y la privada. Lo que incluimos en la esfe ra privada es variable. Algunos consideran que su vida priva da sólo es estrictamente personal, mientras que otros inclui rán en ella un extenso abanico de amigos y familiares. Don dequiera que se trace la frontera, hay una tendencia natural a considerar que hay aspectos de nuestra vida que son de in cumbencia puramente privada, mientras que otros encierran un legítimo interés público. En el caso de un «líder del mun do libre» como Clinton, es más problemático aún dónde ha de trazarse la frontera. Se podría esperar que el presidente de Estados Unidos gozara, como algo natural, de menos privaci dad que un ciudadano medio, pero ¿qué parte de su vida de bería permitírsele mantener en el dominio privado? N o obstante, aun en el caso de los ciudadanos ordinarios, la distinción entre nuestra vida privada y nuestra vida pública no es tan neta como a veces pensamos. La mayor parte de lo que ponemos bajo la categoría de lo «privado» afecta directa
mente a personas exteriores al círculo privado. Si consumo drogas y luego conduzco, estoy poniendo en peligro tanto la vida de otros como la mía. Si visito a una prostituta, alguien puede decir que estoy utilizando a otra persona de una mane ra deshumanizada o contribuyendo al mantenimiento de la manipulación de mujeres vulnerables por proxenetas a menu do violentos. Si tengo una aventura con una mujer casada, no puedo negar mi parte de responsabilidad en cualquier proble ma que pueda surgir en su matrimonio. Por supuesto, se podría dar un giro más positivo a todos es tos incidentes. El empleo de droga puede producirse de mane ra inofensiva. Alguien podría decir que la prostitución, a veces, puede ser igualmente beneficiosa para ambas partes. Y una aventura con una persona casada no tiene por qué ser siempre perjudicial para los demás. Lo que quiero decir no es que cada uno de mis ejemplos sea decididamente una mala acción, sino que en ningún caso se trata de un asunto puramente privado, pues implican a personas que no pertenecen a la esfera de mi vida privada, y si hemos de comportamos bien, hemos de tener en cuenta los efectos de nuestras acciones en los demás. A esta altura, se podría objetar que en cada uno de mis ejemplos, excepto el consum o de droga, no tengo por qué pensar en los otros porque todas las partes directamente in volucradas han consentido libremente su participación. (Esto supone, lo que es discutible, que partes com o el ma rido cornudo no están directamente involucradas.) Esta es una reacción común, pero, me parece, no tan convincente como parece a primera vista. La gente escoge sobre la base de las opciones que tiene a su disposición en un m omento dado. Decir que una prostituta ha elegido libremente la vida que lleva es ignorar todos los factores que han podido hacer que esa «opción» pareciera la única posible, así como la dificultad a veces terrible para renunciar a ella. Si visitara una región pobre de la tierra, podría encontrar familias de sesperadas por venderme su hija por una miseria, en térmi nos occidentales, con tal de asegurarse la satisfacción de sus necesidades básicas. Pienso que sería terrible por mi parte aceptar esa transacción sobre la base de que la acuerdan li bremente. Me haría culpable de explotar sus debilidades y
disfrazar eso de contrato libremente elegido. Es evidente la moral de esto: que la decisión final parezca ser una decisión «libre» no quiere decir que lo sea de verdad y no me absuelve de la responsabilidad de pensar en las consecuencias que mi elección tiene para las personas afectadas por ella. Hay aquí también un segundo punto que aclarar. En mi ejemplo de la aventura sexual, la idea parecería ser que no tengo ninguna responsabilidad en el daño que pueda cau sar al matrimonio, dado que no estoy personalmente invo lucrado en el matrimonio y, por tanto, la persona que lo está es por entero responsable de cualquier daño que éste sufra. Pero, por analogía con los otros ejemplos, pienso que podem os ser suspicaces a la hora de evaluar la justificación. Supongam os que tengo una amiga que es el principal sos tén de la familia y que perjudica a ésta perdiendo dinero en el juego. Trata de dejar de jugar y yo quiero ir a las carreras de caballos. Si la invitara a acompañarme, sé que no resisti ría la tentación de jugar, probablemente perdería y su fami lia pasaría otra semana sin dinero suficiente. ¿Puedo cam biar de opinión y decir: «Al fin y al cabo, su familia es su responsabilidad. Si viene conmigo, es su elección y yo no soy responsable de ningún perjuicio que pueda sobrevenir a la familia»? Me parece que esa justificación sería egoísta y repugnante. Decir que es una elección completamente suya es ignorar en absoluto el daño que sé que derivará de ella. Si embargo, éste es precisamente el tipo de justificación que empleamos para defender a la tercera persona de las aventuras extramatrimoniales. La única diferencia im por tante, a mi juicio, es que el daño causado por el jue^p es m ucho más evidente e inevitable que el provocado por una aventura, que podría no existir e incluso, a veces, no ser un daño en absoluto, sino un beneficio. Pero el princi pio es el m ism o: no podem os eludir nuestra responsabili dad con el argumento de que la otra parte ha participado libremente. La lección de todo esto es que el dominio de lo privado no puede separarse siempre fácilmente del de lo público. De m odo que tenemos que tener cuidado antes de afirmar que algo es una «cuestión puramente privada».
D
e r e c h o s y l ib e r t a d
En el caso Clinton-Lewinsky, por tanto, no podremos lle gar a ningún juicio rápido mediante la mera distinción de la esfera pública y la privada. Por el contrario, hemos de analizar si el derecho del público a conocer la conducta del presiden te no prevalece sobre el derecho del presidente a la privacidad y a la libertad para vivir su vida personal. Para responder a esta cuestión tenemos que ocupamos de la naturaleza de los dere chos y las libertades y la medida en que la conducta «privada» de Clinton afecta a otras personas. Veamos cualquier manifiesto político: seguramente encon traremos que las palabras «derechos» y «libertad» ocupan en él un lugar preeminente. Se puede decir que el edificio de la de mocracia occidental se apoya en dos pilares gemelos: la liber tad individual y los derechos inalienables. Oponerse a cual quiera de los dos es oponerse al fundamento mismo de la so ciedad democrática. Precisamente porque la libertad y los derechos son tan fun damentales, resulta peligroso el uso de las palabras que desig nan unos y otra. Si alguien quiere legitimar lo que hace, aun cuando sea dañino, tratará casi con seguridad de describir sus acciones hablando de libertad y de derechos. Se defienden prácticas tan discutidas como la fabricación y venta de taba co, la caza deportiva y la pornografía sobre la base de que so mos personas libres que tenemos derecho a gozar de los pla ceres que se nos antojen. Con independencia de los méritos de estos argumentos, debiéramos cuidamos de tomarlos al pie de la letra. Históricamente se ha sostenido la libertad para poseer esclavos, pagar salarios inadecuados o expulsar a perso nas de la tierra donde han trabajado y vivido toda su vida. El lenguaje de los derechos y la libertad puede emplearse para disfrazar toda clase de injusticias y de maldades. Por tanto, tenemos razón para recelar de la defensa según la cual, puesto que es un país libre, Clinton puede tener todas las relaciones consentidas con becarias que quiera o pueda tener. La gente tiene derecho a la libertad personal y eso significa que no
tenemos derecho a reprocharle que se comporte en privado de manera que nosotros no aprobamos. El argumento parece con vincente, pero, como ya he dicho, muchas veces los argumentos que apelan a los derechos y la libertad lo hacen sólo porque to dos estamos a favor de los derechos y la libertad. Pero, para re flexionar filosóficamente acerca de cualquier cosa, tenemos que mirar más allá de lo que parece convincente. Lo que algo pare ce ser puede acabar siéndolo si se lo examina más detenidamen te. Y el hecho de que algo parezca convincente no tiene por qué significar que esté bien argumentado o justificado. , La idea de la libertad se asocia estrechamente a la de derej chos: decir que soy libre para hacer algo equivale a decir que i tengo el derecho de hacerlo libre de interferencias. En gene ; ral, se considera que los derechos son fundamentales e inalie| nables. Pero no están por encima de todo. A veces los dere ; chos entran en conflicto y, en tales casos, tenemos que decij dir qué derecho es más importante y debiera predominar. Por ejemplo, tengo derecho a la libre expresión y los otros tienen derecho a vivir sin que nadie los moleste. Si, ejerciendo mi de recho a la libre expresión, persigo a alguien proclamando a voz en cuello que es un abusador de niños cuando eso no es ¡verdad, mi derecho a la libertad de expresión entra en conflic to con el derecho de esa persona a la no interferencia. Espero que, en este caso, la mayoría de nosotros esté de acuerdo en que el que lleva la peor parte es mi derecho y, por tanto, el re corte a mi libertad de expresión estaría justificado. Es fácil imaginar más conflictos de derechos. Los derechos a la propiedad privada pueden chocar con derechos de libre movimiento, como mostró el reciente debate en Inglaterra y Gales sobre la «libertad de vagar» en el campo. El derecho a permanecer en silencio puede entrar en conflicto con el dere cho a la justicia. El derecho a la libertad puede verse nega do para proteger los derechos de otros a vivir sin miedo. De m odo que una pregunta que debemos hacemos en todos los ca sos en consideración es si los derechos de los individuos involu crados entran en conflicto con los derechos de cualquier otro. Lo interesante en este punto es que la gente invocará toda cla se de derechos para sostener su actitud. Piénsese en la persona que adopta una posición contraria a Clinton y quiere insistir en
que sus aventuras sexuales no son sólo cuestiones privadas, sino asuntos de interés público. Se puede oír a esas personas recurrir a todo tipo de derechos, como el derecho a tener un presidente con la dignidad que el cargo exige. El problema está en que los defensores de Clinton pueden recurrir a un derecho en conflic to con el anterior: el de las personas expuestas a la mirada públi ca a tener una vida privada libre de indagación pública. Esta es la razón por la que las invocaciones de derechos no llevan en sí mismas a una conclusión decisiva. En la discusión sobre el aborto, podemos apelar, por un lado, al derecho del bebé a vivir y, por otro lado, al derecho de la madre a elegir. En la empresa, tenemos apelaciones a los derechos de los tra bajadores a hacer huelga en oposición con el derecho de los empleadores a contratar a quienes ellos decidan. En inmigra ción, tenemos los derechos de los individuos a vivir donde quieran en conflicto con los derechos de los gobiernos a deci dir quién entra y vive en su territorio. En consecuencia, con la invocación de un derecho no se termina la historia. N o hace más que empezar. Lo que real mente necesitamos es establecer qué derecho es el más fuerte, es decir, si tu derecho a tener un presidente digno que sea ho nesto en su vida privada es más importante que el derecho del presidente a la privacidad de su vida personal.
Los
FUNDAMENTOS D E LOS D ERECH O S
Para responder a estas preguntas necesitamos analizar cuá les son los fundamentos de estos derechos o, en realidad, si son auténticos derechos. A menudo nos referimos a los dere chos como si estuvieran allí, como si pertenecieran a nuestra herencia natural. N o obstante, muchos filósofos han seguido los pasos de Jeremy Bentham, quien dice que hablar así de de rechos naturales es una «gran tontería». Este escepticismo acerca de los derechos es contagioso una vez que empieza a cuestionar la naturaleza y el fundamento de muchos de los derechos que se reclaman. Por ejemplo, ¿existe verdaderamente el derecho a tener uñ presidente con la dignidad apropiada? ¿De dónde podría pro
venir ese derecho? ¿C óm o se abordaría una definición de la magnitud y el tipo de dignidad que este derecho exige? Si em pezamos a conceder derechos de esta suerte, ¿qué otros «dere chos» tendríamos que reconocer? ¿Tenemos derecho a esperar que cualquiera que ocupa un cargo público o está expuesto a la mirada pública se comporte bien en todo momento, inclu so en privado? Seguramente la sugerencia es absurda y degra da el verdadero concepto de derecho. Los llamamientos a mantener los derechos humanos pierden parte de su fuerza si los derechos humanos cubren cuestiones aparentemente tri viales, como las de la dignidad de nuestros dirigentes, y no ex clusivamente los problemas fundamentales de la vida y la li bertad. De la misma manera en que, si se imprime demasiado dinero, el valor de éste disminuye, si se conceden derechos en demasía, el significado moral de un derecho se degrada. De beríamos tener esto en la mente antes de tratar de reivindicar algo como un derecho. Teóricamente, para zanjar cualquier discusión sobre dere chos hemos de tener un procedimiento general para determi nar qué derecho es auténtico o qué derecho es fundamental. Para ello necesitamos una teoría completa de los derechos. Sin embargo, es un error suponer que el progreso en filoso fía aplicada sólo es posible si previamente contamos con una teoría general completa al respecto. En general, podem os aprender mucho simplemente reflexionando claramente acer ca del caso en cuestión. En este caso, lo que está sobre el ta pete es si el público tiene o no derecho a insistir en ciertos pa trones de conducta de las personas que ocupan cargos públi cos, o si estas personas tienen derecho a vivir su vida privada como a cada una le parezca conveniente. Dado que lo normal es conceder el derecho a la privacidad, la carga de la prueba correspondería en este ejemplo a quienes reivmaícarañque en este caso el derecho de Clinton a la pri vacidad queda invalidado. A favor de esto podrían esgrimirse tres argumentos importantes. El primero es que se puede ha cer caso omiso del derecho a la privacidad en aras del servicio al bien público, de orden superior. Este argumento viene a de cir que la conducta de Clinton cae del lado público de la frontera entre lo público y lo privado. El segundo, que el de
recho a la privacidad de una persona puede posponerse al bien de esa persona. El tercero es que una persona pierde el derecho a la privacidad si lo que hace en privado es malo. Analicemos los tres, pero en orden inverso.
L o QUE ESTÁ MAL, ESTÁ MAL Alguien podría sostener que Clinton debía ser procesado tan sólo porque lo que hizo era malo. En un mundo justo, la mala conducta no puede quedar impune. ¿C óm o se responde a un argumento como éste? Si uno no está de acuerdo con el argumento, la mejor manera de pasar a la ofensiva parecería ser la negación de que Clinton come tiera un acto verdaderamente reprobable. Pero esto sería cor tar las ramas del argumento, no socavar sus raíces. Si se pue de mostrar que Clinton no hizo nada malo, no se muestra en realidad que el principio básico del argumento es erróneo, sino simplemente que no se aplica en este caso. Además, en este caso particular, parece evidente que Clinton hizo algo malo. De m odo que el núcleo del problema no es si Clin ton es inocente, sino si esto justifica la censura o el castigo públicos. La manera más eficaz de tratar este argumento es atacar di rectamente el principio subyacente: toda maldad debe ser cas tigada. Quizá resulte sorprendente — pues, así enunciado, pa rece inobjetable— , pero lo cierto es que este principio es dé bil. Equivale — a menos que pensemos que podem os dejar el castigo en manos de Dios o de vigilantes especiales— a la idea de «legalismo moral», esto es, que debería proscribirse todo acto reprobable. Pero ¿queremos de verdad que toda maldad sea ilegal? Imagínese que uno pudiera ser arrestado por decir mentiras, ser infiel a su pareja, hacer infeliz a la gente por un trato desconsiderado, etcétera. Todos los días hacemos mon tones de cosas malas, pero suponer que todas esas cosas de bieran ser ilegales es sin duda conceder demasiado al derecho. Daré por supuesto que pocos sostendrían este tipo extremo de legalismo moral (aunque probablemente quienes estén de acuerdo con que el derecho del Estado debiera incorporar
efectivamente el derecho religioso tal vez opten por esta línea dura). La mayor parte de nosotros aceptaría que el derecho debería aplicarse únicamente a determinados tipos de maldad. Esto desvela algo importante acerca de la relación entre dere cho y moral. Aunque todos queremos leyes morales, lo jurídi co y lo moral no son lo mismo: no son «dominios coextensivos». El derecho debe tener la moral como fundamento, pero no es lo mismo que ella. Para decirlo de otra manera, ningu na ley debe ser inmoral, pero no todo lo moral debe ser im puesto por ley. Sin esta distinción, volvem os al moralismo legal. Esto introduce una complicación en el caso Clinton. Pode mos llegar a diferentes conclusiones acerca de si Clinton hizo mal cuando tuvo una aventura con Lewinsky. En verdad, hay muchas evidencias de que hizo mal. Mintió a su mujer y po siblemente explotó su posición de autoridad sobre una joven becaria. Pero en cuanto empezamos a exigir la dimisión y la destitución por cualquier mala acción, nos desplazamos de un juicio puramente moral a uno legal: estamos diciendo que se trata de una clase de inmoralidad que o bien debe ser cas tigada por ley, o bien la ley debe permitir que los empleado res la castiguen. N o pensamos que la ley deba permitir que una persona sea destituida por cualquier conducta reprobable. Si a uno lo des pidieran de su empleo por mentir al cónyuge juzgaría con ra zón que se trata de un despido injusto, pues ese tipo de mala conducta no tiene relación alguna con la capacidad y la adap tación al trabajo. De m odo que la pregunta a la que tenemos que responder es ésta: ¿cuándo debería la ley castigar, o per mitir a otros castigar, a una persona que incurre en un acto reprobable? La respuesta más plausible es que cuando el acto re probable sea causa de daño importante y atinente. La palabra «importante» es aquí indispensable, pues muchos actos repro bables cotidianos que he mencionado perjudican a la gente, pero no consideramos apropiado buscar que la ley nos prote ja de esos perjuicios. Y también es esencial la atinencia, pues, una vez más, pare ce injusto despedir a alguien porque, digamos, conduce teme rariamente si su trabajo consiste en la restauración de antigüe
dades. Sin embargo, podría ser apropiado en el caso de que fuera un viajante y la habilidad de conducir con seguridad fue ra un prerrequisito para su trabajo. También cabe observar que tener una aventura sexual con un colega más joven no se considera normalmente un delito merecedor de despido. Es una conducta que a menudo desa probamos, pero, desde el punto de vista legal, no hay funda mento para una acción punitiva, a menos que hubiera acoso sexual. En el caso Clinton, esto debe llevarnos a rechazar el argu mento de que la aventura con Lewinsky cayera en el campo de interés legítimo del fiscal del Estado simplemente porque era un acto reprobable. Pues si fiiera de interés público, el acto reprobable debiera producir un daño al mismo tiempo atinente e importante. Por tanto, esto termina en la justifica ción de que Clinton pierde su derecho a la privacidad porque sus acciones dañan a otros, sobre lo cual volveremos breve mente. Pero antes tenemos que analizar si estaría justificado pedir cuentas a Clinton por su propio bien.
Po r
n u e s t r o b ie n
¿Tiene la sociedad derecho a castigar a los individuos por el bien de éstos, aun cuando no hagan daño a nadie? En el caso que estamos estudiando, esto parece una sugerencia para con fundir, puesto que nadie afirma que Clinton debía ser proce sado por su bien. De m odo que, en este caso, el argumento «por tu bien» no ha lugar. En todo caso, la idea de que la ley debiera protegernos de nosotros mismos, o «patemalismo legal», que es com o se la denomina, es de las que sólo gozan de apoyo condicionado. En el Reino Unido hay unos pocos ejemplos de lo que pa rece ser patemalismo legal; dos de ellos son el uso obligato rio de cinturón de seguridad y la prohibición de ciertas dro gas. Pero el apoyo a estas leyes sólo se debe a que los daños que previenen son sin duda muy graves y las restricciones que imponen no son una carga demasiado pesada. Es cierto que en el caso de ciertas drogas, el argumento de que los daños
causados no son tan graves, junto con las restricciones que limitan indebidamente las opciones de m odo de vida, han hecho que las leyes prohibitivas sean muy controvertidas y ampliamente ignoradas. Además, en estos casos, las leyes no sólo se justifican por el paternalismo legal. El uso de drogas está limitado en parte porque se supone que los usuarios y los traficantes de droga perjudican a los demás. Una conse cuencia de que no se use cinturón de seguridad es que cuan do los vehículos chocan, los servicios de emergencia tienen más probabilidades de colapsarse y los pasajeros de los asientos traseros pueden matar a los que van en el asiento de adelante. El paternalismo legal, por tanto, no presta mucha utilidad a quienes desean justificar los llamamientos a la dimisión de figuras públicas, a su destitución o a la presentación de excu sas por supuestos actos reprobables en su vida privada. Esto nos lleva a la última justificación posible de estas exigencias: los daños que estas acciones producen en la sociedad.
El
d añ o a o tro s
Aunque es mucho lo que se puede hacer con los instru mentos del pensamiento filosófico sin consultar las grandes obras de la literatura filosófica, a veces podem os comprender mucho más si escuchamos lo que han dicho los grandes filó sofos. En este caso podemos obtener una gran ayuda del exa men del «principio de daño» de John Stuart Mili: La única finalidad con que es justo ejercer el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es impedir el daño a otros. Su propio bien, físico o moral, no es motivación suficiente.
El principio de daño elimina el paternalismo legal, al que ya nos hemos referido. Pero proporciona una justificación para impedir acciones que dañen a otros. La pregunta es ésa: cuando Clinton tiene relación sexual oral con una becaria, cuan do un político no declara préstamos que le han hecho sus co
legas o cuando los cantantes pop fuman marihuana, ¿están haciendo daño a otros? Mili nos ayuda a responder a esta pregunta mediante la distinción entre daño y ofensa. Mili pensaba que no tiene justificación evitar que alguien haga algo o castigarlo por ha ber hecho algo que simplemente nos ofende. La razón de esto es obvia: demasiada gente se ofende por cosas muy dife rentes para que esto resulte práctico. Tal vez haya quien se ofenda por enterarse de que otros practican sexo anal; algu nos por el hecho de que otros coman carne; algunos porque otros recen a Jesús y no a Alá, o viceversa. N o podem os in cluir esta ofensa en nuestro concepto de daño. Podríamos querer limitar lo que las personas pueden hacer en público debido a la ofensa que eso provoca, pero puesto que todos los casos que estamos considerando son conductas privadas, esto no nos ayuda. De m odo que la pregunta a la que necesitamos responder es ésta: ¿perjudicaron las acciones de Clinton a otras personas lo suficiente como para justificar que se le pidieran cuentas públicas de ello? Clinton perjudicó a su familia con sus accio nes, pero este tipo de daño emocional con aquellos con quienes tenemos relaciones íntimas no es asunto de moral pública o de derecho. (Recuérdese que lo único que nos interesa aquí es si el asunto revestía legítimo interés público. Dejamos de lado la cuestión de si Clinton mintió bajo juramento.) Com o he mos visto, no todo acto reprobable debiera castigarse por ley ni debiera ésta permitir su castigo. Así las cosas, no parece que el episodio Clinton-Lewinsky haya provocado ningún daño que sacara la cuestión del ámbito privado y justificara el inte rés publico en ella.
De
r e g r e s o a l o s d e r e c h o s y l a lib e r t a d
Nuestra exposición ha tratado de proporcionar respuestas a cuestiones fundamentales acerca de los derechos y las liberta des. El problema está en saber si las personas que tienen una vida pública conservan el derecho a continuar con su vida pri vada sin que lo que hagan en ella influya en las decisiones re
lativas a su idoneidad para el desempeño de su cargo público. Nada de lo que hemos considerado hasta ahora muestra que ese derecho deba serles retirado. Nadie tiene derecho a despo jam os del empleo o del cargo público que ocupamos sólo porque hemos hecho algo malo en nuestra vida privada. Ni pueden hacerlo tan sólo porque lo que hagamos no sea lo mejor para nosotros mismos. Y en las relaciones sexuales, es posible que se ofenda a otros no involucrados en las relacio nes, pero el castigo sólo estaría justificado si se infiriera un daño real. N o se nos puede privar de nuestro derecho a hacer lo que nos parezca sólo porque lo que hacemos ofenda a al gunas personas. Sin embargo, en filosofía es preciso tener mucho cuidado antes de extraer conclusiones generales de argumentos especí ficos. La evidencia que hemos considerado hasta ahora puede servir para sostener los derechos de las figuras públicas a no ver afectados sus empleos públicos por su conducta priva da, pero tal vez otros argumentos y otras evidencias suminis traran apoyo suficiente para una conclusión diferente. Si una conclusión no cuenta con el apoyo de un argumento, lo único que se puede decir es que dicho argumento falta, no que la concusión es necesariamente errónea. N os da un moti vo para no proponer la conclusión, pero no para decidir defi nitivamente que es errónea. En este caso, no se ha propuesto ningún argumento «irrebatible» que muestre que la vida pri vada de las celebridades y los políticos no afecta su idoneidad para la vida pública. Simplemente no hemos descubierto nin guna razón que muestre que, en general, debiera afectarla.
¿Le i n t e r e s a
a l a é t i c a l a v i d a p r iv a d a ?
Quizá se tenga la sensación de que en la exposición que he mos desarrollado hasta aquí falte algo. Saber lo que sabemos acerca de la manera en que se comporta Clinton modifica lo que muchos de nosotros pensamos acerca de su idoneidad para el cargo. La manera en que Clinton actúa en su vida sexual parecería ilustramos acerca de cómo hemos de con templar su papel público. Sin embargo, los argumentos que
hemos visto hasta ahora parecen indicar que sería erróneo que hiciéramos esa conexión. Quizá llegáramos a otra conclusión si abordáramos los pro blemas desde otro punto de vista. Por lo que hemos visto has ta aquí, parecería que, en ética, nuestra vida privada carece por completo de importancia. Unicamente cuando hacemos daño a otros se plantean problemas éticos, por no hablar de la posibilidad de interferencia legal a que eso pueda dar lugar. ¿Es correcto? Para responder a esto tenemos que regresar a mis observa ciones anteriores acerca de la ética. La ética versa sobre qué conducta es apropiada y no sólo sobre lo correcto o lo inco rrecto en el mero sentido de la admonición moral. Lo que a los antiguos griegos les interesaba cuando hablaban de ética era cómo llevar una vida buena, y por vida buena entendían una vida buena para mí, no una vida que no quebrantara de terminadas reglas. La mayor parte de ellos estaba de acuerdo en que llevar una vida buena implicaba comportarse moral mente en un sentido que nosotros reconoceríamos: no explo tar a los demás, mantener la palabra empeñada, etcétera. Pero cuando advertimos que Aristóteles también hablaba en su obra maestra, la Etica a Nicómaco, de la cantidad de amigos que había que tener, nos hacemos una idea de la manera tan diferente que tenían de tratar el tema. De esta suerte, si ampliamos así la ética y consideramos cuál es la manera correcta de vivir para mí, ¿se altera nuestra manera de considerar la vida privada? Pienso que debería al terarse, puesto que cuando juzgamos nuestra vida tendemos a observar más detallada y precisamente las cosas que concier nen a nuestra vida privada: nuestras relaciones, estilo de vida, salud personal y felicidad. Es evidente que, si entendemos por ética la manera de llevar una vida mejor, nuestra vida pri vada es tema de la ética. Esta manera de pensar la ética requiere un tipo de reorien tación mental. Veamos primero cuál es ahora nuestra manera normal de considerar lo correcto o lo incorrecto de determi nadas acciones. Si reflexionamos sobre la moralidad de nuestras acciones, tendemos a realizar cálculos de beneficios y perjuicios, y en la medida en que los beneficios pesen más que los per
juicios, nos sentimos moralmente justificados. Esta manera de pensar obedece a la tradición consecuencialista y deriva en particular del utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mili. Su «principio de máxima felicidad» afirmaba que las ac ciones moralmente buenas son las que incrementan la felici dad y disminuyen el dolor para el mayor número posible de individuos; las moralmente malas son las que disminuyen la felicidad e incrementan el dolor. ¿Qué pasaría si Bill Clinton se hubiera enamorado de su becaria y aplicara estos principios? Supongamos lo que resul tó no ser cierto: que esperara mantener esta aventura en secre to. Debía realizar una opción «moral»: ¿tener o no «relaciones sexuales» con esta joven a la que encontraba sexualmente atractiva y que deseaba tener relaciones sexuales con él? ¿C óm o opera el cálculo moral en este caso? Pues bien, te nemos del lado positivo el intenso placer del sexo, y del lado negativo la pequeña probabilidad de que la becaria sea una psicótica y los riesgos por lo general controlables de enferme dades sexuales contagiosas y/o embarazo. En otras palabras, Clinton pudo haber sopesado ciertos beneficios seguros de un lado, en oposición a escasas probabilidades de perjuicios por otro lado, sin daño evidente para ninguna otra persona. Si pensó las cosas según estos criterios, no debía sorprender que tuviera relaciones sexuales. De haber razonado de esta manera, Clinton habría descui dado otras consideraciones que hubieran alterado un poco su visión de las cosas. Esto se debe a que la base de dicha toma de decisión es muy limitada, puesto que sólo consta de los be neficios y los perjuicios directos e inmediatos de sus acciones. Pero si nos interesamos en llevar una vida buena, no hemos de limitar nuestra preocupación a tales resultados inmediatos, sino que deberíamos pensar también en una escena de m a yores dimensiones. Esto es lo que haría cualquier utilitarista refinado. Una parte importante de esta escena de mayores dimensio nes, que Aristóteles reconoció hace más de dos milenios, es el carácter. Aristóteles pensaba que nos hacemos buenas o ma las personas (recuérdese que no se trata de sentidos estricta mente morales de las palabras) a través de los hábitos y aspec
tos del carácter que cultivamos. Para tomar un ejemplo no particularmente aristotélico: si queremos estar en condiciones de gozar de relaciones confiadas y abiertas, hemos de cultivar un carácter confiado y abierto (que no es lo mismo que ser in genuo o inocente). Si nos comportamos sistemáticamente de manera tal que desaliente estos rasgos de carácter, corremos el riesgo de no ser capaces de disfrutar de las relaciones confia das y abiertas que buscamos. Las personas son diferentes y, por tanto, es muy difícil generalizar. Pero no cabe duda de que, al menos para los casos de ciertas personas que eligen de manera regular aprovechar toda oportunidad de goce sexual que se les presente, es posible la afirmación general de que con ello cultivan aspectos de su carácter que raramente las lle varán a producir relaciones confiadas y abiertas. Esos aspectos del carácter son: trato a las personas com o meros objetos sexuales; ocultamiento de los sentimientos para evitar que una relación casual se complique; desarrollo de la tendencia a ac tuar de manera oportunista antes que con coherencia; incapa cidad final para tratar a los compañeros o compañeras sexua les como amigos o amigas íntimos; evaluación de la autoesti ma en función de las personas a las que se puede atraer. Ninguna de estas cosas es resultado inevitable de la práctica sexual casual en forma habitual, pero todas son consecuen cias posibles de ella, y se podría decir que no raras. Mi argumento principal no es que las consecuencias espe cíficas cuya aparición sugiero se den realmente, sino el más general según el cual la manera de comportamos contribuye a que seamos la clase de personas que terminamos por ser y que, lo cual es muy importante, es ésta una consecuencia que pasa inadvertida cuando nos limitamos a confeccionar la lista de los pros y los contras de las acciones individuales. Por tan to, creo que cuando pensamos en la ética de la manera en que llevamos nuestra vida, encontramos mucho más de lo que a menudo parece. Muy raramente hacemos daño directamente a otros y tendemos a concebir la moral según los perjuicios y beneficios a los otros. Pero la ética es más general. La ética se refiere tanto a los efectos de nuestras acciones sobre las perso nas en que terminamos por convertimos com o a los efectos más indirectos de lo que hacemos a los demás. Aunque es
más fácil ignorar que aceptar estas cosas, si queremos obtener el máximo de la vida y vivir de una manera para nosotros res petable, hemos de tenerlas en cuenta.
C arácter
y v id a p ú b l ic a
En algunos aspectos, el reconocimiento de la importancia ética del carácter no cambia nada las cosas. Los argumentos que hemos expuesto hasta ahora han apuntalado la conclu sión de que la búsqueda de reparación por actos reprobables de personas que ocupan cargos públicos sólo se justifica en el caso de que tales acciones perjudiquen a otros. El hecho de que nuestra manera de actuar refleje nuestra estructura de ca rácter, y que por tanto no deba considerarse en forma aislada, tampoco cambia nada las cosas. Sin embargo, tal vez justifi que el interés público por conocer tales defectos de carácter. Recuérdese que apenas comenzar distinguí entre dos proble mas. En primer lugar, el problema de la privacidad: ¿poseen las personas que tienen una vida pública el derecho a mante ner la privacidad en sus asuntos privados o tiene el público derecho a conocerlos? En segundo lugar, el problema de la rendición de cuentas: ¿posee la gente que tiene una vida pú blica el derecho de comportarse como se le antoje en su vida privada sin que eso afecte su derecho a mantener el cargo o a no perder el empleo? En lo que concierne al segundo problema, podría parecer que nada de lo que he dicho acerca del carácter cambia en ab soluto las cosas. N o podem os exigir que se despida a alguien, o que tenga que dimitir debido a su «mal carácter». Para em pezar, ¿quién decide qué indica un mal carácter? Podría ser cierto que la deshonestidad de una persona en su vida amoro sa refleje una deshonestidad más amplia de carácter en gene ral, pero no podem os dar por supuesto que éste sea el caso ni erigimos en las personas más competentes para juzgar. En una sociedad libre, la gente es castigada, y sólo debe serlo, por mala conducta que sea causa de daño importante a otros. En el momento en que comenzamos a castigarla por su carácter comenzamos a actuar como «policía del pensamiento», con
todas las orwellianas connotaciones negativas que esta expre sión implica. Sin embargo, para determinados cargos públicos, el carác ter puede ser decisivo. Por ejemplo, si se descubre que un sacerdote es deshonesto, esta circunstancia influye sin duda en todo juicio que se haga acerca de su idoneidad para tal fun ción. En la misma posición se encuentran los jueces. Una vez dicho esto, no estoy convencido de que la con ducta sexual de Clinton lo hiciera menos idóneo para el cargo. En verdad, se podría argumentar que sería deseable que los políticos tuvieran dos caras. Es im posible ser eficaz en política sin un mínimo de malicia. Las virtudes del ca rácter que más admiramos en la gente ordinaria pueden ser desgraciados inconvenientes en política, cosa que el filóso fo Bernard Williams examinó con más detalle en su libro M oral Luck. ¿Y en lo que concierne al primer problema, el de la priva cidad? Si la manera en que nos comportamos refleja y mol dea nuestro carácter y es erróneo pensar la moral com o algo exclusivamente relativo a los daños de acciones específicas, ¿no es de interés público conocer las acciones reprobables de las personas que están en la vida pública? En relación con el caso de Bill Clinton se ha empleado mu chas veces el argumento de que el carácter es importante para la ética, aunque más a menudo no sólo para tratar de justifi car el interés público, sino también el procesamiento al presi dente. En lo que concierne a esto último, creo que la justifi cación fracasó pues, como he sostenido, de este tipo de defec to de carácter no se desprendía con evidencia que Clinton no fuera idóneo para el cargo de presidente. Pero en el caso de la justificación del interés público el argumento tenía más peso. Elegimos personas para que ocupen un cargo determinado porque creemos que están a la altura de la tarea y no es desca bellado suponer que nuestro juicio acerca de su carácter es importante a la hora de decidir si lo están o no. Saber que un político tiene dos caras en su vida privada podría ser pertinen te a la hora de juzgar su carácter como un todo, y como tene mos derecho a valemos del carácter como parte de los crite rios de elección de los políticos, se puede decir que tenemos
derecho a acceder a la información que arroje luz sobre su ca rácter. Sin embargo, personalmente sigo sin estar convencido de que ésta sea una razón suficiente para justificar el interés público en el caso de Clinton. La infidelidad sexual es un ras go demasiado común del comportamiento humano como para revelar nada acerca de la idoneidad de una persona para un cargo público. Ha habido demasiados líderes competentes que han tenido malos comportamientos en su vida amorosa como para dar crédito a la afirmación de que ser un donjuán es incompatible con ser un buen presidente.
Pr in c ip io s
generales
Los medios tienen gran interés en la vida privada de perso najes famosos y a menudo reúnen información sobre sus de bilidades y piden su destitución o los instan a dimitir o a ex cusarse públicamente de ellas. En este sentido, son los guar dianes morales autodesignados de la sociedad. Pero ¿se justifica que lo hagan? Mi opinión personal es que en la mayoría de los casos no se justifica. Allí donde los involucrados son políticos, a me nos que produzcan grave perjuicio a otros, a lo sumo tene mos derecho a interesamos y conocer aspectos de su vida pri vada con posibilidad de iluminar significativamente los ras gos de carácter atinentes al desempeño del cargo público. Pero esto no significa que tengamos derecho a enterarnos de todos sus pecadillos. Y particularmente ajeno al interés del electorado es con quién duermen los políticos. La conducta de Bill Clinton puede haber sido éticamente dudosa por di versas razones. Bien puede haber perjudicado a personas de su entorno íntimo y su conducta pudo haber contribuido a hacer de él un personaje peor del que hubiera sido en caso contrario. Pero nada de esto es razón para que el público pida el procesamiento o la destitución del presidente. El caso Clin ton despertó un interés mayor del público sólo debido a los problemas de ocultamiento bajo juramento y obstrucción a la justicia, ellos sí directamente atinentes a su idoneidad para el desempeño del cargo. Pero esos delitos punibles nunca se hu
bieran producido de no haberse convertido antes su vida pri vada en una cuestión de interés público. ¿Qué relación tienen estos principios con las otras historias que he mencionado al comienzo del capítulo? Veamos prime ro el caso de las celebridades. Las cosas se complican por la implicación de drogas ilegales. Si alguien es cogido y acusado o amonestado, estamos ante una cuestión de alcance público y, por tanto, ha perdido su derecho a la privacidad. Pero lo más frecuente es que estas exhibiciones de la conducta de las celebridades no se centren en actos ilegales, sino en histo rias de «donjuanismo» y borracheras. Pero en estas circunstan cias carece de justificación exigir excusas públicas o pedir a las casas discográficas que rescindan contratos cuando no ha ha bido grave perjuicio para otros. Y puesto que el carácter de las estrellas del pop no es pertinente a su capacidad para ejecutar buena música, el público no tiene ni siquiera derecho a cono cer esa conducta. Si consideramos ahora el caso desde la perspectiva del pro blema del carácter, nada cambia. Un carácter recto no es en absoluto un prerrequisito para ser una estrella del pop. La in tegridad moral de un ejecutante no tiene nada que ver con su producción artística. Otra cosa sería que sus grabaciones fue ran inmorales (signifique esto lo que signifique). Pero cómo se comporten en su vida privada es una cuestión diferente y sin legítimo interés para nadie más que para ellos mismos. Puede alguien argumentar que, como sus admiradores son en general muy jóvenes, esas estrellas tienen que «dar ejem plo». Esto podría ser cierto, pero sin duda sólo en lo tocante a su conducta pública. Las estrellas del pop dan mal ejemplo si cometen actos impropios mientras están actuando o en una comparecencia pública, pero no si lo hacen en su vida priva da. La prensa no puede usar este argumento para justificar el traslado de la conducta inapropiada al dominio público, pues si hubieran dejado las cosas donde estaban, el mal ejemplo habría sido imposible. En el caso Mandelson se justifican mucho mejor tanto los intereses del público como los llamamientos a la dimisión, pues es inherente a las reglas del juego que un político electo declare sus intereses financieros. Es importante porque nece
sitamos saber que los políticos no están endeudados y pue dan por ello quedar cautivos de las presiones de sus acreedo res. Lo que se da aquí es un problema de confianza. Necesita mos saber que nuestros políticos son honestos y abiertos en sus tratos políticos, que no actúan para favorecer a sus ami gos. Otra cosa es que sean honestos y abiertos en su vida amo rosa. Se puede sostener que el préstamo secreto de Mandelson socava esta confianza en él como individuo y también en los políticos como grupo. Su ocultamiento tenía que ver con sus obligaciones financieras y su deuda con una persona de actuación política, quien podía por tanto ejercer su influen cia. N o se trata de una mera cuestión de ofensa, sino de grave daño a los valores de confianza y de transparencia de los que depende la política. De los tres casos en consideración, éste es el único en que resulta claro el daño a los otros que justifica el llamamiento público a acciones rectificadoras.
C
o n c l u s ió n
Ya he enunciado mis conclusiones personales. Pero mi preocupación principal no es conquistar conversos a mi pun to de vista, sino sacar a la luz algunos de los problemas filosó ficos que se ocultan tras noticias como éstas. Varios ya han quedado claros a lo largo de la exposición. Tal vez el más ge neral sea hasta qué punto se justifica que pongamos límites a la conducta privada de las personas, ya haciendo pública esa conducta, ya castigándolas por ella. ¿Creemos que la respues ta a esta pregunta es la moralidad legal, esto es, la ilegalización de todo lo que consideramos moralmente malo? ¿O pensa mos que únicamente tenemos derecho a intervenir cuando hay daño a otros? Si esto es así, ¿qué gravedad ha de tener el daño, dado que tiene que ser más que mera ofensa? La exposición también ha planteado problemas relativos a dos enfoque distintos de la ética. Uno se centra en las conse cuencias de las acciones individuales; el otro, en el nexo que existe entre las acciones individuales y el carácter. Si creemos que el carácter es importante desde el punto de vista ético, se justificaría un interés en ciertos aspectos de la vida privada de
los funcionarios públicos, como los políticos. Pero tal vez lo más importante es que eso da forma a la manera general de concebir la ética y de pensamos a nosotros mismos. Sugiere que considerar la ética como mera moralidad de las acciones, como la manera en que ésas afectan a otros, es pobre y restric tivo. Por último, nos permite considerar la ética de m odo más amplio, más rico y más atinente de lo que a veces parece. Pensar de esta manera nos ofrece una vía de retomo a la éti ca. Para mucha gente es difícil reflexionar sobre ética sin las certezas morales de los mandamientos religiosos. Lo que ha mostrado nuestra exposición es que hay un gran campo para la reflexión ética con prescindencia de cualquier sistema de creencias religiosas basado en mandamientos. Incluso si Dios ha muerto, la ética sigue viva.
La política no es simplemente un tema más en las noticias. En gran medida es ella misma noticia. La política domina los noticiarios y los periódicos como ninguna otra cosa. Sólo en momentos de tragedia y de guerra (que, como ha dicho Cari von Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios) queda la política notoriamente marginada en las no ticias, pero ni siquiera entonces desaparece del todo. Por esta razón prefiero no destacar un ejemplo de noticia política para convertirla en el centro de la exposición de este capítulo. Lo interesante de la política en las noticias, y de nuestra manera de pensar en ella, es su gran expansión y su es casa densidad. Para ser capaces de dar más sentido a noticias específicas tenemos que considerar nuestras reacciones gene rales y nuestra manera de pensar la política. Hemos de abs traemos de nuestra absorción por la noticia política del día y comprender el cuadro más general. Para ello me ocuparé de las críticas recurrentes que se hicie ron al gobierno del nuevo laborismo británico en su primer período de 1997-2001. Desde su nombre mismo a sus políti cas concretas, el nuevo laborismo sufrió la fuerte influencia de los nuevos demócratas de Estados Unidos, de m odo que gran parte de lo que aquí se dice encontrará ecos en la recien te historia política norteamericana. Al igual que los demócra tas, los laboristas han estado más tiempo fuera del poder que en el poder. Al igual que Estados Unidos, en los años ochen ta Gran Bretaña había reelegido a un líder neoliberal de dere chas, mientras que la izquierda parecía haber perdido contac to con el estado de ánimo de la nación. Tanto los laboristas
como los demócratas se sorprendieron preguntándose si vol verían alguna vez al poder. Para ambos partidos, la solución fue una reinvención radi cal y un intento de deshacerse de su imagen anticuada de «re caudar y gastar» y de «gobierno grande», para tratar de am pliar su atractivo, más allá de la cada vez menos numerosa cla se obrera tradicional, a los Estados Unidos y la Gran Bretaña de clase media. En ambos casos, estos cambios tuvieron éxi to. Bill Clinton fue elegido presidente dos veces — era la pri mera vez desde los años sesenta que los demócratas se mante nían en la Casa Blanca dos períodos consecutivos— , mien tras que los laboristas ganaron arrolladoramente dos elecciones seguidas y consiguieron completar por primera vez en la his toria dos períodos consecutivos de gobierno. Pero a pesar de su éxito, el nuevo laborismo ha sido objeto de burla y de crítica. Muchos de los seguidores de los «viejos laboristas» han dicho que el nuevo laborismo no es en reali dad laborismo. Afirman que el laborismo ha abandonado la aspiración socialista a una sociedad igualitaria para convertir se en una maquinaria electoral puramente pragmática, des provista de valores. Tanto desde la derecha como desde su ala más liberal, el nuevo laborismo ha sido acusado de excesivo paternalismo e intervencionismo en sus exigencias a los ciu dadanos de que cumplan con sus responsabilidades a fin de estar en condiciones de reclamar sus derechos. Estas críticas impregnan la cobertura política de los pe riódicos, cuando no de la televisión. Los periódicos británi cos son extremadamente partidistas. Aunque casi todos ellos terminaron apoyando al nuevo laborismo cuando lle gó el m om ento de las elecciones, en los largos años inter m edios el partido recibió muchas críticas com o las que aca bo de esbozar. Gran parte de ellas provenían de periódicos que tradicionalmente habían dado su apoyo al laborismo, com o el Guardian. Para juzgar si estas críticas son justas te nemos que conocer, por supuesto, los detalles de las políti cas particulares. Pero también necesitamos aprehender fir memente los términos del debate, com o igualdad, libertad y derechos. Este trabajo filosófico es el que nos propone mos abordar en este capítulo.
Antes de comenzar, vale la pena decir unas palabras sobre la relación general entre filosofía política y política. El primer ministro británico, Tony Blair, fue ampliamente ridiculizado en febrero de 2002 por no ser capaz de proporcionar «una breve caracterización de la filosofía política que abraza y que subyace a sus políticas concretas» cuando un parlamentario de su propio partido (que era también ex profesor universita rio de filosofía) le pidió que lo hiciera. Pero tal vez la burla fue injusta, pues la conexión entre política y filosofía política no es tan vigorosa ni directa como se podría esperar. El filósofo político británico Jonathan Wolff, por ejemplo, ha dicho: «Los filósofos políticos, pienso, no deberían tratar de producir política. N o saben cómo hacerlo.» La razón de Wolff para de cir tal cosa es que la filosofía política versa sobre cuestiones ge nerales de principio y de teoría, no sobre su aplicación. Un fi lósofo puede ser capaz de decir qué principios debiera seguir una programa político, pero ser incapaz de decir cuáles son las mejores políticas reales para llevar esos principios a la práctica. En términos más amplios, la filosofía política sólo es una parte de la política. La política no consiste sólo en te ner una filosofía clara, sino también en conocer los hechos, entender cómo funciona la economía, ser capaz de responder a la demanda de los votantes, la diplomacia, la administra ción de las crisis, el pragmatismo, el compromiso y el conflic to. En resumen, un político no es ni puede ser una persona a la que le basta con la fidelidad a ciertos principios de filosofía política. Tiene que «ensuciarse las manos», porque la política en el mundo real no se refiere únicamente a filosofía y a prin cipios. Quien se dedique a la política y piense de otra mane ra está destinado a una corta carrera, no porque la política sea tan corrupta que esas personas no puedan sobrevivir en ella, sino porque la política no es una empresa teórica, sino práctica. Análogas consideraciones se aplican cuando uno piensa en sí mismo como votante o agente político. A pesar de que me parece que una cierta influencia de las consideraciones filosó
ficas en nuestra interpretación y comprensión de la política puede ser de extraordinaria utilidad, la filosofía por sí misma no nos indica cómo actuar. Tal vez el ejemplo más asombro so sea aquí el pensar si vale la pena votar. Muchas teóricos de la decisión dirían que no, que el voto de un individuo es in significante, excepto en las elecciones más marginales. Si uno quiere que gane un determinado partido, es mejor convencer a muchos otros de que voten por ese partido que votar uno mismo. Además, en función del sistema electoral, puede ser incluso que votar por el partido al que uno apoya resulte completamente inútil. Este es un problema particular en el Reino Unido, donde la votación se realiza en distritos de aproximadamente 68.000 habitantes y el candidato con más votos es el que gana. De esta manera, muchos de estos distri tos tienen «escaños seguros» que gana regularmente el mismo partido por una mayoría irreducible. Incluso cuando el esca ño no es seguro, lo que ocurre normalmente es que sólo dos candidatos tienen una probabilidad real de ganar. En esos ejemplos, es de suponer que los detalles prácticos del sistema de votación y los hechos relativos a la popularidad de los can didatos son factores mucho más importantes que las conside raciones filosóficas en la elección del voto. En consecuencia, como ocurre con muchas otras cosas, es importante reconocer que sobre política hay mucho más que decir que lo que puede decir un filósofo. Com o sostengo una y otra vez en este libro, la filosofía puede contribuir a ilumi nar nuestra comprensión de los asuntos cotidianos, pero no puede hacerlo sola.
V is ió n
bo r r o sa
Existe una imagen del filósofo como una suerte de bombe ro intelectual al que se puede acudir para dirimir violentas pe leas debidas a la oscuridad del pensamiento o a lo resbaladi zo de la argumentación. A pesar de que sería arrogante supo ner que esta brigada intelectual de bomberos esté formada exclusivamente por filósofos, hay cierta verdad en la idea de que a menudo una buena dosis de filosofía puede prestar su
contribución cuando las ideas terminen por formar una ma raña inextricable. En política, nuestra visión intelectual puede ser borrosa porque con frecuencia nuestras creencias y nuestras lealtades comprenden vigorosos elementos emotivos. Desde Platón, son muchos los filósofos que trataron de distinguir tajante mente entre razón y emoción, división que cada vez es más cuestionada. N o obstante, todo el mundo puede estar de acuerdo en que el pensamiento claro es mucho más difícil cuando nos gobiernan las pasiones, y que la política es capaz de despertar grandes pasiones. Piénsese simplemente, por ejemplo, en cómo una gran cantidad de personas considera a aquellos cuyas lealtades políticas difieren de las suyas. A me nudo piensan que se trata de personas defectuosas en algún sentido y que nunca podrían votar por ellas, incluso cuando, a largo plazo, cambiaran de hecho sus adhesiones. N o debieran desestimarse estos lazos emocionales. Conoz co una persona muy inteligente que (aunque de mediana edad apenas) había pertenecido toda la vida al Partido Labo rista, pero que en las últimas elecciones pensó que los demó cratas liberales tenían un conjunto de programas significativa mente mejor. ¿Votó en consecuencia al Partido Demócrata Li beral? No. La lealtad partidaria lo llevó a hacer campaña a favor del nuevo laborismo y a votarlo. Entiendo por qué lo hizo, pero no puedo de ninguna manera entender que se con sideren algo bueno esas lealtades. La adhesión emocional también puede operar de otra ma nera. Mucha gente se adhiere a una ideología particular, como la del viejo laborismo. Aunque esa ideología fue cuestionada y rechazada por el partido en su conjunto, muchos afiliados o simpatizantes continuaron sosteniéndola. N o hay nada malo en ello mientras el apoyo a la vieja ideología se deba a razo nes todavía válidas para pensar que es correcta. Pero en dema siados casos parece que la adhesión de la gente al viejo labo rismo es puramente emocional. N o se mantienen las antiguas certezas porque sean verdaderas, sino porque eso tranquiliza. Esto no equivale a decir que la emoción no tenga sitio en política. Lejos de ello. Si uno está convencido de que el país está mal gobernado y que en consecuencia su pueblo sufre, la
reacción emocional no sólo es aceptable, sino incluso — pen saría yo— deseable. Sin embargo, si nunca podem os dejar los sentimientos a un lado, persistiremos simplemente en nues tras convicciones aun cuando los hechos hayan cambiado o nuestro razonamiento sea más elaborado. Más importante aún es dejar de lado el odio a individuos o a grupos. En el Reino Unido, por ejemplo, es notable el extre mo de corrosividad a que pueden llegar las opiniones sobre miembros de otros partidos. Muchos izquierdistas consideran repugnantes, codiciosos e hipócritas a todos los conservadores, sin excepción. Hay derechistas que ven en los socialistas a per dedores, hipócritas e idealistas ingenuos. Esta es una de las ra ras ocasiones en que tenemos algo que aprender de los políti cos, que a menudo dan muchas más pruebas de respeto y amis tad que los electores para con sus adversarios políticos. Un ex miembro del Parlamento me contó que sólo había hecho ver daderas amistades con personas de otros partidos. Nuestro pro blema es que, si identificamos demasiado estrechamente las ideas políticas con personas a las que juzgamos repugnantes o estúpidas, resulta prácticamente imposible adoptar una posi ción moderada respecto de las ideas políticas propiamente di chas. «Tiene que ser malo o erróneo porque X cree en eso» es un absurdo lógico: Hider era vegetarianismo, pero quien pien se que esto muestra que el vegetarianismo es malo aplica de manera indolente el principio erróneo de culpa por asociación. N o es malo todo aquello en lo que creen nuestros adversarios, de modo que, aunque saber quién apoya una política o un par tido en particular puede ser revelador, esta consideración no nos dirá por sí sola si esa política o ese partido son correctos o no. Junto con la pasión, el otro gran enemigo del pensamiento racional en política es el hábito. En los casos más extremos, lo encontramos allí donde la gente apoya a un partido político en particular sencillamente porque es lo que ha hecho siempre. Es evidente que quien otorgue algún valor al pensamiento no ne cesitará que se le persuada de que ésta no es una buena base para la lealtad política. En una posición ligeramente menos ex trema se halla la gente que apoya siempre al mismo partido, pero que cuando se les pregunta por qué lo hacen responden con razones que parecen haber adoptado muchos años y no
haber vuelto a examinar desde entonces. Por ejemplo, antes de las elecciones generales de 1997 en el Reino Unido, muchas en cuestas de opinión midieron las opiniones de los electores acer ca de los dos principales partidos políticos, los conservadores, de derechas, y los laboristas, de izquierdas. Muchas personas, a menudo la mayoría, estaban de acuerdo con juicios tales como «con los laboristas siempre hay mucha inflación», «los conser vadores recortan el gasto en la Seguridad Social» y «los laboris tas están contra la privatización». Todos estos juicios son fácticamente inexactos. En cuanto al último, en las elecciones gene rales siguientes muchos criticaban al gobierno laborista por su obsesión por privatizar. En estos ejemplos se podría decir que lo que falta, más que filosofía, son hechos. Esto es en parte cier to. Pero también es cierto que la filosofía es una actividad que estimula el examen y el cuestionamiento racionales. La gente que tiene creencias incorrectas sobre política puede cometer errores de hecho, no filosóficos; pero el no someter esas creen cias a examen es un fallo filosófico, no fáctico. Todas estas razones juntas muestran por qué es en gran par te estéril el debate acerca de si el nuevo laborismo es verdade ro laborismo. Hemos de trascender la adhesión o la antipatía racionales que podamos experimentar respecto de los parti dos políticos y examinarlos tal como son en el presente. He mos de aseguramos de que nuestro apoyo o nuestra desapro bación no tenga como fiindamento el hábito, sino los mere cimientos de los partidos. Para ello tenemos que examinar si el nuevo laborismo o los nuevos demócratas satisfacen las ne cesidades de hoy, no si se parecen al laborismo o a los demó cratas de ayer.
El
pa pel d e l o s p r in c ip io s
Una crítica del nuevo laborismo lo acusa de haber traicio nado sus principios. La acusación es grave porque a menudo, aunque no necesariamente siempre, nuestro pensamiento acerca de política está guiado por nuestra adhesión a ciertos principios o valores básicos. La mayoría de los simpatizantes del laborismo en el Reino Unido, como de los demócratas en
Estados Unidos, tienen entre esos principios un compromiso con una sociedad más igualitaria y una preocupación particu lar por anteponer los intereses de los más pobres y débiles a los de los más ricos. Las críticas sostienen que, por ejemplo, con el compromiso de no aumentar las tasas más altas de im puesto a la renta, que se adoptó durante la primera legislatura laborista, se traicionó estos principios. Aunque los principios no son suficientes por sí mismos para un programa político pleno y efectivo, se puede decir que son indispensables. Pero con frecuencia está lejos de ser evidente qué es lo que se desprende de la adhesión a tales principios. El hecho de que sostengamos un principio parti cular no nos dice qué deberíamos hacer para honrarlo, ni si hay que anteponerle otros principios. Por ejemplo, podemos preguntar si pensamos que los principios en que creemos de ben sostenerse a toda costa. En ciertos casos, puede que lle guemos a pensar que sí. Un pacifista convencido, por ejem plo, cree que nunca deberíamos ir a la guerra, en ninguna cir cunstancia, aun cuando nuestra consecuente aniquilación sea segura. Pero estos principios inflexibles son raros, porque la mayoría de nosotros puede reconocer que hay por lo menos algunas circunstancias en las que es menester comprometer ciertos principios con el fin de salvaguardar otros. Por ejem plo, la mayoría de los sostenedores del laborismo tradicional cree en una mayor igualdad de la renta, pero no desearían que esto se consiguiera al precio de una calidad de vida inferior para todos. Una cierta desigualdad sería el precio justo a pa gar por una sociedad en la que no hubiera pobreza absoluta y la pobreza relativa fuera pequeña. El filósofo político John Rawls ha formalizado esto en su principio de diferencia, que afirma que la desigualdad sólo es aceptable en la medida en que los más desfavorecidos de la sociedad estén en mejores condiciones con esta desigualdad que sin ella. (Más adelante, en este mismo capítulo, examinaré más detalladamente el problema de la igualdad.) Este principio podría justificar las políticas de impuestos que algunos atacan com o traición a la igualdad. Por diversas razones, que un economista es quien mejor puede explicar, los impuestos punitivos sobre los ingre sos altos pueden en realidad derivar en una menor recauda
ción impositiva y provocar una disminución del crecimiento económico. Esto puede significar menos empleos y menos di nero disponible en manos del gobierno para ayudar a los que están peor. De esta suerte, podría ocurrir que dar el paso que más parece conducir al aumento de la igualdad — impo ner pesadas presiones fiscales a los ricos— terminara en reali dad afectando negativamente a la gente a la que los partidarios de la mayor igualdad quieren ayudar. N o afirmo aquí que así sea, sino sólo que podría serlo y que esta mera posibilidad muestra que el vínculo entre principios y política no es directo. Tal vez la consideración más importante acerca de los prin cipios sea la que se refiere a la distinción entre medios y fi nes. Esta distinción refleja una importante falla entre las teo rías conocidas respectivamente como consecuencialista y deontológica. Para el consecuencialista, la acción moral mente correcta es aquella cuyo resultado es el mejoramien to de la situación, y moralmente errónea la acción que tiene como resultado el empeoramiento de la situación. La teoría consecuencialista mejor conocida es el utilitarismo, que ya hemos visto brevemente en el capítulo anterior. El utilitaris mo se basa en el principio de la felicidad general, el cual sos tiene, según la fórmula de Jeremy Bentham, que «la mayor fe licidad del mayor número es el fundamento de la moral y la legislación». En ética y en política, deberíamos hacer cual quier cosa que contribuya a la felicidad de la mayoría. Este «cualquier cosa» es importante, pues significa que para el uti litarista lo importante es el fin — el incremento de la felici dad— y no los medios, que deberían ser todo lo que conduz ca al fin deseado. Las teorías deontológicas se oponen a las consecuencialistas. Para el deontólogo, el medio es al menos tan importan te com o el fin. Así, por ejemplo, un deontólogo como Immanuel Kant dirá que mentir es siempre moralmente erró neo, aun cuando de ello derive un bien mayor. N o se puede decir que la mentira sea buena porque tenga un buen resul tado, com o salvar a un inocente de ser descubierto por un asesino, ya que el hecho de mentir es siempre malo, y los acontecimientos con resultado feliz no pueden hacer de ello algo bueno.
En la retórica del nuevo laborismo se ha puesto el énfasis en los fines. El nuevo laborismo, se nos dice, sostiene «lo que funciona», con independencia de la ideología. De esta suerte, si, por ejemplo, implicar al sector privado en la prestación de servicios públicos conduce a mejores servicios, debe implicár selo. Este «pragmatismo» ha sido criticado por carencia de va lores. Pero, como ahora debería estar claro, la insistencia en los fines con preferencia a los medios no tiene por qué indi car necesariamente carencia de valores. Podría más bien mos trar precisamente que el nuevo laborismo otorga un valor más alto al resultado final. En la práctica, la toma de cualquier decisión política (o mo ral) implica en general tanto la consideración de los fines como de los medios, y diferentes personas juzgan de diferen te manera la importancia relativa de unos y otros factores. Ni siquiera el nuevo laborismo utilizaría cualquier medio para al canzar sus metas. Por ejemplo, no emplearía el trabajo escla vo para administrar el servicio de salud porque con ello pres tara servicios públicos más eficientes. Para el observador polí tico, la tarea consiste en juzgar si el equilibrio de los medios y los fines es correcto. N o me corresponde a mí decir cómo juz gar los resultados del laborismo en esta materia. Pero debiera ser evidente que el mero hecho de que el nuevo laborismo haya puesto el acento en los fines no significa que haya aban donado necesariamente todos sus principios. Después de todo, sólo por referencia a los principios podem os juzgar si «lo que funciona» funciona realmente y produce la sociedad mejor que todos queremos.
L ib e r t a d
Hasta aquí, hemos observado algunos rasgos generales de nuestras respuestas emocionales al nuevo laborismo y la rela ción entre los principios y la práctica. Pero, naturalmente, el pensamiento político requiere que se preste atención en par ticular a determinados valores y principios. Dos de los valores más prominentes que aparecen en los discursos políticos son los de libertad e igualdad, que, a diferencia de la madre y la
tarta de manzana (que tienen muchos detractores), casi todo el mundo estaría de acuerdo en que se trata de cosas buenas. Si observamos primero la libertad, es evidente que las diferen tes facciones políticas apelan al valor de libertad para justificar políticas concretas muy diferentes. Por ejemplo, en la política global, los adversarios del incremento del «comercio libre» afirman a menudo que los mercados abiertos sirven para limi tar las libertades de las personas en los países en desarrollo, pues se ven forzadas a plegarse a la presión de las corporacio nes multinacionales. Se ha caracterizado el nuevo laborismo como autoritario y enemigo de la libertad. Tal vez lo más notable sea que, en su segundo período, presionó para la pronta aprobación en el Parlamento de una ley antiterrorista posterior al 11 de Sep tiembre. En su forma original se proponía prohibir la incita ción al odio religioso, lo que algunos temieron que eliminara la crítica legítima a la religión. Otra finalidad que hubo de suavizarse era imponer a los proveedores de noticias la obliga ción de retener los datos que transmitían los clientes y a los que la policía pudiera acceder para mejorar sus pesquisas. Lo que finalmente se aprobó fue el aumento de los poderes que otor gaban a los servicios de seguridad el derecho a detener extran jeros sospechosos de terrorismo sin acusación ni juicio, lo que los grupos defensores de las libertades civiles criticaron por su excesivo rigor. Muchos han sostenido que esta ley se limitaba a continuar la tendencia autoritaria que se había iniciado en el primer pe ríodo laborista. Por ejemplo, la gente del extranjero que bus caba asilo político vio controlado su movimiento y recibió bonos en lugar de moneda para comprar la comida, lo cual constituyó un estigma y le restringió su elección. También hubo intentos — aunque sin éxito— de restringir más aún la opción de los acusados en los tribunales judiciales a escoger el juicio por jurado. C om o siempre, para evaluar estas críti cas hace falta la adecuada captación de los hechos. Pero también hace falta claridad acerca del concepto que ocupa el centro de la discusión: la libertad. Todo análisis serio de la libertad tiene que incluir la dis tinción de Isaiah Berlin entre libertad positiva y libertad ne
gativa. La libertad negativa es la libertad de interferencia, de opresión y de restricciones. Se la denomina libertad negati va porque se refiere a la ausencia de límites. C o n la libertad negativa, podem os llevar nuestros asuntos com o se nos ocurra sin que otros se interpongan en nuestro camino. La libertad positiva, por otro lado, es la libertad para determi nadas acciones, com o hacer efectiva nuestra potencialidad de trabajo. A primera vista podría parecer que la diferencia entre las dos formas de libertad es trivial: si no hay restric ciones y uno es libre en sentido negativo, ¿no tiene libertad para hacer efectiva su potencialidad en el sentido positivo? N o forzosamente. Imagínese una sociedad totalmente libre en el sentido negativo. En esa sociedad, ¿tiene libertad para hacer efectiva su potencialidad el niño que ha nacido en una familia pobre? D ado que el Estado no «interfiere» para proporcionar escuelas, vivienda y salud, ese niño depende de la caridad y del esfuerzo de su familia. Decir que esa per sona es libre para hacer efectiva su potencialidad carece de contenido. Es verdad que nadie le im pone limitaciones, pero sus elecciones vitales son m uy limitadas. En tanto so ciedad, podem os interferir para limitar la libertad negativa, mediante la intervención a través de impuestos y legisla ción, a fin de proporcionar a esos niños más opciones y más oportunidades, de m odo que su libertad positiva se vea incrementada. En cierto sentido, vivir en una sociedad de sarrollada moderna consiste en esto y nada más que en esto, a saber, aceptar límites a nuestra libertad negativa para incrementar la libertad positiva. De la aceptación de esta distinción derivan varias conside raciones capitales. La primera es que a menudo hablamos conjuntamente de estos tipos diferentes de libertad como si fueran en realidad de una y la misma clase. Hablamos de li bertad del hambre y de libertad de la opresión, pero se trata de bestias distintas. Para liberar de hambre el mundo se re quiere una intervención activa: una libertad positiva; para li berarlo de la opresión se requiere simplemente no oprimir: una libertad negativa. Podemos considerar que tanto una como la otra son libertades fundamentales, pero son liberta des en sentidos completamente distintos.
En segundo lugar, entre ambas libertades, así como entre dos formas distintas de la misma libertad, suelen darse inter cambios y compensaciones. Este es el tipo de justificación que se ofrece de muchas reformas del nuevo laborismo. Por ejemplo, para incrementar la libertad negativa del ciudadano medio a llevar sus asuntos libre de amenazas de terrorismo, es necesario limitar la libertad negativa de los sospechosos de te rrorismo, incluso si algunos resultan ser inocentes. Para pro veer un sistema justo que permita el incremento de la libertad positiva de los «auténticos» solicitantes de asilo para estable cerse en el Reino Unido, hay que limitar la libertad negativa de todos los solicitantes de asilo. La acusación, por supuesto, señala que estas medidas limitan un tipo de libertad en un grado inaceptable. La mayoría de los regímenes totalitarios han utilizado la idea de que dan a la gente la libertad de vivir plenamente su vida como espuria justificación de que en rea lidad limitan en exceso su libertad negativa. Una tercera puntualización es que hay que decidir qué va lor damos a cada libertad y en qué medida estamos prepara dos para sacrificar una de ellas con el fin de incrementar la otra. Decir simplemente que creemos en la libertad es esqui var esta decisión políticamente fundamental y moralmente esencial. Esto es significativo porque a menudo, cuando nos quejamos de que un nuevo proyecto de ley nos restringe la li bertad, olvidamos en qué medida ya hemos aceptado limita ciones a la libertad y en qué medida la mayoría de nosotros considera tal cosa como un bien. Un límite fundamental a la libertad que esperamos que todo el mundo acepte es el go bierno de la ley a modo de salvaguarda de la anarquía y garan tía de un trato igual para todos. De esta suerte, no tengo liber tad para guardar hasta el último céntimo que gane, sino que tengo que pagar impuestos como mandan las leyes. Acepto este límite a mi libertad — aunque sea a regañadientes— por que pienso que, como sociedad, necesitamos ciertos servicios y determinadas prestaciones que sólo pueden financiarse me diante impuestos. Acepto además, en nombre de la seguri dad pública, un límite a mi libertad para conducir a la velocidad que se me antoje. Pero ¿qué es lo que justifica estas limitacio nes a nuestra libertad?
L im it a c io n e s
a l a l ib e r t a d
Aun con el pensamiento puesto únicamente en la libertad negativa, si confeccionáramos una lista completa de todas las maneras en que se limita esa libertad, su lectura resultaría real mente fatigosa. Más interesante, tras haber eliminado las li bertades que ninguna persona en su sano juicio aceptaría — como la libertad para matar, mutilar o injuriar o lesionar— descubriríamos que muchas de esas restricciones son raras y tal vez inconsistentes. Por ejemplo, tengo libertad para hacer alpinismo sin equipo de seguridad, pero no para conducir sin el cinturón de seguridad abrochado. Tengo libertad para em borracharme hasta una muerte prematura y causar así dolor y miseria a mis seres queridos, pero no tengo libertad para fu mar un ocasional cigarrillo de marihuana. Tengo libertad para insultar al profeta Mahoma, pero no para insultar a Cristo. El problema del derecho es que se va construyendo poco a poco a lo largo del tiempo, de acuerdo con los caprichos y las preocupaciones del día, de m odo que está condenado a la es casa coherencia entre lo que se somete y lo que no se somete a legislación. Eso es hasta cierto punto inevitable, y sería utó pico esperar que el derecho sea tan racional com o un sistema filosófico teórico. Sin embargo, a fin de pensar seriamente en cómo realizar cambios para mejor, es esencial la mayor clari dad teórica posible acerca de la libertad. Veamos de qué ma nera, en política, muchas veces la oposición o el apoyo a las políticas concretas se basa en que promueven o recortan la li bertad. En Estados Unidos, los grandes recortes de impuestos durante el primer año de George Bush en la Casa Blanca — que beneficiaron sobre todo al 3 por 100 de los ingresos más altos— se realizaron en el marco de una ideología políti ca para la cual la imposición fiscal constituye una violación de la libertad que debería tratar de minimizarse cada vez más. En Gran Bretaña tiene lugar una larga serie de disputas sobre las regulaciones de la Unión Europea en materia de trabajo entre quienes ven en los derechos demasiado am plios de los trabajadores una violación de la libertad de co
mercio y quienes los consideran esenciales para la libertad de los trabajadores. Ambos debates tienen en común la batalla ideológica sobre el derecho del Estado a limitar la libertad negativa. Para progre sar en este debate tenemos que analizar cuidadosamente en qué circunstancias se justifican esos recortes de la libertad. Aquí, las tres principales justificaciones son las mismas que se han dado para justificar el interés público en los asuntos personales priva dos que hemos estudiado en el capítulo 2. N o es de sorprender, puesto que la privacidad es una forma de libertad negativa, esto es, la libertad para llevar la vida personal sin indagación pública. Así que tenemos que volver a examinar esas justificaciones, pues lo que ahora nos ocupa son las restricciones a la libertad y no las relativas al problema específico de la privacidad. La primera de éstas es el llamado «principio de daño» que propuso John Stuart Mili, quien enseñó que la única justifica ción del Estado para limitar la libertad de los individuos es la protección de otros. Por eso no tenemos libertad para matar o lesionar, y por eso no tenemos libertad para decir todo el tiem po lo que se nos ocurra si lo que decimos daña a otros. La se gunda justificación es que aceptamos un límite a la libertad, no para evitar daño a otros, sino en beneficio de la sociedad en su conjunto. Así, pagar impuestos no es sólo una manera de evitar daño a otros, sino de hacer que la sociedad sea un lugar mejor donde vivir. Una tercera justificación es evitar el daño a sí mis mo, que es probablemente la razón por la que son, o fueron, objeto de restricción legal el fumar, el conducir sin abrocharse el cinturón de seguridad y comer la carne vacuna pegada al hueso. Lo mismo que en el ejemplo de la privacidad, ninguna de estas justificaciones puede aceptarse sin cualificación. La primera, la de que no tenemos libertad para hacer daño a otros, parece ser la menos discutible. Sin embargo, pode mos hacer daño a otros de muchas manera, no todas las cua les son ilegales, ni debieran serlo. En una sociedad capitalista, las empresas tratan constantemente de hacer daño a sus com petidores. Naturalmente, la intención principal no es ésa, sino la de ganar dinero, pero la persecución de esta meta conduce a menudo a dañar a los competidores. Pero la ausencia de inten ción no es una eximente moral automática. Puede que matar
transeúntes no sea mi intención si conduzco a toda velocidad por el congestionado centro de una ciudad, pero eso no es ex cusa de mi conducta. También puedo hacer daño si escribo un recensión crítica, o si actúo de manera ofensiva. Desde este punto de vista, el derecho es un medio impreciso e inco herente de asegurar que, en el ejercicio de nuestra libertad, no hagamos daño a otros. Eso se debe, al menos en parte, a que no es competencia de la ley legislar contra todo lo que está mal. El derecho y la moral se solapan, pero no son lo mismo, como ya vimos en el capítulo 2. En realidad, allí donde el nuevo laborismo trató de limitar la libertad, no lo hizo en general con el fin de impedir daño a otros. Los solicitantes de asilo no son peligrosos, ni la res tricción del juicio por jurado incrementará nuestra seguridad, pues su meta no es otra que aumentar la eficiencia del sistema judicial. Sólo en el caso de la ley antiterrorista, la necesidad de impedir el daño es la justificación primordial. En la mayoría de los otros casos, parece más importante la segunda justifica ción antes mencionada, la que sostiene que las restricciones a nuestra libertad tienen por finalidad el incremento del bien social. A fin de que el acceso a la justicia sea justo y rápido y de que los solicitantes de asilo sean tratados con justicia, pero no con indulgencia, tenemos que crear reglas que impidan a la gente hacer todo lo que le da la gana. El problema de este tipo de justificación es que Occidente ha criticado a menudo los regímenes totalitarios de todo el mundo y de nuestro propio pasado por usar esto como justi ficación de una opresión inaceptable. N o sólo sospechamos que las restricciones a la libertad no tienen por finalidad el in cremento del bien social, sino que tenemos la sensación de que, aun cuando lo tuvieran, eso tampoco las justificaría. De esta suerte, ¿qué pasaría si el país se beneficiara de que se sa cara a la gente de su casa por la fuerza y se la obligara a traba jar en el campo? Nadie tiene derecho a forzar a nadie a des plazarse a ninguna parte. Sin embargo, a pesar de las críticas a otros, la misma justificación se emplea también en el inte rior, si bien para medidas mucho menos extremas. N o se trata de que jamás sea aceptable limitar la libertad a favor del mayor bien público, ni de que no haya diferencia
moral entre restringir los movimientos de los solicitantes de asilo y sacar a la gente de su casa por la fuerza. Lo que intere sa es que la fórmula «por el incremento del bien social» no es por sí misma una buena razón para limitar la libertad. El ma yor bien social tiene que ser algo significativo y real, mientras que la violencia infligida a nuestra libertad tiene que ser un precio razonable a pagar por ello. En esto hay espacio para que la gente razonable discrepe y para que lleguemos a con clusiones muy distintas acerca de la sabiduría de diversas re formas del nuevo laborismo. ¿Qué sucede con la tercera justificación de la limitación de la libertad, nuestra propia protección? Tal vez sorprenda que, com o sociedad, aceptemos aparentemente con más fa cilidad ciertas restricciones a la conducta autolesiva que las restricciones a la libertad en nombre del incremento del bien público. Los cinturones de seguridad, las prohibicio nes de drogas, la elevada tasa impositiva a los cigarrillos y el alcohol se consideran ampliamente aceptables, incluso cuando parecen afectar únicamente al individuo involucra do. Habrá quien argumentará que la sociedad com o un todo sufre si hay más gente que se muere o sufre graves le siones por no utilizar cinturones de seguridad, o si enferma por fumar. Sin embargo, son argumentos son dudosos. Por ejemplo, el contraargumento de que los fumadores ahorran dinero al Estado porque mueren jóvenes (de m odo que no utilizan los onerosos cuidadas gratuitos de salud ni las pen siones) y contribuyen al Tesoro con ingentes cantidades de impuestos no puede ser desdeñado tan fácilmente como podría creerse. A pesar de la acusación de paternalismo al nuevo laboris mo, la mayoría de sus reformas han intentado servir al bien social general antes que a nuestro bienestar personal indivi dual. En verdad, en un sorpresivo movimiento de octubre de 2001, el secretario de interior, David Blunkett, anunció el paso de la marihuana de droga de tipo B a droga de tipo C, movimiento decididamente no paternalista. Tal vez el nuevo laborismo restrinja la libertad en nombre del mayor bien so cial, pero habitualmente no regula la conducta de los indivi duos por su bien.
El resultado del examen de todas estas maneras en que la li bertad negativa se limita y debe limitarse es doble. En primer lugar, difícilmente alguien cree en una libertad negativa sin trabas, pues todos pensamos que tiene límites. En segundo lu gar, cuando examinamos qué justifica estos límites, descubri mos al menos tres razones muy diferentes, con distinto peso en diferentes ejemplos. Estos dos hechos en conjunto mues tran que el debate acerca de la libertad es más complicado de lo que sugieren los eslóganes ingenuos y que debiéramos ser más prudentes acerca de nuestras proclamaciones en tom o a la libertad, tanto cuando acusamos al nuevo laborismo de re ducirla, como cuando nos proclamamos sus campeones.
Ig u a ld a d
El nuevo laborismo también fue objeto de críticas por abandonar su compromiso tradicional por una mayor igual dad. Hasta cierto punto, el nuevo laborismo es en esto vícti ma de su propia manipulación de la información. Antes del presupuesto de 2002, que contenía abiertamente una eleva ción de los impuestos, el partido estaba tan dedicado a lograr que el británico medio perdiera el temor a verse sobrecargado de impuestos, que dejó de llamar la atención acerca del carác ter realmente redistributivo de sus políticas. Iniciativas como el crédito tributario para familias trabajadoras — otra idea to mada de los nuevos demócratas— fueron decisivas. Estudios independientes han mostrado que los ingresos del 10 por 100 más pobre aumentaron según una tasa más rápida que los de los más ricos, quienes, de acuerdo al menos con un estudio realizado por el Institute for Fiscal Studies, vieron realmente decrecer sus ingresos tras el pago de impuestos. Traigo esto a colación porque, una vez más, ilumina lo im portante que es en estos debates presentar correctamente los hechos, no porque estos pocos hechos citados pongan fin al caso. Pero, como hemos descubierto una y otra vez, es preci so comprender los hechos, y a ello nos puede ayudar el traba jo filosófico. En este ejemplo, lo importante es distinguir en tre diferentes formas de igualdad.
Los socialistas se han preocupado tradicionalmente de la igualdad de resultados. Esto quiere decir que todos sean igual mente ricos, educados, formados, hospedados, etcétera. Esto no quiere decir que todo el mundo deba tener literal y exac tamente lo mismo que cualquier otro; ¿qué utilidad tiene un piano para un guitarrista, por ejemplo? Lo importante es que, en conjunto, lo que tiene cualquiera sea más o menos igual en valor a lo que tiene cualquier otro. Si queremos abordar la afirmación de que el nuevo laborismo ha abandonado su compromiso con esa forma de igualdad, hemos de recordar dos observaciones anteriores. En primer lugar, como dice sen cillamente el principio de diferencia de Rawls, es posible compartir los objetivos de quienes buscan mayor igualdad de ingresos y aceptar sin embargo que hay momentos en que es preferible permitir un poco más de desigualdad a fin de ayu dar a los que están en peores condiciones. A éstos no se les ayuda si la igualdad se consigue a costa de empobrecerlos. En segundo lugar, las políticas que pueden parecer antiigualita rias en este sentido, como la congelación de la tasas superio res del impuesto a la renta, podrían, como parte integrante de un paquete de medidas, contribuir a lograr mayor igualdad del ingreso. De m odo que, para saber si se pone en práctica el principio que defendemos, hemos de examinar los resultados reales de la política y no sólo su apariencia. Una segunda forma de igualdad es la de la oportunidades. Se da allí donde todos disponen de las mismas posibilidades en todos los aspectos de la vida: educación, trabajo, deporte o política. Una vez aseguradas estas condiciones, corresponde al talento y al esfuerzo individual en qué medida se satisfacen los objetivos. En su aspecto puramente formal, esto culmina ría en una «meritocracia», en la que los más favorecidos son los que tienen el talento, la determinación para triunfar, o am bas cosas. El nuevo laborismo ha sido un campeón de la mentocracia. El problema reside en que, en general, la igualdad de oportunidades y la de resultados se oponen mutuamente. En lo que concierne a la igualdad de oportunidades, todo de pende precisamente del uso que los individuos hagan de ella, lo que inevitablemente significa que habrá desigualdad en los resultados. Lo mismo que en la parábola de los talentos, si se
da la misma oportunidad a tres personas distintas, alguna lo grará hacer con ella más que las otras. El problema de la igualdad es más fácil para quienes están íntegramente comprometidos o bien con la igualdad de opor tunidades o bien con la igualdad de resultados. Si uno piensa que lo único que interesa es la igualdad de resultados, sólo ha de preocuparse por la manera de conseguirlo. (En ausencia de una comunidad anarquista de buena voluntad, la opción usual es un gobierno fuerte.) Si se piensa que lo único que in teresa es la igualdad de oportunidades, una vez más, lo único que importa es cómo proporcionarla. Si uno no cree en ningu na de las dos igualdades, una opción posible es la de dejar hacer al capitalismo, esto es, el retiro del Estado para dejar que todo el mundo libre la batalla económica hasta el final. Pero la mayoría de nosotros otorga un cierto valor a ambas formas de igualdad. N o es contradictorio pensar que am bas formas de igualdad tienen su valor y al mismo tiempo aceptar que es imposible conseguir por completo ninguna de las dos. Esto significa que es preciso realizar opciones difíciles acerca de la dosis aceptable de cada una de ellas. Por ejemplo, se puede decidir que, aunque se acepte un programa político que cree desigualdad de resultados, no se quiera que el país tenga niveles demasiado altos de ese tipo de desigualdad. Más que tratar de lograr la cuadratura del círculo que sería en rea lidad la creación de una sociedad en que los resultados y las oportunidades estén distribuidos por igual, es posible centrar se en la eliminación de niveles demasiado altos de ambos ti pos de desigualdad. De esta manera, para el nuevo laborismo la cuestión no consiste en estimular la igualdad de oportuni dad o la igualdad de resultado, sino en determinar qué políti cas logran el justo equilibro entre ellas. Hay otras formas de igualdad que también son importan tes. Una de ellas es la igualdad de tratamiento o la igualdad ante la ley, o sea, la provisión de seguridad de que todo el m undo tiene derecho a ser tratado de la misma manera por las leyes y la sociedad. También está la igualdad de valor, que es la creencia de que la vida de todos tiene el mismo valor, que no debemos conceder más valor a la vida de una perso na que a la de otra. Estas igualdades se pueden alcanzar en
realidad. N o hay razón para que una sociedad dé injusta pre ferencia a ciertos individuos o grupos sobre otros o evalúe a al gunos individuos o grupos por encima de otros. Si luchamos con fuerza por lograr estas igualdades, tal vez descubramos que hemos creado una sociedad en la que la necesidad de ma yor igualdad de resultados o de oportunidades era menos urgente. La relación entre estas formas diferentes de igualdad es bas tante compleja. Las dificultades se combinan cuando se em pieza a confundir estos conceptos de igualdad con la idea de que todos tienen el mismo nivel o los mismos tipos de habi lidad, idea que, sin lugar a dudas, la evidencia sugiere que no corresponde a la realidad. La confusión de esto con formas creíbles de igualdad ha sido causa de terrible confusión e in cluso de perjuicio. La gente es reacia a admitir, por ejemplo, que hay personas más inteligentes que otras, o que las muje res y los hombres tienden a producir mejor rendimiento en diferentes tareas (es característico que las mujeres sean mejo res en tareas verbales y los hombres en tareas espaciales). La única razón para eso, por lo que puedo ver, es el temor de que estar de acuerdo con estas diferencias signifique respaldar la opinión de que los individuos tienen distinto valor o que no debiera darse a todos las mismas oportunidades o no debie ran tener todos el mismo resultado. Sin embargo, son cuestio nes completamente distintas. Simplemente no se sigue que, porque tiendan a ser diferentes, hombres y mujeres tengan di ferente valor o que no se les den las mismas oportunidades. Com o ya he dicho antes, las nociones políticamente creíbles de igualdad no tienen nada que ver con que los individuos sean iguales en capacidad, habilidades o potencialidad. Es simplemente una confusión que mezcla indiscriminadamen te a todos. Por tanto, lo mismo que ocurría con la libertad, el concep to de igualdad resulta ser multifacético y no parece que sea posible tener al mismo tiempo todas las formas de igualdad. De m odo que si hemos de tomar en serio las afirmaciones de que el nuevo laborismo ha abandonado su compromiso con ia igualdad, tenemos que observar su resultado concreto en cada tipo de igualdad y tenemos que esperar el descubrimien
to de compromisos y compensaciones diseñadas para produ cir el mejor resultado posible en el paquete íntegro de la igual dad. También es necesario que observemos cuáles son los re sultados concretos de sus políticas y no apresuramos a sacar la conclusión de que una política es antiigualitaria porque, en apariencia, no parece promover la igualdad.
C
o n c l u s ió n
Quisiera terminar con unas palabras acerca de la relación entre la igualdad y la libertad. Sería posible explorar sistemá ticamente los diferentes tipos de igualdad y de libertad y exa minar cuáles pueden o no pueden darse juntos. Lo que con más frecuencia encontraríamos es que no se puede tener todo. Por ejemplo, la libertad negativa total no ofrecería igualdad de oportunidades, de resultados ni de trato. Libres de toda restricción, habrá quienes nazcan con oportunida des, mientras otros lo hagan en la miseria; algunos serán ri cos y otros serán pobres; y en ausencia de derecho, se tratará bien a unos y mal a otros. Un alto grado de libertad positiva puede proporcionar más igualdad de resultados, de oportu nidades y de trato, pero limitará gravemente la libertad nega tiva y es posible que elimine las «oportunidades» en la liber tad de oportunidades. C om o hemos visto una y otra vez en este capítulo, a menudo lo que se gana en un cam po, se pier de en otro. ¿Por qué es importante estar atentos a todas estas distintas formas de igualdad y de libertad y cómo se relacionan unas con otras? Una razón es que términos como «libertad» e «igualdad» se usan para tratar de ganar nuestro apoyo y para ponernos contra otros. Hemos visto cómo se acusó a los nue vos laboristas de dar la espalda a la igualdad y de limitar la li bertad. Pero cabe preguntarse: ¿no descuidan los acusadores otras formas de libertad y de igualdad de una manera que no podemos aprobar? Si queremos evitar que se nos manipule y si hemos de ver a los políticos de acuerdo con su verdadera luz y emitir juicios sólidos acerca de sus respectivas políticas, es menester mantenerse alerta a algunas de las distinciones bá
sicas en el lenguaje que se utilice para hablar de política. Para eso necesitamos trascender nuestras adhesiones emocionales y nuestros hábitos políticos. La filosofía puede ayudamos en esta tarea y contribuir afortunadamente a hacer de nosotros animales políticos más prudentes.
El 11 de Septiembre de 2001 tenía yo una cita en un hos pital de Londres. Com o de costumbre, tuve que esperar, de m odo que pasé finalmente varias horas en el hospital. Mien tras estaba allí, oí casualmente trocitos de conversaciones y fragmentos de emisiones por televisión y por radio. Llegué a darme cuenta de que había sucedido algo importante, pero no sabía exactamente qué. Cuando llegó el momento de mar charme, llamé brevemente por teléfono a mi compañera para hacerle saber que ya iba a casa. Entonces conocí la pasmosa noticia de que en Estados Unidos habían desaparecido avio nes y se habían atacado rascacielos. Había una sensación ge neral de confusión, sin que nadie supiera qué más sucedería ni si ocurrirían acontecimientos semejantes en otros sitios. Me di prisa para llegar a la estación del metro y cogí el perió dico vespertino. N o decía gran cosa, pero lo que decía era in creíble: dos aviones se habían incrustado en las Torres Ge melas del World Trade Centre de Nueva York y otros habían desaparecido. Deseaba estar en casa lo antes posible, no sólo para tomar distancia de los rascacielos de Londres, sino para enterarme exactamente de lo que pasaba. En esos momentos me sentí incómodo. ¿Había algo de voyeurismo enfermizo en mi de seo de ver las informaciones sobre el desastre en la televisión? ¿Había en ello, junto con la conmoción y el horror, algo de excitación? Se dice que el combate real produce en muchos soldados una suerte de trance emocional. Mientras viajaba en el metro me asombró ver unas personas que parecían turistas norteamericanos haciéndose una foto con la portada del ves-
pertino y sonriendo. Estoy seguro de que esa foto fue destrui da y de que su recuerdo se ha vuelto doloroso. Una vez en casa, vi las imágenes de televisión que inmorta lizaron el día. Finalmente apareció el relato completo. Ambas torres se habían derrumbado y, al hacerlo, habían matado a miles de personas. Otro avión se había incrustado en el Pen tágono. Un cuarto aparato se había estrellado cerca de Pittsburgh. Para mí, las peores imágenes eran las de la gente atra pada en la Torre Norte, que acababa de ver cóm o se derrum baba la Torre Sur. Durante veinte minutos padecieron el terror de que en cualquier momento les tocara en suerte el mis mo destino. Ahora sabemos que muchos hablaron por teléfo no con sus seres queridos y tal vez estas conversaciones sean los recuerdos más punzantes del horror de aquel día. Muchos otros, incapaces de hablar con sus parejas, sus hijos, su fami lia, no podían hacer otra cosa que esperar, con el temor de no poder verlos nuevamente ni saber nunca más nada de ellos. Luego, la Torre Norte también se derrumbó. Las imágenes de televisión eran paralizantes. Pero no se po día dejar de mirarlas una y otra vez, interminablemente. La noticia fue seguida con insólita avidez durante muchos días. Muy pronto, en realidad el mismo día, se planteó el gran in terrogante: ¿cuál sería la respuesta de Estados Unidos? La respuesta es lo que ha dado en llamarse guerra contra el terrorismo. Desde el comienzo estuvo claro que no se trata ría de una guerra convencional entre Estados, sino de Estados contra grupos terroristas aislados. Al Qaeda de Bin Laden fue el primer objetivo, pero nunca se dijo que sería el último. «Es un conflicto sin campos de batalla ni cabezas de playa, un conflicto con adversarios que se creen invisibles», dijo el pre sidente George Bush cuatro días después de los ataques terro ristas. «La victoria sobre el terrorismo no se producirá en una única batalla, sino en una serie de acciones decisivas contra organizaciones terroristas y aquellos que las amparan y sos tienen.» Aunque es verdad que ésta es una guerra diferente, en un sentido importante todas las guerras son diferentes. La pro longada guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial no tenía precedentes y, por su escala, no cabe duda de que fue
única. Las guerras en que mi país, el Reino Unido, ha estado implicado en los últimos años fueron todas muy diferentes. En una, un destacamento de fuerzas navales surcó medio mundo hasta el Atlántico Sur para repeler una invasión argen tina a una pequeña isla colonial, con importantes bajas en ambos lados. Ha contribuido a las fuerzas aliadas en la guerra del Golfo, conflicto en el que el poderío aéreo y las «bombas inteligentes» tuvieron como consecuencia la escasez de bajas británicas, pero gran cantidad de bajas entre los soldados ira quíes, tanto profesionales como reclutas, así como civiles. Tal vez la particular combinación de características del terreno y de tecnología que hizo posible ese tipo de guerra no vuelva a darse nunca más. Gran Bretaña también se unió a Estados Unidos en los últimos bombardeos a Iraq, que, una vez más, tuvo bajas civiles y militares. Más recientemente, la OTAN se comprometió en el conflicto militar en Kosovo en un papel pacificador que tampoco tenía precedente. Por tanto, la sin gularidad de la guerra contra el terrorismo no debería confun dimos hasta el punto de llegar a pensar que no tiene nada en común con otras guerras y conflictos. C om o ciudadanos, al absorber las informaciones de prensa y los discursos de nuestros líderes políticos, tomamos decisio nes acerca de las razones y las sinrazones de la guerra. Si esta mos en contra, y nuestra oposición es vigorosa, tal vez haga mos campaña contra la guerra. Esa campaña puede tener una consecuencia, como se vio en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. La opinión pública interna es importante y por esa razón los políticos tratan de modelarla y el público tiene en cierto sentido la responsabilidad de apoyar cuando se pide apoyo y de oponerse cuando se pide oposición. Pero ¿cómo decidimos si apoyar a nuestro país — o en rea lidad a cualquier país— cuando entra en un conflicto arma do? Es una pregunta difícil de responder y cualquier decisión justa exige que conozcamos ciertos hechos o, al menos, que los captemos con la mayor claridad que nos sea posible. En la guerra contra el terrorismo, por ejemplo, tenemos que saber cuál es el riesgo de ataques futuros, qué consecuencias tendrá la acción militar en la estabilidad regional, si los inculpados son realmente culpables, cuáles son las consecuencias proba
bles de la acción, sus probabilidades de éxito, las probabilida des y la magnitud de las bajas civiles, etcétera. El problema es que, en muchos casos, ni siquiera los expertos pueden formu lar más que probabilidades, y en tiempos de guerra la infor mación rigurosa es a menudo difícil de obtener. Lo mejor que podemos hacer es examinar las razones que se dan para entrar en guerra y tratar de juzgar, sobre la base de la información de que disponemos, si son suficientes. En la guerra contra el terrorismo, el presidente George Bush y el primer ministro Blair han presentado varias razones para jus tificar el aspecto militar de la campaña, la operación Paz Du radera, que comenzó el 7 de octubre de 2001 con los ataques a Afganistán. Quisiera examinar ahora si estas razones son su ficientes para justificar la acción militar y analizar luego las consecuencias de estas deliberaciones en lo tocante a la gue rra contra el terrorismo. Me centraré en lo que los dos líderes políticos — Bush y Blair— han dicho realmente para justificar la campaña y más tarde abordaré los principios de la teoría de la guerra justa para ver cómo se aplican a este conflicto.
C a s t ig o
El día de los ataques terroristas, George Bush dijo: «Que nadie se equivoque: Estados Unidos dará caza y castigará a los responsables de estos actos cobardes.» Lo que Bush soste nía es que la respuesta de Estados Unidos se inspiraría en una forma de justicia legal: era menester encontrar y castigar a los malhechores por sus crímenes. Bush volvió sobre el tema en muchas ocasiones, por ejemplo el 19 de septiembre, con estas palabras: «Es tan importante que tanto mis compatriotas como cualquier persona del mundo comprendan que Esta dos Unidos pedirá cuentas a esos malvados.» Hay muchas razones por las que esta justificación de la gue rra es extremadamente problemática. En primer lugar, como muchos han señalado, hacer justicia con alguien requiere, en sentido jurídico, capturarlo y someterlo a un juicio limpio, mientras que en este caso Bush ha dicho en repetidas ocasio nes que quiere a Osama bin Laden «vivo o muerto». En se
gundo lugar, el problema de qué formas de castigo se justifi can y con qué fundamentos es un problema filosóficamente espinoso. Pero aun cuando aceptemos que el castigo sea merecido y pueda imponerse sin juicio, quedan problemas. Considere mos como ejemplo los ataques de 1998 contra Iraq. Saddam Hussein, el líder de Iraq, se había negado repetidamente a cooperar con los inspectores de armas de ^Naciones Unidas, que tenían autoridad para inspeccionar las instalaciones de ar mas químicas y nucleares. Hubo muchas acciones al borde de la catástrofe y preparativos de guerra hasta que Gran Bretaña y Estados Unidos decidieron que se les había acabado la pa ciencia y bombardearon. A mi parecer, esos ataques tienen al gunas justificaciones plausibles. Pero de ellas no forma parte la idea de que «era necesario castigar a Saddam», que incurre en el evidente error de confundir un país con su líder. ¿Cóm o castigó a Saddam el bombardeo a Iraq? N o se bombardeó a Saddam. Su popularidad en Iraq tiende a crecer cuando es atacado por «Occidente». Además, la gente que se halla entre quienes reciben las bom bas no es en general responsable de las decisiones que los bombardeos tienen la misión de casti gar. N o se castiga al jefe de una empresa corrupta de venta al por menor azotando a un dependiente. Se le castiga si se in cendia uno de sus almacenes, pero es una manera muy brutal de hacerlo, pues la víctima de la mayor parte del daño es el personal del almacén y, lo que es peor aún, cualquiera que tenga la mala suerte de ser cogido por las llamas. De la misma manera, el deseo de castigar a Osam a bin La den y otros miembros de la red de Al Qaeda, aunque justo, no puede servir por sí mismo como justificación de un conflicto armado de mayor extensión. Este es un aspecto importante, porque a menudo las guerras se personalizan en gobiernos y lí deres. Si todo el mundo está de acuerdo en que Fulano es un líder repugnante y brutal y se presenta la guerra como un ata que a ese individuo, muchos estarán de acuerdo en que es algo bueno. Pero el ataque a un país es sólo indirectamente un ata que a su líder. Éste puede ser alcanzado, pero lo más frecuen te es que no lo sea. E incluso si lo es, también lo son muchos otros junto con él. N o debemos ser insensibles a este hecho.
En las películas, el cumplimiento de la misión del héroe o la heroína y su supervivencia convierten a muchos transeúntes circunstanciales en carne de cañón de las ametralladoras. Pasa mos eso por alto porque sólo se trata de una película. N o de beríamos estar tan dispuestos a ignorar las muertes de «extras» en los conflictos de la vida real por centrar la atención única mente en las estrellas, que, en ese caso, son los líderes. Se podría sostener que en Afganistán los ataques sólo se di rigieron contra la red de Al Qaeda, no contra el país en su conjunto. Bush ha insistido en afirmar que la guerra no es contra el pueblo de Afganistán. Tony Blair, al hablar en la C á mara de los Comunes el 8 de octubre de 2001, dijo, como ha bía hecho antes y como hizo después: «Nuestra lucha no es con el pueblo afgano.» Sin embargo, la guerra no ha involu crado y dañado exclusivamente a terroristas. Hay una impor tante diferencia moral entre matar deliberadamente a inocen tes y hacerlo de manera accidental. Pero cuando esas muertes accidentales son previsibles, la responsabilidad moral no es del todo eludible. La elección de una vía que las haga inevita bles debe justificarse con algo más que el mero deseo de ha cer justicia con el malhechor. Por supuesto, de esto no se si gue que siempre es reprobable entrar en conflictos en que mueren civiles y soldados. Lo que se quiere decir es simple mente que defender un conflicto armado sobre la base del castigo a un líder individual no es justificación suficiente cuando también se causa daño a otros.
El in te r é s n a c i o n a l
A menudo oímos a los líderes apelar al interés nacional. No fue ésta una característica dominante de la guerra contra el terrorismo; no obstante, al comienzo de la operación Paz Duradera, Tony Blair dijo: «Podemos ver que a partir del 11 de Septiembre se ha resentido la confianza económica, con todo lo que eso significa para los puestos de trabajo y la industria de Gran Bretaña. En consecuencia, nuestra prosperidad y nuestro nivel de vida nos exigen enfrentamos a esta amenaza terrorista.»
Hay una situación en la que es evidente que el interés na cional constituye un factor decisivo: cuando los ciudadanos de un país están amenazados por agresores hostiles. En la mis ma alocución, Blair había hablado de autodefensa. Pero el in terés nacional comprende otros factores además de éste, y con seguridad no es una justificación suficiente de la guerra. Pensemos en la primera guerra del Golfo. ¿Qué pasaría si fue ra cierto que la única justificación de la guerra fuese mantener bajos los precios del petróleo, lo cual favorecería los intereses de las naciones aliadas? Si esto fuera verdad, con seguridad habría convertido la guerra en una absoluta quiebra moral. Peor aún, significaría que las fuerzas aliadas no tenían más motivo para repeler la invasión iraquí que los iraquíes para realizarla, pues, después de todo, obedecía al interés de los ira quíes. Un mundo en el que las naciones estuvieran justifica das para ir a la guerra cada vez que lo hicieran en su beneficio sería un mundo bárbaro e incivilizado. Ambas partes de una guerra estarían igualmente justificadas, en la medida en que pudieran afirmar que persiguen su propio interés. Ya se po dría uno despedir de buenos y malos, puesto que en la guerra cada país lucharía en realidad por sí mismo. Lo inadecuado de esta justificación resulta más evidente por analogía con los individuos. Es evidente que no se justifi ca que yo mate a una persona porque lo hago en mi interés. El interés en sí mismo no es justificación suficiente para ma tar. Entonces, ¿por qué se ha enarbolado a veces el interés na cional como razón para ir a la guerra? En la guerra contra el terrorismo no se ha apelado demasiado al interés nacional. Tal vez la única razón por la que se lo menciona — y la razón por la que se lo incluye entre las justificaciones de la guerra— sea que los gobiernos desean que sus ciudadanos tengan la sensación de que la guerra también se hace por ellos. Las no bles metas morales pueden no estimular a la gente a dar su apoyo a una guerra; el temor a ver afectada su calidad de vida puede ser un acicate más efectivo que la solidaridad. Por tanto, tal vez la justificación sea pura retórica. Sin em bargo, contra esto habría que decir que son muchos los que creen que, por lo general, cuando no siempre, las naciones van a la guerra únicamente por interés nacional, pero que se
esfuerzan por negarlo y presentar motivaciones de más eleva do tono moral. Esta visión hipócrita merece seria considera ción. Aunque es difícil evaluar directamente la verdad de la afirmación, podem os preguntar qué ocurriría en el caso de que fuera verdad. Dado que he sostenido que el interés nacio nal no es en sí mismo suficiente para justificar una guerra (sal vo en el caso de autodefensa), podría parecer que la adopción de este punto de vista nos llevaría a oponem os a toda guerra que tuviera esta motivación. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas.
M
e d io s , m o t iv o s y c o n s e c u e n c ia s
Supongam os que es cierto que las naciones van a la gue rra cuando eso beneficia sus intereses. Esto no significa por sí solo que ninguna guerra esté justificada. Y eso por dos ra zones. En primer lugar, por mucho que sospechemos que los m otivos de la guerra son siempre egoístas, lo único que nos enseña la experiencia es a ser prudentes respecto de lo que digan nuestros líderes acerca de las metas y las moti vaciones para ir a la guerra. Esto no quiere decir que todas las guerras sean forzosa y únicamente por interés. Cuando alguien ha mentido repetidamente, debemos tomar con cau tela lo que diga en el futuro, pero no creer que todo lo que diga será falso. La segunda razón tal vez sea más poderosa, a saber, la de que a veces los mejores intereses de otros y nuestro propio in terés coinciden. Tomemos por ejemplo un argumento cine matográfico del que a menudo se han hecho refritos: alguien sólo puede heredar una inmensa fortuna personal si se las arregla para gastar un millón de dólares en veinticuatro horas. Si esta persona gasta el dinero en una buena causa, ¿nos opondríamos a esto porque obrar de esa manera es hacerlo en interés propio? Pienso que no. En realidad, sería perverso tra tar de disuadir a la gente de acometer buenas acciones cuan do redundan en su interés personal. En tales casos, por su puesto, podrían verse limitados nuestro elogio de esas perso nas o el crédito que les otorguemos por su obra. La persona
que da con el fin de heredar más no merece gran crédito (salvo en la medida en que hubiera podido bastar el dinero en algo inú til), pero eso no significa que no debamos alentarla a que lo haga. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra? Veamos. Es posible ser suspicaz acerca de las motivaciones de nuestros líderes po líticos, pero si con su actuación por interés propio incremen tan el bien común, deberíamos alentarlos, no oponernos a ellos. Si (y este condicional comprende una gran cantidad de «si») los aliados liberaron Kuwait por motivos puramente egoístas, pero esa liberación fue algo deseable, entonces, a pe sar de deplorar sus motivos, podemos respaldar la acción mi litar. Análogamente, si los ataques a Afganistán hubieran teni do por motivación el puro egoísmo, pero, aun así, hubieran hecho algo bueno, no deberíamos oponernos a ellos. Este argumento depende de una distinción acerca de cuya razonabilidad no todo el mundo estará de acuerdo. He distin guido entre el resultado moralmente deseable y la intención del agente — en este caso, una nación— , que actúa para obte ner ese resultado. En aras de la simplicidad, nos referiremos a ello como resultado e intención, respectivamente. He sugeri do que es posible aprobar el resultado aunque se desapruebe la intención y que, además, es posible justificar el aliento que se da a alguien a obtener un resultado favorable aun cuando sus motivaciones para hacerlo sean moralmente reprobables. (Obsérvese que esto no es lo mismo que afirmar que cualquier medio se justifique para lograr un fin deseable, tema sobre el cual volveré más adelante.) C om o vimos en el capítulo 2, al guien objetaría que, en ética, la motivación es al menos tan importante como los resultados. Para comprender por qué esto sería así, imagínese un mun do en el que todo estuviera controlado de tal manera que cada vez que alguien tratara de hacer daño a alguien se produlera exactamente el efecto contrario, y que cuando tratara de ayudar a otro, terminara haciéndole daño. Si en este mundo :odos los individuos fueran egoístas e indiferentes a los de más, el resultado sería un mundo en que todo tendería a me jorar. Pero ¿aprobaríamos ese mundo? ¿Diríamos que se trata de un mundo bueno? Nuestras intuiciones sugerirían que no, porque en él toda la gente sería cruel y egoísta. Es evidente
que la moral no se refiere sólo a los resultados, sino también al carácter. Y esto es importante a la hora de condenar accio nes que tienen motivaciones inmorales, aun cuando deriven en cosas buenas. Para reforzar el argumento, piénsese el caso de la perso na que intenta asesinar a un inocente. Por error, dispara a una tercera persona. Pero resulta que esta tercera persona estaba a punto de hacer detonar un arma apocalíptica capaz de borrar la humanidad de la faz de la tierra. De esta suerte, el resulta do fue bueno. Pero esto, sin duda, no significa que hubiera sido correcto estimular a ese hombre a que tratara de asesinar a un inocente. Estos argumentos son interesantes, pero, a mi juicio, no son concluyentes. En el segundo ejemplo, si se hubiera podido sa ber con seguridad cuál sería el resultado, y ésa hubiese sido la única manera de matar al presunto agente del genocidio, yo diría que habría sido correcto alentarlo a que cometiera el ase sinato. Nuestra repugnancia a aprobar esto, creo, viene de que en la vida real no podemos saber con seguridad qué ocurrirá y de que habríamos tenido que alentar activamente a alguien a llevar a cabo sus intenciones asesinas. Sin embargo, el caso de la guerra se diferencia de dos maneras. En primer lugar, aun que la guerra es impredecible, no dependemos de errores para lograr lo que pensamos que es deseable. En segundo lugar, en el caso de la guerra, podemos apoyarla y al mismo tiempo de jar claro por qué lo hacemos. N o necesitamos alentar a nues tros líderes a que lleven a cabo deseos inmorales, sino que po demos alentarlos a actuar por mejores razones. Podemos fraca sar, pero hemos promovido el fin que aprobamos y al mismo tiempo hemos argumentado contra motivaciones que consi deramos carentes de justificación moral. El primer ejemplo parece más complicado, pero tampoco me parece concluyente. El argumento acerca de este extraño mundo en que la maldad termina en bondad muestra tan sólo que no queremos un mundo lleno de gente malvada, in cluso si ese mundo resulta ser un lugar maravilloso para vivir. Puede que esto sea suficiente para mostrar que en ética las in tenciones son indispensables, pero no proporciona una sola razón para suponer que apoyar los buenos resultados y con
denar a la vez las malas intenciones terminaría produciendo un m undo con gente con motivaciones inmorales más gene ralizadas. Las intenciones son importantes. Por eso, si damos nuestro apoyo a una guerra, debemos dejar bien claro que nues tras motivaciones no son las del mero egoísmo. Debemos alentar tanto la buena intención como las buenas consecuen cias. N o alcanzo a entender por qué no podem os hacer eso si aprobamos el resultado, pero criticamos la intención. Finalmente, es menester tomar en cuenta el argumento de que, cuando se trata de la esfera política, que afecta a muchí sima gente, debiéramos ser más rigurosos que en cuestiones de moral privada. Podría ser bueno adoptar una actitud en materia de principios aun cuando, como resultado, unas po cas personas se vean perjudicadas. Pero si una acción afecta a miles o a millones, se puede sostener que el interés de esas personas está por encima de cualquier requisito de «integri dad moral». Para entender por qué, analicemos el siguiente ejemplo. Un rico empresario desea que el Estado le rinda homenaje. Ofrece al ministro, que es quien puede decidir en esa materia, realizar una gran donación con fines caritativos a cambio del homenaje. La mayoría de nosotros tiene la sensación de que el primer ministro debería rechazar el trato. Pero ¿si ofrece dotar de agua limpia a un pequeño país del Tercer Mundo? En este caso, tendríamos la sensación de que la negativa del primer ministro a continuar con este programa sería una irres ponsabilidad. A pesar de que se trata de una suerte de sobor no, muchos sentirían que, si lo rechazara, el primer ministro sacrificaría el sustento de miles de personas en nombre de algo tan etéreo como lo que designamos con los términos ■principios» o «integridad». En ese caso, el buen resultado de una acción poco clara parece tan bueno que justifica estar de acuerdo con ella. Después de todo, aliviar la pobreza es sin duda más importante que un homenaje de Estado o la con ciencia limpia de un individuo. Análogamente, no desearía mos que nuestros líderes políticos sostuvieran ciertos princi pios morales en tiempos de conflicto si con ello se perjudica el pueblo. N o debemos dejamos atrapar por lo que Bernard Williams llamaba «autoindulgencia moral».
En conjunto, estas consideraciones sugieren que una sospe cha justificada respecto de las motivaciones y el carácter de los líderes políticos no debiera llevamos por sí sola a oponer nos a toda guerra. Podemos no creer en la sinceridad de los discursos de George Bush y de Tony Blair. Pero lo que tene mos que determinar es si la guerra es justa, no si Bush y Blair son buenas personas.
A n t ip a c if ic a c ió n
El 20 de septiembre de 2001, George Bush declaró que «el mundo civilizado se está solidarizando con Estados Unidos. Se dan cuenta de que si este terror quedara impune, los pró ximos objetivos podrían ser sus propias ciudades, sus propios ciudadanos». Bush levantaba así el espectro de la pacificación, el temor de que, si no se hace frente ahora a la perversión, lo único que se conseguirá será mayor perversión. Por horrible que sea la guerra, a veces es necesario matar para impedir peo res derramamientos de sangre en el futuro. Para demostrar esto suelen utilizarse dos ejemplos históri cos: uno real y otro contrafáctico. El primero es Hiroshima. Los defensores del lanzamiento de la bom ba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón, afirman que apresuró el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Aunque era ho rrendo que millares de personas murieran en la explosión y durante los años siguientes a causa de sus efectos colaterales, la verdad es que más habrían muerto si la guerra se hubiera prolongado. Los japoneses no se hubieran rendido — habría sido una deshonra demasiado grande— a menos que se les mostrara las horribles consecuencia de no hacerlo. (Por su puesto, hay una línea argumental que discute que Hiroshima haya salvado vidas en absoluto. En honor a este argumento, el lector tiene que dejar esto de lado y preguntarse: ¿en el caso de que Hiroshima hubiera salvado vidas a largo plazo, habría sido eso una justificación moral?) Quienes piensan que esto no justifica el horror de Hiroshi ma debieran preguntarse por qué Hiroshima es más horrible que la muerte de incluso más personas en una guerra prolon
gada. Lo que abruma es el pensamiento de la gigantesca y con centrada devastación de una bom ba atómica, que simplemen te asesta un golpe emocional más fuerte que la idea de un nú mero mucho mayor de muertes individuales. De la misma ma nera, la muerte de veinte personas en un choque de trenes puede ser noticia, mientras que veinticinco muertos separados en accidentes de carretera no lo son. Sin embargo, veinte cadá veres amontonados representan menos coste en términos hu manos, por supuesto, que veinticinco cadáveres esparcidos. El segundo ejemplo que se usa con frecuencia es el de Hitler. Si los británicos y los franceses hubieran parado antes a Hitler, la guerra habría sido más breve con un par de centena res de muertos, tal vez con unos millares, pero se habría evi tado un conflicto de seis años y el genocidio de seis millones de judíos. Aunque comenzar una guerra en, digamos, los Sudetes, hubiera parecido pura sed de sangre, a largo plazo ha bría salvado muchos millones de vidas. En el caso de la guerra contra el terrorismo, el argumento es que los grupos terroristas tienen cada vez más capacidad para matar civiles inocentes. Lo que vimos el 11 de Septiem bre no era más que el primer caso de un nuevo tipo de matan za masiva. Si no hacemos nada para parar el crecimiento de esos grupos terroristas, volverán a golpear y tal vez con conse cuencias todavía peores. Imagínese un arma nuclear en Lon dres, por ejemplo, o la guerra bacteriológica en Washington. Para impedir esos desastres tenemos que aplastar los grupos terroristas antes de que sea demasiado tarde, aun cuando ello produjera una guerra sangrienta. El resultado de menos san gre hoy puede ser más sangre mañana. A menudo estos argumentos parecen irresistibles a quienes los sostienen. La única manera de escapar a ellos parece ser la afirmación de un pacifismo suicida: sí, es cierto que se pue de matar ahora y salvar vidas más tarde, pero siempre es malo matar, de m odo que, aun cuando las consecuencias sean terri bles, no se debe matar. El pacifismo es una posición impor tante, de m odo que más adelante volveré a ocuparme de ella con mayor detalle. Pero hay otras respuestas al argumento de antipacificación. El primero, y el más obvio, es que aunque uno sostenga el principio de la antipacificación, queda aún en
pie la cuestión de si en realidad cualquier conflicto particular impedirá daños peores en el futuro. Puesto que tanta gente está de acuerdo con que es mejor afrontar la situación a tiem po antes que pagar más tarde por no haberlo hecho, el razo namiento suele utilizarse para justificar la guerra, pese a que es muy dudoso que el principio se aplique realmente. De m odo que, aun cuando estemos de acuerdo con la lógica de la antipacificación, se podría abrigar dudas acerca de que la campaña de Afganistán, por ejemplo, redujera efectivamente la amenaza terrorista y sospechar que, por el contrario, empu jó a más gente a simpatizar con las metas de Al Qaeda. En este punto también tenemos que estar en guardia con tra la propaganda. Un gobierno que busca el apoyo público a sus acciones exagerará la amenaza que constituye el país ata cado y luego nos preguntará: «¿Deseáis que ignoremos esa amenaza?» En diversas ocasiones el FBI dio a conocer adver tencias según las cuales tenía informaciones que indicaban la «inminencia» de ataques terroristas a Estados Unidos o a los intereses de Estados Unidos, ataques que no se produjeron. Es menester preguntarse si estas advertencias son intentos pe riódicos de mantener el apoyo a las campañas militares, au ténticos informes del servicio de inteligencia o ambas cosas. Pero supongamos que, en realidad, los cálculos sean acerta dos y que, al mejor saber y entender de todo el mundo, pare ce probable que, a largo plazo, las campañas militares contra los terroristas salven vidas. ¿Sólo un pacifista integral desafia ría la lógica que apunta a la guerra? La respuesta es negativa. Para saber por qué, hemos de examinar una vez más la cues tión relativa a la justificación de los medios por el fin. En ge neral, tendemos a no creer que el fin justifique siempre los medios. Por ejemplo, supongamos que quiero comprar un coche nuevo. Si robo dinero como medio para lograr ese fin, la mayor parte de las personas lo consideraría reprobable. Aun cuando se tratara de un fin moralmente más valioso que la posesión de un coche, se aplicarían los mismos principios. La mayoría de las personas pensaría que normalmente es malo robar dinero a otra persona (a menos tal vez que sea rica), incluso si ese dinero se utilizara para ayudar a gente ne cesitada.
Por otra parte, a veces aceptamos que se justifica recurrir a medios de dudosa moralidad para lograr fines valiosos. Un ejemplo clásico es el de robar a alguien que no quiera perder el dinero en salvar a una persona de la muerte por inanición. Otro ejemplo, para algunos, es el de asesinar a un líder pertur bado que matará a muchas personas. Aunque normalmente el robo y el asesinato se consideran reprobables, en estos ca sos es tanto el valor del fin a alcanzar, que se vuelven moral mente justificables. Si estamos de acuerdo con esta línea general de pensamien to, lo que defendemos es una posición moral m uy sofisticada, en la que la maldad y la bondad de una acción dependen en parte de sus consecuencias de conjunto (salvar vidas) y en par te de sus consecuencia inmediatas (privar a alguien de su pro piedad o de su vida), de la bondad o la maldad del acto en sí mismo (robo, asesinato) o de una combinación de ambas co sas. En ciertos casos, el fin justifica los medios; en otros, no. Formular reglas para distinguir entre unos y otros es una em presa ciertamente compleja. Para nuestros fines, nos basta con tener en cuenta un caso: ¿por qué alguien, siempre que no sea un pacifista y que esté dispuesto a luchar si en el futuro es ata cado, puede tener la sensación de que es inaceptable comen zar una guerra como medio para impedir mayor sufrimiento a largo plazo? Una respuesta a esta pregunta podría ser que es muy impor tante respetar la vida individual. Com o dijo Kant, debemos tratar siempre al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Así, por ejemplo, en el caso de Hiroshima parece moralmente repugnante que podamos entregar vidas de civi les inocentes como «parte del pago» por la «compra» de más vidas en el futuro. Eso sería convertir las vidas humanas en unidades de valor, como el dinero, intercambiables para lo grar el mejor resultado posible. Una vez que empezamos a concebir de esta manera la vida humana, perdemos el sentido de lo que sobre todas las cosas da realmente valor a la vida hu mana, esto es, el hecho de que cada persona es un individuo irreemplazable y autónomo. Sin embargo, no es obvio que el hecho de no lanzar la bomba atómica muestre mayor respeto por las vidas humanas
individuales. ¿No podríamos decir igualmente que no lanzar la bom ba habría sido entregar vidas de reclutas y de civiles como «parte del pago» con el fin de salvar las vidas de los ci viles que mató la bom ba de Hiroshima? Si Estados Unidos cediera en su guerra contra el terrorismo, ¿estaría entregando las vidas de futuras víctimas de ataques terroristas con el fin de salvar la de los que están hoy implicados en el conflicto? H ay todavía una consideración vital más. A la hora de calcular si es mejor sufrir bajas ahora o más adelante, tenemos que recordar que el cálculo contiene una asimetría. Ir a la gue rra significa que las fatalidades futuras son casi seguras: sabe mos que la guerra contra el terrorismo tiene y tendrá un cos te humano. N o ir a la guerra significa que es probable, o po sible, que en el futuro haya más bajas: tememos que en el futuro se pierdan muchas vidas, pero no lo sabemos. Por tan to, al comparar los riesgos, no estamos comparando directa mente cosas semejantes entre sí. Hay más certeza de que la muerte sea resultado de un curso de acción que del otro. Estos problemas no tienen soluciones fáciles. Lo que pode mos decir es que hay buenas razones para oponerse a la paci ficación, pero antes es preciso juzgar si el curso de acción al que uno se opone es en realidad pacificación. También pode mos decir que juzgar si es correcto atacar ahora no tiene por qué depender de la burda comparación del número de muer tos que probablemente produzca cada curso de acción. Esto sugiere una justificación de la guerra contra el terroris m o: la de que necesitamos desarrollar una acción militar aho ra, aun cuando mueran muchas personas, incluso civiles, por que, si no lo hacemos, el mundo no será un lugar seguro don de vivir. La amenaza parece muy real. Incontrolados, es seguro que quienes se hallan detrás de los ataques el 11 de Septiembre volverían a golpear. Y si tuvieran capacidad nu clear, química o biológica, los resultados serían más terrorífi cos aún. Pero quedan aún dos cuestiones en pie. La primera es cuántas personas morirán en la guerra contra el terrorismo para impedir que este futuro se convierta en realidad y si hay en ello proporción. La segunda es si, tal como se la lleva hoy a cabo, puede eliminar por completo la amenaza del terroris mo. A estas dos preguntas sólo se puede responder con he
chos e información, no con filosofía, pero lo que hagamos con estos hechos depende hasta cierto punto de cómo use mos la filosofía para evaluar los pros y los contras de las polí ticas de antipacificación.
La g u e r r a j u s t a
Hasta aquí hemos analizado lo que han dicho los políticos acerca de sus razones para ir a la guerra y hemos evaluado su fuerza. U na estrategia alternativa es comenzar con un marco que nos diga si una guerra es justa o no y luego aplicar esto a conflictos individuales para ver si aprueban el examen. Este marco recibe el nombre de teoría de la guerra justa. Las prime ras versiones de esta teoría se remontan a los escritos de Agus tín y del islam y, aunque no todos los filósofos aceptan la teo ría, hay notable acuerdo en tom o a muchos de sus principios esenciales. La teoría de la guerra justa establece dos pruebas para cualquier conflicto. Para que la guerra sea justa, primero debe haberju s adbellum o, en otras palabras, ha de haber buenas razones para librarla. En segundo lugar, debe haberju s in bello o, en otras palabras, la guerra debe librarse con corrección moral. Es interesante observar que, en sus discursos clave al co mienzo de la operación Paz Duradera, el primer ministro bri tánico, Tony Blair, expuso una justificación que en cierto sen tido presentaba notables paralelos con la teoría de la guerra iusta. Veamos este extracto de su alocución en la Cámara de ios Comunes del 8 de octubre de 2001: Hemos necesitado casi cuatro semanas después del 11 de Septiembre para actuar. Rindo homenaje a la capacidad de es tadista del presidente Bush por la paciencia que ha tenido para esperar. Esto se debió a tres razones. En primer lugar, te níamos que establecer quién era el responsable. Una vez que estuvo claro que la red de Al Qaeda había planificado y per petrado los ataques, quisimos dar tiempo al régimen talibán para que decidiera su posición: ¿protegerían a Bin Laden o lo entregarían? Lo justo era darles un ultimátum y tiempo para
responder. Hoy está claro que escogieron ponerse del lado del terrorismo. Y en tercer lugar, deseábamos tiempo para asegu rar que los blancos de cualquier acción minimizaran la posi bilidad de bajas civiles.
Las dos primeras razones que dio Blair corresponden a dos as pectos clave del ju s ad beüum. Uno es el requisito de que la guerra se libre por una causa justa. Al poner el énfasis en la ne cesidad de establecer quiénes eran los culpables de los ataques terroristas, Blair reconoció este requisito esencial de la teoría de la guerra justa. El segundo es que la guerra sólo empiece como último recurso. Al insistir en que Estados Unidos había dado tiempo a los talibanes para responder a sus exigencias, Blair mostraba que Estados Unidos había explorado otros ca minos antes de recurrir a la guerra. La tercera razón de Blair lo lleva al ju s in bello. Un requisito clave para embarcarse en una guerra justa es que haya discrimi nación entre blancos legítimos y civiles inocentes. El discurso de Blair trató de tranquilizamos en el sentido de que esta ne cesidad de discriminación se había tomado muy en serio. Hay otros principios de la teoría de la guerra justa que nos sirven también para ponderar la guerra contra el terrorismo. Respecto del ju s ad beüum, la guerra debe ser librada por una autoridad legítima, debe ser probable su resultado favorable y debe producir más beneficio que daño. Estas dos últimas con diciones son particularmente difíciles de aplicar. Para decidir si se las satisface es preciso tomar en cuenta la mejor informa ción de que disponemos y no enfrascamos exclusivamente en el razonamiento abstracto. Hay un último componente del ju s ad beüum: que quienes libran la guerra actúen de acuerdo con el principio de causa justa. En otras palabras, una causa justa no puede utilizarse como excusa para perseguir un fin injusto, como es la ocupa ción de otro país. Es el argumento que se utilizó contra Israel en la guerra de los Seis Días de 1967. Muchos están de acuer do en que Israel tenía derecho a atacar para defender sus terri torios, pero tras hacerlo permaneció injustamente en la tierra ocupada, parte de la cual conserva todavía hoy, incluso la Margen Occidental. La causa era justa, pero se la usó para fi
nes injustos. Esto es importante para el análisis anterior de las motivaciones de los políticos. Una razón para no dar apoyo a una guerra que no tiene justa motivación, aun cuando haya un motivo justo para esa misma guerra, es que el objetivo que se persigue no sea el justo, sino otro, injusto. Se podría acep tar esto, pero a mí me parece que si el mismo objetivo es de seado por razones justas y por razones injustas, podríamos apoyar una ación que otros emprenden por razones injustas, en la medida en que nuestra motivación para hacerlo es justa. Sólo deberíamos retirar nuestra aprobación si nuestra razón justa se utilizara para sostener un fin injusto. La otra parte capital del ju s in bello, además de la necesidad de discriminar entre objetivos legítimos e ilegítimos, consiste en que la acción militar sea proporcionada. Aunque se hayan cometido errores, en el momento de entrar en prensa se tiene la impresión de que la guerra contra el terrorismo se libró con razonable contención. Por supuesto, si uno no está en absolu to de acuerdo con la guerra sea justa, no justificará nada acer ca del m odo de conducirla. Pero si uno cree que la causa es justa, con algunas excepciones (como el supuesto maltrato a los prisioneros de guerra trasladados al centro de detención norteamericano en la bahía de Guantánamo, Cuba, en enero de 2002), la manera en que se condujo la guerra no parece presentar ningún exceso. Los principios de la teoría de la guerra justa nos suministran una matriz para evaluar si la guerra contra el terrorismo está o no justificada. Si usamos esta matriz y al mismo tiempo eva luamos los principios que subyacen a la justificación que nues tros líderes políticos han enunciado, hemos hecho cierto pro greso en el sentido de nuestra capacidad para llegar a un juicio más refinado de los bienes o los males de la guerra.
Pa c i f i s m o
Sin embargo, y para terminar, tenemos que volver a la opo sición más extrema a la guerra: el pacifismo. Se entiende en general por pacifismo la oposición moral a toda violencia, aunque, en sentido más estricto, podría tomarse como oposi
ción a toda guerra, pero no a toda violencia. Escojamos una definición de alcance medio del pacifismo como oposición moral a la interrupción no voluntaria de la vida humana. (La aclaración de «no voluntaria» tiene la intención de dejar apar te el suicidio y la eutanasia.) Para un pacifista, cualesquiera sean las consecuencias, matar es malo, y punto. Aun cuando se eli minara la humanidad, es mejor no matar. ¿En qué podría inspirarse este punto de vista? Podría tratar se de una cuestión de derechos: que nadie tiene derecho a ma tar a otra persona. Podría tratarse del sentimiento de que el acto de matar es malo en y por sí mismo. O podría ser que se considerara sagrada la vida humana y que, por tanto, nunca debiera ser arrebatada. Cada una de estas justificaciones po dría ser tema de una larga exposición por sí misma, pero por ahora me limitaré a señalar algunos de los problemas que de ben plantearse si se las examina con seriedad. En primer lugar, cuando decimos que nadie tiene derecho a matar a otra persona, debemos aclarar qué entendemos por derechos. Una dificultad particular parece residir en que a me nudo los derechos de una persona están condicionados a los derechos de otras personas. Si alguien abusa del derecho a la libertad matando gente a diestro y siniestro, por ejemplo, nos sentimos justificados a violentar su derecho a la libertad. Si al guien abusa de su derecho a la libertad de expresión incitan do al odio gratuito, nos sentimos autorizados a restringir su derecho a la libertad de expresión. De esa suerte, es preciso hacerse esta pregunta: ¿por qué no ha de perderse el derecho a la vida si no se respeta el derecho de los demás a la vida? En otras palabras, ¿no se justifica la guerra si se libra contra un grupo que mata inocentes? Podría ser que la respuesta recaye ra en una de las otras dos justificaciones del pacifismo: que matar es malo en y por sí mismo y que la vida es sagrada. En ese caso, el lenguaje de los derechos no es más que una abre viatura de las otras dos justificaciones del pacifismo. La primera de éstas es que el asesinato es malo en y por sí mismo. La idea de acciones malas sin más es una idea antigua, pero difícil de aprehender. ¿Podemos en realidad decir que una acción es mala sin tomar en cuenta sus consecuencias? Por ejemplo, ¿acaso el asesinato no es malo precisamente por
que su consecuencia es poner fin a la vida? Pero, si ésta es la razón por la que es malo, en el caso de que las consecuencias fueran diferentes la naturaleza moral de la acción podría ser otra. Si las consecuencias de un asesinato fueran que, aunque se pusiera fin a la vida de un asesino, se salvara la vida de un inocente, seguramente la naturaleza moral de esa acción sería diferente de la de un asesinato que tuviera el odio como m o tivación exclusiva. De acuerdo con algunas concepciones religiosas de la m o ral, es posible considerar malas las acciones con prescindencia de la consecuencia. Si Dios dice simplemente «no matan», el asesinato es malo, sin más. N o obstante, habría que observar que, por un lado, la mayoría de la gente no piensa que las jus tificaciones religiosas sean suficientes para evaluar la bondad o la maldad de una acción, y que, por otro lado, en realidad son muy pocas las religiones que prohíben por completo matar. En realidad, históricamente las religiones se han ha llado entre los sostenedores más fervientes de la guerra. Si los pacifistas no son creyentes de una religión pacifista, tie nen que encontrar otra razón para apoyar su creencia de que matar es en y por sí mismo malo, con prescindencia de las consecuencias. Análogos pensamientos se aplican a la idea de que la vida es sagrada. Hasta cierto punto, es mero tópico. Si significa que la vida tiene un gran valor y que las vidas individuales son irreemplazables, pocos discreparán. Pero para el pacifis ta debe significar algo más, debe significar que nunca se pue de poner fin a la vida, porque poner fin a la vida es un mal terrible que no se puede compensar con ningún bien que de ello derive. Lo m ismo que en el caso precedente, puede re sultar muy difícil encontrar justificación a esta creencia al margen de creencias religiosas especificas. En primer lugar, si en realidad atribuimos un valor tan alto a la vida, ¿no po dría esto mismo ser una razón para emprender una acción decisiva para salvar una vida, aun cuando para hacerlo haya que matar a agresores violentos? Si la vida es tan preciosa, no cabe duda de que es menester defenderla, y con la fuer za si hace falta. El problema está en que, una vez más, una justificación cubre las otras: no se trata tanto de que la vida
sea sagrada, sino de que matar es malo a secas o de que no tenemos derecho a matar, lo cual nos retrotrae a problemas ya analizados. El segundo problema es de coherencia. Si la vida es sagra da y nunca debe ser arrebatada, esta afirmación vale también para la eutanasia y el suicidio. Quiere decir que fuera cual fue se el sufrimiento de una persona, no podemos poner fin a su vida. Eso se debe a que, si lo hacemos, estamos admitiendo una diferencia entre una vida que vale la pena vivir y una vida que no vale la pena vivir, y en ese caso la vida deja de ser sa grada para convertirse en algo cuyo valor puede variar. Por tanto, la adopción de la santidad de la vida requiere compro misos en las áreas de la eutanasia, el suicidio y el aborto. Otro problema de coherencia es aquí la cuestión de qué tipo de vida es sagrada: ¿sólo la vida humana? ¿Toda la vida animal? ¿Toda vida, incluso las bacterias y las amebas? El es logan «la vida es sagrada» es atractivo, pero, a menos que es temos dispuestos a conceder esta santidad incluso a las sim ples células — lo que es seguramente absurdo— , tenemos que decidir qué formas de vida son sagradas y cuáles no. Podría re sultar sorprendentemente difícil trazar una línea que resista el análisis racional. Por tanto, para merecer crédito, el pacifismo debe basarse en otra cosa que las simples ideas acerca de la santidad de la vida, la maldad de matar y el derecho a la vida.
C
o n c l u s ió n
Podría ser fácil criticar las palabras de los líderes en tiempos de guerra. Tomemos, por ejemplo, esta proclama de George Bush, cuya esencia repitió una y otra vez: «Toda nación, en cualquier región del mundo, tiene ahora que tomar una deci sión. O se está con nosotros, o se está con los terroristas.» Esto es absurdo, por supuesto. N o es forzoso apoyar la acción de Estados Unidos o apoyar a los terroristas. Es más que po sible oponerse a Al Qaeda y querer destruirla y, sin embargo, oponerse a la acción de Estados Unidos en Afganistán, por ejemplo.
Podríamos coger muchas frases como ésta en los discursos de Tony Blair y George Bush, aplicarles un poquito de filoso fía y mostrar que, desde el punto de vista intelectual, carecen de consistencia. Puede que esto nos haga sentimos más inte ligentes, pero no es demasiado útil. Ante todo, comete el error de tomar algo que sólo cumple una función retórica par ticular, para tratarlo como si fuera una especie de argumento filosófico. Los líderes necesitan más azuzar a sus ciudadanos que realizar deducciones lógicamente válidas. Pienso que es más útil centrarse en las proclamas que, a pri mera vista, presentan una justificación plausible de la acción militar, interpretarlas del m odo más generoso posible y ver cómo resisten. Es lo que he intentado hacer en este capítulo. Se ha descubierto que algunas de estas justificaciones son de ficientes, como las que mencionan la necesidad de castigar a Al Qaeda o de servir al interés nacional. Pero estos argumen tos no son los más destacados de los discursos de Bush y Blair, en los que se insiste más en los llamamientos a la auto defensa, la evitación de la pacificación y la necesidad de hacer justicia. Los dos primeros pueden ser razones legítimas de guerra. También hay cierta evidencia de una auténtica preocu pación por asegurar que todo conflicto se librará de acuerdo con los principios de la teoría de la guerra justa. Para pasar de estas consideraciones teóricas a una decisión acerca de dar o no apoyo a la guerra se requieren hechos acer ca de las amenazas, los riesgos, las intenciones y las conse cuencias de las diversas opiniones disponibles. Un filósofo puede contribuir a poner al descubierto y examinar los prin cipios y las justificaciones invocadas para apoyar una guerra. Pero determinar si estos principios y justificaciones tienen en realidad vigencia nos exige tener en cuenta palabras y actos. En este punto, el filósofo tiene que retirarse y dejar que sean otros quienes lleguen a los juicios finales.
El problema deJ tubo de ensayo: ciencia, blanco de ataques
Recuerdo una reciente discusión por radio en la que uno de los participantes opinaba que la sociedad moderna había colocado la ciencia en un pedestal y que todos aceptamos, sin ninguna crítica, que lo que dice la «ciencia» es verdad. Y eso, pensaba este opinante, es malo. Otro participante discrepaba por completo. Para él, vivimos en una sociedad perturbadora mente anticientífica y la imagen predominante que se tiene de los científicos es de individuos siniestros de bata blanca que revuelven la naturaleza. Y para él esto es malo. El desa cuerdo iluminaba la extraña posición que ocupa la ciencia en los comienzos del siglo xxi. En ciertos aspectos, sentimos ad miración por la ciencia. La razón por la que a menudo se ve a hombres y mujeres de bata blanca en anuncios publicitarios de detergente en polvo o de cosméticos es que la mercadotec nia tiene buenas razones para creer que vemos a los científi cos como fuentes de autoridad. Pero, por otro lado, también sospechamos profundamente de los científicos y nos inquieta extremadamente el rumbo que algunas ciencias parecen estar adoptando. Por ejemplo, veamos la profunda desconfianza pública que siguió a la crisis de la «vacas locas» en el Reino Unido y en Europa. La enfermedad de las vacas locas, o encefalopatía es pongiforme bovina (EEB), para darle su verdadero nombre, es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central de las vacas. Se cree que la presencia de carne infectada de EEB en la cadena de alimentación humana es la causa de la varian te de la enfermedad conocida como Creutzfeldt-Jakob (ECJ), forma humana de la EEB. En general, los pacientes de la EC J
empiezan mostrando ansiedad o depresión. Su comporta miento cambia, a menudo se vuelven agresivos. Después, la enfermedad les afecta la coordinación motora. Los pacientes se vuelven torpes, se les caen las cosas de las manos o se caen ellos mismos. Por último, comienzan a tener problemas con las funciones cognitivas, como la memoria. Los pacientes ya no encuentran sentido al mundo que los rodea. La enferme dad es incurable y mortal. A finales de 2001 habían muerto en Gran Bretaña más de cien personas. La teoría predominan te acerca del comienzo de la epidemia de EEB sostiene que su origen se halla en la integración de restos de ovejas infectadas de tembladera, que no se pensaba que fuera un riesgo para la salud humana, en la comida del ganado bovino. En este triste relato hay muchos villanos. U no de ellos, a ojos del público, es la ciencia. La investigación oficial del go bierno acerca de la EEB, publicada el 26 de octubre de 2000, criticaba al gobierno el haber perdido demasiado tiempo en consultas con expertos, de quienes dependió en exceso, antes de poner el asesoramiento en práctica. Si depender de los ex pertos científicos fiie un error, para muchos eso sugería que no se debía confiar en los científicos. También había una im presión muy extendida de que la prudencia y la falta de com promiso de los informes de los científicos eran señales de fra caso en la detección precoz de un vínculo entre la EEB y la EC J, o en el reconocimiento de un grave riesgo para la salud humana. Cualquier persona sensible podía darse cuenta de que, para un herbívoro como la vaca, no podía ser saludable alimentarse de restos de ovejas. ¿Por qué los científicos no sa lieron a la luz pública y lo dijeron antes? Los acontecimientos posteriores no contribuyeron precisa mente a aumentar la confianza del público. En noviembre de 2001 hubo que abandonar un proyecto de investigación con un coste de 217.000 libras esterlinas para investigar la po sibilidad de que la EEB pasara de las vacas a las ovejas cuando se supo que probablemente los científicos habían mezclado muestras cerebrales bovinas y ovinas. Dos investigaciones se paradas, con un coste de 55.000 libras, no pudieron llegar a de terminar con seguridad si esa mezcla había tenido lugar, aunque concluyeron que había evidencias de una m ala práctica. En
enero de 2002 se temió también que la causa de la E C J hubie ran sido vacunas infectadas de polio, lo que habría localizado literalmente en los laboratorios de los científicos las causas de la enfermedad. También se ha puesto a la ciencia en el banquillo de los acusados por su trabajo sobre clonación humana. El 25 de noviembre de 2001, los científicos de Massachusetts anuncia ron por primera vez la clonación de un embrión humano. El objetivo declarado del experimento no era crear niños clóni cos, sino progresar en la investigación acerca de la clonación humana terapéutica, de la que se espera que puedan derivarse tratamientos y curas de enfermedades graves, com o la de Alzheimer y la de Parkinson. Lo que se produjo no fue más que un racimo de seis células, pero, así y todo, las noticias es tremecieron muchas columnas vertebrales. El líder de la ma yoría del Senado de Estados Unidos, Tom Daschle, describió el avance como «desconcertante» y dijo que a su juicio se tra taba de un paso «en una dirección equivocada». El director de la Sociedad para la Protección de los Niños No-natos, con sede central en el Reino Unido, lo calificó de «desarrollo muy preocupante y deplorable». La clonación humana y la crisis de la EEB contribuyeron sin duda al incremento del malestar en tom o a la ciencia y a la desconfianza de la autoridad de las afirmaciones científicas. -En qué medida se justifica esta desconfianza? Para responder a esta pregunta tenemos que trascender los hechos específicos de la EEB y de la clonación humana. En ambos casos, las preo cupaciones específicas que surgen son síntomas de — y contri buciones a— las preocupaciones más amplias en tom o al pa pel general de la ciencia. En la crisis de la EEB, el interés prin cipal reside lisa y llanamente en que no se puede confiar en que los científicos pongan fin a la misma. Los científicos nos dicen que una cosa es segura y resulta que no lo es; o bien no es segura y ellos no son capaces de confirmarlo o no están dis puestos a hacerlo. En el caso de la clonación humana se acu sa a los científicos de hybris. Juegan a ser Dios y a manipular cosas que es preferible dejar como están. Esta hybris puede ad vertirse también en el caso de la EEB, en el que los científicos "Jzgaron segura la alimentación de restos de ovejas para gana
do bovino, aun cuando, evidentemente, no era natural. En ambos casos existe el temor de que la ciencia haya causado más daño que beneficio. La manipulación científica del or den «natural» es un peligro para todos nosotros. De m odo que tenemos al menos tres objeciones a evaluar: que los descubrimientos científicos no son de confiar, que los científicos son culpables de jugar a ser Dios y que la ciencia es causa de perjuicios graves. La filosofía tiene su papel en el análisis de las tres.
Daño
y r e s p o n s a b il id a d
La pregunta por el daño que pueda provocar la ciencia pa recería ser más de índole empírica que filosófica. En la medi da en que la respuesta requiere una suerte de catálogo de efec tos de la ciencia, así es. Pero las nociones mismas de respon sabilidad y de daño reclaman un análisis filosófico. Pensemos primero en la responsabilidad. Muchos científicos dirían que raramente, si acaso alguna vez, son ellos responsables de da ños o de beneficios para la sociedad. La responsabilidad resi de en quienes utilizan los descubrimientos científicos. Esta es una sólida defensa en el caso de la EEB. Lo único que en toda esta historia hicieron los científicos fue informar de cuál era la evidencia más probable en relación con la enfermedad. Fueron el gobierno y sus agencias los que decidieron cómo actuar sobre esa base. En realidad, el informe oficial sobre la EEB no acusa en absoluto a los científicos. Critica la depen dencia del gobierno en relación con los expertos, pero ésta es una crítica a la falta de decisión del gobierno a la hora de adoptar una acción y asumir la responsabilidad, no al asesoramiento de los expertos. Incluso en el caso de la clonación humana, los científicos pueden afirmar su neutralidad moral. A la sociedad y al go bierno les corresponde establecer las reglas que determinen qué tipo de investigación se puede realizar o no. N o son los científicos quienes deben emitir esos juicios, ni los emiten, sino que se limitan a trabajar en el marco legislativo que otros proporcionan.
Esta segunda defensa es menos persuasiva. N o se puede evadir la responsabilidad moral apelando a principios pura mente legales. Por ejemplo, si encuentro una manera legal de estafar una gran cantidad de dinero a alguien, no puedo pre tender que mi acción sea moralmente aceptable simplemente porque es legal. Com o hemos visto detalladamente en el ca pítulo 2, es preciso mantener separadas las cuestiones relativas a la moral de las relativas a la legalidad, de m odo que los cien tíficos no pueden eludir su responsabilidad moral diciendo que actúan exclusivamente dentro de la ley. Si un científico descubre que está en condiciones de hacer de manera lícita algo moralmente reprobable, podemos criticarlo si, a pesar de todo, lo hace. Los problemas de la primera defensa son más sutiles. La de fensa opera por apelación al principio moral de doble efecto. Este principio afirma que una persona sólo obra mal y es m o ralmente responsable de cualquier daño si es causa del daño y al mismo tiempo ha tenido la intención de dañar. (Este punto de vista se asocia con teorías morales deontológicas. Véase más sobre esto en el capítulo 4.) En algunos casos, esto parece suficiente. Si provoco un accidente de carretera por ser tan atractivo que un conductor que me ve caminar por la ace ra pierde la concentración (posibilidad muy remota, confie so), parecería muy duro decir que soy responsable del acci dente. Pero el principio de doble efecto cubre también casos en que el daño es previsible. Por ejemplo, si monto un espec táculo en una esquina de tráfico intenso, puede que no tenga otra finalidad que entretener a los conductores, pero debería ser capaz de prever que mis distracciones pueden provocar un accidente. Si, a pesar de todo, monto el espectáculo y luego >e produce un accidente, la mayoría de las personas dirá que soy por lo menos parcialmente responsable del mismo. Pero áe acuerdo con el principio de doble efecto, no lo soy en ab soluto. En el caso de la EEB, la defensa consiste en sostener que los científicos no son responsables de las consecuencias que siguen a la publicación de sus descubrimientos. Si acep tamos el principio de doble efecto, tenemos que convenir en que esta defensa funciona. A menos que los científicos inten
taran engañar al público sobre el riesgo de la EEB, no son res ponsables si, en los hechos, no se da a estos riesgos el trata miento adecuado. Puesto que en este caso nadie acusa seria mente a los científicos de engaño, la defensa se sostiene. Si re chazamos el principio de doble efecto y decimos que uno es responsable si es capaz de prever las consecuencias de sus ac ciones, lo que hay que preguntarse es si los científicos se die ron cuenta de que la evidencia que daban contribuiría a una respuesta inadecuada de la amenaza de la EEB. N o parece ha ber razón para sugerir que esto sea verdad. Además, tampoco es cierto que los científicos tengan que saber cuáles son las implicaciones políticas adecuadas de sus descubrimientos. Aun cuando pudieran prever de qué manera sus evidencias contribuirían a dar forma a una política, no estarían en condi ciones de juzgar si esas políticas tendrían buenos o malos efectos. Podríamos rechazar ambas partes del principio de doble efec to — la previsión y la intención— y decir que una persona es res ponsable de las consecuencias de sus actos, aun cuando no las hubiera previsto ni se las hubiera propuesto. En este caso, el ar gumento diría que, aunque en la investigación científica misma no hay nada que sea perjudicial, puesto que conduce a un daño, sus autores son moralmente responsables. El problema principal estriba aquí en que es una doctrina en general demasiado severa. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta que decida yo telefonear a al guien sin saber que está conduciendo y, como resultado de la distracción que le produce mi llamada, choca? N o tuve inten ción ni previ estas consecuencias y parecería extremadamente in justo hacerme responsable de ellas. Si el daño hubiera sido pre visible, se me podría acusar de algo. Pero cuando los daños son imprevistos e imprevisibles no cabe duda de que soy inocente. U n segundo problema reside en que las cadenas de causa y efecto son extremadamente complejas. Fueron muchos los factores que llevaron al mal manejo de la crisis de EEB. Es verdad que los informes científicos fueron parte de lo que Ted Honderich llama «circunstancia causal» total, esto es, aproxi madamente la totalidad de los factores cuya concurrencia fue necesaria para que siguiera el efecto que siguió. Pero también hay muchos otros factores, tales como el ordenamiento que
se dio a los departamentos de gobierno, el cansancio de un determinado funcionario en un día determinado, si el correo se entregó a tiempo, etcétera. Normalmente no decimos que alguien es moralmente responsable sólo porque sus acciones contribuyeron de alguna manera a la circunstancia causal to tal de algo malo. La contribución tiene que ser decisiva en al gún sentido. En este caso, el factor ético decisivo parecen ser más las reacciones del gobierno que la información provista por los científicos. Los científicos no pueden evitar responsabilidad moral apelando a la licitud de sus acciones. Pero tampoco se los pue de hacer responsables cada vez que los descubrimientos cien tíficos se usan inadecuadamente. Aunque aquí no nos he mos ocupado de los detalles, a menos que los daños provoca dos por la ciencia sean consecuencia directa de lo que hacen los científicos, tal vez con intención o previsión, no es a éstos a quienes hay que acusar cuando la evidencia científica se usa mal. Más adelante nos ocuparemos de las razones por las que la evidencia científica es a menudo mal utilizada.
D año
s in r e s p o n s a b il id a d
Se podría aceptar que no se debiera hacer responsables a ios científicos mismos por cosas como el fiasco de la EEB y, sin embargo, considerar que la ciencia es causa de una parte de masiado grande de nuestros problemas. La ciencia es una bomba de relojería que se debe tener cuidado de mantener bajo control para evitar que sus perniciosas consecuencias perjudiquen a la sociedad. Que esto sea cierto o no debiera ser una cuestión en gran medida práctica. El punto de vista extremo — el de que esta ñamos mejor sin nada de ciencia— es muy poco plausible. Imagínese que en 1800 se hubiera prohibido la ciencia. ¿Se na el m undo de hoy, en su conjunto, un lugar mejor o peor? Habría sin duda más enfermedad y la esperanza de vida se na más breve. Además, viviríamos en un mundo comparativa mente no cosmopolita, puesto que los viajes seguirían siendo _:ñciles y consumirían demasiado tiempo. Si el lector es un
occidental al que impresiona más la medicina china de hier bas que la medicina ortodoxa, recuerde que el gran inter cambio internacional de ideas de que hoy disfrutamos faci lita enormemente la comunicación. Y también tiene que re cordar que muchos de nuestros problemas no tienen por causa la ciencia, sino la propia naturaleza. Hace doscientos años, en una época mucho menos avanzada que la nuestra desde el punto de vista científico, las tasas de mortalidad eran muy superiores y era habitual que las mujeres murieran en el parto. De m odo que si hubiéramos detenido la cien cia en 1800, tendríamos que esperar muertes más tempranas por causas naturales que aquellas a las que hoy estamos acostumbrados. Más creíble es en conjunto la opinión según la cual no es que estuviéramos mejor sin ciencia, sino que ésta es suficientemente peligrosa como para que, a fin de beneficiamos de ella, tenga mos que estar constantemente en guardia contra sus excesos. Es tos excesos incluyen la hybris de la clonación humana y el des precio por el sentido común, desprecio que llevó a sugerir que era saludable alimentar vacas con restos ovinos. Esto parece razonable, pero el argumento no señala qué es lo particularmente peligroso que hay en la ciencia. Para dar un ejemplo, el mismo argumento podría usarse contra algo especialmente caro a los escépticos de la ciencia: la medicina alternativa. A mi juicio, es perfectamente razonable decir que la medicina y los tratamientos alternativos son lo suficiente mente peligrosos para que, a fin de disfrutar de sus beneficios, tengamos que estar constantemente en guardia contra sus ex cesos. Estos excesos incluyen la hybris de pensar que podemos mantenemos alejados de la enfermedad mediante el control cuidadoso de nuestra dieta y el desprecio por el sentido co mún, desprecio que lleva a sugerir que es saludable limitar drásticamente lo que se come. Puede que estos excesos no sean típicos de la medicina alternativa, pero no cabe duda de que existen. Necesitamos estar tan en guardia contra ellos como contra los excesos de la ciencia. Análogas observacio nes se podrían hacer respecto de los peligros de los mercados libres, las regulaciones gubernamentales, el ejercicio y la de fensa civil.
Pero el auténtico sarcasmo viene del hecho de que la cien cia sea esencial para protegemos de sus propios peligros. Por ejemplo, los nuevos medicamentos nunca llegan sin peligros. Esperar que podamos desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades graves sin correr el riesgo de que algunos ten gan efectos secundarios perjudiciales es alentar un optimismo demencial. Si deseamos los beneficios de estos nuevos medi camentos, tenemos que asumir riesgos. Y la mejor manera de minimizar estos riesgos es asegurar la rigurosa comprobación científica. De m odo que puede que sea cierto que es preciso mantener la ciencia bajo control, pero parte de ese control debe realizarlo el propio científico. Es evidente que gran parte del perjuicio ha sido consecuen cia del mal uso del conocimiento científico. Lo que he soste nido es que esto no justifica una actitud anticientífica. En pri mer lugar, el hecho de que el conocimiento científico haya sido mal usado no es necesariamente una crítica a los científi cos. En segundo lugar, la ciencia misma es esencial para el se guimiento y el control de los posibles daños que produzca la aplicación del conocimiento científico. Y también hay que re cordar que la ciencia es causa de mucho bien. Mucha gente que está hoy en el mundo — tal vez el propio lector— debe ia vida a que los progresos científicos le han posibilitado so brevivir a lo que otrora habría sido mortal. Sentado en una habitación insalubre pero cómoda, con calefacción, ordena dor, teléfono, una nevera y agua corriente, sentiría como un fraude hablar mal de la ciencia, que subyace a todas las tecno logías que hacen posibles todas estas cosas. Es cierto que mu chos males tienen sus raíces en la ciencia, pero en ese mismo suelo crecen también muchos beneficios.
Ju g a r a ser
D ios
Sean cuales fueren los perjuicios reales que provoca la cien cia, muchas personas se sintieron incómodas cuando las fron teras de la ciencia comenzaron a extenderse por territorios previamente inexplorados. Esto es particularmente evidente en las objeciones que despertó la clonación humana con fines
terapéuticos. A este respecto, la frase que oímos a menudo es «los científicos juegan a ser Dios». Al igual que muchos eslóganes con gancho, cuando uno quiere desarrollar lo que sig nifica precisamente, se encuentra con que no significa nada claro en absoluto. Por el contrario, la frase recoge una varie dad de dudas y de ansiedades, muchas de ellas vagas, y las ex presa con gran fuerza retórica. A pesar de todo, esto no es una razón para pasar por alto la objeción. A menudo preocupaciones legítimas se expresan de maneras que, sometidas a examen riguroso, pueden parecer oscuras, borrosas o tontas. Para que nuestra investigación sea seria, hemos de invocar el principio de caridad, que afirma que siempre se ha de examinar la interpretación más fuerte o más plausible de la ideas que se examina. De lo contrario, sólo tomaríamos en consideración una expresión particular, tal vez débil, de una idea, pero no la idea misma. De esta suerte, ¿cuál es el significado plausible de la idea de «jugar a ser Dios»? A veces esta fiase se usa para expresar la idea de que «manipular la naturaleza» o hacer cosas «no natu rales» encierra algo reprobable. Estas ideas se analizan en el próximo capítulo, dedicado al medio ambiente. Otra inter pretación es que los científicos carecen de autoridad para ex tender sus técnicas a ciertas áreas de la vida, que son «áreas prohibidas». Se puede creer esto con independencia de que se crea o no en la existencia del Dios que se acusa a los científi cos de intentar sustituir. Por ejemplo, un ateo convencido creerá casi siempre que los científicos carecen de autoridad para realizar ciertos formas de experimentos, com o los que re quieren infligir dolor a adultos contra sus deseos. En el caso de la clonación humana, se podría sostener que constituye uno de esos casos en los que los científicos exceden su autori dad. Dicho de otra manera, no tienen derecho a usar la vida humana de esa manera. Este argumento descansa en parte en una comprensión adecuada de lo que se entiende por autoridad. En términos amplios, autoridad es poder legítimo. Una persona o una ins titución tiene autoridad para hacer algo si una instancia legíti ma le ha otorgado la facultad para ello. Esta definición incita a formularse otras preguntas, como qué constituye la legitimi
dad. Sin embargo, como suele ocurrir, para progresar en un problema no necesitamos responder a todas las preguntas que presenta. En el presente ejemplo, esto se debe a que podemos estar ampliamente de acuerdo acerca de qué es lo que los científicos tienen autoridad para hacer. El desacuerdo aparece cuando se trata de la autoridad de los científicos para experi mentar con seres humanos. Y también acerca de la autoridad de los científicos para alterar la naturaleza, lo que, como ya he dicho, se analizará en el próximo capítulo. Pero pienso que casi todos estarán de acuerdo en que los científicos no tienen autoridad para emprender ningún tipo de experimento que dañe la vida humana o cree riesgos inaceptables para los seres humanos. Y ninguno de nosotros pensaría que carecen de au toridad para experimentar con sustancias inertes como rocas y átomos, a menos que tengan como consecuencia el daño a seres humanos o, en función del juicio de cada uno, a anima les. Cuando, en relación con un problema, estamos de acuer do en tantas cosas en las que es preciso avanzar, simplemente no tiene sentido tratar de resolver antes todos los desacuerdos restantes. Por tanto, en el caso de la clonación humana, si dejamos de lado la cuestión de la «manipulación indebida de la na turaleza», la otra m anzana de la discordia es la autoridad de los científicos para dañar la vida humana. La moralidad in herente al acto de poner fin a la vida hum ana es un tema sobre el que volveré con más detalle en el capítulo 9. Por ahora afirmaré simplemente lo que defenderé más adelante, a saber, que no hay razón para establecer una protección es pecial a toda vida del linaje del homo sapiens. M ás bien al contrario, pensamos en especial en las personas: personas son, aproximadamente, individuos con autoconciencia, ca paces de pensar y de sentir. Casi todos los seres humanos son personas y no puede haber personas que no sean seres humanos, pero lo que hace de alguien una persona no es el hecho de ser humano. Decimos que hacer daño a la vida humana es malo, pero en realidad deberíamos decir que lo malo es hacer daño a personas. Y tenemos que recordar que la clonación terapéutica humana se realiza con células de embriones tempranos, que son ejemplares inmaduros de la
especie homo sapiens, pero que no debieran considerarse personas. Esos experimentos podrían dañar de otras maneras a las personas. Si la consecuencia de esta clonación es la produc ción de «monstruos» o la reducción de la diversidad genética de la población, la clonación terapéutica humana dañaría a las personas, pero no porque los experimentos se realicen so bre personas, sino debido a sus efectos sobre los seres huma nos. Sin embargo, simplemente no hay razones para creer en estas perspectivas catastróficas. En realidad, el objetivo de la clonación terapéutica humana es encontrar cura a enfermeda des humanas, no poner en marcha líneas de producción de individuos clonados idénticos o de variaciones sobre el mons truo de Frankenstein. De esta suerte, si lo que queremos decir es que, por «jugar a ser Dios», los científicos van más allá de su autoridad y hacen daño a personas, la acusación no se sos tiene ni en ese caso ni en muchos otros en los que se acusa a los científicos. Las únicas zonas prohibidas son las que em peoran las cosas. La idea de que los científicos juegan a ser Dios puede estar ligada también al temor a la ingeniería social. N o queremos que el futuro sea un mundo en el que la libertad y la indivi dualidad humanas se hayan sacrificado al punto de que los científicos puedan crear una versión «mejor», perfeccionada, de la humanidad. Este terrible lugar hipotético es lo que pre senta el filme Gattaca, en el que la gente se divide entre aque llos cuyos padres aseguraban tener un retoque genético «supe rior» y los concebidos a la manera antigua. En ese fiituro, no es tanto que los científicos jueguen a ser Dios como que jue gan a ser una combinación de deidad y de dictador. Estas preocupaciones son legítimas, aunque a menudo exa geradas. Lo importante es que no hay en la ciencia misma nada que haga necesario ese futuro. Y esto nos devuelve a nuestra observación anterior acerca de la ciencia y de sus usos. Sólo es posible crear este futuro terrible si los gobiernos lo hacen realidad. Dada la gran resistencia de la población a tal futuro, no parece probable que llegue a hacerse realidad. A lo que tenemos que temer es a la dictadura malévola, no a la ciencia. Una dictadura malévola (o desviada) utilizará cual
quier material que tenga a mano para limitar la libertad indi vidual. El hecho de que para lograrlo empleen la tecnología genética no es un argumento contra la genética en mayor me dida que el hecho de que empleen para ello la policía no es un argumento contra la existencia de una fuerza de policía. De esta suerte — dejando de lado por un momento la cues tión relativa al derecho a manipular la naturaleza— nada de lo que hemos visto hasta ahora justifica la afirmación de que la clonación terapéutica humana sea un ejemplo de que los científicos jueguen a ser Dios. En la medida en que los expe rimentos, la investigación y el uso de estos descubrimientos sean adecuados, no tenemos por qué temer que la gente sea dañada, ni directamente, ni por los efectos perniciosos en la sociedad.
C ie n c ia
n o f ia b l e
La tercera acusación es que constantemente se nos pide que confiemos en la ciencia, aun cuando sus descubrimientos no sean fiables y a menudo resulten contradictorios. Con fre cuencia se oye la queja de que los científicos nos dicen una cosa y al minuto siguiente otra completamente distinta. Ésta es una razón por la que algunos se niegan a tomar en serio los consejos dietéticos. N os hallamos aquí ante una conexión entre los dos casos que hemos estudiado antes: el supuesto de que los científicos se equivocaran tanto en la cuestión de la EEB se usa como evidencia de que no debemos confiar en sus palabras tranquilizadoras en relación con la clonación tera péutica humana. ¿Ningún riesgo para la vida humana? ¿Dón de hemos oído eso antes? Aquí el problema parece estar en una concepción errónea de lo que la ciencia puede y no puede hacer. Desde cierto punto de vista, es un problema controvertido. Por ejemplo, entre los filósofos de la ciencia hay gran desacuerdo acerca de qué es exactamente un método científico y qué clase de ver dad o de realidad es la que la ciencia describe. Pero para los propios científicos, estas disputas carecen casi por completo de interés: ciencia es simplemente lo que ellos hacen. El bió
logo británico Lewis Wolpert habla en nombre de muchos miembros de la comunidad científica cuando se queja una y otra vez de que la filosofía de la ciencia no ha añadido nada a la comprensión que los científicos tienen de su actividad. Sin duda la afirmación es exagerada, pero no carece de fun damento. A pesar de estas controversias, hay todavía suficiente acuerdo acerca del estatus de los descubrimientos científi cos com o para responder a los críticos que se quejan de la falta de fiabilidad de la ciencia. La respuesta breve es que si por «no fiable» se entiende que los descubrimientos cientí ficos no siempre resultan correctos, es verdad que la ciencia no es fiable. Sin embargo, el problema no estriba en la fal ta de fiabilidad, sino en no tenerla en cuenta. Tomemos com o ejemplo una historia de salud que llenó muchas pá ginas de periódicos durante varios años en Gran Bretaña: la posibilidad de que la combinación de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) pudiera provocar graves problemas de salud en los niños. Un puñado de pe queños estudios científicos, incluido uno de Andrew Wakefield, del Royal Free Hospital de Londres, sugería que la va cuna combinada SPR, podía provocar autismo y la enfer m edad de Crohn, que es una grave perturbación intestinal. Por el contrario, otro estudio sugería que no existía tal vínculo. Era un estudio finlandés que realizó el seguimiento de dos millones de niños durante catorce años y no encontró ries gos para la salud. En todo caso, la alternativa es administrar las vacunas por separado, pero com o esto debe hacerse a lo largo de un lapso muy extendido, los niños quedan despro tegidos de la infección durante un período más prolonga do. De esta suerte, cualquier reducción en el riesgo de pade cer los efectos secundarios de la SPR, que, en el peor de los casos, es pequeño, se vería com pensada por el aumento del riesgo de contraer realmente las enfermedades contra las cuales se vacuna. Por tanto, estamos aquí ante un caso clásico en el que no hay pruebas concluyentes en ninguno de los dos sentidos, sino sólo un equilibrio de evidencias a sopesar y de las hipó tesis mejor construidas. La precisión con que se realice este
trabajo es un tema enormemente controvertido en la filosofía de la ciencia. Pero, en términos generales, hay acuerdo en que la forma general de ese razonamiento es inductiva: esto quie re decir que no hay demostraciones lógicas irrefutables, sino únicamente razonamientos basados en la experiencia. Esto, en la jerga correspondiente, significa que cualquier afirma ción científica es contradecible, lo cual quiere decir que, en principio, está abierta a revisión o rechazo a la luz de nuevos descubrimientos, argumentos o evidencias. Sin embargo, en el caso de la SPR, la gente no quiere oír hablar de contradictibilidad ni de probabilidad inductiva; quiere simplemente saber si la vacuna es segura o no. Si las autoridades sanitarias parecen demasiado cautelosas, crean una preocupación demasiado extendida. Por eso las agencias involucradas tienden a jugar de acuerdo con las reglas del pú blico y a decir que la vacuna es segura, a secas, ocultando el hecho de que cualquiera de estos juicios es falible y podría ser erróneo. La naturaleza de los medios informativos no ayuda. Aun que los científicos sepan que la mejor manera de no cometer errores es tener presente es todos los estudios realizados sobre un tema específico, los medios informativos medran con la exaltación del «último estudio» o del más interesante. De esta suerte, se tiene una secuencia de titulares tales como éstos, to mados del Independent, diario británico serio: Un estudio afirma que las pruebas de la vacuna SPR fueron inadecuadas (21 de enero de 2001). La vacuna SPR no tiene relación con el autismo, dicen los investigadores (10 de febrero de 2001). La vacuna SPR tiene vinculación con desórdenes hemorrágicos, dice el consejero de gobierno (22 de febrero de 2001). Un pinchazo, bueno; tres pinchazos, malo (21 de agosto de 2001). Los niños corren el riesgo de sufrir ataques tras la inocula ción de la SPR (30 de agosto de 2001). Los científicos descartan toda vinculación entre la vacuna SPR y el autismo (13 de diciembre de 2001). Nuevos temores a la SPR por la vinculación del sarampión con la enfermedad intestinal (6 de febrero de 2002).
Todo esto produce la impresión de que los científicos están cambiando continuamente de opinión acerca de la seguridad de la vacuna SPR. Pero lo que sucede en realidad es que cada estudio individual sólo es una pieza más de la evidencia. «La opinión científica», en la medida en que es monolítica, se basa en la consideración de lo que sugieren todos los estudios reunidos, no en lo que parece mostrar uno de ellos. De m odo que es erróneo decir que los científicos no pue den formarse una opinión acerca de la seguridad de la vacuna SPR y que dan consejos contradictorios. En realidad la mayo ría de los científicos están de acuerdo en que el conjunto de evidencias disponible sugiere que es segura y que, aun cuan do haya algunos riesgos aislados, merece la pena correrlos, porque los de las alternativas son aún mayores. Otra consecuencia importante de la manera en que se de sarrolla la opinión científica es que, en algún momento, di versas teorías que en general se creía correctas terminarán por ser erróneas. Esto es sencillamente inevitable. Una fuente fali ble de conocimiento — que eso es la ciencia— cometerá erro res. Cuando observamos esos errores, como tal vez hicimos con ocasión de la crisis de la EEB (aunque es preciso recordar que el informe oficial acusaba más a los políticos y a los funcio narios del Estado que a los científicos), nuestra «fe en la ciencia» se debilita. Pero sólo si esperamos que la ciencia sea capaz de ofrecemos certidumbres nos sentiremos sacudidos cuando al gunos de sus descubrimientos resulten falsos. Al comienzo de este capítulo aludí al hecho curioso de que en ciertos ejemplos se considera a la ciencia como la máxima autoridad, mientras que en otros se desconfía extremadamen te de ella y se la acusa de muchas de nuestras enfermedades. Tal vez lo que hemos observado baste para explicar el víncu lo. Pensamos que la ciencia debería ser fuente de conocimien to seguro, tal vez el más seguro que podam os obtener. Por ejemplo, una encuesta publicada en 2002 muestra que el 71 por 100 de los británicos espera que todos los científicos estén de acuerdo acerca de los problemas científicos y el 61 por 100 espera que la ciencia proporcione el 100 por 100 de seguri dad en los medicamentos. De esta manera ponem os a la ciencia sobre un pedestal y la convertimos en nuestro mayor
logro humano. Luego, cuando la ciencia comete un error, nos encontramos con que nuestro ídolo tiene pies de barro. La respuesta a esto es que ante todo hay que ser realistas. Si en tendemos qué clase de conocimiento es el que la ciencia pue de producir — a saber, las mejores explicaciones posibles so bre la base de la experiencia, pero mucho más inductivas, fa libles y contradecibles que seguras e infalibles— , estaremos en mejores condiciones para juzgar cómo reaccionar a sus descubrimientos.
■U n f i n a s o m b r o s o ?
Es frecuente que cuando algo no nos gusta y se nos pregun ta por qué, demos razones que en realidad no son en absolu to la verdadera explicación. Casi nunca se tata de un engaño deliberado. Lo que ocurre es más bien que, ante la necesidad subjetiva de dar una razón, inventamos una en el momento, con la falsa convicción de que creemos en ella. Así, no en cuentro divertida una serie de televisión, alguien me pregun ta por qué y me sorprendo diciendo y creyendo en lo que ¿igo: «los personajes son demasiado poco creíbles». Sin em bargo, si hubiera pensado en ello, no habría tardado en dar me cuenta de que mis comedias favoritas también presentan personajes poco creíbles. Por tanto, ésa no puede ser la razón por la que no la encuentro divertida. Análogamente, la gente podría decir que la ciencia es el ori gen de demasiados perjuicios, que no es fiable y que los cien tíficos no deberían jugar a ser Dios. Pero tal vez su actitud contra la ciencia tenga una motivación completamente dis tinta. Una podría ser el sentimiento de que el enfoque cientí£co de la vida es demasiado reductivo, que convierte el mun¿o en mero fragmento de materia y hace de nosotros meras máquinas. En la visión científica del mundo no tienen lugar el amor, la verdad ni la belleza, y por eso es menester resistir i ella. Esto es pertinente al caso de clonación humana. Aquí, el tsmor parece ser el de que la ciencia intente penetrar el misterto del yo. Tenemos la sensación de que nuestra esencia como
individuos es algo que no puede reducirse a un cordón de có digo genético. El temor está en que, mediante la clonación de seres humanos, la ciencia establezca un derecho al núcleo esencialmente misterioso y privado de nuestro ser. Dejamos de ser un yo irreductible, total, para convertimos en «produc tos» humanos manufacturables. Para abordar esta preocupación acerca de la ciencia hace falta analizar qué significa llamar «reduccionista» a una expli cación. Una explicación es reduccionista si explica un fenó meno según otros más básicos. Así, por ejemplo, una explica ción reduccionista del arco iris explica el fenómeno visible del arco del espectro exponiendo hechos más básicos relati vos a la luz, las partículas y la refracción. Se considera que es tos términos son más básicos porque todos desempeñan un papel causal en la explicación. La existencia del arco iris se ex plica por reducción a luz, partículas y refracción. Nos dice cuál es la causa de lo que vemos. Las explicaciones reduccionistas son el pan de cada día de la ciencia y se esconden tras su gigantesco éxito. La mayor parte del tiempo no plantean amenaza alguna a nuestras creencias cotidianas. Saber cuál es la causa del arco iris no nos impide en absoluto gozar de él, observación que se encuentra en el libro de un científico: Destejiendo el arco iris de Richard Dawkins. Tampoco he oído a ningún músico decir que su goce de la música se vea disminuido por el hecho de saber que el sonido es vibración del aire. Sin embargo, en otras oca siones la gente experimenta una resistencia visceral a las expli caciones reduccionistas, en especial cuando se refieren a la personalidad. Odiamos pensar que la razón por la que somos como somos está en los genes, por ejemplo. De m odo instin tivo creemos que no somos meros cordones de ADN . Y aun que puede que los músicos acepten felices que el sonido es vi bración del aire, se ponen muy nerviosos cuando se sugiere que es posible explicar por qué una pieza musical produce más goce que otra según la manera en que cada una de ellas afecta el cerebro. En ambos ejemplos, lo que se defiende pa rece ser esto: muchas cosas se pueden explicar por reducción, pero hay ciertas esferas de la vida humana que no se pueden explicar de esa manera.
Esta respuesta es, en parte, innecesaria y, en parte, contro vertible. Para empezar con la falta de necesidad, las explica ciones reduccionistas son una amenaza mucho menor de lo que a menudo parecen. Tomemos el simple ejemplo del vino. ¿Qué pasaría si un equipo de científicos pudiera analizar los diferentes elementos que concurren para constituir el sabor de un vino sin que éste les toque los labios? ¿Y qué pasaría si también fueran capaces de explicar por qué algunos sabores son más placenteros que otros en virtud de su capacidad para rastrear las huellas de los vínculos entre las áreas del cerebro sensibles al placer y los efectos de los diferentes elementos so bre las papilas gustativas? Esas investigaciones serían fascinan tes, a pesar de una dudosa utilización de los recursos. Pero no cabe duda de que no eliminarían en absoluto el placer de be ber vino. Más significativo aún es que no harían redundantes las descripciones del catador del vinos. Una descripción quí mica no me ayudaría a escoger una botella en el supermerca do, pero saber que tiene mucho cuerpo, fue añejado en cubas de roble y tiene un ligerísimo gusto a cereza, sí que me ayuda ría. De esta suerte, la explicación reduccionista no pone en peligro nuestro disfrute del vino ni nuestra manera de hablar de él. El reduccionismo tiene límites en el sentido de que siempre habrá infinidad de situaciones en que la explicación reduccionista sea sencillamente inadecuada a nuestras necesi dades. Aun cuando el mundo entero pudiera ser explicado en términos reduccionistas, en nuestro discurso cotidiano no uti lizaríamos esas explicaciones. Seguimos hablando de puesta de sol, por ejemplo, aunque sabemos que el Sol no se pone en absoluto. De la misma manera, el hecho de que se pueda «reducin> un ser humano individual a un cordón de código genético no elimina en absoluto el yo total. En verdad, el código genético no es otra cosa que un «proyecto». Aquello que un individuo llega a ser en realidad depende de cómo viva y de su respues ta a la vida. Por tanto, está particularmente fuera de lugar pen sar que la clonación humana pone en peligro la idea del yo, puesto que el yo nunca puede quedar contenido en nuestros genes. Si lo pudiera, todo lo que somos, seremos y hemos sido estaría presente en el momento de la concepción. Pero la
realidad es que, en ese momento, en tanto ente consciente, que siente y piensa, el yo aún no ha comenzado a existir. Esto muestra que es un error ver en los genes la explicación reduc cionista del yo. Mientras que la explicación por la refracción de la luz puede dar cuenta de todo lo que es el arco iris, no todo lo que es el yo se puede explicar según los genes. Nuestros ge nes sólo son una parte de la historia de quiénes somos. Una preocupación menos filosófica, pero real, es la de que una vez que se ha realizado la reducción, resultamos redun dantes. Por ejemplo, aunque puede ser verdad que nuestra imaginaria m áquina catadora no vuelve redundante el vo cabulario del catador de vinos, puede llegar a serlo el propio catador. Tal vez los científicos puedan realizar tan bien su tra bajo que sean capaces de programar un ordenador para que cumpla la función del enólogo. Para que eso sea un auténtico éxito, el programa también debería ser ingenioso e inventivo en su uso del lenguaje. En lo que respecta a la clonación, quizá temamos que la paternidad resulte redundante, dado que se terminará por producir niños en los laboratorios. Esas posibilidades, en el mejor de los casos, son todavía muy lejanas y tal vez inexis tentes. En parte, la preocupación por todo esto es un com prensible temor luddita de que la tecnología termine por ha cemos inútiles a todos. A corto plazo, la tecnología puede eli minar funciones o trabajos que hoy desempeñan personas. Pero a largo plazo, cuando la tecnología ha eliminado una carga la humanidad encuentra más cosas que hacer por sí mis ma. Y aunque podamos imaginar que una máquina catadora de vinos elimine el empleo de alguien, el impulso paternal o maternal es un instinto humano tan poderoso que no parece haber razón para suponer que la tecnología se interponga en su camino. Puede que cambien los métodos de concepción, pero dado que la mayor parte de la sexualidad no se utiliza para la reproducción, no se entiende por qué tendría nadie que lamentar este hecho. En todo caso, de lo que aquí nos es tamos ocupando es de clonación terapéutica humana, que no es un método alternativo de procreación. De m odo que el temor a resultar inútiles es exagerado; y el temor a perder nuestros placeres y m odos cotidianos de ver
el mundo y de hablar de él carece en gran parte de fundamen to. N o obstante, queda un temor. Y en el corazón de ese te mor se encuentra la idea de que si todo puede explicarse en términos reduccionistas, somos en cierto m odo menos de lo que creemos ser. Creemos que somos individuos únicos y li bres que utilizamos nuestros sentimientos y nuestro pensa miento para encontrar nuestro camino en este mundo. Pero si nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra in dividualidad se explican — aunque no sólo por los genes, sino por los genes, los procesos cerebrales y nuestra interacción con el mundo, pero se explican— ¿no nos parecemos más a máquinas que a hombres? Esto nos parece intolerable. El problema de esta respuesta reside en que lo intolerable puede muy bien ser cierto. ¿Debem os desesperarnos por eso? Pienso que no. Saber que algo es cierto en un nivel de explicación no elimina automáticamente lo que percibimos como verdadero en otro nivel. El hecho de que sea posible describir los procesos de pensamiento com o procesos cere brales no significa que los procesos de pensamiento no pro sigan, así com o la explicación reduccionista del arco iris no elimina la existencia del arco iris. N o tenemos por qué de jar de decir que estamos deprimidos para decir en cambio que tenemos baja la serotonina. Nuestra visión común del mundo permanecerá, pues está demasiado arraigada para desaparecer. Las explicaciones reduccionistas no tienen por qué ser una amenaza para ella. Sin embargo, sería poco sincero pretender que en un mun do reducido resulte todo cómodo de aceptar. Por ejemplo, es posible que si aceptamos las explicaciones reduccionistas de la conducta tengamos que revisar en qué medida somos li bres. Podría darse el caso de que todas nuestras acciones y creencias queden explicadas fundamentalmente por las opera ciones de los elementos químicos del cerebro sobre los cuales no tenemos control. Eso, pienso, sería difícil de aceptar. Pero no es forzoso que todas las consecuencias sean malas. Apostaría a que, en promedio, la gente que cree que somos absoluta mente libres tiene más probabilidades de ser punitiva y ven gativa y menos de ser comprensiva con las deficiencias de los demás que aquellos que creen que no tenemos libre albedrío.
En este sentido, creo que es más la gente que no cree en el li bre albedrío que la que cree. De m odo que el temor a una ciencia demasiado reduccio nista puede verse disminuido por diversas consideraciones. En primer lugar, las explicaciones reduccionistas, allí donde se dispone de ellas, no se adecúan a todo tipo de discurso. El len guaje del catador de vinos es más útil para nosotros que el lenguaje del laboratorio. En segundo lugar, la aceptación de una explicación reduccionista no implica necesariamente dis minución en nuestro disfrute del mundo y de todo lo que hay en él. Por último, aun cuando todo, incluido nuestra na turaleza humana misma, pueda explicarse en términos reduc cionistas, no dejaremos por eso de experimentar la vida como lo hacemos comúnmente. Nos sentiremos libres, la toma de decisiones seguirá para nosotros dependiendo del pensamien to, etcétera. El sol sigue saliendo y poniéndose incluso para Copémico.
C
o n c l u s ió n
Com o muestran la EEB y la clonación terapéutica huma na, la ciencia puede fallamos y puede atemorizamos. Sin em bargo, ésta no es un razón para volverse contra ella. Es verdad que de la ciencia puede derivarse daño. Pero también benefi cios, y la mayor parte de las veces es la sociedad, y no los cien tíficos, la que determina cuáles serán los resultados predomi nantes. Som os nosotros quienes decidimos si la clonación humana se usa para bien o para mal. C óm o utilizó el gobier no el asesoramiento científico durante el episodio de la EEB fue responsabilidad del gobierno, no de los científicos. La ciencia amplía las fronteras de las posibilidades humanas y hasta nos da el control sobre la concepción de los seres huma nos. Pero decir que esto es «jugar a ser Dios» es formular una acusación imposible de sostener. La ciencia es falible, pero en ello sólo verán una desgracia quienes no entiendan ciertas ca racterísticas básicas del conocimiento científico. La ciencia es reduccionista, pero no por ello un cuadro será menos bello ni seremos nosotros menos humanos.
Estamos obligados a mirar por igual a través de las hipérbo les de los defensores y de los críticos de la ciencia y pienso que la filosofía puede ayudamos a hacerlo. La filosofía, en su mejor forma, alimenta un escepticismo saludable, no destruc tivo, actitud que, aplicada a la ciencia, nos protegerá de los ex cesos del cientificismo mucho más que una perspectiva com pletamente anticientífica. N o debiéramos aceptar la fácil con fianza que se apoya en los descubrimientos científicos ni las histéricos historias de terror que encierran fragmentos aisla dos de la investigación. Sólo estaremos en condiciones de evaluar con mente clara las afirmaciones de la ciencia si per demos el miedo y la repugnancia que tan a menudo nos lle van a un rechazo irracional de los avances científicos.
Pensamiento verde: la conceptualización del medio ambiente
El 26 de julio de 1999 veintiocho miembros del grupo eco logista Greenpeace entraron en la Walnut Tree Farm, en Nor folk, Inglaterra, y comenzaron a destrozar y meter en bolsas una cosecha de maíz de dos hectáreas y media. Este maíz era transgénico (GM = genéticamente modificado) y se había cultivado en una granja como parte de un ensayo. Los agricul tores repelieron a los activistas con sus tractores. Los activis tas, incluido el ex ministro del gobierno Lord Melchett, fue ron llevados ante los tribunales por provocación de daños cri minales. Pero el 20 de septiembre de 2000, un jurado de Norwich los declaró libres de todos los cargos. La absolución significó que en los nuevos procesos con tra otros manifestantes la acusación no fuera ya tanto de perjuicios criminales com o de violación de propiedad con agravante. Pero cuando el 16 de octubre de 2001, el tribu nal superior absolvió de esta acusación a otro grupo de ac tivistas, parecía que también esa vía legal era inútil. Hasta ahora, todos los manifestantes han escapado al castigo en los tribunales de justicia. Lo curioso es que esta historia se vea de distinta manera se gún dónde se viva. Los alimentos transgénicos son un impor tante motivo de preocupación para el consumidor en Gran Bretaña, pero no en Estados Unidos. De m odo que cabe pre guntarse si los británicos son paranoicos o si los norteameri canos son complacientes. Y una pregunta de más directa per tinencia es la de si debemos aplaudir los éxitos de los valien tes activistas contra la violación de la naturaleza por las empresas agrícolas o lamentar el hecho de que un grupo de
vándalos quedara impune. Nuestra respuesta a esta pregunta dependerá en gran medida de que pensemos que los ecologis tas tienen o no tienen razón en considerar irresponsable y pe ligroso el cultivo de transgénicos. A la filosofía le correspon de aquí un papel, pero hemos de tener muy claro el alcance y los límites de ese papel. Podríamos coger como modelo el libro ejemplar de la filó sofa Janet Radcíiffe Richards titulado The Sceptical Feminist (1980). En este libro la autora examinaba los tipos de argu mentos que se oyen a favor y en contra de las posiciones fe ministas. N o le interesaban los fines más oscuros de la teoría feminista, sino los argumentos feministas de mayor circula ción. El resultado fiie un libro que apoyaba la causa feminis ta, pero rechazaba muchos de los argumentos más débiles con los que se la defiende. Sobre el medio ambiente podría editarse un libro similar. En 2001 se editó uno titulado The Skeptical Environmentalist, pero fue muy diferente, pues implicaba un exhaustivo y agotador examen de la multitud de estadísticas y de hechos que los grupos ecologistas de presión usan com o pruebas. Es probable que este libro tenga el récord de número de no tas a pie de página en un libro de edición popular1. N o hay duda de que un enfoque adecuado de los problemas me dioambientales requiere la consideración de un amplio es pectro de hechos. N o es ésta, naturalmente, una empresa fi losófica. Pero, paralelamente, la filosofía puede prestar su contribución al debate. Esta contribución puede inspirarse en el m odelo de Radcíiffe Richards. Lo que pueden hacer los filósofos es examinar los argumentos de los grupos de presión ecologistas que no se basen en hechos contrasta dos, sino en cuestiones de valor, principio y lógica. De todos m odos, estos argumentos suelen ser más eficaces que los que se apoyan en hechos. Por ejemplo, una encuesta reali zada en febrero de 1999 por el Independent on Sunday m os tró que el 68 por 100 de la población tenía miedo de co mer alimentos transgénicos. Puesto que es seguro que quie-
' El presente libro sólo tiene una.
nes entienden la ciencia que hay detrás de los alimentos transgénicos constituyen menos del 68 por 100 de la po blación, es evidente que los m otivos de este temor no son los hechos. Por tanto, mi intención es proporcionar una suerte de resu men del libro que habría deseado yo que escribiera Radcliffe Richards sobre medio ambiente. N o se trata de decir la última palabra, pues para emitir un veredicto final necesitamos he chos e información. Pero, por lo menos, estaremos en condi ciones de aclarar el fundamento conceptual, de tal suerte que el examen de los hechos pueda producirse de manera clara e inteligente.
Q
u é s o n l o s a l im e n t o s t r a n s g é n ic o s
Para empezar, necesitamos aclarar qué son los alimentos transgénicos y por qué son tema de controversia. Puesto que una encuesta de opinión mostró que mucha gente pensaba que los alimentos transgénicos son los únicos que contienen genes, los lectores más informados disculparán mi proceder tan cuidadoso. Todos los seres vivos contienen genes. Cada célula de una organismo vivo tiene cromosomas, que están formados por secuencias de A D N (ácido desoxirribonucleico) que contie nen la información necesaria para que la célula «construya» el organismo del que forma parte. La definición exacta de un gen es técnica, pero para nuestros fines nos basta decir que comprende una secuencia específica de nucleótidos en el ADN. La información genética es heredada y la reproducción sexual produce siempre una nueva combinación de genes. En la naturaleza y en la agricultura tradicional se produce el cruce de razas, en el cual se combinan los genes para pro ducir nuevas variedades de plantas y nuevas razas de animales. Sin embargo, hoy los científicos pueden realizar esa combina ción en el laboratorio. Esto posibilita nuevas clases de com binaciones. Por ejemplo, en la naturaleza sería imposible combinar los genes de una zanahoria con los de un cerdo. Ahora podemos hacerlo.
El propósito de estas modificaciones genéticas en el ali mento y en el ganado es la producción de nuevas razas y va riedades que mejoren lo que la naturaleza ha proporcionado. Así, por ejemplo, podríamos producir trigo más fuerte y resis tente a la sequía, tomates que se mantengan maduros duran te más tiempo, arroz con mayores contenidos en vitaminas y en minerales, patatas que resistan a las pestes sin necesidad de pesticidas, etcétera. Por supuesto, también se podrían hacer frivolidades tales como zanahorias verdes o granos de café con gusto a chocolate. Entonces, ¿por qué hay quienes se oponen a los alimentos transgénicos? Hay diversas razones. Algunos piensan que no conocemos qué grado de seguridad tendrán estos alimentos para los seres humanos. Otros afirman que la introducción de estos nuevos cultivos en el medio ambiente desestabilizará el equilibrio y reducirá la biodiversidad al prescindir de las varie dades tradicionales. Esto dañará al medio ambiente y tal vez de m odo irrevocable. Hay quienes expresan su preocupación por nuestra manipulación de la naturaleza o piensan que es malo hacer algo tan antinatural. Otros temen que las empre sas agrícolas abusen del poder que les dará la propiedad de es tas nuevas variedades para obligar a los agricultores del mun do en desarrollo a pagar elevados precios por nuevos lotes de semillas cada año. Me ocuparé únicamente de las cuestiones que comportan un componente filosófico. Por ejemplo, la cuestión de la amenaza a la salud humana es un asunto médico y científico, no filosófico. Sin embargo, la cuestión de si es posible o re probable dañar el medio ambiente es un tema filosófico, pues implica un problema conceptual acerca de si es o no posible decir que algo inconsciente es objeto de daño.
La m a n i p u l a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a
En el capítulo anterior analicé si es cierto que los científi cos juegan a ser Dios, y muchas de esas consideraciones se aplican también aquí. Para resumir, llegamos a la conclusión de que no hay ninguna actividad científica a la que pueda 11a
marse con justicia «jugar a ser Dios», de m odo que el verdade ro problema es saber si la ciencia causa daño no. Análoga mente, la acusación de que jugamos a ser Dios con la natura leza terminará normalmente reducida a la afirmación de que causamos daño al medio ambiente y la idea específica de «ju gar a ser Dios» habrá desaparecido. Más adelante examinaré más detenidamente qué significa causar daño a la naturaleza. Un tema que el capítulo anterior dejó en suspenso es la idea de que es malo manipular la naturaleza. Otra idea muy parecida es la de que es malo hacer cosas no naturales. Mu chas veces estas dos afirmaciones están implícitas en los ar gumentos, pero raramente se las hace explícitas. Tal vez la razón de ello sea que, una vez explícitas, su debilidad resul ta evidente. La idea de que es malo «manipular la naturaleza», al menos en sus formas no sofisticadas, es completamente absurda. La primera pregunta es forzosamente: ¿qué se entiende por ma nipulación de la naturaleza? Un castor construye una represa y cambia el curso del río. ¿Es por eso un terrorista ecológico? Por supuesto que no. Pero, si nosotros construimos represas para generar electricidad o proteger de inundaciones las regio nes de aguas abajo, ¿qué pasa? A menudo estos proyectos son objeto de críticas por «manipulación de la naturaleza». Pero precisamente eso son las represas del castor. Una respuesta obvia es que el castor pone en ación un ins tinto y que su construcción de represas tiene un papel que de sempeñar en el ecosistema que ha evolucionado gradualmen te a lo largo de millones de años. La construcción humana de represas, por su parte, es una intervención masiva que altera rá por completo el ecosistema. En otras palabras, la represa del castor está en armonía con la naturaleza, mientras que la humana entra en conflicto con ella. La respuesta es enormemente instructiva, pues si se la ob serva con cuidado se verá que no equivale a afirmar que ma nipular la naturaleza sea malo. Tanto los castores como los se res humanos manipulan la naturaleza. La diferencia está en que la manipulación humana se produce en escala mayor y más destructiva. Lo que se considera pernicioso no es la ma nipulación en sí misma, sino sus efectos. Es un punto impor
tante a reconocer, dada la frecuencia con que se afirma que es reprobable alterar la naturaleza. Los castores derriban árboles, los elefantes pisotean plantas, las hormigas dejan a los árboles sin corteza, los topos cavan túneles y así sucesivamente. No hay nada vivo que no altere de alguna manera su medio natu ral. A largo plazo, eso puede llevar a cambios en el paisaje, el follaje y las poblaciones animales. También lleva a la extin ción de algunas especies. En nada de eso se ve nada malo. Pero cuando los seres humanos hacemos lo mismo, nos acu samos de «manipular la naturaleza». Eso no es malo en sí mis mo. Sólo puede serlo por otras razones. Si nuestra manipula ción es perniciosa, sólo puede serlo debido a su naturaleza es pecífica o a su escala. N os acercamos a una manera más elaborada de entender la afirmación de que no debemos interferir en la naturaleza. La idea es ahora la de que esa interferencia es reprobable cuando se la usa para realizar en la naturaleza cambios en gran escala o perjudiciales. Pero también esto parece sospechoso. ¿Por qué la mera escala del cambio hace de él algo malo? Si no es malo realizar pequeños cambios en la naturaleza, ¿por qué habría de ser tan perjudicial realizar grandes cambios? Vea mos este experimento mental. Mucha gente piensa que es co rrecto tratar de proteger las especies en peligro de extinción. Imaginemos que en un determinado momento del futuro se establece un cuerpo internacional para vigilar las poblaciones de millones de plantas y de animales en todo el mundo. Tan pronto como la población de cualquier planta o animal llega a un nivel peligrosamente bajo, interviene para protegerla de depredadores y ayudarla a recuperar una población estable. Si este proyecto se lleva a cabo en gran escala, terminará siendo una inmensa alteración humana del curso de la naturaleza. Aunque sin duda una parte de ella servirá para «corregip> el daño que los propios seres humanos han hecho previamente, otra gran parte no desempeñará esa función. ¿Sería mala se mejante alteración masiva de la naturaleza? Hay muchas razo nes para pensar que lo sería, pero ninguna de ellas remite ex clusivamente a la escala de la operación. A mí me parece que si se cree que proteger especies en peligro es algo bueno, no hay ninguna razón particular por la que la intervención masi
va para proteger especies en peligro sea mala sólo por su esca la. En verdad, muchos pensarían lo contrario, a saber, que puesto que salvar especies de la extinción es bueno, una in tensa operación en ese sentido debiera ser bonísima. Entonces la defensa vuelve a cambiar. Ahora parece que cometemos un error al manipular la naturaleza única y exclu sivamente en la medida en que eso sea perjudicial. Lo malo no es la manipulación en sí misma ni su escala, sino la índo le de la manipulación. Por supuesto, podría darse el caso de que la manipulación en gran escala tendiera a causar más daño que la manipulación en pequeña escala, pero eso no de muestra que lo malo sea la escala en sí misma. Esta parece una posición perfectamente razonable. Des pués de todo, ¿no es moral estar contra cualquier cosa que tie ne más efectos perniciosos que beneficiosos? Por supuesto, pero no podemos dejar de advertir que hemos terminado por aceptar un principio según el cual no hay nada específico que hacer con la naturaleza, nada en absoluto. La idea de que no debemos hacer nada que cause perjuicio es un principio gene ral de moral y no una crítica específica de la «manipulación de la naturaleza». Los fundamentos de la objeción podrían aplicarse a cualquier actividad humana. Si uno está de acuer do con eso, tendría que estar también contra los aspectos del rugby que, en conjunto, resultan perjudiciales (si en verdad existen). Si interferir en la naturaleza es moralmente malo en términos absolutos es porque causa daño, no porque «mani pular la naturaleza» sea una forma de conducta específica mente reprobable. Las implicaciones en lo tocante a los alimentos transgéni cos son claras. Si es malo impulsar el desarrollo de los alimen tos transgénicos, ha de ser porque lo juzgamos peligroso y perjudicial o bien porque los riesgos no están compensados por los beneficios potenciales. La idea de que es malo porque es «manipular la naturaleza» es una pista falsa. La manipula ción sólo es mala si es perjudicial, de m odo que sólo debería mos oponem os a los alimentos transgénicos si son realmente perjudiciales o si la probabilidad de que resulten perjudiciales es suficientemente elevada. Por supuesto, hay argumentos a favor y en contra. Un problema para evaluarlos es que la gen
te desconfía cada vez más de la ciencia y que la mejor fuente de información fiable acerca de los riesgos es precisamente la ciencia. Es de esperar que lo que dije en el capítulo anterior sirva para esclarecer estos problemas. N o hay duda de que aplicar simplemente el principio general de que es reprobable interferir en la naturaleza resulta más cómodo que evaluar los hechos relativos a los alimentos transgénicos, pero luego es di fícil responder de m odo inteligente a los asuntos de la vida cotidiana. Esto se debe a que a menudo todos (y los filósofos no somos inmunes a este vicio) preferimos muchas veces gri tar en la televisión o demostrar fuerte desaprobación en los periódicos a pensar realmente acerca de lo que hay detrás de lo que decimos.
La n a t u r a l y l o b u e n o
Las raíces filosóficas de este error resultan más evidentes si consideramos el argumento similar según el cual lo natural es de alguna manera bueno y lo no natural, malo. Una vez más, es raro que el principio se enuncie de m odo tan explícito, pero si prestamos atención a lo que gente hace en realidad, parece ser un supuesto subyacente a la conducta de muchas personas. Piénsese, por ejemplo, en la popularidad de los re medios «naturales». Muchísima gente preferirá siempre un remedio «natural» a uno «artificial». Análogamente, la gente prefiere alimentos con ingredientes «íntegramente naturales». Una observación evidente es aquí lo problemática que re sulta la mera caracterización de ciertas cosas como «natura les». Lo que jamás deja de asombrarme de las tiendas de ali mentos vegetarianos son las filas y filas de botellas y de table tas. Una verdulería parece ser mucho mejor fuente de productos naturales que esas colecciones de esencias destila das y cosas por el estilo. También cabe preguntarse por qué hay tanta gente que supone que los remedios naturales son mejores o que comportan menos riesgos. Para que un reme dio opere, tiene que afectar el organismo del paciente. Y si afecta el organismo, siempre es posible, sobre todo si no ha habido una experimentación suficientemente amplia, que lo
afecte de manera perniciosa. Más aún, muchos remedios «na turales» no han sido sometidos a prueba experimental. De aquí que no sea asombroso que, con la experimentación ma siva, un tratamiento como el St John’s Wort — que en general es seguro y probablemente eficaz contra la depresión modera da— pueda tener tanto efectos positivos como negativos. Las únicas cosas cuya seguridad puede garantizarse son las que no nos afectan en absoluto, pero ésas, por supuesto, tampoco pueden servir como remedio de nada. Sin embargo, dejemos de lado por el momento estas dudas acerca de la categoría de «lo natural» y limitémonos a pregun tar, incluso si podemos ponemos de acuerdo en qué cosas son naturales y cuáles no lo son: ¿qué se sigue de eso? La respues ta es «nada». Desde el punto de vista práctico, seguramente nada. N o hay razón empírica para suponer que lo que es natu ral es bueno (o al menos mejor) y que lo que no es natural es malo (o al menos peor). Un ejemplo asombroso es el del sumi nistro de agua. El agua potable es tal vez lo más importante para mejorar las oportunidades de vida de los pueblos del mundo en desarrollo. Cuando las comunidades dependen de fuentes «naturales», están expuestas a la enfermedad. Com o mínimo, necesitan aparatos no naturales, como bombas, para acceder a provisiones de agua limpia. Y en muchos casos, para satisfacer las necesidades de todos se precisan aparatos no na turales para el suministro de agua clorada. Quien sugiera que sería preferible volver a la naturaleza en busca de nuestro abas tecimiento de agua está completamente chiflado. Es claro que hay muchos ejemplos particulares en los que lo natural es mejor. Por ejemplo, una dieta rica en granos in tegrales y en vegetales es más saludable que una rica en ali mentos procesados. Pero no hay un principio general que diga que siempre es mejor. Tenemos que analizar los méritos de cada caso, uno por uno. Incluso en los ejemplos de dieta, es evidente que la más saludable de las dietas requiere cierta intervención de lo no natural. Podemos tener una dieta me jor, más saludable — sobre todo en sitios com o Europa del Norte— , allí donde se puede importar vegetales en el invier no, cultivar otros en invernaderos y guardar los productos congelados, pasteurizar la leche, etcétera. Una dieta puramen
te «natural», esto es una dieta que dependiera exclusivamente de la producción local y de productos no tratados, limitaría gravemente lo que podríamos comer y, en consecuencia, sería menos saludable. De esta suerte, los hechos no debieran llevamos a pensar que lo natural es bueno por definición. En este caso, la lógica confirma lo que deberíamos saber por experiencia: que de enunciados relativos a meros hechos — como los que dicen qué es «natural»— no se siguen enunciados relativos a valo res, como «bueno». Hume fue tal vez el primer filósofo en ob servar que es preciso distinguir entre juicios de hecho y juicios de valor. Siempre es distinto decir que algo es que decir que algo debe ser. Por eso el principio de Hume se conoció como el abismo entre el ser y el deber ser, o como la diferencia en tre hecho y valor. Desde el punto lógico, puesto que esta dife rencia existe, es pues imposible inferir un juicio de valor a par tir de un simple juicio de hecho. Así, por ejemplo, de que una paliza produce dolor (juicio de hecho) no se desprende que dar una paliza sea moralmente malo (juicio de valor). Por su puesto, podemos invocar el hecho de que una paliza produce dolor como demostración de que es mala, pero para llegar a la conclusión de que dar una paliza es m alo, necesitamos una premisa evaluativa com o «producir dolor es malo». Es tas premisas evaluativas nunca son cuestiones de hecho, sino de juicio. Esto confirma la observación de que las cues tiones de hecho nunca bastan por sí solas para establecer cuestiones de valor. Recientemente, esta distinción ha sido objeto de cierta crí tica de parte de profesores de filosofía pero, como mínimo, todavía se acepta en general que no hay medios directos o in mediatos para establecer una cuestión de valor a partir de una cuestión de hecho. ¿Qué consecuencias tiene esto para el pro blema relativo a lo natural? Lo importante en este punto es que decir que algo es natural no es absolutamente nada más que enunciar un hecho. Pero si los hechos son distintos de los va lores, nunca se puede inferir que algo es bueno a partir del mero hecho de que es natural, ni de que es malo a partir del mero hecho de que no es natural. «Eso es natural» no nos dice nada acerca de si es bueno o malo.
Una vez más, esto tiene evidentes implicaciones para el de bate sobre los alimentos transgénicos. A la gente no le gusta la idea de que los alimentos transgénicos no sean naturales. Pero del hecho de que no sean naturales no se sigue que sean malos. En realidad, lo mismo que en el caso del agua clorada, podría resultar que algo no natural sea bueno. De esta mane ra, una vez más, lo que decide son los hechos. Si los alimen tos transgénicos son buenos o malos depende de hechos acer ca de ellos. Aunque gran parte del debate sobre alimentos transgénicos invoca hechos, no podemos evitar la sensación de que una buena parte del tiempo la gente se dedica a bus car hechos que den apoyo a su intuición de que los alimentos transgénicos no son naturales y, en consecuencia, son malos. No hay mucha reflexión imparcial sobre lo que los datos su gieren. El papel de la filosofía consiste aquí en eliminar la fa lacia que relaciona lo natural con lo bueno, de m odo que se puedan abordar los hechos con el adecuado desapasiona miento.
Le n g u a j e
la str a d o d e va lo r
Hay un rasgo retórico importante del discurso sobre el me dio ambiente que se interpone en el camino del pensamiento claro. Es común ver la oposición entre retórica y argumenta ción propiamente dicha en que la meta de la primera es per suadir por cualquier medio, mientras que el objetivo de la se gunda es ofrecer argumentos de solidez racional. En realidad, ¡a diferencia no es tan clara. Desde que Platón atacó a los so fistas por presentar argumentaciones persuasivas para sostener io que quien les pagaba por ello quería que sostuvieran, se su pone que los filósofos renuncian a la retórica. Pero en mu chos artículos y libros de filosofía se encontrarán ejemplos de retórica en acción. Análogamente, a veces un buen argumen to también puede ser muy persuasivo, de m odo que una hue rta argumentación y una buena pieza de retórica pueden ser una y la misma cosa. Nuestro interés se centra en los casos en que la retórica y la buena argumentación están claramente separadas. En estos
casos, la gente emplea palabras con el fin de realzar el atracti vo de su argumento, pero esas palabras no agregan sustancia alguna al razonamiento que parecen proponer. Encontramos un ejemplo manifiesto de retórica cuando alguien habla de hacer algo «por el bien de nuestros hijos», sin aportar ningu na evidencia ni argumento a favor de que lo que desean hacer es lo mejor para sus hijos. En un buen discurso o artículo (desde el punto de vista de la retórica), la ausencia de argu mento o de evidencia no se nota. El aspecto retórico del debate sobre el medio ambiente en el que deseo centrarme es que las palabras mismas que se usan para describir los problemas tienen connotaciones evaluativas. Esto podemos advertirlo cuando se llama «ecoterroristas» o «vándalos» a los manifestantes ecologistas. Pero son los ecologistas los que más han conseguido enmarcar el deba te en palabras que les convienen. Por ejemplo, el 17 de octu bre de 2001, el Guardian, al informar de la absolución de los activistas de Greenpeace, decía: «El jurado aceptó la defensa de Greenpeace, según la cual el daño criminal estaba justifica do si se lo empleaba para defender un interés público mayor, a saber, la prevención de la contaminación del medio am biente por organismos transgénicos.» Aquí, la palabra clave es «contaminación». Es evidente que se trata de una palabra con connotaciones negativas. Si se pre guntara a la gente si aprueba que se contamine el campo con cultivos transgénicos, la mayor parte respondería que no, sim plemente porque es difícil entender que la contaminación pu diese llegar a ser buena. Pero, en este caso, ¿qué significa real mente «contaminación»? Significa que habría interpolinización entre los cultivos G M y los cultivos próximos a ellos. La interpolinización se da permanentemente en la naturaleza, así que referirse a ella com o contaminación es forzar el lengua je mediante el uso de una palabra negativa para describir lo que normalmente no es bueno ni malo. Así que únicamente se puede justificar el uso de este término si previamente se cree que la interpolinización es dañina. Pero, por supuesto, eso es precisamente lo que está en discusión, de m odo que los ecologistas se han anotado aquí un gran triunfo retórico. Han conseguido establecer la palabra «contaminación» como tér
mino comente para el cruce de polinización entre cultivos transgénicos y no transgénicos. Tal es su éxito que la mayor parte de los medios de comunicación más importantes del país emplean la palabra en lo que se supone que es una mera descripción fáctica. Sin embargo, le expresión «descripción fáctica» enmascara una evaluación parcial que ha entrado de contrabando. En la batalla por corazones y pensamientos, este frente lin güístico es vital. En un artículo escrito con posterioridad al proceso judicial, Lord Melchett emplea la frase «contamina ción genética» para describir la interpolinización entre culti vos G M y no G M de otra manera igualmente lastrada de va lor. Para los defensores de la campaña contra los cultivos GM, es importante que esas frases se adopten de m odo generaliza do. En el discurso ecologista ya se han establecido otras pala bras de esa familia. Una de ellas es «explotación». Todas las criaturas, seres humanos, castores, aves y moscas, hacen uso de su medio ambiente. Lo adaptan para satisfacer sus necesi dades. Se podría decir que explotan el medio y hay un senti do perfectamente aceptable del término «explotar» que no comporta connotaciones negativas. Pero lo cierto es que ten demos a emplear la palabra «explotar» en situaciones en que alguien utiliza algo de manera inapropiada. Así, el término adquiere una connotación negativa. Esto quiere decir que los ecologistas pueden hablar de la explotación del medio am biente por los seres humanos como si describieran simples he chos, mientras al mismo tiempo depositan en la descripción un juicio negativo. Hay innumerables ejemplos de esto, algunos más eviden tes que otros. Algunos son muy complejos. Considérese la simple frase «perturbar el equilibrio natural». Aquí, tenemos dos palabras, «naturaleza» y «equilibrio», que llevan consigo connotaciones positivas, junto a la negativa «perturbar». Sin embargo, esto se ha convertido en un m odo tan natural de hablar (natural no significa necesariamente bueno, por su puesto) que los intentos de descripción en términos más neu trales pueden parecer artificiales: «alterar la distribución exis tente de organismos en el mundo» no tiene la misma reso nancia.
Cuando las palabras que empleamos para informar y dis cutir las noticias sobre medio ambiente son portadoras de es tas connotaciones evaluativas, es más difícil aún superar la re tórica para abrazar argumentos serios. Sin embargo, es preci so que hagamos ese esfuerzo, pues de lo contrario corremos el riesgo de que el lenguaje nos ciegue ante la verdad que se propone representar. Si queremos saber si los alimentos transgénicos son buenos o malos, difícilmente comenzare mos nuestra investigación sobre una base imparcial si descri bimos como polución o contaminación cosas que pueden ser malas o no.
El d a ñ o a l m e d io a m b ie n te
Tal vez el mejor ejemplo de deslizamiento de valores en el discurso ordinario se dé en expresiones simples com o «dañar» o «perjudicar» la naturaleza. En el debate sobre los alimentos transgénicos, el supuesto daño de los alimentos GM es su amenaza a la biodiversidad. (La mayoría de los comentaristas informados no consideran en realidad que la salud humana corra serios peligros, a pesar de ser ésa la principal preocupa ción del público.) En estas frases no parece haber nada obje table ni lastrado de valor. En la medida en que son portado ras de valores — daño y perjuicio son negativos, naturalmen te— estos juicios son explícitos, no ocultos. Sólo decimos que dañamos el medio ambiente en contextos en los que éste es realmente dañado, ¿o no? El problema reside en la manera de concebir el medio ambiente. Para dar sentido a la afirmación de que el medio am biente es dañado necesitamos tener una idea de que éste es algo que puede ser dañado o ayudado. Lo normal es que lo que pensamos que es posible dañar o ayudar es algo que ad mite mejora o empeoramiento. En lo que se refiere a los seres humanos, tenemos una idea muy clara de qué significa mejo rar o empeorar. Vulgarmente, si tenemos buena salud o so mos felices, es que las cosas van bien; si estamos enfermos y somos miserables, es que van mal. Por el contrario, la idea de que para una roca las cosas pueden ir bien o mal no parece te
ner sentido. Sería una parodia de la idea de respeto a la natu raleza decir, por ejemplo, que las cosas van bien para un roca cuando permanece orgullosa al borde del precipicio y mal cuan do cae y se deshace. Lo que sugiere este contraste es que la idea paradigmática de que las cosas van bien o mal requiere un punto de vista a partir del cual las cosas puedan parecer mejores o peores. Las cosas pueden ir bien o mal para un ser humano porque éste dispone de un punto de vista que lo habilita para juzgar o sentir que las cosas son buenas o malas. La roca carece de ese punto de vista, de m odo que para ella las cosas no pueden ir bien o mal. Este punto de vista se puede describir como sub jetividad o como conciencia. En relación con el medio ambiente, el problema está en que no tiene punto de vista. En terminología de Thomas Nagel, no hay nada que sea como ser un planeta o «el medio am biente»*. Pero si el medio ambiente carece de este punto de vista, de esta subjetividad, ¿qué sentido puede tener decir que para él las cosas van bien o mal? A esta altura merece la pena reconocer brevemente un modo de pensamiento que rechazaría la orientación que mi argumento ha tomado hasta ahora. Los llamados «verdes radi cales» sostendrían que el planeta es como — o es realmente— un organismo con un punto de vista a partir del cual las co sas pueden ser mejores o peores. Este enfoque echa sus raíces en la hipótesis Gaia, según la cual la mejor manera de ver el mundo es como organismo único del que nosotros sólo so mos una parte. Los verdes radicales creen que la portadora primaria de valor es la tierra en su conjunto, no las especies individuales que la pueblan. La alteración humana en gran es cala de la naturaleza es, para este punto de vista, como una mano que se apoderara del cuerpo entero de m odo que no
* La frase de Nagel es «it is üke to be», esto es, «es ser como», por ejemplo, un murciélago (un trabajo suyo se titula «What is it like to be a bat?»). Pero la diacultad, dice Nagel, está es averiguar cómo es ser un murciélago para un mur ciélago, no cóm o sería para mí comportarme como un murciélago, lo cual lle va. entre otros, a los problemas de la subjetividad, la objetividad, la experiencn, la conciencia y el punto de vista. (N. del T.)
hay ya una mano al servido del cuerpo, sino el cuerpo al ser vicio de la mano. De la misma manera, debemos servir a la tierra, no tratar de poner a ésta a nuestro servicio. Para mí, esta idea es extraordinariamente desconcertante. Soy incapaz de encontrar siquiera una razón para suponer que este planeta en el que vivimos se asemeje en ningún sen tido a un ente consciente con un punto de vista. La idea de que debería verse el mundo como organismo único puede ser una metáfora útil que nos permita concebir mejor la interconectividad de la vida. Pero no puedo entender por qué deba mos interpretar que la metáfora implica algo más, en especial conciencia. La posición tiene al menos el mérito de cierta co herencia. Suministra un fundamento para oponerse a la inter vención en gran escala de los seres humanos en la naturaleza, que las posiciones menos extremas no proveen. A mi juicio, sin embargo, la necesidad de aceptar este fundamento es una reductio ad absurdum de todo el ethos de los verdes radicales. Muestra que, llevada a su conclusión lógica, la oposición a la intervención humana en la naturaleza requiere que se valore los planetas inanimados por encima de los seres vivos, con pensamiento y sentimiento. Es una vía de escape de la direc ción en que se desarrolla mi argumentación, pero no una vía que aconseje yo adoptar. Así, pues, si se da por supuesto que el medio no tiene un punto de vista y que para él las cosas no pueden mejorar ni empeorar, ¿dónde queda la idea de que es posible dañar o ayudar al medio ambiente? Eso, por cierto, no lo destruye. Pensemos en un jarrón, por ejemplo. N o creo que un jarrón tenga punto de vista, pero sí creo que pueda sufrir daño si, por ejemplo, se lo deja caer. Pero —y esto es lo decisivo— lo que determina si ese daño es bueno o malo no depende del jarrón, sino de algo con un punto de vista subjetivo. Recuer do mis viejas fiestas de escuela, en las que había un juego que consistía en tratar de romper vajilla vieja colocada en un es tante arrojando pelotas contra ella. En este contexto, hacer daño a un jarrón es algo positivo, es toda la finalidad de la ac tividad. De esta suerte, en un contexto podemos evaluar un jarrón y desear que no sufra daño, y en este caso cualquier daño que se inflija es malo. Pero en otros contextos no valo
ramos ese jarrón, lo que queremos es hacerle daño, y en ese caso cualquier daño que se le cause es bueno. En ambos ca sos, que el daño sea bueno o malo lo determina el ser huma no con un punto de vista subjetivo, no el jarrón inerte. Si queda aún alguna duda acerca de que el daño puede ser bue no, piénsese simplemente en el daño que inferimos a los vi rus que amenazan nuestra salud. Para expresar todo esto en el lenguaje de la filosofía con temporánea, tenemos que decir que los portadores primarios de valor son seres con un punto de vista. A ellos es preciso referir todos los valores. Los otros objetos, los inertes, sólo tienen valor de manera derivada. Por ejemplo, los jarrones reciben su valor de su utilidad o deseabilidad para los seres humanos. En sí mismos, carecen de valor. Así, cuando decimos que algo ha sido dañado o perjudicado, únicamente podem os juzgar si ese daño es bueno o malo por referencia a los portadores pri marios de valor, seres con un punto de vista. (Alternativamen te, podríamos decir que un jarrón, por ejemplo, sólo resulta realmente dañado cuando sufre un cambio que nosotros juz gamos malo. Con este criterio, si rompo efectivamente un ja rrón que queremos romper, el jarrón no sufre daño. Prefiero atenerme a la versión según la cual podemos juzgar que el daño es bueno, porque pienso que hace justicia a la intuición de que podemos dañar algo y sin embargo juzgar que era lo que había que hacer.) Pero la historia no termina aquí. Aunque, de acuerdo con esta explicación, el medio ambiente sólo tenga valor deriva do, eso no significa que no debamos cuidar de él. En primer lugar, los seres humanos no son las únicas criaturas con pun to de vista. Si dañar el medio ambiente hace que las cosas em peoren para otras criaturas con puntos de vista, eso puede ser una razón para decir que el daño es malo. Pero también, si ayudar al medio ambiente hace que las cosas empeoren para criaturas con un punto de vista, ésa es una razón para no ayudarle. Esto puede parecer bastante extraño, de m odo que requie re cierta explicación. Hasta ahora he evitado el problema rela tivo a qué es lo que constituye en realidad el daño al medio ambiente. N o pienso que se pueda especificar esto realmente
con prescindencia de juicios. N o parece haber aquí ninguna cuestión de hecho. En aras de la argumentación, aceptemos la opinión, intuitivamente plausible, de que el medio ambiente resulta dañado cuando en él resulta un decrecimiento de la di versidad biológica. Pensemos ahora en este experimento mental. Descubrimos un virus de transmisión aérea que, si se lo deja fuera de con trol, acaba con todos los primates, incluidos los humanos. También descubrimos una manera de tratarlo. Podemos libe rar en la atmósfera algo que mate este virus, pero que matará también cantidad de plantas y de animales, lo que dará como resultado una pérdida de biodiversidad sustancialmente ma yor que si sólo se extinguieran los primates. ¿Qué deberíamos hacer? Espero que la respuesta resulte evidente. Aquí, lo mejor para el medio ambiente es lo que acabaría con las criaturas con mayor desarrollo de puntos de vista, incluidos nosotros. Lo peor para el medio ambiente es lo que nos salva. El expe rimento mental plantea en forma descamada la elección que tenemos que afrontar entre considerar a las criaturas con pun tos de vista como las únicas portadoras de valor y el criterio de los verdes radicales, según el cual el valor primario recae en el medio ambiente. Si aceptamos que, en este ejemplo, lo co rrecto es salvar a los primates, aceptamos implícitamente que dañar el daño al medio ambiente no es siempre algo malo y que sólo podemos determinar si lo es en referencia a los inte reses de criaturas con puntos de vista. La alternativa es hacer aceptar como sea el ecologismo radical y decir que los intere ses del medio ambiente están por encima de los de la vida sensible. Yo, al igual que muchos otros, sería incapaz de com prender qué podría motivar esta actitud, a no ser la falsa creencia en que la tierra misma es un ser con sensibilidad que encierra en sí más valor que las vidas de todas las criatu ras que la pueblan. Puede que el enfoque de mi preferencia no requiera la li mitación de nuestra evaluación del medio ambiente a la uti lidad de éste para nosotros. Tal vez una comparación con la filosofía del arte nos haga ver por qué. Hay especialistas en estética que sostienen que una obra de arte tiene valor por
lo que puede significar para criaturas capaces de apreciación estética. Sin embargo, si uno juzga que algo es una gran obra de arte, es razonable suponer que también deseará que se la preserve aun cuando nadie pueda verla. La obra de arte recibe su valor de la apreciación estética que proporciona a seres com o nosotros, pero ese valor reside en la obra de arte aun cuando nadie pueda apreciarla realmente. Por analogía, podem os aceptar que no hay valor en el m undo sin vida sensible que lo aprecie. N o obstante, podem os evaluar el medio ambiente y desear preservarlo con independencia de la utilidad que su preservación nos preste. Este deseo sólo se hace moralmente problemático cuando ponem os el interés del medio ambiente por encima de los intereses de las cria turas que aprecian su valor. Volviendo al debate que nos ocupa, se supone que los ali mentos transgénicos perjudican el medio ambiente, o al me nos lo ponen en peligro, pues su introducción en el medio ambiente podría llevar a un decrecimiento de la biodiversidad. Pero incluso si aceptamos que esto es un daño, e incluso si tenemos la sensación de que será un daño a lamentar por que valoramos el m edio ambiente, no basta para poder de cir que ese daño es malo. El daño únicamente es malo si da lugar a una situación en la que la vida empeora para las cria turas con punto de vista, ahora o en el futuro. (No he defen dido la opinión de que los intereses de las criaturas con sub jetividad más desarrollada, como los seres humanos y los pri mates, pesen más que los de, pongamos por caso, los gansos y las moscas, pero espero que la mayoría de los lectores esté de acuerdo con eso. A este respecto son pertinentes también los análisis del capítulo 9.) Pero si el daño mejora las cosas, de beríamos permitirlo. Com o es de esperar, para juzgar los beneficios o los costes probables de los alimentos transgénicos para la vida humana es menester una clara comprensión de los hechos. Quienes es tán a favor de los alimentos transgénicos suelen afirmar que estos alimentos permitirán a los pueblos del mundo en desa rrollo cultivar especies más resistentes y saludables, lo que re ducirá el hambre en el mundo. Los críticos afirman que esto es pura charlatanería, que la provisión de alimento no es un
problema y que los productores multinacionales de alimen tos GM — como Monsanto— no utilizarán sus productos para ayudar a los pueblos, sino para incrementar sus ganan cias. (La posibilidad de que se puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo no siempre se tiene en cuenta.) Una vez más, a esta altura de la argumentación el filósofo debe retirarse. Es menester evaluar las evidencias y para ello las opiniones de otros expertos, como economistas, organizaciones no guber namentales y científicos, tienen más peso que las de los filó sofos. Por supuesto, parte del debate sobre los alimentos transgé nicos gira en tom o a la amenaza a la salud humana. He deja do esto de lado porque, una vez más, este tema debe tratarse en función de la evidencia. N o necesitamos que la filosofía nos diga que no queremos embarcamos en un curso de ac ción que sea perjudicial para los seres humanos. En lo que el filósofo puede ayudar es en la distinción entre esta cuestión puramente pragmática y otros problemas con ella entremez clados, como el de si es correcto dañar el medio ambiente, manipular la naturaleza u obrar de manera antinatural.
C
o n c l u s ió n
El debate sobre alimentos transgénicos es difícil, en parte porque es muy difícil disponer de información en la que se pueda confiar. La información que ofrecen los productores está obviamente sesgada a favor de los alimentos GM , y la que ofrecen los grupos ecologistas, obviamente sesgada en contra. C om o incluso la investigación académica está mu chas veces financiada por empresas, no es siempre posible confiar en su imparcialidad. Por estas razones, resulta difícil formamos un juicio acerca del tema sobre la base de lo que leemos en los periódicos, aunque lo que expongo en el capí tulo 1 puede servimos de ayuda. A la dificultad contribuye también el trasfondo sobre el que se discuten problemas medioambientales más amplios. En el debate se emplea un lenguaje a menudo lastrado de va lor, lo cual hace más difícil un juicio razonado. La filosofía
El 19 de abril de 1993, un asedio de cincuenta y un días en las afueras de Waco, Texas, terminó con la muerte de más de ochenta personas en el recinto del «culto» davidiano, que te nía por líder a David Koresh. Desde fuera de Estados Unidos, este acontecimiento podía parecer relativamente poco impor tante. Se trataba de una secta loca, encabezada por alguien con complejo de Mesías que, en última instancia, prefirió morir quemado con sus seguidores antes que entregarse a las autoridades. La pérdida de vidas fue terrible, pero fue sólo una más entre una serie de esporádicas tragedias provocadas por creencias desviadas de diferentes sectas y de sus miembros. Pero en Estados Unidos, el asedio de Waco se percibe como algo mucho más importante. Para la gran mayoría, no es sólo una historia en tom o a un culto extraño, sino una his toria acerca de la libertad religiosa y el mal uso del poder por el gobierno federal. Desde el mismo momento en que se de claró el fuego, muchas personas no creyeron que el incendio fuera un acto suicida y homicida de Koresh, sino que había sido provocado por el FBI. Según la versión oficial de los acontecimientos, el FBI, que estaba en comunicación perma nente con los miembros de la secta por megáfonos y altavo ces, disparó gases lacrimógenos al recinto para forzarlos a abandonar el edificio. Al darse cuenta de que el juego había acabado, Koresh o sus seguidores prendieron fuego al recinto. Pero muchos rechazan esta explicación y dicen que el FBI provocó el incendio deliberadamente o por incompetencia. Desde entonces, Waco ha obsesionado al país. Dos años después del día del incendio de Waco, más de 160 personas
murieron por el estallido de una bomba en el Alfred P. Murrah Building de Oklahoma. Al hombre que puso la bomba, Timothy McVeigh, lo movía al menos en parte el deseo de ata car al gobierno federal en venganza por lo que él consideraba responsabilidad de éste en la muerte de los miembros de la secta davidiana. En noviembre de 2000, siete años después de la tragedia, John Danforth, de la Oficina del Consejo Especial, publicó fi nalmente su informe oficial sobre Waco. El informe, que ocu paba varios centenares de páginas y tenía en cuenta un ingen te volumen de pruebas, exoneraba al gobierno federal y a sus agentes de toda responsabilidad e inculpaba con toda clari dad a Koresh por el incendio. Pero allí no se acabó la historia. Muchos rechazaron los hallazgos del informe. El Cato Institute, de orientación libertaria, por ejemplo, publicó al año si guiente un informe que describía la investigación de Dan forth como «blanda e incompleta» y se quejaba de que hubie ran quedado sin publicar muchos crímenes del lado federal. El Cato Institute no es una organización religiosa extremista. Su Junta de Directores está compuesta sobre todo por antigua gente de empresa, incluidos David Koch, vicepresidente eje cutivo de Koch Industries, y Rupert Murdoch, presidente y consejero ejecutivo de la News Corporation. Internet está inundado de sitios críticos respecto del gobierno federal y simpatizantes de los davidianos. Detrás de esta historia subyace una multitud de problemas, muchos de los cuales son específicos de la relación entre el pue blo norteamericano y su gobierno federal. No intentaré aquí contestar a las preguntas acerca de qué es lo pasó realmente en el acoso y a quién hay que acusar (aunque lo que digo en el ca pítulo 1 puede contribuir a formarse un juicio acerca de qué ex plicación es correcta). Desde el punto de vista filosófico es más interesante lo que Waco muestra en cuanto a por dónde trazar la línea divisoria entre la creencia religiosa legítima y la charlata nería de la secta. Mi conjetura es que, en Europa, la gran mayo ría diría que los davidianos habían cruzado la línea. En Estados Unidos, sin embargo, hay mucha más gente que consideraría la secta davidiana como un miembro de la familia de movimien tos religiosos legítimos.
Este problema de por dónde trazar la línea se presenta de manera regular en los periódicos. En los últimos años ha ha bido una larga controversia acerca de la negativa del gobierno alemán a reconocer a la Iglesia de la Cienciología como m o vimiento religioso de buena fe. En China, el movimiento Pu lan Gong ha sido perseguido por las autoridades. La dura ín dole de la persecución ha hecho que la mayoría de los occi dentales estén en contra. Pero todavía sigue sin respuesta la cuestión de si China tiene razón en querer contener el movi miento o si éste es al mismo tiempo legítimo e inofensivo. Para desentrañar estos problemas hace falta analizar proble mas filosóficos relativos a la fundamentación y justificación de la creencia religiosa. Para empezar, estudiaré si es posible realizar una distinción sencilla entre una secta y una religión, antes de proseguir con las implicaciones de esta discusión en lo relativo a la comprensión más general de la relación entre fe y razón.
¿Q u é
es u n a sec ta ?
Podría pensarse que la distinción entre una religión y una secta es muy importante. En general, la gente se opone a las sectas y las considera siniestras o amenazadoras, mientras que a las religiones se las tiene por benignas y a menudo se les concede mayor respeto que a otros sistemas de creencias. Sin embargo, la distinción es extremadamente problemática y en los últimos años las religiones no dominantes han tenido gran dificultad en evitar que se las estigmatizara como sectas. El ejemplo más interesante de esto es la historia de la Cult Awareness NetWork (CAN), una organización antisectas que recogía y difundía información acerca de las sectas. N o es sor prendente que muchas religiones no dominantes hayan obje tado que la C A N las clasificara como sectas, y además existe el serio problema de quién tiene autoridad para asignar esa etiqueta negativa a una religión. La CA N se encontró en la posición de demandada en varios juicios y a consecuencia de la pérdida de uno de ellos, en 1996 se la declaró en quiebra. Ese mismo año se vendieron en un tribunal federal el logo y
las marcas comerciales de C A N a una empresa jurídica asocia da a una de la religiones que la CA N había criticado: la Igle sia de la Cienciología. La nueva CAN presentó entonces «in formación» en defensa de muchas de las organizaciones que la vieja CAN había denunciado como sectas. De acuerdo con el sitio de la nueva CA N en Internet, «sólo en las dos últimas décadas, la palabra “secta” se ha convertido en término difa matorio que se usa para etiquetar como inauténticos e inclu so dañinos a grupos religiosos legítimos, con lo que se crea un clima en el que los adherentes individuales se ven privados de sus derechos inalienables a practicar la religión libremente, como su conciencia se lo mande.» La CA N prefiere la defini ción de secta del Oxford English Dictionary: «...forma par ticular o sistema de creencias religiosas...» N o cabe duda de que, en este clima, cualquier cosa que se diga sobre qué es una secta será objeto de controversia. Ni siquiera la vieja CA N intentó una definición simple, sino que en lugar de eso confeccionó una lista de lo que consideraba marcas distintivas de la secta destructiva. Eran las siguientes: control mental, liderazgo carismático, engaño, exclusividad, alienación, explotación y visión totalitaria del mundo (síndro me nosotros/ellos). Esto es en términos generales lo que la mayoría de la gente aceptaría como rasgos característicos de una secta. A la filosofía, en especial en la tradición occidental an gloamericana, le gustan las distinciones conceptuales. Por esta razón podría parecer que la filosofía es capaz de prestar aquí un valioso servicio. La dificultad está en que la historia de la filosofía consiste tanto en mostrar por qué ciertas distinciones conceptuales son problemáticas como en proponer distincio nes claras e indiscutibles. Sin embargo, hay una lección gene ral que podemos extraer de la filosofía en relación con distin ciones tales como las que existen entre una religión y una secta. Esto se puede ilustrar con la famosa paradoja conocida como sorites, atribuida al filósofo griego Eubúlides, que vivió en el siglo iv a.C. Según una versión de esta paradoja, tenemos que imaginar nos alguien sin duda alguna alto, digamos de unos dos me tros y medio. Ahora preguntemos si esa persona seguiría sien
do alta en caso de que tuviera 0,1 mm menos de estatura. La respuesta, naturalmente, tiene que ser que seguiría siendo alta. La razón de ello es simple: 0,1 mm es un distancia insig nificante en relación con la altura de las personas. De manera que, al parecer, si alguien es alto, también será alta una perso na con 0,1 mm menos de altura. El problema es que si «per sona alta - 0,1 mm = persona alta», otra vez sería alta la persona que tuviera 0,1 mm menos de estatura. Pero si conti nuáramos de la misma manera — siempre aceptando que una persona 0,1 mm más baja que otra que aceptamos que es alta también es alta— , llegaría un momento en que nos encontra ríamos con una persona de, pongamos, un metro de estatura y tendríamos que decir que también ella es alta. Y eso sería absurdo. Una moraleja de esta historia sería que se puede tener dos conceptos completamente diferentes — en este ejemplo, alto y bajo— y, sin embargo, no ser capaces de formular ningu na regla estricta que nos diga cuándo debería aplicarse cada una de ellas. En este ejemplo, parece simplemente absurdo sugerir que hay una altura dada tal que una persona con 0,1 mm por encima deba considerarse alta y otra con 0,1 mm por debajo deba considerarse baja o de altura media. (Algu nos filósofos, no obstante, han aceptado este aparente absur do.) La verdad que la paradoja pone de manifiesto sería la de que es posible que entre dos conceptos haya una diferencia importante y, al mismo tiempo, que sea imposible trazar una neta línea divisoria de sus respectivos campos de aplicación. Una persona claramente alta es algo físicamente muy diferen te de una persona claramente baja, aun cuando haya otras personas para las cuales no está claro si se las debiera conside rar bajas o altas. Si aplicamos esta intuición a las sectas y las religiones, ad vertimos que podría ser imposible afirmar con alguna preci sión una diferencia tajante entre religiones y sectas. N o obs tante, esto no equivale a decir que no haya diferencias reales e importantes entre unas y otros. Esta observación se ve refor zada si revisamos la lista de características distintivas de una secta destructiva elaborada por CAN. Muchas de esas carac terísticas también corresponden a las religiones dominantes.
Hay muchos líderes carismáticos en la gran corriente del cristia nismo, el judaismo o el islam, en particular Cristo, Abraham y Mahoma. A todas estas religiones se las puede acusar de exclu sivismo y de alienación. Es fama que Cristo, por ejemplo, dijo: «Si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío» (Lucas, 14, 26). Esta insistencia en que los discípulos se volvieran contra sus fa milias es precisamente motivo de acusación en muchos ca sos de culto. Es difícil imaginar una doctrina más excluyente que la idea judía de ser el pueblo elegido de Dios. La visión totalitaria del mundo o síndrome «nosotros/ellos» es también frecuente en la religión dominante, con la distinción entre creyentes e infieles, salvados y condenados. También es fama que Cristo dijo: «Quien no está conmigo está contra mí» (Lucas, 11, 23). Podemos dar un paso más. Podría decirse que las religiones dominantes practican el control mental. La mayoría de las re ligiones tienden a estimular la repetición de textos sagrados o plegarias, el recitado o el canto, la devoción en la lectura de escritos religiosos con exclusión de todo lo que pudiera desa fiarlos o contradecirlos. El hecho de que esas técnicas sean muy sutiles y de que, obviamente, no sean coercitivas, podría ser un motivo para sostener que su peligrosidad es mayor aún: el control mental más eficaz es el que no parece serlo en absoluto. Las religiones dominantes no salen indemnes ni siquiera en los capítulos de engaño o de explotación. En la historia de la re ligión hay muchos ejemplos de uno y otra. Por ejemplo, tal era el volumen de quejas de abuso sexual del clero del catolicismo romano en todo el mundo, que en noviembre de 2001 el Papa hizo pública una disculpa a todas las monjas y otras víctimas de dicho abuso. También reconoció que la Iglesia no había logrado erradicarlo. No se puede dejar de tener la sensación de que un reconocimiento semejante de parte del líder de una secta no ha bría sido recibido con tanta parsimonia. También debería recordarse que no todas las llamadas sectas tienen la totalidad de los rasgos mencionados. No todas engañan, por ejemplo. Muchas están dirigidas por personas
sinceras que creen auténticamente en lo que enseñan. A algu nas sólo sería coherente acusarlas de emplear técnicas de con trol mental si también se acusa de ello a las religiones domi nantes. De esta suerte, la línea divisoria entre religiones y sectas es sin duda borrosa, como lo es la que divide altos y bajos. Esto no quiere decir que no se pueda identificar con toda claridad como sectas destructivas a algunas organizaciones, de la mis ma manera en que algunas personas son claramente altas. Si una organización presenta todas las caracterísicas de la lista de control de la CA N , podemos decir con seguridad que es una secta. Si una religión evita el control mental, la explotación y el engaño, aun cuando tenga algunas de las otras característi cas de una secta, no merece esta etiqueta. N o debemos come ter el error de pensar que porque la zona central es borrosa, no hay diferencia en los extremos. Una diferencia entre este tipo de frontera borrosa y la que hay entre altos y bajos es que en el juicio acerca de si un m o vimiento es o no una secta hay una dimensión lastrada de va lor. En la jerga filosófica podríamos decir que en la identifica ción de una religión como secta hay un elemento normativo. Por ejemplo, si los davidianos constituyen o no una secta no es una mera cuestión de hecho. Decir que es o que no es una secta es hacer una evaluación que no sólo trasciende los he chos, sino que además lleva consigo un juicio de valor. En otras palabras, la decisión no es determinada de manera com pletamente racional por los hechos. Pero en la medida en que pensamos que el término «secta» tiene cierta aplicación signi ficativa, es imposible evitar la evaluación, porque juzgamos acerca de si decidimos que un movimiento no es una secta al mismo tiempo que estamos diciendo que lo es. Aun cuando decimos que no podemos decidir si un movimiento es una secta, estamos emitiendo un juicio que ocupa la zona gris en tre secta y religión. Decir que tales juicios normativos no están determinados racionalmente no es lo mismo que decir que no estén racio nalmente limitados. Nuestros juicios están limitados por la racionalidad en la medida en que no podem os clasificar nin gún movimiento como secta simplemente por capricho. Es
necesario que haya razones para llamar secta a algo, razones que son aportadas por consideraciones racionales acerca de lo que es una secta y del movimiento particular en cuestión. Estas razones no bastan para zanjar la cuestión más allá de toda disputa — por lo que el juicio no está racionalmente determinado— , pero ponen límites al abanico de juicios que podrían enunciarse, por lo que el juicio está racional mente limitado. Este es un punto importante, porque a veces se comete el error de pensar que cuando la razón no puede dar una res puesta definitiva a una pregunta, las consideraciones raciona les resultan irrelevantes. Es una mala interpretación del papel de la racionalidad en nuestra vida. La mayor parte de nuestras tomas de decisión racionales no se refieren al descubrimiento de argumentos racionales conclusivos para creer o hacer algo. Se refieren a la toma de una decisión no determinada racio nalmente, pero racionalmente informada. C om o dice John Searle, siempre hay un abismo entre las razones que tenemos para ejecutar una acción y la decisión de actuar realmente, abismo que, dice, se llena con el ejercicio de la elección libre. Por ejemplo, si decido qué coche comprar, lo normal no es que, si me siento a pensar racionalmente en ello, vea que hay un coche que es sin duda la mejor elección. Pero tampoco es que la reflexión racional no cumpla ninguna función en mi decisión. Lo que en realidad tiende a suceder es que me sien te a pensar acerca de los pros y los contras de diversos coches y, una vez racionalmente informado, tome una decisión per sonal. Otra persona, con la misma información y no más ni menos racional que yo, podría elegir otro coche. Ambas elec ciones, aunque diferentes, son más racionales que la elección de la persona que simplemente va y compra el primer coche que se le presenta.
¿Es UNA SECTA LA FE D E LOS DAVIDIANOS? Al decir que la fe de los davidianos es una secta (o no) esta mos enunciando un juicio racionalmente informado, no des cribiendo un simple hecho. La cuestión se plantea ahora de
esta manera: ¿por qué querríamos enunciar semejante juicio? La razón es sencilla: en terminología de la vieja CAN, hay «sectas destructivas». Si no hubiera en las sectas nada nocivo, que describiéramos un movimiento como secta o no sólo se ría una suerte de juego intelectual sin importancia. Pero, pues to que creemos que las auténticas sectas son dañinas, la deci sión acerca de si un movimiento merece la etiqueta de «secta» dista de ser una banalidad. De m odo que decir que los davidianos constituyen una secta o no depende de que pensemos que reúnan suficientes características nocivas propias de las sectas, como las que des cribía la vieja CAN. Cualquiera que acepte el informe de Danforth tendría que aceptar también que, en ese sentido, los davidianos constituyen una secta. La historia del movimiento, una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es una historia de luchas intestinas de poder entre facciones leales a líderes carismáticos individuales. Koresh enseñaba que Dios engaña a la gente y que a él le estaba permitido engañar a otros para asegurar su salvación, de m odo que inscribía ofi cialmente el engaño en la religión propiamente dicha. El m o vimiento era exclusivo, sin duda, en tanto los davidianos creían que estarían en el centro de la gran guerra del fin de los tiempos y que Dios los salvaría. En cuanto a la explotación, Koresh tomó varias «esposas», entre ellas una niña de doce y otra de catorce años como su segunda y su tercera esposas, ambas en 1986. Por supuesto, si estamos de acuerdo en que los davidianos constituyen una secta, aún tenemos que decidir qué hacer con ellos. Se podría convenir en que es una secta y, sin embargo, estar en completo desacuerdo con las acciones de las fuerzas federales en Waco. Se puede sostener que las sectas deberían ser proscritas, que debería haber información de acceso gra tuito acerca de ellas o que debería haber un «mercado libre» en materia de creencia religiosa y que la gente debería estar en condiciones de unirse a una secta si así lo deseara. Ni el reco nocimiento de lo que es una secta ni el juicio de que ciertos movimientos son auténticas sectas produce automáticamente una decisión política. Eso requiere más reflexión, y tal vez más difícil.
La mayor parte de este libro versa sobre el uso posible de la filosofía para entender mejor los problemas que se ocultan tras los asuntos corrientes de la vida cotidiana. Sin embargo, no pienso que se trate de un movimiento unidireccional en el que la filosofía sirva para iluminar las noticias. Las noticias, así iluminadas, arrojan a su vez luz sobre nuestras creencias y estimulan nueva reflexión sobre ellas. Esto es particularmente evidente en el caso de Waco, debido a lo que la historia revela acerca de la relación entre la religión dominante y las sectas. Por varias razones, la naturaleza de esta distinción debería interesar a los creyentes religiosos serios. En primer lugar, el hecho de que la línea divisoria entre am bos sea borrosa azuza a realizar un examen serio de los credos propios. Si, en esencia, la diferencia gira esencialmente en tomo al daño, es preciso preguntarse si la religión a la que uno mismo se adhiere es dañina o no. Muchos ateos dirían que al menos al gunas confesiones de la religión dominante son dañinas. Deje mos de lado por el momento el islam fimdamentalista, sobre cuyos peligros ya otros han dicho bastante. Podemos hallar mu chos otros ejemplos en la tradición judeocristiana. Por ejemplo, hay personas que quedan gravemente marcadas por una for ma particularmente rigurosa de educación católica durante su desarrollo. Este tipo de trasfondo religioso puede inculcar senti mientos de culpa y repudio de sí mismo. Por supuesto, no sugie ro aquí que el catolicismo sea necesariamente perjudicial a la manera en que lo son muchas sectas, pero el hecho de que pue da provocar daño debería ser una llamada de atención para sus creyentes. Sería hipócrita reprobar los daños de las sectas cuan do también en la propia fe, si bien en menor escala, se produ cen daños semejantes. Si es malo que una secta lo haga, también es malo cuando lo hace una religión dominante. El cristianismo evangelista también tiene sus peligros. En Gran Bretaña, en 1999, murió una niña pequeña, Victoria Climbié, tras haber sufrido abuso prolongado y abandono de parte de su tía, que era su tutora, en Haringey, Londres. La tía era miembro de la Iglesia Evangélica Universal del Reino de
Dios y llevó a ella a la niña para exorcizarla, servicio que la Iglesia proporciona habitualmente. El pastor de esa Iglesia, Alvaro Lima, vio dos veces a Victoria durante la semana ante rior a su muerte y no informó de sus preocupaciones a los servi cios sociales. ¿Podía de verdad haber dudado siquiera por un instante de que la causa de la espantosa condición física de la niña era el abuso y no la posesión satánica? Es difícil leer esta terrible historia sin pesar que esta Iglesia distorsiona la mente de sus miembros e inculca en ellos creencias que no sólo son perjudiciales, sino que, en este caso, pueden haber llevado a alguien a abstenerse de evitar la muerte de una niña. La segunda causa de interés para los creyentes de las religio nes dominantes es que en general pensamos que lo que con vierte una religión en secta no es sólo que sea perjudicial. Más bien tendemos a despreciar las creencias de las sectas como «chifladas» o insanas. En realidad, sería muy difícil distinguir entre religión dominante y sectas sobre esta base. N o cabe duda de que sólo nuestra familiaridad con el cristianismo o su aceptación nos impide ver extraños su consumo ritual de «sangre y carne», su creencia en el parto virginal y la figura central del Mesías de Dios hecho hombre. Koresh creía que los davidianos eran un pueblo elegido que sería conducido nuevamente a Palestina para el fin del mundo. Creencias se mejantes constituyen la ortodoxia judía. Nuestras consideraciones acerca de Waco nos han servido para iluminar la problemática relación entre fe y razón. Lo cier to es que sólo sobre la base de su perniciosidad es posible defi nir las sectas de manera coherente. Si tratamos de convertir la irracionalidad en criterio por el cual una religión es una secta, las religiones dominantes se encontrarían también en esa categoría. Se trata de un problema importante, de modo que dedicaré cier to tiempo a examinarlo un poco más detenidamente.
Fe
y razón
En cuanto a la religión dominante, el problema estriba en que toda ella depende de la idea de que gran parte de sus cre dos son esencialmente misteriosos, que escapan al alcance de
la racionalidad. Eso no quiere decir que creer en Dios sea irra cional, sino simplemente que la creencia en Dios no se some te por completo al examen racional. En lo que respecta a la re ligión, la razón sólo nos puede llevar hasta aquí: más allá está el misterio, y para creer en él dependemos de la fe. Esta idea de que la razón tiene sus límites puede dividirse en tres componentes distintos. Podemos decir que hay un lí mite para lo que podemos comprender en lo relativo a la reli gión; podemos decir que hay un límite para lo que podemos conocer de Dios; y podemos decir que hay un límite para nues trajustificación de la creencia religiosa mediante la razón. Aho ra me centraré en este tercer aspecto, pues es el más pertinen te a la división entre sectas y religiones. Es de fe de lo que es tamos hablando. La idea es que mientras que ciertas creencias pueden justificarse mediante la razón, hay otras que no. La fe, por tanto, se define como el mantenimiento de una creencia que no puede ser justificada racionalmente. Éste es el motivo por el que a veces se piensa que la incapacidad de exponer ar gumentos racionales que demuestren la existencia de Dios es en realidad algo bueno, pues si la existencia de Dios se pudie ra probar, no haría falta la fe. Com o la fe es esencial a la creen cia religiosa, parece bueno que carezcamos de pruebas de la existencia de Dios, lo que haría innecesaria la fe. Podríamos preguntamos por qué la religión ha elevado la fe a tal altura. El cristianismo en particular ha ensalzado a aquellos cuya creencia se funda en la fe, más que en la prue ba, como muestra el relato de «Tomás el incrédulo». Pero si damos por un momento un paso fuera de la religión, es difí cil entender por qué se ha de considerar que la fe es superior a la creencia justificada. Si tratara yo de vender un nuevo medi camento para el dolor de cabeza a alguien, sonaría raro que dijera que el supuesto comprador es mejor persona si acepta mi remedio sobre la base de la fe que si pide pruebas de su efi cacia. Sabemos también que «confía en mí» es el ruego más frecuente de quienes saben que nadie confiaría nunca en ellos. Y mientras que en el habla común tal vez sea encomiable «tener fe» en alguien que en el pasado ha demostrado ser fiable, es una locura hacer lo propio con extraños o con quie nes en el pasado han demostrado no ser fiables.
Sin embargo, lo que más me interesa no es el valor de la fe, sino que se entiendan adecuadamente todas las implicaciones de asumir las creencias personales sobre la base de la fe. A me nudo se ve en la fe una función tranquilizadora y reconfor tante. Pero el análisis más penetrante de la fe con el que me he encontrado es Temor y temblor, del existencialista danés Soren Kierkegaard. ¿Por qué «temor y temblop>? Kierkegaard nos pide que pensemos en el caso de Abraham, que se tiene normalmente como el principal ejemplo de hombre de fe. Dios pidió a Abraham que matara a su único hijo y él inten tó hacerlo. Esto podría parecer razonable. Después de todo, si Dios te dice que hagas algo, lo haces. Pero imagínese el lector en el lugar de Abraham. ¿Era Dios quien le decía que hiciera tal cosa, o era un demonio maligno, o sólo voces internas? Entre 1975 y 1980, Peter Sutcliffe, el «violador de Yorkshire», mutiló y mató a trece mujeres e intentó asesinar a otras seis porque pensaba que Dios le había dicho que lo hiciera. ¿No podría ser usted como él? ¿No podría ser que no lo estuviera llamando Dios, sino que estuviera simplemente enfermo? Eso tendría más sentido. Después de todo, Dios es amante y bondadoso, a pesar de lo cual le pide que haga un sacrificio humano. Si usted sigue adelante con el sacrificio hará algo que para todos los patrones de la razón y la moral es simple mente una locura. Sin embargo, sin ninguna justificación ra cional, usted lo lleva a cabo porque tiene fe. ¿Temor y tem blor? Haría bien en creer que sí. El caso de Abraham es particularmente difícil, pero tome mos la creencia ordinaria en Dios. Sí la creencia se basa autén ticamente en la fe, es, por definición, una creencia sin justifi cación racional. Muchas creencias carecen de justificación ra cional. Existe la creencia en que uno no morirá si salta desde lo alto de un edificio de treinta plantas. Existe la creencia en que todos los políticos son marionetas de extraterrestres que controlan la mente. También existe la creencia de que el uni verso tiene la forma de un plátano. A este grupo podemos agregarle creencias religiosas. Si para distinguir estas creencias de las otras de la lista se apela a la razón, se está socavando la afirmación previa de que la creencia personal es una cuestión de fe. Lo chocante en tom o a la fe es precisamente que care
ce de base racional y, por tanto, desde un punto de vista ob jetivo, racional, está a la par con las otras creencias de la lista. El desafio de la fe estriba exactamente en aceptar esto y creer de todos modos. Para ello, creo, se requiere dejar de pensar en la fe com o una panacea tranquilizante para los fracasos de la razón y comenzar a pensar en ella como en el salto terrible que Kierkergaard describe. Por esto un creyente religioso no puede distinguir sus creencias personales de las de las de la mayoría de las sectas sólo sobre la base de la racionalidad. Tanto para las sectas como para las religiones dominantes, para los davidianos como para los católicos, si la fe es de verdad la base de la creencia, el hecho de que las creencias no se justifiquen racionalmente no es tan sólo aceptable, sino que es esencial. Pero si la fe es una base aceptable de la creencia para los creyentes en la religión domi nante, ¿por qué no es una base aceptable de la creencia para los miembros de sectas? Así las cosas, el creyente hace frente a un dilema de dos puntas. Si seguimos un punta, podemos aceptar que la fe es una base aceptable para la creencia, pero eso exige que concedamos el mismo respeto a las creencias de sectas que a las de las religiones dominantes, a menos que una sea más o menos perjudicial que la otra. La otra punta nos lle va a rechazar la idea de que la fe es una base legítima de la creencia, y eso exige que neguemos por igual el respeto a las religiones dominantes y a las sectas.
In t u ic ió n
y s e n t im ie n t o
Se podría decir que he errado el blanco al presentar un contraste tan marcado entre fe y razón. Puede que la fe no se funde en la razón, pero eso no significa que no se funde ab solutamente en nada. La fe puede estar fundada en la intui ción o en el sentimiento. Las personas religiosas no creen en función de argumentos racionales, sino porque tienen un sentimiento o una intuición de la presencia de Dios. ¿Por qué no aceptar el papel que el sentimiento y la intuición de sempeñan en nuestra conciencia de lo divino? ¿Por qué pri vilegiar la razón?
Hay dos razones por las que debiéramos ser muy cautos cuando se trata de confiar en nuestros sentimientos en rela ción con el mundo e incluso más allá de nosotros. Ante todo, nuestras intuiciones son terriblemente poco fiables. Sin duda, muchos somos muy hábiles para captar lo que otra persona está pensando, siente o está a punto de sentir o pensar. Pero cuando nos viene a la mente algo sobre el mundo exterior, nuestras intuiciones suelen ser horriblemente erróneas. Por ejemplo, la intuición dice que un objeto pesado cae más rápi do que uno ligero, pero no así. La intuición dice que los ob jetos se alejarán de una esfera rotatoria, no que serán atraídos a ella, a pesar de que la gravedad nos atrae todo el tiempo a la tierra rotatoria. La intuición dice que el tiempo pasa a la mis ma velocidad dondequiera que nos encontremos, a pesar de que el astronauta que vuelve a la tierra ha vivido menos mi nutos que su homólogo que ha permanecido en tierra. En tér minos sencillos, cuando se trata de conocer el mundo exte rior, y más aún cuando se trata de conocer la naturaleza fun damental de la realidad, la intuición es una guía inútil. ¿Por qué, entonces, confiar en ella cuando nos dice que hay un Dios? En segundo lugar, las intuiciones y los sentimientos entran en conflicto cuando se trata de Dios. En todo el mundo hay personas que tienen experiencias religiosas muy profundas, y esas personas persuaden a otras, no sobre la base de la argu mentación, sino del sentimiento, de la existencia de un ser re ligioso de tales o cuales características. Y sin embargo, lo que para una persona es confirmación mental de la existencia de Jesucristo, para otra es confirmación mental de la existencia de Visnú. Por supuesto, lo que ejerce una poderosa atrac ción es la naturaleza misma de esas experiencias. Pero tan pronto como reconocemos que otros tienen experiencias se mejantes que los persuaden de todo lo contrario, nos topa mos con una dificultad. Podríamos decir que nuestra expe riencia revela una verdad que las experiencias de otros no re velan. Pero esa parece una actitud demasiado arrogante. Es creer que nuestra convicción del sentido de nuestra experien cia es de alguna manera más válida que la convicción de otra persona acerca de sus experiencias, aun cuando para un obser
vador imparcial ambas experiencias parezcan igualmente im presionantes. Mucho más razonable sería aceptar que esas ex periencias, puesto que llevan a las personas a creer cosas dife rentes e incompatibles, no son precisamente un buen funda mento para la creencia. Son sencillamente guías en las que no se puede confiar. Considérese la siguiente analogía. Si telefoneara a la línea de información del horario del ferrocarril y obtuviera cada vez una respuesta diferente e incompatible con las otras acer ca del horario de mi tren, concluiría que se trata de una fuen te de conocimiento del horario de ferrocarril en la que no se puede confiar. Si consulto los sentimientos de la gente acerca de la existencia de Dios, y en caso afirmativo, acerca de qué Dios es, y obtengo muchas respuestas diferentes, debería con cluir que los sentimientos de las distintas personas son una guía de la existencia de Dios en la que no se puede confiar. Tras llegar a esta conclusión, no sería razonable que hiciera de mis sentimientos la excepción a la regla. Todos somos procli ves a sentir que, excepto las mías, las intuiciones en general no son de fiar, pero espero que todos tengamos la autoconciencia suficiente para aceptar que, si reflexionamos, semejan te convicción no es otra cosa que autoengaño y arrogancia. Una objeción que estos días se plantea cada vez más es la de que puede ser cierto que las creencias religiosas de todo el mundo sean esencialmente correctas, que cada uno conozca a Dios a través de su propia fe, de m odo que, aunque sea ver dad que hay desacuerdo acerca de Dios, ese desacuerdo carez ca de importancia. Mucho se podría decir sobre esto (véase la discusión sobre relativismo vulgar en el capítulo 1), pero pienso que esta dulce píldora tiene por lo menos una conse cuencia desagradable. Con el fin de que sea verdad que, por ejemplo, un cristiano y un hindú tengan ambos razón, o bien tenemos que renunciar a la idea de que hay una verdad obje tiva — lo cual parece oponerse al espíritu mismo de una con cepción religiosa que, después de todo, afirma que Dios es la verdad absoluta— o tenemos que diluir las características es pecíficas de cada religión de tal manera que terminarían por perder lo que las distingue, por borrar por completo las creen cias. Por ejemplo, ¿cómo puede ser verdad que haya un solo
Dios (cristianismo) y muchos dioses (hinduismo)? Únicamen te si el sentido en el que hay un solo Dios o muchos dioses es tan laxo que resulta difícil ver qué sentido tiene afirmar una u otra cosa. De m odo que para aceptar la misma validez de to das las religiones es menester renunciar a muchas de las creen cias que caracterizan la fe. Naturalmente, el otro problema que presenta la aceptación de la intuición y el sentimiento como base de la creencia es que nos enfrentamos al mismo dilema de dos brazos con que se en cuentra la aceptación de la fe. Si se sigue un brazo, podemos aceptar que la intuición es una base aceptable para la fe, pero eso requiere que concedamos el mismo respeto a las creencias de las sectas que a las de las religiones dominantes. El otro bra zo consiste en rechazar la idea de que la intuición sea una base legítima para la fe y eso requiere que neguemos por igual el res peto a las religiones dominantes que a las sectas. Esto pone el énfasis en un objetivo más amplio respecto de la irracionalidad, la religión y las sectas. Instintivamente, la gente tiende a sentir que las creencias de las sectas son menos racionales que las de las religiones establecidas. Pero, en realidad, tanto las sectas como las religiones dominantes dependen de la limitación del papel de la racionalidad hasta tal punto que la racionalidad se vuelve irrelevante. Para los creyentes religiosos, las consecuen cias de esto son graves, sin duda.
C o n c l u s ió n
La tragedia de Waco es un ejemplo interesante de una no ticia interpretada de maneras muy distintas según dónde se dé la información. Si preguntamos si los davidianos son una secta o una religión respetable, nuestros supuestos de partida pueden ser muy diferentes según seamos británicos medios o norteamericanos medios. Es importante recordar esto a fin de llegar a la verdad en las noticias que leemos o escuchamos. A veces, parecería que nuestros medios de comunicación nos ofrecieran una diversidad de opiniones, pero no es difícil ad vertir que ese abanico de opiniones es distinto del que encon traríamos en los medios extranjeros. Con Internet, ahora es
posible ver cómo se dan las noticias internacionales en el ex tranjero. Tal vez debamos hacer más de un esfuerzo en este sentido. Sean cuales fueren nuestros supuestos de partida, al exami nar la historia de Waco se advierte lo difícil que es distinguir claramente y sin prejuicios entre religiones y sectas. Tal vez lo que debamos hacer es preocupamos menos por la etiqueta que los medios informativos ponen a un grupo religioso y ver por nosotros mismos si es dañino o benigno, lo que, al final, es más importante que el hecho de ser una religión o una secta. Esto, por su puesto, no es el fin de la discusión. Este resu men es un reto al creyente religioso que piensa que sus creen cias son muy distintas de las de los miembros de sectas tales como el davidiano. N o podemos pensar en un acontecimien to como el infierno de Waco y no sentimos involucrados. La filosofía que aplicamos y las conclusiones a las que llegamos tienen implicaciones para nuestras propias creencias. Es esto lo que antes quise decir cuando afirmé que, si iluminamos nuestro entendimiento de los asuntos de la vida cotidiana con la filosofía, esos mismos asuntos iluminarán a su vez nuestras creencias personales. Un compromiso filosófico se rio con las noticias del día es, por tanto, un proceso de doble dirección.
Para celebrar el nuevo milenio se realizó en Londres una exposición temporal durante todo el año 2000. Esta exposi ción se albergó en una gigantesca cúpula futurista construida en un terreno baldío y contaminado que se limpió poco an tes de la construcción. Este proyecto regenerativo compren dió también nuevas infraestructuras de transporte y vivienda. La exposición constaba de varias «zonas», en las que las fami lias podían explorar temas tales como el cuerpo, la fe y el des cubrimiento. En el espacio central de la Cúpula había un show espectacular. En el curso del año visitaron la exposición seis millones y medio de personas, más del doble de las que visitaron la se gunda atracción de Gran Bretaña en popularidad. Esto con virtió a la Cúpula en la segunda atracción de Europa por nú mero de visitantes. Encuestas independientes mostraron que alrededor de nueve de cada diez visitantes quedaban satisfe chos de la visita. Por tanto, ¿fue un éxito la Cúpula del Milenio? De acuerdo con los medios de comunicación, no. Casi todos los días, des de meses antes de la inauguración hasta meses después de la clausura, podría encontrarse en ellos un comentario negativo. Muchos pensaban que la exposición era vana y fácil, un par que temático tonto y de escaso valor. El proyecto también se vio afectado porque, por razones que nunca se aclararon, el plan comercial original preveía doce millones de visitantes, ci fra que la mayoría consideró ridiculamente exagerada. El fraca so repetido en satisfacer estas expectativas no realistas hizo que la Cúpula pareciera un fracaso mayor del que realmente fue.
Pero la queja sensiblemente dominante en relación con la Cúpula fue su coste excesivo. En ella se gastaron más de 600 mi llones de libras esterlinas, esto es, cerca de mil millones de dó lares. Este dinero no provino directamente del bolsillo del contribuyente, sino de la Comisión del Milenio, que era res ponsable de distribuir el dinero recaudado por la lotería nacio nal británica. Este dinero forma parte del ingreso de la lotería reservado para «buenas causas», que incluye las artes y la cultu ra. Para muchos, era un despilfarro inaceptable. Piénsese en el buen uso que podía haberse hado a este dinero de haberse invertido en atención sanitaria o en educación. En cambio, parece un error gastarlo en un parque temático de dudosa ca lidad para cuya visita la gente tenía que gastar más dinero aún. En otras ocasiones, sin embargo, no hay quejas por el gas to en causas menos urgentes del dinero que podría haberse destinado a salud o educación. El año 2000 fue también testi go de la apertura de la Tate M odem Gallery, alojada en una antigua central eléctrica reconvertida, en el Bankside de Lon dres. Los comentaristas de los medios de comunicación no pudieron resistirse a comparar las glorias de la Tate Modem con las locuras de la Cúpula en cada oportunidad que se les presentara. Con un coste de 134 millones de libras esterlinas para la construcción y más de 24 millones de dinero público cada año para administrar y mantener la entrada gratuita, la mayoría consideró que el museo era una ganga, sobre todo en comparación con la Cúpula. La mayoría de la gente queda pasmada de sólo pensar en las sumas de dinero que se invierten en ese tipo de proyectos. Le parece difícil de justificar el gasto de tan ingentes cantida des en artes y ocio (o incluso en el programa espacial nortea mericano), habiendo tantos servicios públicos inadecuados. Cuando se piensa en todo lo que se hubiera podido hacer con el dinero invertido en esos proyectos en caso de haberlo dedicado a causas obviamente más urgentes, semejante gasto puede parecer un despilfarro. En verdad, la frase más utiliza da en las quejas por este tipo de gasto estatal es que se «despil farra el dinero de los contribuyentes». Muchos juzgaron que la Cúpula fue despilfarro del dinero de los contribuyentes, cuando en realidad el dinero que se
gastó en ella provino casi por completo de los fondos de la lo tería y no de los ingresos en concepto de impuestos. La ma yor parte de los medios de comunicación consideraron que la Tate M odem era un buen uso del dinero de los contribuyen tes, aunque no está claro cuántos usuarios del Servicio Nacio nal de Salud que no van a museos habrían estado de acuerdo en el caso de conocer los costes correspondientes. ¿Cuál de estos juicios es correcto, si es que alguno lo es? Para responder a estas preguntas de manera completa es menester tomar en cuenta varios problemas, muchos de los cuales no son filosó ficos en absoluto. Por ejemplo, está la cuestión de la gestión y la planificación financiera: ¿mantuvieron los responsables de estos proyectos los costes en el nivel más bajo posible? Esta es una pregunta para contables, no para filósofos. Luego está la cuestión relativa a la calidad de estos proyectos específicos, más que al valor general del arte y el entretenimiento. Que nos parezca que 134 millones de libras es un coste adecuado para la Tate depende en parte, por supuesto, de que pensem os que el resultado final es un museo de gran calidad. Esta es una cuestión para críticos de arte, comentaristas y el público que visita las atracciones, no para filósofos. Sin embargo, una respuesta completa nos exige plantear nos algunos problemas filosóficos. Uno de ellos se refiere al papel del Estado. Podemos pensar, por ejemplo, que la Tate M odem Gallery es un museo maravilloso y que vale la pena, pero que construir y administrar tales centros de arte no es función del Estado. Otro importante problema filosófico, que es el que deseo analizar en primer término, es el de qué es lo que da valor a algo. Esto podría parecer un tanto esoté rico, pero es el núcleo mismo del debate sobre la Cúpula y la Tate M odem Gallery. Nuestros juicios relativos a los méritos de estos proyectos se inspiran ampliamente en nuestro juicio acerca del valor del resultado. La Cúpula se consideró chata y frívola; por tanto, poco valiosa. Esta es una razón importante de las quejas por la cantidad de dinero que se gastó en ella. Por otro lado, la Tate M odem se considera un museo de pri mer nivel mundial y un valioso agregado al patrimonio nacio nal. Ésta es una razón importante de que a la gente no le preo cupe tanto su coste. El hecho de que el coste de la Tate Mo-
dem sea menor que el de la Cúpula debe ser sin duda irrele vante para la mayoría de la gente, pues sumas tan grandes como 134 o 628 millones de libras son igualmente incom prensibles para el ciudadano de a pie. En resumen, ambas son sumas inconcebibles de dinero que podían haberse utilizado para suministrar una gran cantidad de camas hospitalarias. Pero, puesto que la Tate M odem fue del agrado de los comen taristas de los medios de comunicación y popular entre el pú blico general, la cantidad de camas de hospital que se podía haber habilitado con ese dinero se considera irrelevante. Pienso que lo que esto demuestra es que tenemos una com prensión muy rudimentaria y ligera del concepto de valor y que, cuando comparamos el valor de cosas distintas, lo hacemos de una manera muy burda. Esto se debe en parte a que muchas ve ces tales comparaciones son vagas por naturaleza. Por ejemplo, por razones que pronto resultarán claras, no estoy seguro de que haya manera sensible alguna de comparar rigurosamente el va lor de una galería de arte con el de un hospital. Los contables hablarían de análisis de costes y beneficios, pero el problema re side aquí en que cuando los beneficios no son financieros, tene mos otra vez que recurrir al juicio informado antes que a la arit mética. Cuando se construye una carretera, es posible comparar los beneficios económicos esperados con el coste de construc ción. Pero hacer lo mismo con un museo parece inadecuado a la índole del valor de esa institución. Por tanto, ¿qué quiere decir que algo tiene valor? En los diálogos de Platón, Sócrates acostumbra tratar de responder a preguntas como ésta proponiendo (o más en general pidien do a otras personas que formulen) una definición preliminar del concepto que se intenta comprender. Poniendo a prueba y examinando esta definición trataba de ver qué verdad con tenía esa respuesta, si es que contenía alguna. Análogamente, deseo responder a esta cuestión proponiendo un forma gene ral de respuesta y analizándola luego para cubrir los detalles. La definición preliminar que deseo tomar en cuenta es la de que algo tiene valor si satisface una necesidad. Una vez que examinemos algunas de las diferentes necesidades que experi mentamos en tanto seres humanos resultará más claro qué quiero decir con esto.
Una vez, una amiga reunió trabajo para unos meses y se marchó de viaje a la India. Mientras se hallaba fuera, me en contré con alguien que la buscaba. Esta persona quería saber por qué se había ido. Dije que simplemente por la experien cia de viajar y ver nuevos lugares del mundo. C on expresión de desconcierto, mi interlocutor respondió: «Entonces, sin ninguna razón.» Com o mi respuesta no había desvelado ninguna necesidad práctica que el viaje satisficiera — como aprender una lengua nueva o aumentar determinadas habilidades— , mi interlocutor pensó que el viaje no obedecía a ninguna razón, que no tenía ningún valor. No podía entender a qué finalidad o uso podía ser vir el viaje y, en consecuencia, pensó que era literalmente inútil. Los ingenieros construyen puentes, los médicos salvan vidas, los agricultores suministran alimentos y todos ellos sirven a ne cesidades prácticas. Lo mismo podría decirse de los peluqueros, los guardias de tráfico y los empleados de los supermercados. Todos estos empleos tiene consecuencias prácticas que nos ayu dan a vivir más cómoda o más placenteramente que si no exis tieran. Es muy fácil comparar con éstas las finalidades teóricas, artísticas o deportivas y concluir que son inútiles. Recuerdo a un estudiante de doctorado en bioquímica con esta actitud, ex presarse así: «mi investigación tal vez contribuya a buscar cura para el cáncer; ¿para qué servirá la tuya?». Este tipo de reacción me asombra, pues seguramente no hace falta más de un momento de reflexión para darse cuen ta de que nuestras necesidades no son únicamente «prácti cas». Para empezar, la mayoría de las llamadas finalidades prácticas sólo son un medio para un fin. N o proporcionan di rectamente las cosas que hacen de la vida algo valioso, sino que se limitan a eliminar algunas dificultades de la vida con el fin de que podamos seguir afanándonos por lo que para no sotros tiene auténtico valor. Tomemos como ejemplo la inge niería. Gracias a los ingenieros podemos construir mejores puentes. ¿Qué tiene esto de bueno? Un puente en el lugar
adecuado puede facilitar los viajes. Eso es algo bueno, no por que viajar en coche sea algo bueno en sí mismo que quera mos estimular (lejos de ello, la mayoría de los viajes en coche son una carga para quienes los emprenden y disminuyen la amenidad del medio ambiente), sino porque necesitamos via jar por razones de trabajo o de placer. En el primer caso, tam poco tiene por qué ser nada bueno en sí mismo. Mucha gen te trabaja ante todo para ganar el dinero necesario para adqui rir lo que desea y necesita para vivir. ¿Y qué es eso? Varía, pero puede incluir un buen nivel de vida, relaciones amorosas, amigos y comodidad material, que son las cosas que hacen que la vida merezca ser vivida. Éstas son las cosas que de verdad queremos, no los puen tes. Los puentes simplemente nos ayudan a conseguirlas. Es posible que se trate de una observación obvia, pero es algo que a menudo perdemos de vista. Incluso en el caso de la me dicina, lo bueno del salvar vidas es que nos permite seguir vi viendo. La cirugía no es buena en sí misma. Todo lo contra rio: me sentiría muy aliviado si pudiera pasar toda la vida sin cirugía. Todas las profesiones prácticas están simplemente para servir a un bien superior, el bien de vivir una vida satis factoria y plena. De m odo que antes de afirmar la superiori dad de la profesiones prácticas sobre el resto, deberíamos re cordar que lo práctico está al servicio de la humanidad y no a la inversa. Las habilidades prácticas ayudan a satisfacer nues tras necesidades básicas, pero no necesariamente ayudan a sa tisfacer nuestras necesidades más profundas. Las habilidades prácticas nos ayudan a vivir la vida, pero no son lo que hace que valga la pena vivirla. Una causa de esta confusión es que hay dos maneras de considerar importante una necesidad. Quizás esto resulte más claro si se tiene en cuenta la jerarquía de las necesidades hu manas del psicólogo humanista Abraham Maslow. En el nivel más bajo de esta jerarquía están las necesidades materiales y fí sicas de la existencia básica. En el medio se encuentran las ne cesidades de relaciones, tanto personales como sociales. En el nivel superior se hallan las necesidades de desarrollo personal, incluso las estéticas, de comprensión y de autorrealización. Las teoría de Maslow se refiere a la motivación y se basa en la
idea de que sólo buscamos satisfacer necesidades superiores una vez satisfechas las inferiores. Se puede discrepar de la teoría de Maslow, pero la idea ge neral de la jerarquía de las necesidades tiene un sentido muy claro. Lo que nos interesa es que la jerarquía muestra que nuestra evaluación de la importancia de las necesidades pue de proceder de dos maneras diferentes. Si las contemplamos de una manera, las necesidades más importantes son las que ocupan los niveles inferiores de la jerarquía, puesto que, a me nos que estén satisfechas, no podemos hacer nada en absolu to. Pero contempladas de otra manera, las necesidades más importantes son las superiores, puesto que son las que expre san nuestras aspiraciones más elevadas como seres humanos. ¿C óm o afecta esto la idea de que algo tiene valor si satis face una necesidad? En primer lugar, deja claro que tene mos todo un espectro de necesidades, y que las necesidades que son satisfechas por lo que tendemos a llamar lo «prácti co» se hallan en los niveles inferiores de la jerarquía. En se gundo lugar, muestra que decir que nuestras necesidades ma teriales son más importantes es simplificar demasiado las co sas. Son más importantes en el sentido en que son las únicas indispensables, pero lo que sentimos de manera más aguda es su ausencia, no su presencia. Valoramos más positiva mente las cosas que satisfacen nuestras necesidades superio res; las que satisfacen nuestras necesidades inferiores sólo las valoramos en la medida en que las necesitamos para se guir viviendo. Volviendo a la Cúpula, la Tate M odem y la salud, pode mos advertir ahora que las camas de hospital tienen valor por que satisfacen nuestras necesidades más básicas. La Tate M odem tiene valor porque satisface nuestras necesidades su periores de experiencia estética. Y, a pesar de lo que digan sus críticos, a la Cúpula del Milenio también se le puede atribuir valor porque satisface nuestras necesidades de conocimiento y — hasta cierto punto— incluso de experiencia estética. Más aún, la Cúpula tenía mucho de «un día de salida para la fami lia» y proporcionaba un centro de atracción para esta activi dad; por tanto, contribuía a satisfacer algunas de nuestras ne cesidades interpersonales.
Los más mordaces podrán a esta altura mofarse pensando que no puedo hablar en serio de la capacidad de la Cúpula para satisfacer necesidades estéticas y de conocimiento. Pues bien, tengo que confesar lo que muchos de los críticos de la Cúpula no confiesan: que nunca la he visitado. Pero por la in cesante cobertura periodística de la exposición, da la impre sión de que la razón por la que no se toma esta afirmación en serio es que el conocimiento que se impartía era insustancial y que, como experiencia estética, difícilmente se la podría ca lificar de arte superior. Pero la exposición estaba destinada principalmente a los niños y a familias comunes. N o se la di señó para satisfacer las necesidades de los sectores con educa ción refinada o de los amantes del arte, de m odo que para és tos su valor era escaso. Es miope decir que algo carece por completo de valor porque no satisface las necesidades pro pias, y directamente elitista decir que porque las necesidades que satisface no son las de los más educados, su valor es en cierto m odo menor. Es una cuestión sobre que la que vale la pena detenerse, porque tenemos que recordar que los medios de comunica ción están formados sobre todo por residentes urbanos edu cados de clase media. En Gran Bretaña, este tipo de gente vive casi toda en Londres y sus alrededores. La percepción que estos periodistas tienen de lo más valioso e importante no es del todo ajeno a lo que son sus propias necesidades. Tal vez el ejemplo más notable de esto sea la obsesión de los media británicos por el estado del ferrocarril. Lo cierto es que la mayoría de la clase trabajadora rara vez viaja en tren. Cuando usa el transporte público, el m edio preferido es, con mucha diferencia, el autobús. El ferrocarril es utili zado mucho más por viajeros diarios de clase media y hom bres de negocios. Los autobuses suelen ser más lentos, irre gulares y hacinados. Sin embargo, no hay en los medios de comunicación voces que reclamen la mejora de los servi cios de autobús. Probablemente hay varias razones para esto, pero una, casi con seguridad, es que de hecho los pe riodistas ven más valor en lo que ellos necesitan, y necesi tan más un mejor servicio de ferrocarril que un mejor servi cio de autobuses.
La idea de que todas las cosas — no sólo los servicios prácti cos esenciales— tienen valor porque satisfacen un amplio es pectro de necesidades humanas no tendría casi por qué ser motivo de discusión. Sin embargo, aún queda sin responder la otra pregunta filosófica que formulé más arriba: ¿qué papel de biera cumplir el Estado en la satisfacción de estas necesidades? El que la Cúpula satisfaga algunas necesidades no justifica por sí mismo que el Estado gaste 628 millones de libras esterlinas en ella. Los partidos de fútbol profesional tienen valor porque satisfacen algunas necesidades humanas, más a menudo las ne cesidades inteipersonales de pertenencia que las de entreteni miento. Pero en general no pensamos que el Estado deba sub sidiar los partidos de fútbol. Esto refleja la idea general de que no es función del Estado satisfacer todas nuestras necesidades humanas. En verdad, en el Occidente liberal existe la idea de que un Estado que trata de hacer esto es opresor. El punto de vista liberal generalizado es que el Estado debe satisfacer sólo las necesidades para cuya satisfacción está mejor equipado y, en la medida de lo posible, dejamos como individuos en liber tad para satisfacer nuestras otras necesidades de acuerdo con nuestras elecciones. Esto se debe en parte a que valoramos nues tra capacidad para «autorrealizamos», para cultivar nuestro de sarrollo personal, y esto requiere una independencia que resul ta minada por un Estado aristocrático que trate de determinar cuáles son todas nuestras necesidades y de satisfacerlas. Por otro lado, los Estados nunca se han involucrado única mente en servicios prácticos e infraestructuras. La vieja idea ro mana de que el Estado debiera proveer «pan y circo» ha dado muestras de una extraordinaria resistencia. Desde este punto de vista, el Estado tiene que proporcionar ciertos espectáculos públicos además de asegurar las necesidades básicas de la po blación. En el centro neurálgico de esta idea anida la intui ción, seguramente correcta, de que una sociedad feliz, sana y contenta necesita algo más que los meros servicios esenciales. Necesita una vida cívica, entretenimiento y cultura.
Sin embargo, la idea de que el Estado debe hacer algo más que proveer servicios básicos, pero sin tratar de satisfa cer todas nuestras necesidades, no es demasiado útil en la práctica. Todavía quedan dos cuestiones importantes. La primera se refiere a cuánto debe proveer el Estado más allá de los servicios básicos. La respuesta que se dé a este inte rrogante dependerá mucho de la amplitud de visión que se tenga de la función del Estado. Es evidente que los defen sores del Estado mínimo se opondrán al gasto del gobierno en nada que no sea esencial o que no se pueda hacer con más eficacia en el sector privado. También hay profundas raíces culturales que no se pueden ignorar. En España, por ejemplo, hay una gran cantidad de fiestas gratis y actividades culturales pagadas por el erario público, muchas más que en Gran Bretaña, en donde tanto el gobierno nacional como el local son mucho más frugales en su gasto en estas cosas. En Estados Unidos, los individuos gastan más dinero en aten ción sanitaria que el Estado, contrariamente a lo que sucede en Europa, donde lo normal es que el 70-80 por 100 del total del gasto sanitario sea gubernamental. Estas diferencias refle jan en parte actitudes relativas a la vida pública y privada que han de tenerse en cuenta a la hora de enunciar cual quier prescripción. La otra razón por la que es difícil responder a la pregunta por «cuánto» debe gastar el Estado es que eso depende de qué otras necesidades y prioridades sean urgentes a la vez. Lo que sería un gasto aceptable para una nación próspera en un buen momento económico podría ser una auténtica locura para una nación en desarrollo y en guerra, o para una nación desa rrollada, pero en recesión. La segunda cuestión concierne al tipo de actividad al que el Estado debiera dar apoyo. Es interesante observar que, mien tras que los romanos ofrecían circo — entretenimiento popu lar para las masas— , las naciones occidentales modernas tien den a subsidiar el arte más refinado. Com o ya se ha observa do, los museos reciben más apoyos estatales que los clubes de fútbol. Cuando el Estado trató de subsidiar un «circo» — la Cúpula del Milenio— , el resultado fue objeto de protestas, críticas y ridiculizaciones.
En ¿Q uées el arte?, el gran escritor ruso León Tolstoi expu so un provocativo argumento contra el subsidio público a las artes. Tolstoi pensaba que el arte se basa en la «capacidad del hombre para recibir la expresión de sentimiento de otro hombre y experimentar personalmente esos sentimientos». La calidad de una obra de arte, por tanto, está parcialmente determinada por el éxito de esta transmisión de sentimien to. Sin embargo, para apreciar adecuadamente el valor de una obra de arte necesitamos decidir si los sentimientos (y los pensamientos) que se transmiten son valiosos. Sólo esto puede proporcionar una medida objetiva del valor de una obra de arte. Todos los otros juicios son subjetivos por su propia naturaleza. Una ópera que conmueve hasta las lágri mas a una persona puede aburrir a muerte a otra (lo que ocurre a menudo). Por supuesto, la teoría de Tolstoi presenta problemas evi dentes. Lo más asombroso es que de ella se deriva como con secuencia la negación de valor a sus propias obras maestras y la elevación del estatus de sus breves narraciones didácticas menores. Otro problema es que la medida objetiva del valor que busca Tolstoi sólo existe si aceptamos un sistema moral objetivo, como la ética cristiana a la que él adhiere. Sin em bargo, si se acepta la afirmación general de que no puede ha ber estimación objetiva del valor del placer estético que una obra de arte produce, esto tiene consecuencias que afectan al subsidio público de las artes. En resumen, ¿por qué habrían de subvencionarse determinados placeres sobre otros? ¿Por qué el Estado sostendría una ópera y no el karaoke? Es inútil argumentar que algunos placeres estéticos son «superiores», pues puede no haber acuerdo en que así sea. Si alguien prefie re a Elvis por encima de Elgar, es imposible demostrar que los placeres que procura escuchar a uno de ellos aventajan a los que produce la audición del otro. Algunos filósofos intentaron demostrar lo contrario. J. S. Mili se vio obligado a hacerlo para defender su moral utilitaria, que veía el mayor de los bienes humanos en el aumento de la rélicidad y el placer. Los críticos afirmaron que ésa era la m o ral de las bestias, pues vendría a querer decir que es mejor ser un cerdo contento que un Sócrates menos feliz. La respuesta
de Mili fue que hay placeres inferiores y superiores, los prime ros son los de los sentidos, como la comida y el sexo, y los otros los del intelecto. Mili sostenía que «jueces competen tes» — los que habían disfrutado de ambos tipos de place res— siempre preferirían una vida con algunos placeres supe riores a una sin ninguno de ellos, aun cuando los placeres de esa vida se vieran en parte disminuidos por la infelicidad o el dolor. El problema de Mili es que puede que tenga razón en que ningún ser humano prefiriera una vida animal a una con pla ceres «superiores», pero eso no demuestra qué placeres distin tivamente humanos son superiores. Hay personas que, tras es cuchar a Elvis y a Elgar, siguen prefiriendo al primero. Decir que es evidente que estas personas no son jueces competentes es una petición de principio. Lo más elocuente es que parece imposible decir que el placer de escuchar a uno sea superior al de escuchar al otro. Se podría sostener que Elgar es más complejo y sofisticado, por ejemplo, pero si alguien dice que goza más de la pura sencillez de la voz de Elvis, ¿cómo se pue de afirmar que el placer que experimenta al oírlo es inferior? Podríamos dar un paso más y argumentar que los actuales ordenamientos de la subvenciones apoyan en esencia los pla ceres de los más ricos en oposición a los de los menos ricos. Aunque de los beneficios de la subvención pública a las artes disfruta gente de todas las clases, al parecer son los más ricos quienes disfrutan de ellos desproporcionadamente. En Gran Bretaña, por ejemplo, las localidades más caras de la Roya! Opera House cuestan más de 150 libras, lo que los pone fue ra de las posibilidades de una persona común. Sin embargo, en promedio, cada localidad de cada representación se subsi dia con la bonita suma de 40 libras. En efecto, los asistentes ricos a la ópera reciben un descuento de 40 libras, cortesía del contribuyente. Así las cosas, el argumento de Tolstoi, especialmente en e: resumen que hemos dado aquí, es demasiado tajante como para resolver el problema. Pero, pienso, plantea un serio de safio al que es preciso responder. Si es función del Estado subsidiar más cosas que los servicios esenciales, ¿por qué es tos subsidios han de estar dirigidos a las actividades cultura-
les de las que más disfrutan las clases medias? ¿Por qué no gastar más dinero en «circos» de los que todos puedan dis frutar? Tengo que confesar que no tengo una respuesta satis factoria. Aunque no soy un conocedor de arte, me impresio na la Tate M odem y me agrada que las autoridades tuvieran el atrevimiento de apostar por el museo. Aunque curioso en un comienzo, no pude reunir el mismo entusiasmo por la Cúpula. Lo que me inquieta es el interrogante de si esto re fleja una mera preferencia personal o si hay o no argumen tos convincentes por los que uno debiera recibir dinero pú blico y la otra no. Me gustaría pensar que los hay, pero una cosa es querer que algo sea verdad y otra muy distinta que realmente lo sea.
El v a l o r d e l a f i l o s o f í a
En un capítulo sobre el valor perteneciente a un libro sobre el papel de la filosofía no puedo resistir la tentación de una pequeña digresión para examinar el valor de la filo sofía. En pocas palabras, deseo examinar en qué reside par te de su valor, una vez más en relación con las necesidades que ella contribuye a satisfacer. La necesidad práctica que la filosofía contribuye a satisfa cer es la necesidad de pensar claramente y mejor. La filosofía puede proporcionar un riguroso entrenamiento en lo que ha dado en llamarse «pensamiento crítico». Por ejemplo, estudiar en un elevado nivel teórico y con precisión la estructura de los argumentos y la naturaleza de la deducción es una exce lente manera de afilar nuestras habilidades mentales. Pensar filosóficamente nos ayuda a extraer las conclusiones correctas a partir de los hechos. Puede evitamos las conclusio nes precipitadas. Nos ayuda a decidir qué grado de prueba o de evidencia es suficiente para justificar la aceptación de una conclusión. Ésta es una habilidad muy práctica, porque per manentemente tenemos que llegar a conclusiones a partir de los hechos. La verdad es que estamos hundidos en los datos de la realidad que nos presentan los medios de comunica ción. A veces tenemos que sacar de ellos nuestras propias con
clusiones. Otras, tenemos que juzgar si son correctas las conclu siones que otros han sacado. La filosofía también puede contribuir a satisfacer algunas de nuestras necesidades intelectuales. N o sólo los «intelectua les» tienen necesidades intelectuales. Si el lector está leyendo este libro es porque tiene algún tipo de necesidad de estimu lación intelectual, ¡que sinceramente espero satisfacer! Es una necesidad que se halla cerca de los niveles superiores de la je rarquía de Maslow, lo que en cierto sentido, como hemos vis to, le confiere una extremada importancia. Aun cuando la filosofía tiene como moneda corriente la ra zón y no el sentimiento, también puede contribuir a la satis facción de nuestras necesidades emocionales. A este respecto, el importantísimo papel de la filosofía consiste en que puede informar nuestras emociones. Tomemos como ejemplo una familia de emociones ligadas a los sentimientos de culpa: re sentimiento, acrimonia, amargura y venganza. La tragedia griega aborda estas emociones con la catarsis. Al observar la venganza de otros estamos en condiciones de purgar nues tras propios sentimientos y satisfacer en nosotros una nece sidad personal. La filosofía no proporciona esa salida emocio nal, pero eso no significa que no pueda ayudamos a tratar esas emociones. Por ejemplo, como ha señalado Immanuel Kant, «deber» implica «poder». En otras palabras, no se puede decir que debo hacer algo a menos que sea para mí posible hacerlo. Es ridículo decir, por ejemplo, que debo pagar la deuda nacional de Angola si no tengo los recursos para hacerlo. A menudo la culpa implica el sentimiento de que debimos haber hecho algo que no hicimos. Pero si no pudimos hacer lo que no hi cimos, la idea de que debimos haberlo hecho resulta ridicula. Darse cuenta de esto puede aliviar nuestros sentimientos de culpa. De esta suerte, la reflexión filosófica puramente racio nal termina por cambiar nuestro estado emocional. Este es un ejemplo de cómo el pensamiento y la emoción no son aspec tos netamente separados de la vida, sino que se influyen mu tuamente. A menudo la gente dice que el comprender les cambia la manera de sentir. Para tomar un ejemplo de este mismo libro: si uno cambia sus creencias acerca de la moral
del comportamiento de Clinton con Monica Lewinsky, es muy probable que cambie también los sentimientos respecto de él. Otro ejemplo: la creencia en que un conflicto armado tiene o no justificación puede cambiar la manera de respon der emocionalmente cuando uno lee u oye noticias sobre el mismo. Dado este vínculo entre pensamiento y sentimiento, es inevitable que el hecho de filosofar tenga algún efecto so bre nuestras emociones. El último tipo de necesidad que encuentra satisfacción en la filosofía es el existencial. Lo que entiendo por este término puede explicarse con un ejemplo. Una mujer joven trata de decidir qué hacer, pues se acerca ya al final de la veintena. cDebe sentar la cabeza, conseguir un buen trabajo permanen te, tal vez casarse con su novio, fundar una familia? ¿O debe seguir siendo joven, libre y soltera, viajar un poco por el mun do, seguir el ritmo de la vida cambiante? Naturalmente, cómo resuelva su dilema dependerá en gran parte sencilla mente de su preferencia. Pero cuando piensa en su elección, también le preocupan otras cuestiones, precisamente cuestio nes existenciales. ¿Cuál debiera ser la mejor vida para vivir? ¿Qué es la vida en realidad? ¿Preparar la generación siguiente? ¿Encontrar amor? ¿Divertirse? ¿Qué sentido tiene hacer cual quiera de estas cosas? Son preguntas existenciales en la medi da en que versan sobre el significado y la importancia de la vida misma. A pesar de las erróneas concepciones populares, una gran parte de la filosofía no tiene absolutamente nada que ver con estas preguntas. Pero una parte significativa, sí. Una vez más, abordar estas cuestiones es una importante ne cesidad que tenemos en tanto personas, y si la filosofía puede ayudamos a satisfacerla, y yo pienso que puede, la filosofía sa tisface una necesidad. Sin embargo, y contra todo lo que acabo de decir, es me nester formular una importante advertencia. He esbozado al gunas maneras en que la filosofía puede ayudamos a pensar mejor y a satisfacer nuestras necesidades intelectuales, emo cionales y existenciales. Pero no quisiera sugerir que es la úni ca que puede hacerlo. Lo cierto es que a menudo hay modos más directos de abordar esas necesidades. Si está usted clínica mente deprimido, no lea a Platón, tome Prozac y vaya a ver a
un terapeuta conductista cognitivo. Si quiere estimulación in telectual, no se limite a leer filosofía; disfrute de la variedad. Si desea mejorar sus habilidades de pensamiento, un curso o un libro sobre pensamiento crítico podría permitirle obtener resultados más rápidamente que un estudio de las grandes obras de la filosofía occidental. La única necesidad que sólo la filosofía es capaz de satisfacer es la necesidad de algunas personas de abordar problemas filosóficos. C om o es fama que dijo Wittgenstein a Russell, «Las personas a las que les gusta la filosofía la perseguirán; otras no lo harán, y allí se ter minará la filosofía». Si usted persigue la filosofía, obtendrá de ella otros beneficios. Pero la principal motivación ha de ser el interés en la filosofía y no estos beneficios.
C
o n c l u s ió n
Abordar el problema relativo al valor preguntando por la necesidad que el mismo satisface es sólo una posibilidad en el seno del problema más amplio del valor. N o quisiera dar la impresión de que pienso que «algo tiene valor si satisface una necesidad» sea una definición completa y satisfactoria del va lor. Es más bien una definición de trabajo que nos permite empezar nuestra investigación. Esta manera de abordar el va lor ha producido algunos hallazgos importantes. Nos permite ver cómo las necesidades «superiores» e «inferiores» son igual mente importantes, pero en diferentes sentidos, que es la ra zón por la cual resulta tan problemático comparar el valor de una cama de hospital con una obra de arte como la cama de Tracey Emin. También se plantea la cuestión de por qué las necesidades de la gente que prefiere el «arte superior» se ven beneficiadas por el subsidio público por encima de las que prefieren las diversiones medias o vulgares. Estas considera ciones muestran cómo juicios tales como «la Cúpula, mala; la Tate M odem Gallery, buena», aunque tal vez verdaderos en última instancia, no lo son en absoluto de manera tan eviden te como pudiera parecer. Sería interesante realizar una encuesta para ver cuánto tiempo pasa en promedio desde que alguien termina de leer
este capítulo hasta que oye a alguien en los noticieros quejar se del «despilfarro del dinero de los contribuyentes». Mi con jetura es que no pasarían más de unos pocos días. Lo que es pero haber mostrado aquí es que a estas protestas subyacen ciertos problemas filosóficos difíciles y complejos en tom o a la naturaleza del valor y el papel del Estado. Aunque sea un recurso retórico efectivo, la comparación de la cantidad de di nero que se gasta en algo que satisface nuestras necesidades «superiores» con la que se gasta en algo que satisface nuestras necesidades más bajas es una comparación grosera y simplis ta. Es necesario satisfacer la gama completa de nuestras nece sidades humanas, no únicamente las existenciales. N ada de lo que satisfaga cualquiera de estas necesidades carece de valor. La cuestión de qué necesidades debiera satisfacer el Estado también es una cuestión espinosa. N o tengo respuesta fácil para ella, pero pienso que necesitamos cuestionar la justifica ción implícita tras el conjunto de prioridades heredadas, y también hemos de estar alertas al hecho de que, en lo que a esto atañe, la cobertura de las noticias puede estar distorsiona da por las percepciones que los periodistas tienen de sus pro pias necesidades. Necesitamos salud, arte y circo. Reconocer que cada una de estas cosas tiene su valor, pero que estos va lores no son fáciles de comparar, es un primer paso vital para cualquier discusión sensata acerca de los subsidios guberna mentales.
De la concepción al ataúd: cuando poner (5n a la vida
«Nos parece asombroso. N o podemos entender qué dere cho humano básico es ser mantenido sin alimentación y des hidratado hasta la muerte.» Ésta fue la reacción de Phyllis Bowman, director de la campaña de Derecho a la Vida, ante la noticia, emitida el 6 de octubre de 2000, de que el Tribunal Supremo de Gran Bretaña había dictado sentencia a favor de los médicos que deseaban detener la alimentación a dos mu jeres en vida vegetativa persistente (W P ), a pedido de sus pa rientes. La W P es un estado en el cual el paciente carece por completo de conciencia de sí mismo y del medio que lo ro dea, pero tiene todavía suficiente funcionamiento biológico como para que el cuerpo siga vivo si se lo alimenta artificial mente y se le presta atención médica. Diecinueve días des pués de la sentencia, se anunciaba que ambas mujeres, cono cidas sólo como la sra. H. y la sra. M., habían fallecido dulce mente». En el mismo sentido habían fallado antes los tribunales de justicia, que en 1993 sentaron un precedente cuando permi tieron a los médicos detener la alimentación de Tony Bland, joven en W P tras el desastre en el estadio de fútbol de Hillsborough. La importancia del juicio de 2000 reside en que aca baba de aprobarse la Ley de Derechos Humanos, que incor pora al derecho británico la Convención Europea sobre Dere chos Humanos. La Ley de Derechos Humanos garantiza el derecho de todo el mundo a la vida, lo que dio a los defenso res de campañas tales como la del Derecho a la Vida esperan zas de poder mostrar que esas acciones de los médicos eran la privación de un derecho humano básico. Fracasaron.
Dos meses antes, al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, George Bush, dio el visto bueno a la limi tación del uso de fondos federales para la investigación de cé lulas madre embrionarias. Esto se produjo a pesar de la pro mesa de la campaña electoral de no gastar dólares de los con tribuyentes en investigaciones que requirieran la destrucción de embriones. Y también a pesar de una gestión realizada con anterioridad, ese mismo año, para restablecer la prohibición que Ronald Reagan impusiera al gobierno norteamericano de financiar grupos internacionales que contribuyeran a promo ver o a ofrecer el aborto o asesoramiento sobre el aborto. Un portavoz de la Casa Blanca explicó: «El presidente no apoya que se empleen los fondos de los contribuyentes para realizar abortos.» La relación entre estos dos episodios es que, en cada caso, hay un vigoroso desacuerdo acerca de cuándo es correcto o permisible matar o dejar morir. Por un lado, el grupo de pre sión conocido como «pro-vida» sostiene que siempre está mal arrebatar una vida humana o permitir que un ser humano muera innecesariamente, y que la vida humana comienza en la concepción y termina sólo con la muerte biológica. Esto tiene el mérito de ser una posición clara, simple — tal vez de masiado simple— y fácilmente comprensible. Los adversarios de este punto de vista adoptan la línea de pensamiento según la cual no vale la pena preservar la vida a toda costa y, por otro lado, ciertas formas de vida humana, como las del em brión temprano, no tienen el mismo valor que las plenamen te desarrolladas. Es fácil comprender por qué el problema tiene tanta carga emotiva. Para los partidarios de «pro-vida», el aborto y el per mitir morir a los pacientes en VVP constituyen actos literales de asesinato. Esto puede llevar a algunos a adoptar una acción militante para defender lo que consideran derechos de los de masiado débiles para defenderse por sí mismos. Por ejemplo, el 22 de octubre de 1998, un francotirador disparó y mató a Bamett Slepian, médico pro abortista de Buffalo, Nueva York. Desgraciadamente, no se trata de una violencia aislada. En el otro bando, la gente cree que el derecho de las mujeres a abor tar es una libertad fundamental y que el mantener con vida
por todos los medios necesarios a una persona en W P es una afrenta a la dignidad humana (y un terrible despilfarro de los recursos del servicio de salud). En el corazón mismo de este debate acerca del valor de la vida humana hay un problema filosófico importante. Todos estamos de acuerdo, espero, en que de ordinario la vida hu mana tiene un gran valor, cuando no es que, en cierto modo, se la considera sagrada. Pero como muestran estas noticias, hay profundo desacuerdo en tom o a si este valor se encuen tra — y cuándo— al comienzo de la vida y, en caso de perder nuestras facultades normales, al final de ella. Hay diversas maneras de abordar filosóficamente este pro blema. El camino que seguiré es el de considerar la cuestión fundamental de qué es una persona. Para empezar, necesito introducir una esencial y controvertida distinción entre una persona y un ser humano.
E sp e c ism o
A primera vista, la distinción entre una persona y un ser humano podría parecer engañosa. Después de todo, ¿no son personas todos los seres humanos y seres humanos todas las per sonas? Muchos filósofos han pensado de otra manera, inclui do John Locke, quien recoge una narración apócrifa sobre un loro. Este loro no sólo repetía frases, sino que era capaz de discurso inteligente, exactamente como un ser humano. La observación de Locke es que, si semejante loro existiera, ¿no sería correcto decir que, en cierto e importante sentido, es una persona? Una persona en este sentido es «un ser pensan te inteligente, dotado de razón y reflexión y capaz de conside rarse a sí mismo como un yo, como la misma cosa pensante en diferentes momentos y lugares». Para este punto de vista, el loro sería una persona. Si esto parece demasiado escandalo so, piénsese en el caso de un extraterrestre de aspecto huma no como el doctor Spock. ¿Es seguro que diríamos que Spock es una persona? Esta distinción es esencial porque el hecho de ser persona tiene consecuencias «normativas», lo que quiere decir que
tiene que ver con cuestiones de valor y de ética. Normalmen te, no concedemos los mismos derechos a los loros que a los seres humanos. Pero si tuviéramos un loro como el que des cribe Locke, arrebatarle la vida sin una buena razón sería sin duda moralmente tan reprobable como matar a un ser huma no. La Ley de Derechos Humanos debería conceder al doctor Spock las mismas protecciones que a los humanos, aunque no lo sea. (Alguien podría decir, no sin excesiva rigidez for mal, que Spock es semihombre. No importa; lo que necesita mos imaginar es qué ocurriría en el caso de que fuera comple tamente no humano.) N o extender estos derechos a personas no humanas sería un ejemplo de lo que Richard Ryder llamó especismo: la discriminación contra algo pura y exclusivamen te sobre la base de la pertenencia a la especie. Esta forma de discriminación es intelectualmente tan injustificada como el racismo o el sexismo. Puesto que muchas veces la gente se burla del término «es pecismo», que menciona como ejemplo del antiguo cliché «corrección política trasnochada», merece la pena dejar claro qué significa. N o quiere decir que si tratamos a otras especies de m odo diferente que a los seres humanos seamos culpables de discriminación injustificada. Lo importante es que si las trata mos de manera diferente sea por la existencia real de alguna diferencia éticamente relevante entre ellas y los seres huma nos. Se podría tratar de argumentar que esas diferencias ética mente relevantes son reales entre los seres humanos y todos los animales (aunque la afirmación es más difícil de sostener en el caso de muchos primates). Esto justificaría que se trate de diferente manera a animales y a humanos. Lo decisivo en la introducción del concepto de especismo es dejar claro que la mera pertenencia a la especie no basta para justificar ese trato diferente. Esto se debe a que la mera pertenencia a la especie es a lo sumo poco importante y posiblemente del todo irrele vante desde el punto de vista ético. Spock también tiene dere chos «humanos». La aceptación de esta línea argumental tiene dos conse cuencias clarísimas. La primera es que, puesto que la perte nencia a la especie no es en sí misma éticamente significativa, la concesión de cosas tales como derechos humanos no ha de
deberse a que seamos humanos. La segunda es que, puesto que ser una persona es significativo desde el punto de vista ético, como puede verse si se presta atención a las implicacio nes éticas de aceptar que Spock y el loro serían personas, tene mos que tenerlo en cuenta a la hora de abordar cuestiones éti cas como el valor de una vida. (El otro gran factor que se sue le considerar éticamente importante es el de la capacidad para experimentar dolor. Pero puesto que para la mayoría de la gente esto no basta por sí mismo para justificar la extensión de plenos derechos humanos a seres capaces de experimentar dolor, como los peces o las arañas, no me ocuparé aquí de este factor en detalle.) Son asombrosas las implicaciones que esto tiene para las noticias que hemos visto anteriormente. Tal com o Locke de fine la persona, en ninguno de estos casos se mata o se deja morir a una persona. Ni el embrión temprano, ni la persona en vida vegetativa persistente, son «seres pensantes inteligen tes, dotados de razón y reflexión y capaces de considerarse a sí mismos como un yo, la misma cosa pensante en diferentes momentos y lugares». El simple hecho de tratarse de seres hu manos no debiera considerarse éticamente significativo, o al menos no éticamente decisivo. Si esto es verdad, hay una gran diferencia entre asesinar y dejar morir pacientes en W P o destruir embriones. Esto no equivale a decir que no haya otras importantes cues tiones fácticas o éticas a considerar. La más notable es el espino so problema del diagnóstico de W P . Los activistas de la cam pañas «pro-vida» han agitado mucho los ejemplos de pacientes que se recuperan de ese estado vegetativo. En casi todos esos casos, resulta que los médicos nunca afirmaron que se trataba de W P irreversible, sino que simplemente habían estimado una probabilidad baja de recuperación. Pero aun cuando se ha yan cometido errores, el argumento de que habría que mante ner con vida a los pacientes en W P porque no podemos ase gurar que su condición sea irreversible es muy diferente del que sostiene que se los debería mantener con vida porque poner fin anticipado a sus vidas es siempre una forma de asesinato. La argumentación ha sido muy vivaz en esta sección y es evidente que hay mucho más que decir para defender sus
conclusiones y sus premisas. Para completar el argumento es menester profundizar en lo que es una persona. Una mane ra de hacerlo es considerar el interrogante sobre la identidad personal: ¿qué requiere una persona para continuar existien do com o la misma persona? Si entendemos qué requiere una persona para continuar existiendo entenderemos mejor qué es en esencia una persona. Por ejemplo, si necesitamos cerebro para sobrevivir a fin de seguir existiendo, lo que su geriría que, seamos lo que seamos, no som os «almas» inma teriales. Aunque cambiamos con el tiempo, todos sabemos qué sig nifica decir, en cada cumpleaños, que se trata de un aniversa rio más en la vida de una persona. Pero ¿qué es lo que hace que éstos sean acontecimientos en la vida de una misma per sona? Hay tres candidatos principales a una respuesta adecua da a esta pregunta. El primero es lo que llamaré «lo que im porta es el alma». Según este punto de vista, cada uno de no sotros tiene un alma inmaterial y esta alma es el asiento del yo. El segundo candidato es «lo que importa es el cuerpo». Desde este punto de vista, somos las personas individuales que somos porque somos animales biológicos individuales. Nuestra supervivencia continuada requiere la existencia con tinuada de este cuerpo, o al menos de parte suficiente de él. El tercer aspirante es «lo que importa es la mente». Desde este punto de vista, ser una persona es ser el sujeto de una vida mental. Éste es en general el punto de vista de Locke, ya esbo zado, y el que deseo defender. Para ello tenemos que exponer los fallos de los otros dos.
L o QU E IMPORTA ES EL ALMA Que somos almas encamadas es una idea popular y la vi sión ortodoxa de muchas religiones. La creencia en su verdad constituye una de las principales motivaciones de muchas personas del movimiento «pro-vida». La razón por la que mu chos piensan que George Bush hace bien en no dedicar dine ro federal a los abortos y mal en permitir la investigación con células madres embrionarias es su creencia en que el alma en
tra en el cuerpo en el m om ento m ismo de la concepción. A partir de ese instante somos individuos plenos y nuestra vida tiene un valor intrínseco. La razón por la que se conside ra reprobable permitir morir a una persona en W P es que en ella todavía reside el alma, que sólo deja el cuerpo en el m o mento mismo de la muerte. (No es tan fácil de explicar por qué está mal liberar el alma del cuerpo antes, dado que ya no puede hacer nada en la tierra.) Podríamos tratar de razonar que el alma no existe. Pero otra estrategia de razonamiento es la de decir que, aun cuando existiera, no podría ser asiento del yo como tan ampliamente se ha creído. Para comprenderlo, piénsese en este experimen to mental, adaptado y actualizado a partir de Locke. Si el alma existe, la reencarnación es al menos una posibilidad: si el alma puede residir tanto en nuestro cuerpo como fuera de él, no hay en principio ninguna razón para que no habite su cesivamente en una diversidad de cuerpos. ¿Qué sucedería si la reencarnación existiera y yo le revelara al lector que es la reencarnación de un zapatero remendón del siglo xiv llama do Harold? La misma alma que estuvo encamada en él reside hoy en usted. Demos un paso más y digamos que esta alma tiene cierto papel causal en que usted sea lo que es, en la m o delación de su carácter y la particularidad de sus talentos. ¿Se sigue de eso que es usted la misma persona que Harold? No lo parece. La razón es que para ser Harold parecería necesaria una continuidad de vida mental entre la vida de Harold y la suya. Sin conciencia o recuerdos de la vida de Harold, no pa rece que lo que ocurrió en la vida de éste pueda formar parte de su vida de usted. Harold parece ser un persona totalmente distinta. Puede que usted haya recibido de él algunas habilida des y ciertos rasgos de carácter, pero esto no lo convierte en la misma persona que Harold. Después de todo, a menudo cree mos haber recibido parte de nuestros talentos y rasgos de ca rácter de nuestros padres, lo que no significa que seamos nues tros padres. Es importante advertir que lo que Locke ofrece aquí es me nos un argumento que lo que Daniel Dennett ha llamado «surtidor de intuiciones». Esto quiere decir que el experimen to mental es una suerte de artilugio para que se entienda fácil-
mente qué son nuestras intuiciones más profundas, de modo que podam os ver las consecuencias racionales de aceptarlas o rechazarlas. De esta manera sirve a la vital función filosófica de aclarar las cosas, que en filosofía es al menos tan importan te como ofrecer pruebas o demostraciones. La plausibilidad de que el alma sea el asiento del yo tam bién se debilita si se piensa en que ser una persona particular depende de nuestra manera de estar encamados, de ser ani males orgánicos. N o parece ser sólo una característica inci dental de mi existencia el que utilice un lenguaje, lea, oiga, interactúe con otras personas, sienta hambre, tenga deseos se xuales, etcétera. N o está claro que un alma no encamada pudiera parecerse de alguna manera a este tipo de vida. Pero entonces, si ser una persona encamada particular con un sen tido del yo, recuerdos, etcétera, es esencial para que una per sona sea la persona que es, ¿por qué habríamos de pensar que una persona es esencialmente un ente no material que puede estar separado del cuerpo? Una duda final acerca del alma es que la única certeza de que disponemos es que somos en realidad organismos bioló gicos complejos. La conciencia es todavía un misterio, pero nuestra vida mental parece depender por completo del hecho de ser seres humanos encamados y con cerebro. Quítese una parte del cerebro y se quitará el lenguaje. Si el cerebro no pro duce suficiente serotonina, uno se sentirá deprimido. Estimú lese cierta zona del cerebro y todo parecerá divertido. Mi con- , ciencia y mi sentido de mismidad parecen vitales para ser i quien soy. Pero todo esto parece depender por entero del he cho de tener un cerebro en un cuerpo humano irremediable mente mortal. Esta es una observación importante sobre la que vale la pena insistir. En lo tocante al cerebro y la conciencia, hay muchas co sas que no se entienden. Tras afirmaciones materialistas simples, como la de que los estados mentales sólo son estados cerebrales, se esconden muchos problemas filosóficos. Pero no debería uti lizarse estas dificultades para eludir lo que pocos filósofos o científicos niegan en serio, a saber, que los procesos mentales como el pensamiento y el sentimiento deben su existencia a un cerebro orgánico en funcionamiento. La relación entre cerebro
y mente no se entiende bien, pero raramente se discute la de pendencia de la mente respecto del cerebro. La existencia del alma, por tanto, es improbable y a la vez irrelevante a la cuestión de qué hace de nosotros las personas individuales que somos. Lo que muestra la evidencia es más bien que no existe. Aun cuando existiera, está claro que sólo en nuestra condición de animales humanos conscientes obte nemos el sentido de nuestra individualidad y de nuestro yo. El alma es simplemente irrelevante.
Lo
Q U E IMPORTA ES EL CUERPO
La importancia de nuestra naturaleza orgánica encarnada podría llevarnos a considerar si sería mejor concebir a las personas sólo com o animales humanos individuales. Ya se ha analizado un problema que esto presenta: si fusionamos la idea de persona con la de ser hum ano, confundim os pro blemas de pertenencia a la especie con lo que da a nuestra vida el valor que tiene. Una manera de tratar este problema es decir que, aunque pueda haber personas no humanas, las humanas son simplemente organismos hum anos indivi duales. El problema principal de este punto de vista es que la su pervivencia del cuerpo (que incluye la del cerebro) no parece ser necesaria ni suficiente para la supervivencia de la persona individual. En relatos de ciencia-ficción tales com o Invasión o f the Body Snatchers (L a invasión de los ladrones de cuerpos), por ejemplo, no hay ningún problema en aceptar que, aunque los cuerpos continúan viviendo una vez que los extraterrestres se han apoderado de ellos, ya no son los cuerpos de sus posee dores originales. De m odo que la existencia continuada del cuerpo no es suficiente para garantizar la supervivencia de una persona. Análogamente, en L a metamorfosis de Kafka, nos en contramos con el horror de una persona que continúa existien do aun cuando su cuerpo humano es sustituido por el de un es carabajo. En este ejemplo, la existencia continuada del cuerpo humano no es necesaria para la existencia continuada de la per sona. Por supuesto, se trata de meras ficciones, pero los escri-
tores de ficción parecen sintonizar con la creencia profunda mente arraigada de que nuestro cuerpo no es necesario ni su ficiente para garantizar la supervivencia personal. Y el hecho de que las ficciones sean coherentes sugiere que la identidad entre un cuerpo particular y una vida mental particular no es lógicamente necesaria. Estas intuiciones se ven reforzadas cuando consideramos a qué extremo podría extenderse la tecnología actual. Ya hay personas con partes de su cuerpo sintéticas. Esto incluye vál vulas cardíacas y extremidades. N o es demasiado difícil imagi nar que, con el tiempo, sea posible reemplazar todas las par tes del cuerpo con alternativas sintéticas, comprendido el ce rebro. Imagínese una persona a la que se le sustituyera por partes sintéticas el 2 por 100 del cuerpo cada día durante cin cuenta años. Al final, esa persona sería completamente no hu mana. Esto tiene que ser forzosamente así, pues lo humano es una categoría biológica, y si uno ya no es un tipo particular de organismo biológico, ya no puede ser humano. N o obstante, seguramente diríamos — suponiendo que las sustituciones ha yan sido afortunadas— que es la misma persona, de la misma manera que sería la misma persona un contemporáneo que hubiera vivido el mismo intervalo vital sin ninguna sustitu ción de ese tipo. Si esto es verdad, no puede ser cierto que nuestra supervi vencia como personas dependa de la existencia continuada de un cuerpo humano particular. Y esto significa que no es por ser organismos humanos particulares por lo que somos personas individuales.
L o Q U E IMPORTA ES LA MENTE Los rechazos de las dos respuestas anteriores se apoyaban en la aceptación de que lo que realmente se necesita para que una persona continúe existiendo es que haya continuidad de vida mental. N o es fácil describir en qué consiste esto exacta mente, pero para lo que aquí nos interesa basta decir que nor malmente comprende el tipo de continuidad mental que te nemos normalmente en la vida. En muchos sentidos he cam
biado, digamos, en los últimos diez años. Pero dado que hay continuidad de vida mental, marcada por los recuerdos, las disposiciones, las opiniones, las creencias, etcétera, que cam bian gradualmente, pero sin perder nunca la conexión con el pasado, es correcto decir que soy la misma persona que en tonces. Así, aunque podríamos decir que, en cierto sentido, «yo soy una persona diferente de la que acostumbraba sep>, el hecho de que este «yo» se tome correctamente para referirse a la misma persona muestra que de lo que realmente estamos hablando es de que una persona ha cambiado, no de que una persona se ha convertido en otra. El punto de vista que hemos llamado «lo que importa es el cuerpo» tiene algo de verdad. Al parecer, una persona particu lar sólo puede continuar existiendo si sigue encamada de la misma manera. Encuentro difícil dar sentido a un yo desen camado. Además, estoy persuadido de que el ser varón o mu jer no es meramente incidental a quién es uno. Pero el hecho de que para seguir existiendo se ha de estar encamado de una cierta manera no significa que para ser una persona particular se necesite tener un cuerpo particular. Necesito un cuerpo para continuar existiendo, uno semejante a éste, pero no nece sariamente éste. Por supuesto, en la práctica sólo puedo conti nuar existiendo si continúa existiendo este cuerpo. Pero es concebible que esta limitación pudiera ser superada por la tec nología. Si volvemos ahora a nuestras noticias, podem os ver qué implicaciones tiene lo que acabamos de decir. Pensemos pri mero en los embriones tempranos. No deberíamos tenerlos por personas pequeñas. Ni siquiera como seres humanos es tán todavía plenamente desarrollados. Desde el punto de vis ta de que lo que importa es la mente, que he defendido, el he cho de que estos embriones puedan considerarse miembros de nuestra especie es irrelevante a la cuestión de si tienen el mismo valor como personas. Lo mismo vale en relación con cualquier supuesto de que tuvieran alma, aunque en este caso las únicas razones que podríamos tener para creer que así es provienen de la convicción religiosa, no de los hechos ni de la razón. De esto no se sigue que no tengan absolutamente ningún valor. Pero es preciso argumentar mucho para mostrar
por qué tienen valor y qué clase de valor tienen, difícilmente podría ninguno de esos argumentos llevar a la conclusión de que la destrucción de embriones es equivalente a la destruc ción de personas. ¿Qué sucede con los casos de vida vegetativa persistente? Si aceptamos el punto de vista de que lo que importa es la mente, y la W P es irreversible, estas mujeres, en tanto perso nas, ya habían dejado de existir. El hecho de que sigan con vida en tanto seres humanos, si no del todo irrelevante des de el punto de vista moral, es al menos mucho menos impor tante. Si ya no son personas y el diagnóstico de que nunca re cuperarán la conciencia es correcto, sus vidas com o personas se han acabado.
Im po r ta n
m
As
c o sa s
Aunque he defendido el punto de vista según el cual lo que importa es la mente, es preciso aceptar que tiene algunas consecuencias incómodas. Por ejemplo, ¿quiere esto decir que, en casos de demencia senil severa, la persona anciana ha muerto en cierto sentido y que la enferma que padece la de mencia es otra? ¿Quiere decir que cuando alguien padece de lesión cerebral, no recuerda nada de su vida anterior y cam bia la personalidad, alguien murió al producirse la lesión ce rebral? La aceptación del punto de vista de que lo que importa es la mente implica necesariamente la aceptación de que la con tinuidad mental no es cuestión de todo o nada. Se puede te ner una magnitud normal de continuidad mental, cada vez menos y finalmente nada. Está claro que si sufro amnesia se lectiva por la que he olvidado, digamos, cinco años de mi vida, no por eso dejo de ser yo mismo. Pero de esto no se si gue que pueda perder toda la continuidad mental con mi pa sado y seguir siendo yo mismo. Es éste el mismo problema que hemos analizado en el capítulo 2, el de la presencia de claras diferencias en los extremos de un continuo, pero una zona gris en el centro. El interrogante que debe plantear se cualquier persona interesada en este punto de vista es:
«¿Cuánta continuidad mental se requiere para sobrevivir?» Y al mismo tiempo debe aceptar que el interrogante no tiene respuesta tajante y rápida. Tal vez se trate de un problema en que es inevitable el juicio. Si en un caso particular de demen cia o de lesión cerebral la persona originaria ha dejado de exis tir es algo que no podem os decidir sobre la base de reglas preestablecidas. Pero, a favor de que lo que importa es la men te, debería observarse que algunas personas con parientes que sufren demencia extrema o con lesión cerebral tienen la sen sación de que, en un sentido muy real, la persona que una vez conocieran ha muerto. Aun cuando juzguemos que en tales casos una persona ha muerto de hecho, eso no significa que de inmediato perda mos todo respeto por la vida de la pobre persona que aún queda en ese cuerpo. En estos casos nos gobierna tanto el sen timiento como la razón. Sólo puedo comenzar a imaginar cuáles serían mis reacciones si alguien a quien amara sufriese semejante tragedia. Estoy seguro de que, por convencido que estuviera racionalmente de que la persona am ada ha deja do de existir, mi apego emocional a ella me mantendría deci dido a asegurar que la persona en que se ha convertido fuera tratada con respeto y que se cuidara de ella. Digo esto como alguien tal vez más influido por los intereses intelectuales que la media estadística y que no es particularmente sentimental por temperamento. Si ésta sería mi reacción, pienso que no tenemos que tener miedo a la reacción de la humanidad en su conjunto. El sentimiento puede nublamos el juicio, pero tam bién es esencial para nuestra humanidad. Sin sentimiento hu mano no habría nada que nos motivara a razonar. Para hacer cualquier cosa, física o mental, debemos antes tener deseos y anhelos. En las famosas palabras de Hume, «la razón es y debe ser sólo la esclava de las pasiones». Pero tal vez la mayor preocupación de la gente sea la difi cultad de juzgar si una persona piensa realmente de la misma manera «en su interior». Por ejemplo, tenemos horror a desco nectar los aparatos de asistencia a alguien a quien se ha diag nosticado VVP, pero que realmente se entere de todo lo que decimos y que por dentro esté gritando para que no le maten. Aquí hacen falta dos precisiones. En primer lugar, la cuestión
relativa a cómo podemos saber que la continuidad mental ha ce sado es completamente distinta de la cuestión general relativa a la necesidad de la continuidad mental para sobrevivir. Pode mos creer que el punto de vista de que lo que importa es la mente no sea el correcto, pero creer también que nadie está en condiciones de juzgar si existe o no continuidad mental en otra persona. En otras palabras, de la aceptación de que lo que importa es la mente no se desprende ninguna acción de m odo inevitable. La segunda precisión es que, no obstante las historias de horror, hay al menos algunos casos en los que, más allá de cualquier duda razonable, podem os estar seguros de que una persona ha perdido irreversiblemente la concien cia. Es un pensamiento horrible, pero no hay ni un solo ejem plo de alguien que haya recuperado la conciencia después de la destrucción total del tronco cerebral o una vez que su cere bro se ha vuelto líquido. N o deberíamos usar unos pocos ejemplos de increíble recuperación del coma para demostrar que la muerte cerebral no existe.
C a l id a d
d e v id a
A menudo los adversarios del grupo de presión «pro-vida» sostienen que no hay vida que sea sagrada en sí misma, sino que hay que tomar en cuenta la calidad de vida. Hay en este argumento algo que merece atención, en particular cuando se llega a los casos de eutanasia voluntaria. Muchos enfermos terminales desean ayuda médica para suicidarse sin dolor an tes de que su vida se vuelva intolerable a sus propios ojos. La eutanasia voluntaria sigue siendo ilegal en todas partes excep to en Holanda, donde en abril de 2001 el Senado aprobó una ley que legaliza su práctica. En tales casos, parece haber un ar gumento: el de que si un individuo juzga que su calidad de vida ya no es aceptable y no hay probabilidad de mejorarla, debe tener libertad para acabar con su vida lo menos doloro samente posible. Muchos partidarios de los movimientos «pro-vida» recha zan los argumentos de la calidad de vida. Algunos lo hacen porque sostienen que la vida humana es sagrada con indepen
dencia de su calidad. Tu vida puede ser un infierno en la tierra, pero aun así es malo acabar con ella. Otros piensan que no nos corresponde a nosotros juzgar la calidad de la vida de otras personas. En verdad, ¿cómo puede alguien ser tan pre suntuoso como para juzgar que la vida de otro no tiene la ca lidad suficiente como para que valga la pena mantenerlo con vida? En el caso del aborto, también se señalará que el em brión tiene todas las probabilidades de tener una buena cali dad de vida si se le permite llegar a la madurez. Este último punto es particularmente difícil de refutar. Los abortos suelen producirse cuando los padres no tienen medios económicos o estructura familiar para criar adecuadamente al hijo, o cuan do se trata de un niño discapacitado en algún sentido. Pero, a menos que digamos que los hijos de hogares pobres o quebra dos y los minusválidos físicos no tienen vidas que valga la pena vivir, no podemos usar su calidad de vida futura como justificación suficiente de un aborto. Pero en los casos de investigación embrional y de W P , el problema no es la calidad de vida, sino más bien el tipo de vida. Piénsese en el caso del embrión temprano, que George Bush está tan empeñado en proteger. Aquí ni siquiera se pue de hablar de calidad de vida. Hasta que el embrión esté más desarrollado y tenga alguna clase de conciencia, no puede te ner más calidad de vida que un árbol o una piedra. N o se tra ta pues de que el feto no tenga una calidad de vida suficiente, sino de que todavía no es la clase de ser en el que resulta ade cuado hablar de calidad de vida. También es verdad que la persona en W P , sin conciencia, tampoco tiene calidad de vida. N o es que tenga una mala calidad de vida; es que no tie ne una clase de vida respecto de la cual tenga sentido hablar de calidad de vida. Por esta razón el caso de la eutanasia voluntaria es muy dis tinto del caso del aborto y del de la atención a los pacientes en W P . Aunque para los activistas de «pro-vida» el problema es el mismo en los tres casos — siempre es reprobable poner fin a una vida humana— quienes discrepan tienen que hacer lo con diferentes fundamentos. La eutanasia voluntaria tiene que ver con lo que debe o no permitirse a una persona hacer con su vida. El tratamiento de embriones y los pacientes en
W P tiene que ver con la pregunta por si una persona existe realmente o no.
C
o n c l u s ió n
En este capítulo, como en los otros, hay mucho que decir contra lo que he defendido. En particular, muchos filósofos han sostenido que los argumentos acerca del aborto y los pa cientes en W P no dependen de cuestiones relativas a la cali dad de persona o no del embrión y de los pacientes en W P . Siguen sin convencerme. A mi juicio, el motivo por el que el Tribunal Supremo de Gran Bretaña tuvo razón en permitir que se dejara morir a la Sra. H y a la Sra. M. es que, en térmi nos de Locke, ya no eran seres pensantes inteligentes capaces de considerarse a sí mismos como un yo. Es otra manera de decir que ya no eran personas. N o hay duda de que éste tiene que ser el problema central, pues si hubieran sido seres pen santes inteligentes capaces de considerarse a sí mismos como un yo, no se justificaría privarles de alimento y de agua sin su consentimiento. Lo mismo vale para los embriones tempra nos. Si esos embriones fueran seres pensantes inteligentes ca paces de considerarse a sí mismos como un yo, no se justifi carían el aborto y la investigación de células madre embrio narias tom adas de esos embriones. Es el hecho de no ser personas lo que hace éticamente aceptable el aborto y la in vestigación. Estos problemas no van camino de desaparecer. En Estados Unidos en particular, el grupo de presión «pro-vida» se ha sen tido alentado desde que el presidente Bush realizó ese primer anuncio de poner fin a la ayuda federal a grupos de ultramar que promovieran o aconsejaran el aborto. Seguiremos leyendo más escritos acerca de la santidad de la vida humana y los pe ligros de «jugar a ser Dios». Se seguirán usando argumentos ex tremadamente emotivos para doblegar nuestras opiniones. Te ner una idea firme y racionalmente defendible acerca de qué es una persona y por qué tiene valor resultará esencial para dar sentido a este debate tan acre y tan apasionado.
10 El resto de la vida: la filosofía mas alia de los titulares
El r e s t o d e l a v i d a
Hay dos maneras contrapuestas de considerar la filosofía. Se dice que, para expresar una de ellas, A. J. Ayer hizo el siguiente comentario: «Está la filosofía y está la vida.» Según la manera al ternativa de concebir la filosofía, ésta impregna la vida entera. No se puede tener un compromiso con la filosofía en un vacío vital. Cualquier filósofo serio debe ser capaz de establecer rela ciones conexiones entre sus reflexiones en uno de los campos y sus actitudes y creencias en el otro. Nuestras creencias constitu yen una red y nada puede considerarse completamente aislado. Hay un cierto tipo de filosofía que tal vez sea posible separar del resto de la vida. Son sus ramas más abstractas y teóricas. En esta categoría podrían ponerse la lógica, la filosofía del lenguaje de alto nivel y la filosofía de las matemáticas. Pero para el tipo de filosofía del que se ha hablado en este libro, parece más acer tado decir que existe en la totalidad de la vida, no separada de ella. Si se considera con seriedad los temas de actualidad a través de la lente de la filosofía, es de esperar que nuestra visión perso nal más amplia de las cosas se vea afectada y que nuestras creen cias filosóficas, nuestra perspectiva general y lo que nos cuentan las noticias estén en permanente interrelación. Adoptar una ac titud más filosófica ante las noticias debería tener un efecto que trascendiera la manera de entender los temas de actualidad. Esto significa vivir una vida más filosófica, con lo que quiero decir una vida en la que usamos y desarrollamos nuestras facultades de pensamiento crítico, informadas por las intuiciones y los argumentos de los filósofos, para exa minar las ideas, los argumentos y las opciones con que nos encontramos. Quisiera emplear este último capítulo para
explorar algunos aspectos de esta vida y lo que su adopción conlleva. C om o esto puede parecer demasiado presuntuoso, tengo particular interés en que se dejen de lado algunas ideas equivocadas en relación con la vida filosófica. N o se refiere primordialmente al desarrollo de una personal «filosofía de la vida». Una filosofía de la vida puede ir desde una simple máxima de aplicación permanente («vive para el presente»; «no hagas nada de lo que no quisieras que se enterara tu madre», etc.) hasta una visión completa de la finalidad o el sentido de la vida. Por supuesto, la filosofía puede llevarnos a esas cosas, pero no es de eso de lo que se ocupa gran par te de la filosofía. Muchas personas que sólo se interesan por estos aspectos de la filosofía terminan por despreciar el im portante aspecto analítico de la filosofía en beneficio de sus rasgos más especulativos. Nuestro objetivo debiera ser el desarrollo del pensamiento claro acerca de estas cuestiones. Es mucho más probable llegar a conclusiones sólidas si da mos prioridad al buen razonamiento; y menos si damos prioridad al hallazgo de una respuesta final definitiva. Con las prisas, es más probable que levantemos nuestros casti llos sobre arenas movedizas. El vivir una vida filosófica, en general, tampoco gira alrede dor del desarrollo de una teoría que explique la naturaleza fundamental de la realidad y de la vida humana. Muchos in tentos en este sentido no son esencialmente otra cosa que es peculaciones plausibles sólo en apariencia. El peligro es que, al ocurrírsenos ideas, quedemos deslumbrados con las crea ciones de nuestra mente. Creemos haber hecho un descubri miento importante y nos lanzamos de inmediato a trabajar en la construcción de nuestra tan preciada teoría. Lo que ocurre luego es que nos aficionamos tanto a ella y adquirimos con ella tal compromiso que no volvemos a someterla a examen crítico. La idea se convierte en algo que hay que alimentar y proteger. Cuando tal cosa ocurre, hemos dejado de ser filóso fos. El compromiso del filósofo tiene que ser el de descubrir la verdad a través del pensamiento claro, no el de defender sus propias ideas, sean lo que fueren. N o obstante, para hacer eso se necesita coraje, y por varias razones.
La primera es un pensamiento deprimente: que muy po cos de nosotros tenemos ideas completamente originales. (En lo que a mí respecta, estoy seguro de no haber sido ben decido con ninguna.) Si, por ejemplo, alguien ha pensado que tal vez el tiempo discurra en círculo, puede estar seguro de que también se les ha ocurrido a muchos otros. Más aún, la idea también ha sido sometida a detenido examen por mentes a menudos iguales o superiores a la nuestra. Si nos sentamos en nuestros respectivos despachos a construir nues tra teoría sin prestar atención a las contribuciones que otros han realizado al tema, corremos el riesgo de repetir errores que ya se han cometido. De m odo que, más que dedicarnos a completar nuestras pequeñas teorías en solitario, deberíamos intentar siempre buscar las contribuciones de otros pensado res. Casi siempre descubriremos que ya han examinado nues tras ideas con mayor profundidad de la que nosotros solos podríamos hacerlo en toda una vida. A corto plazo, eso será deprimente, pero a largo plazo sólo puede producir buenos frutos. Puede que descubramos que estábamos lisa y llana mente equivocados. No es para festejarlo, pero al menos nos evita creer en una falsedad. Puede que descubramos que nos hallábamos en el camino correcto, pero que otros han desa rrollado más la teoría. Entonces resulta que aquello en lo que creemos no es nuestra propia teoría, pero lo que pierde en ori ginalidad (en «mismidad») lo gana en verdad y completitud. Y luego está siempre la posibilidad de agregar nuestra contri bución a la obra de otros. Pienso que cualquiera de estas po sibilidades es preferible a desarrollar una filosofía de la vida que nos es propia, pero que tiene poco valor. Lo que muestra también ese ejemplo es la importancia del diálogo en filosofía. En general, no somos muy eficaces a la hora de descubrir los errores de nuestro razonamiento. Debe ría recordarse que incluso libros de filosofía de un único autor han sido examinados por sus pares y, com o resultado de ello, revisados a menudo varias veces. Es mucho más pro bable que progresemos si podemos discutir nuestras ideas con otras personas de mentalidad filosófica. A veces, esto es psico lógicamente duro. No es divertido ver nuestras ideas constan temente rebatidas. Pero sólo en respuesta a esos desafíos se
desarrollarán realmente nuestras ideas. Por eso es engañosa la imagen del filósofo en el desván, solo y sumido en el pensa miento. Desde la época de Sócrates, que discutía en la calle, pasando por la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles y la Universidad moderna, los filósofos han dependido siempre del contacto con sus colegas de reflexión para afinar sus habi lidades y mejorar sus razonamientos. Hoy en día, ese encuen tro también puede tener lugar a través de Internet o, limitada mente, de la lectura de libros. Lo importante es encontrarlo. Por tanto, el enfoque filosófico de la vida no consiste en desarrollar una filosofía de la vida, ni en construir nuestro propio sistema metafíisico en la privacidad de nuestra mente, sino en someter todas nuestras creencias al claro examen ra cional, incluidas las relativas a la naturaleza del pensamiento claro y racional. Es mejor hacer esto con otros y no en solita rio, que es la razón por la que a veces los filósofos parecen discutidores natos. Mientras que a menudo nuestras conversa ciones tienden a no ser en realidad más que meros intercam bios de ideas, el filósofo desea examinar esas ideas y ponerlas más a prueba. A los que no están familiarizados con esa acti tud, este examen puede parecerles un desafío o una amenaza. Pero el objetivo no es pelear, sino perseguir la verdad.
El f i l ó s o f o in fe liz
Esta clase de vida puede parecer muy noble y atractiva, pero hay quienes temen el exceso de filosofía. Y lo temen porque piensan que la filosofía hace desdichada a la gente. Todos tenemos noticias de los existencialistas, que visten de negro, hablan de la angustia, el desamparo y la desesperación y terminan suicidándose. Conocem os a Nietzsche, loco a causa de la filosofía. Y conocemos a Kierkegaard, el alma más triste que se pueda imaginar. ¿Y quién puede acusarlos? Cuanto más se examina la vida, menos sentido parece tener. Más vale olvidarse de la filosofía y reducimos a entendemos con las cosas. El problema de esta opinión es que se funda en anécdo tas y en mitos. Sería difícil demostrar que el pensamiento fi
losófico le hace a uno más feliz o más desgraciado. Aun cuando se descubriera que en general los filósofos fueran más infelices que los no filósofos, cabría preguntarse si la fi losofía produce infelicidad o si es la infelicidad la que arras tra a la filosofía. En ausencia de sólida investigación, sólo podemos valemos de los datos disponibles. Los ejemplos antes citados de filóso fos desgraciados, por ejemplo, no son del todo lo que parecen. Ante todo, es interesante observar que todas las anécdotas se re fieren al existencialismo, de manera que lo máximo que podría darse por evidente es que lo que produce infelicidad es el existenciaJismo, no la filosofía en su conjunto. Sin embargo, ni si quiera esto resiste el examen. Tomemos a Nietzsche. Que la fi losofía lo enloqueció responde al estereotipo del héroe existencialista, pero no a los hechos. Lo que enloqueció a Nietzsche fue la sífilis, que se supone que contrajo de una prostituta ita liana, casi su única incursión fuera del celibato, según se cree. La sífilis puede infectar el sistema nervioso, y es prácticamen te seguro que la locura de Nietzsche no fue producida por la filosofía, sino por la biología. La moraleja de la historia no es que hay que cuidarse de la filosofía, sino de las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a Soren Kierkegaard, acusar a la filosofía es nue vamente confundir el síntoma con la enfermedad. El padre de Kierkegaard era, como se decía en aquella época, un me lancólico, que creía que su familia estaba condenada al casti go por la maldición que él había proferido en el brezal de Jutlandia. Cuando Soren tenía veintiún años murieron cuatro hermanos y su madre. De m odo que, sea cual fuere la posi ción que se adopte en el debate entre herencia y cultura, eran notables las probabilidades de que Kierkegaard terminara siendo un depresivo. Y lo cierto es que su autobiografía con tiene muchas sugerencias de que fue su personalidad lo que lo llevó a la filosofía y no ésta la que lo condujo a la depresión. La imagen del existencialismo en su conjunto también es engañosa. Sartre, por ejemplo, aunque es cierto que habló de la angustia, el desamparo y la desesperación, también dijo que el existencialismo es la más optimista de las filoso fías, pues afirma la libertad absoluta de los individuos para
crear por sí mismos la vida que desean. Sin duda, en el ima ginario popular, el existencialismo fue una doctrina triste, depresiva, sin objetivos, pero no podem os culpar a la filo sofía de las malas interpretaciones de jóvenes de m oda ves tidos de negro. Lo que tiende a llamar menos la atención son los múltiples casos de filósofos que, si no siempre alegres, dan testimonio de los efectos positivos de su vida filosófica. Allí está Sócrates, de quien se dice que recibió su muerte con gran serenidad. Esto resulta todavía más sorprendente cuando se piensa que había sido condenado a muerte por cicuta por haber corrompido a la juventud de Atenas con su filosofía. Sin embargo, fue su perspectiva filosófica lo que le permitió tomar las cosas con tanta serenidad. También es fama (con la notable excepción de una biografía reciente) que Spinoza era una persona bien adaptada y satisfecha. En su libro sobre el racionalista holan dés, Stuart Hampshire dice: «Tenía reputación de ser un hom bre muy amable y alegre, y parece haber sido querido y respe tado por sus vecinos; sin duda no era adusto, aburrido ni criti cón.» Otro carácter alegre fue David Hume. Adam Smith dice de él que «tenía en verdad el temperamento más felizmente equilibrado, si se me permite esta expresión, que haya conoci do yo en cualquier otro hombre». Y el médico de Hume, al es cribir a Adam Smith sobre la muerte de aquél, observaba que en sus últimos días «nunca dejó escapar la menor expresión de impaciencia; pero cuando tuvo ocasión de hablar a las perso nas que lo rodeaban, siempre lo hizo con afecto y ternura». De m odo que las anécdotas no son concluyentes y mues tran con seguridad que no hay un vínculo inevitable entre una visión sombría del mundo y el hecho de vivir una vida fi losófica. Bertrand Russell ha sugerido algo incluso más positi vo: que en realidad la filosofía contribuye a una visión más se rena de la vida. En The Probkms ofPhibsophy, este autor com para en los siguientes términos la vida instintiva y no reflexiva con una vida reflexiva, «filosófica»: La vida del hombre instintivo está encerrada en el círculo de sus intereses privados: puede incluir la familia y los amigos, pero no tiene en cuenta el mundo exterior, a menos que pueda con
tribuir u obstaculizar lo que cae en el círculo de deseos instinti vos. En semejante vida hay algo de febril y de confinado, en comparación con lo cual la vida filosófica es tranquila y libre.
Lo que Russell sugiere es que la filosofía nos capacita para ver el cuadro más amplio, y al hacerlo nos permite liberamos de las preocupaciones claustrofóbicas de la vida cotidiana. Yo creo que hay algo de razón en lo que dice Russell, a pesar de que el argumento resulta menos persuasivo por el hecho de que difícilmente se pueda decir que el propio Russell vivió una vida serena. Pero me parece que la gente que está demasiado envuelta en sus propias vidas y problemas también tiende a estar más insatisfecha, a ser la que más se queja y aquella con la que más difícil resulta estar. Abarcar el cuadro más amplio es, como lo describe Russell, como ser capaz de respirar me jor en el espacio abierto. En consecuencia, quisiera sugerir — aunque con ciertas du das, puesto que las evidencias no son concluyentes— que es al menos probable que, en la mayoría de los casos, un enfo que más filosófico de la vida contribuya más a una mayor sa tisfacción y serenidad que a un estado de tristeza. Es evidente que la vida buena contiene una variedad de cosas. Al defen der la vida filosófica sólo quiero decir que el pensamiento fi losófico puede ser un componente valioso de una vida plena, no su único ingrediente. Además, la filosofía no es para to dos. Hay personas que simplemente no sienten ninguna ne cesidad de cuestionar como cuestionan los filósofos y tal vez sería perjudicial tratar de hacerles actuar contra su naturaleza. Pero en lo que respecta a muchas otras, probablemente la ma yoría, creo que tenemos razones para creer que la filosofía puede contribuir a que se sientan satisfechas de la vida.
Pe n s a m i e n t o
c o n t r a a c c ió n
Sin embargo, hay una segunda objeción a la vida filosófica: que la reflexión tiende a empobrecer la acción. En otras pala bras, cuanto más pensamos en las cosas, menos cosas hace mos. Com o dice el soliloquio de Hamlet:
y así los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento.
Esto me recuerda la famosa escena satírica de Monty Python en la que un equipo de filósofos alemanes se dispone a jugar al fútbol con un equipo de filósofos griegos. Cuando suena el silbato para que comience el partido, en lugar de patear la pe lota, todos los jugadores se ponen a caminar de aquí para allá mesándose la barba. Es el estereotipo del filósofo completa mente ajeno a la práctica. Com o a menudo se considera a Hamlet un caso clínico de la manera en que el pensamiento impide la acción, ana licemos cuáles son las verdaderas lecciones de Ham let. De hecho, hay buenas razones para justificar que Hamlet tenía derecho a pensar antes de lanzarse a la venganza. Ante todo, recuérdese que Hamlet se entera del asesinato de su padre por la visita de un espectro. Difícilmente consideraríamos aconsejable cometer un asesinato únicamente sobre la base de que se ha visto un espectro y de que el espectro ha dicho lo que había que hacer. Por tanto, Hamlet trata de confir mar si las afirmaciones del espectro son ciertas o no. Para ello urde el plan de presentar al rey — el supuesto asesino— una pieza teatral que representa alegóricamente el supuesto asesinato de su padre. La reacción del rey a la pieza confir ma el relato del espectro y Hamlet se decide entonces a bus car venganza. Así, pues, la falta de acción de Hamlet es recomendable. Sencillamente no es cierto que lo mejor que se pueda hacer siempre es actuar primero y pensar después. En efecto, en muchas otras piezas de Shakespeare vemos las trágicas conse cuencias de actuar de oídas o por pruebas aparentes, sin tratar de establecer si son verdaderas o no. La tragedia de Otelo es que cae presa del engaño de Yago. Bastaba con que hubiera pensado un poco, como Hamlet, y tratado de establecer por sí mismo si Desdémona le había sido realmente infiel o no. Y en Romeoy Julieta, bastaba con que Romeo se hubiera dete nido a comprobar si Julieta estaba realmente muerta antes de quitarse él la vida. (Ese habría sido el final de Hollywood.) En Hamlet, la ironía está en que la única vez que Hamlet actúa
sin pensar antes, termina matando en realidad a la persona equivocada, Polonio. Esta acción irreflexiva es lo que lleva a la confabulación de Laertes y el rey para matar a Hamlet y al baño de sangre de la escena final de la obra. Por tanto, de acuerdo con lo que muestra el gran dramatur go, pensar menos y actuar más es una política desastrosa. Por supuesto, si nuestra única prueba fueran las Obras completas de Shakespeare, el argumento sería incompleto. Pero pienso que no es difícil comprobar cómo el principio se refleja en la vida. Por ejemplo, a menudo se observa que muchas malas leyes son aprobadas cuando en el Parlamento se urge su aproba ción en respuesta a acontecimientos recientes. Cuanta menos reflexión y examen racional se dedica a un proyecto de ley, más probable es que la ley resultante sea mala o no funcional. En un plano más doméstico, es evocativo el antiguo refrán «cásate con prisa, arrepiéntete con calma». Lo que se quiere decir es simplemente que no hay virtud en actuar a menos que se actúe correctamente. Es preferible no hacer nada en absoluto a empeorar las cosas. El otro punto a recordar es que, a pesar de la escena de M onty Python, los filósofos no se detienen a pensar cada cosa que hacen. Los filósofos deben aprender no sólo cómo pensar, sino también cuál es el momento apropiado para el pensamiento. Sabem os que la gente con inclinación filosó fica no se detiene a pensar en medio de un partido de fút bol. El pensamiento filosófico tiene un papel que desempe ñar en la vida, pero eso no significa que deba dom inar to dos los aspectos de la vida. Sólo en las parodias los filósofos piensan siempre allí donde lo verdaderamente necesario es la acción. Hay incluso momentos en los que el tender a pensar más de lo habitual puede en realidad hacerle a uno más decidido y no menos. Por ejemplo, imagínese el lector que está com prando una bicicleta y que cuando está a punto de pagar se da cuenta, por alguna razón, de que es una bicicleta robada. Tal vez advierta que se le ha quitado un código de seguridad.