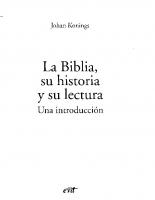La prefijación ablativa y su representación semántico-conceptual: Equivalencias interlingüísticas entre alemán, lenguas clásicas e iberorromances 9783110654110, 9783110645361
This contrastive study analyzes the prefixation (notably the ablative type) of specific verb classes in Latin, Greek, Ib
228 7 3MB
Spanish Pages 828 [832] Year 2020
Polecaj historie
Table of contents :
Índice general
Agradecimientos
1 Introducción
Primera parte: Aspectos teóricos y metodo
2 Marco teórico-metodológico
3 La prefijación verbal
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Segunda parte: Estudio y análisis interlingüístico
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
6 Resultados y conclusiones
7 Índices
8 Bibliografía
9 Anexo: Listado total de equivalencias
Citation preview
Elia Hernández Socas La prefijación ablativa y su representación semántico-conceptual
Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie
Herausgegeben von Éva Buchi, Claudia Polzin-Haumann, Elton Prifti und Wolfgang Schweickard
Band 446
Elia Hernández Socas
La prefijación ablativa y su representación semántico-conceptual Equivalencias interlingüísticas entre alemán, lenguas clásicas e iberorromances
Die Annahme dieser an der Philologischen Fakultät der Universität Leipzig vorgelegten Habilitationsschrift haben empfohlen: Prof. Dr. Carsten Sinner (Universität Leipzig) Prof. Dr. Gerd Wotjak (Universität Leipzig) Prof. Dr. José Juan Batista Rodríguez (Universität La Laguna)
ISBN 978-3-11-064536-1 e-ISBN (PDF) 978-3-11-065411-0 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-065320-5 ISSN 0084-5396 Library of Congress Control Number: 2019954339 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Typesetting: Integra Software Services Pvt. Ltd. Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com
A Héctor y Óscar
Todo el que conozca además de su lengua materna otra lengua distinta, notará oportunamente que en las dos lenguas no sólo hay «evidentes» desemejanzas, sino también curiosas semejanzas. (Szemerényi 1987, 16) Die Aehnlichkeit liegt nicht bloß in einer großen Anzahl von Wurzeln, die sie mit ihnen gemein hat, sondern sie erstreckt sich bis auf die innerste Structur und Grammatik. (Schlegel 1808, 3) praesideo foribus caeli cum mitibus Horis: it, redit officio Iuppiter ipse meo. inde vocor Ianus, cui cum Ceriale sacerdos imponit libum mixtaque farra sale, nomina ridebis; modo namque Patulcius idem et modo sacrifico Clusius ore vocor. scilicet alterno voluit rudis illa vetustas nomine diversas significare vices, vis mea narrata est. causam nunc disce figurae: iam tamen hanc aliqua tu quoque parte vides. omnis habet geminas, hinc atque hinc, ianua frontis, e quibus haec populum spectat, at illa larem; utque sedens primi vester prope limina tecti ianitor egressus introitusque videt, sic ego perspicio caelestis ianitor aulae Eoas partes Hesperiasque simul. ora vides Hecates in tres vertentia partes, servet ut in ternas compita secta vias; et mihi, ne flexu cervicis tempora perdam, cernere non moto corpore bina licet. (Ovidio, Fasti I, 125–144)
Índice general Agradecimientos 1
XI
Introducción
1
Primera parte: Aspectos teóricos y metodológicos 2 2.1 2.2 2.3 2.4
Marco teórico-metodológico 33 Niveles de significación y método de análisis 33 La clase ablativa y su representación conceptual 67 Recopilación y vaciado de la información 71 Determinación de la equivalencia 99
3 3.1 3.2
107 La prefijación verbal Estatus de la prefijación verbal 107 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios 132 La configuración espacial y su representación semántica 132 La configuración temporal y su papel en la egresión 155 El papel de la configuración eventiva 164 Raíz léxica y tipología verbal 182 La lexicalización de la manera y el estado resultante 182 El fundamento sintáctico de la tipología verbal 187
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5
191 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales Estructura preverbial griega 191 Consideraciones previas 191 Descripción semántica del subsistema ablativo 204 Estructura preverbial latina 224 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances 257 Consideraciones previas 257 Descripción semántica de las estructuras preverbiales iberorromances 282 Estructura preverbial germánica 310 Consideraciones previas 310 Descripción semántica de la estructura preverbial germánica 322 Descripción del subsistema ablativo (vs. adlativo) 357 Estructuras preverbiales ablativas en contraste 387
X
Índice general
Segunda parte: Estudio y análisis interlingüístico 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2
Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico 393 Compilación, vaciado de los datos y descripción del análisis interlingüístico 393 El papel de la metonimia y su representación notacional 401 Análisis interlingüístico de las equivalencias 411 Equivalencia interlingüística en todas las lenguas 411 Equivalencia interlingüística en un grupo concreto de lenguas 653
6.3.2 6.3.3
708 Resultados y conclusiones Valoración general de los datos 708 Tipos de equivalencias 714 Principales implicaciones de la preverbiación 720 Implicaciones para las dimensiones espacio-temporal y aspectual 720 Funciones y efectos aspectuales de los preverbios 731 Conclusiones tipológicas 742
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.3 7.4
768 Índices Índice de abreviaturas y signos 768 Lenguas 768 Fuentes lexicográficas y corpora 768 Fuentes grecolatinas 769 Metalenguaje y glosas gramaticales 772 Índice de equivalencias interlingüísticas analizadas Índice de figuras 777 Índice de tablas 778
8
Bibliografía
9
Anexo: Listado total de equivalencias
6 6.1 6.2 6.3 6.3.1
781 817
775
Agradecimientos Las labores de investigación que han llevado hasta aquí comenzaron en el año 2011 en la Universidad de Leipzig donde he tenido la oportunidad de desarrollar buena parte de mi carrera académica como profesora e investigadora. Y precisamente con esta universidad, en concreto con el Departamento de Lingüística Aplicada y Translatología (IALT), me gustaría empezar estos agradecimientos. El Departamento, que conocí bajo la batuta del Prof. Gerd Wotjak y que ahora coordina el Prof. Carsten Sinner, ha puesto siempre a mi disposición todos los medios posibles para poder llevar a cabo este proyecto en el marco de mi tesis de habilitación. Me permitió disponer de la tranquilidad necesaria para poder centrarme en las tareas de investigación, recorrer nuevos caminos científicos y docentes y me brindó la posibilidad de discutir cada paso de este trabajo en los coloquios destinados a los doctorandos y habilitandos del Departamento que dirige el Prof. Sinner con el entusiasmo y el afán que lo caracterizan. A él, especialmente, por sus consejos, su confianza, apoyo constante y paciencia quisiera expresarle mi más sincero y sentido agradecimiento. Este proyecto de habilitación, que se entregó en septiembre de 2017, se cerró con su defensa en dicho departamento el 2 de noviembre de 2018 al obtener la venia docendi para ejercer como profesor titular o catedrático en universidades alemanas. En este sentido, quisiera agradecer al Prof. Oliver Čulo, Catedrático del área de Translatología, quien, pese a su reciente incorporación a la Universidad de Leipzig, llevó a cabo diligente y atentamente todos los trámites necesarios para la defensa de esta tesis como presidente de la misma. Asimismo, me gustaría dar las gracias también por sus comentarios y aportaciones a los restantes miembros del tribunal, a saber, los profesores Prof. Marcus Deufert, Prof. Gerda Haßler, Prof. Carsten Sinner, Prof. Tinka Reichmann y Prof. Gerd Wotjak. Y con ellos, a todos los colegas del departamento por sus palabras de ánimo, su buen humor y su gran compañerismo durante todo este tiempo. En este sentido, quisiera empezar nombrando a los profesores Gerd Wotjak y a la tan llorada Barbara Wotjak por su incesante apoyo desde mi llegada a Leipzig allá por el año 2003 y por sus comentarios y consejos que tanto han ayudado a enriquecer este trabajo; a mis compañeras de despacho y amigas, la Dra. Encarnación Tabares Plasencia por su constante seguimiento, preocupación y atención, así como por su ojo crítico y sus consejos que siempre llegaron en el momento oportuno, y a la Dra. Jana Dowah por hacerlo todo tan fácil y agradable; a nuestros vecinos, la Dra. Elke Krüger y Daniel Rodríguez; a la Dra. Martina Emsel por encargarse de gestionar todas mis dudas académicas; a los lectores no solo por haberme enseñado su lengua y su cultura sino por haberse convertido en pilares fundamentales durante estos años, en concreto, a los lectores de catalán Òscar Bernaus Griñó, la Dra. Teresa Molés Cases y Elija https://doi.org/10.1515/9783110654110-203
XII
Agradecimientos
Lütze, a los lectores de gallego Diana García Couso, Daniel Barbero Patiño y Sara López Ratón y al lector de vasco, Unai Lauzirika Amias por sacarme de la rutina y meterme ab und zu en los Kneipen; a los doctorandos y habilitandos con los que he compartido tantas sesiones de trabajo y tantas horas de discusiones: al Dr. Sander Zequeira García, la Dra. Dunia Hourani Martín y muy especialmente al Dr. Marcello Giugliano y Christian Bahr por haber sido mi mano derecha en el Departamento durante buena parte de estos años y haberme enseñado tanto en los muchos trabajos y contribuciones científicas conjuntas. Por último, quisiera nombrar a mis compañeros del área de francés con los que tuve el placer de trabajar durante los dos últimos años en la cátedra de Translatología: el Dr. Harald Scheel y sus filles, Marianne Aussenac-Kern, Henrike Rohrlack y Mathilde Massuard por haberme facilitado el trabajo en todo lo que pudieron. Y, por último, a las secretarias del departamento, Gabriele Scheel y Julia Orthey-Hertsch, por resolverme con diligencia las gestiones con las que las incordiaba cada día. Sin embargo, aunque este trabajo se fragua y termina en Leipzig, se inicia en mi universidad de origen, la Universidad de La Laguna, más concretamente en las clases de lingüística griega e indoeuropea del profesor y amigo, el Prof. Dr. José Juan Batista Rodríguez, quien no solo fue mi director de tesis y la persona que me trajo a Leipzig, sino que ha sido también el promotor de este proyecto y la persona de referencia y confianza durante todos estos años. Sin todos ellos, sin su apoyo institucional y personal este trabajo no hubiera podido ver la luz. Del mismo modo quisiera expresar mi más sincera gratitud a los editores de los Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, a saber, los profesores Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann y Prof. Dr. Dres. h.c. Wolfgang Schweickard por haber valorado y aceptado la publicación de este trabajo en su colección, y con ellos también, a la prestigiosa editorial De Gruyter, con la que ha sido todo un placer trabajar. Y como no podía ser de otra manera, el apoyo incondicional de las personas que me han acompañado durante todo este tiempo ha hecho posible que pueda escribir estas líneas. Me gustaría comenzar dando las gracias a mi familia, mis padres, Manuela y Antonio, y mi hermano Ignacio, por no cansarse de preguntar y cuidarme tanto desde la distancia, así como a Lily Arocha, Eutimio Hernández y Carolina Hernández Arocha por haberme dejado entrar a formar parte de su familia. A mis amigos lipsienses, Miguel Martín Asensio, Vessela Ivanova y Guillermo Zecua por su atención y siempre buena disposición a escucharme y echarme una mano; a Pauline Courvalin por cuidar de Óscar en el momento más importante y, por supuesto, a mi pequeño Óscar por el tiempo ausente; a Pablo Linares y Anastasia Molchanova por impulsarme siempre con sus palabras y, muy especialmente, a Naima Petermann y Juan Carlos Camacho Rodríguez por acogernos en su casa y hacernos sentir parte de su familia, por su ayuda informática permanente y por ponerle el toque latino a nuestra vida. Por último, quisiera
Agradecimientos
XIII
acabar este mínimo agradecimiento dedicando este trabajo a la persona que más lo ha enriquecido y, al mismo tiempo, que más lo ha sufrido, al Dr. Héctor Hernández Arocha por ayudarme a resolver todas las dudas lingüísticas que me iban surgiendo en el camino, por las horas incontables de discusión y debate que esconden estas páginas, por todas las ideas teóricas que han ido dando forma a este trabajo, por la minuciosa labor de revisión y lectura y, por supuesto, por los ánimos constantes que nunca me dejaron caer. Sin su ayuda nada de esto hubiera sido posible. Solo me resta decir que la responsabilidad de todos los errores y erratas que pueda contener este trabajo es exclusivamente mía. En La Laguna, a 30 de agosto de 2019 Elia Hernández Socas
1 Introducción Todo estudio sobre equivalencias lingüísticas está en deuda con la gramática comparativa y contrastiva, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo xviii y a lo largo de todo el siglo xix y que testimonia el incipiente interés en Europa por la comparación entre las lenguas desde un punto de vista estrictamente lingüístico.1 En este sentido, podemos afirmar que la comparación interlingüística fue la gran impulsora de la gramática histórica durante la centuria decimonónica al abrir las puertas al conocimiento del pasado de las lenguas europeas, con el fin último de indagar en la reconstrucción de la lengua madre común a todas ellas, el indoeuropeo, cuyo conocimiento permitiría comprender cabalmente la esencia de aquellas. Si bien es cierto que uno de sus principales focos de interés se centraba en la reconstrucción fonética de las lenguas que conformaban esta familia, su estudio implicó no solo la comparación entre raíces del conjunto de lenguas indoeuropeas sino también entre la estructura morfológica misma de las palabras (Lyons 1972, 21; Szemerényi 1987 [1970], 21; Jankowski 2009, 120). En este sentido, como señala Szemerényi (1987 [1970], 25), Jakob Grimm, «verdadero fundador de la investigación histórica del lenguaje»,2 prestó atención a las equivalencias entre el latín y el alemán tanto en su Deutsche Grammatik (1819–1837) como en el diccionario que publicó junto a su hermano (DWB en adelante). Así, 1 Sobre la fundación de la lingüística comparativa, las circunstancias que propiciaron su aparición, evolución y desarrollo remitimos a los trabajos de Szemerényi (1987 [1970], 16–29), Černý (2000, 93–111) y Jankowsky (2009, 115–119). Es preciso reseñar que nos estamos refiriendo aquí a comparaciones desde un punto de vista estrictamente lingüístico en un sentido moderno con el fin, como decía Saussure (1996 [1916], 66), de «aclarar una lengua por medio de otra, explicar las formas de una por las formas de la otra», ya que la mera observación de las similitudes y diferencias entre las distintas lenguas ha sido incesantemente desde el mundo antiguo objeto de interés y comentario. Sobre los antecedentes de la comparación interlingüística en la cultura occidental europea cf. Ayerbe Linares (2006, 37–39). 2 Pocas páginas antes, Szemerényi (1987 [1970], 22) expone las causas por las que la lingüística decimonónica celebró a Bopp como «el verdadero fundador de la lingüística comparativa» en relación con Sir William Jones (1746–1794) y Friedrich von Schlegel (1772–1829), quienes, a pesar de haber advertido antes del interés del sánscrito para la comparación de las lenguas europeas, no habían sacado las conclusiones necesarias que implicaban las relaciones de parentesco que las unían. Asimismo, también Černý (2000, 97–98) habla de Bopp como el verdadero fundador de la gramática comparativa por haber sentado con su Vergleichende Grammatik las bases para el estudio comparativo de las lenguas desde un punto de vista histórico (cf. también la misma opinión en Saussure 1996 [1916], 67, que considera a Grimm como fundador de la lingüística germánica, más que comparativa). No entraremos en esta discusión aquí y remitimos para una revisión crítica actual a los trabajos de Jankowsky (2009) y Batista Rodríguez (2016a) sobre el papel de Bopp como el «pilar de la gramática comparada indoeuropea». https://doi.org/10.1515/9783110654110-001
2
1 Introducción
en el DWB, los hermanos Grimm ofrecían de forma más o menos sistemática un correspondiente latino junto a la palabra alemana estudiada.3 La voz latina con la que solía aclararse o definirse el lema en alemán compartía en no pocas ocasiones valor etimológico y, por supuesto, denotativo. Aunque estas equivalencias en latín se extendían tanto a palabras simples como derivadas, destacan especialmente las equivalencias arquitectónicas entre palabras derivadas a partir de prefijos y, más concretamente, de preverbios. Tal y como lo indicaba Gupta (2000, 96), «German prefix verbs have been a subject of interest for linguistic since the time of Grimm and have provided material for a number of monographs since at least the 1960s».4 Por citar solo algunos ejemplos representativos de este tipo de equivalencia gramatical recogidos por el DWB, pueden mencionarse las correspondencias existentes entre los sustantivos Unabhängigkeit : independentia, Untersagung : interdictum, Vorspiel : praeludium, Mitarbeiter : collaborator, Ausnahme : exceptio, Auszug : extractus o Vorsatz : propositum o entre los verbos ausschlieszen : excludere, unterbrechen : interrumpere, ausarbeiten : elaborare o ausstellen : proponere, disponere o exponere, en las que se muestra de forma transparente el alto grado de similitud tanto formal como semántica. Los motivos por los que encontramos estas coincidencias son diversos. Algunas de estas equivalencias como la mencionada entre Untersagung e interdictum o interdiction entraron en la lengua alemana por vía culta como calco del francés (Hernández Arocha 2014, 532); otras se deben a la influencia del latín en determinados lenguajes de especialidad,5 etc. No obstante, no todas son el resultado de estos trasvases culturales que se plasman en forma de calcos o préstamos. Como 3 El propio autor justificaba en el prólogo al primer volumen esta decisión aludiendo a su utilidad, pues la inclusión del vocablo latino le permitía no tener que extenderse tanto en la definición de las palabras: «Was wird durch ablehnung einer hülfe, die uns die bekannteste und sicherste aller sprachen darreicht, erlangt? man bürdet sich die umständlichsten und unnützesten sacherklärungen auf. Wenn ich zu dem worte tisch das lat. mensa setze, so ist vorläufig genug gethan und was weiter zu sagen ist, ergibt die folgende abhandlung. statt dessen wird definiert: ein erhöhtes blatt, vor dem man steht oder sitzt, um allerhand geschäfte darauf vorzunehmen; oder auch: eine auf füszen erhobne oder ruhende scheibe, vor der oder wobei man verschiedne verrichtungen vornimmt. freilich in τράπεζα für τετράπεζα liegt nichts als die vorstellung der vierfüszigkeit, wie sie auch dem stul oder jedem andern ursprünglich auf diese zahl von beinen eingerichteten gerät zukommt» (DWB, 1, xl). 4 Entre estos trabajos habría que destacar la obra de Brinkmann que, publicada en 1962, dedica una parte importante al estudio de la prefijación (Brinkmann 1962, 242–258). 5 Y así con todas las lenguas con respecto a aquellas que sirvieron de lenguas de cultura. Como había indicado ya Bréal (1897, 177), en no pocas ocasiones en el ámbito de la literatura y de los distintos lenguajes científicos, los romanos se preocuparon de imitar a los griegos, especialmente, cuando se trataba de imitar los tan plásticos compuestos griegos (cf. también Batista Rodríguez 1988; 2016b; González Suárez 2015, 106).
1 Introducción
3
había puesto de manifiesto de forma general la lingüística comparativa y como había especificado Coseriu (1988; 2008, 179–182), en el seno de la lingüística contrastiva y areal, muchas de estas equivalencias trascienden los lenguajes de especialidad, de forma tal que su origen o explicación ha de buscarse en otras causas como su pertenencia a un tronco común, su convivencia o los distintos recorridos que dichas lenguas han trazado en el contexto europeo. Si bien durante todo el siglo xix y primeras décadas del xx, el principal interés de la investigación historicista se centró fundamentalmente en la reconstrucción del protoindoeuropeo y, para ello, en la formulación de leyes fonéticas que explicaran el desarrollo, los parentescos y las líneas comunes de evolución de las distintas lenguas indoeuropeas, hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo xx para abordar las implicaciones derivadas del estudio contrastivo de la estructura interna de las palabras desde un punto de vista estrictamente semántico. En los comienzos de este cambio de paradigma, Wotjak (2011, 20) sitúa la obra del romanista Wandruszka (1969) Sprachen. Vergleichbar und unvergleichlich, traducida en la editorial Gredos como Lenguas, comparables e incomparables (1976), obra que, en palabras de Wotjak (2011, 20), contribuyó de forma esencial a «atraer el interés de los lingüistas por investigar las convergencias y divergencias que saltan a la vista al comparar, en una perspectiva sincrónica, dos o más idiomas entre sí» (la cursiva es nuestra) (cf. también con la opinión de Steiner 2001 [1975], 248, quien lo califica como «quizá [el] representante más influyente de la lingüística contrastiva»). Wotjak alude en la cita a la diferencia principal entre la lingüística practicada por la gramática histórica y la que, muy influida por la dicotomía saussureana entre sincronía y diacronía, se había empezado a practicar desde los años sesenta hasta la actualidad en el ámbito de la lingüística contrastiva,6 especialmente interesada por el estudio de las lenguas desde un punto de vista
6 Nótese que en la lingüística germánica se ha hecho también una distinción entre «lingüística contrastiva» y «lingüística confrontativa». Tal y como lo resume Morciniec (2001), la diferencia entre ambas descansa en el hecho de que la llamada lingüística confrontativa, fundada por el lingüista polaco Zabrocki en los años setenta del siglo xx, no solo estudia las diferencias o contrastes sino también las coincidencias o semejanzas de forma consecuente y sistemática con fines eminentemente didácticos: «Diesen Sprachvergleich nannte Zabrocki ‹konfrontative Linguistik› im Unterschied zur kontrastiven Linguistik, deren Untersuchungsobjekt vor allem die Sprachkontraste waren. Seine Forderung begründete er u. a. damit, dass sprachliche Fehlleistungen nicht nur durch Sprachkontraste entstehen, sondern auch bei sprachlichen Identitäten auftreten. Die so aufgefasste konfrontative Linguistik, [sic] sah Zabrocki als Teilgebiet der typologisch vergleichenden Sprachwissenschaft an. Ihre Ergebnisse bilden die Ausgangsbasis für eine angewandte konfrontative Linguistik, deren Aufgabe es ist, die Ergebnisse der konfrontativen Linguistik für Lehrzwecke zu liefern» (Morciniec 2001, 391). En este trabajo empleamos el término «lingüística contrastiva» en el sentido que se ha empleado en la tradición de la filología
4
1 Introducción
sincrónico. Pese al impulso que supuso para la lingüística contrastiva la obra de Wandruszka, esta no dio lugar a una morfología contrastiva, tal y como señala González-Espresati (2007, 124). Junto a la obra del romanista austriaco, destaca también la publicación anterior del filólogo clásico estadounidense Carl Darling Buck, miembro fundador y presidente en dos ocasiones de la entidad Linguistic Society of America (Lane 1955, 181), titulada A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. A contribution of the history of ideas de 1949. Aunque Buck había trabajado en la misma línea de investigación que la gramática histórica, en cuyo estudio profundizó en su estancia en la Universidad de Leipzig durante los años 1889–1892 bajo la dirección de los indoeuropeístas Karl Brugmann y August Leskien (Lane 1955, 183), y aunque siempre defendió y empleó en sus trabajos la metodología propia de la gramática histórica y abogó por un estudio comparativo de las lenguas al servicio de la reconstrucción como objetivo último de la gramática comparada (Lane 1955, 184), su Dictionary constituye para nuestro trabajo una obra de referencia fundamental por varios motivos: por un lado, por el objetivo mismo del trabajo y la metodología aplicada, a saber, la comparación semántica de determinados campos nocionales en las lenguas indoeuropeas. Esta se lleva a cabo aplicando criterios etimológicos y onomasiológicos, así como criterios de oposición semántica muy similares a los que se aplicarán a partir de los sesenta en el seno de la lexemática y en cuya descripción se tiene muy en cuenta el cambio semántico en consonancia con las teorías del cambio semántico practicadas en Alemania desde los años veinte del siglo xviii (Coseriu 2000, 26). «Change is the rule» es la premisa defendida por Buck (1988 [1949], vi) en su introducción. Aunque la estructura morfológica de las palabras no es tenida en consideración en su obra, su trabajo es primordial para el estudio semántico de las bases verbales implicadas en los distintos derivados, sobre todo, desde el punto de vista contrastivo. Y, por otro lado, por las lenguas estudiadas, entre las que se consideran todas las aquí abordadas. Aunque su obra se enmarca en la larga tradición en filología griega de elaborar Ὀνομάστικα agrupando el vocabulario de distintas lenguas por tipos de materias,7 supuso, en románica según la cual esta estudia todo tipo de relación de equivalencia o coincidencia, haciendo hincapié tanto en las semejanzas como en las diferencias. 7 Martínez Hernández (1997, 274) sitúa los inicios de esta tradición en «los trabajos lexicográficos de Calímaco y Aristófanes de Bizancio» y hace un somero repaso por las obras más reseñables en la historia de los estudios de sinónimos en lengua griega desde la época antigua hasta comienzos del siglo xx. Este mismo autor (1997, 278) considera los tratados de sinónimos griegos del siglo xix como los más importantes y, entre ellos, destaca la obra de Voemel (1819), Brasse (1828), Pillon (1847) y Schmidt (1889). Estas se enmarcan en la tradición de elaborar diccionarios de sinónimos —ya sea dentro de la misma lengua ya sea proporcionando sinónimos en otras lenguas como inglés o latín— conocidos como Gradus (ad parnasum), en los que se especifica la
1 Introducción
5
definitiva, —como se indica en la nota bio-bibliográfica publicada con motivo de su fallecimiento por uno de sus discípulos, Lane (1955, 185)—, «a pioneering project of prime significance; it opens up and outlines a field of linguistic research with broad implications, especially for those interested in the history of ideas. They, perhaps more than the Indo-European linguist, should profit from Buck’s careful and judicious compilations and careful siftings of etymology, since they are, for the most part, ill equiped to judge technical linguistic matters».
Para el establecimiento del valor semántico en el nivel de la estructura oposicional de muchas de las unidades que estudiaremos en nuestro trabajo la obra del filólogo americano resultará una fuente de consulta ineludible, pues nos permitirá colegir qué diferencias existen entre verbos semánticamente relacionados y comparables entre las distintas lenguas y en el seno de una misma lengua. Con este mismo fin, resulta igualmente pionera, o aun más si cabe, dada la antigüedad de la obra, el trabajo del filólogo alemán de Jena, Ludwig Doederlein, Lateinische Synonyme und Etymologieen (Leipzig, 1826–1839), enmarcado en la tradición mencionada de redactar diccionarios de sinónimos, en este caso, de la lengua latina. Hernández Arocha (2014, 8) ha estudiado las razones por las que esta obra de objeto tan ecléctico para la lingüística del primer tercio del siglo xix pasó desapercibida y ha destacado su importancia como precedente en la lingüística estructural moderna, ya que en ella «se tratan las palabras incluidas en campos asociativos y se ponen de relieve los rasgos por los que se diferencian y asocian», concretamente en la línea que más tarde desarrollaría Buck y sus discípulos, como hemos visto. Por el método innovador empleado por este autor durante la primera década del siglo xix, antes incluso de que salieran a la luz las Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft de Reisig (1839), consideradas por Coseriu (2000, 23, 28) como el precedente inmediato más destacado de la lingüística estructural,8 la obra de Doederlein nos permitirá disponer para determinadas equivalencias que afectan a la lengua latina de un estudio concienzudo de unidades agrupadas bajo un núcleo diferenciador común en cuya descripción se insiste en la «diferencia específica» (Differenzverhältnis, Doederlein 1826, xxi).
cantidad vocálica con el fin de que el estudiante o aprendiz de la lengua griega o latina disponga de un repertorio de sinónimos que pueda utilizar no tanto para la comprensión como para la composición de métrica grecolatina (cf., por ejemplo, para el latín el de Lindemann 1866). 8 Coseriu (2000, 23) indica que las clases magistrales impartidas por Reisig en la Universidad de Jena transcurrieron entre 1826 y 1827 y Hernández Arocha (2014, 8) ofrece testimonios fehacientes de la influencia que Doederlein tuvo que haber ejercido en la obra del propio Reisig.
6
1 Introducción
Pese al enorme interés, actualidad y utilidad de estas obras, frente a los estudios eminentemente diacrónicos que surgieron en el seno de la lingüística historicista, el punto de mira de la lingüística contrastiva que comienza a practicarse a partir de los años cincuenta y, sobre todo, de los sesenta y en cuya conformación y asentamiento el romanista rumano Eugenio Coseriu ha desempeñado un papel preponderante, especialmente para las lenguas romances (cf., por ejemplo, su estudio panrománico sobre el verbo romance 1976), se centró en la comparación interlingüística en estadios de lengua concretos y coincidentes.9 El objetivo principal de la lingüística contrastiva se distingue de otras ramas de la lingüística comparada como la citada gramática histórica o la lingüística areal en que su interés se centra en la búsqueda de tipos de estructuración comparables entre diferentes lenguas con otros fines teóricos, metodológicos y didácticos a los de aquellas y que resumimos, siguiendo a Pouradier Duteil, en los siguientes: «Die KL [kontrastive Linguistik] stellt keine Hypothesen über Verwandschaft auf, wie die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft, noch über typologische Nähe, wie die Sprachtypologie. Sie sucht keine Affinität zwischen Sprachen infolge ihrer geographischen Nachbarschaft, was Aufgabe der Areallinguistik ist. Dagegen beschreibt sie vergleichend zwei oder mehrere Sprachen bzw. Teilsysteme von Sprachen, um Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede (Kontraste) festzustellen. Bei ihr stellt sich die Frage inwieweit ist ein bestimmtes Element von Sprache A mit einem bestimmten Element von Sprache B äquivalent?» (Pouradier Duteil 1998, 124).
Los resultados obtenidos por la lingüística contrastiva, practicada a lo largo del siglo xx, han sido, por un lado, aprovechados para la enseñanza de lenguas extranjeras gracias al conocimiento que proporcionaba la comparación de dos o más lenguas; por la psicolingüística, para intentar alcanzar un conocimiento más profundo de fenómenos como la diglosia, el bilingüismo o la adquisición de segundas lenguas; o por la traducción tanto desde el punto de vista de la investigación10 como de la didáctica con el fin de evitar defectos en la práctica
9 En el breve repaso por la historia de la lingüística contrastiva y la tipología elaborado por Ross (1997, 122–123), la autora destaca el abandono de la lingüística contrastiva en los Estados Unidos a partir de 1968, entre otros motivos, por su vinculación con el behaviorismo americano, hecho que contrasta con la situación que se vive en la lingüística contrastiva europea. 10 En el ámbito de la investigación en traducción, desde finales de los años ochenta y con especial énfasis a partir de la primera década del siglo xxi, se han venido aplicando empíricamente los postulados teóricos de la lingüística contrastiva, la tipología lingüística, la lingüística cognitiva y la lingüística de corpus. Uno de los objetivos principales de estas aplicaciones, especialmente —aunque no de forma exclusiva— en el marco teórico de los denominados Descriptive Translation Studies, ha sido estudiar la lengua traducida y las diferencias o semejanzas que esta
1 Introducción
7
traductora como los distintos tipos de interferencia mediante el reconocimiento de determinadas estructuras lingüísticas y sus posibles correspondientes en la lengua origen o meta (Pouradier Duteil 1998, 125; Schweickard 1995, 27–28; Wotjak 2011, 21–26). Por otro lado, la comparación interlingüística revierte en interés de los posicionamientos estrictamente teóricos y en esta dirección han trabajado los estudiosos de la lingüística contrastiva, la tipología o la lingüística areal con objetivos últimos diferentes. La lingüística contrastiva, inserta en el ámbito de la lingüística aplicada, se interesa por el estudio teórico y práctico de las lenguas que permita conducir al establecimiento de patrones lingüísticos recurrentes y divergentes en las lenguas estudiadas «senza nutrire l’ambizione di voler raggruppare i suoi dati dal punto di vista genetico o tipológico» (Ross 1997, 123). A diferencia de esta, la lingüística areal, o más concretamente el desarrollo nacido en el seno de aquella, la tipología lingüística, busca patrones en el mayor número posible de lenguas del mundo con el fin de proceder a su posterior clasificación y agrupamiento, así como a la formulación de reglas y principios universales por los que se rigen tales patrones: «Essa cerca di vedere attraverso le strutture interlinguistiche, nel tentativo di rilevare delle correlazioni tra i vari dati, di afferrare complesse interrelazioni» (Ross 1997, 123).11 Así, Schweickard (1995, 25–26) habla del interés genealógico de la lingüística comparativa de corte historicista frente al interés tipológico de la lingüística areal cuyo foco de investi-
presenta frente a textos no traducidos. Basándose en los resultados obtenidos por los estudios de tipología lingüística que han sacado a relucir los patrones de lexicalización entre las distintas lenguas y han reavivado el debate en torno al relativismo lingüístico formulado por Sapir y Whorf en las primeras décadas del siglo xx (Talmy 1983; 1985; 2000; Slobin 1996; 2000) y aprovechando las herramientas proporcionadas por la lingüística de corpus, ha surgido toda una línea de investigación empírica en el ámbito de la traducción dedicada al análisis del comportamiento de dichos patrones de lexicalización en corpora de textos traducidos frente a textos no traducidos pertenecientes al mismo género textual. El fin último de estos trabajos consiste en verificar las hipótesis planteadas por Talmy y Slobin, así como llegar a comprender la esencia del texto traducido desde la óptica de los estudios descriptivos (Hermans 1999). En esta línea de trabajo, destacaremos aquí solamente los trabajos de Rojo/Ibarretxe-Antuñano (2013), Ibarretxe-Antuñano (2003), Ibarretxe-Antuñano/Filipović (2013), A. Rojo (2009), Ross (1997) y remitimos al estudio reciente de Molés-Cases (2016, § 2.1.4.) para un excelente resumen de la evolución de la teoría talmyana y, especialmente, de la importancia de la aportación de Slobin para su aplicación en los estudios de traducción. 11 En esta dirección ha trabajado especialmente el Departamento de Lingüística del Max Planck de Leipzig —actualmente en Jena— con Haspelmath y Comrie a la cabeza, quienes han dirigido el proyecto The world atlas of language structures online y han dedicado buena parte de su investigación al estudio de los universales lingüísticos. Para un panorama de los objetivos de la lingüística areal o de la llamada eurolingüísticia remitimos a los trabajos de Haspelmath (2001) y Grzega (2012).
8
1 Introducción
gación guarda una relación estrecha con el estudio de los universales lingüísticos (cf. también Ross 1997, 122–123; Ayerbe Linares 2006, 37–65). Ha sido, según Ross (1997, 123), la escasa ambición de la lingüística contrastiva la causa de que se la haya considerado injustamente la «cenerentola nel mondo linguistico». Este trabajo se enmarca dentro de los estudios contrastivos con el fin de sacar a la luz los mecanismos generales y particulares de comportamiento semántico y morfosintáctico por los que se rigen las estructuras prefijales en las lenguas tratadas. A partir de la constatación de correspondencias interlingüísticas prefijales que estableceremos a partir de fuentes lexicográficas (§ 2.2), buscamos comprender cuál es la aportación exacta del procedimiento de la preverbación en las distintas lenguas estudiadas que hacen uso de este mecanismo atendiendo al mayor número posible de criterios de análisis sin la pretensión de obtener patrones universales aplicables al comportamiento de los prefijos. No obstante, esperamos que los resultados obtenidos en nuestro estudio nos permitan destacar las diferencias tipológicas entre las lenguas estudiadas. Dado el objeto de estudio de la lingüística contrastiva, a saber, la comparación de dos o más lenguas en busca de las posibles relaciones de equivalencia que puedan establecerse en los distintos niveles de significación que estableceremos para la descripción semántica de las unidades (Coseriu 1978, 23),12 respondemos a continuación las siguientes cuestiones preliminares, a saber, la relativa a la delimitación de las unidades que van a constituir los términos de nuestra comparación, así como la determinación del tertium comparationis y, por último, la justificación de las lenguas que constituyen el objeto de análisis. Como ocurre en cualquier estudio que se precie, la primera cuestión concierne al objeto mismo de la comparación, es decir, a los elementos que pretenden ponerse en relación, y al factor que, ya sea de forma inductiva o deductiva, se toma como tertium comparationis, es decir, el punto de partida de la comparación (Haßler 2002, 705). Como indica Lehmann (2005, 157) acerca de su naturaleza, la comparación de un elemento (primum comparationis, PC) con otro (secundum comparationis, SC) implica no solo tomar una propiedad común a ambas categorías con el fin, en nuestro caso, de determinar si, de acuerdo con este patrón externo, puede establecerse una relación de equivalencia o divergencia, sino también establecer la dimensión en la que ha de identificarse tal relación de equivalencia. La propiedad en la que se funda la comparación la denominaremos, siguiendo la tradición, tertium comparationis y habrá de considerarse
12 Coincidimos en este respecto con Nickel (1980, 633) en que el objetivo de la lingüística contrastiva consiste en comparar dos o más lenguas en los distintos niveles de análisis por medio de un tertium comparationis.
1 Introducción
9
como parámetro a la hora de establecer cualquier tipo de concordancia entre dos elementos. El hecho de que dos unidades lingüísticas compartan un rasgo o propiedad común no implica que su valor haya de ser exactamente idéntico, lo que ha llevado a preferir el término de correspondencia en lugar de equivalencia dentro de los estudios de lingüística contrastiva (cf. 2.4). Como indicaba Schweickard (1995, 29), de hecho, el objetivo de la comparación ha de ser comprobar en qué medida o en qué grado comparten los comparanda tal característica y de acuerdo con qué dimensión varía. Desde esta perspectiva, como resultado final de tal comparación se llega a determinar la existencia de una gradación que va desde la coincidencia plena hasta la divergencia total a través de los distintos grados de parentesco. En el presente trabajo, nuestro tertium comparationis está constituido por el mecanismo de formación de palabras de la prefijación que, por motivos de espacio, no estudiaremos en su totalidad restringiéndonos a aquellas estructuras preverbiales de tipo ablativo13 en las lenguas clásicas, iberorromances y alemán, con el fin de comparar, en términos por ahora muy generales, su función en los distintos niveles de significación que entendemos como dimensiones en el sentido defendido por Lehmann.14 «Ein TC ist also nicht einfach ein blockartiges monadisches Konzept, sondern es ist ein Konzept zusammen mit einer Dimension, in Bezug auf welche es variiert und auf welcher es dynamisch in andere Konzepte überführt werden kann» (Lehmann 2005, 158).
El estudio de la prefijación ha despertado un especial interés, sobre todo, en los últimos treinta años en lenguas como el inglés o el alemán, desde distintas perspectivas lingüísticas. Por citar solo algunas de ellas, la lingüística estructural europea se ha venido dedicando a su estudio desde los años sesenta, motivada por el hecho de que la prefijación constituye una clase semicerrada de carácter marcadamente oposicional, homóloga en gran medida al sistema preposicional, para cuyo estudio la aplicación del método estructuralista se había mostrado especialmente fructífera (Morera 1989, 1998). La lingüística cognitiva se ha interesado de forma intensa por la prefijación desde el establecimiento de la dicotomía talmyana en los años ochenta entre lenguas de marco verbal
13 Por ablativo entendemos provisionalmente la acción (proceso) o efecto por el que una entidad se aleja de otra, noción que será definida en 2.2 14 Huelga decir que no todas las lenguas del mundo disponen de elementos preverbiales y no por ello se ven imposibilitadas para expresar nociones similares a las mostradas por los prefijos en las lenguas aquí tratadas (Lazard 1995, 23–24). Cf. 2.4 para más detalles sobre las propiedades que ha de cumplir nuestro tertium comparationis.
10
1 Introducción
y lenguas de marco satelital,15 en las que el prefijo tenía un papel clave como patrón de lexicalización, motivo por el cual sigue siendo en la actualidad uno de los mecanismos más estudiados a la hora de abordar las relaciones espaciales (Hijazo-Gascón/Ibarretxe-Antuñano 2010, 246 y, en general, la ingente bibliografía de estos dos autores). Y la lingüística generativa, tanto europea como americana, lleva estudiando la aportación de la preverbación a la sintaxis desde los años ochenta hasta la actualidad y ha visto en las estructuras preverbiales una interfaz entre la semántica y la sintaxis dada la proyección de los prefijos en la estructura argumental (Acedo-Matellán 2016; Acedo-Matellán/Mateu 2013).16 El volumen de bibliografía especializada dedicado a los prefijos varía en función de la lengua en cuestión, si bien, debido a la actualidad de que goza el tema desde distintas corrientes actuales, sigue aumentando cada vez más el número de trabajos dedicados parcial o exclusivamente a este tema. La lengua alemana destaca sobre las otras lenguas aquí tratadas por el vasto número de estudios monográficos y artículos existentes al respecto. Hundsnurscher (1968), Günther (1974), Mungan (1986), Stiebels (1996), López-Campos Bodineau (1997), Lüdeling (2001), Zeller (2001), Rich (2003), Aktaş (2005), Kliche (2008), Dewell (2011) o Felfe (2012) son algunos de los trabajos monográficos dedicados por completo al estudio de un solo prefijo o de varios conjuntos de prefijos, todos ellos desde una perspectiva intralingüística. En España, desde 1994 a 1997 se ha venido llevando a cabo un proyecto de investigación de gran envergadura, titulado Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario, a cargo de cuatro universidades, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de Madrid y la Euskal Herriko Unibertsitatea. Este se dedica en gran medida al estudio de la prefijación y sus implicaciones
15 Las llamadas por Talmy satellite-framed languages han sido traducidas al español como «lenguas de marco satélite» o «lenguas de marco satelital», opción esta última por la que nos hemos decantado. 16 En el Departamento de Lingüística de la Universidad de Leipzig en colaboración con el Departamento de Ciencias de la Cognición y Neurociencias del Max-Planck-Institut está en curso un proyecto de investigación, dirigido por la catedrática Gerhild Zybatow y titulado Argumentstruktur, syntaktische Abbildung und morphosyntaktische Merkmale, cuyo objetivo radica en estudiar los efectos sintácticos y semánticos de la prefijación verbal en ruso. A lo largo del semestre de verano de 2012, en el mismo Departamento de Lingüística, se dedicaron varias sesiones del coloquio de semántica a la prefijación. Podrían citarse aquí otros eventos científicos en los que la prefijación ha centrado el interés tanto desde una perspectiva intra- como interlingüística. Entre ellos, pueden mencionarse el Congreso Internacional de Lingüística griega celebrado en 2009 en Agrigento donde se presentaron cuatro trabajos sobre prefijación verbal o el I Congreso de Semántica Latina y Románica de la Universidad Autónoma de Madrid, celebrado en 2014, donde se dedican tres de las dieciséis conferencias a aspectos relacionados con la prefijación.
1 Introducción
11
para la estructura argumental en catalán, español y vasco en el que, además de describir desde un punto de vista semántico y sintáctico la nómina de prefijos en estas lenguas con el objetivo de analizar la influencia que ejercen los elementos que constituyen la estructura interna de las palabras sobre la estructura oracional, aborda también las correspondencias interlingüísticas entre las mismas, de modo análogo a como lo haremos aquí con los preverbios ablativos, lo que da muestras del interés y la actualidad del tema tratado.17 Este trabajo es uno de los primeros estudios contrastivos entre algunas de las lenguas iberorromances que se centra en la morfología derivativa aplicando un mismo modelo teórico-metodológico y que ha constituido una importante contribución a la hora de rellenar una laguna existente en este ámbito, como advierte González-Espresati (2007, 125) en su reivindicación de los estudios teóricos en torno a la morfología derivativa contrastiva. Abordamos estructuras verbales —y no sustantivas o adjetivas— por el interés intrínseco que ha despertado el verbo desde siempre, pero especialmente desde mediados de los años sesenta, en los estudios de semántica y lexicología, sobre todo, en aquellos interesados en la decomposición léxica (Engelberg 2011, 358– 359). Además, la prefijación desempeña un papel preponderante en la formación verbal en todas las lenguas tratadas, ya que, frente a otras clases de palabras, apenas presenta, al menos, en lenguas como el alemán o griego restricciones que no estén motivadas por el aspecto léxico de la raíz (cf. Fleischer/Barz 2012; Eichinger 2000, 72; Kühnhold 1973, 142–143; Méndez Dosuna 2008, 249–250).18 Dada la complejidad del verbo, sobre todo, en lo que atañe a las propiedades morfosintácticas y semánticas que se muestran en su estructura argumental y dado su 17 Parte de los resultados de este proyecto vio la luz en 2000 en forma de volumen monográfico a cargo de los responsables del proyecto, Gràcia Solé, Cabré Castellví, Varela Ortega y Azkarate Villar (2000). Esta obra nos la ha hecho llegar una de las investigadoras del grupo, Elisenda Bernal Gallén de la Universitat Pompeu Fabra, a quien deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento por ello y por habernos dado a conocer otros trabajos de gran utilidad para el presente estudio. 18 Con respecto a la productividad de la prefijación en el verbo frente a otras clases de palabras, Eichinger (2000, 72) llamaba la atención sobre la «doble cara» de la prefijación en este sentido: «Die Präfigierung zeigt überhaupt ein merkwürdiges Doppelgesicht: beim Substantiv spielt sie eher eine marginale Rolle, beim Adjektiv dient sie im Wesentlichen der Füllung in der Wortart angelegter Typen von Modifikation wie Antonymenbildung oder Graduierung. Hoch bedeutsam ist sie beim Verb, wo sie eine der Suffigierung bei den anderen Wortarten vergleichbare Rolle spielt». Kühnhold (1973, 143) añade, además, que no hay casi ningún verbo de la lengua alemana que bloquee el recurso de la prefijación. Con respecto a las lenguas romances, también Meyer-Lübke (1895, vol. 2, 667) anotaba la importancia de la prefijación para la formación verbal frente a su escaso papel en la formación de sustantivos, si bien señalaba, a la vez, que su relevancia era menor que en latín.
12
1 Introducción
«papel decisivo en la estructuración sintáctico-semántica del texto o enunciado» (Wotjak 1990, 265), el verbo se presenta como un ámbito idóneo para el estudio de la prefijación, de forma especial para el análisis semántico y sintáctico, sobre todo, desde una perspectiva cognitiva, ya que favorece la representación mental y eventiva de forma más evidente que otras clases de palabras (cf. Wotjak 2004, 4–5). En este mismo sentido, Wotjak (2011b, 37) retoma la metáfora esbozada por Heringer en un trabajo de 1984, según la cual «la fuerza generadora de escenas que posee el semantismo verbal [es comparable] con lo que pasa cuando entramos en un cuarto oscuro y encendemos la luz: de golpe concebimos una escena, la representación mental —más o menos compartida— de un estado de cosas, un evento, un suceso, un proceso, una acción o una actitud».19
La elección como objeto de estudio de lo que denominamos en este trabajo subsistema preverbial ablativo (en oposición a otros como el adlativo o prosecutivo) como objeto de estudio se debe a la riqueza que muestra tanto en alemán como en el resto de las lenguas aquí consideradas. En alemán, lengua para la que contamos con un número especialmente abundante de estudios sobre prefijación lato sensu, el conjunto de prefijos ablativos ocupa un lugar preponderante dado su alto porcentaje de frecuencia y productividad. En el recuento elaborado por Kühnhold (1973, 144 y 146), los dos prefijos ablativos por excelencia, ab- y aus-, cuentan holgadamente con las cifras más altas de apariciones, un total de 1139 voces introducidas por ab- y 945 por aus-.20 Para el griego, Dieterich (1909, 92), Bortone (2010, 284) y González Suárez (2015, 107–108) resaltaban que del amplio grupo de preverbios del griego antiguo que han sobrevivido en el griego moderno sigue siendo el prefijo ablativo ἀπο- el que más funciones y vitalidad muestra. Asimismo, en latín, aunque el prefijo ablativo ab- no es en comparación tan productivo como ἀπο- —unos 80 derivados, según estimaciones de García Hernández (1980, 128)—, este no solo ocupa una «sólida posición estructural dentro de la indicación del movimiento ablativo», sino que también los otros prefijos ablativos concurrentes, de- y ex-, son especialmente productivos, tal y como indica García Hernández y como se acabó reflejando en el desarrollo preverbial de las lenguas romances:
19 En otro trabajo, Wotjak (2011, 32–35) enumera las corrientes más importantes que ya sea desde la óptica de la semántica ya desde la sintaxis e incluso la pragmática se han interesado por el estudio del verbo. 20 Schmale (2007, 133) contabiliza más de 700 verbos introducidos por ab- y añade, además, que la cifra seguramente sea superior, ya que el prefijo goza de gran productividad en formaciones neológicas aun no recogidas en las fuentes lexicográficas.
1 Introducción
13
«El preverbio DE- es uno de lo más productivos a lo largo de toda la latinidad, y sobre todo en la época tardía, debido al carácter popular de la preposición de. Por el número de modificados ocupa el tercer lugar, con unos 300, tras com- y ex-» (García Hernández 1980, 145). «El preverbio EX- goza de gran vitalidad, como se deduce de los 400 modificados que aproximadamente tiene; es superado sólo por com-» (García Hernández 1980, 155).
También en las lenguas iberorromances es el prefijo ablativo des- uno de los pocos cuya vitalidad y representatividad no se pone en duda por su empleo para crear verbos con valor semántico privativo-regresivo en la actualidad (Hernández Arocha 2016a, 118; Rodríguez Rosique 2011, 145), si bien nosotros contemplaremos todo el espectro de prefijos ablativos, independientemente del grado de demotivación o productividad (cf. 4.3). De acuerdo, por tanto, con el tertium comparationis que hemos establecido, la cuestión a la que pretendemos entonces dar respuesta en nuestro trabajo busca determinar la(s) función(es) semántica(s) que pueden adscribirse a tal estructura lingüística. Para ello, dedicaremos la primera fase de la investigación a describir y comprender la naturaleza del sistema de unidades preverbiales existente en cada lengua, su aportación semántica a los conjuntos a los que se adhieren y el tipo de relaciones que puedan advertirse entre preverbios y bases verbales. De esta manera, procedemos del mismo modo que Wotjak (2011, 41) había reclamado en varias ocasiones para la lingüística contrastiva: «[…] para afinar los resultados de análisis contrastivos debemos dedicar mayor atención a la determinación de los tc [tertia comparationis] comunes para los PC y SC, si fuera posible ya en la primera fase de la comparación a nivel del sistema, para disponer de inventarios bien establecidos y óptimamente diferenciados para servir de puntos de referencia válidos en los idiomas contratados».
En este sentido, siguiendo la metodología por la que aboga Wotjak y que explicaremos detalladamente en el segundo capítulo (cf. 2.1), dedicaremos un apartado de este trabajo al estudio semántico intralingüístico de las unidades que constituyen nuestro tertium comparationis; estudio que abordaremos no solo desde un punto de vista normativo o del habla sino también sistémico en el sentido saussuriano y coseriano del término (cf. Hjelmslev 1972 [1935–1937], 103). En este punto, a la hora de estudiar el primum y el secundum comparationis aplicaremos los mismos criterios teórico-metodológicos en aras de conseguir la mayor homogeneidad posible. La comparación en sí misma que centra el interés del capítulo quinto (cf. 5) y que es, a fin de cuentas, el objetivo último de nuestro trabajo, pretende tener en cuenta el mayor número posible de factores que contribuyen a conformar la significación léxica de una unidad, la cual es el producto del entramado de sus relaciones morfosintácticas y niveles semánticos. Para ello, nos val-
14
1 Introducción
dremos de un amplio y diverso tipo de aportaciones teóricas, interesadas en el estudio semántico de los ítems léxicos desde distintos puntos de vista. La visión del fenómeno de la prefijación que aquí propugnamos considera necesario tener en cuenta distintos niveles del análisis semántico, entre los que se incluyen los tradicionales valores sistémicos desde el punto de vista saussureano, así como la variada gama de valores normativos, connotativo-situativos y pragmáticos que pueden caracterizar a las unidades léxicas estudiadas. Esto quiere decir que no renunciaremos al tan debatido nivel sistémico; por un lado, por considerar necesaria su presencia para entender paradigmáticamente el sistema preverbial en una lengua concreta; por otro, tal exigencia viene impuesta por la esencia misma del tertium comparationis: la equivalencia que determinamos entre los conjuntos preverbiales solo puede establecerse en ciertos niveles de significación, dentro de los cuales tiene un papel fundamental la norma o los niveles denotativos de la significación en tanto que las unidades con las que se establecen las correspondencias o equivalencias conceptualizan el mismo escenario o evento a partir de, entre otros factores, las posibilidades realizativas de un valor sistémico. La prefijación se prefigura así como uno de los procedimientos lingüísticos para la conceptualización del espacio, el tiempo y las nociones aspectuales, estrechamente relacionadas con la manera en que los hablantes de una lengua conciben un evento o una situación dada en el mundo extralingüístico. Se trataría, por tanto, de conceptualizaciones «de aspectos determinados del dominio designativo» (Wotjak 2005, 41) que nos sirven de puente entre la realidad extralingüística y la lengua. No podríamos comenzar la comparación si no tuviéramos en cuenta todos estos ámbitos o niveles superpuestos, entre los cuales, por supuesto, se sitúa la esfera de la realidad extralingüística, pues como se cuestiona Trujillo (2011, 68) «¿[c]ómo comparar dos cosas tan diferentes, si no es echando mano de una realidad externa que se supone común?». En este sentido, se hace necesario destacar la importancia que tiene, a la hora de establecer la equivalencia interlingüística, tener en cuenta todos los niveles de significación posibles desde el más abstracto —concebible como una suerte de «intuición pura» como ha definido Trujillo (1996) la forma de contenido, nivel lingüístico decisivo para propuestas cognitivas como la Two-Level-Semantics (Lang/Maienborn 2011, cf. 2.1)— hasta el más concreto o marco cognitivo, es decir, hasta nuestra representación discursiva del evento con toda la información pragmática necesaria (Dölling 2005, 160). Además, aunque coincidan las escenas cognitivas, puede suceder que una misma unidad asuma textualmente unos valores estilísticos o pragmáticos concretos que no tienen o no pueden llegar a tener otras unidades de su serie. Se hace necesario, por tanto, tener en cuenta la valencia sintáctica y semántica que participa en la configuración de la estructura de la palabra, su estructura argumental, así como el conjunto de valores connotativos que las palabras han ido asumiendo
1 Introducción
15
con el uso. Por esta razón, frente a la posibilidad de partir en nuestro estudio de funciones pragmáticas para determinar el número y el tipo de procedimientos morfosemánticos que le sirven de manifestación, partiremos de una clase semántica delimitada, la clase de los prefijos ablativos, ya que ha sido esta perspectiva la que, en los últimos años, se ha revelado como productiva para el hallazgo de patrones recurrentes de realización prefijal y, por tanto, de equivalencias morfosintácticas y semánticas. Con todo, nuestro trabajo se nutre y, en muchos casos, reafirma los resultados de estudios realizados según una metodología inversa. En este sentido, coincidimos con De Miguel (2009a, 17), quien en defensa de la «hipótesis de la composicionalidad del significado», que también seguimos en este trabajo, llama la atención sobre la importancia de tener en cuenta el entorno contextual de las unidades para su conformación semántica: «[…] las palabras no constituyen entidades atómicas y cerradas sino que están abiertas a su especificación contextual cuando se combinan con otras a cuyos rasgos léxicos son permeables. Por usar una metáfora de Cohen (1986) […] la investigación actual sobre léxico no concibe las palabras como ladrillos que, unidos por cierto yeso o argamasa, configuran el significado oracional, sino como sacos de arena cuya forma varía en virtud de la combinación con otros, dentro de una variación restringida por el tamaño, estructura, textura y contenido del saco en cuestión. Habría que añadir a la metáfora de Cohen un presupuesto fundamental, el de que «los sacos han de ser porosos», para que salgan y entren por sus poros los elementos del significado que van a componer el significado de las palabras en combinación».
El establecimiento de distintas capas superpuestas a la hora de abordar la significación de un ítem léxico nos permitirá captar el fenómeno de la equivalencia de una manera más completa, ya que la coincidencia en una dimensión de la significación no implica que, en otros niveles superiores o inferiores, se pueda establecer la misma equivalencia. En este sentido, creemos que, a la hora de determinar el significado de las unidades preverbiales, deben tenerse en cuenta todo el potencial comunicativo que la unidad en cuestión ha ido desarrollando (Wotjak 2006, 69). A ese potencial comunicativo pertenecen igualmente las indicaciones comunicativo-situativo-pragmáticas que conforman también el significado global de los signos. El hecho de tener en cuenta aspectos diacrónicos lexicogenésicos no entra en contradicción con los aspectos sintagmáticos, distribucionales o pragmáticos, siempre y cuando se establezcan distintos niveles de significación que permitan situar estos valores en su debido lugar. El número y tipo de lenguas que ha ocupado a los estudios contrastivos es de lo más variopinto. La combinación lingüística que aquí abordamos cuenta con una larga y extendida tradición. En el seno de la filología clásica —en la que nos formamos—, una de las tareas que con más fruición ocupó a los lingüistas durante todo el siglo xix y que ha perdurado hasta nuestros días —si bien con
16
1 Introducción
menor intensidad— ha sido el estudio comparado de las lenguas clásicas por excelencia, el griego antiguo y el latín. Así lo demuestra el copiosísimo número de gramáticas comparadas de ambas lenguas entre sí y con el resto de lenguas indoeuropeas, que vieron la luz durante la época de esplendor de la lingüística historicista indoeuropea (entre las que destacan las de Meyer 1861, Meillet y uno de sus alumnos Vendryes 1963 [1924], Buck 1952 [1933] o la más actual de Sihler 1995 para el latín y el griego; Bopp 1885 [1833–1852], Brugmann/Delbrück 1897– 1900, o el estudio introductorio de Meillet 1908 [1903] para las lenguas indoeuropeas, entre ellas, el latín y el griego). En esta misma dirección se registran de la misma época gramáticas comparadas de las lenguas romances, entre las que sobresalen la obra pionera de Diez (1836–1844), considerado el fundador de la filología románica por Posner (2001, 534), o la clásica obra de Meyer-Lübke (1890).21 Pese a la relevancia que tuvo para el desarrollo de la filología románica la publicación de estas gramáticas de corte historicista, el interés por la comparación interlingüística dentro de las lenguas romances ha ido decayendo como lo muestra el estado de la cuestión en torno a la lingüística contrastiva de las lenguas romances y el recuento bibliográfico esbozado por Wotjak (2011a, 22 y 56–60), quien afirmaba a este respecto: «Dado el área de estudio de la filología románica o romanística tout court, tan bien afincada en la tradición académica de Alemania, Austria y Suiza, donde por definición suelen manejarse dos o incluso más lenguas románicas, podría pensarse que una comparación parece imponerse casi automáticamente a los interesados por la teoría lingüística, dando lugar a comparaciones interlingüísticas de por lo menos dos lenguas neolatinas entre sí. De hecho, sin embargo, no abundan descripciones contrastivas en la comunidad de lingüistas romanistas, lo cual se refleja por ejemplo en la ínfima cantidad de gramáticas contrastivas» (Wotjak 2011a, 22).22
21 Sobre la historia de las gramáticas comparadas de las lenguas románicas puede consultarse el trabajo de Posner (2001), donde la autora hace un repaso por las principales contribuciones de las gramáticas comparadas decimonónicas y las publicadas hasta los años ochenta del siglo xx. 22 Cf. el apartado bibliográfico ofrecido por Wotjak (2011a, 56–60) en este mismo trabajo en el que se ofrece una recopilación de los principales trabajos desde los años setenta hasta la actualidad que abordan estudios contrastivos entre el alemán y las lenguas romances y entre estas entre sí. Otras obras interesantes de referencia en lo que se refiere a la comparación entre las lenguas romances son los trabajos De una a cuatro lenguas, coordinado por Schmidely, Alvar y Hernández González (22016), en el que se dedica una página al estudio de los prefijos de forma contrastiva (2016, 62), y Comprendre les langues romanes de Teyssier (2012) en el que la comparación prefijal no llega a una página y se limita a mencionar el origen latino y griego de los prefijos (2012, 60–61), así como a dar algún apunte sobre las distintas formas a que dieron lugar los prefijos latinos dis-, ex- y extra-.
1 Introducción
17
Esta ausencia de estudios contrastivos que constata Wotjak se hace todavía más notoria cuando se trata de las lenguas iberorromances y, más concretamente, de la prefijación. Pese a la cercanía tanto cultural como lingüística existente entre dichas lenguas, no contamos apenas con estudios contrastivos de estas tres lenguas sobre prefijación. Entre los pocos que hemos podido verificar destacan el trabajo de formación de palabras de Lüdtke (2007, 367–388), en el que se aborda de forma contrastiva la prefijación siguiendo los principios teóricos y metodológicos de Coseriu, o el proyecto en curso ya mencionado sobre prefijación y sufijación, dirigido por Varela Martín y Gràcia Solé, en el que se estudian de forma independiente y contrastiva las lenguas oficiales del territorio español con la excepción del gallego siguiendo en buena medida el modelo de Jackendoff. En este sentido, se puede atestiguar una laguna en la investigación actual en lo que se refiere a gramáticas contrastivas de las lenguas iberorromances, a lo que se suma la aun más escasa investigación sobre la prefijación verbal, tal y como indicaba Rousseau (1995a, 10) en su introducción al estudio conjunto de la preverbación en las lenguas europeas. En el marco de las lenguas romances contamos, gracias, en buena medida, a la labor emprendida por la filología románica en lengua alemana, con algunos estudios en el seno de la lingüística contrastiva que toman como término de la comparación el alemán en relación con las lenguas romances desde un amplio espectro de puntos de vista. En la combinación alemán-español destacan los dos volúmenes de la gramática comparada del romanista chileno Nelson Cartagena y del alemán Hans Gauger (1989), considerados por Tabares Plasencia/Batista Rodríguez (2016, 133) como un «hito en la comparación sistemática de las lengua alemana y española no solo por su amplitud y profundidad, sino también por haber servido de base a estudios comparativos posteriores que, exceptuando el ámbito fraseológico, distan de ser numerosos». De igual modo, destacan en esta combinación lingüística los numerosos trabajos de Gerd Wotjak (1977; 1990; 1995b; 1998; 2006; 2011b; 2016),23 tal y como también lo habían subrayado Tabares Plasencia/Batista Rodríguez (2016, 133–134). La contribución de Wotjak a los estudios de lingüística contrastiva no solo se plasma en su copiosa producción dedicada a estas cuestiones, sino también en la promoción y difusión que el autor logró darle mediante la celebración de las Jornadas Interna-
23 Si bien destacaremos aquí los volúmenes editados solo por él y en colaboración con otros autores, todos ellos dedicados a distintos aspectos de la comparación del alemán con las lenguas romances, no ha de perderse de vista que, de forma general, la carrera académica de Wotjak ha estado dedicada en gran medida al estudio contrastivo del alemán con las lenguas romances desde el marco de investigación que fue elaborando y desarrollando a lo largo de sus muchos años de actividad académica (cf., por ejemplo, el amplio apartado dedicado a la comparación interlingüística en Wotjak 2006, 243–338).
18
1 Introducción
cionales de Lingüística Contrastiva entre las distintas lenguas romances y con el alemán. Dichas jornadas se celebraron desde 1987 hasta 2003 en la Universidad de Leipzig (Wotjak 2011a, 21) y, tras la jubilación del Prof. Wotjak, han encontrado continuidad, por un lado, en la Universidad de Innsbruck en 2008, 2012 y 2016, donde bajo la dirección de Lavric y Pöckl se han celebrado las tres últimas ediciones de estas jornadas. Y, por otro, mediante el impulso de su sucesor, el prof. Carsten Sinner, quien ha proseguido con la tradición lipsiense de congresos internacionales de lingüística hispánica, iniciada por Wotjak en 1978, con la celebración en 2009 y 2016 de su séptima y octava edición en la que se dedicó una sección a los estudios contrastivos (que ha visto la luz en forma de volumen colectivo en Sinner/Hernández Socas/Bahr 2011 y Hernández Socas/Batista Rodríguez/Sinner 2018). Según el orden cronológico en que se celebraron y salieron publicadas las actas de los encuentros sobre lingüística contrastiva, habría que destacar, en primer lugar, el volumen editado en 1988 por Wotjak en colaboración con Regales, fruto de las primeras jornadas dedicadas a este tema en 1987 en la entonces llamada Karl-Marx-Universität de Leipzig. En este primer volumen, Studien zum Sprachvergleich Deutsch-Spanisch, se recopilan once trabajos en torno a problemas relacionados con traducción, fonética y fonología, morfología, lexicografía, lexicología y semántica y fraseología contrastivas y ofrecía, además, una selección bibliográfica de los estudios sobre la comparación lingüística entre el español y alemán. Como puede inferirse de los puntos tratados y de las palabras introductorias (Wotjak/Regales 1988, 7), el foco de los trabajos seleccionados seguía siendo la comparación sistémica de las dos lenguas. El segundo congreso se celebró en Leipzig en 1991 y sus actas vieron la luz dos años después en la colección Linguistische Arbeiten (Wotjak/Rovere 1993), junto con las contribuciones presentadas un mes antes en el marco del vigésimo segundo encuentro de romanistas en Bamberg. En esta segunda edición, la publicación compiló todos los artículos en un solo volumen en el que se recogían no solo los estudios contrastivos con el español como término de la comparación sino también otras lenguas romances.24 Los temas que se abordaron en esta ocasión reflejaban la fuerza que la pragmática, la lingüística textual y la lingüística cognitiva habían ido cobrando en el panorama de la lingüística internacional. Se percibe en el volumen la voluntad común por parte de los investigadores de adentrarse en el estudio de la parole, sobre todo, en el de la lengua de la cercanía y la lengua de la distancia en el sentido empleado por los recién fallecidos Peter Koch y Wulf Oesterreicher (2007
24 En la anterior edición, los trabajos que no se habían ocupado de la combinación de lenguas español y alemán habían sido publicados en otras revistas, tal y como aclaran los editores (Wotjak/Regales 1988, 10) antes de dar comienzo a la selección de artículos publicados.
1 Introducción
19
[1990]). En las ediciones posteriores25 (Wotjak 1997 [1995]; 2001 [1999]) se equilibra la balanza entre el estudio de los hechos sistémicos y pragmáticos. La última edición de estos encuentros que abordaba aspectos de lingüística contrastiva fue la quinta, celebrada unos días antes de que tuviera lugar el Congreso Internacional de Lingüística Hispánica de 2003. Estos volúmenes muestran, por un lado, el impulso que tuvo la lingüística contrastiva en el ámbito de la filología románica gracias a la actividad desarrollada por la labor de los profesores Barbara y Gerd Wotjak en Leipzig. Un rastreo por el contenido de estos trabajos muestra también la evolución de una lingüística del sistema a una lingüística del habla, especialmente interesada por el estudio de los hechos pragmáticos o realizativos, así como el análisis del texto y, con él, de los distintos géneros textuales, sin abandonar el estudio de la primera como muestra el amplio apartado dedicado a la comparación interlingüística de varias lenguas romances entre sí y con el alemán desde el punto de vista del sistema («Innerromanischer Sprachvergleich sowie systemorientierter Vergleich mehrerer romanischer Sprachen untereinander und mit dem Deutschen», Wotjak 2001, 95–314). En todos los trabajos que se incluyen en estos volúmenes no encontramos ningún estudio contrastivo relativo a fenómenos de prefijación a excepción de la contribución de Emsel (1993, 277–284), orientada a facilitar la labor de los traductores mediante un análisis comparado de distintos modelos y estructuras sufijales y prefijales en alemán, español y francés teniendo en cuenta sus valores pragmáticos. Por otro lado, la muestra presentada de congresos y publicaciones permite hacernos una idea de la magnitud y el volumen de trabajos dedicados al estudio contrastivo, que, por supuesto, no se agota con el breve repaso aquí esbozado.26 Estas comparaciones entre las lenguas iberorromances y el alemán no han derivado, sin embargo, en estudios sistemáticos o gramáticas comparadas de ambas lenguas, si bien con-
25 En Wotjak (1997 [1995]) salieron publicadas las actas de las terceras jornadas dedicadas al estudio contrastivo de las lenguas alemana y española (III. Internationale Arbeitstagung zum romanisch-deutschen Sprachvergleich; en Wotjak (2001 [1999]) las del cuarto congreso dedicado a la misma temática (IV. Internationale Tagung zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprachvergleich); a finales del 2004 las actas en dos volúmenes de las quintas Jornadas Internacionales de Lingüística Contrastiva (Schmitt/Wotjak 2004). Entre 2004 y 2005 salieron los cinco volúmenes del VI Congreso Internacional de Lingüística Hispánica, dedicados a fraseología (Almela Pérez/Ramón Trives/Wotjak 2004), al estudio contrastivo de los lenguajes de especialidad (Faber/Jiménez/Wotjak 2004), a aspectos cognitivos (Serra/Wotjak 2004), a morfosintaxis del español (Cuartero Otal/Wotjak 2005), y, por último, a semántica y teoría del léxico (Wotjak/ Cuartero Otal 2004) (cf. el índice de contenidos los volúmenes fruto de este congreso en Faber/ Jiménez/Wotjak 2004, s. p.). 26 Cf. Wotjak (2011a) para un listado bibliográfico más amplio de los trabajos que se han seguido haciendo en el marco de la lingüística contrastiva.
20
1 Introducción
tamos con un grupo de trabajos particulares que han estudiado determinadas parcelas de las lenguas de la península Ibérica desde un punto de vista contrastivo, que abordaremos en detalle en el capítulo cuarto en lo que se refiere a la prefijación (cf. 4). La comparación que aquí presentamos entre las lenguas clásicas, las lenguas romances y el alemán resulta menos usual y responde a distintas motivaciones. Por un lado, debido a nuestra formación académica en los ámbitos de la filología clásica y la alemana, la comparación de estas lenguas se impuso por razones de necesidad. El primero en despertar nuestro interés por la lingüística contrastiva fue el profesor Batista Rodríguez quien, en sus clases de lingüística indoeuropea y griega, nos llamó la atención sobre las coincidencias, convergencias y divergencias tanto en la estructura gramatical como léxica de diferentes lenguas indoeuropeas, especialmente de las lenguas clásicas, romances y germánicas. En ellas, aplicaba el método comparativo propio de la lingüística indoeuropea a la traducción filológica al español de textos clásicos tanto para poner de relieve etimologías comunes al griego y al latín como para establecer equivalencias léxicas entre palabras griegas, latinas y romances. A este primer acicate se suma el relativo vacío que reflejaban los primeros rastreos bibliográficos en busca de información sobre el fenómeno de la equivalencia interlingüística en las estructuras prefijales y que evidenciaba la necesidad de un estudio que pusiera a disposición del investigador el material existente sobre la cuestión y extensión del fenómeno de la equivalencia en lo que respecta a este ámbito de la formación de palabras.27 Haciendo alusión a la misma combinación lingüística y como reclamo de un estudio de estas características, Coseriu (1988, 190) se hacía eco de estas correspondencias en el cuerpo de la palabra tanto desde un punto de vista formal como semántico y se planteaba en qué medida son comparables las estructuras morfosemánticas de palabras pertenecientes al acervo común de distintas lenguas: «in diesem Fall kann man oft (wie eben bei ἐπιπίπτω – überfallen) genaue oder so gut wie genaue Entsprechungen im Detail feststellen; cf. z. B. ἐπισκοπῶ – überprüfen,28 ἐγχῶ,
27 Quisiéramos agradecer y destacar aquí la labor desarrollada por el profesor Batista Rodríguez de la Universidad de La Laguna, quien, a lo largo de su carrera docente e investigadora, ha motivado y apoyado a numerosos jóvenes investigadores a indagar y trabajar en este ámbito. En este sentido, son deudores de su apoyo e interés diversos trabajos totales o parciales como los de Hernández Arocha (2014; 2016a y 2016b), González Suárez (trabajo en curso), Mora Herrera (2015), Navarro Romero (2017) y el presente. 28 Sobre las equivalencias establecidas por Coseriu podría añadirse que, para el griego ἐπισκοπῶ, podría haberse propuesto también la equivalencia übersehen, no en el sentido de ‘pasar la vista sin reparar en algo’ o ‘pasar por alto’, sino de ‘vigilar’.
1 Introducción
21
εἰσχῶ – eingießen, εἰσάγω – einführen, ἐκβαίνω – ausgehen, διαδίδωμι – durchgeben, ἀναλαμβάνω – aufnehmen, συμπράττω – mitmachen» (Coseriu 1988, 190).
No estudiamos en este trabajo las equivalencias en los lenguajes de especialidad. Es de todos conocido que la creación del aparato terminológico se basó en gran medida en calcos gramaticales de las estructuras de las lenguas de prestigio que sirvieron como punto de partida. Así, en el ámbito de la filosofía, Heidegger (1977 [1935–1936]), en su trabajo Der Ursprung des Kunstwerks, destacaba cómo muchos términos de la filosofía occidental no eran más que reproducciones en latín de vocablos griegos como ὑπόστασις, ὑποκείμενον o συμβεβηκός, que se reprodujeron en latín por substantia, subjectum y accidens, si bien es importante resaltar que, como mantiene Heidegger (1977 [1935–1936], 7–8), el pensamiento y la cultura romana reciben los nombres griegos sin la correspondiente experiencia original, lo que provoca que los términos lleguen a la lengua receptora «desarraigados».29 En un ámbito más cercano a nuestro trabajo, en la gramática, el aparato terminológico en latín y las lenguas modernas aquí tratadas está tomado en general de Dionisio de Tracia y Apolonio Díscolo. Valgan de ejemplo términos tan fundamentales en nuestro trabajo como gr. σύνθεσις/lat. compositio/esp. composición/al. Zusammensetzung para referirse a los nombres o verbos compuestos con preverbio; el gr. πρόθεσις/lat. praepositio o praefixum/ esp. preposición o prefijo/en alemán los extranjerismos Präposition y Präfix o la voz más antigua Vorwort. Si bien el origen, desarrollo y estudio de los distintos lenguajes de especialidad está siendo motivo de numerosos estudios,30 no se ha abordado la amplitud y difusión del fenómeno de la equivalencia interlingüística en el uso general y común de la lengua, fuera del ámbito de los lenguajes especializados. Bien es cierto que la separación entre el uso común de la lengua y el uso especializado no resulta en absoluto tarea fácil, pues, por un lado, hay que tener en cuenta que los lenguajes de especialidad se sirven, en muchos casos, de términos del lenguaje común a los que dotan de un sentido más restrictivo o específico (Trujillo 1996, 206). Y, por otro lado, el proceso inverso, el paso del lenguaje especializado al lenguaje común, aunque aparenta menos frecuente, no lo
29 Ullmann (1976 [1962], 114–115) destacaba la obsesión alemana, especialmente notable en Heidegger, por la denominada «reducción etimológica» intentando revivir la motivación de las palabras a partir del valor etimológico de sus morfemas componentes como en el ejemplo de la palabra alemana Entschlossenheit ‘resolución’ en el sentido de ‘apertura, estado de abierto’. 30 Piénsese en la serie de congresos que, en el ámbito iberorrománico, se han ido celebrando desde 1997 hasta 2010 sobre la historia de los lenguajes de especialidad. Cf. Sinner (2013, 9–18) para un repaso por la historia de esta serie de congresos.
22
1 Introducción
es en absoluto (Coseriu 2000, 28).31 Aun dándose el caso de que las unidades que aquí estudiemos hayan pasado ya a formar parte del acervo léxico de determinados lenguajes técnicos y desaparecido, a su vez, del uso habitual de la lengua o viceversa, su presencia en el sistema de la lengua nos permite estudiar si existen concordancias interlingüísticas e incluso plantear una hipótesis sobre su posible origen. En este sentido, al estudiar las correspondencias, puede surgir la duda de si esas concordancias se deben a una labor de traducción directa de una lengua a otra como en el caso de los términos gramaticales comentados con anterioridad (Hundsnurscher 1968, 44–45). Aun aceptando que se trata en muchos casos de calcos o préstamos fruto de la traducción y la historia cultural compartida, partimos de que, si la estructura de la lengua de llegada traduce una unidad de otra lengua valiéndose de una estructura gramatical análoga lo hace porque su sistema léxico-gramatical así se lo permite.32 De hecho, en el ámbito de la fonología cuando se introduce un préstamo de otra lengua, la tendencia general de la lengua se inclinará en mayor o menor medida a adaptar su pronunciación al sistema fonológico de su propia lengua, en la medida en la que este lo consienta. Válganos, por ejemplo, el caso de la voz de origen francés carnet que, al introducirse en español y gallego (DLE y DRAG), ha perdido la consonante oclusiva sorda a final de palabra por ser una posición inusual al sistema fonológico de ambas lenguas, mientras que, en catalán, sí se ha conservado, pues no atenta contra ninguna regla propia (DIEC2, s.v.).33 Este mismo procedimiento es igualmente aplicable a otras esferas de la lengua. Si en una lengua determinada se crea una unidad siguiendo parcial o totalmente el patrón morfológico-gramatical de la lengua de que es préstamo, consideramos su aparición como una actualización de una potencialidad presente ya en el sistema de la lengua, pues la historia de las palabras nos revela también cuáles son las fronteras y los límites del propio sistema lingüístico. Retomando el ejemplo de los términos propios de la gramá-
31 Al describir los logros de la obra del rumano Șăineanu, publicada en 1887 bajo el título Ensayo sobre la semasiología de la lengua rumana, Coseriu destaca como mérito la referencia de su autor «al papel que, en el cambio semántico, corresponde a grupos sociales, o sea, a los cambios que ocurren en el paso de las palabras de los ‹lenguajes especiales› de determinadas ‹esferas profesionales› (en particular, agricultores, pastores, cazadores, militares) a la lengua general» (Coseriu 2000, 30). 32 Recuérdese la nota de Ullmann (1976 [1962], 128) sobre el «hábito alemán de reemplazar los términos internacionales por compuestos nativos—las llamadas ‹traducciones de préstamo›—», posible gracias a las características que son comunes a los distintos modelos de formación de palabras entre el alemán y lenguas como el griego o el latín. 33 Lo mismo ha pasado con los topónimos aborígenes de Canarias adaptados al castellano, lenguas tipológicamente tan diversas que, en la mayoría de los casos, es imposible determinar su etimología exacta.
1 Introducción
23
tica composición y Zusammensetzung, el hecho de que tanto la lengua española como la alemana hayan asumido la estructura morfológica del griego (σύνθεσις) a través del latín compositio es posible porque este procedimiento no incumple con ninguna regla de formación de palabras en las lenguas de llegada —todas aceptan la formación denominal prefijal— y se produce la adecuación semántica en tanto que los prefijos que entran en juego en el derivado sirven para expresar semánticamente el contenido de la lengua de origen. Por otra parte, la aparición del prefijo zusammen- en lugar de mit-, que hubiera sido otra posibilidad, refleja la reflexión del gramático por plasmar el valor del prefijo originario, tanto si se trata de σύν- como de com-. Tales motivaciones y lagunas en la investigación nos han servido de acicate para llevar a cabo el estudio que aquí se pretende cuya hipótesis, esbozada en estas páginas, y objetivos presentaremos a continuación. El siguiente trabajo parte de la hipótesis de que existen abundantes confluencias entre los sistemas preverbiales de las lenguas clásicas, romances y germánicas, motivadas no solo por razones etimológicas y de familiaridad sino también por desempeñar funciones semánticas semejantes. Partíamos en este trabajo de la propuesta de equivalencias prefijales que Batista Rodríguez había determinado para el griego, latín, alemán y español. Para la fijación de estas equivalencias, se había servido tanto de las etimologías comunes como de las convergencias establecidas a lo largo de la historia cultural europea. Las primeras podían reconstruirse gracias, sobre todo, a las herramientas proporcionadas por la gramática histórica y la lingüística indoeuropea. Las equivalencias del segundo tipo, arraigadas en la historia de la transmisión del saber europeo, requerían un seguimiento exhaustivo a lo largo de la historia del pensamiento occidental que, por motivos obvios, solo pudo establecer seleccionando conjuntos breves reunidos en forma de campos semánticos o en relación con determinados lenguajes de especialidad. Tuvimos ocasión de publicar estas tablas de equivalencias y un esbozo de los principales escollos teóricos que presentaba el problema de la equivalencia en un trabajo conjunto en 2011 (Hernández Arocha/Batista Rodríguez/ Hernández Socas 2011). Por tanto, pese a tener constancia de la existencia de un elevado número de tales confluencias entre los sistemas preverbiales, desconocíamos su alcance y difusión. Autores clásicos como Benveniste (1993 [1969]), Coseriu (1977; 1988) o Calvet (1996 [1993]) habían puesto de relieve que existen equivalencias muy claras entre lexemas griegos y latinos, transmitidos a través de la historia cultural europea. Así, Benveniste (1993), que insistía en el prólogo a su Vocabulaire des institutions indo-européennes, en la importancia de estudiar las equivalencias de forma contrastiva para entender el desarrollo propio de las lenguas particulares y su posible evolución, ha abordado las equivalencias que se dan en el vocabulario greco-latino en relación con las instituciones europeas, entendiendo «institución» en un sentido amplio que abarca no solo los ámbitos
24
1 Introducción
tradicionales de la economía, la política, el derecho o la religión, sino también todos aquellos otros tocantes a la forma de vida, pensamiento y estructuración de las relaciones sociales. En estas equivalencias, dice Benveniste (1993 [1969], 10), se manifiestan los aspectos más importantes de una cultura común europea. En este sentido, Benveniste ponía en relación πόλις y civitas ‘ciudad’, ἄστυ y urbs ‘urbe’, ἱερός y sacer ‘sagrado’, βασιλεύς y rex ‘rey’, θέμις / νόμος / δίκη y fas / lex / ius tres tipos de ‘ley’, etc., pese a no estar emparentadas etimológicamente. Y también Coseriu (1977), en su estudio acerca de la influencia del griego en el latín vulgar y las lenguas romances, ha puesto de manifiesto las equivalencias semánticas en la lengua general del tipo λαμβάνω / capio / pre(he)ndo que, al prefijarse, forman verbos como συλλαμβάνω / comprehendo, como ya veíamos más arriba en sus propias palabras (cf. Coseriu 1988, 190).34 Este mismo fenómeno se da también en español y alemán donde encontramos equivalencias etimológicas y semánticas no solo entre los prefijos, sino también entre algunos derivados como ocurre en casos del tipo mitarbeiten / colaborare / colaborar, verbleiben / permanere / permanecer, unterbrechen / interrumpere / interrumpir y un largo etcétera. Siguiendo esta línea, Batista Rodríguez nos alertaba en sus clases de griego sobre el gran número de equivalencias existentes en las familias de palabras procedentes de los verbos εἶναι / esse ‘ser’, ἰέναι / ire ‘ir’, λέγω / lego ‘leer’, ἵστημι / (si)sto ‘estar de pie’, ἕζομαι / (καθ)ημαι o sedeo / consido ‘estar sentado’ y muchos otros verbos griegos y latinos con la misma etimología, pero también otras correspondencias no etimológicas como κεῖμαι/iaceo ‘iacio’; ‘yacer, estar echado’, ἔχω / habeo ‘tener’ ο τίθημι / pono ‘poner’ (Tabares Plasencia/Batista Rodríguez 2016, 140). La constatación de un número tan elevado de analogías no solo etimológicas sino semánticas en la organización interna de la estructura preverbial se revelaba sumamente interesante para la historia del léxico en las lenguas europeas y, como indicaba Coseriu, podía proporcionar resultados fructíferos desde un punto de vista lingüístico, sobre todo, para los estudios contrastivos y tipológicos: «Nur wenn das empirisch festgestellte Zusammenhängen in auffallendem Ausmaß besteht (d. h. wenn es zahlreichen Ähnlichkeiten entspricht), liegt die Vermutung nahe, daß es durch den Sprachtypus bedingt sein kann, und die empirische «Koexistenz» erhält somit einen besonderen heuristischen Wert für die Sprachtypologie» (Coseriu 1988, 189).
34 Moussy (2005, 249) llama la atención sobre el número de equivalencias entre los conjuntos preverbiales con συν- del griego clásico y cum- en latín tardío, equivalencias que se deben, según el autor, a calcos lingüísticos. Entre los ejemplos citados menciona συνάγω/cogo, συγχάιρω/congaudeo, συνεύχομαι/condeprecor, συμπολιτεύομαι/compopulor, συμφύομαι/ connascor.
1 Introducción
25
Coseriu (1988, 190) remarcaba, en ese mismo trabajo, que el estudio de los preverbios en las lenguas germánicas y romances se presentaba como un ámbito propicio para abordar la determinación de un Sprachtypus estudiando la función que desempeña un procedimiento gramatical concreto dentro del tipo lingüístico en cuestión. La comparación preverbial interlingüística se revelaba especialmente fructífera en el par de lenguas alemán-griego antiguo por la gran cantidad de semejanzas que mostraban sus sistemas frente al sistema de las lenguas romances, donde el funcionamiento y productividad35 de estas unidades se mostraba a priori bastante distinto:36
35 Con productividad nos referimos aquí a la probabilidad que presenta un procedimiento morfológico, en nuestro caso, la prefijación, para expandirse en una lengua determinada a la hora de crear nuevas unidades (Haspelmath/Sims 2010, 115). Se considerará que un procedimiento morfológico es productivo cuando este se repite recursivamente en un elevado número de ítems y cuando este sigue siendo un recurso activo de dicha lengua en la creación léxica. No entraremos en el trabajo a cuantificar el porcentaje exacto a partir del cual puede considerarse un procedimiento productivo o no. Nos basamos, para ello, en el material proporcionado por los estudios particulares sobre prefijación que, de forma general y sin que haya —que sepamos— un análisis cuantitativo al respecto, apuntan datos generales sobre los porcentajes de mayor o menor productividad. Desde un punto de vista psicolingüístico, Baayen (1991; 1993) ha desarrollado dos métodos para medir cuantitativamente la productividad de un procedimiento. Estos métodos no serán aplicados en nuestro trabajo, ya que no es nuestro objetivo estudiar las equivalencias preverbiales interlingüísticas de acuerdo con su mayor o menor productividad. Para nuestro estudio, son igualmente significativas las unidades que presentan un número bajo de productividad —incluidos posibles hápax— como aquellas que, por el contrario, se muestran muy productivas. De hecho, estos hápax son incluidos en el estudio de la prefijación griega de Strömberg (1947, 27, 28, por ejemplo). Nos interesa estudiar los valores semánticos atribuibles a los tipos de prefijos y no su frecuencia, productividad o transparencia, sin negar la importancia que revierten estos tres aspectos en la descripción general del fenómeno y sin dejar de mencionarlos cada vez que sean característicos de determinada construcción. De hecho, como veremos, los resultados a los que llegamos en el estudio de las equivalencias ofrece resultados interesantes que señalan la productividad como uno de los principales factores diferenciadores. Sobre un repaso de las ventajas y desventajas de los métodos que se han aplicado para estudiar el procesamiento de las palabras compuestas y derivadas, cf. Baayen (2014) y sobre el término productividad Koefoed/ Marle (2000). 36 En este mismo sentido, Dieterich (1910, 94), en su estudio sobre la prefijación del griego antiguo y del moderno, había señalado las semejanzas entre las lenguas romances y el griego moderno, por un lado, y el alemán y el latín, por otro, por el comportamiento similar que mostraba el prefijo ablativo ἀπο- y el alemán ab- frente a los prefijos ablativos romances y del griego moderno, «Das Ngriech. hat, wie die romanischen Sprachen, eine Abneigung gegen diesen Ausdruck des Trennungsverhältnisses, und wo im Algriech. in solchen Fällen ἀπο-, im Deutschen ab- gesetzt werden muß, genügt ihm entweder das einfache Verb, z. B. κόβω (κὀπτω), bedeutet, abschneiden, abhauen, abpflücken, abbrechen, usw., oder man greift zu ξε, einem jungen Ableger des alten ἐξ (z. B. ἐκπίπτω-ἐξέπεσον-ἐξεπέφτω), wie in ξεκολνῶ ‘ablösen’» (Dieterich 1910, 94).
26
1 Introducción
«Dies ist nun aber beim Deutschen und Altgriechischen der Fall, da die oft bis ins Detail gehenden strukturell-funktionellen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Sprachen auffallend zahlreich sind, und meist können sie weder durch den ursprünglichen historischen (genealogischen) Zusammenhang noch als Ergebnis der Beeinflussung der einen Sprache durch die andere gerechtfertigt werden […] Ebenso charakteristisch sind für die beiden Sprachen wegen ihrer Anzahl und wegen der weitgehend offenen Möglichkeit ihrer Bildung die präfigierten Verben […]» (Coseriu 1988, 189–190).
Además, aparte del esbozo trazado por Coseriu, contábamos ya con el estudio parcial contrastivo de los preverbios en alemán y español, emprendido por Cartagena y Gauger (1989, vol. 2, 146–219), quienes llegaron a interesantes conclusiones sobre la funcionalidad y rendimiento de los prefijos verbales en una y otra lengua, que nos pusieron en la pista de algunas de sus principales diferencias: «Ein globaler Vergleich der in beiden Sprachen vorkommenden Bedeutungsgruppen verbaler Präfixe zeigt zunächst, daß das Deutsche eine etwas größere Anzahl von semantischen Klassen aufweist. Wichtiger jedoch ist der Unterschied in grammatischer Hinsicht: die meisten deutschen Präfixe sind mit mehr semantischen Funktionen ausgestattet als die spanischen und das Deutsche verfügt außerdem innerhalb einer Funktionsgruppe zahlenmäßig über mehr Präfixe, um die betreffenden Werte auszudrücken. Folglich ist die Fächerung der verschiedenen Varianten im Deutschen erheblich größer als im Spanischen. Es muß ferner berücksichtigt werden, daß ein großer Teil der spanischen Präfixe ererbte lateinische Formen (ab-, ad-, circum-, dis-, usw.) darstellt, daß diese hinsichtlich des zahlenmäßigen Ausbaus der entsprechenden semantischen Muster i.a. sehr schwach vertreten sind, und es darum im Vergleich zum Deutschen zu keinem breitgefächerten Reihenbildungssystem gekommen ist. In kontrastiver Hinsicht erscheinen als besonders relevant die aktionsartenbezeichnenden und die richtungstragenden Präfixe» (Cartagena/Gauger 1989, vol. 2, 197).
A lo largo de la breve contraposición de las dos lenguas elaborada por los autores, estos pusieron de relieve algunas de las características fundamentales para orientar nuestra investigación, como la que apunta a los valores aspectuales y direccionales de los prefijos alemanes frente a un sistema morfológico más deficiente, en este sentido, para el español, en opinión de los autores, que restringen la aspectualidad de los prefijos españoles a casos aislados (Cartagena/Gauger 1989, vol. 2, 198). Sin embargo, tampoco estos autores lograron sistematizar la «contraposición» pretendida al limitarse a agrupar los preverbios partiendo de sus matices semánticos —más o menos discutibles— sin profundizar en su estudio. Estaba claro que el griego antiguo y el alemán, con sus respectivos 18 preverbios, son lenguas que cuentan objetivamente con un mayor número de derivados por prefijación que el latín o las lenguas romances. Aunque pueda llegar a hablarse de un sistema preverbial más «pobre» para el español frente al alemán, esto no implica que el sistema preposicional / preverbial latino y romance se halle incompleto o desestructurado en el seno de su propia lengua. No puede negarse que uno de los
1 Introducción
27
mecanismos de los que dispusieron o disponen las lenguas aquí tratadas para aumentar su acervo léxico fue o sigue siendo la prefijación, junto a otros procedimientos como la sufijación o, en menor medida, la composición.37 En el proceso de desarrollo léxico de las familias de palabras, el sistema verbal —y con él todos sus derivados— recurre al uso de prefijos para crear nuevas unidades y los miembros resultantes reflejan equivalencias tanto etimológicas como semánticas entre los preverbios de las distintas lenguas estudiadas, cuyas convergencias y divergencias ejemplificamos en el apartado 2.2. Sobre sus implicaciones en lingüística contrastiva Coseriu (1988, 189) había destacado la importancia que un estudio sistemático y funcional de estas unidades podía adquirir para la tipología lingüística y, a falta de un trabajo más exhaustivo, elaboraba a modo de esbozo un breve estudio de las partículas, los verbos con prefijos y la composición nominal en las lenguas germánicas y romances: «Kann man Partikeln, präfigierte Verben und Nominalkomposition funktionell in einen ‹sinnvollen› Zusammenhang miteinander bringen, sie auf ein einheitliches funktionelles Prinzip zurückführen? Wir glauben, daß dies ohne weiteres möglich ist. Dafür genügt allerdings nicht die bloße Feststellung der ‹Koexistenz›, des empirisch gegebenen Zusammenhängens dieser Fakten, sondern man muß eben ihre jeweilige Funktion im Sprachsystem bestimmen und, mehr noch, auch ihr tatsächliches Funktionieren im Sprechen näher betrachten, was wir hier freilich nicht ausführlich, sondern nur sozusagen ‹im Entwurf› tun können» (Coseriu 1988, 190).
Continuando con la labor emprendida por Coseriu sobre el estudio contrastivo de la prefijación, que solo pudo llevar a cabo parcialmente, y siguiendo las directrices y los pasos que nos animó a emprender Batista Rodríguez, partimos de que el estudio intra- e interlingüístico de los sistemas preverbiales nos permitirá determinar las funciones semánticas y sintácticas atribuibles a estos elementos en unión a bases verbales. Partiendo de las constataciones hechas ya por los investigadores anteriores y por estudios particulares que hemos llevado a cabo, resumimos los objetivos de nuestro trabajo en los siguientes puntos: (a) Describir las oposiciones semánticas funcionales —en el sentido de Coseriu— de los sistemas preverbiales ablativos en griego antiguo, latín, español, catalán, gallego y alemán, aplicando para ello el mismo instrumentario teórico y metodológico. El fin último de esta descripción persigue entender
37 El debate sobre qué tipo de procedimiento morfológico opera en la prefijación y, más concretamente, en la preverbiación ha sido bastante fructífero en las diversas tradiciones gramaticales y hasta el momento no se ha alcanzado un consenso general, si bien parecen haber tendencias generales que ejemplificaremos en el apartado 3.1.
28
(b)
(c)
(d)
(e)
1 Introducción
cómo las lenguas en cuestión organizan el espacio, el tiempo y la estructura interna o eventiva a través de los preverbios ablativos. Establecer patrones semántico-sintácticos a partir de las relaciones de semejanza y diferencia detectadas entre los sistemas preverbiales en interacción con la base verbal. Indagar en los posibles motivos que expliquen las restricciones que presentan determinadas estructuras preverbiales para expresar algunas de las nociones indicadas arriba. Estudiar la aportación del preverbio a la estructura argumental indagando en el tipo de relación semántica y sintáctica que se establece o puede establecerse entre las unidades que participan en la estructura argumental. Y, por último, la determinación de equivalencias interlingüísticas o su ausencia a partir de un patrón morfológico compartido por todas las unidades.
Con estos objetivos y la hipótesis de trabajo planteada, desarrollamos en una primera parte del trabajo el modelo teórico y metodológico empleado en el estudio de los sistemas preverbiales de forma intra- e interlingüística (cf. caps. 2–4). La primera parte consta de tres capítulos: el capítulo segundo, que sigue a esta introducción, expone el método de análisis y sus bases teóricas (cf. 2.1), así como aborda la clase ablativa y su relación con las nociones de alejamiento, separación y distancia (cf. 2.2), y explica también cómo hemos procedido para la obtención de los datos que constituirán nuestro material de trabajo y conceptos básicos como el de equivalencia o correspondencia (cf. 2.3 y 2.4). En el capítulo tercero, tras una introducción sobre la ubicación de la preverbación en los estudios de formación de palabras, se tratan los principales aspectos en torno a la preverbación, como el estudio de sus funciones semánticas o el papel que desempeña la raíz léxica en la configuración sintáctico-semántica de los derivados verbales (cf. 3). El capítulo cuarto está dedicado al estudio intralingüístico de los sistemas preverbiales en cada una de las lenguas, en el que se hace especial hincapié en el subsistema preverbial ablativo. La segunda parte del trabajo está dedicada al análisis interlingüístico de las series de equivalencias recabadas y a la exposición de los resultados obtenidos. El análisis y la valoración de estos datos vienen acompañados de unas conclusiones sobre las funciones semánticas que desempeña la preverbación y sobre las semejanzas y diferencias que este análisis nos ha permitido constatar. A lo largo del trabajo se glosan todos los ejemplos con los que trabajamos siguiendo el sistema de traducción interlinear desarrollado en el Departamento de Lingüística del Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (Bernard Comrie, Martin Haspelmath) y en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Leipzig (Balthasar Bickel) conocidas como Leipzig Glossing Rules (cf. 7.1.4 sobre el método
1 Introducción
29
de glosar que empleamos en nuestro trabajo). Remitimos al lector a los índices (cf. 7) para la búsqueda de todas las abreviaturas necesarias para la comprensión del trabajo que incluye tanto las abreviaturas empleadas para referirnos a las lenguas y fuentes lexicográficas y grecolatinas como las usadas en las glosas. A su vez, la muestra de voces analizadas interlingüísticamente está indexada con el número que ocupa esta unidad en el listado total de equivalencias que se incluye en el anexo 9 (cf. Índice 7.2).
Primera parte: Aspectos teóricos y metodológicos
2 Marco teórico-metodológico 2.1 Niveles de significación y método de análisis El estudio de las equivalencias interlingüísticas prefijadas plantea toda suerte de interrogantes que obligan a aplicar, por un lado, diferentes tipos de análisis y, por otro, lo que está estrechamente relacionado con la diversidad exegética que impone el objeto de estudio, a discriminar varios niveles semánticos. La primera pregunta que surge, antes de proceder al análisis contrastivo, atañe a la delimitación semántico-relacional u oposicional de los prefijos. En este sentido, se hace preciso delimitar cuáles son los rasgos semánticos característicos de las unidades de trabajo, así como su posición prototípica en el paradigma en el que se insertan. Pensemos, a modo de ilustración, en dos verbos prefijados como los alemanes ausgehen ‘salir’ y abgehen ‘marchar(se)’. En este caso, nos encontramos ante dos verbos formados sobre la misma base —el verbo inacusativo de movimiento gehen ‘ir’— que difieren formalmente entre sí por el carácter clasemático del preverbio (Verbzusatz, en el sentido de Stiebels 1996, 10). Si nos fijamos en las acepciones que ofrece el diccionario monolingüe DWDS, nos encontramos como primera acepción: (1) al. abgehen: ‘sich entfernen’ (DWDS), ‘alejarse’ (1a) ‘weggehen, davongehen’, ‘marcharse’ Der Bote geht ab (DWDS, s.v. 1a) Der Bote geht ab. ART.NOM.M.SG mensajero ir.3SG ab.PREV.ABL ‘El mensajero se va’ (1b)
‘wegfahren, abfahren’ (DWDS), ‘marcharse’ Der Zug geht ab (DWDS, s.v. 1b) Der Zug geht ab. ART. NOM.M.SG tren ir.3SG ab.PREV.ABL ‘El tren se va [se pone en marcha]’
(2) al. ausgehen: ‘hinausgehen’ (DWDS), ‘salir’ (2a) ‘das Haus, die Wohnung für eine gewisse Zeit verlassen’ (DWDS, s.v. 1a), ‘abandonar la casa, la vivienda durante cierto tiempo’ Die Mutter ist ausgegangen, um Besorgungen zu machen (DWDS, s.v. 1a) Die Mutter ist aus-gegangen […] ART.NOM.F.SG madre ser.AUX.3SG ex.PREV.ABL-ir.PTCP.PRF ‘La madre salió para hacer recados’ https://doi.org/10.1515/9783110654110-002
34 (2b)
2 Marco teórico-metodológico
‘zu Vergnügungen, zum Tanz gehen’, ‘salir por diversión, a bailar’ Der junge Mann geht fast jeden Abend aus (DWDS, s.v. 2b) Der junge Mann geht fast jeden Abend aus. ART. joven.ADJ hombre ir.3SG casi. INDF. noche ex.PREV. ABL ADV ACC. NOM. M.SG M.SG ‘El (hombre) joven sale [a divertirse/de fiesta] casi todas las noches’
Si partimos de la existencia de composicionalidad semántica y morfológica en los ejemplos aducidos, las diferencias semántico-pragmáticas advertidas habrán de poder derivarse, por un lado, del valor semántico clasemático del preverbio, de su interacción con la base (Mungan 1986) y su ámbito de incidencia en la estructura semántica (Stiebels 1996; Di Sciullo 1997; Di Sciullo/Tenny 1998), así como, por otro, de la determinación pragmática que ofrece el contexto (extra)lingüístico (Dölling 2005, 160). Una ojeada a los ejemplos nos permite colegir que, en todas las subacepciones anteriores, ambos verbos prefijados comparten la propiedad de expresar una noción espacial similar: todos lexicalizan el punto de partida en un evento de desplazamiento no modalizado a partir del cual un argumento, denominado técnicamente locatum y, en lingüística cognitiva, figure (Talmy 1983, 232; 2000, vol. 1, 25–26, 37, 68) o trajector (Langacker 2008, 70), a saber, el tren, la madre o el joven en los ejemplos (1), (2) y (2), se desplaza por una trayectoria, camino o path (Jackendoff 1993; Talmy 1985; 2000, vol. 1, 25–26, 37; Morimoto 2001; Acedo-Matellán/Mateu 2013), alejándose con respecto a otro argumento locativo, técnicamente, locatio o relatum para Lehmann (1983, 147); Ground para Talmy (1983, 232; 2000, vol. 1, 25–26, 37, 68) o Landmark para Langacker (2008, 70–73); cf. Wunderlich/Herweg 1991; Bierwisch 2006, 96; Lehmann 1983, 144–147),1 no explícito en los ejemplos. Ahora bien, tal movimiento de partida o separación —en su sentido técnico, el clasema [+ablativo] que determina el predicado direccional (cf. Pottier 1962; García Hernández 1980)— es, sin duda, un rasgo común a ambos prefijos, de modo que no nos proporciona información idiosincrásica más precisa sobre los márgenes semánticos entre una y otra unidad (Hjelmslev 1974 [1943], 79; Coseriu 1991, 254; Levin/Rappaport 2011, 424). Con el fin de determinar los rasgos distintivos entre los prefijos y ofrecer una explicación a aquellos contextos en que ambas unidades son conmutables, estudiaremos este modo idiosincrásico de ordenar el espacio por parte de los prefijos, intentando
1 Sobre la oposición conceptual locatum/locatio y su jerarquía semántica, a saber, (locatum(locatio)) hablaremos en adelante y pueden consultarse los trabajos de Bierwisch (2006; 2011), Wunderlich/Herweg (1991), Stiebels (1996) y Lang/Maienborn (2011).
2.1 Niveles de significación y método de análisis
35
trazar con cierta exactitud los límites paradigmáticos internos entre ellos. Esta primera labor de delimitación impone sus propias restricciones en cuanto al método de análisis y la necesidad de distinguir una dimensión semántica de carácter oposicional (Coseriu 1986 [1977]). De este modo, el análisis en este nivel exigirá que los elementos relacionados sean aquellos pertenecientes a un mismo (sub)paradigma semántico —en este caso, la clase (semi)cerrada y, en consecuencia, semigramaticalizada de los prefijos ablativos (Talmy 1983, 227; 2000, vol. 1, 22–23; 2011, 625; Borer 2005, vol. 1, 10–11; Hernández Arocha 2014, 231; Luraghi 2014a, 33)— y obligará a explicar las sutiles diferencias entre unos y otros en términos de oposición diferencial (Trujillo 1976, 67–79). Así, aplicando el método relacional de determinación semántica de los prefijos que veremos en el cap. 4, podemos concluir que ambas unidades, ab- y aus-, se vinculan por una oposición equipolente sobre una base semántica común, especificada con los rasgos ‘dirección-horizontal-ablativa’, y se distinguen únicamente por la especificación de los rasgos distintivos ‘desde el exterior de un ámbito’ para ab- y ‘desde el interior de un ámbito’ para aus-. La confluencia del grueso de los rasgos explicaría los casos en que, por un proceso de neutralización en que queda infraespecificado el rasgo distintivo, ambas unidades pueden conmutar, designando un evento semejante (p. ej., los casos 1a y 2a, en los que, si se obvia la fijación virtuémica de 2a en cuanto a la locatio, el modo de desplazamiento presenta una orientación homóloga). En el caso de 2a, el rasgo distintivo de aus- evoca la salida desde el interior de un ámbito y se presupone que, en un momento eventivo anterior, el sujeto (la madre) se encontraba en el interior del mismo y que, por tanto, el movimiento se produce desde el interior de dicho ámbito. La ausencia de actantificación de la trayectoria (path) pone de relieve la determinación pragmática del lugar de origen (source), que cognitivamente evoca el lugar de residencia del argumento que se desplaza y que, al depender de la relación epistémica entre el preverbio y la base verbal, favorece el surgimiento de un sentido «construccional» (Goldberg 2003; 2006), que viene a coincidir con una fijación normativa de uno de los sentidos medioestructurales de la unidad léxica (Wotjak 2006; 2013; Felfe 2012). A partir del estudio intralingüístico de los prefijos se pueden extraer conclusiones sobre las semejanzas y diferencias que muestran unos sistemas prefijales con respecto a otros y proponer un listado de correlaciones prefijales desde un punto de vista semántico tanto en un nivel potencial o prerrealizativo (es decir, antes de que se fije una unidad léxica en un sentido normativo o construccional) como atendiendo a distintas realizaciones (normativas o construccionales) ya dadas en la historia individual y compartida de dichas lenguas. Partimos en nuestro trabajo de estas propuestas de correlatos entre los prefijos como punto de orientación previo al estudio de las distintas correspondencias y equivalencias interlingüísticas en las fuentes lexicográficas.
36
2 Marco teórico-metodológico
Sin embargo, la determinación semántica de los prefijos con respecto al resto de unidades del paradigma no acaba por resolver las incógnitas que plantea el análisis intra- e interlingüístico de verbos prefijados. Si bien esta permite explicar diferencias funcionales, así como muchas acepciones ya existentes en la lengua —especialmente cuando los prefijos se unen a verbos de movimiento, que favorecen la prominencia de los valores espaciales, ralentizan su desarrollo aspectual y evitan la demotivación del derivado—, no revela información sobre todas las realizaciones ya dadas en la lengua ni sobre el valor pragmático-comunicativo que, como hemos visto a propósito de (2a), adquieren los verbos prefijados por influencia del contexto (extra)lingüístico. Así, retomando los ejemplos (1) y (2), los rasgos semánticos que indican el ‘movimiento ablativo desde el interior de un ámbito’ permiten explicar el tipo de desplazamiento de la acepción (2a), pero, con mayor dificultad, el motivo por el cual, en la acepción (2b), el verbo se ha especializado temporalmente para hacer referencia a ‘salir por la noche con un objetivo lúdico o de entretenimiento’, para cuya explicación ha de recurrirse a determinaciones pragmático-normativas. Como indicaban Fleischer/Barz (2012, 400 y 407) a propósito de los verbos con ab- y aus-, si se comparan los derivados prefijados sobre la misma base o los mismos derivados con las partículas herab- o hinab- o heraus- o hinaus-, observamos que aquellos han desarrollado otros valores que van más allá de la espacialidad tendiendo a la demotivación hasta el punto de que, según los autores, apenas se puede hablar de sinonimia entre ellos: «Im Unterschied zu den entsprechenden Bildungen mit hinaus- und heraus- sind die aus-Verben in der Regel in ihrer Verwendung auf bestimmte Sachbereiche beschränkt und haben neben der lokativen Bedeutung weitere semantische Nuancen entwickelt: aus dem Zimmer hinausgehen, aber nicht ausgehen (vgl. Eichinger 1989, 276). Ausgehen bedeutet ‘zu einem bestimmten Zweck die Wohnung verlassen, auf die Straße zu gehen’ oder ‘in ein Lokal gehen’» (Fleischer/Barz 2012, 407).
De acuerdo con lo indicado por estos autores y, probablemente, por un mecanismo de repartición semántica surgido para economizar la oposición distintiva entre las unidades gramaticalmente posibles, ausgehen y (hin/her)ausgehen, y especializar así el término no marcado de la oposición, fomentado por el patrón tipológico del alemán (Talmy 1985; 2011, 641), se tiende a sobreespecificar la orientación espacial de la preposición de orientación indeterminada aus- en el campo semántico del desplazamiento mediante las partículas direccionales herund hin- (Wotjak 2013), lo cual relega la unidad ausgehen a un estatus ambiguo y propicia el surgimiento de otros tipos de determinación pragmático-discursiva, cuya razón de ser no puede explicarse exclusivamente a través del método de análisis oposicional. Así, el valor añadido del prefijo ‘con un fin específico’ no es derivable ni predecible de la dimensión espacial. Este primer escollo nos obliga,
2.1 Niveles de significación y método de análisis
37
por tanto, a establecer un nivel de significación construccional (una Bedeutungsposition, en el sentido de Splett 1987, 2008) en el que pueda tener cabida el estudio de aquellos valores semánticos presentes en la realidad discursiva que, con más o menos exhaustividad, suelen estar representados en los diccionarios en forma de entradas léxicas o acepciones. El hecho de que una palabra esté marcada diasistemáticamente o de que haya asumido determinados valores connotativos impone sus propias restricciones, ya que, si se estudian varios verbos prefijados desde el punto de vista contrastivo, habrá que determinar si todos ellos comparten también esta restricción. A esto se añade la dificultad que implica no solo sistematizar la amplia gama de valores discursivos con los que suele relacionarse cada unidad, sino incluso llegar a reconocer la presencia de los mismos, sobre todo, en el caso de lenguas como el griego clásico o el latín, para lo cual solo contamos con la información proporcionada por las fuentes lexicográficas, que no siempre recogen —o pueden recoger— los valores connotativo-pragmáticos. Por otra parte, una vez delimitados los rasgos semánticos distintivos de los prefijos en un nivel oposicional y reconocidos los valores semánticos atribuibles en un nivel actual o realizativo a los derivados prefijales, siguen sin resolver otras cuestiones relativas a la estructura argumental y eventiva o decomposicional de los verbos prefijados. Volviendo al ejemplo con el que iniciábamos este capítulo, habría que decir, de un lado, que la información recabada en los dos niveles descritos no permite prever ni el número de argumentos (o la valencia verbal) ni los papeles temáticos que pueden asignarse a cada uno de los argumentos exigidos o evocados por el verbo y, de otro, que la enumeración de los sentidos, más o menos prolífica dependiendo de la fuente lexicográfica y del número de casos tenidos en cuenta, sigue careciendo de sistematización, lo que dificulta extraer conclusiones generales sobre las estructuras con prefijo analizadas tanto si se abordan desde el punto de vista intra- como interlingüístico. Por lo tanto, necesitamos además un método de análisis cuyo enfoque teórico tenga en cuenta la organización interna del predicado verbal y, por ende, la jerarquización semántica de los argumentos, y ofrezca las herramientas necesarias para representar formalmente la estructura argumental. Para dar respuesta a las necesidades impuestas por las características de los prefijos y de los ítems léxicos prefijados, nos serviremos de los niveles teóricometodológicos de análisis propuestos por Hernández Arocha (2014, 187–210) para captar las distintas dimensiones de la significación en las que se ha centrado la semántica moderna y para cuya delimitación el autor combina los postulados teóricos de la Escuela Semántica de La Laguna, especialmente de Trujillo (1976; 1988; 1996; 2011), Morera (1994; 1998; 1999/2000; 2007) y Batista Rodríguez (1985; 1988), con los de la Lexemática de Coseriu (2007 [1988]; 2000; 1999; 1995; 1986 [1977]; 1977) y Geckeler (1976 [1971]), los establecidos por Wotjak (2006; 1995a), Lorenz/Wotjak (1977), Kunze (1993), Jackendoff (1993) y Pustejovsky
38
2 Marco teórico-metodológico
(1995) en el seno de sus respectivas teorías y los de la «semántica de dos niveles», desarrollada especialmente por Bierwisch, E. Lang y Wunderlich. Siguiendo el consenso general en semántica de distinguir diferentes niveles de significación (Hermanns 2002, 343)2 y ante las necesidades que exige el estudio semántico interlingüístico de las equivalencias, nos serviremos, como se ha mencionado, de los niveles de significación delimitados por Hernández Arocha (2014, § 2.2), ya que, aunque concebidos para el estudio concreto de familias léxicas, pretende dar respuesta a cuestiones semejantes a las aquí expuestas, en su análisis del papel de la prefijación como uno de los procedimientos derivativos básicos en la conformación semántica y morfológica de familias de palabras. Las distintas dimensiones de la significación, que se conciben como niveles exegéticos en los que se pueden aplicar los análisis semánticos practicados por algunos de los modelos léxicos en boga, quedan representadas en la siguiente figura de Hernández Arocha (2014, 199), que resumiremos a continuación destacando solo aquellas partes o niveles que afectan al estudio de estructuras prefijales (Figura 1). Tal y como se muestra en el gráfico de Hernández Arocha (Figura 1), se distinguen dos dimensiones generales: (1) el nivel extralingüístico y (2) el nivel propiamente lingüístico, subdividido este, a su vez, en dos planos, el sincrónico y el diacrónico.3 La determinación de dónde empieza y termina en la lengua el llamado conocimiento extralingüístico, de cómo conseguir despojar la descripción lingüística de nuestro conocimiento del mundo, ha sido una constante en la historia de la lingüística (Lang/Maienborn 2011, 710), que ha motivado el surgimiento de numerosos enfoques teóricos y niveles de análisis. En el desarrollo 2 Esta necesidad ha sido también destacada por Albi Aparicio (2010, 7), quien defendía «la concepción modular de la constitución del significado lingüístico […] en cualquier teroría lingüística desarrollada en el paradigma cognitivo actual. Esta división en módulos resulta una herramienta crucial para mostrar los aspectos genuinamente lingüísticos del significado de los lenguajes naturales y su interacción con aspectos extralingüísticos de la cognición humana». 3 Algunas de las corrientes actuales de la lingüística cognitiva se han mostrado partidarias de abolir las citadas dicotomías saussureanas (cf. el panorama histórico en Ibarretxe-Antuñano/ Valenzuela 2012, 22–23). Si bien un posicionamiento de este tipo puede ser mantenido para describir algunos procedimientos mentales concretos y detectables en los desarrollos histórico y pragmático de las lenguas, nos imposibilitaría llevar a cabo un análisis como el presente, puesto que restringiría la posibilidad de establecer niveles de equivalencias y contradiría y desdibujaría así la evidencia, reclamada desde los orígenes de la lingüística histórica y comparativa (Szemerényi 1987 [1970], 21) de que las correspondencias léxicas son abrumadoras en número y recurrencia (Hernández Arocha/Batista Rodríguez/Hernández Socas 2011; Tabares Plasencia/ Batista Rodríguez 2016), fenómeno que la falta de equivalencia cognitiva «absoluta» entre el gran número de equivalencias formales haría representarse como inexistente. Sin desestimar las importantes aportaciones de la lingüística cognitiva, algunas de las cuales asumimos en nuestro trabajo, desatenderemos tal propuesta, manteniendo los postulados saussureanos.
2.1 Niveles de significación y método de análisis
39
Figura 1: Niveles de representación semántica (Hernández Arocha 2014, 197).
teórico de Hernández Arocha, el nivel extralingüístico comprende los denotata o realia entendidos como «fenómenos o manifestaciones del mundo extralingüístico» (2014, 198), con independencia de su existencia física real o mediada por la capacidad cognitiva del individuo, y los referentes que constituyen los «contenidos de la consciencia derivados de nuestra experiencia directa con el entorno ultrapersonal» (Hernández Arocha 2014, 198). Entre los referentes y los denotata o realia puede darse una relación de denotación cuando se vinculan aquellos con los fenómenos del mundo extralingüístico mediante la adscripción de un referente a un denotatum concreto (proceso descendente), o de designación cuando la relación se produce en sentido inverso, desde los realia o denotata a los referentes cognitivos (proceso ascendente o de inferencia cognitiva). Esto último ocurre cuando determinados elementos del mundo externo sufren un proceso de simbolización en el que su existencia crea la necesidad de ser denominados en la realidad discursiva, creando una suerte de unidad mental cognitiva análoga a la denotada y en las que se datan los problemas de categorización y prototipización (Kleiber
40
2 Marco teórico-metodológico
1995; Gawron 2011). En este sentido, como indicaba Coseriu (1990, 259), la designación se lleva a cabo con respecto a las «cosas» y a sus propiedades y «refiere las cosas a significaciones», lo que implica entender «el designar […] en todo caso [como] un subsumir «objetos» bajo conceptos o significados ya dados» (cf. para un desarrollo más amplio del concepto de designación Coseriu 1986 [1977], 130–133). El nivel estrictamente lingüístico en el que circunscribimos este trabajo comienza a partir del momento en que tenemos enunciados lingüísticos que conforman el universo del discurso o realidad discursiva, definida por Hernández Arocha (2014, 199) «como la relación entre el acto lingüístico y los contenidos de la consciencia que posibilitan toda (de)codificación posterior». A partir de este nivel, que abarca la realidad lingüística stricto sensu, entramos en el terreno de la interpretación de los hechos lingüísticos. Esto implica que las dimensiones de significación o cortes trazados a partir de este punto responden a las necesidades impuestas por los distintos objetivos del análisis que interesen al intérprete de dichos hechos. El estudio de un ítem lingüístico no exige tener en cuenta todos y cada uno de los niveles; este dependerá a fin de cuentas del objetivo final perseguido por el investigador. Hernández Arocha advierte de la necesidad de discriminar, dentro del ámbito estrictamente lingüístico, diferentes planos semánticos que sean capaces de explicar y compilar, en primer lugar, los valores ya dados o realizados en el seno de una lengua funcional, en segundo lugar, las relaciones que una unidad mantiene con otras al mismo nivel y que especifican su ámbito de actuación y, por último, en consonancia con el modelo del lexicón mental de Bierwisch/ Schreuder (1992), las potencialidades futuras. Para ello, Hernández Arocha (2014, 196), retomando los modelos teóricos del análisis semántico, ha distinguido en este punto entre (a) una estructuración actual o realizativa, (b) una oposicional en el sentido de la Lexemática de Coseriu y (c) una potencial o prerrealizativa. La estructuración actual comprende, por un lado, el amplio abanico de valores atribuibles a los hechos concretos de habla y, por otro, los valores que puedan sistematizarse o abstraerse a partir de aquellos, cuyo espectro puede ser descrito con ayuda de matrices, plantillas o modelos de modo análogo a como opera la gramática de construcciones (Goldberg 2006; 2003; 1995). En consonancia con lo expuesto por Wotjak (2006, 201–202) sobre los niveles de análisis, Hernández Arocha (2014, 199) distinguía en la estructuración actual hasta cuatro niveles de abstracción semántica, que comprenden desde lo situacional (I) hasta lo sistémico (IV). Los dos primeros niveles (I y II) abarcan los hechos de habla y las primeras generalizaciones extraíbles de aquella, mientras que el nivel III recoge los valores directrices («Leitbedeutung» en la terminología de Augst 1975), medioestructurales (según Wotjak 2006, 75; 1995) o normativos según Coseriu (1999, 316; 1986 [1977], 126–130), es decir, aquello que «está tradicionalmente (socialmente) fijado y constituye uso común de la comunidad lingüística» (Coseriu 1986 [1977], 126).
2.1 Niveles de significación y método de análisis
41
Esos valores directrices o normativos engloban lo que es recurrente, «común y constante» a determinada unidad lingüística, pero no necesariamente funcional (Coseriu 1999, 316–317), es decir, los «sememas constitutivos de una UL [unidad léxica] polisémica» (Wotjak 2006, 75). A la hora de estudiar las equivalencias desde un punto de vista contrastivo se hace preciso tener en cuenta estos valores medioestructurales, que se corresponden, a fin de cuentas, con las acepciones recogidas con mayor o menor rigor por las fuentes lexicográficas. Esta necesidad viene impuesta por el hecho de que, cuando el lexicógrafo o estudioso del lenguaje propone una equivalencia para determinada unidad, lo hace teniendo en cuenta un valor normativo o medioestructural concreto. En nuestro análisis no hacemos acopio de todos y cada uno de los sentidos que, en la norma, puede acaparar una unidad del análisis, sino que nos limitamos a estudiar aquel valor medioestructural que ha permitido que se establezca la equivalencia semántica entre dos unidades. Por lo tanto, solo recogeremos aquellas acepciones que se pueden poner en relación desde el punto de vista interlingüístico. Así, cuando comparamos el verbo alemán ablehnen ‘rechazar’ con los iberorromances declinar, el valor medioestructural que nos sirve como punto de partida es aquel que recoge la metáfora lexicalizada ‘rechazar cortésmente una invitación’ (DLE, s.v. 1), si bien es común a estas lenguas el origen de la metáfora, ya que, como indicaba Wotjak (2006, 83), la medioestructura es fruto de «fosilizaciones, socializaciones y usualizaciones de transposiciones semánticas». No obstante, pese a compartir estos verbos un valor medioestructural concreto, se ha de precisar que, en este caso, no comparten una propiedad importante, inserta en los niveles I y II, a saber, su especialización diasistemática. El estudio de la equivalencia ha de incluir en qué medida los comparanda comparten o no su pertenencia a la misma variedad diatópica, diafásica o diastrática, lo que, a su vez, restringe su empleo a determinados géneros textuales o discursivos y, por ende, su grado de equivalencia (Sinner 2014, 258–280). En nuestro estudio, de manera análoga a cómo actuaban los semantic markers y distinguishers en calidad de desambiguadores del diccionario en la primera semántica interpretativa (Katz/Postal 1964, 13; Katz/Fodor 1964, 496–497),4 haremos explícitos para cada verbo estudiado aquellos rasgos
4 En palabras de los propios autores: «Semantic markers are the formal elements that a semantic component uses to express general semantic properties. In contrast, distinguishers are the formal elements employed to represent what is idiosyncratic about the meaning of a lexical item» (Katz/Postal 1964, 13). De este modo, cada distinguidor se encontraría solo una vez en el diccionario, mientras que los marcadores semánticos se distribuirían a través de las diversas entradas, especialmente para regular las restricciones de selección. Ambos conforman, por tanto, el conjunto de relaciones semánticas entre las distintas acepciones de un ítem léxico y entre las distintas acepciones de ítems léxicos diferentes, representados formalmente a través
42
2 Marco teórico-metodológico
medioestructurales que permitan distinguir el verbo estudiado de otros similares o pertenecientes al mismo grupo o clase verbal, pero también añadimos la información relativa a la marcación diasistemática, lo cual, llegado el caso, puede distinguirlo del resto de las unidades de la serie de equivalencias interlingüísticas. Mediante estos tres niveles de análisis semántico quedan recogidos los valores pragmáticos (nivel I y II) y normativos (III). El último nivel de abstracción (IV) en la estructuración actual se corresponde con el carácter infraespecificado de los ítems léxicos, como propone el modelo teórico de Pustejovsky (1995), a cuyo desarrollo dedica por entero esta obra, o con la llamada por Wotjak (1995a, 783; 1997, 314–315; 2006) microestructura, a través de los cuales se proponen unas plantillas o moldes que, en el caso de Wotjak,5 son resultado de la abstracción de los contextos concretos discursivos, a saber, una «pragmática codificada» por un proceso de usualización, socialización y generalización de los rasgos semánticos adscribibles a un lexema y que, como apunta Jackendoff (2002, 34ss.), representa el conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo de los hablantes: «Con el significado léxico sistémico, […] se nos presenta una entidad lingüística abstracta y relativamente genérica que abarca como abstracción socializada y usualizada de los usos contextuales, como una especie de Gebrauchsbedingung/GBT [‘condición de uso’] en el sentido de Brekle 1963, aquellos elementos comunes para todas las manifestaciones contextuales admisibles para la variante semémico–léxica, es decir, los significados léxicos contextuales, los alosememas de este semema» (Wotjak 1995a, 783).
Estos esquemas (frames o scripts) en los que se insertan los lexemas constituirían, como indica Hernández Arocha (2014, 201), un hecho «pragmático codificado» con los que se pretende descomponer y simplificar la estructura interna de tipo óntico mental (Geschehenstyp en la terminología de Klix 1984; 1987), y derivar así, a partir de ellos, el carácter polisémico de las UL, a saber, las acepciones ya realizadas en la lengua, así como el conjunto de determinaciones pragmáticas futuras o no realizadas de tales esquemas. En el nivel microestructural se coactiva una escena cognitiva6 que aúna, por un lado, toda la información relativa a
de estos indicadores (Katz/Fodor 1964, 496). En el clásico ejemplo de Katz/Fodor (1964, 496) con el sustantivo inglés bachelor, rasgos como (humano), (animal) o (macho) son tratados como distinguidores y rasgos como [who has never married], [young knight serving under the standard of another knight] o [who has the first or lowest academic degree] son tratados como marcadores semánticos. 5 En el caso del modelo de Pustejovsky, las plantillas pretenden ir más allá de la abstracción de los contextos concretos para posibilitar el punto de partida de mecanismos generativos contextuales, no necesariamente datados en la norma de la lengua. 6 Esta escena cognitiva puede ser común a distintas lenguas, lo que permite a Wotjak (1997, 314–315) tomarlo como tertium comparationis en la comparación interlingüística.
2.1 Niveles de significación y método de análisis
43
los predicados semánticos, también denominados funtores, distribuidos en una secuencia temporal y, por otro, el potencial argumental (tanto el número como los papeles temáticos relacionales): «La proposición básica, conformada por un predicado semántico o varios functores organizados en una secuencia temporal (SETTING, EVENT y CONSEQUENCE […]) y el potencial argumencial como totalidad de argumentos variables y/o constantes requeridos por los functores de la proposición básica, constituye, pues, una predicación virtual, no actualizada que posibilita no sólo la instanciación de la escena cognitiva correspondiente, la estructura conceptual en la que hemos almacenado nuestro conocimiento enciclopédico, sino también la concretiza, la especifica, la perspectiva o la focaliza evocando distintos subconjuntos del conocimiento de las cosas» (Wotjak 1995a, 786).
El nivel microestructural establecido por Wotjak (2006) se asemeja a las plantillas infraespecificadas en el modelo de Pustejovsky (1995) y las plantillas léxicoconceptuales de Jackendoff (2002; 1985; 1993) y Rappaport Hovav/Levin (1998),7 por contener información sobre la estructura eventiva y argumental, si bien no se restringe a una subespecificación espacial de los eventos cognitivos, como en el caso del primero, ni a la dimensión eventiva del significado estrictamente relevante para la interpretación semántica de la sintaxis, como en el caso del segundo modelo. En el modelo de Wotjak, que seguiremos aquí en este nivel de análisis, la descripción de la microestructura se capta mediante la denominada «fórmula archisemémica genérica» (fag),8 una suerte de plantilla que, como su propio nombre indica, engloba —de forma análoga a como actúa un archisemema y virtuema en el seno de la lingüística estructural— el conjunto de rasgos semánticos comunes y cognitivos de un determinado conjunto, no estrictamente paradigmático, de unidades léxicas. Tal plantilla se formaliza, como en el caso de los modelos restantes, mediante lógica de predicados e incluye el potencial argumental, los funtores o predicados semánticos, así como los modificadores semánticos que se encargan, en este último caso, de incorporar los semas diferenciadores con respecto a otras macroestructuras semánticas (paradigmáticas) e inciden en la fag a distintos niveles jerárquicos de la estructura proposicional. Como reflejo de la estructura eventiva, Wotjak (1995a, 784) organiza la proposición o evento cognitivo en tres fases o marcos predicativos generales: (1) una
7 Estas últimas plantillas situadas en un nivel estrictamente legible para el componente sintáctico de la gramática, condición que no se encuentra en los modelos restantes citados. 8 Denominada así debido a que el rasgo más general del semema, el archisemema, no puede ser descompuesto recursivamente por un modelo paradigmático, sino que evoca el evento cognitivo general al que se adscribe todo ítem léxico del paradigma, este último en un sentido amplio.
44
2 Marco teórico-metodológico
fase previa (setting) concebida como presuposición o conditio sine qua non para que pueda tener lugar el evento verbal nuclear del predicado z marcada temporalmente como ti,9 (2) la fase eventiva (event) que sucede a la anterior en la que se codifican los cómputos predicativos jerarquizados que verbaliza el evento correspondiente y que se marca temporalmente como ti+k y (3) la fase consecuente que desemboca en el estado de cosas resultante (anotada como consequence y marcada temporalmente como ti+l). La estructura argumental se refleja mediante la especificación de los argumentos constantes y variables10 a los que se asigna en cada caso un papel temático relacional (explicitados en la leyenda, sin embargo, para una mejor comprensión). Para su realización retomamos en nuestra adaptación los macrorroles de Van Valin/LaPolla (1997) o Van Valin (2004), que asumen, en el momento de su actantificación, un caso o función sintáctica determinada. Los rasgos oposicionales de la UL, de carácter «idiomático» o «constante» (Trujillo 1996; Rappaport Hovav/Levin 1998), serán incluidos en nuestra descripción de la escena cognitiva por medio de modificadores de la jerarquía proposicional.11 Si retomamos el ejemplo anterior de abgehen y ausgehen, podemos formular las siguientes fag que reflejarán las correspondientes escenas cognitivas:
9 Hernández Arocha (2016b, 129) ha definido el SETTING como «el marco presuposicional que, […] contiene toda la información cuyo conocimiento implícito se vuelve necesario por parte del hablante/oyente para que la estructura eventiva que se evoca pueda ser interpretada correctamente. Así estarán contenidos en el SETTING aquellos predicados cuya negación u omisión volvería ininterpretables el evento (Õim/Saluveer, 1985) e imposibilitaría la interpretación de cualquier cambio de estado posterior». 10 En este trabajo, hablaremos también de «argumentos realizables», pudiendo ser constantes o variables, referidos a la valencia actantificable del predicado, y «argumentos profundos», referidos a argumentos no determinados por la valencia del predicado, pero que son evocados por el conocimiento enciclopédico de la escena con la que se vincula la UL. 11 Solo los incluiremos en caso necesario, es decir, en los supuestos en que se predica una misma fag para dos unidades, sin que esta refleje la diferencia existente entre ellas. Así, para los verbos españoles hurtar o robar se predicaría la misma FAG, de modo tal que, en aras de mostrar los rasgos distintivos, empleamos modificadores para indicar los rasgos textuales discursivos que distinguen uno de otro, en este caso los rasgos diastráticos o diafásicos como su pertenencia a un lenguaje de especialidad. Anotamos los modificadores entre corchetes angulares siguiendo la notación propuesta en los trabajos de Levin y Rappaport Hovav (entre ellos, 2011, 425).
2.1 Niveles de significación y método de análisis
45
(3) al. abgehen [[ADESSE(x, LOC1)]ti]SETTING [ET [BECOME(*¬ADESSE(x, LOC1) & ADESSE(x, LOC2))]ti+k]EVENT12 [ET [BECOME(ADESSE(x, LOC3))]ti+l]CONSEQ Leyenda Argumentos (Macrorrol/Roles específicos → caso/función)
Funtores ADESSE: ‘hallarse’ BECOME: ‘pasar a’
Modificadores (de la base)
x: ‘UNDERGOER’/ → Nom./Sujeto (vs. fahren ‘causación externa’) LOC1: ‘LOCsource’ → Abl./sp (facultativo)
(4) al. ausgehen [[ADESSE(x, IN(LOC1))]ti]SETTING [ET [BECOME(*¬ADESSE(x, IN(LOC1) & ADESSE(x, LOC2))]ti+k]EVENT [ET [BECOME(ADESSE(x, LOC3)))]ti+l]CONSEQ Leyenda Funtores
Argumentos (Macrorrol/Roles específicos → caso/función)
Modificadores (de la base)
ADESSE: ‘hallarse’
x: ‘UNDERGOER’/ → Nom./Sujeto
BECOME: ‘pasar a’
LOC1: ‘LOCsource’ → Abl./sp (facultativo)
(vs. fahren ‘causación externa’)
La casilla con los funtores contiene los predicados lógicos necesarios para entender el significado decomposicional del evento. La lista de funtores que empleamos no ha de interpretarse como una lista cerrada de primitivos semánticos, si bien algunos, como el cambio de estado (become) o la causación (cause), presentan un estatus universal reconocido (Dowty 1979; Härtl 2001). En el apartado dedicado a los argumentos se recoge el número, el tipo (obligatorios o facultativos) y los papeles temáticos, pero no la relación jerárquica que se establece entre los argumentos, para lo cual nos valdremos de otros métodos de notación que expondremos a propósito de la forma semántica. Es importante señalar que tanto la información sobre el macrorrol como la más concreta sobre el rol específico son también claves para determinar la equivalencia. A través de los macrorroles —que entendemos en el sentido de Van Valin/LaPolla (1997, 140–142) como generalizaciones que permiten agrupar en 12 El asterisco (*) que aparece en la primera parte del evento representa la focalización del subevento dentro de la estructura temporal. Empleamos este símbolo solo ocasionalmente cuando creemos importante que se ha de resaltar el subevento.
46
2 Marco teórico-metodológico
una categoría más abarcadora los distintos tipos de roles semánticos asignables a los distintos argumentos— se efectúa la asignación de los papeles temáticos a los argumentos de la estructura lógica. En este sentido, siguiendo la terminología de Van Valin/LaPolla (1997, 141), denominamos actor al (macro)rol que engloba al argumento prototípico más externo de una estructura eventiva, ya sea stricto sensu un agente ya sea un experienciador, un instrumento o un recipiente, etc. (Van Valin 2004, 63). Y, por otro lado, entendemos por undergoer el generalizador que recubre los distintos tipos de paciente, tema o recipiente y que se corresponde prototípicamente con el argumento más interno en dicha estructura. De esta manera, como señalaba Van Valin (2004, 63) y resumían Levin/Rappaport Hovav (2004, 65), los macrorroles se sitúan en un nivel superior, por encima de los roles semánticos específicos para cada verbo (como los citados por Van Valin 2004, 64, a saber, giver, runner, killer, speaker, dancer, thinker, believer, knower, presumer, hearer, smeller, seen, heard, liked, located, moved, given, broken, destroyed o killed) y por encima del primer nivel de abstracción, constituido por las relaciones temáticas del tipo agente, experimentador, recipiente, estímulo, tema o paciente) y actúan de interfaz entre la semántica y la gramática. Así, roles como effector, mover, consumer, creator, speaker, observer, user, giver, runner, killer, thinker, believer, etc. son codificados como actor y el rol prototípico de los distintos pacientes (ya sea experiencer, recipient, stimulus, theme o patient) es generalizado como undergoer (Van Valin/ LaPolla 1997, 127; Van Valin 2004; Levin/Rappaport Hovav 2004, 65). En nuestros ejemplos, abgehen y ausgehen, al tratarse de verbos inacusativos, el argumento que actúa sintácticamente como sujeto se corresponde semánticamente con un tema jerárquicamente más interno al predicado, al que podemos asignarle el macrorrol de undergoer. Además de la información sobre los macrorroles necesaria para comprender la red temática en torno al predicado, es preciso dar un paso más allá y especificar las propiedades de los ítems léxicos que participan en la estructura conceptual y que permiten establecer la equivalencia en el nivel microestructural. Puede darse el caso de que los comparanda compartan la estructura observable en la fag —con inclusión de los macrorroles semánticos— y de que la diferencia entre unas y otras unidades descanse solamente en el tipo de rol específico. Retomando el ejemplo mencionado entre ablehnen ‘rechazar’ y los verbos iberorromances declinar, vemos que, aun pudiendo predicarse una misma estructura conceptual y compartiendo los papeles temáticos o macrorroles semánticos, para poder establecer la equivalencia entre ellas es necesario también que el tema/od disponga de unas características semánticas concretas. No basta, por tanto, con indicar que el objeto de la oración transitiva es undergoer, ya que, aunque siempre ha de tratarse de un undergoer, no todos los elementos susceptibles de serlo son posibles. Así, la unidad romance declinar restringe los tipos de temas posibles
2.1 Niveles de significación y método de análisis
47
a aquellos que, como indica el diccionario descriptivo de la lengua catalana, puedan cumplir con la propiedad de tratarse de una «responsabilitat, invitació, distinció, oferta, obligació» (ddlc). Ahora bien, si observamos los sustantivos citados por el ddlc, surge la pregunta en torno a cuál es la propiedad común a este conjunto de sustantivos y si existe la manera de acotar o predecir las posibilidades contextuales. Para responder a estas preguntas, a la hora de describir las propiedades semánticas concretas que han de cumplir los ítems léxicos, nos serviremos de la estructura de qualia elaborada por Pustejovsky (1995, 76) con el fin de sistematizar las características esenciales del significado de los ítems léxicos y desambiguar su polisemia (Pustejovsky 1986, 91–92). De este modo se pretende restringir las posibilidades y predecir el rol específico que puede aparecer en combinación con un predicado determinado: «What qualia structure tells us about a concept is the set of semantic constraints by which we understand a word when embedded within the language» (Pustejovsky 1995, 86). En este sentido, la estructura de qualia contiene toda la información potencial de un ítem léxico, que se reduce a cuatro aspectos fundamentales: (1) la información sobre su constitución interna o sobre la relación del objeto y sus partes (quale constitutivo), (2) la información sobre las propiedades formales que distinguen el objeto en el marco de un campo más amplio en el que se inserta (quale formal), (3) la información sobre la función de dicho objeto (quale télico) y, por último, (4) aquella sobre los factores que hacen que un objeto llegue a ser (quale agentivo) (Pustejovsky 1995, 76; De Miguel 2009b, 348; Hernández Arocha 2014, 78). La estructura de qualia no solo sistematiza las propiedades semánticas, sino también «sugiere» cómo se ha de interpretar la palabra en determinado contexto (Pustejovsky 1995, 87). De esta manera, la multiplicidad contextual queda restringida a alguna de estas cuatro posibilidades de acuerdo con la estructura de qualia de los sintagmas nominales que vienen regidos por los verbos en cuestión. En el caso de las combinaciones declinar una invitació, distinció o una obligació, nos encontramos con nomina actionis que, por su condición de tipos complejos, tienen una naturaleza polisémica al mostrar la alternancia proceso-resultado (Pustejovsky 1995, 96; 1998, 337). Todos ellos comparten una estructura de qualia compleja constituida por dos componentes: un quale formal que podríamos definir como la [propuesta] y que se infiere de la lectura resultativa y otro quale agentivo, derivado del proceso, en el sentido de que dicha propuesta es llevada a cabo por una tercera persona. Por tanto, en el caso del alemán ablehnen y el romance declinar, el rol específico de lo que puede ser rechazado se corresponde con la propuesta de una tercera persona y si se cumple este rasgo en los distintos verbos de la serie puede establecerse un mayor grado de equivalencia. El último aspecto dentro de la fag es la inclusión de lo que denominamos modificadores. Este elemento no aparece, por lo general, en la formulación propuesta por
48
2 Marco teórico-metodológico
Wotjak y se refiere a la inclusión de los rasgos semánticos distintivos o idiomáticos necesarios para discernir una unidad de otra estableciendo los márgenes y las zonas de confluencia que muestran dos unidades pertenecientes al mismo paradigma o campo semántico (o «macroestructuras semánticas paradigmáticas» en la terminología de Wotjak 1995a, 780). Estos rasgos distintivos son los que conforman la estructuración oposicional, encargada, por tanto, de recoger el significado lexemático u oposicional en el sentido de que permite determinar los límites semánticos entre unas unidades y otras pertenecientes al mismo nivel. En los ejemplos (1) y (2) con los que iniciamos este capítulo, se hace evidente la necesidad de determinar los rasgos semánticos entre ambos prefijos, ya que, desde el punto de vista de la estructura morfológica de los verbos en cuestión (abgehen y ausgehen), las diferencias y semejanzas que mostraban los prefijos nos permitían colegir tanto los casos en que ambas unidades podían llegar a ser conmutables como aquellos en que no lo eran. En este sentido, la «estructuración oposicional […] representa la organización, estructura y arquitectura del código en oposición a otros códigos dados o posibles» (Hernández Arocha 2014, 196), resalta el carácter diferencial de las unidades, es decir, aquellos rasgos que hacen posible que una unidad no se confunda con otra (Coseriu 1999, 317) y, por tanto, «informa sobre el número, la posición y los rasgos distintivos o diferenciadores de los elementos de un sistema léxico a la hora de referirse, designar o denotar eventos extralingüísticos» (Hernández Arocha 2014, 200).13 Por lo tanto, por un lado, la primera restricción viene dada por la estructura argumental del verbo en cuestión, que explicaremos a continuación, y la segunda restricción viene dada por la estructura conceptual con su red temática y estructura de qualia. La distinción de una estructuración oposicional nos permitirá no solo definir semánticamente los prefijos dentro del paradigma conformado por estas unidades, sino también intentar abarcar la diferencia semántica entre bases verbales
13 O en palabras de Saussure a propósito del concepto de valor: «La flexión ofrece ejemplos particularmente notables. La distinción de los tiempos, que nos es tan familiar, es extraña a ciertas lenguas; el hebreo ni siquiera conoce la distinción, tan fundamental, entre el pasado, el presente y el futuro. El protogermánico no tiene forma propia para el futuro: cuando se dice que lo expresa con el presente, se habla impropiamente, pues el valor de un presente no es idéntico en germánico y en las lenguas que tienen un futuro junto al presente. Las lenguas eslavas distinguen regularmente dos aspectos del verbo: el perfectivo representa la acción en su totalidad, como un punto, fuera de todo desarrollarse; el imperfectivo la muestra en su desarrollo y en la línea del tiempo. Estas categorías presentan dificultades para un francés o para un español porque sus lenguas las ignoran: si estuvieran predeterminadas, no sería así. En todos estos casos, pues, sorprendemos, en lugar de ideas dadas de antemano, valores que emanan del sistema. Cuando se dice que los valores corresponden a conceptos, se sobreentiende que son puramente diferenciales, definidos no positivamente por su contenido, sino negativamente por sus relaciones con los otros términos del sistema. Su más exacta característica es la de ser lo que los otros no son» (1993 [1916], 140–141).
2.1 Niveles de significación y método de análisis
49
de contenido análogo, ya sea por pertenencia a un mismo campo semántico ya sea a uno sociativo. Si tenemos dos verbos como el ya mencionado abgehen (definido como ‘weggehen, davongehen’, DWDS, s.v.) y el verbo alemán abfahren (definido como ‘davonfahren, wegfahren’, DWDS, s.v.), habrá que determinar, entre otros aspectos, qué rasgos semánticos los distinguen, ya que la coincidencia del prefijo tanto en el verbo como en las definiciones solo señala a un aspecto del significado. Estos rasgos diferenciales quedan representados en forma de modificadores en la fag, tal y como vimos en el ejemplo esbozado. Para la delimitación semántica de los prefijos y las bases verbales nos serviremos del valor etimológico y de las relaciones de oposición que mantengan con el resto de unidades del paradigma en que se integren. Morera (1998) ha establecido las relaciones espaciales que mostraban las preposiciones españolas entre sí, unidades que están en el origen del grueso de prefijos verbales en español. A la hora de establecer la posición prototípica de las unidades en el sistema, nos servimos de los resultados a los que llegaron, aplicando este método, Pottier (1962) para las preposiciones en francés, García Hernández (1980) para los preverbios en latín, Morera (1998) para las preposiciones españolas y Hernández Arocha (2014) tanto para los preverbios alemanes como latinos y españoles. El método de análisis aplicado por estos autores se caracteriza por estudiar las unidades de acuerdo con las relaciones que se establecían entre ellas, es decir, que estudian sus valores de forma conjunta y no separadamente de modo tal que se determina la significación de una unidad por su relación de oposición con los otros elementos del sistema, o lo que es lo mismo, por su «carácter diferencial» (García Hernández 1980, 24). Tal y como hicieron los estudios anteriores, partimos de tres tipos de clases de oposiciones: (a) privativas, (b) graduales y (c) equipolentes (sobre las características de estas oposiciones cf. Trubetzkoy 1939, 66–69 y García Hernández 1980, 31–37). El resultado de aplicar un análisis de este tipo cuenta con la ventaja de que permite tener una visión de conjunto estructurada y global de todo el sistema que allana el camino para llevar a cabo el análisis comparativo que se pretende en este trabajo. El método estructural es, por tanto, la herramienta más idónea para nuestro primer objetivo, a saber, presentar, a modo de estado de la cuestión, la conformación de los sistemas preverbiales desde una perspectiva sincrónica, que no solo no evita la perspectiva diacrónica, sino que acude a ella para poder explicar muchas de las realizaciones actuales o posibles.14 En este sentido, consideramos que el estudio sincrónico a duras 14 En lo que respecta al griego antiguo y al latín, nos centramos en lo que se ha consensuado en denominar griego ático clásico, variedad hablada en la región del Ática (425–336 a.C.), antes de su posterior evolución como koiné (Teodorsson 2014, 190; Luraghi 2003, 3), y latín clásico («Edad de Oro»), que va desde el nacimiento de Cicerón (106 a.C.) hasta la muerte del emperador
50
2 Marco teórico-metodológico
penas puede prescindir del diacrónico, ya que solo a través de la historia de la palabra podemos llegar a determinar y entender los valores que, finalmente, en un estadio sincrónico, están actuando, pues como ya indicaba Pena (1999, 4320), «no es posible entender el alcance de posibles sistemas que están representados en las lenguas del mundo solo en términos de su carácter sincrónico» (cf. también Marcq 1981; Batista Rodríguez 1985; Hernández Arocha 2014, § 2.1.).15 Junto a los valores actuales, el estudio de los aspectos diacrónicos ayuda a explicar la situación actual en la que se encuentra un determinado estado, así como puede ponernos en la pista de potencialidades de la unidad estudiada. Aunque no llevamos a cabo un estudio evolutivo, nos servimos de los datos históricos para interpretar los estadios sincrónicos concretos de una unidad en una lengua dada (Raible 1996, 121). Así, a la hora de estudiar oposicionalmente las unidades en cuestión recurriremos al plano lingüístico diacrónico, constituido por el significado fundacional, la reconstrucción semántica hipotética y la etimología, ya que este plano sirve de base para reiterar o descartar la existencia o ausencia de determinados rasgos semánticos. Así, si queremos determinar en qué medida los verbos en alemán abbrechen ‘romper’ y en latín defringere ‘romper’ son equivalentes o comparables, el valor etimológico (en este caso, ambos remiten a la misma raíz indoeuropea *bhreğ-) y el valor derivado por la relación de oposición que pueda establecerse con otras unidades en el seno de la misma lengua sirven de indicadores del grado de equivalencia. En este caso, con ayuda del valor etimológico, podemos determinar que defringere se opone en relación equipolente a decerpere por la indicación del estado resultante —y no del proceso— y a destringere por la focalización del resultado —y no de la manera—. Y, por último, la estructura potencial o prerrealizativa se sitúa en el nivel más abstracto de exégesis del hecho lingüístico en tanto que aspira a predecir o dar cuenta de las posibilidades que una unidad lingüística podría asumir de acuerdo con su estructura morfosintáctica y semántica. En palabras de Hernández Arocha (2014, 196), esta estructuración «interpreta los datos dados como realizaciones de posibilidades inherentes a la lengua y previas a tales datos». La estructuración Augusto (14 d.C.) (cf. Segura Munguía 2007, XV; Haverling 2000, 38). De forma puntual tomaremos ejemplos de otras etapas de la lengua latina, como el latín arcaico de Plauto o Terencio o el latín tardío, y para el griego nos valdremos de ejemplos homéricos cuando resulten especialmente ilustrativos. 15 En este sentido, compartimos la opinión defendida en el marco de la teoría de los polisistemas, según la cual el conflicto permanente entre las diferentes capas y niveles que están interactuando y que se superponen en un momento dado explica el estado sincrónico del sistema en un momento dado: «[...], ist es der andauernde Konflikt zwischen verschiedenen Schichten, der den (dynamischen) synchronischen Zustand des Systems ausmacht. Der Sieg einer Schicht über eine andere sorgt für eine Veränderung auf der diachronischen Achse» (Even–Zohar 2009 [1979], 44).
2.1 Niveles de significación y método de análisis
51
potencial cubre, solo parcialmente, la noción de sistema de Coseriu en tanto que abarca las potencialidades en una lengua aun no realizadas en la lengua, si bien dichas potencialidades no derivan en nuestro modelo únicamente de las oposiciones distintivas y de las reglas de combinación. Del mismo modo que en la estructuración actual, Hernández Arocha (2014, 197) distingue en el nivel potencial cuatro grados de significación, conformados por la forma de contenido primaria (o significación primaria o nivel IV), la forma de contenido secundaria (o forma semántica o nivel III), la sustancia de contenido (o posición semántica o niveles I y II) y establece una correlación entre estos niveles y los descritos para la estructuración actual. La forma de contenido primaria o significación primaria (en la terminología de Trujillo 1988, 57 o Morera 2007, 15–25; 1998, 35, 39) representa una «abstracción de rasgos del contenido dado o actual y del posible, no realizado o no dado históricamente» (Hernández Arocha 2014, 204). Los rasgos descritos en la forma de contenido primaria tienen carácter invariante o distintivo. Esta significación primaria se adscribe a una raíz no categorizada y representa una «intuición generativa», «fruto de la composicionalidad léxico-gramatical sin determinación referencial ni oposicional» (Hernández Arocha 2014, 204). Supone una posibilidad léxico-gramatical, pero no es todavía una pieza discursiva ya realizada. La correlación se establece, en este caso, con la estructura eventiva de Pustejovsky en tanto que ambas, la forma de contenido primaria y la estructura eventiva, recogen en forma de matriz la gama de posibilidades que una unidad concreta ha asumido ya o puede asumir. Las plantillas descritas, tanto por la significación primaria como por la estructura eventiva de Pustejovsky, suponen «una realización actual de una potencial, hábil para tomar distintas referencias y de la cual aquella es solo una posibilidad efectuada» (Hernández Arocha 2014, 202). De forma análoga a la división en puntos o fases temporales que vimos al estudiar las microestructuras de Wotjak, Pustejovsky (1995, 68) describe los verbos como estructuras eventivas complejas compuestas de distintos subeventos o fases temporales. El autor distingue dos tipos básicos de subeventos, los procesos (P) y los estados (S), que, combinados entre sí, conforman una transición, definida como el paso de un proceso a un estado [P S]T (Pustejovsky 1995, 69; Engelberg 2011, 376; Wunderlich 1996b, 173). El análisis eventivo llevado a cabo por Pustejovsky le permite focalizar uno de los subeventos dentro del evento complejo y, de este modo, determinar la clase aspectual del verbo y distinguir entre verbos estrechamente relacionados por su valor semántico. La forma de contenido secundaria «representa el conjunto de orientaciones semánticas o representaciones que la pieza léxica puede asumir como manifestación homogénea de dos unidades —léxica y gramatical— de la lengua en cuestión» (Hernández Arocha 2014, 203). Para la representación de la forma de contenido secundaria nos serviremos de la forma semántica (fs) establecida en el seno de la
52
2 Marco teórico-metodológico
«semántica de dos niveles» (Zwei-Ebenen-Semantik), corriente generativa fundada por Manfred Bierwisch (1983; 1988) originalmente desde la Universidad de Leipzig y desarrollada más tarde desde Berlín y que ha seguido influyendo a un nutrido grupo de investigadores como E. Lang (1993), Wunderlich/Herweg (1991), Wunderlich (1983; 1996a y b; 1997; 2012), Stiebels/Wunderlich (1994), Kaufmann (1995a) o Stiebels (1996) en el marco teórico denominado Lexical Decomposition Grammar elaborado en la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, Olsen (1996; 1997) o Lang/Maienborn (2011). En este marco teórico se presupone la existencia de dos niveles de representación semántica, que, aunque organizados de forma autónoma, están interrelacionados: el nivel de la forma semántica (fs) y el de la estructura conceptual (ec), que se corresponde en este trabajo con el concepto de fag de Wotjak. El primero de estos niveles pretende captar el significado estrictamente lingüístico, desprovisto de valores denotativos y connotativos, y sobre este nivel se construye la ec que conforma una estructura más rica y detallada en la que entra en juego la contextualización pragmática. «Während die SF Teil der Grammatik ist und klassenbildende Eigenschaften der lexikalischen Einheiten kodiert, stellt die CS eine außersprachliche Ebene dar. Die SF ist somit eine Schnittstelle zwischen der Grammatik und dem konzeptuellen Wissen, so wie die PF (Phonetische Form) in entsprechender Analogie zwischen dem sprachlichen und dem artikulatorischen System vermittelt» (Stiebels 1996, 14).
En este sentido, la fs suele ser un subconjunto estrictamente lingüístico seleccionado a partir de la ec, que es eminentemente cognitiva y, por ende, más recargada (Wunderlich 2012, 310). La fs serviría, por tanto, para reflejar el componente invariante del significado así como la estructura composicional que se determina en un contexto concreto de uso a través de la ec (Olsen 1996, 307). Bierwisch (1983, 81–88) ejemplifica esta diferencia con el lexema alemán Schule ‘escuela’ y las distintas interpretaciones semánticas que puede tomar este sustantivo dependiendo del contexto lingüístico. Según el autor, todo hablante de la lengua alemana identifica este lexema como una sola unidad semántica, a pesar de que este denote entidades y nociones tan dispares como: Schule1 ⊂ INSTITUCIÓN Schule2 ⊂ EDIFICIO Schule3 ⊂ CONJUNTO DE PROCESOS Schule4 ⊂ INSTITUCIÓN EN TANTO QUE PRINCIPIO
A partir de las distintas denominaciones que puede recibir la palabra Schule, el autor intenta establecer la invariante de contenido común a todo el abanico
2.1 Niveles de significación y método de análisis
53
de posibilidades y hace descansar la diferencia entre una y otra acepción en las variables que pueden aparecer en el nivel de la ec. Así, el autor llega a la conclusión de que deberá existir un significado primario, expresado en la fs, del cual se derive el resto de las interpretaciones conceptuales (Bierwisch 1983, 85). El autor postula, entonces, un análisis como el siguiente: fs(Schule) = λx [FINALIDAD (x, y)] y = PROCESO_DE_APRENDIZAJE_Y_ENSEÑANZA λx [INSTITUCIÓN (x) & fs (Schule)] λx [EDIFICIO (x) & fs (Schule)] λx [CONJUNTO DE PROCESOS (x) & fs (Schule)] λx [PRINCIPIO (x) & fs (Schule)] La fs formaliza un argumento invariable (y) parafraseable como ‘proceso de aprendizaje y enseñanza’ y un segundo argumento variable (x) caracterizado por la finalidad, que cambia de acuerdo con el acto comunicativo y la contextualización pragmática, es decir, según la determinación contextual de x. Los argumentos que aparecen en la fs se interpretan en el nivel de la ec en función del contexto según los distintos papeles temáticos ordenados jerárquicamente que subyacen a las diferentes acepciones. De esta forma, el modelo de la semántica de dos niveles pretendía dar una explicación satisfactoria a cómo un ítem léxico podía desarrollar distintas acepciones y proponer cómo se producía la interacción entre el conocimiento lingüístico y el extralingüístico, recogido en la ec. Lang/Maienborn (2011, 711–713) resumen en cuatro las diferencias principales entre la fs y la ec: (1) fs ⊂ ec (2) grammar-based vs. concept-based (3) linguistic vs. non linguistic origin (4) storage vs. processing La fs es concebida como un subconjunto contenido en la ec que recoge el conocimiento estrictamente lingüístico y parte de la idea de que a toda expresión lingüística e en una lengua L le corresponde una ec que se le asigna a través de la fs (pero esto no ocurre a la inversa, es decir, no a toda ec le corresponde una expresión lingüística, lo que presupone la existencia de conceptos no lexicalizados) (Bierwisch/Schreuder 1992).16 El significado lingüístico que se
16 Las llamadas palabras «intraducibles», por no contar con una unidad lexicalizada en otras lenguas, son una prueba de la existencia de conceptos no lexicalizados.
54
2 Marco teórico-metodológico
refleja en la representación de la fs viene dado por las propiedades gramaticales del ítem léxico estudiado, es decir, por las propiedades morfosintácticas y el tipo semántico al que pertenece, mientras que la ec, de forma similar a lo que ocurre en la escena cognitiva representada en el modelo de Wotjak y en nuestro trabajo a través de la fag, tiene su origen en estructuras mentales cognitivas que tercian entre el lenguaje y la organización cognitiva socializada del mundo extralingüístico. En estrecha relación con esta característica, se formula el tercer rasgo diferencial entre ambos niveles semánticos que considera la fs como parte integral de la información lingüística y, en cambio, relaciona la ec con estructuras mentales no lingüísticas. Según la última característica, el conocimiento lingüístico representado en la fs está almacenado en la memoria de largo plazo, lo que nos permite recurrir a ella para generar nuevas estructuras, mientras que las representaciones de la ec se hallan en la memoria de trabajo. Aunque esta última distinción requiere confirmación por parte de la psicolingüística experimental, Lang/Maienborn (2011, 713) citan toda una serie de estudios que apoyan esta hipótesis y que vendrían a demostrar que el conocimiento conceptual y el estrictamente lingüístico se almacenan de forma separada y distinta. En nuestro análisis retomamos la fs con el objetivo de determinar el número de argumentos de los verbos prefijados y la relación jerárquica que se establece entre ellos, ya que este nos pondrá en la pista del grado de semejanza y diferencia que guarden las unidades entre sí en este nivel de significación. Para ejemplificar el análisis de la fs tomaremos los verbos latinos defringere, decerpere, destringere que comparten prefijo (de-), pero no base (*fringo < frango, *cerpo < carpo y stringo). Si nos atenemos a la información proporcionada por las fuentes lexicográficas y a los ejemplos de uso, observamos que, a pesar de contener bases distintas, las tres unidades podrían recibir la misma fs: (5) lat. defringere: 1. ‘arrancar rompiendo’ (Segura Munguía 2001, 198) Neve inter vitis corylum sere, neve flagella/summa pete aut summa defringe ex arbore plantas […] (Virg., Georg. 2, 299–302) aut summa defringe ex arbore CONJ. alto.ADJ. de.PREV.ABL.romper. de.PREP árbol.ABL.F.SG COP ABL.F.SG 2IMP plantas rama.ACC.F.PL ‘No plantes avellanos entre las cepas, ni elijas los pámpanos más altos, ni tales las ramas de la copa del árbol’ […] (trad. de Recio García/Soler Ruiz 1990, 305)
2.1 Niveles de significación y método de análisis
55
(6) lat. decerpere: 1. ‘coger, arrancar, cortar, recoger’ (Blánquez 1985, vol. 1, 478) Non ita fata sinunt, quoniam ieiunia virgo/solverat et, cultis dum simplex errat in hortis,/Poeniceum curva decerpserat arbore pomum […] (Ov., Met. 5, 534–538) Poeniceum curva decerpserat arbore cartaginés. curvado.ADJ.ABL. de.PREV.ABL.coger. árbol.ABL.F.SG F.SG PLUP.3SG ADJ. ACC.N.SG pomum fruta. ACC.N.SG ‘Los hados no lo permiten así, porque la doncella se había librado de los ayunos y, mientras vagaba sola por los huertos cultivados, había cogido el fruto cartaginés del árbol curvado’ (7) lat. destringere: 1. ‘arrancar, coger, cortar’ (Blánquez 1985, vol. 1, 511) tunc herbas frondesque terunt, et rore madentis/destringunt ramos: et siquos palmite crudo/arboris aut tenera succos pressere medulla (Luc., Ph. 4, 315–318; ed. de Holgado Redondo) et rore madentis destringunt CONJ. rocío.ABL.F.SG PTCP.PRES.humedear. de.PREV.arrancar. COP ACC.PL PRS.3PL ramos rama.ACC.M. PL ‘Entonces trituran hierbas y follaje, y arrancan las ramas húmedas de rocío y exprimen los jugos, por si los hay, de los verdes retoños de los árboles y de su tierna pulpa’ (trad. de Holgado Redondo 1984, 124) Si descomponemos los verbos latinos aplicando el sistema de notación, tomado de la gramática categorial con la que operan los representantes de la semántica de dos niveles a la hora de formular la fs,17 podemos determinar la siguiente fs, válida para las tres unidades: (8) fs(defringere, decerpere, destringere) [+V, –N]; λy λx λs ∃u [BASE(x, yu) & BEC(LOC(yu, ABL(u)))](s)
17 Cf. sobre las características de la gramática categorial los resúmenes en Kempson (2011), Salguero Lamillar (1999), Hernández Arocha (2014, 73–83).
56
2 Marco teórico-metodológico
Después de la información relativa a la categoría de las unidades (V = verbo, N = sustantivo), la fs viene encabezada por un conjunto de variables, ligadas por abstractores lambdas (λ), que sirven para proyectar en la sintaxis argumentos obligatorios (Wunderlich 1997, 44). También se encontrarán otro tipo de operadores, como los existenciales (∃), que permiten ligar adjuntos o argumentos presupuestos. Esta primera parte de la fs refleja la estructura argumental, así como la jerarquía de los elementos (Lang/Maienborn 2011, 720; también denominada θ-structure por Wunderlich 1997, 44; cf. también Engelberg 2011, 381 siguiendo la tradición generativa, cf. Chomsky 1988 [1981]). La jerarquía de los argumentos se representa antepuesta a la fs de acuerdo con su grado de incrustación en la estructura semántica y con la correspondiente vinculación con alguno de los dos operadores descritos. Los argumentos obligatorios se anotan, por tanto, de izquierda a derecha, según el grado de incrustación o prominencia, a saber, de mayor incrustación (izquierda) a menor incrustación o mayor grado de prominencia jerárquica (derecha). La razón de esta ordenación inversa se apoya en el hecho de que los argumentos más incrustados deben recibir interpretación antes que los más prominentes, dado que estos varían su interpretación semántica de acuerdo con la determinación que reciban aquellos en el curso de la derivación. La semántica de (8) se percibe con mayor claridad en su representación arbórea, como se aprecia en la Figura 2. La jerarquía argumental en (8) se encontrará anotada, por esta razón, en orden inverso al que muestran los argumentos en el ámbito de aplicación o parte encorchetada (Wunderlich 1997, 43–44; Engelberg 2011, 381). Con el cuantificador existencial (∃) se anota, como hemos dicho, un argumento no necesariamente realizable en la sintaxis, ya sea por su carácter presuposicional ya sea por estar verbalizado en la misma raíz (esto es, un default argument en los términos de Pustejovsky 1995, 63). Además, como se observa en (8), un argumento como (u), que en el presente caso denota el conjunto del que se desprende el argumento y, presenta un alto grado de facultatividad y, con ella, de presuposición, aunque en los ejemplos aducidos ahora aparezca siempre expreso por razones expositivas en aras de una mayor claridad. Por otra parte, en el sistema notacional de Stiebels (1996, 17), Olsen (1996, 317), Wunderlich (1996, 334) o Bierwisch (2011, 338) se introduce s como argumento más externo, en calidad de «argumento situacional», para encorchetar toda la estructura argumental y puede leerse como «ocurre que». El argumento situacional o referencial es propio de predicados con función designativa, como verbos y sustantivos. En el caso de (8), puede leerse como sigue: ‘partiendo de la existencia de dos argumentos, y y x, entonces, ocurre (s)’, rigiendo s la parte encorchetada, que describe la eventualidad en cuestión. Esta última parte entre corchetes recoge el llamado «ámbito de aplicación» de tales variables, donde aparecen
2.1 Niveles de significación y método de análisis
57
Figura 2: Jerarquía argumental en la fs.
los predicados jerarquizados que conforman la estructura de la fs de acuerdo con los principios de la gramática categorial y, en concreto, de la semántica de Montague (cf. Figura 2). En la primera parte del ámbito de aplicación se especifica la relación entre la base y su(s) argumento(s) y, a continuación, mediante un procedimiento de modificación lógica con el operador &, la relación que mantiene el prefijo con respecto a sus propios argumentos.18 Según la representación propuesta en (8), los tres derivados latinos muestran un prefijo que actúa como modificador interno del evento de la base,19 al incidir sobre la estructura argumental y aspectual del evento primitivo evocado por la base. El prefijo establece en el ejemplo una relación locativa de tipo ablativo entre el argumento y (que actúa como od del verbo base y del derivado), es decir, el objeto afectado que se rompe (plantas, pomum y ramos), y un adjunto que especifica, bien mediante un sp bien mediante el caso ablativo 18 Nótese que, como explicaremos, en 3.2.1, todo prefijo, al igual que las preposiciones, pone en relación dos argumentos, un locatum y un relatum, que hemos de determinar en cada caso concreto (Lehmann 1983, 146). El predicado LOC representará el contenido semántico del locatum, mientras que el clasema ABL(ativo) el contenido del relatum. 19 En el sentido acuñado por Di Sciullo (1997) y que explicamos en detalle en 3.2.1.
58
2 Marco teórico-metodológico
(ex arbore, arbore, rore), el punto a partir del cual se produce la separación o desprendimiento de ambos elementos. Por lo tanto, el prefijo establece una relación semántica —no necesariamente expresada en la morfosintaxis— entre el od y el adjunto. Nótese que, como se ve en los tres ejemplos, se da una relación metonímica entre el argumento y y el complemento circunstancial (u), de modo tal que en la posición del macrorrol undergoer (y) solo se muestra una parte del conjunto al que pertenece. El problema de la metonimia es de una considerable complejidad y se traerá a colación en este trabajo en sectores tan aparentemente dispares como el de la ablatividad, la composicionalidad y el cambio de estado. Por ello, advertimos aquí solo el problema y lo trataremos con más profundidad más adelante (cf. 5.2). Por lo tanto, la fs contiene toda la información básica relativa a la estructura argumental y morfosintáctica, especificando tanto el número de argumentos implicados como la relación jerárquica existente entre ellos (Wunderlich 1996b, 175). Como ya hemos podido ver, la fs codifica la estructura semántica estrictamente lingüística, que se especifica, generaliza o metaforiza en la formulación de la estructura designativo-conceptual o fag. Como ha señalado Hernández Arocha (2014), en la línea de Trujillo (1996), la fs perspectiviza la fag. A su vez, contiene información sobre la estructura eventiva mediante la inclusión de operadores aspectuales como BECOME ‘pasar a’, entendido como marca de transición, es decir, de cambio de estado en el marco de un evento doble.20 En lugar del uso de operadores aspectuales como el mencionado, nos valemos en nuestra representación del operador & mediante el que se relacionan las distintas fases de la estructura eventiva en la fs y que obliga a entender las partes de la fs en términos de «coherencia» y «conexión», a saber, en una relación temporal de simultaneidad o causalidad entre los subeventos, como postulan Kaufmann (1995a, 199–202; 1995b, 86) y Wunderlich (1997, 36–42; 1996b, 181). Como ha indicado este último (Wunderlich 1996b, 182), a diferencia de la estructura argumental, la estructura eventiva reflejada por la fs —también presente en el modelo de Pustejovsky o Wotjak— es una estructura eminentemente temporal. Por ello, estas dos condiciones se han formulado en términos de relaciones lógicas entre los subeventos (cf. Kaufmann 1995b, 86 y Wunderlich 1997, 36–42), como discutiremos con más detenimiento en adelante (cf. 3.2.1). Por último, Wunderlich (1996b, 175) indica que la fs sirve también para indicar el «valor semántico distintivo» («distinctive meaning») de las unidades verbales y prefijales. Llegados a este punto, si en los tres casos expuestos (5), (6) y (7) obtenemos la misma forma semántica, surge, en efecto, la pregunta acerca de la diferencia existente
20 En adelante, prescindiremos de contenidos universales como la transición (become) o la causación (cause) en el nivel de la fs, ya que estos contenidos se encuentran siempre accesibles en el nivel de la fag.
2.1 Niveles de significación y método de análisis
59
entre ellas. Del ejemplo se deduce, por tanto, que, pese a lo indicado por Wunderlich (1996b, 175), la fs no permite desvelar en todos los casos el valor semántico distintivo de esta unidad con respecto a otra. Así también lo había señalado Dölling en su revisión crítica del concepto de forma semántica: «Zweitens ergibt sich die Schwierigkeit, dass die Vorschläge keine ausreichende Basis dafür bieten, um zwischen Verben mit ähnlichen Bedeutungen unterscheiden zu können» (Dölling 2005, 182). El interés de este modelo por determinar los principios universales de los eventos obliga a dejar de lado la información idiosincrásica de las unidades, el valor opositivo, en los términos de Coseriu (1986 [1977]). Puesto que la fs no acaba por resolver el problema de que varios verbos, pertenecientes al mismo campo semántico, reciban una fs tal que permita reflejar, por tanto, la diferencia semántica, autores como Geeraerts (2010, 140) o Felfe (2012, 112) rechazan la semántica de dos niveles y optan por explicar los verbos prefijados mediante la gramática de construcciones. Esta crítica la ejemplifican Geeraerts con un listado verbos de movimiento y Felfe con uno de verbos causativos en los que se observa cómo varios verbos pertenecientes a un mismo campo nocional reciben la misma forma semántica: «But clearly, a definition of run with a formula like this one does not provide a lot of semantic detail. The description in fact is hardly a definition: typical definitional information about matters like relative speed or manner of motion are not incorporated into the formula. The underspecified nature of the formula also appears from the fact that run, jog, trot, or walk will have the same representation» (Geeraerts 2010, 140).21
Y, en esta misma línea: «Grundlegend ist die Frage, ob verwandte Lesarten an selbständige, miteinander verbundene Konstruktionsmuster gebunden werden sollten, oder aber abgeleitete Varianten von einer abstrakten Konstruktion bilden, welche auf Grund ihrer Minimalbedeutung alle polysemen Varianten überdacht» (Felfe 2012, 112).
21 Otra de las críticas que Geeraerts (2010, 146) ha vertido contra la semántica de dos niveles gira en torno al problema del cambio semántico de las palabras y las dificultades que tiene el modelo para plasmar dichos cambios. El autor plantea el problema que tiene la fs para reflejar el cambio semántico, debido a la exigencia teórica y metodológica del propio modelo de que refleje una fórmula invariable. ¿En qué momento es legítimo modificar la fórmula? ¿Qué factores permiten dicha modificación? En lo que atañe a nuestro trabajo, la forma semántica de muchos derivados romances coincide lógicamente con la latina de la que proceden. Este sería el caso de dissecare y desecar. No obstante, aun participando los mismos argumentos y dándose las mismas relaciones entre ellos, la forma semántica no puede reflejar el cambio de significado que la palabra romance ha sufrido. Aunque la diferencia no es visible en la forma semántica, esta se puede señalar en la descripción de la microestructura mediante modificadores que indiquen las restricciones normativas de dicha palabra. En el nivel conceptual, mediante la adición de tales modificadores, al modo en que lo había propuesto Wotjak (2006), se puede marcar esta diferencia fundamental entre ambas unidades.
60
2 Marco teórico-metodológico
Sin embargo, el nivel de significación que refleja la fs no había pretendido responder a la cuestión de discernir entre el significado de dos verbos o unidades del mismo campo semántico. Como indicaban Levin/Rappaport Hovav (2011, 424), el nivel de significación que refleja su propuesta en la denominada Lexical Conceptual Structure, de manera similar a como actúa y se anota la fs en la Semántica de dos Niveles (Wunderlich 2012, 310), no pretende ofrecer una descripción lo más exhaustiva posible de los ítems léxicos, sino determinar y aislar aquellos rasgos del significado léxico recurrentes que permiten agrupar los verbos en tipos valenciales, claves para explicar su comportamiento gramatical.22 Por esta razón, Hernández Arocha (2014, 2015) propone diferenciar una fs sintagmática, en los términos expuestos hasta ahora, y una fs paradigmática, denominada por Morera (2007) «significación primaria (sp)», que dé cuenta de las diferencias idiosincrásicas entre unidades que coinciden en un mismo contorno categorial. Las manifestaciones contextuales específicas de ambas dimensiones de la fs posibilitan que las unidades funcionen en el orden de las estructuras opositivas, en los términos de Coseriu (1986 [1977]). Efectivamente, en nuestro corpus, nos vamos a encontrar casos en que dos o más verbos en el seno de una misma lengua y de varias lenguas, pertenecientes al mismo campo semántico o nocional, comparten una fs idéntica. El hecho de que podamos determinar fs comunes a varios grupos de verbos será uno de los objetivos de nuestro trabajo, ya que nos permitirá determinar cuántos tipos de agrupaciones son posibles o pueden formularse para los verbos prefijados en el subsistema ablativo y si tales agrupaciones responden a su pertenencia a clases de verbos del mismo tipo semántico. Coincidimos, por tanto, con Levin/Rappaport Hovav (2011, 424) en que «it is possible to distinguish those facets of meaning that are grammatically relevant from those which are not». En este caso, si bien este es uno de los factores que permite ponerlos en relación, al mismo tiempo es cierto que impide distinguir qué diferencias semánticas muestran unos de otros. De la misma manera que, en los ejemplos latinos expuestos, no variaba el tipo semántico del od, la diferencia entre esas unidades léxicas no se plasma en la fs, sino que se refleja mediante la adición en la ec —que nosotros representamos mediante la fag— de la especificación de los tipos de macrorroles o de los modificadores con los que se pretendía dar cuenta de
22 De manera similar a como actúa la semántica de dos niveles, la Lexical Conceptual Structure (LCS) propuesta por Levin y Rappaport Hovav pretende captar los rasgos del significado que determinan el comportamiento gramatical de clases o tipos de verbos. Con su LCS las autoras proponen unas plantillas generales que reflejan la estructura eventiva de un tipo de verbos y que contienen, por un lado, los predicados semánticos necesarios para su interpretación y, por otro, la raíz con el significado idiosincrásico de la palabra (Wunderlich 2012, 310; Levin/Rappaport Hovav 2011).
2.1 Niveles de significación y método de análisis
61
los rasgos paradigmáticos oposicionales.23 La diferencia entre unas y otras bases quedaría representada, por tanto, de la siguiente manera: (9) lat. defringere, decerpere, destringere [[ADESSEiunct(y, u)]ti]SETTING [ET [ACTmanera(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSEiunct(y, u)))]ti+k]EV [ET [¬ADESSEiunct(y, u)]ti+l]CO Leyenda Argumentos Funtores
(Macrorrol/Roles específicos → caso/función)
Modificadores (manera)
ADESSEiunct:
x: ‘ACTOR’/ → Sujeto
defringere: :¬ADESSEiunct
‘encontrarse juntos’
y: ‘UNDERGOER’/Figura/
decerpere:
ACT: ‘actuar’
→ Acus./od
destringere:
CAUSE: ‘causar’
u: ‘TEMA’/Fondo/
BEC(OME): ‘pasar’
→ Abl./sp (facultativo)
ET: ‘cambio de marco’
Ahora vemos que (9) especifica información no contenida en (8) y que permite identificar tanto las semejanzas como las diferencias semánticas entre las unidades. Por otro lado, el contenido idiosincrásico de la base, no especificado en (8), aparece ahora especificado en (9) mediante predicados universales y
23 De modo similar a cómo procedemos nosotros en el análisis semántico de los rasgos de carácter paradigmático, lo han hecho Mairal Usón/Ruiz de Mendoza Ibáñez (2009, 162–164) al incluir en sus plantillas léxicas, por un lado, la estructura lógica de la unidad siguiendo la propuesta notacional planteada por la Gramática del Papel y la Referencia (Van Valin/LaPolla 1997) y, por otro, lo que ellos denominan el «módulo semántico», encargado de recoger mediante funtores léxicos las propiedades semánticas y pragmáticas de las unidades desde un punto de vista esencialmente paradigmático: «[…], we have devised a semantic module that consists of a number of internal variables, i.e. world knowledge elements of semantic structure, which relate in very specific ways to the external variables that account for those arguments that have a grammatical impact» (Mairal Usón/Ruiz de Mendoza Ibáñez 2009, 164). Así, los autores proponen para el verbo español captar la siguiente descripción: captar [MagnObstr & Culm12[all]] know’ (x, y) x = 1; y = 2, que refleja en la primera parte la información semántico-pragmática a través de los funtores léxicos [Culm12[all]] para indicar que se ha culminado el proceso de saber y MagnObstr para incluir la manera en la que se ha llevado a cabo ‘con gran dificultad’. Sin embargo, en esta representación echamos en falta la explicitación de las relaciones jerárquicas que se establecen entre las distintas partes de la plantilla, pues no se especifica sobre qué elemento actúa el modificador de manera, que podría incidir tanto en la actividad como en el estado resultante.
62
2 Marco teórico-metodológico
modificadores lógicos que registran la manera en que se lleva a cabo el evento. La primera información no se «aprende lingüísticamente», ya que pertenece a nuestra forma de concebir el mundo, sino que se «atestigua» en el momento de aprendizaje y uso del léxico. La segunda información, constituida por los componentes de manera, deriva de la información contenida en la significación primaria de la raíz, que desambigua pragmáticamente eventos temporalmente semejantes. Así, creemos describir tanto la información que deriva de la estructura morfosemántica y sintagmática (fs: 8), la información cognitiva de naturaleza universal, como la actividad, la causación y el cambio de estado (fag: 9) y la información idiosincrásica y oposicional derivada de la significación primaria de las raíces e introducida en (9) mediante modificadores. Toda esta información se «homogeneiza» (Lang/Maeinborn 2011) en el acto de habla como un único acontecimiento que podría describirse como sigue: ‘presupuesto un estado inicial en el que una parte está unida a un todo en un conjunto (setting), ocurre que (event) alguien actúa de una determinada manera y causa de este modo que, en un momento posterior, algo, determinado como una parte, pase a encontrarse no unido (BEC(¬ADESSEiunct) al todo del que forma parte; en un momento subsiguiente al evento la parte se encuentra, como consecuencia,24 separada del todo’. Si la manera en la que se actúa es ‘arrancando’, entonces el evento se designa en latín como decerpere; si la manera es ‘apretando’, entonces el evento se designa como destringere, formándose entre ambos verbos una oposición paradigmática equipolente; si no existe una especificación sucesiva de la manera, sino que esta describe simplemente el estado resultante ‘separado’, entonces la unidad se verbaliza en latín como defringere, formándose una oposición entre este verbo y los restantes, a favor de los restantes, y convirtiéndose este último en hiperónimo o término no marcado de la oposición. Si bien en los ejemplos del latín se daba el caso de que para verbos con distinta base pero idéntico prefijo podía predicarse una misma fs, también puede darse una situación similar entre unidades que comparten la misma base, si bien no el mismo prefijo. Nos encontraremos con casos en que una fs es común a un nutrido grupo de prefijos, pertenecientes incluso a subsistemas clasemáticos distintos. Así, si retomamos el ejemplo (1) y (2), vemos cómo para ambos verbos, abgehen y ausgehen, se puede predicar la misma fs (10). (10) (a) fs(abgehen) [+V, –N]; λx λs ∃u [gehen(x) & LOC(x, ABL(u)](s) (b) fs(ausgehen) [+V, –N]; λx λs ∃u [gehen(x) & LOC(x, ABL(u)](s) 24 Por motivos de espacio, obviaremos en muchas ocasiones el contenido de la consecuencia (CONSEQ), ya que se corresponde con el estado final del evento.
2.1 Niveles de significación y método de análisis
63
Aunque la relación que establecen los prefijos con los argumentos de la base es la misma, se distinguen por el contenido semántico invariante aportado por el prefijo, cuyo valor distintivo es preciso conocer previamente si se quiere entender la diferencia entre uno y otro en este nivel de significación primaria. Para entender cuál es la diferencia paradigmática que se establece entre los prefijos, abordamos en el capítulo cuarto (cf. 4) el estudio semántico del sistema global de los prefijos desde un punto de vista intralingüístico en el nivel potencial y actual con el fin de delimitar las fronteras entre unos y otros, así como poder explicar los casos de conmutación entre prefijos. El hecho de que varios verbos con distinto prefijo o igual prefijo pero distinta base reciban una fs idéntica es también sintomático, ya que permite formular la existencia de tipos concretos de comportamiento morfosintáctico, de modo tal que podamos contar, finalmente, con un número restringido de formas de organización semántica de la estructura argumental. Al igual que ocurría con prefijos pertenecientes al mismo subsistema, podemos encontrar la misma relación incluso con prefijos de valor semántico contrapuesto. Si tomamos como ejemplo los verbos alemanes ablegen, con prefijo ablativo, y anlegen, con prefijo adlativo, podrían darse las mismas relaciones: (11) al. ablegen: ‘etw. von sich weglegen, fortlegen’ (DWDS) Der Gast legte den Hut ab. Der Gast legte den Hut ART.NOM.M.SG huésped poner.PST.3SG ART.ACC.M.SG. sombrero ab. PREV.ABL ‘El invitado se quitó el sombrero’ fs(ablegen) [+V, –N]; λy λx λs [LEGEN(x, y) & LOC(y, ABL(x))](s) (12) al. anlegen: ‘etw., jmdn. an etw., jmdn. legen’ (DWDS) Sie hat den Säugling (an die Brust) angelegt. Sie hat den Säugling an die Brust a.PREP.ADL ART. pecho ella.NOM.F. haber. ART. bebé ACC. 3SG AUX.3SG ACC. F.SG M.SG an-gelegt. PREV.ADLponer.PTCP.PRF ‘Ella puso [acercó] el bebé (al pecho)’ fs(anlegen) [+V, –N]; λy λx λs [LEGEN(x, y) & LOC(y, ADL(x)](s)
64
2 Marco teórico-metodológico
En las fs propuestas se da por supuesto que se conoce la diferencia entre el prefijo ablativo ab- y el adlativo ad-, de lo contrario no sería posible reconstruir dicha diferencia, ya que ambos prefijos ponen en relación los mismos argumentos. Los rasgos semánticos distintivos de unos prefijos con respecto a otros permiten establecer la diferencia. En el presente estudio nos encargaremos de tratar estas diferencias en el capítulo cuarto en el estudio intralingüístico y señalamos dentro de los modificadores de la fag los rasgos distintivos de las bases verbales, pero no de los prefijos, tal y como se refleja en la siguiente representación de la fag: (13) al. ablegen [[ADESSE(y, LOC1)]ti]SET [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSE(y, LOC1) & ADESSE(y, LOC2)))]ti+k]EV [ET [ADESSE(y, LOC2)]ti+l]CO Leyenda Argumentos Funtores
(Macrorrol/Roles específicos
Modificadores
→ caso/función) ADESSE: ‘encontrarse’
x: ‘ACTOR’/ → Nom./Sujeto
ACT: ‘actuar’
y: ‘UNDERGOER’/ → Acus./od
CAUSE: ‘causar’
LOC1: ‘LOCsource’ (facultativo)
BEC(OME): ‘pasar a’
LOC2: ‘LOCgoal’ (facultativo)
vs. stellen, kleben, werfen
ET: ‘cambio de marco’
(14) al. anlegen [[ADESSE(y, LOC2) & ADESSE (x, LOC1)]ti]SET [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BECOME (¬ADESSE(y, LOC2) & ADESSE(y, LOC1)))]ti+k]EV [ET [ADESSE(y, LOC1)]ti+l]CO Leyenda Argumentos Funtores
(Macrorrol/Roles específicos
Modificadores
→ caso/función) ADESSE:
x: ‘ACTOR’/ → Nom./Sujeto
‘encontrarse’
y: ‘UNDERGOER’/ → Acus./od
ACT: : ‘actuar’
LOC2: ‘LOCsource’ (facultativo)
CAUSE: ‘causar’
LOC1: ‘LOCgoal’ (facultativo)
BEC(OME): ‘pasar a’ ET: ‘cambio de marco’
vs. stellen, kleben, werfen
2.1 Niveles de significación y método de análisis
65
Aunque la forma semántica no siempre logre dar por sí sola una solución satisfactoria al presuponer el contenido semántico de las bases verbales, cuenta con la ventaja de que, al tener en cuenta las relaciones y jerarquías en la estructura argumental, permite colegir las diferencias y semejanzas que muestran las unidades intra- e interlingüísticamente desde el punto de vista semántico y, derivado de este, morfosintáctico. A diferencia de otras corrientes generativas (Hale/Keyser 2002), en la semántica de dos niveles se asume que las propiedades semánticas de un verbo o de cualquier otro ítem léxico determinan la realización sintáctica de sus argumentos25 y explican las combinaciones, alternancias y relaciones jerárquicas en la estructura argumental desde la semántica, no desde la sintaxis, como propone este último modelo: «Semantic properties of the verb determine to a large degree the syntactic realization of arguments and the ability to take part in valency alternations. They also determine selectional restrictions for arguments, the co-occurrence with particular types of adverbials, and the possible scope behaviour of adverbs. Moreover, they determine how the verb contrasts with items of the same semantic field» (Wunderlich 2012, 311).
El interés de formalizar el significado de un verbo prefijado mediante la fs viene dado por el hecho de que dicha representación nos permite abordar la aportación del prefijo al conjunto derivado, pudiendo así determinar si el prefijo actúa de forma externa e interna con respecto a la base y precisar desde el punto de vista inter- e intralingüístico qué grado de semejanza y diferencia se da en este nivel de significación, es decir, si podemos llegar a establecer patrones o plantillas recurrentes entre los verbos prefijados. Por otro lado, al proponer tales relaciones entre la base y el prefijo en el ámbito de la semántica, y no de la sintaxis, evitamos tener que dar cuenta de las enormes restricciones de productividad que este tipo de unidades presentan. En cambio, para resolver el problema de que la misma forma semántica pueda aplicarse a distintos verbos de una misma o varias lenguas, añadimos la descripción de la ec o fag, en la que se especifican los rasgos denotativos particulares de las distintas
25 De forma general, todas las corrientes que se incluyen en el marco de la Lexical Conceptual Structure defienden la tesis lexicalista que, como señalan Levin/Rappaport Hovav (2011, 421), puede resumirse en los siguientes términos: «The central idea is that the syntactic structure that a verb appears in is projected from its predicate-argument-structure, which indicates the number of syntactic arguments a verb has, and some information about how the arguments are projected onto syntax, for example, as internal or external arguments […]».
66
2 Marco teórico-metodológico
unidades. Con la incorporación de la fag al análisis de las equivalencias se ha pretendido completar la información proporcionada por la forma semántica, que, de forma similar a como había procedido Jackendoff con la descripción de la estructura conceptual, se caracteriza por su carácter igualmente infraespecificado. El método de análisis aplicado parte, por tanto, del principio de composicionalidad de Frege (1892), al considerar que el valor semántico de los conjuntos prefijados es una función de las partes componentes, y no su mera suma.26 El análisis composicional exige, en este caso, analizar la aportación del prefijo a la base, de un lado, y a la estructura argumental, de otro, así como la decomposición del predicado complejo como resultado de la interacción del prefijo y la base (Lehmann 1983, 145). Desde un punto de vista contrastivo, la de(s)composición léxica llevada a cabo en los niveles de significación nos permitía entender por qué lenguas distintas entre sí en los procedimientos léxicos empleados podían expresar nociones similares o comparables a través de los prefijos, como indicaba Wunderlich (2012, 317): «Cross-linguistically, it can explain why languages that widely differ in their vocabulary nevertheless have the capacity to express similar states of affairs, namely because they share the same semantic templates». Las unidades analizadas se estudian interlingüísticamente de forma exhaustiva atendiendo a las dimensiones de la significación determinadas a lo largo del capítulo con el fin de determinar en qué niveles de análisis puede afirmarse que dos unidades son equivalentes o comparables. Coincidimos de este modo con Wotjak, quien desde los años setenta, ha venido destacando la necesidad e importancia de llevar a cabo «análisis pormenorizados componenciales del significado léxico sistémico de verbos, abogando por una descripción tan exhaustiva como fuera aconsejable y factible para ofrecernos de esta forma elementos fiables, a fin de entender mejor los complejos mecanismos de la combinatoria semántica (= sememotáctica) y morfosintáctica cotextual y contextualsituativa, enunciativa del verbo así como la interrelación entre semántica y cognición de un lado y entre semántica léxica y morfosintaxis del otro» (Wotjak 1998, 136).
26 El principio de composicionalidad, definido por Maienborn/Heusinger/Portner (2011, 4) como «[t]he meaning of a complex expression is a function of the meaning of its parts and the way they are syntactically combined» o por Pagin/Westerståhl (2011, 96) como «a property that the meaning of any complex expression is determined by the meanings of its parts and the way they are put together», constituye una premisa fundamental en buena parte de la semántica moderna, si bien ha encontrado detractores (cf. Pagin/Westerståhl 2011, 107–120 sobre los argumentos en favor y en contra del principio de composicionalidad).
2.2 La clase ablativa y su representación conceptual
67
2.2 La clase ablativa y su representación conceptual Hasta ahora hemos venido hablando informalmente de diferentes nociones relacionadas de forma más o menos estrecha con el alejamiento, la separación o la distancia. La clase semántica que subsume estas nociones suele designarse tradicionalmente como «ablativa», en consonancia con el caso ablativo indoeuropeo, presente todavía en latín (Hjelmslev 1972 [1935–1937], 38–39; Marchand 1974 [1973]; Pottier 1962, 296; García Hernández 1980, 128, 214; Krause/Doval 2011, 42; Morera 2013, 41–42). En este apartado nos ocuparemos sucintamente de definir qué ha de entenderse por tal clase. Por «ablatividad» se entiende la clase semántica que especifica el alejamiento desde un punto de referencia y se opone (de forma equipolente) a la «adlatividad», en tanto que acercamiento a un punto de referencia. Ambas nociones se entienden como subtipos de la noción abstracta «cambio de estado local», de la noción de «trayectoria acotada», traduciendo bounded paths de Jackendoff (1985, 176), o como subtipos de la función «delocativa» (Wotjak 1977, 319; Lorenz/ Wotjak 1977, 375, 378), que podríamos llamar, para ser consecuentes con la terminología, «latividad», pero que tradicionalmente se ha designado, como veremos en adelante, como «proceso o desplazamiento». Si concebimos un cambio de estado local como una transición lógica (T) (Dowty 1979, 75; Pustejovsky 1995, 68 y ss.), donde, dados dos estados locales sucesivos cualesquiera, la transición del primero de ambos estados al segundo presupone la distribución complementaria de la negación para alguno de los dos instantes, entonces, la focalización de la negación determinará la clase ablativa o adlativa. En otras palabras, la especificación de un pasar a (no) «estar en un punto de referencia» (ψ) ha de ser, pues, la causante de la escisión conceptual, como se ejemplifica en (15) y (16). (15) ψ T ¬ψ (ablativo) (16) ¬ψ T ψ (adlativo) La ablatividad constituye, por tanto, un concepto complejo que presupone una transición que se inicia en un estado local determinado como punto de referencia y desemboca en la negación de tal estado (Jackendoff 1985, 165). Representa, por tanto, un «dejar de estar en un punto de referencia».27 Si concebimos el concepto 27 Esta es la razón por la que los prefijos ablativos, como discutiremos en apartados siguientes, asumen lecturas aspectuales perfectivas o terminativas, a pesar de que adjuntos a verbos de desplazamiento expresen lecturas initivas o incoativas. Si el «punto de referencia» (ψ) se establece en el final de la eventualidad descrita, la ablatividad impondrá la condición de ser falso todo
68
2 Marco teórico-metodológico
de «punto de referencia», por una parte, como la «focalización» o la condición «nuclear» (*) de alguno de ambos estados implicados (e), anotamos el concepto de sucesión temporal mediante el símbolo ( em-bell-ecer), y el de la composición que «implica la presencia de dos elementos básicos unidos por una relación gramatical» (limón > limonero; cortapapeles) (Coseriu 1986 [1977], 178–179; Coseriu/ Geckeler 1981, 62). Y estos tres procedimientos configuran las estructuras paradigmáticas secundarias en la concepción coseriana y con ellas se completa el dominio principal de la formación de palabras:
116
3 La prefijación verbal
Campos Primarias Estructuras paradigmáticas (opositivas) Secundarias Estructuras lexemáticas
Estructuras sintagmáticas (solidaridades léxicas)
Clases
Modificación Desarrollo Composición
Afinidad Selección Implicación
Figura 4: Estructuras lexemáticas según Coseriu/Geckeler (1981, 56).
La prefijación en función de su fuerza transcategorizadora se reparte en Coseriu (1986 [1977], 179) entre los mecanismos de desarrollo y modificación y es considerada como un mecanismo secundario de formación de palabras en el que, entre dos voces, una prefijada y otra no, se da una relación de implicación de «dirección única»: prever implica ver, pero no a la inversa, lo que justifica el hecho de que no todos los verbos acepten cualquier prefijo. En oposición a las estructuras secundarias, la estructura primaria es también una estructura paradigmática en la que sus unidades se vinculan recíprocamente por relaciones de oposición conformando un campo léxico o una clase léxica (Coseriu 1986 [1977], 170; Hernández Arocha 2014, 36–37). De este modo, el fenómeno de la prefijación recibía una interpretación distinta a la más habitual entre derivación y composición. La ubicación del fenómeno fuera de los clásicos procesos de composición y derivación ha sido secundada, entre otros, por Lüdtke (2007, 367–386) para las lenguas romances. A diferencia de Coseriu, la Escuela Semántica de La Laguna de la Universidad de La Laguna y, en su seno, Batista Rodríguez (1988; 2016b), Morera (1998) y Trujillo (1998) han pretendido dar un vuelco a la concepción coseriana del léxico, relegando a un segundo plano las estructuras primarias o campos semánticos y concediéndole el primer puesto en la organización del léxico a los vínculos que las palabras establecen entre sí por medio de procedimientos gramaticales tales como la prefijación y la sufijación. En su tesis doctoral, Batista (1988) ya criticaba la concepción de campo y clase léxica de Coseriu, así como las estructuras paradigmáticas secundarias, especialmente el concepto de composición prolexemática del tipo despertador, que, a su juicio, eran derivados, no compuestos. Pero en lo que se refiere a la prefijación, en un artículo reciente, Batista Rodríguez (2016b, 68–69) afirma lo siguiente:
3.1 Estatus de la prefijación verbal
117
«De esta manera, tras pasar revista a la mayor parte de la bibliografía (especialmente, la alemana) existente hasta el momento sobre composición de palabras (sobre todo, en griego antiguo), entendí (1988, 138) por compuesto «toda palabra que, siguiendo determinadas reglas, está formada por la combinación de dos lexemas con existencia independiente». Con ello dejaba fuera de mi estudio, de un lado, a los llamados «compuestos con partícula», ya que estas partículas no solo no son lexemas, sino que muchas no tienen siquiera existencia independiente (ἀ-, ἁ-, δυσ-, ἀρι-, ἐρι-, etc.), y, de otro, a los sintagmas fijados (al. Zusammerückungen) del tipo de κάρη κομόωντες (donde la propia escritura declara que se trata de dos palabras)» (Batista Rodríguez 2016b, 68–69).
Y en nota al pie de página aclara: «Sobre si la prefijación debe considerarse dentro de la derivación o dentro de la composición de palabras se ha escrito tanto que no merece la pena insistir: cf., por ejemplo, M.a Tadea Díaz Hormigo (2000). Respecto de los verbos con preverbio en latín, Renato Oniga (2005, 216) llega a la conclusión de que no son compuestos como los nominales: «la structure des formations avec préverbe apparaît distincte de celle de la composition nominale à cause de propriétés syntaxiques encore plus spécifiques». Y también estoy de acuerdo con Amiot (2005, 197) cuando afirma: «A preposition is not a lexeme since it belongs to a minor/closed category, as determiners or flexional markers do; in the terminology proposed by Fradin (2003), it is a «grammeme», not a lexeme». Y no digamos ya nada de los «compuestos con partícula inseparable», como los citados más arriba, de los que dice Schwyzer (19532, vol. 1: 431): ‹Für das lebendige Sprachgefühl waren diese Elemente (mit Ausnahme von εὐ- und ὁμ-) nicht mehr Kompositionsglieder, sondern Präfixe›» (Batista Rodríguez 2016b, 69).
Por su parte, Hernández Arocha, quien dedica dos extensos capítulos a estudiar la prefijación o estructura primaria en su consideración y la sufijación o estructura secundaria en español y alemán —tal y como se explica a continuación—, se encuadra la prefijación como sigue: «La estructura primaria de una familia léxica se diferencia de la de un campo semántico, tal y como lo ha propuesto Coseriu […], en la fuerte gramaticalización de los vínculos paradigmáticos y sintagmáticos. A modo de resumen, se podría afirmar que la propuesta de modelo explicativo que ha defendido más recientemente la Escuela Semántica de La Laguna (cf. Batista Rodríguez 1988, García Padrón 1998, Morera 1998c, Trujillo 1998) se funda en el intento de maximizar la gramaticalización de los contenidos léxicos (cf. Batista Rodríguez/ Tabares Plasencia 2011, Trujillo 2011) para poder reducir así, en la medida de lo posible, su tan problemático carácter abierto o inconmensurable. De este modo, hemos optado por la transposición macroestructural de las estructuras primarias coserianas a las secundarias (Coseriu 1986 [1977], 167), con la finalidad de que los rasgos distintivos determinantes para la formación de paradigmas semánticos se funden en segmentos morfofonológicos. La repercusión de este cambio metodológico-conceptual provoca el desplazamiento de los procedimientos por modificación de las estructuras secundarias coserianas, es decir, las relativas a la formación de palabras por prefijación, al lugar
118
3 La prefijación verbal
de las estructuras primarias (opositivas), al tiempo que las opositivas propiamente lexemáticas se desplazan hacia un nivel discursivo o referencial (Morera 2005 y 2007c)» (Hernández Arocha 2014, 259–260).
De acuerdo con el enfoque teórico de Hernández Arocha (2014), entendemos por prefijación una estructura paradigmática dentro del sistema léxico primario que, a diferencia de las relaciones establecidas en el seno de un campo semántico, por una parte, y de las que genera el proceso derivativo de la sufijación, por otra, modifica sintáctica y semánticamente la estructura argumental de la base (v. intr. volar > v. trans. sobrevolar), seleccionando propiedades semánticas de dichos argumentos, así como determinando la estructura aspectual de la base. La propuesta de Hernández Arocha se centra especialmente en el proceso de «modificación lógica» (cf. 3.2.1) que experimenta semánticamente la base, con independencia de la discusión en torno al carácter derivativo o compositivo de tales estructuras. En este sentido, creemos que la prefijación entendida como una estructura primaria paradigmática en torno a la cual se organiza una familia de palabras implica desde su perspectiva considerar la adjunción de elementos marcados categorialmente —por procesos como los de incorporación o conflation, cf. Baker 1988; Hale/Keyser 2002—, fenómeno ajeno, en principio, a la derivación.14 Por otra parte, la pertenencia de la prefijación alemana a los dos tipos clásicos dentro de la formación de palabras —como mostramos en 4.4.1— no se encuentra exenta de problemas. La presencia de prefijos separables y no separables con características particulares en cada caso dificulta aun más la categorización del fenómeno (Fritz 2007, 37). Desde la primera edición del clásico manual de morfología Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache,15 Fleischer había distinguido en relación con la formación verbal entre composición (Zusammensetzung), derivación (Ableitung), en la que entra la sufijación, y de forma separada la prefijación (Präfixbildung) (Fleischer 1971, 279–309). Así, el autor agrupa en esta última categoría tanto las llamadas «partículas verbales» como los verbos
14 En el modelo teórico de Morera (2000), en el que se basa en buena medida la propuesta de Hernández Arocha, las preposiciones y, en consecuencia, los prefijos son sustantivos en caso oblicuo —i. e., significaciones relacionales de tipo dimensional que rigen un argumento categorialmente como sustantivo—, cuya unión con el verbo forma «verdaderas combinaciones sintácticas (combinaciones sintácticas compositivas, […]), porque el prefijo, por disponer de significación categorial propia, significación categorial nominal, […], actúa como complemento externo —i.e., sin modificar los límites semánticos— del verbo nuclear, y no como complemento interno: i.e., modificando sus límites semánticos» (Morera 2000, 737). 15 Manejamos aquí la segunda edición, fechada en 1971, por tratarse de una edición sin modificaciones con respecto a la primera. La edición de 1974 es una edición corregida y revisada de las ediciones anteriores del 69 y el 71.
3.1 Estatus de la prefijación verbal
119
introducidos por prefijos inseparables, cuyo estudio conjunto justifica apelando a las numerosas relaciones semánticas de sinonimia y antonimia que mantienen los prefijos separables con los inseparables (Fleischer 1971, 294–29516). Esta división sigue manteniéndose en Fleischer (2000, 889–894) y en la edición actualizada de este clásico en coautoría con Barz, si bien en esta última edición se observan algunos cambios (Fleischer/Barz 2012). Estas modificaciones se refieren, sobre todo, a la consideración de los prefijos separables y no separables que, en esta ocasión, se estudian de forma separada: en la denominada Präfixderivation «derivación por prefijo» se incluyen únicamente los prefijos no separables (con o sin partícula verbal homónima) y de forma separada, en el apartado Partikelverbbildung «formación verbal con partículas», se estudian solo los prefijos separables. Si bien se considera la prefijación verbal como un proceso derivativo, la formación verbal mediante partículas verbales no entra en esta categoría y se halla a medio camino entre la morfología y la sintaxis, lo que muestra la eterna actualidad del debate en torno a ambos procedimientos (Fleischer/Barz 2012, 91). Estos autores distinguen, además, circunfijos para referirse a un grupo muy reducido de unidades verbales que se forman añadiendo por delante y por detrás —circunscribiendo— determinados elementos (2012, 433–434). Y todos ellos se engloban dentro de la denominación de afijos (Fleischer/Barz 2012, 54; cf. Malkiel 1978). Por nuestra parte, entenderemos por preverbio17 todo afijo o morfema gramatical (sea de origen adverbial o preposicional), que se antepone por la izquierda a una base verbal, modificando —ampliando o restringiendo— la significación de la base léxica a la que se adjunta y estableciendo una relación sememotáctica concreta entre la base y sus argumentos, que puede diferir con respecto a la estructura argumental de la base léxica. A diferencia de las llamadas «formas prefijadas» —prefijoides, cuasiprefijos o pseudoprefijos— de origen grecolatino que encontramos tanto en las lenguas clásicas como en las romances y en alemán y cuya lista es potencialmente infinita (en tanto que se nutre del conjunto no cerrado de sustantivos y adjetivos de una lengua), los prefijos verbales forman parte de una clase cerrada (cf. la discusión y la
16 Cf. con la DUDEN-Grammatik (2006, § 1049), que también parte de esta distinción entre Präfixverben y Partikelverben. 17 Utilizamos aquí la denominación de «preverbio», utilizada habitualmente en la tradición lingüística francesa (cf. Marcq 1981; Hall 2000, 536), que incluye todas las unidades antepuestas a un verbo independientemente del origen adverbial o preposicional del prefijo. Las unidades que nosotros entendemos por preverbio se corresponden con el Präverb de Hinderling (1982, 81), el Verbzusatz de Stiebels (1996, 10) o los «Präverbien im engeren Sinne» de Dunkel (2014, vol 1, 229).
120
3 La prefijación verbal
bibliografía citada al respecto en 2.1.). Otra diferencia es que estas «formas prefijadas» se unen casi siempre a sustantivos y adjetivos, pero muy rara vez a verbos. Otra característica clave que separa claramente a los prefijos de los pseudoprefijos es su forma de incidir en la determinación de la significación del conjunto. Coincidimos con Bernal (2010) en que los prefijos aportan un significado funcional, en su terminología, o relacional, en la terminología de Pottier (1962), pues preposiciones y preverbios como tales elementos gramaticales son elementos de relación, mientras que, las formas prefijadas como elementos léxicos aportan un significado léxico que establece con la base verbal una «relación endocéntrica coordinada», frente a la «relación endocéntrica subordinada» que marcan los prefijos.18 Esta relación de subordinación se debe al modo en que el prefijo incide semántica y sintácticamente sobre la base verbal al poner en relación espacial, temporal o aspectual los argumentos de la base. Bernal (2010) añade, además, el tipo de productividad, sistemático en el caso de los prefijos, en el sentido de que los preverbios conforman un sistema estructurado que afecta a numerosas familias de palabras, y asistemático en el caso de las formas prefijadas si tenemos en cuenta que estas se utilizan frecuentemente de forma esporádica en la formación de neologismos y no constituyen elementos que puedan organizarse en un sistema estructurado de relaciones.19 En este sentido, consideramos preverbios españoles, por ejemplo, los siguientes: entre-ver, pre-ver; re-sistir, in-sistir, con-sistir, a-sistir, per-sistir, de-sistir; ante-poner, pos-poner, tras-poner, sobre-poner, super-poner, contra-poner, o-poner, dis-poner, pro-poner, de-poner / positar, su-poner, etc. o en alemán abhalten, an-halten, auf-halten, aus-halten, be-halten, durch-halten, ein-halten, ent-halten, er-halten, hinter-halten, mit-halten, nieder-halten, über-halten,
18 En el caso de verbos denominativos, los prefijos no muestran una estructura endocéntrica. Así, los derivados denominativos del tipo embotellar o despedazar no forman, por ejemplo, estructuras endocéntricas al constituir el núcleo de la estructura sintáctica y semántica (Amiot 2006, 29) (↑ 3.3.2). 19 Bernal (2010) añade otras dos características que diferencian los prefijos de las formas prefijadas: por un lado, el hecho de que los prefijos — al contrario que la sufijación— no cambien la categoría de la base (verbo decir > verbo predecir, condecir, redecir, …), mientras que las formas prefijadas —aunque no la cambian—, tampoco la mantienen. Si bien es cierto que ambos tipos de prefijos no transcategorizan, su uso no implica la modificación necesaria de la categoría. Así, por ejemplo, la adición en español de un prefijo como de- puede aplicarse tanto a una base verbal como *-ducir (deducir) como a una nominal deducción, y un prefijo como tele- tanto al sustantivo televisión como al verbo derivado televisar. El otro rasgo diferenciador está en relación con las lenguas romances y se refiere al uso de las formas prefijadas en la creación de cultismos y neologismos, mientras que los prefijos se añaden a bases simples, complejas o derivadas sin marca específica en cuanto al tipo de palabras que conforman.
3.1 Estatus de la prefijación verbal
121
um-halten, unter-halten, ver-halten, vor-halten, zu-halten (Aktaş 2005, 17–18). Este mismo procedimiento se repite con mayor o menor productividad en todas las lenguas aquí estudiadas. El hecho de que aquí nos limitemos a los verbos no implica, como ya habíamos dicho, que estos prefijos solo aparezcan con una base verbal (cf. Mungan 1995; Aktaş 2005):20 previsión, resistencia, insistencia, consistencia, asistencia, persistencia, anteposición, posposición, suposición o Abhaltung, Anhalt, Aufenthalt, Aushaltung, Einhaltung, Enthaltung, Erhalt, Hinterhaltung, Niederhaltung, Unterhaltung, Verhaltung, Vorhalt, Vorhaltung, Rückhalt, Zurückhaltung. De acuerdo con este concepto de preverbio, la lista de preverbios que estudiamos está compuesta por las unidades contenidas en la tabla que vemos a continuación. En vistas a un tratamiento comparativo, estudiaremos los preverbios con el objetivo de determinar el tipo de correspondencia que mantienen entre sí los preverbios griegos, latinos y sus desarrollos romances, así como los alemanes tanto separables como inseparables. Partiendo del griego antiguo, los elementos aparecen ordenados alfabéticamente y, de guardar alguna relación etimológica entre ellos, se consignan al mismo nivel para que pueda observarse su evolución y sus interrelaciones. Si atendemos a los elementos de la tabla, observamos que la gran mayoría de los preverbios cuentan con un correlato preposicional o adverbial. Por un lado, su relación con las preposiciones salta a la vista, pues a una gran parte de los preverbios le corresponde una preposición homónima. Esto es así, en mayor o menor medida, en todas las lenguas aquí tratadas: en griego, de las preposiciones que Humbert cataloga como propiamente dichas todas tienen su correlato preverbial; en latín, por ejemplo, solo tres preverbios carecen de correspondencia preposicional, a saber, am(b)-, dis- y re(d)- (García Hernández 1991 [1988], 17), a los que habría que añadir se-; en español, gallego y catalán una gran parte de los preverbios son también preposiciones ya sean de origen latino como ex-, ab-, ob-, pre-, per-, in- o sub- o propiamente desarrollos patrimoniales de preposiciones latinas como a-, tras-, en-, entre-, com-; en alemán, todos los verbos introducidos por partículas verbales que figuran en la tabla tienen su correlato preposicional, incluso el preverbio direccional ein- aunque solo sea en su variante etimológica locativa in. Por todo ello, coincidimos con García Hernández (1991 [1988], 17) en que «[p]reverbios y preposiciones constituyen, pues, dos sistemas en buena medida homónimos» si bien, como indica García Hernández (1991 [1988], 17),
20 No obstante, como han señalado algunos autores la prefijación tiene especial importancia tanto en el verbo en alemán (Fleischer/Barz 2012, 373) como en latín y las lenguas romances (Meyer-Lübke 1895, vol. 1, 667).
122
3 La prefijación verbal
Tabla 4: Preverbios de las lenguas estudiadas relacionados etimológicamente. Griego21
Latín
Español
Gallego
Catalán
ad‑
ad‑/a‑
ad‑/a‑
ad‑/a‑
Alemán
amb‑22 ἀμφι-23
amb(i)‑
be‑24 bei‑ um‑ an‑
ἀνα-25 ἀντι-26
ante‑
anti‑/ante‑
anti‑/ante‑
anti‑/ante‑
ent‑/emp‑
ἀπο-27
ab‑/ abs‑/ ab‑
ab‑/a‑
ab‑/a‑
ab‑/a‑
ab‑
circum‑
circum‑
circum‑
circum‑
contra‑
contra‑
contra‑
contra‑
de‑29
de‑
de‑
de‑
28
21 La lista de prefijos griegos contiene 18 unidades coincidiendo así con la tabla de preverbios así considerados por Zanchi (2017, 24–25) a excepción del comitativo συν- que la autora excluye por no asumir, en su opinión, significados espaciales. 22 No hay que confundir este amb- con el preverbio que vemos a continuación, etimológicamente el mismo que vemos en latín ambo y griego ἀμφι-, que aparece en ambulo y ambiguus, por ejemplo. En este caso se trata del preverbio y la preposición catalana amb. Meyer-Lübke (1935, 46) y Corominas (DECLC 1988, vol. 1, 270) lo derivan en última instancia de la preposición latina apud: «alteració de la forma ab, normal en la llengua antiga, provinent del ll. apud ‘a casa de, vora de, en mans de’, que en el llatí vulgar de la Gàŀlia i de la nostra terra, va reemplaçar el llatí cum ‘amb’» (DECLC 1988, vol. 1, 270). 23 Cf. Humbert (1972 [1945], 300), Kluge (2002, 940) y Dunkel (2014, vol. 2, 38), que corroboran la relación etimológica entre las unidades del griego, latín y los alemanes bei y um. Según el diccionario etimológico de Beekes (2010, vol. 1, 94), el adverbio que dio origen a este preverbio tenía etimológicamente el sentido de ‘cara’, de donde deriva el sentido de ‘alrededor, a ambos lados’. 24 Cf. Kluge (2002, 99) para la relación etimológica entre be- y bei-, donde se aclara que el primero nace del segundo. Por otra parte, um- estaría relacionado con el ἀμφἰ griego y el amb- latino, según explica el mismo autor (2002, 940). 25 Cf. Beekes (2010, vol. 1, 97), Dunkel (2014, vol. 2, 50–51), Humbert (1972 [1945], 300) y Kluge (2002, 41) para la relación etimológica entre griego y alemán. 26 Cf. Dunkel (2014, vol. 2, 306–307), Humbert (1972 [1945], 301) y Kluge (2002, 246) para la relación etimológica entre griego, latín (y, por ende, en las lenguas romances) y alemán. 27 Cf. Dunkel (2014, vol. 2, 66) y Kluge (2002, 3) para la relación etimológica entre griego, latín y alemán. 28 Según Dunkel (2014, vol. 2, 426) y Walde (1910, 180), procedente de la forma *kom-tro, relacionada con el prefijo com-. 29 Cf. nota al pie 48 sobre el valor etimológico de este prefijo.
3.1 Estatus de la prefijación verbal
123
Tabla 4 (continuado) Griego
Latín
δια-30
dis‑
ἐν-32
in‑
ἐκ-
ex‑/e‑
ex‑/es‑/e‑
ex‑/es‑/e‑
ex‑/es‑/e‑
er‑/aus‑
ob‑35
ob‑/o‑
ob‑/o‑
ob‑
ob‑
inter-36
inter‑/entre‑
entre‑
entre‑
unter‑37 zwischen-
intro‑
intro‑
intro‑
intro‑
εἰσ-
Español
Gallego
Catalán
Alemán
des‑
des‑
des‑
dis‑
dis‑
dis‑
zer‑
in‑/im‑/en‑
in‑/im‑/en‑
in‑/im‑/en‑
ein‑/in‑
31
33
ἐπι-34
hinter‑ κατα
38
30 Cf. Beekes (2010, vol. 1, 327), Humbert (1972 [1945], 303) y Kluge (2002, 1008) para la relación etimológica entre la forma griega, latina y alemana. Tal relación ha sido puesta en tela de juicio. Según Bortone (2014, 40–41), δια podría tratarse de una innovación griega, si bien basada en la raíz *dis, que se encuentra como prefijo en alemán, latín y albanés. Dunkel (2014, vol. 2, 145) lo retrotrae también a la raíz indoeuropea *dis e indica que solo el griego presenta junto al uso preverbial también el adnominal (preposicional y adverbial). 31 Cf. Dunkel (2014, vol. 2, 225–226), Luraghi (2014a, 36) y Beekes (2010, vol. 1, 394) que lo ponen en relación con ἐν- y con la correlación similar entre las formas ἐκ- y ἐξ-. 32 Cf. Humbert (1972 [1945], 305), donde se explica que ambas preposiciones proceden del indoeuropeo *en, característico por la desinencia i, en un caso, y la desinencia cero en otro, lo que explica perfectamente las variantes alemanas. 33 Cf. Dunkel (2014, vol. 2, 205) y Humbert (1972 [1945], 307) sobre las relaciones etimológicas entre los preverbios de esta serie. 34 Cf. Dunkel (2014, vol. 2, 244–245) y Humbert (1972 [1945], 308). 35 15 Dunkel (2014, vol. 2, 245) lo pone en relación con el griego ἐπί del indeouropeo *épi, si bien advierte que la forma ob- y el significado ‘entgegen, gegen – hin; gegenüber; wegen’ proceden del indoeuropeo *h2óbhi. 36 La forma latina procede tanto de la forma *entér ‘mittendrin; zwischen’ como *n̥ter ‘zwischen, unter’, forma comparativa del indoeuropeo *en ‘in, drinnen; hinein’ (Dunkel 2014, vol. 2, 237 y 222). El sufijo -ter lo encontramos nuevamente en las preposiciones y adverbios praeter y subter. 37 Según Paul (2006 [1897], 710), la preposición alemana unter es el resultado de la fusión del latín inter como preposición con el significado de entre y del adverbio latino infra como opuesto a supra. Dunkel (2014, vol. 2, 237), por su parte, lo retrotrae al indoeuropeo *ntér con el significado ‘entre’, de donde, como decíamos en la nota al pie 36, derivó también el inter latino. 38 Beekes (2010, vol. 1, 656) pone en relación la forma indoeuropea *km̥̥t- ‘down, with, along’ con la forma indoeuropea *kom de la que procede la latina cum o el griego κοινός. En este mismo
124
3 La prefijación verbal
Tabla 4 (continuado) Griego
Latín
Español
Gallego
Catalán
παρα-
Alemán mit‑
μετα-
39 40
περι-41
per‑
per‑
per‑
per‑
prae‑43
pre‑
pre‑
pre‑
post‑/pos‑
post‑/pos‑
post‑/pos‑
ver‑42
praeter‑ post‑
nach‑
sentido, Walde (1910, 181) relacionaba los verbos κατακαῦσαι con comburere o καταπρᾶξαι con conficere, buen ejemplo no solo de la relación etimológica que su semántica permite translucir, sino también de la correspondencia arquitectónica entre las unidades. Dunkel (2014, vol. 2, 419) retrotrae el prefijo griego al indoeuropeo *kat presente en griego y anatolio. 39 Cf. Dunkel (2014, vol. 2, 494), Humbert (1972 [1945], 312) y Kluge (2002, 624) sobre el parentesco de mit con el griego μετά con el significado ‘entre, con, hacia, detrás’. 40 Dunkel (2014, vol. 2, 650–655) y Beekes (2010, vol. 2, 1151) relacionan etimológicamente los adverbios y preposiciones παρά y πρό. Según Dunkel (2014, vol. 2, 653), παρά expresa un valor locativo ‘neben’ como el latín prae ‘vorne, daneben’ frente al valor directivo que expresan πρό y pro ‘vor, vorwärts’. 41 Cf. Beekes (2010, vol. 2, 1176) sobre la relación etimológica entre el griego y las unidades latina y romances. Sobre la relación etimológica que sugieren las similitudes entre el griego y el latín se pronuncia Dunkel (2014, vol. 2, 618) quien no da por confirmada esta relación, si bien se inclina a tenerla en cuenta desde un punto de vista formal pese a las dificultades para establecer la relación semántica: «Die Bedeutung ‘um – herum’ ist in der Tat lokativisch, der semant. Bezug zum Grundwort 1 *per ‘durch’ aber unklar. Vielleicht fand der Wechsel von ‘durch’ zu ‘um – herum’ in ummauerten Siedlungen statt, wo alles, was sich ‘durch die Mauer = außerhalb der Mauer’ befindet, gleichzeitig ‘auf allen Seiten, herum’ ist» (Dunkel 2014, vol. 2, 618). 42 Parece que, en el actual ver-, han confluido tres prefijos góticos (faur ‘vor-, vorbei-’, fra- ‘weg’ y fair- ‘heraus’ (Paul 2006 [1897], s.v. y Mungan 1986, 133), si bien su raíz indoeuropea se remonta sin dificultades a *per- ‘hinübergehen’ (Kluge 2002, 950). De esta misma raíz proceden los preverbios griegos παρὰ, περὶ, πρὸ y πρὸς y los latinos per y pro (Humbert 1972 [1945], 314). Según Paul (2006 [1897], s.v. ver-), la preposición gótica fra- se corresponde con la griega πρὸ y la latina pro y el fair con el griego περὶ y el lat. per-. Salta a la luz el parentesco entre ver-, vor- y für. De modo semejante, el prefijo per- español ha asumido diversos valores correspondientes a sus parientes latinos prae- y pro-. Muestra de ello es la confusión romance: cf. el italiano o catalán per equivalente del francés pour y español para (medieval por-a); o la equivalencia entre el francés par y español por o la oposición entre los verbos en español preguntar y portugués perguntar, lo cual también muestra la complejidad semántica del preverbio romance. 43 Relacionado etimológicamente con el latino per al que Walde (1910, 606) le atribuye el valor de ‘voran, voraus, überaus’.
3.1 Estatus de la prefijación verbal
125
Tabla 4 (continuado) Griego
Latín
Español
Gallego
Catalán
Alemán
προ-44
pro‑
pro‑
pro‑
pro‑
vor‑
re‑46
re‑
re‑
re‑
retro‑
retro‑
retro‑
retro‑
con‑/com‑/co‑
com‑/con‑/co‑
com‑/con‑ co‑
trans‑/tras‑
trans‑/tras‑
trans‑/tras‑
durch‑
sub‑/su‑/so‑
sub‑/su‑/so‑
sub‑/su‑/so‑
auf‑
super‑/sobre‑
super‑/sobre‑
super‑/sobre‑
über-
προσ-45
se‑47 συν-48
com‑49
ὑπο-50
sub‑
ὑπερ-51
super‑
subter‑ wider‑/wieder‑ zu‑ zusammen‑ «sus funciones no son en absoluto homólogas; las preposiciones son elementos de rección, de gran alcance sintáctico; en cambio, los prefijos, aun repercutiendo en la estructura de la frase (Lehmann 1983, pp. 145ss.), ejercen su función en el nivel léxico formando palabras y modificando su contenido».52 44 Beekes (2010, vol. 2, 1235) la retrotrae a la forma indoeuropea *pro con el sentido de ‘forth, forward, before, for’, relacionada con la latina pro, la alemana vor y las formas griegas παρά, πάρος, πέρι. 45 Derivado del indoeuropeo *próti- por Dunkel (2014, vol. 2, 655) y definido como ‘gegen, zu – hin; bei’. 46 Entroncado con la raíz indoeuropea *u̯ret ‘darse la vuelta con un giro’ y *u̯er ‘girar’ (Walde 1910, 644). De esta forma procede la forma siguiente retro- formada por analogía con intro-. 47 Dunkel (2014, vol. 2, 755, 761) pone en relación el pronombre latino se con la conjunción adversativa sed y el preverbio se- ‘weg, fort’ y explica la evolución semántica desde el pronombre reflexivo como ‘für sich’ > ‘abgesondert’ > ‘weg’ o ‘getrennt, entfernt’. 48 No está clara la relación etimológica de los elementos de esta serie (Beekes 2010, vol. 2, 1038; Dunkel 2014, vol. 2, 728). 49 Nótese que la forma com- actúa exclusivamente como prefijo en latín, mientras que el correlato preposicional es cum. Walde (1910, 180) indica que está relacionada con el prefijo inseparable alemán ge- y con el griego κατά-. 50 Cf. Beekes (2010, vol. 2, 1535) y Dunkel (2014, vol. 2, 746) sobre la relación entre estas unidades, procedentes del indoeuropeo *upo o *súp-o. 51 Cf. Beekes (2010, vol. 2, 1533) sobre la relación entre estas unidades, procedentes del adverbio indoeuropeo *uper(i) ‘over, above’. 52 Cf. también la misma opinión en Amiot (2005; 2006, 20ss.).
126
3 La prefijación verbal
Por otro lado, reina el consenso sobre el origen adverbial tanto de preverbios como de preposiciones (Risch 1974 [1935], 181; Marcq 1972, 11; 1975, 51; Krisch 1984, 99; García Hernández 1991 [1988], 18; Olsen 1995, 88; Méndez Dosuna 1997, 577; Brachet 2000, 9; Neuberger-Donath 2004), si bien hay casos en los que pueden tener un origen (pro)nominal como es el caso de amb- o circumen latín o de las partículas alemanas preis- o teil- no incluidas en nuestra tabla precisamente por tener su origen en el léxico.53 En latín, por ejemplo, el origen adverbial de los preverbios se refleja en locuciones adverbiales arcaicas como susque, deque, absque, atque o usque, muestra del antiguo uso adverbial (Brachet 2000, 7). La tesis que defiende su origen adverbial se remonta a Saussure quien explicaba el paso de adverbios a preposiciones y preverbios en griego como sigue: «El indoeuropeo no conocía preposiciones: las relaciones que indican las preposiciones se expresaban por medio de los casos, muy numerosos y dotados de gran fuerza significativa. Tampoco había verbos compuestos con preverbios, sino sólo partículas, palabrejas que se añadían a la oración para precisar y matizar la acción del verbo. Así, nada había que correspondiera al latín īre ob mortem ‘ir delante de la muerte’, ni a obīre mortem; se habría dicho īre mortem ob. Éste es todavía el estado del griego primitivo: 1.° óreos baínō káta; óreos baínō significa por sí solo ‘vengo del monte’, teniendo el genitivo el valor de ablativo; káta añade el matiz ‘descendiendo’.54 En otra época posterior se dijo, 2.° katà óreos baínō, donde katà ya tiene función de preposición, o todavía, 3.° kata-baínō óreos, por aglutinación del verbo y de la partícula hecha preverbio. Hay aquí dos o tres fenómenos distintos,
53 En cuanto al origen de los preverbios latinos, Oniga (2005, 221) propone una hipótesis según la cual los elementos que dieron origen a los preverbios no se comportaron nunca como adverbios sino como preposiciones que o bien tenían un uso transitivo en el sentido de que iban acompañadas de un complemento explícito o bien un uso intransitivo en el sentido de que habría que suponer un complemento genérico implícito. Siguiendo el modelo de formación de palabras latina por el cual se creaban nuevas unidades mediante la aglutinación de palabras libres en la sintaxis, estas preposiciones habrían ido fijándose a las bases verbales. El factor más influyente que permitió la creación de modificados preverbiales fue la existencia de postposiciones en las etapas más antiguas de la lengua latina. La presencia de postposiciones podría haber evolucionado en los conjuntos preverbiales debido a la alta frecuencia de aparición en un mismo contexto del preverbio y del verbo o debido a la evolución del sistema verbal latino hacia un modelo morfológico en detrimento del sintáctico. Parte de la idea de que el sistema morfológico actual no es más que un reflejo de un sistema sintáctico anterior (en contra de esta hipótesis García Hernández 2005, 230 y Brachet 2000, 8–9). 54 Cf. más ejemplos de este estado de lengua en el griego homérico en Brachet (2005, 309), quien intenta demostrar cómo, a semejanza del griego, en el latín arcaico, que se refleja en las obras de Plauto y Terencio, el adverbio intro- vacilaba entre la posición adverbial y la propiamente preverbial, si bien advierte que, a diferencia de los preverbios de origen preposicional, no todas las bases verbales que aparecen con intro- en dichas obras dieron lugar en latín clásico a verbos prefijados.
3.1 Estatus de la prefijación verbal
127
pero basados todos en la interpretación de las unidades: 1.° creación de una nueva especie de palabras, las preposiciones, y esto por simple remoción de las unidades recibidas. Un orden particular, indiferente al origen, debido quizá a una causa fortuita, ha permitido un nuevo agrupamiento: kata, antes independiente, se une con el sustantivo óreos, y este conjunto se une a baínō para servirle de complemento; 2.° aparición de un tipo verbal nuevo (katabaínō); agrupamiento psicológico distinto, favorecido también por una distribución especial de las unidades y consolidado por la aglutinación; 3.° como consecuencia natural: debilitamiento del sentido de la desinencia del genitivo (óre-os); ahora será kata el encargado de expresar la idea esencial que antes expresaba por sí solo el genitivo: la importancia de la desinencia -os disminuye proporcionalmente. Su desaparición futura está en germen en el fenómeno» (Saussure 1993 [1916], 266).55
En esta misma línea se sigue pronunciando la investigación actual56 como vemos en los trabajos recientes sobre las construcciones denominadas tmesis o incorporación en el griego homérico (Neuberger-Donath 2004, 14; Bertrand 2014), donde las partículas muestran su independencia y autonomía con respecto a las bases verbales. Así, Bortone (2010, 133–134), retomando la evolución expuesta por Saussure, describía los pasos en los mismos términos, destacando la ausencia de preposiciones en Homero, la prominencia del caso en la descripción semántica y el papel de las partículas como elementos independientes sintáctica y semánticamente, evolución resumida en los cuatro pasos siguientes: (23) gr. βαίνω νεώς. «the Greek genitive is also ablative: ir.PRS.1SG barco.GEN.F.SG the phrase is semantically complete, ‘Vengo del barco’ although the meaning can be reinforced by a local particle like (when the Greek local particles/adverbs started to be placed next to either the V or the N, initially they did so without governing case, and the case still had full semantic value)» (Bortone 2010, 133–134)
55 El presupuesto de que en indoeuropeo no existían preposiciones ni preverbios se ha puesto en tela de juicio, si bien la tesis dominante en la actualidad sigue la senda marcada por Saussure. En cuanto al origen de los preverbios, Bonfante (1950, 106; 1931, 17) rechazaba la existencia de preposiciones y preverbios para el protoindoeuropeo y opinaba que estos debieron desarrollarse bastante tarde en la última etapa del indoeuropeo y describe, en consonancia con Saussure, la evolución en los siguientes términos: «L’avverbio esisteva prima allo stato indipendente e modificava generalmente il senso dell’intera proposiz.; poi fu attratto nella sfera logica del verbo; infine si saldò direttamente a questo». 56 Cf. también la misma opinión mantenida por Pinault (1995, 53), Le Bourdellès (1995, 189–191), Bortone (2010, 133–134) o González Suárez (2015, 107).
128
3 La prefijación verbal
(24) gr. βαίνω νεὼς ἂπο. ir.PRS.1SG barco.GEN. de.PRTC. F.SG postposition ‘Vengo del barco’
«the particle comes after the noun: postposition, which in Greek was a receding option («anastrophe», cf. P. 139)» (Bortone 2010, 134)
(25) gr. βαίνω ἀπὸ νεώς. «the particle comes in the slot ir.PRS.1SG de.PREP barco.GEN. before the noun: literally, the preF.SG position» (Bortone 2010, 134) ‘Vengo del barco’ (26) gr. ἀποβαίνω νεώς. «the particle precedes the verb; de.PREV.PRS.1SG barco.GEN.F.SG initially it remains a separate ‘Vengo del barco’ morpheme—a fact obscured by orthography, but discernible in some Greek tenses in which other morphs come in between: ἀπο-βέ-βηκα, ἀπ-έ-βην» (Bortone 2010, 134) Una evolución idéntica es descrita por Fritz (2007, 45), Hinderling (1982, 102–103) y Harnisch (1982, 113) para los verbos con partículas separables alemanes. Los autores describen un primer paso en el que estas partículas actúan como adverbios que forman en el alto alemán moderno verbos compuestos (I. Sie setzen über). En un segundo paso de la evolución, el adverbio original pasa a relacionarse a través del caso con un sintagma nominal que acaba rigiendo formando un sintagma preposicional o adposición (II. Sie setzen über den Fluss). Fritz (2007, 45) describe un tercer paso según el cual empiezan a formarse nuevos adverbios a partir de procesos derivativos deícticos que se diferencian formalmente de los prefijos y las preposiciones (III. Sie setzen darüber). Y, en el último paso, se origina la preverbación propiamente dicha a través de las nuevas relaciones acentuales en el interior del compuesto (IV. Sie übersetzen). Según Harnisch (1982, 113), los adverbios originarios que dieron lugar a los prefijos inseparables solo se conservan en el alemán actual en forma de prefijos inseparables, mientras que los adverbios que dieron lugar a las partículas verbales se conservan en forma preposicional y prefijal (rara vez adverbial a no ser que se una un pronombre adverbial del tipo her-, hin- o da-). Un tercer paso de la evolución sería la reposición del valor locativo mediante sintagmas preposicionales coincidentes semánticamente con los valores espaciales originarios del adverbio o prefijo para suplir
3.1 Estatus de la prefijación verbal
129
la pérdida del valor locativo en el segundo paso. El siguiente ejemplo sintetiza en tres los pasos de la evolución: (27) al. Das Wasser lief (her)aus.57 ART.NOM.N.SG agua correr.PST.3SG (ADV)ADV El agua corrió desde allí-hacia fuera. ‘El agua se salió’ (28) al. Das Wasser lief aus dem ART.NOM.N.SG agua correr.PST.3SG PREP.de ART.DAT.M.SG El agua corrió del cubo Eimer (heraus). cubo PTCP-PTCP desde allí-hacia fuera. ‘El agua se salió del cubo’ (29) al. Das Wasser lief aus. ART.NOM.N.SG agua correr.PST.3SG ex.PTCP El agua corrió desde dentro hacia fuera ‘El agua se salió’ Si bien parece estar claro el origen adverbial de los sistemas preverbiales y preposicionales, no resulta tan evidente la posterior aparición de los preverbios con respecto a las preposiciones. Para García Hernández, ambos procedimientos de transformación son, cuanto menos, paralelos. Los argumentos que García Hernández (1980, 124) arguye para defender su hipótesis son, por un lado, el carácter más arcaizante de algunos preverbios al disponer de menor autonomía —lo que se refleja de forma evidente en español donde los preverbios son, en su mayoría, preposiciones latinas que no tienen correspondencia en sintaxis libre— y el hecho innovador que supuso la aparición de preposiciones en detrimento del caso:
57 En su estudio, Hinderling (1982, 89) muestra que la principal diferencia entre los verbos prefijados introducidos por dos partículas del tipo heraus y los introducidos por una sola partícula, los llamados adverbios preposicionales, como aus, descansa en la ausencia de restricciones por parte de los primeros para la expresión de valores locativos, mientras que estos últimos, aun en unión a verbos de movimiento, muestran notables restricciones. Piénsese en el ejemplo con el que comenzábamos el capítulo 2, ausgehen, empleado frecuentemente con un sentido específico como ‘salir por ocio o a bailar’, que no se puede deducir del valor de las partes de que se compone.
130
3 La prefijación verbal
«Históricamente, pues, estas partículas, monosilábicas y disilábicas, evolucionan del uso adverbial al prefijal y preposicional. Los adverbios monosilábicos se transforman en prefijos y preposiciones, y son reemplazados por los adverbios disilábicos que tienden a seguir la misma evolución:
Luego en una fase cualquiera de su evolución, la frecuencia del uso adverbial está en relación inversa al uso prefijal y preposicional. En las partículas primitivas, de estructura monosilábica y evolución avanzada (ex, in, sub, de), el uso adverbial ha desaparecido o, a lo sumo es, como hemos dicho, residual; por el contrario, su productividad como prefijos y preposiciones es muy importante. Las partículas de estructura disilábica (contra, extra, intra), de formación posterior, tienen todavía el carácter adverbial bien arraigado; por consiguiente, su uso prefijal y preposicional es menos importante que el de las partículas monosilábicas» (García Hernández 1991 [1988], 19).
De acuerdo con García Hernández (1991 [1988], 19), resulta interesante que, pese al origen adverbial, una vez se ha producido el paso de adverbio a prefijo y preposición, se invierta la frecuencia de uso, desapareciendo casi por completo los empleos adverbiales de las estructuras monosilábicas en favor de los usos prefijales y preposicionales. Esta situación es extrapolable al griego, al alemán y a las lenguas romances. Como mostraba Harnisch (1982, 113), los adverbios correspondientes a los prefijos inseparables habían desaparecido ya en el medio alto alemán y los correspondientes a las partículas verbales acabaron desapareciendo en el alto alemán moderno, si bien estos últimos aceptan usos adverbiales siempre y cuando estén reforzados por alguna partícula locativa proadverbial del tipo da(r)- ‘allí’ (Fleischer/Barz 2012, 364). Incluso el prefijo alemán ab-, que estudiaremos aquí, no lo encontramos ya como adverbio y, como prefijo, solo en usos muy residuales. Brachet (2000, 10) insiste en que el nacimiento de la preverbación no ha de entenderse como un procedimiento mecánico sino como una evolución en el
3.1 Estatus de la prefijación verbal
131
punto de vista desde el que se observa el evento. Este cambio de punto de vista es, según Brachet siguiendo a Hagège, similar al que expresan las construcciones activas y pasivas: aunque desde un punto de vista «semántico-referencial» la construcción de verbo + preposición pueda ser equivalente a la de prefijo + verbo, no lo es desde un punto de vista «enunciativo-jerárquico» en tanto que el emisor ordena la información de forma distinta y con ello desplaza el foco de la oración. Este cambio de focalización hace que, en muchas ocasiones, un circunstante se desplace y actúe como actante. Este aspecto ya había sido resaltado por García Hernández (1991 [1988], 19–20) quien, pese a reconocer la estrecha relación que existe entre preverbios y preposiciones, consideraba justificado un estudio particular de los preverbios debido a aspectos sintagmáticos: «Prefijos y preposiciones tienen origen común, pero su evolución ha sido en gran parte divergente, debido a las diferentes condiciones sintagmáticas a que se han visto sometidos. Los prefijos, aglutinados a la base léxica, tienen menor autonomía que las preposiciones; éstas, en cambio, aun formando en posición proclítica una unidad acentual con el nombre, gozan de mayor independencia que aquéllos. Tal situación de autonomía diversa del prefijo y de la preposición tiene consecuencias dispares para uno y otra» (García Hernández 1991 [1988], 19–20).
Entre las principales diferencias que menciona García Hernández (1991 [1988], 20) las hay de tipo fonético, semántico y sintagmático. Por un lado, los prefijos verbales, en el proceso de adhesión a una base léxica, pueden haber sufrido en muchos casos notables modificaciones en su forma debido a una mayor erosión fonética, causada por los distintos momentos en que se conformaron las unidades. Esto se observa con claridad en latín (ad-ficio > afficio) y, especialmente, en las lenguas romances, donde la presencia del preverbio supone en muchos casos una reconstrucción etimológica debido al grado de opacidad del mismo por razones fonéticas y semánticas, tal y como ocurre, por ejemplo, con el preverbio ab- o ad- en determinados conjuntos preverbiales introducidos por a-. Tal es así que, en determinadas palabras, llega a ser difícil saber si en un verbo como amamantar en español se trata del prefijo ablativo ab- o adlativo ad- o simplemente de una a protética no procedente del prefijo, tal y como se refleja en el silencio con respecto a su construcción etimológica (DCECH 1984, vol. 3, s.v. mama).58 Desde un punto de vista 58 Lo mismo cabe decir de otros verbos como arremangar, abetunar, etc. En este sentido, es distinto el funcionamiento de los preverbios en la lengua alemana en la que no se registran casos de erosión fonética. Aun cuando se produce la apofonía vocálica en la raíz del lexema verbal dentro de una misma familia de palabras (vorziehen-vorgezogen-Vorzug, abziehen-abgezogen-Abzug), el preverbio se mantiene inalterable, lo que propicia también su mayor transparencia y funcionalidad. Por otra parte, hay que decir que el sistema preverbial y preposicional en alemán coincide en un porcentaje más elevado de casos que en las lenguas románicas. Entre las unidades que
132
3 La prefijación verbal
semántico, aunque ambos, preposición y preverbio, se caracterizan por mantener un valor semántico estable, primitivamente estructurado en torno a nociones espaciales (Morera 1999, 97),59 los preverbios pueden llegar a mostrar cierta tendencia a conservar mejor los valores semánticos originarios, lo que, según García Hernández, se demuestra en el hecho de que, en algunos casos, sean estos más arcaicos que las preposiciones (cf. Brachet 2000, 65), como es el caso del preverbio latino com-, forma más antigua que la cognada preposicional cum (García Hernández 1991 [1988], 20; Cornelissen 1972) o de los preverbios romances in- o inter- que desarrollaron tanto en forma preverbial como en sintaxis libre los dobletes en(-) y entre(-). Por otro lado, esta tendencia a conservar un valor semántico originario puede verse contrarrestada por el peso y la influencia de la base léxica que puede llegar a generar «gamas de valores altamente abstractos que no alcanzan las preposiciones» (García Hernández 1991 [1988], 23). Una aportación fundamental de los prefijos verbales es la modificación del contenido semántico verbal por oposición a las preposiciones que carecen de esta facultad. A continuación, veremos con más detenimiento los tipos de modificación semántica que puede generar un preverbio sobre la base (cf. 3.2). Y tienen en común con la preposición su posibilidad de influir sobre la estructura argumental modificando el número de argumentos y los papeles temáticos de los mismos (Fleischer/Barz 2012, 378; Brachet 2000, 10–11), hecho que es común a todas las lenguas aquí estudiadas.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios 3.2.1 La configuración espacial y su representación semántica Dado el origen preposicional y adverbial de los preverbios, cabe esperar que estos, como elementos de relación (Pottier 1962),60 se comporten de forma similar a los no tienen correlato, habría que excluir los preverbios inseparables que no cuentan con ningún correlato preposicional y alguna otra unidad como el preverbio ab-, usado como preposición solo residualmente. 59 Coincidimos plenamente con la opinión de García Hernández al considerar el conjunto de los prefijos como un sistema estructurado: «Los prefijos en su conjunto componen un sistema, el sistema prefijal: pese a los desplazamientos históricos, a las evoluciones incompletas o fallidas y a alguna caída en desuso, ningún prefijo queda suelto o aislado. Todo prefijo forma oposición con algún otro o se integra junto con otros en pequeños sistemas» (García Hernández 1991 [1988], 21). 60 Existe un amplio consenso en cuanto a la hipótesis de que tanto las preposiciones como los adverbios expresan una relación semántica espacial entre un locatum y una locatio o relatum, diferenciándose entre sí en que los últimos codifican léxicamente tal relación,
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
133
elementos de origen y que, por lo tanto, sirvan para ubicar en un marco espacial la base verbal en relación con los elementos implicados en la estructura argumental. Al realizar la descomposición semántica de los derivados verbales y analizar la contribución del preverbio a la base, se hace preciso determinar, por un lado, qué tipo de valor semántico aporta el preverbio (ablativo) desde un punto de vista espacial y, por otro, qué elementos pone en relación y en qué nivel semántico se encuentran los elementos relacionados. En el presente estudio partimos, por tanto, del supuesto de que todo prefijo así considerado denota un valor espacial, que, en función del enfoque teórico, puede ser concebido como primario (invariante), originario o de partida (fundacional), central o prototípico (cognitivo),61 como una representación lingüística de la metáfora conceptual recipiente o del esquema de imagen región limitada (en las teorías cognitivas que hablan de la corporeización del significado),62 frente a otro tipo de valores que pueden considerarse secundarios (variantes), derivados (históricos), periféricos (Talmy 2000, vol. 2, 128). Aunque la idea de considerar el valor espacial de los prefijos como el primario se remonta tradicionalmente a la lingüística histórica comparada y, especialmente, a la lingüística estructural europea —y, en concreto, a los trabajos de Hjelmslev (1972 [1935–1937]), Brøndal (1950, 23) o Pottier (1962)—, esta hipótesis se sigue manteniendo con ligeras modificaciones hasta la actualidad en los diversos enfoques teóricos. Así, desde una perspectiva considerablemente próxima a la de los autores citados, Morera (2000; 2013), en el marco de su modelo de análisis semántico, considera que los prefijos («preposiciones impropias en función preoracional o compositiva») son unidades relacionales de contenido dimensional externo, idénticas semánticamente a las preposiciones libres. Ambos subgrupos, prefijos y preposiciones, conforman en su modelo el sistema preposicional español y se diferencian únicamente por su distinto comportamiento sintáctico: la preposición actúa a nivel oracional y el prefijo a nivel preoracional. Desde un punto de vista semántico, Morera (2000, 741) considera que ambas unidades funcionan como localizadores espaciales y concibe la dimensión mientras que las primeras la codifican de forma sintáctica (Lehmann 1983, 145). A continuación expondremos esta idea con mayor detalle. 61 Peña Cervel (2012, 92) resalta el valor prototípico o central de preposiciones y prefijos y considera que, para el estudio de los verbos frasales ingleses, ha de tenerse en cuenta «el sentido central imago-esquemático de una preposición y sus extensiones», especialmente cuando dichas construcciones son idiomáticas, ya que el conocimiento de los valores centrales o prototípicos facilita y ayuda, entre otros, al aprendizaje del inglés como segunda lengua (Peña Cervel 2012, 92). En este mismo sentido, Dewell (2011, 24) indica que los prefijos ablativos se encargan de resaltar prototípicamente el punto de partida y con él el comienzo de la trayectoria, mientras que los adlativos asumen la expresión de la meta y, con ella, del final de la trayectoria. 62 Cf. la síntesis de Molés-Cases (2016 33–34) sobre la corporeización del significado, los esquemas de imagen y las metáforas conceptuales.
134
3 La prefijación verbal
espacial como una «significación primaria» (no denotativa) y de carácter holístico, a partir de la cual se originan los restantes valores denotativos o «efectos de sentido determinados por circunstancias externas a esa significación lingüística» (Morera 2000, 735). Independientemente del grado de demotivación al que haya llegado el conjunto prefijado, el autor considera primordial partir del valor espacial de los prefijos y derivar de aquí las variantes de sentido de la unidad prefijada en el estadio actual, textual o discursivo, de la lengua. Desde la perspectiva de la lingüística cognitiva se ha insistido en que la espacialidad representa la base conceptual del lenguaje al servir como modelo o dominio fuente a la hora de organizar otros dominios del lenguaje a partir de un proceso de metaforización (Talmy 1983, 228; Lakoff/Johnson 2003 [1980], 57, 136; Peña Cervel 2003, 36). Las preposiciones —y con ellas los preverbios que aquí tratamos— conceptualizan el espacio mostrando la dirección o la trayectoria que sigue una figura con respecto a un ámbito que actúa como telón de fondo y punto de relación. En este sentido, todas las representaciones cognitivas con las que ilustraremos el valor semántico de los prefijos contienen la indicación de una trayectoria y un relatum o fondo conceptualizado, de acuerdo con las metáforas ontológicas de Lakoff/Johnson (2003 [1980]), como un volumen (recipiente o contenedor), una superficie o un plano, etc. Se parte, por tanto, de la tesis localista, tal y como ha sido propuesta por Jackendoff (1985, 161–170; 1993, 25–27), con la pretensión de explicar las transposiciones semánticas a partir de la espacialidad como diversos procesos metafóricos y metonímicos: «The key to comprehending polysemy is our tendency to re-apply images to new concepts, to graft the structure of one semantic field onto other (especially abstract) domains—what Jackendoff (1978, 218) had called «cross-field generalizations», already well described by Becker (1841: 212). Polysemy is a semantic extension, possibly starting from a spatial image, «by devices of the human imagination» (Johnson 1987: xii, cf. also Lakoff 1987: xiv). It is based on the ability and the tendency of our cognition to perceive an overall analogy—«das Gemeinsame sehen», as Wittgenstein (1958, § 72) put it; in other words, to categorize» (Bortone 2010, 72).
También en el marco de la lingüística cognitiva, Talmy (2000, vol. 2, 117–118) se ha servido, entre otros, de la función espacial de las partículas o prefijos verbales como base para establecer las diferencias tipológicas relativas a los patrones de lexicalización entre distintos tipos de lenguas (cf. también Evans/Green 2006, 159).63 Para ello, este autor se valió, entre otras clases léxicas, de los verbos de 63 Nótese que ya Wandruszka (1969, 459–482), en el capítulo dedicado a la «Verbalkomposition», abordaba el papel de la prefijación en las lenguas germánicas y romances cuyas conclusiones son comparables a las que constituyen la base de la lingüística cognitiva moderna. Entre los
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
135
movimiento con el fin de observar el comportamiento semántico de las estructuras espaciales. A través de la observación de los distintos patrones de lexicalización en la expresión de eventos de movimiento / desplazamiento en diversas lenguas, el autor llega a la conclusión de que existen dos patrones complementarios, de naturaleza universal, en lo que respecta a la verbalización de la manera de acción y la trayectoria en este tipo de eventos: en lenguas como el alemán, el inglés, el latín o griego antiguo, todas pertenecientes a la categoría designada por Talmy como «lenguas de marco satelital», el patrón de lexicalización de verbos de movimiento / desplazamiento tiende a incorporar los rasgos semánticos de la manera de la acción (la categoría semántica manner), la causa y el propio desplazamiento en las bases verbales, al tiempo que los rasgos semánticos concernientes a la trayectoria del desplazamiento (la categoría semántica path) vienen expresados por satélites, a saber, sintagmas direccionales adjuntos o independientes sintácticamente de la base verbal.64 En consecuencia, los prefijos que aparecen en esta clase de lenguas, en tanto que elementos que expresan prototípicamente trayectorias y estados locales, se separan y aíslan sintácticamente del verbo, que se encarga de asumir raíces dotadas de gran plasticidad semántica en cuanto a la manera, como vemos en el siguiente ejemplo extraído de la canción de Leonard Cohen (30):
aspectos comparados figura el empleo de verbos prefijados en alemán para la expresión de la dirección (Richtungszusatz) frente al uso de verbos simples que contienen ya la trayectoria en las lenguas romances (1969, 461): «Der Unterschied springt sofort in die Augen. Das Deutsche, das Englische geben immer wieder dem Verbum einen Richtungszusatz bei, während in den romanischen Sprachen die Richtung im Verbum selbst enthalten ist. […] Die Richtung, in der die Bewegung geht (e. out, d. hinaus), wird in den romanischen Sprachen durch das Verb bezeichnet (f. sortir, i. uscire, s. salir, p. sair), die Art der Bewegung (e. to go, d. gehen) bleibt in den romanischen Sprachen unausgedrückt; sie ergibt sich hier von selbst, sie ist eindeutig implizit mitverstanden». También Ullmann (1976 [1962], 122–123), en la comparación de derivados entre el inglés, el francés y el alemán, destacaba la transparencia del alemán frente a las otras lenguas, así como su «extraordinaria riqueza» a la hora de crear derivados a partir de los procedimientos de la prefijación, especialmente en el ámbito de los verbos de movimiento donde el francés empleaba un verbo simple que incluía la trayectoria: «hinausgehen — go out — sortir [salir]; überfahren — run over — écraser [atropellar]». 64 Talmy (2000, vol. 2, 101) define los satélites como sigue: «It is the grammatical category of any constituent other than a noun-phrase or prepositional-phrase complement that is in a sister relation to the verb root. It relates to the verb root as a dependent to a head. The satellite, which can either a bound affix or a free word, is thus intended to encompass all of the following grammatical forms, which traditionally have been largely treated independently of eacht other: English verb particles, German separable or inseparable verb prefixes, Latin or Russian verb prefixes, […]».
136
3 La prefijación verbal
(30) ing. Dance me to the end of love. (Cohen 1984) Dance me to the end of love bailar.IMP me.PRN.ACC a.PREP ART final del amor ‘Llévame bailando hasta el final del amor’ Esta misma estructura es la que subyace al clásico ejemplo talmyano en inglés (31) y su pendant en alemán (32), al que nos referiremos en varias ocasiones a lo largo de este trabajo: (31) ing. The bottle floated into the cave. (cf. Talmy 2000, vol. 2, 49; 2011, 641) The bottle floated into the cave ART botella.SG flotar.PST.3SG en.PREP.a.PREP ART cueva ‘La botella entró flotando en la cueva’ (32) al. Die Flasche trieb in die Höhle (hinein). Die Flasche trieb in die ART.NOM.F.SG agua flotar.PST.3SG adentro_ de.PREP ART.ACC. F.SG Höhle (hinein). cueva desde aquí-hacia allí adentro.PTCP.PTCP ‘La botella entró flotando en la cueva’ (cf. Talmy 2000, vol. 2, 49, 57; 2011, 641) Por el contrario, lenguas como las romances, el griego moderno o las semíticas, consideradas por Talmy como «lenguas de marco verbal», muestran la tendencia a llevar incorporados el movimiento y la dirección o trayectoria en la base verbal, al tiempo que la manera viene expresada por medio de estructuras adjuntas a la base verbal, como, por ejemplo, formas verbales no personales (gerundio, partículas modales, sintagmas adverbiales o preposicionales, etc.), como observamos en (33) para el español y (34) para el francés. (33)
esp. La botella entró en la cueva flotando.
(34) fr. La bouteille est entrée dans ART. botella AUX entrar.PTCP.F.SG en.PREP F.SG [en flottent]. en.PREPflotar.PTCP.PRS ‘La botella entró en la cueva [flotando]’ (cf. Talmy 2011, 641)
la grotte ART. cueva. F.SG F.SG
2000, vol. 2, 57;
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
137
De la comparación de ambas estructuras resulta un chassé-croisé según la terminología de Wandruszka (1969, 460) recordando la denominación dada a este fenómeno por la gramática comparada. La base, por tanto, de la conformación talmyana descansa, en buena medida, en el papel de los prefijos en calidad de marcadores esenciales para expresar la categoría semántica Path a la hora de determinar el tipo de patrón de lexicalización de una lengua. Todo lo expuesto se puede resumir en la Tabla 5, en la que se muestran tres tipos de lenguas distintas: lenguas que lexicalizan en las bases verbales el movimiento y la trayectoria (Motion + Path), lenguas que codifican el movimiento y la manera o la causa (Motion + Co-Event) y lenguas que codifican el movimiento y la figura (Motion + Figure).65 Tabla 5: Patrones de lexicalización para verbos de movimiento (Talmy 2000, vol. 2, 117). Typology of Motion verbs and their satellites66 The particular components of a Motion event characteristically represented in the: Language/language family
Verb root
Satellite
A. Romance Semitic Polynesian [Griego moderno] B. Nez Perce C. Caddo
Motion + Path
Ø
Indo-European (not Romance) [incluido el griego antiguo]67 Chinese Atsugewi (most northern Hokan)
Motion + Co-event
B. Manner C. (Figure/)Ground [Patient] Path
Motion + Figure
Path + Ground and Cause
Así las cosas, verbos prefijados como los alemanes ab- / ausgehen, los griegos ἀπ- / ἐξέρχομαι o los latinos ab- / exire, están compuestos por un prefijo ablativo (ab-/aus-, ἀπο-/ἐκ- y ab-) que especifica la trayectoria y una base verbal con valor de desplazamiento neutro o archisemémico (‘ir’) infraespecificado con respecto a la dirección y la meta (Buck 1988 [1949], 693) o, dicho en otras palabras, sin
65 Remito a la síntesis de Molés-Cases (2016, 48–50) para una explicación clara y actualizada del estado de la cuestión. 66 Marcamos en negrita los grupos de lenguas que interesan en nuestro trabajo. 67 Cf. Méndez Dosuna (1997, 592) sobre la pertenencia del griego antiguo a este grupo.
138
3 La prefijación verbal
mayor especificación direccional que la que impone el propio concepto de desplazamiento. En las tres lenguas, los verbos prefijados serían parafraseables como ‘ir desde un punto [especificado como externo o interno a través del prefijo]’. En cambio, en las lenguas romances, si se quisiera especificar la dirección o la trayectoria, lo más esperable o frecuente68 sería utilizar lexemas simples que contienen lexicalizada la dirección, como se ve, por ejemplo, en la comparación elaborada ya por Wandruszka (1969, 476) a propósito de esta «diferencia decisiva» entre los tipos de lenguas citados que adaptamos aquí incluyendo las lenguas romances que constituyen el objeto de nuestro estudio (cf. nota al pie 63): Partícula verbal con indicación de la trayectoria (Richtungszusatz)
Verbo con indicación de la trayectoria (Richtungsverbum)
Dt. ein-, herein-, hineinDt. aus-, heraus-, hinausDt. auf-, herauf-, hinauf-
fr. entrer, esp., gal., cat. entrar fr. sortir, esp. salir, cat. sortir, gal. saír fr. monter, lever, esp., gal. subir, cat. pujar fr. descendre, baisser, esp. bajar, cat., gal. baixar
Dt. ab-, herab-, hinab-, herunter-, hinunter-
En cambio, la expresión de la manera queda relegada en las lenguas romances a un segundo plano a través de su expresión mediante estructuras adjuntas. La teoría de Talmy acerca de los patrones de lexicalización pretende, como indican Horrocks/Stavrou (2003, 323), determinar, entre otros muchos objetivos, cuál es el comportamiento de los verbos de movimiento en las distintas lenguas a través del estudio de los mecanismos lingüísticos existentes para expresar la trayectoria: «In general, then, whether a language behaves like English/ancient Greek or Italian/modern Greek depends on whether or not that language has the resources to mark directed movement/transition to a goal in a clear and umabiguous way […]» (Horrocks/Stavrou 2003, 323).
68 Por «frecuente» nos referimos, siguiendo los principios universales de Talmy (2000, vol. 2, 128), Backgrounding according to constituent type y ready expression under backgrounding, al grado de prominencia (saliency) del componente semántico en una estructura verbal compleja. Según estos principios, el componente semántico más frecuente es aquel que se expresa en la raíz del verbo principal (o en los elementos del sistema cerrado, con inclusión de los satélites) y es este precisamente el que queda restringido a un segundo plano o, lo que es lo mismo, el que resulta menos prominente. De aquí se deduce que el grado de prominencia del componente semántico es inversamente proporcional al grado de frecuencia: cuanto más frecuente sea el componente semántico, menos prominente y viceversa, lo que tiene implicaciones en su procesamiento cognitivo por parte del hablante (cf. Molés-Cases 2016, 41).
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
139
Por lo tanto, cuando se aborda el estudio de los patrones de lexicalización y se toma el alemán como ejemplo de una lengua de marco satelital, se destaca, fundamentalmente, la productividad de los prefijos alemanes para la expresión y configuración del espacio. De aquí se infiere que, en una lengua de marco verbal como el español, una buena parte de la prefijación —especialmente, la latina— ha ido dejando de ser productiva a medida que ha disminuido el grado de transparencia del prefijo con respecto a la base y al elemento de origen. Por lo tanto, la determinación de esta diferencia es clave en nuestro trabajo, pues si bien vemos que todas las lenguas aquí tratadas disponen del procedimiento morfológico de la preverbación hasta el punto de que el listado de preverbios que comparábamos en la Tabla 4 presenta numerosas similitudes formales y funcionales entre unas lenguas y otras, su comportamiento es necesariamente diferente, pues de lo contrario no sería válida tal dicotomía. Aunque el propio Talmy (2000, vol. 2, 154) indica que los prefijos de las lenguas romances son los únicos dentro de las lenguas indoeuropeas que no expresan la trayectoria, surge la pregunta de cómo interpretar y comprender los verbos prefijados romances formados por antiguas o actuales preposiciones locativas, que son muestra de la presencia de léxico patrimonial propio, de un lado, y de léxico latino propiamente dicho fruto del proceso de relatinización de las lenguas romances (Coseriu 2008, 185–198). Ante esta particularidad de las lenguas romances, que las convierte, como indicaba Coseriu (2008, 198), en un «tipo mixto», cabe preguntarse cómo abordar la aportación de los prefijos romances, cómo valorar la pérdida del valor espacial, si se hace necesario su recuperación o reconstrucción a fin de comprender tanto el léxico patrimonial como el (re) latinizante, cuándo y cómo se fija la pérdida de los valores primarios u originarios y cómo explicar su valor actual sin tener en cuenta el origen. Como veremos en el capítulo dedicado a la prefijación verbal iberorromance (cf. 4.3), pese a la indudable aceptación de esta dicotomía, seguiremos ahondando en esta distinción con el objetivo de dar respuesta a estas preguntas y analizar las implicaciones que conlleva la noción talmyana para el estudio de la prefijación verbal romance y el grado de aplicabilidad teórica y metodológica en dichas lenguas. Una de las muchas discusiones que ha suscitado el modelo de Talmy se centra en la productividad y nitidez de esta dicotomía léxico-sintáctica (Ibarretxe-Antuñano 2009, 404; Molés-Cases 2016, 55). Diversos investigadores han abordado el problema de la discreción tipológica de la propuesta y han resaltado la necesidad de establecer gradaciones entre ambos polos tipológicos.69 En este sentido, destacan
69 En el caso de la lingüística iberorrománica, se han publicado recientemente varios estudios sobre los problemas que supone la aplicación del modelo talmyano para la clasificación de los dialectos primarios ibéricos y el vasco, cf. Gómez Seibane/Sinner (2012).
140
3 La prefijación verbal
las propuestas de Acedo-Matellán/Mateu (2013), Acedo-Matellán (2008), Slobin (2004; 2006), Ibarretxe-Antuñano (2004; 2009) o Ibarretxe-Antuñano/Hijazo Gascón (2012), entre otros, que intentan establecer una gradación en el seno de lenguas pertenecientes al mismo tipo de lengua o de lenguas tipológicamente diferentes. Slobin (2004) compara las lenguas no por su pertenencia rígida a uno u otro grupo, proponiendo una escala de prominencia de la manera referida a los eventos de movimiento, que permita determinar diferencias entre lenguas romances como el italiano o el español, al considerar que aquella tiene un grado de prominencia de la manera más elevado que el español (cf. con los resultados a los que llega Ross 1997). Inspirada en esta escala, Ibarretxe-Antuñano (2009, 410) aboga por considerar la dicotomía talmyana como un continuum en el que encontramos distintos grados de Saliency o prominencia del path o trayectoria entre lenguas pertenecientes al mismo tipo y a tipos distintos. En palabras de la autora, se puede constatar la existencia de una variación intra- e intertipológica comparando el grado de elaboración de la trayectoria del movimiento: «As a solution [a los problemas de una dicotomía rígida], it has been suggested that it is more useful to rank languages on a cline of semantic component saliency rather to assign them to one of the typological categories» (Ibarretxte-Antuñano 2009, 404). Con el objetivo de demostrar los distintos grados entre lenguas pertenecientes al mismo tipo, la autora añade el estudio del vasco y no solo trata las distinciones tipológicas que muestran las lenguas romances (español, francés o italiano) entre sí, sino que incluye también dialectos primarios, en el sentido de Coseriu (1980, 113), como el aragonés (Ibarretxe-Antuñano/Hijazo-Gascón 2012; Hijazo-Gascón/ Ibarretxe-Antuñano 2013a; 2013b) (cf. la síntesis de estas escalas en Molés-Cases 2016, 79–80). Es importante destacar que, en esta escala, la autora sitúa la lengua alemana más próxima al polo de la prominencia de la trayectoria, mientras que el español se aleja del alemán al no ofrecer una elaboración tan rica de este componente (Ibarretxe-Antuñano 2009, 410). En este sentido, cabe preguntarse qué posición ocupan en este continuum las restantes lenguas aquí estudiadas de acuerdo con el papel del preverbio, en especial a su grado de productividad. La propuesta de Ibarretxe-Antuñano abre la veda a indagar en las distinciones tipológicas entre lenguas clasificadas como prototípicamente pertenecientes a uno de los dos polos y nos permite ahondar en el papel de la prefijación en las lenguas aquí estudiadas, con especial atención en las tres lenguas iberorromances. Desde la perspectiva de la lingüística generativa, Di Sciullo (1997), en un estudio sobre la prefijación verbal en francés, y Di Sciullo/Tenny (1998) analizan el comportamiento de los prefijos y determinan que, dependiendo de su ámbito de incidencia en la estructura sintáctica, se pueden distinguir dos clases de prefijos, aquellos que actúan externamente al modo de los adverbios y aquellos que lo hacen internamente como las preposiciones (Fábregas 2013; Gràcia
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
141
Solé et al. 2000, 19). Para ello, estas autoras parten de la premisa teórica de que los prefijos se comportan como adjuntos a la proyección verbal y que, dependiendo de la posición que ocupan en la estructura sintáctica y su proximidad con respecto al núcleo verbal, pueden ser clasificados como internos o externos (cf. también Felíu Arquiola 2009, 67).70 Para defender su condición de adjunto, Di Sciullo parte de la premisa teórica de que tanto las palabras como los sintagmas representan estructuras sujetas a las mismas reglas gramaticales que operan en la sintaxis. La principal diferencia que muestra la sintaxis preoracional con respecto a la propiamente oracional atañe al orden de los elementos, ya que este es fijo en la morfología, y al hecho de que los prefijos se unen por un proceso de adjunción (y no de movimiento). La idea que subyace a esta subdivisión es que determinados prefijos verbales, los que ella denomina internos o preposicionales, conforman el núcleo de un sintagma preposicional que tiene la capacidad de modificar la estructura argumental y aspectual del predicado. Como ejemplo retomamos el caso citado por Fábregas (2013, 235) del verbo español sobrevolar o del sustantivo sobrecama en los que se interpreta el prefijo sobre- de origen preposicional como el núcleo de un sp que introduce el término de la preposición: «sobrevolar la zona» derivaría, en consecuencia, de ‘volar sobre la zona’ o «sobrecama» se entendería como ‘[aquello que está] sobre la cama’ (cf. Álvaro Val 1993, 485–487). En alemán, observamos el mismo proceso de adjunción mediante un prefijo interno: (35) al. Ich fahre um die Ampel. Ich fahre um yo.NOM.SG ir.PRS.1SG alrededor.PREP die Ampel. ART.ACC.F.SG semáforo ‘Yo {rodeo [conduciendo]} el semáforo’
70 Los prefijos internos o preposicionales son equiparables a los «argumentsättigende Partikel» ‘partículas que saturan un argumento’ en la terminología de Stiebels (1996) o a los «preverbios separables como preposiciones con función pronominal» de López-Campos Bodineau (1997, 53–88). Gràcia Solé et al. (2000, 19) clasifican también los prefijos en preposicionales para referirse a aquellos que actúan como tal en el seno del derivado verbal en el que se encuentran (embarcar, aterrizar, descarrilar) y modificadores entre los que se incluyen aquellos que actúan como adverbios o adjuntos (desobedecer, preseleccionar, reintroducir).
142
3 La prefijación verbal
(36) al. Ich umfahre die Ampel. Ich umfahre yo.NOM.SG alrededor.PREV.ir.PRS.1SG Ø die Ampel. ART.ACC. semáforo F.SG ‘Yo {derribo [conduciendo]} el semáforo’ En los ejemplos (35) y (36), observamos el paso del núcleo o término del sp (die Ampel) a la posición de argumento interno del verbo prefijado a través de un proceso de «composición funcional» por el que el nuevo verbo recibe la «herencia» del sp (Vererbungsprozess en la terminología de Olsen 1996, 309). En estos casos, junto a la modificación de la estructura argumental de la base, también se produce una modificación semántica que, en este caso, conserva el contenido espacial. Este tipo de modificaciones de la estructura argumental es propio de las lenguas de marco satelital, tal y como han puesto en evidencia Acedo-Matellán/ Mateu (2013) a propósito del latín (cf. 3.3.2). Los verbos prefijados latinos que lexicalizan la manera incorporan, como en el ejemplo alemán, un od, cuya selección no es posible con el verbo simple, bien porque este en su forma simple es intransitivo (37), bien porque su uso transitivo parece restringir semánticamente el mismo od (38).71 (37) lat. [Serpentes] putamina ex-tussiunt/*tussiunt. (Plin., Nat. 10.197, recogido por Acedo-Matellán/Mateu 2013, 8) [Serpentes] putamina ex-tussiunt serpiente.NOM.F.PL cascarón.ACC.N.PL PREV.ABL-toser.PRS.3PL ‘las serpientes sacan los huevos afuera [tosiendo]’ (38) lat. Haec libertus ut e-bibat/#bibat […] custodis? (Hor., Sat. 2.3.122, recogido por Acedo-Matellán/Mateu 2013, 98) Haec libertus ut e-bibat PRON.ACC.N.PL liberto.NOM.M.SG CONJ PREV.ABL-beber.IMPF.3SG custodis? vigilar.PRS.2SG ‘¿Acaso estás custodiando esto para que el liberto se lo trague?’
71 En este caso, el verbo ebibo (aus-trinken) no se restringe a beber un líquido, sino que se extiende metafóricamente a otros od.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
143
Por otro lado, además de modificar la estructura argumental como en el caso de sobrevolar o umfahren, donde el verbo pasa de ser intransitivo a transitivo, los prefijos pueden actuar de modificadores externos de la base verbal sin afectar ni a su estructura argumental ni a su estructura aspectual, de forma similar a como lo haría un adverbio o cualquier otro elemento que funcione como adjunto modal, por ejemplo, sobrealimentar o umformen ‘reformar’. Estos preverbios, denominados externos o adverbiales,72 se diferencian de los otros porque no pueden modificar las propiedades fundamentales de las bases: se limitan a reiterar o invertir el evento verbal. En este caso, los prefijos externos no modifican la estructura aspectual interna del predicado verbal: «we predict that the configurational difference between internal and external prefixes correlates with aspectual differences. […] Prefixes provide internal or external aspectual specifications to a verbal projection. External prefixes provide external specifications to their projection by iterating an event or inversing it. Internal prefixes provide internal aspectual specification to the event; they specify internal parameters of the event such as the direction and the orientation of the event. Thus, external prefixes may not affect the aktionsart, whereas internal prefixes may do so, given that they are a part of the internal structure of the event» (Di Sciullo 1997, 55–56).
Esto explicaría por qué prefijos externos con una función aspectual que incide en el evento oracional no pueden ocupar una posición morfológica cercana al predicado verbal nuclear: desenredar / *endesredar. Así, en el caso de un verbo como predecir ‘decir con anterioridad’ o prever ‘ver con anterioridad’ estaríamos ante un prefijo externo, ya que este no es el núcleo de un sintagma preposicional, implícito o no, sino que actúa de forma externa sobre todo el predicado verbal como un adverbio temporal (o como los morfemas verbales de tiempo verbal). Ya en otra ocasión en la que estudiábamos la contribución del prefijo pre- al verbo de lengua decir, reflejábamos en la descripción de su forma semántica este tipo de modificación externa. Con la ayuda de operadores lambdas anotamos la estructura sememotáctica del verbo predecir como sigue (Hernández Arocha 2014, 384; Hernández Arocha/Hernández Socas/Molés-Cases 2015, 67): (39) fs(predecir) [+V]; (λy) λw λx λz λs [[DEC(x, w) & HAB(y, w)](z) & PRE(z)](s) Según la representación propuesta, un sujeto agente (x) dice algo (w) de modo tal que un receptor pasa a estar en posesión de dicha información (w) y el prefijo pre-, cuyo valor semántico es ‘con anterioridad [en el tiempo]’, afecta a todo 72 Estos son equiparables a los «preverbios separables como modificadores de tipo adverbial» en López-Campos Bodineau (1997, 19–52).
144
3 La prefijación verbal
el conjunto de modo análogo a como lo habría hecho cualquier otro adjunto temporal. Di Sciullo (1997, 54) defiende que un mismo prefijo puede actuar de las dos formas dependiendo de la posición sintáctica de cercanía o alejamiento que pueda establecerse entre el prefijo y la base. Así, el mismo prefijo pre- que veíamos en el conjunto anterior predecir, en el verbo predicar formado sobre la misma raíz etimológica, actuaría como prefijo interno, ya que conserva el valor espacial, como reflejamos en su descripción sememotáctica (Hernández Arocha 2014, 388, Hernández Arocha/Hernández Socas/Molés Cases 2015, 68): (40) fs(predicar) [+V]; (λy) λw λx λs [DEC(x, w) & HAB(y, w) & LOC(x, PRE(y))](s) En la fórmula, el prefijo no modifica aspectualmente a todo el conjunto, sino que establece una relación espacial entre los argumentos de la base verbal, en concreto, entre el argumento realizado como sujeto (x), que toma el rol semántico de agente, y el realizado como objeto indirecto (y), que actúa semánticamente como receptor del mensaje. En este sentido, predicar hace referencia al acto locutivo (formal)73 llevado a cabo de forma que el locutor se encuentra situado delante (pre) del oyente. Por lo tanto, la diferencia entre ambos prefijos no puede ser reducida a su distinta procedencia categorial, ya que un mismo prefijo puede actuar como interno o externo. En palabras de Fábregas (2013, 237): «De esta propuesta surgen dos consecuencias: la primera es que el mismo prefijo puede aparecer a veces con comportamiento preposicional, y a veces como adverbial, dependiendo de la posición que ocupa. Ya hemos visto que sobre- es preposicional en sobre-volar. En otras palabras, como sobre-alimentar, sobre-poblar o sobre-dimensionar, tiene un valor gradativo, y no altera la estructura argumental del verbo. En tales casos, podríamos analizarlos como externos al sv —asociados quizá a una proyección semejante a la que ocupan los complementos circunstanciales de manera—».
Los prefijos que actúan como prefijos internos o preposicionales muestran la dirección que se aplica sobre el verbo y pueden cambiar también la estructura aspectual interna del evento, puesto que, a diferencia de los prefijos externos, forman parte ya de la estructura interna. En estrecha relación con las características aspectuales de los prefijos y con su modo de incidencia sobre la estructura aspectual (interna o eventiva sobre toda la proyección verbal), está el hecho de que un prefijo pueda unirse o no a una base verbal. Con el fin de explicar el
73 Cf. Hernández Arocha (2014, § 3.1), de donde procede originalmente este análisis, sobre la diferencia semántica que muestran la raíz dec- y dic-.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
145
porqué de estas restricciones, Di Sciullo (1997, 57) postula el Principio de Identificación de Adjuntos (Adjunct Identification Principle) en los siguientes términos: Principio de Identificación de Adjuntos Un adjunto Y de la categoría X se determina por saturar un rasgo infraespecificado de X (Di Sciullo 1997, 57).
Este principio representa la manifestación (morfo)sintáctica del principio de conexión de Kaufmann (1995a; 1995b), como veremos enseguida. Este principio conlleva, además, dos condiciones: Y se identifica con X, si y solo si Y está contenido de forma inmediata en X y X está infraespecificado. Mediante la formulación de este principio se pretende averiguar las reglas de restricción por las cuales un prefijo se une a un tipo de base verbal concreto y no a otro. Así, la autora aplica este principio a los prefijos franceses a- y en- para verificar las restricciones que plantean. Como los prefijos internos inciden en la estructura interna o aspectual, es preciso que alguno de los dos rasgos que caracterizan aspectualmente a cualquier verbo, la telicidad (terminal = T) o la dinamicidad (también llamada subintervalos o fases (subintervals = S), esté marcado negativamente, de modo tal que el prefijo pueda pasar a recubrir el rasgo infraespecificado. Esto explicaría por qué los prefijos internos a- y en- no se adhieren generalmente a verbos que expresen estados (–T, –S) (41), logros (+T, –S) (42) o realizaciones (+T, +S) (44)(42), sino que tienden a unirse a verbos no télicos o actividades (–T, +S) (43). Consignamos, a continuación, la lista de ejemplos ofrecida por la misma autora (Di Sciullo 1997, 62), a la que añadimos frases correspondientes en español con el fin de verificar si podrían adaptarse a estas restricciones: (41)
Estado
*Il a-/en-sait l’italien.
*Él no a-/ensabe italiano.
(42)
Logro
*Il est a-/en-arrivé.
??Él allegó.74/*enllegó.
74 La condición dudosa de la oración se debe a la existencia del verbo allegar, formado sobre la base de un verbo télico (sin fases), llegar, y en desuso en español moderno, si bien su frecuencia de uso era mucho mayor en español medieval y clásico. El prefijo a- delimita aspectualmente el predicado verbal mediante la inclusión de un od o de un adjunto que, en correlación con el prefijo, indica el lugar al que se dirige la acción verbal, como se observa en los siguientes ejemplos: (1) «El contraste de la riqueza de la corte con la pobreza de los pueblos ¿no habrá inspirado a los procuradores la petición para que el Rey pusiese freno a los gastos superfluos en el vestir ropas de seda con forros de pieles finas y guarniciones de oro y plata? ¿No será la petición una censura encubierta del lujo, o de los grandes tesoros que allegó el mayor señor sin corona que en su tiempo hubo en las Españas?» (Colmeiro, Manuel 2003 [1883–1884]: Introducción a las cortes de los antiguos reinos de León y Castilla. Alicante: Universidad de Alicante, párrafo 1, CORDE).
146 (43)
3 La prefijación verbal
Actividad
Il est accouru. Il a encouru des risques.
??Él acorrió. *Él encorrió riesgos. Él incurrió en riesgos.
(44) Realización *Il a-/en-construit la structure. *Él ha aconstruido/ *ha enconstruido la estructura. Según se observa en la lista de ejemplos, habría que comprobar si la tendencia general que muestran los prefijos adlativos franceses a unirse a verbos que indican una actividad también es efectiva en español u otras lenguas romances. De hecho, el catalán tiene verbos prefijados con a- formados sobre bases verbales que indican una actividad y que, en unión con el prefijo, recubren el rasgo télico, ausente en las propiedades aspectuales de la base, como es el caso de adormir, acórrer o asseure (Gràcia Solé et al. 2000, 40). En cambio, los prefijos españoles a- y en- se usan casi fundamentalmente —aunque no exclusivamente, pues piénsese en casos como acoger o encoger— en la formación de verbos parasintéticos denominativos o deadjetivales, por lo que no observamos estas restricciones argumentales (Gràcia Solé et al. 2000, 283, 312). Los prefijos externos, en cambio, no inciden en la estructura aspectual interna del evento, sino que afectan a las propiedades aspectuales de la proyección verbal en su conjunto, de modo tal que añaden un rasgo como la iteración (en re-) o la privación en (des-) a todo el conjunto. Aunque no están limitados a las restricciones que imponen los rasgos de la estructura interna, los prefijos externos tampoco pueden unirse arbitrariamente a todo tipo de verbos. Estas restricciones se atribuyen a la posibilidad de que el verbo pueda ser reiterado o revertido. Así, Di Sciullo (1997, 59) señala, primero, la tendencia a unirse a verbos que expresen una realización, ya que las realizaciones pueden reiterarse o invertirse, y, segundo, las restricciones a la hora de adjuntarse a verbos estativos, logros o actividades: (45) Estado
*Il resait l’italien.
*Él resabe italiano.
(46) Logro
*Il est réarrivé.
*Él rellegó.
(47) Actividad
*Il a reconduit une auto.
*Él recondujo un coche.
(48) Realización Il a reconstruit la structure. Él reconstruyó la estructura. (2) «Y ésta es la historia de las gentes incautas y antojadizas de La Puela de Riodor, el río de truchas y remansos verdecidos, donde los moradores de las cercanas Puelas y caminantes avisados se santiguan, si por fuerza se ven obligados a allegarse al tal lugar estremecedor y ceniciento.» (Gómez Ojea, Carmen 1982: Cantiga de agüero. Barcelona: Destino, CREA).
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
147
Si resumimos las características de ambos prefijos en el modelo teórico de Di Sciullo (1997), resultan los siguientes puntos que acompañamos con ejemplos del español que se comportan de forma similar a los ejemplos franceses dados por la autora. Tabla 6: Prefijos internos vs. prefijos externos en el modelo de Di Sciullo (1997). Prefijos internos o preposicionales
Prefijos externos o adverbiales
a-: aportar, aterrar, agrandar en-: encoger, enterrar, empequeñecer de‑: decapar, derivar
re-: reconstruir, recorrer de-: deconstruir
– no pueden reduplicarse *aaportar, *enencoger
– sí pueden reduplicarse rereconstruir, ??desdesconstruir
– no pueden concurrir con otros prefijos internos *enaportar, *aencoger
– sí pueden concurrir con otros prefijos externos redeshacer, *desrehacer
– siempre suceden a los prefijos externos por su posición sintáctica más cercana a la base verbal
– siempre preceden a los prefijos internos por su posición sintáctica más alejada de la proyección verbal reembarcar
– sí pueden incidir en la estructura argumental Él encerró al pájaro en la jaula
– no pueden incidir en la estructura argumental Él (re)construyó la jaula
– sí inciden sobre la estructura interna o aspectual del evento porque son parte de la misma – saturan un rasgo de la estructura interna o aspectual del evento (T, S) que está infraespecificado
– no inciden sobre la estructura interna del evento, sino sobre el aspecto de toda la proyección verbal reiterando o invirtiendo la base verbal – saturan un rasgo infraespecificado en toda la proyección verbal reiterando (re-) o invirtiendo toda la acción (de-)
Restricciones a la hora de unirse a una base verbal en función de las características aspectuales de las bases verbales – no pueden unirse a verbos atélicos como las actividades (–T, +S) – efecto aspectual de especificar el rasgo T infraespecificado en el verbo – forman verbos denominativos o deadjetivales en los que actúan de núcleo de un sp – los verbos denominativos no pueden tomar un prefijo externo sin haber tomado antes un interno reembarcar, *rebarcar
– se unen generalmente a verbos télicos como las realizaciones (+T, +S)
148
3 La prefijación verbal
A partir de lo expuesto hasta el momento, podemos redefinir la función de la prefijación —con independencia de si pertenece a la derivación o la composición— como sigue: los prefijos representan predicados no eventivos bimembres o bivalentes, evocadores de dos argumentos, o unimembres o monovalentes, que, como evocadores de un solo argumento, inciden, como adjuntos o adverbios, sobre algún nivel de la estructura eventiva que toman como escopo. Los prefijos bimembres funcionan, en la terminología de Di Sciullo, como prefijos internos o preposicionales, expresando valores espaciales y aspectuales (actuando, sobre todo, como marcadores de telicidad) y especificando los argumentos de la base ya sea como tema o locatum (figura) o como relatum (fondo). Los externos, generalmente monovalentes, se limitan, por el contrario, a aportar un valor temporal o modal (una Aktionsart, en sentido genérico, esto es, valores como ‘iteración’, ‘reversibilidad’, etc.) al conjunto de la proyección verbal. Seguimos esta distinción en nuestro trabajo con el objetivo de establecer el tipo de relación sememotáctica que mantiene el prefijo con la base, así como para determinar el ámbito local en el que tiene lugar la incidencia del prefijo. Por lo tanto, si los prefijos han de poner en relación dos entidades, cabe determinar en cada caso concreto cuáles son los elementos vinculados por el preverbio. Así, en una frase como (49), parafraseada semánticamente en (50), el prefijo co-, con el sentido latino ‘conjuntamente’, actúa como adjunto interno, de modo que segrega o resalta la figura de María con respecto a un fondo constituido por el equipo de investigación. Nótese que, en este caso, el relatum (el equipo de investigación) está introducido por la preposición que se corresponde sintagmáticamente con el prefijo, fenómeno ya señalado por Lehmann (1983, 152) para el latín, al que denominó duplication, es decir, la utilización de la contrapartida preposicional del elemento preverbial, hecho que podemos encontrar en todas las lenguas aquí estudiadas.75 (49) María colabora con el equipo de investigación. (50) ‘María trabaja junto/conjuntamente con el equipo de investigación’ En este sentido, de modo análogo a como actúa cualquier preposición, el preverbio pone en relación la base verbal con los argumentos de la misma y establece una relación locativa entre ambos. Retomamos aquí la descripción de Lehmann (1983, 145), Wunderlich/Herweg (1991, 777) o Kaufmann (1993, 222) para quienes
75 Piénsese en ejemplos como en latín Ad exta angues adlapsi (Liv., 25.16.2), citado por Acedo-Matellán (2008, 6) o en alemán jemanden in das Studium des Altenglischen einführen (DWDS, s.v. 5), donde resaltamos en negrita los elementos que se repiten.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
149
todo prefijo o preposición de base local toma dos argumentos, denominados locatum y relatum: (51) λy λx [LOC (x, PRÄP* (y))] Según esta formulación, una entidad x (locatum) se relaciona con y (relatum) a través de la preposición o el preverbio que sirve de local relator. El locatum se corresponde con aquel argumento del verbo que es posicionado en el espacio o en el tiempo (Figura), mientras que el relatum remite a aquel otro argumento con respecto al cual se localiza el locatum (Fondo/Ground) (Lehmann 1983, 146–147; cf. Talmy 2002, vol. 2, 25–26). Por lo general, los argumentos que representan el relatum y locatum no suelen coincidir, si bien pueden darse casos en los que se dé una relación de correferencia entre ambos. Lehmann (1983, 148–149) observa una tendencia general en latín a que el locatum se identifique con el sujeto si se trata de un verbo intransitivo o con el od si se trata de un verbo transitivo, siempre y cuando el sujeto y el od de un verbo simple lo sean también en el verbo prefijado, y el relatum o bien no aparezca explícitamente —en cuyo caso se ha de inferir del contexto— o bien lo haga en forma de sp o de los distintos casos morfológicos en lenguas con declinación: «If the relatum is adjoined to the verbum compositum in an adverbial phrase, it may either be governed by the preposition corresponding (i.e. identical) to the preverb,76 or it may be adjoined otherwise. If the relatum is adjoined to the verbum compositum in a simple case, this may either be the one governed by the preposition corresponding to the preverb or another one» (Lehmann 1983,149–150).77
76 En el caso del latín al que se refiere Lehmann (1983, 152), los únicos prefijos que no tienen homólogo preposicional, ya sea formal o semántico, son dis-, re- y se-. Según el autor (1983, 152), es muy frecuente la duplicación —en su terminología— del prefijo con los prefijos ab-, de-, ex-; ad-, in-; com-; inter-, sub-, menos frecuente con ob-, per-, pro-, trans- y ausente por completo con ante-, circum-, post-, prae-, praeter-, super-. 77 Aunque Lehmann lo estudia con respecto al latín, las reglas formuladas sobre la función sintáctica del locatum y el relatum son aplicables del mismo modo a las otras lenguas aquí estudiadas con la diferencia que implica la ausencia de casos en las lenguas romances para el uso del relatum. En el caso de las lenguas romances, el relatum suele tratarse de un sintagma preposicional homónimo al prefijo como en la frase anterior María colabora con el equipo de investigación donde vemos la coincidencia del preverbio con la preposición. Consideramos esta regla una tendencia, ya que precisa de comprobación en todas las estructuras preverbiales (cf. el trabajo sobre la rección preposicional en español y alemán de verbos prefjados de González Suárez, en preparación). En nuestro análisis de estructuras con prefijos ablativos someteremos a prueba estas tendencias.
150
3 La prefijación verbal
A estas dos reglas Lehmann (1983, 156) añade una más para dar cuenta de los verbos que muestran la afección por parte del sujeto del verbo derivado sobre el od con un instrumento: «If the relatum of the preverb ist the object of the verbum compositum, then the locatum is either in the ablative or not adjoinable».
Debido a esta característica, Lehmann (1983, 151) considera que los prefijos latinos actúan como externos o adverbiales cuando no aparece explícito el relatum y, dado que es habitual su ausencia, señala la tendencia a que la mayoría de los preverbios se comporten como adverbiales o externos —y no como preposicionales o internos—. En el modelo de Di Sciullo la ausencia del relatum era una característica de los prefijos externos o adverbiales, si bien difiere de Lehmann en que su ausencia es vista no como una posibilidad sino como una restricción a la que obligan las características de los prefijos externos por su imposibilidad de afectar a la estructura argumental.78 Volviendo al ejemplo (49), podemos colegir que, partiendo de un verbo intransitivo o monoargumental como laborar, representado en (52), el prefijo incide sobre su argumento, determinándolo como locatum y especificando el estado semántico en el que se encuentra el relatum, expresado mediante el sp con el grupo de investigación, como se observa en (53). (52) λx λs [LABORAR(x)](s) (53) λy λx λs [LABORAR(x) & LOC(x, CO’junto’(y))](s) Dada, por tanto, la relación local establecida por el prefijo, retomamos la formulación de Wunderlich/Herweg (1991) en nuestra descripción de la forma semántica del conjunto prefijado para comprender y categorizar el tipo de relación que lo vincula con la base. Consideramos, con todo, que la prefijación, así entendida, puede concebirse como un proceso de modificación lógica, por el cual dos
78 Olsen (1996, 311) señala que una de las características que permiten distinguir en alemán la preverbación por partícula verbal o separable de la prefijación por prefijo verbal o inseparable es precisamente la tendencia típica en el primer caso a que el relatum esté ausente y solo esté disponible de forma implícita, mientras que, en el caso de los verbos con prefijo inseparable, este suele aparecer, de manera que tenemos verbo con partícula verbal: Sie legt eine Folie auf (auf den Projektor/den Kopierer/…) frente a verbo con prefijo verbal Er besprizt Passanten mit Wasser.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
151
predicados cualesquiera (digamos P y Q), comparten al menos un argumento, como vemos en (54). (54) λP λQ λx [P(x) & Q(x)] El carácter interno de la prefijación describe, entonces, la relación por la cual el nuevo predicado adjunto (Q) especifica algún tipo de relación semántica con respecto a los argumentos del predicado base (P), como vemos en (55), al tiempo que la modificación externa no afecta exclusivamente, como se aprecia en (56), a los argumentos del predicado base, sino que incide sobre el predicado y sus argumentos en un rango jerárquico superior o «más externo». (55) λP λQ λy λx [P(x, y) & Q(y, x)] (56) λP λQ λy λx λu [[P(x, y)](u) & Q(u)] Una relación de modificación lógica interna como (55) subyace en casos como los que hemos descrito en (8), (10) y (40), mientras que se observan casos de modificación lógica externa como (56) en ejemplos como (39). No debemos olvidar, en este punto, que el proceso de modificación lógica satisface las propiedades de la coherencia y conexión, en el sentido de la Semántica de Dos Niveles (cf. 2.1), tal y como los parafraseamos a continuación: Principio de conexión Toda modificación semántica entre predicados es posible si y solo si establece alguna inferencia entre ellos (Kaufmann 1995a, 199–202). Principio de coherencia Toda conjunción (&) presente en una fs ha de interpretarse de forma simultánea o causativa (Kaufmann 1995a, 199–202).
El primer principio predice, por ejemplo, que una fs que contenga un agente y un paciente, esto es, una fs como [ACT(x) & BECOME(P(y))](s), ha de interpretarse de tal modo que es la acción del agente la que causa que el paciente cambie de estado. En otras palabras, & se infiere en la estructura conceptual como un predicado biargumental general CAUSE que selecciona ACT y BECOME como sus argumentos e impone una relación de implicación necesaria entre ellos. Por otra parte, el principio de conexión restringe el conjunto de verbos notacionalmente expresables a los semánticamente «posibles». Así, de acuerdo con la necesidad de especificar inferencias en la adjunción, una fs como [ACT(x) & BECOME(P(y))](s), donde el cambio de estado del paciente especifica el tipo de actividad del agente,
152
3 La prefijación verbal
representaría una fs posible o admisible, al tiempo que una como *[BECOME(P(y)) & ACT (x)](s) sería una fs inadmisible o ininterpretable, debido a la imposibilidad del agente de predicar información de un paciente (Wunderlich 1997, 31). En el caso de un derivado prefijado, dado que el segundo predicado adjunto en (55) no se concibe como un evento en sí mismo al no expresar tiempo interno —i.e., al no representar una eventualidad en sentido estricto—, este se acomoda a la estructura eventivo-temporal del predicado base en los casos en que ambos comparten, al menos, un argumento (Pustejovsky 1995, 186).79 De acuerdo con Pustejovsky, si suponemos un caso en que los predicados no comparten ningún argumento, como observamos en (57), entonces esta expresión solo será valida para un significado léxico si tales argumentos mantienen entre sí una relación metonímica parte-todo o todo-parte, como se observa en (58)(a) y (58)(b), respectivamente, de acuerdo con las condiciones expuestas para la buena formación de relaciones metonímicas en la ea (cf. 5.2). En caso contrario, (57) se vuelve aberrante a nivel léxico. (57) λP λQ λx λy [P(x) & Q(y)] (58) a. λP λQ λyx [P(xy) & Q(yx)] b. λP λQ λxy [P(xy) & Q(yx)] Esto quiere decir que, para todo intervalo temporal en el que se verifica Q en (54), también se verifica P, pero la relación inversa no es necesaria. De aquí se desprende que la relación entre P y Q en (54) ha de ser de simultaneidad, es decir, ha de satisfacer el principio de coherencia, y ha de especificar algún tipo de contenido infraespecificado en P, de acuerdo con el principio de conexión (Kaufmann 1995a, 199–202; 1995b, 86; Wunderlich 1997, 36–42), condición que parece asumir también Di Sciullo (1997), como hemos visto, con su principio de identificación de adjuntos. En este sentido, si dos predicados semánticos de un ítem léxico α comparten un único argumento, el principio de conexión asegurará una causación directa,
79 El concepto de coherencia del modelo del Lexicón generativo de Pustejovsky (1995) se diferencia del de la semántica de dos niveles de Kaufmann (1995b) en que se restringe a situaciones en las que dos predicados temporalmente sucesivos comparten un argumento, de forma que el segundo se percibe causado por el primero. Como hemos visto en 2.1, la coherencia es concebida por Kaufmann, por el contrario, como una propiedad interpretativa de la conjunción, aunque con repercusiones evidentes sobre la causación.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
153
al tiempo que, si existe una relación metonímica entre ellos, el principio posibilitará una causación indirecta, en el sentido de Pustejovsky (1995, 186):
Figura 5: Coherencia argumental según Pustejovsky (1995, 186).
Este enfoque nos permite tender un puente entre la semántica de la palabra y la semántica de la frase. De esta manera, cuando describimos la estructura sememotáctica de un verbo como ablegen en (59), (59) λy λx λs [LEGEN(x, y) & AB(y, x)](s) partimos de la premisa de que ab se verifica en el marco temporal del estado resultante descrito por legen, siendo ambos predicados simultáneos, y le atribuye un tipo de inferencia infraespecificada en legen, esto es, una especificación entre la relación local que existe entre el sujeto (relatum) y el objeto (locatum) en el último intervalo descrito por el evento. Por otra parte, como el subevento agentivo y el del estado resultante son sucesivos (no simultáneos), habrá una relación de causación directa entre ellos. Por esta razón, concebimos ab como un modificador lógico, en el sentido estricto de (55), pero que, a su vez, en tanto que predicado relacional o preposición, debe satisfacer la estructura expuesta en (51) para acomodar correctamente el contenido jerárquico del locatum. En una fs como (59), donde legen ocupa la posición de P y ab la de Q en (54), ha de introducirse el esquema (51) en la posición de Q, resultando una descripción como la que sigue (60): (60) λy λx λs [LEGEN(x, y) & LOC(y, AB(x))](s) Esta estructura denota un acontecimiento (s) para el que es verdad que, dada la semántica de legen, si este predicado se verifica, entonces será verdad que, como resultado, el objeto (y) estará distante con respecto al sujeto (x). Una vez homogeneizada esta fs con la fag, se interpreta, por tanto, como (61): (61) [ACT(x) & CAUSE(x, (BECOME(LIEGEN(y) & LOC(y, AB(x))))] Así, en una frase como Er hat das Buch (auf den Tisch) abgelegt ‘él puso el libro en la mesa’ o, concretamente, ‘éli causó con sui acción que el libro pasara a estar
154
3 La prefijación verbal
puesto horizontalmente y separado de éli (encima de la mesa)’, el prefijo ubica en el espacio un objeto (el libro) con respecto al sujeto (él) como consecuencia del desplazamiento causado o impulsado por el sujeto, de forma tal que el objeto acaba estando separado del sujeto. El objetivo que perseguimos a través de la representación de la fs es reflejar en cada caso la relación espacial que se establezca entre prefijo y estructura argumental del predicado modificado. En el ejemplo anterior (59), la manera en la que se produce la separación viene (débilmente) especificada por el contenido semántico de la base verbal que constituye la invariante de contenido, de forma tal que es preciso trazar los límites y las zonas de confluencias entre unas y otras bases para determinar el grado de similitud de las unidades con respecto a la base de la comparación. La segunda invariante de contenido la constituye el prefijo que, en el ejemplo, establece una relación ablativa concreta entre dos argumentos cuya determinación exacta depende de la posición que este prefijo asuma en el «subsistema espacial» del que forma parte. Hablamos de «subsistema espacial» por considerar que todo el conjunto de prefijos aquí tratados conforma un sistema espacial, estructurado por relaciones de oposición y contigüidad, en el que aparecen recogidas las distintas posibilidades idiosincrásicas de una lengua de representar mediante prefijación relaciones espaciales. En este sentido, consideramos que cada uno de los prefijos ha de aportar necesariamente algún rasgo distintivo con respecto al resto de prefijos, a fin de evitar la colisión sinonímica total, y ha de verificar, por otra parte, los rasgos que tiene en común con otros prefijos con los que comparte, llegado el caso, una conmutación o sinonimia parcial. En este sentido, al describir el sistema prefijal seguimos las consideraciones de la lingüística estructural, en cuyo seno la significación primaria de los prefijos se determina por distintos tipos de relaciones de oposición mediante el que se configura el sistema espacial y cuyo desarrollo semántico es explicable por factores contextuales o pragmáticos. Y hablamos de «subsistema» por considerar que, dentro de un sistema más amplio conformado por el total de prefijos, estos pueden agruparse en virtud de su significado en subsistemas o conjuntos menores de unidades, siendo en nuestro caso el «subsistema ablativo» en el sentido descrito en 2.2 el objeto de estudio de este trabajo. En el seno de estos subsistemas no se puede pasar por alto, por otra parte, que tal posición estructural evoca todo un conjunto de representaciones cognitivas que posibilitan la metaforización, los procesos metonímicos y la producción de esquemas radiales cognitivos de prototipicidad descendente (Lakoff/Johnson 2003 [1980]; Kleiber 1995). Efectivamente, como ha indicado García Hernández a propósito de los prefijos latinos: «Todo prefijo se integra al menos en un sistema y cada sistema se integra en otro superior, hasta componer el conjunto del sistema prefijal. […] El conocimiento de los valores de cada prefijo difícilmente puede alcanzarse, sin tomar conciencia de esta red de relaciones clasemáticas; y
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
155
ese conocimiento es muchas veces imprescindible para entender adecuadamente el contenido de los modificados prefijales y para interpretar y traducir correctamente los textos» (García Hernández 1991 [1988], 25).
Al estudiar las estructuras preverbiales de forma intralingüística, nos ocupamos de mostrar cómo configuran el espacio los prefijos en cada una de las lenguas. Tanto en el análisis particular como contrastivo de las estructuras preverbiales, derivaremos del valor espacial las nociones temporales y aspectuales (cf. Jackendoff 1993), tanto en estructuras de modificación interna como externa. El valor locativo del preverbio queda reflejado en el nivel de la forma semántica, ya que es su capacidad espacial la que permite tender un puente entre los argumentos de la estructura argumental y su condición de preverbio externo o interno se explicita en la fs al especificar los elementos que el prefijo pone en relación.
3.2.2 La configuración temporal y su papel en la egresión A lo largo de toda la historia de la lingüística y la filosofía, el tiempo y el espacio se han venido concibiendo como dominios conceptuales fundamentales del entendimiento humano y se ha hecho hincapié en la estrecha relación que mantienen (Buck 1988 [1949], VI; Traugott 1978, 373; Lakoff/Johnson 2003 [1980], 135–136; Haspelmath 1997; Pinker 2008, 5–6; Tenbrink 2007; Gómez Seibane/Sinner 2012, 9). La relación que mantiene uno y otro dominio en distintas lenguas del mundo ha sido concebida de dos maneras fundamentales: (1) como una transposición metafórica del espacio aplicado al ámbito del tiempo, un «trueque de espacio y tiempo» (Vertäuschung von Raum und Zeit) en palabras de Reisig (1839, 292), es decir, una conceptualización del tiempo derivada del espacio. Esta visión ha recibido el nombre de «spatialist conception» (Lyons 1977, vol. 2, 718; Lakoff/ Johnson 2003 [1980], 135–136; Haspelmath 1997, 20, 56; Tenbrink 2007, § 2, entre otros muchos)80 o de «localist hypothesis» (Jackendoff 1985, § 10; 1993, 25–27); o (2) como dos dominios procedentes de un dominio conceptual más amplio y abarcador, de naturaleza esquemática y concebido como una suerte de intuición
80 En un trabajo basado en cincuenta y tres lenguas del mundo sobre el espacio y el tiempo desde el punto de vista lingüístico, Haspelmath (1997, 3) constata como universal una transferencia del espacio al tiempo, si bien añade que, en las lenguas estudiadas, este trasvase no está delimitado ni genética, ni geográfica ni tipológicamente.
156
3 La prefijación verbal
cognitiva (Pottier 1962; Touratier 2000, 72–73).81 La primera postura ha sido la que más aceptación ha encontrado en el ámbito lingüístico (Tenbrink 2007, 12). Así, Lyons (1977, vol. 2, 718), en el capítulo dedicado a la deixis, al espacio y al tiempo, consideraba irrefutable la hipótesis localista que encontraba confirmación con más o menos claridad dependiendo de la lengua en elementos lingüísticos tales como las preposiciones y partículas del inglés (y del alemán): «Stronger oder weaker versions of localism can be distinguished according to the range of grammatical categories and constructions that are brought within its scope. As its weakest, the localist hypothesis is restricted to the incontrovertible fact that temporal expressions, in many unrelated languages, are patently derived from locative expressions. For example, ‹nearly every preposition or particle that is locative in English is also temporal›; the prepositions for, since and till, which are temporal rather than spatial in Modern English; ‹derive historically from locatives›; and ‹those prepositions which have both spatial and temporal use developed the temporal meaning later in all instances› (Traugott, 1975). What is true of prepositions and particles is true also of very many verbs, adverbs, adjectives and conjunctions, not only in English, but in several languages. The spatialization of time is so obvious and so pervasive a phenomenon in the grammatical and lexical structure of so many of the world’s languages that it has been frequently noted, even by scholars who would not think of themselves as subscribing to the hypothesis of localism» (Lyons 1977, vol. 2, 718).
Como se indica en la cita, la relación por la cual se ha interpretado la expresión del tiempo como una metaforización del espacio no se reduce al ámbito de los prefijos y preposiciones y remite a toda una serie de metáforas82 en las que distintas expresiones lingüísticas, como sintagmas nominales de tipo adverbial relacionados originariamente con el espacio reciben una interpretación temporal o nocional,83 como vemos en los ejemplos siguientes con el verbo de trayectoria
81 Con respecto a esta segunda forma de concebir las relaciones espacio-temporales desde el punto de vista lingüístico, Haspelmath (1997, 1) apunta que esta idea remite a finales del siglo xix y que había sido retomada por Hjelmslev en los años treinta: «That more abstract domains of language (and cognition) may be modeled on the spatial domain is an old insight, which goes back at least 150 years (see HJELMSLEV (1935) on the localists of the 19th century), and probably much further». 82 Como indicaba Pinker (2008, 6) «space turns out to be a conceptual vehicle not just for time but for many kinds of states and circumstances. Just as a meeting can be moved from 3:00 to 4:00, a traffic light can go from green to red, a person can go from flipping burgers to running a corporation, and the economy can go from bad to worse. Metaphor is so widespread in language that it’s hard to find expressions for abstract ideas that are not metaphorical». 83 Traugott (1978) había defendido la hipótesis de que el traspaso metafórico por el cual el espacio se interpreta en clave temporal no suele darse en el mismo estadio de la lengua, sino que suele tratarse de una evolución desde el punto de vista diacrónico: «It has frequently been
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
157
pasar y con el elemento preposicional de origen locativo fuera de (cf. Jackendoff 1985, § 3): (62) Juan y María pasaron por Madrid. (63) Juan y Marían pasaron tres días juntos. (64) ¿Qué te pasa? (65) El lápiz está fuera de su sitio. (66) El informe está fuera de plazo. (67) Juan está fuera de sí.
→ ESPACIO → TIEMPO
→ NOCIÓN ABSTRACTA → ESPACIO → TIEMPO
→ NOCIÓN ABSTRACTA
La naturaleza de estas metáforas se relaciona con el hecho, advertido ya por Benveniste (1999 [1974], 71–72), de que «el sistema de las coordenadas espaciales se presta así a localizar todo objeto de no importa qué campo, una vez quien lo ordena se ha designado a sí mismo como centro y punto de referencia» y entre esos campos o dominios conceptuales se encuentra el tiempo. Dado el valor locativo de las preposiciones y prefijos tratados, muchos de ellos asumen en dependencia del contexto lingüístico —oracional o preoracional— valores temporales que o bien se fundamentan en expresiones espaciales a través de metáforas conceptuales o bien se consideran el resultado de la transposición o aplicación de un prefijo al ámbito temporal sin necesidad de derivarlo del primero. Como vimos en el ejemplo predecir/predicar, el preverbio pre- en predecir ubicaba la predicación verbal temporalmente ‘decir con anterioridad’, a saber, en un momento anterior al de la emisión del enunciado, y el mismo prefijo en predicar indicaba cuál era la situación espacial del agente con respecto a un tercer argumento. En el primer
pointed out that syncronically an exact correlation between spatial and temporal terms is infrequent, if not unknown (cf. among other Pottier 1962: 126–7; Wierzbicka 1973, 628; Bennett 1975, 94–99; Jessen 1975, 427; Comrie 1976a, 98–106). For example, up in burn up, finish up and so forth in no way presupposes the kind of vertical plane that prepositional or adverbial locative up do. One possibility is to argue that the use of spatial terms to express temporal relations is purely a diachronic phenomenon – the ‘overextension’ of spatial to temporal terms in some kind of metaphoric process – but at no synchronic point in a language is the relation sufficient to justify the claim that there ist underlying identity (cf. Pottier and Wierzbicka). Such an approach fails to account for a variety of factors» (Traugott 1978, 373). Haspelmath (1997) ha mostrado en su estudio que pueden constatarse ambos fenómenos.
158
3 La prefijación verbal
caso, o bien se defiende que la relación espacial ‘delante de’ se aplica al ámbito temporal por un proceso metafórico o metonímico habitual y bien conocido en las lenguas o bien se considera que un prefijo se aplica al ámbito temporal del mismo modo que lo hace al espacial, sobreentendiéndose la pertenencia de ambas nociones a una más abarcadora que podríamos considerar como ‘ámbito dimensional’. La primera postura implica interpretar el tiempo como una metaforización del espacio. Así, Lakoff (1987, 1998 [1979], 216–218) considera que el espacio ocupa una posición privilegiada dentro de las categorías ontológicas, ya que supone el dominio fuente del que derivan metafóricamente muchas de las estructuras conceptuales del entendimiento, si bien relativiza la metaforización temporal del espacio advirtiendo que ambos, tiempo y espacio, se retroalimentan sirviendo como dominio meta uno del otro sin que sea necesario derivar sistemáticamente cualquier noción temporal de otra espacial. Los motivos que explican la concepción del tiempo en términos metafóricos son, según el autor, en última instancia de carácter biológico en estrecha relación con nuestra forma de conocer el mundo. A este respecto, Radden (2003, 226) considera que la metaforización espacial del tiempo (time as space) más a que razones biológicas se debe a necesidades intersubjetivas o comunicativas, tal y como podemos apreciar en las citas siguientes: «The fact that time is understood metaphorically in terms of motion, entities, and locations accords with our biological knowledge. In our visual systems, we have detectors for motion and detector for objects/locations. We do not have detectors for time (whatever that could mean). Thus, it makes good biological sense that time should be understood in terms of things and motion» (Lakoff 1998 [1979], 218). «Evans convincingly argues that our experience of time results from internal, subjective responses to external sensory stimuli and that by imparting spatio-physical «image content» to a subjective response concept we are able to «objectify» our temporal experience. According to this view of time, our spatial understanding of time is not determined by biological needs, but by intersubjective, or communicative, needs. We need spatio-physical metaphors to speak about time in the same way that we need concrete metaphors to speak about other internal states such as emotions or thoughts» (Radden 2003, 226).
La segunda postura considera el tiempo y el espacio no como metaforizaciones respectivas, sino como nociones del mismo nivel dentro de un ámbito de tipo dimensional más abarcador. Desde esta perspectiva, la noción temporal resulta de la aplicación de un elemento de relación al ámbito del tiempo (en lugar de al ámbito espacial). En consonancia con este último modo de concebirlo, Pottier (1962, 127), Alvar/Pottier (1993 [1983], 287, 345), Touratier (2000, 73) o García Hernández (1980, 124ss.) habían defendido la existencia de tres niveles que representan como sigue:
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
1er niveau : Unité de représentation
159
Schème représentatif
2e niveau : Tripartition possible dans une première spécialisation
Espace
Temps
3e niveau : Division illimitée dans le discours
e1 e 2 e 3
t1 t2 t3
Notion
n1 n2 n3
Figura 6: Niveles de representación (Pottier 1962, 127).
El primer nivel, que Pottier denomina «esquema representativo», no es concebido como una representación metafísica de la realidad de la lengua, sino como un esquema cognitivo vectorial o geométrico, que, dependiendo del contexto lingüístico concreto en que se utilice, bien se aplica al ámbito espacial, bien al temporal o bien al que él denomina nocional (cf. 3.2.3). El hecho de que sea la interpretación espacial o temporal la más prominente se debe, por un lado, al contenido semántico de la base verbal en el caso de los preverbios y, por otro, al resto de participantes que intervienen en la predicación verbal.84 Según García Hernández (1980, 128), de acuerdo con el tipo de base verbal al que se una el preverbio, nos encontramos con determinadas tendencias generales que modifican el derivado en una u otra dirección. Así, sus datos con respecto a la lengua latina apuntan a que con los verbos de movimiento se tiende a un «sentido espacial lativo», con los de permanencia o posición a un «sentido espacial locativo», con los de acción a un «sentido aspectual secuencial» y con los de sentimiento y sensoriales a un «sentido aspectual intensivo». Para que un prefijo pueda asumir valor temporal, tanto el valor semántico del prefijo como el de la base han de permitir y favorecer esta situación. Si observamos el tipo de prefijos que se incluyen dentro de los temporales (como las oposiciones en alemán vor- y nach-; latín e iberorromances ante- y post-, prae-/pre- y sub-, inter-/entre-, trans-),85 salta a la vista que la mayor parte de estos prefijos expresan una relación espacial posicional que les permite ubicar una figura en un eje horizontal delante o detrás con respecto a un punto de referencia 84 En este sentido, tres frases como (1) «De aquí a Cuba es un buen trecho», (2) «De aquí a las tres me muero de hambre» o (3) «De ahí a lo que tú dices hay un abismo» seleccionan valores espaciales, temporales o nocionales en relación al tipo de complementos con los que se ponen en relación los adverbios locativos aquí y ahí y las correspondientes locuciones adverbiales. 85 Cf. Fleischer/Barz (2012, 398); NGLE (2009, vol. 1, 670); García Hernández (1980, 211, 224) o Humbert (1972 [1945], 341).
160
3 La prefijación verbal
que suele ocupar el mismo sujeto hablante u observador, eje que ha dado lugar a la representación de la línea del tiempo de forma horizontal (y no vertical) (cf. «frontal axis (front-back)» en Haspelmath 1997, 21, 57). Partiendo de la perspectiva desarrollada por Haspelmath (1997, 59–60), que parafraseamos a continuación, podemos describir los empleos temporales de las preposiciones o prefijos locativos citados. Las preposiciones en alemán vor o en latín ante indican espacialmente que «alguien o algo —el observador o locatum— se localiza delante de alguien o algo» (o relatum; cf. ej. (69)). En cambio, desde un punto de vista temporal, observamos que ocurre el fenómeno contrario, al apuntar a aquello que el observador tiene presente o delante suyo, tal y como se aprecia en los esquemas correspondientes, lo que generaría dos imágenes diferentes y contrapuestas dependiendo de si se trata del espacio o el tiempo. (68) al. Ich stehe vor ihm in der Schlange. Ich stehe vor ihm in yo.NOM.1SG estar.PRS.1SG ante.PREP PRON.DAT.3SG en.PREP der Schlange ART.DAT.F.SG cola ‘Estoy delante de él en la cola’
(69) al. Vor ihrem Tod möchte er seine Oma besuchen. Vor ihrem Tod möchte er seine ante.PREP PRON.POSS. muerte querer. él.NOM. PRON.POSS. DAT.F.SG MOD.3SG M.3SG ACC.M.SG Oma besuchen abuela visitar.INF ‘Antes de su muerte [de la abuela] él quiere visitar a su abuela’. (70) al. Harte Zeiten stehen vor mir. Harte Zeiten stehen vor duro.ADJ.NOM.PL tiempo.PL estar.PRS.3PL ante.PREP mir PRON.DAT.1SG ‘Se me avecinan tiempos duros’
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
161
Tanto si partimos de que el observador se desplaza a través del tiempo (egomoving) (69) como de que el observador permanece inmóvil y es el tiempo el que se mueve y pasa por él (time-moving) (70)86 (Haspelmath 1997, 59), si el observador mira hacia delante a una situación futura, todo lo que ocurre con anterioridad a la muerte de la abuela (69) o a la llegada de los tiempos duros (70) se sitúa enfrente de la propia muerte o ante ella, motivo por el cual Haspelmath hablaba del efecto espejo que origina aquí el uso de vor. En cambio, desde la óptica del observador (ego-moving), si este echa la vista atrás hacia el pasado, todas las situaciones anteriores se colocan detrás de un punto originario o de partida (Haspelmath 1997, 60). De esta explicación Haspelmath (1997, 60) concluye que el modelo del tiempo en movimiento, que presupone una orientación inherente en términos de delante / detrás, es necesario para poder explicar la transposición temporal de preposiciones espaciales como vor o nach y su uso como marcadores de anterioridad o posterioridad. Si dibujamos la línea del tiempo y nos prefiguramos el abanico de posibilidades que se abren, este queda restringido a aquellos prefijos que pueden expresar la anterioridad o la posterioridad con respecto a un punto que se tome como referencia. Así, en la línea del tiempo dibujada, encontramos a uno y otro lado aquellos prefijos que, al igual que los espaciales, relacionan temporalmente la posición a la izquierda del observador con el pasado y la situada a su derecha con el futuro, como indicaban Haspelmath (1997, 56–57) y Lakoff (1998 [1979], 217) con respecto al inglés «[f]uture times are in front of the observer; past times are behind the observer. […] The observer is fixed; times are entities moving with respect to the observer». A uno y otro lado del eje de referencia encontramos, por tanto, los términos opuestos espaciales «detrás» / «delante» y, por extensión, temporales «después» (cf. Prefijos en latín post- o trans-)/«antes» (cf. prefijos en alemán vor- y latín ante-), que engloban el conjunto de relaciones temporales posibles. Haspelmath (1997, § 1.8.; § 2.1.) y Radden (2003, 237) concluían que el espacio es concebido de forma tridimensional en tanto que se organiza en torno a tres ejes, el eje delantero (delante-detrás), el eje vertical (arriba-abajo) y el eje 86 En este caso, se infiere que el tiempo tiene por sí mismo una orientación inherente delantedetrás (Haspelmath 1997, 59).
162
3 La prefijación verbal
(earlier) P1
(later) P2
Figura 7: Conceptualización de la línea del tiempo (Haspelmath 1997, 23).
lateral (derecha-izquierda),87 mientras que el tiempo es visto desde una perspectiva unidimensional y unidireccional y, al igual que el espacio, es conmensurable en el sentido de que los tramos temporales son susceptibles de ser considerados como más o menos largos o cortos y, por tanto, cuantificables. En cuanto al tipo de bases verbales al que suelen unirse los prefijos temporales, si aplicamos las reglas de restricción indicadas por Di Sciullo (1997), los verbos han de ser télicos y dinámicos (y, por tanto, realizaciones) en tanto que han de poder describir una situación dinámica (cambio de estado o posición) susceptible de ser delimitada en el tiempo. Así ocurre en verbos como los alemanes vorbehandeln ‘tratar con anterioridad’ o nachbehandeln ‘tratar con posterioridad’ o los españoles anteponer ‘poner con anterioridad (temporal o nocionalmente)’ o posponer ‘poner con posterioridad’. Al representar su forma semántica, vemos que todos ellos ubican temporalmente el conjunto desde la perspectiva del observador, representado aquí por el argumento externo, y que el prefijo actúa como externo o modificador de tipo adverbial en tanto que modifica a toda la predicación verbal (cf. López-Campos Bodineau 1997, 88): (71) fs(vorbehandeln) [+V]; λy λx λz λs [[BEHANDELN(x, y)](z) & VOR(z)](s) (72) fs(nachbehandeln) [+V]; λy λx λz λs [[BEHANDELN(x, y)](z) & NACH(z)](s) (73) fs(anteponer) [+V]; λy λx λz λs [[PONER(x, y)](z) & ANTE(z)](s)88 (74) fs(pos(t)poner) [+V]; λy λx λz λs [[PONER(x, y)](z) & POST(z)](s)
87 Haspelmath (1997, 21–22) indica que no conoce ninguna lengua en el mundo que se sirva del eje lateral para expresar relaciones temporales (tales como «to the left of Monday» o «to the right of the discovery of America») y que el uso del eje vertical es muy raro con la excepción del chino. 88 El prefijo ante- únicamente actúa como externo si tiene función temporal como en Juan antepuso la fecha del médico, pero no cuando la espacialidad asume un papel prominente. En Juan antepuso el corazón a la razón, el prefijo actúa como núcleo del sp a la razón de modo tal que su forma semántica reflejaría la relación de este con el od: fs(anteponer) [+V]; λy λx λs ∃w [PONER(x, y) & LOC(y, ANTE(w))](s).
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
163
Cuando los prefijos asumen valor temporal como en los verbos mencionados, al igual que los morfemas de tiempo verbal, el prefijo tiende a funcionar como externo o adverbial. Si bien se hallan también ejemplos en los que estos, aun teniendo un valor temporal, se pueden interpretar como internos o preposicionales. Así, en los siguientes ejemplos, el prefijo pre- y vor- puede interpretarse como determinante de una relación espacial entre el argumento interno y el externo al ubicar al perceptor u observador ante el estímulo: (75) esp. prever: ‘ver con anticipación, ver llegar, ver ante sí’ (DLE) Prevemos una alta participación en las urnas. fs(prever): [+V]; λy λx λs [VER(x, y) & LOC(y, PRE(x)](s) (76) al.
vorsehen: ‘etw. ins Auge fassen, planen’ (DWDS) Wir haben für das Wochenende einen Besuch vorgesehen. Wir haben für das Wochenende einen Besuch INDF. visita nosotros. haber. para. ART. fin_de_ ACC. NOM.PL AUX.3PL PREP ACC. semana M.SG N.SG vor-gesehen pre.PREV-ver. PTCP.PRF ‘Nosotros tenemos prevista una visita para el fin de semana’ fs(vorsehen): [+V]; λy λx λs [SEHEN(x, y) & LOC(y, VOR(x)](s)
A diferencia del espacio, la temporalidad no incide en los prefijos de la misma manera que en las preposiciones en tanto que solo afecta a un grupo muy reducido de prefijos (García Hernández 1991 [1988], 21). En el subsistema ablativo, no encontramos casos en los que los preverbios ablativos asuman valores temporales, si bien, del mismo modo que pueden expresar nociones aspectuales terminativas o resultativas, no parece haber ninguna restricción a priori que les impida actuar como prefijos temporales, tal y como se demuestra en el hecho de que las preposiciones homónimas puedan asumir nociones temporales sin problemas: (77) al. ab heute ‘a partir de hoy’; ein Werk aus dem Jahr 1750 ‘una obra del año 1750’ (78) gr. ἐκ τοῦ ‘desde entonces’; ἐκ τοῦ ἀρίστου ‘después del almuerzo’ (79) lat. ab initio ‘desde el comienzo’; a puero ‘desde niño’; ex eo tempore ‘a partir de este momento, desde’; de prandio ‘después de la comida’; de vigilia ‘durante [desde] la noche’ (Short 2013, 379)
164
3 La prefijación verbal
(80) esp. de dos años a esta parte; abierto de nueve a una; de madrugada (81) gal. De hoxe en diante ‘desde hoy en adelante’; de hoxe en quince días ‘desde hoy en quince días’ (82) cat. Obren de vuit a nou ‘abren de ocho a nueve’; d’ara endavant farà bondat ‘de ahora en adelante cuidará’; de nit ‘de noche’ La aplicación de la noción espacial egresiva al ámbito temporal nos permite explicar sin dificultad los ejemplos citados de las preposiciones. Pese a que la egresión se presta para la noción temporal y al hecho de que los prefijos ablativos pueden comportarse tanto de forma interna como externa, no encontramos en nuestro listado de verbos prefijados casos en los que se exprese la temporalidad a través de preverbios de la clase ablativa, lo que mostraría la principal diferencia entre el sistema preverbial y el preposicional, una diferencia hasta ahora no alertada en la bibliografía especializada. La única noción temporal a la que se presta —y de forma especial— la prefijación ablativa se relaciona con la organización temporal interna de los eventos, a la que le dedicaremos el siguiente capítulo.
3.2.3 El papel de la configuración eventiva Las nociones de tiempo, aspecto y Aktionsart89 conceptualizan el modo de representación de un evento en las distintas lenguas, entendiendo por evento la escena o marco del mundo real lexicalizada a través del verbo y otros recursos lingüísticos, tal y como lo definían Levin/Rappaport Hovav (2005, 19). De acuerdo con esta descripción del evento, una misma escena de la realidad puede ser lexicalizada por distintas unidades de maneras diferentes —como verbos simples y prefijados— y el empleo de uno u otro en el seno de una misma lengua o de lenguas diferentes hace que se focalicen determinados aspectos o propiedades de dicho evento. En este sentido, coincidimos con Morimoto (1998, 9) en que
89 Sobre la historia del término Aktionsart puede verse un breve resumen en Tabares Plasencia/ Batista Rodríguez (2011, 37) y la bibliografía citada por estos autores. Sobre estas tres nociones, en especial, sobre el aspecto y la Aktionsart se han vertido ríos de tinta. Para una revisión general a estos términos remitimos al repaso hecho en el manual de morfología de Boogaart (2004, 1165–1180), quien engloba bajo el término aspectualidad las nociones de aspecto y Aktionsart (2004, 1165) y Filip (2011) para el aspecto y la aspectualidad y Dahl (2004, vol. 2, 1180–1190) para el tiempo.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
165
«conocer el significado de un verbo no sólo implica poder atribuirle determinados tipos de participantes requeridos en la situación denotada, sino también asociarlo con una estructura aspectual o eventiva. Es decir, la representación semántica de los verbos incluye, entre otras cosas, la información relativa a la constitución temporal interna de la situación denotada» (Morimoto 1998, 9).
El tiempo, el aspecto y la Aktionsart son los elementos que se encargan de configurar la estructuración temporal de dicho evento. El tiempo verbal incide en el evento enmarcándolo en un eje temporal relativo mediante la flexión verbal correspondiente. Esta incidencia se produce desde un punto de vista externo o jerárquicamente más prominente (Chomsky 1999 [1995], 91; Boogart 2004, 1165; Dessí Schmidt 2014; 2019), mientras que el aspecto —por lo común, especificado como «aspecto morfológico, gramatical o flexivo»— se reserva para aquellos mecanismos gramaticales que sirven para indicar la manera en que se observa el desarrollo temporal de un evento o acontecimiento desde un punto de vista interno.90 La oposición entre temas de presente y aoristo en griego, la oposición infectum/perfectum en latín o los morfemas de imperfecto y perfecto en las lenguas iberorromances son los recursos a los que «tradicionalmente» se les viene asignando esta función.91 Por lo tanto, ambas categorías, el tiempo y el aspecto verbales, están relacionadas con la noción de tiempo y comparten el hecho de servirse de elementos gramaticales. Por el contrario, se distinguen entre sí por su carácter interno o externo y por el valor deíctico propio del tiempo en oposición al de aspecto (Comrie 1976a, 5; Dessì Schmid 2014, 1592): «‘aspects are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation’, for example as unanalyzable wholes, or as wholes with phases, particularly beginning, middle and end. (Traugott 1978, 387)» (cf. Afonkin 1980, 355; Haverling 2000, 3; Filip 2011, 1188; Dessí-Schmidt 2014; 2016).
90 De ahí también la consideración de categoría deíctica para el tiempo y la denominación de tiempo interno para el aspecto (cf. las síntesis de Boogart 2004, 1165; Dessí Schmidt 2014; 2019). Como indicaba Leontaridi (2008, s.p.), la dificultad de la categoría gramatical del aspecto consiste en la variedad de recursos, modos y grados diferentes empleados en las distintas lenguas para su gramaticalización. 91 No existe esta oposición entre imperfecto/perfecto en el verbo alemán: «[…], las lenguas germánicas y, entre ellas, el alemán no oponen distintos tiempos de pasado por el aspecto: de ahí sus problemas para distinguir el imperfecto y el indefinido en español o el imparfait y el passé composé en francés. Y no hablemos ya de sus problemas a la hora de diferenciar los tres tiempos del pasado (y limitémonos al indicativo) en el español peninsular: imperfecto, pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto» (Tabares Plasencia/Batista Rodríguez 2011, 36). 92 Dessì Schmid (2014, § 1) ha dedicado un capítulo de su habilitación a la distinción de estas tres categorías. Remitimos a su estudio tanto para entrar en profundidad sobre estas diferencias como para el estudio de la Aktionsart o aspectualidad.
166
3 La prefijación verbal
Cuando hablamos de aspecto lato sensu, nos referimos, por tanto, a la categoría que describe la manera en que se desarrolla temporalmente el evento, a saber, la que se encarga de marcar la extensión temporal, si se da por concluido o no el evento o en qué punto de su desarrollo temporal se encuentra (en su comienzo, transición o final) (De Miguel 1999, 2979; NGLE 2009, vol. 1, 41; Boogart 2004). Al tratarse de un procedimiento gramatical, el aspecto gramatical expresado a través de morfemas flexivos afecta por igual a todos los verbos independientemente de su valor semántico intrínseco. De forma análoga, por un lado, y de forma diferencial, por otro, la noción de aspecto léxico (también conocida como Aktionsart, modo de acción, aspectual classes o aspectualidad) hace referencia a la constitución temporal interna expresada por la semántica del verbo en sí misma o por distintos procedimientos pertenecientes a la morfología derivativa (y, por tanto, no extensible por igual a todos los verbos de una lengua) (cf., por ejemplo, para las restricciones que muestra la prefijación griega Méndez Dosuna 2008, 249–250). Ambos tipos de aspecto expresan, por tanto, la constitución temporal interna del evento y se diferencian por el tipo de procedimiento del que se sirven: morfología flexiva vs. morfología derivativa y naturaleza de la raíz (cf. Boogart 2004, 1166– 1167 sobre los problemas de esta distinción).93 De ahí que algunos autores hayan hablado de «dos caras de la misma moneda» (Morimoto 1998, 11). En las lenguas que aquí tratamos encontramos notables diferencias en cuanto a la relevancia de cada una de estas tres categorías. En griego, el aspecto o modo de concebir el desarrollo de la acción, gramaticalizado a través de los temas de presente y aoristo, tiene un papel preponderante en detrimento de la oposición temporal presente / pasado (cf. el exhaustivo estudio sobre el aspecto en griego de Brunel 1939; Leontaridi 2008; Tabares Plasencia/Batista Rodríguez 2011, 35–40). Los rasgos de la duración y la telicidad (concretamente el valor semántico ‘puntual’) son claves en el sistema verbal del griego clásico. En latín, el perfecto reúne los valores expresados tanto por el aoristo como por el perfecto griegos, de modo tal que «feci equivale tanto ἐποίησα (‘hice’) como a ἐποίηκα (‘he hecho’/ ‘tengo hecho’)» (Tabares Plasencia/Batista Rodríguez 2011, 36; cf. también Haverling 2000, 9, 15). Las lenguas romances heredan del latín la oposición entre infectum y perfectum dentro de un sistema en el que lo relevante es precisamente la oposición temporal (en detrimento de la aspectual que se muestra como una categoría secundaria) (Rojo/Veiga 1999, 2919ss.; Tabares Plasencia/ 93 Dada la delgada línea que separa una categoría de la otra, tal y como lo subrayaban Morimoto (1998, 11) o Leontaridi (2008), García Hernández (1985, 515) no es partidario de hablar de dos categorías distintas, una gramatical y otra semántica, sino de una sola categoría semántica expresable a través de recursos gramaticales o léxicos. Cf. también la tabla resumen de Dessì Schmid (2014, 51) en la que se sintetizan las principales diferencias entre aspecto léxico y Aktionsart.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
167
Batista Rodríguez 2011, 36).94 Por su parte, para expresar morfológicamente la Aktionsart, el latín y el griego se sirven de la prefijación, como sugirió Meillet (1897, 84–85) y reiteraron posteriormente numerosos autores (Dieterich 1909; Humbert 1972 [1945]; Leumann 1977; García Hernández 1980; Haverling 2000; Méndez Dosuna 2008).95 El empleo de la prefijación servía para focalizar alguna fase del desarrollo de la acción verbal (cf. Moussy 2005, 249–251), tal y como lo reflejó Meillet en coautoría con Vendryes: «Une nuance voisine de celle de l’aoriste, mais cependant différente, a été exprimée en latin par un procédé nouveau dont on retrouve l’équivalent en slave, en baltique et en germanique. La nuance est celle qu’on désigne en slave par l’opposition du perfectif et de l’imperfectif. Le procédé consiste à utiliser la présence d’un préverbe. [...] Un préverbe ajouté au verbe a généralment pour effet de fixer l’attention sur un point du développement de l’action; il met naturellement en évidence le moment où le procès se réalise; c’est-à-dire qu’un verbe muni de préverbe tend à prendre une valeur voisine de l’aoriste, qui exprime le procès purement et simplement» (Meillet/Vendryes 1963 [1924], 302).
Aun así, los autores reconocen que ninguno de estos procedimientos acaba por recubrir la gama de valores que expresa el aoristo griego. Szantyr (1965, 304) comparte esta opinión al afirmar que la pérdida del aoristo griego generó un sistema aspectual deficitario en latín: «[...] bei dem Einwand, daß manche Komposita trotzdem imperfektiv bleiben, ist nicht zu vergessen, daß im Lateinischen die nach dem Verlust des Aorists im Neuaufbau begriffene Perfektivierung noch kein geschlossenes System, sondern nur Ansätze zeigt […]. Außerdem können nicht alle Praepositionen perfektivieren, sondern nur solche, die kraft ihrer Eigenbedeutung imstande sind, das Ende einer Handlung (in positivem und negativem Sinne) zu betonen, also in erster Linie ab, ex, cum, per; dabei erscheint die perfektivierende Kraft der Praep. um so klarer, je stärker sich ihre materielle Eigenbedeutung verflüchtigt»96 (Szantyr 1965, 304).
94 Así concluyen los autores su repaso contrastivo por la noción de aspecto gramatical en griego antiguo y moderno, español y alemán: «En este sentido, la oposición aspectual (presente +/aoristo ø) resulta primaria en griego y la temporal (imperfecto +/ aoristo ø), secundaria. En español, por el contrario, la oposición temporal (presente –/pasado +) es primaria, mientras que la oposición aspectual (imperfecto –/indefinido +) es secundaria» (Batista Rodríguez/Tabares Plasencia 2011, 43). 95 Las primeras voces que hablan del valor aspectual de los preverbios griegos y latinos y de su importancia se remonta a la gramática histórica decimonónica (Meillet 1897; Dieterich 1909; Meillet/ Vendryes 1963 [1924], 301–303; Brugmann/Delbrück 1897, vol. 4:2, § 52; Barbelenet 1913), resultado que fue posible gracias a la comparación interlingüística con las lenguas eslavas, que presentaban un sistema prefijal y sufijal exclusivo para la expresión del aspecto (cf. Malkiel 1978, 135). 96 Cf. Leumann (1977, 564) sobre los efectos aspectuales perfectivos o resultativos de los preverbios.
168
3 La prefijación verbal
La pérdida de relevancia del aspecto en la gramática latina y romance realzó el valor de la noción de aspecto léxico o aspectualidad que podía expresarse mediante distintos recursos, entre los que figuraba la prefijación. La preferencia de uso de la prefijación para la expresión aspectual es también desigual en las distintas lenguas. En griego antiguo, en latín y en alemán, la prefijación se comporta como un procedimiento activo en la expresión de la aspectualidad. En cambio, en las lenguas romances (y en griego moderno) esta función se ve mucho más restringida en lo que a productividad se refiere y queda como un residuo en aquellos verbos prefijados heredados del latín (y del griego antiguo) y en su lugar se prefieren otros procedimientos analíticos (como las perífrasis verbales u otros procedimientos adverbiales) (García Hernández 1980, 112). En función del mecanismo utilizado, Pottier (1962, 258) distingue entre aspecto nocional y aspecto funcional. El aspecto nocional es aquel que podía ser expresado por prefijos en la formación de parasintéticos y que permite que «[d]eux mouvements systématiques différents produisent des effets de sens semblables» (Pottier 1962, 258).97 Para el estudio de las equivalencias interlingüísticas la consideración de los valores aspectuales que muestran los preverbios se ha revelado fundamental, ya que, si bien es posible la reconstrucción de los valores primarios espaciales —sobre todo, en unión a verbos de movimiento—, los valores aspectuales han acabado en muchos casos por socavar los valores espaciales hasta el punto de que aquellos priman sobre estos, especialmente entre los verbos romances analizados.98 Di Sciullo (1997, 65) ha ido más lejos y ha indicado que la contribución de los prefijos a las proyecciones verbales es «aspectual in nature», si bien nosotros consideramos que su naturaleza es fundamentalmente espacial, de la que deriva su valor aspectual, aunque este haya podido acabar ensombreciendo a aquel (Pompei 2010a, 5). Y, a continuación, Di Sciullo se refiere a algunas de las propiedades que presentan los prefijos en francés: «Prefixes may iterate or inverse an event, as in refaire, ‹to do again›, and défaire, ‹to undo›, or they may 97 El aspecto funcional se expresa a través de aquellos elementos que sirven para recategorizar y, al mismo tiempo, para cambiar el valor aspectual de la unidad. El autor menciona diversos sufijos del francés como -eur o -ion o -ant o -é (Pottier 1962, 258). 98 G. Rojo (1974, 29–30), en un trabajo sobre la naturaleza de la gramaticalización, advertía que el paso de un valor concreto a otro más abstracto no supone la anulación del primero, es decir, que «un valor que implica mayor abstracción convive con otro más concreto, más cercano al punto de partida». Los distintos valores abstractos son diacrónicamente reconstruibles a partir del origen y, desde un punto de vista sincrónico, pueden implicar «la no realización de ciertos semas que, en cambio, aparecen en el uso independiente». Esta evolución descrita por G. Rojo para las perífrasis verbales se observa también en determinados conjuntos preverbiales en las lenguas aquí tratadas. En los casos de difuminación del valor espacial en favor de valores aspectuales anotamos respectivamente este hecho en el nivel microestructural.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
169
affect a part of the internal structure of an event, indicating the direction of the event in a space, as in apporter, ‹to carry to,› and emporter, ‹to carry away,› atterrir, ‹to land,›, and enterrer, ‹to bury,› or an scale, as in appauvrir, ‹to impoverish,› and embellir, ‹to embellish›» (Di Sciullo 1997, 65). La división establecida por la autora en prefijos externos e internos está motivada, entre otros, por las restricciones que muestran a la hora de unirse a bases verbales en función de la (a) telicidad de las bases. Común a los prefijos de las lenguas aquí estudiadas es su capacidad para modificar o incidir en el valor aspectual del evento verbal, actuando de este modo como marcadores de telicidad (Pompei 2010a, 7–8). Queda, por tanto, por determinar qué prefijos son capaces de incidir en el aspecto léxico, cómo se produce la incidencia aspectual, qué valores aspectuales puede expresar un prefijo verbal y qué puntos exactos del desarrollo temporal interno puede llegar a indicar el prefijo. Habría que explicar también qué factores hacen posible que un mismo prefijo pueda llegar a indicar valores aparentemente contrapuestos como el valor privativo y causativo del prefijo ablativo ab- o del latino y romance de- (Short 2013, 379).99 Para la descripción de las posibilidades aspectuales de un verbo o estructura verbal, Vendler (1957) postuló su famosa clasificación de los verbos ingleses100 en cuatro tipos, a saber, states, activities, accomplishments y achievements,101 en función de si satisfacían o no los rasgos semánticos de telicidad (es decir, con límite interno o no; [+télico]; [–télico]), dinamicidad (en oposición al rasgo estático [+dinámico]; [–dinámico]) y duración (prolongada en el tiempo o ausente; [+duración]; [–duración], cf. Figura 8). Aunque la clasificación de Vendler sigue siendo en la actualidad una de las más empleadas a la hora de 99 Cartagena/Gauger (1989, vol. 2, 198) apuntaban la dificultad que implica la desambiguación de la polisemia de determinados prefijos, sobre todo, en aquellos casos en los que muestran un valor antonímico: «Wie sonstige lexikalische Elemente können diese Präfixe polysemischen Wert haben. Besonders komplex dabei erscheint die Eigenschaft mancher Präfixe, antonymische Verhältnisse zu entwickeln, so z. B . bedeuten er- und auf- das Einsetzen in erblühen, aufdröhnen und den Abschluß bzw. die vollständige Durchführung einer Handlung in ermessen, aufessen. Es ist ja sogar möglich, daß ein Präfix antonymische Varianten mit demselben Verb besitzt: abdecken: ‚Deckel abnehmenʼ bzw. ʻmit Deckel verschließenʼ, übersehen: ʻgut überschauenʼ bzw. ʻdarüber hinwegsehenʼ». 100 Como han señalado Levin/Rappaport (2005, 19, 90), aunque originariamente esta clasificación se propuso para la descripción de verbos, se ha demostrado que los tipos definidos por Vendler describen realmente la configuración de un evento, de un suceso de la realidad, lexicalizado a través de distintas estructuras lingüísticas entre las que se encuentran los verbos. 101 Encontramos diversas traducciones al español de los términos ingleses. Morimoto (1998, 13) habla de estados, actividades, efectuaciones y logros y la ngle-Manual (2010, 432) de actividades, realizaciones o efectuaciones, consecuciones o logros y estados. En nuestro trabajo, emplearemos los términos estados, actividades, realizaciones y logros.
170
3 La prefijación verbal
Estados –dinámicos
Procesos +dinámicos
+télicos
–télicos
Actividades +durativo
Accomplishments
Achievements –durativo
Figura 8: Clasificación de Vendler (1957).
describir el aspecto léxico y ha continuado aplicándose con éxito a un nutrido grupo de lenguas del mundo (Filip 2011, 1191), esta presentaba algunos problemas derivados de la imposibilidad de aplicar las diversas pruebas lingüísticas elaboradas para la comprobación de cada una de las categorías.102 Con el fin de solventar algunas de estas dificultades, esta clasificación fue reelaborada por Dowty (1979), quien se ocupó de descomponer mediante el cálculo lambda las relaciones semánticas entre los distintos tipos de verbos, estableciendo una diferencia fundamental entre verbos estativos y no-estativos y proporcionando todo el instrumentario necesario para su formalización (cf. Figura 9). Los verbos no estativos se distinguen de los estativos por el empleo de tres predicados principales, a saber, do para las actividades, realizaciones o logros agentivos, become para las transiciones y cause para la causación (Dowty 1979, 73, 124; cf. Filip 2011, 1196–1199 para un resumen de la obra de Dowty). Atendiendo a la clasificación de ambos autores, el aspecto léxico se organiza en torno a los rasgos de dinamicidad, telicidad y duración y la combinación de estos factores origina cuatro tipos de conceptualizaciones cognitivas posibles. Si los prefijos asumen como función propia la incidencia aspectual, dicha 102 Las dos pruebas más conocidas eran, por un lado, la compatibilidad con adverbios y locuciones adverbiales temporales que indicaban si la estructura eventiva mostraba una acción puntual o dilatada en el tiempo o si tenía un límite temporal interno o no con el fin de probar la telicidad del verbo (entre otros, le test du pendant) y, por otro, la compatibilidad con las formas progresivas del inglés para determinar el rasgo de la dinamicidad como en (1) She is running (actividad), (2) John is building a house (accomplishment) vs. (3) ?Mary is loving Paul (estado) o (4) #Paul is finding the book (achievement o logro). Los casos problemáticos afectaban, sobre todo, a los estados que, en algunos casos como en (3), aceptan el progresivo, así como el problema que luego derivó en la determinación de los verbos semelfactivos como toser, una suerte de actividades también dinámicas y atélicas, pero no durativas, sino instantáneas.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
171
Figura 9: Clasificación de Dowty (1979, 184; citada por Filip 2011, 1197).
clasificación se torna fundamental para nuestros objetivos. La incidencia aspectual se produce al modificar semánticamente la estructura eventiva redirigiéndola de una determinada manera. Así, aunque el verbo por sí mismo es portador de un valor aspectual concreto, este puede perder sus propiedades aspectuales originarias por la acción de un prefijo o sufijo, así como por las propiedades semánticas cuantificacionales del od que lo acompañe (definitud / indefinitud, homogeneidad / no homogeneidad), lo que obliga siempre a tener en cuenta la construcción en la que se inserte la unidad. Piénsese, por ejemplo, en la pérdida del carácter atélico de actividades como comer en unión a un od determinado, como en María comió helado toda la tarde frente a María se comió un helado / María se comió el helado en un periquete, o en la modificación generada por el prefijo entre los verbos seguir (atélico) y conseguir o perseguir (télicos): María siguió a Juan toda la tarde (actividad y, por tanto, atélico) o María consiguió su objetivo en poco tiempo (logro y, por tanto, télico).103 El aspecto léxico de la base puede restringir también el tipo de prefijos posibles. Como ha mostrado Di Sciullo (1997) para el francés y como podemos hacer extensible a los prefijos ablativos de las lenguas aquí tratadas, los prefijos internos como el español reversativo des- bloquean el uso de bases atélicas, por lo que no pueden unirse a actividades. Esto explica que sean 103 Cf. también Afonkin (1980, 1981), que ya había llamado la atención sobre los tipos de modificación del valor aspectual de la base a partir de partículas verbales en alemán. Lo mismo ocurre con ciertos sufijos como el español -ear, tal y como lo indican Batista Rodríguez/Tabares Plasencia (2011, 38) y lo muestran sus ejemplos correr/corretear, besar/besuquear, llorar/lloriquear o pasar/pasear.
172
3 La prefijación verbal
agramaticales verbos como *desreír, *desnadar, *desllorar, *desdormir, *desseguir o *deshablar.104 De hecho, si pensamos en el verbo español desmontar —que analizamos en (cf. equiv. (núm. 15)—, este solo es posible si se parte de la lectura télica de montar como montar una máquina o un aparato y no sobre la lectura atélica presente en montar a caballo, que muestra un evento de actividad. En los casos en que es posible la presencia de prefijos ablativos con bases atélicas, esto se debe a que el prefijo no se ha incorporado a la base verbal modificando su carácter atélico, sino que, por el contrario, este ha actuado sobre todo el predicado con inclusión del argumento interno como en el español desandar el camino o en el al. den Teller abessen ‘terminar el plato’ (DUDEN, s.v. 1b), donde el prefijo no actúa como interno sino como externo.105 Pese a la enorme utilidad de la clasificación de Vendler para este tipo de restricciones, la especificación aspectual indicada por los prefijos no se limita a la simple expresión de la telicidad. Así, el prefijo romance re-, estudiado entre otros por Di Sciullo, tiene un valor iterativo que no está recogido entre los tipos de Aktionsart discutidos, pero que se considera en la tradición alemana como un subtipo de Aktionsart. En este caso, el prefijo no representa un simple marcador de telicidad en todas sus manifestaciones.106 De hecho, si retomamos los ejemplos citados, con la clasificación de Vendler podemos determinar la función de los prefijos per- y con- como modificadores aspectuales télicos, pero con ello queda sin especificar qué diferencia semántica idiomática reflejan uno y otro. Lo mismo ocurre en todas las lenguas aquí tratadas. Si pensamos en los derivados prefijales del verbo alemán blühen ‘florecer’ como erblühen ‘empezar a florecer’ o verblühen ‘acabar de florecer’, resulta evidente que no basta con indicar que ambos prefijos modifican la atelicidad del verbo base, pues este rasgo no muestra la diferencia semántica fundamental existente entre ambos. Por ello, junto a la expresión de la telicidad, necesitamos recurrir a otros valores aspectuales, considerados tradicionalmente bajo el término Aktionsart, ya desde tiempos de los 104 Cf. sobre esta restricción Hernández Arocha (2015, 11). 105 Esto explica que, aunque los verbos simples pueden ser intransitivos o transitivos, el prefijado tan solo acepte la lectura transitiva. Cf. Gràcia Solé et al. (2000, 73, 305) sobre esta restricción aspectual del prefijo des- en catalán y en español. 106 Nótese que toda (re)iteración debe darse sobre un evento ya télico, dado que no se puede volver a empezar lo que no ha acabado. Por ello, como hemos venido diciendo, eventos sin límites como la actividad correr o el estado saber se vuelven télicos o perfectivos mediante la prefijación con re-, cf. recorrer ‘correr del todo’ o resaber ‘saberlo todo’ (cf. resabido) y, por ello, no iteran, mientras que las bases que evocan eventos con límite asumen una lectura iterativa al prefijarse, cf. redecir ‘volver a decir lo dicho’, recalentar ‘volver a calentar lo calentado’, etc., de modo que el objeto del verbo prefijado suele parafrasearse mediante el participio de perfecto sustantivado del verbo simple.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
173
Junggrammatiker, como la iteración, ingresión, progresión, egresión, intensificación, incoación, etc., términos que con frecuencia incluyen los conceptos de telicidad o duración, estudiados hasta ahora. En este sentido, necesitamos ampliar el espectro de matices aspectuales de modo tal que permitan distinguir la focalización en la entrada o el comienzo de una acción o en la salida o término de la misma (como en er- y ver-), así como una gradación en los modos de empezar y terminar (acción continuada, iterativa, repetida o repentina, cf. Dowty 1979; Van Valin/La Polla 1997). En este sentido, García Hernández (1980, 87–113) hablaba del aspecto extensional bajo el que englobaba matices aspectuales como el ‘resultativo’ / ‘no-resultativo’ y, dentro del último, ‘ingresivo’ y ‘progresivo’ con subclases, ‘durativo’ / ‘puntual’, y dentro del primero ‘intensivo’, ‘iterativo’, ‘reiterativo’, ‘frecuentativo’. García Hernández (1980, 112–113) resume los matices aspectuales de los preverbios en los siguientes tipos: «La modificación por prefijación abarca las subclases fundamentales: ‹ingresiva› (af-ficio), ‹progresiva› (per-ficio), ‹resultativa› (ef-ficio); y las extensionales: ‹puntual› (con-spicio), ‹durativa› (per-nego), ‹intensiva› (de-amo), ‹iterativa› (re-ficio), ‹reiterativa› (re-gusto) y ‹frecuentativa› (inter-uiso)» (García Hernández 1980, 112–113).
Retomamos la clasificación de García Hernández para especificar y determinar la gama de valores aspectuales posibles que puede expresar un prefijo. Consideramos con él que todo prefijo no puede expresar ad infinitum cualquier valor aspectual de manera arbitraria. El abanico de posibilidades aspectuales viene acotado por la noción espacial de origen, ya que —como indicaban García Hernández (1998, 43) desde una perspectiva estructuralista y Short (2013, 379) desde la perspectiva de la gramática cognitiva— la figura espacial prototípica que dibujan los preverbios ablativos permite entender sus distintas metaforizaciones y extensiones semánticas y genera, en términos de Short (2013), una «polisemia estructurada», es decir, «word meaning is organized prototypically, with semantic development proceeding from original ‹local› meaning into abstract domains along (often recognizably languageand indeed culture-specific) metaphorical and metonymyc pathways)—with significant implications for Latin lexicography, and Roman literary and cultural history» (Short 2013, 379).
Para la determinación exacta y la desambiguación de la polisemia aspectual de los prefijos partimos de la organización espacial de los prefijos en subsistemas — que presentamos en los capítulos siguientes de forma intralingüística (cf. 4)— restringiendo el número y tipo de valores aspectuales a aquellos que, por su origen espacial, pueden llegar a expresar los prefijos de un subsistema determinado por
174
3 La prefijación verbal
un proceso normal y habitual de metaforización del espacio.107 Por su organización semántica, los prefijos pertenecientes a un mismo subsistema de orden espacial comparten un clasema o rasgo sémico transversal en tanto que puede ser compartido por varias categorías o subsistemas. En este sentido, distinguimos con García Hernández (1980, 2005a, 231) entre la función sémica para hacer referencia a los valores espaciales y la función clasemática para referirnos a los aspectuales. La proyección del rasgo clasemático permite explicar, por ejemplo, que se pueda determinar para todos los prefijos ablativos o egresivos una gama de valores aspectuales concretos en consonancia con este valor clasemático y que la determinación de un valor aspectual no sea un saco sin fondo. Podemos distribuir la gama de valores aspectuales a lo largo de dos niveles: a partir de los valores espaciales se deriva (a) un primer nivel infraespecificado que, de modo semejante a la clasificación de la estructura eventiva de Pustejovsky (1995, 62, 67–75) en estados, procesos y transiciones, y de acuerdo con las nociones espaciales de los prefijos correspondientes, muestra los tres puntos aspectuales más generales, la ingresión, la progresión y la egresión, capaces de abarcar grosso modo los puntos aspectuales restantes desde el punto de vista de la secuencia focalizada, y (b) un segundo nivel de concretización en el que son posibles todos los puntos
107 El proceso por el que el valor del conjunto pasa de lo espacial a lo aspectual en la interacción verbal solo se llega a explicar si se estudia desde un punto de vista diacrónico (Batista Rodríguez 1985, 106), ya que sincrónicamente lo único que nos permiten ver los preverbios son determinados puntos de un evento, puntos que muchas veces son difíciles de ubicar con exactitud. El valor primario espacial es más o menos perceptible dependiendo del grado de desmotivación semántico. Cuando el valor primario espacial aparece difuminado o degradado semánticamente, se generan en un nivel normativo múltiples valores que especifican el punto temporal exacto de la estructura eventiva. Esta degradación semántica de la que hablamos se produce desde el momento en que el signo empieza a sufrir un proceso de desmotivación semántica en el cual va tomando como suyos —por la frecuencia de uso— determinados valores connotativos que describen el modo en que se desarrolla el evento. Los factores que influyen en el desarrollo semasiológico de un preverbio son, según García Hernández (1980, 127), la productividad y la antigüedad, pues «cuanto más larga ha sido la trayectoria del proceso modificador, tanto más ha podido el preverbio diversificar las funciones». Si falla uno de los dos factores, este desarrollo se debilita (García Hernández 1980, 127): «en general tienen mayor polisemia los de estructura más simple, los monosilábicos, que son los más antiguos y los de mayor uso. El contenido de valores de un prefijo se clasifica en contenidos de orden espacial, aspectual y en otras nociones más abstractas; el contenido temporal tiene bastante menos importancia en los prefijos que en las preposiciones» (García Hernández 1991 [1988], 21). No cabe duda de que, en el desarrollo semasiológico de los preverbios, la base verbal léxica desempeña también un papel clave hasta el punto de que esta puede llegar a absorber el valor del preverbio (García Hernández 1980, 128; Brugmann 1909, 772).
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
175
aspectuales que permita el preverbio en interacción con la base verbal.108 El primer nivel de aspectualidad dentro de la significación microestructural nos sirve para filtrar los múltiples valores aspectuales de los preverbios de modo tal que pueda existir un consenso general en su descripción y un número limitado de posibilidades. Dentro de ese nivel de aspectualidad, distinguimos tres grandes ámbitos o puntos: la fase inicial o el comienzo (que implica una transición o cambio de estado), la fase prosecutiva o el tránsito y la fase final o término de la acción (que implica también una transición o cambio de estado) (cf. Figura 10). Prototípicamente, los prefijos adlativos asumen una función ingresiva,109 los prosecutivos se especializan en la indicación del tránsito, duración o proceso110 y los ablativos en el valor aspectual egresivo,111 aunque por razones de concurrencia o competición entre el léxico patrimonial y el generado espontáneamente se produzcan alteraciones en la asignación de valores aspectuales con respecto a estos tres puntos prototípicos. Los prefijos prosecutivos y egresivos comparten la posibilidad de marcar el valor terminativo o resultativo modificando el valor aspectual del verbo: derivados de ago ‘hacer’ peragere ‘cumplir, llevar a cabo [hasta el final]’ y exigere ‘llevar a cabo, terminar, acabar’; o derivados de arbeiten ‘trabajar’ durcharbeiten ‘trabajar a fondo’ y ausarbeiten ‘elaborar’.
Figura 10: Grados de aspectualidad en el nivel secuencial.
En el segundo nivel aspectual se precisa cómo se produce la entrada, el tránsito o el final, para lo cual no solo es fundamental el valor semántico de la base y el prefijo, sino el punto de vista desde el que se observe la acción, considerado 108 Haverling (2000) sigue un planteamiento similar en su estudio de los prefijos latinos y para cada uno de los prefijos añade información sobre su significación espacial primaria y sobre su valor aspectual, cuya clasificación de puntos aspectuales comparte con la nuestra numerosos puntos en común. 109 En griego, se trataría de los prefijos ingresivos εἰσ-, ἐν- y ἀνα-, en latín de ad- o in-, sub- y ob-; en español, gallego y catalán a- o en- y en alemán an- o ein-. 110 En griego ὑπερ- o περι-; en latín per- y trans-, al igual que en las lenguas iberorromances y en alemán durch- o über-. 111 La egresión es expresada en griego por los prefijos ablativos ἀπο- y ἐκ-, pero también tienen un valor télico y determinador los prefijos συν-, κατά- y ἀνα-; en latín ab-, ex- y de-, al igual que en las lenguas iberorromances y en alemán por ab- y aus-.
176
3 La prefijación verbal
en la teoría de Talmy (2000, vol. 1, 258) como uno de los cinco sistemas esquemáticos, a saber, el sistema de perspectiva. Dentro del primer tramo, en la ingresión, situaremos la incoación para referirnos a aquel tipo de cambio de estado que subespecifica el comienzo de la acción, la causación que indica aquel tipo de cambio de estado prototípicamente agentivo y controlado (instantáneo o progresivo)112 y la intensificación que reservamos para aquellos casos en que no es perceptible un desvío del contenido semántico de la base por parte del prefijo, sino tan solo un reforzamiento del mismo. En estos últimos casos, suele conservarse el aspecto léxico de la base simple. Resulta difícil determinar los valores aspectualmente reforzativos o intensificadores dada la vaguedad de tal categoría. Para su determinación suele sustituirse el prefijo por un adverbio de intensidad como en deamo ‘amar intensamente’. Esta categoría establecida también por otros investigadores como Mungan (1986) o Kühnhold (1973) para el prefijo alemán ab-, entre otros muchos, suele recoger aquellos verbos de difícil adscripción en los que la determinación aspectual se presta a varias interpretaciones. Así, verbos españoles del tipo determinar o delimitar o los alemanes abteilen ‘dividir’ o abtrocknen ‘secar’ muestran algunas de estas dificultades. Mungan (1986, 266) y Kühnhold (1973, 144) adjudican a estos verbos alemanes un valor intensivo. Lo mismo podría decirse de los españoles mencionados. Si bien en un verbo como determinar no
112 Tanto la ingresión como la egresión implican por sí mismas un cambio de lugar o estado —o transiciones en el modelo de Pustejovsky— en tanto que ambas presuponen la existencia de un tiempo anterior al eventivo (Hernández Arocha 2015, 7). Nótese que, en la bibliografía especializada, encontramos los términos ingresivo, incoativo o inceptivo como sinónimos. Nosotros nos referimos con el término incoativo a un subtipo dentro del marco más amplio de la ingresión (tal y como también lo había hecho Dahl 2006, 688). Por ello, hablaremos de verbo incoativo tanto en aquellos usos en los que el sujeto asume el rol semántico de actor como de undergoer. Por lo general, en los verbos incoativos, el sujeto suele asumir prototípicamente el protorrol undergoer en tanto que actúa como objeto o paciente del cambio de estado, como en Juan enrojeció rápidamente o en Juan se puso enfermo. No obstante, también podemos encontrar casos de verbos incoativos en los que el sujeto actúe como actor, como en el caso del verbo alemán loslaufen ‘comenzar a correr’ o ‘echar a correr’. La alternancia incoativo-causativa se observa en frases del tipo La ventanta se rompió./Juan rompió la ventana. Aunque ubicamos la causación dentro de la ingresión por expresar un cambio de estado prototípicamente agentivo, también podríamos ubicarlo dentro de la egresión si se considera que el cambio de estado se ha producido al final de un proceso, es decir, si el agente ha llevado a término la acción (Luraghi 2014c, 65), para lo cual nosotros reservamos los términos terminativo, resultativo, desinente, etc. En sentido estricto, la causatividad puede incidir sobre todo tipo de verbo y, como se ve en la clasificación de Dowty, es transversal a todas las categorías a través de la propiedad de la agentividad. Es precisamente la propiedad de la agentividad la que explica que la causación sea externa al evento y, por tanto, jerárquicamente más prominente, lo que hace que un evento causativo tienda a focalizar al argumento externo.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
177
se ha modificado el carácter télico del verbo simple a través del prefijo ablativo, puede considerarse que el prefijo añade un valor aspectual perfectivo-terminativo, difícil de defenderse por la congruencia semántico-denotativa con el verbo base. En este sentido, un verbo como delimitar podría interpretarse como ‘terminar de marcar los límites’, es decir, como perfectivo-terminativo. García Hernández (1980, 149) habla para los verbos latinos del tipo determinare de «acción secuencial progresiva». En el caso de los verbos alemanes ocurriría lo mismo. El prefijo ab- no modifica el valor télico de la base en abtrocknen o abteilen, si bien podría considerarse que en ambos casos añaden un valor perfectivo ‘terminar de secarse’ o ‘terminar de separar’. Pero también podrían parafrasearse como ‘secar a fondo, dejar todo seco’. De hecho, Méndez Dosuna (1997, 591) considera la intensificación como «lexically highly unspecific», lo que explica que sean sobre todo las actividades las que admitan la intensificación. El nivel aspectual egresivo —expresado, por lo general, por prefijos ablativos— denota una salida de la acción que puede ser representada cognitivamente como terminativa, desinente, privativa o regresiva dependiendo de donde recaiga el acento del observador y de la extensión temporal. La estructura eventual que subyace, por tanto, a los preverbios ablativos se ha de corresponder con alguno de estos puntos, tal y como lo ejemplificaba también Marchand (1974 [1973], 406) a propósito de verbos como los ingleses untie ‘desatar’, desegregate ‘abolir’ o disconnect ‘desconectar’: «their derivation from an underlying sentence structure is basically the same: we tie the package → the package is tied (passive state) → the package is no longer tied (cessation of state) → we cause the package to be no longer tied (the relator ‘cause’ is added) → we untie the package» (Marchand 1974 [1973], 405–406).
Por lo tanto, toda noción ablativa permitirá teóricamente una sucesión de estados que reflejen una estructura temporal como la señalada por Marchand. Por otra parte, en la categorización de un matiz ablativo entra en juego el punto de vista que, en consonancia con el contenido semántico de la base, permitirá determinar la interpretación aspectual más indicada o prototípica. Si se focaliza el punto final de un proceso, obtenemos la lectura terminativo-desinente que denota el abandono o la interrupción de la acción verbal como en (ad)olesco ‘[pasar a] crecer’ / exolesco ‘dejar de crecer’ (García Hernández 1980, 100–101, 156). En estos últimos casos, se presupone la existencia de un tránsito tras el cual se focaliza el cambio a un estado final. Por otro lado, se puede considerar la salida o llegada al final como la anulación o negación del proceso anterior (de donde deriva la función privativa si no se extiende temporalmente o regresiva si es progresiva y de forma inversamente proporcional a como se había generado). Nótese que, como acertadamente indicaba Marchand, el estado pasivo (passive state) es clave para la
178
3 La prefijación verbal
interpretación de los verbos prefijados con función privativo-reversativa, ya que a través de los prefijos se revierte o anula el estado resultante o consecuente derivado de la presuposición inicial. La privación se expresa en todas las lenguas aquí tratadas mediante prefijos ablativos y suele aparecer en la formación de verbos denominativos como en la frase en español destronar al rey o alemán den König entthronen, en la que un agente priva al argumento interno del sustantivo que sirve de base al verbo derivado. Muy cercana a la función privativa, se encuentra la función alterna que García Hernández (1980, 64) entiende como la oposición que genera el prefijo con respecto a la base léxica o sintagmática. Aunque esta oposición puede ser equipolente (ir / venir), es más habitual que el prefijo en estos casos sirva para expresar el contrario de la base léxica en latín y, especialmente, en las lenguas romances, como en explico / pligo ‘desplegar’ / ‘plegar’, o el contrario de la relación sintagmática como ocurre de manera general con los verba dicendi abdicare / dicare ‘anunciar que no’ / ‘anunciar’. Por todo ello, Hernández Arocha (2014, 266), basado en García Hernández (1980), ha descrito en los siguientes términos los puntos prototípicos en los procesos de metaforización aspectual del espacio. Espacialidad
Evento
adlativo–prosecutivo–ablativo
Nivel IV: Sistema
ingresivo - progresivo - egresivo
Nivel III: norma
reforzativo – causativo – transitivo – perfectivo – privativo Nivel I y II: habla incoativo durativo regresivo
Figura 11: Procesos de metaforización aspectual de los prefijos (Hernández Arocha 2014, 266).
Las intersecciones entre los tres ámbitos aspectuales son necesarias para explicar cómo algunos preverbios aun teniendo, por ejemplo, una matización ingresiva pueden llegar a destacar principalmente el tránsito (en lugar del comienzo). Así, por su valor primario espacial, el preverbio alemán durch- focaliza el tránsito o proceso. Las cuatro interpretaciones semánticas que le concede Kühnhold a este preverbio pueden explicarse si atendemos al punto de vista en combinación con sus posibilidades aspectuales: durch-1 > ‘Richtung durch etw. hindurch’ durch-2 > ‘Vollständige Durchführungʼ durch-3 > ʻHandlung ohne Unterbrechungʼ durch-4 > ʻZielzustandʼ El primer grupo de durch-, que representa el 49,2% según los cálculos de Kühnhold (1973, 147), se restringe al ámbito espacial cuyo valor primario podemos
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
179
parafrasear como ‘dirección-horizontal-[de orientación única-en el sentido longitudinal de la profundidad]-transitiva-mediada’. Las acepciones durch-2 y durch-3 se sitúan en la figura en la intersección que marca el término del tránsito y el comienzo de la egresión donde se destaca el proceso en sí mismo, es decir, el haber llevado a cabo la realización hasta el final de la acción verbal, tal y como se refleja en los verbos durchatmen o durcharbeiten, que podemos traducir como ‘respirar profundamente’ o ‘trabajar a fondo, sin interrupción’, respectivamente. El cuarto durch-4 estaría, entonces, conectado con el segundo en el sentido de que, si lo que se destaca es el final de la acción, o bien resaltamos el hecho de que se ha realizado de principio a fin (como en la acepción segunda y tercera) o bien lo que nos interesa es el resultado obtenido después de haber pasado por todo el proceso o tránsito. Es ese punto resultativo el que sobresaldría según la investigadora. En resumen, el primer nivel de aspectualidad señalado nos permite situar todos los puntos aspectuales concretos en categorías más abarcadoras y operativas para estudiar los preverbios desde un punto de vista contrastivo, ya que resulta más difícil que coincidan en cada una de las lenguas estudiadas la manera concreta de puntualizar o matizar los eventos de la realidad, mientras que los rasgos más generales de ingresión, tránsito o egresión son comunes a todas ellas en tanto que describen una dimensión espacial común a todos. En el caso de los prefijos ablativos, consideramos, según los estudios de García Hernández (1980; 1985; 1991 [1988]; 1998; 2005a), que pueden expresar los siguientes valores aspectuales: Tabla 7: Valores aspectuales de los prefijos ablativos.
a
b ‘regresion’ a
—
Función ingresiva
Función egresiva Función perfectiva Función privativo - regresiva Cambio Función Función Función Función Función Función de estado intensiva terminativa desinente privativa alterna regresivo-reversativa
En las figuras, la flecha representa la situación horizontal y la dirección en que se orienta, el recuadro (recipiente o Ground) el marco espacio-temporal en el que se ubica la acción expresada por la base verbal y la esfera con la cruz el punto que se realza en cada uno de los valores y, por tanto, el punto en el que se
180
3 La prefijación verbal
encuentra la figura. Si retomamos el ejemplo ya mencionado del verbo alemán abblühen, observamos cómo el prefijo ablativo ab- permite varias interpretaciones. O bien nos representamos que el movimiento de alejamiento del locatum de la acción verbal se extiende hasta el término de la misma, después de haber pasado por todo el proceso expresado en el verbo base, en cuyo caso se interpreta como terminativo o desinente ‘acabar de florecer’ o ‘dejar de florecer’. Esto implica que el sujeto de la acción verbal ha experimentado la acción de florecer y la ha recorrido hasta dejar de hacerlo. En este caso, es posible hacer una lectura según la cual el recorrido o desarrollo extensional de esa acción se ha llevado a cabo lentamente hasta llegar al final y estaríamos ante la interpretación propuesta por Mungan o Kliche (2008, 80, 103). No obstante, nótese que el rasgo semántico ‘lentamente’ no subyace ni a la acción de florecer ni al prefijo y es un efecto de sentido propiciado por la extensión temporal de la transición que se produce de A (‘florecer’) a B (‘no florecer’).113 El rasgo ‘lentamente’ refleja la diferencia entre los usos perfectivos y los privativos. En los usos perfectivos el foco recae en el término de la acción como resultado de un proceso. En cambio, en los usos privativo-regresivos el acento recae únicamente en el término sin hacer hincapié en el proceso. Los privativos se caracterizan de forma negativa por volver irrelevante el proceso. Si nos representamos el fin como una forma de dejar de ser esta puede suponer la anulación, negación o privación de la acción expresada por el verbo. Dentro de la egresión, también sería posible ver en abblühen un valor regresivo si consideramos que, una vez se ha producido la acción de florecer, se comienza el camino inverso de forma regresiva hasta llegar al origen (‘marchitarse’) o, dicho de otro modo, donde B pasa a A de forma análoga a como A ha pasado a B. El punto de vista del observador explica que un prefijo ablativo pueda mostrar o bien el final de un proceso y, por tanto, interpretarse como meramente terminativo-desinente o como privativo-regresivo, si se niega el estado anterior al producirse el cambio de estado, o bien como ingresivo si se destaca la transición o cambio de estado en un momento inicial. El punto de vista desde el que se percibe el mismo evento de la realidad puede cambiar, incluso en un mismo verbo prefijado, dependiendo del contexto hasta el punto de poder expresar nociones contrapuestas. Puesto que la determinación de un valor aspectual responde a una interpretación de la estructura eventiva, la presencia de un valor aspectual no exige la exclusión automática de los restantes valores. Esto hace
113 Piénsese que ninguna imagen podría captar la acción de florecer, para lo cual sería necesario grabar un vídeo o sucesión de imágenes que reflejara el proceso o la transición por el que un capullo pasa de estar cerrado a abrirse.
3.2 Polisemia y preverbios: Desarrollo semántico de los preverbios
181
que un conjunto preverbial pueda recibir varias interpretaciones aspectuales que dependen, por un lado, de qué punto del evento focaliza el observador, de los roles semánticos y de qué otros elementos paradigmáticos se están tomando como tertium comparationis (cf. Schifko 1976, 807). A esta relación que se establece entre los valores aspectuales García Hernández (1980, 525), inspirado por las solidaridades léxicas de Coseriu, la ha llamado «solidaridades entre las clases aspectuales». Por ejemplo, un verbo como el alemán ablegen puede interpretarse como ingresivo si el evento que nos estamos representando es la partida de un barco, por oposición paradigmática equipolente con respecto a anlegen, pero por lo general y de acuerdo con el valor clasemático de ab- en tanto que prefijo ablativo-separativo aparece en un porcentaje más amplio de contextos con valor resultativo como en eine Prüfung ablegen ‘entregar o depositar un examen’, donde se destaca el momento o punto en que comienzan a separarse sujeto y objeto. Es, por ello, que, a la hora de establecer el valor aspectual de los preverbios, se indican en los cuadros del análisis las alternativas más plausibles u óptimas según el valor denotativo-referencial que muestra la serie de verbos puesta en relación, lo que no impide que, en otro contexto determinado, pueda interpretarse aspectualmente de manera diferente. El punto de vista da, por tanto, la clave a la hora de interpretar la estructura eventiva (Morera 2014, 77).114 Por otra parte, aunque todos los prefijos ablativos pueden, por su valor espacial común, expresar las nociones de término o privación, veremos también en el estudio intralingüístico que tienden a especializarse sus funciones, de modo tal que los verbos supuestamente ambiguos, en los que el prefijo muestra varias posibilidades, tienden a tomar una de las variantes como habitual en detrimento de las otras. Consideramos, por tanto, la aspectualidad prefijal como un tipo de incidencia en la estructura eventiva, explicable a partir de la dimensión espacial, en la que entran en juego el tipo de base léxica y el punto de vista del observador. La incidencia aspectual del preverbio sobre el predicado verbal —ya sea de carácter ingresivo, prosecutivo o egresivo— se refleja en el nivel de la microestructura, como una cuestión normativo-discursiva y contextual, como un modificador externo a la forma semántica palpable en la estructura conceptual, según ha considerado, entre otros, Coseriu (1988, 191).
114 Entendemos aquí el punto de vista como algo más específico que la «figura de contenido» en Morera (2014, 77), i. e., como figura de carácter universal perteneciente a la significación invariante de determinadas unidades léxicas y gramaticales (ir/venir; llevar/traer). El punto de vista que aquí describimos se refiere a las posibilidades de distribución del locatum y el relatum (cf. 4.3.2).
182
3 La prefijación verbal
3.3 Raíz léxica y tipología verbal 3.3.1 La lexicalización de la manera y el estado resultante Uno de los criterios que se han utilizado para intentar determinar y restringir la polisemia de un prefijo ha sido la consideración del tipo de base verbal. Las características semánticas que presenta la base implican valores distintos según autores como Strömberg (1947) para el griego o el manual de Gràcia Solé et al. (2000, 3) para el español, el vasco y el catalán. La noción resultativa, que implica telicidad por necesidad, podemos encontrarla lexicalizada en la semántica del verbo base o a través de otros recursos como la pronominalización con se en las lenguas iberorromances, el uso de prefijos o estructuras sintácticas como la denominada por Horrocks/Stavrou (2003, 298) secondary syntactic predication para referirse a estructuras sintácticas compuestas por un verbo de manera y un adjetivo que muestra el estado final resultante del tipo Bill sanded the table smooth ‘Bill pulió la tabla [hasta dejarla] lisa’.115 Por su parte, Levin/Rappaport
115 Ya desde los primeros trabajos de Talmy (1985), se ha venido considerando que el griego moderno, el latín y las lenguas romances se distinguen tipológicamente del griego antiguo, alemán o inglés por no permitir el uso de construcciones resultativas del tipo en ingl. he beats the metal flat ‘él bate el metal [hasta dejarlo] plano’. En las lenguas que rechazan esta estructura, esta ha quedado restringida a construcciones sintácticas constituidas por un verbo y un adjetivo resultativo de carácter depictivo o subjetivo (del tipo cortar la cebolla fina o pintar la casa roja). Horrocks/Stavrou (2003, 299) indican que la presencia o ausencia de estas estructuras predicativas resultativas no solo se encuentra en lenguas no genéticamente relacionadas (como las germánicas o el japonés), sino que dividen subfamilias de lenguas pertenecientes a un tronco común mayor (como las germánicas de las eslavas). Estos autores han puesto en evidencia que la ausencia de tales estructuras en las lenguas mencionadas está en estrecha relación con la oposición gramatical entre aspecto perfectivo e imperfectivo en el verbo y con el aspecto léxico ‘terminativo/no terminativo’. Las lenguas que sí hacen esta distinción tanto por medio de recursos morfológicos (como los correspondientes morfemas flexivos aspectuales) como por medio del aspecto léxico no permiten la aparición de tal construcción sintáctica, de modo tal que se daría una correlación entre la ausencia de tal construcción y la codificación morfológica del aspecto verbal. Los autores consideran que, para que pueda darse la estructura verbo+adjetivo resultativo ‘beat-flat’, han de darse dos circunstancias: (1) el aspecto léxico de la base verbal ha de ser terminativo o, por lo menos, infraespecificado, pudiendo expresar tanto nociones terminativas como no terminativas y (2) todo el predicado ha de poder interpretarse como una realización en el sentido de Vendler. En lenguas como el griego moderno no se encuentra el esquema (+terminativo [referido al aspecto léxico]; ±delimitado [referido al aspecto gramatical]), lo que bloquea la construcción resultativa: «The already fixed lexico-grammatical aspectual values of the available verb forms (i.e. –terminative, ±delimited) are simply incompatible with the overall aspectual value that must be assigned to any compositionally derived predicate analogous to ‘beat-flat’ (i.e. +terminative, ±delimited). Information that is lexically/morphologically encoded
3.3 Raíz léxica y tipología verbal
183
Hovav (2011, 426) consideran que las raíces verbales que codifican el estado resultante o la manera conforman dos de los tipos ontológicos más frecuentes en los patrones designativos de las raíces, por lo que han dedicado numerosos trabajos a su estudio en diferentes lenguas (Levin/Rappaport Hovav 1995, § 2; 2011; 2013; Rappaport Hovav/Levin 1998; 2008 [2004]; 2010). A partir de la comparación de verbos ingleses pertenecientes a estas categorías, estas autoras postulan la existencia de una relación de complementariedad según el modo en que las raíces lexicalizan semánticamente la manera o el estado resultante, en tanto que, para un mismo subevento, la existencia de un tipo semántico bloquea la presencia simultánea del otro (Levin/Rappaport Hovav 2013, 50). Tal relación de complementariedad se evidencia en el hecho de que, al descomponer semánticamente el evento designado por el verbo, el contenido idiosincrásico evocado por la raíz solo puede vincularse con uno de los predicados sucesivos de la estructura eventiva, es decir, incide únicamente sobre una de las fases subeventivas, ocurriendo que, puesto que el resultado y la manera actúan sobre fases subeventivas distintas, pero sucesivas, esta relación de complementariedad se impone por sí misma (Levin/Rappaport Hovav 2013, 50). Las autoras proponen así una plantilla general para ambos tipos de verbos postulando la siguiente generalización: [[ x ACT ] CAUSE [ y BECOME < result state >]] (Rappaport Hovav/Levin 2010, 24). «A root can only be associated with one primitive predicate in an event schema, as either an argument or a modifier» (Rappaport Hovav/Levin 2010, 25). «Manner/Result complementarity: Manner and result meaning components are in complementary distribution: a verb lexicalizes only one» (Levin/Rappaport Hovav 2013, 50).
De acuerdo con esta relación de complementariedad, el contenido semántico idiosincrásico o lexicalizado por la raíz incide o bien en la primera fase del evento (act), esto es, en el modo de actuar del sujeto agente, de forma que estamos ante un verbo de manera, o bien en la segunda fase del evento (become), especificando el estado resultante (), en cuyo caso estaríamos ante un verbo resultativo (Rappaport Hovav/Levin 2010, 26). Con independencia del gran avance teórico que nos parece esta generalización, creemos importante apuntar, a este respecto, que el estado resultante within word forms cannot be overridden syntactically in this way: the effect of trying to interpret ˈhtipise/htiˈpuse as part of a terminative complex predicate of the ‘beat-flat’ type is analogous to that of trying to override the morphologically encoded ‘pastness’ of shot by combining it with tomorrow in *shot the sheriff tomorrow» (Horrocks/Stavrou 2003, 316). La interacción entre aspecto léxico y aspecto gramatical bloquea la aparición de tales construcciones resultativas, mientras que las lenguas que carecen de aspecto gramatical no se ven afectadas por esta restricción.
184
3 La prefijación verbal
no puede ser considerado en nuestro trabajo en el modo en que se encuentra expresado notacionalmente en la propuesta de Levin y Rappaport, es decir, como un contenido idiosincrásico de la raíz, por diversas razones: por un lado, si se sigue la definición de Dowty (1979, 139–141) para el predicado become, estaremos entonces en este caso ante un predicado semántico de tipo , que selecciona, como corresponde a su tipo rector, un predicado de tipo ; si asumimos esta restricción, entonces become, como simple transición (lógicotemporal), no podrá incorporar un modificador idiosincrásico como argumento, anotado mediante corchetes angulares por estas autoras , sin haber satisfecho antes la restricción estructural de haber seleccionado un predicado de tipo . Si el predicado que selecciona become es, efectivamente, como proponen las autoras, un ‘estado’, entonces este rasgo, como rasgo universal legible para el componente sintáctico, tendrá que ser anotado en mayúsculas, como primitivo semántico, puesto que resultaría contradictorio proponer como primitivo semántico uno de los cuatro aspectos semánticos universales de Vendler, a saber, act (actividad) y excluir su homólogo, composicionalmente más simple, state (estado).116 Por otro lado, el argumento y no puede ser una variable de become, ya que su tipo semántico solo selecciona proposiciones, y en ningún caso podrá ser, como argumento paciente / tema, un argumento externo, sino interno, como conviene a los argumentos prototípicamente afectados, también llamados protopatients o undergoers (Dowty 1991; Van Valin/LaPolla 1997; Van Valin 2004). En consecuencia, modificaremos la notación en el presente trabajo como sigue: [[x ACT ] [CAUSE [BECOME [STATE y] ]]] Con esta notación se pone en evidencia que los predicados act y state son primitivos semánticos universales, siendo state homólogo a become (Jackendoff 1993; Van Valin/LaPolla 1997; Dowty 1979; Pustejovsky 1995, entre otros), de modo que el contenido de la raíz, como valor idiosincrásico, incide notacionalmente en la forma de interpretar tal estado. La razón por la que Levin/Rappaport Hovav proponen una estructura eventiva de tipo [y become ] para el subevento incoativo de la plantilla se funda, con toda probabilidad (Levin/Rappaport Hovav 1995, 24), en que tratan el predicado become según el comportamiento predicativo del verbo inglés homógrafo become, que selecciona un argumento externo como tema/paciente y uno interno como estado resultante. Nosotros, en cambio,
116 Cf. la revisión y redefinición de los operadores become y state en Hernández Arocha/Zecua (2019).
3.3 Raíz léxica y tipología verbal
185
adaptaremos este operador al tipo monoargumental de transición lógico-temporal, become 𝜙, propuesto por Dowty (1979, 140). Tradicionalmente, estaríamos, en el caso de la raíz, ante un «modificador» lógico de contenido idiosincrásico que incide en un operador de contenido universal. Así entendido, caben, según la generalización de Levin/Rappaport Hovav, dos distribuciones complementarias posibles del modificador lógico introducido por la raíz, y que anotamos como sigue ((a) y (b)): (a) [[x ACT ] [CAUSE [BECOME [STATE y] ]]] (b) [[x ACT ] [CAUSE [BECOME [STATE y] ]]] Esto quiere decir que la raíz, en un sentido estrictamente lógico, actúa en ambos casos como modificador, si bien la plantilla resultante no representa en ambos casos un verbo de manera o modo. Un verbo de manera resulta exclusivamente cuando el modificador incide en la forma de interpretar la actividad del agente, a saber, la plantilla (b). Otra consecuencia de este cambio notacional se manifiesta en que, en un sentido estricto, la distribución complementaria postulada no se da entre la manera y el estado resultante, porque en ambos casos se verifica la aplicación del contenido modal de la raíz,117 si bien esta modificación, como hemos visto, no se refleja en ambos casos de igual modo en la tipología del verbo resultante.118 La distribución complementaria postulada se funda, en un sentido estricto, en la imposibilidad de que un mismo modificador incida dos veces en una misma plantilla. Sin embargo, si tenemos en cuenta que un mismo modificador no puede incidir dos veces en el mismo subevento de una plantilla, a fin de
117 Expresado informalmente, ‘alguien actúa así’/‘algo está así’. 118 Considérese que, mientras que una actividad, anotada [x act], presenta independencia cognitiva con respecto a la denotación que evoca, de forma que no precisa ser especificada denotativamente para ser realizada (cf. ‘abrir’, [[x act] [cause [become [open y]]]], donde el predicado open denota, en realidad, el estado especificado state) e, incluso, podría considerarse como la modificación continuada de estados temporalmente sucesivos del tipo ‘estar activo’, esto es, [x act α1 (ben [α1, ... αn])], un estado, por el contrario, no presenta tal independencia cognitiva, de modo que precisa ser especificado para poder denotar. Este hecho tiene como consecuencia que la modificación de una actividad sea por necesidad recursiva ([x act α1 (ben [α1, ... αn]) …]), generando un verbo de manera, mientras que la modificación de un estado no solo no lo es, generando así un verbo resultativo ([[x act] [cause [become [state y]]]]), sino que se vuelve precisa tal modificación para poder denotar cualquier estado dado. Esta condición necesaria lleva a que, con frecuencia, se anote, por ejemplo, [open y] en lugar de [state y], si bien nosotros continuaremos empleando la versión analítica de la descomposición para facilitar la comprensión de nuestra exposición.
186
3 La prefijación verbal
evitar una modificación redundante, entonces podemos redefinir la generalización de Levin/Rappaport Hovav como sigue: (c) El contenido semántico idiosincrásico de una raíz, introducido notacionalmente en la estructura eventiva mediante un modificador lógico, solo puede aplicarse una vez. De este modo, la distribución complementaria surge, de forma natural, de la relación que ha de existir entre dos subeventos y un único modificador lógico. No obstante, esto no invalida la hipótesis de que la raíz, en sí misma, dejando de lado la estructura eventiva en la que se inserta, pueda, efectivamente, especificarse de foma complementaria con respecto al modo/estado resultante no modalizado, o en otras palabras, la hipótesis de que una misma raíz deba incidir en la estructura eventiva a través de un único modificador lógico que deba ser o bien modal o bien de estado resultante no modalizado. Sin embargo, a la vista de ejemplos como el latín rumpere, que codifican tanto la transición (causada) de un cambio de estado, como el modo en el que se produce tal cambio de estado o, en otras palabras, el evento en el que ‘(alguien / algo hace que) algo pase a estar roto, estallando’, se ha advertido que parece poco probable mantener esta hipótesis como generalización universal. Como vemos, el estado universal, anotado en versalitas, se encuentra regido por la transición lógico-temporal, anotada en cursiva, y el contenido idiosincrásico de la raíz, marcado en negrita, presenta una doble función: por un lado, informa sobre la modalización del conjunto, de cómo se ha producido el cambio de estado, especificando que este tiene lugar al tiempo que se produce un estallido; por otro lado, determina el estado resultante en el que pasa a encontrarse el objeto afectado, a saber, roto. La raíz parece evocar, en consecuencia, tanto el modo, de una forma prominente, como también el estado resultante no modalizado, de una forma secundaria o transversal. De hecho, la ausencia de modalización del estado resultante se deriva probablemente, como hemos puesto ya de relieve, de la no recursividad del modificador que incide en el estado. Con todo, se podría discutir la posibilidad de mantener la hipótesis de generalización exclusivamente en el nivel del subintervalo eventivo, a la vista de verbos en los que, como rumpere, parece existir una sucesión temporal entre el acto de estallar y el hecho de romperse, en tanto que la verificación del primero parece, a primera vista, inversamente proporcional a la del segundo. Teniendo en cuenta este aspecto, podríamos proponer, de modo provisional, la siguiente generalización: (d) El contenido semántico idiosincrásico de una raíz, introducido notacionalmente en la estructura eventiva mediante modificador(es) lógico(s), solo puede afectar mediante el mismo modificador a un único subevento.
3.3 Raíz léxica y tipología verbal
187
Esta generalización nos permitiría describir tanto casos como (1), basándonos en una plantilla como (2), como restringir el comportamiento semántico y el ámbito de incidencia de las raíces de acuerdo con principios presumiblemente universales como (d). (1) catenas rumpere (2) [[x ACT] [CAUSE [BECOME [STATE y]]]] Esta generalización explica algunas alternancias alemanas con partículas, como veremos en las conclusiones tipológicas de este trabajo (cf. 6.3.3). Salvando las divergencias notacionales y de comprensión lógica, la idea propuesta por Levin/ Rappaport (2013) resulta de una importancia incontestable en el análisis de correspondencias léxico-gramaticales como las que nos ocupan, pues son precisamente las diferencias en el ámbito de incidencia del contenido semántico de la raíz las que nos permiten sopesar el grado de correspondencia léxica entre lexemas / bases de lenguas diferentes. Por otro lado, este principio arroja bastante luz sobre la naturaleza de las raíces en las lenguas estudiadas desde un punto de vista tipológico, ya que las raíces de lenguas de marco satelital, como el alemán, latín o griego clásico, diferirían con respecto a las raíces correspondientes en las lenguas de marco verbal, como las romances o el griego moderno, de modo que su comportamiento sintáctico y, en concreto, prefijal, variaría consecuentemente, formándose Lücken o lagunas prefijales entre ambas tipologías de manera complementaria, como de hecho, se percibe en nuestro análisis.
3.3.2 El fundamento sintáctico de la tipología verbal Ahora que hemos visto que, desde un punto de vista semántico, el modo o la manera no es otra cosa que un grado de «saturación semántica» de un predicado o, lo que es lo mismo, la incidencia recursiva de predicación suplementaria sobre un predicado base (como sustento semántico de categorías léxicas, como V, S, etc.), y después de haber expuesto las implicaciones que tienen los conceptos de manner y path para la conformación de tipologías verbales o patrones de lexicalización, nos ocuparemos ahora del fundamento sintáctico de tales fenómenos semánticos y sus repercusiones para la prefijación. Expondremos para ello sucintamente la hipótesis de Acedo-Matellán/Mateu (2013) para la base sintáctica del cambio de tipología del latín a las lenguas romances. Los autores parten de la dicotomía tipológica de Talmy, que expusimos en 3.2.1, para ejemplificar cómo se produce el cambio tipológico desde un punto de vista sintáctico. En las lenguas
188
3 La prefijación verbal
de marco satelital, en las que el constituyente directivo se realiza como adjunto, el verbo se satura con una raíz que expresa la manera, con lo que el sintagma directivo (PathP) no accede a «complementar» la proyección verbal y queda, por tanto, «adjunto» a la proyección verbal (cf. Figura 12). vP v
PathP
v √float Path(=to)
PlaceP Place’
Figura 12: Representación sintáctica de lenguas de marco satelital (Acedo-Matellán/ Place(=in) the cave Mateu 2013, 6).
the bottle
En las lenguas de marco verbal, es la proyección verbal la que absorbe el sintagma directivo para que sea incorporado (conflated) en la posición de complemento, de forma que la manera solo pueda expresarse mediante adjunción (cf. Figura 13). vP v(=entrà) v
PathP
Path Path
PlaceP la botella
Place’
Figura 13: Representación sintáctica de lenguas de marco verbal (Acedo-Matellán/ Place(=a) la cova Mateu 2013, 6).
El latín, como lengua de marco satelital,119 se correspondería con una estructura como la que se observa en la Figura 12, en la que la raíz satura la posición de complemento de una categoría verbal, al tiempo que el sintagma direccional se introduce como adjunto. Acedo-Matellán/Mateu (2013, 21–22) demuestran la existencia de tal estructura, entre otras, con casos como (83) con una estructura como la descrita en la Figura 12.
119 García Hernández (1999, 231) aporta también algunos ejemplos interesantes en los que se se puede observar claramente la tipología del latín como lengua de marco satelital: subsilire ‘montar saltando’, suspicere ‘alzar la mirada’, subvehere ‘subir transportando’, subvolare ‘alzar el vuelo’.
3.3 Raíz léxica y tipología verbal
189
vP pro
v’ v v √duc Path
PathP PlaceP Place(=in) umer-
Figura 14: Representación sintáctica de la tipología latina (Acedo-Matellán/Mateu 2013, 6).
(83) lat. albentique umeros induxit amictu. (Plin., Nat. 10.197, recogido por Acedo-Matellán/Mateu 2013, 21) albenti-que umeros in-duxit blanco.ABL.M.S hombro.ACC.M.PL PREV.ADL-llevar.PRF.3SG CONJ.COP amictu capa.ABL.M.S ‘Y le cubrió los hombros con un paño blanco’ En el presente caso se presupone que, estando el locatum extraído de la proyección verbal y expresado mediante un adjunto (albenti amictu), la falta de especificador en el sintagma local (proyección de PlaceP) imposibilitaría, de acuerdo con la generalización de Burzio,120 que el complemento de la preposición sea marcado con caso, de modo que la preposición asciende y se prefija a la proyección verbal para que sea entonces el verbo (que sí dispone de sujeto) el que pueda asignarle caso al complemento preposicional. En resumen, vemos que, en lo que se refiere a la sintaxis, la omisión o extracción del locatum del sintagma preposicional podría ser uno de los desencadenantes de la prefijación verbal en tipologías de marco satelital, con estructuras de tipo [prefijo-v] y que la generalización de Burzio podría estar detrás, como desencadenante, del cambio tipológico (cf. Hernández Arocha 2016c y en preparación). Con todo, se ha mostrado también recientemente que,
120 La generalización de Burzio reza: «All and only the verbs that can assign a theta-role to the subject can assign Accusative Case to an object» (Burzio 1986, 178). En este caso se trata de una aplicación algo más abstracta, pues supone que una proyección solo asigna caso a su complemento si ya ha asignado papel temático a su especificador.
190
3 La prefijación verbal
en el caso del alemán, la productividad también está relacionada con la estructura topológica de la sintaxis oracional y la estructura fonológica de la frase verbal (Hernández Arocha 2016a), arguyéndose casos en los que se observa que es la estructura fonológica del «pie» alemán en la proyección verbal la que facilita la «absorción» de la partícula.
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales 4.1 Estructura preverbial griega 4.1.1 Consideraciones previas Aunque el número de sufijos en griego antiguo es, con diferencia, el más amplio dentro de los procedimientos de formación de palabras (Wouters et al. 2014, 523), su sistema prefijal es también especialmente productivo, tal y como indicaba Strömberg (1947, 7) «in regard to their frecuency a notable position in Greek word-formation» (cf. también la misma opinión mantenida por Schwyzer 1990 [1953], 644). Al igual que ocurrirá con la lengua alemana, no parece haber ningún verbo griego que bloquee o restrinja a priori la presencia de uno o más prefijos (a no ser, como indicaba Méndez Dosuna 2008, 249–259, que venga dada por el aspecto léxico de las bases): «Il n’y a guère de verbe radical qui ne soit employé en composition avec un ou même plusieurs préverbes» (Meillet/Vendryes 1963 [1924], 199). Esta profusión de prefijos no es, por otra parte, exclusiva de una clase de palabras y la encontramos tanto en verbos como en sustantivos y adjetivos. Este tipo de mecanismo, junto a la composición y la sufijación, es el principal recurso del griego antiguo para la creación léxica.1 Pese a su importancia y alto grado de representación en la gramática griega, en su estudio monográfico de los adjetivos prefijados en griego antiguo, Strömberg (1947, 7) había denunciado ya la escasa atención que hasta ese momento se le había dedicado a la prefijación griega (cf. también Dieterich 1909, 90). Así, si echamos la vista atrás, no encontramos ningún apartado dedicado a esta cuestión ni en la obra clásica de Curtius (1877–1880) sobre el verbo griego, ni en las gramáticas históricas de Jannaris (1897) o Rix (1992), ni en la gramática sincrónica de Hirt (1912), ni en el estudio de sintaxis y semántica de Rijksbaron (1994). Las con-
1 A diferencia de la sufijación, la prefijación que aquí nos ocupa —distinta de los prefijos flexivos como el aumento para expresar el imperfecto (presente λείπω/imperfecto ἒ-λειπ-ον) o la reduplicación para crear el perfecto (presente λείπω/perfecto λέ-λοιπ-α)— no cambia la categoría léxica de la palabra. En este sentido, Luraghi (2014b, 451) considera que la prefijación no asume el «rol prototípico» que suele distinguir la derivación de la flexión habida cuenta de la capacidad transcategorizadora de buena parte de la sufijación (cf. la misma opinión en Corbin 2001, 52, argumentada desde una perspectiva novedosa que considera inadecuada la distinción tradicional entre prefijo y sufijo por dicha capacidad para lo cual la autora cita, entre otros, contraejemplos de derivados preverbiales en los que el prefijo ha sido el responsable de cambiar la categoría de la palabra). https://doi.org/10.1515/9783110654110-004
192
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
tribuciones más importantes anteriores y coetáneas al trabajo de Strömberg que estudian el conjunto global de los prefijos o determinados prefijos en particular se las debemos a Dieterich (1909), Brunel (1939) y Humbert (1972 [1945]). En el marco de su tesis de habilitación a cátedra en la Universidad de Leipzig, Dieterich (1909) abordó los conjuntos prefijados introducidos por ἀπο- en griego antiguo, bizantino y moderno, centrándose especialmente en estos dos últimos. Su intención (1909, 91) era hacer lo mismo con el resto de prefijos en el marco de un proyecto más amplio de investigación, proyecto que no llegó a llevarse a cabo por la irrupción de la Primera Guerra Mundial y por otros motivos que desconocemos.2 En su trabajo sobre ἀπο-, el autor se centra en estudiar los tipos de modificación semántica del prefijo desde una perspectiva semasiológica, así como su evolución y cambio semántico en las etapas más recientes de la lengua griega. El autor parte del griego moderno, pasando por el bizantino, hasta llegar al griego antiguo, intentando poner en evidencia las congruencias entre los tres. Por su parte, la obra de Brunel (1939) desarrolla, por primera vez, de modo exhaustivo la relación entre la prefijación verbal y el aspecto, sugerida ya por Meillet (1897) para los prefijos latinos y también de manera más escueta para el griego por Meillet/Vendryes (1963 [1924], 200).3 Esta obra es clave en nuestra descripción, pues aborda los distintos valores aspectuales que asumen los principales prefijos griegos, entre ellos, los ablativos. La clasificación de los preverbios ablativos que proponemos en este trabajo sigue parcialmente las líneas marcadas por Brunel, que complementamos con las aportaciones posteriores a este trabajo. Humbert (1972 [1945], 298–344) dedica un capítulo entero de su Syntaxe al estudio conjunto de preposiciones y preverbios, que, aunque trata en el mismo capítulo, aborda de forma separada, lo cual resulta novedoso por su singularidad en el modo de proceder y por haber categorizado de forma sistemática los valores espaciales y aspectuales de cada preverbio. Esta obra sigue siendo, de hecho, la única gramática que conozcamos en la que aparecen sistematizados todos los valores de los preverbios y son una buena muestra de la implicaciones de los prefijos en la sintaxis.4 La tendencia hasta el momento había sido equiparar preposiciones a preverbios dada la estrecha imbricación existente 2 En la breve biografía del autor recogida por Dögler (1957, 671) se menciona la participación del autor como intérprete en la Primera Guerra Mundial y su posterior incorporación a la Universidad de Leipzig en calidad de außerordentlicher Universitätsprofessor, una suerte de ‘profesor titular de universidad’, cargo que ocupó desde 1922 hasta su muerte en 1935. Durante todos estos años en la Universidad de Leipzig no prosiguió con el proyecto emprendido en su tesis de habilitación. 3 De hecho, Brunel (1939, dedicatoria) dedica su obra a la memoria de Antoine Meillet, quien le había «suggéré l’idée de ce travail», así como a Pierre Chantraine, otro gran experto en lingüística griega. 4 La exposición de los valores semánticos se asemeja a la que sigue para el alemán el manual de formación de palabras de Fleischer/Barz (2012), cuya primera edición es obra exclusiva de Fleischer (1969).
4.1 Estructura preverbial griega
193
entre ambas. La obra de Strömberg (1947) que tomamos aquí como punto de referencia en nuestra exposición se centra en los adjetivos prefijados y en el grupo de prefijos ἀπο- y ἐκ- como prefijos separativos por un lado, y ἐπι- y ἐν-, por el otro, debido a las correlaciones semánticas que presentan. Aunque esta situación no ha cambiado sustancialmente, hemos de dar la bienvenida a un reciente interés en la lingüística griega y contrastiva que comienza en los años noventa y se intensifica en la primera década del siglo xxi. Muestra de este interés fue la celebración en 2009 del Congreso Internacional de Lingüística Griega en Agrigento, que dedicó en las respectivas actas (editadas por Bartolotta) cuatro contribuciones a tratar exclusivamente distintos aspectos de los prefijos en el griego homérico y clásico (Bertrand 2014; Citraro 2014; Pompei 2014a y Revuelta Puigdollers 2014). Bertrand lleva a cabo desde la teoría de la information structure o estructura de la información un estudio cuantitativo y cualitativo sobre la posición de las partículas prefijales en la obra homérica, intentando, por un lado, establecer los criterios para la determinación de las conocidas tmesis homéricas y, por otro, las reglas que rigen el orden de palabras en esta estructura sintáctica para la que él introduce el término Verbal Complex. Citraro (2014) estudia desde el punto de vista de la lingüística cognitiva los valores espaciales de las preposiciones y prefijos homéricos ἀνά(-), ἐπί(-) y ὑπέρ(-) en un intento de reducir y explicar la polisemia de dichos prefijos a través de la conceptualización espacial que dibujan los verbos de desplazamiento prefijados. Pompei (2014a), una de las pocas autoras que ha aplicado las teorías construccionistas a la morfología del griego antiguo (cf. también Pompei 2014b), estudia la evolución de las partículas en la obra de Homero, cuyo análisis le permite verificar las distintas fases por las que fueron pasando los prefijos verbales hasta su completa gramaticalización. Revuelta Puigdollers ha ido desarrollando desde los noventa una línea de investigación en torno a los valores semánticos de los preverbios en estrecha relación con su estructura argumental y está preparando un estudio monográfico sobre la preverbiación griega (comunicación personal). En su trabajo de 2014, toma como ejemplo el prefijo περι- y estudia sus distintos marcos predicativos en griego antiguo para explicar su polisemia y las condiciones que la restringen.5 De modo similar a los trabajos de Revuelta Puigdollers y en torno a los mismos años, el renombrado profesor Méndez Dosuna de la Universidad de Salamanca ha dedicado algunos trabajos a aspectos concretos de la prefijación verbal griega 5 Revuelta Puigdollers ha dedicado una decena de trabajos al estudio de la prefijación griega y latina desde la perspectiva de la lingüística cognitiva que ha abordado en ocasiones desde una perspectiva contrastiva con el español y el griego moderno (cf. sus trabajos más actuales de 2005; 2011; 2014 o 2015). Agradezco al propio autor haberme hecho llegar tanto sus trabajos como bibliografía relevante para este trabajo.
194
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
(1997; 2008) en los que ha tratado cuestiones sumamente interesantes en relación a su evolución y su valor diafásico en griego ático: sirva como ejemplo su estudio de 2008 sobre el verbo ἀποθνῄσκω en el teatro y la prosa áticos, sobre el que volveremos infra. A las líneas descritas se suman las contribuciones de Batista Rodríguez, cuyos pasos —como indicábamos en la introducción— hemos seguido no solo en el presente trabajo sino en diversas contribuciones conjuntas en coautoría con Hernández Arocha (Batista Rodríguez/Hernández Arocha/Hernández Socas 2014; Hernández Arocha/Batista Rodríguez/Hernández Socas 2011; Batista Rodríguez/ Hernández Arocha 2011; Hernández Arocha/Hernández Socas 2011). Aunque el tema principal de su tesis doctoral, defendida en 1986 en la Universidad de La Laguna y publicada en microfichas en 1988, fue la composición en la épica griega arcaica,6 su interés por la prefijación en griego, latín, alemán y romance desde un punto de vista contrastivo no ha cesado, lenguas a las que el autor ha añadido el griego moderno, en cuyo estudio pudo profundizar en repetidas estancias de investigación en la Universidad de Salónica durante los años 1987 y 1989. Ya en su primer trabajo, al tratar la consideración de la composición en el marco de la formación de palabras, el autor dejaba fuera de este ámbito los llamados «compuestos con partícula», dadas las particularidades sintácticas y morfológicas de los preverbios (Batista Rodríguez 2016b). A su vez, hay que destacar los trabajos de los italianos Silvia Luraghi, profesora de la Universidad de Pavía, y Pietro Bortone, doctorado por la Universidad de Oxford y actual investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín (Wissenschaftskolleg zu Berlin). El interés que las preposiciones, en especial, del griego antiguo, habían despertado en Luraghi quedó plasmado en su obra sobre el significado de las preposiciones y los casos On the meaning of prepositions and cases (2002). En este estudio, la autora investiga desde la perspectiva de la lingüística cognitiva cada una de las dieciocho preposiciones del griego antiguo de forma individual, determinando el rol semántico que desempeñaban el trajector y el landmarker en la terminología de Langacker (2008) y sus implicaciones para explicar y esclarecer su polisemia. Aunque Luraghi (2003) se centra especialmente en los usos preposicionales, dedica algunas líneas al valor preverbial de cada uno de los prefijos que tomaremos en consideración en nuestra propia descripción. Bortone publica en 2010 un nuevo estudio de las preposiciones, fruto de su tesis doctoral, en el que el autor traza por primera vez un estudio diacrónico7 6 Cf. Batista Rodríguez (2016b) para un resumen de las principales conclusiones a las que llegó en su tesis doctoral, de difícil acceso al encontrarse únicamente en microfichas. 7 El autor parte del griego antiguo y continúa indagando en la evolución del sistema preposicional griego a través del griego helenístico, medieval y moderno.
4.1 Estructura preverbial griega
195
de las preposiciones griegas que le permite corroborar la hipótesis localista y unidireccional: las distintas modificaciones semánticas abstractas desarrolladas por estas preposiciones derivan de su valor espacial. En este estudio el autor no entra en detalle en el uso preverbial de las preposiciones, ya que, entre otros, se centra en el análisis de las llamadas preposiciones impropias que no forman nunca verbos prefijados. Todos estos trabajos, enmarcados cada uno en distintos proyectos de investigación, muestran la actualidad y el interés renovado por aplicar los últimos avances de la lingüística moderna al estudio del griego antiguo y, en especial, de la preverbación griega. Tras esta breve mención de los autores que han trabajado o se encuentran trabajando en la prefijación, tratamos a continuación del lugar que esta ocupa en estos estudios y de sus nociones principales (cf. 3.1). En general, la preverbiación se trata bien en la parte dedicada a los procedimientos de formación de palabras, y, más en concreto, a la composición (como hacen Chantraine 1953, 82–149 en la gramática homérica, Meillet/Vendryes 1963 [1924], 199–201 y 301–303 en su gramática comparada de las lenguas clásicas, Schwyzer 1990 [1953], 644 en su gramática o Haug 2014a, 149 en su artículo sobre los preverbios), bien dentro de la sintaxis y en estrecha relación con la descripción de clases de palabras afines como preposiciones o adverbios (Schwyzer/Debrunner 1988 [1950], 417–532; Humbert 1972 [1945], 298–344). El grueso de los autores no ha abordado el estudio de la prefijación como sistema estructurado de unidades, como sí lo hará García Hernández para el latín al anotar incluso las semejanzas y diferencias existentes entre los sistemas preposicional y prefijal. Ya Martínez Hernández (2000, 39) había alertado de la inexistencia de un trabajo sobre los preverbios griegos como el de García Hernández, en el que se aplicaran «las ideas de la lexemática coseriana». Así, si nos detenemos en el tratamiento que se le ha dado a los prefijos por parte de las gramáticas, observamos una tendencia general a estudiar prefijos, preposiciones y adverbios a un tiempo, situándolos, por tanto, en el mismo nivel, estudio que, a lo sumo, se acompaña de breves puntualizaciones sobre las posibles diferencias que presentan al adjuntarse a clases de palabras distintas. En este sentido, Bortone (2010, 120) ha señalado que el tratamiento conjunto de prefijos y preposiciones implica considerarlas como pertenecientes a la misma categoría, equiparación que hace caso omiso de las diferencias semánticas y sintácticas que muestran los usos prefijales y preposicionales (cf. también Lehmann 1983, 160). En este mismo sentido, Chantraine (1953, 82–149) y Humbert (1972 [1945], 298–299) analizaban de forma conjunta las preposiciones y los preverbios, considerando que la única diferencia entre ellas estriba en que aquellas se unen a nombres formando sintagmas y estos a verbos formando compuestos y los tratan conjuntamente de forma alfabética e individualizada:
196
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
«[I]l n’y a aucune différence essentielle entre un emploi ‹ absolu › de ἀνὰ, comme dans Z 331 ἀλλ᾽ ἄνα ‹ allons ! debout ! ›, et un emploi relatif à un verbe (préverbe), comme ἀναβαίνω ‹ monter ›, et un emploi relatif à un nom (préposition ou postposition), comme ἀνά ποταμόν ou ποταμὸν ἄνα ‹ en remontant le fleuve ›» (Humbert 1972 [1945], 298).
A su vez, Humbert (1972 [1945], 299, 331) distingue entre preposiciones propiamente dichas y preposiciones impropias por su capacidad para actuar como preverbios: las primeras son aquellas que pueden servir como preverbios frente al grupo de preposiciones que solo pueden aparecer en posición pre- o postposicional (tales como ἄνευ, ἐναντίον, χάριν ο μέχρι, etc.).8 El comportamiento morfosintáctico de las preposiciones propiamente dichas fue también el criterio aducido por Luraghi (2003, 75) a la hora de acotar el número de preposiciones que estudió en su trabajo. Humbert (1972 [1945], 330–344) trata los preverbios separadamente dedicándoles la tercera y última parte del capítulo y justifica este tratamiento por separado aludiendo a las particularidades e implicaciones que conlleva la adjunción a una base verbal. Según el autor, todos los preverbios contienen un valor básico, que él denomina plein ‘lleno’, fundamentado en el valor local o direccional del elemento adverbial de origen, y pueden sufrir un proceso de desemantización a través del cual pasan a estar vacíos (vides). Cuando los prefijos se «vacían» de contenido, estos pasan a indicar el aspect de l’action, «comme la permanence, le commencement, la direction, l’aboutissement, l’achèvement» (Humbert 1972 [1945], 331). Aunque no pensamos que los conceptos de lleno y vacío sean los más indicados, pues sea como fuere la evolución de los prefijos, toda modificación de su valor originario implica un cambio semántico que no los vacía de contenido,9 sí estamos de acuerdo en que el surgimiento de la aspectualidad propia de los preverbios está en estrecha relación con (la pérdida o difuminación de) los valores espaciales originarios. En este sentido, creemos que la gama de puntos aspectuales posibles no es arbitraria o infinita y se restringe a las posibilidades que permite la aplicación del marco espacio-temporal intrínseco al prefijo a la estructura interna eventiva del verbo en cuestión. Así, según el modelo de Humbert, el preverbio κατα- sería lleno en καταβαίνω ‘bajar’, porque su valor direccional ‘hacia abajo’ en interacción con la raíz verbal βαίνω ‘venir’ sigue estando presente 8 La distinción entre preposiciones propias e impropias ha sido la perspectiva tradicional en torno a las preposiciones del griego clásico y ha sido duramente puesta en tela de juicio por Bortone (2010, 118). Un listado completo y estudio de las llamadas preposiciones impropias se encuentra en Bortone (2010, 119ss.). 9 Coincidimos plenamente con Bortone (2010, 75) y, desde una perspectiva general, con Trujillo (1988), en que toda preposición —o cualquier otro elemento de carácter gramatical— no está nunca desprovista de contenido. Muy por el contrario refleja en todos los casos determinado valor semántico por mucho que este sea de carácter nocional.
4.1 Estructura preverbial griega
197
y el valor final del conjunto prefijado es composicional o deducible de la suma de las partes. Sin embargo, en el verbo καταβοάω ‘aturdir con gritos’ (de βοάω ‘gritar’) parece «opaca» la significación originaria de κατα- y hay que buscar otras interpretaciones semánticas que se escapan al ámbito meramente espacial. Como ejemplo de preverbios llenos y vacíos menciona los siguientes: «Pratiquement, il n’y a guère que ἀνὰ, ἀπὸ, διὰ, ἐν, κατὰ et σὺν qui soient fréquemment employés comme préverbes ‹ vides › ; au contraire, ἀμφὶ, ἀντὶ, μετὰ ou ὑπὸ (ὑπὲρ) ne sont jamais susceptibles de se dépouiller de leur signification ‹ pleine › » (Humbert 1972 [1945], 331).
De manera similar había procedido también Schwyzer en su bien conocida Grammatik, obra que fue, de hecho, una de las principales fuentes utilizadas por Humbert a partir de la segunda edición (Humbert 1972 [1945], 7). En su gramática (1988, 417–532) se incluyen los preverbios en el segundo volumen, dedicado a la sintaxis dentro del apartado sobre las palabras no flexivas, y se estudian también de forma conjunta con los adverbios y preposiciones. La gramática clásica de Kühnert/Gerth (2015 [1835], § 447) había introducido en el capítulo dedicado a las preposiciones el término «[p]rägnante Konstruktion bei Präpositionen» para referirse al valor doble, espacial y aspectual, del que se impregnan las preposiciones y los preverbios griegos por el contexto en que aparecen. Los autores definen este fenómeno como la fusión de dos momentos: el momento del movimiento y el momento en que se interrumpe o detiene dicho movimiento, lo que permite que, dependiendo del tipo de verbo al que se unan los prefijos, una misma estructura evoque al mismo tiempo dos imágenes distintas. Con ello se alude a la transposición aspectual de las nociones espaciales, claves para la interpretación semántica de los preverbios. Sihler (1995, 438), por su parte, los trata en el capítulo sobre las preposiciones, donde hace una breve mención de la diferencia entre preposiciones y preverbios, que considera fácil de entender echando mano de los phrasal verbs del inglés. En la somera exposición que hace de algunas preposiciones —unas escasas cuatro páginas, 438–44110— se mencionan también los preverbios y se comenta de soslayo que, a diferencia de las preposiciones formadas sobre nombres, los preverbios muestran un alto grado de semejanza con los prefijos en griego y en latín, sin entrar en más detalle o explicaciones (Sihler 1995, 438). Buck (1952 [1933], 363) dedicó tan solo unas líneas a la prefijación verbal en el apartado dedicado a la composición dentro del capítulo sobre formación de palabras en el que menciona varios aspectos claves para el estudio posterior de los prefijos:
10 El autor justifica este breve tratamiento alegando que su estudio atañe al lexicón y a la sintaxis.
198
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
«The only widespread typ of verbal composition is that with adverbial prefixes, most of them identical with forms that are used independently as adverbs or prepositions, in short, the ‹prepositional compounds›. The situation in Vedic Sanskrit and Homeric Greek, where the parts are still separable (the socalled τμῆσις ‘cutting, severance’), shows that the formal union belongs mainly to the history of the individual languages» (Buck 1952 [1933], 363; la cursiva es nuestra).
Efectivamente, como señala Buck, el estudio de la prefijación griega está estrechamente relacionado con el fenómeno de la tmesis o separación entre el prefijo y el verbo, conocido recurso estilístico propio de la poesía homérica y de la épica griega, en general, que Kühner/Gerth (2015 [1835], § 445) definen así:11 «Die Präposition erscheint entweder […] in ihrer ursprünglichen Bedeutung als ein Ortsadverb oder in Verbindung mit dem Kasus eines substantivischen Wortes oder endlich in Verbindung mit einem Verb. In dem letzten Falle tritt sie zwar nicht wie in dem ersten als selbstständiges Adverb auf, hat aber adverbiale Bedeutung und steht entweder getrennt von dem Verb oder verschmilzt mit dem Verb zu einem Worte. Die Trennung der Präposition von ihrem Verb wird Tmesis genannt» (Kühner/Gerth 2015 [1835], 530).
De acuerdo con lo indicado por Kühner/Gerth (2015 [1835], 530) y tal y como lo resumen también De Angelis (2004, 179), Pompei (2010a, 1–2; 2014a, 254–255) y Haug (2014b), en la obra homérica, según la posición del prefijo con respecto al verbo nos encontramos, de un lado, con (a) prefijos colocados inmediatamente antes del verbo sin ningún elemento formal que interceda entre ambos y que, por tanto, podrían ser interpretados como preverbios, (b) prefijos antepuestos, pero separados del verbo por uno o varios elementos, sobre todo aunque no exclusivamente por las llamadas partículas gramaticales o sinsemánticas del tipo μέν, δέ, ἄρα, γάρ12 (Schwyzer 1988, 424), o (c) prefijos postpuestos, es decir, colocados a continuación del verbo, formando parte o no de un sintagma
11 Además de la tmesis, se las ha relacionado también con la anástrofe (o postposiciones) y el hipérbaton, es decir, con todas aquellas figuras literarias que presentaban el prefijo separado del verbo, estructuras que se han interpretado como una inversión o ruptura de la estructura sintáctica esperada prefijo + verbo. Citraro (2014, 59–60) considera con Ercolani (2006, 262) que esta reinterpretación supone un anacronismo, ya que toma como punto de partida una fase de la lengua posterior en la que el prefijo está unido al verbo (cf. la opinión de Buck 1952 [1933], 363 en la cita mencionada). Siguiendo el modelo de tmesis homérica, Haug (2014b, 410) registra algunos casos aislados de tmesis en autores posteriores como Heródoto, donde por imitación estilística se retoma tal estructura sintáctica. Prueba de que se trata de un mero ejercicio de imitación lo demuestran los casos citados por el autor en los que esta estructura se llega a construir de forma errónea. 12 En cualquier caso, el miembro que seguía al preverbio debía ser átono siguiendo la Ley de Wackernagel (Bonfante 1931, 41).
4.1 Estructura preverbial griega
199
preposicional. Las distintas posiciones del prefijo llevaron a plantearse la categoría y la función de dicho elemento. De otro lado, de acuerdo con su función se han clasificado como (a) prefijos absolutos o adverbiales con implicaciones en toda la cláusula, una suerte de marcadores discursivos, que aparecen escritos separados del verbo por diversos elementos (84) (De Angelis 2004, 181; Kühner/Gerth 2015, § 443), (b) preverbios propiamente dichos en el sentido de que ni hay elemento formal que los separe ni se habría producido la univerbación o gramaticalización/ lexicalización (85) (Dunkel 1979, 44), (c) preposiciones al erigirse como núcleos o especificadores de un sintagma regido por ellos (86) (Dunkel 1979, 44) y, por último, todos aquellos casos de difícil adscripción en que los prefijos podrían estar actuando como preverbios, adverbios o núcleos de un sintagma preposicional (87) y (88): (84) gr. ἀλλ΄ ἂνα, μὴ τάχα ἂστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται (Hom., Il. 6.331, recogido por Pompei 2014a, 255): uso absoluto ἀλλ΄ ἂνα μὴ τάχα ἂστυ πυρὸς δηΐοιο CONJ ADV ADV pronto. ciudad. fuego. voraz. ADV NOM.N.SG GEN.M.SG ADJ.GEN.N.SG θέρηται abrasarse.PRS.SBJV.MP.3SG ‘ea, arriba, para que la ciudad no sea quemada enseguida por el fuego enemigo’ (85) gr. ἦ ἒμπορος εἰλήλουθας/νηὸς ἐπ΄ ἀλλοτρίης, οἱ δ΄ ἐκβήσαντες ἒβησαν (Hom., Od. 24.300–301, recogido por Pompei 2014a, 254): uso preverbial propiamente dicho ᾖ ἒμπορος εἰλήλουθας νηὸς ἐπ΄ ἀλλοτρίης, οἱ δ΄ CONJ pasajero. venir.2SG. nave. PREP otro.ADJ. PRON. NOM. GEN. GEN.F.SG NOM.M. PRF M.PL F.SG SG ἐκ-βήσαντες ἒβησαν PREV.ABL-venir.PRTCP. venir. NOM.M.PL AOR. IND. 3PL ‘¿o viniste pasajero en la nave de otro, que dejándote [en tierra] se marcharon?’
200
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
(86) gr. Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ΄ εὐρέα νῶτα θαλάσσης (Hom., Il. 2.159, recogido por Pompei 2014a, 254): uso preposicional Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ΄ εὐρέα νῶτα argivos. huir.FUT.3PL PREP ancho.ADJ.ACC.N.PL dorso.ACC. NOM.M.PL N.PL θαλάσσης mar.GEN. F.SG ‘¿Huirán los argivos sobre el ancho dorso del mar?’ (87) gr. ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον (Hom., Il. 2.45, recogido por Haug 2014b, 408) ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ¿? PTC PTC hombro.DAT.M.PL colgar.AOR. espada. IND.3SG ACC.N.SG ἀργυρόηλον con clavos de plata.ADJ.ACC.N.SG ‘y colgó a sus hombros la espada guarnecida en plata’ (88) gr. […] θεὰ δ᾽ ἐν δώματα ναίει, (Hom., Od. 1.51, recogido por Haug 2014b, 408) θεὰ δ᾽ ἐν δώματα ναίει dios.NOM.F.SG PTC ¿? casa.ACC.N.PL habitar.PRS.3SG ‘(una) diosa habita en (la) mansión’ En el ejemplo (87) estaríamos ante un caso ambiguo de tmesis, en el que son posibles las dos interpretaciones, mientras que el (88) constituye un caso inequívoco de tmesis. En efecto, el ejemplo (87), como señalaba Haug (2014b, 408), puede interpretarse como el sp ἀμφί + dativo o como el verbo prefijado ἀμφιβάλλω, ya que tanto el sintagma preposicional como el verbo rigen dativo. Por el contrario, el (88) era, como decíamos, un caso claro de tmesis: dado que el régimen de la preposición ἐν es dativo y no acusativo (que es lo que hay aquí), solo puede tratarse del verbo ἐνναίω ‘habitar en’ (cf. en Bortone 2010, 134 más ejemplos de difícil adscripción).13 Los empleos preposicionales y preverbiales propiamente dichos
13 De Angelis (2004, 181–182) resume en tres los tipos de tmesis en la obra de Homero: (1) P/V: partícula + verbo, en el que el prefijo ocupa el primer lugar del verso seguido de un clítico, (2) V/P: verbo + partícula, que supone un caso de postposición, colocado detrás del verbo, y (3) P un tercer tipo, denominado por Dunkel preverb repetition, en que se reduplica el prefijo.
4.1 Estructura preverbial griega
201
serían en época homérica más innovadores que los usos adverbiales (Kühner/ Gerth 2015 [1835], 530; Méndez Dosuna 1997, 580–581; Neuberger–Donath 2004, 14; Viti 2008, 2). Tradicionalmente se ha venido considerando que la separación de ambos elementos venía impuesta por necesidades métricas y pragmáticas (De Angelis 2004, 179; Pompei 2014a, 272). Aunque existe consenso general en cuanto al valor estilístico, poético o literario de esta estructura, de forma general, se tiende a considerar que, por muy imperiosas que fueran las exigencias métricas, la aparición de este fenómeno debe haber respondido a un patrón válido de construcción semántico-sintáctica. La respuesta tradicional ha sido que la construcción que hay detrás muestra un estado previo a la univerbación característica del griego clásico (Dunkel 1979, 43; Neuberger-Donath 2004, 14; Pompei 2014a, 254–255; Haug 2014b, 409). La dificultad en griego homérico estribaría, por tanto, en determinar la función de estas partículas en cada caso concreto (Chantraine 1953, 82; Luraghi 2014b, 37). Tanto los gramáticos Kühnert/Gerth (2015 [1835], 530) como Chantraine (1953, 84) consideraron que, dadas las dificultades existentes para determinar con certeza su función, tal diferenciación no debía haber sido significativa o esencial para los primeros aedos, pues no podía ser más que un recurso natural y sin artificios de la lengua homérica, «ganz naturlich und kunstlos und in dem Wesen der Sprache seiner Zeit begründet» (Kühnert/Gerth 2015 [1835], 530) o en palabras de Chantraine: «Si l’on se souvient des conditions dans lesquelles nous a été transmis le texte homérique et du caractère oral des deux poèmes, on estimera qu’il n’est pas possible de donner toujours à ces problèmes de solution tranchée et que la distinction entre préposition, adverbe et préverbe n’était pas essentielle pour les premiers aèdes» (1953, 85).
Luraghi (2003, 75–76), De Angelis (2004, 180) y Pompei (2010a y b; 2014a, 256–262) relacionan la tmesis por su carácter discontinuo con estructuras similares a las de otras lenguas indoeuropeas como los phrasal verbs del inglés o los verbos separables del alemán14 y defienden su consideración en Homero como verb-particle constructions en tanto que mecanismo propio de las lenguas de marco satelital. Desde un punto de vista diacrónico, Pompei considera que las distintas posiciones que, en la evolución de la lengua griega, toma la partícula prefijal han de ser interpretadas como fases diferentes de un proceso que
14 Cf. también Bonfante (1931, 16) quien indicaba que la tmesis solo se conserva dentro de las lenguas indoeuropeas en alemán y en menor medida en lituano, si bien «quasi tutte le lingue i.e. ce ne dànno esempî piú o meno abbondanti». Los ejemplos que aduce el autor para el latín son del tipo ob vos sacro, circum ea fuit, sub vos placo (tratado in extenso también por Cuzzolin 1995), etc.
202
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
comenzó siendo un fenómeno fundamentalmente sintáctico hasta alcanzar la gramaticalización definitiva de los verbos prefijados en calidad de derivados. Esta misma idea había sido esbozada ya por Méndez Dosuna (1997, 585) que traza una evolución similar con la reducción de las fases I y II en una sola, la fusión de las fases IV y V en una sola (fase III) y con la adición del desarrollo de los preverbios en griego medieval en los que termina de darse el proceso de univerbación. Si contrastamos las evoluciones trazadas por ambos autores, llegamos a la siguiente conclusión: Tabla 8: Fases de la evolución de los preverbios según Pompei (2014a, 268) y Méndez Dosuna (1997, 585).15 Pompei (2014a, 268) PHASE I
Méndez Dosuna (1997, 585)
co-occurrence P [
Phase I: Homer
katá … baíno Adverb Verb Syntax
PHASE III juxtaposition P+V
Phase II
katà baíno
Juxtaposition
PHASE IV compounding [P+V]v
Phase III: Classical Attic
katabaíno
Preverbation Bound Morphology
PHASE II complex verb P [
PHASE V derivation
]V ]V
[P+[V]v]v
Phase IV: katevéno Medieval greek
Lexification
Lexicon
Pompei (2010b, 408) considera que ni siquiera para la primera fase puede afirmarse la independencia absoluta de la partícula con respecto al verbo y que esta separación respondería más bien a exigencias fonéticas y prosódicas, entre otras, relacionadas con los principios establecidos por la Ley de Wackernagel para el orden de palabras en griego. Pompei (2014a, 271) defiende, por ende, que el último paso en la evolución supone la transición de compuestos a derivados prefijados en los que los preverbios dejan de sentirse como compuestos, evolución que la autora relaciona estrechamente con la pérdida del valor espacial del prefijo. Esta conversión habría surgido como consecuencia de la pérdida gradual de transparencia semántica de las partes del compuesto, lo que habría promovido su reduplicación en forma de sintagmas preposicionales formados sobre
15 Cf. con las fases descritas por Fritz (2007, 46) para la evolución de los preverbios alemanes: I. El adverbio forma un compuesto con el verbo: preverbio; II. Adverbio pasa a adposición: adposición, III. Formación de nuevos adverbios (preverbio ≠ adverbio) y IV. Transformación formal de los preverbios (preverbio ≠ adposición).
4.1 Estructura preverbial griega
203
una preposición con la que comparta el mismo clasema semántico, tal y como muestran los ejemplos recogidos por Bortone (2010, 135):16 (89) gr. ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ (Hom., Il. 1.439) ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ de.PREP PTC Criseida.NOM.F.SG nave.GEN.F.SG venir.AOR.3SG ‘Criseida fue desde la nave’ (90) gr. ἐκβῆναι ἐκ τῆς νεώς (Tuc., G. Pel. 1.137) ἐκ-βῆναι ἐκ τῆς νεώς de.PREV-INF.AOR de.PREP ART.GEN.F.SG nave.GEN.F.SG ‘salir (= ir desde) de la nave’ En la última fase se crea, según Pompei (2014a, 271), «a system of regular Path opposition by P(refixes), that is, the passage to the fifth phase of grammaticalization», que no había sido productivo en la misma medida y forma en griego homérico (Viti 2008, 114). En esta misma línea, como consecuencia del proceso de gramaticalización, Méndez Dosuna (2008, 246) defiende que los verbos prefijados debieron empezar a dejar de sentirse como compuestos al reinterpretarse los preverbios como parte de la raíz. Este hecho explicaría por qué, en griego ático, según Méndez Dosuna (2008, 246), encontramos ocasionalmente formas verbales en las que el aumento propio del imperfecto aparece con anterioridad al prefijo (en lugar de ocupar la posición esperada entre el prefijo y la raíz): impf. ἐκάθιζον, aor. ἐκάθισα en lugar del esperado καθῖζον o καθῖσα o el impf. ἐκάθευδον en lugar de καθηῦδον (Méndez Dosuna 2008, 246). Pese a la aparición de estas formas ocasionales de pasado, tal y como indicaba Humbert (1972 [1945], 331) y el mismo Méndez Dosuna (1997, 586), lo más común en griego clásico era la aparición del aumento entre el preverbio y la raíz verbal y, por tanto, su consideración como compuestos o derivados. En definitiva, vemos como, ya en griego ático, se dan los primeros pasos que llevarán a la completa univerbación en griego medieval de los verbos prefijados, promovida, a su vez, por cambios fonéticos y morfológicos (Méndez Dosuna 1997, 586). Tras una fase de mera yuxtaposición entre el prefijo y el verbo, el fenómeno de la tmesis dio paso en el griego clásico a la formación de compuestos y derivados en los que no cabe duda de su condición preverbial. La prosa y la comedia áticas se caracterizan por el uso de verbos prefijados en lugar de los verbos simples correspondientes (Strömberg 1947, 26;
16 Cf. Olsen (1996) sobre los denominados por ella pleonastische Direktionale existentes también en alemán y en todas las lenguas aquí tratadas.
204
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Méndez Dosuna 2008, 245) y se relacionan, sobre todo, con el lenguaje coloquial, hecho que atestiguan los estudios estadísticos de verbos prefijados elaborados por Méndez Dosuna (2008).
4.1.2 Descripción semántica del subsistema ablativo En lo que sigue presentaremos un resumen de las principales características semánticas de los preverbios ablativos según lo indicado por los autores citados a lo largo de este capítulo. De manera general, los preverbios griegos asumen funciones similares a las que cumplen los de las otras lenguas aquí tratadas y que podemos resumir grosso modo en dos funciones generales: la modificación en el plano semántico y en el plano sintáctico. En el primero, los autores están de acuerdo en que los prefijos, a los que se le concede una función primaria originaria espacial, pueden modificar el contenido semántico de la base en diversos sentidos, intensificándola, negándola, privándola y, sobre todo, trocando su aspectualidad. En este último sentido, ya Brunel (1939, 3) había advertido que el griego dispone de un «système d’aspects secondaire que croise celui du présent, de l’aorist et du parfait’. Il comprend d’une part l’aspect déterminé, de l’autre l’aspect indéterminé». Uno de los recursos que el griego utilizaría para conformar este sistema aspectual secundario sería la prefijación (Brunel 1939, 3–4; 116–117), tal y como habían indicado ya Meillet/Vendryes (1963 [1924], 200): «Le préverbe ajoute naturellement son sens propre à celui du verbe dont la valeur se trouve conséquemment précisée : κατ-άγω ‹ je fais descendre › (λ 163), εἰσ-άγω ‹ j’introduis › (ὸ 43), προς-άγω ‹ j’amène › (ρ 446), ἐξ-άγω ‹ je fais sortir › (Ε 35), […] Mais l’addition d’un préverbe exerce une influence sur l’aspect du verbe. Conformément à son sens propre, le préverbe attire l’attention sur une condition spéciale ou un moment particulier du procès».
Dentro de las posibilidades de alterar el valor aspectual se sitúa la modificación del carácter atélico de la base verbal aportándole telicidad, función que los prefijos asumen como principal (Haug 2014a, 149; Pompei 2014a, 266; Viti 2008, 114; Schwyzer 1988, 431). Al igual que García Hernández respecto del sistema prefijal latino, consideramos que del valor espacial locativo hay que derivar el aspectual en un plano normativo, lo que explica en buena medida que el significado de los verbos prefijados sea, en palabras de Méndez Dosuna (2008, 249), idiosincrático e impredicible,17
17 El autor relaciona este carácter impredicible con el hecho de que los prefijos griegos modifican el modo de acción (actionality) y no al aspecto gramatical como ocurría en las lenguas eslavas.
4.1 Estructura preverbial griega
205
tal y como muestran los llamados verbos de «cabeza de Jano» o verbos de interpretación contrapuesta,18 cuya ambigüedad solo se disuelve pragmáticamente (Pompei 2014a, 266). El número de preverbios descrito por Humbert (1972 [1945]) o Luraghi (2003) es de dieciocho unidades —que se corresponden a otras tantas preposiciones homónimas— que Humbert estudia alfabéticamente y que nosotros, en cambio, abordaremos agrupadas en subsistemas asociados según el clasema que compartan. Tabla 9: Preverbios y preposiciones homónimas en griego clásico (adaptación de Luraghi 2014, 34). Preverbios
Preposiciones homónimas Acusativo
ἀμφιἀναἀντιἀποδιαεἰσἐνἐκἐπικαταμεταπαραπεριπροπροςσυνὑπερὑπο-
ἀμφί ἀνά ἀντί ἀπό διά εἰς ἐν ἐκ ἐπί κατά μετά παρά περί πρό πρός σύν ὑπέρ ὑπό
Dativo
around up
for (cause) to, into
in exchange from from through in
against about after to, along around
on
toward against
(near)by with
beyond under
Genitivo
(near)by around
under
out of on down with from about (topic) before, instead from above by (agent)
Si nos orientamos únicamente por los ejes de la dirección y la posición, podemos representarnos los subsistemas espaciales ablativo y adlativo de acuerdo con los siguientes tipos de oposiciones semánticas que establecemos tomando como referencia la información proporcionada por Humbert (1972, 332–333; 335–337; 340–341), Luraghi (2003), Zanchi (2017) y Bortone (2010):
18 Cf. sobre los verbos de cabeza de Jano la explicación que ofrecemos infra en este mismo capítulo.
206
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
(a) Subsistema ablativo [± dirección] [+ dirección] [+ posición] [+ horizontal] [+ de orientación única] [+ ablativa] [+ desde el interior de dos límites] [+ desde el exterior de un límite]
ἐκἀπο-
(b) Subsistema adlativo1920 [± dirección] [+ dirección] [+ posición] [+ horizontal] [+ de orientación única] [+ adlativa] [+ aproximación a un límite] [sin contacto] [con contacto] [+ penetración genérica en el interior de dos límites]
παραπροσ-19 εἰσ-20
En el presente trabajo nos centraremos en el subsistema ablativo y nos limitaremos a mencionar algunos rasgos generales de los otros subsistemas, sobre todo, aquellos rasgos que permiten distinguir un sistema de otro. Tanto según Strömberg (1947, 23) como Zanchi (2017, 24–25; 34),21 los prefijos ablativos propiamente 19 Luraghi (2003, 284) es la única autora que se refiere a este rasgo que no parece darse de forma sistemática, sino que responde más bien a una tendencia. El valor de proximidad es común a ambos preverbios como se observa en πάρειμι ‘estar presente’ o παρατίθημι ‘poner al lado’ o πρόσειμι ‘estar junto a’ ο προσέρχομαι ‘ir hacia, avanzar’. Este último ha desarrollado también las nociones de adición, propias de los adlativos, como en προσγράφω ‘inscribir o escribir a un lado’ o προσεπιδίδωμι ‘dar además’. 20 Según Bortone (2010, 161ss.), han de establecerse además los siguientes pares de oposiciones de acuerdo con el significado espacial de dichas preposiciones: ἀνά se opone a κατά por el rasgo ‘direccional vertical ascendente/vertical descendente’ y estos, a su vez, a ἐπί y ὑπό, respectivamente por el rasgo estático ‘arriba’/‘abajo’; ἐπί a ὑπέρ ‘sobre’ por el rasgo ‘con contacto’/‘sin contacto’; εἰς a ἐν por el rasgo direccional ‘penetración genérica en el interior de dos límites’ frente al rasgo estático ‘en el interior de dos límites’; ἀντί a πρό, ambos derivados de la noción ‘frente a’ con modificación del punto de vista: en πρό- el LOCATUM se coloca mirando hacia delante y dejando de espalda el punto de partida detrás, mientras que en ἀντί- el LOCATUM se coloca frente a frente de cara al límite mirándolo. 21 Zanchi (2017, 24–25) indica que de los diecisiete preverbios del griego antiguo catorce pueden expresar el destino (Goal), mientras que tan solo seis expresan nociones ablativas (source).
4.1 Estructura preverbial griega
207
dichos —separativos en la terminología de Strömberg e indicadores de la expresión del origen o source en Zanchi (2017, 34)— son ἀπο- y ἐκ-, si bien otros prefijos como παρα-, προ-, δια- o κατα- expresan ocasionalmente una noción ablativa:2223 ἀπο-:
ἐκ-:
παρα-: προ-:
δια-: κατα-:
‘an exterior removal from proximity to an object’ (Strömberg 1947, 23); ‘éloignement’ (Brunel 1939, 115); ‘position or distancing movement from the outer surface of the reference object’ (Bortone 2010, 165); ‘Location, Source’ (Zanchi 2017, 24) ‘out from’ (Strömberg 1947, 23); ‘sortie’ (Brunel 1939, 115); ‘a distancing motion from the outside of a three-dimensional volume (out of)’ (Bortone 2010, 165); ‘Source’ (Zanchi 2017, 24) ‘from the side of’ (Strömberg 1947, 23); ‘from near’ (Luraghi 2003, 118);22 ‘[Location], [Goal], [Path], [Source]’ (Zanchi 2017, 25) «The primary meaning of πρό-, too, is separative; however, it was soon confined to the particular signification ‘before’» (Strömberg 1947, 23); ‘Location, Goal’ (Zanchi 2017, 25) ‘apart’, ‘auseinander’, ‘a special separative case’ (Strömberg 1947, 23); ‘séparation’ (Brunel 1939, 15), ‘línea divisoria’; ‘Path, [Source], [Location]’ (Zanchi 2017, 25) ‘Goal, Path, [Source]’ (Zanchi 2017, 25)23
Aunque los seis prefijos pueden indicar una separación o distancia entre dos argumentos, motivada por significaciones primarias que no evocan estrictamente un desplazamiento ablativo, solo los dos primeros, ἀπο- y ἐκ-, expresan primariamente tal noción, que en un sentido estricto podríamos definir como un ‘cambio separativo de estado local’, esto es, BECOME(LOC(x, ABL(y)). De hecho, la consideración de los últimos prefijos, παρα-, προ-, δια-, κατα- y ὑπο- como ablativos no es compartida de forma unánime por todos los autores (Humbert 1972 [1945]; Luraghi 2003, 168). De hecho, Zanchi (2017, 24) no considera προ- como ablativo y marca entre paréntesis παρα-, δια-, κατα- y ὑπο- para señalar que no son stricto sensu prefijos ablativos y que solo contextualmente pueden indicar el origen gracias al caso o al rol semántico de los argumentos implicados. También Luraghi (2003, 131) describe semánticamente el preverbio παρα- ‘al margen de, junto a’ como indicador de la idea de proximidad, tal y como se refleja en verbos del tipo πάρειμι ‘estar junto a, estar presente’ o en παρατίθημι ‘poner al lado de’. La interpretación ablativa deriva del uso preposicional de παρα- con genitivo ‘del lado de’: «With genitive, pará expresses Source, and indicates that motion starts from beside the landmark» (Luraghi 2003, 133). El único de los tres últimos que más se acerca a una significación primaria ablativa es δια- (Luraghi 2003, 168), ya que este supone 22 Nótese que la preposición παρὰ ha sido sustituida en griego moderno por el ablativo ἀπὸ para la expresión del punto de partida (Humbert 1972, 315). 23 Zanchi (2017, 25) incluye también el prefijo ὑπο con los valores ‘Goal, Location, [Source]’, si bien aclara que como prefijo ablativo ha hallado un solo caso en griego posthomérico (2017, 25).
208
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
un cambio de estado cuantitativo en un único argumento que pasa a ser entendido como un conjunto de naturaleza doble o múltiple.24 De esta forma, frente a verbos como διαιρέω ‘separar algo de algo fraccionándolo’ de donde derivan los sentidos ‘despedazar, dividir’, existen verbos como διαβάλλω ‘lanzar a través, transportar al otro lado, hacer pasar’, que en sentido estricto evoca la escisión del lugar de partida, compartido por el agente y el tema, con respecto al lugar de llegada del tema, no compartido ya por el agente. Lo mismo se percibe igualmente en otros verbos como διαγγέλλω ‘enviar a todos lados’ > ‘anunciar, proclamar’ que pasa progresivamente a evocar la trayectoria descrita por el tema en su separación entre los dos puntos (cf. también con διάγω ‘transportar’). En palabras de Humbert: «διὰ implique, soit une surface traversée, soit un intervalle séparant deux objets, soit un rapport établi entre deux personnes. Or on peut traverser effectivement une surface, ou s’y disperser. L’intervalle qui sépare deux points est calculé comme une distance ; mais, si cette distance est purement figurée, elle devient différence, ou supériorité ; d’une façon plus générale, ménager entre les divers éléments d’un système complexe les distances qui conviennent, c’est disposer et organiser. Quant au rapport établi entre les personnes, il peut être considéré, soit objectivement (succession par exemple), soit subjectivement (conversation, discussion, conflit, etc.)» (1972 [1945], 334).
Por procedimientos deductivos semejantes pasan a tener un sentido separativo los preverbios restantes, si bien sus significaciones primarias no son estrictamente ablativas. De modo análogo a como ocurrirá con los prefijos etimológicamente emparentados en el resto de las lenguas aquí estudiadas, desde el punto de vista espacial ἀπο- y ἐκ- mantienen una oposición equipolente en tanto que comparten los rasgos ‘dirección horizontal ablativa’25 y se diferencian por el rasgo ‘± límite’ que especifica las denotaciones complementarias ‘desde el exterior de un límite’ vs. ‘desde el interior de dos límites’, cuya significación espacial originaria ha sido representada por Luraghi (2003, 123) con la Figura 15. Conformarían, por tanto, una suerte de «par mínimo», lo que explicará también las múltiples coocurrencias entre ambos prefijos (Brunel 1939, 115; Luraghi 2003, 95; Bortone 2010, 165).26
24 Relacionado etimológicamente con el latín dis-, con el alemán zer-, todas ellas derivadas de la raíz indoeuropea *dwis ‘dos’ (Luraghi 2003, 168; Zanchi 2017, 27). 25 Al igual que ocurrirá con el alemán ab-, en determinados verbos preverbiados podría considerarse que ἀπο- aporta un valor vertical descendente, pero esto solo sucederá si la semántica de la base verbal así lo favorece como en ἀπάσσω ‘spring down from’, ἀποπίπτω ‘fall dοwn from’ o ἀπορούω ‘dart away down’ (Strömberg 1947, 36–37). Strömberg coincide con Wellander (1911) y defiende un desarrollo semasiológico del tipo ‘away (off) ... from’ → ‘down’. 26 Como indica Luraghi (2003, 121) a propósito de las preposiciones homónimas, «although a contrast between apo and ek is discernible in most cases, there are passages where the opposition is neutralized, and the fact that the reference point is inside the landmark or not is irrelevant».
4.1 Estructura preverbial griega
έκ-
209
άπo-
Figura 15: Representación de ἐκ(-) y ἀπο(-) (Luraghi 2003, 123).
Según Luraghi (2003, 118), la principal diferencia entre ambos prefijos estriba en que ἀπο- no especifica la posición inicial del trajector o locatum con respecto al landmark o relatum. Esta característica implica que el relatum o landmark suela estar caracterizado como un container en los casos en que aparece la preposición ἐκ y como un ámbito o región no especificado en los casos de ἀπο (cf. Strömberg 1947, 23). Estas distinciones se muestran claramente en los ejemplos de usos preposicionales aducidos por la autora, si bien son más difíciles de ver en los verbos prefijados que no sean de movimiento o desplazamiento. Dependiendo del tipo de verbo con el que se combinan ambos prefijos, se genera una estructura argumental en cuyo seno los prefijos asumen un valor semántico espacial y aspectual concreto que, tras un proceso de infraespecificación de rasgos, les permiten cubrir un abanico de funciones restringido a la gama de valores clasemáticos posibles. Strömberg (1947, 26–28) agrupa los verbos prefijados con ἀποen cinco categorías, establecidas de acuerdo con la semántica del verbo base y el valor aspectual aportado por el prefijo a todo el conjunto. El autor parte de la premisa de que los distintos valores aspectuales discriminables son derivables de la noción espacial. Pese a la antigüedad de estas obras, aunamos en nuestra presentación la clasificación de Strömberg con la de Dieterich (1909), quien ya entonces le había seguido la pista a la evolución de ἀπο- en griego clásico distinguiendo un total de seis funciones: (1) función separativa, (2) función privativa, alterna y regresiva, (3) función perfectiva, (4) función resultativa, (5) función intensiva y (6) función transpositiva.27 Los grupos distinguidos por Strömberg son los siguientes: 27 Estas funciones son comparables a las que había determinado para el griego neotestamentario Moulton/Howard (2004 [1963], 298–299): de los 90 verbos con ἀπο- que contabilizaron estos autores, 40 mantenían su valor locativo-partitivo, entre los cuales los autores incluyen también los verbos con valor perfectivo («one of the most conspicuous of perfectivising prefixes: quite one-third of the N[ew] T[estament] composita have perfective force more or less clearly recognisable») y regresivo; 20 se unen a verbos de movimiento para indicar un movimiento vertical
210
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
(a) Valor espacial separativo con verbos de (manera de) desplazamiento agentivo o causativo (Strömberg 1947, 26) Con verbos de desplazamiento, el prefijo indica el alejamiento o la separación y la base, la manera del desplazamiento o la dirección. Dependiendo de la estructura argumental, cambian las relaciones establecidas por el prefijo. Si el verbo actúa como transitivo como en el caso del verbo de desplazamiento simultáneo ἀποφέρω ‘llevar(se)’, el objeto (locatum) pasa a separarse del sujeto (relatum) (implícito, pero necesario) como en (91), donde se ha intentado plasmar la separación entre ambos, sujeto y objeto, en la traducción propuesta ‘devolver’ en el sentido de ‘traer de vuelta’.28 Si el verbo base es intransitivo, es el sujeto (locatum) el que se separa de otro elemento, representado por un adjunto como el sp genitivo-ablativo del ejemplo (92): (91) gr. ἀποφέρω: ‘bring away’ (Strömberg 1947, 26) εἰ δὲ μὴ συμφεροίατο, ἀποφέρειν τὸ χρυσίον ἔκειτο νόμος. (Her., Hist. 1.196) εἰ δὲ μὴ συμφεροίατο, ἀπο-φέρειν τὸ χρυσίον ἔκειτο29 CONJ ADV acordar.PRS. de.PREV.AB ART. dinero. yacer. IMPF.MP. MP.3PL L-llevar.INF ACC. ACC. 3SG N.SG N.SG νόμος ley.NOM. M.SG ‘y si no se ponían de acuerdo, la ley establecía devolver el dinero’
descendente o hacia atrás y el tercer grupo reúne verbos derivados de sintagmas en los que el prefijo tiene valor factitivo. 28 Nótese que verbos como φέρω llevan implícita la dirección, tal y como han sido descritos por Gropen et al. (cit. por Levin 1996, 135) «continuous causation of accompanied motion in deictically-specified direction» (cf. análisis de la equivalencia (núm. 44) para más información sobre el comportamiento de este tipo de verbos). 29 Cf. LSJ, s.v. κεῖμαι: «3. [select] of laws, κεῖται νόμος the law is laid down, E.Hec. 292; «νόμοι ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται» Th.2.37; «νόμοι κεῖνται περί τινος» Antipho 6.2 ; οἱ νόμοι οἱ κείμενοι the established laws, Ar.Pl.914, cf. Lys.1.48, etc.; «οἱ ὑπὸ τῶν θεῶν κείμενοι νόμοι» X.Mem. 4.4.21; «οἱ νόμοι οἱ ὑπὸ οἱ τῶν βασιλέων κείμενοι» Isoc.1.36, cf. D.24.62; «καινὰ κεῖσθαι θέσμι᾽ ἀνθρώποις» E.Med.494; αἱ κείμεναι ὑπὸ τῶν ὑπατικῶν γνῶμαι the votes given by . . , D.H.7.47; οὐκέτι κ. ἡ διαθήκη no longer holds, Is.6.32; so of philosophical arguments, hold good, «κατά τινων» Phld.Rh.1.51 S.; «θάνατος ὧν κεῖται πέρι» E.Ion750; «κείμεναι ζημίαι» Lys.14.9, cf. Th.3.45».
4.1 Estructura preverbial griega
211
(92) gr. ἀποβαίνω: ‘go away’ (Strömberg 1947, 26) ἀποβάντας ἀπὸ τῶν νεῶν τραπέσθαι πρὸς τὰ ἀγάλματα, [...] (Her., Hist. 5.86.3) ἀπο-βάντας ἀπὸ τῶν νεῶν τραπέσθαι πρὸς de.PREP ART. nave. volver.INF. hacia. de.PREV.ABLGEN. PL GEN.F.PL AOR.MED PREP. venir-PTCP. ADL AOR.ACC.M.PL τὰ ἀγάλματα estatua. ART. ACC.N.PL ACC.N.PL ‘[los atenienses] saliendo de las naves se dirigieron hacia las estatuas’ Existe un consenso general en cuanto al valor espacial ablativo-separativo de carácter primario o básico que muestra el prefijo. Los restantes valores que se mencionan a continuación se pueden explicar recurriendo al cambio semántico a través de procesos metafóricos o metonímicos (Chantraine 1953, 93; Humbert 1972 [1945], 332; Luraghi 2003; Pompei 2014b, 266). Así, Pompei (2014a, 266) adjudicaba al prefijo homérico ἀπο- el valor semántico de ‘intensificación’ de la base verbal por servir para remarcar el origen de la separación o para especificar la trayectoria de un verbo de movimiento general. En este grupo, Strömberg incluye también un grupo de verbos de naturaleza separativa como ἀπολύω ‘soltar, desprender’ (de λύω ‘soltar’), ἀφαιρέω ‘separar cogiendo = quitar’ (de αἱρέω ‘coger, agarrar’; cf. ἀφαίρεσις = substractio), ἀποτέμνω ‘separar cortando’ (de τέμνω ‘cortar’) o ἀποκόπτω ‘separar golpeando [de un tajo]’ (de κόπτω ‘tajar’), aunque aquí es discutible que se trate realmente en todos los casos de verbos (de manera) de desplazamiento. Como ocurre con verbos como en inglés break o en español romper, su condición de verbos de manera es cuestionable, ya que un verbo como τέμνω ‘cortar’ muestra simplemente la sección o el tajo causados por un agente, sin especificar necesariamente la manera en que se han producido. Sin embargo, Levin (1993, 157), siguiendo a Hale/Keyser, considera que, aunque ambos grupos, representados por los verbos prototípicos break y cut, muestran una «separation in material integrity», el segundo grupo implica también algún tipo de especificación que concierne al instrumento o medio mediante el que se llega al resultado final. En este mismo sentido, Buck (1952 [1933], 556) advierte de que, en las lenguas indoeuropeas, no hay un verbo genérico para ‘cortar’ y que solo se puede hablar de generalizaciones parciales en relación con el instrumento u objeto empleados. Así, hace una distinción general de validez en las lenguas indoeuropeas entre ‘separar con un cuchillo u objeto punzante’, que se expresa mediante cortar en español, y ‘separar a base de golpes’. En griego, esta sería la diferencia entre un
212
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
verbo como τέμνω ‘cortar, talar’ y otro como κόπτω ‘strike, cut with a blow’ (Buck 1952 [1933], 556), definido por Chantraine (1970, vol. 2, 563) como ‘frapper d’un coup sec’ (1970, vol. 2, 563) (cf. el debate en torno a este problema en el análisis de la equiv. (núm. 41)). Aunque en este grupo se ha reunido a verbos de desplazamiento o de manera de desplazamiento, lo cierto es que, aun dentro de la función ablativo-separativa, habría que incluir un nutrido grupo de verbos en los que el prefijo o bien muestra el punto a partir del cual se produce la acción indicada por la base verbal o bien actúa como prefijo externo o adverbial mostrando el estado final en que queda alguno de los miembros de la estructura argumental. En estos casos, no necesariamente aparecerán verbos de desplazamiento. Así, en un verbo como ἀπομάχομαι ‘combatir desde’ (‘fight from’, LSJ, s.v.), el prefijo puede indicar el punto a partir del cual se lleva a cabo la lucha o combate con la ayuda de genitivos o sintagmas preposicionales ablativos como en (93) o bien asume una función aspectual, en este caso, terminativa, al mostrar que la acción ha llegado a su fin ‘terminar de combatir’ (94).30 (93) gr. ἀλλ’ ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους (Tuc., Hist. 1.90) ὥστε ἀπο-μάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου para. ab.PREV.ABLde.PREP. ART mínimo.ADJ.SUPERL. CONJ combatir.INF.MP ABL GEN.N.SG GEN.N.SG ὕψους altura.GEN.N.SG ‘sino aguantar mientras tanto hasta que la muralla (fuera) suficiente para luchar desde la altura absolutamente necesaria’ 30 Μάχομαι equivale a pugnare ‘luchar’ y μάχη a pugna ‘lucha’, que, según el contexto, podremos traducir por ‘batallar’, ‘combatir’, ‘contender’, ‘litigar’, etc., ya que todos ellos disponen del sustantivo correspondiente: batalla, combate, contienda, litigio, etc. Cuando el verbo (y el sustantivo) toman un preverbio, la cosa cambia un poco: así, por ejemplo, συμμαχέω es ‘luchar al lado de’, ‘luchar en el mismo bando’, ‘luchar junto con’, pero σύμμαχος admite casi exclusivamente la traducción de ‘aliado’. Por su parte, de ἀπομάχομαι nos dice el LSJ lo siguiente: «A. fight from the walls of a fort or town, «τεῖχος ἱκανὸν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους» Th. 1.90; βασίλεια ἱκανὰ ἀ. high or strong enough to fight from, X.Cyr. 3.1.1: abs., fight desperately, Id.An.6.2.6; «πρός τι» Plu.Brut.5, Hld. 5.1; τινί against a thing, Plu.Caes.17. II. ἀ. τι fight off a thing, decline it, «ἀπεμαχέσαντο τοῦτο» Hdt.7.136: abs., «ὁ μὲν δὴ ταῦτα λέγων ἀπεμάχετο» Id.1.9; ἀ. μὴ λαβεῖν τὴν ἀρχήν D H.2.60. III. «ἀ. Τινά» drive off in battle, X.HG6.5.34. IV. finish a battle, fight it out, Lys.3.25; resist, Arist.Pr.870b23. V. metaph., counteract, ταῖς «ἀποφοραῖς» Aët.16.24». Vemos, así, que puede equivaler tanto a ‘fight from’ como a ‘fight off’ y ‘fight out’, sentidos que, evidentemente, dependen del contexto. En griego moderno, los απόμαχοι son los ‘ex-combatientes’, los ‘licenciados del servicio militar’, los e-meriti latinos.
4.1 Estructura preverbial griega
213
(94) gr. ἐπειδὴ δὲ ἀπεμαχεσάμεθα, τηνικαῦτα ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον αὐτῷ (Lis., C. Simon 3.25) ἐπειδὴ δὲ ἀπ-εμαχεσάμεθα después.CONJ ab.PREV.ABL-litigar.AOR.MED.1PL ‘y una vez que acabáramos el litigio, entonces devolverle el dinero’ Esto puede ocurrir no solo con verbos de desplazamiento, sino con otro tipo de bases de semántica dispar. Así, verbos que estudiaremos en la segunda parte del trabajo como ἀποκαλέω ‘re-clamar’ o ἀπεικάζω ‘re-presentar’ (cf. 5.3) no tienen como base verbos de movimiento, aunque su prefijo sigue conservando el valor espacial, de manera que en ambos verbos podemos observar, por un lado, la acción del prefijo que genera la separación, real o metafórica, del objeto con respecto a un tercer argumento —no explícito necesariamente— introducido por el prefijo: ‘llamar a alguien desde [algún lugar]’ o ‘representar algo [de algo]’ (cf. el análisis de la equiv. (núm. 27) para más detalles sobre este tipo de verbos). Resulta sumamente interesante apuntar que, en el estudio de Viti (2008, 21), en el que se intenta determinar mediante un recuento estadístico qué diferencias semántico-sintácticas y pragmáticas revela la elección homérica entre construcciones preposicionales o preverbiales,31 la autora llega a la conclusión de que se prefieren las construcciones preposicionales para la localización espacial en sentido recto, mientras que predominan las construcciones preverbiales cuando el movimiento o la localización son concebidos metafóricamente o unidos a verbos de lengua, pensamiento o psicológicos.32 La investigadora relaciona, a su vez, esta tendencia de la preverbación con la mayor frecuencia de complementos con rasgo ‘+humano’,33 hecho que, a su vez, favorece la metaforización de las relaciones espaciales y se vincula estrechamente con la topicalización. Este proceso de metaforización es responsable del cambio semántico de los preverbios, que pasan de ser marcadores espaciales a marcadores
31 Sintácticamente, la autora observa la tendencia a que los complementos de verbos prefijados aparezcan delante del verbo, concretamente, en la primera posición de la cláusula o el verso. Esta posición es la habitual para marcar la topicalización. A partir de la posición sintáctica de los complementos en cláusulas con verbos prefijados la autora concluye que tales complementos actúan como argumentos, mientras que las construcciones preposicionales se limitan a ser adjuntos. 32 Hasta tal punto esto es así que la mayoría de los verbos de lengua o pensamiento prefijados estudiados por la autora (2008, 22) no cuenta con el correspondiente correlato simple. 33 Desde el punto de vista semántico, la autora constata el predominio de referentes humanos en construcciones preverbiales (sobre todo, en forma de pronombres personales), mientras que con construcciones preposicionales aparece otro tipo de rasgos semánticos como ‘+inanimado’: «Human, specific, and topical objects represent the type of referents we almost never find with a prepositional phrase. The prototypical complement of a preposition has inanimate or generic referents. The few inanimate objects refer to communities rather than to individuals» (Viti 2008, 24).
214
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
aspectuales. Como indica la autora, el carácter transitivo, por un lado, de buena parte de los verbos prefijados y las propiedades semánticas ‘personal’ y ‘humano’ de sus complementos, por otro, cuyo predominio pudo constatar cuantitativamente en Homero, preparan el camino para expresar los distintos grados de perfectividad, de los que hablaremos a continuación. «The concept of entirety or completeness implied in topicality easily undergoes a metaphorical transfer from space to time, so that originally locative or directional preverbs ultimately acquire a perfective function. In Homer, however, this function is only incipient» (Viti 2008, 24).
(b) Valor (o matiz) perfectivo-terminativo (Strömberg 1947, 26) Aunque Strömberg no da nombre a esta categoría, por su indicación «the compound denotes that something ist harmed, weakened, destroyed or annihilated», podríamos asignarle un valor perfectivo-terminativo, que muestra que la acción verbal llega progresivamente a su fin tras un proceso de debilitamiento o destrucción paulatina (cf. también Chantraine 1953, 93). Por los ejemplos aducidos por el autor (ejs. (95), (96) y (97)), el prefijo actúa en estos casos como externo o adverbial en tanto que es parafraseable por estructuras adverbiales del tipo ‘hasta el final’ o ‘del todo’. El tipo de verbos aquí incluido suele tener valor nocional de tipo emocional como se ve más claramente en (95), (98) y (99). (95) ἀποκαίω ‘quemar, abrasar (del todo)’ de καίω ‘encender’ (cf. deuro ‘quedar reducido a cenizas’) (96) ἀποκτείνω ‘hacer matar’ de κτείνω ‘matar’ (97) ἀποθνῄσκω ‘morir’ de θνῄσκω ‘morir, ser condenado a muerte o ejecutado’ (98) ἀποσκυδμαίνω ‘to be furious’ de σκυδμαίνω ‘irritarse contra’ (hápax en la Ilíada) (99) ἀπομηνίω ‘estar lleno de ira’ de μηνίω ‘enfadarse’ Como dijimos supra, Méndez Dosuna (2008) ha dedicado un estudio a este valor perfectivo-terminativo, que él denomina «culminativo», ejemplificándolo con el verbo ἀποθνῄσκω en (97). Por un lado, tras un breve recuento del verbo simple θνῄσκω y los verbos prefijados sobre esta base, el autor comprueba el uso generalizado del verbo ἀποθνῄσκω en la comedia y la prosa áticas frente al uso mayoritario de (κατα)θνῄσκω en la tragedia, lo que le sirvió de apoyo para constatar su marcación diafásica en ático. Por otro lado, el autor intenta explicar si la ausencia del verbo prefijado ἀποθνῄσκω en perfecto en favor del simple
4.1 Estructura preverbial griega
215
τεθνάναι se debe al supuesto valor semántico culminativo del prefijo ἀπο-, pues «the ‹culminative› meaning of ἀπο- in ἀποθνῄσκειν was redundant with the resultative aspect of the perfect and, consequently, could be dispensed with» (Méndez Dosuna 2008, 248). El autor intenta demostrar que es el valor primario espacial separativo de ἀπο- el que permite explicar el supuesto uso culminativo del verbo ἀποθνῄσκω, ya que su significación primaria es incompatible con el valor de perfecto. Solo factores pragmáticos pueden explicar o justificar el valor culminativo defendido por los autores. Si miramos algunos de los ejemplos que han sido calificados como perfectivos o terminativos, podemos observar el papel de la pragmática a la hora de favorecer esta lectura, así como la dificultad de discernir el uso meramente espacial del aspectual. En (100), vemos cómo el sentido culminativo o perfectivo viene propiciado por el adverbio τελέως ‘por completo’, mientras que, en (101), precisamente por la presencia del adverbio comparativo μᾶλλον ‘más’. (100) gr. ἀράμενος τὸν ἑταῖρον κατῆλθεν καὶ ἔφθη διεκπαίσας καθ’ ὃ μηδέπω τελέως ἀπεκέκαυτο ὑπὸ τοῦ πυρός. (Luci., Tox. 61.20) καθ’ ὃ μηδέπω τελέως PREP PRON.ACC.N.SG todavía no.ADV ADV.por completo ἀπεκέκαυτο ὑπὸ τοῦ πυρός ab.PREV.ABL. por. ART fuego. PLUP.MP.3SG PREP GEN.F.SG ‘[Abaucas] cogiendo a su amigo bajó y fue atravesando por lo que todavía no había sido completamente quemado por el fuego’ (101) gr. διὰ πλείονος τόπου ἡ ψυχρότης πλείων προσπίπτουσα πήγνυσι καὶ ἀποκάει μᾶλλον. (Arist., Probl. 935a.23) διὰ πλείονος τόπου a_través_de.PREP mayor.COMP.GEN.M.SG lugar.GEN.M.SG ἡ ψυχρότης πλείων προσπίπτουσα πήγνυσι ART frío ADJ.COMP.SG caer.PTCP.NOM.F.SG helar.PRS.3SG NOM.F.SG καὶ ἀποκάει μᾶλλον. CONJ ab.PREV.ABL.quemar.3SG más.COMP. ADV ‘Por lo tanto, cuando el lago está seco, el frío, que cae con más intensidad a lo largo de un lugar mayor, hiela y quema más’ (trad. de Sánchez Millán 2004, 320) Este ejemplo permite corroborar la opinión mantenida por Méndez Dosuna (2008). En este sentido, coincidimos con el autor en que la interpretación aspectual es una cuestión normativa, explicable a partir del valor espacial primario, pero
216
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
necesaria a la hora de estudiar la prefijación, especialmente desde un punto de vista interlingüístico, ya que la noción aspectual será en muchos casos la que permita establecer la equivalencia. (c) Valor intensivo o privativo (Strömberg 1947, 26) Con bases de contenido despectivo o peyorativo ἀπο- actúa como intensificador, esquema que, según Strömberg (1947, 27), aplicado a otro tipo de verbos no despectivos, dio origen por analogía a construcciones privativas. Entre los conjuntos privativos por excelencia, Dieterich (1909, 106–109) ofrece varios ejemplos de verbos denominativos como ἀποφυλλίζω ‘deshojar’ o ἀπολεπίζω ‘desgranar, desvainar’. La función privativa, que nosotros relacionamos estrechamente con la regresiva, aparece prototípicamente con verbos denominativos, mientras que la regresiva la encontramos, a su vez, en derivados deverbales con bases semánticas de distinta naturaleza. Como vimos a propósito de la función privativo-regresiva (cf. 3.2.3), su principal dificultad estriba en que los prefijos no necesariamente niegan el contenido semántico de la base, sino que más bien niegan o revierten la consecuencia derivada de la acción verbal o, en otras palabras, el estado resultante en el que desemboca la acción verbal. Un verbo como ἀποποιέω ‘deshacer’ no equivale a ‘no hacer’. Implica, por el contrario, ‘hacer que algo deje de ser revirtiendo algo ya hecho’. Con estos verbos, la posibilidad de que un prefijo ablativo pueda asumir ambas nociones, la intensificación y la privación, no ha de resultar contradictoria y puede entenderse como uno de los efectos provocados por los prefijos en unión a determinadas bases verbales, que muestran la modificación de la materia (del tipo hacer, realizar, construir). Tales efectos surgen, como habían indicado García Hernández (1980) y Dieterich (1909, 105, 127), como consecuencia de la focalización del estado final o resultante después de haberse producido el desprendimiento o separación: «Im Grunde genommen bilden die Verben dieser Gruppe [in privativer oder negativer Bedeutung] eine Abart der ersten [räumlichen Bedeutung], indem zwischen räumlicher und privativer Bedeutung keine feste Grenze zu ziehen ist. Wenn dennoch eine Trennung vorgenommen wurde, so geschah das mit Rücksicht darauf, dass hier nur solche Fälle zur Sprache kommen, wo das Moment der Entziehung stärker hervortritt, als das der bloßen Trennung» (Dieterich 1909, 105; la cursiva es nuestra).
O más adelante a propósito del valor de ἀπο- como intensificador: «Er [la intensificación] hat sich wohl aus der Bedeutung der Vollendung entwickelt, indem das, was man zu einem Ende bringt, eine Intensität erfordert» (Dieterich 1909, 127; la cursiva es nuestra).
Desde este punto de vista, los prefijos ablativos pueden actuar de dos maneras: o bien permiten destacar el rasgo direccional, y entonces el prefijo cumple con una
4.1 Estructura preverbial griega
217
función reforzativa o intensiva, o bien se realza el estado resultante, lo que da lugar a la lectura privativo-reversiva. (d) Valor (o matiz) resultativo-desinente Con verbos de semántica dispar, «abstracta» según Strömberg, el prefijo se limita a expresar el ‘término’ de la acción o más exactamente a ‘dejar de hacer algo que se estaba haciendo’. En este sentido, Brunel (1939, 120) apunta la tendencia de ἀπο- a aparecer junto a bases de valor aspectual indeterminado y a cambiar, en este caso, su carácter atélico. De su función como modificador aspectual derivan los distintos valores aspectuales terminativos, resultativos o desinentes como en ἀποτελέω ‘llevar a término, cumplir, realizar’, ἀποσιτέω ‘dejar de comer [hasta morir]’, ἀποδακρύω ‘dejar de llorar’, ἀποβιόω ‘dejar de vivir’. Los verbos prefijados con función terminativa representarían un «paso intermedio» (Zwischenstufe) entre el valor espacial y el privativo debido al cambio de focalización subeventiva que implican la lectura resultativa y la privativa (Dieterich 1909, 115; Humbert 1972 [1945], 333). En estos verbos, puede observarse una tendencia a denotar aspectualmente dos eventos contrapuestos. Así, un verbo como ἀποδακρύω no solo puede denotar ‘dejar de llorar’, focalizándose en este punto el estado resultante después de haberse producido la acción verbal, sino que también puede indicar la intensificación de la manera indicada por la base verbal (‘llorar’), poniéndose el énfasis en este caso en el ‘punto o momento de romper a llorar’. Se trata de unidades que Pottier (1962, 304), de acuerdo con la denominación de la romanista R. Brøndal (1943, 75), acuñó como «verbos de cabeza de Jano», por la posibilidad de expresar valores contrapuestos. Esta posibilidad está presente en todas las lenguas aquí estudiadas y justifica la inclusión que hace Strömberg (1947, 27) en este grupo de aquellos verbos que muestran un cambio de estado, una transición al estado expresado por el verbo simple, «a sudden violent transition into the state of the simple» (1947, 27). En este sentido, la gradación sería, según Pottier (1962, 305), «éloignement → achèvement → intensité». Así, Humbert (1972 [1945], 332) también se hace eco de esta posibilidad aparentemente contradictoria y lo ejemplifica con el verbo ἀποκρίνω que significa tanto ‘excluir [después de la separación u elección]’ como ‘elegir, escoger [eliminando las otras opciones]’. Al fin y al cabo, una elección implica siempre una exclusión y depende del punto de vista desde el que se observe el evento para decantarse por una u otra opción. Por lo tanto, a la hora de estudiar semánticamente este tipo de verbos, resulta clave determinar cuál es el subevento focalizado, si bien lo habitual es que se acabe imponiendo uno de los dos valores aspectuales en la norma de uso en detrimento de alguna de las lecturas. Si reordenamos y agrupamos los valores descritos anteriormente de acuerdo con los puntos aspectuales que distinguimos en el capítulo 3.2.3, podemos determinar las siguientes funciones:
34 Cf. con el latín decet/dedecet ‘conviene’/ ‘no conviene’.
κάμνω/ ἀποκάμνω ‘cansarse (por trabajo) / extenuarse, desfallecer (por trabajo)’
πονέω / ἀποπονέω ‘trabajar, sufrir’/ ‘acabar un trabajo’ (LSJ)
καθίστημι/ ἀποκαθίστημι ‘establecer’ / ‘restablecer’
θαυμάζω / ἀποθαυμάζω ‘asombrarse’/‘asombrarse mucho de/ante algo’ (LSJ, Dieterich 1906, 130)
καλέω / ἀποκαλέω ‘llamar / reclamar’
θρῴσκω / ἀποθρῴσκω ‘saltar’ / ‘lanzarse saltando [saltar desde]’
κηδεύω / ἀποκηδεύω ‘velar’ / ‘dejar de velar’ (dejar de estar de luto por alguien)
N: κλάδος: ‘rama’ ἀποκλαδεύω ‘desramar’
δείκνυμι/ ἀποδείκνυμι ‘mostrar’/ ‘demostrar’ (Brunel 1936, 170)
ἀρνέομαι/ ἀπαρνοῦμαι ‘negar’/ ‘renegar, rehusar’ (‘völlig leugnen od. verleugnen’) (Dieterich 1906, 129)
δοκεῖ / ἀποδοκεῖ34 ‘conviene’ / ‘no conviene’
ὀμνύω/ ἀπόμνυμι ‘jurar’/ ‘abjurar’
Negación de la base léxica o sintagmática
Función alterna
Función privativo-regresiva Función privativo-regresiva
ἀπομελαίνομαι ‘ennegrecerse’ (‘turn black (by mortification)’ (Strömberg 1947, 28); (‘turn black, of grapes’, LSJ)
Función terminativa
Función desinente
Función perfectiva
βαίνω / ἀποβαίνω ‘ir’ / ‘irse de, salir’
Función intensiva
Función ingresiva
Función egresiva
Bases sustantivas, adjetivas o verbales
Cambio de estado
Valores aspectuales
Verbos de desplaza-miento agentivo o causativo / Verbos de manera de moverse
Función ablativoseparativa
Valor espacial
Tabla 10: Resumen de las principales funciones de ἀπο-.
218 4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
4.1 Estructura preverbial griega
219
El prefijo ἐκ- se comporta de manera muy similar a ἀπο- tanto en su función espacial como aspectual. Desde el punto de vista espacial denota, como indica Strömberg (1947, 49), «a separation or removal, as well as a privation, (negation)». Por su rasgo ‘desde el interior de dos límites’ cuando se circunscribe al ámbito espacial indica la salida de un ámbito o lugar en sentido estricto (102) o figurado (103), estableciendo una diferencia clara entre ἐκβαίνω ‘salir’ y ἀποβαίνω ‘dejar, abandonar’ (Luraghi 2003, 95). (102) gr. ἐξιέναι δόμου (Humbert 1972 [1945], 336) ἐξ-ιέναι δόμου ex.PREV.ABL-salir.INF casa.GEN.M.SG ‘salir de la casa’ (103) gr. ἐκγίγνεσθαι πατρός (Humbert 1972 [1945], 336) ἐκ-γίγνεσθαι πατρός ex.PREV.ABL-nacer.INF.MP padre.GEN.M.SG ‘descender del padre’ La salida de un ámbito trazada por ἐκ- puede ser interpretada aspectualmente como la entrada en un nuevo ámbito (de donde derivan los ingresivos de cambio de estado o lugar) o como el abandono definitivo de un lugar o estado anterior. El cambio o transición de un estado a otro permite explicar los usos de ἐκ- en los que el prefijo indica la entrada —súbita o repentina— en un nuevo estado como en ἐξελληνίζω ‘hacer de alguien que pase a ser totalmente griego’. En este sentido, desde el punto de vista aspectual volvemos a hallarnos con verbos de cabeza de Jano en los que, en un nivel sistémico, nos encontramos con verbos que presentan dos posibilidades. Así, un verbo denominativo como ἐξοικέω, formado sobre el sustantivo οἶκος ‘casa, vivienda’, puede indicar tanto la salida del agente del ámbito denotado por la base ‘salir de la casa’ y de aquí ‘emigrar’ (aunque el equivalente más normal de ‘emigrar’ es ἀποδομέω), como su entrada en dicho ámbito ‘pasar a la casa’ o ‘habitar, colonizar’, si bien en este caso concreto es el empleo aspectual terminativo el que se ha usualizado normativamente:35 35 Como acabamos de ver respecto de ἐξελληνίζω ‘helenizar totalmente’ y ἐξελληνισμός ‘helenización total’, en ocasiones —no muy frecuentes— el preverbio ἐξ- denota el ‘cumplimiento total’ de la acción de un verbo normalmente denominativo (y, por supuesto, de sus derivados). La dificultad radica en saber si se trata de un valor diferente al normalmente ‘ablativo’ del prefijo: ya hemos mencionado los déficits en el establecimiento de la competence de lenguas muertas. En todo caso, en griego moderno ξημερώνει ‘amanece’ y ξημέρωμα ‘amanecer’ no se sienten como ‘hacerse completamente de día’, sino como ‘empezar a hacerse de día’.
220
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
(104) gr. καὶ τὰ θυρώματ᾽ ἀποσπάσας καὶ μόνον οὐκ αὐτὴν τὴν οἰκίαν ἐμπρήσας Μέγαράδ᾽ ἐξῴκηκεν κἀκεῖ μετοίκιον τέθηκεν. (Dem., C. Af. 29.3) τὰ θυρώματ᾽ ἀπο-σπάσας καὶ μόνον οὐκ αὐτὴν CONJ. ADJ ART puerta. ab.PREV.ABL-arran- CONJ ADJ NEG ACC.N.PL car.PTCP.AOR.NOM. M.SG τὴν οἰκίαν ἐμπρήσας Μέγαράδ quemar.PTCP.AOR.NOM.M.SG Megara ART. casa. ACC. ACC.F.SG F.SG ἐξῴκηκεν […] ex.PREV.ABL.habitar.3SG.PRF ‘y habiendo arrancado las puertas, solo le faltó prenderle fuego a la casa [lit. y sólo no prendiéndole fuego a la misma casa], emigró a Megara y allí vive como meteco’ (105) gr. [τὸ Πελαργικὸν36] ὅμως ὑπὸ τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξῳκήθη. (Tuc., Hist. 2.17) [τὸ Πελαργικὸν] ὅμως ὑπὸ τῆς παραχρῆμα al_punto.ADV ART. ART Pelárgico. sin_em- por. PREP GEN.F. NOM.N.SG bargo. SG ADV ἀνάγκης ἐξῳκήθη necesidad. ex.PREV.ABL. GEN.F.SG habitar.AOR. PAS.3SG ‘sin embargo, el Pelásgico fue habitado por la necesidad del momento’ Todos los autores coinciden en señalar los paralelismos semánticos y numerosos casos de confluencia entre los prefijos ablativos griegos ἀπο- y ἐκ- (Strömberg 1947, 49; Humbert 1972 [1945], 337; Luraghi 2003, 95). Al intentar explicar su diferencia desde un punto de vista aspectual, Humbert incide en la tendencia más acuciada de ἐκ- para expresar el cambio de estado y, por tanto, se distinguiría por favorecer la lectura ingresiva con más frecuencia que las restantes funciones mencionadas en la Tabla 10. 36 Cf. con la nota 138 de Torres Esbarranch en la edición de Gredos donde se relaciona este topónimo con πελαργός ‘cigüeña’ y se lee: «La lectura Pelargikón, confirmada epigráficamente en el siglo v a.C. […], se encuentra en los mejores manuscritos de Heródoto, V 64, 2, de Aristófanes, Aves 832, y de ARISTÓTELES, Constitución de los atenienses 19, 5. En este pasaje de Tucídides,
4.1 Estructura preverbial griega
221
«[…] comme préverbes ‹ vides ›, ἀπὸ et ἐκ sont très voisins : ils expriment également l’achèvement (positif ou négatif) et la détermination ; mais ἐκ est seul à rendre l’idée d’un commencement brusque, qui est comme la rupture d’un état de choses antérieur. Enfin, notons que, comme ἀπὸ et διὰ, ἐκ sert à créer des verbes transitifs, bâtis sur des thèmes nominaux et indiquant une transformation» (Humbert 1972 [1945], 337).
De acuerdo con esta descripción, el prefijo ἐκ- cumpliría con las mismas funciones espaciales y aspectuales que vimos en la tabla resumen de ἀπο-, con la diferencia de que muestra cierta especialización o preferencia por la función ingresiva en detrimento de las funciones perfectiva y egresiva (cf. Tabla 10). En este sentido, escasean los ejemplos de uso con ἐκ- preverbial con función privativo-regresiva o alterna.37 Aunque efectivamente se registran algunos ejemplos que atestiguan la realización de esta función, estos no constituyen el grupo más representativo. Strömberg (1947, 63, 78) había destacado el uso de ἐκ- para las funciones aspectuales «exhaustivo-peyorativa» y para la «function of transmutation», mientras que Brunel (1936, 186ss.) le atribuía las funciones aspectuales resultativa y terminativa. La función mencionada por Brunel de ‘transformación’ se puede observar en la evolución de este prefijo, ya que, como indica Humbert (1972 [1945], 337), a partir de la κοινή se utilizó como procedimiento habitual en la formación de tecnicismos que indican la transformación del estado expresado por la base: (106) ἐκγαλακτῶ: ‘transformer en lait’ (Humbert 1972 [1945], 337) (107) ἐκδαδῶ: ‘transformer en résine’ (Humbert 1972 [1945], 337) Tomamos los siguientes ejemplos de Strömberg (1947, 61) para ilustrar la funcionalidad del prefijo ἐκ-, que sigue, en general, los mismos patrones que ἀπο-. Por último, Revuelta Puigdollers (1994) considera los prefijos ἀνα- y κατα- como pertenecientes al sistema ablativo y adlativo, respectivamente. Este autor (1994, 230) presenta el prefijo ἀνα- opuesto de forma equipolente a κατα- por indicar direcciones contrarias en el eje horizontal y vertical ‘hacia arriba/delante’ y ‘hacia el interior’ aparece en el manuscrito C (Laurentianus LXIX-2) frente a los otros, que dan Pelasgikón» (Tuc., Hist. I-II: 1990, I, 420). 37 Strömberg (1947, 57) dedica un apartado a los usos privativos de ἐκ- para formar la contraparte negativa de determinados sustantivos o adjetivos de manera similar al ex- latino: ἔκμετρος ‘incomensurable, enorme’, ἔξαιμος ‘exangüe’, ἔξοικος ‘sin casa’, ἔκβιος ‘sin vida’ (cf., en griego moderno, el adj. ξέβρακωτος ‘sans culottes’). Los usos preverbiales privativos e ingresivos se relacionan, según Strömberg (1947, 64), con un tipo de sufijo verbal concreto: -οῦσθαι para los ingresivos e -ίζειν para los privativos como ἐκνευρίζω ‘perder los nervios’ de νεῦρον ‘nervio’ (cf. 1ª y 3ª acepciones del DLE para el verbo español e-nervar, que, en principio, era ‘perder el nervio, la fuerza’, sentido aún usual en ámbito jurídico, y ahora, en la lengua general, suele entenderse como ‘ponerse nervioso).
πολεμέω / ἐκπολεμόω ‘hacer la guerra’ / ‘empezar la guerra’
δέρω / ἐκδέρω ‘pelar/ ‘despellejar’
πίνω / ἐκπίνω ‘beber hasta el final’ > ‘beber totalmente’ (cf. drink up, austrinken)38
τρίβω / ἐκτρίβω ‘frotar’ / ‘frotar hasta desgastar totalmente’> ‘destruir’
Función terminativa
ποιέω / ἐκποιέω ‘hacer’/ ‘terminar de construir, rematar’
ἀνθέω / ἐξανθέω ‘florecer’ / ‘dejar de florecer’
λώπη39 ‘vestidura, manto’ / ἐκλωπίζω ‘descubrir, desnudar’
οἰνόω/ ἐξοινέω ‘emborrachar(se)/ pasar a estar sobrio’ (Strömberg 1947, 58)
Función egresiva Función perfectiva Función privativo-regresiva Función Función Función Desinente privativo-regresiva alterna Bases sustantivas, Negación de la adjetivas/verbales base léxica o sintagmáti-ca
Valores aspectuales
38 Brunel (1939, 137) lo describe como ‘vider (le vase où l’on boit), absorber’ en oposición al simple y Pottier (1962, 303) había advertido que este tipo calificado de intensivo debería ser categorizado como negativo en el sentido de «passer à autre chose que boire» o «sortir des limites de boire» y que este tipo está muy bien representado en las lenguas indoeuropeas como también lo muestra el latín ebibere o el alemán austrinken. 39 Según el LSJ, el denominativo simple λωπ-ίζω significa «uncover, strip» (también λοπίζω y λέπω, de la misma raíz, significan ‘quitar la corteza’, con lo que el sentido privativo estaría, de alguna manera, presente en la raíz), pero se documenta sólo tardíamente en Hesiquio y la Suda, mientras que, en época clásica, aparece «only in compds. ἀπολωπίζω, περιλωπίζω, etc.; S.Tr.925, ἐκ δ᾽ ἐλώπισεν πλευράν, belongs to ἐκλωπίζω». Por eso hemos puesto el sustantivo base λώπη ‘covering, robe, mantle’.
τρέχω / ἐκτρέχω ‘correr’ / ‘salir corriendo’
βοάω/ ἐκβοάω ‘gritar’ / ‘gritar fuerte’
Función ingresiva Función Cambio de estado intensiva
Verbos de desplazamiento agentivo o causativo / Verbos de manera de moverse βαίνω / καγχάζω / ἐκβαίνω ἐκκαγχάζω ‘ir’/‘salir’ ‘reír a carcajadas’ / ‘romper a reír a carcajadas’
Valor espacial Función ablativoseparativa
Tabla 11: Resumen de las principales funciones de ἐκ-.
222 4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
4.1 Estructura preverbial griega
223
vs. ‘hacia abajo/atrás’ o ‘hacia la costa’ («desde el mar, desde tierra adentro») (cf. también Luraghi 2003, 188, quien insiste en la distribución complementaria que conforman tales unidades), en cuya interpretación semántica es fundamental la focalización del punto de vista desde el que se sitúa el hablante. Según Revuelta Puigdollers, cuando se utilizan ambos prefijos en referencia al desplazamiento de un hablante desde la costa hacia el interior o viceversa, se dan una serie de implicaciones en la representación cognitiva de la situación desde la perspectiva del observador: el empleo del preverbio κατα- indicaría que el movimiento desde la tierra a la costa es visto por el hablante como un movimiento descendente y el preverbio ἀναcomo un movimiento ascendente,40 relacionándose a través del clasema ablativoadlativo la bajada con un acercamiento y la subida con un alejamiento (Figura 16).
Figura 16: Representación de ἀνα- y κατα- (Revuelta Puigdollers 1994, 231).
Ambos prefijos se han utilizado con verbos de movimiento para la expresión del regreso, sin que haya a primera vista diferencia alguna en el uso de uno u otro preverbio. Revuelta Puigdollers (1994, 231) explica esta aparente ambigüedad recurriendo a su pertenencia al sistema ablativo en el caso de ἀνα- y el adlativo en el caso de κατα-. Según el autor (1994, 235), ambos prefijos «designan el mismo movimiento, pero significan cosas diferentes: alejamiento del punto al que se ha llegado previamente y acercamiento al punto del que se ha partido con anterioridad», explicación que ilustra con la Figura 17.
Figura 17: Representación gráfica del valor adlativo y ablativo de ἀνα- y κατα- (Revuelta Puigdollers 1994, 235).
40 Según Luraghi (2003, 188), la partícula ἀνά- en forma preposicional o preverbial implica siempre una trayectoria.
224
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Nótese, sin embargo, que el adverbio κάτω, con el que está relacionado κατα-, era originariamente un ablativo (Bortone 2014, 41) y que la preposición homónima κατά con genitivo se emplea con valor ablativo para indicar el punto de partida y en la oratoria toma siempre el sentido de ‘contra’ (Humbert 1972: 311). En nuestra lista de equivalencias, los prefijos que encontramos con una diferencia cuantitativa bastante considerable con respecto a otros son ἀπο-, ἐκ- y κατα-, lo que apunta a que también este último prefijo pueda expresar también a priori nociones ablativas, si bien, como veremos, otros motivos distintos a su pertenencia al subsistema ablativo pueden explicar también los casos de equivalencia con κατα- (cf. 6.1). Así, el preverbio κατα- aparece en nuestrο listado de equivalencias catorce veces frente a las cinco con ἀνα-. Si nos fijamos en las equivalencias en que aparece el prefijo κατα- como abfallen-καταπίπτω-delabiredecidere, abfließen-καταρρέω-defluere-delabi ο absetzen-κατατίθημι-deponere o absteigen-καταβαίνω-descendere, vemos que la relación con los restantes preverbios ablativos se establece, por un lado, gracias al valor del verbo base como verbo de movimiento que muestra semántica o pragmáticamente una dirección vertical descendente y, por otro, gracias al valor del prefijo «en descendant de» (Humbert 1972: 338) o ‘hinab, herab’ (Dunkel 2014, vol. 2, 419), común al preverbio alemán y latino como veremos a continuación. En otras ocasiones, como en las equivalencias abtreten-κατατρίβω ‘acabar de gastar, deteriorar, agotar’ ο absorgen-κατατήκω ‘consumir(se)’, el valor aspectual determinado que indica la «achèvement par épuisement» en el sentido de Humbert (1972: 339) permite poner en relación los verbos en cuestión y nos recuerda que los prefijos ablativos griegos ἐκ- y ἀπο- también se empleaban con valores perfectivos y que la perfección o determinación aspectual —ya sea en su forma negativa («achèvement par épuisement») ya sea en su forma positiva («achèvement arrivant à la perfection», Humbert 1972: 339)— es común a los prefijos ablativos y forma parte de su representación conceptual.
4.2 Estructura preverbial latina Para la exposición y descripción del sistema preverbial latino, seguiremos el estudio exhaustivo de García Hernández (1980, 123–241) «Sistema y desarrollo semasiológico de los preverbios en la lengua latina», incluido en su obra Semántica estructural y lexemática del verbo. Este trabajo es, hasta el momento presente, el único estudio monográfico sobre el sistema preverbial latino en su totalidad en el que se tratan los preverbios como un sistema estructurado paradigmáticamente
4.2 Estructura preverbial latina
225
por relaciones de oposición.41 García Hernández (1980, 124–125) parte en su estudio de la concepción establecida por Pottier (1962), según la cual la representación semántica que suponen las preposiciones y, por ende, los preverbios, se aplica a tres ámbitos: el espacial y el temporal, que conforman en su visión el «universo dimensional», y «universo nocional». Partiendo de esta división en tres ámbitos significativos, García Hernández considera que los preverbios asumen una función primaria consistente en expresar, en un primer nivel, relaciones espaciales situando dos entidades en un marco concreto, en segundo lugar, relaciones temporales como lo reflejan preverbios del tipo inter-, prae- o post- (cf. 3.2.2), y, en tercer lugar, relaciones nocionales entendidas como los valores abstractos que pueden adscribirse a una determinada representación eventiva: así explica el autor que la idea de entrada en un lugar puede ser vista como la de comienzo de una acción o de un proceso en la que no necesariamente aparece el movimiento o la situación (García Hernández 1998, 41). Esta consideración parte de un valor espacial primario que puede desdibujarse en favor
41 Si bien sería imposible enumerar aquí los trabajos que se han elaborado sobre preposiciones latinas desde los enfoques más diversos, apenas existe, por el contrario, bibliografía sobre preverbios en latín (cf. Le Bourdellès 1995). Como indica Oniga (2005, 211), las gramáticas suelen recoger alusiones aisladas a los preverbios o, a lo sumo, un capítulo, en su mayoría breve, si lo comparamos con el que se suele dedicar a la sufijación. Piénsese en el escaso tratamiento que se le ha dado a los prefijos en griego clásico que hemos repasado en este trabajo (↑ 4.1.1). Así ocurre en las gramáticas de Leumann (1977, vol. 1, 557–566) y Szantyr/Hofmann (1965, vol. 2, 300–304), en las que, como se refleja en el número de páginas (nueve páginas en el primer caso y cuatro en el segundo), no son muy abundantes las referencias al estudio de los preverbios. Leumann (1977, vol. 1, 557) los trataba en el apartado dedicado a los «Verbalcomposita», de donde se infiere que, como venía siendo habitual en las gramáticas clásicas, el procedimiento morfológico de la prefijación verbal se entendía como un fenómeno de composición de palabras. En nuestra exposición, seguiremos de forma general los trabajos de García Hernández (1980, 1991 [1988]; 1998; 2002a; 2002b; 2005), que iremos completando con los de Barbelenet (1913, 253–403) sobre los preverbios latinos como mecanismo para expresar distintas nociones aspectuales, Pottier (1962, 274–297), que dedica un capítulo al sistema preposicional desde el punto de vista estructural en el que nos da la clave sobre determinados valores primarios y nocionales de muchos de los preverbios aquí tratados, y Haverling (2000, 249–393), que parte en su estudio del valor espacial y aspectual de los preverbios y va comprobando su uso en las distintas etapas de la lengua latina. De forma particular para cada uno de los preverbios nos valdremos de los trabajos que, a nuestro entender, aportan información relevante sobre su posición en el sistema y sus valores semánticos principales, como los trabajos sobre composición y preverbación en latín, fruto del Coloquio organizado por el Centre Ernout en 2000, cuyos resultados editó Moussy en 2005, así como estudios monográficos particulares como los de Cornelissen (1972), Brachet (2000) o van Laer (2010), que tratan del valor semántico de unos prefjos concretos mediante una cuidada revisión de estudios anteriores que habían centrado su interés en los preverbios latinos, especialmente los de Pottier, Ernout/Meillet y García Hernández.
226
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
de otros valores generándose, en estos casos, diversos efectos de sentido. Son varias las causas que propician estas modificaciones. Por un lado, la naturaleza del contenido del lexema verbal favorece determinadas interpretaciones. Así, por ejemplo, la adición de un preverbio a una base léxica que expresa movimiento tiende a especificar la dirección u orientación. En cambio, los preverbios en unión a verbos de lengua o pensamiento generan nociones más abstractas, que no siempre permiten la reconstrucción del valor espacial. Así, García Hernández (1998, 44) advierte de algunas de las modificaciones más habituales que presentan determinados tipos de verbos: «En términos generales, los verbos de movimiento se modifican en el sentido espacial (adire/abire: ‹irse de›/‹irse a›; abducere/adducere: ‹llevarse de›/‹llevar a›), los verbos de sentimiento propenden a la modificación aspectual intensiva (pertaedet: ‹sentir gran fastidio›) y los verbos de acción adoptan fácilmente la modificación aspectual secuencial (adficere – perficere – efficere: ‹emprender» – ‹realizar› – ‹llevar a efecto›)» (García Hernández 1998, 44).
Por otro lado, la presencia añadida de sufijos reiterativos o ingresivos propicia un valor semántico concreto en estrecha relación con su naturaleza. Así, el prefijo ex- y el sufijo -sc- en una misma base verbal no resultativa pueden servir para intensificar la acción verbal (Ernout/Meillet 1951, 363; García Hernández 1980, 161). Tal y como lo muestra Haverling (2000, 3; 1996, 402–403), el sufijo latino -sc- muestra el desarrollo progresivo de la acción verbal, otorgándole dinamicidad al verbo simple estativo (taceo ‘estar callado, no hablar’–conticesco ‘dejar de hablar’) y el preverbio concede al conjunto un valor aspectual terminativo o intensivo, incidiendo en el fin o resultado de dicho cambio. De este modo, la diferencia entre el verbo sufijado y el prefijado es muy sutil y radica en que el sufijado indica un proceso progresivo gradual (rubesco ‘ponerse rojo o pasar a estar rojo’), mientras que el mismo verbo prefijado indica el fin o término de un proceso o estado anterior (como en erubesco ‘acabar de ponerse rojo’) (Haverling 1996, 237–238).42 La prefijación presenta de forma general un gran rendimiento en la formación verbal latina (García Hernández 1998, 40). Las relaciones espaciales que permite representarse el sistema preverbial latino de acuerdo con las oposiciones de rasgos descritas por García Hernández son las siguientes:43
42 Cf. Haverling (1998; 1999; 2000, 394–449) sobre los verbos con el sufijo –sc– con y sin prefijo. 43 Nótese que estas relaciones se definen siempre con respecto al contexto de habla (speechsituation) y a la perspectiva del emisor del enunciado lingüístico.
4.2 Estructura preverbial latina
227
Tabla 12: Sistema preverbial latino.44 [± dirección] [+ dirección] [– posición] [+ horizontal] [+ de orientación única] [+ en el sentido longitudinal de la profundidad] [+ ablativa] [+ desde el interior de dos límites] [+ desde el exterior de un límite] [+ prosecutiva] [+ en el sentido transversal respecto a otra línea longitudinal] [+ adlativa] [+ aproximación a un límite] [+ penetración genérica en el interior de dos límites] [+ en el sentido circular] [+ por todas partes (omnidireccional)] [+ por ambas partes] [+ de orientación doble] [+ por detrás/delante de un límite orientado] [+ adelante] [+ atrás/derecha/izquierda] [+ por delante de un límite orientado] [+ de frente] [+ vertical] [+ de orientación doble/única] [+ de arriba abajo] [+ de abajo arriba] [+ posición] [– dirección] [+ horizontal] [+ secuencia] [+ discontinua] [+ anterior mediato] [+ intermedio] [+ posterior mediato] [+ secuencia] [– discontinua] [+ anterior o por delante no mediato] [+ posterior o por detrás no mediato] [+ vertical] [+ por encima] [+ por debajo]
exabpertrans-
adincircumam(b)-
proreob-
desub-
anteinterpostpraesubsupersub-
44 Aunque el contenido de la información está basado íntegramente en los trabajos de García Hernández (1980), la forma de presentación de las unidades se basa en la aplicada por Hernández Arocha (2014, 317–318) para explicar las unidades que formaban parte de su familia de palabras.
228
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Tabla 12 (continuado) [+ de enfrentamiento] [+ relación] [± sociativa] [+ relación] [+ sociativa/convergente] [+ relación] [+ disociativa/divergente] [+ aparte]
contracomdisse-
El análisis de García Hernández muestra un sistema de oposiciones fuertemente diferenciadas, basado en tres ámbitos espaciales principales: (a) la dirección, (b) la posición y (c) el tipo de relación sociativa o disociativa. A su vez, los dos primeros ámbitos pueden mostrar una orientación en tanto que se proyecta en el eje horizontal o vertical. Dentro de la orientación horizontal, el prefijo se dirige hacia un límite alejándose, acercándose, atravesándolo o rodeándolo de forma circular. Cuando se expresa la dirección en sentido longitudinal de la profundidad, pueden establecerse relaciones de tipo ablativo, prosecutivo y adlativo. En la descripción del valor espacial de los subsistemas ablativos y adlativos, se retoman las oposiciones estructurales estrictas entre los elementos preposicionales, señaladas ya por Pottier (1962: 279) y Rubio (1989 [1966], 177): así, ab- se opone estructuralmente a ad-, así como ex- a in- por el rasgo [+ablativo]/[+adlativo] y de- a sub-, de forma que, a diferencia de lo que sucede en griego, en latín contamos con dos subsistemas preverbiales ternarios para la dirección ablativa y la adlativa.45 Rubio (1989 [1966], 180) consideraba el preverbio ob-, cuyo carácter adlativo resalta también García Hernández (1980, 173), como término simétrico opuesto a de-, discernibles ambos por el rasgo ‘desde’/‘hacia el límite’.46 Contrariamente a lo indicado por Rubio (1989 [1966], 177), para quien de- expresa
45 En contra de la existencia de un sistema ternario, Brachet (2000, 15) defiende que el conjunto de los preverbios latinos forman una estructura binaria compuesta por ab- y de-, en la que abes propiamente el elemento ablativo y de- expresa un movimiento de partida directivo: «S’il n’ avait que ab- et ex-, le latin serait en tout point comparable au grec. Mais la situation, en latin, est compliquée par la présence de dē-. Le latin a un système à trois termes, qui ne sont pas tous trois sur un pied d’égalité car, sur le plan structural, le système est en fait à deux termes, ab- et dē- d’un côté, ex- de l’autre. C’est autour de ab- et de dē- que tout se joue. Là réside l’originalité du latin, que répartit l’expression de l’éloignement sur deux termes. De la confrontation de verbes de déplacement en dē- et de verbes de déplacement en ab-, il ressortira que ab- exprime un ‹départ de› alors que dē- exprime un ‹depart vers›». 46 Esta oposición es apoyada implícitamente por Haverling (2000, 272) al establecer el subsistema ingresivo de prefijos, conformado por las unidades ad-, in- y ob- frente al egresivo ab-, ex- y de-. El propi autor describe el valor espacial de de- como ‘down, from’, coincidiendo con la descripción de García Hernández.
4.2 Estructura preverbial latina
229
el alejamiento sin más especificación,47 García Hernández (1980, 202, 215, 238; 2002: 141; 2005, 235) apoyándose, entre otros, en el valor semántico de estructuras adverbiales arcaicas como susque deque, defiende que sub- es el miembro que se opone de modo equipolente a de- por el rasgo sémico direccional vertical lativo [+de arriba abajo] característico de de- y [+de abajo arriba], propio de sub(decedere / succedere). El hecho de que, en la mayoría de los casos, el régimen preposicional más habitual de los modificados con sub- fuera de tipo adlativo apoyaría también esta tesis (García Hernández 1980, 202). Sin embargo, también es cierto que el carácter adlativo del preverbio ob- ha sido puesto de relieve por el propio García Hernández (1980, 173), al señalar que el preverbio ad- vino a suplir en cierto modo la falta de vitalidad de ob- en latín tardío. La determinación del significado de la preposición y preverbio latino de- ha sido una de las más polémicas dentro del subsistema ablativo, a lo que podría haber contribuido el hecho de que no cuente con un correlato preposicional o preverbial en griego.48 Así, reina el consenso en cuanto a los valores originarios de las preposiciones y preverbios ablativos ab(-) y ex(-) como movimiento ablativo [+desde el exterior de un límite] y [+desde el interior de dos límites].49 Esta 47 Para Short (2013, 378), parece ser el carácter infraespecificado con respecto al resto de las unidades ablativas la que le permite explicar la enorme polisemia de la preposición y prefijo de(-), que puede conmutar en determinadas circunstancias tanto con ab- como con ex-, así como expresar el movimiento vertical descendente. 48 De- se relaciona etimológicamente con la partícula indoeuropea *de/do, que encontramos en griego en la partícula homónima -δε (cf. homér. πεδίονδε ‘a la llanura; át. Ἀθήναζε < Ἀθήνας + -δε ‘a Atenas’) y en alemán en la preposición y preverbio zu(-) (Dunkel 2014, vol. 2, 148). La partícula indoeuropea expresa, tal y como indica Brachet (2000, 23), un valor directivo (cf. DGE, s.v. para la partícula en griego y Pfeifer en el DWDS, s.v. para el alemán), lo que parecería entrar en contradicción con el valor ablativo que defendemos aquí para de-. A esta contradicción entre su valor etimológico y su valor ablativo presente en latín clásico y en las lenguas romances, Brachet (2000, 2381) le ha dedicado un estudio diacrónico mediante el cual el autor pretende demostrar que, en consonancia con su sentido etimológico —cuyo valor semántico no ha sido determinado con absoluta seguridad—, el valor originario del preverbio es precisamente el adlativo («départ vers»), mientras que el ablativo se habría generado posteriormente. En el caso de sus cognados etimológicos -δε y zu(-), no cabe duda de su valor directivo, cuyo rasgo queda bien ilustrado en la expresión griega οἴκονδε ‘a casa, hacia casa’ o en la alemana zu dir ‘hacia ti’, de donde deriva el valor normativo ‘a tu casa’ (cf. con la expresión alemana zu Hause ‘en casa’ y con la preposición francesa chez, que puede tener tanto un valor locativo situacional chez nous ‘en (nuestra) casa’ como adlativo direccional ‘hacia nuestra casa’). El uso ablativo característico del preverbio de- se debería, según Brachet (2000, 66–67), a una inversión semántica debido a la frecuencia de la colocación sintáctica de los verbos prefijados con de- con sintagmas preposicionales con ab y ad. 49 Pottier (1962, 276) describía el movimiento señalado por ab- como un ‘alejamiento desde un límite (simple) sin coherencia inicial’, cuyo último rasgo lo distingue del prefijo de- definido, por
230
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
oposición permite explicar la expresión e Venere natus para referirse a la relación madre-hijo ‘hijo de Venus’ frente a a Venere natus ‘descendiente de Venus’ (González Suárez 2015, 105, siguiendo a Rubio 1989 [1966], 173–175).50 En cambio, la significación primaria del preverbio de- ha suscitado un interesante debate entre los estudiosos, originando que se formulen varias hipótesis sobre sus rasgos semánticos. Pottier (1962: 276) —y Rubio (1989 [1966], 177) siguiendo a este—, al hablar de la preposición latina de, la incluye dentro de las preposiciones ablativas y describe su valor como ‘alejamiento desde un límite con coherencia inicial’.51 García Hernández (1980) la incluye también en el subsistema ablativo y añade a la descripción de Pottier el rasgo de orientación vertical descendente ‘de arriba abajo’ (por oposición, como decíamos, a sub- ‘de abajo arriba’).52 En contra tanto, como ‘alejamiento desde un límite con coherencia inicial’ (cf. Hjelmslev 1972 [1935–1937], 130). La ausencia o presencia de la coherencia inicial en ab- se observa a las claras en el ejemplo de Cicerón escogido por Rubio (1989 [1966], 177) para ilustrar la diferencia entre las preposiciones ab- y ex-, que termina con la siguiente conclusión por parte de Cicerón (Caec. 37): Videtis igitur hoc uno verbo unde significari res duas, et ex quo et a quo ‘Veis, pues, que con la misma palabra vnde se pueden expresar dos cosas: «del interior de» y «de las proximidades de». Alvar/ Pottier (1983, 348) consideran que este rasgo se ha conservado en las estructuras preverbiales romances. En contra de este planteamiento, Morera (2013, 58–59) defiende que, al menos en español, la diferencia entre ab- y de- estribaría en el punto de vista desde el que se observa el movimiento. Ab- implica que el movimiento se observa «desde el término» y de- «desde el origen», mientras que, para Alvar/Pottier (1983, 288), ambos muestran una «visión retrospectiva» que dibuja el movimiento ‘desde el origen o punto de partida’. Sobre los prefijos latinos originarios, Brachet (2000, 78–79) defendía que, contrariamente a la tesis de Morera, el prefijo latino de- expresaba una orientación centrípeta hacia el autor del proceso y ab- un movimiento de alejamiento visto desde el agente de la acción y, por tanto, caracterizado por expresar una orientación centrífuga. 50 También en griego homérico y clásico, Luraghi (2003, 97) indica que la preposición ἐκ, a diferencia de ἀπο, solía usarse para denotar el origen y se encuentra con frecuencia en frases con el verbo γἰγνέσθαι ‘nacer’. Según la autora, esta circunstancia se veía favorecida por los ragos semánticos de ἐκ: «existence of a preceding state of containment and of contact» (Luraghi 2003, 98). 51 Rubio no menciona el rasgo de la ‘coherencia’ y se limita a indicar que la preposición de- no expresa más que el alejamiento sin más especificaciones. 52 Short (2013, 380) habla de dos hipótesis en torno al prefijo y preposición de-: la llamada teoría «partitivo-separativa» que entronca con los autores clásicos como Walde/Hofmann (1954, 325) o Meillet (1959, 164), que lo definen en estos términos, y la que él denomina «down theory» que propone que el significado primario de de- en su sentido de originario muestra un movimiento en dirección vertical descendente, y que solo más tarde se empleó para referirse a cualquier tipo de movimiento desde un punto de origen. La discusión entre ambas hipótesis giraría, según el autor (2013, 380), «simplemente» en torno a cuál de los valores semánticos está presente en el origen de la preposición y del prefijo. No obstante, no creemos que haya contradicción entre ambas hipótesis o que estas hayan de plantearse como hipótesis distintas:
4.2 Estructura preverbial latina
231
de esta idea, Brachet (2000, 66–71), basándose en la reconstrucción histórica del preverbio de-, rechaza el valor originario del rasgo ablativo del preverbio y el rasgo de orientación vertical descendente y propone una significación originaria directiva, que habría desaparecido después tanto del uso preverbial como preposicional en favor del valor ablativo. Como pruebas del valor directivo primitivo, el autor se vale, entre otros, de la explicación etimológica, de su origen indoeuropeo y de una muestra de ejemplos en textos de distintos autores latinos de época arcaica (sobre todo, de Terencio y Plauto), en los que la aparición de dos complementos de lugar, uno ablativo-separativo, para referirse al lugar desde el que parte el sujeto, y otro acusativo de dirección, para indicar el lugar hacia el que se dirige el movimiento, pretenden poner de relieve el valor directivo del preverbio que describe como ‘des-plazamiento dirigido hacia’ (la cursiva es nuestra). Entre los verbos estudiados se encuentra, por ejemplo, el verbo deducere, que, según el autor (2000, 38), se opone a discedere precisamente por la presencia en el primer caso del rasgo directivo frente al rasgo únicamente ablativo del segundo: ‘conducir a algún lugar’ vs. ‘alejarse de, abandonar’, si bien este tipo de oposiciones, al estar basadas en raíces distintas, no nos parece la más indicada para mostrar la diferencia prefijal. Estas dos unidades se diferencian por la orientación centrífuga que aporta discedere frente a la centrípeta de deducere, conmutable en numerosos ejemplos por adducere, si bien está claro que este último contiene siempre su sentido adlativo (Brachet 2000, 35–40).53 Tomando como referencia ejemplos de abducere y deducere en la obra de Terencio, su diferencia principal estribaría precisamente en el carácter ablativo del primero que nunca respondería a la pregunta quo: «Si l’on veut, on peut dire que abdūcere s’applique à «un départ de» et dēdūcere […] à «un depart vers»» (Brachet 2000, 48). El paso del valor adlativo o directivo al ablativo se habría producido, según Brachet (2000, 75), en el seno de la evolución del propio latín, por un cambio en el enfoque desde el que se observa la acción: al principio, el foco se habría puesto en el término según indica el propio Short (2013, 380), que se hace eco de este debate, tanto Walde/Hofmann (1954, 325) como Meillet (1959, 164) habían incluido en su descripción el rasgo vertical descendente y no entran a discutir su condición de rasgo necesario y suficiente, discusión que sí surge a posteriori en el seno de la Lexemática. Por ello, no creemos que ambas teorías se opongan. Por otra parte, Short (2013) no menciona a García Hernández, que es, sin duda, el autor que más ha contribuido al estudio de los prefijos y, especialmente, quien más ardientemente ha defendido la presencia de este rasgo vertical descendente. Desde nuestro punto de vista, el debate más interesante ha girado en torno al carácter directivo propuesto por Brachet para este prefijo, que ha sido rebatido por García Hernández en varias ocasiones, como mostramos a continuación. 53 Pottier (1962, 277) ya había considerado dis- como una variante multiplicativa de de, lo que muestra también el carácter centrífugo del primero con respecto al segundo.
232
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
del proceso (de ahí el de- directivo) y luego este se habría ido desplazando al punto de partida del proceso, del que derivaría el de- ablativo. García Hernández (2002a, 2002b, 166–167), en su reseña a la obra de Brachet y en un artículo publicado a colación de dicho estudio, esgrime los contraargumentos necesarios que permiten defender el valor ablativo de de-, valor que tradicionalmente se le había otorgado siempre. Resumiremos aquí los argumentos más importantes. En contra de la hipótesis etimológica planteada por Brachet, García Hernández (2002a, 142–143) muestra su disconformidad, primero, con respecto a la decisión metodológica de intentar explicar el latín a través de lo que ha sucedido en otras lenguas, dándole así más peso a los valores que las partículas emparentadas han tomado en las otras lenguas que a los surgidos en el propip latín, y segundo, la negación, no lo suficientemente justificada, de la hipótesis ítalo-céltica de Sommerfelt, según la cual habría en dichas lenguas un elemento común al de- latino y romance. Su segunda crítica al valor directivo del preverbio se basa en el valor semántico que reflejan locuciones adverbiales arcaicas del tipo susque deque, sursum deorsum, para las que García Hernández defiende que el preverbio derepresenta la inversión del valor de sub-, cuyo valor semántico ‘de abajo arriba’ no se ha puesto en tela de juicio. García Hernández aplica el mismo argumento para determinar el valor semántico de los otros adverbios y locuciones adverbiales, a las que Brachet había dado una interpretación adlativa, y lo hace con numerosos ejemplos, en los que, a nuestro juicio, queda suficientemente justificada la orientación ablativa vertical descendente ‘de arriba abajo’.54 Por último, García Hernández (2002a, 145) le da la vuelta al criterio del que se había valido Brachet y se plantea si la evolución del preverbio de- no habría sido justamente la inversa a la descrita por Brachet, si no sería más fiel a la lengua latina justificar el valor directivo del preverbio como «efecto de los contextos con complementos de dirección», pues, como indica el propio autor, un «significado ‘ablativo’ no deja de implicar un sentido directivo», necesario para explicar numerosos 54 Frente a esta descripción de de-, apoyada en los estudios de García Hernández, Pottier (1962, 276), en consonancia con la tesis defendida a posteriori por Brachet (2000, 75–76), no considera la dirección vertical ni el rasgo de arriba abajo como elementos constitutivos de de-. Como vimos, para Pottier esta unidad se definía como el ‘movimiento de alejamiento de un límite con coherencia inicial’, movimiento que tiene además una proyección final. Esta definición de Pottier recogería, por un lado, el sentido ablativo, al indicar el punto de partida, y el sentido adlativo o directivo, explicado por Brachet, en tanto que de- muestra el movimiento de partida desde un punto hacia otro punto que está visto como la meta final del movimiento. En palabras de Brachet (2000, 76): «Cette remarque, particulièrement l’idée, paradoxale à première vue, d’un ablatif à visée finale, est valable, en synchronie pure, pour les emplois relevant de l’ablatif centripète. L’étude diachronique nous a permis de préciser les choses: la visée finale, originelle, caractérise tous les emplois que nous avons appelés ‹directifs›».
4.2 Estructura preverbial latina
233
usos latinos y, sobre todo, romances, en los que no cabe ninguna duda acerca del valor ablativo del preverbio (García Hernández 2002b, 167).55 Por otra parte, del mismo modo que se encuentran acusativos de dirección, también hallamos ablativos separativos, de modo que habría que plantearse cuál es exactamente la aportación del preverbio y cuál la de la base verbal en cada contexto concreto. Veamos, a continuación, el ejemplo con el que García Hernández ilustra cómo la aparición frecuente de determinados complementos con una base verbal dada puede crearnos la falsa ilusión de que el valor de sus complementos responde al valor del preverbio: «Los compuestos con de- pueden regir acusativo de dirección (domum deducere) o ablativo separativo (loco demigrare); para afirmar que esta última expresión surge en una segunda etapa, hay que estar seguros de que la primera es más antigua. Y a nuestro entender, esa seguridad no la ofrece la interpretación del contexto. En este sentido el autor debería saber que sus argumentos son reversibles. Pongamos un ejemplo distinto: si no conociéramos el origen del prefijo fr. emporter y tratáramos de deducir su valor basándonos en la frecuencia de su régimen adlativo (il a emporté son secret dans la tombe), fácilmente caeríamos en el error de creer que se trata del prefijo directivo cuyo étimo podría ser el lat. in-; pero lo que ocurre en realidad es que el preverbio, de neto carácter ablativo (em- < inde ‘de allí’), suple por sí mismo la casilla del régimen ablativo, de manera que el verbo, y no el prefijo, reclama sólo la precisión de la dirección del movimiento» (García Hernández 2002b, 167).
Y concluye en otra ocasión: «En suma, el presunto valor directivo de de- no pertenece al preverbio en sí, sino que es efecto de la combinación de éste con algunas bases léxicas y de las relaciones sintácticas que contraen. Nada puede extrañar que en el plano sintagmático se pase del sentido ablativo de de- al directivo de un compuesto suyo, sobre todo determinado por un régimen adlativo; pero la preferencia sintagmática de muchos verbos modifcados de de- no debe convertirse en un argumento concluyente para establecer el valor paradigmático del preverbio. El significado fundamental de de(-) se define en principio por su oposición a sub(-) en la línea de la verticalidad; […]» (García Hernández 2002a, 147–148).
De acuerdo con los argumentos expuestos por García Hernández, definimos el preverbio de- como un elemento perteneciente al subsistema ablativo, con especificación de la orientación vertical descendente, lo que nos permitirá ofrecer
55 Incluso también los casos de deducere con acusativo de dirección pueden explicarse si se mantiene el rasgo descendente defendido por García Hernández. Para el autor (2002b, 171), expresiones del tipo deducere coloniam y deducere novam nuptam muestran una relación jerárquica descendente entre la metrópoli y la colonia, por un lado, y entre la casa paterna y la materna, por el otro.
234
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
una explicación satisfactoria a muchas de las equivalencias establecidas con los preverbios ablativos alemán y griego no solo en el plano espacial sino también nocional, pues, de hecho, muchas de las equivalencias que se establecen entre las lenguas aquí estudiadas son posibles en tanto que comparten el valor aspectual clasemático resultativo, privativo, regresivo o intensivo, propios del subsistema ablativo, por oposición al subsistema adlativo. Por otra parte, la presencia del rasgo ablativo en de- resulta imprescindible para poder explicar los usos latinos, sobre todo, de época de Augusto —como señala el propio Brachet (2000, 59)—, pero también los romances. La presencia del valor ablativo descendente permitiría asimismo explicar, por ejemplo, los procesos de inducción y deducción propios del lenguaje científico. Piénsese, a modo de ejemplo, en la deducción lógico-matemática: desde un punto de vista cognitivo, difícilmente podría explicarse la deducción si no tuviéramos en cuenta el rasgo vertical ‘de arriba abajo’.56 A su vez, este mismo rasgo nos permitirá encontrar una explicación satisfactoria para los usos privativos y regresivos que el preverbio toma al ser interpretado aspectualmente.57 Las oposiciones entre los subsistemas ablativos y adlativos latinos han sido muy bien estudiadas y encontramos referencias a sus diferencias estructurales desde el clásico de Ernout/Meillet (1951 [1939], 294, 308, 363) hasta la bibliografía actual pasando por el conocido estudio de Pottier (1962: 276–281). De acuerdo con la detallada descripción de García Hernández, si contrastamos los rasgos semánticos espaciales de los preverbios ablativos y adlativos, nos quedaría el siguiente cuadro, donde representamos en negrita los rasgos distintivos de la oposición entre los preverbios del subsistema ablativo y de estos con los del subsistema adlativo (cf. Tabla 13).
56 Piénsese también en el régimen preposicional que acompaña a deducere en las lenguas romances (deducir de/deduir de), que no podría explicarse si consideráramos el valor directivo y dejáramos de lado el ablativo. Precisamente lo argüido por el autor a propósito de los usos de deducere con acusativo directivo sería aplicable a los usos romances con de-: «il n’est guère concevable que l’adverbe appelé à devenir préverbe n’aille pas dans le même sens que le complément qu’il précise» (Brachet 2000, 52). 57 Para estos casos, Brachet (2000, 192) considera que el preverbio de- sirve de «opérateur d’inversion» del proceso, tanto en sentido ascendente como descendente. Esto implica que, según el tipo de base verbal con la que se relaciona, de- dota al conjunto preverbial de un valor aspectual privativo (si la base es un sustantivo como decolorare) o regresivo (en los casos como el que tenemos aquí que, aun teniendo su origen en el sustantivo genus, sí contaba con el verbo simple generare).
4.2 Estructura preverbial latina
235
Tabla 13: Subsistema ablativo latino vs. subsistema adlativo. Rasgos semánticos espaciales Subsistema ablativo — dirección/situación — horizontal — de orientación única — en el sentido longitudinal de la profundidad — ablativa — desde el exterior de un límite — dirección/situación — horizontal — de orientación única — en el sentido longitudinal de la profundidad — ablativa — desde el interior de dos límites
Preverbios
ab‑
ex‑
ad‑
in‑
Ragos semánticos espaciales Subsistema adlativo58 — dirección/situación — horizontal — de orientación única — en el sentido longitudinal de la profundidad — adlativa — aproximación a un límite simple — dirección/situación — horizontal — de orientación única — en el sentido longitudinal de la profundidad59 — adlativa — penetración genérica en el interior de dos límites
58 Las conclusiones a las que llega el estudio monográfico de Van Laer (2010, 38–151, 102–103) sobre los valores semánticos espaciales y nocionales de los preverbios ad-, in- y ob- confirman los rasgos propuestos por Ernout/Meillet (1951 [1939], 294, 308, 363), Pottier (1962, 276–281) y García Hernández (1980), si bien la autora matiza o completa en algunos puntos las descripciones efectuadas. Del mismo modo que se muestra en la Tabla 13, ad- queda definido por el rasgo aproximación hacia un límite simple y por el valor nocional aditivo; in- por un valor locativo, en sentido más amplio que el expuesto aquí y por el valor nocional ingresivo, y ob- muestra, según la autora, dos valores fundamentales: uno, igual que su cognado griego ἐπι-, entendido como ‘recubrimiento’, y otro, creado en el seno de la lengua latina, como ‘de cara a cara’, tal y como también lo explicaba García Hernández (1980, 172–178). 59 En contra de los rasgos ‘horizontal’ y del ‘sentido longitudinal de la profundidad’, Van Laer (2010, 57–58) defiende la presencia de la dimensión vertical en determinados conjuntos preverbiales con in- en los que la base verbal confiere al proceso dicha dimensión y el prefijo se limita a señalar la superficie plana sobre la que recae la acción verbal. El verbo incido, por ejemplo, implica por el contenido semántico de su base la dimensión vertical en el sentido de que, por nuestro conocimiento del mundo físico, sabemos que las cosas caen de arriba a abajo y no en la dirección contraria. En estos casos, la autora interpreta que el desplazamiento o la caída de un objeto se da de forma vertical, en la mayor parte de los casos, sobre una superficie plana desprovista de profundidad. El ejemplo con que ilustra este uso preverbial es el siguiente: Huic Chromis amplexo tremulis altaria palmis/decutit ense caput, quod protinus incidit arae (Ovidio, Met. V, 103–104), traducible como «a éste, abrazado con temblorosas palmas a los altares, Cromis/le cortó con la espada la cabeza, la cual cayó hacia delante en el ara». En este caso, no parece que sea posible una sola inteprretación de la frase. Por un lado, la base latina, que significa ‘caer en’ y que podríamos parafrasear como ‘desplazamiento involuntario de X a Y’, no contiene la especificación de la dirección de la caída. Si nos representamos la escena dibujada por Ovidio,
236
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Tabla 13 (continuado) Rasgos semánticos espaciales Subsistema ablativo
Preverbios
Ragos semánticos espaciales Subsistema adlativo
— dirección/situación — vertical — de orientación doble/única — ablativa — de arriba abajo
de‑
sub‑60
— dirección/situación — vertical — de orientación doble/única — adlativa — de abajo arriba
ob‑
— dirección/situación — horizontal — de orientación doble — por delante de un límite orientado — adlativa — de frente
Si nos representamos cognitivamente ambos subsistemas, obtendríamos las siguientes figuras en las que se muestran, por un lado, el espacio conceptualizado como un recipiente y, por otro, la figura como una flecha a fin de mostrar la dirección que esta toma (cf. Figura 18).61 Junto a la descripción de los valores espaciales arriba expuesta, García Hernández (1980, 214–217; 1998, 44) había advertido de la necesidad de estructurar las relaciones preverbiales no solo espacialmente sino también en torno a secuencias
la lucha entre Ematión y Cromis tiene lugar ante los altares y no en su interior, pues, de lo contrario, no habría sido necesaria la presencia del adverbio ‘hacia delante’. Si, por el contrario, nos imaginamos que la escena tiene lugar junto al altar y que la cabeza degollada va a parar a su interior, se entiende la necesidad de especificar el movimiento de la caída. La dirección de la caída viene dada por tres elementos en la frase, tanto sintagmáticos como paradigmáticos: el preverbio in-, el adverbio protinus y el caso dativo. El preverbio muestra la dirección adlativa horizontal que toma la caída, dirección que se ve reforzada por la presencia del adverbio protinus ‘hacia delante’, y por el caso dativo con el que se indica el destino final. El preverbio in- en esta frase podría interpretarse como la penetración de la cabeza en un límite doble, en este caso, el espacio delimitado que implica el altar romano. 60 Según García Hernández (2000, 63–64), el prefijo sub- mantiene tres oposiciones principales con de-, prae- y super-: «la primera (A) es lativa de dirección vertical (despicere/suspicere: ‘mirar desde arriba’ / ‘mirar hacia arriba’), la segunda (B) es posicional no vertical (praecedere/ succedere: ‘marchar por delante’ / ‘marchar a continuación’) y la tercera (C) es posicional vertical (superiaceo/subiaceo: ‘estar tendido encima’ / ‘estar tendido debajo’. 61 Para la representación de ob-, véase la figura dibujada por García Hernández (1980, 189) y reproducida más adelante en este mismo apartado. Cf. la representación de los subsistemas ablativo y adlativo alemán con este del latín (cf. 4.4.3), donde se reflejan sus enormes semejanzas.
4.2 Estructura preverbial latina
ab-
ad-
ex-
in-
de-
sub-
237
Figura 18: Representación gráfica del sistema ablativo y adlativo latino.
aspectuales como la que conforma la serie adficio – perficio – efficio o insisto – persisto – absisto, análisis que sirvió de acicate para el estudio del sistema preverbial de las otras lenguas aquí tratadas y para la comparación interlingüística, pues algunos de los modificados preverbiales solo serán comparables en este nivel de significación. Por tanto, coincidimos con Meillet/Vendryes (1963 [1924], 302), Pottier (1962), García Hernández y Pompei (2010a, 8) en que, a la hora de estudiar los preverbios, no solo han de tenerse en cuenta los rasgos espaciales, por mucho que hayan de tomarse estos como punto de partida, sino también todas las variantes de orden nocional, ya que el nivel aspectual puede haber solapado la espacialidad hasta el punto de que difuminarla o desdibujarla.62 En este sentido, el estudio de García Hernández tiene un interés añadido que consiste en la descripción de las principales funciones clasemáticas, esto es, aspectuales de los preverbios latinos. Para este autor, como en la tradición estructural, el clasema representa un sema paradigmático genérico, recurrente y compartido por varios conjuntos léxico-gramaticales —en nuestro caso, preverbiales—, con repercusión combinatoria o sintagmática. Esto ocurre con preverbios que, formando o no parte de un mismo subsistema preverbial, comparten una función semántica más abarcadora
62 No todos los autores están de acuerdo en defender el carácter aspectual de los preverbios. Le Bourdellès (1995, 193–195) pone de relieve que la prefijación latina, a diferencia de la eslava, no posee como función característica la expresión de la aspectualidad. En su opinión, en latín la aspectualidad se genera por metaforización del espacio, estrechamente vinculada al desarrollo temporal de la acción expresada por la base verbal, de forma que tal significación no puede adscribirse a un nivel recursivo o gramatical, sino meramente contextual. Según él (1995, 194), la causa de que la aspectualidad haya sido tan comentada entre los latinistas radica en la transposición del sistema preverbial de las lenguas eslavas al conjunto de los preverbios latinos a partir del trabajo de Meillet.
238
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
que la de sus rasgos distintivos. De este modo, dos preverbios que pertenecen a la clase adlativa pueden coincidir a la hora de asumir una función clasemática concreta, pero también un preverbio que pertenece a la clase ablativa y otro de la clase adlativa pueden también compartir una misma función clasemática. La función clasemática intensiva, por ejemplo, puede ser asumida por una amplia gama de preverbios, ya que el grado mínimo de modificación es aquel que solo refuerza el contenido léxico de la base verbal. Partiendo del ámbito espacial, el subsistema preverbial adlativo, arriba descrito, modifica la acción verbal en tanto que produce acciones aditivas,63 complementarias64 o ingresivas. Los ablativos, por su parte, pueden expresar acciones privativas, alternas, resultativas y desinentes (García Hernández 1980, 223; 1998, 43; cf. 3.2.3). Para que se produzcan estas modificaciones tampoco puede dejarse de lado el aporte del contenido de la base léxica que induce la aparición de determinados valores, como vimos en la cita referida por García Hernández (1998, 44) y pone de relieve Van Laer (2010) a lo largo de su estudio.65 De las funciones clasemáticas que pueden desempeñar trataremos brevemente las más representativas por su frecuencia de aparición. La función aspectual ingresiva, típica de los preverbios adlativos, deriva de la idea de aproximación o entrada en un espacio que, en unión de determinadas bases verbales, pasa a indicar el comienzo de la acción (García Hernández 1998, 41). Así, si la base verbal denota desplazamiento, los preverbios adlativos tienden a expresar su fase inicial. Así, con la base verbal gradior ‘caminar, dar pasos’ encontramos los modificados léxicos ingredior y aggredior. El primero de ellos, ‘penetrar en algún sitio caminando o dando pasos’ hace que, dependiendo de la estructura argumental en que se encuentre, prevalezca o bien el rasgo espacial de entrada a algún sitio o bien algún valor nocional como la fase inicial de la aspectualidad. Si los complementos que acompañan al verbo contienen el rasgo semán-
63 Piénsese en los modificados con ad- con valor aditivo como el propio addo (‘añadir’), adicio (‘añadir’), accedo (‘añadirse’), que se oponen al preverbio ablativo de- con función sustractiva (deduco ‘deducir, detraho ‘sustraer’ y decedo ‘restarse’) (García Hernández 1991, 21). 64 Cuando entre dos unidades léxicas se establece una relación intersubjetiva complementaria entre los dos sujetos (vendes/compra) o entre sujeto y objeto (matas/muere) se da una relación de complementariedad (García Hernández 1980, 67). Esto implica que dos acciones que pertenecen al mismo proceso exigen o bien sujetos distintos en el primer caso o bien que el objeto del segundo verbo coincida con el sujeto de la primera (García Hernández 1998, 32). 65 Van Laer (2010, 27–37) distingue metodológicamente entre verbos de desplazamiento, y dentro de estos distintas subcategorizaciones (verbos de desplazamiento propiamente dichos, verbos de desplazamiento en la dimensión vertical, verbos de modo de desplazamiento y verbos de desplazamiento implícito), y verbos de estado o localización con el fin de comprobar si los valores semánticos adjudicados a los preverbios, tanto los espaciales como los nocionales, están contenidos realmente en los preverbios o en las bases verbales a las que se unen.
4.2 Estructura preverbial latina
239
tico ‘lugar’, el verbo ingredior conserva su valor espacial direccional. Esto ocurre si el verbo está acompañado por un complemento en acusativo que contenga el sema ‘lugar’ (108), o por un sintagma preposicional capaz de expresar también el lugar y la dirección, como in + acus. (in Mauretaniam regnumque Bogudis est ingressus, B. Afr. 23.1, OLD 2012, vol. 1, 998, s.v. ingredior). Si, por el contrario, el argumento no contiene el rasgo semántico ‘lugar’, solemos recurrir a nociones más abstractas para explicar el evento. Así, en una frase como uitam honestam ingredi (Cic., Off. 3.6., OLD 2012, vol. 1, 998, s.v. ingredior), interpretamos la acción de ‘entrar en una vida honesta’ como un comienzo; de ahí que, aun tratándose de un verbo de movimiento, desde el momento en que los componentes de la estructura argumental no contengan el sema ‘lugar’, sea preciso reinterpretar el verbo en clave aspectual. Al segundo de ellos, aggredior le ocurre algo semejante. Siendo los dos de tipo adlativo, se diferencian solo por el rasgo ‘aproximación / penetración’. Esta diferencia de rasgos distintivos nos permite desambiguar la «aparente» polisemia entre el ejemplo arriba expuesto y retomado aquí (108) y el ejemplo (109), en la que ambas comparten el mismo complemento: (108) lat. nouus ingreditur tua templa sacerdos (Tib., 2.5.1, OLD 2012, vol. 1, 998, s.v. ingredior) nouus ingreditur tua nuevo.ADJ.NOM. in.PREV.ADL.entrar.3SG.DEP POSS. M.SG ACC. N.PL templa sacerdos templo.ACC.N.PL sacerdote. NOM.M.SG. ‘un nuevo sacerdote entra a tus templos’ (109) lat. Bacchi templa prope aggreditur (Pac., Per. 310, OLD 2012, vol. 1, 93, s.v. agredior) Bacchi templa prope aggreditur Baco.GEN.M.SG templo.ACC.N.PL cerca.ADV a.PREV.ADL. acercarse ‘se aproxima a los templos de Baco’ Mientras que, en la primera frase, la entrada en el templo se expresa con el preverbio, en la segunda, en cambio, el preverbio solo indica un movimiento de acercamiento al templo, interpretación que se ve reforzada en este caso por la presencia del adverbio de lugar prope. Sin embargo, si desaparece el rasgo semántico y gramatical que favorece la interpretación espacial, nos vemos obligados a encontrar
240
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
otra explicación capaz de dar cuenta de dichos valores sin perder de vista que, en el ámbito de los valores aspectuales, la interpretación del evento difiere de acuerdo con los actantes que intervengan. Así, la presencia de un infinitivo junto al verbo aggredior sin nexo o conjunción puede propiciar la aparición de perífrasis ingresivas, de modo tal que una frase como naturam […] uincere aggreditur (Sal., Iugh. 75.2), estrictamente «se acerca / se encamina a vencer a la naturaleza», puede recibir una lectura como «empieza a vencer a la naturaleza» gracias al valor aspectual de los preverbios adlativos. Además de los valores aspectuales, encontramos en un nivel inferior, otros rasgos secundarios de tipo pragmático cuya interpretación depende de factores contextuales de carácter connotativo: (110) lat. tum Agrippina [...] per blandimenta iuuenem aggredi (Tac., Ann. 13.13, OLD 2012, vol. 1, 93, s.v. aggredior) per blandimenta iuuenem adgredi PREP lisonja.ACC.N.PL joven.ACC.M.SG PREV.ADL.acercarse. INF.DEP ‘entonces Agripina [...] se acerca al joven con lisonjas’ (111)
lat. quis inlustrem aggredi (audeat)? (Cic., Phil. 12–25, OLD 2012, vol. 1, 93, s.v. aggredior) quis inlustrem adgredi INT.NOM.M.SG ilustre,ACC.M.SG PREV.ADL.acercarse.INF.PAS audeat osar.PRS.SUBJ.3SG ‘¿quién osa agredir [acercarse, abordar] a un ilustre?’
(112)
lat. ut omnibus copiis Domitium adgrederetur (Caes., B. Civ. 3.78.5, OLD 2012, vol. 1, 93, s.v. aggredior) ut omnibus copiis Domitium CONJ todo.INDF. tropa.ABL.F.PL Domicio.ACC.M.SG ABL.F.PL adgrederetur ad.PREV.ADL. acercarse.IMPF.SUBJ.PAS.3SG ‘para que atacara a Domicio con todas las tropas’
En los tres casos, está presente el rasgo primario de aproximación que interpretamos, en un nivel secundario de significación, de forma distinta de acuerdo con el contexto semántico y sintagmático. En el primer caso (110), se conserva el valor primario direccional del preverbio como ‘acercarse a una persona’. No obstante,
4.2 Estructura preverbial latina
241
podríamos ir un paso más allá y traducir la frase como «intenta ganarse al joven por medio de zalamerías», si bien esta sería una interpretación derivada del contexto. En el segundo ejemplo (111), en cambio, la traducción propuesta no deja de ser una interpretación contextual en la que, tomando en consideración los rasgos semántico-sintagmáticos de los complementos que la acompañan, se ha ido un paso más en su valoración, si bien habrían sido posibles otras interpretaciones. Una traducción literal de la frase hubiera sido «¿Quién osa acercarse a alguien ilustre?», lo cual, connotativamente, puede recibir diversas lecturas. La hostilidad que se le ha atribuido a la frase deriva de los valores connotativos del verbo audare y de otros factores de tipo pragmático-textual, como, por ejemplo, su aparición en una pregunta retórica y la relación extralingüística establecida entre sujeto y objeto, no del valor del prefijo. Y son factores connotativos los que explican la hostilidad declarada en el tercer ejemplo (112):66 la frecuente aparición de este verbo en textos sobre campañas militares ha hecho que la aproximación se interprete connotativamente como un ataque (Barbelenet 1913, 357). A diferencia de los valores espaciales, temporales y nocionales, resulta tarea arduo complicada predecir la cantidad y cualidad de estos valores connotativos dada la multiplicidad de contextos en los que pueden aparecer y las tradiciones textuales discursivas que se fraguan con el paso del tiempo. Según García Hernández (1998, 41), resulta fácil encontrar prefijos adlativos con bases verbales que no expresan manera de desplazamiento. Tal sería el caso de la familia de palabras capio, que origina varias estructuras adlativas. Así, incipere sería ‘entrar en la acción de coger’ y de aquí ‘comenzar’ (cf. ἐπιχειρέω ‘echar mano a algo’ y, de ahí, ‘ponerse a, intentar’). Si nos fijamos en verbos prefijados adlativamente de esta familia, observamos que los preverbios ob- y subasumen también funciones aspectuales ingresivas como en occipere ‘empezar’ y bellum suscipere ‘emprender la guerra’. Sin embargo, nótese que no es esta la
66 La misma interpretación en torno al valor connotativo del verbo aggredior hallamos en el estudio de Van Laer (2010, 46), en el que, al igual que nosotros, su autora considera que es un efecto de sentido provocado por el contexto extralingüístico: «La connotation se construit donc par référence à la réalité extralinguistique». La autora explica los valores connotativos como consecuencia de la metaforización de la figura humana en tanto que «límite doble». La presencia de una figura humana en la estructura argumental se interpreta como la entrada de un humano en la esfera de otro humano, que se considera como un ataque en su contra. Sería esta metaforización la responsable de generar los valores connotativos hostiles (Van Laer 2010, 60–61, 77). Nótese que la mera presencia del rasgo humano en la estructura argumental no justifica en sí misma la ‘hostilidad’, tal y como lo veíamos en nuestro primer ejemplo, en el que un joven ocupaba el lugar sintáctico del complemento directo.
242
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
interpretación más frecuente que recibe el verbo suscipere, ya que, salvo en los casos en que aparezca la estructura argumental necesaria, prevalece su valor primario espacial. De acuerdo con los valores espaciales que expresa el preverbio sub-, cuyo rasgo distintivo por oposición a de- es ‘hacia arriba’, suscipio significa, en primera instancia ‘coger hacia arriba, levantar’ y de ahí las acepciones de ‘recoger, sostener, ‘apuntalar’, ‘levantar en el aire’ o ‘tomar para sí’ y, por ende, ‘aceptar’ etc. que ofrecen los diccionarios (Segura Munguía 2001, s.v. suscipere). Según García Hernández (1980, 207), la función clasemática principal de sub- es la de producir acciones complementarias (suscipere / praecipere). Al igual que ocurre con suscipere, el verbo accipere, por su parte, tampoco expresa valores aspectuales secuenciales, pero sí complementarios (accipere / dare; Segura Munguía 2001, s.v. accipere). Esta función complementaria es común a ad- y a sub-: «sumimus ipsi, accepimus ab alio (tomamos nosotros mismos, recibimos de otro)» (Segura Munguía 2001, s.v. accipere). La función clasemática complementaria del preverbio adlativo ad- puede deducirse del significado espacial del preverbio en unión con la base léxica capio: así, de la acción del verbo capio y la dirección adlativa indicada por el preverbio, deriva la paráfrasis de accipere como ‘coger para sí’, de donde se desprende —como en el caso anterior— su traducción como ‘tomar o aceptar’. Por otra parte, los preverbios sub- y ob- asumen las mismas funciones aspectuales junto con el resto de los elementos del subsistema adlativo, es decir, la función ingresiva y la reforzativa. Espacialmente, el preverbio ob- se sitúa también en el eje horizontal pero, a diferencia de los adlativos in- y ad-, tiene una orientación doble y no única. Este aspecto clasemático repercute en su significación, en tanto que la acción verbal puede observarse desde el punto de partida del movimiento en dirección hacia delante (como en obicio ‘echar hacia delante’, obeo ‘ir al encuentro’), lo que le permite reforzar la base verbal y acercar su empleo al de ad-,67 o en la dirección contraria, es decir, desde el punto de vista final de la acción verbal y en dirección opuesta a esta, expresando, entonces, una noción de enfrentamiento, tan común en los modificados con ob- (obsideo ‘asediar’) e, incluso, establecer relaciones con in-.68 Aspectualmente, el rasgo contextual de
67 Con función reforzativa es comparable, según Barbelenet (1913, 333), al preverbio inseparable del alemán er-, cuyas funciones aspectuales mencionaremos más adelante (cf. 4.4). 68 En palabras de Van Laer (2010, 87), es el rasgo de la orientación del límite el rasgo fundamental que lo diferencia de ad- e in- al tiempo que los pone en relación: «Ce fonctionnement, que caractérise ob- per rapport à ad- ou à in- «ingressif», nous semble imputable au critère de l’orientation de la limite. Entité située et entité-repère forment alors une sorte de binôme autonome qui vient se greffer sur un porcès dénotant un déplacement mais peut se suffire à lui-même. À l’inverse, un préverbe directionnel comme ad- épouse tout naturellement l’orientation du dé-
4.2 Estructura preverbial latina
243
enfrentamiento genera acciones complementarias como en obloquitur ‘habla contra el que habla’ / loqueris ‘hablas’. El rasgo semántico espacial ‘delante’ contaba en latín con cuatro preposiciones, todas todas ellas con funciones preverbiales, entre las que se encuentra también ob- junto a ante-, prae- y pro-. La diferencia espacial entre las cuatro radica, según García Hernández (1980, 173), en los siguientes tipos de oposiciones: antepraesignifica ‘delante’ por oposición a obpro-
postsubproob-
‘detrás’ ‘a continuación’ ‘adelante’ ‘enfrente’
De acuerdo con las diferencias de rasgos observadas por García Hernández, ante- y post- marcan la posición anterior mediata y posterior mediata, respectivamente, lo que les permite interactuar en el plano temporal. El término intermedio entre esta oposición, que cierra el subsistema, lo ocupa la preposición inter- que, al igual que en alemán unter-, en el plano espacial indica la posición ‘entre’ y temporalmente ‘entre tanto’: antepono ‘anteponer’ / interpono ‘interponer’ / postpono ‘posponer’ (García Hernández 1980, 168).69 Análogamente, el par prae- / sub- expresa la posición horizontal anterior y posterior y solo se diferencia del otro par por el rasgo no mediato y la continuidad. Sobre este último rasgo propio de prae-, Benveniste (1966, 133) indicaba: «1º il indique la position non pas ‹ devant ›, mais ‹ à l’avant › d’un objet; 2º cet objet est toujours conçu comme continu, en sorte que prae spécifie la portion antérieure de l’objet par rapport à celle qui est postérieure; 3º la relation posée par prae implique que le sujet est censé constituer ou occuper la partie postérieure» (Benveniste 1966, 133).70
placement. Cette spécificité mise à part, quand le repère s’inscrit dans l’espace du déplacement, il s’agit en général du lieu final, ce que peut permettre une proximité d’emploi avec ad-. L’effet de sens «choc» ou «rencontre hostile», assez proche de l’effet de sens «attaque», laisse également supposer un rapprochement possible avec in-». 69 García Hernández (1991, 22) considera que ante-, inter- y post- conforman un subsistema posicional que indica el grado inicial, medio y final, semejante al que en el plano longitudinal o transversal confoman las estructuras también trimembres ab-, per- y ad- o ab-, trans- y ad-. 70 También Rubio (1989 [1966], 184–185) la definía, en consonancia con Benveniste, como un «‘delante de’ sin solución de continuidad con el lugar de referencia u objeto» que señala la posición no delante, sino ‘en la parte anterior’ de un objeto; prae especifica la posición anterior del objeto en relación con la posición posterior.
244
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
La oposición espacial mantenida entre prae- y sub- se observa con claridad en el par de verbos praeeo ‘ir delante > adelantarse’ y subeo ‘ir detrás > ir a continuación’.71 El primero hace referencia a la acción de ‘ir por delante’, mientras que el segundo indica ‘ir por detrás’ (García Hernández 1980, 183). Al igual que ocurría con la oposición entre ante- y post-, la oposición prae- / sub- sirvió también para modificar las bases temporalmente como ‘antes’ / ‘después’ (praeuenio / subuenio ‘llegar antes’ / ‘llegar después’).72 Dentro de este sistema, ob- se opone a pro- en tanto que, en pro-, la acción se enfoca ‘hacia delante’, pero dejando el punto de partida detrás, mientras que ob-, aun indicando una acción hacia delante, se coloca de frente al límite, dejándolo atrás, como mostramos en la Figura 19:
proob-
Figura 19: Representación de pro- y ob- (García Hernández 1980, 189).
La orientación del límite marcada por pro- coincide con la del sujeto, mientras que la marcada por ob- coincide con la del objeto de la acción. Pro-, relacionado etimológicamente con prae-, expresa por excelencia la noción de progresión tanto en el espacio como en el tiempo y en ámbito aspectual. En el plano espacial se opone de forma equipolente tanto a re-, que expresa la dirección hacia atrás, como a ob- con el que comparte el rasgo ‘adelante’. En el plano aspectual, pro-, al igual que per-, sirve para la expresión de la clase aspectual progresiva, es decir, el grado intermedio entre la ingresión y la egresión, la progresión. En resumen, las funciones clasemáticas más representativas de los cuatro preverbios del subsistema adlativo latino serían las siguientes:
71 Junto a la oposición sub-/prae-, el primer preverbio contrae, a su vez, otra oposición en el eje vertical con super-, preverbio relativamente poco productivo en latín clásico. En esta oposición equipolente sub- expresa la posición ‘por debajo’ y super- ‘por encima’ (García Hernández 1980, 206). 72 Estos dos preverbios prae- y sub- forman derivados con el sufijo ter- en praeter- y subter-, en las que se conservan los valores preverbiales de los preverbios simples y se añade el punto de contacto a partir del cual se produce la separación, expresado mediante el sufijo ter- (García Hernández 1991, 23).
4.2 Estructura preverbial latina
245
Tabla 14: Funciones nocionales del subsistema adlativo. Valores nocionales in-
ad-
sub-
ob-
succedo/ decedo ‘suceder/ retirarse’
—
Función aditiva
inuoluo/euoluo ‘envolver/ desenvolver’
adduco/deduco ‘aducir/ deducir’73
Función complementaria
imperas/parat ‘mandas/prepara’
sumit/das rides ‑ arridet ‘ríes/se suma a la ‘toma/das’ risa’
opponit/ponis ‘opone/pones’
Función aspectual ingresiva
illacrimo—lacrimo ‘romper a llorar—llorar’
afficio—facio — ‘emprender—hacer’
occipio ‘ir a tomar, comenzar’
El movimiento de alejamiento o distanciamiento desde un punto —especificado o no—, propio del sistema preverbial ablativo, puede producir acciones de diferente tipo en función del modo en que afecten o modifiquen el contenido expresado por la base verbal, concebido como el punto de origen: la «salida o separación del interior de un límite doble», que supone ex- (García Hernández 1980, 158), o «la separación del exterior de un límite» en ab- (García Hernández 1980, 129)74 o el «alejamiento desde un límite superior» en de- (García Hernández 2005, 235) puede interpretarse como una privación de la base, como una negación bien de la misma bien del contenido sintagmático, como el resultado alcanzado tras el proceso expresado por la acción verbal o como la interrupción o cesación de la acción verbal.75 En resumen, estas serían las funciones principales aspectuales de los preverbios adlativos y ablativos según García Hernández (1980, 223):
73 Van Laer (2010, 45) confirma el valor aditivo del preverbio ad-: «La valeur additive de ad-, fréquemment soulignée dans les études sémantiques du préverbe, nous semble avoir une véritable consistance». 74 Ab- es descrito por Reisig (1839, 297) en sentido espacial como ‘alejamiento de un lugar’ y de aquí los valores adicionales ‘alejamiento de lo recto’ (‘Entfernung vom Rechten’). 75 Con respecto al valor privativo de de-, Reisig (1839, 294) explica que la separación expresada por el preverbio no implica el mero acto de separación, sino el alejamiento con respecto a algo con que estaba en contacto, a diferencia de ab-, que según él no expresa contacto. En contra de esta opinión seguimos las explicaciones de Pottier, Rubio y García Hernández que defienden el valor neutro de la preposición de- frente a los términos no marcados de la estructura trimembre, ex- y de-.
246
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Tabla 15: Funciones nocionales del subsistema ablativo. Valores nocionales
ex-
ab-
de-
Función privativa
excuso/incuso ‘excusar/acusar’
aufero/affero ‘quitar/dar’
emo/demo76 ‘quitar/recibir’
Función alterna
exonero—onero ‘descargar/cargar’
abdicare/dicare ‘renunciar/decir’
decet/dedecet ‘conviene/no conviene’
Función resultativa77
uro—exuro ‘arder—arder tortalmente’
soluo—absoluo ‘soltar—absolver’
bello—debello ‘hacer la guerra— acabar la guerra, vencer en guerra’
Función desinente
cedo‑excedo ‘ceder—dejar de existir’
teneo—abstineo ‘tener— abstenerse de’
doleo—dedoleo ‘doler—dejar de doler’
Las cuatro funciones nocionales ablativas no se reparten de forma proporcional ni dentro del mismo preverbio ni en el conjunto del subsistema. Así como la interpretación ingresiva es la más habitual en la serie de preverbios adlativos (García Hernández 2005, 235), la interpretación resultativa es la más frecuente en la tríada ablativa. Esta es la función clasemática más representativa del preverbio ex- por su alta frecuencia en relación tanto con los verbos modificados como con los otros preverbios (sobre todo, con respecto a ab- cuya función resultativa es más inusual, García Hernández 2005, 236). El valor egresivo o resultativo de ex- se mantiene con fuerza gracias, tal vez, a su oposición con el preverbio in-, utilizado para la función ingresiva (García Hernández 1980, 159).78 Sin embargo, la función
76 Según LS, adimo significa «take to one’s self from a person or thing, to take away, take any thing from, to deprive of» y tiene como sinónimos: «demere, eximere, auterre, eripere», mientras que equipara a emo con accipere («ĕmo , ēmi, emptum […] perf. subj. emissim, Plaut. Cas. 2, 5, 39), v. a. the same word with emere=accipere»). 77 La mayoría de los autores está de acuerdo en que una de las funciones principales de los prefijos consiste en la aportación de un valor perfectivo al verbo base, pero —como indican Szantyr/ Hofmann (1965, vol. 2, 304)— no hay que perder de vista que no todos los preverbios pueden expresar indistintamente este valor. Solo aquellas que «por la fuerza de su significación» están en condiciones de hacerlo pueden dotar al verbo de carácter perfectivo. Los preverbios que, en primera instancia, pueden expresar este valor son, precisamente, los preverbios ablativos ab- y ex-, el prosecutivo per-, cuyo valor perfectivo comentaremos a continuación, y el preverbio sociativo cum-. 78 Habría que plantearse si el hecho de que la oposición ex- e in- esté claramente diferenciada es motivo suficiente para erigirlo como causa de su productividad. En contra de esta hipótesis figura el hecho, ya advertido por Barbelenet (1913, 288), de que los preverbios más importantes desde el punto de vista aspectual son, por su frecuencia de aparición, los prefijos com-, ex- y
4.2 Estructura preverbial latina
247
desinente apenas tiene un valor representativo en el conjunto de los preverbios ablativos, siendo el preverbio de- el más empleado para su expresión (García Hernández 1980, 131, 160). Si consideramos el valor desinente como una subcategorización de la función resultativa, esta última seguiría siendo claramente la más representativa del subsistema preverbial ablativo. La función alterna, tal y como aparece descrita en la Tabla 15, o en nuestra categorización privativo-regresiva, es más propia de los preverbios ex-, de-, dis- o re- que de ab- y, como indica García Hernández (1980, 130), se ha especializado en la negación del contenido lexemático de la base. El preverbio de-, por su posición neutra en la oposición entre ex- y ab-, resultó el más productivo en el latín tardío y en las lenguas romances, asumiendo todas las funciones nocionales arriba mencionadas en un elevado porcentaje de casos. Ernout/Meillet (1951, 363) señalan que, ya desde la época de Plauto, se registran frecuentes casos de confusión en la lengua popular entre los tres preverbios ablativos por lo que no sorprende que fueran definitivamente suplantados, en las lenguas romances, por de-, término neutro de la oposición y única preposición que se ha mantenido en ellas (salvo posibles casos de confluencia de ab y ad en a). Otra función aspectual que expresan en menor medida los preverbios tanto adlativos ablativos es la ‘reforzativa’, que García Hernández (1980, 104) denomina como «función aspectual intensiva» y define como «una mayor concentración intencional, emotiva o cuantitativa de la acción».79 Este clasema no es exclusivo
de-, mientras que los correlatos adlativos no son usados en la misma medida: «Ils forment des composés plus nombreux et souvent plus employés que deux de signification inverse, ad ou in, bien qu’on n’aperçoive aucune raison qui rende plus nécessaire l’expression de l’idée de sortie que celle d’entrée ou d’approchement». Sin embargo, el autor argumenta que su frecuencia de aparición se relaciona con su función de modificadores aspectuales que entiende, siguiendo la tradición clásica sobre el aspecto en indoeuropeo y griego antiguo, por función aspectual las nociones de «perfectividad», «le résultat présent d’une action passée» e «imperfectividad» (Barbelenet 1913, 110–111). 79 Reisig (1839, 293) deriva el valor intensivo del preverbio de- de su valor originario «von oben herab» y pone como ejemplos verbos como depostulo ‘pedir con insistencia’, deposco ‘pedir con insistencia, exigir, reclamar’, demiror ‘admirar, asombrarse, extrañarse’, depopulor ‘devastar, talar saquear, asolar’, deperdo ‘perder por completo, del todo’ (Segura Munguía 2001, s.v.). En el caso de ad- en unión a bases verbales que no expresan movimiento, Reisig (1839, 295) considera que el rasgo de ‘aproximación’ permite explicar el valor ‘en cierto grado’ que indica el preverbio en conjuntos como adamo ‘to love truly, earnestly, deeply’ (LS, s.v.), addubito ‘to incline to doubt, to begin to doubt’ (LS, s.v.) o admiror ‘to fall into a state of wonder or astonishment at a thing, to wonder at, be astonished at’ (LS, s.v. II.B), etc. En estos casos concretos, podría tratarse también de un valor intensivo en la misma línea explicada por García Hernández, tal y como muestra el contraejemplo, tomado de Séneca, que el propio Reisig recoge con el verbo adamo: «Haec si persuaseris tibi et virtutem adamaveris, amare enim parum est, quicquid illa contigerit, id tibi –
248
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
de los preverbios ablativos. Casi todos los preverbios están capacitados para reforzar el contenido de la base verbal en tanto que un grado mínimo de modificación supone su intensificación.80 Así, la función del preverbio ad- en un verbo como adiuro podría interpretarse: (a) bien como aditiva en el sentido de ‘afirmar mediante juramento’ (OLD, 2012, vol. 1, 51, s.v. adiuro) o (b) bien como intensiva ‘jurar vehementemente’ (García Hernández 1980 135; Batllori Dillet/Pujol Payet 2012). El preverbio ex- es especialmente productivo en esta función: Como se ve en la serie adiuro–eiuro–deiuro todos estos conjuntos preverbiales comparten el clasema de intensificación (cf. lo dicho anteriormente de adiuro con el ejemplo proporcionado por García Hernández 1980, 160: «exiurare, ut deiuare, id est valde iurare»). Para desambiguar la polisemia en estos casos, ha de volverse sobre el valor espacial si se quiere entender la diferencia que expresan los prefijos dentro de la propia familia de palabras. En los ejemplos que se consignan a continuación, extraídos de textos veterotestamentarios, el verbo latino adiurare no acepta la función intensiva, ya que este no implica un mero refuerzo de la acción de jurar: El prefijo hace del verbo iurare un verbo causativo, según el cual un agente, que ocupa el lugar de argumento externo, hace que el argumento interno lleve a cabo la acción expresada por el verbo: ‘un agente hace que el objeto pase a jurar’. Por lo tanto, como todo prefijo ingresivo, un prefijo adlativo no solo implica la intensificación, sino también la causación, recogida en este caso por la función complementaria señalada por García Hernández. En este sentido, nótese, en el ejemplo siguiente, la oposición complementaria entre el verbo simple iurare y el modificado preverbial en el texto latino, oposición con que se pretende traducir la diferencia existente en griego entre el verbo ὁρκίζω ( des-), la equivalencia se establece con este preverbio. Así, por ejemplo, se halla la equivalencia entre el verbo latino dissuadeo y el verbo alemán abraten, unidades comparables en un nivel de significación nocional en tanto que en ambos casos el preverbio modifica el lexema alternando —en el sentido empleado por García Hernández (1980) de invirtiendo o negando— su base verbal de tal manera que ambos podrían parafrasearse como ‘aconsejar que no o desaconsejar’. Aun partiendo ambas de un valor espacial similar en el sentido de que el alemán ab-, al igual que su correspondiente latino, expresa un movimiento de alejamiento que, en el nivel aspectual, sirve para negar la base verbal, y dis- expresa un movimiento de bifurcación en sentidos divergentes que aspectualmente invierte también la base, lo cierto es que ambos prefijos comparten un clasema común: el ablativo separativo. Por otro lado, el preverbio dis- establece una oposición privativa con se- en favor de este último, cuya representatividad desde el punto de vista interlingüístico parece muy reducida.88 Si bien ambos comparten el rasgo disociativo o separativo, dis-, al igual que ocurre con zer- en alemán, expresa una divergencia que tiene lugar en sentidos diversos, mientras que se- tiene como rasgo distintivo el sema ‘aparte’ (como el adverbio latino seorsum) (García Hernández 1980, 152, 199). Así, diduco se entiende como ‘llevar algo en sentidos diversos’ y de ahí ‘dispersar’ frente a seduco ‘llevar a un lado, aparte’ y de ahí ‘apartar’ (frente a conduco ‘reunir’).
86 Basándose en los testimonios proporcionados por las glosas, Stolz (1904, 114) demuestra cómo el uso del prefijo dis- se extendió con valor privativo en la lengua popular. 87 En efecto, se producen repetidas confusiones y trasvases entre dis- y des- tanto en español como, sobre todo, en gallego-portugués (Neira 1976). 88 En nuestro estudio solo se contabiliza una serie entre el alemán y el latín en la que se estableció la equivalencia entre ambos preverbios. Esto lo atribuye García Hernández (1980, 199) a que el preverbio se- fue muy improductivo desde época temprana, como muestra su escaso número de modificados verbales, un total de tan solo 13 (cf. Barbelenet 1913, 328).
254
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Dentro de los subsistemas que expresan la dirección-situación longitudinal, encontramos un grado intermedio entre el subsistema ablativo y el ablativo que sirve para la expresión del movimiento prosecutivo o traslativo (qua), representado por los preverbios prosecutivos. Al situarse entre ambos sistemas, expresa el movimiento entre dos puntos de referencia, el ablativo (unde ‘de dónde’) y el adlativo (quo ‘a dónde’). El preverbio prosecutivo por excelencia es per-, que Stolz (1885, 499) había definido como ‘räumliche Durchdringung’ y cuya posición en la estructura trimembre ablativo-prosecutiva-adlativa se observa con claridad en la siguiente serie: ab-, de-, educo —perduco— ad-, induco ‘llevar de —por— a’ (García Hernández 1980, 178). De su función espacial primaria se derivan sus valores aspectuales básicos: «per- dénotait un parcours et son repère, exprimé à l’accusatif, référait à l’espace parcouru, fixant les deux bornes du déplacement. […] Le fait que, portant sur un repère appréhendé sous la forme d’une limite double, per- puisse effectuer une focalisation sur la limite finale ne fait pas en soi difficulté» (Van Laer 2010, 98). La principal función clasemática es la «acción secuencial progresiva», que, como indica García Hernández (1980, 180), supone «una transposición obvia de la prosecución del movimiento». Dentro del sistema preverbial latino, Meillet/Vendryes (1963 [1924], 303) señalan que per- se utiliza en un elevado número de casos para expresar la perfectividad o la función resultativa.89 Coincidimos plenamente con García Hernández (1980, 180) en que el valor perfectivo resulta del punto de vista desde el que se observa el movimiento prosecutivo: Si se considera que la progresión a través de la acción verbal llega hasta el final y acaba, y se insiste no en la progresión misma sino en el punto terminal de la acción, surge el valor resultativo, ya que lo que se destaca en este caso es justamente el estado posterior después de haberse desarrollado todo el proceso. Barbelenet (1913, 383) señala que el verbo perficio, por ejemplo, no es menos perfectivo que conficio o efficio y que se diferencia de estos por el hecho de incidir más en los esfuerzos necesitados para la consecución del resultado. El énfasis en el esfuerzo que, según este autor, lo distancia de los otros se debe al hecho de que per- expresa una acción prosecutiva, lo que implica que mediante per- se marca todo el proceso transcurrido de un punto de partida a un punto final. De ahí que surjan los valores connotativos de esfuerzo y que no se entienda como un simple resultado, sino como el resultado de un
89 Barbelenet (1913, 377) también defiende el valor perfectivo del preverbio: «Quand il signifie ‘a travers de’ en parlant de l’espace, ‘jusqu’au bout’ en parlant du temps, les composés qu’il forme impliquent l’idée de la terminaison de l’action». En ausencia de este sentido, per- tiene valor puramente intensivo (1913, 378). Stolz (1885, 500) concede al valor perfectivo el cuarto y último lugar dentro de las variantes de significado de per-.
4.2 Estructura preverbial latina
255
largo proceso.90 El sentido de ‘destrucción’ que encontramos en numerosos modificados por per- lo hace derivar García Hernández (1980, 236) de su valor prosecutivo «a través y hasta el final»: pereo ‘atravesar hasta el final’ y de aquí ‘desaparecer’ (cf. con perdo ‘to make away with; to destroy, ruin; to squander, dissipate, throw away, waste, lose, etc.’ ls, s.v.; perimo ‘to take away entirely, to annihilate, extinguish, destroy; to cut off, hinder, prevent’ ls, s.v., o perverto ‘to turn around or about, to overturn, overthrow, throw down (class.)’ ls, s.v.).91 El valor intensivo, al igual que las nociones anteriores como la resultativa o el valor connotativo de ‘destrucción’, derivan también del valor prosecutivo. De hecho, la intensificación supone otro modo de cuantificar la acción verbal. Es interesante señalar que, en el nivel nocional, son posibles varias interpretaciones de una misma unidad,92 mientras que, desde el punto de vista espacial, el movimiento trazado por per- no puede confundirse con ningún otro, ya que, de ser así, habría dejado de ser funcional en la lengua en cuestión y habría provocado una reestructuración del sistema preverbial, que no sucedió. El ejemplo que proporciona García Hernández (1980, 181) para mostrar las distintas posibilidades de interpretación de una sola unidad es el del verbo perfruor que puede recibir una lectura como meramente progresiva ‘gozar hasta el final’, de aquí el
90 El valor perfectivo o terminativo de este preverbio, procedente de llevar el proceso hasta el final, se ilustra con el siguiente ejemplo, tomado de Ovidio por Van Laer (2005, 321): «Aut nunquam temptes, aut perfice;» «O no lo intentes nunca o hazlo hasta el final» (Ov., Ars I, 389). 91 García Hernández se basa en un trabajo de Cotton (1953) dedicado en exclusiva al sentido peyorativo-destructivo de per- e inter- en latín, en el que se pone en relación el preverbio alemán ver- con el latín per- en tanto que que ambos sirven para expresar la degradación o el grado negativo de la base verbal (1953, 50). Cuatro son los motivos que alega Cotton (1953, 53) para defender la aparición del sentido peyorativo: (1) este deriva del sentido propio y figurado de «à travers» > «dehors» > «à sa disparition» > «à sa perte» (como en perfluo, pereo); (2) del mismo sentido propio y figurado «à travers» > «à travers tout, jusqu’au bout, jusqu’à la destruction, à tort et à travers, à l’excès, méchamment» (como en persequor, peredo); (3) del sentido figurado «de travers» > «mal» (perverto, perdo) y (4) de la «contamination péjorative d’un sens neutre, due à son complément» (como en perpetro, perago). En el caso de inter-, Cotton (1953, 56) explica los valores peyorativos por su valor de interposición u obstáculo y de intervalo. Van Laer (2010, 100) considera que el valor terminativo de los conjuntos preverbiales con per- se apoya en el valor de la base verbal cuando esta se trata de «verbes de parcours à visée finale», «verbes de parcours mixte» y verbos que indican el modo de desplazamiento. 92 Así también lo aclara Stolz (1885, 503) con respecto a su propia clasificación: «Auch dies habe ich noch hinzuzufügen, dass die Zuweisung in die einzelnen Gruppen mit unter nach subjektiver Auffassung geschehen sein mag und z. B. ein Compositum wie perpendere, das ich, von dem Grundbegriffe per- = ‘ringsum, von allen Seiten’ ausgehend, erkläre, auch möglicher Weise in dem Sinne der ‘Vollendung’ gedeutet werden könnte».
256
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
durativo ‘gozar durante mucho tiempo’ y el intensivo ‘gozar en gran medida’ (cf. Haverling 2000, 349).93 Completa el sistema prosecutivo el preverbio trans-. Este y per- mantienen una relación privativa en favor de trans- que, a los rasgos propios de per-, añade el rasgo ‘transversalmente de un lado al otro superando los límites’: perfero ‘carry through, put accross’ (ls, s.v.) y transfero ‘to bear across; to carry or bring over; to convey over, transport, transfer (syn.: traduco, traicio)’; cf. transgredior ‘walk or step to the other side’ (Haverling 2000, 349). Ambos ocupan una posición similar en el sentido que asumen la misma posición entre las preposiciones ablativas ab-, ex- y de- y las adlativas ad- e in- (García Hernández 1980, 212). La dirección transversal no desempeña en el sistema preverbial un papel tan importante como la longitudinal, como lo muestra la inexistencia preverbial de cis y ultra, adverbios y preposiciones indicadores de la dirección transversal (García Hernández 1980, 215; 1991, 22). Al igual que desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista aspectual la función clasemática más relevante de trans- es la progresiva (transigo, transcurro, transformo).
93 Según Stolz (1885, 500), per- puede expresar cuatro significados posibles que se reparten por orden de frecuencia en el siguiente orden: «1) ringsum, rings umher, der Reihe nach [como su cognado griego περί y, de ahí, su valor de ‘todo alrededor, totalmente’: περίφημος ‘muy famoso’ (cf. LSJ, s.v.)], 2) durch, hindurch, zer-, 3) darüber hinaus (Fortentwicklung der Bedeutung ‘durch und durch’, z. B. jemanden durch- und durchstossen, sodas das Schwert, ‘darüber hinaus’ ragt), gegenüber; 4) die abgeleiteten Bedeutungen, denen zufolge das Präfix ‘die Vollendung oder einen hohen Grad der betreffenden Handlung oder des Zustandes, ferner die lange Dauer deroder derselben» . De acuerdo con las premisas teóricas de las que aquí partimos, consideramos — como hace el propio Stolz (1885, 504) más adelante— que los cuatro significados señalados son derivables del valor básico espacial descrito por el autor como ‘räumliche Durchdringung’. El primer sentido, ‘alrededor de’, descrito en perambulo o en perspicio, se puede explicar a partir del significado espacial ‘a través de’: Si en el proceso de atravesar la acción de mirar se refuerza el proceso de paso por la acción verbal de modo, se produce una intensificación de la acción de mirar que podemos parafrasear como «examinar o mirar de un lado a otro». En el primer ejemplo, perambulo está todavía más claro, ya que se entiende como «atravesar paseando». Piénsese que, en este caso, el valor de ‘alrededor’ está implícito en la raíz verbal amb-, relacionada etimológicamente con el ἀμφί griego y con el ambi- latino. Así, en la frase «frigus perambulat artus» (Ov., Ep. 9.135, OLD 2012, vol. 2, 1464) está claro el valor prosecutivo: «el frío atraviesa los miembros» y de ahí «el frío recorre los miembros», a lo que podría añadirse la modificación del movimiento de acuerdo con la base verbal. El segundo valor es el propiamente prosecutivo y el tercero y el cuarto indican el estado al que se llega tras haber pasado por toda la acción verbal: «darüber hinaus, hinüber» se puede parafrasear como «pasar por toda la acción hasta traspasarla» como en percurro ‘recorrer corriendo’ o perduco ‘seguir a través hasta alcanzar algo’. Dentro del último caso se incluían los intensivos y los perfectivos como perdosmisco ‘dormir profundamente’ o perscribo ‘terminar de escribir’, respectivamente.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
257
El sistema preverbial latino en su conjunto queda configurado, por tanto, en torno a las relaciones opositivas que hemos tratado (cf. Tabla 12). Esta estructuración es fundamental para el desarrollo de los preverbios en las lenguas romances aquí estudiadas, ya que, además de servir como base, sufre pocas modificaciones como veremos a continuación y como ya indicaba, desde los orígenes de la lingüística románica, Meyer-Lübke (1895, vol. 2, 667), cuya minuciosa descripción permitió a García Hernández llegar a una conclusión importante en lo que concierne a la comparación interlingüística: «La comparación con otras lenguas indoeuropeas pone de manifiesto que la lengua latina está a medio camino en lo que atañe a la evolución aspectual de los prefijos; el desarrollo aspectual del sistema prefijal latino es muy superior al del griego clásico, pero inferior al grado de perfección que alcanzará en las lenguas eslavas» (García Hernández 1998, 45).
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances 4.3.1 Consideraciones previas En la evolución del sistema preverbial latino se produjeron diversas modificaciones hasta llegar al estado actual en las distintas lenguas iberorromances. Este desarrollo está relacionado con el que experimentaron los correspondientes sistemas preposicionales, que incorporaron nuevas unidades (como hasta/ata / fins a o desde / dende / des de o la catalana cap (a)) y perdieron otras (como ab, ex, ob o prae) (Alvar/Pottier 1983, 345–346; Morera 1998; Lüdtke 2007, 371). Mientras que los prefijos conservan, en consonancia con el latín, el carácter átono que les impide modificar el acento de la base y no modifican la categoría de la palabra (Felíu Arquiola 2006, 66), los cambios principales afectaron al comportamiento morfológico de los prefijos y a sus valores semánticos, si bien, como indica Neira (1976, 312), el sistema de oposiciones semánticas que mantenían los prefijos latinos «en lo esencial se ha continuado en las lenguas románicas». Las modificaciones que podemos constatar son de tres tipos: (1) la pérdida total de algunos preverbios, sobre todo, bisílabos (como praeter- o subter-), (2) la aparición de un reducido número de unidades «nuevas», entre las que figuran las formas evolucionadas de algunas preposiciones latinas (como en- de in- o entrede inter-)94 y (3) la pérdida de capacidad semántico-funcional de los prefijos en 94 En contra de esta opinión, García-Medall (1988), en un somero repaso por la evolución de algunos prefijos verbales desde el español medieval hasta la actualidad, considera que «el inventario morfológico […] no ha dejado de crecer desde los tiempos medievales hasta la actualidad».
258
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
lo que respecta a la expresión de la ‘situación’ y la ‘trayectoria’ en estrecha relación con la pérdida del caso en favor de las preposiciones y la correspondiente pérdida de transparencia de los prefijos que llevó, como indican Hijazo-Gascón/ Ibarretxe-Antuñano (2013a, 43), a un proceso de lexicalización de la trayectoria en la raíz verbal y a una reinterpretación de estas raíces verbales como monomorfémicas (cf. Meyer-Lübke 1895, vol. 2, 667, que ya había apuntado este aspecto). Es precisamente este último cambio el más destacado a la hora de estudiar de forma contrastiva el latín con respecto a las lenguas romances y el que, precisamente, impulsó a Talmy (2000, vol. 2, 102) a distinguirlo tipológicamente de estas. La evolución formal de los preverbios en las tres lenguas iberorromances aquí tratadas a partir del sistema de oposiciones descrito para el latín por García Hernández (1980) sería la siguiente:95 Si bien en esta lista nos hemos limitado a recoger la evolución de los prefijos latinos, organizados de acuerdo con los ejes espaciales de situación/dirección, posición y relación divergente/convergente, en torno a los cuales se establecen, a su vez, relaciones clasemáticas de tipo aspectual, y sus respectivas evoluciones fonéticas en las lenguas romances, nuestra nómina difiere, en mayor o menor medida, de otros listados de prefijos que podemos encontrar en gramáticas y tra-
El incremento notado por el autor se debe, por un lado, a la inclusión en su lista de prefijos de elementos de origen griego tales como dia-, sin- o hiper-, que se han conservado en su forma originaria y que nosotros hemos excluido intencionadamente de nuestro estudio, y, por otro, a la inclusión de todas las variantes alomórficas desarrolladas a partir de las correspondientes latinas (por ejemplo, su-, so-, sos-, sa-, za-). La entrada en el español de las unidades de origen griego, así como de voces formadas con los alomorfos latinos originarios sin haber sufrido la evolución fonética correspondiente se debe, como indica el propio autor (1988, 378, 383), a la introducción de cultismos, hecho que favoreció la disminución de uso de morfemas patrimoniales como a- o en- en la formación de parasintéticos. 95 Como se ha indicado, no se incluyen a continuación los prefijoides o cuasiprefijos, procedentes del latín o el griego, cuyo uso se ha mostrado altamente productivo en la formación de neologismos en el español actual (Gerding/Fuentes/Gómez, inédito y, en general, los resultados de la Red de Observatorios de Neología del Castellano y de las Antenas Neológicas, la Red de observatorios de las distintas variedades geográficas del español en América Latina; cf. Díaz Hormigo 2015). Por este mismo motivo, no incluimos el prefijo catalán bes-, procedente del adverbio latino bis ‘dos veces’, empleado en verbos como bescavar ‘cavar per segona vegada d’una manera més lleugera que la primera’ (DIEC2), bestornar ‘llaurar els conreus per segona vegada’ (DIEC2) o besllaurar ‘llaurar per segona vegada’ (DIEC2). En español y gallego, se conserva el prefijo bi- únicamente en unidades nominales, muchas de ellas de origen culto, como en el español bípedo o bicicleta o en el gallego bisavó o biemio, pero no como preverbio. En catalán, la productividad de bis- o bi- también afecta fundamentalmente al ámbito de los nombres y los adjetivos como bidimensional, bilobulat o bipartidisme (Gràcia Solé et al. 2000, 50–51).
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
259
Tabla 16: Evolución formal de los preverbios del latín a las lenguas iberorromances. Valor espacial
Lat.96
Esp., Gal., Cat.
Ejemplos97 Esp., Gal., Cat.
Prefijos ablativos
ex- > ab(s)- > de- > de- + ex- >
ex‑/es‑/e‑ ab(s)-/a-98 dedes-99
extender, escoller, emigrar abstraer, amover, avorrir decaer, denegrir, denegar desaparecer, desalgar, destrossar
Prefijos prosecutivos
per- > trans- >
pertrans-/tras-/tra-
perseguir, percorrer, perdonar transgredir, traspoñer, traduir
Dirección
96 También algunos de los prefijos latinos que se citan a continuación presentan sus correspondientes alomorfos. Tal es el caso de ab- (cf. nota al pie 98), ex- (e- ante consonantes como en egredior o ec- y ef- ante f como en efficio) (Segura Munguía 2007, 210), ad- (cuya consonante final tiende a asimilarse a la consonante siguiente como en affero o aspicio (Ernout/Meillet 1951 [1939], 13), in- (cuya -n final se asimila a como en illabor o pasa a m ante o
como en impono (Segura Munguía 2007, 330), ambi- (que resulta amb- ante vocal como en ambages y an- ante consonante distinta de como en anquiro (Segura Munguía 2007, 21), sub- (o su- ante las consonantes o sus- ante como en suscipio o sustineo) (Segura Munguía 2007, 755), com- (o con- ante vocal o consonante distinta de como en conicio, conduco o confero o co- ante vocal o como en coalesco, collaboro, cohortor o corrugo) o dis- (o di- ante algunas consonantes como en differo) (Segura Munguía 2007, 171). 97 En esta lista, se consigna un ejemplo para cada alomorfo en una de las tres lenguas iberorromances. El primero pertenece al español, el segundo al gallego y el tercero al catalán. En algunos casos, sobre todo, si se trata de voces heredadas directamente del latín, la forma es coincidente para las tres lenguas (denegar) o muy semejante en su evolución (gallego y español decaer y catalán decaure). 98 Frente a los alomorfos que presenta el prefijo ab en latín (ab ante vocales y la muda y consonantes consonantes [d, l, n, r, s] como en aborior, abdo o ablatus, abs ante las consonantes en posición explosiva [c] y [t] como en abscondo o abstuli, a ante las labiales [m, u, b] como en amoueo o auello y au ante la ante la [f] como en auferro (Ernout/Meillet 1951 [1939], 1), en las lenguas romances encontramos ab en el mismo contexto que en latín y abs en los cultismos en cualquier otro contexto (Quilis 1970, 237). Los alomorfos de ab en las lenguas iberoromances au y a o bien han desaparecido o bien han quedado muy reducidos, especialmente en el caso de a , por su confusión con la forma procedente de ad y con el prefijo negativo de origen griego a (presente, sobre todo, en sustantivos y adjetivos) y con la prótesis vocálica como en los ejemplos gallegos aducidos por López Viñas (2012, 191) amostrar o apodrecer. 99 Dependiendo del origen etimológico que se le asigne, podrá considerarse el prefijo dis como variante fonética de des , tal y como hace Quilis (1970, 241), o como otro prefijo distinto, tal y como aquí lo contemplamos.
260
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Tabla 16 (continuado) Valor espacial
Lat.
Esp., Gal., Cat.
Ejemplos Esp., Gal., Cat.
Prefijos adlativos
ad- > in- > intro- >
ad-/ain-/im-, en-/emintro-
admirar, abrandar, ajornar intentar, importar, ennegrir, empetitir introducir, introduir
circum‑/circun‑ am‑
circundar, circunnavegar, circumscriure amputar
pro‑ re‑ retro‑ ob‑/o‑
proseguir, propoñer, promoure recalcar, recoller, retrobar retroceder, retrotraer obligar, oponer
ante‑/anti‑100 pre‑ Ø inter‑/entre‑ post‑/possub‑/so‑/sus‑/ su‑/son‑/sos‑102 Ø super‑/sobre‑ contra‑
antedecir, antepoñer, antedatar prefijar, predicir, prevenir ‑‑ intermediar, entrecocer, entretenir postergar, posponer, posdatar sustraer, sorrir, sostenir
Prefijos de orientación circum- > única en sentido circular am(bi)‑ > Prefijos de orientación doble
pro- > re- > retro- > ob- >
Posición Prefijos que indican la ante- > posición horizontal o prae- > praetervertical inter- > post- > sub-101 > subter- > super- > contra- >
‑‑ superar, sobrepoñer, sobrecarregar contradecir, contrapoñer, contrarestar
Relación sociativa-disociativa Convergencia
com- >
con‑/com‑/co‑
conducir, compadecer, cooperar
Divergencia
dis- > se- >
dis‑/di‑ se‑
dispersar, discernir, discórrer separar, seduir
100 Cf. Quilis (1970, 239) sobre este par y el resto de los variantes fonéticas de la tabla. 101 Aunque en determinados casos, el prefijo sub- puede tener valor direccional, sobre todo, en palabras procedentes directamente del latín como en el español subir, el rasgo semántico que ha acabado predominando es el de posición, lo que justifica su aparición en dos lugares distintos de la tabla. 102 En catalán se encuentran también los prefijos patrimoniales sota- y sots-, que aparecen, según Gràcia Solé et al. (2000, 135), en muy pocas formaciones verbales, reducidas a los verbos sotaexcitar, sotaiguar, sotaposar, sotascriure y sotsarrendar.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
261
bajos particulares de las tres lenguas iberorromances.103 El motivo de estas divergencias radica esencialmente en el tercer tipo de modificación que indicábamos, a saber, la pérdida de transparencia o motivación de los prefijos, que ha llevado a cuestionarse su consideración como proceso derivativo activo en los estadios actuales de las tres lenguas. Esto implica que se pueda discutir la condición preverbial de los prefijos señalados en la tabla en tanto que prefijos iberorromances desde un punto de vista sincrónico y que se pueda llegar a defender su condición de prefijos latinos, pero no iberorromances (Rousseau 1995b, 200). Si bien no vamos a profundizar en la discusión que gira en torno a la delimitación de la prefijación como proceso derivativo, ya que esta ha sido abordada exhaustivamente, entre otros, por Pena (1999), García-Medall (1995), Hernández Arocha (2014) o, desde un punto de vista generativo, Aronoff (2000), consideramos con Mendívil Giró (2015) que la mayor parte de los prefijos romances señalados en la tabla — con tan solo algunas excepciones que mencionaremos a continuación— no son más que el producto de un reanálisis histórico y no un componente generativo del lexicón, lo que implica que muchas de las formas semánticas propuestas por nosotros en el análisis interlingüístico hayan dejado de ser productivas y se remonten a formas semánticas propiamente latinas: «La existencia de palabras complejas no es sino consecuencia del reanálisis de estructuras materializadas por palabras simples como estructuras realizadas por palabras complejas. El ámbito de la morfología es el ámbito de la memoria y los morfemas son entonces producto de los recursos de la memoria para su optimización, el reino de la analogía» (Mendívil Giró 2015, s.p.).
En consonancia con esta idea se ha elaborado la tabla, de modo tal que, para ello, no se sigue un criterio estrictamente sincrónico, pues, como indicaba Pena (1996, 4359), un análisis que solo hubiera tenido en cuenta tal criterio hubiera reducido al mínimo el número de prefijos, al ceñirse a las relaciones derivativas donde se da correspondencia formal y semántica, y hubiera dejado fuera muchas de las unidades cuyo papel en la configuración del léxico romance y de familias de palabras de las tres lenguas iberorromances es indiscutible. En este mismo sentido se expresaba también Coseriu (2008, 197) al afirmar que, desde un punto de vista sincrónico, a lo sumo se puede constatar la existencia de dobletes como en-/in- o entre-/inter-. En cambio, si se quiere explicar su aportación al léxico romance hay que recurrir al estudio del sistema preverbial
103 Cf. Díaz Hormigo (2010) sobre el tratamiento de los prefijos en los diccionarios usuales de la lengua española desde la publicación de la primera edición del Diccionario de la lengua española de 1780 hasta la edición digital de 2003.
262
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
latino y a la base común que conecta los preverbios propiamente romances con los latinos. Al igual que se ha insistido desde los estudios de familias léxicas, el presente estudio de los prefijos iberorromances asume una perspectiva pancrónica desde la cual, en este caso, el grupo de prefijos estudiados se presenta como una estructura, «donde están presentes elementos de diversas edades, con distinta tradición y duración, pertenecientes a diferentes niveles de la arquitectura de una lengua, diastrática, diatópica y diafásica, con diferentes grados de motivación y, por último, ampliable y reducible de acuerdo con razones estrictamente lingüísticas» (Hernández Arocha 2014, 137). Partiendo de este punto, nos limitaremos a señalar algunas cuestiones que afectan a la prefijación verbal en cuanto estructura y a ofrecer información concreta sobre la nómina de prefijos, relevante para tal conformación, que incluye datos que atañen a aspectos tanto sincrónicos como diacrónicos. Por un lado, hay que tener en cuenta que su inclusión o exclusión en el listado de prefijos de una lengua dependerá estrictamente del criterio seguido en su clasificación. La NGLE (2009, vol. 1, 668) resume en cuatro los criterios según los cuales pueden agruparse los prefijos del español, a saber: A. La clase de palabras a la que se asimilan B. Su dependencia o independencia formal C. Su significado D. Su relación con las propiedades sintácticas de los predicados Dentro del grupo (A), se ordenan los prefijos según la interpretación que pueda otorgársele al prefijo, ya sea formando adjetivos (minigolf ‘golf de pequeño tamaño’), adverbios (entreabrir ‘abrir a medias’) o preposiciones (colaborar ‘trabajar con alguien’). En el caso de los preverbios solo podemos encontrarnos con aquellos de tipo adverbial (como el mencionado entreabrir) o preposicional (como en enmarcar ‘poner algo en un marco’, DLE, s.v.), cuya interpretación hacemos depender, en nuestro análisis, del grado de incidencia o alcance en la estructura argumental. Mientras que la consideración preposicional o adverbial de los prefijos nos parece fundamental en su explicación, el segundo criterio (B) resulta poco útil en la descripción de los prefijos romances, pues los llamados prefijos separables (autónomos, exentos o no ligados) constituyen un número ínfimo dentro del conjunto de los prefijos y, consecuentemente, poco representativo del funcionamiento de la prefijación romance (Rousseau 1995b, 205). Si comparamos las apenas cinco unidades (anti, ex, pro, no y sin) que podrían mencionarse para el español como prefijos separables con la nómina de los prefijos separables alemanes —lengua en la que suponen una holgada mayoría si tenemos en cuenta que el número de los inseparables se reduce a unas cinco unidades—, salta a la vista la escasa representatividad de aquellos frente a estos. La baja rentabilidad
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
263
de tal distinción —incentivada sobre todo por motivos ortográficos— se muestra en la cada vez más frecuente aparición en la escritura de estas unidades fijadas a la base y no separadas mediante guion o espacio (piénsese en los ya tan usuales expresidente, exministro que aparecen en la prensa escrita), cuyos uso y función, además, poco tienen que ver con el de los verdaderos preverbios, ya que, en este caso, la función y el uso del ex- no tiene nada que ver con los ex- de ex-poner o ex-pedir > expediente > expedientar, sino que es un uso relativamente reciente (equivalentes, por ejemplo, al adverbio griego πρώην ‘antes, anteriormente’ o al adjetivo en alemán ehemalig ‘antiguo’). Sin embargo, ha primado tanto en los estudios particulares como en las gramáticas el tercer criterio (C), esto es, su estudio y catalogación de acuerdo con su valor semántico. Así, según este criterio, para el español, Lang (1992, 223–234) distinguía quince unidades divididas en prefijos, en su mayor parte, de origen preposicional o adverbial, que expresan valores como la negación o distintas nociones espaciales y temporales; Varela Ortega/Martín García (1996, 5011–5036) tienen en consideración noventa y dos prefijos, clasificados semánticamente en locativos y comitativos, temporales, gradativos, aspectuales-diatéticos y modificadores (de cantidad, modo o manera), y la NGLE (2009, vol. 1, 670) hace una selección que incluye sesenta y dos prefijos, divididos también por sus valores espaciales, temporales, cuantificativos, gradativos y escalares, aspectuales, negativos y de orientación o disposición.104 Cartagena/Gauger (1989, vol. 2, 168) incluían muchos preverbios de variado origen (latino y griego) y tipos diferentes (preposiciones, sustantivos, pronombres, numerales, partículas, etc.): a-, ab-, abs-, ad-, an-, ana-, anfi-, ante-, anti-, archi-, auto-, bi(s)-, cata-, centi-, cir-, cum-, cis-, etc. El caso más extremo es el de Rainer (1993, 299–379), que recoge más de doscientas unidades entre las que figuran los alomorfos y un vastísimo listado de prefijoides. Para el gallego, la gramática histórica de García de Diego (1906, 181) elaboraba en tres escasas páginas un listado de prefijos, definidos como «las preposiciones y adverbios que preceden á la raíz para modificar su significado», no agrupados
104 Sobre la variabilidad y falta de consenso en la determinación del número de prefijos se expresaba ya Quilis en su trabajo de 1970 sobre la morfonología de los prefijos: «El número de prefijos es variable en español, según los autores: depende de que la selección haya sido hecha con un criterio sincrónico o diacrónico, selectivo o acumulativo. Así, frente a los 119 de García de Diego (Gramática histórica española, Madrid, 1961, págs. 283–286), hay que señalar los 40 de Rafael Seco (Manual de Gramática española, Madrid, 1958, págs. 120–121) o los 52 de la Gramática de la lengua española (RAE, Madrid, 1959, pág. 151). Realmente, no hay estadísticas seguras que nos indiquen el número de prefijos que utilizamos hoy en español, ni cuál es su rendimiento» (Quilis 1970, 237).
264
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
temáticamente, donde se incluían tanto prefijos y preposiciones de origen grecolatino y árabe como al-; la gramática sincrónica de Álvarez/Regueira/Monteagudo (1995 [1986], 130–133) incluía en la lista de prefijos los de origen grecolatino, procedentes de preposiciones y adverbios, y enumeraba un total de cuarenta. Por su parte, Álvarez/Xove (2002, 732–736), siguiendo el mismo procedimiento, llegaban a un total de cincuenta y cinco unidades, que aparecen acompañadas de una definición semántica y de ejemplos de derivados verbales, nominales y adjetivales. En su estudio sobre la prefijación medieval gallega, López Viñas (2012, 191–204) estudia once prefijos (a-, ante-, bis-, con-/co-, de-, des-, en-/in-, entre-, es-, re-, tras-), cuyo listado se asemeja en muchos puntos al conjunto de preverbios que abordaremos en nuestro trabajo.105 Por último, para el catalán, Cabré (2008, vol. 1, 773–774) compilaba en forma de apéndice un grupo de doce prefijos de acuerdo con su carácter tónico o átono, después de haber hecho un repaso por las posibilidades de clasificar los prefijos de acuerdo con la acentuación o a su capacidad recategorizadora (2008, vol. 1, 738). El trabajo de Gràcia Solé et al. (2000) trata un total de doce prefijos catalanes y diez españoles, cifra a la que llegan estudiando la productividad como proceso derivativo desde un punto de vista sincrónico, motivo por el cual su listado es más breve que el aquí presentado por nosotros.106
105 Por el contrario, la gramática gallega de Freixeiro Mato (2000) no dedica ningún apartado a estudiar la prefijación ni nominal ni verbal; tampoco la historia de la lengua gallega de Mariño Paz (2008) ni la gramática histórica de Ferreiro (1999) recogen información sobre esta cuestión. El propio López Viñas (2012, 99, 106–122) hace un repaso por veinte gramáticas históricas del portugués y por las dos existentes para el gallego (la ya mencionada de García de Diego 1909, escrita originariamente en español, y la de Ferreiro) con el fin de estudiar su aportación a la derivación en gallego. 106 Los dos prefijos que incluyen para el catalán, a diferencia del español, son el iterativo bes- y el ablativo es-, procedente de ex-, cuya productividad ha sido mayor en catalán que en español, ya que ha servido para crear verbos denominativos, de modo similar al prefijo romance des-. El proyecto en el que se inserta su trabajo no abarca el estudio de la prefijación gallega. En cuanto al número de prefijos verbales en francés, Weckerle (2001, 53) recoge clasificaciones que incluyen dieciséis prefijos y otras que hablan de hasta doscienta sesenta unidades. De hecho, incluso un mismo autor, Thiele (1992, 1993), en su estudio particular de la prefijación francesa y española, habla de veintinueve unidades para esta última frente a diecesiete en la primera. Como indica acertadamente Weckerle (2001, 55), la diferencia de cifras no se debe a que el español posea más prefijos que el francés, sino a los criterios que se han tomado para su inclusión o exclusión: «Vielmehr wurden offensichtlich nicht die gleichen Kriterien für die Auswahl der ‹wichtigsten› Typen herangezogen, denn es wurden Präfixe aufgenommen, die im Verbalbereich kaum eine Rolle spielen (circun-, infra-, retro- etc) und die in der französischen Auflistung fehlen; und warum ein Präfix wie praeter-, für das es nur ein einziges Beispiel gibt (pretermitir), unter den ‹wichtigsten Strukturtypen› genannt wird, bleibt rätselhaft» (Weckerle 2001, 55).
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
265
Las obras que incluyen un gran número de prefijos como las gramáticas académicas del español (1999 y 2009) o las del gallego de Álvarez/Regueira/Monteagudo (1995 [1986]) y Álvarez (2002) recogen también todas aquellas unidades procedentes del griego y latín que no remiten a preposiciones o adverbios en las lenguas de origen, sino a elementos léxicos propiamente dichos. Nos referimos aquí a elementos del tipo macro-, micro-, proto-, mono- o multi- y a un largo etcétera de sustantivos y adjetivos de las lenguas griega y latina, cuyo listado puede ampliarse, en principio, a tantas unidades léxicas como haya en dichas lenguas (cf. Rainer 1993, 299–380 para un listado exhaustivo de estas unidades en español). Este hecho explica la enorme descompensación numérica que hay entre unas y otras clasificaciones. Y las gramáticas que restringen el número de prefijos a poco más de una docena toman en consideración únicamente aquellos que muestran un alto grado de transparencia semántica y que resultan productivos en los procesos derivativos sincrónicos. En este sentido, la NGLE (2009, vol. 2, 665) excluye como prefijos a todos aquellos que resultan opacos desde un punto de vista semántico por considerar que los hispanohablantes no son capaces de reconstruir el significado del conjunto prefijado a partir de los miembros de que se compone. Aunque una característica propia de cualquier proceso derivativo es la recursividad del fenómeno (Schifko 1976, 802–803),107 que muestra la gran mayoría de las unidades rechazadas, sus restricciones para crear nuevos derivados en el estadio actual de la lengua ha motivado su rechazo como prefijos del español actual. Esta es la causa que les lleva a rechazar como prefijos ab-, ad-, dis-, ex-, ob-, per-, pro- y sus-, sobre todo, cuando su evolución fonológica no deja traslucir su origen como es el caso de la última unidad citada,108 y a numerosos 107 Consideramos que los preverbios son elementos recurrentes, en el sentido de que, como procedimientos morfológicos, han servido para constituir y conformar el léxico en las lenguas romances, independientemente de que estos procedimientos hayan perdido parcial o completamente la vitalidad de que pudieron haber gozado en otras etapas de la lengua o en el propio latín. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la creación léxica, sobre todo en lenguajes especializados, sigue tomando como punto de partida los distintos valores semánticos, especialmente, los aspectuales, que pueden expresar los preverbios como los valores privativos, regresivos o perfectivos. Este tipo de mecanismo se basa en el principio de analogía con otros conjuntos preverbiales que ya formaban parte del elenco de verbos de la lengua. Desde el mismo punto de vista teórico-metodológico está estudiando el grupo de Investigación Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada de la Universitat de Girona la prefijación española y es interesante destacar que parten en sus últimos trabajos sobre prefijación verbal de los presupuestos teóricos expuestos para el latín por García Hernández (1980), mostrando cómo se han corroborado las tendencias que auguraba (Batllori 2012). 108 También Lüdtke (2007, 371) rechaza como prefijos aquellas unidades en las que este no sea reconocible, si bien siempre cabría la posibilidad de preguntarse a ojos de quién no es reconocible la unidad. De este modo, el autor considera so- como preverbio en el italiano soffrigere
266
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
casos de ambigüedad, ya sea su significado composicional no transparente (en preceder, pese a la presencia de un prefijo admitido y reconocido como tal y a la existencia de la base léxica de forma independiente ceder) o transparente pero con una estructura morfológica no propia del español (como en retroceder: cf. NGLE 2009, vol. 2, 685 y 686, respectivamente).109 En este sentido, es interesante anotar que, si bien el verbo retroceder no es de creación reciente110 y todo apunta a que fue introducido como préstamo del latín, nada impide segmentar el conjunto, disociar el prefijo del lexema, atribuirle valor semántico al prefijo y, dependiendo de la mayor o menor «intuición lingüística» del hablante, también al lexema ceder. De la misma manera, cabría preguntarse también si el hablante no atribuye a com- en comprimir o a de- en deprimir algún valor semántico, aun cuando la base léxica *-primir no se haya registrado nunca de forma independiente en la lengua española. Incluso aunque pudiera resultar indudable que el verbo prefijado ha sido almacenado en el lexicón como unidad indisociable, coincidimos con Haspelmath/Sims (2010, 33) en que resulta útil reflexionar sobre la relación entre el prefijo y la base en tanto que procedimiento de «formación de palabras». El rechazo de su condición de preverbios implica, a su vez, negar la existencia de familias de palabras, al menos, desde un punto de vista sincrónico, en cuya conformación los preverbios han desempeñado un papel crucial creando subfamilias o «estructuras secundarias» en la terminología de Coseriu (2008, 197). En este sentido, Rousseau (1995b, 201–203) mostraba la necesidad de estudiar los prefijos —aplicando una metodología similar a la empleada para el estudio del alemán—, ya que estos han servido para conformar el léxico de acuerdo con dos modelos subyacentes: (1) por un lado, la creación de familias léxicas, sobre una
‘sofreír’, pero no en el italiano sopportare, lo que depende exclusivamente de la visión de los hablantes particulares, de su intuición lingüística y de criterios difíciles de medir objetivamente, tal y como se han revelado los tests propuestos por Augst (1975, 29–31) para la delimitación sincrónica de las familias de palabras y valorados en profundidad por Hernández Arocha (2014, 111). 109 Del mismo modo, a la hora de describir los conjuntos formados con el preverbio adlativo ad-, la NGLE (2009, vol. 2, 691) se ve obligada a hacer, de nuevo, una concesión en tanto que, pese a tratarse de estructuras heredadas del latín, el valor direccional es reconstruible y rastreable a simple vista en muchos casos. 110 En el CORDE se recoge la voz retroceder, por primera vez, a finales del siglo xv en el Universal vocabulario en latín y romance de Alfonso de Palencia (1992 [1490]) como explicación del verbo latino refugere ‘recusar. temer. & retroceder. retrayendo se’ (CORDE) y empieza a aparecer con más frecuencia a partir de la segunda mitad del siglo xvi, franja para la que se documentan siete ocurrencias en el CORDE (entre 1527 y 1594), hasta que se disparan sus apariciones a lo largo del siglo xvii (con cuarenta y ocho casos en treinta y cinco documentos en el CORDE). Esta búsqueda es meramente orientativa.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
267
misma base verbal y, (2) por otro, la creación de nuevas unidades a partir de un mismo preverbio asociado a otras bases. (1) (a) esp. formar: conformar, deformar, informar, reformar, transformar (1) (b) esp. prender: aprender, comprender, emprender, reprender, sorprender (2) esp. en-: [[en[N]ar]v]v: encarcelar, encuadrar, enjaular; [[en[A]ecer]v]v: envejecer, ennegrecer, entorpecer, empequeñecer; [[en[V]]v]v: encerrar, encubrir La existencia de varios sistemas o estructuras que se superponen por un proceso similar al de la sedimentación en la conformación del léxico constituye la principal particularidad de las lenguas romances frente a otras lenguas como el alemán, el griego o el mismo latín. Coseriu (2008, 197) hablaba de la «permanencia de la diacronía en la sincronía». «Latein ist nicht nur die ‹Ursprache› der westromanischen Sprachen, zumindest was die Gemeinsprachen betrifft: diese stammen fortdauernd vom Lateinischen ab, während ihrer ganzen Geschichte. Diese doppelte Artikulation [no entendida aquí en el sentido de Martinet, sino en el que se explica a continuación], diese ‹Zweigestaltigkeit› – wenn man so sagen darf – des westromanischen Sprachsystems nachzuweisen, ist andererseits keine diachronische Entwicklung, sondern eine rein synchronische, denn die Zweigestaltigkeit ist eine synchronische Tatsache. Es handelt sich nicht um die Existenz zweier funktioneller Sprachen nebeneinander, sondern um eine innere ‹Zweigestaltigkeit› der Struktur in ein und demselben Sprachsystem. […] Dadurch stellen die westromanischen Sprachen […] einen sehr eigenartigen Sprachytpus unter den Sprachen Europas und der ganzen Welt dar. Zweifellos gibt es viele typische ‹Mischsprachen› (wie das Englische, das Baskische oder das Albanische), aber es gibt keine andere Sprachfamilie und keine andere Sprache, die in demselben Sinn und in demselben Maße wie das Westromanische zweimal von derselben Sprache abstammen. […] Nur die romanischen Sprachen haben wirklich zwei Systeme desselben Ursprungs in ein einziges System zusammenfließen lassen» (Coseriu 2008, 198).
Estas breves notas señalan someramente algunos de los escollos que plantea el criterio de la transparencia o la motivación semántica, en tanto que este dependerá en cierta medida del criterio del hablante, de su mayor o menor intuición lingüística, lo cual nos obliga a abandonarnos a su arbitrio (Hernández Arocha 2014, 232ss.; Gauger 1971).111 Coincidimos con Rousseau (1995b, 204–205) en que 111 Han sido muchos los autores que ponen en tela de juicio esta noción y que discuten ampliamente sobre los problemas teórico-metodológicos que conlleva el criterio de la transparencia semántica de las unidades, pues como han puesto de relieve los investigadores que lo han tratado, depende del grado de conocimiento del hablante, oyente o intérprete de la unidad preverbial el que se perciba con mayor o menor transparencia su significado o el que se pueda derivar su significado de la suma de sus miembros. A este respecto, recuérdense las palabras de Ullmann (1976 [1962], 113) a propósito de la motivación: «[L]la motivación morfológica y semántica es hasta
268
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
deben ser incluidos los preverbios que figuran en la tabla arriba indicada, según muestran sus propias palabras: «Il faut ici réfuter l’argument selon lequel le système des préverbes du français, directement hérité ou transmis du latin et parfois du germanique, n’appartiendrait pas au français. L’ancien français a déjà fait la preuve de la vitalité des préverbes hérités en développant de très nombreuses formations nouvelles […]. À titre de comparaison, l’allemand possède lui aussi un système hérité du germanique, bien attesté par le gothique, et il ne viendrait à l’idée d’aucun linguiste sérieux de contester son caractère indigène ou son appartenance à l’allemand —même si de nombreuses formations ont, elles aussi, été calquées sur le latin: aus-schließen ‹ ex-clure ›, ein-kerkern ‹ in-carcérer ›, unterjochen ‹ sub-juguer ›, etc. Certes, pour des raisons spécifiques à l’allemand, le système de la préverbation est apparemment plus développé et plus diversifié que celui du français; mais ce n’est pas une raison pour nier l’existence de fait d’un système de préverbes propres au français» (Rousseau 1995b, 204–205).
Por otra parte, el criterio de la motivación sincrónica o la datación de la formación del conjunto como factores para descartar su inclusión como prefijos acarrean cierta rigidez en su caracterización, que obligaría a reducir a límites muy estrechos toda la morfología romance. Así pues, tampoco muchos de los procesos derivativos por sufijación, como el que, por ejemplo, dio lugar al sustantivo presión, tuvieron lugar en el seno mismo de las lenguas romances. Solo el verbo presionar sería, desde este punto de vista, propiamente derivativo en español dentro de la familia de palabras a la que pertenece. Y, sin embargo, no cabe duda de que el sufijo -ión forma parte del elenco de sufijos derivativos del español —y de las restantes lenguas iberorromances a partir del latín—, por mucho que, en determinadas ocasiones, el hablante no pueda asignarle un valor semántico concreto y le conceda una etimología popular o no pueda siquiera reconstruir el proceso derivativo en la palabra. En este sentido, si se sigue una metodología estrictamente sincrónica, habría que eliminar casi todas las unidades de nuestro listado, entre ellas, por ejemplo, todos los prefijos ablativos con excepción de des- o el prosecutivo per-. Tampoco cierto punto una cuestión subjetiva. Un escritor interesado por las palabras, sensible a sus matices e implicaciones, y familiarizado con su historia apreciará mejor su derivación que un hombre no sofisticado». Cf. Hernández Arocha (2014, 232–236) sobre la discusión que ha existido en torno a los problemas de segmentación morfológica en relación con el nivel de consciencia lingüística de los hablantes y su repercusión a la hora de determinar la significación de una unidad, así como su propuesta de determinación. Por otro lado, unidades consideradas «opacas», «no transparentes» o «no composicionales» desempeñan un papel de gran importancia en el aprendizaje del léxico mediante familias de palabras, en su reconocimiento durante la lectura y en la pérdida léxica, por lo que se ha concluido que relaciones paradigmáticas de sus estructuras morfológicas siguen manteniendo en la actualidad estrechos vínculos semánticos y fonológicos, aunque a primera vista pudieran parecer desmotivadas y aisladas (Hernández Arocha 2014; 2016a).
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
269
las unidades señaladas muestran el mismo grado de recursividad y, por ende, de representatividad en la lengua. Nos encontramos con prefijos que, fusionados con la base léxica como am(b)-, o intactos fonológicamente como intro-, aparecen en tan solo unas pocas unidades heredadas del latín, como las señaladas en la tabla amputar o introducir, pasando por unidades que han llegado a formar poco más de una docena de verbos como la conformada por circun- (circundar, circuncidar, circunnavegar, circunvalar, circunscribir, circunvolar, circunstanciar) o por inter- y entre- (interceptar, intervenir, interceder, interponer, interrumpir, intercalar, interpolar, entrever, entretener, entremediar, entresacar, entreabrir) hasta unidades que muestran un alto grado de aparición en la lengua como el conjunto de los prefijos ablativos, adlativos o los prefijos ante- o pre-, post-, sobre todo, con valor temporal. Y, por último, en cuanto al número de unidades en la lengua, habría que incluir unos pocos prefijos aun recursivos como es el caso de des- o re-, tal y como muestran los estudios sobre neología léxica.112 El conjunto de prefijos en la Tabla 16 conforma un grupo heterogéneo en tanto que (1) no son productivos o creativos en la misma medida113 y (2) no disponen tampoco del mismo grado de transparencia formal y semántica. Dado el carácter heterogéneo que presentan, consideramos necesario establecer distintos grados de motivación a la hora de estudiar la prefijación teniendo en cuenta su evolución fonética y semántica. Seguimos en este punto las ideas elaboradas por Schifko (1976), Alvar/Pottier (1983) y Hernández Arocha (2014) en torno a los problemas derivativos que plantea la prefijación verbal. Schifko (1976, 806), por su parte, establecía, si bien de forma restringida a los verbos con de- en el francés moderno, cinco grados de motivación desde un punto de vista formal y semántico en relación con las propiedades de la base: «(a) eine Basis ist als unabhängige Form vorhanden und weist auch eine semantisch regelhafte Beziehung zum Derivat auf (défaire, dépoter). (b) die Basis hat keine autonome Existenz, kann jedoch aus anderen semantisch entsprechenden Präfigierungen erschlossen werden (dételer/atteler; dé-/empêtrer, dé-/ embrayer).
112 Así, Kopecka (2006, 92), en un estudio sobre la prefijación en francés moderno, indica que, en la actualidad, solo hay dos prefijos que son verdaderamente productivos: dé(s)- para indicar el cambio de estado y re- con valor iterativo. Lo mismo cabe hacer extensible al español, gallego o catalán. 113 Como indicaban Cabré/Rigau (1987, 122), «no totes les combinacions morfològiques són rendibles i, per tant, susceptibles de ser descrites per regles lèxiques. Només aquelles que ho siguin seran objecte de l’aplicació de regles; les altres seran peces memoritzades pels parlants, però no pautes per a la construcció de noves unitats».
270 (c) (d) (e)
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
das Derivat ist von einer schon mittels dé- präfigierten Form suffixal abgeleitet bzw. kann so aufgefasst werden (déshabillage aus déshabiller). die Basis existiert weder autonom, noch in anderen Präfigierungen, jedoch in anderen Suffigierungen (débosquage, vgl. bosquet; décharner, vgl. charnel, charnu). eine formale Basis existiert autonom, passt jedoch semantisch nicht (Unmotiviertheit) déblayer/blé, (dé)boire, (dé)bouler, (dé)canter, (dé)céder, (dé)fendre, désemparer/s’emparer)»114 (Schifko 1976, 806).
Los criterios establecidos por Schifko pretenden acotar las posibilidades en que pueden presentarse las bases que acompañan a los prefijos y suponen diferentes grados de motivación. El primer caso expuesto (a) muestra el grado absoluto de motivación en tanto que la base léxica existe de forma independiente (como faire) y el prefijo aparece con la misma función en reiteradas ocasiones en otros derivados, en este caso dé-, con función privativa como en español deshacer (cf. desmontar, desenredar, descoser), gallego desfacer (cf. desarmar, desabafar, descoscar), catalán defer (cf. deslligar, descordar, descosir). A partir del segundo supuesto (b) nos hallamos ante una gradación en la cual, a medida que se van cumpliendo los criterios establecidos, los conjuntos prefijales se van haciendo cada vez más opacos debido, por un lado, a la ausencia de la base verbal de forma autónoma, reconstruible gracias a su presencia en otros conjuntos derivados (c y d), y por otro, por la dificultad de reconstruir la relación semántica entre el prefijo y la base (e). Piénsese en las familias de palabras -ducir y -sistir presentes en las tres lenguas iberorromances, cuyas bases no existen de forma autónoma (grupo b) y sí un gran número de construcciones prefijales. En el grupo (d) se registran aquellos casos en los que la base no aparece ni de manera independiente ni en otros derivados (tales como el español degollar) y en el último grupo podrían citarse todos aquellos casos en los que es discutible la motivación semántica entre el prefijo y la base pese a la existencia autónoma de la base (como en el español decantar o divagar). Otra clasificación que resulta de gran utilidad en la división de los prefijos es la ofrecida por Alvar/Pottier (1983, 348–349). Estos autores distinguían tres zonas de prefijos que se establecen de acuerdo con la antigüedad de los mismos y el grado de fosilización o lexicalización que muestran con respecto a la base. La primera zona está compuesta por prefijos latinos de origen preposicional que, en palabras de los autores, están «fuertemente unidos con el lexema» (1983, 348), una segunda zona formada por prefijos latinos y romances a la vez, que siguen siendo productivos en determinados procesos de creación
114 El autor considera que el tipo quinto (e) aparece con especial frecuencia en los préstamos, tomados directamente del latín, con de-.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
271
léxica y que semánticamente conforman la serie in- / re- / des-,115 y, por último, los prefijos, también latinos o romances, que se siguen utilizando en la creación de neologismos y que conservan el mismo valor semántico o lo modifican. Los autores ponen como ejemplo de la tercera zona los prefijos a-, en-, pro-, ante-, pre-, post-, sobre- / super-, con- / co-, entre- / inter-, es- / ex-, so- / sub-. Esta división en zonas prefijales nos parece acertada por su carácter abarcador e integrador del amplio conjunto de prefijos, si bien dicha delimitación no fue desarrollada en profundidad. Otra propuesta de catalogación de los prefijos, aplicada a los verbos de movimiento prefijados en francés, fue elaborada por Kopecka (2006, 416; 2006, 94), quien defende la hipótesis de que el francés pasó de ser una lengua de marco satelital como el latín a una lengua de marco verbal debido a la pérdida de productividad de los verbos prefijados encargados de señalar la trayectoria. La fusión léxica del prefijo y la base verbal provocaron en el paso del francés antiguo al moderno el cambio tipológico. La autora distinguió tres grados diferentes de transparencia semántica: «(i) + transparent: the relation between form and meaning is perceptible and comprehensible. (ii) ± transparent: the relation between form and meaning ist not clearly perceptible, despite the formal link between the simple form and the derived form; (iii) – transparent: the relation between form and meaning is lost» (Kopecka 2006, 94).
Un ejemplo del primer caso sería, según la autora, el verbo accourir (a(d)- + courir), del segundo, accéder (a(d)- + céder) y del tercero affluer (a(d)- + fluer). En los tres ejemplos, está presente el mismo prefijo ad-, que se ha asimilado fonéticamente a la consonante siguiente, y las bases verbales existen de forma independiente, courir, céder y fluer. El hecho de que, en el primer caso, el prefijo siga manteniendo su valor primario espacial y de que en los otros haya cedido en favor de sentidos figurados la lleva a separar en grupos diferentes estas unidades. No obstante, esta calificación plantea el mismo escollo al que hemos aludido antes, a saber, el criterio exclusivo del observador. Podríamos plantearnos, por ejemplo, hasta qué punto con un verbo de desplazamiento como fluir no es perceptible el valor espacial del prefijo o, al menos, hasta qué punto no lo es en la misma medida que en el verbo accourir. Tal vez debamos atribuir a la distinta composición argumental el hecho de que en unos casos sea más perceptible que en otros la trayectoria. Las fronteras entre los distintos grupos tampoco resultan lo suficientemente escla-
115 No se especifica si la segunda zona de prefijos se restringe a esta serie o si habría que añadir algún prefijo más a esta serie.
272
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
recedoras como para poder distinguir unos prefijos de otros, máxime cuando se trata formalmente del mismo prefijo unido a bases léxicas distintas. En este sentido, Hernández Arocha (2014, 232), en un intento de simplificación y esclarecimiento, ha propuesto dos tipos de motivación semántica, una objetiva y otra subjetiva, las cuales no solo permiten integrar las unidades preverbiales del sistema de García Hernández (1980), sino también entender la diversidad de opiniones de los gramáticos a la hora de incluir o no un prefijo o por qué un mismo prefijo puede ser considerado en unas unidades como prefijo y en otras no, como ocurría, por ejemplo, con el verbo retroceder o con los ejemplos de Kopecka (2006). La motivación objetiva responde a criterios estrictamente morfológicos o etimológicos y en ella pueden distinguirse diversos grados de distorsión, mientras que la motivación subjetiva o relativa corresponde al conjunto de relaciones morfosemánticas que un hablante dado establece para asignar a una unidad lingüística el paradigma al que (cree que) pertenece; este tipo de relaciones se generan mediante cadenas de «parecidos de familia» wittgensteiniano o transiciones lógicas del tipo (A→B, B→C), A→C, no necesariamente etimológicas, y constituye, al contrario que la motivación objetiva, el objeto de estudio de una semántica de orientación cognitiva «que ponga de relieve los procedimientos cognitivos que posibilitan la dispersión o vinculación en los procesos de aprehensión del lenguaje o de hipervinculación subjetiva» (Hernández Arocha 2014, 235). El interés por una u otra depende de la perspectiva analítica adoptada. De acuerdo con los objetivos teórico-metodológicos que perseguimos en este trabajo, el criterio de la motivación objetiva o morfológica desarrollada por Hernández Arocha (2014, 234–236) posibilita el estudio de todas aquellas unidades que sirven o han servido como prefijo a lo largo de la historia de la lengua, independientemente de su mayor o menor productividad en su estadio actual o de su grado de motivación subjetiva o relativa. Los grados de (de)motivación objetiva de un conjunto preverbial se miden en función de la «distancia que existe entre los patrones morfológicos y léxicos pertinentes en el momento en el que se crea el derivado o compuesto y aquellos que están vigentes en el momento en el que la unidad se usa o inserta en la comunidad lingüística o texto dados» (Hernández Arocha 2014, 232–233). En este sentido, por ejemplo, puede ocurrir que la formulación de una forma semántica para determinado conjunto prefijal no se encuentre en el grueso de verbos analizados, lo que sería un indicio de su bajo grado de motivación objetiva y de un alto grado de fosilización. Tal y como explica Hernández Arocha (2014, 233) y aclaramos en un trabajo conjunto, en el que la aplicación de este método a un breve estudio de dos familias de palabras se mostró fructífera (Hernández Arocha/Hernández Socas/Molés Cases 2015, 66–67), la secuencia A, B, C, …n indica el número de veces que la base ha sido modificada por prefijos, la secuencia numérica 1, 2, 3 se refiere al grado
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
273
Tabla 17: Grados de motivación objetiva (Hernández Arocha 2014, 233). Motivación
Mantenimiento sincrónico de los rasgos de la significación primaria del modificador
Mantenimiento sincrónico de los rasgos de la significación primaria de la base
A, B, C …n
Total
nula
parcial
nula
parcial
total
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c
de distorsión motivacional de los componentes léxico-semánticos de la base, a saber, total, parcial o nulo, y la última secuencia a, b, c representa el grado de lejanía o cercanía del modificador con respecto a la significación primaria. Así lo ejemplificábamos en el siguiente fragmento a propósito de los verbos alemanes schließen ‘cerrar’ y stehen ‘estar de pie’ y sus derivados prefijales. «Zum Beispiel: schließen [1], [ein[schließen]] [A1a], [mit[ein[schließen]]] [B1a], aber mit einem niedrigeren Motivationsgrad stehen [1], [ver[stehen]] [A2b], [miss[ver[stehen]]] [B2b]. Ab dem Grad A2c wird von einem diachron verwandten aber synchron unabhängigen Element einer historischen Wortfamilie gesprochen. Dadurch wird es möglich, Annäherungsgrade an die Hauptbasis festzustellen und die Ein- oder Ausschließung eines Mitglieds lediglich durch eine Ja/Nein-Frage zu vermeiden» (Hernández Arocha/Hernández Socas/Molés-Cases 2015, 66–67).
Si bien el modelo de Hernández Arocha fue elaborado para su aplicación al estudio de las familias de palabras con el fin de medir la relación entre sus miembros, es también aplicable al estudio de los verbos prefijados, pues los diferentes grados de distorsión semántica señalados nos permiten medir el grado en que se ha mantenido la significación primaria de las bases y de la relación de los prefijos con la base. Esto nos permitirá comprobar qué desviaciones se han producido con respecto a los rasgos semánticos primarios, entender las razones por las que determinados estudios gramaticales no consideran muchas de las unidades aquí estudiadas, especialmente, las romances como derivados prefijales y, a fin de cuentas, los motivos
274
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
que posibilitan o restringen la equivalencia. Para ello, tal y como también indicaba Schifko (1976), se hace preciso no solo tener en cuenta los rasgos del prefijo sino también los de la base verbal. La combinación de estas propuestas resulta especialmente indicado para el estudio de las lenguas iberorromances, ya que frente a ellas el griego, el latín y el alemán se caracterizan por un mayor grado de transparencia semántica que hace más visibles la presencia y los valores de los prefijos. Partimos, por tanto, de este continuo semántico a la hora de estudiar la prefijación romance e incluimos todos aquellos elementos prefijales que se han conservado en mayor o menor grado o con más o menos rasgos de los que expresaban en su origen. De los cuatro criterios mencionados por la NGLE para el estudio de los prefijos, el último, la incidencia de los prefijos en la estructura argumental del verbo no ha sido —pese a su enorme interés— aplicado a las lenguas romances en la medida en que se ha hecho para otras lenguas como las germánicas. Así, la NGLE (2009, vol. 1, 698–705) dedica siete páginas a estudiar los prefijos «de incidencia argumental» en las que se limita a tratar las implicaciones de los prefijos auto- en la reflexividad del verbo, inter-/entre- en la reciprocidad, co- para la expresión de la colectividad y a- para indicar la causación. No obstante, no parece que la lista de prefijos con incidencia argumental se reduzca a estas unidades, tal y como lo muestra la frecuente redundancia entre el prefijo verbal y el régimen preposicional que aparece en el subsistema ablativo. Fábregas (2012, 232–233) resumía en tres los tipos de incidencia en la estructura argumental: (a) la alteración del número de argumentos o cambio de papeles de los mismos, (b) la alteración de las propiedades de selección y (c) la transformación de la relación entre los argumentos. En nuestro trabajo, prestaremos atención a los efectos que los prefijos ablativos romances pueden provocar en la estructura argumental. Al igual que ocurría con muchos verbos prefijados introducidos por el alemán ab- o por el griego ἀπο-, los prefijos romances responden a una serie fija y determinada de patrones de comportamiento. Stiebels (1996), Bierwisch (1983; 1988), Wunderlich (1993; 1996) u Olsen (1995; 1996) —por citar solo a algunos autores que han abordado los prefijos de acuerdo con este criterio para la lengua alemana— se han encargado de estudiar el papel que desempeñan en la estructura argumental los distintos tipos de prefijos verbales alemanes, entre otras lenguas, y han propuesto un tipo de análisis semántico-sintáctico que, con la ayuda de operadores lambda, pretende dar cuenta de las relaciones e implicaciones que se producen en el interior de la palabra prefijada y sus consecuencias para la sintaxis. Si bien en alemán este es un fenómeno muy característico de determinados verbos introducidos por partículas verbales, dicha reduplicación, denominada por Olsen (1996, 304) pleonastische Direktionale o por Lehmann (1983) duplication, no es exclusiva del alemán y se encuentra también en otras lenguas, como el latín y las lenguas romances (Acedo-Matellán 2008, 6; cf. nota al pie 75).
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
275
La discusión mencionada en torno a la (des)composicionalidad de los verbos prefijados en las lenguas romances se perfila como el motivo más plausible por el que no se ha aplicado un sistema de análisis semejante a las unidades romances. Al no reconocer como prefijos una buena parte de los prefijos latinos y, por tanto, al no seguir descomponiendo la palabra en unidades menores, se excluía la posibilidad de acometer un análisis como el seguido por estos autores. En nuestro estudio, mostraremos la aplicabilidad de estas teorías al conjunto de las lenguas romances y su importancia para la comparación interlingüística, pues precisamente la representación de la forma semántica de los verbos prefijados saca a relucir semejanzas y diferencias entre lenguas tipológicamente distintas, lo cual es imposible con un análisis meramente conceptual o denotativo. Como ha puesto de relieve la NGLE (2009) en numerosas ocasiones a lo largo del capítulo dedicado a la prefijación, morfológicamente los prefijos latinos se diferencian de los iberorromances, sobre todo, en su rendimiento funcional. La prefijación verbal latina constituía un procedimiento morfológico productivo, de manera similar a como lo es en griego (Brachet 2000, 9; Haverling 2000, 458) y alemán. Los prefijos o preverbios latinos, satélites en la teoría de Talmy (2000, vol. 2, 84, 101–102), mantienen su entidad morfofonológica que les permite expresar la trayectoria, lo que incluía al latín en el grupo de lenguas con un patrón de lexicalización prototípico del marco satelital (Acedo-Matellán/Mateu 2013, 7). En cambio, existe un amplio consenso a la hora de considerar las lenguas romances como lenguas de marco verbal por la tendencia a expresar la trayectoria mediante recursos distintos al verbo principal. Esta característica señalada por Talmy implica, por un lado, que los prefijos latinos gozaban de gran vitalidad en el seno de la lengua y con ello se acepta, por tanto, que el hablante era plenamente consciente de sus valores y hábil para producirlos. Y conlleva, por otro lado, aceptar la ausencia de prefijación verbal en las lenguas iberorromances como indicadora de la trayectoria y, con ello, se admite la pérdida de su capacidad en la expresión de las relaciones espaciales: «As is well-known, the element expressing directionality – the Path – underwent a morphological change: while the Path was typically affixed onto the verb in Latin […], it is typically conflated into – that is, morphologically undistinguishable from – the verb in Romance […]» (Acedo-Matellán/Mateu 2013, 1; la cursiva es nuestra).
De acuerdo con lo indicado por Acedo-Matellán/Mateu, habría una correlación entre la productividad del prefijo y la distinción entre lenguas de marco verbal y marco satelital, ya que, cuanto más productiva sea la prefijación, más proclive será esta lengua a expresar la trayectoria (como el alemán o el inglés) y viceversa (Acedo-Matellán/Mateu 2013, 16). Si bien la pérdida de rendimiento y funcionalidad de los prefijos romances con respecto al latín resulta incuestionable, habría
276
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
que precisar, de un lado, tal y como hizo Haverling (2000, 458) en su estudio parcial de una parcela de la prefijación latina, que este cambio semántico —que implicó un cambio tipológico en el paso del latín a las lenguas romances— se había dado ya en cierta medida en el seno mismo de la lengua latina, si bien de forma restringida, como han señalado Acedo-Matellán/Mateu (2013, 34) respecto de determinados verbos del latín clásico.116 Haciendo un seguimiento diacrónico de la evolución del prefijo ex-, Haverling (2000) pudo constatar la pérdida de capacidad semántica para expresar valores espaciales y aspectuales, cuya evolución describe en los siguientes términos: «This process involves a change from a system where the semantic functions of a verb are the result of the grammatical function of the suffix and prefix towards another where they are due to the traditional lexical content of a verb. […] In the later periods this system no longer works. We then find the old verbs in semantic functions similar but not identical to those they had in the earlier periods. It often happens that a verb which in the earlier centuries had been commonly associated with a certain semantic context acquires a new lexical meaning as a result of this association» (Haverling 2000, 458–459; la cursiva es nuestra).
Tal y como han mostrado Acedo-Matellán/Mateu (2013, 17), la lengua latina, precisamente por el sistema prefijal que presenta, constituye un punto intermedio entre las lenguas germánicas o eslavas y las lenguas romances, pues, por un lado, no puede decirse que los prefijos latinos tengan la misma funcionalidad y rendimiento que los prefijos separables alemanes, lo que se manifiesta, por ejemplo, en las restricciones que muestran los prefijos latinos a la hora de adjuntarse a un lexema verbal,117 mientras que, como indican Fleischer/Barz (2012), la casi totalidad de los verbos alemanes son susceptibles de ser prefijados. Y, por otro lado, las relaciones espaciales que dibujan los prefijos latinos son más nítidos que las romances al conformar un sistema de oposiciones más estable y completo.
116 Los autores se apoyan, en este punto, en el trabajo de Crocco Galeàs y Iacobini (1993, 55–56). 117 Hay familias de palabras en latín muy productivas con más de quince verbos prefijados como son las de los verbos de desplazamiento duco o fero (abduco, adduco, circumduco, conduco, deduco, diduco, educo, induco, introduco, obduco, perduco, praeduco, produco, reduco, seduco, transduco // affero, aufero, antefero, circumfero, confero, defero, differo, effero, infero, offero, perfero, praefero, profero, refero, suffero, transfero) y otras que no son tan numerosas como la de doceo ‘enseñar’ (edoceo, praedoceo, prodoceo, subdoceo) (Segura Munguía 2007 s.v. duco, fero y doceo). Nótese que también Bertrand (2014, 25), en su estudio sobre la tmesis o incorporación en el griego homérico, concluyó que la mayor parte de los verbos que había pasado por este proceso de incorporación prefijal eran semánticamente los verbos genéricos por excelencia de la lengua griega como αἱρέω, βαίνω, βάλλω, εἰμί, εἶπον, ἔρχομαι, τίθημι, χέω, verbos que aparecieron más de quince veces en su corpus de trabajo.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
277
No obstante, la reconstrucción del sistema preverbial romance es precisamente eso, una reconstrucción, que solo es posible teniendo en cuenta los valores que los prefijos ocupaban en el sistema prefijal en la lengua latina.118 La comparación tipológica entre los sistemas verbales latino y romance permitió a AcedoMatellán/Mateu (2013) determinar que, por medio de la prefijación verbal, el latín expresaba mayoritariamente la trayectoria del movimiento, aunque tampoco rechazaba estructuras de marco verbal. Estamos de acuerdo con la hipótesis formulada por Acedo-Matellán/Mateu (2013), Kopecka (2006, 97), Hijazo-Gascón/ Ibarretxe-Antuñano (2010, 273) de que sería más conveniente considerar la dicotomía talmyana como «un continuo y no como una dicotomía discreta», ya que encontramos diferentes grados a la hora de expresar la espacialidad —más concretamente la trayectoria en su terminología— por medio de prefijos verbales:119
118 Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que este fenómeno no es exclusivo de las lenguas romances, ya que, como señala Untermann (1996, 159) al estudiar distintos procesos de cambio lingüístico tomando como ejemplo para ello los preverbios latinos, ya en época de Plauto, se había producido la pérdida absoluta de motivación en determinados conjuntos preverbiales como sería el caso de solvere (so + luere) o de dividere (cf. con los resultados a los que llegó Haverling 2000, 450–460). También Brachet (2000, 71 y 80) indica que algunos verbos prefijados como dēdūcere o debere llegaron a época clásica de forma tan fosilizada que no pueden analizarse como la suma de sus partes, pues estos ya habrían dejado de ser perceptibles en latín clásico para el hablante: «Le dēdūcere de dēdūcere domum n’est pas analysé en dē- + dūcere comme l’est le dēdūcere de dēdūcere dē uiā. La différence essentielle est celle de la productivité: d’un côté, on peut librement faire commuter dē uiā avec toutes sortes de compléments similaires, de l’autre côté on est limité à dēdūcere domum ou Romam. Dēdūcere de + ablatif a une capacité illimitée de s’insérer dans des syntagmes, alors que dēdūcere + complément directif ne l’a pas» (Brachet 2000, 71). Brachet alega también que a esto contribuyó no solo la fusión fonética del preverbio con la base verbal, sino también el hecho de que paradigmáticamente no existieran correlatos de dichos conjuntos preverbiales, es decir, el hecho de que un verbo como debere no pudiera conmutarse por otro verbo prefijado, formado con otro preverbio ablativo o que, al menos, compartiera el rasgo clasemático egresivo (Brachet 2000, 80). No obstante, existían los verbos abhibere con el sentido de ‘alejar’ y exhibere con los de ‘tener fuera de; tener en público, a la vista de todos, presentar, exhibir’ (Segura Munguía 2001, s.v.). 119 En un estudio de la expresión de los verbos de movimiento en francés, Kopecka (2009) considera que determinados usos preverbiales en el francés medieval muestran cómo todavía estaba activo el patrón de lexicalización propio de los verbos de marco satelital en tanto que mediante estos prefijos se expresaba en el verbo principal la trayectoria del verbo. Como indican Hijazo-Gascón/Ibarretxe-Antuñano (2010, 252), a través de los cuales tuve conocimiento de esta obra, «[e]n francés medieval se favorecía el patrón de marco de satélite, mientras que en francés moderno se prefiere el patrón de marco verbal. Este cambio es debido a dos factores interrelacionados; por un lado, a la fusión léxica de los prefijos verbales y las raíces verbales (p. ej. a-river ‘hacia-navegar’ > arriver ‘llegar’), y por otro lado, a la pérdida de la productividad de las partículas y prefijos verbales que describían el Camino».
278
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
«The gradual change we have tried to illustrate is in conformity with the fact that, at least as far as the Talmian typology is concerned, typological groups do not seem to be monolithical classes. In short, «typologies leak», and the typological change from s-framed Latin to v-framed Romance illustrates the diachronic expression of that principle» (Acedo-Matellán/ Mateu 2013, 35).
La descripción del cambio tipológico que afecta, sobre todo, a la evolución del sistema prefijal latino explica que las lenguas romances hayan heredado los conjuntos preverbiales ya conformados y fosilizados como unidades residuales del latín, de modo tal que, si seguimos un criterio estrictamente sincrónico, apenas podría hablarse de preverbación, salvo en casos muy concretos, como los del preverbio re- en español, gallego o catalán, o los adlativos catalanes a- y en-, de cierto rendimiento en procesos de neología verbal, sobre todo, en la formación de verbos denominativos y deadjetivales (Bernal 2007; Gràcia Solé et al. 2000, 545), además de des-, el preverbio privativo por excelencia en las tres lenguas iberorromances.120 Desde un punto de vista tipológico, el escaso rendimiento funcional de las unidades preverbiales romances se ha convertido en una característica inherente a estas lenguas, rasgo que se desprende de su comparación con lenguas prototípicamente satelitales como el griego o el alemán. Sin embargo, pese a las diferencias considerables que las lenguas iberorromances puedan mostrar con respecto a otro tipo de lenguas, para la descripción semántica de los prefijos verbales nos basaremos en las representaciones semánticas descritas para el sistema de prefijos latino a fin de verificar su validez en romance, comprobar su desarrollo y evolución e intentar entender su aportación a la configuración de la estructura morfosemántica de la palabra y a la estructura eventiva. Al segmentar los conjuntos introducidos por prefijos y dar una interpretación de la relación que mantienen las unidades de que se componen, implícitamente estamos concediendo valor tanto a los prefijos como a las bases y si, a su vez, partimos de la descripción del sistema prefijal latino expuesta, el valor semántico que le damos a estas unidades se mueve en el terreno del espacio, el tiempo y la aspectualidad. De hecho, partimos de la hipótesis de que todos los prefijos conservan, en alguna medida, los valores semánticos primarios. Su mayor o menor grado de visibilidad, transparencia, comprensión o motivación por parte del hablante ha de ponerse en relación, por un lado, con los distintos niveles de significación y, por otro, con los grados de motivación que se hayan establecido. Si la significación espacial —y, por tanto, la significación primaria— del prefijo es visible en el conjunto verbal, suele atribuírsele un alto grado de motivación,
120 Brachet (2000, 9) indica que, también en francés, las posibilidades de recurrir a la preverbiación para la creación léxica verbal son extremadamente limitadas.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
279
mientras que si, por el contrario, esta se ha perdido parcial o totalmente en favor de valores temporales o aspectuales, aumenta correlativamente su demotivación semántica. Independientemente de cuál sea el grado de motivación o transparencia, consideramos que, en todos los casos, tenemos un prefijo verbal que modifica o ha modificado semánticamente en alguna dirección la base verbal y que, en un primer momento, esta evolución se desarrolló en el ámbito del espacio debido a los valores espaciales inherentes a los prefijos. Un estudio interlingüístico en torno a la prefijación ha de tener en cuenta el mayor número posible de niveles de significación si lo que se pretende es valorar el grado de equivalencia o correspondencia lingüística que se puede establecer entre las unidades estudiadas. Por ello, atenderemos siempre tanto a su significación primaria u originaria como a todos los valores desarrollados en la norma por la influencia del contexto semántico-sintáctico. Consideramos, por tanto, una necesidad impuesta por razones metodológicas estudiar el valor semántico aportado por los prefijos a la hora de estudiar y desmembrar los elementos que componen las unidades estudiadas, ya que tanto su estructuración como su conformación histórica pueden arrojar alguna luz sobre su razón de ser, sus valores semánticos pasados, actuales y futuros. Por otra parte, el papel que desempeña el contexto sintáctico, los actantes y los papeles semánticos que intervienen en la sintaxis resultan también claves para ver el grado de confluencia o cercanía de una equivalencia, si bien creemos que el punto de partida ha de ser su configuración morfológicosemántica, a partir de la cual podemos llegar a entender el tipo de contexto sintáctico que lo rodea.121 Hablar de valores espaciales o aspectuales a la hora de estudiar la prefijación romance nos lleva a replantearnos la clásica dicotomía talmyana. De hecho, la posibilidad o imposibilidad de expresar valores aspectuales a través de los prefijos ha sido otra de las características de que se han servido los lingüistas para diferenciar las lenguas de marco verbal de las de marco satelital: «To conclude, the expression of aspect seems to be sensitive to the s-/v-framed distinction, s-framed languages being allowed to express aspect in the shape of a satellite. The existence of aspectual satellites, the wide availability of the locative alternation, the existence of UOCs and the possibility of manner-of-motion verbs to appear in telic motion predicates
121 En contra de esta opinión, García-Medall (1995) previene de los riesgos que conlleva para el análisis de las series derivativas prefijadas la toma en consideración de esta forma de análisis como criterio metodológico: «[…] no podemos hacer abstracción del significado para analizar morfológicamente las series derivativas, del mismo modo que no podemos dejar de lado el índice categorial de las bases implicadas en el proceso, la naturaleza del entorno sintáctico de los verbos prefijados, su comportamiento parafrástico ni su pertenencia o no a una cierta RFP [regla de formación de palabras] vigente en el estado de lengua» (García-Medall 1995, 137).
280
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
are proofs that Latin is an s-framed language, as initially suggested by Talmy (1985, 103)» (Acedo/Mateu 2013, 26).
Si bien el papel que desempeñaban los valores aspectuales latinos había quedado lo suficientemente demostrado por García Hernández (1980) y corroborado por otros autores como (Acedo-Matellán/Mateu 2013), las construcciones romances preverbiales parecen compartir esos mismos valores. Así, el grupo de verbos de cambio de estado o lugar (Acedo-Matellán/Mateu 2013, 31) muestra valores aspectuales.122 Y podrían aducirse como ejemplos todos aquellos verbos romances formados a partir de sustantivos o adjetivos, que en combinación con prefijos adlativos y ablativos indican la entrada o el comienzo de un estado o la salida o fin del mismo. Acedo-Matellán/Mateu (2013, 32) ponen como ejemplos dos frases con los verbos en catalán emboirar y esboirar, que aclaran así: «(1) L’absència de vent ha em-boirat el dia. (2) El vent ha es-boirat el dia. Both verbs in (83 [1 y 2]) contain the root of the noun boira ‘fog’, but the former presents an en- prefix indicating entrance into a state (encoded in the root √boir), while the latter presents an es- prefix, indicating exit from the same state. These predicates are at first glance alike to the Latin ones we have examined above, since the prefix is also a specification of a final result (state or location). Accordingly, some authors have analysed them as s-framed constructions (e.g., Kopecka 2006). However, what is special about them is the fact that their verb lexicalizes not a Manner component, as is the case with the Latin prefixed predicates we saw in Section 3, but the Ground component, a lexicalisation pattern which Talmy (2000, 60–61) claims to be quite rare among the languages of the world […]» (AcedoMatellán/Mateu 2013, 32).
Aunque este tipo de construcciones ha encontrado una explicación en el seno de la propia teoría, partiendo del concepto de aspectualidad que hemos definido previamente, abordaremos en qué medida, en la nómina de verbos estudiados introducidos por prefijos ablativos, pueden apreciarse valores aspectuales y qué grados de aspectualidad podemos reconocer en estas unidades. Consideramos que, aun siendo el marco verbal el patrón de lexicalización más habitual y prototípico en las lenguas romances, los verbos prefijados pueden mostrar, precisamente a través del prefijo, la dirección, el tiempo o distintos matices aspectuales. En este sentido, coincidimos con Acedo-Matellán/Mateu (2006, 474, 496)
122 Cf. Acedo-Matellán/Mateu (2013, 31–32) sobre la discusión en torno a estos verbos romances que, según los autores, han de considerarse como un tipo especial de verbos de marco verbal en los que el prefijo no indica la trayectoria (Path) como en latín sino el fondo abstracto en el que tiene lugar el cambio de estado o lugar.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
281
y Kopecka (2006, 84) en que no es este un patrón totalmente desconocido para las lenguas romances. En su estudio del papel de la prefijación en francés, la autora considera la situación del francés moderno como un modelo híbrido tipológicamente en el que encontramos verbos que modifican la trayectoria a través del prefijo (accourir, dérouler, écouler) y verbos que representan el patrón de lexicalización verbal, de entre los cuales muchos son el resultado de la fusión léxica del prefijo con la base (descendre, entrer) (Kopecka 2006, 97–98). Los resultados a los que llega en su estudio del francés nos resultan reveladores, pues —como ya insinuaba la propia autora— son transferibles a la situación que describiremos para las tres lenguas iberorromances:123 «It [the study] has demonstrated the existence of two patterns in French: one consisting of encoding the Path in the verb (and which generally characterizes all Romance languages) and another consisting of encoding the Path in satellites – prefixes – generally considered to be characteristic of the Germanic and Slavonic languages. Moreover, this study has suggested that the process of lexicalization patterns needs to be understood in the broader context of typological change and of the inner typological dynamics of the language. Specifically, although French can use the satellite coding strategy, the low productivity of this pattern in contemporary French contrasts with the high productivity of this pattern in the Germanic and Slavonic languages, and to some degree in Old French. In French, the satellite pattern is actually the remnant of an earlier system which was productive in Old French, but which has progressively lost its productivity over the centuries. This loss has had a decisive impact on the evolution of the French typological system, which has changed from a predominantly satellite-framed pattern to a predominantly verb-framed pattern, notably through the process of lexical fusion between prefixes and verbal roots. As a consequence of this diachronic shift, contemporary French is a typologically hybrid system in which motion verb are spread over a continuum ranging from the satellite-framed pattern to the verb-framed pattern» (Kopecka 2006, 99).
En resumen, en contra de lo que suele hacerse en la descripción semántica de los prefijos romances, partimos de los valores semánticos que estos prefijos tenían en latín con el fin de estudiar su evolución y de establecer las bases que nos sirvan para el estudio contrastivo. Consideramos, por tanto, que, a la hora de describir el sistema actual de las lenguas romances, nos vamos a ver obligados
123 Una opinión semejante sobre el catalán es defendida por Acedo-Matellán/Mateu (2009, 496), quienes concluyen: «Aixó no obstant, el català antic —i, en part, el modern— i la resta de llengües romàniques— presenta altres fets que es poden adscriure al sistema d’emmarcament en el satèl·lit. En primer lloc, malgrat la abundància de verbs de Trajecte a què aludíem, trobem, en català i en francès antics, predicats de moviment amb un verb que expressa la manera i un satèl·lit, el prefix, que indica el trajecte, com és normal en germànic. En segon lloc, els predicats prefixats de canvi d’estat no són certament estructures d’emmarcament verbal, per tal com el prefix manté uns trets que el permeten oposar-se a d’altres prefixos i indicar un trajecte abstracte».
282
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
a recurrir a la explicación de los valores semánticos que aportaron los preverbios a las bases verbales si se pretende dilucidar las diferencias que existen, por ejemplo, dentro de una misma familia de palabras como abducir, deducir, inducir, conducir, o el alto porcentaje de recursividad que supone la prefijación verbal. Puesto que, en gran medida, los verbos con prefijo entraron a las lenguas romances como unidades ya conformadas, para acceder a su significado necesitamos, por un lado, entender qué valores aportaba el preverbio a la base en el momento de creación del mismo, qué tipo de modificaciones podía provocar y comprobar si tales valores y modificaciones se han mantenido en la actualidad, han desaparecido o han ampliado su funcionalidad. Para poder acceder a la significación primaria de los verbos prefijados nos vemos, por tanto, obligados a segmentar el conjunto y atribuirle un significado a las unidades de que se componen, para lo cual la perspectiva sincrónica, tal y como se ha venido practicando en la tradición gramatical romance, no satisface las necesidades que aquí buscamos al descartar muchos de los elementos que, precisamente, sirven de base para nuestra comparación.
4.3.2 Descripción semántica de las estructuras preverbiales iberorromances De la nómina de preverbios de García Hernández habría que eliminar por pérdida absoluta praeter- y subter- e incluir nuevas variantes distribucionales, como en-, procedente de in-, en cuya evolución preposicional del latín a las lenguas iberorromances se ha perdido en algunos casos el valor direccional y ha permanecido solo el rasgo locativo,124 así como entre- en sustitución de inter- o el cat. bes-, que aparece en un grupo reducido de verbos con sentido iterativo (Gràcia Solé et al. 2000, 51). La principal característica en cuanto al número de unidades que podemos constatar en los sistemas preverbiales romances es la formación del preverbio des-, surgido de la fusión de de- y ex- y que deriva de la nueva oposición en el sistema preposicional romance entre de y desde (de- + ex- + de-), una oposición basada en los rasgos ‘con/sin extensión’, según el estudio del sistema preposicional español de Morera (1998, 174).125 Esta última formación tiene gran
124 Para la expresión del proceso, que vendría representado por in- + acusativo en latín, las lenguas romances han tomado la preposición a, que incluso el catalán, el francés y el italiano, a semejanza del in- latino, utilizan también para la expresión de la situación (ser a casa, viure a València, être à la maison, être à Besançon, abitare a Roma). 125 Aunque la mayor parte de los investigadores está de acuerdo en el origen propuesto (DCECH 1984, vol. 2, s.v. desde, Alvar/Pottier 1983, 292–293), se han levantado algunas voces en contra de esta etimología para el romance des-. Menéndez Pidal (1999 [1904], 328) defendía que, a di-
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
283
importancia en el subsistema ablativo, ya que constituye una de las pocas unidades preverbiales de alto rendimiento funcional para la expresión de la privación o la regresión (Neira 1977, 310; Vañó-Cerdá 1990, 1). Si bien, como puede observarse en la Tabla 16, el número de unidades apenas cambia, la principal diferencia entre el sistema preverbial latino y el iberorromance es, como hemos venido explicando, la escasa representación funcional que los preverbios desempeñan en las lenguas romances dentro de los procesos derivativos sincrónicos de formación de palabras (Pena 1996, 4359; Hernández Arocha 2014, 182–184).126 Como ya señalaba Menéndez Pidal (1999 [1904], 329), «el papel principal en los prefijos no es el de unirse a los verbos latinos para modificar su sentido; más fecundos son para formar parasintéticos».127 A diferencia del latín, en el que eran elementos funcionales que servían en mayor medida para la formación de léxico nuevo, los preverbios romances que aquí tratamos, como los significantes ab-, ex- u ob-, han llegado al español reducidos al uso preverbial128 y concebidos como unidades indisociables de la base verbal en el sentido de que su presencia no es necesariamente transparente debido, por un lado, a algún tipo de asimilación fonética o, por otro, a la inexistencia de la base ferencia del latín clásico, el latín vulgar conservó siempre la , de donde derivarían los conjuntos con des- en español. Li Ching (1971a, 139) recoge el testimonio del gramático de la lengua portugesa Said, que hace derivar el des- romance del prefijo latino dis-: «Semelhante operação não se fazia em latim culto e é improvável que o latim vulgar, onde justamente o emprego de ex como preposição tendia a desaparecer, sentisse a necessidade de agregá-la a outra partícula para constituir prefixo duplo. A seu [Said] ver, des-, como prefixo usado com sentido negativo ou de contradição, é a romanização de dis-, forma esta que se manteve inalterada em certo número de vocábulos recebidos da língua-mãe, mas cuja facultade de criar novos termos, dentro de dominio da língua portuguesa, se transferiría à forma des-». También Brea (1971, 330), en su estudio de la prefijación negativa en portugués, retrotrae su origen al latín dis-. Esto obliga a la autora a considerar que la forma popular des- modificó y amplió sus valores semánticos para dar cabida a la interpretación meramente privativa del prefijo en las lenguas iberorromances. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en des- confluyen tanto el de + ex- como el dis-, hasta el punto de que hay que ir caso por caso para saber su origen. 126 Los problemas relativos al escaso o nulo grado de transparencia y analogicidad en la consciencia del hablante no afectan únicamente a los prefijos, sino que son igualmente extrapolables al ochenta por ciento de los restantes morfemas derivativos del español, según cálculos de Pena (1999, 4359). 127 Esto, de hecho, rara vez ocurre, pues la mayor parte de los conjuntos prefijados penetran en las lenguas romances de forma ya prefijada. 128 Es interesante anotar que ab-, también presente en la lengua alemana casi únicamente como preverbio, sí presenta un alto rendimiento funcional en alemán, por ejemplo, en oposición equipolente a los verbos formados con auf-. Este dato insinúa que el mero hecho de haber pervivido como preverbio no debería ser un impedimento suficiente para que la preposición correspondiente perdiera su vigencia y productividad.
284
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
léxica de forma simple, motivos por los cuales las gramáticas tendían a rechazarlos como objeto de estudio dentro de la prefijación. Como consecuencia, las lenguas iberorromances han heredado muchos verbos prefijados latinos y, por ende, ya dotados de todos sus valores tanto rectos como figurados, es decir, como conjuntos ya unificados, con todas las implicaciones que esto conlleva a la hora de determinar su significación, pues nos obliga a volver al latín para poder reconstruir su valor originario. De ahí que, como vimos con el verbo seducir, este haya llegado al español provisto de los valores secundarios connotativos que la palabra empezó a tomar en los textos bíblicos. Por ello, es definido por el diccionario académico como ‘engañar con arte y maña; persuadir suavemente para algo malo’, definición en la que ya no está presente el significado del preverbio ni de la base verbal (DLE, s.v.). Las unidades representadas en la tabla han mantenido buena parte de la significación originaria que tenían en latín, si bien se constatan algunas modificaciones en su evolución semántica, entre las que destaca la pérdida de fuerza del sistema de oposiciones latino. Fue precisamente el subsistema ablativo uno de los más afectados por tales modificaciones. Un buen ejemplo de la pérdida de rendimiento funcional de sus unidades nos lo ofrece el caso extremo de confusión fónica de los prefijos ab- y ad- en a-, como en alejarse (de)/acercarse (a), donde solo sus regímenes nos recuerdan la antigua diferencia.129 Así, el prever-
129 En esta misma línea, Neira (1976, 313) atribuye la pérdida de ab- en romance a su confluencia con ad-, lo que tuvo consecuencias no solo en el ámbito de la fonología, sino también especialmente de la semántica. A esto contribuyó la vacilación en la pronunciación del fonema /b/ en posición implosiva ab-, que tendía a desaparecer y a confundirse con el preverbio a(d) (Alvar/ Pottier 1983, 293). Sobre esta confusión en español se expresa también González Suárez (2015, 116), desarrollando una hipótesis de Batista Rodríguez, quien advierte de las consecuencias que las corrientes anfibologías entre verbos prefijados por ab- y ad- han tenido en la sintaxis española: «Así, por ejemplo, la oración latina petere sententiam ab aliquo se traduce al español por pedir opinión a alguien: en latín no hay duda de que se trata de un (movimiento) ablativo, mientras que, en nuestra lengua, puede dudarse si estamos ante un (movimiento) ablativo o adlativo. Por esta misma razón, comprar algo a alguien puede interpretarse como ‘comprar algo a alguien que lo vende’ o ‘comprar algo para alguien’. Hemos oído, por ejemplo, le alquilé un piso a mi madre en el sentido de ‘alquilé un piso para que mi madre viviera en él’, no en el sentido de ‘yo, como inquilina, le alquilé un piso a mi madre, que era la dueña del piso’. Y, por la misma razón, las creaciones hispánicas de alejarse (formada a partir del adverbio lejos) y acercarse (formada a partir de cerca) presentan un preverbio que tiene el mismo significante, pero distinto significado, a juzgar por la preposición que rigen: alejarse de parece provenir del preverbio ab-, mientras que acercarse a parece provenir de ad-. Esto es lo que motiva que haya que atender siempre al régimen preposicional para no confundir los preverbios ad- y ab-, cosa que, en teoría, podría ocurrir si solo tuviéramos en cuenta el significante: así, un compuesto como adolecer (de) está claro que presenta el preverbio ab-, no el ad-, que sí revela aducir (a)». En la variedad
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
285
bio ablativo ab- perdió por completo su rendimiento funcional en tanto que el hablante de las lenguas iberorromances no crea nuevas unidades a partir de este preverbio,130 al contrario de lo que sí ocurre con el nuevo preverbio romance des-, del que las tres lenguas iberorromances se sirven, en cambio, para la expresión del valor de inversión o negación. Esta pérdida se muestra no solo en el hecho de que no se utiliza para la creación de nuevas unidades, sino que su presencia en español parece restringirse al escaso número de unidades que entraron ya en forma prefijal directamente del latín, cuya estructura morfológica revela su
judeoespañola encontramos, en cambio, tanto el verbo reflexivo alešarse como asercarse, ambos con el régimen preposicional de, como leemos en el siguiente texto judeoespañol de mediados del siglo xx: «Sr. Norman se aserko de su meza» (Ben Rubí, en prensa [1934], 1) o «Ma en este momento, un ofisier se aserkava de él» (Ben Rubí, en prensa [1954], 4). También el diccionario de judeoespañol de Nehama (1977, 5) ofrece como régimen de ambos verbos la preposición de. La aparición de este régimen preposicional en contra de lo que ocurre en el resto de las variedades del español moderno podría ser nuevamente un resultado de la confusión entre ab- y ad-, cuya indistinción llevó al uso de la preposición de en ambos casos. No obstante, tampoco cabe descartar que ambos verbos sean fruto de un procedimiento de formación de derivados parasintéticos a partir de la preposición a- procedente de ad-. La aparición del régimen preposicional de en judeoespañol en estos casos podría explicarse también por el régimen mismo del adverbio cerca que toma la preposición relacional por excelencia en el español de. De ser así, se habría dado la convergencia de dos fenómenos, la confusión de los preverbios y la extensión de uso de la preposición de (sobre este problema Hernández Arocha/Hernández Socas estamos preparando un trabajo en el que tratamos explicar casos como este u otros como exhortar a, explayarse en, extender a). González Suárez (2015, 114) alega en estos casos que tal posibilidad viene dada por el rasgo ‘extensión (a partir del interior de un punto)’, ya que toda extensión implica un origen, una meta y un trayecto o path (cf. Brachet 2000 sobre el valor directivo de de(-)). Hernández Arocha (2014, 271) explica estos casos como un problema relacionado con las solidaridades léxicas de Coseriu en tanto que el prefijo se encargaría de seleccionar la clase semántica: «Cuando esta presenta una rección preposicional, la subestructura preverbial proyecta la clase, el archisemema o el sema que caracteriza al preverbio dado en el momento léxico-genésico, a saber, la clase de su significación morfológica (Wortbildungsbedeutung) sobre la clase semántica del elemento preposicional regido en el momento sincrónico del uso del término, […]». A los factores mencionados, Alvar/Pottier (1983, 293) añaden, además, criterios semánticos, según los cuales «la ruina fonética de ab estuvo favorecida por la extensión significativa de ex y de, ya que la idea de ‘separación’ implícita en ab no se podía aplicar a la ‘separación de dentro afuera’ (expresada por ex), ni al movimiento de arriba hacia abajo’ (regido por de)». 130 Por este motivo, tal y como lo muestra el estudio exhaustivo de Díaz Hormigo (2010, 34), no se incluye el prefijo ab- como tal en ninguno de los diccionarios usuales de la lengua castellana (1.ª a 14.ª ed.) y de la lengua española (15.ª a 22.ª ed.) de la Real Academia Española ni tampoco en el Diccionario de uso del español de Moliner (1966–1967; 1998), ni en Clave. Diccionario del uso del español actual dirigido por Maldonado González (2002) ni el Diccionario del español actual de Seco/Andrés/Ramos (1999), donde únicamente aparece ad- y su alomorfo a-1, así como el homónimo a-2 del griego ἀ- o ἀν-.
286
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
origen latino131 (Rainer 1993, 303; Varela/Martín García 1996, 336). Este hecho justifica su ausencia como prefijo español en la NGLE (2009) o en Gràcia Solé et al. (2000) y como prefijo catalán en la última obra citada o en Cabré (2008). Sí estaba presente, en cambio, en Varela/Martín García (1996, 5017) donde se incluía entre los prefijos locativos que indican la procedencia132 y donde se señalaba, junto a su aparición en toda una serie de voces heredadas del latín, en voces de origen común donde, según las autoras, «no presenta una semántica unívoca y transparente». Este sería, según ellas, el caso de los verbos absorber y abstraer. En el primer ejemplo, teniendo en cuenta la relación que mantiene con la base simple sorber, el prefijo ab- expresa el punto a partir del cual se produce la acción indicada por el verbo ‘beber sorbiendo a partir de un borde o un límite exterior’ y nocionalmente un valor reforzativo en tanto que el prefijo no modifica el contenido denotativo de la acción verbal. En el segundo caso, el prefijo ab- puede ayudarnos a entender la diferencia de significado que muestra con respecto al miembro de su misma familia extraer o con el opuesto adlativo atraer. El rasgo semántico ‘movimiento desde dentro’, que se refleja en la definición ofrecida por el DLE (s.v. extraer) ‘sacar, poner algo fuera de donde estaba’, permite entender los contextos de uso más frecuentes en los que aparece el verbo extraer: (120) No importa cuán elevado sea el fin, la Iglesia no está de acuerdo con esta investigación porque extraer ramos de células de un embrión microscópico lo destruye, una escandalosa violación de los principios médicos relacionados a la experimentación con seres humanos. (La Voz Católica. Publicación Mensual de la Archidiócesis de Miami 49, n.º 8–9, 09/2001, crea) (121) Es importante recordar que el 10 de enero de 1996 el gobierno firmó un contrato con Vermont Smith, Presidente de la compañía Campbell Resources, para que por espacio de 20 años se dedicara a extraer oro de la rica mina de Cerro Quema. (El Siglo, 02/06/1997, crea) (122) El elemento desencadenante del recuerdo habían sido aquellas primeras palabras —«porque huyes de una mujer, ¿no?»— con que Betina le había
131 No obstante, hay que indicar que la cifra de modificados verbales prefijados con ab- en latín ya era reducida. Según cifras de García Hernández (1980, 128–130), quedaba restringido a unos ochenta verbos. En español, podría contabilizarse en torno a la docena de unidades verbales como abatir, abdicar, abducir, abjurar, aburrir, aborrecer, abstenerse, abstraer, abolir, abusar, absorber. 132 También en la gramática gallega de Álvarez/Xove (2002, 730) se incluye el prefijo ab- dentro de los prefijos que expresan localización y movimiento, más exactamente la separación y la dirección, y se pone como ejemplo el verbo amover.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
287
sorprendido al despedirse frente a la Biblioteca del pueblo. Así que, una vez más, como un autómata, había extraído de entre sus papeles las cuartillas de su larga e inacabada carta a Francesca, la carta comenzada en el otoño lluvioso de Monteoscuro y que no debía —o no quería—(Colinas, Antonio 1986, Larga Carta a Francesca. Barcelona, Seix Barral, ADESSE) Construcciones como extraer ramos de células de un embrión o extraer oro de una mina proyectan el movimiento desde el interior hasta el exterior gracias a la adición del prefijo en tanto que el verbo base solo hace referencia a la acción causada por un agente que muestra el desplazamiento de un objeto en dirección al sujeto sin más especificación de los límites. El uso de extraer se ha extendido también a ámbitos conceptuales abstractos como la construcción extraer conclusiones para referirse al acto de sacar de algo previo las consecuencias o resultados finales. Piénsese, por ejemplo, que este mismo valor del prefijo es incluso perceptible en un verbo como extirpar, aun cuando no exista la base verbal de forma simple y aun cuando el verbo pueda ser difícilmente recuperado y motivado en la consciencia del hablante. El verbo abstraer se usa, en cambio, en ámbitos conceptuales abstractos y se refiere a la noción de separar las propiedades de las sustancias, sin especificación gramatical del límite doble que determina su movimiento ‘desde el interior’. Esta es la razón por la que, en ocasiones, se ha defendido el rasgo ‘discontinuo’ para este prefijo (‘Separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción’, DLE, s.v.). El opuesto adlativo, atraer, indica, debido al rasgo semántico aproximativo del prefijo, que dio lugar a toda una serie de verbos incoativos y causativos, cómo un agente causa que el tema se dirija o aproxime hacia él, esto es, ‘traer hacia sí’, tanto en sentido recto como metafórico. Para estos mismos verbos encontramos, a propósito de los prefijos ab- y de-, una postura diferente a la aquí expuesta, según la cual el subsistema ablativo latino habría sufrido un cambio «drástico» en cuanto a su significación primaria se refiere. Esta postura ha sido defendida para el español por Morera (2015, 2014, 2013), quien enfatiza la diferencia semántica entre de- y abpor un desarrollo semántico del punto de vista. De manera similar a como actúa el punto de vista en pares como ir / venir o llevar / traer, Morera defiende que en de- el punto de vista del observador se encuentra en el principio del movimiento de alejamiento y en ab-, por el contrario, en el término del mismo. Y, para demostrar esta diferencia, el autor ejemplifica el contraste semántico, precisamente, con los pares de verbos detraer-abstraer, abducir-deducir o en la existencia de absorber, pero no de *desorber. Desde nuestro punto de vista, el problema de estos verbos radica precisamente en que ese mismo punto de vista está también presente, al menos, en las bases verbales traer o sorber, que muestran la cau-
288
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
sación de un movimiento centrípeto hacia el sujeto, como centro semántico del discurso, movimiento ausente, sin embargo, en –ducir (ducere). Por otro lado, tal restricción se basa probablemente en el hecho de que, en latín, no podrían concurrir ambos prefijos para la expresión de la separación, dado que la conmutación desencadenaba el cambio semántico de eje: vertical (de-)/horizontal (ab-).133 Visto desde este punto de vista y dado que estos verbos no se generaron en época romance, la ausencia del prefijo de- en esta oposición nos parece más plausible como una restricción latina no disuelta ni modificada en romance que un bloqueo propiamente hispánico. Dada la posible confluencia de ambos rasgos en estos casos resulta difícil, en nuestra opinión, probar su presencia.134 Sin embargo, la perspectiva de Morera pone de relieve un hecho de suma importancia en la prefijación latina y su herencia romance: esta nueva perspectiva permitiría entender por qué los verbos introducidos por el prefijo ab- en español —explicación aplicable también a las otras lenguas iberorromances— no aceptan en su forma semántica que el relatum coincida, a su vez, con el argumento externo. Efectivamente, los verbos hispánicos heredados del latín muestran, al contrario que en alemán, un cierto rechazo a interpretar el sujeto como relatum. De haber sido así, habría sido imposible sostener el punto de vista como rasgo semántico diferencial de ab-, ya que, en estos casos, se hubiera producido una contradicción lógica entre el movimiento de alejamiento de ab- que separa dos objetos y se dirige hacia el propio agente o sujeto y el movimiento de alejamiento de ab- que separa el argumento interno del externo. Efectivamente, si observamos las relaciones que mantienen los distintos argumentos en el grueso de verbos introducidos por ab- en español, podemos comprobar a partir de una frase como Me abstuve de comentarios que ab- pone en relación el locatum (y, el pronombre me) con el relatum (comentarios) haciendo que el locatum se encuentre alejado del relatum (algo así como fuera de comentarios) o, en una frase como Los extraterrestres lo abdujeron, donde ab- separa o aleja el locatum (lo) de un tercer argumento o relatum no explícito, cuya consecuencia, en un momento posterior, muestra cómo el locatum se encuentra junto al agente de la oración. A partir de la consecuencia se puede interpretar el movimiento como un alejamiento de dos objetos en dirección al sujeto o argumento externo. El único caso
133 Téngase en cuenta la posibilidad latina de combinar la base con otros prefijos del eje horizontal, como re- en resorbere, que designa el fenómeno marítimo por el cual, el agua del mar, una vez adentrada en la playa una y otra vez por la fuerza de las olas, regresa continuamente a su posición inicial como «absorbida hacia el lugar original» o «resorbida» por el propio mar (cf. Segura Munguía 2007, s.v.). 134 Piénsese que incluso en el lenguaje de la industria química y farmaceútica se recoge el verbo desorber (cinco ocurrencias en textos cubanos datados en 2005 en la base de datos corpes xxi).
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
289
que hemos encontrado en que el relatum está representado por el argumento externo es el verbo abortar, tomado por vía culta del latín. Para un verbo como abortar podemos formular la siguiente forma semántica: (123) abortar: λx λs ∃y (BASE(x, y) & LOC(y, AB(x)))(s)
Frente a esta restricción que muestran los verbos prefijados con ab- en las lenguas romances, nos hallamos con la posibilidad presente, aunque poco frecuente, en latín y abundante, por el contrario, en alemán de que los verbos prefijados con ab- presenten una estructura morfológica y argumental similar a la del verbo abortar. Este sería el caso, por ejemplo, de los verbos absenden o amitto (< ab-, mitto), cuya estructura muestra que un agente envía algo de forma tal que el objeto enviado pasa a estar alejado del sujeto agente. En latín, encontramos verbos como abloco ‘dar en arriendo’, abominor ‘desviar un mal presagio, rechazar con invocaciones, votos o promesas’ o abrumpo (en vitam abrumpere ‘suicidarse, interrumpir la vida haciéndola alejarse de su poseedor’) en la que coinciden argumento externo y relatum. La conclusión que puede extraerse de esta diferencia es una evidente tendencia del español a retomar e incorporar en su acervo léxico verbos con ab- que no presenten tal estructura morfológica. El hecho de que uno de los miembros que conformaban el sistema quedara solo de manera residual en determinados conjuntos preverbiales generó la debilidad de la oposición del sistema ablativo. Otra muestra más de esta debilidad nos la ofrecen los casos de confusión de los prefijos ab- y ex-, como en el verbo español esconder, procedente del latino abscondere (cf. Meyer-Lübke 1895, vol. 1, 668; Menaker 2010, 583) e incluso de los prefijos ex- e in- cuya confusión había sido constatada ya para el latín vulgar en el Appendix probi (ed. de Baehrens 1922, 7, v. 126) al glosar effeminatus non imfimenatus. Esta transposición se debe a la utilización cada vez más habitual en las lenguas romances de los prefijos ad- e in- para la formación de causativos y a la pérdida de ex- como reforzador verbal y permite explicar las voces en español y gallego afeminado y efeminat en catalán135 Al igual que ocurría con ab-, el prefijo ex- y sus alomorfos son todavía productivos en la creación de sustantivos con valor temporal (exministro, expresidente, etc.), pero de menor rendimiento en la formación verbal. No obstante, con respecto al uso y rendimiento de esta unidad en la creación de verbos parecen existir diferencias entre las lenguas iberorromances. Como han señalado varios autores (Neira 1976; Cabré/Rigau 1987, 119), el alomorfo es- fue productivo en
135 Esta podría ser incluso la causa de la confusión en hablantes de lengua materna española con escasa formación a la hora de utilizar los términos inmigración y emigración.
290
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
gallego y catalán en la creación de verbos denominativos en gallego como escascar, escunchar, espelicar, estonar o los catalanes escuar, espolsar, esbocinar, esmicar o esquarterar (Cabré/Rigau 1985, 119). La función aspectual que cumple el prefijo en este tipo de construcciones es la privativa, de modo tal que un verbo como el gallego estonar es ‘quitar a tona a [unha cousa]’ (DRAG, s.v.) o el catalán escuar ‘perdre la cua’ o ‘llevar la cua (d’un animal)’ (dc, s.v., DIEC2, s.v.). Este procedimiento no está ausente por completo en español (escorchar), si bien para la formación de verbos a partir de sustantivos con sentido privativo, el español se vale mayoritariamente del prefijo privativo des-. Así, cuando en catalán tenemos esbudellar en español destripar, en catalán esmicolar en español desmigajar, en catalán espallussar en español despeluzar, en catalán esgarbissar en español desgranar, etc. Desde los orígenes de las lenguas romances136 se constata en español gran vacilación entre des- y es- como escamar y descamar, desbaratar y esbaratar, esmigajar y desmigajar, sobre todo, en registros populares o no cuidados de la lengua (Leal Cruz 1993, 175; López Viñas 2012, 137 sobre la vacilación en gallego desde el período medieval). En menor medida, las bases que se unían al prefijo ex- podían ser también adjetivas como en los verbos catalanes esclarir, esporuguir, esblanqueir o el español explanar.137 En estos casos, y como suele ser habitual cuando tenemos bases adjetivas, el prefijo indica el cambio de estado o de cualidad, interpretación que deriva del valor aspectual terminativo señalado por el prefijo. Esta diferencia en la presencia del prefijo es- en las tres lenguas iberorromances llevó a Neira a considerar que el subsistema ablativo catalán y gallego cuenta con una unidad más en la formación de verbos con valor negativo frente al español que solo dispondría de una unidad. En cuanto al valor semántico del prefijo ex-, Menaker (2010), en un estudio de 86 unidades conformadas por dicho prefijo y aplicando tres métodos diferentes para la conformación de los grupos semánticos,138 llegó a la conclusión de que
136 Recuérdese el testimonio del autor renacentista Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua donde se hacía alusión ya a esta confusión habitual entre des- y es-: «Un donaire muy grave he notado en vuestras cartas: que en algunos vocablos no os contentais con la e ordinaria que los castellanos añadís en los vocablos que comiençan con s, sino ponéis otra añadidura con una d, de manera que, aviendo hecho de scabullir escabullir, y de sperezar esperezar, vos hazéis descabullir y desperezar» (1985, 90). 137 Cabré/Rigau (1987, 120) anotan que las formas con adjetivos no son las más productivas para la expresión del cambio de estado o cualidad. En este sentido, dicen las autoras, el catalán tiende a servirse del prefijo causativo por excelencia en-. 138 Por un lado, la autora compara el grupo de los ochenta y seis verbos prefijados por ex- entre sí, luego compara los verbos prefijados con respecto a los simples correspondientes, y, por último, atendiendo al criterio paradigmático, compara los significados de los verbos con ex- con las otras unidades de la misma familia que también tienen prefijos.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
291
el prefijo ex- conserva los valores semánticos descritos para la unidad latina. Es decir, con valor espacial incide en la relación de la base verbal con respecto a un límite. El prefijo ex- supone un movimiento de partida desde el interior de un límite y el punto de vista puede recaer en el punto final del movimiento —entendiéndose la acción como privativa (exculpar) o perfectiva (exterminar, explorar)— o en el mero hecho de que se abandona un ámbito para entrar a otro, esto es, en el punto en que se produce el cambio, dentro del que se incluirían todos los usos incoativos (exacerbar, exaltar, exasperar, explanar). Dentro de los usos egresivos, encontramos usos sobre todo internos o preposicionales (expatriar, excarcelar ‘hacer que alguien pase a estar fuera de la patria, la cárcel’ o exportar ‘llevar algo [a algún sitio] [de modo que ese algo se aleje de otro y esté fuera’).139 De este último sentido derivan las especificaciones antes descritas de cambio de estado o de cualidad que vimos para el catalán como en esporuguir o esclarir o en español esclarecer. El prefijo ablativo de- se ha conservado en algunos conjuntos preverbiales, si bien su uso ha ido en detrimento en favor del romance des-. De ahí que Gràcia et al. (2000) no lo incluyan como prefijo en su estudio por no ser productivo ni en español ni en catalán. En aquellos verbos en los que se ha conservado el prefijo parece haberse desdibujado el rasgo semántico latino ‘de arriba abajo’ por el alto grado de lexicalización de los conjuntos en los que se encuentra, sobre todo, cuando se ha conservado en verbos de lengua o pensamiento. Solo si el valor semántico de la base verbal favorecía la lectura del rasgo vertical es discutible su presencia. Así, en verbos como decaer o degenerar podría considerarse que el valor semántico del prefijo, en el primer caso, es el meramente reforzativo en el sentido de que ambos, prefijo y base, inciden en la verticalidad de la acción o que, en el segundo caso, los valores connotativos que tiene el verbo degenerar proceden del rasgo ‘de arriba abajo’ atribuible al prefijo, que da origen a los valores aspectuales privativos. De hecho, el sema ‘de arriba abajo’ aparece todavía descrito en la gramática gallega de Álvarez/Xove (2002, 733) que pone como ejemplos de verbos prefijados con este valor decaer, decrecer, depender, devir.140 Al igual que en el caso anterior, el valor semántico de los verbos bases que se ponen como ejemplo propicia la interpretación del rasgo vertical, de modo tal que no puede saberse si el sema ‘de arriba abajo’ aparece reduplicado y, por tanto, se trataría de un rasgo redundante o si está implícito en la base verbal. Podría plantearse la presencia de este rasgo en unidades como derribar, demoler, 139 Nótese que el complemento de lugar que indica el origen desde el que se saca algo no suele aparecer explícito en la estructura argumental, si bien son más frecuentes complementos direccionales que muestran el lugar al que se dirigen la mercancía (ADESSE, s.v. exportar). 140 López Viñas (2012, 195) lo describe semánticamente como «mouvemento cara a abaixo» en el gallego medieval.
292
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
destruir, detraer o deducir donde, por nuestro conocimiento del mundo extralingüístico, las acciones indicadas por las bases verbales llevan implícita la verticalidad: derribar ‘llevar [de arriba abajo] hacia la orilla’ de donde derivaron sus usos actuales como ‘arruinar o demoler’ en tanto que se parte de la idea de que las orillas de los ríos se encuentran con respecto al sujeto en un lugar inferior al objeto que es conducido hasta allí; demoler ‘llevar con esfuerzo algo de arriba abajo’; destruir ‘echar abajo’; detraer ‘restar’ o deducir donde la acción de derivar una cosa de otra se hace, debido al proceso del silogismo, en sentido descendente y no al revés. Esto implica que, en todas estas unidades, podría hablarse de confluencia entre el valor semántico del preverbio con el valor referencial de la base y del conjunto en general, lo que hace titubear a la hora de describir semánticamente sus semas primarios. En todo caso, su caracterización semántica como ‘movimiento o desplazamiento [de arriba abajo]’ hace comprensible que el prefijo se utilice para la mera indicación del cambio de estado, cualidad o lugar (Brea 1976, 324; Pujol Payet 2012, 355; López Viñas 2012, 195). Para la expresión de los valores que tenían el latín de- con valor privativo o alterno, las tres lenguas iberorromances se sirven del prefijo regresivo por excelencia re-, cuya concurrencia con de- había sido notada ya por Brachet (2000, 76–77) en el seno del propio latín. Este parangón ha podido establecerse en tanto que el valor primario de re- es el de la inversión del proceso y de- puede expresar un movimiento de retorno hacia el punto de partida como todo prefijo ablativo. Brachet (2000, 77) calificaba de- como un «opérateur d’inversion» como en el caso de descendere, demoliri y dedignari y Corbin (1992, 205) hacía lo propio con los verbos con dé- en francés como déchiffonner. Piénsese, en español, por ejemplo, en la equivalencia parcial que podría establecerse entre detener y retener. Si bien se ha perdido el rasgo concreto direccional, se conserva el valor clasemático, el rasgo que indica un movimiento de separación o alejamiento entre locatum y relatum. Por último, del valor clasemático ablativo del prefijo de- derivan también algunas formaciones verbales, en las que el prefijo no solo aporta un valor alterno o privativo a la base, sino también incoativo, tal y como habíamos explicado con motivo de los verbos de cabeza de Jano. Si bien es la lectura privativa o terminativa la dominante en los derivados romances con de-, quedan construcciones en las tres lenguas iberorromances con de- causativo o incoativo, que en su mayoría han sido heredadas directamente del latín. Alvar/ Pottier (1983, 351) mencionan, para el español (extensible al catalán o gallego), verbos como demostrar, denegar, degustar, demarcar o delimitar. Aunque las tres lenguas iberorromances se valen fundamentalmente de prefijos adlativos en la creación de parasintéticos para la expresión de la causatividad o cambio de estado, encontramos algunas reliquias aisladas con de- que la expresan. Así, en gallego encontramos un ejemplo en el verbo denegrir ‘adquirir unha cor negra ou
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
293
que tira a negro’ (DRAG, s.v.), cuya correspondencia es el español, ennegrecer, que se corresponde al catalán ennegrir. El prefijo en unión de la base adjetiva permite la lectura ‘algo causa que algo adquiera la propiedad del color negro’. El verbo denigrar, en español y cast., derivado del latín denigrare, se ha conservado únicamente en sentido figurado y del rasgo ‘negro’ de la base verbal solo han quedado los valores connotativos negativos, mientras que el gallego conserva tanto el cultismo latino denigrar como el patrimonial denegrir(se), en sentido figurado y concreto, respectivamente (cf. también gxdl, s.v.). Otro caso de este tipo sería el del gallego dealbar, ausente en español y catalán, para hacer referencia al hecho de que algo adquiere la propiedad indicada por la base, el color ‘blanco’. Aunque el prefijo de- aparece predominantemente en construcciones heredadas del latín con valor meramente espacial o aspectual privativo-resultativo, los ejemplos mencionados muestran la pervivencia aislada del valor causativo-incoativo. También en judeoespañol, encontramos casos en los que el prefijo de- conserva la función perfectiva como en el verbo depedrer (< de + perder) para indicar que ‘algo se pierde definitivamente’ (Nehama 1977, 120). A las modificaciones que sufrieron los prefijos latinos en las lenguas iberorromances se une la incorporación del prefijo romance des-, que —como indicábamos— aunaba los valores semánticos de las prefijos originarios. El rasgo común a ambos prefijos es el movimiento de alejamiento o separación, mientras que los rasgos específicos del latín, propios de de- ‘de arriba abajo’ y de ex- ‘desde el interior de un límite’, se pierden en favor del rasgo clasemático ablativo y solo son reconstruibles en aquellas bases en las que el contenido semántico del lexema verbal contribuye a preservar su valor.141 El prefijo exclusivamente romance deses descrito por todas las gramáticas como uno de los pocos prefijos de alto rendimiento y productividad tanto en los orígenes de las lenguas romances como en los estadios actuales de las tres lenguas iberorromances (López Viñas 2012, 196; Rodríguez Rosique 2011, 145).142 Así, con respecto a su productividad, Vañó-Cerdá señalaba que 141 Resulta interesante la apreciación de Bello (1981 [1847], 175) en su gramática de la lengua castellana sobre el sistema ablativo, más concretamente, sobre los rasgos que distinguen a unos y otros prefijos, entre los que el autor menciona el rasgo vertical descendente para de- en verbos como detraer, deponer o degradar: «Aunque estas tres partículas por la semejanza de su forma se confunden, la idea dominante en los compuestos de la de es la de separación, o la de movimiento de arriba abajo, como en detraer, deponer, degradar; en los de di- o dis- el concepto de diferencia o dispersión, como se ve en estas mismas palabras; y en los de la des- el de movimiento de adentro afuera, extracción, privación, acción contraria, como en desentrañar, despabilar, desvirtuar, desanudar». 142 En su estudio sobre la prefijación gallega medieval, López Viñas (2012, 196) puso en evidencia cómo el prefijo des- con valor privativo había sido cuantitavamente el más productivo de
294
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
«[e]l prefijo castellano des- […] ha ido ampliando a lo largo de la historia el ámbito de sus posibilidades funcionales hasta llegar a convertirse en un prefijo típico del romance hispánico con personalidad propia y dotado, por una parte, de un alto grado de productividad y de una extensa gama de valores semánticos en el español actual […]. [L]os hispanohablantes han alcanzado tal conciencia de los valores de este prefijo que no sólo lo han empleado en la formación de nuevas palabras, inexistente [sic] en la lengua de épocas pasadas, como desmonetizar, deshidratar, desimantar, desnortarse, desacelerar, etc., donde dicho prefijo se añade a una base verbal o nominal independiente y provista de significación propia, sino que así mismo se sirven de él —conscientes de sus valores semánticos— en la creación de nuevas palabras cuya base, además de no aparecer nunca independiente en la sintaxis española, carece por sí misma de todo significado, como en desparramar, desleír, despiporre y, quizás también, despampanante» (Vañó-Cerdá 1990, 1).
El abanico de funciones semánticas de des- se puede reducir a la meramente espacial, derivada del movimiento de alejamiento o separación desde el interior de un ámbito, y a tres funciones principales desde el punto de vista de su configuración eventiva en estrecha relación con el tipo de base con el que se una, a saber, la reversión, la privación y la negación, todas ellas deducibles a partir del valor clasemático egresivo del preverbio por el proceso general de metaforización explicado con anterioridad (Gràcia Sole et al. 2000, 298–301, 66–69 para el catalán; Vañó-Cerdá 1990 o Rodríguez Rosique 2011, 145–149 para el español y Neira 1976, 310 para el gallego). En la descripción semántica de este prefijo, los autores suelen referirse a las distintas funciones aspectuales en detrimento del valor espacial. De acuerdo con el tipo de base al que se unen nos encontramos con un amplio número de verbos parasintéticos y deverbales. En la formación de verbos parasintéticos, el prefijo puede unirse tanto a bases sustantivas como adjetivas (como en los derivados denominativos en español descorchar, destronar, catalán desbrossar, desossar o gallego desbullar, desencoirar o en los derivados deadjetivales en español y gallego desbastar o desbravar143). En todos estos casos, el prefijo muestra el alejamiento de un objeto, actantificado como argumento interno, con respecto a la misma base verbal. Así, en una expresión como todos los prefijos en gallego: «Constitúe o prefixo máis produtivo ao longo da lingua galega, así como o máis habitual na formación de palabras con significado privativo. Neste sentido, no noso corpus esta afirmación fica revalidada, pois únese a 94 bases diferentes para indicar a noción de ‘acción contraria, negación, oposición ou privación’». Las razones aducidas por Rodríguez Rosique (2011, 145) que explican la productividad del prefijo son, por un lado, la diversidad de bases a las que se puede unir y, por otro, la heterogeneidad de las categorías resultantes. 143 Según Gràcia Solé et al. (2000, 69, 301), la única diferencia entre el prefijo catalán y español des- radica en la ausencia de verbos deadjetivales con des- en la primera de las lenguas. Verbos como desbravar o desbastar con función privativa no se registran en la lengua catalana. También su número resulta bastante reducido en español y gallego hasta el punto de que los estudios no ofrecen más ejemplos de este tipo.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
295
destronar al rey alguien causa que el rey (y, locatum) se encuentre alejado (des-) de la base verbal, formada sobre el sustantivo trono que actúa como relatum. O en desratizar el local se interpreta que alguien hace que el local pase a estar libre de ratas o en desterrar a alguien de la faz de la tierra alguien (x) causa que alguien (y) pase a estar «lejos, fuera de la faz de la tierra», donde el sintagma de la faz de la tierra retoma el relatum ya expresado por el prefijo y la base verbal. Para los casos en los que la relación espacial de alejamiento entre locatum y relatum es visible a primera vista, Vañó-Cerdá (1990) habla de «verbos parasintéticos ablativos», si bien desde nuestro punto de vista ninguno de los aquí incluidos deja stricto sensu de ser ablativo. Desde el punto de vista aspectual, la interpretación semántica predominante de estos verbos es la privación del objeto expresado por la base o de la propiedad en el caso de los verbos deadjetivales (grupo 1.1.1. en Vañó-Cerdá 1990, 10ss.;144 Gràcia Solé et al. 68, 300–301). Por su parte, Vañó-Cerdá (1996, 3) le atribuye al prefijo un «claro significado gramatical de tipo adverbial-preposicional», parafraseable como ‘fuera, más allá de, echar lejos, dejar sin’, por lo que estaría actuando como prefijo preposicional o interno, cumpliendo así todas las características señaladas por Di Sciullo (1997) (cf. 3.2.1). Todos los verbos mencionados pertenecientes a este grupo pueden recibir una lectura aspectual privativa del tipo (a) ‘alejar (quitar, sacar, etc. o desaparecer) (salir, etc.) de un lugar (persona o cosa) el objeto designado por el sust. base’ o (b) ‘dejar o quedarse alguien sin el sustantivo base’ (Vañó-Cerdá 1990, 10). VañóCerdá interpreta igualmente privativos verbos como desmelenar(se), desgreñar o descabellar en el sentido de ‘eliminar el orden o la composición del objeto designado’, en cuyo caso habría que interpretar el uso del sustantivo del verbo base en sentido metonímico. Desde este punto de vista, en una frase como María se desmelenó el prefijo pondría en relación un locatum que se refiere al orden o composición [de la melena], con un relatum representado por el argumento externo (María). El alejamiento o separación se produce, por tanto, entre la forma de la melena y el argumento externo (cf. equiv. (núm. 15)). Otra posibilidad de interpretar semánticamente estos conjuntos podría llevar a considerar este tipo de casos como un tipo de verbos causativos similar a destrozar o deslumbrar que interpretamos como ‘algo pasa a tomar las propiedades del objeto base’, tal y como veremos a continuación. Así, en una frase como Juan desgreñó a María, la acción de Juan provoca que el locatum (y, María), que requeriría ser interpretado 144 Vañó-Cerdá (1990) incluye también en este grupo los propiamente ablativos, haciendo prevalecer la lectura estrictamente espacial, como en desorbitar(se) o desterrar. También incluye dentro de este grupo los que él denomina verbos instrumentativos como deslumbrar o despinzar y verbos efectivos como despedazar o destrozar, de los que trataremos a continuación por considerarlos un grupo distinto.
296
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
de forma metonímica como el cabello [de María], tome en última instancia las propiedades del sustantivo base, en este caso, que su cabello tenga la forma de una greña ‘cabellera revuelta y mal compuesta’.145 Los derivados resultantes de verbos parasintéticos reciben una lectura aspectual télica, dado que todos ellos reciben un argumento interno al que se le priva o dota de la propiedad expresada por la base. Dentro del grupo de verbos no parasintéticos, nos encontramos con todas aquellas unidades formadas a partir de una base verbal (como en el español desandar, desobedecer despeinar) en las que el prefijo actuaría como externo o adverbial al poder ser parafraseado mediante distintas locuciones adverbiales (Vañó-Cerdá 1990, 4). Las paráfrasis a las que se refiere el autor son tres: (a) la inversión de la dirección en que se desarrolló la acción indicada por el verbo base (descender), (b) la expresión de la acción contraria a la expresada por el verbo base (desagradecer) y (c) la eliminación del resultado o consecuencia expresado por el verbo base (deshacer, desnevar) (Vañó-Cerdá 1990, 19). Si restringimos la primera paráfrasis a los usos estrictamente espaciales, podemos determinar dos grupos principales146 en las tres lenguas iberorromances: (1) reversión, como en catalán descargolar o desallitar, español deshacer o desandar o gallego descoser o desinchar y (2) negación como en catalán desagrair, desaprovar; español desagradecer o desobedecer o gallego descoñecer o descompoñer. El grupo de los reversativos incluiría todas aquellas unidades deverbales en las que, como insinúa Neira y confirma Vañó-Cerdá, puede presuponerse una acción verbal previa —o un «camino de ida»— como en desandar o en despeinar y el prefijo se encarga de revertir el contenido denotativo de la consecuencia que resulta tras producirse la acción indicada por el verbo base. Tal y como estudiaremos en el análisis interlingüístico (cf. equiv. (núm. 188)), en una estructura como deshacer la maleta el prefijo no niega la base verbal (‘no hacer’), sino muestra el movi-
145 No dudamos que este tipo de formaciones surgiera por un proceso analógico a imitación de un modelo previo representado por alguno de los tres miembros (esp. desmelenar, desgreñar y descabellar; desgreñar, desguedellar, espeluxarse o espenuxarse o en catalán desgrenyar, escabellar), modelo que, frente al uso parasintético privativo, no ha resultado cuantitativamente representativo en las tres lenguas iberorromances. 146 Neira (1976, 310), en un estudio sobre los valores de esta partícula en gallego-portugués, resume sus valores semánticos en dos grandes grupos: (a) la expresión de una acción contraria a la indicada por el verbo simple que muestra algún tipo de dinamismo (desnevar, desnegociar, desdar): «Hay en estos últimos un camino de vuelta, que presupone otro anterior de ida, del mismo modo que, para abrir una puerta, la primera condición es que alguien la haya cerrado: descerrar = cerrar + abrir», y (b) la negación o ausencia del rasgo semántico de una voz simple de carácter estático (desnecesario, desnatural). El primer grupo crea, sobre todo, verbos y el segundo, adjetivos.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
297
miento de hacer volver al objeto ya hecho a su forma originaria actuando de la misma manera que lo hizo surgir, en este caso, ‘haciendo’. Vañó-Cerdá (1990, 6) insiste en la importancia de distinguir los usos reversativos no parasintéticos de los privativos parasintéticos. En el primero, ha de haberse dado efectivamente una acción previa y ha de poder invertirse el estado resultante fruto de la acción previa. Esto explica que el prefijo des- no pueda unirse a eventos atélicos, más concretamente, a actividades como *desdormir o *descomer. El prefijo des- es considerado en los usos reversativos como externo o adverbial en el sentido de que «modifica[n] la acción expresada por el verbo base igual que lo hacen los adverbios en la sintaxis» (Vañó-Cerdá 1990, 18). Consideramos que esto ocurre en casos como deshacer, en los que el prefijo incide sobre el contenido del verbo base en su conjunto (cf. equiv. con deshacer (núm. 188)). No obstante, también encontramos casos en que el prefijo des- no ha dejado de actuar como elemento de relación entre el locatum y relatum. Así, en una frase como Juan descorchó la botella, la base como locatum incorporado en la base verbal se separa del relatum regido por la proyección verbal, algo así como ‘Juan hizo que el corcho pasara a estar alejado de la botella’. En cambio, el segundo grupo se caracteriza por negar meramente la acción indicada por el verbo. El valor negativo del prefijo puede explicarse a partir del valor perfectivo del prefijo ablativo: ‘terminar de hacer algo’ > ‘dejar de hacer algo’ > ‘no hacer algo’ como consecuencia última en la representación eventiva. En todos ellos está presente la idea de alejamiento o separación y, por ende, de eliminación entendida de forma meramente privativa o como un acto reversativo (Vañó-Cerdá 1996, 3).147 Al igual que ocurría con el resto de prefijos de la serie ablativa, al valor privativo del prefijo habría que añadir el valor causativo que encontramos en algunos conjuntos verbales, si bien frente al griego o al latín este uso ha quedado más restringido. Mediante el valor causativo se expresa el proceso por el cual alguien causa que otra entidad (correferente o no con respecto al sujeto) sufra un cambio de estado o lugar. Así, en un verbo denominativo como destrozar, el prefijo no asume una función privativa sino causativa, de modo tal que se produce un cambio de estado parafraseable como ‘hacer que algo pase a ser trozo’, o como en deslumbrar que no indica privar de lumbre sino ‘hacer que algo pase a estar iluminado hasta el exceso (para el perceptor)’ (cf. DLE, s.v.).148 A este 147 Cf. también el póster presentado por Šinková (2015) en el XI Encuentro de Morfólogos: Los lindes de la morfología, celebrado en Barcelona del 7–8 de mayo de 2015, donde se sintetizan los usos de des- en dos, en el uso privativo coincidiendo con la interpretación más prototípica y en el regresivo como la interpretación secundaria y contextual más habitual después de la anterior. 148 Cf. con el poema de Juan Ramón Jiménez Auroras de Moguer. Ríotinto en el que se lee: «... Lejos, por Niebla —que no se ve—, el humo/del tren, sobre los eucaliptos aún con bruma,/de la
298
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
grupo de verbos Vañó-Cerdá (1990, 16) le da el calificativo de «verbos parasintéticos eficientes, efectivos y productivos», asignándoles una interpretación de tipo intensivo-perfectivo (parafraseable por ‘total, completamente’). Este hecho implica que una misma unidad podría recibir varias interpretaciones, ora como privativa, ora como causativa, lo que, llegado el caso, podría resultar ambiguo. Para resolver tal ambigüedad, es preciso observar la relación que se da entre los argumentos y el contexto. Esto hace que la determinación de la forma semántica solo sea posible tomando en consideración los valores medioestructurales posibles y observando qué tipo de relaciones se establecen entre los participantes en la estructura argumental. Pese a ello, los casos abiertos a las dos interpretaciones se quedan reducidos a una cuestión fundamentalmente sistémica, ya que las unidades tienden a especificar su función en la norma. En el caso concreto del prefijo des- ha acabado por imponerse la función privativa del prefijo des- hasta el punto de que, por ejemplo, Gràcia Solé et al. (2000, 302) no incluyen el valor causativo en su clasificación y solo hacen mención del «valor de intensificación»149 de desen casos como desgastar o deslavar (cf. equiv. (núm. 212)). En la evolución del subsistema ablativo en las lenguas iberorromances, el último miembro que, por su oposición equipolente con respecto a com-, incluimos en el subsistema de relación sociativa-disociativa, asume clasemáticamente un valor ablativo es el prefijo latino dis-, presente en las tres lenguas romances con esta y otras variantes fonéticas en conjuntos verbales heredados de forma preverbial, cuyo uso se empezó a confundir en las tres lenguas iberorromances con des-, como muestran las alternancias medievales entre desculpar y disculpar (Neira 1977, 312).150 Al igual que el resto de los prefijos ablativos, dis- puede expresar (a) valores disociativos o dispersivos —por oposición a com-151—, (b) la
Ruiza. La pared de cal,/ocre de cobre, de la venta de Piquete,/poco a poco, sórdida, se deslumbra de un sol difícil, retorcido, agrio...» (tercera estrofa). En este ejemplo, vemos cómo es el sol el que causa que la pared de cal tome el color ocre similar al del sol y que, por tanto, asuma la lumbre del sol. 149 Las autoras se hacen eco de la opinión de Brea (1976), del Diccionario del Uso del Español de Moliner (1969–1969) y de Vañó-Cerdá (1990) que recogen el valor privativo-intensivo en unión a bases verbales. 150 Según Corominas (DCECH 1984, vol. 2, s.v. culpa), «[l]a forma con e es general en la Edad Media […], todavía en la Celestina y aun Cervantes vacila (desculpar, Quijote I, iii; I, xxvii, 19; pero dis- predomina); dis- se hallaría ya en Sta. Teresa y Fr. Luis de León […] y desde luego es general en el S. XVII. Esta cronología parece comprobar que el vocablo sufrió el influjo del italiano discolpare en el Siglo de Oro». 151 Piénsese, por ejemplo, en los pares congregar-disgregar, converger-divergir, discordarconcordar. Todas estas palabras han sido tomadas directamente del latín, lo que no es óbice para que hayan estado desde los orígenes del idioma. El que podamos establecer semánticamente
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
299
acción contraria a la base ya sea de forma privativa o reversiva o (c) la función intensiva (Pujol Payet 2012, 354). El hecho de que tanto ab- como dis- se conserven únicamente en un número muy limitado de verbos motivó a Neira a hablar de una reestructuración del subsistema ablativo, según la cual el gallego-portugués y el catalán cuentan únicamente con dos unidades des- y es-,152 mientras que, en español, este sistema quedaría reducido a una sola unidad, des-. Se trata, efectivamente, de las unidades que todavía, en el estadio actual de las respectivas lenguas, permiten crear nuevas unidades verbales. Desde un punto de vista diacrónico hemos de retrotraernos al estado del subsistema ablativo latino para la reconstrucción de sus valores semánticos. A los valores semánticos de las unidades latinas nos veremos obligados a recurrir en aquellos verbos que, por su origen, conservan los antiguos prefijos y cuya estructura morfológica se diferencia de otras únicamente en la presencia del elemento prefijal. Así, el rasgo ‘desde el exterior de un límite’ y ‘desde el interior de un límite’ que permitía distinguir los prefijos ab- de ex- es reconocible de forma más clara en los verbos de desplazamiento o espaciales y en los sentidos aspectuales que pueden concedérsele a los derivados prefijales. En resumen, la principal modificación que presenta el sistema preverbial ablativo latino respecto al romance es la pérdida de rendimiento funcional y de vitalidad de sus miembros para expresar tanto valores espaciales como aspectuales. Piénsese en la amplia gama de valores nocionales alternos que podían expresar los prefijos ablativos latinos y cuyo uso en las lenguas iberorromances se reduce a las unidades tomadas del latín (Brea 1976, 336). Y, en segundo lugar, al contrario de lo que ocurrió con el resto de prefijos ablativos (ex-, ab-, de-), destaca en las tres lenguas iberorromances la aparición de des-, que se especializó en la función aspectual negativa o privativa. Al compartir la expresión de valores clasemáticos como la privación, la negación o la recursividad, los prefijos ablativos mantenían una estrecha relación entre sí hasta el punto de que, como indicó Pujol Payet (2012, 360), en un estudio de la formación de palauna oposición de rasgos entre los prefijos no implica tampoco que hayan tenido que entrar en la misma época en las lenguas iberorromances. En contra de la oposición dis-/com- se ha mostrado Morera (2013, 45), quien defiende que esta no es más que contextual y que, desde un punto estructural, es el prefijo adlativo a- el término de la oposición. Dis- es definido por Morera (2013, 8–14 y 2015, 60) como ‘movimiento de alejamiento a partir de la aplicación del regente’, definición que no refleja el valor disociativo del prefijo latino. Consideramos con Ernout/Meillet, Pottier y García Hernández que en las lenguas iberorromances se conserva la oposición latina entre dis- y com-. 152 Neira (1969, 335–336) demuestra que en aragonés ambos prefijos muestran una clara distribución, donde des- se ha especializado en la expresión alterna de verbos con sentido positivo y es- en la formación de verbos parasintéticos.
300
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
bras con prefijos ablativos en el Lexicon y el Vocabulario de Nebrija, las voces latinas con prefijos ablativos se explican, en muchos casos, con voces castellanas también prefijadas mediante unidades ablativas, que constituyen en muchos casos las primeras documentaciones de esas palabras. Así, Pujol Payet (2012, 360)pone como ejemplos los verbos latinos erradico aclarado como ‘desarraigar’, erugo como ‘desarrugar’, excido por ‘escaecer’, ‘descaecer o descaer’, por citar solo algunos. Si bien el subsistema ablativo sufrió importantes modificaciones relacionadas con la pérdida de la capacidad espacial, el sistema adlativo resultó altamente productivo en la creación de verbos causativos a través de los prefijos a- y en-.153 Junto a la presencia de formas heredadas del latín (esp., gal. acorrer, cat. acórrer, esp., gal., cat. aplicar, esp., gal. aprender, cat. aprendre), para formar verbos parasintéticos las lenguas iberorromances generaron un patrón de creación léxica basado en la anteposición de los prefijos mencionados a sustantivos y adjetivos en unión a sufijos derivativos como -nt- para formar verbos de la primera y segunda conjugación (esp. amamantar, cat., gal. amantar) o -ec- para el español y el gal. (esp. envejecer, enriquecer, gal. envellecer).154 Los principales modelos derivativos con los prefijos a- y en- para la creación de verbos con bases adjetivas, adverbiales y sustantivas son los siguientes: Para el español (NGLE-Manual 2010, 153) a-ADJ-ar (aclarar) a-ADV-ar (acercar) a-N-ar (abotonar) a-N-ear (apedrear) a-N-ecer (anochecer) a-N-izar (aterrizar)
en-ADJ-ar (ensuciar) en-ADJ-ecer (entristecer) en-N-ar (embotellar) en-N-ear (enseñorear) en-N-ecer (ensombrecer) en-N-izar (encolerizar)
153 Esta evolución había comenzado ya en el latín imperial, en que las construcciones incoativas con el sufijo -sco empezaron a ser sustituidas por verbos nuevos con ad- e in- (Haverling 1999, 236): «incrasso, impinguo und invetere entsprechen den älteren crassesco, pinguesco und inveterasco». 154 Cf. Alvar/Pottier (1983, 350). Nótese que los verbos sufijados con -ec- en gallego y español con base adejtiva se corresponden en catalán a los verbos formados con el prefijo en- sin sufijación y pasan a formar verbos de la tercera conjugación. Según Padrosa Trias (2007, 225), en casos como engrandir, es la sufijación cero la responsable de la conversión de adjetivos y sustantivos en verbos y no el prefijo en-.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
301
Para el gallego (DRAG) a-ADJ-ar (afastar) a-ADJ-ear (aclarear) a-ADV-ar (acercar) a-N-ar (abotoar) a-N-ecer (anoitecer) a-N-izar (agonizar)
en-ADJ-ar (engordar) en-ADJ-ecer (entenrecer) en-N-ar (entobar) en-N-ecer (ennobrecer) en-N-izar (enfeitizar)
Para el catalán (Gràcia Solé et al. 2000, 35–51; 76–88) a-ADJ-ar (allargar) a-ADJ-ir (arrodonir) a-N-ar (aconsellar) a-N-ir (avergonyir) a-V (adormir)
en-ADJ-ir (engrandir) en-N-ar (enverinar) en-N-ir (enorgullir)
La interpretación causativa que reciben los verbos parasintéticos que toman como patrón los prefijos a(d)- y en- / in- deriva, por un lado, del clasema ingresivo o incoativo y, por otro, de los rasgos semánticos primarios de sendos prefijos, a saber, la expresión del movimiento de acercamiento o aproximación a un límite en el caso de ad- y de entrada en el interior de dos límites en el caso de en- / in-. Nótese que, aunque en- es la evolución romance de la preposición in-, esta se conserva solo en calidad de prefijo en determinadas estructuras fosilizadas como iniciar, importar, irrumpir o incluir, ingerir, instruir, inyectar, inspirar, y la forma evolucionada, la preposición en, ha perdido el rasgo direccional que tenía en latín en unión al caso acusativo, valor asumido completamente en el sistema preposicional por la preposición a. El uso de la preposición romance fue muy productiva en la creación de voces parasintéticas con valor causativo. Al igual que hicimos para el latín y haremos para los prefijos adlativos en alemán, consideramos que el paso del valor espacial al causativo podría describirse de la siguiente manera. Como el resto de los preverbios que indican un contacto positivo con respecto a la base, expresado en las lenguas tratadas por prefijos adlativos, en un verbo como empolvar interpretamos que el prefijo indica la entrada al lugar, estado o circunstancia indicada por la base verbal, en este caso, el sustantivo polvo, lo que genera la posibilidad de interpretar la acción en clave causativa como ‘algo causa que algo pase a tener la cualidad expresada por la base’. Esta función se corresponde con el valor semántico ‘cambio de estado’, indicado por Gràcia Solé et al. (2000, 76–88; 307–315) para el catalán y el español (en-1 y en-4 y en-1, respectivamente). Los verbos de cambio de estado empezaron, según Acedo-Matellán/Mateu (2006, 491), a generalizarse a partir del siglo iii en latín y se relacionan con la «desemantización» de los prefijos latinos para expresar la trayectoria. Según los autores, la función de los adlativos se convierte en la de «mers indicadors d’un canvi d’estat/lloc» (2006, 491). En caso
302
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
de unirse a bases adjetivas, como en el verbo engegantir o agigantar, a partir del adjetivo gigante, en- refuerza el paso de un estado previo a otro que viene dado por el contenido de la base, en este caso, el llegar a ser gigante. De aquí deriva que, en la formulación de la estructura léxico-conceptual para todos los tipos de construcciones prefijadas en catalán y español con en- y a-, descrita por Gràcia Solé et al. (2000), esté presente la función causativa que, dependiendo del tipo de base (adjetiva o sustantiva), puede parafrasearse como el cambio de estado, de cualidad o de lugar: ‘algo causa que un objeto adquiera la propiedad, expresada por el adjetivo o sustantivo de base’ (engegantir, enverinar) (Gràcia Solé et al. 2000, 87) o ‘algo causa que un objeto pase a estar en el lugar indicado por la base’ (engarjolar) (Gràcia Solé et al. 2000, 77).155 Aunque ambos prefijos sirven semánticamente para la expresión del cambio de estado, Acedo-Matellán (2008, 4) observa una diferencia entre ambos en catalán: Le atribuye a a- la tendencia a usarse para expresar un cambio de propiedad, mientras que en- se habría restringido al cambio de lugar como muestran los ejemplos del catalán aducidos por el autor: a-: ablanir ‘ablandar’, acovardir ‘acobardar’, agrisar ‘hacer que algo adquiera el color gris’, asserenar ‘calmar’, acréixer ‘hacer aumentar’, adormir ‘hacer dormir’, avinagrar ‘hacer vinagre’, etc. en-: embeinar ‘envainar’, emmagatzemar ‘almacenar’, emmurallar ‘amurallar’, empaquetar ‘empaquetar’, encapsar ‘meter en una caja’, envinagrar ‘poner en vinagre’, etc. Pese a la alta productividad que muestran las construcciones romances con los prefijos adlativos en la expresión de la causatividad —hecho que los diferencia notoriamente del subsistema ablativo—, una muestra más de la pérdida de funcionalidad de la prefijación lo constituye el hecho sincrónico de que, al menos en catalán, se esté imponiendo la construcción sintáctica fer + infinitivo en detrimento del prefijo a-, tal y como han mostrado Bernal/Sinner (2006). Aunque faltan estudios cuantitativos que pongan en evidencia esta tendencia en las otras lenguas iberorromances, la desaparición de la prefijación adlativa como procedimiento productivo sincrónico se perfila como la más esperable, teniendo en cuenta la suerte que ha corrido todo el sistema prefijal iberorromance. La correspondencia frecuente en catalán de verbos introducidos por en- como engegantir por verbos prefijados en español y gallego con a- como agigantar es posible
155 Sobre el valor causativo de estos prefijos y una descripción más detallada cf. Batllori (2012), Batllori/Pujol (2012), Gràcia Solé et al. (2000, 48), Acedo-Matellán (2008, 3), Bernal (2007) y Bernal/Sinner (2006).
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
303
gracias al clasema adlativo que comparten ambos prefijos y que les permite expresar la causatividad. El subsistema prosecutivo latino, formado por per- y trans-,156 conservó esencialmente sus valores semánticos. Pese a la pérdida de la preposición per- en español y gallego, el prefijo se conservó en bastantes conjuntos prefijados, procedentes directamente del latín, en los que o bien su valor semántico primario o bien el valor clasemático prosecutivo siguen siendo identificables. Así lo refleja la posible alternancia intralexemática en español pernoctar y trasnochar, cuya principal diferencia formal radica en el origen culto y patrimonial, tal y como lo refleja la palatalización del grupo -ct-. En ambos casos, comparables al al. übernachten —también formado sobre el sustantivo Nacht y el prefijo prosecutivo über-, equiparable al prefijo per- en tanto que ambas contienen el sema ‘mediato’— el prefijo prosecutivo conserva el valor aspectual terminativo que tenían en latín: pernoctar: ‘Pasar la noche en determinado lugar, especialmente fuera del propio domicilio’ (DLE, s.v.) trasnochar: a) ‘Pasar la noche, o gran parte de ella, velando o sin dormir’; b) ‘Pasarla en un lugar distinto del propio domicilio’. (DLE, s.v.) Si bien ambos verbos tienen aspectualmente el mismo valor ‘pasar a través de la noche’, de donde deriva ‘pasar toda la noche [en unas circunstancias determinadas]’, se diferencian por la connotación que ha ido tomando el verbo patrimonial en el sentido de ‘no dormir’, que no estaba en el origen de la construcción. El gallego conserva, en este caso, la variante patrimonial trasnoitar (o tresnoitar, que recogen obras lexicográficas más antiguas157) e incorpora como neologismo, no recogido todavía en el diccionario académico, la forma culta adaptada a la estructura morfológica y fonética del gallego pernoitar (Fernández Salgado 2004, s.v. pernoitar). En otros casos, frente al español, el gallego cuenta con las dos variantes como en transcorrer y percorrer, en las que la permanencia de la forma culta latina con -ns- en trans- revela su procedencia, mientras que la forma percorrer, inexistente en español y catalán, parece ser una formación gallega (cf. fr. parcourir). En ambos casos, resulta evidente el valor espacial primario como ‘correr a través de o pasar corriendo’, como suele ser habitual en los verbos de movimiento. Si bien la variante culta se ha especializado para el paso del tiempo,
156 El prefijo trans- tuvo en las hablas asturleonesas la forma tres-, cuya evolución fonética ha sido explicada con detalle por Neira (1970, vol. 1, 1063–1065). 157 El DDD (s.v. tresnoitar) recoge seis referencias del verbo tresnoitar en obras datadas desde 1928 a 1979.
304
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
la variante patrimonial en gallego conserva el valor espacial que indican tanto la base como el prefijo ‘andar [corriendo] en toda a súa extensión’ o ‘andar, ir [corriendo] ó longo dun espazo’ (DRAG, s.v.). Desde un punto de vista aspectual, coincidimos en que, en ambos casos, puede considerarse que el prefijo o bien refuerza la base verbal [o bien indica el aspecto perfectivo o terminativo (‘terminar de correr [después de haber corrido]’). Los clasemas intensivos y pefectivos permiten explicar el paralelismos entre el gallego per- y el español re-: correr / recorrer, gallego correr / percorrer (cf. Neira 1970, 1066).158 Sobre el valor perfectivo e intensivo del prefijo de per- en gallego-portugués, que podemos hacer extensivo para el español, Rodríguez defiende su conservación en determinadas unidades, si bien rechaza la consideración sincrónica del prefijo: «Es evidente que la lengua presenta aún hoy cierto número de parejas léxicas (v. gr.: correr-percorrer, durar-perdurar, fazer-perfazer, furar-perfurar, seguir-perseguir, turbarperturbar, etc.), fruto de la incorporación de voces cultas que constantemente practicó, en donde se puede reconocer —en la palabra prefijada— el valor o valores característicos de per. Pero es igualmente obvio que en un análisis sincrónico este valor no se manifiesta a los ojos del hablante, ni, en lo semántico, estos pares que hemos reunido se reclaman mutuamente» (Rodríguez 1976, 305).
El caso del catalán es similar al de las restantes lenguas romances mencionadas con la salvedad de que, al tener correlato preposicional per, su grado de motivación es mayor y esto hace que sea incluido como prefijo, por ejemplo, en Cabré (2008, 774), mientras que la NGLE no la considera prefijo del español Como el prefjo ha pervivido mayoritariamente en un grupo de verbos con preverbio, procedentes del latín, el conjunto de unidades en las que aparece es compartido por las tres lenguas iberorromances: perdurar, pervivir / perviure, perdonar, perseguir. Junto a las unidades que comparten como herencia del latín, también encontramos verbos que, nacidos en el seno de la lengua catalana, se han formado con el prefijo percomo percaçar —documentada en el siglo xiii por Corominas (DECLC 1990, vol. 2, s.v. caçar)—, en la que el prefijo tiene valor intensivo como lo muestra la definición del DIEC2 (s.v.) ‘Cercar amb ardor, perseguir la consecució (d’alguna cosa’)’, o pertocar, documentada también desde el siglo xiii por Corominas (DECLC 1990, vol. 6, s.v. tocar), que se crea a modo y semejanza de la voz pertànyer. En ambos casos, las voces pertànyer y pertocar podrían interpretarse con valor intensivo.
158 Según Menéndez Pidal (1962 [1906], 89–90), el prefijo per- estaba activo en la creación léxica con valor perfectivo o intensivo en las hablas leonesas y cita, por ejemplo, las palabras peramoriau, perciegu, perllocu, perfechu, perroín, perroer, perferver, peracabar. El mismo valor intensivo tenía, según Neira, el otro prefijo prosecutivo tres- en las hablas asturianas y pone como ejemplos los verbos tresvivir, tresvolar, tresudar, trescubrir.
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
305
A diferencia de las pérdidas habituales que ha sufrido el sistema preverbial latino en cuanto a la expresión de la dirección, el subsistema que indica la posición se ha mantenido de forma general en las lenguas romances. A la pérdida de los prefijos bisílabos praeter- y subter- se incluye la adición del romance sobreque convivirá con el latín super- y de los latinos supra- e infra-, que, si bien solo tenían usos adverbiales en latín, sirven en las lenguas iberorromances para crear nuevos verbos (Rifón 2012, 37). El prefijo sub-, cuyo valor semántico fue descrito para el latín por García Hernández (1980) como el movimiento o posición opuestos al dibujado por de, es decir, la dirección o trayectoria de abajo arriba y en última instancia la posición (en ausencia de movimiento),159 sigue siendo productivo en la creación de neologismos (NGLE), si bien el rasgo semántico que predomina en las nuevas creaciones es únicamente el rasgo de posición de inferioridad ‘por debajo’ tanto en sentido espacial como figurado, habiéndose perdido el direccional ‘hacia arriba’ (García Hernández 1996, 223).160 En la expresión de la posición sub- se opone, entonces, a los prefijos sobre- / super- y entra en concurrencia con infra-, que parece utilizarse en sentido figurado para referirse a que algo está por debajo de lo que indica la base verbal y, por tanto, que expresa insuficiencia (infravalorar ‘no valorar lo suficiente o darle un valor más bajo del que tiene’ o infrautilizar ‘utilizar menos de lo que se puede usar’). La evolución de sub- responde a la pérdida del valor direccional en favor del rasgo ‘posición’. Las variantes alomórficas romances como so- o sus- han dejado de ser productivas, lo que no implica que no sea reconocible su valor semántico primario. Así, el verbo someter hace referencia a la acción de ‘meter algo debajo de algo’, del latín submittere ‘enviar, poner debajo’ (García Hernández 2000, 64). En las tres lenguas romances la acción se usa, principalmente, en sentido metafórico, aplicada a personas o pueblos tal y como la describe el DRAG (s.v.) ‘poñer alguén baixo a súa dependencia ou autoridade [unha ou máis persoas],
159 El rasgo semántico ‘de abajo arriba’ inherente al prefijo latino sub- permitiría explicar su presencia en determinados grupos de verbos, formados con este prefijo, que según Rifón (2012, 43) «presenta[n] serios problemas» en lo que se refiere a su clasificación semántica. De hecho, el autor los incluía dentro de la casilla «otros significados». 160 García Hernández (1998 y 1999) muestra la evolución del prefijo sub- al español y los problemas y dificultades que encontraron los gramáticos y lexicógrafos latinos de época imperial para interpretar los verbos prefijados con sub- por su desconocimiento del valor originario. Como indica el propio autor, el verbo subir, conservado en gallego, portugués y castellano y formado a partir de sub- + ire, es un «arcaísmo semasiológico mantenido con toda vitalidad», de cuya composición el hablante común no es consciente: «De siempre romanistas y latinitistas han señalado el carácter arcaico del hispanorromance, debido a la temprana colonización de Hispania. Subire es un ejemplo eximio que les ha pasado desapercibido, sin duda por no tener consciencia de que el valor originario de sub(-) era «hacia arriba» (García Hernández 1999, 226).
306
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
en particular por medio da forza ou das armas’. Es interesante, aunque no se recoge en el DRAG, que sigue conservando en gallego un uso concreto que indica la acción de ‘meter algo por debajo de otra cosa’. Así nos lo hizo saber García Couso, lectora de gallego en la Universidad de Leipzig (2010–2013): «Eu diría sempre (e en castelán tamén) ‘sométete la camisa’, para min someter é meter por dentro do pantalón, pero busqueino no dicionario de galego e non aparece esta acepción e no de castelán tampouco. No de castelán si que aparece ‘remeter’» (García Couso, correo electrónico del 30/05/2012). En el DDD (s.v.) aparecen usos parecidos al indicado por la lectora: ‘entremeter, doblar, los pañales de un niño o la ropa de la cama de modo que la parte enjuta y limpia quede en contacto del cuerpo del individuo’ (Manuel Leiras Pulpeiro (1906): Vocabulario; DDD). Como indicaba Montero Curiel (2012, 18), del valor locativo del prefijo deriva el valor connotativo de inferioridad que se recoge en numerosos conjuntos como sub-, si bien los valores connotativos o intensivos se deben a su base verbal (cf. Rifón 2012, 41–42). El elemento prefijal que expresa en las lenguas iberorromances la situación ‘por encima’ es el prefijo latín bisílabo super- y su correspondiente evolución romance sobre-. Ambas pueden aparecer con la misma base como en superponer / superposar y sobreponer / sobreposar. En este caso, se observa cómo la variante derivada del latín ha conservado el valor espacial, mientras que la propiamente romance ha tomado otros valores connotativos como los indicados —en cursiva por nosotros— en las definiciones de los diccionarios académicos: Cat. superposar (DIEC2)
Cat. sobreposar (DIEC2)
‘Posar (l’una cosa) sobre l’altra’ → Valor espacial concreto
(1) ‘Afegir, aplicar (alguna cosa) damunt una altra’ → Valor espacial concreto (2) ‘Posar (algú o alguna cosa) per sobre d’altres en consideració, rang, autoritat, etc.’ → Valor espacial abstracto (3) ‘Fer-se superior a les adversitats, als obstacles, als propis impulsos’ → Sentido figurado
Esp. superponer (DLE) ‘Añadir algo o ponerlo encima de otra cosa’ → Valor espacial concreto
Esp. sobreponer (DLE)
(1) ‘Añadir algo o ponerlo encima de otra cosa’ → Valor espacial concreto
(2) ‘Dominar los impulsos del ánimo, hacerse superior a las adversidades o a los obstáculos que ofrece un negocio’ → Sentido figurado
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
307
Gal. superpoñer (DRAG)
Gal. sobrepoñer (DRAG)
‘Poñer [unha cousa] encima de algo’ → Valor espacial concreto
(1) ‘Poñer [unha cousa] sobre algo’ → Valor espacial concreto (2) ‘Dar prioridade a [algo] sobre outra cousa’ → Sentido espacial abstracto (3) ‘Manter ou recobrar a serenidade, o dominio etc., ante unha situación adversa’ → Sentido figurado
Rifón (2011, 41) interpreta la variante reflexiva superponerse con sentido temporal como ‘después de’ «puesto que se sobrevive o se sobrepone uno a algo anterior». Ahora bien, tanto el sentido temporal como el nocional pueden derivarse sin dificultad del valor espacial primario. Los prefijos pre- y ante-, presentes en las tres lenguas iberorromances, conservan su significado ‘delante’ tanto en el ámbito espacial como temporal. El primero aparece con verbos procedentes directamente del latín en los que encontramos tanto bases verbales que no existen de forma independiente (como preferir, presidir) como lexemas verbales simples, del todo reconocibles (como prevenir, presentir, predecir). Junto a la expresión del valor espacial, presente, por ejemplo, en unidades como el catalán preposar ‘posar al davant’, su uso mayoritario en la formación verbal romance responde a la indicación de la anterioridad en el tiempo.161 Al igual que ocurría en latín (García Hernández 1980, 185), su significado espacio-temporal puede derivar en la expresión de valores intensivos, como es el caso del español, catalán, gallego predominar, prevalecer o el catalán preexcel·lir. Frente a pre-, altamente productivo en las tres lenguas iberorromances (Gràcia Solé et al. 2000, 112), el prefijo ante- resulta menos productivo en la formación verbal, aunque está muy activo en la creación de sustantivos con valor espacial (NGLE 2010, 181). Los índices de productividad que muestran ambas unidades están acorde con la que este mismo prefijo tenía en latín, que —según datos de García Hernández (1980, 137 y 183)— se reducía a la quincena de derivados en el caso de ante- frente a los doscientos cincuenta verbos con pre-. Así, los rasgos semánticos ‘mediato o con contacto’ / ‘no mediato o en contacto’, que permitían diferenciar estas unidades en latín, se han difuminado hasta el punto de que, cuando se conservan los dos prefijos con una misma base verbal, uno de los dos derivados tiende a imponerse sobre el otro, relegándolo a otros registros o normas de usos. Esto ha ocurrido, por ejemplos, con los verbos en español anteponer o preponer, anteceder o preceder donde, en el par primero, 161 De hecho, es el valor temporal el único recogido en las gramáticas académicas y en la obra de Gràcia Solé (2000, 325) para este prefijo.
308
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
se ha extendido el primero y desaparecido, por completo, el segundo,162 y, en el segundo par, ha retrocedido anteceder en favor de preceder.163 El catalán dispone, a su vez, de otro prefijo, avant-, derivado de la construcción latina ab ante, que entra en concurrencia con el prefijo ante-. Así, tenemos verbos en los que aparecen ambos prefijos con la misma base verbal como en anteposar y avantposar. Según los diccionarios no hay diferencia de uso entre ambas palabras, lo que ha llevado a la desaparición de avantposar en favor del primero. Parece perfilarse cierta tendencia en los casos en que hay doblete entre el prefijo propiamente latino y la evolución romance a que o bien se especialicen en ámbitos diferentes o bien a que acabe por imponerse el prefijo latino. El caso anterior sería un ejemplo de ello. No obstante, para poder corroborar esta tendencia, habría que estudiar todos y cada uno de estos pares para corroborar que se ha dado uno de los dos supuestos. El término que indica la posición intermedia lo representan el latín inter- y la romance entre-, presente en las tres lenguas iberorromances. Ambos pueden unirse a bases verbales y expresan el valor espacial propio de la preposición romance correspondiente ‘entre’ y, nocionalmente, los valores que indicó García Hernández (1980, 167); desde un punto de vista aspectual indica también la reciprocidad (en el sentido de establecer una conexión recíproca entre una y otra cosa como en entremezclar o intercambiar) y el valor aspectual intermitente que da lugar a los valores que las gramáticas definen como ‘apenas, incompletamente’ (entreabrir ‘abrir a medias’).164 Como indican Gràcia Solé et al. (2000, 320), aunque ambos prefijos pueden fijarse a una misma base verbal, la variante culta, por su carácter latino, suele encontrarse con más frecuencia en léxico técnico (interponer, interceptar). El único miembro semánticamente opuesto a pre- y ante- es post-, que tiene tanto valor local como temporal. En los casos en que prae- se oponía a sub- por el rasgo ‘por detrás’ frente al rasgo ‘por delante’ del primero, dicha oposición puede mantenerse si las unidades se han conservado. En este sentido, preceder ‘marchar delante’ se opone a suceder ‘marchar detrás’. En cuanto al subsistema de prefijos verbales que expresan posición, Rifón (2012, 45) resume de forma precisa y concisa las principales modificaciones:
162 En el CREA se registran 152 entradas para el verbo anteponer frente a ninguna para el caso de preponer. 163 El CREA recoge 10 entradas para anteceder y 94 para preceder. 164 Cf. el resumen ofrecido por Gràcia Solé et al. 2000, 92–98 y 320) sobre los valores semánticos de inter- y entre- en catalán y español
4.3 Estructuras preverbiales en las lenguas iberorromances
309
«Al igual que ocurre en la forma, no hay grandes innovaciones semánticas con respecto al latín. Los significados existentes en español, ya estaban presentes en el latín. Las diferencias entre el latín y el español se encuentran en la productividad de los significados» (Rifón 2012, 45).
Por último, dentro de los prefijos que expresan las relaciones sociativa y disociativa trataremos muy brevemente del sociativo com-, ya que del disociativo ya hemos tratado al estudiar los prefijos ablativos. La significación primaria que nos resulta más acertada para el prefijo com- —y sus variantes alomórficas— es el valor espacial que García Hernández definía como de convergencia y reunión. Com- indicaría la acción de llevar o conducir varias cosas hacia un mismo punto, es decir, hasta el punto en que convergen. A partir de este valor se pueden explicar los valores meramente comitativos, presentes en las tres lenguas iberorromances, que indican que una acción es llevada a cabo por dos personas, pero también los llamados verbos de cambio de estado o cualidad.165 El valor comitativo está en estrecha relación con la evolución de la preposición romance con, donde el rasgo que ha quedado es únicamente el valor concomitante (Morera 1988, 135). De hecho, Haverling (1996, 236) señalaba que este cambio se había dado ya en latín tardío, donde vemos la pérdida de los valores resultativos-terminativos en favor de la concomitancia. Esta última es posible en tanto que el valor aspectual principal del prefijo com- es el resultativo, lo que posibilita el cambio de estado. Al primer grupo pertenecen los verbos del tipo coexistir para hacer referencia a la acción de ‘existir dos cosas al mismo tiempo’ y al segundo verbos como condensar ‘hacer que algo pase a ser denso’ o consolidar ‘hacer que algo pase a estar o ser sólido’ (Gràcia Solé et al. 2000, 53). Del breve repaso que hemos llevado a cabo por la evolución de la prefijación latina a la romance puede deducirse, por un lado, una simplificación del sistema de oposiciones latinas debido a la pérdida de productividad y rendimiento funcional de las unidades de que se compone, así como por las modificaciones semánticas mencionadas. Por otro lado, tal y como pasó con el sistema preverbial latino, el mantenimiento de una buena parte de los valores semánticos primarios de los prefijos latinos —muchas veces, como hemos visto, solo en calidad de rasgos redundantes o contextuales adyacentes— indica que, pese a los paralelismos que los prefijos muestran con respecto a las preposiciones, el sistema prefijal tiene un carácter más conservador y su evolución no es del todo coincidente con la de las preposiciones.
165 También en latín tenía esta función el prefijo con- como en consenesco para indicar que ‘alguien pasa a estar viejo’.
310
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
4.4 Estructura preverbial germánica 4.4.1 Consideraciones previas Como se ha mencionado en este trabajo, en la tradición gramatical alemana se establece la distinción entre verbos prefijados o verbos con prefijos no separables (al. Präfixverben; (125)) y verbos con partículas o verbos con prefijos separables (al. Partikelverben (126))166 de acuerdo con su distinto comportamiento morfosintáctico. (124) Preposición: Sie läuft über die Brücke. ‘Ella corre por [encima del] puente’. (125) Prefijo verbal: Sie überlief die Hürden problemlos. / Sie hatte die Hürden problemlos überlaufen. ‘Ella pasó [por encima de] las vallas sin problemas’ (126) Partícula verbal: Das Wasser lief über. / Das Wasser ist übergelaufen. ‘El agua se salió’. En el ejemplo (124) tenemos un caso claro e indiscutible de la preposición über, un segundo caso en el que un elemento homónimo a la preposición aparece unido al verbo en posición preverbial y de forma inseparable (125) y un tercer caso en que el mismo elemento, aun perteneciendo al verbo überlaufen, se presenta de forma discontinua y sin término de la preposición al final de la frase (126). Los criterios para establecer esta clasificación son de distinta naturaleza: por un lado, el grado de fijación del elemento preverbial con respecto a la base, la posición del acento, la incapacidad del preverbio para actuar por sí solo en 166 Mungan (1986, 19) prefiere utilizar el término genérico präfigierender Verbzusatz («añadido verbal prefijal») para referirse a ambos grupos y, dentro de este conjunto, retoma la distinción entre los añadidos no separables o prefijos y los añadidos separables o partículas. Aun distinguiendo ambos subgrupos, la autora los estudia conjuntamente, pues ya sea en forma de prefijo ya sea de partícula este añadido implica una modificación semántica del verbo simple y la determinación de los valores semánticos constituye el objetivo de su investigación (cf. también Harnisch 1982 y Hinderling 1982). Sobre la disparidad terminológica para referirse a ambos grupos véanse las tablas recogidas por Mungan (1986, 20–23) y Aktaş (2005, 58–61), donde se indica, en cada caso, el término que han recibido los preverbios en las obras lexicográficas y estudios particulares que han tratado este mismo tema, desde el diccionario de los hermanos Grimm hasta los trabajos de Donalies (2002). Cf. para un estudio crítico de las distintas denominaciones Donalies (1999).
4.4 Estructura preverbial germánica
311
sintaxis libre y el grado de abstracción semántica del prefijo y del conjunto preverbial (Donalies 1996, 129). De acuerdo con estos criterios, en el primer grupo, los prefijos verbales no se pueden separar de la base léxica en ninguna forma o tiempo verbal, con lo que no llega a conformar nunca la estructura sintáctica parentética (Satzklammer) característica de las partículas verbales.167 Por lo general, el elemento preverbial prototípico que aparece en los verbos inseparables es un morfema trabado que no puede —o ha dejado de— constituir una unidad independiente en sintaxis libre y que no se identifica con ninguna otra categoría gramatical (Fritz 2007, 37). Vemos como este no es el caso del ejemplo (125), ya que aquel se formaba sobre la preposición y el prefijo separable homónimo. El grupo de prefijos verbales que no plantean dificultades en cuanto a su condición de prefijos inseparables está conformado por un conjunto cerrado y reducido de unidades, a saber, be-, er-, ent-, ge-, miss-, ver- y zer- que no cuentan con una partícula homónima (Fleischer/Barz 2012, 383; Dewell 2011, 3–4). Tanto estos como aquellos prefijos que, como über-, pueden actuar como prefijos inseparables comparten la característica de no portar el acento de la palabra. En cuanto a su aportación al conjunto preverbial, destaca, de un lado, su capacidad para incidir en la estructura argumental168 y, de otro, su aportación para formar valores más abstractos, debido a su alto grado de gramaticalización (cf. Günther 1974, 34 sobre los verbos inseparables con el preverbio be- y su efecto transitivador; Kühnhold 1973, 142; Eroms 1982, 34).169 En el grupo de las partículas verbales, estas presentan la 167 Recuérdese la conocida cita de Twain sobre la particularidad de los verbos separables alemanes: «Die Deutschen haben noch eine Art von Parenthese, die sie bilden, indem sie ein Verb in zwei Teile spalten und die eine Hälfte an den Anfang eines aufregenden Absatzes stellen und die andere Hälfte an das Ende. Kann sich jemand etwas Verwirrenderes vorstellen? Dieser Dinger werden «trennbare Verben» genannt. Die deutsche Grammatik ist übersät von trennbaren Verben wie von den Blasen eines Ausschlags; und je weiter die zwei Teile auseinandergezogen sind, desto zufriedener ist der Urheber des Verbrechens mit seinem Werk. Ein beliebtes Verb ist «reiste ab» (Twain, Die schreckliche deutsche Sprache, 2013 [1880], 11). 168 Así, un verbo como arbeiten ‘trabajar’ se construye con la preposición an + dat. Cuando este mismo verbo aparece antecedido de un prefijo inseparable como en bearbeiten , erarbeiten o verarbeiten, aquello en lo que se trabaja, pasa a ocupar la posición de argumento interno en los tres casos: etwas bearbeiten ‘trabajar o tratar algo’ y etwas erarbeiten ‘elaborar algo’ o etwas verarbeiten ‘transformar algo’ (Fleischer/Barz 2012, 380). 169 El alto grado de gramaticalización está estrechamente relacionado con el hecho de que no tengan correlato ni adverbial ni preposicional, lo que puede haber propiciado cierto desdibujamiento de los valores espaciales. Eichinger (2000, 223) defiende que la función principal de los prefijos inseparables es la modificación de la valencia verbal, hasta tal punto que los efectos semánticos que se asocian con ellos son vistos como secundarios. Según Marcq (1972, 18), el hecho de que los preverbios de que se componen sean átonos se debe a que fueron utilizados como
312
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
particularidad de separarse de la base en determinadas posiciones sintácticas, tienen en sintaxis libre homónimos preposicionales o adverbiales —en un elevado porcentaje de los casos, ya que encontramos también otros de origen sustantivo o adjetivo— y se caracterizan por recibir el acento sobre la partícula o primer miembro del conjunto. Si restringimos este grupo a los preverbios de origen preposicional y adverbial, tenemos los elementos homónimos ab-, an-, auf-, aus-, bei-, durch-, ein-, gegen-, hinter-, nach-, über-, um-, unter-, vor-, (wieder-)/wider-, zu- y zwischen-. Aunque esta suele ser la clasificación más aceptada, no está exenta de problemas de delimitación. Por un lado, el singular comportamiento de las partículas verbales, a medio camino entre la morfología y la sintaxis, hace que, aunque se puedan agrupar de acuerdo con una serie de características comunes, hayan recibido diversas interpretaciones. Hay quien aboga por su estudio dentro del marco de la formación de palabras y de la morfología, y quien por su inclusión en el campo de la sintaxis de acuerdo con su comportamiento análogo al de los sintagmas preposicionales. Por otro lado, estas dificultades derivan de la presencia de un grupo de verbos de difícil adscripción, por no cumplir todos los criterios que exigía tal clasificación. El grupo de difícil encaje en estas dos categorías se compone, por una parte, de verbos formados por prefijos no separables que tienen preposición homónima (125) y que, por tanto, constituyen unidades independientes en la sintaxis, sin llevar el acento de la palabra (durch-, hinter-, über-, um-, unter-, wider-).170 Se trata de los llamados Präfixe mit homonymer Verbpartikel por Fleischer/Barz (2012, 392) como en durch’schauen, hinter’fragen, über’sehen, um’fahren, unter’brechen o en el ejemplo (125) con el que empezábamos este capítulo. Y, por otra, del grupo, menos numeroso, de verbos formados por partículas con homónimo preposicional portadoras del acento del conjunto, pero tampoco separables (como ‘überreagieren) (Donalies 1996, 132–133). Esto implica que, de acuerdo con los criterios especificados, algunos preverbios como durch-, über- o um- formen parte de ambos grupos, si bien la cifra de verbos separables es superior, tal y como lo demuestran los estudios cuantitativos de partículas verbales.171 Así, por ejemplo, el verbo durchfahren existe tanto como verbo
marcas aspectuales en otras etapas de la lengua alemana en las que ya incluso estaban dotados de un contenido semántico muy débil o incluso nulo. 170 A los prefijos separables e inseparables durch-, um-, über- y unter- Dewell (2011) dedica un amplio y concienzudo estudio monográfico. 171 Así, de las 708 unidades contabilizadas por Kühnhold (1973, 261, 277, 294, 322, 353) con el preverbio durch-, 269 están formadas por preverbios no separables átonos, frente a las 439 unidades compuestas por el preverbio durch- tónico y separable de la base verbal. Según Rich (2003, 26, 32), el porcentaje de verbos separables con durch- es bastante mayor que el de los
4.4 Estructura preverbial germánica
313
separable como no separable: (1) como verbo separable y preverbio tónico y (2) como verbo no separable y preverbio átono (cf. Eroms 1982; Rich 2003 para un estudio detallado de durch- en sus dos posiciones172). En el primer caso, el verbo es intransitivo y significa ‘atravesar’ y en el segundo, nos encontramos con un verbo transitivo de significado similar que podríamos parafrasear como ‘atravesar un lugar’: (127) al. Dusan R. möchte auch gern glauben, er habe grünes Licht gehabt. Warum wäre ich sonst da durchgefahren? fragt er naiv und hilflos den Richter (Gernot Kramper, Party mit 170 PS, en: Die Zeit 13.06.1997, 69, 8; DWDS-Kernkorpus). Warum wäre ich sonst da CONJ AUX.ser.KONJII.3SG yo.NOM ADV.si no ADV durchgefahren trans.PREV.PROS.ir. PTCP.PRF ‘A Dusan R. le gustaría también creer que él había pasado con el semáforo en verde. «¿Por qué si no iba a saltármelo [pasar por él]?», preguntó ingenuo e indefenso al juez’.
verbos con durch- no separable (464 frente a 224 unidades). El número de unidades que aparecen tanto en forma separable como no separable se restringe a 18 unidades (Rich 2006, 26, 32). En el caso de um-, de las 448 que compila Kühnhold, 213 son átonas y fijas frente a las 235 separables y tónicas (1973, 255, 268, 281, 311). Los datos de Rich (2003, 83) se asemejan a los de Kühnhold: de las 440 unidades recogidas por él 242 son separables frente a 198 no separables. El caso de über- es, a este respecto, algo diferente. De las 383 unidades con über-, 278 elementos, es decir, un 74,9% del global, entra dentro de los verbos no separables, pero con elemento preverbial acentuado (Kühnhold 1973, 150, 239, 276, 353). También la cifra cuantificada por Rich (2003, 59) lo corrobora: 298 unidades no separables vs. 146 separables. Como se ve por las cifras ofrecidas, el número de unidades con estos tres preverbios se reparte en cada caso de forma distinta de acuerdo con el prefijo. En el caso de durch- y um- se observa un predominio de los verbos separables, mientras que con über- se da una mayoría de verbos no separables con preverbio tónico. 172 En este estudio, Rich (2003, 28) se propone determinar si el uso de la partícula de forma separable o inseparable implica una diferencia semántica esencial, en definitiva, si se trata de una o dos variantes, y la conclusión a la que llega, tras la cuantificación de dichos valores, es que no puede establecerse esta diferencia que modifique su significado básico. Existen, en cambio, diferencias de matices, sobre todo, en lo que respecta a la aspectualidad. Así, el autor pone como ejemplo las frases Er hat die Akten durchgeblättert/durchblättert, cuya diferencia semántica radica en la adición del valor adverbial flüchtig durchsehen (‘mirar por encima’) en el caso del preverbio no separable.
314
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
(128) al. Andrew Cunanan hatte das ganze Land in wenigen kurzen Monaten durchfahren, hatte seine Toten in Minnesota, Chicago, New Jersey, Miami Beach zurückgelassen; […] (Greil Marcus, Gespenst von Graceland, en: Die Zeit 14.08.1997, 36, 2; DWDS-Kernkorpus). Andrew Cunanan hatte das ganze Land […] Andrew Cunanan AUX.haber. ART.ACC. ADJ.todo país PLUP.3SG N.SG durchfahren trans.PREV.PROS. ir.INF ‘Andrew Cunanan había recorrido de cabo a rabo todo el país en unos pocos meses, había dejado sus muertos en Minnesota, Chicago, Nueva Jersey, Miami Beach; […]’. La existencia de una misma unidad verbal con prefijo separable y no separable tiene por tanto, según los investigadores, implicaciones en el plano del significado. Grosso modo, suele alegarse que las partículas separables tienen un significado espacial y temporal más concreto y palpable frente a un uso más abstracto de los prefijos inseparables debido al proceso de lexicalización en que se hallan, en los que priman los valores aspectuales (para más detalles sobre esta discusión cf. Rich 2003, 2). Recapitulando, tendríamos los siguientes grupos con las correspondientes objeciones: «Unter den Verbzusätzen [Präverbien] gibt es in materieller Hinsicht drei Arten: solche, die fest mit dem Verb verbunden sind; solche, die sowohl fest als auch beweglich mit ihm verbunden sind (bei je verschiedener Bedeutung des präfigierten Verbs); schließlich solche, die sich beweglich – also ablösbar – mit ihm verbunden haben» (Cartagena/Gauger 1989, 2, 463).
De estos dos grupos, ha sido sobre todo el análisis de las partículas verbales el que ha abierto un vasto campo de estudio a los análisis lingüísticos de orientación generativa, ya que su particular comportamiento morfosintáctico les hace estar a medio camino entre la morfología y la sintaxis. La naturaleza de las partículas verbales ha motivado a algunos investigadores a hablar de Halbpräfixe ‘semiprefijos’, debido a que, por un lado, no han perdido del todo los valores semántico-sintácticos de los morfemas libres homónimos y, por otro, conservan su función como prefijos (Fleischer 2000, 892; Rich 2003, 4). Como mencionábamos en 2.1, el origen de la discusión nace de la pregunta sobre el lugar que ocupa este tipo de prefijación en la gramática. Se debate si estas partículas han de estudiarse en el seno de la formación de palabras, en el sentido de que se conciben como resultado bien de procesos derivativos de incorporación por prefijación,
4.4 Estructura preverbial germánica
315
composición o bien de un tipo específico dentro de este ámbito de estudio, o si, por el contrario, estamos ante un fenómeno similar al que opera en la sintaxis y, por tanto, sea preciso aplicar las mismas reglas que rigen en aquel ámbito en tanto que constituyen una representación superficial de una determinada estructura sintáctica (Schlotthauer/Zifonun 2008).173 Como indican Fleischer/Barz (2012, 91), se trata de uno o de otro dependiendo del peso que se le otorgue al criterio de la independencia sintáctica: «Welcher Wortbildungsart die trennbaren Verben zugeordnet und ob sie überhaupt als Wortbildungsphänomen akzeptiert werden, hängt davon ab, welches Gewicht man ihrer Trennbarkeit als grammatischer Besonderheit beimisst» (Fleischer/Barz 2012, 91) (cf. Rich 2003).
Si las consideramos como unidades que ha de estudiar la formación de palabras, el carácter separable de las partículas no constituye un criterio determinante para considerar que tenemos dos unidades sintagmáticas. Estamos ante un enfoque morfológico que pretende estudiarlos bien como un derivado verbal formado por un morfema libre y otro ligado o como un compuesto constituido por morfemas libres. Considerados de estas dos maneras, al conjunto se le atribuye semánticamente un valor unitario, producto de la interacción del preverbio con la base verbal. El problema radica en cómo debe interpretarse tal interacción. Se ha planteado la cuestión, por un lado, de si el significado del conjunto preverbial ha de entenderse como la suma de los valores semánticos de la partícula y la base verbal, de modo tal que se defienda la composicionalidad de estas unidades. En este caso, se considera que el prefijo o partícula confiere al verbo su significado primario espacial-locativo, matizando o transformando en alguna dirección el significado de todo el conjunto. Por otro lado, se ha planteado el problema de si el significado del conjunto es el resultado, fundamentalmente, del entorno lingüístico en el que la partícula verbal suele aparecer. En este segundo caso, habría que hablar de un desarrollo del significado del conjunto preverbial atendiendo a otros criterios, como el tipo de complementos que saturan la estructura argumental o 173 Schlotthauer/Zifonun (2008) sacan a la palestra la discusión en torno al tipo de procedimiento al que deben adscribirse estos fenómenos de preverbación verbal mediante partículas y prefijos. A la pregunta de si se trata de procedimientos morfológicos o sintagmáticos que tienen cabida dentro de la formación de palabras, o de si se trata de un fenómeno a medio camino entre ambos procedimientos, y de situarse dentro de la formación de palabras si se trata de un procedimiento derivativo o composicional responden las autoras, después de un estudio comparativo con el inglés y el húngaro, que las construcciones preverbiales separables no constituyen sintagmas y que, por tanto, han de ser tratadas como palabras complejas dentro de los procedimientos de formación de palabras y, dentro de este campo, como un tipo específico de formación de palabras, distinto a la derivación y la composición (2008, 308).
316
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
los papeles semánticos de los mismos. Atendiendo al valor semántico y al contexto sintagmático en que aparecían estas unidades, son pioneros los trabajos de Weisgerber (1958a y b) sobre la partícula verbal an- y, siguiendo sus principios teórico-metodológicos, los de Hundsnurscher (1968) sobre aus-, Kempcke (1965) sobre an- y auf- y Günther (1974) con be-.174 Dejando a un lado el valor locativo de la partícula, los investigadores ordenan los verbos con partículas por modelos o patrones de acuerdo con los elementos con los que solían aparecer. Según la posición de Hundsnurscher (1968, 22), los elementos se agrupan no por seguir un sistema espacial, sino por grupos que se establecen analógicamente según el tipo de complementos semánticos y sintácticos con el que se forman, de modo tal que el hablante de lengua materna, al emplear un verbo con partícula, se vale de estos patrones o esquemas prototípicos, a los que recurre nuevamente en cualquier intento de innovar con partículas verbales. Todos estos autores tienen como objetivo principal establecer los grupos semánticos más representativos y productivos desde un punto de vista sincrónico (Kempcke 1965, 392). En lo que respecta a estas dos grandes perspectivas, coincidimos con Rich (2003, 132) en que ambos factores —el significado de la partícula, de la base verbal y la interacción entre ambas, así como el contexto lingüístico— han desempeñado un papel clave en la evolución semántica de las unidades. Por ello, creemos con Rich (2003, 132) que una descripción lo más exhaustiva posible tendrá en cuenta no solo la interacción de la partícula y el verbo, sino también los factores que han motivado la determinación semántica de la unidad. Este aspecto está relacionado, a su vez, con la cuestión de fondo de si la prefijación mediante partículas verbales ha de considerarse como un fenómeno de composición, derivación o un tercer tipo distinto de los anteriores. Cartagena/Gauger (1989, vol. 1, 75, 81) consideran que el estudio de los prefijos corresponde a la formación de palabras, dentro de la cual distinguen entre composición, sufijación y prefijación. A este primer enfoque de corte morfológico y semántico se adscriben los estudios de Wellander (1911), Kühnhold (1973), Mungan (1986), López-Campos Bodineau (1997), Rich (2003), Aktaş (2005), DUDEN-Grammatik (2006, § 1049) o Fleischer/Barz (2012). En resumen, este enfoque considera la prefijación en su conjunto como materia de estudio de la formación de palabras ya se trate de prefijos o partículas verbales (cf. con el resumen ofrecido por Zeller 2001, 52).
174 Aunque la discusión es aplicable tanto al ámbito de los prefijos separables como al de los no separables, precisamente por su carácter separable y, por ende, por estar a medio camino entre morfemas libres y ligados, el debate fue más fructífero y recurrente en los trabajos sobre las partículas verbales.
4.4 Estructura preverbial germánica
317
El enfoque sintáctico, por su lado, se ha interesado especialmente por las partículas verbales y defiende la idea de que los verbos con partículas tienen un comportamiento similar al de los llamados Verbgefüge o phrasal verbs en el sentido de que actúan como constructos sintácticos (syntaktische Gefüge en la terminología de Donalies 2002, 30) y de que, por tanto, es la sintaxis el ámbito que ha de ocuparse de estas unidades. En este caso se defiende que la partícula no ha dejado de actuar como preposición —cuyo régimen preposicional está elíptico— o adverbio y se comporta como tal, de modo que no tenemos una sola unidad sino dos. Según Zeller (2001, 58), la diferencia entre prefijos inseparables y partículas separables radica en la diferencia estructural existente entre los verbos compuestos por estas unidades. En el primer caso, siguiendo la Hipótesis de la Integridad Léxica (Principle of Lexical Integrity), mediante la que se pretende demostrar que la unidad en cuestión se encuentra almacenada en el lexicón mental y no se deriva de procesos sintácticos (Fábregas 2013, 30), se considera que el verbo forma con el prefijo inseparable una unidad, ya que no puede determinarse la estructura interna de la misma a partir de reglas sintácticas. Los componentes internos de la estructura morfológica de los verbos con prefijos inseparables son, desde este punto de vista, indivisibles de modo tal que la sintaxis no puede operar con ellos. Por el contrario, continúa afirmando Zeller (2001, 58), los verbos con partículas separables reflejan una estructura sintáctica interna que permite explicar que la partícula y el verbo se separen al modificarse la posición del verbo formando la estructura parentética típica de estos verbos como en Er kommt bei Marén unter/Er ist bei Marén untergekommen. En sus propias palabras, la hipótesis que el autor intentará defender a lo largo de su estudio mantiene que «his local relation is not to be understood in morphological terms; the particle and a verb are structurally adjacent, with ‘structural adjacency’ being defined as the relation between a head and the head of its complement» (Zeller 2001, 1). Dentro de este segundo enfoque encontramos también los trabajos de Zifonun (1973), Donalies (1999, 2002, 29–30), Lüdeling (2001), McIntyre (2015, 436) o el mencionado Zeller (2001).175 Olsen (1995, 89), por su parte, defiende que los dos grupos de verbos prefijados comparten la configuración formal de su estructura interna, que consiste en la incorporación léxica de una relación preposicional a la base verbal. Para la autora, tanto unos como otros son susceptibles de ser decompuestos —salvo las unidades ya lexicalizadas— y el prefijo lato sensu se encarga de establecer relaciones entre los distintos argumentos del verbo: «Zusammenfassend sollte festgehalten werden, daß die
175 Cf. Zeller (2001, 53) para más bibliografía sobre autores que han seguido el enfoque sintáctico.
318
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
lexikalische Operation der Präpositionsinkorporation eine grundlegende Rolle bei der Bildung von Präfix- und Partikelverben spielt» (Olsen 1995, 109).176 Hay que precisar que tampoco existe consenso ni en la denominación terminológica de estas unidades preverbiales ni en el número de unidades: encontramos en la bibliografía especializada una gran cantidad de términos, sobre todo, para referirse a las partículas verbales como Halbpräfixe, Verbzusätze o Partikel (cf. el repaso detallado de Donalies 1999).177 En su estudio de la estructura argumental de los verbos prefijados, Stiebels (1996, 16) se decanta por emplear el término Verbzusätze ‘añadido verbal’ para referirse tanto a unas como a otras, ya que la autora aplica por igual el análisis componencial a unidades pertenecientes a ambas estructuras. Y, por otra parte, se discute dónde cerrar la lista de las partículas verbales, ya que, aparte de los elementos de origen preposicional y adverbial, podrían incluirse también aquellos de naturaleza adjetiva (como, por ejemplo, schieflaufen ‘salir mal’, schwarzfahren ‘viajar en negro’) y sustantiva (radfahren ‘ir en bicicleta’, teilnehmen ‘participar’) o los compuestos por adverbio y preposición del tipo herab-, heran-, hinaus-, heraus-, etc. Siguiendo la primera línea de investigación mencionada, hay razones que inducen a otros investigadores a estudiar los prefijos y partículas verbales de forma conjunta (Kühnhold 1973, Marcq 1972, 1981, Mungan 1986). Los partidarios de esta postura destacan, por un lado, los rasgos funcionales comunes entre los elementos preverbiales pertenecientes a ambas categorías, como an- y be-, auf- y er-, ent- y aus- (Kühnhold 1969, 94, 1973). Marcq (1972, 13, 17), por su parte, defiende el estudio conjunto de ambas, si bien cree necesario seguir distinguiendo en el grupo de los verbos separables aquellos compuestos por preverbios stricto sensu y los compuestos por preposiciones que todavía actúan como tales, argumentando que han sido causas ortográficas arbitrarias las que han llevado a considerarlos de forma conjunta (cf. los argumentos en contra de esta idea en Abraham 1995, 351–378). Al abordar el estudio de los preverbios como una de las unidades de que dispone la lengua alemana para organizar las relaciones espacio-temporales, Marcq propone distinguir entre preposiciones en
176 Olsen (1995, 93–97) se vale del prefijo inseparable be- para demostrar el comportamiento preposicional del prefijo inseparable en el seno del verbo y las relaciones que establece entre los argumentos. La autora muestra cómo el prefijo es el responsable de la transposición de los argumentos del verbo base: «Echte Argumentvererbung scheint m. a. W. bis auf wenige Ausnahmen für Präfixmuster typisch zu sein. Diese Regularität trifft offensichtlich für die Mehrzahl aller Fälle zu» (Olsen 1995, 109). 177 Sí existe consenso en lo que respecta a la cifra de verbos con prefijos inseparables por constituir una clase cerrada. No obstante, volvemos al problema mencionado arriba de si incluir también los elementos no separables del tipo um- en um’fahren.
4.4 Estructura preverbial germánica
319
sentido estricto, postposiciones, circumposiciones y preposiciones con elemento nominal elíptico —todos ellos al mismo nivel que las preposiciones—, y, en un grupo aparte, los preverbios stricto sensu separables e inseparables:178 (a) Las preposiciones en sentido estricto de la palabra son aquellas inalterables en su significante que anteceden a un grupo nominal expreso y que se escriben separadas del término de la preposición (Marcq 1975, 52, 1981, 1)179 Al. Er legte den Hut auf einen Stuhl. ‘Él puso el sombrero en la silla’ (b) Las postposiciones, de igual significante que la preposición en sentido estricto, ocupan, como indica su propia denominación, la posición que viene a continuación del término o núcleo del sintagma. Muchos de los casos de partículas verbales serían, de acuerdo con su postura, casos de postposiciones.180 Un caso de postposición sería el que conforma la partícula verbal ab- con verbos como abfeilschen, abfordern, abgewinnen, abgucken, en los que —como vemos en el ejemplo— el dativo es interpretado como el régimen de la preposición ablativa (López-Campos Bodineau 1997, 94). Al. Er hat mir zwei Referate abverlangt. ‘Él me pidió dos exposiciones orales’ El hecho de que se escriban juntos en determinadas posiciones sintácticas ha motivado, según Marcq, el estudio de forma conjunta como si se tratara de un solo verbo (Krause/Doval 2011, 18).181 178 Cf. con la propuesta de López-Campos Bodineau (1997) que distingue entre preverbios separables como modificadores de tipo adverbial, preverbios separables como preposiciones con función pronominal, preverbios en función de postposiciones y, preverbios como indicadores del modo de acción. Krause/Doval (2011, 17) retoman esta clasificación de Marcq en su estudio contrastivo sobre el espacio en alemán y hablan de forma general del término ‘adposición’ para hacer referencia al conjunto formado por preposiciones, postposiciones y circumposiciones. Dependiendo de si el término de la adposición está presente o no hablan de adposiciones con elipsis y sin elipsis. 179 Son las preposiciones en el sentido clásico de la gramática (cf. López 1970 sobre un panorama histórico sobre el estatus de la preposición en la gramaticografía europea). 180 Cf. con la postura de los trabajos especializados sobre las partículas verbales en holandés que, según Abraham (1995, 353), hablan en estos casos también de postposiciones. 181 Tras la última reforma de la ortografía alemana en 2006, uno de los aspectos que se vio afectado fue la escritura de forma conjunta o separada de aquellas unidades —en su mayoría, verbales— compuestas por sustantivo + verbo (como Rad fahren, nottun), adjetivo + verbo (krankschreiben o hochachten), adverbio + verbo (rückwärtsfahren, daheimbleiben), o dos verbos (spazieren gehen, sitzen bleiben), entre otros. Según la nueva reforma (Institut für Deutsche Sprache 2011, 6, Rat für deutsche Rechtschreibung 2006, § 33, § 34), en el caso de las que Marcq consideraba
320 (c)
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Las circumposiciones se construyen con una locución preposicional compuesta por varias unidades que abrazan o rodean al grupo nominal que rigen (Marcq 1972, 15). Al. Von diesem Fenster aus sieht man die Kathedrale. ‘Desde la ventana se ve la catedral’.
(d) La preposición con elemento nominal elíptico, identificable o rescatable gracias al contexto sintáctico o lógico-semántico (Marcq 1972, 15–16) (cf. con los preverbios separables «como preposición con función pronominal» de López-Campos Bodineau 1997, 61s.). Al igual que en los casos de postposición, esta preposición suele unirse a la base verbal en determinadas formas verbales (como el infinitivo, participio o en posición final en oración subordinada). Según Marcq, una gran parte de los verbos formados con partículas (como aufsetzen o aufpassen) deben estudiarse como verbo más preposición, ya que su formante no es una partícula sino una preposición en sentido estricto cuyo término aparece elidido. De modo tal que, en aquellos casos en los que sea posible reconstruir el término de la preposición, supuestamente elíptico, estaríamos ante una preposición y un verbo, independientemente de la escritura, y en los casos negativos ante una partícula verbal. De acuerdo con esta distinción tendríamos los siguientes casos: (a) Al. Er setzte den Hut auf: preposición con elemento nominal elíptico donde se puede (o se debe) sobrentender auf den Kopf (‘sobre la cabeza’). (b) Al. Pass darauf auf: verbo con prefijo, ya que no se puede sobrentender detrás de la preposición la presencia de un sintagma nominal como lo demuestra la presencia del sintagma preposicional darauf.
postposiciones, el conjunto en infinitivo, participio y oración subordinada se escribe separado o junto dependiendo de si se trata o no de una partícula verbal. Se escribe en una misma palabra en caso de serlo y separado en el caso de tratarse de una preposición o adverbio. Para distinguir uno de estos dos elementos de una partícula verbal propiamente dicha se recurre a dos criterios principales: la idiomaticidad y la entonación. Se considera que el elemento preverbial es ya una partícula cuando el significado global (Gesamtbedeutung) del conjunto formado por partícula y base verbal no se puede deducir del de cada una de sus partes y cuando el conjunto porta un solo acento que recae sobre la partícula. Esto afecta a todos los verbos introducidos por ab-, an-, auf-, aus-, bei-, durch-, ein-, entgegen-, entlang-, gegen-, gegenüber-, hinter-, in-, mit-, nach-, über-, um-,unter-, vor-, wider-, zu-, zuwider-, zwischen-. Estos últimos cambios de la reforma ortográfica son reflejo de la candente discusión que sigue girando en torno a las partículas verbales. A fin de cuentas, determinar el grado de idiomaticidad recae en la capacidad que tenga el observador del fenómeno de reconstruir o deducir el significado global del conjunto a partir del valor semántico de las unidades por separado, grado que puede variar considerablemente de hablante a hablante.
4.4 Estructura preverbial germánica
321
Esta es la prueba, según Marcq, que ha de hacerse para saber si se trata de un verbo con preverbio o de un verbo + preposición. Pese a esta distinción, seguimos encontrando en los diccionarios al uso verbos como aufsetzen en calidad de verbos con partícula separable independientemente de la posibilidad de incluir el adverbio correspondiente o de si podría interpretarse como preposición con término elidido.182 (e)
El preverbio separable, distinto de la preposición con elipsis, porque no se puede reconocer ninguna elipsis después del mismo (Marcq 1972, 119). Al. Pass darauf auf. ‘Ten cuidado’.
(f)
El preverbio inseparable actúa de forma análoga a la preposición con elipsis en el sentido de que, en ambos casos, se produce un cruce inevitable de complementos: la referencia espacial, es decir, el elemento elidido después de la preposición es en este caso complemento directo (1972, 119). Al. Ich habe das Buch übersetzt. ‘Traduje el libro’
(g)
El preverbio inseparable, reliquia de un sistema verbal anterior donde era una marca aspectual, históricamente vacía de contenido semántico, pero más o menos provista de sentido en la lengua actual (1972, 119). Al. Ich habe das Buch bearbeitet. ‘Modifiqué el libro’
Esta división establecida por Marcq deja constancia de la variedad de tipos de prefijos de acuerdo con su comportamiento separable o inseparable existentes en la lengua alemana y anota una de las diferencias que muestra el alemán con respecto a las restantes lenguas aquí tratadas, ya que la frecuencia de aparición y funcionalidad de los prefijos alemanes en alguna de estas categorías es indicadora de su alto rendimiento y funcionamiento tanto en el ámbito de la sintaxis como de la semántica, hecho que contrasta —en distinto grado— con la capacidad de los prefijos en las otras lenguas. En nuestro estudio del prefijo alemán ab-, será preciso tener en cuenta las categorías de preposiciones con elemento nominal elíptico, las
182 Hay que señalar que, aunque los trabajos de Marcq comulgan con los principios del estructuralismo que estaba en auge en esos momentos en Europa, algunos de los representantes del enfoque sintáctico como Lüdeling (2001) o Zeller (2001) alegan, entre otros, este mismo criterio, es decir, la presencia de un elemento preposicional con régimen elíptico, para defender su concepción de las partículas verbales como estructuras sintácticas (phrasal constructions).
322
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
postposiciones y los prefijos separables, categorías que serán retomadas en el seno de una tradición lingüística distinta para explicar su comportamiento morfosintáctico. En nuestro trabajo, nos basaremos en los estudios aquí mencionados para la determinación semántica de cada una de las unidades que conforman el sistema prefijal alemán, valor que fijaremos de acuerdo con la relación que un prefijo establece con respecto al resto de los elementos que conforman el que consideramos un sistema estructurado de unidades. En estos términos se habían expresado Cartagena/Gauger (1989, 2, 198), Günther (1974, 34) o Kühnhold (1973, 143), quienes indicaban que, pese a las diferencias que pueden mostrar unos y otros tipos de preverbios, todos ellos constituyen un sistema cerrado estructurado, de gran vitalidad en los procedimientos de formación de palabras en la lengua alemana hasta el punto de que casi ningún verbo alemán llega a rechazar la prefijación verbal (Kühnhold 1973, 13).183 Coincidimos con Kühnhold en que el sistema preverbial alemán, compuesto tanto por prefijos como por partículas, de acuerdo con los objetivos que nos hemos marcado, debe estudiarse de forma conjunta, pues solo así se pueden llegar a entender cabalmente los frecuentes casos de concurrencia entre preverbios de uno y otro tipo. Como indicaba Kühnhold, los preverbios toman partido en la modificación verbal ejerciendo funciones sintácticas y semánticas idénticas o similares (cf. Fleischer/Barz 2012, 378).184 Para el papel que desempeña la estructura argumental en la conformación del valor semántico de las unidades seguimos la línea teórico-metodológica expuesta en cf. 2.1 basada fundamentalmente en los trabajos de Bierwisch, Wunderlich, Olsen o Stiebels a la hora de establecer la forma semántica con el fin de reconstruir las relaciones que vinculan el prefijo con los argumentos del verbo. A continuación, pasamos a presentar una descripción semántica del sistema prefijal alemán de acuerdo con los trabajos que han abordado esta cuestión y que hemos ido mencionando a lo largo de este capítulo.
4.4.2 Descripción semántica de la estructura preverbial germánica Desde un punto de vista sintáctico y semántico, los preverbios modifican la base verbal en dos sentidos: (a) desde un punto de vista sintáctico cambian la valencia del verbo simple, ya sea reduciéndola o aumentándola, o modifican —si bien no 183 Cf. con el tratamiento de los prefijos por parte de Stiebels desde una postura teórica que, aun distinta de la anterior, los estudia de forma conjunta con el fin de sacar a la luz las diferencias estructurales entre unos y otros. 184 De forma análoga se expresa Günther (1973, 34) quien anota: «Im übrigen zeigt sich aber, daß die im Systemaufbau wirksamen Faktoren bei Präfix- und Partikelverbsystemen im wesentlichen die gleichen sind».
4.4 Estructura preverbial germánica
323
el número de complementos— sí los papeles semánticos que desempeñan en la oración, como ocurre en los casos de Subjekt- und Objektvertauschung185 como en den Wein austrinken ‘acabar de beber el vino’ y de aquí, por un proceso metonímico, das Glas austrinken ‘acabar de beberse el vaso’ (Kühnhold 1973, 160–164; Schröder 1996, 13; Lüdeling 2001; Hundsnurscher 1968, 114; Fleischer/Barz 2012, 378),186 y (b) modifican semánticamente la base verbal concretándola, matizándola, reforzándola o reconduciéndola en una dirección determinada (Kühnhold 1973, 142; Rich 2003, 142; DUDEN-Grammatik 2006, § 1055, § 1056, § 1071). El hecho de que se produzca un tipo de modificación no excluye el otro procedimiento. En este sentido, un preverbio puede alterar las propiedades del verbo base y de la predicación en los dos sentidos. De estos dos tipos de modificaciones, nos interesa abordar la que tiene lugar en el plano del significado, si bien no podemos perder de vista que la adición de un elemento preverbial asume en determinados casos la función principal de modificar la estructura argumental, lo que implica también una conceptualización semántica determinada. Para abarcar la ramificación de sentidos que puede llegar a adquirir un preverbio en unión con una base verbal, determinaremos primero el valor espacial de las unidades preverbiales en tanto que conjunto cerrado de unidades.187 Para el análisis de las significaciones primarias espaciales sincrónicas que organizan el sistema preverbial alemán nos valdremos especialmente de los estudios de Marcq (1971, 1975, 1981), Desportes (1984) y, especialmente, del trabajo de Hernández Arocha (2014, § 4.2.1), en los que se presta especial atención a la naturaleza espacial de las significaciones y con los que compartimos presupuestos teóricos. Como ya hemos puesto de relieve, reina un consenso general en las distintas ramas de la lingüística en torno al valor primario espacial del sistema preposicional y, en consecuencia, preverbial. Así, de los veintitrés elementos preverbiales que tenemos en cuenta, dieciséis, es decir, más del 50%, tiene origen preposicional. Los datos ofrecidos tanto por Marcq (1981) como por Desportes (1984) aportan información sobre la evolución de los valores semánticos de las preposiciones y preverbios en otras etapas de la lengua alemana, desde el siglo xiii hasta la década de los ochenta del siglo xx, momento en que estos autores publicaron
185 Sobre los casos de modificación de los papeles semánticos de los argumentos externo e interno cf. Hundsnurscher (1968, 124–148). Sobre una opinión contraria a este respecto Felfe (2012, 111). 186 Los tipos más importantes de modificación sintáctica son según Fleischer/Barz (2012, 378): la transitivización (lügen > jmdn. belügen), la transitivización mediante la incorporación (um etw. ringen > etw. erringen), el proceso de reflexivización (laufen > sich verlaufen) y, por último, la incorporación (Sahne über den Auflauf gießen > den Auflauf mit Sahne begießen/übergießen). 187 Tal vez habría que hablar de sistema semiclusivo en el sentido de que no puede descartarse la incorporación de otros elementos, sobre todo, de tipo adverbial.
324
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
sus trabajos. Nos basamos en los estudios mencionados, pues los presupuestos teóricos y metodológicos de los que parten coinciden con los aplicados también por Pottier (1962 y 1968, 137–153), García Hernández (1980), Morera (1989 y 1998) y Hernández Arocha (2014), de los que nos hemos servido para describir los sistemas preverbiales de las otras lenguas aquí estudiadas. Si bien para el establecimiento de la significación primaria nos basamos en las obras mencionadas, para la descripción de la amplia gama de sentidos semánticos de las unidades en el nivel de la norma nos basamos en los datos e interpretaciones aportados por un grupo numeroso de germanistas que se ha ocupado de estudiar la diversificación semántica en este nivel, ya sea abordando el estudio del sistema preverbial de forma conjunta como Kühnhold (1973), Mungan (1986), o bien de forma particular centrándose en un solo preverbio, como las monografías de Wellander (1911) sobre ab-, Hundsnurscher (1968) sobre aus-, Günther (1974) sobre el prefijo inseparable be-, Felzen (2012) sobre an- o los artículos específicos de Marcq (1986, 1988, 1992) sobre auf-, an- o zer- o el trabajo de Benveniste (1999 [1974]) sobre vor-, o en un conjunto limitado de preverbios de acuerdo con algún criterio específico, como los trabajos de Schröder (1996), López-Campos Bodineau (1997), Rich (2003) o Aktaş (2005).188 También nos valdremos de trabajos más generales como gramáticas o tratados sobre formación de palabras en los que se incluye un apartado dedicado a la prefijación verbal como los de Brinkmann (1962), Cartagena/ Gauger (1989), la DUDEN-Grammatik (2006) o Fleischer/Barz (2012). Los trabajos lexicográficos clásicos como el diccionario de los hermanos Grimm (DWB), Paul (2006 [1897]) o Kluge (en su edición de 2002) son una fuente de consulta obligada, pues nos proporcionan información etimológica y semántica de gran utilidad para establecer el valor primario y entender la diversificación del preverbio. Para la determinación semántica de las unidades en el nivel espacial primario partimos de la propuesta de ordenación del sistema de Hernández Arocha (2014), quien, tomando como referencia toda la bibliografía especializada citada, organiza desde un punto de vista sincrónico189 la estructura preverbial del alemán moderno según el tipo de oposición estructural que establezcan entre sí
188 El trabajo de Schröder se dedica exclusivamente al estudio de los prefijos verbales y los de Aktaş y López-Campos Bodineau al de las partículas verbales. Rich, por su parte, aborda solo los preverbios durch-, über-, um-, unter-, ab- y an- por su capacidad de formar verbos tanto separables como no separables. 189 Aunque la descripción se ha elaborado desde un punto de vista sincrónico, el investigador ha tomado en consideración la historia de los prefijos para la determinación y fijación de los semas que intervienen en su formación, pues estos nos permiten entender muchas de sus variaciones de sentido. Sobre los límites y la noción de sincronía véase el tratamiento detallado de Hernández Arocha (2014).
4.4 Estructura preverbial germánica
325
las unidades, es decir, por oposiciones equipolentes, privativas o graduales. El sistema queda organizado en treinta y dos unidades interrelacionadas entre las que se incluyen tanto las partículas de origen preposicional (como auf-, über-, zu-, etc.) como las de origen adverbial (como hin- o her-), así como los elementos sin independencia sintáctica o prefijos verbales. A continuación, presentaremos un resumen de la propuesta de organización de Hernández Arocha (2014) y ahondaremos brevemente en cada uno de los preverbios de acuerdo con las oposiciones que establezcan, haciendo referencia tanto al valor primario como a los valores nocionales derivados de aquél. Presentamos el material distribuido en dos partes: en la primera abordamos el sistema preverbial en su conjunto —con inclusión de prefijos y partículas verbales— y dejamos a un lado para la segunda el apartado correspondiente a los subsistemas preverbiales que constituyen el núcleo de nuestro trabajo, los subsistemas ablativo y adlativo. Por ello, en la primera parte, nos centraremos, sobre todo, en aquellos preverbios que resultan interesantes para nuestros propósitos por tener un correlato en los sistemas preverbiales de las otras lenguas y dejamos a un lado algunos preverbios como dar-, hin- y her-, si bien mencionamos sus rasgos principales para que pueda entenderse su posición en el sistema preverbial. Tal sistema fue organizado en los siguientes términos: Tabla 18: Estructura semántica del sistema preverbial alemán (Hernández Arocha 2014, 488–489).190 [± dirección] [– dirección] [+ situación] [+ absoluta] [+ vista desde el sujeto] [+ vista desde el objeto] [+ dirección] [+ circular] [± dirección] [+ horizontal] [+ anterior o detrás] [+ de orientación única] [+ en el sentido longitudinal de la profundidad] [+ ingresivo~partitiva] (hinein) [+ ablativa] (unde/woher) [+ caracterización relativa del origen de la dirección] [+ desde el interior de un ámbito] [+ desde el exterior de un ámbito] [+ desde el objeto [allí] hasta el sujeto [aquí]] [– caracterización relativa del origen de la dirección]
da(r)‑ bei‑ um‑ hinter‑
er‑
aus‑ ab‑ her‑ los‑
190 Cf. con la descripción del sistema preverbial elaborado por Krause/Doval (2011, 41–85) que coincide grosso modo con la clasificación propuesta por Hernández Arocha.
326
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Tabla 18 (continuado) [+ transitiva] [– mediada] [– mediada] [+ intermedia] [+ de orientación doble] [+ prosecutiva] (qua/wodurch) [+ vista desde el origen/ final de la dirección] [+ enfrentamiento] [+ vista desde el origen/término de la dirección] [+ vista desde el origen, alcanza el término y vuelve al origen] [+ posterior o delante] [+ de orientación única] [+ en el sentido longitudinal de la profundidad] [+ adlativa] (quo/wohin) [+ caracterización del destino de la dirección] [+ contacto en el límite de un ámbito] [+ penetración en el interior de un ámbito] [+ desde el sujeto [aquí] hasta el objeto [allí]] [– caracterización del destino de la dirección] [+ mediada] [+ perfectiva] [+ egresivo~departitiva] (heraus) [± dirección] [+ vertical] [+ positiva] [– mediada] [+ mediada] [+ negativa] [– mediada] [+mediada] [+ Relación] [+ sociativa o convergente] [+ monolateral] [+ bilateral] [+ Relación] [+ disociativa o divergente] [+ neutra] [+ distanciamiento del fin esperado] (seorsum/abseits)
be‑ durch‑ zwischen‑ (unter‑) ver‑ wider‑ ent‑ wieder‑ vor‑
an‑ ein‑ hin‑ zu‑ nach‑ ge‑ zer‑
auf‑ über‑ unter‑ nieder‑ mit‑ zusammen‑ weg‑191 miss‑
191
191 No trato aquí el preverbio weg-, por no tener origen ni preposicional ni adverbial, ya que procede del sustantivo homónimo ‘camino’. En su uso preverbial podría parafrasearse su significado como ‘una ausencia o puesta en camino’ (cf. DWDS, s.v. weg-).
4.4 Estructura preverbial germánica
327
Las interrelaciones entre los valores primarios establecidos en la tabla han sido representadas por Hernández Arocha (2014) desde una perspectiva cognitiva mediante la Figura 20, que permite reflejar la estructuración cognitiva del espacio y la fuente dimensional de donde emanan los semas propuestos en el entramado de relaciones que que se observan entre unos y otros: über–
1=hier
1
2=dort 2
aus–
ein–
ab–
an–
hin– her–
zu– auf–
um–
zusammen– mit– zwischen– (unter–) vor– hinter– bei– dar–
durch– er–
ge–
be–
zer–
miss–
nach– weg–
ver– unter– ent– wider– : Orientacion : Movimiento
wieder–
: Puntos de vista : Posición : Posición intermedia
nieder–
Figura 20: Significaciones primarias de los preverbios alemanes (Hernández Arocha 2014, 491).
De acuerdo tanto con la tabla como con la figura de Hernández Arocha (2014), el sistema semántico preverbial alemán está basado en relaciones espaciales situadas básicamente en el eje horizontal o vertical. Para la organización de las unidades en el marco de actuación que ofrecen ambos ejes es clave, por un lado, su ubicación o posición en la línea espacial y, por otro, la dirección a la que apuntan. Dentro de estos parámetros, las dos oposiciones espaciales básicas son las expresadas por los semas ‘horizontal’ / ‘vertical’ y ‘anterior’ / ‘posterior’ a los que se añade, en muchos casos, una orientación o punto de vista. Estas oposiciones sirven para organizar las unidades auf- / unter-, hinter- / vor-, a las cuales, mediante la presencia del sema ‘mediado’, se les oponen las unidades über- /
328
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
nieder- y Ø / nach-. La casilla vacía que existe en la segunda correlación mediada se refleja claramente en el la metaforización temporal del sistema, «ya que si, espacialmente, hinter- representa el término anterior de vor- (cf. Benveniste 1999 [1974], 144), temporalmente es el mismo vor- el que representa el término anterior a nach- (cf. vorher- / nachher- o la expresión «nach wie vor»)» (Hernández Arocha 2014, 493).192 Los preverbios auf- / unter- guardan entre sí una relación de equipolencia: el primero se halla situado en el vértice superior del eje vertical y el segundo en el vértice inferior. Los rasgos principales del primero son, por tanto, la dirección vertical (Mungan 1986, 281; López-Campos Bodineau 1997, 60; Fleischer/Barz 2012, 404; Kempcke 1967, 276)193—, como cambio de estado local, y la situación positiva, como estado local simple, en el sentido de que, como la preposición homónima, designa el ámbito superior de un eje horizontal que corta el eje vertical que le sirve de base semántica. El preverbio auf- se especifica como ‘no mediado’ o, en otras palabras, ‘con contacto’, por oposición a über-, con el que mantiene una relación privativa. Si su rasgo distintivo es la dirección o la posición vertical,194 cabría cuestionarse si el prefijo especifica por sí mismo la orientación de la misma cuando marca la dirección. Sobre si el rasgo ascendente o descendente es inherente al preverbio se ha discutido mucho en la literatura especializada. Kempcke (1967, 276) distinguía denotativamente nueve grupos semánticos con el preverbio auf-, de los cuales cinco seguirían siendo productivos en el alemán actual: (1) (2) (3) (4) (7)
«emporweisende Zielrichtung, nach oben» (aufblicken, auffliegen) «ansammeln, anhäufen» (aufschichten, auftürmen) «völlig, ganz und gar» (aufessen, aufkaufen) «Richtung nach unten, etw. auf etw. » (aufsetzen, aufstreichen) «öffnen» (aufmachen, aufschließen, aufscheuern)
192 Como apunta Hernández Arocha (2014, 493), este desequilibrio surge de la pérdida de la preposición gótica after, que, de haberse quedado, habría permitido crear un sistema de oposiciones hinter/vor, para el espacio, y after/nach, para el tiempo, ya que after conmutó en gótico con hinder, según pudo comprobar Marcq (1975, 66). 193 Cf. el valor espacial del preverbio auf- con el del preverbio latino sub- con el que está emparentado. En ambos está presente la noción de ‘hacia arriba’ (García Hernández 1991, 27). 194 Cf. con su homólogo preposicional auf-, que dependiendo del caso que rija, puede expresar la dirección en ich gehe auf die Straße (‘voy a la calle’) o la posición ich bin auf der Straße (‘yo estoy en la calle’).
4.4 Estructura preverbial germánica
329
Los cuatro grupos presentes sin rendimiento funcional son: (5) (6) (8) (9)
«horizontale Richtung» (aufprallen, aufmarschieren) «Zustand der Ruhe» (aufbehalten) «Richtung auf die Person des Handelnden» (auffangen) «Ende» (aufgeben, aufkündigen) (Kempcke 1966, 276).195
La distinción de nueve grupos semánticos no impide al autor buscar una matriz semántica o significado nuclear (Kernbedeutung) que permita explicar el sistema global conformado por las unidades con auf- tanto espacial como aspectualmente. Para Kempcke (1966, 296), el valor empor ‘hacia arriba’ era el rasgo semántico básico de esta partícula en el antiguo alto alemán (cf. Kühnhold 1973, 145–146; Mungan 1986, 281). A este respecto hay que precisar que la matriz semántica de rasgos descrita en nuestra tabla muestra los semas que permiten distinguir paradigmáticamente auf- del resto de las unidades preverbiales, así como la posición que esta ocupa dentro del sistema preverbial alemán: por un lado, muestra la dirección o la situación en el eje vertical, lo que lo diferencia de todas las unidades situadas en el eje horizontal y, por otro lado, dentro de este eje, se diferencia de unter- por su posición positiva y de über- por el rasgo mediado, frente a aquel que expresa el rasgo de no contacto.196 En este sentido, no se reflejan los valores contextuales que, dependiendo de la base semántica, puedan aparecer. El valor ‘hacia arriba’ es, según Kempcke (1966, 276) el más representativo, pero no hay que perder de vista que si la base verbal favorece una interpretación descendente, el prefijo no bloquea dicha significación, lo que nos hace pensar que el rasgo distintivo básico del preverbio es el vertical, mientras que los valores ascendente y descendente están estrechamente relacionados con la base verbal semántica y la estructura argumental. Esto explicaría su aparición
195 Kühnhold (1973, 145–146) distinguía también nueve grupos, coincidentes grosso modo con los de Kempcke, donde también el valor ascendente es el principal en tanto que tiene mayor productividad en la lengua. La autora recopila 264 unidades con auf- que representan el grupo más numeroso con 33,4% del total de verbos recogido por ella (787 unidades preverbiadas con auf-). 196 Si este último rasgo, por circunstancias sintagmáticas o históricas, queda solapado, puede pasar a conmutar entonces con über- como ocurre, según Kempcke (1967, 291), entre las unidades aufgeben o übergeben, que, si bien denotativamente pueden hacer referencia al mismo evento, se diferencian ligeramente en el modo de representar la entrega del objeto, dado que los rasgos de situación y posición mediado/no mediado son todavía perceptibles: en un verbo como aufgeben se entrega o deposita algo y el deshacerse de ese algo puede interpretarse como algo perfectivo (‘dejarlo para siempre’) y übergeben, en cambio, la entrega se podría entregar como la acción de transferir algo.
330
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
con verbos de desplazamiento que indican ambas direcciones como aufsteigen ‘subir’ o aufsetzen ‘depositar’, donde son las bases las causantes de la orientación ascendente en el primer caso y de la descendente en el segundo. En este último caso, el verbo base expresa por sí mismo la acción de colocar o sentar algo y el preverbio muestra expreso, implícitamente o no, el lugar sobre el que se coloca el objeto. Se comporta en este caso exactamente como la preposición, lo que ha motivado a explicar este tipo de unidades como casos de postposición, según vimos en la explicación de Marcq (cf. 4.4.1). Esto no es óbice para que el rasgo ascendente haya acabado solapando otros rasgos y se mantenga con más vitalidad y productividad que otros. Como indican Fleischer/Barz (2012, 404), en verbos que muestran algún tipo de alteración emocional como aufregen, aufheitern sigue estando presente el valor locativo-direccional, pues los efectos de sentido que aquí tienen no suponen más que una metaforización del valor espacial. Así, aufregen sería algo así como ‘incitar a alguien a que alcance la posición extrema del eje vertical’, lo que, en sentido figurado, equivale a ‘alterar o agitar a alguien’, ya sea en sentido positivo como ‘animar o alentar’, o en sentido negativo como ‘enfadarse’ o ‘ponerse nervioso’.197 Si nos figuramos una línea en el eje vertical, puede ocurrir que, además de indicar la dirección vertical, nos interese destacar un punto concreto de dicha línea, bien sea el momento inicial o bien el final, lo que explica que el preverbio auf- tenga valores aspectuales tanto ingresivos como egresivos (dentro de los cuales se incluyen los valores resultativos o terminativos). En este caso, como indica Kempcke, el peso recae sobre el punto final de un proceso (Kempcke 1967, 283).198 Así, una misma unidad como la del ejemplo anterior (aufregen) podría recibir tanto una interpretación ingresiva, en el sentido de que se insiste en la puesta en marcha (‘alentar o animar’), como egresiva, en el sentido de que se ha llegado al límite del eje vertical (‘enfadarse’). Esto explica que, por su valor ingresivo, alterne con er- como en el ya citado aufregen ‘excitar’ y erregen ‘incitar’, o aufblühen ‘abrirse [la flor]’ y erblühen ‘[empezar a] florecer’ o con an- en anblasen ‘alentar, soplar’ o aufblasen ‘hinchar’.199 En cuanto al valor terminativo, Kempcke indica:
197 Cf. con el latín excito y sus correspondientes romances en los que su valor primario espacial es ‘hacer salir de dentro hacia afuera’, de donde surgieron los valores connotativos ‘estimular, avivar, animar, provocar’, etc. De ahí que la excitación en español, así como en alemán, pueda hacer alusión a un sentimiento positivo y negativo. 198 Para un listado y estudio de los verbos con auf- con valor ingresivo y egresivo véase Kühnhold (1973, 145–146), Mungan (1986, 281), López-Campos Bodineau (1997, 143), Fleischer/Barz (2012, 405), Kempcke (1967, 283 para los ingresivos y 287 para los egresivos). 199 Según Kempcke (1967, 283), estas unidades con an- y auf- se diferencian en tanto que los verbos con auf- muestran todavía su valor local.
4.4 Estructura preverbial germánica
331
«Durch das Züruckweichen der räumlichen Bedeutung gewinnt auf- einen resultativen Aspekt, das Endergebnis wird betont. […] Die Bedeutungsänderung ist zumeist durch eine syntaktische Änderung (z. B. Objetumsprung) entstanden» (Kempcke 1967, 286–287).
El rasgo clasemático aspectual terminativo le permite conmutar con ver- en aufbrauchen y verbrauchen ‘consumir’ o aufteilen y verteilen ‘distribuir’ o con el egresivo-departivo zer- en aufgliedern y zergliedern. Al igual que auf-, el prefijo unter- —así como su correlato preposicional— expresa también una dirección vertical, negativa por oposición a auf-, y no mediada. En el caso de unter- hay que tener en cuenta que en su origen confluyeron tanto la preposición latina inter- ‘entre’ como la gótica undar-, relacionada con la latina infra ‘debajo’ (Kluge 2002, 944),200 lo que es determinante para poder explicar las dos variantes que están presentes en el alemán moderno. Por ello, unter- aparece en el esquema antes citado de Hernández Arocha tanto como correlato de zwischen- como en oposición a auf-. Así también lo refleja la clasificación semántica de Kühnhold (1973, 151) o Fleischer/Barz (2012, 394).201 Existe consenso general en la investigación actual en cuanto a la significación espacial de este preverbio. Del valor locativo —dinámico y estático— ‘hacia abajo’ derivan los valores connotativos negativos que podrían describirse en verbos del tipo unterschätzen ‘infravalorar’, donde está presente el valor ‘debajo de’. La paráfrasis como ‘valorar poco o por debajo de lo debido’ son interpretaciones contextuales de distintas escenas de la realidad (Aktaş 2005, 131). Sin embargo, la significación primaria espacial sigue estando muy presente en el conjunto preverbial. Incluso si analizamos verbos considerados como opacos en cuanto al valor del prefijo, es posible reconstruir la significación espacial del preverbio. Así, en el verbo unterhalten se percibe la amalgama de los elementos mencionados. Recurrimos a las equivalencias parciales con el latín y el español para ejemplificar el significado del verbo. El primer uso del verbo lo encontramos en frases como Er hat eine große Familie zu unterhalten (DUDEN, s.v. unterhalten), que podemos traducir, haciendo uso de su equivalente latino sustinere (DWB, s.v. unterhalten) o de su desarrollo en español sostener, como «Tiene que sostener a una familia grande». En las equivalencias romances observamos que el preverbio utilizado es el latino sub- que vendría a significar algo así como ‘guardar o 200 Infra es el resultado de la síncope de infera, cuya raíz indoeuropea es *ṇdheros (Segura Munguía 2007, 333, s.v. infra e inferus). 201 Estos últimos tratan en distintos apartados el prefijo separable de la partícula verbal alegando que existe una diferencia de significado dependiendo del uso. Según los autores (2012, 414), la partícula verbal refleja con más claridad los valores locativos darunter ‘debajo’ y dazwischen ‘entretanto’, mientras que, en el prefijo, esta distinción no resulta tan transparente. Kühnhold no hace hincapié en la distinción.
332
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
proteger a una familia por debajo’, lo que metafóricamente implica, entre otras muchas posibilidades, hacerse cargo del sustento de la familia. Por otra parte, en otra frase como Ich unterhielt das Publikum dadurch, daß ich vorlas (DWDS) ‘Entretuve al público leyendo en voz alta’, el verbo español entretener, formado por la evolución romance del latín inter-, refleja exactamente el valor del verbo alemán.202 El preverbio vor-, al igual que la preposición, se relaciona etimológicamente con los griegos παρά-, παρός- y πρός- y el latín prae- y pro- (todos ellos con un origen común indoeuropeo: *per-).203 Se opone en el eje espacial a hinter- por el rasgo locativo ‘delante’, ocupando la posición de los latinos pro- y prae-. Insistimos en sus correspondientes latinos, pues estos arrojan alguna luz sobre la significación primaria del preverbio alemán, como pudo comprobar Benveniste (1999 [1974]). La interpretación de la preposición vor- ha planteado numerosos escollos, de ahí que el erudito indoeuropeísta se decidiera a dedicarle un artículo con el objetivo de delimitar el valor semántico de la preposición vor- que describe como sigue: «[…] vor indica dos posiciones posibles: 1] del lado donde está la cara de una persona o una cosa: vor dem Gericht «(comparecer) ante el tribunal», cara a cara, pues; 2] yendo delante de la persona o de la cosa: vor jmd. laufen ‹correr delante de alguien›, y así precediéndolo. Lo confirma Grimm: ‹es sind immer zwei anschauungen möglich, die auch allen übertragenen anwendungen zu grunde liegen, ein zugewendtsein oder ein vorausliegen, -stehen oder -gehen›» (Benveniste 1999 [1974], 142).
De acuerdo con lo apuntado por este investigador, defendemos que el preverbio vor- en un verbo de movimiento causado como vorlegen hace referencia al acto de poner o colocar algo (locatum) delante de un relatum, expresado en dativo.204 Así lo describe el DWDS como etw. zur Ansicht, Prüfung, Bearbeitung
202 Nótese que se trata de una concordancia solo parcial, pues si bien se da correspondencia etimológico-funcional entre los elementos preverbiales, no coincide el contenido semántico de las bases. El significado global del conjunto sí coincide en las dos lenguas, lo que nos permitiría seguir hablando de equivalencia. Este mismo verbo es clasificado por Aktaş (2005, 132) dentro del grupo que expresa ‘contacto humano’, porque se aplica el acto de entretenerse del ser humano, si bien nada impide que puedan entretenerse otros seres vivos o que pueda utilizarse en un sentido figurado. 203 También en alemán es interesante apuntar que la preposición vor comparte con la preposición für el mismo origen etimológico, es decir, derivan también de la raíz indoeuropea mencionada. 204 Cf. con el ejemplo de Benveniste vor dem Winde segeln («navegar ante el viento») donde lo que se indica es que el viento está detrás del velero y, por lo tanto, que este se encuentra ante el viento en el sentido de «delante de él».
4.4 Estructura preverbial germánica
333
vor jmdm. hinlegen, ‘poner delante de alguien algo para su observación, comprobación o ejecución’. También el valor espacial permite explicar la nómina de verbos de lengua o de acción como vorführen ‘presentar, proyectar’, vorlesen ‘leer en voz alta delante de alguien’, vorsingen ‘cantar ante alguien’, vortanzen ‘mostrar la ejecución de un baile’ (S/G/I, s.v.) en los que se entiende que la acción de llevar o conducir, leer, cantar y bailar tiene lugar ante alguien o algo (Fleischer/Barz 2012, 415). La coincidencia plena del valor de la preposición y el preverbio llevó a López-Campos Bodineau (1997, 72) a considerar que, en contacto con este grupo de verbos, vor- ha de ser concebido como una preposición con función pronominal, de modo que, en una frase como Er hat ein Lied vorgesungen ‘él ha recitado una canción’, ha de sobrentenderse el sintagma nominal elíptico al que hace referencia vor- (por ejemplo, «ante el público»). En caso de aceptarse esta interpretación, habría que partir de que el grupo es reconstruible por el contexto inmediato anterior. Su valor espacial traspasó al eje del tiempo donde se opone a nach- debido, como decíamos, a la desaparición de la preposición gótica after (Marcq 1981, 29). Si aplicamos los dos puntos de vista mencionados a la esfera temporal, ha de interpretarse vorcomo la parcela de tiempo en que tiene lugar una acción antes de la siguiente acción como en vorordnen ‘clasificar previamente’ o vorrichten ‘preparar, disponer’ o la parcela de tiempo que va por delante de la acción verbal y que, por lo tanto, estaría antes en el tiempo desde la perspectiva del sujeto hablante como en vorgehen ‘proceder’ o vorbestellen ‘pedir con antelación’: «ein temporales vorher Stattfinden bzw. ein auf die Zukunft bezogenes Handeln» (Kühnhold 1973, 272). El preverbio opuesto espacialmente a vor-, hinter-, que ha dejado de ser productivo en el alemán moderno, conserva siempre su significación ‘situación / dirección horizontal anterior o detrás’, lo que propició las connotaciones ‘misteriosamente’ o ‘a escondidas’ que vemos en muchos de los verbos formados a partir de este preverbio (Fleischer/Barz 2012, 393). Así, hintergehen es ‘ir por detrás’ y de ahí que se use con el sentido de ‘engañar, embaucar o defraudar a alguien’, acciones todas ellas que implican hacer algo a las espaldas de otro, expresión metafórica empleada en sentido negativo y contrapuesta a la metáfora lo bueno es delante (cf. también etw. hinterbringen ‘traer algo por detrás’ y de aquí delatar). De la dirección expresada por hinter- se deriva también el conjunto de verbos —en su mayoría dialectales— relacionados con las formas de comer, como hintertrinken, hinteressen o hinterschlingen ‘tragar’, en los que está presente la dirección ‘hacia la parte trasera’. El preverbio nach-, opuesto en el eje del tiempo a vor-, describe que una acción tiene lugar a continuación de otra como en nachessen ‘comer a continuación’ opuesto a voressen ‘comer con antelación’ o en nachschicken ‘remitir a la nueva
334
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
dirección de alguien [enviar detrás de alguien]’ opuesto a vorschicken ‘enviar con antelación’, o nachgehen ‘ir tras de algo/alguien’ opuesto a vorgehen ‘ir delante, proceder’ (López-Campos Bodineau 1997, 151). La partícula nach- está emparentada etimológicamente con el adverbio nah ‘cerca’ y su significación deriva, según Kluge (2002, 642), del valor semántico ‘unmmittelbar danach’ ‘inmediatamente después’. Del rasgo ‘posterioridad’ derivan los efectos de sentido como de nuevo en nachbestellen ‘pedir de nuevo’, nachzählen ‘contar de nuevo’ o nachlesen ‘leer de nuevo’. Asimismo, de forma análoga al par de oposiciones anteriores, über- / niederse sitúan igualmente en el eje vertical y vuelven a conformar una relación opositiva equipolente. Se diferencian de la oposición auf- / unter- por el rasgo ‘mediado’. Por sus rasgos básicos, über- expresa un valor locativo espacialdireccional ‘por encima de’, que sigue manteniendo su vigencia aplicado a la esfera temporal (López-Campos Bodineau 1997, 25). En el ámbito espacial, es frecuente su aparición con verbos de movimiento o de colocación, donde se percibe sin problemas su valor ‘por encima de’: überziehen ‘llevar por encima’ y de ahí ‘sobrepasar’, überfahren ‘pasar por encima de’ y de ahí ‘atropellar’, übertreten ‘pisar por encima de’ y de ahí ‘transgredir o infringir’. En todos estos casos, überdescribe cómo se lleva a cabo el desplazamiento, ‘pasando por encima sin mediación o contacto’, lo que motivó a López-Campos Bodineau (1997, 35) a atribuirles una función adverbial, al estar vinculado a los adverbiales darüber o darüber hinaus ‘más allá de esto’. En el verbo de colocación überlegen, en su forma separable la presencia del valor local de la preposición über sigue estando vigente. Piénsese, por ejemplo, en ich habe ihr [noch] eine Decke übergelegt ‘le puse una manta por encima’ (DUDEN, s.v. überlegen). En su forma inseparable, este verbo se ha lexicalizado y se usa con el sentido ‘reflexionar’ o ‘considerar’, derivable de la metaforización de «poner algo sobre algo» como una suerte de ‘revolver, rondar’.205 En el ámbito temporal, über- describe el paso por encima de la acción 205 Cf. con las interpretaciones de Kluge (2002, 939) y los hermanos Grimm, que hacen derivar el significado ‘reflexionar’ bien de umdrehen (‘darle la vuelta’) o de zusammenrechnen (‘sacar el total’ o ‘calcular’): «B. betrachten, erwägen, die wbb. verzeichnen diese bedeutung vom 17. jahrh. an regelmäszig, vgl. Kramer (1678) 1071a; Stieler 1116; Frisch (1719) 569; Steinbach 1, 1021; Adelung 4, 763. vor dem 15. jahrh. überhaupt nicht belegt und erst seit dem 18. jahrh. allgemein. die bedeutung entwickelte sich vermutlich aus A 4 ‚umdrehen, wenden‘, wie die des synonyms überschlagen. Falk-Torp norweg.-dän. wb. 806, der es als lehnwort aus dem mnd. overleggen (s. Schiller-Lübben 3, 267b) im norweg. u. schwed. nachweist, glaubt von der bedeutung ‚zusammenrechnen‘ ausgehen zu müssen und erinnert an das übereinanderlegen von kerbhölzern oder rechensteinen und an die gleiche bedeutungsentwicklung von calculare. eine stütze für diese vermutung bietet der verbale gebrauch im deutschen nicht, nur die glosse überlegung (s. d.), summa könnte hierfür sprechen» (DWB, s.v. überlegen).
4.4 Estructura preverbial germánica
335
verbal dejándola atrás, como en überschreiten ‘andar por encima’ y, por tanto, ‘sobrepasar’, por ejemplo, el tiempo, pero también espacialmente una frontera o un límite (cf. Rich 2003, 33) o en übernachten ‘pasar más allá de la noche’, es decir, ‘pasar la noche’, el preverbio designa el proceso de atravesar la noche dejándola atrás (cf. el latín pernoctare y el español pernoctar). También por oposición a verbos del tipo unterschätzen encontramos un grupo numeroso de verbos en los que über- sigue expresando que se está por encima de lo expresado por la base verbal ya sea en número, medida, esfuerzo, etc. dependiendo del contenido de la base verbal (cf. überfordern vs. unterfordern). De las cinco posibilidades de representar el desplazamiento marcado por el preverbio über- según Rich (2003, 32–33), la representación cognitiva que, a nuestro juicio, refleja su significado espacial primario como cambio de estado local se muestra en la Figura 21.
Figura 21: Representación del valor primario de über-.
La determinación del valor espacial primario de nieder- no presenta complicaciones en tanto que desde sus orígenes significaba ‘hacia abajo’. Comparte con überel rasgo ‘mediado’ y se diferencia de este por situarse en el eje vertical negativo. En todos los efectos de sentido, su valor locativo ‘hacia abajo’ es bastante transparente. Con verbos de movimiento no cabe ninguna duda como en niederbeugen ‘doblar hacia abajo’ y, por tanto, ‘encorvarse’, niederfallen ‘caerse hacia abajo’ y, por tanto, ‘caerse al suelo’. También en los verbos de colocación como niederlegen ‘poner o colocar abajo’ y de ahí ‘depositar en el suelo’ o de los sentidos como niederblicken ‘mirar hacia abajo’ es transparente la presencia de su rasgo espacial. Si con el verbo niederlegen, el objeto que depositamos es un ente abstracto, ese «depositar algo abajo» se interpreta connotativamente como ‘derrocar algo’ o ‘dejarlo para siempre’, ‘renunciar a algo’ (die Waffen niederlegen > ‘poner las armas abajo [en el suelo]’ > ‘abandonar las armas’). Así, cuando se depone la corona se está renunciando a ella, si bien esta no es más que una interpretación de la acción de poner en el suelo la corona. Por ello, se interpreta que nieder- en estos casos adopta un valor aspectual terminativo. Un tránsito entre la situación anterior y posterior lo constituye la posición intermedia, representada por preverbios como zwischen- / unter-, que se relaciona
336
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
opositivamente, por un lado, con la posición horizontal anterior, y por otro, con la posición horizontal posterior, y que ocupa siempre una posición relativa. Como indicaba Marcq (1975, 55), las unidades que asumen esta posición se encuentran en un sistema de dos participantes —que él denomina Système II—, lo que hace que la posición de un elemento esté determinada en torno a dos puntos y que se rija, por tanto, por el principio de la relatividad, condicionado por la posición de los hablantes. Equidistante a este par de oposiciones espaciales encontramos el preverbio dar-, que representa una situación absoluta, es decir, que no apunta a ninguna dirección ni muestra ninguna determinación espacial concreta debido a su mínima carga deíctica. Según Hernández Arocha (2014, 493), esta indeterminación mostrativa permite que, en la sintaxis libre, se utilice en unión a preposiciones para determinar la posición expresada por cada una de ellas (cf. darauf / darunter – dahinter / davor, etc.), como también se desprende del tratamiento recibido por la DUDEN-Grammatik (2006, § 858–860) y Marcq (1975, 51–54). Hernández Arocha opone dar- al preverbio bei-, en tanto que este último expresa una situación espacialmente indeterminada marcada por un punto de vista dirigido desde la ‘cosa referida externa al sujeto’ (cf. Aktaş 2005, 159–162). Bei- es, por tanto, una situación vista desde el objeto y no desde el sujeto. Este sema introductor de un punto de vista tiene su origen en el significado la raíz etimológica de donde procede. La raíz indoeuropea *ambhi, que significa ‘por ambos lados’, no solo vincula a bei- con el griego ἀμφί y el latín amb(i)-, del que procede el pronombre español ambos, sino que, dentro del propio alemán, se emparenta con um y beide (Kluge 2002, s.v. bei, um). De la misma manera que la preposición griega ἀμφί se opone a περί en tanto que esta cierra el ámbito con un movimiento circular (Humbert 1972 [1945], 315), en alemán, bei se opone a su cognada um (Marcq 1975, 66). Hernández Arocha (2014) explica como sigue la adición de un punto de vista: «El punto de vista ‘desde el objeto’ surge cuando el contacto ‘por ambos lados’ de la preposición se identifica con los límites del objeto mismo que designa, separándose así del observador o hablante. Se asemeja entonces el alemán bei y al latín apud (< apio ‘unir, ligar’). Este punto de vista semántico que matiza la situación locativa neutra (cf. da sein / dabei sein) surge, pues, de la oposición bilateral con sus circundantes mit- y an- y se refleja en ejemplos como el siguiente: am Lesen sein / beim Lesen sein (‘estar leyendo’ / ‘estar ocupado por la lectura’) o alles in Ordnung bei dir? / was ist mit dir los? (‘¿está todo en orden por tu parte? / ¿Qué pasa contigo?’) o, en función preverbial, mitbringen / beibringen / anbringen (‘traer algo consigo / traer a alguien hasta algo [un ámbito] (> enseñar) / traer algo hasta un punto (> colocar, poner))» (Hernández Arocha 2014, 493).
Por otro lado, el preverbio um- representa un movimiento circular, como decíamos, comparable al que traza el griego περί- o el latino circum- (cf. Desportes
4.4 Estructura preverbial germánica
337
1984, 24). Asimismo, Eroms (1982, 44) defiende que la preposición um- tiene, por un lado, el rasgo ‘Circumklusion’ y también el rasgo ‘contacto’, si bien reconoce que este último es más cuestionable, en tanto que viene dado generalmente por la naturaleza de los objetos designados y no por el preverbio en sí. Aunque Eroms (1982, 44) considera primario el rasgo de movimiento inclusivo circular insiste en la necesidad de distinguir en el alemán moderno las construcciones con um- separable y no separable al atribuirles una distribución semántica distinta. Así, —tal y como también hicieron Rich (2003, 78) y Fleischer/Barz (2012, 414) siguiendo a Eroms—, plantea la hipótesis de que, mientras que los conjuntos preverbiales con um- no separable describen un movimiento circular por estar presente su rasgo básico (como en umfassen), en los conjuntos preverbiales con um- separable el valor primario ha quedado solapado por el valor secundario ‘cambio de orientación del movimiento’ (con verbos de movimiento) o ‘cambio de estado’, casi exclusivo en estas construcciones. Aunque tanto Eroms como Fleischer/Barz aluden a esa diferencia de significado, nos parece importante destacar el cambio de perspectiva que vemos en la obra más actual, por mucho que, para este punto, se basen en el trabajo más antiguo de Eroms. Este último investigador es consciente de que el cambio de estado o cambio de dirección en sentido opuesto es deducible del rasgo básico espacial. Si um- expresa un movimiento circular sin especificación de la orientación, el desplazamiento no necesariamente ha de tener lugar en la dirección de las agujas del reloj. Esto explica que, si decimos Wir müssen die Uhr umstellen, no sepamos si debemos adelantar o atrasar la hora y solo por factores contextuales sabremos en qué sentido debemos cambiarla. El cambio de estado no es más que la metaforización de este mismo movimiento circular con verbos que no expresan movimiento, como se aprecia en (129): (129) al. Alle mußten lernen und umlernen, denn mit handwerklichen Methoden waren die Pläne nicht zu erfüllen (DWDS, s.v. umlernen (a), Kultur im Heim 1966) Alle mußten lernen und umlernen todo.INDF tener_que.VM.PRT.3PL aprender y re.PREV.aprender ‘Todos tuvieron que aprender y volver a aprender [todo] de nuevo, puesto que con los métodos artesanales no se podían cumplir los objetivos’ En esta ocasión, se aplica el prefijo separable um- a un verbo de aprendizaje de manera tal que el sujeto ha de recorrer toda la acción de aprender en forma circular hasta volver al punto de partida y empezar con dicho aprendizaje; de ahí los valores connotativos de aprender algo de otra manera o de nuevo (cf.
338
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Kühnhold 1973, 311). Este sentido aspectual regresivo o esta secuencia aspectual reiterativa o circular206 se observa también al oponer um- a an- y aus-, en series como s. ausziehen ‘desvestirse’ → s. anziehen ‘vestirse’ → s. umziehen ‘desvestirse y volverse a vestir’ o sin forma pronominal, en ausziehen ‘mudarse de un lugar’ → einziehen ‘mudarse a un lugar’ → umziehen ‘mudarse de un lugar para mudarse a otro’, o a ein- y aus- como en aussteigen ‘bajar’ → einsteigen ‘subir’ → umsteigen ‘bajar y volver a subir’, es decir, ‘hacer trasbordo’. Eroms insiste en el peso que el valor secundario ejerce sobre el primario con un determinado grupo de verbos hasta el punto de que aquel acaba desfigurando a este: «Es [el rasgo secundario de um- separable] ist eine terminativ-resultative Gebrauchsweise, die von daher an das Primärmerkmal angeschlossen werden kann: ‘Nach vollständigem Umlauf ist ein Änderungszustand erreicht’» (Eroms 1982, 48).
Si bien Eroms defiende que, con los verbos con um- no separable, el valor primario ‘movimiento circular’ es el dominante y, con um- separable, salta a la vista el valor secundario terminativo-resultativo, esta misma perspectiva aparece un tanto desdibujada en la obra de Fleischer/Barz (2012, 394, 414), tras cuya lectura se podría tener la impresión de que ambos valores no guardan relación entre sí y son completamente diferentes: «Deutlicher als bei den anderen Verbpartikeln mit homonymem Präfix korrespondiert mit der Opposition trennbar/untrennbar eine semantische Differenzierung: Partikelverben bezeichnen oft die Änderung einer Bewegungsrichtung oder eines Zustands (umgucken, -schauen, -sehen; etw. umrühren, -schaufeln; umfallen, -sinken, -knicken), Präfixverben eine Rundumbewegung (umfahren […])» (Fleischer/Barz 2012, 414).
Resumiendo, um- describe un movimiento circular sin orientación y, por tanto, un desplazamiento de X a Y sin especificación de la orientación (Hernández Arocha 2014, 495). El hecho de que no señale la orientación explica que pueda expresar contextualmente un desplazamiento en dirección opuesta al trazado por las agujas del reloj como en Der Weg wog nach Süden um ‘El camino dobla hacia el sur’, en el que interpretamos que el desplazamiento del camino hacia el sur ha tenido lugar en la dirección contraria al indicado por la fecha de la figura anterior. De este movimiento se desarrollan diversos efectos de sentido motivados por el contexto, como,
206 En este sentido es interesante notar que muchos verbos con um- separable se traducen al español con el prefijo reiterativo re-. Así, umlernen se puede traducir como «volver a aprender, readaptarse, reorientarse», umstellen como «reajustar, reorganizar o reagrupar».
4.4 Estructura preverbial germánica
339
por ejemplo, el resultado de un proceso regresivo, en el que se vuelve al punto de partida del movimiento.207 El preverbio durch- expresa una dirección orientada horizontalmente a través de un ámbito (cf. López-Campos Bodineau 1997, 50–51), lo que implica que no ocupe una posición absoluta, pues se orienta siempre en la ubicación de los puntos con los que se pone en relación.208 Su valor semántico ‘a través de’ no suele aparecer desdibujado, como intentaremos mostrar a continuación y como puso en evidencia Rich (2003, 26) cuantificando en un 58% de los casos el significado espacial primario de durch-.209 Así, partiendo de su valor espacial, se desprenden las cinco categorías establecidas por Mungan (1986, 293), ya que este mismo rasgo es reconstruible en todos los casos: (1) durch etw. hinein u. wieder hinaus ‘entrar y salir a través de algo’, (2) das Durchdringen ‘penetrar’, (3) das Trennen, Loch bzw. Öffnung machen, das Beschädigen ‘separación, hacer un agujero o una
207 Hernández Arocha (2014, 494) cita como ejemplos del sentido perfectivo frases del tipo Die Zeit ist um ‘el tiempo pasó’ para referirse a la expresión ‘el tiempo se acabó’ o incluso Er hat ihn umgebracht ‘Él lo mató’ que el autor explica como ‘x hizo que y pasara de estar en posición erguida a yacer en el suelo’. Las diferentes interpretaciones semánticas que ha recibido este último tipo de compuestos preverbiales (cf. umbringen, umkommen, etc.) por parte de diferentes investigadores y desde diversas tendencias no han encontrado hasta ahora un consenso. Así, el verbo umbringen no aparece recogido por Rich, quien categoriza umkommen en verbos que expresan un cambio de estado. Tanto en el DWB como en Paul (2006 [1897], s.v. um-) se interpretan tales usos de um- como excepciones al movimiento espacial, aclarando el primer diccionario que se trata de una ‘pérdida de la vida’, al tiempo que el segundo pone de relieve que estamos ante un desarrollo semántico «que no ha podido aclararse». López-Campos Bodineau (1997, 53–54) supone que se trata de una preposición con función pronominal , de forma que hay que reconstruir en la estructura profunda el sustantivo ‘vida’ como complemento preposicional. Aktaş (2005, 62–74) hace un repaso por los diversos tratamientos que ha recibido el preverbio, de entre los cuales resulta de especial interés la postura de Kasapoğlu (en Aktaş 2005, 67–68), que incluye estos usos preverbiales en una categoría que describe un ‘movimiento hacia abajo; procedimiento estado o proceso negativo’. Esta explicación tiene, desde nuestro punto de vista, la ventaja de, por un lado, ser derivable a partir de la evolución etimológica expuesta en Kluge y, por otro, poder incluir este tipo de usos dentro de la categoría —generalmente aceptada— ‘movimiento hacia abajo’ (López-Campos Bodineau 1997, 37). 208 Este hecho queda bien reflejado en el estudio de Rich (2003, 6–7), cuyas representaciones gráficas muestran que el preverbio durch– expresa siempre un movimiento a través, si bien hay distintas formas de atravesar un espacio de acuerdo con el contenido expresado por la base verbal. Dependiendo de la base verbal a la que se una, el prefijo puede evocar diversas representaciones cognitivas. 209 Cf. con la clasificación de Kjellman (1945, 20) según la cual en los tres grandes grupos que él distingue con verbos con durch- el valor espacial, más o menos desdibujado de acuerdo con la base verbal, está presente siempre.
340
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
apertura, el deterioro’, (4) gründliche bzw. vollständige Durchführung ‘ejecución completa e íntegra’ y (5) ganze Zeit bzw. Ununterbrochen ‘durante todo el tiempo sin interrupción’ (cf. con las cuatro funciones semánticas desempeñadas según Kühnhold 1973, 147). Dejamos a un lado los grupos primero y segundo —que con razón Kühnhold agrupó en uno solo—, pues la única matización del primero con respecto al segundo radica en el hecho contextual pero no funcional de que se realce tanto el comienzo como el final de la acción verbal210 o, por el contrario, solo el comienzo de la incursión. Restan, entonces, las categorías tercera, cuarta y quinta de la clasificación de Mungan. Empezaremos por la última por tratarse de la metaforización temporal del espacio. De acuerdo con el rasgo semántico ‘posición mediada’, podemos explicar la aplicación al ámbito del tiempo del preverbio. Si durch- con verbos de desplazamiento como durchfahren indica el movimiento a través de una entidad expresa o no,211 lo mismo ocurre con otro tipo de verbos. En una frase como Er hat die ganze Nacht durchgearbeitet, que podríamos traducir como «Estuvo trabajando toda la noche sin parar», el rasgo temporal ‘sin interrupción’ no está presente en el preverbio sino en la locución adverbial «toda la noche». Siguiendo la clasificación de los preverbios de Marcq estaríamos aquí ante un caso de postposición, lo que permite visualizar con más facilidad la repercusión de la locución sobre el verbo base: Er hat durch die ganze Nacht gearbeitet. De ahí que, si en lugar de un adjunto temporal, se utiliza con el mismo verbo otro tipo de complementos, ya no haya rastro de temporalidad y se incida en el rasgo aspectual perfectivo de la acción verbal: Er hat das ganze Buch durchgearbeitet ‘Él estudió a fondo todo el libro’. Ya hemos visto como es frecuente la aparición del valor aspectual perfectivo (cf. Eroms 1982, 39, Rich 2003, 26), con el que estamos de acuerdo siempre y cuando no se ponga al mismo nivel que el
210 En una frase como Er ist durch das Museum durchgelaufen ‘Él recorrió el museo’ se interpreta que el sujeto recorrió el museo de cabo a rabo, es decir, de principio a fin. Tomemos ahora un verbo de la lista de la segunda categoría. En una frase como Er hat den Faden durch das Nadelöhr durchgezogen ‘Él enhebró el hilo por el ojal’ resulta evidente el rasgo semántico ‘a través’. El primer ejemplo aducido puede recibir una interpretación aspectual perfectiva, lo que obligó a Mungan a clasificarlo en las dos categorías (grupo 1 y grupo 4). Este tipo de solapamientos se hubiera podido evitar distiguiendo niveles en la significación de los preverbios. 211 La ausencia del elemento a través del que se atraviesa ha llevado a algunos autores como Marcq (1981) o López-Campos Bodineau (1997, 68) a concebirlo como postposición, preposición con elemento nominal elíptico o preposición con función pronominal, respectivamente. Así, estos autores interpretan que, en una frase como bei Regen kommt das Wasser immer durch ‘Cuando llueve, el agua se cuela’ hay que sobreentender el término de la preposición, esto es, durch das Dach.
4.4 Estructura preverbial germánica
341
valor espacial.212 En una frase como la que acabamos de citar, defendemos que, en un primer nivel de significación, el preverbio durch- solo hace referencia al proceso de trabajar «a través del libro», como si describiéramos el proceso por el que pasa un sujeto al atravesar el libro. Si trasladamos esta interpretación a un evento de la realidad, sale a relucir la interpretación perfectiva al considerar que «el proceso de atravesar el libro» equivale a trabajarlo de principio a fin. Si nos representamos un libro, en el sentido de la lingüística cognitiva, como un recipiente o una figura rectangular y dibujamos el movimiento proyectado por el preverbio durch-, resultaría un gráfico como el de Figura 22:
Figura 22: Representación cognitiva del valor primario de durch‑.
Volviendo al grupo tercero establecido por Mungan, como indica la propia autora, el hecho de que el conjunto preverbial exprese una separación no descansa en la significación del preverbio sino en la naturaleza base verbal: «Die Syntagmen ‘das Trennen’, ‘durch einen Gegenstand ein Loch bzw. eine Öffnung machen‘ und ‘das Beschädigen’ charakterisieren diese Gruppe semantisch. Der Vorgang kommt meistens durch die im Basisverb ausgedrückte Tätigkeit zustande» (Mungan 1986, 118).
212 También Eroms (1982, 42) hacía hincapié en que el valor aspectual perfectivo-terminativo habitual en las construcciones con durch-, tanto con verbos separables como no separables, ha de concebirse como un rasgo secundario («Sekundärmerkmal»). Resulta interesante la conclusión a la que llega tras comparar el comportamiento de los conjuntos separables y no separables: «Die Besonderheit der Partikelverben mit durch ist darin zu erblicken, daß dieses terminative Sekundärmerkmal in dem aktuellen und produktiven Bildermuster des Typs d’V dominiert» (1982, 42). Como ejemplo del predominio del valor secundario aspectual frente al espacial el autor pone como ejemplo el hecho de que, en una frase Er kriecht unter der Hecke, zwischen den Büschen, durch die Röhre, neben der Mauer durch ‘Él se mete reptando por debajo del seto, entre los arbustos, por las tuberías, junto al muro’, sea posible toda una serie de locuciones preposicionales locativas, que, según el autor, prueban que el preverbio ya ha perdido su valor espacial. No obstante, no consideramos que la presencia de dichos sintagmas preposicionales sea motivo suficiente para negar el valor espacial del preverbio, pues las locuciones preposicionales suponen una especificación más que no contradicen el valor del prefijo.
342
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Algunos de los verbos incluidos en este grupo como durchbeißen o durchbohren reflejan claramente el valor espacial ‘a través’ del preverbio, en los que la separación o la realización de un agujero son el resultado de la interpretación de la realidad extralingüística concreta y no de la conceptualización de la lengua. En una frase como Der Hund hat ihm die Kehle durchbissen ‘El perro le atravesó a mordidas el cuello’ (DUDEN, s.v. durchbeißen) solo se especifica que la mordida ha atravesado el gaznate; la separación del gaznate del resto del cuerpo o el agujero en el cuello es la consecuencia de los momentos posteriores a la mordida, que poco tienen que ver con el valor semántico del preverbio. Por último, en el eje de la situación horizontal-posición intermedia encontramos un grupo compuesto por cuatro elementos, los prefijos inseparables ver- y ent-, que trataremos a continuación y los prefijos zwischen- y wider-. El preverbio zwischen-, procedente de la preposición homónima, expresa una situación u orientación entre dos puntos; de ahí que se defina como ‘de orientación doble’ (cf. Desportes 1984, 21). Este rasgo es compartido con la variante no etimológica unter- ( interrumpir para hacer una pregunta’. El preverbio wider- ‘contra-’, por su parte, está etimológicamente relacionado con el prefijo separable wieder- ‘nuevamente’, cuyo valor semántico se asemeja al del latino retro-. Hernández Arocha (2014, 503) los estudia conjuntamente como una oposición privativa en favor del segundo que parte de la «relación de enfrentamiento con respecto a un límite» y añade la «orientación regresiva hacia el origen del movimiento» en el segundo caso. Antes de pasar a la descripción del subsistema conformado por los prefijos no separables, terminamos con una breve mención de los prefijos encargados de la expresión de la ‘relación sociativa o convergente monolateral’ mit- y ‘bilateral’ zusammen-. Esta es la razón por la que el adverbio zusammen puede conmutar por medio de la expresión miteinander ‘uno con el otro’. Por la relación etimológica de zusammen- con el latín simul ‘semejante’, Kluge (2002, 1019) aclara su significación como ‘dirección al mismo lugar’, sentido del que deriva ‘uno con el otro’ (cf. DWDS, s.v. zusammen). Mit-, por otro lado, deriva de Mitte, de forma que su sentido se explica como un ‘estar en el medio de’ y, de ahí, ‘con’ cf. DWDS, s.v. mit). Fleischer/Barz (2012, 424) describen el valor de mit- como «gemeinsam, gleichzeitig» ‘juntos, al mismo tiempo’ y hacen distinción entre el uso preposicional (a) y el uso adverbial sustituible por la expresión auch ‘también’, si bien tal distinción no resulta tan fácil de trazar: (a) Du kannst am Projekt mitarbeiten ‘Tú
4.4 Estructura preverbial germánica
343
[también] puedes colaborar’ o ‘Tú puedes colaborar en el proyecto [conmigo o nosotros]’ o (b) Du kannst mitmachen ‘Tú también puedes participar’ / ‘Tú puedes participar [conmigo o con nosotros]’. El valor de inmediatez o simultaneidad que describen Kluge o Aktaş (2005, 140) no ha perdido el rasgo sociativo, como se comprueba en frases como Wenn ich diktiere, schreiben Sie mit! ‘cuando yo dicte, escriban [conmigo] > al mismo tiempo que yo dicto’. El conjunto de los preverbios inseparables tienen en común una orientación horizontal y se caracterizan por representar una estructura gradual capaz de reflejar distintas fases de un evento. A partir del archisemema ‘dirección horizontal’, cada uno de sus miembros adquiere su independencia semántica gracias a un sema distintivo que le permite insertarse en la secuencia aspectual. Esta estructura está formada por cinco elementos, er-, be-, ver-, ge- y zer-, que, colocados en ese orden, representan la ingresión en la acción, el paso o tránsito, la prosecución, el término y la salida de la misma (Hernández Arocha 2014, 495):213 ingresión > tránsito > prosecución > perfección > egresión er- > be- > ver- > ge- > zerSi extraemos del gráfico anterior la representación gráfica de la secuencia aspectual que representan los preverbios inseparables obtendríamos la representación cognitiva en la Figura 23:
er–
be–
ver–
ge–
zer–
Figura 23: Secuencia aspectual de los preverbios inseparables (Hernández Arocha 2014, 495).
Coincidimos con Hernández Arocha (2014) en que estos elementos conforman una subestructura dentro del paradigma de los preverbios en la que cada una de las unidades se diferencia claramente de las otras por señalar un punto concreto en la línea horizontal, de donde derivan todos sus posibles valores aspectuales. 213 Para Eichinger (2000, 223) no es posible establecer una correlación equidistante como la que ofrecemos aquí. No obstante, reconoce que los prefijos er-, ver- y zer- muestran una correlación aspectual, si bien no considera que ent- y be- puedan incluirse dentro de esta correlación. La novedad de la descripción de Hernández Arocha con respecto a Eichinger es la inclusión del prefijo be- en esta correlación, si bien en ambos estudios se deja fuera el prefijo ent-, aunque se trate de un prefijo no separable.
344
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Hernández Arocha pone el énfasis en la naturaleza secuencial de este grupo de prefijos que ya había sido advertida brevemente también por otros investigadores como Kühnhold (1969a, 97, 95), al ponerlos en relación con sufijos separables de funciones análogas como er- y ein-, be- y an-, ver- y ab-, ab- y aus-, o Hundsnurscher (1966, 230–233) y Fleischer/Barz (2012, 386, 388), que tratan también los casos de coocurrencia entre ent- y aus-, er- y auf-. Mungan (1986, 206), López-Campos Bodineau (1997, 124) o Cartagena/Gauger (1989, vol. 1, 156) advierten, por su parte, de los casos de confluencia semántica dentro del grupo de los preverbios inseparables como ver- y er-, ver- y miss-, zer- y ver-, ent- y be-. También Schröder (1996, 15), en su Lexikon sobre los prefijos verbales alemanes, menciona la secuencia aspectual que se daba entre er- y ver- en verbos como erklingen – klingen – verklingen ‘empezar a sonar’ – ‘sonar’ – ‘terminar de sonar’. Fleischer/Barz (2012, 382) retoman también esta secuencia aspectual distinguiendo tres momentos básicos en el modo de acción: el valor ingresivo, el egresivo y el terminativo o perfectivo.214 Es interesante hacer notar que, aunque identifican estos dos puntos en la secuencia aspectual, a saber, el comienzo y fin de un evento y la realización perfectiva de una acción, el resto de los valores que conceden a los preverbios como el de intensificación, regresión, privación, ornación, instrumento o causa no son considerados como valores aspectuales propiamente dichos. Según estos investigadores, los valores restantes caracterizan el evento en referencia con el significado de la base verbal en algún sentido como weg ‘fuera’, falsch ‘falso’, gegensätzlich ‘opuesto’, sin que este sentido haya de ser necesariamente aspectual. Estamos de acuerdo con esta distinción, pues el mero hecho de establecerla, implica que dentro de la Aktionsart se siente como necesario establecer alguna distinción para evitar que una misma unidad verbal pueda recibir las interpretaciones más dispares. Pese a esta diferenciación hecha por los autores, siguen situando en el mismo nivel la amplia gama de significados que aportan los preverbios verbales. En este sentido, nos parece acertada la propuesta de Hernández Arocha de diferenciar claramente distintos niveles de significación, estableciendo un valor primario para cada una de estas unidades preverbiales teniendo en cuenta la relación con el resto de los elementos que conforman la subestructura, a partir del cual puedan explicarse las numerosas variantes de sentido a partir de un valor invariante. Partiendo del valor semántico que los investigadores han determinado para el preverbio er-, que etimológicamente está relacionado con aus (Kluge 2002, 251, Marcq 1981, 44), y comparándolo con el valor semántico que tenían los prefijos
214 No todos los autores están de acuerdo con el valor aspectual de los prefijos inseparables, como se observa, por ejemplo, en Brinkmann (1962, 58).
4.4 Estructura preverbial germánica
345
análogos semánticamente del griego y el latín ἐκ- y ex-, el valor espacial que muestra er- es el de un movimiento de dentro afuera, de donde surge el sentido departitivo. Según Kluge, otro rasgo que caracteriza a er- y que está en relación con sus valores etimológicos es la ingresión. Fleischer/Barz (2012, 387), por el contrario, indican que la función principal de er- es la egresión. Aunque esta interpretación pudiera parecer contradictoria con el valor ingresivo que describe Kluge, como explica Marcq (1981, 45–46), ambas son posibles dependiendo de donde se ponga el foco o punto de vista desde el que se observa la acción. El preverbio er- marca la salida de un ámbito, solo si se observa desde ese mismo ámbito, pero la entrada en otro si se observa desde el otro lado. Siguiendo a Marcq (1981, 45), podría representarse como en la Figura 24: a Ámbito Y
Ámbito X
b Figura 24: Representación de er- (Marcq 1981, 45).
Situados en la cruz, podemos interpretar la acción desde los dos puntos de vista mencionados: (1) vista desde el ámbito X, según el cual el proceso llega a su fin y de ahí todos los valores aspectuales perfectivos o resultativos215 o (2) vista desde el ámbito Y, según el cual lo que se destaca es el comienzo del proceso y de ahí la interpretación ingresiva y todos los modos de acción que pueden ubicarse dentro de la ingresión como el comienzo, la intensificación, la apertura o la interpretación causativa.216 Según Kühnhold (1973, 149), er-, en concurrencia con auf-, expresa en un 3,2% un movimiento en dirección hacia arriba. Esta variante de sentido viene claramente motivada por el significado de la base verbal, pero no por el preverbio que se limita a posibilitar esta interpretación. De las unidades que se enmarcan dentro de este tipo encontramos erwachsen ‘crecer’, errichten ‘erigir’, erstehen ‘surgir’, erheben ‘levantar’, erziehen ‘educar’, cuyas bases simples ‘crecer’, ‘poner recto, enderezar’, ‘estar de pie’, ‘levantar’ o ‘tirar’ hacen pensar en un movimiento
215 Aquí entrarían los valores que describe Kühnhold (1973, 148–149) como «erfolgreicher Abschluss» ‘término con éxito’, «Zielzustand» ‘estado final’, «vollständige Durchführung» ‘término de la ejecución’ o Mungan (1986, 324) como «Gehörig bis zum Abschluss» ‘hasta el final’. 216 Visto desde esta perspectiva se obtienen los valores que describe Kühnhold (1973, 148–149) como «Beginn» ‘comienzo’, «Öffnen» ‘apertura’ o los descritos por Mungan (1986, 184–188) como «Ergreifung des Objekts, der Erwerb» ‘toma del objeto, consecución’.
346
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
hacia arriba. Así, aunque nada impide que algo pueda crecer hacia abajo, por nuestra experiencia ordinaria y los modelos cognitivos que representan la cuantificación positiva localizada arriba en una graduación creciente, nos lo representamos como un movimiento en dirección hacia arriba con connotaciones positivas. El verbo erwachsen es definido como el ‘proceso por el que un organismo vivo o parte de él aumenta en tamaño, longitud o volumen o se hace más grande, largo o gordo’ (als lebender Organismus, als Teil eines lebenden Organismus an Größe, Länge, Umfang zunehmen, größer, länger, dicker werden, DUDEN s.v.), donde lo característico del verbo es el aumento (de tamaño, extensión o volumen) sin especificación de la dirección u orientación. Por nuestro conocimiento extralingüístico y las metáforas cognitivas que entran en juego le adjudicamos el valor de hacia arriba. Un planteamiento similar cabría hacer con los otros verbos mencionados por Kühnhold (1973, 171) dentro de este grupo. También en la propuesta de Mungan (1986, 324), el octavo valor semántico de er- se describe como ‘indicación de una dirección’ que puede ser tanto ‘de dentro hacia afuera’ (valor que coincidiría con su valor etimológico) como ‘de abajo a arriba’, si la base verbal propicia esta interpretación (1986, 327): erbauen, errichten, erstehen, erstürmen, erwachsen. Tomemos como ejemplo uno de los verbos señalado por ambos autores, erstehen, definido como ‘zum Leben wiedererwachen, auferstehen’ ‘volver a la vida, renacer’ (DWDS). En este caso, la base verbal stehen, relacionada etimológicamente con el griego ἳστημι y el latín sto ‘estar en pie’, indica en sí misma un estado locativo de posición vertical. El prefijo er- incide en la estructura aspectual y en la aspectualidad de la base verbal destacando el punto inicial o comienzo del cambio de estado que resulta en un ‘estar en pie’, de donde puede derivarse el valor aspectual incoativo, a saber, ‘algo se pone en pie’ o, con una denotación restringida por metaforización, ‘nacer’. El significado espacial del preverbio er- como expresión del contacto inicial de una acción permite explicar la gran variedad de valores semánticos que le otorgan los distintos investigadores (Brinkmann 1962, 245). Por un lado, permite entender la función principal que tiene er- en un 43,5% de los casos, según cálculos de Kühnhold (1973, 153, 341), descrita como durch B[asis]V[erb] erreichen / hervorbringen ‘conseguir algo [expresado a través de la base]’. De acuerdo con esta descripción de Kühnhold, en los verbos que aquí se incluyen, estamos ante eventos que expresan cambios o consecuciones graduales de estados y esa graduación depende de distintos factores, entre los que figura la perspectiva desde la que se observa el evento, si bien el punto de vista no es intrínseco a la significación primaria espacial de er- (Brinkmann 1962, 241).217 Por
217 Kühnhold (1973, 148) califica aspectualmente al preverbio er- como indicador de cambio de estado de tipo egresivo. De ser esto así, sorprende que no colisione con otros preverbios cuya
4.4 Estructura preverbial germánica
347
otro lado, tal significación primaria sirve para explicarse la segunda función que, según Kühnhold (1973, 292), ejerce: Übergang, Überführen in einen Zielzustand ‘transición a un estado final’, cuya característica básica es la de agrupar verbos formados a partir de adjetivos. Si recurrimos al gráfico de Marcq arriba expuesto (cf. Figura 24), en los casos en que er- se combina con bases adjetivas se resalta el paso del ámbito X al ámbito Y, pues, como señalaba Brinkmann (1962, 246), en estos casos suele destacarse siempre el momento del cambio y no el momento en que llega a hacerse efectivo dicho cambio. Como suele ocurrir en los lexemas verbales con base adjetiva, el control del paso o tránsito hasta llegar a un estado concreto hace que las unidades aquí incluidas adquieran un valor causativo. En esta función, er- alterna con ver-, ab-, be-, an-, aus-, auf-, ein-, durch-, ent-, zer-. En este punto, nos parece importante resaltar, primero, que los casos en que ab(3,5%), be- (4,5%), an- (3,2%), aus- (3,2%), auf- (2,9%), ein (2,6%), durch- (2,4%), ent- (2%) y zer- (2,6%) asumen esta función son muy escasos y no suponen — salvo ver- (12,6%)— una cifra lo suficientemente representativa de las funciones propias de dichos preverbios, ya que en ningún caso se supera el 5% del total. Segundo, el paso o tránsito a un nuevo estado viene motivado por el hecho de que en la mayoría de los casos las bases son adjetivas, lo que, como vimos, propicia la interpretación ingresivo-causativa. Tercero, no nos parece acertado afirmar que
función principal es propiamente la terminativa, como ver- (Kühnhold 1973, 342; Schröder 1996, 15). Además, si miramos algunos de los verbos incluidos en este grupo, como erlernen o errechnen y los paralelos formados con la misma raíz como verlernen o verrechnen, podría llegar a pensarse que no hay ninguna diferencia entre las formas preverbiales, dado que en ambas el preverbio tiene valor perfectivo. No obstante, la secuencia aspectual sigue estando presente: erlernen pone el énfasis en el inicio del proceso de adquisición de conocimiento a través del aprendizaje, mientras que verlernen presenta un claro valor egresivo y, más exactamente, reversativo, que podríamos describir como ‘desaprender’. La interpretación causativa que propone el DWDS al definirlo como ‘sich etw. durch Lernen aneignen’ (DWDS) se desprende perfectamente de la significación espacial básica ingresivo-departitiva y más difícilmente de una interpretación terminativa. No negamos que, por las razones ya aludidas por Marcq (1981), el preverbio er- haya desarrollado contextualmente efectos terminativos, pero creemos que en un nivel primario o básico de significación no es este su rasgo determinante. Defendemos que, en todas las unidades con er-, se conserva, de forma más o menos nítida según el tipo de base verbal y las modificaciones de sentido motivadas por diversas razones (como la aparición de un punto de vista), la significación primaria espacial del preverbio como ‘situación horizontal de orientación única ingresivo-partitiva’. Si fijamos nuestra atención en la unidad mencionada erlernen, el motivo principal que propicia la interpretación terminativa no es el valor del preverbio sino la base verbal, pues el lexema lernen ‘aprender’ expresa por sí mismo un proceso que puede considerarse como perfectivo ya que, como indican ngle (2009, 1696), un verbo como aprender puede ser interpretado tanto como una realización, si se considera que se ha alcanzado hasta el final el proceso de aprendizaje, o como una actividad, si la telicidad no desempeña un papel relevante.
348
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
er- pueda ser intercambiable indistantemente por todos los elementos citados, ya que esto nos llevaría a mantener un caos injustificado y difícilmente explicable en el nivel de su semántica. En todos estos casos de alternancia, está implícita en er- su significación abstracta de poner un proceso en marcha, lo que implica un cambio de estado. Sobre el segundo, el preverbio be-, reina un consenso general en que la adición del preverbio implica una modificación semántica y sintáctica de las bases verbales a las que se adjunta (Fleischer/Barz 2012, 383). Desde un punto de vista sintáctico, su función consiste en la transitivación de verbos intransitivos (cf. Günther 1974 para todas las variantes sintácticas posibles). Olsen (1995, 93) explica estas transformaciones en la estructura argumental del verbo base a partir del origen preposicional del prefijo, procedente de la preposición del antiguo alto alemán bi- ‘um, herum, bei’ (Kluge 2002, 99 y Pfeifer DWDS, s.v.), relacionada etimológicamente con bei-, si bien ya desde el antiguo alto alemán había perdido su función preposicional. Kluge añade además: «Die Funktion des Präfixes war ursprünglich rein örtlich (ahd. bifallan ‘hinfallen’) und wurde dann verallgemeinert zu einer Verstärkung (bedecken) und zur Transitivierung ursprünglich intransitiver Verben (beleuchten)»218 (Kluge 2002, 99).
Pese a la alta productividad de este prefijo (Weisgerber 1958, 99), los autores suelen llamar la atención sobre la dificultad de definir con precisión su valor semántico, ya que, por un lado, no cuenta con elemento homónimo en la sintaxis libre en el estadio actual y, por otro, su origen aparece ya muy desdibujado y no se reconstruye a primera vista (Mungan 1986, 165; Fleischer/ Barz 2012, 383).219 Günther (1974) establecía seis grandes grupos semánticos, ordenados por campos semánticos de acuerdo con el contenido de la base verbal, que a su vez podían subdividirse en subgrupos: I. bedecken ‘cubrir’;
218 Teniendo en cuenta la relación que be- guardaba con bei-, Brinkmann (1962, 243) interpretaba be- como un prefijo que hacía que el contenido expresado por la base verbal estuviera presente: «Ein Vorhandenes muß da sein, auf das sich das betreffende Verbum beziehen kann» (1962, 243). 219 Para Günther (1974, 34) ni siquiera puede partirse metodológicamente del significado locativo originario de la partícula por no estar presente ya este contenido en el preverbio. En el primer grupo establecido por Mungan (1986, 165–167), se recogían los casos en los que la función de be- consistía en modificar la valencia del verbo, casos en los que la autora aclaraba que resultaba oscuro determinar con precisión la modificación semántica producida. Eichinger (2000, 223) considera que no se trata de una modificación semántica del significado de la base verbal, sino de un cambio de la valencia sintáctica. Creemos que la explicación aducida por Olsen en este sentido es la más convincente.
4.4 Estructura preverbial germánica
349
II. beflaggen ‘embanderar‘; III. bearbeiten ‘trabajar’; IV: beschauen ‘examinar’; V: besprechen ‘hablar, tratar’; VI: beeinflussen ‘influir’. Retomando su origen preposicional, Olsen defiende que el grueso de los verbos con be- —al menos los cuatro primeros grupos de los seis establecidos por Günther—, se comporta de manera similar a auf- en el sentido de que establece también una relación direccional entre los argumentos de las bases verbales análoga a la establecida por auf-. Olsen (1995, 93) describe formalmente esta relación direccional con la siguiente forma semántica: λz λv BECOME(LOC(v, AUF[z])). Según esta descripción, el prefijo indica que una entidad pasa a localizarse en / sobre la región de auf-. Sirva como ejemplo de esta relación la frase consignada por ella Manfred bepinselt die Vase mit Farbe ‘Manfred pinta el jarrón con pintura’ que reproduce la estructura Manfred pinselt auf die Vase mit Farbe ‘Manfred pinta en el jarrón con pintura’. El mismo procedimiento aplica la autora para los restantes grupos semánticos establecidos por Günther, lo que le permite dar una explicación satisfactoria a los cambios en la estructura argumental producidos por el prefijo be-. Aspectualmente el prefijo be- tiene valores ingresivos y egresivos (Kühnhold, Weisgerber 1958a, 103; Eichinger 2000, 223–224). Dentro de los grados de ingresión, nos encontramos el valor reforzativo, que, según Kühnhold (1973, 146), representa el 3,1% de los verbos con be-. El valor ingresivo explica también los casos de concurrencia con los prefijos er- o an- (Kühnhold 1969, Günther 1974, 233–238). Por otro lado, según Kühnhold (1969, 98) y Günther (1974, 233– 238), be- alterna fundamentalmente con el prefijo separable an- cuando ambos indican la toma de contacto. Esta concurrencia solo se explica si tenemos en cuenta el significado aludido de be- y la relación direccional que establece entre los argumentos del verbo, similar a la descrita por an- en verbos como beriechen ‘olfatear’, beklopfen ‘tocar en la puerta’ (Olsen 1995, 95). Aunque ambos expresan la entrada en contacto con algo, en el preverbio an- el valor espacial puede ser percibido con mayor claridad debido a su independencia sintáctica y a su homónimo preposicional, mientras que en be- ya ha quedado desdibujada la espacialidad del preverbio (Günther 1974, 237). Además de los sentidos ingresivos, el preverbio be- tomó también la función de poner de relieve el tránsito del proceso hasta llegar al objeto. Weisgerber (1958a, 103) distinguía como segundo grupo más productivo el conjunto de los verbos perfectivos, si bien reconoce que muchos de los agrupados entre los ornativos como beachten ‘atender’ podrían ser estudiados entre los perfectivos y viceversa, lo que refleja la debilidad de las fronteras entre ambos valores. El valor perfectivo puede ponerse en relación con la función de be- como transitivador de verbos en el sentido de que, al describir el proceso hasta llegar el objeto, el haber logrado llegar al objeto se entiende como la consecución o término del mismo (etw. besteigen
350
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
‘subir algo’, etw. beschaffen ‘conseguir algo’). No obstante, como han indicado numerosos autores (Fleischer/Barz 2012; Traugott 1978), los matices perfectivos vienen muchas veces dados por la semántica de las bases léxicas. Cuando la base verbal es adjetiva o sustantiva, el verbo en su conjunto suele aceptar una interpretación causativa (Schröder 1996, 30, 33). Los llamados verbos factitivos de Weisgerber (1958a, 105), formados sobre bases adjetivas como beengen, befähigen, befestigen, y los ornativos, derivados en buena parte de sustantivos, como beabsichtigen, beachten, beantragen (1956, 100), pueden interpretarse como causativos. El tercero, el preverbio ver-, se presenta como uno de los más productivos en la derivación verbal alemana (Fleischer/Barz 2012, 389). La determinación de su significado resulta oscura y especialmente complicada debido a su historia.220 Tal y como exponen Kluge (2002, 949–950) y Mungan (1986, 133), en la forma actual ver- confluyeron tres prefijos góticos (faur- ‘antes’, fra‘afuera’ y fair- ‘hacia afuera’), que se remontan a la raíz indoeuropea *per- con el significado prosecutivo de ‘hinübergehen’ (Kluge 2002, 950), como advierte García Hernández (1980, 178) para el per latino. Esta misma raíz la encontramos en las preposiciones griegas παρά, περί y πρό, así como las latinas per y pro (Humbert 1972 [1945], 314).221 Como ha indicado Hernández Arocha (2014, 497), «en el caso del alemán, la amalgama en una sola unidad se había producido ya en el alto alemán medio y es, en buena medida, responsable de la amplia variación que muestra este prefijo (cf. Fleischer/Barz 2012, 325), si bien tanto el sentido reforzativo como el privativo estaban datados ya en latín (cf. García Hernández 1980, 179–181)». Como puede colegirse por las distintas clasificaciones de tipos de ver- —Kühnhold (1973) y Mungan (1986) distinguen once tipos, Schröder distingue tres grupos principales que llegan a tener hasta más de veinte subgrupos—, determinar el valor semántico primario plantea
220 Sobre la historia del prefijo puede consultarse el trabajo de Leopold (1907) en el que se hace un repaso exhaustivo por todas las preposiciones que dieron lugar finalmente a este preverbio y en el que se tratan también sus principales valores semánticos. 221 Según Paul (2006 [1897], s.v. ver-), la preposición gótica fra- se corresponde con la griega πρό y la latina pro y el fair con el griego περί y el latino per-. Es evidente también el parentesco de ver-, vor- y für (Marcq 1981, 56–76). Por nuestra parte (Hernández/Batista/Hernández 2011), ya hemos puesto de relieve el gran número de equivalencias que existen en formaciones léxicas con ver- en alemán y per- en español. Del mismo modo, el prefijo per- español ha asumido diversos valores correspondientes a sus parientes latinos prae- y pro-. Muestra de ello es la confusión romance: cf. italiano per equivalente del francés pour y español para (medieval por-a); o la equivalencia entre francés par y español por; y la oposición entre español preguntar y portugués perguntar, lo cual también muestra la complejidad semántica del preverbio romance.
4.4 Estructura preverbial germánica
351
numerosas dificultades. Marcq (1981, 70) considera que el rasgo semántico fundamental de ver- es la expresión del cambio de estado y que sus principales variantes de sentido se explican como realizaciones de ese cambio, ya que este puede suceder en las más diversas direcciones y de ahí la gran diversidad de valores en la norma. Ya hemos mantenido en otro lugar (cf. Hernández Arocha/Hernández Socas 2011b) que ver-, al igual que per en latín, expresa un tránsito por la acción verbal y que, al llegar al final de ese tránsito, se produce un cambio que, dependiendo del punto de vista desde el que se conceptualice la acción, puede interpretarse de un modo ingresivo o egresivo. De esta forma, teniendo en cuenta su posición en el subsistema de los prefijos inseparables y las preposiciones y preverbios grecolatinos con los que se relaciona, ver- puede definirse como una dirección prosecutiva con dos variantes en cuanto al punto de vista de la dirección: (a) ‘dirección prosecutiva vista desde el origen del proceso’ y, de ahí, incoativa (verstärken, verhärten, verschenken, verallgemeinern), produciendo un efecto aspectual causativo o reforzativo y (b) ‘dirección prosecutiva vista desde el término del proceso’ (verlaufen, versagen, verzeihen), de donde se desprenden los sentidos o aspectos perfectivos o privativos (cf. Figura 25): ‘Movimiento‑adlativo-hacia-elcomienzo-del-proceso’
‘Movimiento-adlativo-hacia-elfinal-del-proceso’
+
V1 =
ver-
Proceso (verbo)
(verwerten, verhärten, vergehen)
+
V2 =
ver-
–
Proceso (verbo)
(verblühen, verbluten, versagen)
Figura 25: Variantes de ver-.
Según Kühnhold (1973, 151–153), la función con mayor representatividad de ver- es la perfectiva, con un 40,9% de los casos, la segunda y tercera funciones expresan el proceso de llegar a un estado y, por tanto, tienen un valor resultativo222 y la cuarta es la privativa («verkehrte Durchführung einer Handlung»). En la clasificación establecida por Mungan (1986, 304), la interpretación
222 Estos dos grupos que Kühnhold (1973, 152) describe como «Zielzustand und Zustandekommen bzw. Herstellung eines Kontaktes» ‘estado final o conclusión o consecución de un contacto’ están formados sobre bases adjetivas, lo que contribuye a favorecer la interpretación causativa y resultativa.
352
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
perfectiva aparece en cuarto lugar, mientras que las tres primeras expresan, primero, un sentido parafraseado como «más allá de la medida» («über das Maß hinaus»), un valor privativo («verkehrt, fehlerhaft, abwegig») y, de nuevo, un valor privativo, pero aplicado a las relaciones humanas.223 Los principales valores descritos por Fleischer/Barz (2012, 389–390) coinciden también con los descritos por estos investigadores. Estos autores destacan, en primer lugar, la función egresiva del preverbio y, a continuación, la reforzativa, perfectiva (que separan de la egresiva), privativa y regresiva, y con bases sustantivas y adjetivas las funciones ingresivas y causativas. Sin pretender dar respuesta a todas las posibles variantes de sentido del preverbio, creemos que los grupos semánticos principales descritos por los autores se pueden explicar con los rasgos semánticos básicos que hemos expuesto, teniendo en cuenta que ver- expresa originariamente una dimensión espacial que se encarga de designar el evento y que, nocionalmente, adquiere distintas interpretaciones. En este sentido y de acuerdo con los efectos de sentido arriba descritos, ver- puede tener por tanto valores egresivos y, dentro de estos perfectivos, como en verblühen ‘terminar de florecer > marchitarse’, regresivos en verachten ‘despreciar’ o privativos como en versagen ‘fracasar’ si se destaca el final del proceso, como ingresivos (causativos como en verirren ‘equivocarse’ o reforzativos como en verreisen ‘viajar’). Si la acción de terminar se considera desde un punto de vista negativo surgen los valores connotativos negativos o positivos como en versäumen ‘desaprovechar’ o vergeuden ‘desperdiciar’. En cuanto al preverbio ge-, en consonancia con la bibliografía pertinente, Hernández Arocha (2014, 499) defiende su valor claramente perfectivo, tal y como refleja, sobre todo, su presencia en la formación del participio de perfecto en el alto alemán moderno (Partizip II), que ha conservado el valor originario terminativo (Kluge 2002, s.v.; Marcq 1981, 25). Según Kluge (2002, 334), este valor proviene del antiguo preverbio germánico *ga- que tenía un funcionamiento 223 La clasificación semántica de Mungan es, en muchos puntos, bastante discutible. Así, el primer valor que ella describe como «über das Mass hinaus» podría incluirse dentro del grupo de verbos con valor aspectual perfectivo. Si tenemos en consideración algunas de las unidades que aquí se insertan como verhungern ‘morirse de hambre’, verlieben ‘enamorarse’ o verschulden ‘endeudarse’ y las sometemos a análisis, llegamos a la conclusión de que no hay obstáculos para interpretarlas como perfectiva. En los tres ejemplos dados, aunque está claro el valor expuesto por Mungan, podría interpretarse como un subgrupo dentro de una categoría aspectual por encima. En verhungern, por ejemplo, el proceso de pasar hambre ha llegado hasta el final, esto es, hasta el punto de que esa salida de un estado debido al hambre denota entonces la muerte por inanición. En el caso de verlieben, el proceso de sentir amor por otra persona ha llegado también hasta el final pero sin trascender de la acción expresada por la base verbal. Por último, el caso de verschulden presenta igualmente la lectura de endeudarse hasta el final.
4.4 Estructura preverbial germánica
353
análogo al del griego σύν- y el latín com- en el sentido de que determinaban la copresencia (Marcq 1981, 8; García Hernández 1980, 232). Desde los orígenes del germánico, según Kluge, el prefijo tenía el valor perfectivo y sufrió un proceso de generalización que desembocó en la creación del participio y en la formación de abstractos, colectivos y sociativos (Geschrei ‘griterío’, Gebirge ‘conjunto de montañas’, Gesellschaft ‘sociedad’, etc.), como también ocurrió con el morfema participial latino (cf. Brugmann 1889, vol. 2, 309 y Väänänen 1975 [1967], 231). Así, en español jurado es tanto el participio de ‘perfecto pasivo’ de jurar como ‘el colectivo’ examinador. Del mismo modo, en alemán, ge- puede desempeñar tanto su función propia participial como en gesprochen ‘hablado’, como expresar un sentido sociativo (Gespräch ‘conversación’). En el nivel aspectual, su función principal es la expresión del aspecto resultativo, como lo pone en evidencia su uso en los participios de perfecto. El último preverbio dentro de la serie de prefijos inseparables, el prefijo zer-, dota a las bases verbales a las que se une de un valor aspectual egresivodepartitivo, explicable a partir de su valor etimológico y comparable al origen del preverbio latino dis- (Hernández Arocha 2014, 500; Marcq 1992, 339; Kluge 2002, 1008). De acuerdo con su origen etimológico, el prefijo zer- muestra, al igual que dis-, el rasgo ‘disociativo’ que lo capacita para la expresión de la divergencia y la bifurcación en direcciones o sentidos diversos.224 Así, un verbo como zerstreuen ‘esparcir’ se forma sobre la base streuen ‘repartir’ y el prefijo se encarga, en este caso, de reforzar el contenido de la base verbal al indicar que el objeto esparcido se reparte en diversas direcciones o un verbo como zertreten ‘aplastar’ muestra, por un lado, a través de la base la manera en la que se pisa un objeto y el prefijo las distintas direcciones que toma el objeto en el momento siguiente a la acción verbal. En los conjuntos preverbiales, el valor aspectual egresivo al que nos hemos referido permite explicar su oposición con respecto al prefijo ingresivo ery ha motivado la connotación negativa que está frecuentemente implícita en los conjuntos preverbiales con zer-. En apoyo tanto de la tesis de Marcq como de la analogía semántica de los preverbios dis- y zer- recurriremos al siguiente ejemplo bíblico, extraído del Antiguo Testamento, Éxodo (5, 12):
224 Muestra de tal bifurcación o bipartición es la relación etimológica que advierte Marcq (1992, 341) entre el preverbio zer- y el numeral alemán zwei ‘dos’ y, si esto es así, entonces del mismo modo con la preposición zwischen, antiguo dativo del numeral zwei (cf. Marcq 1975, 65), lo cual explica que el contenido numeral siga estando hoy en día presente en las explicaciones del contenido semántico de la unidad. Tanto Mungan (1986, 193–194) como Schröder (1992, 268) ponen de relieve los rasgos ‘+ división’, ‘+ deformación’ y ‘+ defecto’.
354
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
(130) gr. καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς ἐν ὅλῃ Αἰγύπτῳ συναγαγεῖν καλάμην εἰς ἄχυρα. (BGR, Éxodo 5.12) (131) lat. dispersusque est populus per omnem terram Aegypti ad colligendas paleas. (BL, Éxodo 5.12) (132) al. Da zerstreute sich das Volk ins ganze Land Ägypten, um Stroh zu sammeln, damit sie Häcksel hätten. (BA Lutero, Éxodo 5.12) (133) esp. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja (BE, Biblia de las Américas, Éxodo 5.12) (134) cat. El poble es va dispersar per tot el país d’Egipte a recollir la palla que hi havia als rostolls. (BC, Éxodo 5.12) (135) gal. A xente espallouse por toda a bisbarra, á pescuda de restrollo para a palla dos adobes. (BG 2001, Éxodo 5.12) En el ejemplo citado, destaca en primer lugar el calco tanto etimológico como funcional del verbo griego διασπείρω traducido por su cognado etimológico latino dispergo. En español y catalán volvemos a encontrar el preverbio ablativo dis-. En gallego, también encontramos un preverbio ablativo, es- sobre la base de un verbo denominativo (derivado del lat. palea ‘paja’). La traducción alemana del preverbio griego δια- y del latino dis- por un verbo prefijado con zer- apoya tanto la hipótesis planteada por Marcq como la equivalencia semántica que puede establecerse entre ambos prefijos. Si nos detenemos en las interpretaciones semánticas de Kühnhold (1973, 154, 295, 307, 324), Mungan (1986, 193–195) o Schröder (1996, 268–278), nos encontramos con las referencias a su valor resultativo, perfectivo y también disociativo. La función perfectiva que, según Kühnhold (1973, 324), asume en el 86,9% de los casos, se da en un porcentaje alto con bases verbales que expresan por sí mismas una ruptura o separación (como en zerbrechen ‘romper’, zerrinnen ‘derretirse’, zerbeißen ‘arrancar a mordiscos’, zerstreuen ‘esparcir’). En estos casos, Mungan (1986, 193) y Fleischer/Barz (2012, 391) hablan de una función intensificativa del preverbio. En estos supuestos resulta difícil deslindar el efecto general del conjunto del valor preverbial y la base verbal. Por ello, en un verbo como zerbrechen resulta difícil distinguir denotativamente cuál es la aportación del prefijo y cuál la de la base verbal o, más bien, dónde empieza una y dónde otra. Por el patrón de lexicalización de la lengua alemana, sabemos que la función del prefijo en zerbrechen es describir el efecto o el proceso que experimenta el objeto
4.4 Estructura preverbial germánica
355
tras producirse la acción expresada en la base verbal. Así, en una frase como Der Lehrer zerbricht die Kreide ‘El profesor rompió la tiza a trozos’ (Schröder 1996, 269), se describe el proceso por el que un agente causa que el objeto, en este caso, la tiza pase a romperse en trozos que toman, a su vez, diversas direcciones. La acción de romperse se expresa a través del verbo y el prefijo indica la dirección y el resultado tomado por el objeto. Con bases verbales que no expresan el sema ‘separación o ruptura’, resulta más transparente la aportación del prefijo que se encarga de bifurcar el contenido de la base verbal. Este valor departitivo permite entender el sentido de «cambio indeseado» o «destrucción» que describen los investigadores (Fleischer/Barz 2012, 391). Con base verbal adjetiva o sustantiva es aun más transparente el valor aspectual causativo. Así, el verbo zerkrümeln ‘desmigajarse’ en una frase como Er hat das Brot zerkrümelt (DWDS) ‘Él desmigajó el pan’ se explica como una defragmentación o dispersión del objeto en la forma expresada por la base verbal, con indicación expresa del resultado a través del prefijo, en migajas: alguien causa que el objeto quede reducido a la forma indicada por la base verbal (lo mismo ocurre con otros verbos que expresan en su base verbal la forma en la que ha de quedar el objeto roto como zersplittern ‘hacer añicos’, zerstäuben ‘hacer polvo’, zerbröseln ‘desmigajarse’, zerfleischen ‘despedazar’, zerpulvern ‘hacer polvo’, zerkleinern ‘romper en pedazos pequeños’, etc.). El preverbio ent- se remonta al germánico *anda- con el valor de ‘gegenüber’ ‘frente a’ (Kluge 2002, 246) o ‘entgegen, von etw. weg’ ‘en contra, ausencia’ (Cartagena/Gauger 1989, 2, 147) y se relaciona, etimológicamente, con el ἀντιgriego y el ante- latino. Estos datos son claves para determinar el lugar que ocupa ent- en el sistema preverbial en el alemán moderno, al que nos vemos obligados a sacar fuera de la secuencia aspectual en la que se inserta el resto de los preverbios inseparables. El estudio de la forma gótica and llevó a Marcq (1981, 33–34) a determinar los siguientes valores semánticos: En el eje espacial, and sitúa la acción verbal ante el objeto de referencia cuya posición no está fijada por naturaleza; en el eje temporal sitúa la acción verbal ante la fecha de referencia. Este mismo valor aplicado a la amplia gama de actitudes humanas refleja una de las dos posiciones posibles frente al contenido expresado por la base verbal: la posición favorable (ante) u ‘orientación-(ante)-hacia un punto’ o la posición desfavorable u ‘orientación-(anti)-hacia un punto’ (cf. Figura 26). En este sentido, es clave la ubicación del punto de vista que, así como ocurre con el latino ante y el griego anti, o bien se sitúa de cara a la base verbal, yendo ambos en la misma dirección, o bien enfrentados uno frente a otro. Retomando la representación gráfica que propusimos en Hernández Arocha/Hernández Socas 2011, 109) y en Hernández Arocha (2014, 502), nos figuramos cognitivamente las variantes de ent- como se muestra en la Figura 26.
356
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
‘movimiento-ante-variante’
‘movimiento-anti-variante’
P. V. V1 = (entfliehen, entgehen, entlaufen)
P. V. V2 = (entschuldigen, entlasten, entvölkern)
Figura 26: Variantes de ent‑.
Esta doble naturaleza ha llevado a los investigadores a resumir en dos la gama de valores semánticos deducibles de su significación primaria. La primera abarca todos aquellos verbos en los que el prefijo indica el movimiento de alejamiento del argumento externo a partir de un punto inicial o comienzo (entfliehen ‘huir’, enteilen ‘alejarse con prisa’, entgehen, entlaufen ‘escapar’).225 Si la base verbal contiene ya en sí la idea de alejamiento, como vimos con zer-, el prefijo ent- refuerza su contenido sin especificación del fin del movimiento (DWB s.v. ent-; Cartagena/Gauger 1989, 2, 147; Mungan 1986, 176; Schröder 1996, 86–100; DUDEN-Grammatik 2006, 704; Fleischer/Barz 2012, 385–386). Estos casos son definidos como una suerte de Loslösung o desprendimiento que Brinkmann (1962, 249) explica como sigue: «Der Moment der Loslösung ist zugleich der Moment, in dem der vom Verbum genannte Prozeß wirksam wird. Wenn dieser Moment hervorgehoben wird, richtet sich der Blick auf den Beginn […]» (Brinkmann 1962, 249).
Desde un punto de vista aspectual, en estos casos, puede defenderse la función aspectual ingresiva y, más concretamente, la función reforzativa del prefijo. Este valor queda reducido a un 2% del total según estimaciones de Kühnhold (1973, 148). De forma más clara se muestra en verbos como entzünden (en concurrencia con anzünden), entstehen ‘surgir’ o entbrennen ‘desencadenarse’ (DWB s.v. ent-; Kühnhold 1973, 284; Mungan 1986, 176; Cartagena/Gauger 1989, 2, 147; DUDEN-Grammatik 2006, 704; Fleischer/Barz 2012, 386). Este sería el caso de entfliehen ‘huir’, enteilen ‘alejarse con prisa’, entgehen ‘escapar’, etc. En segundo lugar, la función aspectual predominante es la privativo-regresiva, asumida, según Kühnhold (1973, 148), en un 95% de los casos. Dentro de este grupo, se
225 A este paradigma se suman todas las raíces que suponen un movimiento similar al expresado. Por ejemplo, entrennen, entrinnen, etc. (cf. el listado de verbos de Mungan 1986, 322, ent-1,2 que podrían incluirse en este grupo).
4.4 Estructura preverbial germánica
357
insertan todos aquellos verbos que, aspectualmente, podemos interpretar bien como privativos (entdecken ‘descubrir’, entschuldigen ‘disculpar’, entmutigen ‘desmotivar’, entheiligen ‘desacralizar’) entendidos como la anulación de la noción expresada por la base verbal derivada de un sustantivo o adjetivo bien como regresivos (entladen, entwickeln) en caso de derivados deverbales en los que se revierte el estado resultante de la base verbal (Fleischer/Barz 2012, 385; DUDEN-Grammatik 2006, 704; Mungan 1986, 174, 320; Cartagena/Gauger 1989, 2, 147; Kühnhold 1973, 148, 218). Nótese que el preverbio por excelencia en la formación de verbos privativos denominativos y deadjetivales es el prefijo ent-, característica que lo asemeja al preverbio romance des- (Vañó-Cerdá 1990, 10). Por lo tanto, aun no siendo propiamente ablativo, por su valor semántico primario representado en la segunda imagen en la Figura 26 asumirá funciones aspectuales propias del subsistema ablativo.
4.4.3 Descripción del subsistema ablativo (vs. adlativo) El subsistema preverbial ablativo alemán se caracteriza por la presencia del rasgo ‘movimiento espacial orientado desde un ámbito’, frente al subsistema adlativo al que se opone por describir un movimiento espacial en una dirección sin especificación del punto de origen (Pottier 1962; García Hernández 1980; Marcq 1981; Desportes 1984). Los preverbios de orientación ablativa son aus-, ab-, her-, los- y weg-, que mantienen una correlación semántica con la serie adlativa ein-, an-, hin- y zu-. Aus- y ab- se diferencian por matizar la orientación ablativa básica y se corresponden con la oposición grecolatina entre ἐκ- / ex- vs. ἀπο- / ab-. El primero, aus-, expresa el desplazamiento orientado desde dentro de un ámbito hacia fuera o el estado resultante, es decir, el hecho de encontrarse ya ‘fuera’ de ese ámbito. De sus rasgos tanto estático (‘situación / posición’) como dinámico (‘desplazamiento orientado’) derivan los valores aspectuales egresivos. Esta partícula verbal muestra una gran productividad en el alemán moderno, si bien fue más productiva en estadios anteriores de lengua (Hundsnurscher 1966, 183–184). Su alto rendimiento no solo se constata por el gran número de verbos formados con la partícula aus-, sino también por su flexible productividad (Hundsnurscher 1966, 184).226 Especialmente con verbos de desplazamiento, el preverbio aus- es
226 Sobre la formación de nuevos verbos con aus- cf. también López-Campos Bodineau (1997, 45, 75, 80, 139) que dedica varios apartados de su trabajo a estudiar las posibilidades que tienen las partículas separables en la creación léxica verbal. Según este autor, las partículas aus-
358
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
altamente productivo y transparente, tal y como se observa en verbos como aussteigen ‘bajar [desde dentro de un ámbito]’, ausführen ‘exportar’, ausreisen ‘salir [de viaje]’, auswandern ‘emigrar’, ausweisen ‘expulsar’ (cf. con la lista de Fleischer/Barz 2012, 406–408). En este mismo sentido, López-Campos Bodineau (1997, 32) ofrece una lista compuesta por veintitrés verbos de desplazamiento en los que el preverbio designa el desplazamiento desde dentro a fuera, y el verbo base la manera del movimiento (caminando, volando, fluyendo, trepando, reptando, etc.): ausbrechen, ausfahren, ausfallen, ausfliegen, ausfließen, ausgleiten, ausglitschen, auskommen, ausziehen, auslaufen, ausmarschieren, ausquellen, ausreisen, ausreiten, austreten, ausrücken, ausrutschen, ausscheiden, ausschlüpfen, ausschlipfen, ausschwemmen, ausschwenken, aussteigen etc.
Según López-Campos Bodineau (1997, 32), su conmutación por locuciones adverbiales del tipo nach außen, auswärts ‘hacia fuera’ pone en evidencia la presencia del valor direccional. El valor espacial que Kühnhold (1973, 146, 214) definía como ‘alejamiento concebido como movimiento desde el interior de un ámbito hacia fuera’ está presente en un 61% de las unidades preverbiales con aus-, según sus propios cálculos. Dentro de este mismo grupo, la autora sitúa también todos aquellos verbos denominativos en los que aus- asume un valor privativo (‘quitar algo de algo’), siendo el sustantivo base el elemento eliminado o extraído que actúa, por tanto, como locatum. Tomemos, por ejemplo, el verbo ausgräten, formado sobre el sustantivo plural Gräte ‘espina’. El preverbio aus- sirve para especificar la orientación en que se lleva a cabo la acción verbal de gräten. Como decíamos, aus- o bien expresa el movimiento en dirección al exterior de un ámbito o bien el resultado de dicho proceso. Así, en una frase como ich habe einen Fisch ausgegrätet se hace alusión a la acción de un agente de extraer [desde el interior] del pescado las espinas (una suerte de *desespinar el pescado), de modo tal que que el locatum (en este caso, las espinas) es parte del relatum (el pescado). En estos supuestos, las unidades con aus- que conforman este grupo, características por un valor aspectual privativo, entran en alternancia con el preverbio inseparable ent- (entgräten) (cf. 4.4.2).227 En aus-, el valor clasemático privativo deriva de la orientación ablativa y de la focalización del estado resultante. Con
(y ein-) muestran una amplia productividad en unión a verbos de desplazamiento y a verbos que expresan acciones como ‘limpiar’ o ‘reparar’. 227 En los casos de concurrencia con el ent- privativo, Hundsnurscher (1968, 231–232) apunta que ent- aparece con frecuencia en tecnicismos o en registros cultos para los que existe correspondencia con aus- en la lengua coloquial y pone como ejemplos los pares entgräten-ausgräten, entsteinen-aussteinen ‘desempedrar’, entkernen-auskernen ‘deshuesar’, entarten-ausarten ‘degenerar’ , etc.
4.4 Estructura preverbial germánica
359
un verbo como ausgraben, por el contenido denotativo del lexema verbal, resulta más evidente el proceso que va desde el interior hasta el exterior de un ámbito. El argumento interno actúa como objeto extraído (einen Leichnam, einen gefallenen Soldaten ausgraben ‘excavar un cadáver, un soldado caído’ DWDS, s.v.). Se trata en este caso de un verbo causativo, ‘hacer que algo pase a estar fuera mediante la acción de cavar’. El sema de ‘dentro afuera’ posibilita una oposición equipolente complementaria con ein-, funcionalmente equivalente al griego ἐισy al latín in(tro)-, que representa, por su parte, una orientación adlativa hacia dentro de un ámbito o su resultado, a saber, ‘dentro’ (cf. López-Campos Bodineau 1997, 26).228 Esta oposición entre aus- / ein- no se da solo con verbos de movimiento, sino que se extiende a otro tipo de verbos, siempre y cuando, como indica López-Campos Bodineau (1997, 34), pueda expresarse el «doble sentido direccional» (como en einziehen-ausziehen ‘mudarse [a una casa]-cambiarse [de casa]’, einladen-ausladen ‘cargar-descargar’, einatmen-ausatmen ‘inhalar-exhalar’, einpacken-auspacken ‘empaquetar-desempaquetar’, ...).229 Existe un consenso generalizado a la hora de considerar el valor aspectual perfectivo del preverbio aus- (Kühnhold 1973, 146; Hundsnurscher 1966, 166ss.; Mungan 1986, 267; López-Campos Bodineau 1997, 122, 144; Fleischer/Barz 2012, 407). Todos ellos están de acuerdo en que, con un grupo numeroso de verbos —un 35% según Kühnhold (1973, 146)—, prevalece el valor egresivo del preverbio en el sentido de que aus- «describe el desarrollo íntegro de una actividad, así como su conclusión definitiva» (López-Campos Bodineau 1997, 122) o expresa, en palabras de Kühnhold (1973, 146), «vollständige Durchführung bzw. Abschluß» ‘realización completa o conclusión’. El conjunto de verbos con aus- está constituido por un grupo heterogéneo entre los que se encuentran verbos de lengua como ausplaudern, ausquatschen, aussagen, ausdenken, aussprechen, verbos que indican cambios de estado como ausblühen, ausglühen, aussterben, ausheilen, ausreifen o los verbos denominados por Hundsnurscher (1966, 179–182) laesativos entre los que se incluyen los verbos que indican acciones como ‘golpear’, ‘insultar’ o ‘burlarse de alguien’ (ausschlagen, ausschimpfen, auslachen). Como indica el propio
228 Sobre la partícula ein-, Olsen (1998) editó un volumen colectivo en el que se recopilaban tres estudios particulares sobre aspectos semánticos y conceptuales de los verbos derivados con esta partícula y que pretenden sacar a la luz las regularidades que rigen su composicionalidad. Los autores comparten la premisa de que el preverbio muestra el rasgo semántico ‘expresión predicativa de una orientación espacial concreta’ (Olsen 1998, 9), si bien admiten que no todos los verbos introducidos por ein- pueden explicarse como la suma de los valores de la partícula con el verbo base y que también en estos casos han de buscarse las regularidades y las limitaciones del modelo de los verbos con ein- (Olsen 1998, 12–13). 229 Cf. la lista completa ofrecida por López-Campos Bodineau (1997, 34).
360
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Hundsnurscher (1966, 173), este valor aspectual perfectivo se explica por el valor locativo de la partícula, la base verbal, la influencia del contexto lingüístico y el papel semántico de los actantes. Si tenemos en cuenta los rasgos con los que hemos definido aus-, el ‘movimiento desde el interior de un ámbito’ puede tener varias implicaciones. Puede incidir, por un lado, en la descripción del proceso verbal desde el comienzo hasta el final del mismo y, por otro, en el traspaso del punto terminal o final de la acción verbal. El grado de perfectividad es más o menos palpable dependiendo de las características de la base verbal a la que se una (Hundsnurscher 1966, 166–167). Así, si se trata del verbo de estado por excelencia sein, la carga semántica del verbo base es tan indeterminada que su uso perfectivo es absoluto y recae de lleno en el preverbio. En un nivel primario de significación, en frases como Der Krieg ist aus o Die Vorlesung ist aus230 el significado primario de la partícula solo indica el estado resultante en el cual una guerra o una clase magistral se excluye del instante presente en el que se encuentra el hablante, de acuerdo con nuestro conocimiento de la realidad extranlingüística, de manera que ambos estados se interpretan como temporalmente concluidos. Otros factores implicados como los papeles semánticos o la Aktionsart propician también una u otra interpretación. Dependiendo de las cualidades del sujeto, podrá interpretarse el hecho de ‘estar-fuera’ de formas diferentes. Así, con un sujeto impersonal (Das Fernseher ist aus) se interpretará el preverbio como ‘apagado’, mientras que con uno personal (Peter war aus) las interpretaciones se multiplican y entran en juego todos los factores psicológicos que pueda suponer la ausencia en sentido figurado de alguien: estar despistado, distraído, absorto, pasmado, «fuera de juego» y un largo etcétera. Con verbos de movimiento en general, el desplazamiento expresado por la base verbal propicia que se haga hincapié en el transcurso del proceso. En este sentido, es interesante la comparación establecida por Hundsnurscher (1966, 167) entre los verbos ablaufen y auslaufen. Si bien en auslaufen se subraya de forma progresiva todo el proceso expresado por la base hasta terminar dicho proceso y rebasarlo (sería algo así como «correr hasta dejar de correr y, por lo tanto, expirar»), el preverbio ab- se limita a destacar el punto exterior de un ámbito a partir del cual se produce algo, en este caso, a partir del cual algo empieza a correr.231 Dentro también de los verbos de movimiento, la unidad auskommen
230 Ambos ejemplos están tomados de Hundsnurscher (1968, 166–167). Si bien podría alegarse que el significado perfectivo viene dado por un verbo elíptico que debe restituirse de la estructura profunda para poder estudiar estos contextos, tanto si aceptamos su presencia elíptica como si no, consideramos que la presencia de aus- es suficiente para hablar del valor semántico que esta otorga en este contexto. 231 La primera acepción de ablaufen (DWDS) es zu laufen beginnen, loslaufen, starten ‘empezar a correr’ y en la quinta aparece el valor aspectual egresivo.
4.4 Estructura preverbial germánica
361
suele ponerse como ejemplo de lexicalización del conjunto preverbial, ya que su uso como verbo de movimiento ha quedado relegado en el alto alemán moderno a un sentido muy concreto que podríamos traducir como ‘apañárselas’ o ‘arreglárselas’ (López-Campos Bodineau 1997, 33). Su valor primario locativo se aprecia de forma clara cuando entra en oposición complementaria con la partícula ein-. El siguiente ejemplo extraído del Libro de Josué (6.1), recopilado por los hermanos Grimm para ilustrar su valor locativo originario, refleja claramente la oposición dentro-fuera. Traemos a colación el texto en griego, latín y español para que pueda apreciarse la concordancia léxico-gramatical absoluta, tan habitual, por otra parte, en el marco de los verbos de movimiento entre las lenguas de marco satelital: (136) al. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus- oder hineinkommen konnte. (BA Lutero, Libro de Josué 6.1) (137) gr. καὶ ᾽ιεριχὼ συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, καὶ οὐθεὶς ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆς οὐδὲ εἰσεπορεύετο. (BGR, Libro de Josué 6.1) (138) lat. Hiecricho autem clausa erat atque munita timore filiorum Israhel et nullus egredi audebat aut ingredi. (BL, Libro de Josué 6.1) (139) esp. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel; nadie salía ni entraba. (BEA, Biblia de las Américas, Libro de Josué 6.1) (140) cat. La ciutat de Jericó estaba tancada i barrada per por dels israelites. Ningú no gosava entrar ni sortir. (BC, Libro de Josué 6.1) (141) gal. As portas de Iericó estaban pen pechadas e atrancadas por mor dos fillos de Israle: ninguén saía nin entraba. (BG, Libro de Josué 6.1) Como se desprende del ejemplo, queda reflejado el grado en que se asemejan el griego, el latín y el alemán en su estructura preverbial y en qué medida se distancian estas de las lenguas romances. Las evoluciones romances del latín han perdido una buena parte de la funcionalidad preverbial y, en detrimento de ella, se valen de bases léxicas simples salir-entrar, sortir-entrar, saír-entrar. La presencia del prefijo intro- en esta unidad no es perceptible en la medida en que esta fusión se había producido ya en latín (intrare) y el verbo entrare está ya desde los orígenes del español, cat. y gallego (DCECH 1984, vol. 1, s.v. entrar). Aunque un estudio sincrónico que aborde solo los «significados de uso» no se ocupe de los motivos que permitieron o propiciaron la evolución semántica de la palabra
362
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
(Hundsnurscher 1968), nos parece interesante intentar justificar su razón de ser, pues creemos que así puede entenderse de forma más cabal el valor del preverbio y su relación con la base verbal (Peña Cervel 2012).232 Las explicaciones ofrecidas por los hermanos Grimm, Adelung (1811) y los diccionarios etimológicos nos proporcionaban herramientas fundamentales para vislumbrar la evolución semántica del conjunto preverbial. En un sentido figurado, nos informaban el DWB (s.v. auskommen) y Adelung (1811, 605–608) de que del significado primario ‘heraus oder hinaus kommen’ ‘salir de aquí o de ahí hacia afuera’ derivó el sentido «dar a conocer». Y ponen como ejemplos frases del tipo Die Sache wird gewiß auskommen ‘seguro que el asunto se dará a conocer’, o Ich muß mein Möglichstes thun, daß es nicht auskomme ‘tengo que hacer todo lo posible para que no salga a la luz’ (Adelung 1811, vol. 1, 605–606). Como los propios autores indican, este sentido es derivable de su significado primario. Según el DWB, fue el valor perfectivo del verbo auskommen, interpretado en un sentido figurado, como ‘zu ende kommen, zurecht kommen, fertig werden, ausreichen, auslangen’ ‘llegar al final, avenirse, estar listo, bastar’ en contacto con el sintagma preposicional mit ‘con algo o alguien’ el que hizo que su uso reiterado en construcciones de este tipo se especializara en el sentido de ‘salir [de dentro hacia fuera] de algo o alguien [de algo, como un problema]’ y de aquí el sinfín de valores como ‘arreglarse, defenderse, llevarse o entenderse bien’ que ofrecen los diccionarios233 (cf. Pfeifer en DWDS). Por tanto, auskommen podría parafrasearse como salir de una situación, de un problema mediante algo, lo que nos permite entender el valor del preverbio y sus usos normativos en el alemán actual. Que tanto este como aquel son usos o interpretaciones en el plano de la norma a las que solo podemos llegar gracias al contexto sintagmático y extralingüístico podemos apreciarlo en la frase de Adelung arriba citada, en la que hemos modificado el pronombre en función de sujeto de la oración subordinada y la conjunción subordinada completiva por la final: (142) Ich muss mein Möglichstes tun, damit sie nicht auskommt. (1) «Haré todo lo posible para que ella no salga [por ejemplo, del piso]». (2) «Haré todo lo posible para que ella [por ejemplo, la noticia] no salga [a la luz]». (3) «Haré todo lo posible para que ella [por ejemplo, María] no salga adelante».
232 No entramos a discutir aquí si el hablante percibe o no en verbos como auskommen el valor del preverbio (cf. Hundsnurscher 1968). 233 Cf. la explicación ofrecida por el diccionario etimológico de Pfeifer (DWDS, s.v.), quien, por cierto, data este uso por primera vez en el siglo xv.
4.4 Estructura preverbial germánica
363
En función del tipo de sujeto que reconstruyamos podremos obtener una de estas tres interpretaciones. Este ejemplo muestra la necesidad de establecer distintos niveles de significación. En un nivel primario, dependiendo de los rasgos propios de aus- y del verbo base, auskommen expresa un «salir de un ámbito interior» y esta salida puede recibir una interpretación aspectual egresiva en la que tienen cabida las interpretaciones segunda y tercera de la frase anterior. Las tres interpretaciones son posibles, en tanto que no se ha especificado el segundo argumento que el prefijo aus-, dado su carácter preposicional, implica. De ahí que, si representamos la forma semántica evocada por el verbo anterior, el argumento (y) no se muestre actantificado sino evocado, contribuyendo a la ambigüedad interpretativa de la frase: (143) λx λs ∃y [KOMMEN(x) & LOC(x, AUS(y)](s)
Con verbos de lengua es interesante anotar que, aspectualmente, las unidades como ausreden, aussprechen, ausquatschen o ausplaudern pueden recibir diversas interpretaciones. El conjunto de posibilidades se sitúa en un nivel más abarcador que queda cubierto con el concepto de egresividad. El grado de concretización del modo de acción cambia en estos casos. Así, el proceso, que va desde el interior de un ámbito al término de la acción verbal, descrito por el preverbio aus- en ausreden, deja abierta la posibilidad de que esta egresión se interprete de diversas maneras: la salida de la acción de hablar puede suponer que (a) alguien acaba de hablar, pero no por su propia voluntad, sino porque ha terminado con todo aquello que tenía que decir (Hundsnurscher 1966, 168), o (b) puede tener un valor causativo en el sentido de que se intenta disuadir a alguien hablando, es decir, por medio de la palabra (por oposición a einreden). La importancia de entender el valor semántico de aus- tanto en un nivel primario como en el resto de los niveles nos facilita la comprensión y análisis de verbos como aussprechen. El hecho de que la primera acepción sea etw. in Sprachlauten wiedergeben ‘reproducir algo en sonidos lingüísticos’ (DWDS, s.v.) puede entenderse, si se tiene en cuenta el significado primario del verbo base234 y del preverbio: ‘proceso de salida del habla [en tanto que facultad] de dentro afuera’. El preverbio aus- precisa, por tanto, el punto de origen desde donde tiene lugar la acción de hablar sin otro tipo de indicación. 234 Para la determinación del significado de aussprechen se hace preciso compararlo con el resto de verbos de lenguas, como ausreden o aussagen, pues, dado el carácter inergativo del verbo base, no resulta arbitrario que sprechen haya sido el único de los tres que acepte el sentido de articular o pronunciar articuladamente, si se tiene cuenta que es la única de las tres bases que denota la «capacidad» de habla. Para las diferencias entre los miembros del campo semántico de verbos de lengua en alemán cf. Hernández Arocha (2014).
364
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Si bien la salida del habla de la cavidad bucal puede interpretarse como ‘pronunciar’, también es posible que pueda interpretarse simplemente como äußern, ausdrücken, zur Kenntnis geben ‘declarar, expresar, dar a conocer’ (tercera acepción en el DUDEN, s.v.). Así, a la hora de determinar cómo debemos entender el conjunto preverbial desde un punto de vista denotativo, se hace preciso tener en cuenta el tipo de complementos que semántica y sintácticamente lo acompañan. En una frase como Er sprach klar aus necesitamos más información para saber si se está haciendo referencia al hecho de que el sujeto articulaba de forma clara o si, por el contrario, se expresaba con claridad con respecto a un tema, como sería el caso en una frase como Er sprach klar aus, dass er nicht einverstanden war ‘Declaró abiertamente que no estaba de acuerdo’. Por cuestiones relacionadas con la frecuencia de uso de determinados modelos semántico-sintácticos, si al verbo aussprechen lo acompaña un adverbio que especifica el modo en que salen las palabras como bien, claro, correcto o falso, tendemos a interpretarlo como «emitir palabras con claridad, corrección», etc. y de ahí que lo podamos parafrasear como ‘articular’. Si, por el contrario, no se especifica el modo, la acción de sacar afuera hablando se muestra diáfana: Er spricht aus, was jeder dachte ‘Él sacó afuera con palabras [expresó] lo que todos pensaban’. Pero, como decíamos, esto solo puede determinarse teniendo en cuenta los contextos concretos.235 Si descendemos al nivel de la aspectualidad, como en el caso de ausreden, el valor egresivo explica que pueda interpretarse como ‘acabar de hablar [en el sentido de hablar lo que había que hablar]’ (segunda acepción en el DUDEN, s.v. zu Ende sprechen).236 El segundo elemento del subsistema ablativo que se opone de forma privativa a aus es ab, etimológicamente relacionado con la raíz indoeuropea *apo. De forma análoga al subsistema ablativo griego y latino, el alemán posee los correspondientes preverbios para indicar la significación ‘origen desde dentro hacia afuera’ / ‘origen a partir de un punto de referencia’: aus y ab. Stiebels (1996, 97) establece una correlación entre ab- y aus- y la que se da entre las preposiciones von y aus: tanto ab- como von vienen a recubrir todas las lecturas que focalizan
235 Sobre las posibilidades semántico-sintácticas del verbo aussprechen como verbo reflexivo cf. DUDEN (s.v.), DWDS (s.v.) y la obra de Hundsnurscher (1968). 236 No existe en la conformación léxico-gramatical ningún impedimento para que aussprechen tome un valor causativo similar al de ausreden ‘convencer a alguien mediante el habla’. Solo un estudio diacrónico que tenga en cuenta tanto el campo semántico como la familia de palabras podrá revelar los motivos que han hecho que no se actualice esta posibilidad sistémica del conjunto preverbial. De hecho, existe también el opuesto einsprechen, si bien ha entrado en colisión sinonímica con einreden, quedando su uso cada vez más relegado, por lo que todos los diccionarios lo tachan de anticuado o en desuso.
4.4 Estructura preverbial germánica
365
el origen y que no hayan sido captadas por (her)aus-, de lo que se infiere que ambos términos mantienen una relación privativa en favor de aus-. Aunque efectivamente el prefijo ab- cuenta con una preposición homónima, su uso preposicional se circunscribe a un número escaso de expresiones fijas del tipo ab sofort ‘de inmediato’ o ab + expresiones temporales del tipo ab heute ‘desde hoy’, ab morgen ‘desde mañana’ o ab März ‘a partir de marzo’. Pese a conservarse casi exclusivamente como preverbio, en su uso preverbial destaca su alta productividad (Rich 2003, 125; Schmale 2007, 133). Como decíamos en la Introducción (cf. 1), de hecho, en el estudio de Kühnhold (1973, 141) el conjunto de verbos con ab- es el más numerososo con 1139 unidades. La vinculación semántica entre el ab- latino y el ab- alemán no puede perderse de vista, mucho menos desde un punto de vista contrastivo, ya que el modelo latino derivativo sirvió de base para la formación de conjuntos preverbiales en la propia lengua alemana debido al peso de las traducciones medievales del latín (Wellander 1911, 109). Como ejemplos de este tipo de construcciones formadas por analogía con derivados latinos, Wellander cita las unidades léxicas preverbiales en medio alto alemán abe-wahsen del latín decrescere o abehangen del latín dependere. La existencia de este tipo de calcos semánticos abre un debate teórico en torno a dos cuestiones fundamentales. Por una parte, habría que plantearse si tales vocablos, fruto de una traducción pedestre, fueron entendidos en su momento solo por los creadores de dichos calcos, es decir, solo por los traductores de las obras latinas, o si bien consideramos que, aun tratándose de calcos o préstamos latinos, estos difícilmente pudieron «haber violado» las reglas de formación verbal de la lengua alemana, pues, de haber sido así, hubiera sido difícil su introducción y asimilación en el seno de la lengua misma. Independientemente del origen de los conjuntos preverbiales, no cabe duda, por un lado, de la presencia y productividad que las construcciones con el prefijo ab- tuvieron en el transcurso de la lengua alemana y, por otro, de la vigencia y vigor de su productividad, ya que sigue dando lugar a nuevas construcciones verbales en las que se retoman algunos de los modelos de formación propios de ab- como el desplazamiento locativo, el perfectivo-terminativo o el intensificador.237 La semántica del prefijo ab- ha despertado el interés de numerosos investigadores desde fecha muy temprana. El primer trabajo, dedicado íntegramente a este preverbio, data de 1911 a cargo de Wellander. En trabajos posteriores, más concretamente en los de Mungan (1986) y Rich (2003), se ofrece un panorama de las principales posiciones con respecto al valor semántico de ab- y sus diferentes
237 Cf. Schmale (2007, 142) sobre la importancia de ab- en los procesos de neología actual y sobre las funciones semánticas predominantes de las nuevas creaciones verbales con ab-.
366
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
interpretaciones. En la obra de Mungan (1986, 52–58) se resumen las tesis de Grimm y Paul en sus respectivos diccionarios, las expuestas en los trabajos de Fleischer y Kühnhold y las más actuales del diccionario Wahrig y la DUDENGrammatik, si bien deja fuera el trabajo monográfico de Wellander, que sí es recogido por el repaso más exhaustivo de Rich (2003, 126–133). Este autor no solo comenta la bibliografía que sale publicada entre la fecha de la obra de Mungan y la suya propia, sino también completa el panorama ofrecido por la autora anterior. Desde 2003 hasta el momento destacaremos la memoria de licenciatura de Kliche (2008) y la reedición, corregida y aumentada, del manual de Fleischer/ Barz (2012). A continuación, reproducimos la tabla, elaborada por Mungan (1986, 51) sobre la evolución diacrónica de la partícula ab-: Tabla 19: Observaciones sobre la evolución diacrónica de la partícula ab‑ (Mungan 1986, 51).238 Epoche
Form
idg.
*apo‑
got.
af
ahd.
mhd.
Funktion
Inhalt
Quelle
‘ab, weg’
Duden‑Hwb., S. 7
Präp.
‘von, von – weg, von – her’
Streitberg, II/S. 1
af
Präp. auch Adv.
‘von herab, von’
Kluge, S.1
aba abe
Präp. u. Adv.
‘von, weg (von), herab (von), aus, durch’
Schützeichel, S. 1
aba aba
Präp. Adv.
‘von weg, von hinab’ ‘herab’
Kluge, S. 1
abe, ab, ave abe, ab, ap
Präp. Adv.
‘herab von, von weg’ ‘herab, hinweg, von’
Lexer, I/Sp. 1 ff.
abe, ab abe, ab
Präp. Adv.
‘herab von, von weg, ab’ ‘herab’
Kluge, S. 1
En el resumen de la evolución de la partícula vemos que no solo se han mantenido las distintas funciones como preposición o adverbio sino también su valor semántico, lo que nos allana el camino a la hora de abarcar sus distintos funciones sintáctico-semánticas. Todas las definiciones semánticas de la tabla parafrasean el valor primario de ab como ‘a partir de un punto’ ayudándose del mismo prefijo reforzado o bien por la preposición von o bien por el adverbio weg ‘fuera’. 238 Mungan (1986, 20–23) recoge al comienzo de su trabajo en varias tablas los términos que han recibido las unidades prefijales con ab- en los diccionarios, gramáticas, monografías y artículos en tanto que partícula, Halbpräfix, añadido verbal (Verbzusatz), compuesto, etc.
4.4 Estructura preverbial germánica
367
A continuación, resumimos en una tabla las principales clasificaciones que se han hecho del preverbio ab- desde un punto de vista semántico con el objetivo último de presentar una propuesta propia que dé cuenta, en su justa medida, de los tipos principales que podemos extraer de esta tabla (para un repaso más detallado de todas las perspectivas remitimos a los estados de la cuestión citados por Kühnhold 1973; Mungan 1986 y Rich 2003). Los trabajos se presentan siguiendo el orden cronológico. Tabla 20: Resumen de los trabajos sobre ab‑ desde el punto de vista semántico. Autor
Tipo de estudio
Interpretación semántica
Wellander (1911)
Estudio diacrónico de las evoluciones de ab‑ en medio alto alemán y determinación de su significado desde la perspectiva de la sintaxis
(1) Con verbos transitivos ― Compuestos primarios: mantenimiento del significado locativo originario «von-weg» (abbinden, abgeben) ― Compuestos secundarios: extensión analógica basada en el modelo de composición verbal con ab- e interpretación metafórica del movimiento de alejamiento desde un punto (abbrennen, abweinen) (2) Con verbos intransitivos ― Composiciones primarias: abgehen ― Composiciones secundarias: absterben
Kühnhold (1973)
Estudio sincrónico de los verbos prefijados con inclusión de ab‑ y determinación de su significado
(1) ‘Alejamiento’ (abreisen, abschrauben) (2) ‘Realización completa o término’ (absterben) (3) ‘Movimiento orientado hacia abajo’ (absteigen, abbauen) (4) ‘Zielzustand’ (‘consecución de un estado’) (con bases adjetivas) (abblassen) (5) ‘Intensificador’ (abzielen)
Mungan (1986, 51–62)
Estudio sincrónico de los verbos con prefijo y partícula y determina-ción de su significado según la interacción del añadido con la base
(1) ‘Von…weg’, ‘weg’, ‘von’ (abreisen, abfliegen) (2) ‘Llevar a término algo lentamente, poco a poco’ (ablaufen, ableben) (3) ‘Proceso orientado hacia abajo o en disminución’ (abnehmen, abfallen) (4) ‘Volver algo a un estado anterior’ (abmelden, abberufen) (5) ’Intensificador’ (abkühlen, absinken)
368
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Tabla 20 (continuado) Autor
Tipo de estudio
Interpretación semántica
Cartagena / Gauger (1989, 2, 149)
Estudio contrastivo de la prefijación alemana y española con inclusión de una breve descripción de ab‑
(1) ‘Alejamiento’ (‘von…weg’) (abfahren, abliefern) La especificación de la dirección hacia abajo aparece en una serie de verbos de movimiento o colocación (absitzen, absteigen). (2) ‘Función perfectiva’ (abblühen, abnutzen) (3) ‘Expresión del significado opuesto a la base verbal’ (abbestellen, absagen)
LópezCampos Bodineau (1997)
Estudio sincrónico para determinar las funciones de los preverbios separables según criterios de naturaleza morfológica, semántica y sintáctica
(1) Como modificador de tipo adverbial: rasgos semánticos del preverbio: ― ab1: +espacial, +dirección, +distanc. con verbos de desplazamiento o con verbos del grupo ‘entregar’ (abfahren, abgeben) ― ab2: +espacial, –dirección, +distanc. con verbos con el rasgo ‘reposo’ (abstehen, abliegen) ― ab3: +espacial, +dirección, +descenso con verbos de desplazamiento o con verbos con el rasgo ‘colocación’ (herabgehen, herabsetzen) (2) Como preposición con función pronominal: ― ab1: +espacial, +dirección, +distanc. con verbos de desplazamiento o con verbos con el rasgo ‘imprimir’ o con el rasgo ‘separación (abfahren, abzeichnen, abtrennen) ― ab2: +espacial, –dirección, +distanc. con verbos con el rasgo ‘estado’ o ‘reposo’ (abliegen) ― ab3: +espacial, +dirección, +descenso ‘estado’ con verbos de desplazamiento (herabsetzen, abbauen) (3) Como postposición: ― ab1: +espacial, +dirección, +distanc. con verbos con el rasgo ‘separación’ y otros sin determinar (abziehen, abnehmen, abkaufen) (4) Como indicador del modo de acción egresivo y enfático (abändern, abbrausen)
4.4 Estructura preverbial germánica
369
Tabla 20 (continuado) Autor
Tipo de estudio
Interpretación semántica
Rich (2003, 125–389)
Estudio sincrónico de las partículas verbales durch‑, über‑, um‑, unter‑, ab‑, an‑ y determinación de su significado según el valor semántico primario aportado por la partícula, la base verbal y de acuerdo con los patrones analógicos y las funciones sintácticas
(A) Plano sistémico: Strukturbedeutung ‘significado estructural’ entendido como un significado primario locativo-abstracto (1) ‘Dirección (horizontal, vertical, neutral) desde un punto’
(2) ‘Separación, escisión o alejamiento de algo’
(3) ‘Orientación hacia un objeto según su dimensión’
(B) Plano del uso: Significados secundarios: A partir de los significados primarios espaciales —concretos y abstractos—, por un proceso de metaforización, metonimización, asociación o analogía, de acuerdo con el contexto semántico-sintáctico se desarrollan todas las modificaciones semánticas, ordenadas por grupos de significación. Cada grupo contiene el marco más general, sintáctico-semántico. (1) Marco general: ‘A geht von L ab, weg’ (‘A se aleja de L, fuera’ (ab1, ab2) ― Valores espaciales (‘von-weg’): de aquí derivan los significados ‘separativo’, ‘hacia abajo’, ‘transcurso temporal’, ‘duración’, ‘final’ (abfahren, abblättern, absinken, abwickeln) (2) Marco general: ‘A bringt B von L/C ab, weg’ (‘A lleva afuera a B desde L/C’) (ab1, ab2) ― Valores espaciales (‘von-weg’): de aquí derivan los significados ‘separativo’, ‘abajo’, ‘de X hacia abajo’, ‘fin’ (abtrennen, abfüllen, abessen) (3) Marco general: ‘A richtet seine Handlung auf B’ (‘A orienta su acción hacia B’ (ab3) ― Valores aspectuales terminativo-perfectivos y privativos (abernten, abbalgen, abnutzen)
370
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Tabla 20 (continuado) Autor
Tipo de estudio
Interpretación semántica
Kliche (2008)
Estudio sincrónico del alemán moderno sobre la semántica de la partícula ab- a partir de los presupuestos teóricos de la Diskursrepräsentationstheorie
18 variantes semánticas de la partícula ab- de acuerdo con la estructura argumental de la partícula y la base verbal según su función en los contextos discursivos en que pueda aparecer y su potencial generativo para cambiar en función del contexto. A. Relación figura-fondo especificada negativamente
(1) Alejamiento de una región próxima (abfahren, abtreiben) (2) Final de una Support relation (abschuppen, abfallen) (3) Ortogonalidad (abbiegen, abdrehen) (4) Cambio de posesión (abkaufen, abwechseln) (5) Copia (abschreiben, abzeichnen) (6) Cierre de un canal (abdrehen, abklemmen) (7) Bloqueo del acceso (abhalten, abblocken) (8) Bloqueo del traspaso (abschließen, absperren) (9) Movimiento hacia abajo (absteigen, abspringen) (10.1) Final de una acción (abstellen, absagen)
B. Pérdida
(10.2) Final de la acción (11) Pérdida o reducción absoluta de las partes mereológicas (abarbeiten, abfischen) (12) Pérdida o disminución (abkühlen, abschwächen) (13) Deterioro (abnutzen, abreiten)
4.4 Estructura preverbial germánica
371
Tabla 20 (continuado) Autor
Tipo de estudio
Interpretación semántica C. Dotar algo de (14) Dotar un objeto de algo algo (abdachen, abmagern) 15) Ejecución completa de una acción (abbügeln, abfassen) (16) Intensificación (abfeiern, abarbeiten) (17) Planificación (abzielen, absehen auf etw.) Sin clasificación
(18) En palabras extranjeras y préstamos (abbreviieren, abdizieren) (19) Verbos sin categorización (lista compuesta por 45 unidades)
Augst (2009, XXXVI)
Diccionario de familias de palabras con consideración de los patrones más productivos desde un punto de vista sincrónico
4 Variantes más productivas (todas ellas deverbales) : ‘beginnen, sich weg-, forzubewegen’ (abreisen, abfahren) : ‘lösen, trennen’ (abreißen, abschrauben) : ‘vollständig, zu Ende’ (absterben, abschalten) : ‘abwärts’ (absteigen, abseilen)
Fleischer/ Barz (2012, 399–401)
Estudio sincrónico sobre la formación de palabras en la lengua alemana actual con inclusión de un capítulo dedicado a la prefijación verbal y a describir sus valores semánticos
A. Con bases verbales (1) ‘Valor locativo’: ‘Distanzierung zweier Größen’ (1.1) (a) ‘Valor relacional’ especificado como ‘distanciamiento’ ― Verbos de movimiento (abfahren, abfliegen) (opuesto a an‑) ― Verbos de significado locativo menos concreto (abstammen, abbuchen) ― Verbos que indican la copia o imitación de otra (abmalen, abschreiben) ― Verbos que expresan la separación de una parte del todo (abbrechen, abbeissen) (b) ‘Valor relacional’ con la especificación ‘interrupción o término’ (abdrehen, abschalten) (opuesto a an‑ y ein‑) (c) ‘Valor dimensional’ con la especificación ‘hacia abajo’
372
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
Tabla 20 (continuado) Autor
Tipo de estudio
Interpretación semántica ― Verbos cuya base contiene ya el sema ‘movimiento descendente’ o en los que esta dirección es, por nuestro conocimiento del mundo, la más probable (abfallen, absinken, abtropfen, abhängen) (1.2) ‘Valor egresivo’ (abarbeiten, abblühen) (1.3) ‘Valor reversativo’ (abberufen, absagen) (opuesto a auf‑) B. Con bases sustantivas (1) ‘Valor privativo’ (abbalgen, absahnen) C. Con bases adjetivas (1) ‘Valor causativo e ingresivo’ (abmagern, abschrägen)
Aunque los autores citados en la tabla parten de premisas teóricometodológicas dispares, su interpretación semántica muestra numerosos puntos en común. Tal y como lo muestran las dos tablas arriba expuestas, existe un consenso general en cuanto al valor espacial ablativo del preverbio como indicador del punto de partida del desplazamiento del locatum. La diferencia principal entre estos enfoques radica en el estatus que le conceden al valor espacial en relación con el resto de valores indicados y al número y organización de las variables determinadas por los autores. Así, Wellander y Rich defienden la existencia de un valor primario locativo a partir del cual es plausible explicar los usos metafóricos e incluso lexicalizados de las unidades preverbiales teniendo en cuenta el contexto sintagmático y los papeles semánticos implicados. Kliche, en cambio, de acuerdo con el enfoque teórico del que parte en su obra, considera que no puede hablarse de un valor básico o primario, sino que los dieciocho tipos de construcciones con ab- son variantes semánticas, si bien, al hablar de variantes, cabría plantearse cuál es el elemento invariante que sirve de punto de anclaje a tales variantes. De acuerdo con los niveles de significación que aquí propugnamos y con los valores semánticos establecidos por los autores que han investigado los conjuntos preverbiales con ab-, defendemos que este preverbio presenta una significación espacial originaria que nos permite distinguirlo de los elementos restantes que constituyen el subsistema ablativo, y toda una gama de valores semánticos para cuya determinación es imprescindible tener en cuenta no solo el valor espacial de la partícula y la base verbal, sino también los distintos niveles de representación léxica. Los investigadores citados coinciden en describir ab- en combinación con verbos de desplazamiento como el movimiento de alejamiento desde un punto,
4.4 Estructura preverbial germánica
373
conmutable por la locución von etw. weg. De acuerdo con su valor etimológico, el preverbio ab- se opone a aus- por el rasgo de ‘límite doble’ que caracteriza a este último. La significación primaria de ab- quedaría, entonces, definida como un ‘movimiento de alejamiento desde [el exterior de] un ámbito’. Si extraemos de la figura del sistema preverbial de Hernández Arocha (2014, 491) el cuadro relativo a los preverbios ablativos, observamos la siguiente diferencia:
(r)aus– 1 = hier 2 = dort
ab– 2
1
her– los–
Figura 27: Extracto de la representación espacial de los prefijos ablativos.
A diferencia del subsistema preverbial ablativo latino y romance, formado por tres unidades, el subsistema ablativo germánico consta, al igual que el griego, de tan solo dos elementos, ab- y aus- (sumados a los adverbios direccionales de los que trataremos brevemente a continuación). Esto implica una organización diferente de dichos subsistemas. Mientras que el latín se vale del preverbio de- para expresar un movimiento ablativo no marcado horizontalmente, en alemán, al no existir el tercer elemento en el subsistema preverbial, ab- ha acabado por asumir los usos más genéricos o no específicos que había asumido el de- latino. Piénsese que, como ocurre en muchos conjuntos preverbiales en las distintas lenguas aquí tratadas, en los que el régimen preposicional coincide con el elemento preverbial, no pocas construcciones verbales con ab- tienen como suplemento o adjunto la locución preposicional introducida por von (como abhängen, abbringen, s. abheben, ablenken, abraten) (y no aus). Esto explica que el elemento von pueda concebirse como el correlato sintagmático de la partícula verbal ab-, no productiva en sintaxis libre. Si nos fijamos en la representación del valor primario dibujada por Rich (2003, 149 o A1 en la Tabla 20), la dirección expresada por ab- describe una orientación tanto horizontal como vertical en posición descendente. La lectura espacial es predominante cuando ab- se une a verbos de movimiento como en abreisen ‘partir [de viaje]’, abfahren ‘partir [en algún tipo de vehículo]’ o absegeln ‘zarpar’. En estos casos, Stiebels (1996, 91) y Augst (2009, XXXVI) lo interpretan semánticamente como el ‘comienzo de un movimiento de alejamiento’ derivado de la focalización del punto de partida. En el caso de verbos prototípicamente intransiti-
374
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
vos, el locatum actúa como argumento externo, mientras que el relatum puede aparecer explícito o no.239 En caso de actantificarse, estaríamos ante lo que Olsen (1996) denominaba pleonastische Direktionale para referirse a los casos de redundancia en los que la aparición del sintagma preposicional especifica el relatum, que coincide a su vez con el valor semántico de la preposición. (144) Ich fahre in drei Tagen [von hier] ab. (145) ? Sie segeln aus dem Hafen/von der Küste ab. (Stiebels 1996, 92) Con verbos de manera de movimiento es interesante resaltar que, debido a su pertenencia al tipo de lenguas de marco satelital, si se quiere expresar el punto a partir del cual se produce el movimiento es precisa la adición de la partícula local ((146) y (147)), mientras que en una lengua de marco verbal como el español este elemento no solo es innecesario sino de facto imposible (148). (146) Sie marschieren von der Kaserne ab. (147) *Sie marschieren von der Kaserne. (148) Ellos marcharon desde el cuartel. (149) *Ellos demarcharon desde el cuartel. En todos estos casos, Stiebels (1996, 93) defiende la prominencia del rasgo espacial en detrimento del valor aspectual ingresivo —pese a su propia definición de ab-1 como ‘Beginn einer sich entfernenden Bewegung’ ‘comienzo de un movimiento de alejamiento’— y para ello se basa, fundamentalmente, en la diferencia que muestran los conjuntos preverbiados con los otros miembros del subsistema ablativo los239 No obstante, Stiebels (1996, 92) advierte de que, en este tipo de construcciones, es cuestionable la presencia del relatum con von y añade que esto será posible solo con verbos que o bien contengan el fin o la dirección de forma inherente o bien la expresen a través de un sintagma preposicional. Por ello, explica la autora, es posible una frase como Er geht ab ‘Él parte’, que lleva implícita la orientación final, o como Er kommt vom Weg ab ‘Él se desvía del camino’, pero no una como Er kommt ab, que no contiene ninguna información sobre el fin o la dirección. Wotjak (1977, 187; 1997, 318–319) había advertido ya sobre la agramaticalidad de frases como la alemana *Er geht aus Leipzig (von Leipzig, von der Schule), *Er reist von Moskau ‘Él viaja de Moscú’ , la española *Viaja de España o la francesa *Il voyage de la France, en las que, pese a tratarse de verbos de desplazamiento, no es posible la presencia del LOCsource siempre y cuando no se inserte la información relativa al destino final.
4.4 Estructura preverbial germánica
375
y weg-. Este último puede recibir una lectura resultativa como en (150) en la que el prefijo se encarga de especificar el estado en que ha quedado el locatum, mientras que ab- en una frase similar solo puede mostrar el punto de partida del movimiento, sin interesarle la posición o el estado después del cambio de lugar. En comparación con los-, este puede expresar el valor aspectual ingresivo, mientras que ab-, según los ejemplos de la autora, tan solo puede expresar el punto de partida. (150) Der Schuh ist weg. (Stiebels 1996, 95) ‘El zapato está fuera’ (en el sentido de haber desaparecido) (151) Die Urlauber sind ab *(nach Hause/in die Heimat) (Stiebels 1996, 95) ‘Los turistas están fuera ([se marcharon] a casa/a su tierra)’ (152) Sie tanzt los. (Stiebels 1996, 93) ‘Ella comienza a bailar’ (153) Sie tanz ab. (Stiebels 1996, 93) ‘Ella sale a bailar’ De modo análogo a los verbos prototípicamente intransitivos actúa el preverbio en unión a las variantes causativas correspondientes de los verbos intransitivos. Este es el caso de los verbos de cambio de posición o disposición como absetzen, ablegen, abbringen, abnehmen, abgeben, abstellen (Dewell 2011, 57). Al tratarse en todos estos casos de verbos transitivos, el argumento interno actúa en estos casos como objeto desplazado o locatum, mientras que el relatum o punto de partida del movimiento puede estar representado bien por el argumento externo (154), bien por un sintagma preposicional (155), bien por un dativo que indica el referente al que se le sustrae el objeto (156) o bien se ha de sobreentender al no hacerse explícito (157). (154) al. Das Pferd setzt den Reiter ab. (DWDS, s.v. 1a) esp. ‘El caballo derriba al jinete’ (155) al. Sie bringt ihn von der Fährte ab. (DWDS, s.v. 1) esp. ‘Ella lo desvía de la pista’ (156) al. Sie nimmt ihm den Ausweis ab. (DWDS, s.v. 2a) esp. ‘Ella le quita el carnet’ (157) al. Sie nimmt das Telefon ab. esp. ‘Ella descolgó el teléfono’ [el auricular del teléfono]
376
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
En la esfera de los verbos de movimiento, muchos de los autores se hacen eco del rasgo semántico ‘hacia abajo’ (Kühnhold 1973, 141, grupo tercero, Mungan 1986, 260, grupo tercero, Cartagena/Gauger 1989, 2, 149, López-Campos Bodineau 1997, 31, 46, 49, Kliche 2006, 103 y Fleischer/Barz 2012, 400). Entre los verbos recogidos en este grupo encontramos verbos como abfallen ‘descender’, abfließen ‘salir, fluir’, abgehen ‘irse’, abhängen ‘depender’, ablaufen ‘escurrirse’, abperlen ‘gotear’, abrinnen ‘manar’, abrutschen ‘resbalarse’, absinken ‘hundirse’, abspringen ‘saltar’, absteigen ‘bajar’,240 abströmen ‘fluir’ o abstürzen ‘estrellarse’. Aunque las traducciones al español no permiten reflejar la aportación del prefijo y discernir su valor con respecto a la base, hay que destacar que todos ellos tienen bases verbales que expresan por sí mismas el movimiento descendente o, al menos, como indican Fleischer/Barz (2012, 400), citando a Eichinger, la dirección del movimiento más probable de acuerdo con nuestro conocimiento del mundo extralingüístico (Rich 2003, 155 o también Fleischer/Barz 2012, 400).241 En otros casos, el movimiento descendente puede aplicarse metafóricamente a otros verbos de tipo apreciativo como abwerten ‘devaluar, despreciar’ o abqualifizieren ‘desclasificar’ de modo tal que la adición de la partícula hace, en estos casos, que la valoración se interprete como negativa (cf. la lista completa de Mungan 1986, 265 y las explicaciones de Fleischer/Barz 2012, 400). La pregunta que cabría plantearse con respecto al rasgo semántico ‘descendente’ es si este pertenece a la significación espacial primaria del preverbio o si solo se trata de un valor secundario connotativo que surge motivado por el contenido semántico de la base verbal o por factores de otro tipo como la metaforización analógica que vimos en los verbos apreciativos. De ser este un rasgo primario, habría que considerar que su aparición con verbos de movimiento
240 Cf. el análisis de este verbo y la equivalencia introducida por él en (núm. 350). 241 Nótese que, también para el griego, Strömberg (1947, 36) se plantea el porqué de la presencia del sema ‘hacia abajo’ en determinados conjuntos introducidos por ἀπο-. El autor descarta hablar de una nueva función del prefijo y considera que es la base verbal la que motiva su aparición. De hecho, los ejemplos aducidos por el autor son muy similares a los enunciados aquí: ἀποπίπτειν ‘fall down from’, ἀπορούειν ‘dart away down’ (Strömberg 1947, 36). No obstante, el autor intenta explicarse la distribución equipolente similar a la que se da en alemán entre ab- y auf-, entre ἀπο- para ‘hacia abajo’ y ἐκ- para ‘hacia arriba’ y las razones que pudieron haber motivado a que fuera ἀπο- el que tomara el sema ‘descendente’. Para ello, se basó precisamente en el trabajo citado de Wellander (1911, 104) sobre el prefijo ab- en medioalto alemán, de donde retoma la idea de que tal especialización se debe a una particularidad en la concepción del espacio, según la cual, cuando se produce un movimiento desde un punto superior a otro inferior, el acento o focalización de la acción recae en el punto de partida (y no en el de llegada) y, por tanto, en el prefijo que por excelencia denota ‘punto de partida’ (ab-), mientras que, si el movimiento se da en la dirección contraria, desde un punto situado por debajo del emisor hacia arriba, se focaliza meramente la dirección hacia arriba (y no el punto de partida).
4.4 Estructura preverbial germánica
377
que expresan dirección descendente es redundante, con lo cual en estos casos el preverbio no serviría más que para enfatizar el verbo base. Por otra parte, habría que cuestionarse por qué este rasgo, en caso de pertenecer al nivel primario de significación, no aparece siempre de forma constante en los derivados deverbales, pues, al menos, debería hacerlo con verbos de desplazamiento y, sin embargo, esto no ocurre en verbos como abreisen o abfahren en los que la base no contiene lexicalizado el rasgo descendente. Si bien Kühnhold o Mungan lo presentan como una variante más al mismo nivel que el resto de los valores semánticos, ya Wellander (1911, 101–108) trataba este aspecto en un capítulo separado donde defendía que la partícula no había perdido su significado originario von-weg para pasar a significar ‘dirección vertical hacia abajo’. Esta interpretación semántica es denominada por él Nebenvorstellung ‘representación adyacente’, evocada por la frecuencia con la que nos encontramos conjuntos preverbiales en los que abparece haber asumido tal rasgo semántico. No obstante, advierte el autor de que ab- en estos conjuntos bien podría haber expresado tanto la dirección hacia arriba como hacia abajo, como de hecho ocurre en un número mucho más restringido de casos (Wellander 1911, 104; cf. el primer significado estructural de Rich 2003). Por un lado, este número reducido de verbos no podría explicarse si defendiéramos la presencia del sema ‘descendente’ como perteneciente a su significación primaria. Según Wellander, en estos casos, ab- sigue expresando el momento de alejamiento y la atención se fija en el punto en que se produce la separación o distanciamiento y dependiendo de donde se encuentren los puntos de referencia, locatum y relatum, puede llegar a expresar ‘hacia abajo’ o ‘hacia arriba’: «Bei vielen zusammensetzungen mit ab in der grundbedeutung tritt die vorstellung der richtung nach unten hinzu. Diese tatsache ist keineswegs auffallend und an und für sich jedenfalls nicht merkwürdiger als die erscheinung, dass in anderen fällen die vorstellung der richtung nach oben erweckt wird, z. b. er huop im den helm abe. Es können natürlich je nach dem zusammenhang die verschiedensten nebenvorstellungen im bewusstsein wachgerufen werden, ohne dass man deshalb behaupten könnte, sie hätten eine bedeutungsveränderung der partikel herbeigeführt oder nur einen bleibenden einfluss auf die bedeutung geübt» (Wellander 1911, 101).
Por otro lado, un factor añadido que, según este autor, explica la aparición más frecuente de ab- con el valor ‘hacia abajo’ es la relación de oposición equipolente que mantiene con el preverbio auf- (cf. también López-Campos Bodineau 1997, 31, Eichinger 1989, 100–200).242 Un reflejo de esta oposición es su presencia en 242 Eichinger (1989, 100–200) trata el par de preverbios auf- und ab- de forma conjunta en tanto que ambos sirven para expresar relaciones espaciales dimensionales y topológicas cuya principal diferencia radica en la expresión del rasgo ‘(hacia) arriba’/‘(hacia) abajo’ (1989, 178).
378
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
locuciones sintagmáticas del tipo auf und ab o bergauf / bergab, donde se muestra a las claras la oposición equipolente ‘(hacia) arriba / (hacia) abajo’ / ‘montaña arriba / montaña abajo’. Según Stiebels (1996, 237), esta oposición ha de entenderse como el resultado de un cambio semántico que afecta tanto a las preposiciones como a las partículas homónimas, si bien la autora le resta importancia al fenómeno de la analogía en la formación deverbal en pares como aufsteigen / absteigen considerando que estos casos requieren de otra explicación como la no composicionalidad o el vaciado semántico de las bases. Según Wellander (1911, 105), la frecuencia de uso de auf- con verbos de movimiento que expresaban un desplazamiento descendente, sirvió tanto para reforzar la oposición ab- / aufcomo para desfigurar los rasgos semánticos de la partícula: «Es muss festgehalten werden, dass es sich in den oben angeführten belegen nur um eine nebenvorstellung handelt, die sich durch den satzzusammenhang oder durch die bedeutung des einfachen verbums an ab anknüpft. Die partikel behält immer noch ihre grundbedeutung, die die hauptvorstellung bildet. Das häufige hinzutreten dieser nebenvorstellung hat natürlich eine gewisse tendenz hervorgerufen, ab gerade mit diser nebenbedeutung aufzufassen genügt aber nicht, eine vollständige veränderung der bedeutung zu bewirken» (Wellander 1911, 105).
Si rastreamos la aportación semántica del preverbio ab- a otros tipos de bases verbales, podemos observar, por un lado, el mantenimiento de su valor espacial y, por otro, cuál es su papel en la configuración eventual. Todos los autores suelen coincidir en que las funciones aspectuales principales del prefijo ab- son las correspondientes a aquellas situadas en el ámbito correspondiente a la egresión, refiriéndose, por tanto, a la expresión de la perfección, la privación, la reversión o la intensificación (Kühnhold 1973; Mungan 1986, 264; Cartagena/Gauger 1989; López-Campos Bodineau 1997; Rich 2003; Kliche 2006, 80; Fleischer/Barz 2012, 401). La interpretación de uno u otro valor va a depender, sobre todo, del tipo de base. Así, con bases verbales que expresan por sí mismas la ruptura, el prefijo se encarga de indicar la separación del locatum, actantificado como od, con respecto al relatum —explícito o no—243 como en abbrechen ‘romper’, abreißen ‘rasgar’ o ‘abblättern ‘deshojar’. Como veremos en el análisis de estas unidades (cf. equiv. (núm. 41) o (núm. 32)) y en consonancia con lo indicado por Stiebels (1996, 97–07), este tipo de verbos apenas se diferencia de aquel formado por verbos transitivos causativos (155) en tanto que, en ambos casos, el prefijo indica la separación o desprendimiento de un objeto con respecto a otro. Según Stiebels
243 Stiebels (1996, 96) habla de que, en estos casos, el prefijo puede actuar como «lexikalisches Argument» o como «lexikalisches Adjunkt».
4.4 Estructura preverbial germánica
379
(1996, 96), la diferencia radica en la expresión del estado resultante, que hacen posible una frase como (160) e inaceptable otra como (161). (158) al. Sie reißt das Bild von der Wand ab. (Stiebels 1996, 96) Sie reißt das imagen von der ella. arrancar.PRS.3SG ART.ACC. imagen PREP.de ART.DAT. NOM N.SG F.SG Wand ab pared ab. PREV.ABL ‘Ella arranca la imagen de la pared’ (159) al. Das Bild ist ab[gerissen]. Das Bild ist ab[gerissen] ART.NOM.N.SG imagen AUX.ser.3SG ab.PREV.ABL.[PTCP.arrancar] ‘La imagen fue arrancada’ (160) al. Sie bringt ihn von der Fährte ab. Sie bringt ihn von der Fährte ella.NOM traer.PRS.3SG lo.ACC.M.SG PREP.de DAT.F.SG pista ab ab.PREV.ABL ‘Ella lo desvía de la pista’ (161) al. *Sie ist ab[gebracht]. Sie ist ab[gebracht]. ella.NOM AUX.ser.3SG ab.PREV.ABL.[PTCP.traer] ‘Sie está desviado’ Lo mismo ocurriría con verbos que denotan posesión, en los que el prefijo indica la pérdida de dicha relación de posesión. En estos casos, en los que vemos como las bases verbales no expresan por sí mismas la ruptura, las bases verbales indican la manera y el prefijo especifica el desprendimiento. Así, en un verbo como abjagen ‘arrebatar [cazando]’, abkämpfen ‘arrebatar [luchando]’ o abschwatzen ‘arrebatar [charlando]’ nos encontramos con bases verbales que expresan la manera marcada entre corchetes y a través del prefijo la relación de alejamiento, de la que procede la pérdida de posesión. También podríamos incluir aquí todos aquellos verbos denominativos en los que el locatum queda privado del contenido expresado por la base verbal (como en abblättern ‘deshojar’), si bien el grupo de verbos denominativos a partir de ab- es bastante limitado —en comparación con la productividad
380
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
romance de des- en la formación de privativos— al haber entrado en concurrencia con ent-, más productivo en este valor aspectual. Desde un punto de vista aspectual, en todos estos casos, dependiendo de las propiedades aspectuales de la base, podemos considerar que el derivado admite una lectura perfectivo-terminativa si se incide en la extensión del proceso y en su ejecución o realización de principio a fin (abschalten ‘terminar de accionar > apagar, desconectar’), una lectura privativa si se hace hincapié únicamente en el punto a partir del que algo se ve desprovisto de algo y, por tanto, tan solo en el cambio de estado (abbeeren ‘desgranar’) o la lectura reversativa que permite negar la consecuencia o estado resultante de la actividad previa (abbinden ‘desunir lo que estaba unido’). La lectura reversiva es clasificada por Stiebels (1996, 140) como lectura decremental en el sentido de que se produce un retroceso continuo o reducción decremental de un material o un conjunto de objetos. Para que pueda darse la lectura reversiva, las bases han de expresar una actividad o una realización —no encontramos verbos reversativos con logros—, y el objeto que se reduce o queda mermado por completo ha de corresponderse con un tramo espacio-temporal o una cantidad u objeto susceptible de ser reducido (Stiebels 1996, 140). En esta función entra en concurrencia con el prefijo ver-. En casos como los señalados por Stiebels podría defenderse tanto una lectura terminativa como la reversativa: (162) al. Die Strafe abbüßen ‘pagar la pena [expiando]’; ‘terminar de pagar la pena [expiando]’ Como anunciábamos en 3.2.3, un mismo verbo puede recibir varias interpretaciones dependiendo del contexto, tal y como se aprecia en los siguientes ejemplos en los que solo la presencia del opuesto zuschrauben propicia la lectura reversativa. (163) Lectura privativa: Ich habe das Türschild abgeschraubt. ‘Desatornillé el cartel de la puerta’ en el sentido de ‘quitar los tornillos al cartel de la puerta. (164) Lectura reversativa: Ich habe bei meiner kaum 4 Jahre alten candy Waschmaschine neulich die Glastür abgeschraubt[,] damit ich die Waschmaschine lackieren kann[,] da sie voll Rost anfällig ist. Es waren 2 einfache [S] chrauben[,] die ich später durch 2 neue mit Muttern ersetzt habe. Wieder ganz fest zugeschraubt, aber […] (http://forum.electronicwerkstatt.de/ phpBB/search.php?su=waschmaschine%20candy%20t%FCr) (165) ‘Hace poco le desatornillé la puerta de cristal a mi lavadora candy de apenas cuatro años para poder pintar la lavadora porque estaba algo poniéndose
4.4 Estructura preverbial germánica
381
oxidado. Solo tenía que quitar dos tornillos y sustituirlos luego por otros dos nuevos con las tuercas. Luego volví a atornillarlo todo bien, pero [...]. (vs. zuschrauben) Otro ejemplo de las distintas interpretaciones que una misma unidad puede tener según el contexto, el punto de vista del investigador y la representación particular del evento nos lo ofrece el verbo alemán abblühen, descrito por el diccionario DUDEN (s.v.) como aufhören zu blühen, verblühen ‘dejar de florecer, terminar de florecer’ y de ahí el sentido último de ‘marchitarse’. Este mismo verbo, que implícitamente el DUDEN interpreta como perfectivo, también es incluido por Kühnhold (1973, 320) dentro del segundo grupo, cuya función describe como «Vollständige Durchführung bzw. Abschluß» ‘ejecución completa o conclusión’. En este caso, se trata también de una interpretación claramente terminativa que coincidiría con la ofrecida por la DUDEN-Grammatik. Por otra parte, Mungan (1986, 264) lo incluye dentro del segundo grupo que expresa tanto el final de la acción como el hecho de que una acción se lleve a cabo lentamente hasta su fin. En este caso, se interpreta que el argumento externo experimenta la acción de florecer y la recorre hasta dejar de florecer. En este caso, es posible hacer una lectura según la cual el recorrido o desarrollo extensional de esa acción se lleva a cabo lentamente, paso a paso, hasta llegar al final y estaríamos ante la interpretación propuesta por Mungan o Kliche (2006, 80, 103), si bien el rasgo semántico ‘lentamente’ del que hablan no subyace ni a la acción de florecer ni al prefijo y es un efecto propiciado por la transición que se produce de A (‘estar florecido’) a B (‘no estar florecido’). De hecho, por el tipo de negación que vemos en la transición comentada, podría interpretarse también como reversativo si consideramos que, una vez se ha producido la acción de florecer, se comienza el camino inverso de forma regresiva hasta llegar al origen. Dentro de la aspectualidad, entra también el grado mínimo de modificación de la base verbal, la intensificación, rasgo connotativo que acompaña en un 3,1% de los casos, según cálculos de Kühnhold (1973, 144), al conjunto de los verbos preverbiales con ab-. En estas unidades, o bien ocurre que ab- no modifica el contenido semántico del lexema verbal, lo que ha llevado a los autores a interpretarlo como una intensificación o refuerzo del contenido expresado por ella (absterben ‘morir’244), o bien sí que sirve como marca de intensificación del verbo base parafraseable por locuciones adverbiales del tipo ‘con mucha intensidad’ como en sich abarbeiten ‘matarse trabajando’ (Stiebels 1996, 175). El valor intensivo suele aparecer con verbos intransitivos que contienen información sobre las propiedades
244 Este mismo verbo es interpretado por otros autores como terminativo en el sentido de ‘terminar de morir’ (Augst 2009, XXXVI; Kühnhold 1973).
382
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
físicas del sujeto como abmühen ‘esforzarse mucho’. No obstante, tampoco existe unanimidad a la hora de interpretar el efecto aspectual reforzativo en las unidades preverbiales con ab-. Así, ocurre que un solo verbo como el deadjetival abkühlen puede ser catalogado como reforzativo de la base por no modificar su contenido semántico (Mungan 1986, 265, 266) o como terminativo en el sentido de ‘hacer que algo acabe teniendo las propiedades del frío’ o como indicador de la disminución o pérdida progresiva de algo (en este caso, la disminución de la temperatura con respecto al estado previo) (Kliche 2006, 86). Independientemente del valor aspectual en el segundo nivel aspectual, los verbos formados sobre bases adjetivas muestran el cambio de estado denotado por el adjetivo expreso en la base, como se observa en el verbo abkühlen, que puede parafrasearse como ‘enfriar(se) o hacer que algo pase a estar frío’245 (Kühnhold 1973, 292–293). En contra de esta opinión, Kliche (2006, 86) defiende que ab- señala en este caso la disminución de la temperatura: «Ab impliziert also, dass der Wert des Gradmaßes im Nachzustand geringer ist als im Vorzustand». No obstante, no estamos de acuerdo en que lingüísticamente sea el preverbio el que en estos casos sirva para indicar que el objeto en el estado nuevo alcanzado esté más frío que en el estado anterior.246 Efectivamente, en abkühlen vemos cómo se ha producido un cambio de estado de A a B en el que algo —el sujeto en caso de utilizarse el verbo en forma intransitiva o el objeto directo en los usos transitivos— pasa a estar frío, de lo que lógicamente se deduce por nuestro conocimiento extralingüístico de las cosas, explícito en el SETTING, que en el estado anterior el objeto no debía tener la misma temperatura. Pero la pregunta que cabría plantearse en este punto es qué rasgo semántico de ab- o del verbo base motiva la denotación de una bajada de la temperatura, pues el hecho de que designativamente el preverbio haya causado el cambio de estado de A a B no revela nada sobre la temperatura en la que se encontraba el objeto sometido al cambio de estado.247 De hecho, no es el único procedimiento en la lengua alemana que genera estos cambios de estado o transiciones. Para la formación de verbos causativos que nos permitan escenificar el mismo evento, podríamos haber utilizado otros preverbios como ver- en verkühlen (de uso menos usual que abkühlen y diatópicamente marcado
245 Para la formación de verbos causativos, el español se vale de preverbios adlativos, procedimiento muy productivo en esta y las otras lenguas romances aquí estudiadas. 246 Cf. con la segunda acepción de la definición proporcionada por el DUDEN: ‘kühl[er] werden, an Wärme verlieren’ en la que con la adición del morfema del grado comparativo aumentativo entre corchetes ofrece las dos posibilidades como válidas. 247 Rich (2003, 163), por ejemplo, defiende que ha sido el significado espacial con el rasgo semántico ‘descendente’ de la partícula ab-, conmutable por herunter o herab, la causante de que se interprete como una disminución o pérdida.
4.4 Estructura preverbial germánica
383
como austríaco), o ein- en einkühlen (que se ha especializado tanto diastrática como diatópicamente)248 u otros procedimientos sintagmáticos como kühl werden o simplemente el verbo deadjetival simple kühlen. Si bien la representación del evento seguiría siendo la misma en todos los casos, habría que plantearse qué rasgo común les permite conmutar y qué diferencia semántica existe entre unas estructuras y otras. En todas ellas es común la presencia del lexema kühl que las dota, por tanto, del rasgo ‘no caliente’,249 y dentro del sistema preverbial, en un nivel primario de significación, la característica común que convierte el lexema en un verbo causativo —junto al sufijo verbal que lo dota de categoría— y que comparten los tres preverbios es la expresión del rasgo ‘contacto’ y es este el valor clasemático que las capacita para significar el cambio de estado (cf. García Hernández 1996, 41–43). Si reunimos las tres representaciones gráficas de los tres preverbios, se observa el punto en común entre ellos: ab-
verver-
ein-
Proceso (verbo)
Figura 28: Representación espacial de ab-, ver- y ein-.
Si hacemos balance de lo dicho hasta el momento e intentamos hacer la intersección de los valores de ab- expuestos, podemos concluir que el prefijo ab-, al igual que el griego y el latino correspondientes, asumen grosso modo los siguientes valores:
248 El DUDEN nos ofrece las dos acepciones siguientes: (1) «(Fachsprache) (Lebensmittel) in einer Kühlanlage haltbar machen» y (2) «(österreichisch) kühlen». 249 En este mismo sentido, Trujillo (1976, 88) tomaba como ejemplo el adjetivo frío para ilustrar las dificultades a las que se enfrenta el investigador a la hora de intentar establecer los límites entre lengua y realidad: «Así, por ejemplo, frío tiene un significado impreciso si tratamos de establecerlo sobre la base de sus usos concretos por las personas: si recurrimos a la encuesta podremos encontrar que, para una zona determinada, este término corresponde a la expresión de experiencias térmicas de esta o aquella cuantía. Pero concluir que el resultado obtenido es su significado supone el desconocimiento más absoluto de los rudimentos de la semántica. Tal resultado no pasa de ser una experiencia y corresponderá, por ello, a la performance, a la parole; pero, desde luego, no nos dirá nada en absoluto del valor lingüístico del término frío. Por la confrontación lengua-realidad sólo sabremos cuándo emplean o suelen emplear esa palabra los habitantes de tal o cual lugar. El valor de frío no se puede medir con relación a la realidad, salvo que quisiéramos hacer de él un término técnico, previamente definido. El significado no será ‘tanto o cuantos grados’; sino simplemente un valor abstracto, engarzado en unas relaciones internas de equilibrio con una serie de unidades del sistema lingüístico a que pertenece: es, por ejemplo, el antónimo de caliente; está en relación gradual con fresco, etc.».
abkühlen ‘enfriarse’
abmagern ‘adelgazar’
abreisen ‘partir’
ablegen ‘depositar’
arbeiten/ sich abarbeiten ‘trabajar/ matarse trabajando’
abmühen ‘esforzarse mucho’
con bases actividades adjetivas: y verbos cambio de estado intransitivos
Cambio de estado Intensificación
Función ingresiva
con verbos de desplazamiento agentivo o causativo
Función ablativoseparativa
Valor espacial
Tabla 21: Valores espaciales y aspectuales de ab‑.
brennen/ abbrennen ‘arder/ arder del todo’
essen/ abessen ‘comer/ terminar de comer’
Función terminativa con bases sustantivas/ verbales
Función privativa
abladen ‘descargar’
raten/ abraten ‘aconsejar/ desaconsejar’
sagen/ absagen ‘decir/ decir que no’
negación de la base léxica o sintagmática
Función alterna
wickeln/ abwickeln ‘enrollar/ desenrollar’
binden/ abbinden ‘unir/ desunir’
actividades y realizaciones
Función regresivoreversativa
Función privativo-regresiva
Función egresiva
blühen/ absahnen abblühen ‘quitar la nata’ ‘florecer/ dejar de florecer’
Función desinente
Función perfectiva
Valores aspectuales
384 4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
4.4 Estructura preverbial germánica
385
El otro par de la serie ablativa lo constituyen las partículas adverbiales deícticas hin- y her-, ausentes en los sistemas preverbiales ablativos de las otras lenguas aquí tratadas. Este nuevo par se caracteriza por añadir una especificación en cuanto al punto de referencia del hablante (López-Campos Bodineau 1997, 22; Dewell 2011, 38). Hin- expresa una orientación o dirección ablativa ‘desde el sujeto hablante [desde la posición del hablante en dirección distinta a la que él tiene’, oponiéndose, entonces, a zu-, que representa una orientación o dirección adlativa ‘hacia un punto’ sin determinación o especificación del punto que se pretende alcanzar (Aktaş 2005, 88–92). Al igual que hin-, her- expresa también una dirección ablativa en la que la dirección o el movimiento se dirige del objeto referido en dirección al que habla (Dewell 2011, 38). Estos se diferencian entre sí por el punto de vista: hin- ‘desde el hablante’ frente a her- ‘hacia el hablante’. Estas partículas verbales direccionales, en unión de preposiciones, son muy productivas, especialmente con verbos de movimiento (Fleischer/Barz 2012, 419) y completan el sistema ablativo. Como indican Cartagena/Gauger (1989, 2, 111), estas partículas sirven para especificar la dirección y no modifican el significado de los conjuntos a los que se suman (Dewell 2011, 39).250 Por lo tanto, el subsistema espacial ablativo, constituido por los prefijos aus-, ab-, her-los- y weg-, presenta funciones aspectuales situadas en el ámbito de la egresión —y en menor medida de la ingresión entendida como un cambio de estado o comienzo a un cambio de estado—. El rasgo clasemático egresivo les permite conmutar, en relaciones binarias diversas, con ent- [con punto de vista en el término], ver- [con punto de vista en el término] o los-, weg-, zer-, miss-, ge-, wider- y unter- (Hernández Arocha 2014, 505). Frente a ella, el subsistema adlativo, formado por ein-, an-, hin- y zu- asume, paralelamente, funciones aspectuales propias del ámbito de la ingresión, como la adición o la complementariedad,251 lo que le permite conmutar con los preverbios ent- [con punto de vista en
250 Sobre las partículas hin- y her- véase Krause/Doval (2011, 19–29), que siguen la clasificación de Marcq (1972) como postposiciones, circumposiciones, partículas verbales y sustitutos en función pronominal (cf. López-Campos Bodineau 1997). 251 A los modificados por la partícula an hay dedicadas varias publicaciones monográficas, entre las que destacamos los trabajos clásicos de Weisgerber (1958) y Kempcke (1965) el moderno de Felfe (2012). El primero organiza todas las variantes que puede expresar el preverbio an- en tres grupos: (1) «daran, dicht daran: anwachsen, anhalten, anheften», (2) «heran: annahen, annähern», (3) «in Gang: angehen, ansein, anmachen, anhalten» y el segundo hace lo propio en seis: (1) «auf ein Objekt weisende Zielrichtung» (ansehen, ansprechen), (2) «Beginn (anbrechen, anfahren)», (3) «festes Verbinden (annageln, anbinden)», (4) «Richtung auf die Person des Handelnden, des gedachten Beobachters (ankommen)», (5) «Zustand der Ruhe (anhaften, anbehalten)» y (6) «Richtung in die Höhe (ansteigen, anwachsen)» (Kempcke 1965, 395), que podríamos redistribuir en los grupos establecidos por Weisgerber. El trabajo más reciente es la monografía
386
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
el origen], er-, be-, ver- [con punto de vista en el origen], wieder-, nach-, über- y auf-. Así, todo parece indicar que la direccionalidad preverbial asume, al incorporarse a la significación de los lexemas base y en estrecha relación con el valor aspectual de dicha base, los modos aspectuales que le permite su significación espacial primaria. Los subsistemas ablativo y adlativo quedarían representados cognitivamente tal y como lo muestra el siguiente gráfico de Hernández Arocha (2014, 504) y que se corresponde parcialmente con el latino (cf. Figura 18):
Figura 29: Representación cognitiva de las series preverbiales ablativa y adlativa. de Felfe (2012), en la que, siguiendo la línea de investigación de Lüdeling y partiendo de las premisas teóricas de la gramática de construcciones y de la semántica de marcos, establece ocho grupos semánticos con an-: (1) la expresión locativa y de cambio de estado, (2) la direccionalidad, (3) la parcialidad, (4) la fuerza y contrafuerza, (5) la puesta en marcha, (6) la intensificación, (7) el establecimiento de un contacto y (8) la percepción y un grupo con unidades no tematizadas (Felfe 2012, 163). Estos ocho grupos no son considerados como variantes derivadas directamente de una invariante, sino que se establecen de acuerdo con una red de semejanzas tanto desde el punto de vista del marco semántico como de la estructura argumental. El autor (2012, 163) afirma, sin embargo, que el significado básico (Grundbedeutung) de la preposición an es el de ‘contacto/unión libre’ («Kontakt/lose Verbindung») por oposición a la preposición ab-: «Von 77% der PVK mit ‘an’ werden die Herstellung, das Erreichen oder Vorliegen von Kontakt oder aber die Richtung eines Tuns oder einer Bewegung hin zu einem (Kontakt-)Ziel oder gegen dieses an ausgedrückt» (Felfe 2012, 163).
4.5 Estructuras preverbiales ablativas en contraste
387
4.5 Estructuras preverbiales ablativas en contraste La comparación interlingüística de los subsistemas ablativos muestra que, desde un punto de vista formal, las lenguas indoeuropeas que aquí tratamos disponen de un número restringido de unidades prefijales para la expresión de la noción ablativa: si prescindimos de los prefijos de origen denominativo como weg- y los-, observamos que este sistema se reduce en alemán a dos unidades ab- y aus-, al igual que en griego ἀπο- y ἐκ-, que mantienen entre sí una relación de oposición equipolente a partir del rasgo ‘desde el exterior de un ámbito / desde el interior de dos límites’. Esta misma oposición la encontramos en las unidades en latín y las lenguas romances que están etimológicamente emparentadas con aquellas, a saber, ab- y ex- y sus respectivos alomorfos. A diferencia del alemán y el griego, el subsistema ablativo latino añade un tercer elemento con el que se conforma un sistema ternario, el prefijo de-, el tercero en índice de productividad, debido, según García Hernández (1980, 145), «al carácter popular de la preposición homóloga de». Este prefijo se opone de forma equipolente a las restantes unidades por el rasgo semántico de verticalidad, presente en latín y reconstruible en las lenguas romances solo contextualmente. En las tres lenguas romances aquí estudiadas heredamos este sistema ternario del latín, sin el cual resulta difícil explicar las unidades en las que encontramos estos elementos. A su vez, al prefijo de- del latín se suma en las lenguas iberorromances el prefijo des- que constituye la unidad del subsistema ablativo más productiva, sobre todo, en la expresión de valores aspectuales como la privación y la regresión. El subsistema ablativo se caracteriza por remitir en última instancia a un contenido semántico de tipo espacial que sirve para la expresión de las nociones de separación, alejamiento y distancia entre dos entidades a partir del cual es posible explicar o reconstruir la amplia gama de valores aspectuales que muestran los prefijos ablativos en unión y estrecha relación con el contenido de la base verbal y de acuerdo con el valor clasemático propio de la ablatividad. Pese a las coincidencias formales y al restringido número de unidades de que se componen los sistemas prefijales, el estudio interlingüístico pretende mostrar las semejanzas y diferencias funcionales entre dichos subsistemas y abordar las consecuencias e implicaciones que conllevan tales características, desde un punto de vista contrastivo y, por ende, también tipológico. La comparación de las unidades preverbiales, sobre todo en lo que respecta a su interpretación semántica desde un punto de vista espacial y aspectual, permite explicarse por qué lenguas con sistemas preverbiales similares han de entenderse como lenguas pertenecientes a patrones tipológicos diferentes, en qué factores más concretamente se distinguen unas y otras unidades preverbiales o los motivos que han llevado a incluir o excluir determinados prefijos en la lista de prefijos de una lengua y, de
388
4 Estudio intralingüístico de las estructuras preverbiales
manera general, los aspectos que han de tenerse en cuenta a la hora de estudiar el ámbito de la prefijación. Tabla 22: Preverbios ablativos en contraste: Significación primaria. Alemán Griego Latín Español Gallego Catalán Significación primaria ab‑
ἀπο-
ab‑
ab‑
ab‑
ab‑
‘dirección/situación-horizontal-ablativadesde el exterior de un ámbito’
aus‑
ἐκ-
ex‑
ex‑
ex‑
ex‑
‘dirección/situación-horizontal-ablativadesde el interior de dos límites’
de‑
de‑
de‑
de‑
‘dirección/situación-vertical-ablativa-de arriba abajo’
des‑
des‑
des‑
‘dirección/situación-ablativa-a partir de un punto de referencia’ (cf. Morera 2013, 68)
Esta misma tabla que ofrece los rasgos semánticos que constituyen la significación primaria puede traducirse con ayuda de la lingüística cognitiva en esquemas de imagen que muestran en cada caso las tendencias prototípicas de dichos prefijos. Dependiendo de cómo se conceptualicen los ámbitos de origen y llegada (los distintos Landmarker o el Ground) y de la relación que la figura o trajector trace con respecto a estos, obtendremos esquemas o gráficos, tal y como han sido representados en las figuras 15, 18, 20, 28, 29 y 30). Tanto si se conceptualizan los ámbitos de origen y destino como contenedores o recipientes como un punto o límite en un plano, en términos de prototipicidad, los prefijos relacionados etimológicamente con ἐκ- se distinguen de aquellos introducidos por ἀπο- por la penetración o no en un contenedor o el trasvase de un límite de origen o final. Este último rasgo había sido recogido por la lingüística estructural —como en Pottier (1962)— como la coherencia con respecto a un límite inicial o final. En la descripción de García Hernández (1980), el sistema ternario observable en latín añade la especificación vertical y la dirección a través del tercer elemento de-, rasgos que no se reflejan en trabajos cognitivos como el de Short (2013, 384). La vaguedad espacial del prefijo romance des- puede deberse, por un lado, a la pérdida de de- desde un punto de vista de su productividad —lo que explica su exclusión como prefijo en algunas gramáticas, así como a su especialización aspectual que ha acabado imponiéndose a su sentido locativo originario. La confluencia semántica contextual de unos y otros prefijos o su carácter polisémico se intenta aclarar de manera diferente dependiendo de la corriente teórica seguida. Como veíamos en 4.2, García Hernández lo explica a partir de la función clase-
4.5 Estructuras preverbiales ablativas en contraste
389
mática según la cual los llamados valores clasemáticos, que a diferencia de los rasgos distintivos se refieren a aquellos rasgos semánticos compartidos por varios subsistemas (como los distintos valores aspectuales), pueden prevalecer sobre los rasgos distintivos por una suerte de proceso de infraespecificación y posibilitan que, llegado el caso, dos prefijos ablativos distintos expresen de forma prominente la salida de un ámbito o que dos prefijos, uno de naturaleza ablativa y adlativa, lleguen a indicar la noción aspectual ingresiva. Desde la perspectiva de la semántica de prototipos o de los esquemas mentales, no se opera con rasgos necesarios y suficientes y los casos de confluencia y semejanza se explican por relaciones de familiaridad en términos de prototipicidad. Si lo ejemplificamos con los esquemas de imagen propuestos por Short (2013, 389) para los valores directivos y ablativos del prefijo latino de-, observamos que una u otra interpretación descansa en la prominencia cognitiva (cognitive saliency) de uno de los polos, el de partida y llegada del movimiento, «In the image-schematic scenario that constitutes the meaning of dē, the region of the origin normally receives mental focus (i.e., is more mentally salient), as represented in Figure 3a.
LM1
TR
LM2
Figure 3a, dē, profiling the region of the trajector’s origin
LM1
TR
LM2
Figure 3b, dē, profiling the region of destination
The solid line designates the region of origin (LM1) as the cognitively foregrounded or «profiled» element, while the region of the destination (LM2 forms part of the background scene (the «scope» of the profiled element). However, the region of the trajector’s destination may sometimes be cognitively foregrounded, as in Figure 3b. Grammatically speaking, dē can then be said to pick out the profiled landmark of the scenario, irrespective of whether this landmark serves, within the imagined scene, as the origin or destination of the trajector’s motion. The backgrounded (non-profiled) landmark, meanwhile, remains semantically implied but lexically and grammatically unspecified» (Short 2013, 389–390).
Si bien el grado de prototipicidad permite explicarse los trasvases semánticos, la determinación del carácter nuclear o central de determinados rasgos frente a otros más periféricos o secundarios se acerca, en definitiva, a la forma de operar de la semántica estructural y creemos que también dichos trasvases se pueden explicar bien sea a través de la inclusión de clasemas bien sea a través de la de virtuemas en el sentido definido por Pottier.
Segunda parte: Estudio y análisis interlingüístico
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico 5.1 Compilación, vaciado de los datos y descripción del análisis interlingüístico De acuerdo con el modelo teórico-metodológico detallado en el cap. 2, se presenta a continuación el análisis interlingüístico de una selección de las equivalencias que nos servirá como muestra para ilustrar tanto los tipos de equivalencia como los fenómenos más recurrentes con los que podemos encontrarnos a la hora de abordar su estudio. La muestra analizada reúne un total de cincuenta equivalencias extraídas del conjunto total de equivalencias halladas en fuentes lexicográficas elaborado ex profeso y recoge ejemplos de equivalencias entre todas las lenguas (cf. 5.3.1.), por un lado, y entre solo un grupo de lenguas (cf. 5.3.2.), por otro. El conjunto total que adjuntamos en el documento anexo recoge todas las combinaciones posibles extraídas de las fuentes lexicográficas a partir de verbos prefijados en alemán con el preverbio ab- (cf. 9). El vaciado da como resultado un total de 428 series introducidas por un verbo en alemán con ab-, para las que o bien no contamos con un elemento preverbial en las otras lenguas estudiadas (dando lugar a la que hemos denominado equivalencia denotativa nula del tipo ab-/ø) o bien para las que podemos encontrarnos con más de un elemento prefijal en una misma lengua. Este sería el caso, por ejemplo, del verbo alemán abzupfen para el que encontramos en griego dos verbos prefijados, ἀποτίλλω y περιτίλλω, en este caso sobre la misma base, o del verbo alemán abzehren, en desuso según el DWDS y DUDEN, para los que se proponen tres verbos prefijados distintos en latín, extenuare, absumere o consumere. En estos casos, se tuvieron en cuenta todas las variantes combinatorias prefijales posibles, lo que hizo aumentar el número de series hasta un total de 495 y el número global de unidades en todas las lenguas a 2475 verbos, de los cuales se analizan 50 series, es decir, más de 300 verbos. El análisis interlingüístico pormenorizado de cada una de las series de equivalencias se divide en dos partes: la primera contiene el análisis contrastivo de las bases, en el que se destacan sus rasgos semánticos comunes y diferenciales más importantes, y la segunda analiza la aportación semántica del prefijo a la base, así como la interacción entre ambos, intentando determinar en cada caso concreto cuál es el valor espacial y aspectual más prominente y si, a partir de dicha interacción, se puede explicar la congruencia denotativa entre las distintas unidades. Al estudiar la aportación semántica del preverbio a la estructura argumental y eventiva del derivado, nos interesa averiguar en qué nivel del análisis lingüístico son comparables las unidades estudiadas y qué factores explican y https://doi.org/10.1515/9783110654110-005
394
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
determinan el grado de congruencia o divergencia semántica, ya sea la aportación del prefijo, la naturaleza de la base, la estructuración de sus argumentos, un reparto distinto de los papeles temáticos o su pertenencia a distintos niveles de lengua, entre otros factores. Este análisis nos permite comprobar si el valor denotativo establecido para cada una de las unidades es coincidente y en qué medida. Si no podemos constatar coincidencia del valor denotativo, la serie se trata como un caso de falsa equivalencia, pues, aun teniendo la apariencia de tratarse de una equivalencia por la coincidencia de la estructura morfológica de las unidades [[+abl]PREV [+base]V]V o [[+abl]prev [–base]v]v, el valor semántico del conjunto no coincide y, por lo tanto, no puede considerarse como una equivalencia interlingüística. En caso de que la aportación del prefijo a la base sea diferente entre los elementos de la serie y de que aun así pueda establecerse la equivalencia, se especifica la causa que explica este hecho, pues su razón de ser puede deberse a distintos factores, entre ellos, al comportamiento semántico-sintáctico de las bases, a la prominencia espacial o aspectual de los prefijos y a la interacción entre ambos y los resultados a los que esta lleva. El análisis termina con un cuadro resumen donde se recopila toda la información mencionada antes y se formalizan los distintos aspectos relativos a la forma semántica y a la estructura conceptual. Cada cuadro resumen organiza la información en dos niveles, (1) el nivel potencial y (2) el nivel actual, tal y como vemos en el ejemplo que añadimos a continuación (cf. Tabla 24). El nivel potencial recoge la información relativa al valor etimológico del prefijo y la base, para lo cual nos valemos, principalmente, de las obras y manuales clásicos de etimología en las distintas lenguas.1 El apartado dedicado a la etimología permite arrojar
1 No volveremos a incidir en la etimología de los prefijos que hemos abordado ya en el apartado teórico (↑ Tabla 4). Por ello, en este apartado consignamos únicamente qué prefijos están etimológicamente relacionados. Para la etimología de las bases verbales, nos basamos en Pokorny (1994 [1959]) de manera general para todas las lenguas y de forma específica en Chantraine (1968–1980) y Beekes (2010) para el griego antiguo, en Walde (1910), Ernout/Meillet (1951 [1939], Segura Munguía (2001; 2007) y Vaan (2008) para el latín, en Pfeifer (DWDS) y Kluge (2002) para el alemán y en Corominas (DCECH 1980–1991; DECLC 1988–1991) para el español y el catalán. Nótese que no existe todavía una obra lexicográfica de etimología para la lengua gallega, por lo cual suplimos esta carencia, por un lado, con el trabajo parcial de Buschmann (1985) y con la breve nota etimológica a final de cada entrada en el gxdl (2009) y, por otro, a través de diccionarios etimológicos del español y del catalán, en caso de compartir la misma forma, y del portugués, en el caso de que la forma en ambas lenguas sea idéntica. Ya, en 1990, Pensado (1990, 1737) había advertido en su estado de la cuestión sobre la lexicografía gallega de la ausencia de diccionarios etimológicos, situación que no ha cambiado en lo que se refiere a la etimología. El autor menciona en esta obra el trabajo de Joseph Piel (1953) Miscelanea de etimologia portuguesa e galega, al que no he podido tener acceso. También está en marcha en la actualidad un
5.1 Compilación, vaciado de los datos y descripción del análisis interlingüístico
395
alguna luz sobre el grado de congruencia entre los distintos miembros y, como indicaban Tabares Plasencia/Batista Rodríguez (2016, 138), nos permite «medir la proximidad de significaciones interlingüísticas» (cf. también la misma opinión en Hernández Arocha/Batista Rodríguez/Hernández Socas 2011, 77; Albrecht 2004, 416). A partir de la información etimológica, se añade la información pertinente para la determinación de la significación primaria y clasemática del prefijo (❶ y ❷) y la base (❸). En este punto, dado que partimos de la premisa de que la significación primaria de los prefijos subyace a todos sus usos, proporcionamos esta información en el apartado dedicado a contrastar las estructuras preverbiales ablativas (cf. 4.5), en el que retomamos a modo de resumen la descripción semántica de los preverbios ablativos presentada en el estudio intralingüístico, y prescindimos de este dato a lo largo de las distintas tablas en aras de simplificación. La adición del valor clasemático del prefijo, entendida en el sentido descrito por García Hernández, pretende mostrar cómo, pese al posible desdibujamiento de determinados rasgos de la significación primaria, los prefijos relacionados están en disposición de servir a la expresión de funciones semánticas comunes. Dado que tratamos únicamente con prefijos de valor clasemático ablativo, obviamos esta información a lo largo del análisis. En cuanto a la significación primaria de la base, no propondremos para cada caso y lengua una definición formal que recoja su significación primaria y nos limitamos a analizarlas teniendo en cuenta, por un lado, la relación que mantienen con otros verbos pertenecientes al mismo campo semántico —tal y como procede la Lexemática— o a las mismas clases verbales en el sentido de Levin (1993) y, por otro, las alternancias semántico-sintácticas que muestran entre ellos. En la casilla destinada, por tanto, al verbo base (❸) aparecerá únicamente el valor denotativo pertinente a la acepción que nos permite poner en relación los verbos. El último apartado dentro del nivel potencial lo constituye la representación de la forma semántica (fs) (❹) que, como indicábamos en el cap. 2.1, refleja la información estrictamente lingüística sobre la relación entre el preverbio de base local, la base (categorizada ya como verbo) y la estructura argumental. La fs va acompañada de una leyenda que explica cómo se debe interpretar la representación formal. En la leyenda se especifican el valor espacial, señalado como abl, en caso de indicar una noción ablativa, ya se trate de la dirección o la posición, o como adl, en caso de referirse a una noción adlativa. Para anotar los valores aspectuales del preverbio, nos serviremos de
proyecto de elaboración de un Dicionario etimolóxico galego a cargo de Kabatek, no disponible aún: http://www.kabatek.de/galego/deg.
396
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
la abreviatura ad hoc aspect- junto a la información relativa a la función aspectual concreta (privativo, regresivo, reforzativo, etc.; cf. 3.2.3) y se marca entre corchetes el rasgo menos prominente. A diferencia de lo explicado en el cap. 2.1, las formas semánticas no incluyen en el cuadro resumen la información relativa a la categoría de la palabra, ya que solo abordamos el estudio de derivados verbales. Por otra parte, nuestra representación de la fs tampoco recoge aquellos universales tales como cause por considerar que la jerarquización temporal que refleja la forma de notación basta para anotar la relación lógica de causación. La fs así entendida actúa de interfaz entre la gramática y la estructura conceptual o nivel microestructural que nosotros representamos mediante la fórmula archisemémica genérica (fag) (❺). La formulación de una fag común para los derivados nos permitirá determinar si denotativamente los verbos puestos en relación evocan escenas cognitivas comparables y, por tanto, su grado de equivalencia interlingüística. Al igual que en el recuadro destinado a la fs, las microestructuras van acompañadas de una leyenda que incluye toda la información relativa a los distintos argumentos y a sus papeles temáticos con inclusión del macrorrol y del rol específico, en caso de que este sea necesario para establecer la equivalencia. En el ejemplo con el que ilustramos el método de análisis (cf. Tabla 24), nos encontramos con una forma semántica y una microestructura idéntica para todas las unidades, para poder establecer la equivalencia. Nótese que ambos niveles son, en este caso concreto, idénticos para todas las lenguas. No obstante, es preciso remarcar que, como la productividad de estas representaciones difiere de lengua a lengua, basamos la equivalencia de dicho ejemplo en una lectura en la que el rol específico del undergoer es un objeto y, más concretamente, un argumento que comparte tanto el quale formal (deben ser ‘armas’) como télico (‘que sirvan para luchar’). Por motivos de espacio no se especifica en la leyenda de las fags cada uno de los funtores. A continuación, se incluye una lista con todos los funtores y operadores semánticos empleados a lo largo del análisis (cf. Tabla 23). La definición formal de los operadores universales se encuentra en Lorenz/Wotjak (1977), Dowty (1979) y Õim/Saluveer (1985). La presente lista se limita a recoger aquellos predicados y operadores lógicos que precisamos para el análisis concreto de nuestras unidades en el nivel de la microestructura, lo que implica que dicha lista podría ampliarse infinitamente en cuanto a las constantes si la descripción de la escena cognitiva o el conocimiento enciclopédico así lo exigiera. A la microestructura le sigue la indicación del valor medioestructural (❻) que permite poner en relación las unidades contrastadas. Por lo tanto, dejamos fuera todas aquellas otras variantes de sentido que puedan postularse para dicha unidad, pero que no permitan establecer la relación denotativa con alguno de los elementos restantes de la serie de equivalencias. Los valores medioestructurales
5.1 Compilación, vaciado de los datos y descripción del análisis interlingüístico
397
Tabla 23: Lista de funtores y operadores semánticos. act ask
loc{1, 2, ...n} adesse adesseiunct bec(ome) believe cause con co(nseq) cont do esse et ev(ent) hab intend iudic move oper set(ting) ti, ti+k, ti+l &
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
‘actuar’ ‘pedir’ ‘lugar’ ‘hallarse’ ‘estar junto a’ ‘pasar/llegar a, cambio de estado’ ‘creer’ ‘causar’ ‘conocer’ consecuencia ‘contener’ ‘hacer’ ‘existir’ conjunción temporal (ti) que indica el cambio de marco evento ‘estar en posesión de, poseer’ ‘intentar lograr algo contingente’ ‘juzgar’ ‘mover(se)’ ‘hacer uso de’ presuposición intervalo temporal (ti±k = anterior/posterior a ti; ti±l = anterior/posterior a ti+k) conjunción predicativa, no temporal
han sido extraídos de diccionarios monolingües y bilingües de las lenguas en cuestión y aparecen antecedidos de una cifra (marcada en negrita en el ejemplo) que se corresponde con el lugar que ocupa dicha acepción en la fuente lexicográfica correspondiente.2 En aras de simplificar citamos los diccionarios empleados en el análisis y en el cuadro resumen utilizando únicamente la abreviatura correspondiente (POK, DWDS, DRAG, DIEC2, DLE, etc.) y damos por hecho que la voz consultada es aquella que es objeto de análisis. El cuadro resumen termina con tres apartados en los que, por un lado, se marca como positivo o negativo el grado de fraseologización o colocatividad del verbo en cuestión (❼), por otro, se registra si la unidad está marcada diasistemáticamente (❽) y, por último, se determina el grado de motivación objetiva
2 Los diccionarios empleados son el DUDEN y el DWDS para el alemán, el DGE y el LSJ para el griego, Segura Munguía (2001, 2007) y LS (en línea [1879]) para el latín, los diccionarios académicos para el gallego y el español (DRAG, DLE) y los diccionarios DIEC2 y DC para el catalán. Cf. el listado completo de diccionarios empleados a lo largo del trabajo en 7.1.2.
398
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(❾) del derivado preverbial de acuerdo a la forma de notación propuesta por Hernández Arocha (2014) y explicada en 4.3.1. Estos dos datos, que describimos en el análisis previo, son también claves para determinar el grado de equivalencia, ya que, aunque las unidades contrastadas puedan compartir tanto fs como fag, es posible que no se encuentren en el mismo nivel normativo, lo que hace imposible su conmutación en determinados contextos. Esto restringe el grado de comparabilidad y, en consecuencia, también el grado de equivalencia. La información contenida en estos dos últimos apartados no pretende ser exhaustiva, ya que para poder ofrecer datos completos y exactos sobre las posibilidades diasistemáticas de cada una de las unidades sería necesaria la utilización de un corpus de textos paralelos o, al menos, de corpus lingüísticos individuales para cada una de las lenguas que contuviera géneros textuales similares, de modo tal que se pudiera aislar un número lo suficientemente representativo de contextos de uso. Puesto que la combinación de lenguas aquí tratadas no cuenta con un corpus de trabajo que nos ofrezca esta opción, nos limitamos a dar constancia de ciertas restricciones que se constatan al analizar las propiedades de los derivados y que suelen relacionarse bien con un reparto distinto de los papeles semánticos bien con su pertenencia a determinadas variedades diatópicas, diastráticas o diafásicas. 3 Tabla 24: Ejemplo de análisis interlingüístico.
Base Valor etimológico
gr. ἀποτίθημι
ab- = ἀπο*legh(POK 659)
*dhē‘setzen, stellen, legen’ (POK 235–236)
lat. deponere
esp. deponer gal. depoñer cat. deposar ab- ≠ de-
*po‘läßt wegrücken, scheucht’ (POK 54)
lat. deponere ‘poner en el suelo’
Diacronía
Prefijo
al. ablegen
(1) Nivel potencial
Equivalencia interlingüística (Núm. 171)3
3 Esta cifra, que aparecerá en todos los cuadros a continuación de «equivalencia interlingüística» remite al número que ocupa la equivalencia en el anexo general. Este número nos sirve de identificador y localizador de la unidad a lo largo del trabajo.
5.1 Compilación, vaciado de los datos y descripción del análisis interlingüístico
399
Tabla 24 (continuado)
Valor clasemático del prefijo ❷
Valor denotativo de la base ❸
dirección situación horizontal ablativa desde el exterior de un ámbito
dirección situación vertical ablativa de arriba abajo
dirección situación vertical ablativa de arriba abajo
‘movimiento ablativo’ ‘verbo ‘verbo ‘verbo ‘verbo causativo causativo causativo causativo de de colocación de transitivo de transitivo de colocación un objeto’ colocación de colocación de un objeto un objeto de de un objeto’ de modo modo tal que tal que la este quede acción se horizontalrealice de ment e arriba abajo’ colocado con respecto al lugar sobre el que se coloca’
Sincronía
Significación primaria del prefijo ❶
dirección situación horizontal ablativa desde el exterior de un ámbito
λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(x))](s)
Forma semántica ❹
BASE = LEGEN4 = ‘poner’ ABL = AB = ‘abl[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
BASE = ΤIΘΗΜΙ = ‘poner’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
BASE = PONΕRE = ‘poner’ ABL = DE = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
BASE = PONER/ POSAR = ‘poner’ ABL = DE = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
4 4 Nótese que el hecho de que sea causativo forma parte de su significación primaria porque la ausencia de causación implicaría otro verbo, a saber, el verbo liegen. En nuestra notación, la causación queda expresa de forma implícita en las siglas con las que representamos la base LEGEN, si bien se podría haber explicitado de otra manera: CAUSE(x, BEC LIEG(y) & P(y))(s), de forma similar a como señalaba Wunderlich (1996a, 350) en su descripción.
400
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Tabla 24 (continuado)
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’/ LOC1: ‘LOCSOURCE’/ LOC2: ‘LOCGOAL’ 1. ‘etw. von sich weglegen, fortlegenʼ (DWDS)
3. ‘colocar, clasificarʼ (DGE)
Medioestructura ❻
Fijación sintagmática ❼
Marcación diasistemática ❽
Grado de motivación objetiva ❾
1. ‘poner en el suelo, depositar en tierra, quitarse de encimaʼ (Segura Munguía 2001)
1. ‘Dejar, separar, apartar de síʼ (DLE) 1. ‘Deixar a un lado, renunciar a [algo que se tiña]ʼ (DRAG) 1. ‘Algú, desembarassarse (d’allò que porta) posantho en un llocʼ (DIEC2)
–fijación
–fijación
–fijación
+fijación
–marcado
–marcado
–marcado
+marcado [diaf., cult.]
A1a
A1a
A1a
A1c
(2) Nivel actual
Microestructura (fag) ❺
[[ADESSE(y, LOC1)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, (BEC(¬ADESSE(y, LOC1) & ADESSE (y, LOC2))))]ti+k]ev&co
Basándonos en las premisas teóricas y metodológicas expuestas, vamos a estudiar en nuestro análisis una muestra de equivalencias tanto totales como parciales que den cuenta de todos los factores que entran en juego a la hora de establecer la equivalencia y describir las unidades desde un punto de vista interlingüístico. Las cincuenta series analizadas se dividen en dos grandes grupos: el primero (cf. 5.3.1) recoge aquellas series que presentan un preverbio en todas las lenguas y el segundo (cf. 5.3.2) aquellas en las que se constata un preverbio tan solo en determinadas lenguas y que presentan, por tanto, una laguna en las otras. Por lo tanto, el primer grupo responde al esquema que se muestra en la
5.2 El papel de la metonimia y su representación notacional
401
Tabla 25. Se trata de una matriz morfosemántica que recoge nuestro tertium comparationis. El segundo grupo abarca la comparación de equivalencias que se dan únicamente entre algunas de las lenguas tratadas. En la Tabla 25, mostramos en gris las combinaciones lingüísticas que presentan la misma matriz morfosemántica con la que trabajamos a lo largo del trabajo, con la única salvedad de que esta está ausente en los casos en que determinadas lenguas no tengan un elemento prefijal. Señalamos en blanco la(s) lengua(s) que, en determinados casos, no presenta(n) un pendant preverbial. Tabla 25: División provisional de la muestra de equivalencias. Alemán Primer grupo
Griego
Latín
Español
Gallego
Catalán
[[PREV] [±BASE]v]v
Segundo grupo
5.2 El papel de la metonimia y su representación notacional Algunos derivados prefijales, especialmente los verbos causativos que expresan cambio de lugar o estado, presentan con frecuencia una tendencia a mantener relaciones metonímicas entre las variables de su estructura argumental. En el caso de los derivados preverbiales con prefijo ablativo, esta relación viene impuesta por el marco presuposicional de toda ablatividad (cf. 2.2). En estos casos, se observa que alguno de los argumentos verbales saturados en la sintaxis hace referencia semánticamente o bien a la parte o bien al todo con respecto a otro argumento o adjunto realizado o implícito. Este fenómeno no es desconocido en la bibliografía y ha recibido diferentes denominaciones en la lingüística alemana como Metonymische Objektvarianz ‘variación metonímica del objeto’ en Felfe (2012, 115), Objektumsprung ‘salto del objeto’ en la terminología de Fleischer/Barz (2012, 335) u Objektvertauschung ‘permutación del objeto’ en Kühnhold (1973, 178), así como la denominación Metonymical Object Changes (Sweep 2012), en la lingüística inglesa. En esta relación de implicación no se trata, como indica Felfe (2012, 115) al estudiar los verbos alemanes prefijados con an-, de la mera sustitución de un objeto por otro en una escala taxonómica en la que un elemento actúa como hiperónimo y el otro como hipónimo. Coincidimos con Felfe (2012, 115) en que los elementos implicados se vinculan por relaciones de contigüidad
402
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
semántico-pragmática en el nivel sintagmático o asociativo, tal y como se observa en el siguiente ejemplo del verbo alemán abbeizen ‘desbarnizar’ que presenta dos posibilidades (166)(a) y (167)(b): (166) al. (a) (b) (b) (c)
(d) (d)
(167)
al. (a) (b) (b) (c)
die Farbe abbeizen (α) ‘eliminar la pintura [de algo, p. ej., la puerta], [aplicando un] barniz’ (β) *‘eliminar algo [que contiene pintura], [aplicando un] barniz’ die Farbe {des externen Rahmens1 der Vorderseite2 der linken Tür3, …n} abbeizen ‘eliminar la pintura {del marco exterior1 de la parte delantera2 de la puerta izquierda3’ …n}’ (α) [die Farbe [von der Tür]] abbeizen ‘eliminar [la pintura [de la puerta]]’ (β) die Farbe [[von der Tür] ab]beizen ‘[e]liminar la pintura [de la puerta]’ die Tür abbeizen (α) ‘eliminar [algo, p. ej., la pintura, de] la puerta, [aplicando un] barniz’ (β) *‘eliminar la puerta [que implica la pintura], [aplicando un] barniz’ die Tür {-farbe [morf.]/*der Farbe1/*als Farbe2/*an der Farbe3, …n [sintax.]} abbeizen
En los ejemplos (166) y (167), los dos objetos directos die Farbe ‘la pintura’ y die Tür ‘la puerta’ se vinculan semánticamente en tanto que uno actúa como contenedor (‘la puerta’) y el otro como contenido (‘la pintura’), sin que el primero sea hipónimo del segundo, ni el segundo hiperónimo del primero. El primero representa, más bien, una propiedad accidental o accidente contiguo del segundo, que constituye el objeto o la sustancia.5 El primer ejemplo (166) podemos parafrasearlo semánticamente como (166)(bα), donde aparece actantificado como objeto directo el argumento que recibe el macrorrol de undergoer, esto es, die Farbe, al tiempo que el todo al que hace referencia tal argumento es un complemento facultativo (die Farbe [von der Tür] abbeizen), que puede ser ampliado recursivamente de forma indefinida
5 En el modelo de Pustejovsky (1995, 76; 2006, 139), el primero, la pintura, sería un predicado prescindible, contenido en el quale formal de la estructura de qualia del segundo, la puerta.
5.2 El papel de la metonimia y su representación notacional
403
(166)(c), siempre que esté expreso el argumento referente a la parte y que no constituya una relación metonímica (166)(bβ). Este argumento facultativo es semánticamente polirreferencial, puesto que abarca más relaciones semánticas de las que expresa explícitamente la sintaxis: Como vemos en (166)(d), el constituyente von der Tür puede mantener una relación sintáctica como sp dependiente de Farbe (166)(dα) o concebirse como un sp que determina el proceso de alejamiento ablativo, cuyo estado resultante viene expresado por la partícula tónica postposicional, adjunta al verbo, conformando así una estructura circumposicional del tipo «von_SN_ab» (166)(dβ), que matiza la dirección del verbo causativo de manera de afección y, como tal, puede predicarse semánticamente tanto del SN al que sigue, die Farbe, como de satélite direccional del verbo al que se adjunta,6 beizen, explicación que ha encontrado además, en diversas ocasiones, comprobación diacrónica (Marcq 1972, 1975, 1986, 1988; Desportes 1984; Hall 2000, Hernández Arocha en preparación). Esta estructura abarca, como decíamos, más relaciones semánticas de las que se expresan explícitamente en la sintaxis, puesto que, si no se realiza la preposición von, de forma tal que se disuelve la circumposición y el sintagma toma el caso genitivo como complemento dependiente de Farbe (166)(c), la postposición o partícula verbal puede acceder a su contenido semántico, aun cuando no existe entre ellos una rección sintáctica (166)(bα). El segundo caso (167)(a), en cambio, puede recibir la lectura (167)(bα), pero no (167)(bβ). Para explicar correctamente la gramaticalidad de (167)(a) y, dado que la estructura sintáctica contradice la semántica (167)(bβ) y, en consecuencia, se da (167)(c), es preciso interpretar su argumento interno en un sentido metonímico referente a un aspecto semántico implícito del complemento explícito, a saber, ‘eliminar [algo contenido en] la puerta [aplicando un] barniz’). Lo mismo ocurriría con el verbo romance decapar: (168)
esp. decapar la pintura [de algo] ‘eliminar la capa [donde la capa es] de pintura [de algo]’
(169)
esp. decapar el coche ‘eliminar la capa [de pintura] del coche’
Como se puede observar en los ejemplos, no es posible derivar de la valencia del verbo la determinación semántica de sus argumentos, de modo que se vuelve necesario desarrollar un instrumentario de análisis que evidencie
6 Propio de las lenguas de marco satelital (Talmy 1985, 2000, 2011; Slobin 2006).
404
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
este tipo de relaciones y que evite, en consonancia con la intuición lingüística general, analizar los casos de (166)(a), (167)(a) en alemán y (168), (169) en español como cuatro verbos diferentes en lugar de variantes denotativas de ambos verbos. De este modo, mientras la estructura semántica de (166)(a) y (168) puede derivarse composicionalmente de su estructura léxico-sintáctica, no ocurre así con (167)(a) y (169), donde, como hemos dicho, la estructura léxico-sintáctica contradice su estructura semántica. Este hecho plantea, como hemos venido viendo, no solo problemas composicionales, sino, del mismo modo, problemas analítico-metodológicos, a la hora de proponer la notación de una única forma semántica que refleje y posibilite la distintas relaciones estructurales. Para poder dar cuenta de los cambios que implica esta transposición semántica en la EA, es preciso establecer un conjunto de generalizaciones metodológicas que se deriven lógicamente de las relaciones existentes en la EA. Asimismo, adoptamos en nuestro análisis las siguientes convenciones notacionales propuestas por Hernández Arocha (en preparación) para describir la relación metonímica de continente-contenido entre argumentos de cualquier verbo: (M) Generalización para una función metonímica en EA Dos argumentos variables α y β de un predicado (P) prenexo se encuentran en relación metonímica entre sí (M (α, β)), si y solo si: ∀α ∀β [∃P [α, β ∈ AS(P)] → ∃𝓡 [𝓡 (α, β) → [αβ ⋁ αβ]]]
Para todo α y β, si ocurren α y β, entonces α y β están contenidos de una forma jerárquicamente contigua en EA (estructura argumental) de algún P prenexo. Entre α y β existen, por tanto, dos relaciones posibles: (1) αβ =def ∃α ∃β [α ↔ σ(α) ⋀ σ(α) ⊂ σ(β)]
Escribimos αβ cuando, para algún α y algún β, si ocurre α, entonces el significado de α implica α y es una parte propia del significado de β, de modo que, simplificada notacionalmente la relación, obtenemos σ(αβ) ↔ σ(α) ⊂ σ(β). (2) αβ =def ∃α ∃β [α ↔ σ(β) ⋀ σ(β) ⊂ σ(α)]
Escribimos αβ cuando, para algún α y algún β, si ocurre α, entonces el significado de α implica β, donde el significado de β es una parte propia del significado de α, de modo que, simplificada notacionalmente la relación, obtenemos σ(αβ) ↔ σ(α) ⊃ σ(β). Y, finalmente,
(3) ∃α ∃β [M (α, β) ↔ ◻ [∄𝓡 [𝓡 (α, β) ↛ (αβ ⋁ αβ)]]]
5.2 El papel de la metonimia y su representación notacional
405
≣∃α ∃β [M (α, β)] ↔ ◻[∀𝓡 [𝓡 (α, β) → (αβ ⋁ αβ)]M]
Para todo α y β, que se encuentren en una relación metonímica entre sí, es necesario que no haya ninguna otra relación (metonímica) entre α y β, tal que no sea αβ ó αβ. En conclusión, αβ = βα y αβ = βα. (Hernández Arocha en preparación)
Esta función genera relaciones metonímicas entre argumentos variables de un predicado. La intuición que Hernández Arocha (en preparación) persigue con su generalización metonímica es que, a las propiedades universales de toda jerarquía argumental (Bierwisch 2006, 92, 95), como (a) la asimetría, que ramifica binariamente la EA,7 o (b) la proposicionalidad, que reinterpreta conjuntos argumentales en términos de pares ordenados, se suma la función metonímica (M). Esta postula que, en el proceso de abstracción lambda, esto es, en cada estadio de la composición semántica entendida en términos fregeanos,8 se establece una relación metonímica entre el dominio y el rango de la función.9 Quizá, la manera más intuitiva de entender tal proceso sea compararlo metafóricamente con un árbol (sintáctico o no), donde la necesaria inclusión de unos nodos en otros (o de una hoja en una rama o de una rama en un tronco, etc.) forma necesariamente relaciones de tipo parte-todo para cada bifurcación. Una consecuencia técnica es la correspondencia advertida entre el Principio de Conexión de Kaufmann (1995a, b) y el Principio de Identificación de Adjuntos de Di Sciullo (1997), ya discutidos (cf. 3.2.1). Ahora bien, si esto es así, dado que la gran mayoría de las oraciones de las lenguas naturales están formadas por procesos de composición (como mínimo, semántica), esta generalización parecería indicar que toda oración humana composicional evoca semánticamente, al menos, una relación metonímica. Con independencia de la certeza de esta afirmación, es necesario poner de relieve que hay oraciones que difícilmente se reconocen como expresiones de relaciones metonímicas y, entre las fácilmente reconocibles, hay algunas que evocan una relación metonímica de un modo más llamativo que otras (entendida
7 De modo que, si EA={α, β, γ}, esta se reordena como 〈〈a, β〉, γ〉. 8 O, lo que es lo mismo, para cada caso de fusión semántico-sintáctica (merge, en el sentido de Chomsky 1999 [1995]). 9 Esto es, entre el especificador y la cadena que la categoría proyectada rige, o, en palabras más simples, entre el sujeto y el complemento del predicado. En términos lógicos, nos referimos al hecho de que el conjunto {α, β}, una vez convertido en un par ordenado del tipo 〈β, α〉 por un proceso de inclusión en otro conjunto sin ampliar su cardinalidad, eso es, {{α}, {α, β}}, obliga a interpretar los elementos como relacionados metonímicamente en los términos descritos para M.
406
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
como relación general parte-todo o meronimia). Así, Miguel le puso los pañales a la niña se percibe como una relación metonímica más evidente que Juan lanzó la pelota a la calle. Y, del mismo modo, la relación entre el complemento y el sujeto de ambas oraciones (i.e., Miguel y pañales, por una parte, y Juan y pelota, por otra) se percibe de una forma menos nítida en cuanto al concepto de metonimia propuesto que la que se percibe entre sus complementos directos e indirectos o sp, respectivamente (i.e., pañales y niña, por una parte, y pelota y calle, por otra). Entre estas últimas, la metonimia de la primera oración (i.e., pañales y niña) es, de nuevo, más llamativa que la de la segunda (i.e. pelota y calle).10 Sin embargo, el proceso de composición que fusiona el complemento con el verbo, el objeto indirecto con la frase verbal o el predicado con el sujeto es el mismo en cada caso y debería, por ello, implicar una relación metonímica semejante para cada momento de fusión. Sin duda, se hace necesario notar que la relación entre argumentos evoca, por una parte, una vez producida la composición, una relación metonímica más llamativa que la relación entre argumentos y predicados. En este sentido, la relación entre argumentos existente en (a la niña, los pañales) se percibe con un grado mayor de metonimización que la relación predicado-argumento que se observa en poner (Miguel, los pañales a la niña). Por otra parte, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que la relación metonímica se enfatiza de acuerdo con la semántica de la función que los una, es decir, poner en este caso. Un predicado de posesión o uno inacusativo evoca, efectivamente, un grado mayor de metonimización entre sus argumentos que un predicado performativo, como discutiremos a continuación. Sin embargo, la posibilidad de interpretación metonímica no está presente entre algunos argumentos y ausente en otros de acuerdo con la naturaleza del predicado, sino que, cuando el predicado evoca una negación sobre alguna inferencia asociativa entre los argumentos, entonces la metonimia se desplaza de la predicación del evento estricto (event) al marco presuposicional, al setting de la estructura conceptual. En cambio, cuando la negación sobre alguna inferencia asociativa se encuentra en el marco presuposicional (setting), entonces la relación metonímica entre los argumentos se resalta en el marco del evento (event) y, especialmente, en el estado de cosas que se persigue con el evento, a saber, conseq. De este modo, para la oración Miguel le puso los pañales a la niña se presupone que para todo instante anterior al marco eventivo descrito es verdad que la niña no tenía pañales (no existía una relación metonímica) y que la relación metonímica se gesta en el marco del evento, para consolidarse en
10 En adelante explicaremos por qué.
5.2 El papel de la metonimia y su representación notacional
407
la consecuencia (conseq). Si la negación se encuentra en el marco de la consecuencia, como ocurre en la oración Juan le quitó la cáscara a la mandarina, entonces la relación metonímica se advierte, inversamente, en el marco de la presuposición. Siendo así las cosas, para todo instante anterior al evento descrito, se presupone que entre la cáscara y la mandarina existía una relación metonímica y se espera que, después de haberse realizado la acción, tal relación metonímica se disuelva. Esto se traduce en que la primera oración se interpreta como más metonímica que la segunda. Por último, en la oración Juan lanzó la pelota a la calle se da una doble relación metonímica, puesto que, para todo intervalo temporal anterior al evento, se presupone que Juan estaba en posesión de la pelota y ejercía control sobre ella, y, para todo intervalo posterior, como consecuencia de la acción, la pelota pasa a estar en una relación metonímica con la calle. En resumen, en el primer caso tenemos una creación metonímica, en el segundo una disolución metonímica y en el tercero una transformación metonímica. Vemos, entonces, que las relaciones metonímicas presupuestas son cognitivamente menos llamativas que las que se denotan como consecuencia del evento. Asimismo, las relaciones de argumento-argumento son, como apuntábamos, inversamente más prototípicas que las determinadas sobre una relación de argumento-predicado. Por otro lado, dentro de las relaciones argumento-predicado, la relación metonímica es más llamativa cuando está basada en la posesión inalienable, el control o la adyacencia inmediata que cuando se establece en función de la posesión alienable o la adyacencia mediata. Con todo, con indepedencia de todos estos parámetros que contribuyen de una forma decisiva a la prototipicidad relativa de la relación metonímica, resulta necesario subrayar que, desde un punto de vista universal, la metonimia es un epifenómeno de la composición semántica en el sentido fregeano antes discutido y que representa la base para que, sobre ella, actúen estos parámetros de prototipicidad. Ahora que hemos comprendido mejor los efectos colaterales de la composición, volvamos a los casos aducidos. Si partimos de los ejemplos alemanes (166)(a) y (167)(a) anteriormente mencionados y ejemplificados para el español en (168) y (169) e intentamos ofrecer una forma semántica unitaria y válida para las dos relaciones que se establecen en su EA, nos encontraremos con las siguientes dificultades: (170) (a) Martin beizt die Farbe [von der Tür] ab. (b) x beizt y [von u] ab. (171)
(a) Martin beizt die [Farbe von der] Tür ab. (b) x beizt u [σ(u) ↔ y ⋀ σ(y) ⊂ σ(u)] ab.
408
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Si bien ambos casos presentan tres argumentos semánticos de los cuales dos tienen realización sintáctica, el objeto directo de ambas oraciones no se corresponde con el mismo argumento semántico en ambos casos. Esta primera dificultad se deriva de la regla de asignación de macrorroles sobre una misma estructura predicativa (172)(a). En nuestros ejemplos, el argumento externo x recibe tanto en (170)(b) como en (171)(b) el papel de actor, como se aprecia en (172)(b y c), de forma que se realiza como sujeto. Sin embargo, el argumento sintácticamente interno al predicado, que recibe el macrorrol undergoer, difiere en ambos casos: En (170)(b), el argumento y recibe el macrorrol undergoer, realizándose sintácticamente como objeto directo, de forma que u permanece como argumento semántico profundo, actantificable como complemento del nombre en genitivo o como complemento adjunto (172)(b) si se realiza con la preposición von formando una circumposición; por el contrario, en (171)(b), es el argumento u el que recibe el macrorrol undergoer (172)(c), que, al implicar semánticamente el argumento y que, a su vez, contiene, posibilita que sea el primero el que se realice sintácticamente como objeto directo, quedando y bloqueado para su realización sintáctica (167)(c). (172)
(a) [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))] (b) [BASE(x: actor, y: undergoer) & LOC(y, ABL(u))] (c) [BASE(x: actor, y) & LOC(y, ABL(u: undergoer))]
No obstante, la asignación de macrorroles no arroja luz sobre la relación semántico-pragmática existente entre los argumentos: El hecho de que, en (172)(c), u reciba el macrorrol undergoer no determina, si se obvia (M) y la intuición que lo sustenta, que u deba referirse semánticamente a y, máxime cuando es aquel y no este el que se realiza sintácticamente. Considérese que, si la forma semántica propuesta, como postulan Lang/Maienborn (2011, 711), selecciona un subconjunto lexicalizado de la estructura conceptual evocada por el predicado, entonces, como consecuencia (Hernández Arocha 2016b) y para evitar las inconsistencias advertidas en Jackendoff (1997, 220; 2002, 289–293; 2011, 695), se deberán unir a la forma semántica mediante operadores lambda (λ) exclusivamente aquellos argumentos semánticos que reciban macrorrol. El subconjunto restante de argumentos serán vinculados a la forma semántica mediante operadores de cuantificación existencial (∃) que advierten una relación semántica interpretable únicamente en el nivel de la estructura conceptual (fag). Adviértase, por otra parte, que, si los macrorroles se asignan a argumentos distintos, estos no podrán vincularse a la forma semántica mediante operadores lambda de igual forma: A la oración (170)(a) deberá asignársele la fs (173), mientras que a (171)(a) será necesario adscribirle la fs (174), donde los argumentos u e y ocupan diferentes posiciones en la jerarquía semántico-argumental. Dadas
5.2 El papel de la metonimia y su representación notacional
409
estas diferencias, será imposible asignar una misma fs para ambas lecturas del verbo, ya que tendremos dos EA diferentes en ambos casos.11 (173) (174)
fs(abbeizen1): [+V] λy λx λs ∃u [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
fs(abbeizen2): [+V] λu λx λs ∃y [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
Las fs expuestas en (173) y (174) siguen sin especificar, sin embargo, las relaciones metonímicas entre los argumentos. Nuestra propuesta persigue, por tanto, un análisis a partir del cual pueda abstraerse una fs ambivalente para casos análogos a (173) y (174), si y solo si su ámbito de aplicación, anotado en las fs arriba expuestas entre corchetes es igual en ambos casos. Sobre la base de la generalización descrita en (M), que nos permite poner en evidencia relaciones metonímicas entre los argumentos, y la tendencia evidente de metonimización que se esconde tras la jerarquía de toda EA, intentaremos salvar este problema. Como se observa en (175) y (176), las fs (173) y (174) presentan EA complementarias en lo que respecta a los argumentos u e y. Esto se refleja tanto en la vinculación lambda como en la asignación del operador existencial para cada fórmula. (175) (176)
λyu λx λs ∃u [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s) λuy λx λs ∃y [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
Con todo, la relación metonímica entre los argumentos u e y nos permite homogeneizar los operadores asignados a estos argumentos: en el caso de (175), si partimos del argumento no vinculado a un operador lambda u y, de acuerdo con (M), para ambos casos (175) y (176), y está contenido en u, entonces (177) ha de devolvernos λuy, vinculado ya a un operador lambda; en el caso inverso de (176), (178) nos devolverá λyu. (177) (178)
[∃y ∃u [(σ(y) ⊂ σ(u)) ⋀ (σ(u) → σ(y))] ⋀ λyu]⊢ λuy [∃y ∃u [(σ(u) ⊃ σ(y)) ⋀ (σ(u) → σ(y))] ⋀ λuy]⊢ λyu
Las reglas (177) y (178) pueden generalizarse como (179) y (180) para hacerlas aplicables a cualquier EA, suponiendo que existe una relación proporcional 11 Como, de acuerdo con Bierwisch (2006, 2011) y Wunderlich (1997, 2006, 2012), toda FS contiene una única EA, estaremos ante dos signos distintos pero homónimos, conclusión que contradice nuestra intuición lingüística y que intentaremos evitar en este estudio.
410
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
entre los argumentos y sus significados. Ambas pueden ser, a su vez, simplificadas notacionalmente y reunidas bajo un único principio, que denominaremos «homogeneización lambda» y que definimos como (181). Este principio cristaliza la conclusión de (M) para la aplicación de operadores lambda. (179) (180) (181)
[(∃β → ∃α) ⋀ λαβ]⊢ λβα [(∃β → ∃α) ⋀ λβα]⊢ λαβ
λαβ = λβα (homogeneización lambda)
Lo que intentamos expresar mediante este principio es la idea de que, en una relación metonímica en la que, por definición, los elementos se implican no proporcionalmente desde el punto de vista semántico, no debería existir incongruencia en la forma de interpretar la pertenencia de los argumentos a la fs, ya que, de otro modo, habría que aceptar que la fs codifica entidades dadas, pero no sus partes o propiedades, con lo cual, contradiríamos la conclusión derivada de (M), por la que αβ = βα. En resumidas cuentas, sería ilógico que lambda proyecte a la sintaxis argumentos, pero no sus partes. Ahora bien, según (181), las fs (175) y (176) se homogeneizarán como (182). Sin embargo, no se evitará mediante este principio que (182) siga presentando problemas. (182)
λuy λyu λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
(183)
a. λyu λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s) b. λuy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
Aunque todo parezca apuntar a que estamos ante meras variables notacionales, nótese que (182) no es un candidato apto para (170)(a). Si el grado de incrustación de los operadores lambda indica cómo se realizan los argumentos en la sintaxis explícita (Wunderlich 2006, 2012), entonces (182), a pesar de (181), producirá irremediablemente (171)(b), bloqueando así la realización del locatum en (170)(b). Esto se debe a que la realización de todo adjunto sucesivo obliga a que su operador sea jerárquicamente menos prominente que λuy. Esta condición no posibilita (182) ni semántica ni sintácticamente. Las representaciones (183)(a) y (183)(b) son estrictamente sinonímicas, pero siguen estando escindidas para una única entrada léxica. Por estas razones creemos que la relación de implicación de los argumentos se debe dar estrictamente en el ámbito de la semántica y sus implicaciones metonímicas deben ceñirse estrictamente a relaciones de tipo conceptual, como se propone en (184):
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
(184)
a. b. c.
411
λαβ → ∃βα λβα → ∃αβ λαβ → ∃βα = λβα → ∃αβ (homogeneización lambda revisada)
Este principio convierte (183)(a) y (183)(b) en variantes estrictamente notacionales sin repercusión en la semántica o en la proyección de argumentos hacia la sintaxis explícita y aseguran la identidad de la representación. Aunque difiera la notación, no estaremos ante signos homófonos. Así, para cada acepción se postulará la representación correspondiente, a sabiendas de que aseguramos la identidad del signo a pesar de sus variantes sintácticas. El objetivo que perseguimos es que, en el proceso de conversión lambda, si aplicamos funcionalmente una unidad léxica que denota un todo a una variable prenexa abstraída con lambda que se restringe a la parte, entonces, de acuerdo con la homogeización lambda revisada en (184)(c), el argumento variable abstraído con lambda (λyu) se transformará en λuy,12 para poder llevar a cabo la conversión de forma satisfactoria. En este caso, el argumento que denota la parte se unirá de forma existencial, como se postula en (184)(b). Si, por el contrario, aplicamos funcionalmente la parte, la derivación continuará del modo esperado. Dado que, como habíamos visto en el cap. 2.2 y hemos comprobado ahora, la ablatividad impone siempre un efecto metonímico, nos serviremos de la generalización propuesta únicamente en los casos prototípicos, es decir, en la relaciones de tipo argumento-argumento y, en concreto, en las de argumento-adjunto.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias 5.3.1 Equivalencia interlingüística en todas las lenguas al. abarten/gr. ἐκπίπτω/lat. degenerare/esp. degenerar/gal. dexenerar/cat. degenerar (núm. 8) Entre el alemán abarten, el latín degenerare y las lenguas romances se establece un alto grado de equivalencia, ya que todas estas unidades pueden aplicarse a la misma escena cognitiva y disponen, a su vez, de una estructura morfológica comparable. Aunque no hay relación etimológica ni entre los preverbios ni entre las bases, estos conjuntos comparten el valor clasemático ablativo de los preverbios. La diferencia que muestra el preverbio latino con respecto al alemán es la especificación de la dirección ‘de arriba abajo’, gracias a la cual el latín y los derivados 12 Esto es, (184)(a) se coercionará como (184)(b) dando lugar a (176).
412
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
romances asumen un valor nocional regresivo que indica que la acción se produce en el proceso inverso al que ha sido creado.13 La base en las lenguas mencionadas es en todos los casos el verbo denominativo formado sobre el sustantivo correspondiente, alemán Art y latín genus y los préstamos romances han sido tomados directamente del verbo latino. Si bien la palabra alemana Art, emparentada etimológicamente con la latina ars, se corresponde más exactamente a la latina species ‘especie’ y la latina genus a la clase o género (al. Gattung),14 a través de un procedimiento metonímico ambas son susceptibles de conmutar paradigmáticamente. Como suele ocurrir con verbos denominativos, a pesar de que la equivalencia se establece conforme a la noción de privación, la interpretación preverbial espacial es más prominente en el alemán, griego y latín que en las lenguas romances, en las que la localidad se difumina. A pesar de ello, no se aprecia en este caso una diferencia tipológica importante entre las lenguas estudiadas. Esta pérdida de iconicidad no es, con todo, tan llamativa como se percibe en verbos inacusativos, donde la localidad se pierde en las lenguas romances en su totalidad a favor de la reversión. En este caso, la interpretación aspectual del movimiento de alejamiento o desviación de la especie, expresado por el prefijo, explica el valor nocional privativo-regresivo que puede atribuírsele a todos los verbos mencionados, aunque con una ligera diferencia en cuanto al grado de prominencia. Todos estos verbos muestran la pérdida por parte del sujeto del sustantivo que sirve como base, es decir, la pérdida de la especie o la clase. De la interpretación negativa de esta pérdida derivan las connotaciones negativas que se indican en diccionarios y trabajos lexicográficos: ‘von der üblichen Art abweichen, aus der Art schlagen’ (DWDS), donde el adjetivo üblich ‘habitual’ no es inherente a la estructura morfológico-semántica del verbo.15 El origen de esta interpretación proviene de considerar el desvío o alejamiento en sentido negativo por no seguir los cauces de la especie (nótese que esta connotación no está indicada en el DUDEN, que define el verbo como ‘von der Art abweichen’ sin más especificación). Mungan (1986, 265) incluye esta unidad entre los verbos que expresan la disminución o el proceso descendente y, dentro de esta, 13 Recuérdese la denominación de Brachet (2000, 192) para determinados conjuntos preverbiales con el preverbio de- como «opérateur d’inversion» del proceso. 14 Piénsese, por ejemplo, en el uso especializado de Art, species o especie en la taxonomía biológica, donde con este término se denomina la unidad básica en la jerarquía de la clasificación biológica, y con Gattung, genus o género, en cambio, se define la unidad inmediatamente por encima de la especie y por debajo de la familia. Esto se explica, como indica Doederlein (1849, 220 y 90), ya que los términos latinos stirps, genus y gens denominaban el género (Geschlecht) en línea ascendente para referirse a un conjunto abstracto o a un colectivo y species (comparable al griego εἶδος) hace referencia al aspecto o forma externa. 15 Nótese que el verbo alemán está en desuso, tal y como lo indica el DWDS, si bien el sustantivo derivado Abarten aparece bien documentado en el corpus cosmasii.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
413
a su vez, entre aquellos verbos que tienen un sentido peyorativo. De esta manera, al considerarlo como un proceso prolongado temporalmente, Mungan le concede una interpretación regresiva. Lo mismo ocurre con la base verbal latina y romance. Esto explica los usos intransitivos que aparecen descritos en la primera acepción en los conjuntos romances: esp. ‘decaer, desdecir, declinar, no corresponder a su primera calidad o a su primitivo valor o estado’ (DLE), gal. ‘perder as primitivas calidades’ (DRAG) y catalán ‘perdre les bones qualitats de la seva pròpia espècie o raça’ (DIEC2). Del mismo modo que ocurría con el conjunto alemán, si la pérdida de «su valor primitivo» se interpreta como un retroceso en negativo, el verbo asume connotaciones negativas, como ha ocurrido en los adjetivos derivados abartig o degenerado,16 que suelen utilizarse para referirse a personas cuyo comportamiento sexual se desvía del considerado normal o esperable. Esta última connotación no se encuentra, por ejemplo, ni en los diccionarios de gallego ni de catalán, lo que es una prueba más del valor contextual que ha adquirido de forma ocasional en español, pues todas ellas comparten el mismo origen. Partimos en nuestro análisis de la lectura intransitivo-inacusativa de estos verbos. En cuanto al conjunto preverbial griego, hay que notar una diferencia con respecto a su conformación morfológica que impide que reciban la misma forma semántica. Aunque los verbos en alemán, latín y las lenguas romances se pueden poner en relación a partir de su lectura inacusativa en la que el sujeto se ve afectado por la acción verbal (como en esp. La confusión degeneró en histeria),17 el verbo griego también inacusativo o ergativo expresa el rasgo descendente a través de la base verbal πίπτω (y no del preverbio ἐκ- como sí ocurría en latín a través de de-). En este caso, el preverbio se limita a expresar el movimiento de partida de la acción desde el interior de un ámbito. En sentido recto, el verbo prefijado denota simplemente el movimiento de ‘caer o caerse’ (DGE, s.v. acepción A) y, en sentido figurado, aplicado a personas ‘decaer completamente, quedar en mala situación’. La especificación del punto de partida permite, como indica Humbert (1972 [1945], 337), que ἐκ- pueda expresar el cambio de un estado anterior a otro, lo que puede recibir distintos valores nocionales dependiendo del momento que se focalice: la transición o paso de un estado a otro o el término de dicho tránsito
16 El DLE no hace ninguna referencia a la relación de esta palabra con determinados hábitos sexuales, el diccionario del español de México, en cambio, sí lo especifica: ‘Que es perverso, corrupto o vicioso en sus costumbres, particularmente las sexuales’ (DEM, s.v.). El vocablo alemán también aparece en el DUDEN con tal connotación: ‘(emotional abwertend) (besonders in sexueller Hinsicht) vom als normal Empfundenen abweichend; pervers’. 17 El verbo latino y los verbos romances aceptan además una lectura transitiva como en español «alguien degenera a alguien» o en latín «[Venus] carpit et corpus et vires animosque degenerat» (Col., Rust. 7.12.11) ‘Venus toma el cuerpo y las fuerzas y hace decaer los ánimos’.
414
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
al considerar el punto inmediatamente anterior por terminado o pasado. Del valor aspectual egresivo derivan, por ejemplo, los valores nocionales privativo y terminativo que recoge el DGE: Valor privativo: «B. 3. fig. ‘verse privado de, ser desposeído, perder c. gen.’» (DGE) Valor terminativo: «indic. el punto de llegada o final I ref. al espacio, gener. c. εἰς y ac. 1 de ríos desembocar ὁ τέταρτος (πόταμος) ἐκπίπτει εἰς τόπον ... δεινόν τε καὶ ἄγριον Pl.Phd.113b. 2 caer en, ir a parar c. suj. de pers. τῶν ξένων τοὺς εἰς τὴν χώραν ἐκπίπτοντας Isoc.11.7, εἰς τὴν θάλατταν Plb.16.4.3, […]. II ref. al tiempo. 1 de pers. fallecer, morir […]. de plantas marchitarse […]. del tiempo expirar, acabarse […]» (DGE)
La equivalencia con el griego está supeditada, por tanto, a determinadas restricciones. La primera es la ausencia del valor espacial prominente del prefijo. Puesto que el verbo griego se forma sobre una base verbal perteneciente a la esfera del movimiento, la equivalencia solo es posible cuando el verbo puede interpretarse en sentido privativo, para lo cual han de darse las condiciones sintagmáticas que propicien esta situación. Esto se traduce en la necesidad de que el sujeto sea paciente y de que aparezca aquello de lo que se ve privado, presente en el resto de las lenguas a través de la base y que en griego se puede expresar a través de un sintagma en genitivo. En el nivel de la forma semántica los derivados muestran diferencias debido al número de argumentos que entran en juego y a las relaciones que entre ellos se establecen. El carácter intransitivo de los verbos en alemán, latín y las lenguas romances nos obliga a formular una forma semántica que refleje el movimiento privativo-regresivo del argumento externo con respecto a la base como en el ejemplo del DWB das geblüt kann leicht abarten, donde el sujeto experimentante (x, das [G]eblüt ‘la sangre’) se distancia o se separa de la especie de la que forma parte (base). Es interesante anotar que, en latín y en las lenguas iberorromances, estos verbos pueden presentar también una lectura en la que asumen como argumento un sintagma preposicional adlativo que especifica el estado resultante del sujeto después de haberse producido la pérdida del género o la especie: (185) lat.
[…], nec quemquam Romae honesto loco ortum ad theatralis artes degeneravisse, (Tac., An. 14.21) nec quemquam Romae honesto loco CONJ. PRN.ACI. Roma.LOC honesto.ADJ. lugar.ABL.M.SG NEG M.SG ABL.M.SG ortum ad theatralis nacer.PTCP.PRF.ACC.M.SG a.PREP teatral.ADJ.ACC.F.PL
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
415
artes degeneravisse arte.ACC.F.PL de.PREV.ABL.crear.INF.PRF ‘y que nadie en Roma, nacido de buena familia, se había degenerado [entregándose] en artes teatrales’ (186) gal. A conversa dexenerou en discusión (DRAG, s.v.) A conversa dexenerou en ART.F.SG conversación de.PREV.ABL.generar.PRT.3SG en.PREP discusión discusión ‘La conversación acabó en discusión’ (187) esp. El dinamismo puede degenerar en carrera sin sentido (Paz, Octavio (1983): Tiempo nublado. Barcelona, Seix Barral, ADESSE: tie:052.34) (188) cat. El refredat ha degenerat en bronquitis. (DIEC2, s.v.) El refredat ha degenerat ART resfriado haber.AUX.3SG de.PREV.ABL.generar.PTCP en bronquitis en.PREP bronquitis ‘El resfriado ha degenerado en bronquitis’ En el caso del griego, el prefijo simplemente incide en el movimiento de alejamiento del argumento externo con respecto a otra entidad u argumento que puede aparecer explícito o no, sin trascender al ámbito de la aspectualidad. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 8)
al. abarten
ab‑ ≠ ἐκ-
Prefijo Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
gr. ἐκπίπτω
lat. degenerare
esp., cat. degenerar gal. dexenerar ab- ≠ de-
sust. Art ar(ə)‘pflügen’ (POK 62)
pet‘fallen’ (POK 825)
‘especie’
‘caer’
ĝenos‘Geschlecht’ (POK 375)
lat. degenerare sust. genus ‘género’
416
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(λy) λu λs [BASE(u) & LOC (u, ABL(y))](s) λuy λs [LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s) Forma semántica
Microestructura
BASE(y) = ART = ‘clase’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectregresivo’ u = suj.
BASE = πΊπΤΩ = ‘caer’ ABL = ἘΚ = ‘abl-[aspectreforzativo]’ u = suj. y = gen
BASE(y) = GENUS = ‘género, clase’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectregresivo’ u = suj.
[[PART_OF(y, u)]ti]SET [ET [BECOME(¬PART_OF(y, u)))]ti+k]EV&CO y: ‘TEMA’/ u: ‘UNDERGOER’ 1. ‘von der üblichen Art abweichen, aus der Art schlagen’ (DWDS)
B. con sent. medio o pas. III: ‘verse privado de, ser desposeído, perder’ (DGE)
1. ‘to depart from its race or kind, to degenerate (class.)’ (ls)
Medioestructura
1. (Dicho de una cosa) ‘Decaer, desdecir, declinar, no corresponder a su primera calidad o a su primitivo valor o estado’ (DLE) 1. ‘Perdre les bones qualitats de la pròpia espècie o raça’ (DIEC2) 1. ‘Perder as primitivas calidades’ (DRAG)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado (en desuso)
–marcado
+marcado
+marcado (connotación negativa)
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
A1a
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
417
al. abbauen/gr. ἀποικοδομέω/lat. destruere/esp. destruir, desmontar/gal. destruír, desmontar/cat. destruir, desmuntar (núm. 15) El verbo alemán abbauen tiene dos acepciones en el DWDS que no aparecen marcadas ni diafásica ni diastráticamente: (1) ‘etw. in Einzelteile zerlegen’ ‘descomponer algo en partes’ (2) ‘etw. sich verringern, etw. reduzieren’ ‘disminuir(se) o reducir(se) algo’ El verbo simple está relacionado etimológicamente con la raíz indoeuropea *bheu-, *bheu̯ə- que, según Kluge (2002, 96–97), tenía originariamente el sentido de ‘crecer, prosperar’, de donde derivó, en primer lugar, el sentido de ‘llegar a ser’18 y de aquí ‘estar habitualmente en un lugar’, es decir, ‘vivir’, acepción con la que se utilizó este verbo en antiguo alto alemán y gótico (cf. Pfeifer, DWDS, s.v. bauen). En la actualidad, es el valor denotativo ‘construir’ el predominante (Kluge 2002, 96–97; Pfeifer, DWDS, s.v.). De acuerdo con esta descripción, la base bauen denota un contenido de manera de creación, esto es, una actividad por la que se lleva a cabo la manipulación de un objeto, de modo tal que este llegue a adquirir una determinada forma. Y, contextualmente, también denota la dirección de la construcción, sobre todo, si interpretamos que la noción de ‘llegar a ser’ o ‘construir’ tiene lugar en sentido vertical ascendente. Con este tipo de bases verbales, los prefijos ablativos pueden actuar de dos maneras: si asumen una función reforzativa, se hace prominente el rasgo direccional (como en ausbauen)19 y si, por el contrario, como en este caso, indican que la acción verbal se lleva a cabo de forma regresiva, el contenido semántico idiosincrásico lexicalizado que se realza en el evento es la manera. Adentrémonos un poco más en esta dicotomía. Es necesario resaltar el hecho de que el verbo abbauen mantiene una oposición equipolente con el verbo anbauen, si se resalta la horizontalidad, y con aufbauen, si se resalta el proceso de construcción vertical. En otras palabras: abbauen denota ‘quitar construyendo’, si se opone a anbauen con el significado de ‘poner construyendo’, y denota ‘destruir, desmontar’, si se opone a aufbauen con el significado de ‘construir, erigir, edificar’. Estas oposiciones emergen de la semántica del prefijo, pues, como ya habíamos visto en 4.4.2, ab- mantiene una oposición horizontal con an- y una vertical con auf-. Pero incluso en este último caso, la paráfrasis podría causar confusión. En alemán no se da, por tanto, una 18 Su base está también etimológicamente relacionada con el latín fuī y el griego φύω ‘llegar a ser’. 19 Como indica el DWDS, esto explicaría la segunda acepción ‘erweitern, vergrößern, [weiter] ausgestalten’ (DWDS) ‘ampliar, agrandar, seguir desarrollando’. También esto ocurre en los pocos casos iberorromances con el prefijo de- con función reforzativa como decrecer.
418
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
relación complementaria entre la base simple y la prefijada, sino que se establece siempre entre elementos prefijados. Así, cuando decimos que aufbauen denota ‘construir, erigir, edificar’ no queremos decir, como expresan estos verbos romances, que denote la creación de un artefacto sino la ‘causación del surgimiento (auf) del artefacto mediante la actividad de construir (bauen)’, esto es, ‘erigir (auf) construyendo’. La semántica de la raíz verbal se convierte en una modalización externa de la acción (una especie de adverbialización), mientras que la semántica del prefijo describe el tipo de cambio de estado llevado a cabo por el sujeto. Así, abbauen no expresa formalmente ‘hacer que algo pase a estar destruido de forma inversa a como había sido construido’, sino, más bien, ‘hacer descender, derribar, mediante una acción semejante a la de construir’. En alemán, el locatum se impone siempre sobre el paciente en ambas denotaciones, como vemos a continuación: (1) ‘descomponer’, uso transitivo (189) al. eine Maschine abbauen (DUDEN, s.v.) eine Maschine abbauen INDF.ACC.F.SG máquina ab.PREV.ABL.construir.INF ‘desmontar una máquina’ ‘hacer que [las partes de] una máquina se separen de ella mediante el mismo tipo de acción por la que fueron montadas’ (2) ‘reducir’, uso transitivo (190) al. Personal abbauen (DUDEN, s.v.) Personal abbauen Personal ab.PREV.ABL.construir.INF ‘reducir personal’ ‘hacer que el personal [de una empresa, una institución, etc.] abandone su puesto, mediante el mismo tipo de acción que lo contrató’ En las dos acepciones, el locatum está ocupado por el od. En la primera oración, este representa metonímicamente el todo (eine Maschine) y, en la segunda, la parte (Personal). El relatum viene expresado por un sp que no aparece explícito en el ejemplo anterior (189), pero que podría aparecer en aquellos casos en que el locatum toma la parte y no el todo, como se observa en (191): (191) al. Personal von der Firma abbauen Personal von der Firma abbauen Personal de.PREP ART.DAT.F.SG empresa ab.PREV.ABL.construir.INF ‘reducir personal de la empresa’
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
419
El rasgo añadido de verticalidad descendente presente en la segunda acepción del verbo en la reducción, disminución o debilitamiento que mencionan los diccionarios,20 es un valor no lexicalizado en la raíz que se infiere del contexto sintagmático, de la naturaleza cognitiva de la manera (la manipulación de un objeto, similar a la expresada por el verbo hacer) y, especialmente, de la relación de complementariedad equipolente que mantiene a través del prefijo con aufbauen. Así, si bien nuestra descripción permite explicar las dos acepciones presentes en los diccionarios, la adición del rasgo descendente como invariante para el derivado no permitiría explicar casos como el del ejemplo (192): (192) al. Mikroorganismen können mit Hilfe von Sauerstoff organische Substanz im Wasser abbauen. (linguee.de) Mikroorganismen können mit Hilfe von Microorganismo. poder. con_ayuda_de_LOCUC.PREP PL VM.PRS.3PL Sauerstoff organische Substanz oxígeno orgánico.ADJ.ACC.F.SG sustancia im Wasser abbauen en.PREP;ART.DAT.N.SG agua ab.PREV.ABL.construir.INF ‘Los microorganismos pueden disolver en agua sustancias orgánicas con ayuda de oxígeno’ Esto evidencia, por tanto, que el rasgo descendente surge únicamente por oposición a aufbauen. Stiebels (1996, 237), a propósito de verbos como absteigen, abschwellen o el propio abbauen, los cataloga también como verbos de manera al considerar que se perdió la verticalidad en favor de la manera, ‘la manipulación de un objeto’, y ofrece la siguiente descripción semántica de abbauen: «bauen bedeutet dann nicht mehr ausschließlich das Errichten eines Objektes, sondern nur noch die bauliche Veränderung eines Objektes (genauso wie montieren nur noch die Manipulation eines Objektes bezeichnet), so daß mittels ab die Auflösung/Demontage des Gegenstandes ausgedrückt werden kann» (Stiebels 1996, 237).
Las variantes propuestas en griego, latín y lenguas iberorromances muestran distintos grados de equivalencia con respecto al verbo alemán, hecho que se manifiesta en las características tipológicas de las bases verbales, en la acción del prefijo y en el tipo de derivado resultante de la interacción. Comenzaremos por los verbos pro-
20 Piénsese en un ejemplo como Der Mensch baut im Alter (körperlich) ab (DWDS) ‘El hombre se debilita corporalmente con los años’.
420
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
piamente romances desmontar y desmuntar dado el mayor grado de semejanza que muestran con respecto al alemán abbauen. De manera similar a lo indicado por Stiebels para los verbos de este tipo, la base montar / muntar, tomada del francés monter y formada, a su vez, sobre el sustantivo latino mons ‘montaña’ y del verbo del latín vulgar *montare (DCECH 1985, vol. 4, 132 s.v. monte), designa un verbo de manera de desplazamiento, si bien como indica el mismo Corominas ningún romance «lo emplea en sentido propio». Los usos actuales de montar en las tres lenguas romances muestran únicamente el desplazamiento a un lugar situado a una altura más elevada que la del lugar original en el que se encontraba el sujeto antes de efectuar la acción, ya sea en sentido estricto o figurado. Así, la variante intransitiva, definida como ‘cabalgar’, presente en el ej. (193), indica que en un momento previo a la acción verbal alguien pasa a localizarse sobre el caballo y en un momento posterior ese mismo sujeto se desplaza estando sentado sobre él. La variante transitiva o pronominal en los ejemplos (194) y (195) denota que o bien el objeto o bien el sujeto, respectivamente, pasan a localizarse en un lugar situado en la parte superior de un objeto de referencia (expresado mendiante un sp) con respecto al lugar de origen en el que se encontraban antes de llevar a cabo la acción. La variante transitiva que nos interesa en nuestro trabajo (ej. (196)) supone que alguien opera con piezas y hace del conjunto de piezas un artefacto sobreponiendo unas sobre otras: (193) Variante intransitiva, actividad: Él montó a caballo durante horas./A él le encanta montar. (194) Variante transitiva, realización: Él montó al niño en el caballo en un periquete/?durante horas. (195) Variante pronominal, realización: Él se montó en el caballo en un periquete/?durante horas. (196) Variante transitiva, realización: Montó el mueble en una hora. La relación alterna se da, en este último caso y por el contrario que en alemán, entre el verbo simple montar y el prefijado desmontar a partir de la lectura transitiva en la que el verbo actúa como una realización (196). El preverbio romance des- recibe en el derivado una interpretación regresiva.21 Desmontar implica, al
21 Nótese que la variante regresiva presente en las tres lenguas iberorromances ha de formarse a partir del verbo, mientras que la variante privativa en español y gallego desmontar como ‘quitar monte o montañas [de algo]’ ha de derivarse del sustantivo monte.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
421
igual que abbauen, que, tras el proceso eventivo, el objeto ha quedado reducido a sus partes mínimas, susceptibles de ser montadas. Sin embargo, en romance no hay una superposición del locatum sobre el paciente, sino que el paciente se impone siempre sobre el locatum, asegurando la función regresiva. Entre desmontar y abbauen se establece una relación de equivalencia plena en el nivel de la fag si se seleccionan facultativamente en alemán las propiedades semánticas del od que exige el verbo esp. montar, a saber, si se da el caso de que el objeto concreto es susceptible de ser dividido en piezas o partes más pequeñas. Esta restricción es funcional en español y facultativa en alemán En el nivel de la forma semántica existe entre ellos una equivalencia parcial, dado que el preverbio romance es externo (aspectual) y el germánico interno (local). En ambos verbos, en la posición del od puede aparecer metonímicamente el todo, concreto o abstracto (ejs. (197) y (198); (199) y (200)), mientras que el verbo español parece mostrarse reticente al uso de la parte en la posición del od (202), que requeriría una lectura locativa de la prefijación, pero no al del todo (203), que asegura la lectura regresiva: (197) al.
einen Schrank abbauen (concreto)
(198) esp. desmontar un armario (concreto) (199) al.
Vorurteile abbauen (abstracto)
(200) esp. desmontar prejuicios (abstracto) (201) al.
Die Firma baut Personal ab. (DUDEN, s.v.)
(202) esp. *La empresa desmonta personal/??Desmontó los estantes del armario. (203) esp. Desmontó la empresa/Desmontó el armario quitándole los estantes. Nótese que, en estos casos, el sp «del armario» en (202) se interpreta solo como complemento del nombre del od y no como complemento régimen del verbo. Por otro lado, adviértase que, aunque se llegara a afirmar que es efectivamente un complemento régimen verbal, la estructura semántica de la construcción obliga a coercionar la parte como todo. Efectivamente, cuando se dice «desmontar {un estante de un armario / la puerta del armario, etc.}», se produce una sutil alternancia metonímica para salvaguardar la estructura. Una vez desmontado el estante o la puerta del armario lo que queda ‘desmontado’, es decir ‘en
422
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
partes’, no es la puerta o el estante, sino el armario. Es decir, se puede insertar un elemento léxico que, de forma aislada, establezca una relación metonímica de parte con respecto a un sp, pero, en este caso, la estructura semántica se coerciona para mantener el carácter total del od. Si, efectivamente, es el estante el que se desmonta, sin sufrir ninguna coerción metonímica, entonces «del armario» se concebirá efectivamente como su complemento del nombre y se entenderá que el ‘estante’ consta en sí mismo de partes separables, es decir, que el ‘estante’ es, en realidad, un ‘todo’ no una ‘parte’. En resumen, el romance rechaza la ‘parte’ como expresión del od y en el caso de poder insertar un elemento léxico que exprese ‘parte’ de forma aislada, entonces o bien se reinterpreta como el ‘todo’ al que pertenece o bien mantiene su significado léxico, pero obliga a concebir tal unidad como compuesta a su vez de partes más pequeñas, de forma que asegure su reinterpretación como ‘todo’. Esta alternancia metonímica pone al descubierto la diferencia subyacente en la fs de ambas lenguas: la disolución de una relación parte-todo requiere una relación local entre las partes que se alejan entre sí y, por lo tanto, se bloquea en español y se permite en alemán; la interpretación regresiva es posible en ambas lenguas, pero en español es funcional, al tiempo que en alemán es una inferencia pragmática. Esta restricción parece ser extensible al gallego y al catalán como muestran los siguientes ejemplos: (204) cat. CCOO farà una campanya per desmuntar els prejudicis racistes en les empreses. (Nous Catalans.cat, 13/06/2014)22 (205) cat. La inspecció d’Hisenda va desmuntar el negoci del patrici Millet. (El Punt Avui, 31/12/2009)23 (206) gal. Axudar á sociedade a desmontar con argumentos os prexuízos e as manipulacións máis comúns sobre o galego (Besadío, D., Diario da Universidade de Vigo, 18/02/2010)24
22 Disponible en: http://www.nouscatalans.cat/index.php/entitats/8239-ccoo-fara-una-campanyaper-desmuntar-els-prejudicis-racistes-en-les-empreses.html. 23 Disponible en: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/8-articles/120444-vent-de-ponent.html?tmpl=component&print=1&page=. 24 Disponible en: http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=3235&Itemid=51.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
423
(207) gal. Unha lexislatura máis tarde, os vertedoiros incontrolados salfiren toda a xeografía galega, a Xunta montou e desmontou unha empacadora en Guixar (TILGA, Tempos novos 5, 10/1997, p. 54) Cuando abbauen se utiliza en la acepción que indica meramente la disminución o reducción del objeto, no susceptible de quedar reducido a partes, no es posible, entonces, el uso del iberorromance desmontar / desmuntar. La base latina struere y, por ende, la iberorromance presente en (de)struir, que solo se halla en derivados, se relaciona con la noción de ‘apilar o disponer una cosa encima de otra en forma de capas sucesivas’ (Segura Munguía 2007, s.v.; cf. también Walde 1910, 746 quien la define como ‘übereinander schichten, aufschichten, aufbauen’). Esta información nos muestra cómo la dirección vertical ascendente parece ser un rasgo lexicalizado en la base. El rasgo vertical ascendente explicaría ejemplos como los aducidos por Segura Munguía (2007, 751): (208) lat. lateres struere ‘poner hileras sucesivas de ladrillos’ (209) lat. montes ad sidera struere ‘poner unos montes sobre otros hasta el cielo’ Por lo tanto, al igual que ocurría en la base alemana, la noción de ‘construir’ sería tan solo un sentido figurado, derivado a partir del originario. En latín, a diferencia de las lenguas romances, la base parece mostrar tanto la manera (la manipulación de un objeto) como la dirección vertical ascendente, de manera similar a como lo hacía bauen. El prefijo de- en el conjunto latino actúa igual que ab- en alemán con la diferencia de que el latino añade la dirección vertical descendente. Al crearse el verbo con el prefijo de-, este actúa también de forma locativa de modo tal que, si seguimos con la hipótesis planteada para abbauen, no se niega el contenido de la base sino que ‘se elimina el objeto haciéndolo descender mediante el mismo tipo de acción que lo había apilado’. Nuevamente, se impone la manera como una modalización externa y se impone el locatum como objeto verbal. Esto nos lleva a cuestionarnos si, al igual que el verbo alemán, han de considerarse los correspondientes iberorromances del verbo latino como verbos de manera. Todo parece indicar que no es así. Bien al contrario: pese a la similitud fonológica de las formas romances con respecto a la latina, estas rechazan las construcciones locativas que se muestran perfectamente viables en alemán y latín. Estas últimas, por el contrario que las romances, no presentan restricciones para asumir la alternancia metonímica de los
424
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
objetos. Las lenguas romances rechazan por tanto la expresión de la factitividad y la causación indirecta (‘x actúa de algún modo sobre z y actuando así causa que y cambie de estado local de algún modo’), restringiéndose a la reversión mediante ergatividad causada o causación directa (‘x causa que y cambie de estado de algún modo, volviendo a su estado original’). Aunque toda la serie expresa una misma estructura conceptual o denotación, no comparten todas la misma fs y, como consecuencia, presentan diferencias en las restricciones de selección, asimilándose el alemán al latín y diferenciándose las lenguas romances de su tronco común. Sin embargo, existe un tipo de construcción en el que la naturaleza semántica del objeto verbal impide percibir la diferencia tipológica que codifican las fs de ambos tipos de lenguas: se trata de construcciones en el que el objeto representa un artefacto, un ‘conjunto total conformado a partir de partes o miembros’. En este, caso el complemento evoca la presuposición de haber sido conformado a partir de fragmentos independientes y que, por lo tanto, tras el proceso de desmontado designado por la base, vuelve a su estado inicial, en el que las piezas o partes se encontraban aisladas. Es decir, en este tipo de construcciones el complemento evoca un efecto ‘reversativo’ con independencia de que la reversión sea una propiedad codificada funcionalmente en la fs, como en las lenguas rom., o que sea una propiedad inferida pragmáticamente pero no condicionado por la preverbiación, como en latín o las lenguas germánicas. En conclusión, entre (197) y (198) no se apreciará diferencia alguna, mientras que entre la diferencia entre (210) y (211) salta a la vista. (210) al. (211)
Die Lampe von der Decke abbauen
esp. *Desmontar la lámpara del techo
Al igual que en el caso anterior, la oración española solo podría estar gramaticalmente bien formada si se interpreta que el objeto desmontado no es la lámpara en sí misma, sino el conjunto o artefacto que representa la unión del techo y la lámpara. Esta restricción no parece ser específica de este verbo, sino que afecta a toda la prefijación ablativa romance, incluidos los derivados latinos heredados en romance como destruir / destruír. De hecho, la restricción del objeto de destruere a un artefacto (aedificium, muros, templum, moenia, etc.) parecería indicar la existencia de una tipología regresiva, como la romance, si no fuera porque otros complementos demuestran que el locatum se impone sobre la lectura regresiva del paciente: hostem destruere ‘hacer caer o sucumbir al enemigo’. La oposición entre desmontar y destruir parece basarse en la concepción de artefacto del objeto que se encuentra afectado por la acción: lo ‘desmontado’ puede volver
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
425
a ser ‘montado’ a partir de las partes, mientras que lo ‘destruido’ no puede ser ‘construido’ a partir de las partes, debe ser ‘construido de nuevo’ o ‘reconstruido’. En alemán, esta oposición no implica una restricción sobre el objeto. En abbauen, alguien actúa y hace que algo pierda su forma original. En latín destruere y los iberorromances destruir / destruír se da un caso similar en tanto que alguien actúa y hace que algo pase a perder la forma originaria con la consecuencia añadida de que el objeto parece quedar reducido a la nada, lo que implicaría su desaparición. De acuerdo con esta diferencia, parece que es clave el resultado final en que queda el objeto. Esto nos podría llevar a pensar que los verbos latino y romances se comportan como resultativos, ya que describen en cierto sentido un rasgo del estado resultante, el haber quedado destruido.25 No obstante, aquí surge el problema, anotado en torno al verbo inglés destroy por la lingüística generativa y construccional de cómo describir idiosincrásicamente este tipo de verbos. Levin (1993, 239) considera que conforman por sí mismos una clase de verbos independiente, distinta de break, si bien reconoce que ambos tipos, los verbos prototípicos de cambio de estado como romper y los verbos como destroy, comparten numerosas similitudes: «but the break verbs describe specifics of the resulting physical state of an entity (e.g., whether something is broken, splintered, cracked, and so on) rather than simply describing the fact that it is totally destroyed» (Levin 1993, 239).
La diferencia entre estas clases de verbos en inglés estribaría, según la autora, en que los verbos como destroy no permiten ni la alternancia incoativo-causativa ni construcciones resultativas, tal y como se ilustra en los ejemplos aducidos por la autora: Alternancia incoativo-causativa (212)
ingl. The Romans destroyed the city.
(213)
ingl. *The city destroyed.
Construcciones resultativas (214)
ingl. *The builders destroyed the warehouse flat.
25 Siguiendo a Talmy (1985), el griego clásico, el latín y las lenguas romances no aceptan el uso de construcciones resultativas del tipo expuesto en (214) (Horrocks/Stavrou 2003, 298).
426 (215)
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
ingl. *The builders destroyed the warehouse to smithereens.
No obstante, en las lenguas iberorromances, la correspondencia con el inglés no es total en estos casos. Aceptan la alternancia incoativo-causativa (ejs. (216) y (217)).26 Sin embargo, si bien no es posible formular un uso resultativo similar al de (214) (cf. ej. (218)), sí es posible añadir un sp con indicación del estado resultante del tipo ejemplificado en (219), lo que habla solo parcialmente en favor de una lectura resultativa: (216)
esp. Los romanos destruyeron la ciudad.
(217)
esp. La ciudad se destruyó.
(218)
esp. *Los obreros destruyeron el almacén devastado/vacío/en ruinas/ ??en piezas.
(219)
esp. Los obreros destruyeron el almacén en pedazos.
De hecho, Horrocks/Stavrou (2003, 317) demostraron que verbos inherentemente resultativos rechazan la construcción resultativa V+Adjetivo del tipo destroyed the warehouse flat, construcción que aceptan solo cuando el adjetivo actúa como adjunto verbal y supone una especificación añadida del resultado inherente al significado verbal. Desde la lingüística construccional, Mairal Usón (2002, en línea), Ruiz de Mendoza Ibáñez/Mairal Usón (2006, 388), Mairal Usón/ Ruiz de Mendoza Ibáñez (2009, 159) y Cortés Rodríguez (2009, 266) han criticado el tipo de plantillas léxicas elaboradas por Levin y Rappaport Hovav, alegando en este caso concreto la dificultad que estas tenían para reflejar la diferencia existente entre verbos como break y destroy al captar solo aquellos rasgos del significado que tienen proyección sintáctica. Los autores (2006, 388) insisten en que dos plantillas como las siguientes, inspiradas en la estructura lógica propuesta por Van Valin/LaPolla (1997, 320) para las realizaciones activas (active accomplishment), no pueden reflejar la diferencia señalada entre ambos tipos de verbos: a. do’ (x, ) CAUSE [BECOME broken (y)] b. do’ (x, ) CAUSE [BECOME destroyed (y)]
26 Téngase en cuenta que el español tiende a rechazar la inacusatividad si no viene marcada morfológicamente con un se o un morfema de inacusatividad/incoación: The boy opened the door – the door opened/El niño abrió la puerta – la puerta se abrió.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
427
Los autores discrepan de estas plantillas y sostienen que no pertenecen al mismo tipo semántico, por lo que requieren plantillas distintas. A diferencia de los verbos de cambio de estado, un verbo como destroy pertenecería al grupo denominado por ellos como «verbs of existence» o, mejor dicho, verbos de «cessation of existence» y proponen, en lugar de una plantilla léxica, una construcción que contenga los elementos conceptuales, discursivos y pragmáticos que marcan la diferencia con respecto a aquellos, como son la causación y la magnitud del daño: «[…] The properties inherited from the lexical class can be built into the lexical template thus going beyond the basic logical form. The lexical template for the verb destroy should then include a specification of cessation of existence in the Aktionsart module based on semantic primes, further decomposing [BECOME destroyed (y)] into [BECOME NOT exist’ (y)], while the idea of severe damage involved in destroyed should be transferred to the semantic module, which is based on amalgams of lexical functions (or operators) ranging over internal variables. We thus have the following refined representation of destroy, where Caus, Magn, and Dam are lexical functions that indicate causation, intensity, and physical damage respectively: (53) [CausMagnDam12] do’ (x, ø) CAUSE [BECOME NOT exist’ (y)] x = 1, y = 2 The representation in (53) reads as follows: there is an action performed by an actor such that the action has caused great damage to an object, thus resulting in the object ceasing to exist as such» (Mairal Usón/Ruiz de Mendoza Ibáñez 2009, 190).
Frente a esta postura en torno a destroy cabría plantearse si efectivamente la consecuencia de un verbo como el latín destruere o el español destruir es que el objeto, formado previamente, ha dejado de existir o si, por el contrario, habría que considerar que el objeto destruido en cuestión ha dejado de existir en su forma originaria, quedando reducido a pedazos o partes más pequeñas. De defender esta última hipótesis seguimos sin averiguar qué permite, entonces, diferenciar un verbo como destruir del alemán abbauen o de otro como el español desmontar. Para poder explicar la diferencia que se muestra en el resultado final del objeto, así como su condición de verbo de manera, retomamos la descripción de Pustejovsky (1995, 82) para el verbo inglés build —que se corresponde con el verbo alterno de destruir (en iberorromance construir)—, ya que el motivo del comportamiento diferente entre los verbos abbauen / desmontar y destruere / destruir, aparentemente resultativos, parece relacionarse con las propiedades descritas por el autor en la plantilla de build. De acuerdo con su descripción, Pustejovsky descompone el verbo en dos subeventos, E1 y E2. En el primer momento (e1), en la ejecución del proceso de construcción, un sujeto animado (arg1) lleva a cabo la acción, descrita en el quale agentivo, por la cual alguien (arg1) toma el argumento por defecto (d-arg 1), un material que tiene la propiedad formal de ser una masa y, por tanto, una
428
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
build
E1 = e1: process E2 = e2: state EVENTSTR = RESTR = perder la flor’). El LSJ solo recoge la acepción de ‘florecer parcialmente’ y no la perfectiva que permitiría establecer tal equivalencia. Por estos motivos, creemos que la unidad griega con la que se establece un mayor grado de equivalencia es la primera ἀπανθέω. Siendo así las cosas, la equivalencia interlingüística se puede establecer entre los verbos inacusativos abblühen-ἀπανθέω-deflorescere-desflorecer-desflorir tanto en el nivel de la forma semántica como de la microestructura e incluso también en el nivel medioestructural, ya que comparten las dos acepciones principales, la referida al abandono de la floración por parte de las plantas y la referida al abandono de un momento de esplendor por parte de las personas. En estos casos, al tratarse de verbos inacusativos, el prefijo no incide en un argumento concreto, sino en toda la predicación de forma análoga al tiempo o los adverbios. En este sentido, los prefijos se comportan como externos e inciden en la estructura aspectual eventiva de todo el conjunto y los derivados son interpretables en clave regresiva. La equivalencia no podría establecerse con el gallego al tratarse de un verbo transitivo con valor aspectual privativo, cuya forma semántica muestra la pérdida de la base (la flor) con respecto al argumento interno: (272) gal. O vento desflorou a camelia.
480
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 37) Prefijo
Valor etimológico Base
al. abblühen
gr. ἀπανθέω [ἐξανθέω] [παρανθέω]
ab‑ = ἀπο‑
esp. desflo rescer
cat. des florir
gal. [des florar]
ab- ≠ de(s)-
Verbo florir *bhlē-, < Lat. *bhlō*bheltardío ‘Blume, *andh‘Blatt, lat. florīre Blüte, ‘hervorstechen, Blüte, deflores‑ < lat. cl. Blatt, sprießen, blühen; cere florēre blühen, blühen’ üppig ‘marchi(DECLC üppig (POK 40) sprießen’ tar’ 1990, sprießen’ (POK 122) vol. 4, (Pfeifer, 49, s.v. DWDS) flor)
Sust. flor
‘florecer’
‘flor’
λz λx λs [[CONSEQ(BASE(y))](z) & ABL(z)](s)
λuy λx λs [ACT(x) & LOC(BASE(yu, ABL(uy))](s)
Valor denotativo de la base
Forma semántica
lat. deflo‑ rescere
BASE = BLÜHEN = ‘florecer’ ABL = AB = ‘[abl]aspectregresivo’ x = suj.
BASE = ’ΑνΘ’ΕΩ = ‘florecer’ ABL = Απο = ‘[abl]-aspectregresivo’ x = suj.
BASE = FLOR = ‘florecer’ ABL = DE = ‘[abl]-aspect. regresivo x = suj.
BASE = FLOR = ‘florecer’ ABL = DES = ‘[abl]aspect-regresivo’ x = suj.
BASE(y) = ‘FLOR’ ABL = DES = ‘[abl]-aspectprivativo’ x = suj. u = od
[[ESSE(x, FLORECIDO)]ti]set [ET [BEC(¬ESSE(x, FLORECIDO)]ti+k]ev&co
[[HAB(u, FLOR)]ti]set [ET [ACT(x) & BEC(¬HAB(u, FLOR)]ti+k]ev&co
x: ‘UNDERGOER’
u: ‘UNDERGOER’/ etwas ist gebrochen ‘algo [se] rompió’ vs. jemand bricht etwas ‘alguien rompe algo’ > jemand hat etwas gebrochen ‘alguien rompió algo’.
482
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
las bases brechen, θραύω y frangere al mostrar todas ellas el resultado de una actividad sin indicación de la manera en la que ha obrado el agente (Levin/ Rappaport Hovav 2011, 426). En ninguno de los tres casos podemos saber por el significado intrínseco a la raíz cómo se produjo la ruptura o con qué medio o instrumento, aunque puedan postularse formas prototípicas para la acción de romper (con un elemento punzante, con las manos, a la fuerza, etc.). Por otro lado, Buck (1988 [1949], 562) había señalado ya la variedad de raíces verbales existentes en las lenguas indoeuropeas para la noción de ‘romper’ y enumeraba un listado numeroso de verbos en las distintas lenguas indoeuropeas. En este listado, vincula bajo la raíz ‘break’ los verbos griegos κλάω, κατ-άγνυμι y ῥήγνυμι —este último etimológicamente emparentado con la raíz de brechen— y los latinos frangere y rumpere. Al intentar explicar las diferencias entre unos y otros, Buck (1988 [1949], 562–563) señalaba que, aun perteneciendo al mismo campo semántico ‘romper’, se percibe una diferencia sutil entre ellos que estriba en la indicación de la manera o del estado resultante en que quedaba el objeto/tema, a saber, resultando este último en una, dos o varias piezas. Retomando la generalización propuesta por Levin/Rappaport Hovav, tal y como la hemos redefinido en este trabajo, y gracias a la información semántica aportada por los lexicógrafos, podemos determinar con mayor exactitud la diferencia entre el gr. θραύω, ῥήγνυμι y ἄγνυμαι o el lat. frangere y rumpere. El verbo griego θραύω es definido como ‘break in pieces, shatter’ (LSJ, s.v.), por lo que se comportaría de modo análogo a brechen o fringere en tanto que focaliza el estado resultante, pero no la manera de la ruptura. En griego, Chantraine (1977, vol. 4, 1, 972) menciona explícitamente la diferencia entre dos de ellos, ῥήγνυμι y ἄγνυμαι: «le champ sémantique diffère ainsi de celui de ἄγνυμαι dont les dérivés expriment l’idée de « morceau, débris », tandis que ceux de ῥήγνυμι évoquent celle de la « fente », de l’éclat, également avec préverbes». La diferencia estribaría, según el autor, en la indicación de la manera, presente en ῥήγνυμι ‘romper algo haciendo un estallido’ y en el carácter resultativo de ἄγνυμαι ‘hacer pedazos’. El prefijo κατα-, que incluía Buck en este último verbo, añade al conjunto el rasgo de verticalidad ‘hacia abajo’, designando así el carácter degradativo que asume el objeto/tema afectado, esto es, ‘reducir a pedazos’. No resulta tan claro el valor idiosincrático de κλάω con respecto a los anteriores. Chantraine (1970, vol. 2, 538) lo define como ‘briser, casser’ sin especificación de la manera y menciona los usos especializados del término en física para referirse a la reflexión de la luz, lo que tan solo implica un cambio de dirección y no la manera. En latín, el verbo frangere sería un verbo de cambio de estado que focaliza el estado resultante derivado de la acción de romper, sin especificación
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
483
de la manera, mientras que, según la información proporcionada por Ernout/ Meillet (1951 [1939], 446), la base verbal rumpere indica que la acción se ha ejecutado con violencia, de forma abrupta provocando un estallido. Asimismo, Segura Munguía (2007, 644) define rumpere como ‘quebrar, destrozar; hender, separar, rajar, abrir; hacer estallar, reventar’ [la cursiva es nuestra]. De este modo, sabemos que el verbo rumpere resalta o especifica la manera en que se produce la ruptura, que podríamos parafrasear como ‘romper(se) estallando’.58 De ahí que, si nos fijamos en el tipo de objetos con los que se documenta el verbo rumpere en sentido estricto, no metafórico, a saber, catenas ‘cadenas’, vincula ‘lazos’ o en frases como ventus rumpit carinam ‘el viento rompe la nave’ o frigus rumpit petras ‘el frío rompe las piedras’, resulta más evidente la especificación de la manera, en este caso, del sonido que se produce al romperse.59 Esta misma relación de complementariedad establece la diferencia entre las otras bases latinas propuestas en la serie: el latín decerpere procede del verbo carpo ‘to pick, pluck’ y se relaciona etimológicamente con el griego κάρπός ‘fruto [lo arrancado]’ o con el alemán moderno Herbst ‘otoño’, originariamente ‘tiempo de la cosecha’ y tiene en latín los sentidos técnicos ‘cueillir, arracher (l’herbe), brouter’ (Ernout/Meillet 1951 [1939], 181), todos ellos relacionados en última instancia con una forma de arrancar algo que Walde (1910, 134) describe como ‘rupfen, abpflücken’. Parece, por tanto, un verbo de manera en el que se indica la acción de ‘separar algo cosechando’. De ahí que su complemento directo suela estar representado por un fruto, hierba, flor o similares.60 Al igual que decerpere, el verbo destringere, procedente de stringo ‘apretar, oprimir, comprimir’, especifica la manera en la que se ha de arrancar algo, a saber, ‘apretando o comprimiendo’ (Segura Munguía 2001, 735). En estos dos
58 Una relación similar se daría entre brechen y el verbo inacusativo —o anticausativo en la terminología de Levin/Rappaport Hovav (2013, 56)— krachen ‘romper(se) haciendo un estallido’ (cf. con el español o gallego-portugués quebrar o con el gallego, catalán crebar ‘romper(se) algo haciendo un crujido o un estallido’ del latín crepare). 59 Doederlein (1849, 91–92) considera que la diferencia entre rumpere y frangere radica en el tipo de objeto susceptible de aparecer con ambos verbos en tanto que el último se emplea para romper algo rígido y aquel para romper algo flexible o por naturaleza franqueable. 60 Los sustantivos con los que ejemplifica su uso Blánquez (1985, vol. 1, 478) comparten las propiedades de ser concretos, formar parte de un conjunto mayor y estar relacionados con el mundo vegetal: flores, fetus arbore, acinos de uvis, arbore pomum. Los sustantivos abstractos que se muestran están relacionados metafórica y metonímicamente con los concretos: ex re decerpere fructus ‘sacar provecho de una cosa’. También se recogen usos terminativos con sustantivos abstractos como invidia quae spes tantas decerpat ‘envidia que corta tantas esperanzas’.
484
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
casos, el verbo derivado tiene el valor denotativo de ‘arrancar o cortar’, especificado en cada caso por la manera. Por lo tanto, si resumimos la caracterización semántica de cada una de las bases mencionadas, llegamos a la siguiente conclusión: Bases verbales
Modificación ACT(x)
BECOME
STATE(y)
rumpere (in)trans.
–
krachen intrans., inacusativo
Ø
ῥήγνυμι (in)trans.
–
brechen, frangere, θραύω, ἄγνυμι (in)trans.
–
–
carpere trans.
stringere trans.
–
Estas semejanzas y desemejanzas influyen de forma decisiva en el tipo de equivalencia que pueda establecerse entre los derivados. En las variantes transitivas de los tres primeros casos (abbrechen, ἀποθραύω y defringere), idénticos etimológicamente —en alemán y latín— y denotativamente, los prefijos inciden en la EA de las bases de la siguiente manera: ponen en relación el objeto directo (locatum), es decir, el objeto roto, que puede ser concreto o figurado ((1) y (2) en la Tabla 27), con un relatum, que puede ser o bien el sujeto (ejs. (274), (275)) o bien un tercer elemento, actantificado como sp o gen. (ejs. (276), (277), (278), (279), (280), (281), que indica el todo o conjunto mayor del que se ha extraído la parte y que tiene carácter facultativo. Todos los prefijos se encargan de destacar la fuente/source a partir de la cual se produce la ruptura, tal y como señalaba López-Campos Bodineau (1997, 62): «ab- establece el punto de partida desde el cual es llevado a cabo el distanciamiento». Para el prefijo alemán en este tipo de conjuntos, Stiebels (1996, 96) señala que la partícula satura uno de los argumentos (argumentsättigende Partikel) al mostrar implícitamente el lugar o punto desde el que se separan. La explicación de Stiebels permite entender la imposibilidad, en algunos casos, o la ausencia generalizada, en otros, de introducir un sintagma preposicional con von, ya que su lugar está saturado por el propio prefijo. Solo en los casos en que se
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
485
da una relación metonímica en la posición sintáctica del objeto directo (ej. (273)) parece posible la aparición del sintagma preposicional con von. En estos casos, el sp permite introducir el todo del que se ha extraído la parte, que se actantifica mediante el od:
Tabla 27: Valores medioestructurales de abbrechen, ἀποθραύω, defringere: Variante transitiva. Valores medioestructurales. Variante transitiva
locatum
relatum
al. abbrechen
1. Sentido recto ‘separar una parte de algo’
od
sp (suj)
(273) Stiel von etw. abbrechen (DWDS) ‘cortar tallo de algo’
objeto inanimado
inanimado
2. Sentido figurado ‘dejar, interrumpir’
od
Ø
(274) Studium abbrechen ‘dejar los estudios’
inanimado proceso del estudio
Ø (suj)
(275) Schwangerschaft abbrechen ‘interrumpir el embarazo’
inanimado proceso del embarazo
Ø (suj)
1. Sentido recto ‘separar una parte de algo’
od
gen
gr. ἀποθραύω
lat. defringere
(276) νεὼς κόρυμβα κἀποθραύει (Esq., inanimado Pers. 410) ‘rompe la proa de la nave’
inanimado
2. Sentido figurado ‘separar algo de algo (con tema abstracto)’
gen
od
(277) παραιρεῖσθαι γάρ ἐστι καὶ inanimado ἀποθραύειν τῆς ἐλευθερίας τὸ κεφάλαιον (Jul., Mis. 356b) ‘pues es restar y quitar lo capital de la libertad’
inanimado
1. Sentido recto ‘separar una parte de algo’
od
sp/Abl.
(278) summa defringe ex arbore plantas (Virg., Georg. 2.300) ‘[no] cortes las ramas de la copa del árbol’
inanimado
inanimado
486
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Tabla 27 (continuado) locatum
relatum
inanimado
inanimado
(280) tum summa ipsius ab hasta inanimado defringit ferrum (Virg., Aen. 11.748) ‘Luego le arranca el hierro de la lanza’ (trad. Echave-Sustaeta 1992, 507)
inanimado
Valores medioestructurales. Variante transitiva (279) qui praetereuntes ramum defringerent arboris (Cic., Caec. 21.60) ‘Los que, al pasar, cortaban la rama de un árbol’
2. Sentido figurado
od
sp
(281) si nihil ex gratia eius petitio mea inanimado defregisset, id est, ut usque quaque esset gratuitum. (Apul., Flor. 16.27) ‘si mi petición no hubiera mermado [nada de] su gracia, es decir, si hubiera sido enteramente gratuita’
(282) al. einen Ast vom Baum abbrechen einen Ast vom
inanimado
Baum ab-brechen
INDF.ACC.M.SG rama de;ART.DAT.M.SG árbol ‘cortar una rama del árbol’
de-romper.INF
(283) al. einen Ranken vom Brot abbrechen einen Ranken vom Brot ab-brechen INDF.ACC.M.SG trozo de;ART.DAT.N.SG pan de-romper.INF ‘cortar un trozo de pan’ Como esta interpretación presupone que el objeto que se rompe forma parte de un conjunto mayor, Kühnhold (1973, 213) y Kliche (2006, 33) lo incluyen en el grupo de verbos con ab- que sirve para indicar la separación o el fin de la relación entre el objeto roto, como parte, y el todo al que pertenecía.61 La compara61 En la terminología de Kliche (2008, 33) ab- indica en estos casos «Ende einer Supportrelation» ‘el final de una relación de soporte’.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
487
ción de los tres verbos permite concluir, por un lado, que todos los verbos lexicalizan el resultado (y no la manera) y, por otro lado, que, sintagmáticamente, la semejanza se extiende a aquellos contextos en los que se da una relación metonímica entre los argumentos y actantes implicados en la frase y esto ocurre cuando el objeto directo es un objeto concreto. Cuando el objeto directo es abstracto, el latín y el griego parecen comportarse de manera análoga, en tanto que el relatum está ocupado por un sp o por el caso genitivo, con función partitiva, mientras que, en alemán, en estos casos la separación se produce con respecto al sujeto. Los casos romances presentan como primera propuesta los verbos demoler/ demolir tomados por vía directa del latín demolior. El verbo simple al que remiten es el deponente latino molior, relacionado con el sustantivo moles ‘masa, volumen o peso grande’ (Segura Munguía 2007, 441) o con el adjetivo molestus ‘latoso, pesado’. Según Walde (1910, 490), de acuerdo con esta etimología, el verbo simple molior se refiere a la acción de mover o desplazar algo con esfuerzo (‘mit Anstrengung wegschaffen’ ‘apartar con esfuerzo’). En su evolución iberorromance, este verbo ha experimentado una colisión homonímica con el español moler, derivado del latín molo ‘moler, hacer girar la rueda del molino’ (Segura Munguía 2007, 442; cf. con la forma en gallego moer o la catalana moldre; cf. también Ernout/Meillet 1951 [1939], 729). En el valor denotativo de la base latina molior están presentes tanto un desplazamiento (García Hernández 1980, 146) como, por influencia del sustantivo moles que sirvió de base, otros rasgos semánticos que implican el esfuerzo o trabajo ejercido al mover algo muy voluminoso e inasible, los cuales condicionan el tipo de objeto directo. El objeto ha de poder representarse, por tanto, como una mole, a saber, como un objeto provisto de una gran masa, volumen y/o peso. Así, en la expresión (284), un agente causa que las puertas, conceptualizadas como una mole, caigan; en (285), un agente causa que las montañas, vistas como una mole, pasen a encontrarse en un punto distinto al original; en sentido figurado, en la frase (286), el cuerpo dormido se conceptualiza como una masa pesada difícil de levantar por el propio agente: (284) lat. fores moliri (Segura Munguía 2001, 470) fores moliri puerta.ACC.F.PL mover.INF.DEP ‘derribar las puertas’ (285)
lat. montes sua sede moliri (Segura Munguía 2001, 470) montes sua sede moliri montaña.ACC.M.PL POSS.ABL.F.SG sitio mover.INF.DEP ‘desplazar las montañas de su sitio’
488
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(286) lat. corpus ex somno moliri (Segura Munguía 2001, 470) corpus ex somno moliri cuerpo.ACC.N.SG de.PREP.ABL sueño.ABL.M.SG mover.INF.DEP ‘despertar [el cuerpo] del sueño [a duras penas]’ En las lenguas romances, solo se conserva la base en derivados, ya que la base moler en español procede del verbo homónimo latino molĕre ‘moler, hacer girar la rueda de molino’. El romance demoler/demolir ha especificado la dirección del movimiento a través del prefijo latino, de modo que el derivado ha pasado a indicar un cambio locativo (en dirección vertical descendente) del locatum, conceptualizado como una mole, hacia una posición resultante inferior a la inicial. En español, donde el valor vertical del prefijo no es funcional, podría interpretarse como ‘hacer de algo [que no es una mole, al presentar una estructura bien delimitada] una mole’. Así, el verbo español demoler se puede utilizar en sentido concreto con sustantivos que cumplan con la propiedad de poder quedar reducidos a una masa. Así, demoler un edificio denota ‘hacer que un edificio quede reducido a escombros, a una masa informe’, o en sentido figurado con valor terminativo demoler los tópicos ‘acabar con los tópicos’. Con todo, la escasa productividad de este esquema formativo nos lleva desechar esta hipótesis. La poca transparencia de la fs latina ha acarreado una generalización de la fag hispánica tal como ‘hacer desaparecer algo con esfuerzo’. Por otro lado, los sustantivos abstractos con los que puede aparecer el verbo demoler en español no coinciden con el tipo de objeto directo que veíamos en alemán o en griego. Si bien la frase alemana (287) implica la interrupción de un proceso del que resulta la separación del sujeto con respecto al objeto, los estudios, sin especificación del tiempo ni de la manera, en las lenguas iberorromances queda bloqueada la presencia de un objeto directo que denote un proceso abstracto: (287) al.
Er hat das Studium abgebrochen. Er hat das él.1SG haber.AUX.3SG ART.ACC.N.SG ab-gebrochen de-romper.PTCP.PRF ‘Él interrumpió los estudios’
(288) esp. *Demolió los estudios. De-molió los estudios. de-moler.PRF.3SG ART.M.PL estudio
Studium estudio.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
489
Así, la anomalía o extrañeza de la frase (288) viene dada por la interpretación que genera el contenido semántico del verbo hispánico: implica que el sujeto agente hace desaparecer los estudios con esfuerzo de modo tal que, en un momento subeventivo posterior, estos dejan de tener existencia propia, interpretación que no deja de resultar absurda. En cambio, las lenguas romances sí permiten en la posición del od todos aquellos objetos abstractos que se correspondan con la generalización de la fag ‘hacer que algo desaparezca con esfuerzo’. (289) esp. porque la complicidad de aquella risa demolía, entre otras cosas, las fórmulas y rodeos prescritos como riguroso preámbulo para llegar a una cierta intimidad con el chico que acababan de presentarte. (Martín Gaite, Carmen (1988): Usos amorosos de la postguerra española. Barcelona, Anagrama; ADESSE: 076.20). (290) gal.
Demoleu a súa reputación con acusacións fundadas. (DRAG) Demoleu a súa reputación con de-molar.PRF.3SG a POSS.F.SG reputación con.PREP acusacións fundadas acusación.F.PL fundado.ADJ.F.PL ‘Demolió su reputación con acusaciones fundadas’
(291)
Demolir la fama d’algú. (DIEC2) Demolir la fama d’algú de-moler-INF ART.F.SG fama de;INDF.alguien ‘demolir la fama de alguien’
cat.
En todos los casos romances el prefijo expresa un cambio de estado que implica eventivamente la indicación del estado resultante: por un lado, el objeto directo si es concreto queda reducido a una mole en un momento posterior (como en esp. demoler el edificio) y, por otro, ausente o desaparecido en caso de entes abstractos (como en cat. demolir la fama, demolir un sistema filosòfic). La equivalencia entre el verbo romance demoler / demolir y el alemán abbrechen solo puede establecerse con la acepción ‘ab-, niederreißen’ ‘echar abajo’, es decir, cuando por el contexto —por las propiedades semánticas del objeto directo— se infiere que algo ha abandonado su estado / situación anterior en un proceso vertical descendente. Aunque pueda establecerse la equivalencia denotativa entre frases como ein Gebäude abbrechen o demoler un edificio, es distinta la representación de la escena cognitiva. Ein Gebäude abbrechen implica romper lo que no estaba roto anteriormente y
490
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
solo se especifica que el edificio queda roto, mientras que demoler el edificio implica que el objeto / mole pasa a estar destruido. Ni el verbo alemán ni los verbos romances son verbos de manera en tanto que no especifican el modo en que se ha llevado a cabo la acción de romper o demoler sino tan solo el estado resultante, roto o hecho una mole. En cuanto al resto de los derivados romances hay que señalar, en primer lugar, que las otras dos bases, *ruir o *rocar, no se encuentran en ninguna de las tres lenguas iberorromances de forma independiente. El verbo derruir procede directamente del latín diruere que se relaciona con el verbo intransitivo inacusativo ruere ‘precipitarse, lanzar violentamente’ (Segura Munguía 2001, 673),62 cuyo cambio en el prefijo de di- a de- se debe, según Corominas (DCECH 1984, vol. 2, 450, s.v. derruir), a la influencia que ejercieron sobre él otros verbos analógos como derrumbar, del que trataremos a continuación. En cuanto a la etimología propuesta para el verbo derrocar encontramos dos opiniones contrarias. Según Corominas (DCECH 1983, vol. 5, 43, s.v. roca), el verbo derrocar entró en español a través del catalán u occitano y se formó de modo análogo a otras palabras, como el mencionado derrumbar (antiguamente derrubar), procedente del sustantivo latino rupes ‘peña’, o derribar del latín ripa ‘orilla’ o despeñar del sustantivo romance peña. Corominas (DCECH 1983, vol. 5, 43, s.v. roca) documenta la primera documentación de derrocar en el Cid. En el caso de derrocar, el sustantivo que habría servido de base es el sustantivo de origen mozárabe roca. En contra de esta hipótesis, Oliver Pérez (1992, 745–758) propone la raíz árabe ḤRK como etimología de esta palabra y crea una familia de palabras en torno a esta raíz de la que derivarían verbos como derrocar, derrochar o arrancar. Según la autora, los radicales árabes denotan un verbo de movimiento físico «cuya dirección es hacia abajo y cambios en el estado social o anímico de una persona que suponen un empeoramiento de su situación precedente» (1992, 748). Del movimiento vertical descedente derivaría según la autora los sentidos ‘tirar algo al suelo’ o ‘derribar, destruir’. En cuanto a la formación del verbo derrocar la autora plantea dos hipótesis: o bien el verbo recibió una protética o bien la adición de la preposición de y la siguiente evolución: de-rrakar > de-arrakar > derrocar. En los tres verbos romances propuestos en la serie, podría defenderse la permanencia del rasgo de dirección vertical descendente del prefijo: en
62 Walde (1910, 664–665) atribuye al verbo ruere un origen etimológico diverso. Lo pone en relación con tres valores denotativos distintos: (1) ‘stürzen’ ‘caer(se), precipitar(se)’ (de donde deriva ruina), (2) ‘rennen, wohin eilen, stürmen’ ‘correr, apresurarse, precipitarse’ y (3) ‘aufreißen, wühlen, scharren’ ‘desgarrarse, hurgar, escarbar’.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
491
demoler el prefijo indica la dirección y la base el estado resultante, en derruir, si atendemos al significado de la base latina, sería ‘lanzar algo con violencia de arriba abajo’ y en derrocar, al igual que en los romances parasintéticos derrumbar y despeñar, el prefijo indica la dirección del movimiento y el verbo base el lugar de origen o fuente del movimiento en caso de mantenerse la etimología propuesta por Corominas. Puesto que la función del prefijo en estos tres conjuntos está circunscrita al ámbito de la espacialidad, desde un punto de vista aspectual solo podría señalarse el valor terminativo si interpretamos las unidades como ‘lanzar algo hacia abajo del todo’ o ‘terminar de caer desde una roca’. De acuerdo con las definiciones de estos tres verbos, ninguna de ellas podría corresponderse en el uso con el verbo abbrechen cuando este se refiere al mero hecho de cortar la parte de un conjunto, como muestran los tres ejemplos agramaticales o anómalos en español (extensible a las otras lenguas iberorromances): (292) esp. ?demoler la rama de un árbol (293) esp. ?derrocar la rama de un árbol (294) esp. ?derruir la rama de un árbol El ejemplo (292) implica que el agente hace caer la rama y la destruye; el ejemplo (293) supone que la rama parte de una roca y el ejemplo (294) que la rama es lanzada desde el árbol hacia abajo. A estas restricciones en su estructura morfológica y semántica, se suman las restricciones estilísticas que presentan los verbos romances. A diferencia del verbo alemán abbrechen, los verbos romances se han ido especializando diastrática y diafásicamente en tanto que su uso se limita a un registro culto y a un tipo de construcciones muy concretas, que o bien pertenecen a un uso especializado o bien a registros elevados. Así, el verbo derrocar se utiliza casi exclusivamente en sentido metafórico para hacer referencia al hecho de ‘derribar o hacer caer un régimen político’ (ADESSE o REDES, s.v., DRAG, s.v., DIEC2, s.v. enderrocar) y derruir y demoler, en las tres lenguas romances, pueden aplicarse a todo tipo de objetos materiales que sean susceptibles de ser derribados, pero también a todos los ámbitos nocionales considerados como una propiedad estimada de gran magnitud y formada (mentalmente), en sentido figurado, por un individuo. En resumen, los verbos derrocar, derruir y demoler, a diferencia del alemán abbrechen, del griego ἀποθραύω y del latín defringere, lexicalizan únicamente el movimiento vertical descendente, presente en el prefijo en de-, pero se ase-
492
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
mejan a ellos en que determinan el estado resultante, que solo puede ser inferido contextualmente. Esto hace que la equivalencia entre abbrechen y las bases romances esté supeditada al tipo de complementos con que aparezcan. Si estamos ante el uso de abbrechen según el cual se combina con complementos del tipo Gebäude, Haus, los iberorromances derruir / derruír o demoler / demolir (pero también derrumbar o derribar) pueden actuar como equivalentes, pero sí se refiere a la acción de separar una parte de un conjunto mayor, no puede establecerse la equivalencia en el nivel denotativo. Tampoco se establece la equivalencia con el verbo alemán abbrechen cuando los verbos romances se usan en sentido figurado: (295) esp. Demolió su opinión. (296) al.
*Er hat ihre/seine Meinung abgebrochen. Er hat ihre/seine Meinung él.3SG haber.AUX.3SG POSS.F.SG/M.SG opinión.F.SG ab-gebrochen de-romper.PTCP.PRF
En definitiva, la coincidencia denotativa entre todas las unidades de esta correspondencia solo se produce cuando coincide también una serie concreta de argumentos y papeles temáticos. Sus fs y sus distintas representaciones cognitivas dejan en evidencia las enormes diferencias entre unos y otros. Como indicaba Buck (1988 [1949], 562) dependiendo del tipo de objeto y del resultado o la manera en la que quede este, se puede establecer con una u otra unidad. Entre el alemán abbrechen, el griego ἀποθραύω y el latín defringere la correspondencia es más cercana —tal y como lo muestra su grado de motivación objetiva— en tanto que el valor denotativo de las bases y de los prefijos y la combinatoria semántico-sintáctica presentan mayor congruencia. Todas las variantes romances y las otras dos variantes latinas incluidas en los diccionarios solo coinciden cuando también comparten los complementos de los textos en los que se inserten. De los ejemplos latinos tratamos en el cuadro resumen el conjunto con el que el grado de equivalencia es mayor. Incluimos en la tabla únicamente el valor medioestructural que permite poner en relación la serie de verbos descrita.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
493
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 41) Prefijo
Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
al. abbrechen
gr. ἀποθραύω
lat. defringere
ab‑ = ἀπο-
bhreğ‘brechen, krachen’ (POK 165)
dhreu‘zerbrechen, zerbröckeln’ (POK 274) ‘to break in pieces, shatter, enfeeble’ (Beekes 2010, 1, 553)
esp. gal. demoler demoler derruir derruír derrocar derrocar
cat. demolir derruir derrocar
ab‑ ≠ de‑ lat. molere ‘moler’ sust. lat. moles ‘masa, mole’ (DCECH 1985, vol. 4, 120, s.v. moler:) bhreğ‘brechen, krachen’ (POK 165)
lat. diruere ‘fluir’ (DCECH 1984, vol. 2, 450, s.v. dirruir) (1) sust. roca63 (DECLC 1987, vol. 7, 357, s.v. roca) (2) raíz árabe ḤRK ‘mover hacia abajo’ (Oliver Pérez 1992, 745) ‘apartar con esfuerzo’
‘romper’
‘precipitarse’ ‘roca’
λuy λx λs [BASE(x, yu) & LOC(yu, ABL(uy))](s)
demoler λy λx λs ∃u [BASE(u) & ACT(x) & (LOC(y, ABL) & BASE(y))](s) derruir (λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
63 Corominas (DECLC 1987, vol. 7, 355) atribuye a esta palabra origen prerromano. Sobre las distintas hipótesis en torno a su etimología, cf. el artículo mencionado de Corominas (idem) y la nueva hipótesis de Oliver Pérez (1992, 745–758).
494
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
derrocar64 λy λx λs ∃u [BASE(u) & ACT(x) & LOC(y, ABL(u))](s) BASE = BRECHEN = ‘romper’ ABL = AB = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = ΘΡΑΎΩ = ‘romper’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspect- terminativo]’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = FRANGERE65 = ‘romper’ ABL = DE = ‘abl-[aspect- terminativo]’ x = suj. y = od (u = sp)
demoler BASE(u) = MOLE = ‘masa, volumen’ ABL = DE = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. y = od derruir BASE = *RUIR = ‘lanzar’ ABL = DE = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. y = od derrocar BASE = ROCA = ‘roca’ ABL = DE = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
Microestructura
[[ADESSEiunct(y, u)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSEiunct(y, u)))]ti+k]Ev&CO
demoler, derruir, derrocar [[HAB(y, PROPIEDAD) & ADESSE(y, LOC1)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬HAB(y, PROPIEDAD)) & ADESSE(y, LOC2))]ti+k]ev&co
64 La forma semántica propuesta para este verbo solo sería válida si aceptamos la etimología propuesta por Corominas. El origen verbal árabe que le atribuye Oliver Pérez (1992) nos obligaría a modificar la forma semántica propuesta. 65 El verbo simple se forma sobre la base frangere que por apofonía pasa a ser en todos los conjuntos prefijados latinos -fringere. García Hernández (2005b, 207) ha estudiado las consecuencias que la modificación apofónica supuso para los verbos derivados prefijados latinos. Por un lado, la considera una de las causas de la pérdida de transparencia semántica con respecto a la raíz de origen y, por tanto, a la familia de palabras y, por otro lado, ha sido el origen de algunas colisiones homonímicas en latín vulgar.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
x: ‘ACTOR’/suj. y: ‘UNDERGOER’/od/ u: ‘TEMA’/sp/gen/
495
demoler x: ‘ACTOR’/suj. y: ‘UNDERGOER’/od PROPIEDAD/ LOC1: ‘LOCsource’/ LOC2: ‘LOCgoal’/ derruir x: ‘ACTOR’/suj. y: ‘UNDERGOER’/od PROPIEDAD: ‘forma’ LOC1: ‘LOCsource’/ LOC2: ‘LOCgoal’/ derrocar x: ‘ACTOR’/suj. y: ‘UNDERGOER’/od PROPIEDAD/ LOC1: ‘LOCsource’/ LOC2: ‘LOCgoal’/
2. ‘etw. abreißen, abtragen’ (DWDS)
1. ‘partir, romper’ (DGE)
defringere 1. ‘arrancar rompiendo’ (Segura Munguía 2001: 198)
demoler 1. ‘Deshacer, derribar, arruinar’ (DLE)
demoler 1. ‘Destruír [unha construción]’ (DRAG)
demolir 1. ‘Enderrocar, desfer (una construcció)’ (dc)
496
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
derruir 1. ‘Derribar, destruir, arruinar un edificio’ (DLE)
derruír 1. ‘Desfacer [un edificio ou outra construción]’ (DRAG)
derruir 1. ‘enderrocar’ (DIEC2) > ‘Tirar a terra, desfer, (una construcció) fent caure successivament les parts de les quals es compon’ (DIEC2)
derrocar 1. ‘despeñar’ 2. ‘Echar por tierra, deshacer, arruinar un edificio’ (DLE)
derrocar 1. ‘Facer caer [un sistema de goberno]’ (DRAG)
derrocar 1. ‘enderrocar’ (DIEC2)
Medioestructura
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
+marcado [diaf., diastr., cult.]
Grado de motivación objetiva
demoler A3b A1a
A1a
1Aa
derruir A3c derrocar A3c
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
497
al. abbringen/gr. ἀποτρέπω/lat. deducere, abducere/esp., gal. disuadir/cat. disuadir (núm. 44) La siguiente equivalencia está supeditada a una serie de condiciones semánticosintácticas, relacionadas con las propiedades de sus bases. La principal diferencia se debe al hecho de que estas pertenecen a tipos semánticos diferentes. Mientras que las bases alemana, griega y latina pertenecen a la esfera de los verbos de movimiento y desplazamiento, la base latina suadeo que observamos en los elementos romances representa un verbo de lengua (‘aconsejar’). La base alemana bringen (al igual que la ingl. bring y la cat. portar) expresa un evento de causación de desplazamiento simultáneo de sus argumentos externo (agente) e interno (tema) con focalización del límite último de dicho desplazamiento, a saber, de desplazamiento télico causado, de modo que abarca tanto la noción de ‘llevar’ como de ‘traer’. No en vano este tipo de evento léxico ha sido descrito semánticamente como la contrapartida «causativa» del verbo de movimiento kommen, en ingl. come (Levin 1993, 135; Rappaport Hovav/Levin 1995, 87).66 De manera similar ocurre en español, donde se advierte una relación semánticamente proporcional entre ir-llevar y venir-traer, como se puede observar en (297) y (299): (297) (a) Yo voy y llevo algo. (298) (b) Yo voy y ??traigo algo.67 (299) (a) Yo vengo y traigo algo. (300) (b) Yo vengo y *llevo.
66 Las autoras establecen una correlación semántica entre el verbo de movimiento go y su variante semántica causativa take y come y bring-come. 67 Esta expresión se puede encontrar en la perífrasis aspectual formada sobre el verbo ir y + forma personal. Hallamos también ejemplos de Yo voy y traigo que no contradicen lo aquí indicado. Si consideramos el siguiente ejemplo de Pérez Galdós, interpretamos, por un lado, que en un primer momento el agente se dirige a un lugar y, por otro lado, en un momento posterior, el agente regresa y trae a su interlocutor en ese punto lo que tenía previsto: «—Bueno, yo tengo que dar de cenar a los mieleros y a los cuatro tíos esos de Villaviciosa… Te traeré el agua, y tú… — No te molestes, mujer. ¿Pues no puedo yo misma traer el agua de la fuente de la esquina? Aquí hay un cubo. […] Volveré dentro de media hora. […]. —Para nada la quiero. Quédese donde está. Yo voy y traigo el agua de Dios en menos que canta un gallo» (Pérez Galdós, Benito (1895): Nazarín. Linkgua, p. 44).
498
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Levin (1993, 46, 135), siguiendo a Gropen et al. (1989), clasifica verbos como el ingl. bring como «verbs of continuous causation of accompanied motion in a deictically-specified direction». Sin embargo, lo relevante en el verbo bringen no es tanto la dirección como la simultaneidad del desplazamiento entre agente y tema y la ausencia de manera. Prueba de que la dirección no es inherente a bringen estriba en la posibilidad de que el desplazamiento se realice tanto en dirección al sujeto como en la dirección contraria: (301) al. Bringen Sie ihn hierher! Bringen Sie ihn hierher! traer.IMP.3SG usted.3SG lo.ACC.M.SG aquí.PRTC ‘Tráigalo aquí’ (desde el interlocutor al hablante o emisor) (302) al. Ich bringe Bier auf die Party (mit). Ich bringe Bier auf die Party yo.1SG llevar.PRS.1SG cerveza a.DIR.sobre ART.ACC.F.SG fiesta (mit). con.PREV ‘Llevo cerveza a la fiesta’ (desde el hablante o emisor al interlocutor) En cambio, el rasgo de simultaneidad permite distinguir este verbo de otros semánticamente relacionados como senden ‘enviar’ (Levin 1993, 135), ya que bringen implica que el agente se desplaza simultáneamente al tema, mientras que en verbos como enviar no tiene por qué darse la relación de simultaneidad, siendo únicamente relevantes el cambio de lugar del od, que puede derivar en cambio de posesión (Levin 1993, 133), y el límite último del desplazamiento como en bringen. La ausencia de manera se refleja en el hecho de que ni bringen ni senden indican el modo en que el objeto es trasladado. La base griega τρέπω describe un cambio de lugar de un tema —del sujeto en caso de usos intransitivos y del objeto en los usos transitivos— sin lexicalizar la trayectoria o dirección del desplazamiento (Beekes 2010, vol. 2, 1503; Buck 1988 [1949], 664; Chantraine 1977, vol. 4, 1, 1133).68 De expresarse la trayectoria, esta lo hace mediante un sintagma direccional (303) para el cambio de posición o una locución adverbial para el cambio de estado (304). En el primer caso, el verbo evoca un evento en el que un agente causa el desplazamiento de un objeto o tema hacia un lugar (locgoal), siendo esta especificación necesaria para indicar
68 Piénsese, por ejemplo, en algunos sustantivos derivados como τροπή ‘cambio’, τροπός ‘cinturón’ ο αποτροπή ‘puesta de sol’.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
499
la trayectoria, como suele ocurrir con los verbos de cambio de posición causada (Levin 1993, 178). En el caso de ser intransitivo —como en (304)—, es el sujeto, en el ejemplo, Héctor, el que cambia de estado, poniéndose en movimiento: (303) gr. ὃ δ᾽ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανόωσαν. (Hom., Il. 21.349) ὃ δ᾽ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα DEM.NOM. hacia río.ACC. dirigir.AOR.3SG llama.ACC.F.SG M.SG M.SG παμφανόωσαν resplandeciente.ACC.F.SG ‘[Hefesto] dirigió al río la llama resplandeciente’ (304) gr. ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς φύγαδ᾽ ἔτραπε (Hom., Il. 16.657) ἐς δίφρον ἀναβὰς φύγαδ’ hacia carro.ACC.M.SG subir.PTCP.AOR.NOM.M.SG a la fuga.ADV ἔτραπε dirigir.AOR.3SG ‘[Héctor] subiendo al carro se dio a la fuga’ La base latina ducere muestra el desplazamiento efectuado por un agente que, en sentido recto y en oposición equipolente al latín ago ‘llevar algo por delante’, se desplaza llevando algo por detrás, lo que podríamos parafrasear con el actual verbo derivado ‘conducir’ (cf. Beekes 2006, 181; Martín Padilla 201569). A diferencia del verbo alemán bringen puede darse la relación de simultaneidad en el desplazamiento entre agente y tema, pero no necesariamente como vemos en el ejemplo (311). Pese a la pertenencia a tipos semánticos distintos, todos los prefijos por su condición ablativa coinciden en focalizar el alejamiento o desprendimiento del locatum con respecto al relatum con la consecuencia de que el objeto o tema que representa el locatum deja de formar parte o se aleja definitivamente del relatum. Es precisamente la acción del prefijo la que permite poner en relación los distintos verbos de la serie.70 El prefijo indica la separación de dos entidades— con especificación de la dirección vertical en deducere— y las bases expresan o bien el desplazamiento simultáneo de sujeto y objeto y el límite final en el caso 69 Cf. con el griego ἂγω y φέρω en, por ejemplo, Martínez Vázquez (2008, 61). 70 Nótese que el diccionario bilingüe en línea Leo (en línea, s.v.) ofrece como traducción española del verbo alemán abbringen ocho posibilidades, de las cuales seis están formadas con prefijos ablativos: descaminar, desviar, distraer, disuadir, despistar, extraviar. La séptima no formada sobre prefijo ablativo retraer se basa en el valor del prefijo ‘hacia atrás’, lo que permite establecer la equivalencia denotativa. La aparición casi exclusiva de prefijos ablativos habla por sí misma.
500
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
del alemán, o bien únicamente el cambio locativo en el caso del griego, o bien el desplazamiento de sujeto y objeto en caso del latín y el modo en el caso del verbo de lengua. En el caso del romance disuadir / dissuadir —y del latín originario— y como es habitual en los verba dicendi (García Hernández 1980, 64), el prefijo dis- desempeña una función alterna con respecto a la relación sintagmática de la base: suadeo / dissuadeo ‘aconsejar / aconsejar que no’. Para que esta pueda llegar a darse se han de interpretar los derivados formados a partir de verbos de movimiento o desplazamiento (ἀποτρέπω, deducere, abducere, abbringen) en sentido figurado y han de entrar en juego el mismo número y tipo de participantes entendiendo por tipo los distintos qualia. Así, si establecemos los tipos de correlación que en el nivel medioestructural posibilitan la equivalencia, llegamos a las siguientes conclusiones: Valores medioestructurales al. abbringen
gr. ἀποτρέπω
locatum
relatum
1. Sentido recto ‘quitar algo de algo’
od
sp
(305) den Fleck (von dem Stoff) abbringen (DWDS) ‘quitar la mancha (de la tela)’
inanimado
inanimado
2. Sentido figurado ‘apartar a alguien de algo’
od
sp
(306) jemanden von einem Weg, von einer Richtung abbringen (DUDEN) ‘apartar a alguien de un camino, de una dirección’
animado
inanimado
(307) jemanden von seinem Plan abbringen ‘disuadir a alguien de su plan’
animado
inanimado
1. Sentido recto ‘hacer cambiar la dirección’
od
gen/dat ø
(308) ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη. (Hom., Il. 11.758) ‘donde Atenea hizo retroceder al ejército’
animado
ø
(309) ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός (Pind., Nem. 4.69–70) ‘vuelve atrás el aparejo de la nave hacia el continente’
inanimado
inanimado
2. Sentido figurado ‘disuadir’
od/ø
gen/dat
(310) μάλιστα γὰρ δοκῶ ἄν μοι οὕτως ἀποτρέπειν τῆς κακουργίας (Tuc., Hist. 6.38.5.2) ‘Creo que es así como mejor se les podría disuadir de sus malignas intenciones’ (trad. de Romero Cruz 2002, 521)
animado ø
inanimado
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Valores medioestructurales lat. deducere
locatum
esp., gal. disuadir cat. dissuadir
relatum
1. Sentido recto ‘hacer bajar, llevar de arriba abajo’
od
sp
(311) aliquem de rostris deducere (Segura Munguía 2001, 195) ‘hacer bajar a uno de la tribuna rostral’
animado
inanimado
(312) deduco pedes de lecto clam (Pl., Curc. 2.3.82) inanimado ‘bajo los pies de la cama en silencio’
lat. abducere
501
inanimado
2. Sentido figurado ‘separar, apartar de’
od
sp
(313) cuius divitiae me de fide deducere non potuissent (Cic., Ver. 1.1.25) ‘cuyas riquezas no habían podido apartarme de mi lealtad’ (trad. de Requejo Prieto)
animado
inanimado
(314) abducere animos a contraria defensione et ad animado nostram conor deducere. (Cic., Or. 2.293) ‘intento alejar los ánimos de la defensa contraria y conducirlos a la nuestra’
inanimado
1. Sentido recto ‘conducir’
od
sp
(315) ab Sagunto exercitum abducere (Segura Munguía 2001, 2) ‘retirar el ejército de Sagunto’
animado
inanimado
2. Sentido figurado ‘separar, apartar de’
od
sp
(316) A quo studio te abduci negotiis intellego ex tuis litteris […]. (Cic., Fam. 4.4.5) ‘Por tu carta sé que has sido apartado de tus ocupaciones por el estudio’.71
animado
inanimado
1. Sentido figurado ‘hacer que alguien abandone una idea’
od
sp Proposición
(317) la disuadieron de su buena intención. (ADESSE)
animado
inanimado
(318) Wert revela que el seu fill el va dissuadir de sortir a ‘Salvados’ […]. (El Periódico 12/04/201372)
animado
inanimado
(319) Disuadiunos de marchar da casa. (DRAG)
animado
inanimado
71 En este caso, al estar en voz pasiva, el pronombre personal de segunda persona del singular (te) en acusativo actúa como locatum. 72 Disponible en: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/gent-i-tv/wert-revela-que-seu-filldissuadir-sortir-salvados-2361858.
502
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Este resumen de los valores medioestructurales evidencia que la equivalencia entre todos los verbos de la serie solo puede establecerse cuando todos ellos ponen en relación un od animado y cuando los verbos de movimiento y desplazamiento se interpretan en sentido figurado. Esta restricción viene dada por la imposibilidad que muestran las variantes romances de tener una interpretación locativa, lo que corrobora una vez más la tesis de Acedo-Matellán de que la prefijación romance tiende a la expresión del cambio de estado en detrimento del cambio locativo. Aunque las fuentes lexicográficas no proporcionan ni el verbo dissuadeo para el latín ni el verbo romance distraer en las lenguas romances, ambas opciones son tan lícitas como las incluidas. El verbo latín dissuadeo comparte todas las características que los romances, por lo que puede predecirse de él lo mismo que para los otros. El verbo romance distraer/distreure sería desde el punto de vista de la arquitectura interna de la palabra el que más se acerca al verbo de partida del alemán. Ambas bases pertenecen a los verbos de desplazamiento y tienen un prefijo que comparten el clasema ablativo. Sin embargo, presentan una diferencia importante. Mientras que el derivado alemán puede utilizarse con valor locativo para referirse a ‘apartar a alguien de un camino o de una dirección’ como en el ej. (306), los tres verbos iberorromances correspondientes muestran distintos grados de restricción en lo que respecta al cambio locativo en sentido recto. Si bien no cabe duda de que el sentido figurado procede metafóricamente de la extensión espacial a otros ámbitos, lo cierto es que su uso estrictamente locativo puede resultar inhabitual en algunos casos. Veamos los siguientes ejemplos. (320) cat. 1. ‘Apartar (una cosa) del lloc on era assignada o de l’ús a què era destinada’ (dc) Ha distret una quantitat dels fons de beneficència. Ha distret una quantitat AUX dis.PREV.ABL.traer.PTCP INDF.F.SG cantidad dels fons de beneficència sp.de;los fondos de beneficiencia ‘Ha desviado una cantidad de los fondos de beneficiencia’ (321)
gal. 1. ‘Facer que [alguén] aparte a atención do que estaba facendo’ (DRAG) Déixao traballar, non o distraias coa túa leria. 2. ‘Facer pasar o tempo de modo agradable’ (DRAG) ‘É unha comedia musical que distrae moito á xente’.
(322)
esp. 1. y 2. ‘Divertir (apartar, desviar, alejar; entretener)’
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
503
En catalán, la primera acepción muestra la posibilidad de emplearse en sentido estrictamente locativo, hecho que se ve propiciado por la aparición de un locatum que cumple con las propiedades de ser concreto y movible. En gallego, el hecho de distraer a alguien se ha de entender en sentido figurado, tal y como lo muestra la primera acepción al hablar de la atención de alguien y de manera más evidente la segunda acepción, y en español las dos primeras acepciones muestran la prominencia del sentido figurado en el que el componente lúdico tiene prominencia. En español, serían cuestionables frases como Ha distraído una cantidad de los fondos de beneficiencia o Lo distrajo del camino con un sentido espacial recto (y no figurado), lo que muestra que, pese al grado de transparencia de la base, la espacialidad, necesaria por otro lado para poder explicarlo, ha cedido su lugar a otros valores más abstractos. Por otra parte, se observa también que incluso cuando el sp es abstracto y no contiene el componente lúdico, el verbo distraer podría llegar a causar extrañeza: (323) ??Lo distraje del plan. La microestructura propuesta para todas las unidades parte del valor medioestructural compartido por todas las unidades según el cual el desvío se entiende en sentido figurado como ‘disuadir a alguien de hacer algo o de algún propósito o plan’, medioestructura compartida por todas las unidades tal y como se puede reflejar en la tabla anterior. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 44)
al. abbringen
Base
lat. deducere abducere
esp., gal. disuadir
cat. dissuadir
ab- = ἀπο- = ab-
Prefijo
Valor etimológico
gr. ἀποτρέπω
ab- ≠ de-/dis-
bhrenkbhronk‘bringen’ (Pfeifer, DWDS)
trep‘wenden, auch sich vor Scham lat. dissuadere abwenden’ deuk‘desaconsejar’ (POK 1094) ‘ziehen’ *su̯ād‘to turn, (POK 220) ‘süß; an etwas Geschmack, revolve, put ‘to lead, Freude finden’ to flight; to conduct’ ‘rate (d. i. ‘mache einem etwas turn oneself, (Vaan gefallen’ change, take 2006, 181) (POK 1039–1040) flight, etc.’ (Beekes 2010, 2, 1503)
504
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Valor denotativo de la base
‘traer’
‘dirigir’
‘conducir’
‘aconsejar’
(λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
Forma semántica
BASE = BRINGEN = ‘traer’ ABL = AB = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od (u= sp)
BASE = ΤΡΕπΩ = ‘dirigir’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od (u= sp)
BASE = DUCO = ‘conducir’ ABL = DE/ AB = ‘abl[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od (u= sp)
BASE = *SUADEO = ‘aconsejar’ ABL = DIS = ‘[abl]-aspect-alterno’ x = suj. y = od (u= sp)
[[HAB(y, u)]]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬HAB(y, u))]ti+k]ev&co Microestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ u: ‘TEMA’/ Valor medioestructural concordante: sentido figurado 1. ‘jmdn. von etw. ablenken, wegbringenʼ (DWDS)
I. 2. ‘esp. en rel. con palabras y argumentos disuadir’ (DGE)
Medioestructura
deducere [fig.] ‘desviar, apartar, separar, hacer desistir, disuadir de’ (Segura Munguía 2001, 195)
disuadir 1. ‘Inducir, mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a desistir de un propósito’ (DLE)
abducere ‘desviar, distraer de’ (Segura Munguía 2001, 195)
dissuadir 1. ‘Induir a desistir d’un propòsit, persuadir-lo de no fer alguna cosa’ (DIEC2)
disuadir 1. ‘Conseguir mediante razóns e argumentos que [alguén] abandone unha idea ou renuncie a levar a cabo un propósito, unha acción’ (DRAG)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
+marcado [diaf., cult.]
+marcado [diaf., cult.]
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
A3b
A3b
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
505
al. abbüßen/gr. ἀποτίνω, ἐκτίνω/lat. expiare/esp., gal., cat. expiar (núm. 50) En la siguiente equivalencia todos los derivados denotan el mismo contenido semántico, a saber, ‘borrar una culpa o acto impío mediante algún tipo de pago o sacrificio’. Como indica esta denotación, todas ellas se emplean —de forma no exclusiva— en el ámbito religioso o jurídico. No obstante, si observamos la conformación de las distintas unidades y su comportamiento semánticosintáctico, deben notarse las siguientes diferencias. En primer lugar, no todas las bases verbales tienen el mismo valor denotativo. El verbo büßen es un verbo causativo denominativo derivado del sustantivo Buße ‘penitencia, multa’, palabra propia del ámbito jurídico y religioso: (1) ‘Sühne, Reue mit dem Vorsatz zur Besserung’ (DWDS) y (2) ‘Sühne für geringfügige Rechtsverletzung’ o ‘Strafbetrag’ (DWDS). Del mismo modo, el verbo latino expiare —y en consecuencia el préstamo romance expiar 73 — se forma sobre el adjetivo pius, referido a personas que responden y cumplen con sus obligaciones no solo en sentido religioso sino también profano.74 Esta explicación se deduce de los clásicos ejemplos citados por Meillet/Ernout (1951 [1939], 903–904) en los que se recoge pius como epíteto de Eneas u expresiones como pius in parentes ‘afectuoso con los padres’. El verbo derivado piō se aplica, según Meillet/Ernout (1951 [1939], 903–904), a la noción de ‘purificar’ y, en consecuencia, a la de ‘effacer par un sacrifice’. El verbo griego τίνω, en cambio, no está restringido a los ámbitos jurídico y religioso. Se trata del verbo genérico que indica la noción de ‘pagar’, con el sentido de ‘pagar una multa, una deuda o una pena’ (Chantraine 1977, vol. 4, 1, 1121; LSJ, s.v.). Los verbos derivados expresan a través de la base verbal la noción de pagar (por alguna falta cometida) y a través del prefijo ab-, ἀπο-, ἐκ- y ex- se indica la separación o alejamiento entre agente y tema (el delito, pecado, crimen, etc.) o entre tema y un tercer actante y dicha separación puede interpretarse aspectualmente por extensión semántica como ‘terminar de pagar’. La consecuencia que se deriva después de haber ejecutado el pago es que el agente consigue que
73 La primera documentación de expiar en español es datada por Corominas (DCECH 1985, vol. 3, 560) en la obra de Gracián hacia el 1550, con lo que parece bastante tardía. En el CORDE, las primeras apariciones son también del siglo xv, una en un texto de López de Ayala de cerca del 1400 y otra de un texto de Fernández de Santaella del 1499, con lo que habría que adelantar la primera datación al siglo anterior. 74 Así es definido el adjetivo por Walde (1910, 587) ‘pflichtgemäß handelnd, fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig, liebevoll gegen Eltern, Vaterland’ ‘comprometido, piadoso, honrado, temeroso de Dios, cariñoso con sus padres, la patria’.
506
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
algo (por lo general, un delito, un crimen, un pecado, una multa) le sea perdonado a él o a un tercer actante. Por lo tanto, si observamos la forma semántica propuesta para todas las unidades, vemos cómo todas ellas responden a la paráfrasis de ‘hacer que la culpa, pecado, crimen, etc. (locatum), correferencial con la base,75 se aleje del relatum (el mismo agente o un tercer actante) mediante el pago’ y de ahí ‘terminar de pagar’ y ‘redimir(se), purificar(se)’. Todos los verbos exigen, por tanto, que, en la posición del od, aparezca aquello por lo que se reclama perdón. Es, por ello, que en esta posición encontramos sustantivos como el pecado, el crimen, la culpa, el delito, la injuria. En griego, el verbo ἀποτίνω acepta, además, en la posición del od un acusativo instrumental que recoge aquello con lo que se va a realizar el pago como χρήματα ‘propiedad, fortuna’ o ἀργύριον ‘dinero’. Si bien para el griego se nos ofrecen dos unidades preverbiales, las fuentes lexicográficas griegas no indican qué diferencia existe entre los verbos prefijados propuestos ἀποτίνω y ἐκτίνω y coinciden en otorgarle a ambos un valor aspectual perfectivo como ‘pay in full’ (LSJ, s.v. ἀποτίνω 3) y ‘pay off, pay of full’ (LSJ, s.v. ἐκτίνω). El DGE indica que, si bien ambos verbos se construyen con acusativo para indicar aquello por lo que se paga, el verbo prefijado ἐκτίνω tiene un valor aspectual perfectivo más marcado explicitado como ‘pagar enteramente, satisfacer por completo, acabar de pagar la deuda’, derivado del rasgo ‘salida de un ámbito’.76 La principal diferencia entre el griego y las restantes lenguas estribaría en que el sentido de purificación o redención es un rasgo meramente connotativo en el verbo griego derivado de la noción de ‘pagar’ o ‘devolver algo en pago’. Por lo general, suele darse la correferencialidad entre agente y tema en el sentido de que el agente del derivado es, a su vez, el ejecutor o causante del crimen o delito para el que se busca redención. No obstante, todas las unidades parecen aceptar también la no correferencialidad, de modo tal que el agente pide la redención de un tercer actante, autor del crimen, pena o delito cometido.
75 Nótese, en el ejemplo griego (109), que se ha relacionado etimológicamente el sustantivo en acusativo que sirve de locatum (τιμὴν) con el verbo τίνω (Chantraine 1977, vol. 4, 1, 1120). En este caso, el objeto directo actuaría como un acusativo interno del tipo «pagar el pago». Cf. Beekes (2010, vol. 2, 1490) sobre la polémica en torno a la posible relación etimológica entre τίνω y τιμή. 76 Esta diferencia se refleja también entre los sustantivos derivados ἔκτισις ‘pago, expiación’ y ἀπότισις ‘reembolso’, en el que se puede observar el valor perfectivo-terminativo del primero frente al reversativo del segundo.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
(324)
507
Uso correferencial entre agente y tema (a) al. der Verurteilte müsse seine Strafe abbüßen (Archiv der Gegenwart, 42, 1972, DWDS: Kernkorpus) der Verurteilte müsse seine ART.NOM.M.SG condenado.ADJ tener que.VM. POSS. KONJ.I.3SG ACC.F.SG Strafe ab-büßen multa de-pagar.INF ‘El condenado tiene que pagar su pena’ (b) esp. Ahora puedo expiar mi culpa. (Ribera, Jaume (1988): La sangre de mi hermano. Barcelona, Timun Mas, párrafo 32, crea)
(325)
(c) gr.
πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτεῖσαι. (Hom., Od. 13.193) πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερ-βασίην CONJ todo.ACC.F.SG pretendiente. trans-gresión.ACC.F.SG AcI.M.PL ἀποτεῖσαι de-pagar.INF.AOR ‘antes de que los pretendientes pagaran [por] toda su transgresión’
(d) lat.
Asiaticus […] malam potentiam servili supplicio expiavit (Tac., Hist. 4.11.3) Asiaticus malam potentiam servili Asiático.NOM. malo.ADJ. poder.ACC. propio del esclavo. M.SG ACC.F.SG F.SG ADJ.ABL.N.SG supplicio expiavit castigo.ABL. ex.PREV.ABL. N.SG perdonar.PRF.3SG ‘Asiático expió el abuso de poder con el castigo del esclavo’
Uso no correferencial (a) al. Wenn Christus alle Strafen für unsere Sünden vollständig abgebüßt hat, […] (Baur, Ferdinand Christian (1838): Die christliche Lehre von der Versöhnung in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der ältesten Zeit bis auf die Neueste. Tübingen: Osiander, 445) Wenn Christus alle Strafen für CONJ Cristo INDF.ACC.PL pena.F.PL PREP
508
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
unsere Sünden ab-gebüßt hat POSS.ACC.F.PL pecado. ab.PREV.ABL-pagar. AUX F.PL PTCP.PRF ‘Cuando Cristo haya acabado de cumplir todas las penas por nuestros pecados’ (b) esp. Jesucristo expió nuestros pecados. («Jesucristo expió nuestros pecados», 2011, https://www.lds.org/liahona/2011/04/12?lang= spa) (c) gr.
τιμὴν δ’ Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν τιν’ ἔοικεν, […] (Hom., Il. 3.286) τιμὴν δ’ Ἀργείοις ἀποτινέμεν ἥν recompen-sa. PTC argivo. ab.PREV.ABL. PRN.ACC. ACC.F.SG DAT.M.PL pagar.INF F.SG τιν’ ἔοικεν PRN.ACC.F.SG parecer.PRF.3SG ‘[los troyanos] pagaron a los argivos la recompensa que les pareciera’
(d) lat.
imperatum patri, ut filium expiaret pecunia publica. (Liv., 1.26.12) imperatum patri ut filium expiaret ordenar.PTCP. padre. CONJ hijo.ACC. expiar.IMPF. PRF.PAS.N.SG DAT.M.SG M.SG SUBJ.3SG pecunia publica dinero.ABL.F.SG público.ADJ.ABL. F.SG ‘Se ordenó al padre que redimiese a su hijo [a cargo del] tesoro público’
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 50) Prefijo Valor etimológico
Base
gr. ἀποτἰνω ἐκτίνω
al. abbüßen
lat. expiare
esp., gal., cat. expiar
ab- = ἀποab- ≠ ἐκ- ≠ exsust. Buße germ. *bōtō ‘Gutes, Nutzen’ germ. *bat-, *bōt-
ku̯ei-(t)‘animadvertere, strafen, rächen, büßen’ τίνω
*pu̯-īi̯ospiare ‘sühnen’ *got. infeinan «‘gerührt werden, sich
lat. expiare (DCECH 1985, vol. 4, s.v. pío: 560)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
‘büße, bezahle’ (POK 636–637) *kwei‘gut, von Nutzen 1. ‘to observe’ sein’ 2. ‘to gather, pile up’ (Pfeifer, DWDS, 3. ‘to punish, s.v.) avenge’ (Beekes 2010, vol. 1, 1487) Valor denotativo de la base
‘expiar, pagar por’
‘pagar’
509
erbarmen ( piare dann erst von pius aus gebildet: ‘eine Handlung der Pietät vollziehen» (Walde 1910, 587) ‘ofrecer sacrificios expiatorios o propiciatorios’
Variante 1: uso correferencial λzyº λx λs ∃yz BASE(x, yz) & LOC(zy, ABL(x))](s)
Variante 2: uso no correferencial (λu) λzy λx λs ∃yz [BASE(x, yz) & LOC(zy, ABL(u))](s)
Forma semántica
BASE = BÜßEN = ‘expiar’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. z = od
BASE = ΤΙνΩ = ‘pagar’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. z = od BASE = ΤΙνΩ = ‘pagar’ ABL = ἘΚ = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. z = od
BASE = PIO = ‘ofrecer sacrificios expiatorios, pagar’ ABL = EX = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. z = od (u = sp )
Variantes 1 y 2: Uso correferencial y no correferencial [[HAB(u, z)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬HAB(u, z)))]ti+k]ev&co Microestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘TEMA’/ z: ‘TEMA’/ (cf. REDES, s.v. expiar) u: ‘UNDERGOER’/ Modificador ACT:
Medioestructura
1.‘eine Schuld ἀποτίνω: I.1. (völlig) büßen, ‘devolver en sühnenʼ (DWDS) pago, compensar, recompensar’ (DGE)
1. ‘purificar mediante expiaciones’ (Segura Munguía 2001, 268)
1. ‘Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio’ (DLE)
510
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
1. ‘Borrar [unha culpa ou pecado] cumprindo a penitencia imposta polo sacerdote ou facendo un sacrificio’ (DRAG) ἐκτίνω: I.1. ‘pagar enteramente, satisfacer por completo’ (DGE)
1. ‘Esborrar una culpa per mitjà d’un ritu religiós’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
+fijación
+fijación
+fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado [relig., jur.]
+marcado ἀποτίνω [jur.] ἐκτίνω [jur.]
–marcado [relig.]
+marcado [relig.]
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1b
A3c
al. abdämpfen/gr. ἀναθυμιάω, ἀπατμίζω, ἐξατμίζω/lat. evaporare/esp., gal., cat. evaporar (núm. 54) Todas las bases verbales están formadas sobre un sustantivo que hace referencia a la noción de vapor: al. Dampf ‘vapor’, ἀτμός ‘vapor’ y lat. y romances vapor. El origen del verbo griego θυμιάω ha sido ampliamente discutido entre los filólogos griegos. Boisacq (1950, 356) lo relaciona con el sustantivo θυμός ‘soulèvement de l’âme, passion, courage’77 y retrotrae su origen al indoeuropeo *dhumós ‘soulèvement ondoyant, ébullition, fumée’, relacionado con el lat. fumus ‘humo, vapor’, cuyo sentido físico, dice Boisacq (1950, 356), ha desaparecido del sustantivo y solo se ha mantenido en el verbo que forma la base de nuestro derivado θυμιάω ‘faire brûler des parfums, fumer’. Chantraine (1970, vol. 2, 446) no está de acuerdo con esta propuesta etimológica y la relaciona, al igual que Buck (1988 [1949], 1087), con el verbo θύω ‘lanzarse con furor’. Frente a la polémica que plantea el origen del verbo θυμιάω, no cabe duda de la procedencia de ἀτμίζω y del significado de 77 Buck (1988 [1949], 1087) hace referencia a la amplia gama de significados que permite expresar el sustantivo θυμός y lo pone en relación con las voces latinas anima, animus y spiritus y Chantraine (1970, vol. 2, 446) lo define como: «l’âme, le coeur’ en tant que principe de la vie […] tout en se distinguant de ψυχή qui peut désigner l’âme des morts, « ardeur, courage », siège des sentiments et notamment de la colère (Hom., ion.-att., etc.); chez Platon le θυμός ou le θύμοειδές est une des trois parties de l’âme, siège des passions nobles».
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
511
ἀτμός con el significado ‘vapor [cálido]’ (Chantraine 1968, vol. 1, 134). El uso del sufijo en -ίζω en ἀτμίζω así como de la metafonía de la vocal tónica del sustantivo base Dampf en (ab)dämpfen son los indicadores para tratarlos como verbos causativos. Además de la coincidencia denotativa de las bases, también los prefijos ablativos marcan el cambio de estado experimentado bien por el sujeto —en el caso de las variantes intransitivas inacusativas78— bien por el objeto, de modo tal que, en un momento eventivo siguiente, se adquieren las propiedades indicadas por la base verbal. En las variantes transitivas, todos los verbos exigen que el argumento que actúa como objeto tenga la propiedad de ser líquido para poder convertirse, posteriormente, en vapor. En alemán, puede tratarse también de un objeto sólido —para esta acepción, generalmente un alimento— siempre y cuando se pueda suponer que aquel está contenido en un líquido. Esto explica que sean posibles frases del tipo Kartoffeln, Gemüse abdämpfen ‘evaporar [el agua de las] papas, verdura’. La forma semántica general, común a todas ellas, refleja la existencia de un objeto, sin especificación en este caso del tipo (y), y la relación establecida por x, según la cual x —que puede ser correferencial con y— hace vapor a partir de y. A diferencia de los verbos griegos ἀπατμίζω y ἐξατμίζω, la presencia del prefijo adlativo ἀνα- genera una estructura argumental distinta que refleja el acercamiento o la entrada en un estado bien de sujeto en los usos en voz media bien del objeto en los casos de usos transitivos. La segunda restricción tiene que ver con los contextos de uso. Si bien hemos establecido la equivalencia con el valor concreto transitivo del verbo alemán abdämpfen, es habitual —si el orden de las acepciones en el DUDEN y en el DWDS están basadas en la frecuencia de uso— su empleo como verbo transitivo en sentido figurado para hacer referencia a cómo alguien hace que una impresión relacionada con los sentidos (como el ruido, el color, la luz) se reduzca o se amortigüe: den Schall, laute Klänge abdämpfen; das Licht, grelle Farben abdämpfen (DWDS, s.v.). Este valor decremental que puede atribuírsele al prefijo es explicable metafóricamente a partir del efecto que produce el cambio de estado. De este modo, cabría imaginarse cómo la luz o el color pierden claridad por el efecto que produciría el vapor sobre la luz o el color. La indicación del cambio de estado puede ser interpretada aspectualmente como meramente reforzativa, ya que el prefijo no modifica las bases verbales.
78 El verbo evaporar en las tres lenguas iberorromances se apoya en las formas pronominales con se como marcador télico para poder expresar la noción de inacusatividad: esp. El agua se evaporó en tres segundos; cat. L’alcohol s’evapora ràpidament, gal. O alcohol evaporouse.
512
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Las unidades latina y romances también pueden utilizarse en sentido figurado con el significado de ‘desaparecer o desvanecerse’. En este caso, se focaliza el estado final resultante de la acción de evaporarse. Los prefijos en latín y en las lenguas romances muestran la salida desde el interior de un ámbito. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 54)
gr. ἀναθυμιάω ἀπατμίζω ἐξατμίζω
al. abdämpfen
lat. evaporare
esp., gal. cat. evaporar(se)
ab- ≠ ἀναPrefijo
ab- = ἀπο-
ab- ≠ ex-
ab- ≠ ἐκ-
Valor etimológico Base
Valor denotativo de la base
*dhem(ə)‘blasen, dampfen, rauchen, dunkel’ (DWDS, s.v.) dämpfen ‘ersticken’ (Kluge 2002, 180)
‘vaporizar’
*dheu‘stieben, wirbeln, bes. von Staub, Rauch, Dampf’ sust. θυμός ‘Gemütswallung, Leidenschaft, Mut’ θυμιάω *ku̯ēp«noch rein ‘rauchen, sinnlich ‘rauche, wallen, kochen’ räuchere’» sust. vapor (POK 261, cf. ‘Dunst, Dampf, también Boisacq Brodem’ 1950, 356) (POK 596)
lat. evaporare ‘evaporar’
*au̯(e)‘wehen, blasen, hauchen’ sust. ἀτμός ‘Dampf, Dunst, Rauch’ (POK 81–82) ‘quemar hasta producir humo’ ‘arrojar vapor’
‘vaporizar’
513
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
ἀναθυμιάω λx λs [BASE(x) & BEC(LOC (x, ADL(BASE)))](s) BASE = ΘΥΜΙΑΩ = ‘quemar hasta producir humo’ ABL = ΆνΆ = ‘mov-adl-[[aspectreforzativo]’ x = suj.
Forma semántica
ἀπατμίζω/ἐξατμίζω Variante transitiva
λy λx λs ∃u [ACT(x) & LOC(y, ABL(u)) & BEC(y, BASE)](s) BASE = DÄMPFEN = ‘convertir en vapor’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
BASE = ΑΤΜΊΖΩ = ‘arrojar vapor’ ABL = Άπο/ ἘΚ = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
BASE = VAPOR(ARE/AR) = ‘convertir en vapor’ ABL = E = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
Variante transitiva Microestructura
[[HAB(y, LÍQUIDO)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, HAB(¬LÍQUIDO(y))) & BEC(y, VAPOR)]ti+k]ev&co
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ 1. ‘abdampfen (1a) lassenʼ (DUDEN) Medioestructura
ἀναθυμιάω: 2. ‘convertirse en vapor o vaho, evaporarseʼ (DGE)
1. ‘evaporar, dispersar evaporando’ (Segura ἀπατμίζω: 1. «intr. Munguía 2007, ‘evaporarse’» (DGE) 852)
1. ‘Convertir en vapor un líquido’ (DLE)
ἐξατμίζω: 1. «tr. ‘hacer evaporar, volatilizar’» (DGE) Fijación sintagmática
+fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1b
A1b
514
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
al. abdanken/gr. ἀφίημι, ἀποπέμπω, ἀπολύω/lat. abdicare, dimittere/esp., gal., cat. abdicar, dimitir (núm. 55) La equivalencia denotativa se establece entre el alemán abdanken, las latinas abdicare y dimittere y las formas romances abdicar y dimitir, procedentes de las latinas correspondientes. En este caso, denotativamente todas las unidades describen una estructura conceptual similar que, en su forma más simplificada, podríamos parafrasear como ‘alguien deja o abandona algo (normalmente, un cargo)’. No obstante, no lo hacen todas en el mismo grado. El verbo alemán, el latín abdicare y ambos romances aparecen modificados por la connotación jurídico-religiosa, presente en todos los verbos a través de distintos recursos. En el caso del latín abdicare y del correspondiente romance esta connotación viene dada por el contenido semántico de la base verbal, cuya evolución ha sido tratada pormenorizadamente por Hernández Arocha (2014, 337–338): «Como veníamos diciendo, el verbo dicĕre y su variante dicāre tienen —como explica Meillet (1904-1905, 32) y Ernout/Meillet (1951, 307)— una fuerte connotación jurídica y religiosa […]. Todo parece indicar, según los ejemplos que aduce el lexicógrafo, que estos rasgos semánticos no se restringían a casos aislados o valores metafóricos o connotativos, sino que, por el número y recursividad de los casos, es muy probable que el rasgo ‘[decir] solemnemente, en ámbito jurídico o religioso’ fuera un rasgo intrínseco y funcional de su contenido denotativo» (Hernández Arocha 2014, 284).
Esta connotación es la responsable de que el rol específico del actor se restrinja a la figura de un rey, un príncipe o cualquier otra persona con la que compartan el quale agentivo ‘que ejerce un cargo’. De acuerdo con el valor de la base decir y al valor alternante que le confiere el prefijo ‘decir que no’, Hernández Arocha (2014, 341) describe la evolución semántica de la forma latina y la romance a partir del valor originario como sigue: «renegar > decir que no > rechazar > renunciar a > dimitir de/abandonar un cargo». Si bien en latín se documentan todos los pasos dependiendo del tipo de complemento que aparezca, en las lenguas romances solo pervivió el último paso descrito en la evolución: ‘dimitir o abandonar un cargo’. En latín, es habitual el uso transitivo del verbo ya sea mediante un sintagma nominal o una cláusula sustantiva en el sentido de ‘rechazar, expulsar’, si bien cuando se trata de un uso correferencial con respecto al sujeto, el argumento interno aparece como el pronombre reflexivo correspondiente en acusativo y aquello a lo que se renuncia (el cargo, la magistratura o cualquier otro puesto semejante) se actantifica en ablativo: magistratu se abdicare (Segura Munguía 2001, 2). En español, aunque se testimonian usos transitivos, sobre todo, en
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
515
épocas anteriores de la lengua (Cuervo 1998, 1, s.v.),79 en la actualidad predomina el uso intransitivo con complemento de régimen introducido por el correlato preposicional de.80 En gallego, nos encontramos con una evolución semejante. Aunque las primeras dos acepciones del diccionario académico introducen el valor transitivo, el corpus TILGA no recoge ningún uso transitivo entre las diecisiete ocurrencias. Tan solo se atestiguan ejemplos intransitivos con el régimen preposicional de y usos absolutos. El catalán se comporta exactamente igual que el gallego hasta el punto de que incluso coincide el orden en que aparecen las acepciones en el DIEC2 y en el diccionario académico gallego. En la evolución de la estructura argumental latina a la romance podría considerarse que el contenido relacional (preposición) predicado del acusativo latino, que verbalizaba el relatum del preverbio, pasó a interpretarse como estrictamente dimensional (como un adverbio, no como preposición), de modo que se sintió la necesidad de expresar el relatum gramaticalmente, codificándolo como sintagma preposicional. Es decir, una relación de tipo [[verbo [prep. locatumdimensión-relatum]+[verbo DIC-]] [acus. y ]] pasa a reordenarse como [[verbo [prep. locatum-dimensión]+[verbo DIC-]] [relatum sp ]] o, lo que es lo mismo, la denotación ‘[localizarse hablando lejos de]v [y]acus.’ pasa a interpretarse como ‘[localizarse hablando lejos]v [de y]sp’. El preverbio ha recibido, por tanto, una interpretación adverbial. Para verbalizar el relatum, la forma semántica recibe entonces un modificador que toma la forma de un sintagma preposicional con de, en correlación con el valor clasemático del prefijo verbal ab-. El complemento preposicional con de viene a suplir la ausencia del caso ablativo en las lenguas romances y se comporta de manera similar a los verbos que Olsen (1996) denomina para el alemán «pleonastische Direktionale» en el sentido de que la especificación de dicho complemento no es necesaria y viene a ser una suerte de reduplicación del argumento interno o profundo heredado del latín (en nuestro caso, el cargo). El verbo alemán abdanken podría ser el resultado de un calco del latín, hipótesis que proponen los hermanos Grimm (DWB, s.v. abdanken) y Hernández Arocha (2014, 284–285) y que está respaldada por su tardía introducción en la lengua alemana, en el siglo xvi según Pfeifer (DWDS, s.v.). El hecho de que se haya tomado como base el verbo danken ‘agradecer’ —en lugar del que cabía esperar: sagen o reden— deriva, según Schullerus (1925, 7), de la tradición que existía de dejar el puesto dando unas palabras de agradecimiento. En este mismo sentido, los Grimm establecen esta equivalencia y describen el verbo alemán como ‘sich
79 Como, por ejemplo, Diocleciano abdicó el imperio, como Sila había abdicado la dictadura; Resuelve el rey abdicar el torno y abandonar Tebas. 80 El 100% de las entradas que recoge ADESSE (s.v.) tienen esta estructura argumental.
516
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
vom amte losdanken’ ‘desprenderse del cargo dando las gracias’. El derivado alemán comparte con el latino y los romances una parcela denotativa concreta, a saber, aquella que hace referencia a la noción de dejar o abandonar algo, en la que —precisamente debido al contenido solemne implícito en la base verbal y a la estructura argumental latina—el argumento externo ha de cumplir la condición de ser humano y de compartir el qualia formal mencionado: ‘persona que ejerce un cargo’. La cercanía denotativa se debe también al hecho de que las bases implicadas estén relacionadas con esferas intelectuales, lo que asegura el mismo patrón de lexicalización: todos ellos están formados por una estructura gramatical semejante, compuesta por un prefijo ablativo del mismo origen etimológico y por un verbo relacionado con ámbitos semánticos nocionales. Esto hace que sea el prefijo el encargado de expresar el movimiento de alejamiento o desprendimiento del sujeto con respecto al objeto poseído y la base la manera ‘dando las gracias’ en el caso del alemán o ‘hablando solemnemente’ en el caso del latín y las lenguas romances. Estas semejanzas de las unidades producen una organización idéntica de su estructura argumental. En alemán y las lenguas romances se trata de verbos intransitivos en los que el sujeto ejerce la acción sobre sí mismo, es decir, el sujeto es el emisor y el paciente de la acción, de modo tal que no puede predicarse de una persona distinta al emisor y aquello a lo que se renuncia aparece actantificado en las lenguas romances como complemento oblicuo relacional. En alemán moderno permanece implícito y primando el uso intransitivo sobre el transitivo.81 El latín acepta tanto la variante transitiva como intransitiva con la diferencia de que para que el sujeto coincida con la persona que deja el cargo se exige el pronombre reflexivo (se abdicare). El punto referencial que representa el objeto o ente poseído en un momento anterior aparece actantificado en latín con el caso ablativo o con alguna de las preposiciones ablativas como ex- y, en las tres lenguas romances con la preposición semánticamente correspondiente de. En alemán, este aparece actantificado con als y el nombre del cargo: (326) Was möchten Sie über sich hören, wenn Sie irgendwann als Stadtpräsident von Lichtensteig abdanken? (St. Galler Tagblatt, 10/04/2013, TT-Neutoggenburg; Gemeinsam etwas erreichen; Cosmas II: A13/APR.03888). En caso de figurar la persona que recibe el cargo rechazado por el sujeto, se utiliza en las lenguas romances la preposición en y en alemán zugunsten von. En el prefijo prima la interpretación espacial del mismo y aspectualmente puede atribuírsele valor alternante.
81 El DUDEN (s.v. 2) recoge como anticuada la forma transitiva.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
517
La alternativa latina dimittere ‘enviar en varias direcciones’ (Segura Munguía 2001, 221) asumió el valor denotativo ‘abandonar o renunciar a algo’. Todo hace pensar que este derivado se aleja del alemán abdanken tanto por el contenido semántico de la base como por los valores de norma de las unidades. A diferencia del alemán abdanken, la acepción ‘renunciar al cargo’ no parece más que un uso contextual que surge en función del rol específico del complemento. Al tratarse de un verbo de movimiento, el prefijo se limita a especificar la dirección del mismo: ‘en varias direcciones partiendo de un mismo punto’ (litteras circum municipia dimittere; Segura Munguía 2001, 221). Cuando el od cumple con el qualia télico de tratarse de un cargo o puesto semejante, se puede establecer la equivalencia. Nótese que, aunque existen en latín dos variantes, con el prefijo de- y con el prefijo dis-, el derivado demittere por el rasgo vertical descendente del prefijo se empleó fundamentalmente con sentido espacial para hacer referencia al envío desde arriba o a la caída de algo (ab alto demittere, de muris demittere, caelo demittere, cf. Segura Munguía 2001, 20382). Las fuentes lexicográficas no recogen ningún uso del verbo demittere con el sentido de ‘abandonar o renunciar’. Sin embargo, si se observa toda la familia de palabras mittere (Segura Munguía 2001, s.v.), se advierte que la adscripción a la esfera semántica de la locución no es un efecto específico de la aportación del complemento acusativo de este verbo, sino que se distribuye de forma homogénea a través de toda la familia de palabras (Hernández Arocha 2016b). De hecho, como advierte Hernández Arocha basado en un trabajo de Malchukov/Haspelmath/Comrie, todo apunta a que el efecto locutivo de verbos de cambio de disposición, como el verbo que nos ocupa, es un fenómeno recurrente en muchísimas lenguas. En resumen: Dado que toda la familia de palabras verbal de mittere presenta acepciones locutivas, todo parece indicar que dimittere se formó, efectivamente, sobre un verbo inergativo de locución, concordando así con el alemán. A diferencia de él, el verbo latino dimittere es transitivo, de modo que utiliza el acusativo para hacer referencia a aquello a lo que se renuncia (relatum), pudiendo ser este contextualmente un cargo. Los romances dimitir tienen su origen en la forma latina dimittere. La primera aparición de este verbo en español se documenta hacia el siglo xiii (CORDE y DECLC 1993, vol. 4, 61) y en catalán no se documenta hasta cerca del año 1900 de acuerdo con la información proporcionada por Corominas (DECLC 1990, vol. 5, 649).83 Del gallego no disponemos información sobre su primera documentación. 82 Opuesto de forma equipolente a submitto ‘hacer surgir, brotar’ (García Hernández 1980, 146). 83 Corominas (DECLC 1990, vol. 5, 649) deriva la forma catalana del latín demittere. No obstante, el significado de los derivados latinos hace pensar que el origen del verbo podría ser el latino dimittere, tal y como, de hecho propugnó, para el español el mismo Corominas en su diccionario etimológico del español.
518
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Para el gallego se recogen las formas demitir, rechazada por el diccionario académico (DRAG, s.v.), pero ampliamente documentada en el DDD, y dimitir, considerada correcta normativamente. En este caso, de acuerdo con el significado de los verbos latinos demittere y dimittere y como había ocurrido en las otras lenguas iberorromances, lo más plausible sería pensar que ambas formas derivan de la forma latina dimittere.84 Pese a que todos ellos derivan del latín dimittere, la estructura argumental de los tres verbos romances ha sufrido la misma evolución que los distingue y distancia en cierta medida de la voz de la lengua madre. En latín, el verbo cuenta con dos argumentos, uno interno y otro externo no restringidos semánticamente, donde el interno es un contenido preposicional que expresa el alejamiento del externo.85 No obstante, en el paso del latín al romance se da un cambio fundamental en esta estructura que afecta, por un lado, a la caracterización semántica del relatum, y, por otro, a la expresión sintáctica de los argumentos, en tanto que los verbos romances tienden a ser intransitivos de forma predominante. El hecho de que en las estructuras romances solo encontremos usos intransitivos y de que se haya restringido semánticamente el tipo de sp nos obliga a partir del uso pronominal con ablativo ya existente en latín en ámbitos políticos y jurídicos (del tipo se magistratu d.). Sin embargo, las legnuas romances rechazan la pronominalización para esta denotación por razones tipológicas (cf. 6.3.3). Más que de un desplazamiento del acusativo del verbo latino a sp con de en las estructuras romances habría que tomar el patrón ya existente en latín como causa de la estructura argumental romance. Esto supone la reorganización de los argumentos, de modo tal que el argumento interno (y) en latín no puede aparecer en las estructuras romances. En su lugar, la forma semántica recibe un modificador que toma la forma de sintagma preposicional con de, en correlación con el valor clasemático del prefijo verbal dis-. Se trataría del mismo fenómeno observado entre abdicare y abdicar. Las tres variantes griegas tienen bases muy distintas entre sí: El primero ἵημι significa ‘poner en movimiento, mandar, enviar’, el segundo πέμπω, de origen etimológico desconocido, denota ‘enviar’ y el tercero λύω ‘soltar, desatar’. Los dos primeros verbos griegos podrían considerarse como verbos causativos de cambio
84 No obstante, los testimonios del francés y del portugués podrían apoyar la forma demittere como la originaria. En francés, encontramos la forma démettre que, según el diccionario etimológico recogido por el CNRTL (s.v. démettre2) y el de Gamillscheg (1997, 311), procedería del latín vulgar demittere. Para poder explicar el valor semántico del verbo francés, se habla de la influencia ejercida por dimittere en su evolución semántica (CNRTL, s.v. démettre2). En cuanto a la voz portuguesa demitir, el DLP (2011, 473) lo retrotrae también al latín demittere ‘hacer caer’. 85 Algunos de los complementos documentados por Segura Munguía (2001, 221) son litteras, nuntios, convivium, exercitum, hostem, equos, que muestran la gran diversidad de sus contenidos semánticos.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
519
de disposición del tema, pudiendo ser este correferente o no con el agente. Estos dos verbos comparten con el verbo latino dimittere la estructura argumental, en tanto que todos ellos indican que alguien (x) lanza o envía algo (y) y causa que dicho objeto se localice ablativamente con respecto a sí mismo. Asimismo, comparten la posibilidad de emplearse como verbo de locución. En el tercer verbo griego, ἀπολύω, el prefijo expresa el movimiento de alejamiento del objeto con respecto a un tercer elemento —que puede ser correferencial o no con respecto al argumento externo— y la base ‘soltar’ especifica el movimiento. Dado el contenido de las bases griegas, la equivalencia solo podrá establecerse partiendo del contenido locutivo de la base y dependiendo del papel semántico que desempeñe el argumento interno del verbo. Para que pudiera darse la equivalencia, tendría que darse, por un lado, el supuesto de que el argumento externo ejecutara la acción de abandonar o renunciar a algo viéndose él mismo afectado por dicha acción y, por otro, en caso de establecerse la equivalencia con la variante transitiva, el objeto que se separa debería cumplir con alguna de las propiedades prototípicas de los sustantivos que solían aparecer en la estructura argumental de las otras lenguas, como un cargo, puesto, etc. Si se cumplen estos requisitos, podrá establecerse la equivalencia. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 55)
al. abdanken
gr. ἀφίημι ἀποπέμπω ἀπολύω
lat. abdicare dimittere
esp., gallego, cat. abdicar dimitir ab- ≠ di-
Prefijo ab- = ἀπο- = abValor etimológico Base
*tong- (*teng-) ‘denken, fühlen’ (POK 1088)86
i ̯ē‘werfen, machen, tun’87 (POK 502) ‘*(H)ieh1‘throw’
*deik‘zeigen’88 (POK 188)
lat. abdicare ‘renunciar’
86 Hernández Arocha (2014, 278), apoyándose en Kluge, explica el desplazamiento semántico que se produce desde ‘pensar’ (denken) hasta ‘dar las gracias’ (danken) «a través del sentido ‘in Gedanken halten’, es decir, ‘mantener algo en el pensamiento’, de donde se supone el cambio semántico ‘no olvidar algo’ > ‘agradecer’». 87 Chantraine (1970, vol. 2, 459) lo relacióna con el latín ieci ‘lanzar’ tanto por la forma como por el significado y propone la raíz indoeuropea *ye/yə. 88 Esta raíz ha sido estudiada con profundidad por Hernández Arocha (2014, § 3.1) quien describe su evolución semántica desde el indoeuropeo hasta su introducción en las distintas lenguas
520
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
lat. dimittere *smeit-, ‘enviar (en varias smitdirecciones’ ‘werfen’ (Segura Munguía 2001, ‘gehen 221) lassen, laufen lassen; schicken, senden’ *leu‘abschneiden, (POK 968) *m(e)ith2trennen, ‘to loslösen’ exchange, (POK 681) to remove’ *lh1u(Vaan ‘cut off, release’ 2006, 384) (Beekes 2010, vol. 1, 881) De origen desconocido ‘to send, dispatch, guide, accompany’ (Beekes 2010, 2, 1170)89
Valor denotativo de la base
‘agradecer’
‘poner en movimiento’ ‘enviar’ ‘soltar’
‘hablar solemnemente’ ‘enviar’
ἀπολύω λyu λx λs ∃uy [BASE(x, yu) & LOC(y, ABL (uy))](s) λP λx λs [BASE(x, P ) & P {λu [LOC(x, ABL(u))]}](s)
Forma semántica
BASE = DANKEN = ‘agradecer’ ABL = AB = ‘abl-[aspectalterno]’ P = Contenido proposicional x = suj. (u = sp )
BASE = ἽΗΜΙ = ‘poner en movimiento’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectperfectivo]’ P = Contenido proposicional x = suj. y =od/
BASE = MITTERE = ‘enviar’ ABL = DI = ‘abl[aspect-perfectivo]’ P = Contenido proposicional x = suj. u = od
BASE = *MITIR = ‘enviar’ ABL = DI = ‘abl-[aspectperfectivo]’ P = Contenido proposicional x = suj. y = sp/
indoeuropeas. Para el latín dicare propone la siguiente definición: ‘decir solemnemente en el ámbito jurídico-religioso’. 89 En sus propias palabras: «The verb has no IE etymology, nor does it show characteristics of loanwords or Pre-Greek vocabulary» (Beekes 2010, vol. 2, 1170).
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
BASE = πΈΜπW = ‘enviar’ ABL = Ἀπο ‘abl-[aspectperfectivo]’ P = Contenido proposicional x = suj. y = od BASE = ΛΥW = ‘soltar, desligar’ Απο = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = DICARE = ‘hablar solemnemente’ ABL = AB ‘[abl]-aspect-alterno’ P = Contenido proposicional x = suj. y = od (u = sp/)
521
BASE = *DICAR = ‘hablar solemnemente’ ABL = AB ‘[abl]-aspectalterno’ P = Contenido proposicional x = suj. (u = sp/)
[[HAB(x, u)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, ¬HAB(x, u)))]ti+k]ev&co90 Microestructura
Medioestructura
x: ‘ACTOR’ u: ‘TEMA’ z: ‘INSTRUMENTO’ 1. ‘von einem Amt zurücktreten, aus einem Arbeitsbereich ausscheiden’ 2. ‘jmdn. verabschieden, aus dem Dienst entlassen’ (DWDS)
ἀφίημι II.1. ‘dejar libre, soltar’ II.2. ‘absolver, perdonar, librar a uno de algo’ (DGE)
dimittere ‘dejar libre, librar, emancipar; abandonar, renunciar’ (Segura Munguía 2001, 221
abdicar ‘Dicho de un rey o de un príncipe: Ceder su soberanía o renunciar a ella’; 3. ‘Privar a alguien de un estado favorable, de un derecho, facultad o poder’ (DLE) dimitir 1. ‘Renunciar, hacer dejación de algo, como un empleo, una comisión, etc.’ (DLE)
90 Cf. con la estructura conceptual más rica propuesta para abdicare por Hernández Arocha (2014, 340) que nosotros hemos simplificado en aras de hacerla extensible al resto de las unidades aquí propuestas.
522
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
ἀποπέμπω I c. compl. de pers. ‘dejar marchar, despedir’ 2 a) c. precisiones o en cont. que indican connotación negativa ‘despedir, despachar, echar’
abdicare 1. ‘rehusar, rechazar, desaprobar’ (Segura Munguía 2001, 2)
abdicar ‘Renunciar voluntariamente a [un cargo, dignidade, poder etc.]’ (DRAG) dimitir ‘Deixar de ocupar certo cargo ou posto’ (DRAG)
abdicar 1. ‘Renunciar (a alguna cosa que hom posseeix)’ (DIEC2) dimitir 1. ‘Renunciar (un càrrec)’ (DIEC2)
ἀπολύω «c. mov. a partir de un término distinto del suj.: ‘soltar, desatar’» II «c. mov. a partir del suj., c. ac. de abstr., pers. o cosas en rel. c. el suj.: 1 ‘librarse c. ac. de abstr. […] renunciar a’». Fijación sintagmática
+fijación
–fijación
–fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado
–marcado
–marcado
+marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1b
abdicar A2c dimitir A2c
al. abdecken/gr. ἀποστέγω/lat. detegere/esp., gal., cat. destapar (núm. 57) Pese a compartir una misma estructura morfosemántica, la distinta aportación de los prefijos no solo genera distintos grados de equivalencia sino que además impide establecer la equivalencia denotativa entre algunas de las unidades. En esta serie, tendríamos, por un lado, la equivalencia denotativa entre el alemán abdecken y el griego ἀποστέγω y, de otro lado, la equivalencia entre abdecken, detegere y el romance destapar. El prefijo romance puede interpretarse como
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
523
privativo al incorporarse a una base denominativa a partir del sustantivo iberorromance tapa ‘cubierta, cobertura’. En este caso, la relación de alejamiento o separación se establece entre la base o locatum (tapa) y el od/tema o relatum (y), en el ejemplo siguiente extraído del catalán, la cassola: (327) Transporten la cassola a la platja i fan rodona al seu voltant. Quan la destapen, s’espargeix una olor de pollastre rostit fred, reconfortant, magnífica. [Pla, Josep (1966): El quadern gris. Barcelona, Edicions Destino, 299, ddlc] No obstante, si en lugar de tratarse de un verbo denominativo, partimos del verbo simple tapar podrá predicarse una forma semántica propia de los verbos reversativos en los que se niega la consecuencia derivada de la base. Esta consideración repercute en la estructura argumental que reflejamos en nuestra forma semántica. Si consideramos el verbo como propiamente denominativo, la función aspectual predominante es la privativa a partir de la cual se pone en relación la base/locatum (tapa) con el od/relatum (aquello a lo que se le quita la tapa). (328) λuy λx λs [ACT(x) & LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s) Por el contrario, si se parte del verbo base tapar, cambian las relaciones de la estructura argumental de tal modo que habría que partir de la lectura aspectual reversativa. Esta interpretación es la única posible en el caso del latín, motivo por el cual no partimos aquí de la lectura denominativa. En latín, el prefijo de- se une al verbo simple tego ‘cubrir’ (de cuyo participio procede el esp. techo < tectum). A diferencia de lo que ocurría en las lenguas romances, por la naturaleza léxica del verbo simple, el prefijo aporta al derivado función reversativa negando la consecuencia de la base: ‘descubrir lo cubierto’ (y no podría expresar la función privativa). En alemán, ocurre algo similar. El derivado se forma sobre el verbo decken, etimológicamente relacionado con los verbos bases latino y el griego aquí propuestos. Al igual que estos, este verbo se relaciona con la idea de ‘proteger, cubrir’, de ahí que el sustantivo Decke se refiera a objetos que sirvan para proteger o cubrir como Bettdecke ‘manta’, Tischdecke ‘mantel’ o Buchdeckel ‘cubierta de un libro’ o Schiffsdeck ‘[cubierta] de un barco’. La existencia del sustantivo Decke hace que la lectura privativa también pueda ser posible en este caso. El sustantivo derivado Deckel se ha especializado, por el contrario, para referirse a la tapa de un recipiente. A diferencia del conjunto latino y de los romances, el derivado puede recibir dos lecturas contrapuestas en función de cómo se interprete el prefijo y de la cadena isotópica que favorezcan los od: (a) la interpretación
524
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
reversativa, según la cual el prefijo invierte la consecuencia derivada de la base verbal (DUDEN, s.v. primera acepción, DWDS, s.v. primera acepción) y (b) la interpretación causativo-reforzativa, que se ve reflejada en la segunda acepción del DWDS y del DUDEN, según la cual se cubre algo con algo o se dota algo de una cubierta («versehen mit einem Konzept» en la clasificación de Kliche 2006, 104). La estructura argumental de esta última refleja cómo el tema/od pasa a estar dotado de la propiedad indicada por la base, ‘dotado de una cubierta’. Esta doble lectura es la responsable de las distintas equivalencias que surgen entre los miembros de la serie. Aunque el verbo prefijado griego se forma sobre la misma base etimológica que el verbo en latín y alemán, el prefijo no asume en este caso la función regresiva. Este se comporta exactamente igual que la segunda acepción de abdecken con sentido causativo-reforzativo, de donde derivan las acepciones propuestas por el DGE como ‘proteger [de algo]’. Por ello, tenemos en esta serie dos tipos de equivalencia en función de los miembros de la serie que se pongan en relación: Valor privativo-regresivo
Valor causativo-reforzativo
‘descubrir, quitar la cubierta’ al. abdecken1 lat. detegere esp., gal., cat. destapar
‘dotar de cubierta o cubrir’ al. abdecken2 gr. ἀποστέγω
Dadas las características de esta equivalencia, esta podría situarse tanto en el marco de los privativo-regresivos como de los causativo-reforzativos. El verbo alemán es un buen ejemplo de los verbos de cabeza de Jano al mostrar claramente sentidos contrapuestos, lo que permite ubicarlo en ambos grupos. Para que pueda darse la equivalencia entre los distintos verbos privativo-regresivos, hay que tener en cuenta la propiedad del locatum o los tipos de od, ya que dependiendo de las propiedades de los od se podrá establecer la equivalencia. Así, si bien en alemán es posible den Tisch abdecken ‘quitar la mesa’, das Bett abdecken ‘deshacer la cama’, das Dach abdecken ‘quitar el techo’, en las lenguas romances no todas estas opciones son posibles. Las lenguas romances exigen, por el sustantivo que sirve de base al verbo, que el afectado sea un recipiente. De ahí que los sustantivos concretos no humanos más frecuentes sean prototípicamente recipientes (una botella, una sopera, una olla, una caja según ADESSE, s.v. para el español, unha tarteira, unha cazola, unha lata, as botellas según el DRAG y el TILGA para el gallego; un recipient, una cavitat como una ampolla, un forat, les orelles según el DIEC2 y el ddlc para el catalán). El rasgo característico para que pueda establecerse la relación de privación entre el sustantivo de base o locatum y el relatum es la existencia de una relación metonímica
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
525
entre ambos miembros. Esto explica que una frase en español como destapar la mesa pueda resultar ambigua o incluso ser percibida como incorrecta gramaticalmente, ya que mesa no se interpreta prototípicamente como un recipiente que forme parte de un conjunto mayor.91 Sin embargo, en alemán son posibles tanto la interpretación aspectual privativo-regresiva como en den Motor eines Autos abdecken ‘destapar el motor de un coche’, das Bett abdecken ‘deshacer la cama’ o den Tisch abdecken ‘quitar la mesa’, donde vemos que la posición del objeto directo puede estar tanto ocupada por la parte como por el todo, y la interpretación reforzativa como en ein Grab mit Zweigen abdecken ‘llenar la tumba con ramas’. El latín parece aceptar también ambas posibilidades como se observa en el siguiente ejemplo: (329) lat. pro di immortales, tempestatem quoius modi Neptunus nobis nocte hac misit proxuma! detexit uentus uillam. quid uerbis opust? non uentus fuit, uerum Alcumena Euripidi, ita omnis de tecto deturbauit tegulas inlustrioris fecit fenestrasque indidit. (Pl., Rud. 1.1.83–88) […] detexit uentus uillam […] de.PREV.ABL. viento.NOM. casa.ACC.F.SG cubrir.3SG.PRF M.SG ‘¡Oh, por los dioses inmortales! ¡Qué tempestad nos ha enviado Neptuno esta noche! El viento se ha llevado [el tejado de] la casa. ¿Cómo lo diría? aquello no era un vendaval, era la Alcmena de Euripídes. Así le ha arrancado todas las tejas del tejado, le ha hecho vanos y le ha abierto ventanales’. En este ejemplo, la frase detexit ventus villam podría interpretarse como ‘arrancar la casa [entera]’ en el sentido de hacerla desaparecer donde el objeto directo representa el todo o bien como ‘arrancar el techo de la casa’, lectura que se ve favorecida no solo por el contexto en el que se encuentra al especificarse en la frase siguiente que la tempestad ha dejado la casa sin tejas ni ventanas, sino también por el hecho ya anotado de que pueda aparecer en el lugar del od tanto la parte / contenido como el todo / contenedor o recipiente. Estas restricciones en torno al tipo de od implican que la equivalencia textual esté supeditada al papel semántico del od.
91 Una frase como tapar la mesa podría interpretarse como tomar un objeto de modo tal que cubra por entero la superficie que ocupa la mesa y destapar la mesa, por tanto, quitar el objeto que cubre la superficie de la mesa.
526
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Cabría preguntarse si podría haberse establecido la equivalencia con los verbos romances, procedentes del latín tardío y vulgar discooperio, el español y gallego descubrir o catalán descobrir. En contra de esta equivalencia que morfológicamente muestra una estructura análoga habla la ausencia de valor espacial en sentido estricto en favor del predominio de valores más abstractos relacionados con el rol semántico del tema que actúa como od. Se entiende que aquello que pasa a estar no cubierto no es un objeto concreto como una tapa o una Decke ‘cubierta’ (como, por ejemplo, una manta, un mantel), sino nociones más abstractas como una intención, un secreto, un misterio, etc. Nótese que la equivalencia funcional del verbo descubrir en alemán es entdecken, conjuntos que comparten el mismo significado de las bases y el valor privativo-regresivo de sus prefijos. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 57) Prefijo Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
al. abdecken
gr. ἀποστέγω
ab- = ἀπο*(s)teg‘decken’, ‘cover, roof’, ‘to cover’ (POK 1013–1014; Beekes 2010, 2, 1392; Vaan 2006, 608) ‘cubrir’
BASE = DECKEN = ‘cubrir’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od (u = sp)
esp., gal., cat. destapar ab- ≠ de- ≠ des-
‘cubrir’
Variante causativo-reforzativa: ‘dotar de cubierta’ λy λx λs ∃u [ACT(x) & HAB(y, BASE) & LOC(y, ABL(u))]
Forma semántica
lat. detegere
BASE = ΣΤΈΓΩ = ‘cubrir’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]aspectreforzativo’ x = suj. y = od (u = sp) —
‘cubrir’
esp. y cat. sust. tapa gal. tampa gót. *tappa (¿?) (DLE, s.v.) ‘tapar, cubrir con una tapa’
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
527
Variante regresiva: ‘quitar la cubierta, tapa’: [ausente en griego] λyu λx λs [ACT(x) & LOC(uy, ABL(yu))](s)92 BASE = DECKEN = ‘cubrir’ ABL = AB ‘[abl]-aspectprivativo’ x = suj. y = od
—
BASE = TEGERE = ‘tapar’ ABL = DE ‘[abl]-aspectprivativo’ x = Suj y = od
BASE = TAPA = ‘tapar’ ABL = DES ‘[abl]-aspectprivativo’ x = Suj y = od
Variante causativo-reforzativa: ‘dotar de cubierta’ [[CUBIERTA(u) & ¬HAB(y, u)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, HAB(y, u)]ti+k]ev&co Microestructura
Variante privativo-regresiva: ‘quitar la cubierta, tapa’ [[PART_OF(u, y)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, ¬PART_OF(u, y)]ti+k]ev&co x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ u: ‘TEMA’/al. , esp., gal., cat. Variante causativo-reforzativa
Medioestructura
2. ‘[zum Schutz] mit etwas Bedeckendem versehen; zudecken, bedecken, verdecken’ (DUDEN)
1. ‘proteger, -guardar’ (DGE)
--
Variante privativo-regresiva 1. ‘(etwas -Bedeckendes) von etwas weg-, herunternehmen’ (DWDS)
1. ‘descubrir, poner de manifiesto, quitar la cubierta’ (Segura Munguía 2001, 212)
1. ‘Quitar la tapa o tapón’; 2. ‘Descubrir lo que está oculto o cubierto’ (DLE)
92 Aunque esta forma semántica refleja la lectura regresiva, téngase en cuenta que el verbo alemán y los romances pueden considerarse tanto denominales como deverbales. Si se interpretan en sentido privativo, habrá de proponerse una forma semántica como la que veíamos en (328), parafraseable como ‘x hace que la BASE pase a estar ABL del OD’. Sin embargo, por congruencia con el verbo latino, postulamos para la serie una equivalencia basada en la formación deverbal, no denominal.
528
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
1. ‘Quitar a tampa a [algo]’ (DRAG) 1. ‘Fer cessar d’estar tapat’ (DIEC2) Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
A1a
al. abdünsten, abdunsten/gr. ἀναθυμιάω, ἀπατμίζω, ἐξατμίζω/lat. evaporare/ esp., gal., cat. evaporar (núm. 69) La siguiente equivalencia se comporta igual que la establecida por abdämpfen con la diferencia semántica expresada por las bases alemanas, en este caso el sustantivo Dunst ‘aire turbio, vaho’. El manual de química y físico de August et al. (1842) se ocupa, pese a su antigüedad, de la distinción entre ambos términos, cuya aclaración nos parece de lo más ilustrativa, ya que su autor apunta, por un lado, su uso sinonímico en el lenguaje común y especializado y se esfuerza, por otro, en buscar la diferencia entre ambos basándose en sus restricciones de uso: «Man hat nämlich, um dasjenige zu bezeichnen, was die Engländer durch Steam, die Franzosen durch vapeur ausdrücken, zwischen den deutschen Wörtern Dunst und Dampf zu wählen. Der Sprachgebrauch der Physiker ist daher schwankend gewesen und die Dampfmaschinen, welche kein Mensch Dunstmaschinen nennen wird, haben, wie in so vielen Fällen, vielleicht auch hier mehr den Ausschlag gegeben, als eine sprachliche Erwägung. Auf welche Weise eine solche aber jenen jetzt üblichen Sprachgebrauch rechtfertigen kann, möge hier um so mehr erörtert werden, als der Verf. [S. Fischer’s mech. Naturl. vierte Aufl. I, S. 588.) früher anderer Meinung war. Dem gewöhnlichen Sprachgebrauch gemäss ist Dunst etwas in der Luft Vorhandenes ebenfall Luftartiges, das durch die Sinne, besonders den des Geruchs, als etwas Fremdartiges erkannt wird. Dampf hingegen wird das aus irgend einem andern Körper hervortretende Luftförmige genannt, das sich besonders dem Gesichtssinn offenbart. So spricht man von dem Dunst in einem Zimmer, von dem Dampfe des kochendenen Wassers. In beiden Fällen gewahrt man etwas nicht zur Luft gehöriges, aber doch in ihr luftförmig enthaltenes, im ersteren Falle erkennt man aber mit den Sinnen die Entstehung desselben nicht, sondern schliesst sie erst aus den Umständen, sonderns schliesst sie erst aus den Umständen; im letzteren nimmt man sie deutlich wahr» (August et al. 1842, 532–533).
De acuerdo con esta definición, aunque los dos comparten el mismo archisemema ‘vapor de agua’ y de ahí su posibilidad de conmutación en muchos contextos, la
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
529
diferencia radicaría en la distinta forma en la que los percibimos: a través de los sentidos, del olfato en el caso de Dunst y de la vista en el caso de Dampf. Cuando la composición del mismo pierde peso a favor de un sema situado en un nivel superior o más general, puede darse la conmutación mencionada. De hecho, DUDEN, DWDS y WAHRIG definen Dampf como un tipo de Dunst, definiciones que dan a entender que esta última es más amplia que aquella, ya que el proceso inverso no se recoge en los diccionarios. Por otra parte, el verbo alemán abdunsten o su variante causativa abdünsten parecen estar en desuso (dada su ausencia en los diccionarios actuales del alemán, cf. DUDEN, DWDS y WAHRIG y su aparición en el DWB), una muestra más.93 No recogemos en contra de lo habitual el cuadro resumen, ya que su forma semántica y su microestructura coincide plenamente con la equivalencia introducida por abdämpfen. al. aberkennen/gr. ἀποκρίνω/lat. abjudicare/esp. desposeer/gal. desposuír/ cat. desposseir (núm. 73) Aunque el contenido semántico de las bases no está relacionado ni desde el punto de vista etimológico ni semántico, puede establecerse la equivalencia si se dan las condiciones que mencionaremos a continuación. La base alemana, formada por el prefijo er- y el verbo simple kennen, se relaciona etimológica y semánticamente con la griega (γι)γνώσκω, la lat. (g)nosco y las romances conocer (del lat. cognoscere) en el sentido de ‘llegar a saber por reconocimiento’ (Buck 1988 [1949], 1208). Por el contrario, la base griega κρίνω significa ‘séparer, trier, choisir, trancher, decider’ (Chantraine 1970, vol. 2, 584) y tomó en unión al prefijo ἀπο- valores muy diversos que abarcan un amplio espectro denotativo que va desde nociones como ‘separar, apartar’ —de donde deriva ‘elegir’— hasta la de ‘contestar, responder’ en voz mediopasiva (Chantraine 1970, vol. 2, 584; Humbert 1972, 107). El verbo base se especializó, además, en el lenguaje jurídico como se puede observar en derivados del tipo κριτής / κριτήρ ‘juez’, κρίμα / κρῖμα / κρίσις ‘sentencia’ (cf. el griego moderno κρίνω ‘juzgar, estimar’). Se utilizó esta base para hacer referencia a la respuesta dada por un juez, es decir, a la sentencia, o la persona que responde o da la respuesta, es decir, al juez. En este sentido, la base griega se relaciona con la latina ius+dicare ‘decir solemnemente la ley’ por su
93 En Cosmas II, aparecen recogidos abdunsten y abdünsten siete veces en textos que van desde 1982 hasta 2012. Este dato permite, por un lado, dar testimonio de la posibilidad real de su existencia y, por otro, muestra la bajísima frecuencia de uso.
530
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
aplicación en el ámbito especializado del derecho. En ambos casos, en el alemán aberkennen y en el griego ἀποκρίνω, se emplea para hacer referencia a la noción de quitarle a alguien a través de un proceso jurídico algo reconocido legalmente en un momento anterior (como, por ejemplo, dejar de reconocerle a alguien derechos o títulos previamente obtenidos y reconocidos). El agente encargado de acometer la anulación actúa en calidad de juez. La variante romance solo hace referencia a la acción de quitarle algo a alguien y no contiene ningún tipo de connotación ni se ha especializado en el lenguaje jurídico. Los derivados romances tienen como régimen preposicional en las tres lenguas la preposición de y el sujeto no suele ser correferencial con el od, tal y como se observa en una frase como Me desposeyó de mis bienes. Los preverbios actúan de formas distintas en los derivados a los que se unen. En caso del alemán, el latín y las lenguas romances, el prefijo tiene valor reversativo al negar el estado resultante de la base. En el caso del griego, estamos ante un verbo prototípico de cabeza de Jano, tal y como lo había advertido ya Humbert (1972, 332), en el que el prefijo puede asumir valores contrapuestos: ‘exclure (après un choix)’ y ‘choisir (en éliminant les autres)’. Por un lado, podemos interpretar el conjunto en sentido estrictamente espacial como ‘separar algo de algo’ y, por tanto, como meramente reforzativo haciendo hincapié en la actividad o en el proceso de separación o elección y, por otro lado, como aspectualmente reversativo realzando el estado resultante después de la separación, la exclusión. Para que pueda darse la equivalencia denotativa con el resto de las unidades, se ha de partir del valor aspectual regresivo del derivado. En el nivel microestructural, todas ellas coinciden por referirse al hecho de que, bien en el evento bien en el estado posterior al evento, alguien se ve privado de algo. No obstante, la estructura argumental, los tipos de objetos de los que se ven privados y la manera en que se produce la separación es distinta en cada caso, motivo por el cual es preciso formular una forma semántica independiente para cada unidad y una fórmula archisemémica genérica que refleje la diversidad de los eventos cognitivos evocados. Solo si coinciden los rasgos semánticos del objeto del que se priva a alguien, puede establecerse la equivalencia como en una frase como en alemán Er hat ihm den Titel aberkannt, en latín ab eo titulum abjudicavit o en español Lo desposeyó del título, gallego Desposuíuno do título y cat. El va desposseir del títol.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
531
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 73)
al. aberkennen
Base
Valor denotativo de la base
Forma semántica
Microestructura
lat. abjudicare
ab- = ἀπο- = ab-
Prefijo
Valor etimológico
gr. ἀποκρίνω
esp., cat. desposeer gal. desposuír cat. desposseir ab- ≠ des-
*g̑en‘erkennen, kennen’ (POK 376)
*skeri‘schneiden, scheiden; auch speziell ‚durch Sieben Grobes und Feines scheiden’ (POK 946)
sust. ius+dicare ius ‘lo justo, la ley’ dicare *deik‘zeigen’ (Hernández Arocha 2014)
lat. possidere < potis + sedeo ‘ser poseedor de’
‘reconocer’
‘cortar, separar, hacer una criba, juzgar’
‘decir la ley, juzgar’
‘poseer’
λw λy λx λs [BASE(x, y, (w)) & [LOC(y, ABL(w))](s)
λy λx λs [BASE(x, yu) & LOC(yu, ABL(u))](s)
λu λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
λu λy λx λs [BASE(y, u) & (ACT(x) & LOC(y, ABL(u)))](s)
BASE = ΚΡΊνΩ = ‘separar’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectregresivo]’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = IUDICARE = ‘juzgar’ ABL = AB ‘[abl]-aspectalterno’ x = suj. y = od (u = sp/ab)
BASE = ERKENNEN = ‘conocer’ ABL = AB ‘[abl]-aspectprivativo’ x = suj. y = od w = oi
[[CON(x, y) & [[ADESSEiunct(y, HAB(w, y)]ti]set u))]ti]set [ET [ACT(x) & [ET [ACT(x) & CAUSE CAUSE (x, ¬HAB (x, ¬ADESSEiunct (w, y)]ti+k]ev&co (y, u))]ti+k]ev&co
[[IUDIC(x, y) & HAB(u, y)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, ¬HAB (u, y)))]ti+k]ev&co
BASE = POSEER/ POSUÍR/ POSSEIR = ‘poseer’ ABL = DES‘[abl]-aspectprivativo’ x = suj. y = od/ u = sp/de [[HAB(y, u)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, ¬HAB (y, u)))]ti+k]ev&co
532
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ w: ‘RECEPTOR’/
Medioestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’/ u: ‘TEMA’/
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ u: ‘RECEPTOR’
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ u: ‘TEMA’
1. ‘jmdm. 1. ‘separar, etw. durch apartar’; rechtsgültiges ‘excluir’ (DGE) Urteil absprechen’ (DWDS)
1. ‘desposeer, quitar, rechazar en juicio’ (Segura Munguía 2001, 3)
1. ‘Privar a alguien de lo que posee’ (DLE) 1. ‘Privar [a alguén do que posúe]’ (GDXL) 1. ‘Privar (algú) de la possessió d’alguna cosa’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
+fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado (connotación jurídica)
+marcado (connotación jurídica)
+marcado (diafásic. culto)
Grado de motivación objetiva
A2a
A1a
A2a
A1a
al. abfallen/gr. ἀποπίπτω, καταπίπτω/lat. delabire, decidere/esp. decaer, descender/gal. decaer, declinar/cat. decaure, descendir, desprendre’s (núm. 77) Desde un punto de vista denotativo, las bases en alemán, latín y las romances caer y caure tienen el mismo valor. Todas ellas pertenecen al grupo de verbos inacusativos característicos por la presencia de un sujeto paciente o tema que no ejerce ni responsabilidad, ni control ni volición sobre la acción (Cifuentes Honrubia 1999, 45) y por un movimiento y una dirección inherentes, en este caso vertical descendente. Esta descripción coincide con la que ofrecen Levin (1993, 89) y Levin/Rappaport (1995, 147) para el verbo inglés fall, que incluyen en el grupo clasificado como ‘verbs of inherently directed motion’. Esta caracterización la confirma también el valor etimológico que le atribuye Pfeifer al alemán fallen ‘sich nach dem Gesetz der Schwerkraft abwärts bewegen’ (DWDS, s.v.), donde encontramos el añadido del rasgo ‘vertical descendente’. La base griega πίπτω, como señalan Doederlein (1840, 122) y Buck (1949, § 10.24), comparte con la alemana y la latina cado tales rasgos semánticos al tratarse de un verbo inacusativo que muestra el movimiento y la dirección, si bien es interesante la apreciación de Buck sobre la jerarquía de estos rasgos, de acuerdo con la cual el rasgo primario sería el movimiento, mientras que a la verticalidad
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
533
habría que atribuirle carácter secundario. Solo de esta manera podría entenderse cabalmente la relación etimológica que se establece en griego entre las raíces πίπτω ‘caer’ y πέτομαι ‘volar’: «In words for ‘fall’ the central notion is that of free, rapid, downward motion, as that of an object falling by its own weight. But in many of them the ‘downward’ element, though become dominant, is of secondary origin, a specialization from some notion of rapid movement. This is especially obvious in the case of the root which serves for both ‘fall’ and ‘fly’ in Indo-Iranian and also, though with differentiated forms of it, in Greek (below, 1)» (Buck 1988 [1949], 671).
Entre las voces griegas propuestas nos encontramos, junto al verbo con ἀπο-, el prefijo κατά- que, como vimos en la descripción del sistema prefijal griego, hace explícito el rasgo direccional ‘hacia abajo’ (Revuelta Puigdollers 1994, 231). La variante καταπίπτω puede emplearse tanto en sentido recto ‘caerse’ como figurado ‘caerse anímicamente’. En latín, nos encontramos con dos unidades de valor denotativo sinonímico. Según Doederlein (1840, 122), la diferencia semántica entre ambos verbos radica en el punto de vista y la manera que describe la caída: el primero, labor, muestra la caída de un tema o paciente de forma lenta y titubeante como si estuviera planeando y hace recaer el interés en el punto de partida del movimiento (terminus a quo), y el segundo, cado, observa la caída con vistas al punto final (terminus ad quem). En sus propias palabras: «Labi. Cadi. Labi [von λείβω] heisst fallen, mit Bezug auf den Punkt, von welchem, und auf den Raum, durch welchen etwas mittelst seiner Bewegung abwärts aus- und hingleitet, oder hinsinkt, nach dem Boden streben, wie ὀλισθεῖν; dagegen cadere [hetzen] mit Bezug auf den Punkt, den es durch sein Fallen erreicht, auf den Boden gelangen, wie πεσεῖν» (Doederlein 1840, 122). «Nämlich bei labi wird der terminus a quo, bei cadere der terminus ad quem ins Auge gefasst. Denn labi bezeichnet die Abweichung eines Gegenstandes von seiner geraden oder eigentlichen Lage oder Stellung, meist mit der Richtung nach unten, als Sinken. […] und wenn sich in einem Lateiner fände: turris labat, labitur, cadit, jacet, so wären vier an sich sehr verschiedene Momente und Zustände geschildert: 1) der Thurm steht nicht mehr fest und droht auf irgend eine Seite einzustürzen; 2) es entscheidet sich sein Sturz, indem er das Gleichgewicht verliert und auf eine Seite sinkt; 3) er vollendet sein Sinken, indem er den Boden erreicht; und 4) er liegt nun so fest, wie er vorher fest stand» (Doederlein 1826, 128–129; la cursiva es nuestra).
Es importante hacer notar, por un lado, que el verbo decidere ha sufrido la apofonía vocálica con respecto al verbo base, cado, lo que repercute en su grado de motivación objetiva y, por otro, que el verbo latino labor aparece con menos frecuencia que sus derivados prefijales (Vaan 2006, 319).
534
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
El verbo romance caer / caure común a todos los romances procede de la forma del latín vulgar decadere en lugar del latín clásico decidere (DCECH 1984, vol. 1, 734, s.v. caer). El romance presenta diferencias significativas con respecto al latino en su estructura sememotáctica. El verbo decaer / decaure en las lenguas romances, aun tratándose de un verbo inacusativo, ha restringido su uso a aquellas construcciones en las que el paciente o tema en función de sujeto cumple con la propiedad de ser de tipo abstracto, lo que motiva que la caída no se interprete en sentido recto, sino en sentido figurado. Por ello, una frase como *El avión decayó o *Juan decayó al suelo resultan agramaticales, lo que se explica por la pérdida de la trayectoria del prefijo en el paso del latín a las lenguas romances y con ella del paso del cambio de lugar al cambio de estado (Acedo-Matellán 2008). En las lenguas romances, el movimiento vertical descendente solo puede interpretarse metafóricamente para referirse al estado de ánimo de las personas o al empeoramiento de una situación. La ausencia de movimiento ha conllevado también la pérdida del relatum en forma de sp explícito para indicar el ámbito desde el que se producía la separación. Los diccionarios actuales del español, catalán y gallego no dan testimonios de usos con valor espacial. En cambio, como muestran los ejemplos (330) y (331), el verbo latino decidere puede emplearse tanto en sentido recto como figurado: (330)
lat. decido de lecto praecipes (Pl., Cas. 931, OLD 2012, vol. 1, 536, s.v. decidere 1) decido de lecto de.PREV.ABL.caer.PRS.1SG de lecho.ABL.M.SG praecipes de cabeza.ADJ.NOM.M.SG ‘caigo de cabeza de la cama’
(331)
lat.
quanta de spe decidi! (Ter., Hau. 250, OLD 2012, vol. 1, 536, s.v. decidere 4) quanta de spe decidi ADJ de esperanza.ABL.F.SG de.PREV.ABL.caer.PRF.1SG ‘Tan altas esperanzas y de ellas me he caído’ (trad. de Fontana Elboj 2009, 250)
Por el contrario, en las lenguas romances, resultarían anómalas las construcciones en sentido espacial. La prueba más evidente de la agramaticalidad causada por decaer en sentido recto se muestra en la imposibilidad de los verbos romances de que aparezca explícito sintácticamente el relatum para indicar el punto de origen de la caída o separación en forma de sp, como sí es posible en el resto de
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
535
las lenguas. Al haber perdido el prefijo en transparencia y motivación semántica, la reconstrucción del sp locativo resulta si no imposible, sí forzada. Esto explica también la acepción recogida por los diccionarios en las tres lenguas que hace referencia a la noción de ‘ir a menos o disminuir’. En este caso, el prefijo ha asumido una función aspectual perfectiva que muestra el final del evento cognitivo de caer. Valores medioestructurales al. abfallen
gr. ἀποπίπτω
lat. decidere
esp., gal. decaer cat. decaure
locatum
RELATUM
1. Sentido recto
suj
sp
(332) Beeren fallen vom Strauch ab (DWDS) ‘Las bayas caen de la rama’
inanimado
inanimado
2. Sentido figurado
suj
sp
(333) Drohungen und Witze fielen von ihm ab. inanimado (DWDS) ‘Las amenazas y los chistes se alejaron de él’
Ø (suj)
1. Sentido recto
od
gen
(334) ἐπεί κέ τις ἀποπέσῃσιν ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης (Hom., Od. 24.7) ‘Si alguno [de los murciélagos] se cae de la fila de la roca’
animado
inanimado
2. Sentido figurado
suj
gen
(335) […] ἐλπίδος ἀποπεπτωκώς […] (Pol., Hist. 9.7.2) animado ‘[...] habiendo perdido toda esperanza’
inanimado
1. Sentido recto
sp
suj
(336) poma ex arboribus decidunt (Cic., Sen. 19 fin) inanimado ‘Las manzanas caen de los árboles’
inanimado
2. Sentido figurado
suj
sp
(337) ego ab archetypo labor et decido (Plin., Ep. 5.10.1) ‘Yo caigo y sucumbo por este arquetipo’
animado
inanimado
1. Sentido recto
suj
Ø
2. Sentido figurado
suj
Ø
(339) esp. Si la noche era suave y los temas de conversación decaían, solíamos acercarnos en grupo a alguna librería, […] (Colinas, Antonio (1986): Larga carta a Francesca. Barcelona, Seix Barral, ADESSE: 51664)
inanimado
Ø
(338) esp. *Las manzanas decaen de los árboles.
536
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Valores medioestructurales
locatum
RELATUM
(340) gal. Sen embargo, a vida decae igual os ombros […] (Iglesias, Bieito (1999): O mellor francés de Barcelona. Vigo, Galaxia, TILGA: ilefra999)
inanimado
Ø
(341) cat. Envoltat d’enemics, l’Imperi romà finalment decaigué. (DIEC2)
inanimado
Ø
El ejemplo latino (337) labor et decido muestra de manera evidente el valor aspectual perfectivo que impone el prefijo al derivado al poner en relación dos verbos cuyas bases pertenecen semánticamente a la misma clase. Todo lo dicho restringe la equivalencia a aquellos contextos en los que se den los papeles temáticos mencionados, a saber, que el locatum sea un ente inanimado abstracto. Los empleos de uso meramente espaciales están bloqueados en las lenguas iberorromances. Por su parte, el verbo descender / descendir ha sido heredado por vía culta del latín y su base scando ‘subir’ no se ha conservado de forma simple en las lenguas romances y solo se conserva en los opuestos paradigmáticos descender-ascender —y todos sus derivados—, formas cultas frente al par bajar-subir. Los verbos abfallen y descender comparten la presencia de movimiento y la direccionalidad, posible en el verbo descendere gracias al efecto alterno-privativo del prefijo sobre la base (Batista Rodríguez/Hernández Socas/Hernández Arocha 2014, 239). De forma inversa a como ocurría con decaer, el verbo descender / descendir solo puede utilizarse en sentido recto con valor espacial. De ahí que pueda aparecer siempre el sp que actúa de relatum y que se tienda a rechazar un paciente inanimado abstracto como en (343): (342) esp. Él descendió de la montaña. (343) esp. ?Los ánimos descendieron/vs. Los ánimos decayeron. Para el romance declinar —que propone el GDS21, idéntico en español y cat.— remitimos al análisis de la equivalencia introducida por abbiegen (equivalencia (núm. 26)), en el que están explicadas las marcas diasistémicas de esta unidad. Por otra parte, la propuesta catalana, basada sobre la base prendre ‘tomar, coger’, mediante la adición del prefijo des- hace referencia espacialmente al punto en el que el sujeto se separa del objeto, mientras que la verticalidad no está representada lingüísticamente en esta unidad, pudiendo solo estar presente de forma contextual. Su principal diferencia con respecto a las unidades introducidas por bases de movimiento es que, al no tratarse de un verbo inacusativo, su sujeto actúa como agente con control y voluntad de modo tal que solo puede establecerse
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
537
la equivalencia con el alemán abfallen, los griegos ἀποπίπτω / καταπίπτω o los latinos decidere-delabire cuando se usa pronominalmente ((344) y (345)): (344) Era tan poc enganxada, que s’ha desprès ella sola. (DIEC2, s.v. 2) (345) El mètode […] consisteix a menjar només els vegetals que ja es van desprendre de l’arbre o de les seves arrels. (Racó Català (21/07/2013): «Científica Noruega abandona el veganisme després de demostrar que les plantes també senten»; http://www.racocatala.cat/forums/fil/177520/cientfica-noruegaabandona-veganisme-desprs-demostrar-plantes-tamb-senten) De acuerdo con el significado de las bases descrito anteriormente, el mayor grado de equivalencia formal y semántico se establece entre las unidades abfallen-ἀποπίπτω / καταπίπτω-delabire / decidere, por un lado, tanto con valor espacial estricto como figurado y con los verbos romances decaer / decaer y decaure, por otro, equivalencia que queda supeditada a las restricciones impuestas por los verbos romances, que solo pueden usarse en sentido metafórico con respecto al valor espacial para indicar la ‘caída o disminución de una propiedad de un ente abstracto’. Como en las bases verbales en alemán, griego y latín están expresos el movimiento y la dirección, desde un punto de vista aspectual el prefijo contribuye a reforzar el término del evento cognitivo. Esto hace que todos los derivados puedan recibir una interpretación aspectual télica. Además, estos verbos tienen la posibilidad de especificar el lugar u objeto desde el que se produce la separación mediante sp con von en alemán, ἐκ- y ἀπο- y genitivo en griego y o de- o ablativo en latín. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 77)
Valor Prefijo etimológico
Base
al. abfallen
gr. ἀποπίπτω καταπίπτω
ab‑ = ἀπο‑ ab‑ ≠ κατα‑
esp., gal. decaer cat. decaure
lat. delabi decidere
esp., gal. descender cat. descendir ab- ≠ de-
phōl- bzw. pōllēb‘fallen’ pet-, petǝ‘schlaff (‘sich nach ‘auf etwas herabhängen’ dem Gesetz der los- oder labi ‘gleiten, Schwerkraft niederstürzen, sinken, abwärts bewegen’) fliegen, fallen’ fehlgehen’ (Pfeifer, DWDS) (POK 655)
lat. vulgar decadere ‘caer’
538
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(POK 825) *petH‘fly, fall’ (Beekes 2010, 2, 1195)
k̑ad‘fallen’ (POK 516)
lat. de‑scendere ‘bajar’ (cf. al. absteigen)
‘caer’
Valor denotativo de la base
λx λs ∃LOC1 [BASE(x) & LOC(x, ABL(LOC1))](s)
Forma semántica
BASE = FALLEN = ‘caer’ ABL = AB/ΚΑΤΑ = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj.
BASE = πΙπΤΩ = ‘caer’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj.
BASE = LABI/ CADO = ‘caer’ ABL = DE = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj.
‘subir’
BASE = CAER = ‘caer’ ABL = DE = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. BASE = *SCANDO = ‘descender’ ABL = DE = ‘abl-[aspectalterno]’ x = suj.
[[ADESSE(x, LOC1)]ti]set [ET [BEC(¬ADESSE(x, LOC1)) & BEC(ADESSE(LOC2))]ti+k]ev&co Microestructura
x: ‘TEMA’ LOC1: ‘LOCsource’/ LOC2: ‘LOCgoal’/ 2. a. ‘sich ablösen, herunterfallenʼ (DWDS)
Medioestructura
3. ‘fall off fromʼ (LSJ)
1. ‘to fall down (from a position), fall offʼ (OLD 2012, vol. 1, 538)
decaer 1. ‘Ir a menos, perder fuerza, intensidad o cualidades algo’ (ADESSE) 1. ‘Perder condicións, forza ou valor’ (DRAG) decaure 1. ‘Passar gradualment d’un estat més o menys perfecte o pròsper a un estat d’imperfecció, d’adversitat, de dissolució’ (DIEC2)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
539
descender 1. ‘bajar’ (DLE) 1. ‘Ir de arriba para abaixo, pasar dun lugar alto a outro baixo’ (DRAG) descendir 1. ‘Baixar, davallar’ (DIEC2) Fijación sintagmática Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
Grado de motivación objetiva
–fijación
–marcado
A1a
–fijación
–marcado
A1a
–fijación
–marcado
+fijación –fijación +marcado [diaf., cult.] +marcado [diaf., cult.]
delabi A1a
decaer/decaure A1b
decidere B1a
descender/ descendir A3c
al. abfließen/gr. ἀπορρέω, ἐκρέω, καταρρέω, [καταφέρω, ἀποπλέω]/lat. defluere, delabi/esp. escurrir(se)/gal. escorrer, escoar(se)/cat. escórrer-se (núm. 91) En esta serie, la equivalencia se puede establecer entre las unidades alemana abfließen, las griegas ἀπορρέω y ἐκρέω y las dos propuestas latinas defluere y delabi. Aunque ninguna de estas bases está emparentada etimológicamente, sí remiten a la misma escena cognitiva. A excepción de la base latina labi, todas reflejan el movimiento por parte de un sujeto paciente que, además, recibe el quale constitutivo de ‘líquido’. Al tratarse, por tanto, de verbos de movimiento que muestran una actividad, el prefijo realza el valor espacial sin modificar la atelicidad del verbo base: los prefijos ab- y ἀπο- indican el ámbito o punto de partida desde el que se lleva a cabo el movimiento, lugar que puede aparecer explícito mediante un complemento preposicional (con von en alemán y ἐκ en griego). Puesto que los prefijos no modifican el contenido semántico de las bases, puede atribuírseles una función aspectual reforzativa. Las bases alemana fließen y latina fluere lexicalizan la manera del movimiento y los prefijos correspondientes la trayectoria. Por el valor espacial del prefijo griego ἐκ-, el verbo ἐκρέω especifica la salida desde el interior de un ámbito. Aspectualmente, esta salida puede interpretarse como el fin de la acción indicada por el verbo y de ahí las acepciones ‘marcharse del todo, irse’ (DGE, s.v.). Por ello, si el sujeto no es un líquido sino un ente abstracto, la acción verbal en sentido figurado pueda entenderse como
540
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
‘desaparecer, borrarse, esfumarse’ (DGE, s.v.). El prefijo en las variantes latinas especifica la dirección descendente del movimiento. Entre ellas se distinguen por el contenido semántico de sus bases: el primero, fluere, indica la manera del movimiento ‘fluir’, mientras que el segundo, labi, indica meramente la caída y, si tiene como sujeto un líquido, podría establecerse la equivalencia al compartir el archisemema ‘movimiento (translaticio o dirigido)’. Todas estas unidades comparten no solo forma semántica en tanto que son verbos inacusativos cuyo sujeto pasa a distanciarse en una relación ablativa de un punto o lugar no expreso obligatoriamente, sino también microestructura: la escena cognitiva muestra en todas ellas cómo un líquido se desplaza desde un lugar de origen poniendo el énfasis en la manera del movimiento en todos los casos. Con respecto a la relación que se establece entre abfließen y los restantes verbos hay que mencionar, por un lado, la ausencia de equivalencia con respecto a los verbos romances propuestos y con respecto al griego ἀποπλέω y, por otro, las diferencias que implica el uso del prefijo griego κατα-. En el caso de καταρρέω, se trata de la misma base verbal y el prefijo especifica la dirección vertical descendente. La forma semántica que resulta del cambio de prefijo es diferente al no especificarse el punto de partida mediante el prefijo, que solo muestra la trayectoria. En el nivel denotativo, pueden evocar la misma escena cognitiva con la especificación de la dirección a través del prefijo. El verbo καταφέρω es, en cambio, debido al verbo base fero ‘llevar’, transitivo, lo que implica la acción de ‘llevar algo en dirección hacia abajo’, interpretable tanto en sentido recto como figurado; de este último deriva la acepción ‘demoler o echar abajo’ (LSJ). Por ello, tampoco sería posible establecer la equivalencia con esta unidad. En cuanto a la base del verbo ἀποπλέω ‘hacerse a la mar, zarpar’ (DGE, s.v.), hay que anotar que las nociones de ‘flotar’ y ‘navegar’, presentes en la base, remiten etimológicamente a la raíz indoeuropea *pleu ‘fluir’ hasta el punto de que el verbo πλέω se utilizaba en ambos sentidos (Buck 1988 [1949], 680). En este derivado griego, el prefijo tiene valor reforzativo indicando el punto a partir del cual se produce la acción de navegar o zarpar. Por lo tanto, no se establece la equivalencia denotativa con el resto de las unidades. Los verbos romances derivados del latín excurrere coinciden en el nivel de la forma semántica y en el nivel denotativo, cuando se escoge las variantes inacusativas de estos verbos (combinadas con el pronombre se). Si partiéramos de la variante transitiva de estos verbos, estaríamos ante un caso de falsa equivalencia. Los derivados transitivos del verbo latín excurrere son, a diferencia de abfließen, ἀπορρέω, ἐκρέω, defluere y delabi, que rechazan la transitivización, verbos causativos en los que el sujeto causa que el objeto se aleje «corriendo» de otro. La noción de ‘correr’ actúa en este sentido como archisemema, pues, como indicaba Buck (1988 [1949], 678), la extensión semántica de la forma ‘correr’ para cubrir el ámbito
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
541
de ‘fluir’ ha sido la más común en las lenguas romances y en otras muchas de las lenguas estudiadas por el autor. En este sentido, la base indica la manera del movimiento y el prefijo marca el alejamiento. El papel del od de las variantes causativas o el sujeto de las inacusativas puede ser asumido por un objeto que satisfaga la propiedad de ser un líquido (escurrir(se) el agua [de algo] ‘[hacer que] el agua corra [desde algo]’) o por el objeto que puede contener dicho líquido (escurrir(se) la ropa ‘[hacer que] el agua contenida en la ropa corra desde el interior [de la ropa]’) o, en una relación meronímica de contigüidad, escurrir(se) los macarrones ‘[hacer que] el agua contenida en la región del espacio que comprende los macarrones corra desde el interior [de tal región]’). Se da, en este caso, una relación de contenido-continente semejante a la que muestran los verbos alemanes abbeizen o abätzen. En las variantes inacusativas, la forma pronominal del verbo en español escurrirse y del catalán escórrer-se en frases como se’m va escórrer la mà i vaig fer un gargot o en Se me escurrió el jabón de las manos indica cómo el propio sujeto (o una parte de él) se aleje «corriendo» en sentido figurado o archisemémico de sí mismo. En gallego, se incluye además el verbo escoar, procedente del simple coar ‘colar’, que se aplica en contextos similares a escurrir con el sentido de filtrar un elemento (normalmente un alimento) con el fin de sacarle el agua o líquido. Este verbo puede asumir la inacusatividad sin necesidad de añadir el pronombre se.94 Al igual que ocurría con escurrir o escórrer, en la posición del objeto puede aparecer tanto el elemento que se pretende filtrar como el líquido que se pretende extraer: Escoa as castañas (DRAG) o Escoa a auga do cocido (DRAG). Aspectualmente, los verbos romances pueden interpretarse como terminativos, tal y como se indica en las definiciones lexicográficas: la acción de correr se lleva a cabo hasta el final, hasta que deja de haber agua, valor que viene motivado por la indicación de la salida desde el interior de dos límites que expresa el prefijo e(s/x)-. En cuanto a la motivación objetiva de estos derivados, hay que mencionar que la base española aparece más desdibujada que la catalana córrer o la gallega correr al tratarse de la forma propiamente latina, que encontramos en un grupo numeroso de miembros de la familia de palabras de carácter culto (como recurrir frente a recorrer, incurrir, concurrir o incluso decurrir recogido para el habla de Ecuador95). En las lenguas romances, existe también el verbo decorrer / decórrer para hacer referencia a la acción de ‘correr hacia abajo’ con la particularidad de que, en catalán y español, están prácticamente en desuso. Así lo marca el DLE y lo 94 Este parece ser un comportamiento general de los inacusativos gallegos (cf. marchar, morir, romper, fundir, etc.). 95 En el CREA se recoge una ocurrencia con el verbo decurrir y en el CORDE dos, todas ellas en textos de Ecuador. Según Villavicencio Bellolio (2009 [en línea]), este verbo es de uso común en ámbito culto y coloquial en el habla de Ecuador.
542
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
demuestra su escasa aparición en el CORDE y en el CREA, reducida a siete ocurrencias en total en el corpus diacrónico en textos del siglo xiv y xv y dos ocurrencias en el segundo corpus y únicamente como sustantivo. Para el catalán antiguo, la forma aparece recogida tan solo cinco veces en el siglo xiv (CICA, s.v. decórrer) y para el catalán moderno el Diccionari de freqüències recoge también cinco entradas (Rafel i Fontanals 1996, 113). En gallego, se recogen dos acepciones del verbo, una equivalente a ‘transcurrir’ y otra como sinónima de ‘escorrer’: «Puxo a roupa a decorrer» (DRAG, s.v. decorrer 2). Además de estas dos variantes, el verbo aparece 592 veces en el TILGA, lo que muestra cierta vitalidad frente a las otras dos lenguas romances. Estas formas romances serían desde el punto de vista de su estructura morfológica y argumental muy parecidas a la equivalencia con abfließen, ἀπορρέω, ἐκρέω, καταρρέω, delabi y defluere con la particularidad de que, al servirse como base del verbo de manera de movimiento ‘correr’, no necesariamente exigen que el sujeto de la variante inacusativa o el od del causativo sea un líquido, aunque esta opción sea también posible. De darse la congruencia en el quale del od podría establecerse la equivalencia. No obstante, las restricciones de uso de los verbos español y catalán, derivadas de su poca frecuencia, generan restricciones que, si bien no afectan ni a la forma semántica ni a la fag, sí se reflejan en la norma actual de dichas lenguas. Sería un caso comparable al del verbo romance deponer que se equiparaba con ablegen. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 91)
al. abfließen
gr. ἀπορρέω ἐκρέω καταρρέω (καταφέρω) (ἀποπλέω)
lat. defluere delabi
esp. escurrirse gal. escorrer, escoarse cat. escórrer‑se
ab- ≠ de-
ab- ≠ ex-
ab- = ἀποPrefijo
ab- ≠ ἐκab- ≠ κατα-
Valor etimológico Base
*pel(ə)‘gießen, (ein) füllen, fließen’ (Pfeifer, DWDS, s.v.)
ῥέω *sreu‘fließen’ (Pok 1003)
fluere *bhleu‘aufblasen lat. ex+currere (schnauben, ‘correr hacia fuera’ ̑ brüllen), kersschwllen, ‘laufen’ strotzen, (POK 583) überwallen, fließen’
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
φέρω *bher‘tragen bringen’ (Pok 128–130)
fluere‘fließen’ (POK 159)
labi πλέω *lēb*pleu‘schlaff ‘rinnen (und rennen), herabhängen’ fließen; schwimmen, labi ‘gleiten, schwemmen, gießen; sinken, fliegen, flattern’ fehlgehen’ (POK 835–836) (POK 655) Valor denotativo de la base
‘fluir’ ‘fluir’
‘llevar’
‘fluir’
‘correr’
‘caer’
καταρρέω λx λs ∃u [BASE(x) & LOC(x, (ABL(u))](s)
delabi λx λs ∃u [BASE(x) & LOC(x, ABL(u))](s)
BASE = πΕΩ = ‘fluir’ ΚΑΤΑ = ‘abl-vert.desc.-[aspectreforzativo]’ x = suj.
Forma semántica
καταφέρω λx λy λs ∃u [BASE(x, y) & LOC(y, KATA(u))](s) BASE = ΦΕΡΩ = ‘llevar’ ΚΑΤΑ = ‘abl-vert.desc.-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od ἀποπλέω (λu) λx λs [BASE(x) & LOC(x, ABL(u))](s)
BASE = LABI = ‘caer’ ABL = AB ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = LOCsource = sp)
‘correr’
543
544
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
BASE = πΛἘΩ = ‘navegar’ ABL = ’Απο = ‘abl.[aspect-reforzativo]’ x = suj. (u = sp) defluere
ἀπορρέω, ἐκρέω
BASE = FLIEßEN = ‘fluir’ ABL = AB ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
λx λs ∃u [BASE(x) & LOC(x, ABL(u))](s)
BASE = ΡἘΩ = ‘fluir’ ABL = ’Απο/’ΕΚ = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
BASE = FLIEßEN = ‘fluir’ ABL = DE ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
καταφέρω [[HAB(x, y) & ¬ADESSE(y, LOC2)]ti]set [ET [MOVE(x, y) & CAUSE(x, BEC(ADESSE(y, LOC2)))]ti+k]ev+co x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ LOC2: LOC/GOAL Microestructura
ἀποπλέω [[ADESSE(x, LOC1)]ti]set [ET [MOVE(x) & BEC(¬ADESSE (x, LOC1)]ti+k]ev+co x: ‘ACTOR’ LOC1: ‘LOCsource’ LOC2: ‘LOGgoal’ Modificadores: manera/ ἀπορρέω, ἐκρέω, καταρρέω
BASE = CORRER/*CURRIR/ CO-AR = ‘correr’/‘colar’ ABL = ES = ‘[ablat.]-aspecterminativo’ x = suj. (u = sp)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
545
[[ADESSE(x, LOC1)]ti]set [ET [MOVE(x) & BEC(¬ADESSE(x, LOC1)]ti+k]ev&co x: ‘UNDERGOER’ LOC1: ‘LOCsource’/ Modificadores de la manera del movimiento al., gr. der. de ῥέω, lat. defluere: / lat. delabi: rom. (inacus.): Modificadores de la dirección del movimiento gr. καταρρέω, lat. delabi y defluere: rom. (inacus.): LOC1 = ‘LOCsource’/ 1. ‘hinunterfließen, ablaufen’ (DWDS)
ἀπορρέω 1. ‘de líquidos fluir, manar’ (DGE)
defluere 1. ‘To flow down’ (ls)
1. ‘Apurar los restos o últimas gotas de un líquido que han quedado en un recipiente’ (DLE)
delabi 1. ‘to fall, sink, slip down’ (ls)
escorrer 1. ‘Tirar a [algo] o líquido que contiña’ (DRAG)
ἐκρέω 1. ‘de líquidos, humores brotar, fluir, salir’ (DGE) 1. ‘obligar, forzar a salir’ (DGE) καταρρέω 1. ‘flow down’ (LSJ) καταφέρω 1. ‘bring down’ (LSJ)
Medioestructura
escoar 1. ‘Tirar a auga ou o aceite sobrante a [unha comida]’. (DRAG) ἀποπλέω 1. ‘hacerse a la mar, zarpar’
1. ‘Deixar anar, fer córrer, el líquid d’un recipient, d’un indret, fins a l’esgotament’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
+fijación
+fijación
+fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado
546
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
escurrir A2b Grado de motivación objetiva
A1a
ἀπορρέω A1a
defluere delabi A1a
escorrer A1b escoar A1b escórrer A1b
al. abfressen/gr. ἀποτρώγω/lat. devorare/esp., gal., cat. devorar (núm. 97) El rasgo distintivo de las bases verbales en alemán, español, gallego y catalán se establece por oposición equipolente a otra unidad del campo semántico. Todas ellas significan ‘comer’ con la diferencia de si se aplica a humanos o animales. De este modo, fressen se opone a essen, así como devorar a comer en español y gallego y al catalán menjar por el rasgo ‘propio de los animales’ / ‘propio de los humanos’. No obstante, hay que hacer una precisión a esta distinción. La base alemana fressen tiene su origen en el verbo prefijado veressen con valor perfectivo ‘acabar de comerse todo’ y no estaba especificado para los animales en etapas anteriores al alto alemán moderno: «In diesem Sinne [vollständig aufessen] gilt das Verb in alter Zeit für jede Form der Nahrungsaufnahme; die oben genannte Bedeutung [‘Nahrung aufnehmen’ (von Tieren)] wird erst im Nhd. üblich» (Pfeifer, DWDS). Si bien esta diferencia clasemática está vigente en el par de verbos en el alemán actual, habría que cuestionarse si en las lenguas romances puede hablarse de una diferencia idéntica a la que vemos en el caso del alemán, lengua en la que el empleo del verbo fressen para referirse a una persona supondría la representación de la persona como un animal. No obstante, en las lenguas romances el uso del archisemema comer aplicado a los animales no genera ninguna personificación, así como también se puede emplear el verbo devorar con sujeto personal sin que se establezca la asociación metafórica con el modo de comer de los animales. Por el contrario, al contrario que las bases alemana, griega y latina que son prototípicamente verbos de actividad, los verbos romances derivados devorar constituyen realizaciones en las que se resalta la intensidad o la avidez con la que se ha llevado a cabo la acción: (346) gal. Este rapaz non come, devora a comida. (DRAG) (347) gal. Devora as novelas de terror. (DRAG) A esto se suma el hecho de que la base latina de la que proceden, vorare ‘engullir o tragar’, no parece conocer esta distinción. Esta idea la refuerza la tesis de Buck (1952 [1933], 327) quien indica que la antigua diferencia entre comer ‘aplicado
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
547
a humanos / animales’ se perdió en muchas lenguas indoeuropeas en favor de otras nociones relacionadas como la de masticar, mordisquear o tragar. Este sería, de facto, el caso del catalán menjar, procedente del latín vulgar manducare ‘mascar, masticar’, forma expresiva procedente, según Coseriu (2006, 62), del nombre propio Manducus, personaje glotón de la comedia latina arcaica (cf. ls, s.v.). Confirma esta idea el hecho de que los derivados romances de la base latina como el adjetivo voraz o el adverbio vorazmente no se refieran a la acción de comer de los animales sino a una manera de comer: ‘con ansia’, ‘con prisa’, ‘atropelladamente’. Por lo tanto, la diferencia mencionada para el alemán essen / fressen no está presente ni en latín ni en las lenguas romances. Esta es también la intepretación para el español que encontramos en ADESSE, al no especificar este valor para los animales e insistir en su valor intensivo y terminativo: ‘Comer de forma ansiosa y sin dejar restos (por extensión, destruir o consumir)’ (ADESSE, s.v.96). Por otra parte, el diccionario académico del gallego, así como los catalanes DIEC2 y DC incluyen como primera acepción de devorar el empleo de este verbo para los animales. La base romance *vorar no existe de forma independiente en ninguna de estas lenguas.97 En latín, la base vorare se utiliza para referirse a la acción de ‘tragar o engullir’ (Segura Munguía 2001, 850). De manera similar a la situación descrita por Buck aplicable al catalán, en griego el verbo τρώγω significa ‘roer, mordisquear’ y se aplica, sobre todo, a los animales, si bien no exclusivamente (frente al verbo más común para ‘comer’ ἔδω). Buck (1952 [1933], 328) señala que ya en etapas posteriores de la lengua griega se extendió su empleo con el significado genérico de ‘comer’ tanto para humanos como para animales (cf. LSJ, s.v. III).98 La equivalencia entre el alemán y el griego se establece al especificarse en ambas lenguas la separación de un objeto comestible (locatum) de un conjunto mayor (relatum), del que forma parte, mediante la acción de morder (‘quitar algo a mordiscos’). La forma en la que se produce la separación, es decir, mediante mordiscos, se expresa en griego a través del contenido semántico de la base y en alemán resulta de destacar en el evento cognitivo de comer por parte de los animales tanto la manera como el instrumento (los dientes). Dieterich (1909, 116) incluía el derivado griego en el grupo de los introducidos por
96 Cf. con los adverbios o locuciones adverbiales propuestas por REDES (2002, s.v.) ‘ansiosamente, ávidamente, compulsivamente, con fruición, de un tirón, insaciablemente, íntegramente, vorazmente’. 97 Sí existen, en cambio, algunos derivados como el sustantivo voracidad/voracidade/voracitat, el adjetivo voraz/voraç o el adverbio vorazmente/voraçment. 98 De donde viene en griego moderno el verbo τρώω ‘comer’ tanto para personas como para animales.
548
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
ἀπό- con función terminativa («Vollendung einer Handlung», en este caso, «mit Essen fertig sein» ‘haber terminado de comer’). De modo similar, Rich (2003, 167, 220) y Kliche (2006, 82–83) atribuyen al verbo alemán un valor resultativo o terminativo, según el cual el prefijo permite poner el acento en el estado posterior que deviene tras la separación del objeto con respecto a la entidad de la que formaba parte, es decir, al hecho de haber terminado de comer por completo algo. Kliche (2006, 82ss.) anota además un dato importante con respecto a este verbo, que también Stiebels había destacado, según el cual el papel temático del objeto o tema debía ser un partitivo en tanto que el objeto arrancado había de formar parte de un conjunto mayor. Por ello, Kliche (2006, 82) lo incluye en la variante de ab- que implica separar por completo una parte del todo («Ab impliziert die vollständige Abnahme mereologischer Teile»). Nótese que en ambos casos, en el alemán abfressen como en el griego ἀποτρώγω, predomina el uso recto, por lo que el objeto separado ha de tener como quale télico y constitutivo la propiedad y la finalidad de ser comestible. De acuerdo con estos datos, si describimos el valor denotativo de los verbos en alemán y griego, la paráfrasis resultante podría ser ‘alguien separa un alimento (de otro del que forma parte) y la acción de separar tiene lugar en tanto que, por medio de la boca o los dientes, dicho objeto pasa a localizarse en el agente’ (Jackendoff 1993, 253).99 Tanto en alemán como en griego el contenedor o recipiente del que se arranca o separa algo (relatum) puede aparecer en forma de sintagmas preposicionales con von en alemán o con genitivo en griego. La separación está expresada por los prefijos correspondientes y la manera de dicho movimiento por la base verbal. El uso metafórico no aparece recogido para el alemán (DUDEN, DWDS), mientras que sí para el griego como se observa en los ejemplos: (348) gr. ἢ τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτ’ ἀποτρώγει, (Ar., Ran. 367) ἢ τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτ’ ADV ART premio. ART poeta. orador. PART entonces. ACC.M.PL GEN.M.PL NOM.M.SG ADV ἀπο-τρώγει ab.PREV.ABL-comer.PRS.3SG ‘O siendo un orador devora los premios de los poetas’ (cf. explicación en el DGE: «recorta a mordiscos los premios de los poetas (un orador)») 99 Jackendoff (1993, 253) señala que la diferencia entre los verbos ingleses eat y devour estriba en la telicidad, es decir, en la posibilidad del primero de aceptar usos transitivos y, por tanto, télicos, e intransitivos, mientras que el segundo exige la inclusión del objeto que se ingiere. Esta diferencia es también perceptible entre los verbos alemanes simple y prefijado essen/fressen y abfressen.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
549
(349) gr. τὸ πρῶτον ἀπορηθὲν ἀποτρώγουσιν (Arist., Met. 1001a.2) τὸ πρῶτον ἀπορηθὲν ἀπο-τρώγουσιν ART primero.ADJ. dificultad.PTCP. ab.PREV.ABL-comer.PRS.3PL ACC.N.SG AOR.N.SG ‘hincan el diente al primer problema’ (trad. de Calvo Martínez) (cf. explicación en el DGE: «cortan de un mordisco la dificultad inicial (en vez de abordarla razonadamente)») Para el latín puede darse una interpretación similar a la del alemán, en el sentido de que la base vorare se refiere a la manera de comer, concebida como tragar o engullir con ansia.100 En el derivado latino, el movimiento aparecía ya desdibujado en favor de la noción aspectual, hecho que pone en evidencia la ausencia frecuente —aunque no imposible—101 de sintagmas preposicionales que indiquen el relatum. El verbo latino es, al igual que el alemán y el griego, interpretable aspectualmente como ‘terminar de comer’, lo que permitió que se empleara para referirse a la acción de ‘consumir o agotar algo’ en sentido metafórico: (350) lat. devorare omnem pecuniam publicam (Cic., Ver. 3.177, OLD 2012, vol. 1, s.v. devoro 3) devorare omnem pecuniam de.PREV.ABL.INF todo.INDF.ACC.F.SG dinero.ACC.F.SG publicam público.ADJ.F.SG ‘consumir todo el dinero público’ Por las características tipológicas de las lenguas romances, los derivados romances solo expresan la manera en que es efectuada la acción en detrimento del movimiento de separación, lo que nuevamente se muestra en la ausencia de un adjunto de carácter ablativo. Así, ADESSE (s.v. devorar) incluye en la descripción de la estructura argumental de este verbo un ingestor o devorador y una ingesta o aquello devorado y proporciona un listado de 39 ejemplos en los que no hallamos casos de tal adjunto. Lo mismo puede decirse para el catalán de acuerdo con la
100 Una prueba de que se refiere a una manera de tragar es el hecho de que, entre los posibles complementos, aparezcan objetos que no se pueden comer como la saliva (salivam suam, LS), el jugo (succum, LS) o el humo (fumum, LS). 101 El siguiente ejemplo latino señala esta posibilidad e ilustra, además, la diferencia con respecto al más genérico comedo, verbo que en latín vulgar y tardío terminó por sustituir al simple edo: et comedit omne faenum terrae eorum et devoravit fructum terrae eorum ‘y se comió toda la hierba de su país y devoró el fruto de su tierra’ (bl, Salmos 10.36).
550
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
información proporcionada por el ddlc que no incluye en ningún ejemplo usos en los que aparezca el adjunto. El derivado romance es una realización que, aspectualmente, muestra el término de la acción de comer. No obstante, tanto el latín como los verbos romances admiten complemento con genitivo o sp con de cuando el objeto o tema se refiere al contenido, al igual que ocurría en alemán o griego. Así, una frase como Ziegen fressen die Blätter (von den Sträuchern) ab puede traducirse al español como las cabras devoran las hojas de los arbustos. El hecho de que pueda establecerse la equivalencia es posible si tenemos en cuenta el resultado posterior a la acción de devorar, es decir, si destacamos eventivamente el estado resultante (‘haber terminado de comer algo’). La equivalencia se puede establecer, por tanto, gracias al valor aspectual prominente del derivado romance. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 97) Prefijo Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
al. abfressen
gr. ἀποτρώγω
ab- = ἀπο-
lat. devorare
esp., gal., cat. devorar ab- ≠ de‑
ver+essen *ed‘essen’ (DWDS)
trōg‘zernage, knuppere, fresse Rohes’ (POK 1073)
‘comer (propio de animales)’
‘roer’
gu̯̯ er‘verschlingen, Schlund’ (POK 474)
lat. devorare ‘comer hasta el final’
‘tragar, engullir’102
(λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
Forma semántica
Microestructura
BASE = FRESSEN = ‘comer’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
BASE = ΤΡΏΓΩ = ‘roer’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
BASE = VORARE = ‘tragar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
BASE = *VORAR = ‘tragar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
[[ADESSE(y, REG(u))]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, ¬ADESSE(y, REG(u))))]ti+k]ev [ET [OPER(x, z) & BEC(ADESSE (y, (IN(x))))]ti+l]co
102 Como la base romance no existe de forma independiente, retomamos aquí el valor latino.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
551
x: ‘ACTOR’/ al.: x/ y: ‘UNDERGOER’/ u: ‘TEMA’/ z: ‘MEDIO’/ 1. ‘von etwas wegfressenʼ (DUDEN)
1. ‘cortar a mordiscos, mordisquear ʼ (DGE)
1. ‘devorar, tragar, engullir, absorverʼ (Segura Munguía 2001, 215)
Medioestructura
1. ‘Dicho de un animal: Comer su presa’ (DLE) 1. ‘Comer un animal [a presa] esgazándoa cos dentes’ (DRAG) 1. ‘Menjar un animal (la seva presa)’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
+fijación
–fijación
–fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1b
A2c
al. abgrenzen/gr. ἀφορίζω/lat. determinare/esp., gal., cat. delimitar (núm. 111) Pese a la ausencia de relación etimológica, todas ellas están formadas sobre sustantivos que se refieren a la noción de ‘límite’ o ‘frontera’: al. Grenze, gr. ὅρος,103 lat. terminus y esp., gal. límite, cat. limit. Por ello, todas las bases verbales podrían parafrasearse como ‘hacer que algo pase a tener un límite o término’. El prefijo ablativo señala el punto a partir del cual se produce la separación entre el objeto, lo delimitado o locatum, y la otra entidad de la que se pretende separar (relatum). Por lo tanto, tenemos en todas ellas un agente (x) que causa que un objeto o tema (y) se separe de otro (u), de tal modo que aquel objeto (y) quede finalmente en el límite o la frontera con otro (u). El prefijo indica, por tanto, la separación y la base verbal la manera: «separar estableciendo una frontera» (Chantraine 1974, vol. 3, 825). Aunque limes era la palabra más usual con la que 103 En relación con la palabra griega hemos heredado la voz horizonte como ‘límite’ que se forma con ayuda del sufijo -ίζω característico en la formación de verbos denominativos.
552
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
se solía traducir el ὅρος griego (Buck 1988 [1949], 1311–1312), no se creó en latín clásico el verbo denominativo a partir de este sustantivo, como sí lo hizo posteriormente en latín tardío (Segura Munguía 2007, 378) o en griego y en las lenguas romances. Para ello, se sirvió del sustantivo terminus a partir del que se crea el verbo determinare que podría ser incluso anterior al verbo simple según Brachet (2000, 98). Dado que el prefijo no modifica el valor denotativo del verbo alemán grenzen, gr. ὁρίζω, lat. terminare o español limitar, todos los derivados prefijales podrían interpretarse como casos prototípicos en los que el prefijo actúa como reforzativo de la base verbal. Nótese que tanto el simple como el derivado son accomplishments o realizaciones en el sentido de Vendler, por lo que el prefijo no modifica el aspecto léxico de la base. Sin embargo, también podrían considerarse como aspectualmente perfectivos en tanto que los preverbios se encargan de mostrar el término de la acción verbal: limitar la velocidad ‘poner límites a la velocidad’ o delimitar la velocidad ‘terminar de limitar la velocidad’. Al darse la coincidencia semántica entre la aportación aspectual del prefijo y el contenido denotativo de la base no se puede discernir un valor aspectual del otro. Aunque estas han sido las equivalencias propuestas por las obras lexicográficas, si tomamos otros sustantivos de base que expresan nociones análogas como el latín finis, esp. linde, línea o en gal. liña, llegaríamos a resultados semejantes: lat. definire, rom. definir, esp. deslindar, delinear, gal. deliñar. Pese a compartir estructura morfosintáctica con las unidades de la serie y a tratarse, por tanto, de sinónimos macroestructuralmente, lo que nos llevaría a formular para todas ellas la misma forma semántica, existen diferencias importantes entre ellas que pueden reflejarse en el nivel microestructural mediante modificadores. Aunque en todas ellas el prefijo cumple con una función eminentemente espacial ‘limitar algo de algo’ y aspectualmente perfectiva, cada una pone el acento en distintos aspectos: en el hecho de que el límite se percibe como el fin de algo en definir o de que los límites hayan de trazarse en forma de línea en el esp. y cat. delinear o gal. deliñar o de senderos delimitar. Además de poner el acento en un aspecto concreto de acuerdo con el sustantivo que sirve de base al proceso derivativo, puede darse el caso de que estos verbos acaben restringiendo su uso normativamente.104 Así, el verbo alemán abgrenzen, el verbo griego ἀφορίζω, el latino determinare y el verbo que encontramos en las tres lenguas iberorromances delimitar pueden emplearse en sentido espacial para indicar la acción de separar un lugar de otro.
104 En este sentido, Brachet (2000, 95, 98) registra un uso muy frecuente de delimitare y determinare en textos sobre agrimensura en latín tardío.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
553
(351)
al.
einen Garten vom Nachbargrundstück [mit einem Zaun, einer Hecke] abgrenzen einen Garten vom Nachbargrundstück [...] INDF. jardín de.PREP;ART. propiedad del ACC.M.SG DAT.M.SG vecino abgrenzen ab.PREV.ABL.limitar. INF ‘separar un jardín de la propiedad del vecino [con una valla, un arbusto]’
(352)
gr.
ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας (Hom., Il. 22.489) ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν PRN.NOM.M.PL PTC PRN.NOM.M.SG ab.PREV.ABL.limitar.FUT.3PL ἀρούρας campo.ACC.F.PL ‘Y los otros pondrán límite a [sus] campos’
(353) lat.
regiones determinare (Segura Munguía 2001, 212) regiones delimitare región.ACC.F.SG de.PREV.ABL.limitar ‘limitar las regiones’
(354) esp. delimitar una parcela de la otra (355) gal.
delimitar un territorio (DRAG)
(356) cat.
delimitar la frontera d’un estat (DIEC2)
Sin embargo, el verbo romance determinar ha perdido su sentido espacial concreto en favor de su empleo en sentido figurado en el que es prominente el valor aspectual perfectivo, lo que explica que una frase como determinar una parcela de la otra pudiera resultar anómala. Por ello, solo se utiliza en el sentido de ‘decidir, establecer o fijar algo’: (357) esp. En todo caso, según la teoría estándar (1965) o estándar extendida (1971), para determinar significados debemos descubrir estructuras profundas. Desgraciadamente, no parece haber una definición clara y general de este concepto: (Bunge, Mario (1983): Lingüística y filosofía. Barcelona, Ariel, ADESSE: LIN:054.09)
554
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(358) gal.
Determinar o obxecto de estudo dunha ciencia. (DRAG)
(359) cat.
Encara no hem determinat l’hora de la sortida. (DIEC2)
Como indica Chantraine (1974, vol. 3, 826), la familia de palabras griega —hecho aplicable, por extensión, a las restantes unidades de la equivalencia— ilustra de forma clara el paso de lo concreto a lo abstracto, cómo se evoluciona de un límite o frontera espacial a la de ‘delimitación’ o ‘definición’ en un nivel nocional. El ἀφορισμός es la separación clara de los límites y, por ende, la fijación de los mismos, la definición no es otra cosa que la noción abstracta que expresa demarcación de los límites o fronteras entre dos lugares. En esta serie, los prefijos no modifican el contenido semántico de los verbos bases (cf. Brachet 2000, 98), conservan su valor espacial originario y, desde un punto de vista aspectual, pueden ser interpretados como reforzativos o intensificadores. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 111) Prefijo
Valor etimológico
Base
al. abgrenzen
gr. ἀφορίζω
ab- = ἀπο-
ruso, polaco granica checo hranice ‘Grenzzeichen, Grenzlinie’ (Kluge 2002, 374)
sust. ὅρος ‘límite, frontera, mojón’ *ϝóρϝoϛ (Beekes 2010, 2, 1109)
lat. determinare
esp., gal., cat. delimitar
ab- ≠ desust. terminus ‘término, límite, mojón’ ter‘hinüberlangen, hindurchdringen; überqueren, überwinden, überholen, hinüberbringen, retten’ termen, termo, terminus ‘Grenzzeichen, Grenzstein, (ursprüngl. Grenzpfahl)’ (POK 1074–1075)
sust. límite lat. tardío delimitare (DCECH 1984, vol. 3, 656, s.v. límite)105
105 Según Corominas (DECLC 1992, vol. 3, 656), la palabra delimitar estaba tildada de galicisimo por la Academia en el momento en que escribió su obra.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Valor denotativo de la base
555
‘limitar, terminar’ (λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u) & LOC(u, REGlimit(y))](s)
Forma semántica
Microestructura
Medioestructura
BASE = GRENZEN = ‘limitar’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = ὉΡΊΖΩ = ‘limitar’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = ΤΕRMINARE = ‘limitar’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = LIMITAR = ‘limitar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od (u = sp)
[[ADESSEiunct(y, u)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, ¬ADESSEiunct(y, u))]ti+k]ev [ET [ADESSE((y, u), REGlimit)]ti+l]co x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’/ u: ‘TEMA/ 1. ‘ein Gebiet durch eine Grenze von einem anderen abtrennenʼ (DWDS)
1. ‘delimitar, acotar, trazar las lindesʼ (DGE)
1. ‘determinar, delimitar; limitar; señalar los límitesʼ (Segura Munguía 2001, 212)
1. ‘Determinar o fijar con precisión los límites de algo’ (DLE) 1. ‘Fixar os límites de [algo]’ (DRAG) 1. ‘Fixar, assenyalar, els límits d’alguna cosa’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
–marcado
A1b
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
+marcado (leng. espec. de los agromensores, Brachet 2000, 98)
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
556
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
al. abhalten/gr. ἀπερύκω/lat. abstinere, detinere, defendere/esp. apartar, desistir, distraer/gal. apartar, desistir, distraer/cat. apartar, desistir, distreure (núm. 117) Entre los miembros de esta serie podemos establecer una equivalencia absoluta entre los verbos en alemán y griego, por una parte, y los latinos abstinere y detinere, por otra. Estos se relacionan semánticamente por el tipo de base verbal, la clase y función del preverbio y por compartir una misma estructura argumental. Las bases alemana, griega y latina se forman sobre verbos que remiten a una noción semántica similar, que podríamos parafrasear como ‘(man)tener’. En el caso del alemán esta noción, explica Pfeifer (DWDS), derivó del valor originario del verbo halten ‘cuidar o guardar’, aplicado sobre todo al ganado. Por un proceso de extensión semántica pasó a denominar, por un lado, la noción de ‘guardar, proteger’ cualquier otro objeto distinto del ganado, de donde deriva la noción de ‘sujetar, retener’, y, por otro lado, la de ‘detener, persistir’ («bewirken, dass etw. in seiner Lage, seiner Stellung o. Ä. bleibt, Halt hat; Befestigung, Halt, Stütze o. Ä. sein für», Splett 2009, vol. 5, 57; «an-, stillhalten, in einem Zustand verharren», Pfeifer, DWDS). La base griega ἐρύκω comparte con el verbo alemán este segundo valor denotativo, la acción de ‘detener, retener’, de donde deriva a su vez la noción de ‘impedir’. El verbo latino teneo está relacionado con la misma raíz etimológica del verbo latino tendo ‘tender’ y denota la acción de ‘asir o mantener algo de forma continuada’, lo que propició su extensión semántica para denotar la noción de posesión.106 Los tres verbos derivados, abhalten, ἀπερύκω y abstinere, son transitivos y los prefijos muestran el desplazamiento o alejamiento de un tema, actantificado como od, con respecto al argumento externo o a un tercer elemento, un tema, actantificado mediante sintagmas preposicionales adjuntos que comparten el clasema ablativo. El prefijo causa, por tanto, el alejamiento del tema con respecto a uno de estos dos elementos. Así, si nos fijamos en los ejemplos alemanes que aparecen en la Tabla 28, vemos como en (360) se separa el objeto, die Zeitung ‘el periódico’, del agente (relatum); en (361) se separa el objeto, die Fliegen ‘las moscas’, de un sintagma preposicional introducido por la preposición ablativa von dem [...] Säugling ‘el bebé’ (relatum), y en (362) se (se)para el objeto, Wind ‘viento’, del cristal que actúa como argumento externo (relatum). Puede ocurrir que no se especifique el relatum a través de sintagmas preposicionales, en cuyo caso la focalización recae en el cambio de estado, en la acción de hacer que algo pase a estar parado o detenido, pasando a un segundo plano el objeto o entidad
106 Por otro lado, son conocidas tanto la tendencia de la segunda conjugación a denotar ‘estados’ como la relación semántica estrecha que existe entre el concepto de ‘posesión’, alienable e inalienable, y adscripción o predicación estativa de propiedades.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
557
del que se separa. Estos últimos se corresponden con los casos que indican la acción de ‘impedir’. Del valor espacial primario que aporta el prefijo deriva tanto el sentido recto estrictamente espacial ‘alejar o apartar a alguien o algo de algo o alguien’ ((360), (361), (362), (364), (365)), como el figurado, derivado de la aplicación del espacio a ámbitos más abstractos ((363), (366), (368), (369)). La interpretación en sentido figurado puede implicar, connotativamente, que la acción de apartar se refiere a ‘desviar la atención de alguien sobre algo’ con fines, llegado el caso, lúdicos. Si el valor clasemático del prefijo actúa de igual manera en todos los conjuntos mencionados, queda sin explicar qué diferencia presentan los verbos latinos pertenecientes a la misma familia de palabras, abstinere y detinere. El verbo detinere parece mostrar dos sentidos principales. Por un lado, con la aparición de un locatum con el rasgo clasemático ‘humano’ y la ausencia de relatum en la sintaxis explícita, se propicia el sentido denotativo ‘parar, retener’ (‘tirer a soi, retenir’, Brachet 2000, 77).107 Por otro lado, las fuentes lexicográficas recogen numerosos ejemplos del verbo detinere con sentido figurado, en el que aparece como locatum un tema en calidad de experimentador con el rasgo ‘humano’ como od y como relatum un segundo tema, abstracto, para indicar aquello de lo que se aparta el locatum. Así lo recoge también Brachet (2000, 78–79): «Au total, les contextes où s’emploie dētinēre sont bien délimités : maintien en place au sens concret […], fait de garder par devers soi ou en soi […], tâches et occupations qui absorbent […], sentiments qui s’emparent de l’esprit, empêchements (et empêcheurs) qui retiennent» (Brachet 2000: 78–79).
Parece, por tanto, haber una tendencia a emplearse el verbo detinere en sentido figurado, mientras que en abstinere parece predominar el sentido recto espacial. Solo algunos de los valores medioestructurales del cuadro permiten tanto la correferencialidad entre el agente/suj y el tema/od, entre el agente y el tema/sp como la no correferencialidad. Así, el verbo alemán permite la correferencialidad del agente con respecto al tema (er hat sich davon abgehalten), así como la no correferencialidad (er hat mich davon abgehalten). La posibilidad de empleo correferencial es compartida por el alemán y los dos verbos latinos. Este rasgo común al verbo alemán y latín —para el griego no hemos localizado ejemplos de correferencialidad— es clave para la comparación con las lenguas romances. En cuanto a estas últimas, el primer aspecto reseñable es la ausencia en los diccionarios de
107 Algo similar ocurre en el alemán anhalten ‘detenerse, parar en un lugar’. De esta acepción del verbo latino detinere derivan los verbos iberorromances en español detener, gallego deter y catalán detenir.
558
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Tabla 28: Valores medioestructurales de abhalten, ἀπερύκω, abstinere. Valores medioestructurales
locatum
relatum
al. abhalten
1. Sentido recto y figurado ‘apartar, alejar algo/ alguien de algo/alguien’
od
sp/suj
(360) die Zeitung beim Lesen weiter [von sich] abhalten (DUDEN) ‘al leer, mantener el periódico alejado de sí mismo’
inanimado
animado
gr. ἀπερύκω108
lat. abstinere
(361) die Fliegen von dem schlafenden Säugling animado abhalten (DUDEN) ‘mantener las moscas lejos del bebé mientras duerme’
animado
(362) die Scheibe hält den Wind ab. (DUDEN) ‘El cristal mantiene lejos (contiene, retiene, impide) el viento’
inanimado
Ø
(363) jmdn. von seiner Arbeit abhalten (DWDS) ‘apartar [distraer] a alguien de su trabajo’
animado
inanimado
1. Sentido recto y figurado ‘apartar, alejar’
od
gen/suj
(364) αὐτὸς δὲ στρατὸν [...] Μήδων ἀπέρυκε τῆσδε πόλευς (Theog., Eleg. 1.774–775) ‘Aparta tú mismo al ejército de los Medos de esta ciudad’
animado
inanimado
(365) ὅπως τὸν ἥλιον ἀπερύκοι (D. Cas., Hist. 63.6.2) ‘para alejar el sol’
inanimado
animado
(366) ἀλλ᾽ἀπερύκοι καὶ Ζεὺς κακὰν καὶ Φοῖβος Ἀργείων φάτιν. (Sof., Aj. 185–186) ‘que Zeus y Febo [te] libren de la mala fama de los argivos’
inanimado
animado
1. Sentido recto y figurado ‘mantener lejos, alejar de’
suj./od
Abl. sp
(367) ne ab obsidibus quidem, qui trecenti accepti numero erant, ira belli abstinuit (Liv., 2.16.9) ‘ni siquiera la ira de la guerra se mantuvo alejada [protegió a] de los trescientos rehenes, que habían sido capturados’
inanimado (suj)
animado
108 Humbert (1972 [1945], 286) define el verbo ἀπερύκω como «tenir un danger éloigné pour quelqu’un», definición que es aplicable para los tres ejemplos.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
559
Tabla 28 (continuado) Valores medioestructurales
lat. detinere
locatum
relatum
(368) et illi quoque haud abstinent saepe culpa. animado (Pl., Men. 5.2.18) (suj) ‘y éstos [los maridos] tampoco están, a menudo, libres de culpa’ (trad. de García Hernández 1993, 264)
inanimado
animado (suj/od)
inanimado
(369) id curas atque urbanis rebus te apstines? (Pl., Cas. 11.1.13) ‘¿por qué no te preocupas de esto y te alejas de los asuntos de la ciudad?’
1. Sentido recto ‘retener’
od
2. Sentido figurado ‘apartar a alguien de algo’
od
sp
animado
inanimado
animado
inanimado
(370) ita pater apud villam detinuit me (Pl., Cist. animado 2.1.20) ‘[mi] padre me retuvo en casa’ (371) nam detinet nos de nostro negotio (Pl., Poen. 1.2.195) ‘pues nos distrae de nuestro asunto’
(372) sed, a quo incepto studioque me ambitio mala detinuerat (Sal., Cat. 4) ‘vuelto a mi estudio del que la [mala] ambición me había distraído’
Ø Ø
la variante tomada por vía culta directamente del latín, el verbo pronominal en español abstenerse, gallego abster y catalán abstenir-se. Como indica su carácter pronominal, la correferencialidad es, en este caso, obligatoria. Los verbos pronominales mencionados rechazan la presencia de od y asumen como régimen verbal un sintagma preposicional introducido por de y una oración de infinitivo, mientras que, en latín, solía aparecer o en caso ablativo o introducida por un sintagma con ab.109 Se caracterizan, por tanto, por la correferencialidad obligada y por la marca diastrática que podría postularse para las tres unidades iberorromances por su pertenencia a registros cultos o escriturales de la lengua.110 109 En latín, es posible introducir con el verbo abstinere una oración de infinitivo en cuyo caso este actúa como od del verbo principal: dum mi abstineant invidere (Pl., Cur. 1.3.2.) ‘mientras ellos dejen de envidiarme’. 110 La voz en español y catalán se documenta desde la Edad Media. Por un lado, las voces más antiguas en el CORDE son el Fuero de Zorita de los Canes en la primera década del siglo xiii y la siguiente un texto de Alfonso X El Sabio de su General Estoria de 1275. Su antigüedad no compite con su pertenencia a registros escritos o formales de las lenguas. Para el catalán, Corominas recoge su primera datación en la obra de Llull. De hecho, en relación con su estatus culto,
560
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Tabla 29: Valores medioestructurales de abstenerse, abster, abstenir‑se. Valores medioestructurales
locatum
relatum
Valor denotativo
‘renunciar o privarse de algo’
suj.
Proposicional / sp
esp. abstenerse
(373) No la entendía, pero me abstuve de decírselo. (ADESSE)
animado
infinitivo
(374) Durante semanas me abstuve de pleitos, drogas y apetitos sexuales. (Aridjis, Homero (2001): La zona del silencio. México: Punto de Lectura, CORPES XXI)
animado
inanimado
(375) Como non coñecía o caso, abstívose de opinar. (DRAG)
animado
infinitivo
(376) O médico ordenoulle absterse da bebida. (DRAG)
animado
inanimado
(377) abstenir-se de menjar carn. (DIEC2)
animado
infinitivo
(378) M’abstinc del vi. (DIEC2)
animado
inanimado
gal. abster
cat. abstenir-se
Para el latín, se halla también entre las propuestas lexicográficas el verbo defendo, procedente de la base *fendo ‘golpear, chocar’, inexistente como simple, y el prefijo de-, que originariamente debió significar ‘apartar, rechazar, alejar [mediante golpes]’, lo que explica que se inserte en un marco característico por una situación agresiva, violenta o desagradable. Así, Segura Munguía (2001, 196) recoge ejemplos del tipo vim d. ‘rechazar la violencia’, iniuriam d. ‘rechazar la injuria’, crimen d. ‘rechazar una acusación’, bellum d. ‘rechazar la guerra’, pericula d. ‘rechazar los peligros’, frigus d. ‘protegerse del frío’, lapides d. ‘rechazar las piedras’. Esta propuesta de equivalencia será posible siempre y cuando coincidan las propiedades semánticas y pragmáticas del evento cognitivo en el que se inserte. En cuanto a las propuestas lexicográficas que hemos encontrado para las lenguas romances, podemos determinar distintos niveles de equivalencias dependiendo de la variante que se tome. Por un lado, la voz culta desistir se forma sobre la base latina sisto ‘colocar algo de forma tal que quede sentado’ y se conserva únicamente en registros cultos para hacer referencia a la acción de ‘renunciar o dejar de hacer algo’ y tiene, además, un sentido especializado en el ámbito del derecho definido por el DLE como ‘abdicar o abandonar un derecho o una acción
Corominas (DECLC 1988, vol. 1, 421) se hace eco de un testimonio en el que el verbo se sustituye por el verbo sostener, lo que muestra —en su opinión— la falta de conocimiento que debía existir en torno a esta palabra.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
561
procesal’, por el DRAG como ‘renunciar a un dereito ou a unha acción xudicial’ o por el DIEC2 como ‘abandonar un dret’ o ‘retirar una demanda’ en el lenguaje administrativo. A la restricción textual se suman las limitaciones semánticas y sintácticas que presenta el verbo iberorromance. En las tres lenguas, el verbo exige un agente, actantificado como sujeto, y un régimen introducido por la preposición de (+ sustantivo / proposicional), representado semánticamente por un tema abstracto. Así, mientras que en los verbos abhalten, ἀπερύκω y abstinere el locatum podía estar representado por el od, en el verbo desistir el locatum lo ocupa siempre el régimen preposicional y el relatum siempre el sujeto. Por lo tanto, se establecen relaciones distintas en su estructura argumental que restringen la posibilidad de equivalencia a que el agente sea o no el mismo en los dos momentos eventivos. Este cambio en la estructura semántica de los derivados verbales genera, por tanto, dos lecturas diferentes: abhalten, ἀπερύκω, abstinere: ‘alguien hace que algo o alguien [igual o distinto al agente del primer momento eventivo] se aparte de algo’ desistir: ‘alguien hace que él mismo se aparte de algo, [donde el agente en los dos momentos eventivos es necesariamente el mismo]’
Esto explica que pueda decirse en alemán Ich habe ihn vom Plan abgehalten, pero que sea agramatical una construcción como *Lo desistí del plan, para lo cual hay que acudir a la estructura causativa Lo hice desistir del plan. El verbo romance distraer / distreure, procedente del latín distrahere ‘arrastrar en sentidos opuestos, traer en sentidos diversos’ (Segura Munguía 2001, 229), es más específico que el alemán, el griego o el latín presentes en la serie. Esto se debe a que, por un lado, el prefijo añade al valor ablativo un rasgo disociativo, al dibujar un tipo específico de movimiento ablativo, aquel que proyecta el efecto verbal en sentidos diversos por oposición a com-111 y, por otro lado, por las restricciones de uso que el verbo ha ido tomando en las lenguas romances. Desde el punto de vista de su estructura argumental, el verbo distraer / distreure se construye, a diferencia de desistir y de modo análogo a abhalten, ἀπερύκω, abstinere, con un agente como argumento externo, un tema, experimentador de la acción (od) y un régimen preposicional como segundo tema para indicar aquello de lo que se separa al objeto (cf. Tabla 30). En el caso del verbo romance distraer / distreure, sí puede darse la correferencia entre agente y tema. Esta característica, así como su carácter no marcado diastráticamente lo acercan al verbo abhalten. Puede darse también la ausencia de régimen preposicional, en cuyo caso ha de 111 Piénsese en la oposición en el lenguaje especializado de los sustantivos derivados distracción y contracción.
562
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
interpretarse de forma implícita. Connotativamente vemos una tendencia a interpretar este desvío o apartarse de algo en un sentido lúdico o agradable, uso que el latín podía expresar también mediante este verbo y para lo cual el alemán utiliza otro verbo prefijado con ab-, en este caso, ablenken, cuya base verbal denota la acción de ‘dirigir o conducir’. Como veíamos en la equiv. (núm. 44) introducida por abbringen, el DLE lo marca en sus dos primeras acepciones como sinónimo de divertir y los diccionarios gallego y catalán incluyen como primera acepción de este verbo la mera acción de desviar o apartar la atención de algo y recogen, a continuación, el sentido ocioso de la palabra: ‘Facer pasar o tempo de modo agradable’ (DRAG) o ‘Retenir agradablement o tranquil·lament l’atenció d’algú’ (dc) o ‘Apartar de les preocupacions, fent passar una estona agradable’ (DIEC2). Tabla 30: Valores medioestructurales de distraer / distreure‑se. Valores medioestructurales
locatum
relatum
Valor denotativo
od suj
Proposicional sp Ø
1. ‘apartar la atención’
animado / animado / inanimado inanimado esp. distraer
gal. distraer
(379) pero la campanilla del teléfono lo distrajo. (Bioy Casares, Adolfo (1986): Historias desaforadas. Madrid, Alianza, ADESSE: 38371)
animado od
Ø
(380) Ahí le ofreceremos un pequeño ágape, señor Presidente, para que se distraiga de las pesadas tareas de gobierno. (Maronna, Jorge/Pescetti, Luis María (2001): Copyright: plagios literarios y poder político al desnudo. Barcelona, Plaza & Janés, CORPES XXI: 17)
animado od/suj
inanimado
(381) A presencia do camareiro […] distrae provisio- inanimado inanimado nalmente a súa atención da problemática od […], tan complexa, da inseguridade cidadá e das manifestacións obreiras. (Pérez Alberti, Augusto (2002): Teceláns. Viaxes. Trasalba: Fundación Otero Pedrayo, TILGA: 311) (382) […] para que nada me distraese da brutal memorización (Iglesias Turmes, Manuel (2012): As rapazas de Xan. Vigo, Xerais, TILGA: 343)
animado od
inanimado
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
563
Tabla 30 (continuado) Valores medioestructurales
locatum
relatum
cat. (383) la història de l’atac dels japonesos a Pearl animado distreure-se Harbour […] em va distreure de tot (Serrahima od i Bofill, Maurici (2005): Del Passat quan era present. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 259)
inanimado
(384) Un afer, però va distreure dramàticament animado l’atenció dels plets endegats (Jiménez Sureda, od Montserrat (1998): «La intervenció gironina en la fase final de l’antijesuïtisme divuitesc». Una historia abierta. Profesor Nazario González. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 133)
inanimado
2. ‘entretenerse, divertirse’
Ø
Valor denotativo
od Ø animado/ inanimado
esp. distraer
(385) como bien dijo en uno de sus inteligentes mensajes, «el arte es para distraer» […] (Prensa (12 –18/04/2004): Teve Guía. La guía Oficial de tus Artistas 2158, crea)
Ø
Ø
gal. distraer
(386) O creador da comicidade procura a diversión do espectador, a risa, presentándolle situacións cómicas, alardes de enxeño e todo o que pode divertir e distraer. (López, Siro (2005): Sobre o humor de Cervantes no Quixote. Santiago: CIRP, TILGA: 324)
Ø
Ø
animado
Ø
cat. (387) Vaig al teatre a distreure‘m una estona. distreure-se (DIEC2, s.v. 3.2.)
De las equivalencias romances propuestas, desde un punto denotativo, el carácter infraespecificado del verbo apartar lo capacita para adaptarse al mayor número posible de contextos. Por un lado, el verbo no rechaza la correferencialidad, pero tampoco la exige y, por otro lado, tampoco está marcado diastráticamente. Además, el verbo acepta en las tres lenguas tanto en la posición del locatum como del relatum un od o sp animado o inanimado. Es decir, acepta todas las variantes medioestructurales que vemos en la tabla para los verbos alemán, griego y latino, con la única exigencia de que esté presente el argumento interno, sin posibilidad de omisión. Este verbo es una creación propiamente romance que se interpreta como derivado de la construcción del bajo latín ad partem, de donde surgió el
564
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
adverbio y locución preposicional en esp. aparte y en cat. a part. Esta última es la interpretación de Cuervo (1998, 1, 513), quien a propósito de su etimología la deriva de aparte «como acercar de cerca, alejar de lejos». En estos casos, el prefijo indica el movimiento de aproximación o acercamiento hacia una parte, ‘llevar [algo] a una parte’ cuya consecuencia inmediata es que algo queda ‘aparte’, de donde deriva la equivalencia denotativa con las restantes unidades. En este caso, el régimen preposicional con de ‘apartar de algo’ no puede explicarse como huella de un prefijo ablativo ab-. La aparición de la preposición ablativa de- ha de explicarse por su carácter relacional que le permite vincular los distintos argumentos. al. abhängen/gr. ἐξαρτάω/lat. dependere/esp. depender/gal. dependurar, depender/cat. deprendre (núm. 119) Todos los verbos derivados muestran la relación de dependencia entre dos elementos. Cuando se pretende hacer referencia a una relación espacial en sentido recto como ‘colgar algo de algo’, solo en alemán, griego y latín es posible el uso de estos verbos, tal y como se desprende de las siguientes definiciones lexicográficas, si bien su empleo en sentido figurado es lo más habitual: al.: ‘etw. herunternehmen, abnehmen’ (DWDS) gr.: ‘suspender, colgar’; c. gen. del lugar ‘de donde’; c. o sin prep. ‘colgar de’ (DGE) lat.: ‘estar suspendido de, pender de, colgar de’: ex humeris ‘de los hombros’; a cervicibus ‘del cuello’; ramis ‘de las ramas’ (Segura Munguía 2007, 531)
No obstante, hay que puntualizar que, para que el verbo alemán pueda utilizarse en sentido recto con valor espacial, ha de tratarse del verbo débil o regular (schwach) abhängen2, cuyo participio es abgehängt y no la forma participial abgehangen que corresponde al verbo abhängen1 (cf. DWDS, DUDEN, VALBU). Aunque estas fuentes lexicográficas lo consideran un caso de homonimia, resulta interesante remarcar que el verbo griego ἐξαρτάω y el latino dependeo permiten ambas lecturas, la espacial en sentido recto y la figurada sin que se trate de un caso de homonimia, hasta el punto de que, en latín clásico, era el uso en sentido recto el más frecuente (tal y como muestran los ejemplos recogidos por OLD (2012, vol. 1, 568, s.v. dependeo). gr. ἐξαρτάω: III. fig., gener. perf. ‘estar supeditado o dependiente de, depender de’ c. gen. o prep. y gen. (DGE, s.v.) lat.: dependeo: ‘to proceed or be derived, to depend (on)’ (OLD, 2012, vol. 1, 568, s.v. dependeo 2a y b)
A diferencia del verbo alemán abhängen y del latino dependeo, el verbo griego ἐξαρτάω puede actuar tanto como transitivo (en voz activa y media) entendido como ‘suspender, colgar [algo de algo]’ como intransitivo inacusativo (en voz
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
565
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 117)
al. abhalten
gr. ἀπερύκω
lat. abstinere detinere defendere
ab- = ἀπο- = ab-
esp. gal. cat. apartar apartar apartar desistir desistir desistir distraer distraer distreure ab- ≠ adab- ≠ de-
Prefijo
ab- ≠ dis-
Valor etimológico
ten-, tend‘dehnen, ziehen, spannen’ «‘halten usw. (ursprünglich durativ, trans. ‘aparte’ und intrans. lat. ad partem kel‘etwas ges(Cuervo 1998, 1, 514) ‘treiben, zu pannt halten’, schneller daher tenere -u̯erBewegung ‘verschließen, auch dauern’ antreiben’ = ausgedehnt bedecken, herstellen, sein)» Base schützen, *kel(ə)- ‘rufen, (Pok retten’ schreien, 1065–66) (POK lärmen, 1160–61) bhendhklingen’ lat. desistere ‘binden’ ‘essen’ ‘desistir de, abstenerse de, gu̯̯ hen-(ə)(Pfeifer, DWDS) ‘schlagen’ renunciar a, cesar de’ (POK 127, (Segura Munguía 2001, 210) 492) *fendo lat. distrahere < *guhen-dho ‘arrastrar en sentidos (Segura opuestos’ Munguía (Segura Munguía 2001, 229) 2001, 196)
Valor denotativo de la base
Forma semántica
‘mantener’
‘parte’ ‘golpear’ defendere λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(x))] (s)
‘sentar’ ‘tirar, arrastrar’ apartar λy λx λs ∃u [BASE(u) & ACT(x) & LOC(y, ADL(BASE(u)))](s) desistir (λu) λx λs [BASE(x) & LOC(x, ABL(u))](s)
566
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
abstinere/detinere
distraer/distraure
(λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s) BASE = HALTEN = ‘mantener’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od u = sp
BASE = ἘΡΎΚΩ = ‘mantener’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od u = sp
BASE = TENEO = ‘tener, mantener’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od u = sp/Abl.
apartar BASE(u) = APARTE = ‘aparte’ ADL = AD = ‘[mov-adl]-aspect-reforzativo’ x = suj. y = od
BASE = FENDO = ‘golpear’ ABL = DE = ‘[abl]-aspect-reforzativo’ x = suj. y = od
distraer/distraure BASE = TRAER/TRAURE = ‘traer’ ABL = DIS = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
desistir BASE = *SISTO = ‘mantenerse, colocar, poner’ ABL = DE = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. u = sp
[[HAB(y, u)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬HAB(y, u)))]ti+k]ev&co Microestructura x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’/ u: ‘TEMA’ Variante 1: ‘alejar’ en sentido recto o figurado 1. ‘etw., jmdn. von sich weghaltenʼ Medioestructura (DWDS) 3. ‘jmdn. von einer Handlung zurückhalten, jmdn. an etw. hindernʼ
1. ‘apartar, alejar, mantener a distanciaʼ (DGE)
abstinere 1. ‘mantener lejos de, alejar de ʼ (Segura Munguía 2001, 6)
apartar 1. ‘Separar, desunir, dividir’ (DLE) 1. ‘Mover [algo] para un lado de xeito que quede libre un espazo, vía’ (DRAG) 1. ‘Posar a part, en una altra part’ (DIEC2)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
567
detinere 1. ‘mantener alejado, retener, detener, impedir’ (Segura Munguía 2001, 213)
desistir 1. ‘Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado’ (DLE) 1. ‘Non seguir adiante con algo ao non ter oportunidade ou ao ver que non hai posibilidade de éxito’ (DRAG) 1. ‘Renunciar a alguna cosa’ (DIEC2)
defendere 1. ‘apartar, alejar, rechazar’ (Segura Munguía 2001, 196)
distraer/distraure esp. 3. ‘Apartar la atención de alguien del objeto a que la aplicaba o a que debía aplicarla’ (DLE) gal. 1. ‘Facer que [alguén] aparte a atención do que estaba facendo’ (DRAG) cat. 2. ‘Apartar l’atenció (d’una persona) d’allò a què s’aplica o hauria d’aplicar-se’ (DIEC2) Variante 2 de distraer: ‘divertirse’
Variante 2: ‘impedir’ 2. ‘das Eindrin- 3. ‘impedir’ gen verhin(DGE) dern’ (DWDS)
esp. 1. ‘divertir’ (DLE) gal. 2. ‘Facer pasar o tempo de modo agradable’ (DRAG) cat. 3. ‘Apartar de les preocupacions, fent passar una estona agradable’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
(apartar) –fijación (desistir) –fijación (distraer) +fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
(apartar) –marcado (desistir) +marcado (distraer) –marcado
abstinere A2a
apartar A2c
detinere A2a
desistir A3b
defendere A3c
distraer A1c
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
568
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
media) ‘colgarse, estar suspendido’. Cuando el verbo actúa como transitivo, predomina el uso meramente espacial por el que alguien cuelga algo [de algo]. Cuando lo hace como intransitivo en voz media, el verbo puede emplearse tanto en sentido recto con valor espacial como en ‘colgarse [de algo]’ como en sentido figurado con la lectura ‘estar supeditado a o dependiente de’ (DGE, s.v.). De modo similar a como ocurría en las lenguas romances con el verbo decaer, los verbos en esp. y cat. solo pueden usarse en sentido figurado de modo tal que la acción de colgar o pender ha de interpretarse siempre en sentido metafórico y no estrictamente espacial.112 Esto supone la pérdida o desdibujamiento de la espacialidad tanto del prefijo de- como del verbo base. El locatum se expresa mediante un paciente o tema (animado o inanimado), representado en todos los casos por el sujeto, y el relatum mediante un argumento introducido por el sp ablativo von en alemán, por el caso genitivo o una preposición que rige genitivo en griego, por el ablativo o sp con preposiciones ablativas en latín y por la preposición de en las lenguas romances. La pérdida del sentido recto espacial del prefijo bloquea frases del tipo El abrigo depende del perchero, a no ser que se interprete en un sentido metafórico. Todos los verbos aceptan agentes y temas animados e inanimados de tipo abstracto. El sentido metafórico permite establecer la equivalencia entre todas las unidades, tal y como se refleja en el siguiente cuadro. locatum
relatum
1. Sentido figurado: abhängen
suj
sp
(388) Er hängt von mir ab. ‘Él depende de mí’
animado
animado
(389) Das hängt von den Umständen ab. (DWDS) ‘Esto depende de las circunstancias’
inanimado
inanimado
Valores medioestructurales al. abhängen1
1
112 Si tenemos en consideración las bases pender y colgar existentes tanto en español como en gallego, la diferencia que podríamos determinar entre ambas estriba en su distinta marcación diastrática, siendo de uso más común y no marcada positivamente el verbo colgar y de uso más elevado o culto el verbo pender como lo muestran frases en español Su vida pendía de un hilo o Todavía pendía mi suerte del hilo del toma […] (Mendoza, Eduardo (1982): El laberinto de las aceitunas. Barcelona, Seix Barral, ADESSE: LAB:263.03) y en gallego Unha ameaza pendía sobre algúns membros do grupo (DRAG) o O plano do que pendían o noso future e as nosas vidas (Caride Ogando, Ramón (2003): O sangue dos camiños. Santiago: Sotelo Blanco, TILGA: CDESAN003). En este sentido, es interesante anotar que no existe un derivado como decolgar y tan solo podemos constatar el verbo descolgar que no comparte con las restantes unidades de la serie valor denotativo.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Valores medioestructurales
569
locatum
relatum
suj
sp
gr. ἐξαρτάω
2. Sentido figurado: intransitivo en voz media
(390) ἐκ πλαγίου ἐξηρτημένων τῶν τῆς Μούσης animado ἐκκρεμαμένων δακτυλίων. καὶ ὁ μὲν τῶν ποιητῶν ἐξ ἄλλης Μούσης, ὁ δὲ ἐξ ἄλλης ἐξήρτηται […] (Plat., Ion 536a7) ‘[se forma aquí una enorme cadena de danzantes, de maestros de coros y de subordinados] suspendidos, uno al lado del otro, de los anillos que penden de la musa. Cada uno de los poetas depende de su respectiva musa’ (trad. de Lledó Íñigo 1985, 260)113
animado
lat. dependere
1. Sentido figurado
suj
sp
(391) ex horum levissimis motibus fortunae populorum dependent (Sen., Ep., 18.3) ‘los destinos de los pueblos dependen de los movimientos más ligeros [de los astros]’
inanimado
inanimado
1. Sentido figurado
suj
sp
(392) esp. Él depende de mí.
animado
animado
(393) esp. Todo depende del humor del momento. (ADESSE)
animado
inanimado
esp. depender
cat. dependre
(394) cat. Que això es faci o no es faci no depèn de mi inanimado sinó dels altres. ‘Que eso se haga o no se haga no depende de mí sino de los otros’
animado
(395) cat. Cal obeir aquells de qui depenem. (DIEC2) ‘Hay que obedecer a aquellos de los que dependemos’
animado
animado
Es importante destacar que, si observamos la aportación semántica del prefijo, este no modifica el contenido semántico de la base rompiendo la relación de dependencia entre los argumentos relacionados, sino que la refuerza limitándose a especificar entre qué elementos se produce tal relación. Se trataría, por tanto, de un valor aspectual reforzativo en el sentido de que no modifica el valor denotativo de la base ‘colgar’ y tampoco las propiedades aspectuales de la base, ya que tanto simple como derivado describen estados. 113 Nótese que, en este ejemplo, aparece el verbo ἐξαρτάω en dos ocasiones: la primera vez lo hace como participio de perfecto medio-pasivo y lo hace en sentido espacial y la segunda vez lo hace en sentido figurado.
570
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
En gallego, encontramos dos formas, el verbo transitivo dependurar y el intransitivo depender, que remiten en última instancia al mismo verbo latino, pendere. Como indica López Viñas (2012, 266), la diferencia entre ambos descansa en la repartición semántica de la espacialidad, restrigiéndose el primero al ámbito espacial (y actuando el prefijo como reforzativo de la base pendurar) y el segundo al sentido figurado (lo que dificulta la lectura en sentido espacial). Por lo tanto, para poder establecer la equivalencia con el verbo gallego, ha de tenerse en cuenta esta repartición de significado entre ambos verbos. (396) gal. dependurar: ‘Soster [algo] nun sitio de modo que a súa parte inferior non se apoie en ningunha superficie’ (DRAG): Dependurou a mochila dunha árbore para xogar ao fútbol. (397) gal. depender: ‘Estar baixo a autoridade ou a responsabilidade de alguén ou dun organismo’ (DRAG): Os obreiros dependen do patrón. Por otra parte, la variante catalana dependre se diferencia de la española y la gallega depender por la ausencia de una base simple de la que pueda derivarse o con la que pueda relacionarse. Del latín vulgar *pendicare procede la base verbal simple penjar ‘colgar’, lo que muestra la introducción de dependre a partir del derivado culto latino dependere. Según Corominas (DECLC 1990, vol. 6, 427, s.v. penjar), el verbo depenjar, derivado del desarrollo romance, se prefirió al derivado latino culto hasta mediados del siglo xix, si bien a partir de esta época y, especialmente, a partir de la primera década del siglo xx, la forma culta latina deprendre acabó por imponerse a la patrimonial, hasta el punto de que los diccionarios actuales (DIEC2, DC), aunque la recogen, remiten para su explicación directamente a la latina dependre. La inexistencia de la base simple nos obliga a determinar un grado de motivación objetiva menor en la base catalana que en el resto de las lenguas romances. Con sentido exclusivamente espacial para referirse a la acción de ‘descolgar o dejar de estar colgada una cosa de la otra’ se encuentra también en catalán el derivado despenjar que no conforma una equivalencia con respecto al resto de los verbos de la serie al indicar que algo que estaba colgado pasa a dejar de estarlo. (398)
Han despenjat el llum per netejar-lo. (DIEC2, s.v. despenjar 1)
En la tabla resumen incluimos únicamente los sentidos abstractos que permiten establecer la equivalencia entre todas las unidades. Por ello, no incluimos en la lista el verbo gallego dependurar que, como vimos, solo aceptaba la noción espacial en sentido recto.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
571
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 119) Prefijo
al. abhängen
gr. ἐξαρτάω
lat. dependere
esp. gal. cat. depender depen‑ dependre der
ab- = ἀπο-
ab- ≠ de-
(s)pen-(d)-u̯er kenk-, konk‘ziehen, ‘binden, ‘schwanken, spannen und lat. dependere Valor anreihen, spinnen’ ‘estar suspendido, pender de, etimológico Base hängen, geistig aufhängen’ in der Schwebe pendeo colgar de’ ἀρτᾶν sein’ ‘hangen, (Segura Munguía 2001, 205) ‘anhängen’ (Pfeifer, DWDS) herabhangen’ (POK 1150) (Pok 988) Valor denotativo de la base
‘colgar, pender’ λy λx λs [BASE(x) & LOC(x, ABL(y))](s) BASE = HÄNGEN = ‘pender’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = sp (von)
Microestructura
BASE = PENDERE = ‘pender’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = sp (de, ab o abl.)
BASE = PENDER = ‘pender’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = sp (de)
[[¬HABcontrol(y, x)]ti]set [ET [HABcontrol(y, x))]ti+k]ev&co x: ‘UNDERGOER’ y: ‘TEMA’/ 1. ‘etw. ist durch etw., jmdn. bedingtʼ (DWDS)
Medioestructura
BASE = ἈΡΤΑΩ = ‘colgar’ ABL = ἘΚ = ‘[abl]aspectreforzativo’ x = suj. y = sp
B. III. 1. ‘estar supeditado o dependiente de, depender deʼ (DGE)
1. ‘depender de’ (Segura Munguía 2001, 205)
1. ‘Estar subordinado a una autoridad o jurisdicción’(DLE) depender 1. ‘Estar baixo a autoridade ou a responsabilidade de alguén ou dun organismo’ (DRAG) 1. ‘Ésser, una cosa, condicionada per una altra, estar lligada amb una altra que n’és una causa d’existència o una condició necessària’ (DIEC2)
572
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
depender A1a A1a
A1a
A1a
depen‑ durar A1a
dependre A2a
al. abkürzen/gr. ἐπιτέμνω/lat. abbreviare114/esp., abreviar, acortar/gal. abreviar, acurtar/cat. abreujar, acurtar, escurçar (núm. 160) La siguiente equivalencia muestra un alto grado de semejanza tanto en el nivel de su estructura morfológica como en el nivel microestructural, si bien presenta también notables diferencias. Las bases alemana, latina y romances se forman sobre los adjetivos correspondientes, a saber, al. kurz, lat. brevis, esp. breve, corto, gal. breve, curto, cat. breu, curt, y los derivados se construyen, en unos casos, con el prefijo ablativo ab- (abkürzen, abbreviare, abreviar, abreujar) y, en otros, con el prefijo adlativo ad- (acortar, acurtar) (en contra del prefijo ab-). Ya que la representación fonética de las palabras acortar o acurtar no permite determinar con claridad con qué prefijo se formaron y dado que tanto el empleo de ab- como de ad- pueden emplearse para expresar un cambio de estado, podría haber sido a priori cualquiera de los dos prefijos. No obstante, creemos que se trata del prefijo adlativo por distintos motivos. Por un lado, a diferencia de ab-, el prefijo adlativo ha servido como procedimiento productivo en la formación de palabras en las lenguas romances, tal y como lo muestra el listado de verbos formados a partir de adjetivos que siguen el mismo patrón (esp. ablandar, aflojar, alargar etc.; gal. abrandar; aboubar, acobardar, etc.; cat. acovardir, alentir, amagrir, etc.). Puesto que los adjetivos patrimoniales son corto y curt frente a los procedentes por vía culta del latín breve/breu, cabe pensar que los derivados verbales acortar/acurtar se formaron a partir de un procedimiento productivo en las lenguas romances con ad-, mientras que sabemos que el derivado abreviar procede del latín medieval 114 El verbo latino data, tal y como indica el DWB o Segura Munguía (2001, 40), del latín medieval. En latín clásico podía usarse el verbo amputare (Ernout/Meillet 1951 [1939], 969) ‘tailler tout autour, rogner, d’où «couper, mutiler», verbo relacionado con el sustantivo latino putamen ‘desperdicios [lo que se poda o quita como inútil; ramas, hojas, cortezas, cascaras, etc.]’ (Segura Munguía 2001, 621) y con el prefijo am- que Ernout y Meillet reflejan en su definición mediante el añadido ‘tout autour’.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
573
abbreviare (DCECH 1984, vol. 1, 662, s.v. brevis). Ya sea el prefijo ablativo ya sea el adlativo, ambos coinciden en la indicación de un cambio de estado. Este cambio de estado no se produce con respecto al verbo base (al igual que en el caso de la equivalencia introducida por abhalten, equiv. núm. 111), ya que el prefijo no modifica su contenido denotativo, sino que lo refuerza. Si bien en alemán existe el verbo kürzen ‘recortar’, las construcciones romances parecen responden al patrón de formación de verbos parasintéticos a partir de los adjetivos correspondientes, tal y como lo refleja la ausencia en cat. del verbo *curtar. En el nivel de la forma semántica, la consideración de si se trata de un prefijo adlativo o ablativo genera una relación entre los argumentos distinta de la que se refleja en los verbos formados a partir de un prefijo ablativo. La diferencia semántica entre los derivados romances procedentes del latino abbreviare y los desarrollados en el seno de las lenguas romances acortar, acurtar y acurtar, escurçar se manifiesta, por un lado, en la relación establecida entre los argumentos en el nivel de la forma semántica y, por otro, a través de modificadores en el nivel microestructural. En el nivel de la forma semántica, la relación entre los argumentos común al alemán abkürzen, latín abbreviare y a abreviar o abreujar podemos parafrasearla de acuerdo con la notación propuesta como sigue: Un agente (x) causa que una parte (uy) contenida en un conjunto mayor (y) pase a localizarse ablativamente de aquello de lo que formaba parte, de modo que el conjunto global adquiere la propiedad de la base. En el caso de acortar, en consonancia con la formulación propuesta por Gràcia Solé et al. (2000, 276) siguiendo el modelo de Jackendoff, el prefijo adlativo sirve para la indicación del cambio de estado o propiedad. El cambio de propiedad viene dado por el movimiento adlativo propulsado por el sujeto que conduce al objeto en dirección a la base. En este sentido, la única diferencia en la formulación propuesta por Gràcia Solé et al. y la nuestra es estrictamente notacional, debido a las distintas metodologías utilizadas. Mediante la fs que proponemos se describe un evento característico por una transición simple con duración previa, un accomplishment. Con todo, tales diferencias no repercuten en el contenido. Estructura léxico-conceptual de verbos como aligerar, ablandar, alargar (Gràcia Solé et al. 2000, 276) ELC: [evento CAUSAR ([cosa X], [evento IR ([cosa Y], [trayecto HACIA ([propiedad base])])])]
Nuestra propuesta de forma semántica para acortar: λy λx λs ∃u [ACT(x) & LOC(y, ADL(BASE(u)))](s)
Otra diferencia importante entre los verbos abreviar y acortar / acurtar entronca con la variación diasistemática de las unidades en relación con el valor semántico
574
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
que los respectivos adjetivos de origen muestran entre sí. Como indica Corominas (DECLC 1990, vol. 2, 1113, s.v. curt), «[e]l llat. curtus va substituir brevis en totes les llengües romàniques, com a expressió popular, ampliant i modificant un poc el sentit que tenia en la llengua clàssica». La ampliación semántica a la que se refiere Corominas está en relación con las restricciones que sufrió el adjetivo breve en las lenguas romances. Aunque el adjetivo corto se relaciona con la forma participial del verbo cortar (y con el griego κείρω ‘cortar’), de modo tal que denotaría lo ‘cortado, truncado, cercenado’, este pasó por un proceso metonímico a ocupar ámbitos de uso tanto espaciales como temporales, designados antes por brevis. En latín, el adjetivo brevis, relacionado etimológica y semánticamente con el griego βραχὺς, se aplicaba, en cambio, tanto al ámbito espacial como temporal para hacer referencia a una distancia o a un periodo de tiempo reducidos (Doederlein 1836, 29). En las lenguas romances, el adjetivo breve ha restringido su uso a la expresión del tiempo, lo que hace que su empleo resulte anómalo en frases del tipo ??Era una carretera breve a no ser que se quiera hacer referencia al tiempo que llevó recorrerla o jugar con los valores originarios del adjetivo con cierta intención poética o literaria. Esta restricción viene acompañada de otra de tipo diafásico, según la cual los adjetivos romances breve / breu están marcados como estilísticamente elevados si los comparamos al usado en el lenguaje común corto. El adjetivo corto / curt se aplica, por el contrario, tanto al ámbito de la extensión espacial como temporal. Las variantes catalanas acurtar y escurçar se distinguen, según Corominas (DECLC 1990, vol. 2, 1113, s.v. curt), desde un punto de vista diatópico en tanto que la primera es la variante más habitual en las zonas de Valencia y la segunda la forma de uso común en el resto de territorios catalanoparlantes. La forma escurçar está formada por el prefijo ex-, de alta productividad en catalán para la creación de causativos o factitivos a partir de adjetivos y sustantivos, y presupone la forma del latín vulgar *excurtiare. Su origen y la evolución fonética del prefijo y del grupo consonántico -ti- hacen que esté más desmotivado que las restantes formas romances. El verbo puede usarse tanto para hacer referencia a la extensión dimensional (Escurçar les mànigues d’un vestit, DIEC2) como a la temporal (Això escurça la vida, DIEC2). La principal diferencia entre las unidades comentadas estriba en las restricciones que presenta la equivalencia con el verbo griego ἐπιτέμνω. El derivado griego se diferencia del resto en tanto que su base no tiene origen adjetival, ya que procede del verbo τέμνω ‘cortar, cercenar’, y se asemeja a las variantes romances relacionadas con el adjetivo corto en que los prefijos romances y el griego comparten el clasema adlativo (4.1). Como se mostró al estudiar de forma contrastiva los prefijos en las lenguas aquí tratadas, el par ad- / ἐπι- conforma una equivalencia habitual entre ambas lenguas. En el conjunto griego, el prefijo denota el
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
575
contacto final entre el locatum y el relatum: ‘alguien corta algo [locatum], localizado en alguna región de alguien o algo [relatum]’ (Luraghi 2003, 298). Por la significación primaria del verbo griego, este se puede interpretar en sentido espacial como ‘cortar o cercenar algo a [en] alguien’ (405) —interpretación que no es posible en alemán, en latín ni en las lenguas iberorromances, lo que se observa, entre otras cosas, en el carácter animado del od griego—, pero también en sentido figurado (406), valor medioestructural con el que puede establecerse efectivamente la equivalencia: (399)
al.
*jemandem die Beine abkürzen
(400) al.
den Weg abkürzen: en sentido espacial ‘acortar el camino’
(401)
al.
einen Besuch, Aufenthalt, ein Gespräch, eine Konferenz abkürzen: en sentido temporal ‘acortar una visita, una estancia, una conversación, una conferencia’
(402)
esp. ?acortar a alguien las piernas
(403)
esp. acortar el camino: en sentido espacial
(404) esp. También acortaba el plazo resolutorio (Guelbenzu, José María (1987): La mirada. Madrid, Alianza, ADESSE: mir:052.31): en sentido temporal (405) gr.
ἐπεὰν τοὺς βραχίονας ἐπιτάμωνται ἐς τὴν ὁμοχροίην, τὸ αἷμα ἀναλείχουσι ἀλλήλων. (Her. Hist. 1, 74, 22): en sentido espacial ‘hacer un corte o incisión’ ἐπεὰν τοὺς βραχίονας ἐπι-τάμωνται ἐς CONJ ART. brazo. ad.PREV.ADL-cortar. a.PREP ACC.M.PL 3PL.AOR.SBJV.MP τὴν ὁμοχροίην [...] ART. superficie. ACC.F.SG ‘cuando se cortan los brazos en la superficie [de la piel] y se succionan mutuamente la sangre’
576
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(406) gr.
δεῖ δὲ καὶ ἀφισταμένους τοῦ λόγου τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιχειρημάτων ἐπιτέμνειν, καὶ ἀποκρινόμενον, ἂν προαισθάνηται, προενίστασθαι καὶ προαγορεύειν. (Arist., Soph. el. 174b, 29): en sentido figurado temporal δεῖ δὲ καὶ ἀφισταμένους convenir. PTC CONJ ab.PREV.ABL.abandonar.PTCP. PRS.3SG ACC.M.MP τοῦ λόγου τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιχειρημάτων ART discurso. ART resto.ADJ. ART ataque. ACC.M.SG. ACC.N.PL GEN.N.PL ἐπι-τέμνειν [...] ad.PREV.ADL-cortar.INF ‘Es preciso también que, abandonado el discurso, se corte de raíz el resto de los ataques; y si al responder se presiente [estos ataques], hay que adelantarse a objetar y argüir’. (trad. de Candel Sanmartín 1982, 347; la cursiva es nuestra)
Nótese que, si quisiéramos definir tanto el adjetivo breve como corto, habríamos de basarnos en nuestro conocimiento enciclopédico. Como ha señalado Lang (1993), se trata de un tipo de adjetivos relacionales cuya determinación exacta depende exclusivamente del contexto extralingüístico, ya que la negación de «algo corto» no implica que ese objeto sea largo. De acuerdo con las experiencias personales y sociales del hablante y a la dimensión que se esté tomando en cuenta (la espacial o la temporal), este podrá considerar si estamos ante algo que cumpla alguna de las propiedades que le permitan ser «corto». Esta característica es la que explica que, en la microestructura o fag, al describir la escena cognitiva, se parta de dicho adjetivo (short) sin otra especificación y que su negación, en el evento o consecuencia, solo pueda expresarse mediante la misma unidad.
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 160)
Valor Prefijo etimológico
al. abkürzen
gr. ἐπιτέμνω
ab- ≠ ἐπι-
lat. abbreviare
esp., gal. abreviar cat. abreujar
esp. acortar gal. acurtar cat. acurtar, escurçar
ab- = ab- = abab- ≠ ad- ≠ ex-
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
577
lat. tard. abbreviare ‘abreviar, acortar’ (Segura Munguía 2001, 2)
Base
Valor denotativo de la base
lat. curtus *(s)ker(ə)‘schneiden’ (Pfeifer, DWDS, s.v.)
tem-, tend‘schneiden’ (POK 1062)
adj. brevis mreğhu‑ ‘kurz’ (POK 751)
‘corto’
‘cortar’
‘corto’
λy λx λs ∃z [BASE (x, y) & LOC (z, ADL(y))] (s)
adj. corto, curto, curt lat. curtus lat. bajo acurtare ad+curtiare (¿?) (Cuervo 1998, 1, 148) lat. vulgar *excrutiare der. de curtus ‘truncado, acortado, recortado; mutilado’ (dc, s.v.; Segura Munguía 2001, 186, DCECH 1984, vol. 2, 216, s.v. curt) ‘breve’ ‘corto’ acortar, acurtar λy λx λs ∃u [ACT(x) & LOC (y, ADL(BASE(u)))](s) abreviar, escurçar
λyu λx λs [ACT(x) & LOC(uy, ABL(yu)) & BASE(yu)](s) BASE = KURZ = Forma semántica ‘corto’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
BASE = ΤΈΜνΩ = ‘cortar’ ADL = ’ΕπΙ = ‘[mov-adl]aspectreforzativo’ x = suj. y = od
BASE = BREVIS = ‘breve, corto’ ABL = ΑΒ = ‘[abl]aspectreforzativo’ x = suj. y = od
BASE(z) = BREVE/CORTO = ‘breve, corto’ ABL = ΑΒ = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od BASE = CORTO/CURTO = ‘corto’ ADL = ΑD = ‘[mov-adl]aspect-reforzativo’ x = suj. y = od
[[¬ESSE(SHORT(y))]ti]set [ET [OPER(x, z) & CAUSE(x, BEC(ESSE(SHORT(y))))]ti+k]ev&co
Microestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ z: ‘INSTRUMENTO’/ Modificadores de los der. romances SHORT: ref. al tiempo (abreviar) SHORT: ref. al espacio y al tiempo (acortar, acurtar)
578
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
1. ‘etw. kürzer machen, verkürzenʼ (DWDS)
II. ‘to cut shortʼ, to abridge’ (LSJ)
‘abreviar, acortarʼ (Segura Munguía 2001, 2)
abreviar: ‘Hacer breve, acortar, reducir a menos tiempo o espacio’ (DLE) acortar: 1. ‘Disminuir la longitud, duración o cantidad de algo’ (DLE) abreviar: ‘Facer máis breve’ (DRAG) acurtar: ‘Facer máis curto, facer diminuír en lonxitude ou duración [algo]’ (DRAG)
Medioestructura
abreujar: ‘Fer més breu, més curta (una cosa) en la seva durada o en la seva extensió’ (DIEC2) acurtar: ‘Escurçar’ (DIEC2) escurçar: ‘Fer més curt, menys llarg’ (DIEC2) Fijación sintagmática Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–fijación
–marcado
–fijación
–marcado
–fijación
–fijación
–marcado
der. de breve +marcado [diaf., cult.] der. de corto –marcado abreviar, abreujar A2c
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1b
acortar, acurtar A1c escurçar A3c
al. abladen/gr. ἀποσάττω/lat. exonerare/esp., gal., descargar/cat. descarregar (núm. 162) La coincidencia semántica de las bases y de los valores aportados por los prefijos ablativos, así como el valor denotativo del conjunto permiten establecer la equivalencia. Todas las bases pertenecen a la clase semántica que podríamos definir como ‘cargar’ (Spray / Load Verbs en la nomenclatura de Levin 1993, 117– 119) e implican un movimiento causado en el que agente y tema se desplazan simultáneamente sin lexicalizar la dirección del movimiento hasta introducir en el interior de un recipiente el objeto desplazado (cf. con la descripción de Levin 1993, 136 para este tipo de verbos en inglés). En este sentido, podemos considerar que se trata de verbos causativos de cambio de disposición, tal y como lo
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
579
muestra la definición del verbo alemán laden ‘eine Last auf ein Transportmittel bringen’ ‘desplazar una carga a un medio de transporte’. Por la información que proporciona Pokorny (1994 [1959], 1098) y Beekes (2010, 2, 1311), la base griega se relaciona con la noción de ‘equipar, armar [comprimiendo varias cosas]’,115 de modo tal que el derivado, por el sentido regresivo del preverbio, indica la acción inversa a la consecuencia derivada de la base verbal. Esto supone la inversión de la acción de haber armado algo (‘desarmar, desempaquetar’). La base expresa, por tanto, la manera del movimiento y el prefijo la dirección y el punto de partida. Tanto en alemán como en griego, estamos ante verbos deverbales. La base romance se relaciona con el sustantivo carrus ‘carro de cuatro ruedas’ del verbo, palabra que, según Ernout/Meillet (1951 [1939], 182), es de origen galo y según Corominas (DCECH 1984, vol. 1, 868, s.v. cargar) de origen céltico. Sin embargo, el origen de los verbos en español y gallego cargar y el cat. carregar remite al verbo del bajo latín carricare (Coseriu 2006, 61). Por su origen, el verbo incluye en su significación la idea de ‘transportar, originariamente en un carro’, de la que tan solo ha quedado la primera parte. El verbo del latín clásico exonerare es un verbo denominativo, formado a partir del sustantivo genérico onus, ‘carga’ que dio lugar al verbo simple onerare y de donde deriva como cultismo y término especializado en las lenguas romances la palabra exonerar. El empleo del prefijo ex- evidencia la noción de vaciar un contenedor o recipiente. Todas las unidades aceptan la alternancia locativa, de modo tal que puede darse la relación metonímica entre contenido-contenedor y, por tanto, el od puede referirse tanto al contenido que se quiere vaciar del lugar donde se encuentra, como al contenedor que sirve de soporte al contenido. Esta relación metonímica se ve reflejada en la forma semántica correspondiente de todos los verbos. od = Contenido (en sentido recto o figurado) (407) lat. ut eam ex hoc exoneres agro. (Pl., Ep. III.4.33) ut eam ex hoc exoneres CONJ DEM.ella. de.PREP DEM.este.DAT/ ex.PREV.ABL.carACC.F.SG ABL.M.SG gar.2SG.PRS.SUBJ agro tierra.DAT/ABL.M.SG ‘para que la saques de este país’
115 Según Beekes (2010, vol. 2, 1311), el verbo σάττω se relaciona etimológicamente con el germánico dwingan de donde procede el verbo en alemán moderno zwingen ‘forzar, obligar’.
580
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(408) al.
Kohle (vom Lastwagen) abladen (DWDS) Kohle vom Lastwagen carbón.ACC.F.SG PREP.VON camión.DAT.M.SG abladen ab.PREV.ABL.cargar.INF ‘descargar carbón del camión’
(409) esp. descargar las mercancías del camión (410)
gal.
descargar as caixas do peixe. (DRAG)
(411)
cat.
descarregar una caixa d’un carro (DIEC2)
od = Contenedor (en sentido recto o figurado) (412) lat. exonerare praegrauante turba regnum cupiens (Liv. 5.34) exonerare praegrauante turba ex.PREV.ABL. PTCP.PRS.sobrecargar.ABL.F.SG turba. cargar.INF ABL.F.SG regnum cupiens reino. PTCP.PRS.desear.NOM.SG ACC.N.SG ‘deseando descargar el reino de la turba que lo sobrecargaba’ (413)
al.
den Lastwagen abladen (DWDS) den Lastwagen abladen ART.ACC.M.SG camión ab.PREV.ABL.cargar.INF ‘descargar el camión’
(414)
esp. descargar el camión [de manzanas]
(415)
gal.
Descargade o camión. (DRAG)
(416)
cat.
descarregar un mul, un camió, una nau. (DIEC2)
Con respecto al griego no disponemos de datos suficientes como para saber si se da efectivamente esta relación metonímica. En todos ellos, el prefijo concede al derivado valor aspectual regresivo al negarse o invertirse la consecuencia derivada del verbo simple. Como todas las bases muestran predicados télicos, los prefijos no modifican la telicidad de los derivados.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
581
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 162)
al. abladen
ab- = ἀπο-
Prefijo
Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
gr. ἀποσάττω
*klā‘breit hinlegen’ (Pfeifer, DWDS)
lat. exonerare
esp., gal. descargar cat. descarregar
ab- ≠ ex-
ab- ≠ des-
*tu̯ak ̆̄ -, *tuk‘fest umschließen, zusammenschnüren’ σάττω ll. vg. carricare sust. onus ‘ausrüsten, sust. lat. carrus ‘carga’ bewaffnen; anfüllen, ‘carro, carreta [de (Segura feststopfen’ cuatro ruedas] Munguía (Pok 1098) (DLE, dc, Segura 2007, 402) *tuenkMunguía 2007, 93) ‘press together’ (Beekes 2010, 2, 1311) ‘equipar, armar, aprivisionar, llenar’
‘cargar’
‘cargar’
λuy λx λs [BASE(x, y ) & LOC(y , ABL(uy))](s) u
Forma semántica
BASE = LADEN= ‘cargar’ ABL = AB = ‘abl-[aspecregresivo]’ x = suj. y = od u = sp
u
BASE = ΣἈΤΤΩ = ‘armar’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-aspectregresivo’ x = suj. y = od
BASE = ONERARE = cargar, de ONUS = ‘carga’ ABL = EX = ‘[abl]aspectprivativo’ x = suj. y = od u = sp
λy λx λz λs [[CONSEQ(BASE(y))] (z) & [ACT(x) & ABL(z)]](s) BASE = CARGA(R)/ CARREGAR = ‘carga(r)’ ABL = DES = ‘[abl]aspec-regresivo’ x = suj. y = od
[[CONT(u, y)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬CONT(u, y)))]ti+k]ev&co Microestructura
x: ‘ACTOR’ yu: ‘±UNDERGOER/TEMA’/ uy: ‘±UNDERGOER/TEMA’/
582
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Medioestructura
1. ‘eine Fracht 1. ‘descargar, von einem desenjaezar’ (DGE) Fahrzeug herunternehmen’ (DWDS)
1. ‘descargar’ (Segura Munguía 2001, 266)
1. ‘Quitar o aliviar la carga’ (DLE) 1. ‘Quitar unha carga ou unha mercancía a [un medio de transporte]’ (DRAG) 1. ‘Alliberar o alleujar d’una càrrega’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
+fijación
–fijación
+fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado
–marcado
+marcado
+marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
B1a
A1a
al. ablassen/gr. ἀποπαύω/lat. emittere, deducere, demittere/ esp., gal. cat. desistir (núm. 164) La siguiente equivalencia está sometida a numerosas restricciones debidas, por un lado, a la disparidad semántica de las bases y, por otro, al valor denotativo de los conjuntos derivados. Aunque no existe relación etimológica entre los verbos lassen ‘dejar’116 y παύω ‘make to end, bring to an end, cease’ (LSJ, s.v.), ambas bases hacen referencia a la noción de ‘dejar’. Ambos verbos derivados se forman sobre el mismo prefijo etimológico que se encarga de establecer una relación concreta entre los elementos de la estructura argumental y aportar un valor aspectual distinto en cada caso. Ambos verbos derivados aceptan usos transitivos e intransitivos, cuya estructura argumental restringe las posibilidades de equivalencia. Si tomamos en consideración la variante transitiva, no podemos establecer la equivalencia, ya que ambos verbos indican nociones contradictorias, como se indica en la Tabla 31.117 En el caso del alemán, la variante transitiva indica que alguien se encarga de que el od/tema, que constituye el contenido de algo, se encuentre fuera de aquello de lo que formaba parte. En palabras de Kliche (2006, 110), en este caso el prefijo ab- implica «die Entfernung des Themas aus der Proxi-
116 Etimológicamente el verbo lassen se relaciona con el griego λήγω ‘dejar’, del mismo campo semántico que παύω (Chantraine 1977, vol. 4, 1, 865). 117 Por ello no incluimos en el cuadro resumen la variante medioestructural transitiva.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
583
malregion bei transitiven Handlungen». En griego, en cambio, alguien actúa e impide con su actuación que el od/tema o locatum se acerque al sp o relatum con la diferencia de que, en este caso, no tiene lugar la relación metonímica de contenido-continente entre locatum y relatum, hecho que genera diferencias en las respectivas formas semánticas: Tabla 31: Valores medioestructurales de ablassen y ἀποπαύω. Valores medioestructurales
locatum
relatum
al. ablassen
1. Variante transitiva ‘etw. abgehen lassen’ ‘dejar salir’ (DWDS)
od
sp Ø
(417) Lassen Sie ein paar Eimer Wasser ab! (DWDS) ‘Deje salir un par de cubos de agua’ [es, decir, la cantidad de agua que lleva un par de cubos de agua]
animado
Ø
(418) Wasser (aus der Badewanne, dem Boiler) inanimado ablassen (DWDS) ‘dejar salir agua de la bañera, del calentador’
inanimado
fs: λ uy λx λs [BASE(x, yu) & LOC(yu, ABL(uy))](s) gr. ἀποπαύω
1. Variante transitiva
od
Ø/gen
c. ac. de pers. ‘parar, detener’ (DGE) animado (419) οὐδὲ τὸν ὀρθοδαῆ/τῶν φθιμένων ἀνάγειν/Ζεὺς ἀπέπαυσεν ἐπ’ ἀβλαβείαι. (Esq., Ag. 1022–24) ‘pues Zeus detuvo al que bien sabía resucitar a los muertos para evitar el daño’
Ø
c. ac. de pers. y gen. ‘parar, quitar de, impedir’ animado (DGE) (420) πένθεος μὲν Κροῖσον ἀπέπαυσε (Her., Hist. 1.46) ‘hizo olvidar a Creso su dolor’ (DGE, s.v.)
inanimado
fs: (λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
Para que pueda darse la equivalencia denotativa entre el verbo en alemán y griego han de ponerse en relación los usos intransitivos de ambos, así como las propiedades semánticas de los argumentos. En su variante intransitiva, el verbo alemán, proveniente del alto alemán medio abelāʒen ‘distanciarse’, se define como ‘von etw., jmdm. abstehen, etw., jmdn. aufgeben’ ‘dejar, desistir de [algo)’
584
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(DWDS, s.v. ablassen 5) y el verbo griego como ‘dejar (de), cesar (de)’ (DGE). En estos casos, los verbos alemán y griego incluyen, además del argumento externo que actúa como agente y locatum —lo que implica una relación de correferencialidad—, un segundo argumento introducido por un sp mediante von en alemán (como en von seinem Vorhaben nicht ablassen ‘desistir de su plan’, DWDS) y gen. o un sp con ἀπο- en griego (como en ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν ‘cuando dejaron o se distanciaron [de] la guerra’, Hom., Il. 11.323, cf. DGE), que actúa como relatum. Este último complemento (sp o genitivo) suele tratarse de una noción abstracta. Los argumentos relacionados a través del prefijo son, por tanto, sujeto y sp. Es interesante señalar que la noción ablativa del prefijo actúa como una suerte de objeto lógico de la acción descrita por la base, de modo que se interpreta como ‘dejar una cierta distancia o separación con respecto de algo’. Este es el significado con el que encuentra el verbo en antiguo alto alemán. Se forma así una suerte de inacusativo de estado ‘distar’ (hat abgelassen, *ist abgelassen), con una función gramaticalmente intransitiva, aunque el verbo base original sea prototípicamente transitivo. Esto parece ocurrir también en la construcción intransitiva en griego. El agente original parece reinterpretarse como tema en el proceso de prefijación. Desde un punto de vista aspectual, el prefijo en estos conjuntos muestra, así interpretado también por Kliche (2006, 79), el estado final o término de la acción descrita por el verbo base. Con el valor intransitivo puede establecerse la equivalencia con el verbo romance de origen culto desistir (cf. equivalencia abhalten). La relación argumental es coincidente en las tres lenguas —un agente convertido en tema, como sujeto, y un relatum como argumento obligatorio— y en lo que respecta a las lenguas romances habría que añadir la marca diasistemática culta o de registro elevado, ya que, como refleja la inexistencia de la base verbal *sistir, hubo de entrar por esta vía (cf. con el grado de motivación objetiva dado al conjunto desistir). Las propuestas que se muestran en latín no permiten establecer la equivalencia con el resto de los verbos. Los verbos latinos demittere y emittere, formados sobre la base mitto ‘enviar’, se corresponden con el comportamiento descrito por Levin (1993, 133) para los verbos causativos de cambio de disposición o localidad, en los que, como indica Levin citando a Pinker (1986, 110), se produce una separación en el tiempo y el espacio entre el momento de transferir algo y el momento de recepción de dicha transferencia (Levin 1993, 133). En ambos casos, si partimos de la lectura estrictamente espacial, en el verbo demittere se interpreta que un agente hace que un tema pase a estar en un lugar situado por debajo del lugar donde se encontraba anteriormente (‘enviar desde arriba’) y en emittere un agente causa que el tema pase a estar fuera del ámbito en el que se encontraba anteriormente. En sentido figurado, puede aplicarse la noción espacial en demittere para describir un estado de ánimo (animos d.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
585
‘decaer los ánimos’, Segura Munguía 2001, 203) y en emittere para indicar la absolución de alguien (te iudices emiserunt ‘los jueces te absolvieron’) (Segura Munguía 2001, 249). En ambos verbos, los prefijos ponen en relación el tema, actantificado como od, y un tercer argumento, implícito o no, que recoge el lugar de partida. La diferencia entre ambos radica en el rasgo distintivo ‘desde el interior de dos límites’ y ‘de arriba abajo’. El verbo deducere, formado sobre la base latina ducere ‘ziehen’, puede emplearse tanto en sentido espacial ‘llevar de arriba abajo’118 como en sentido figurado ‘desviar, apartar, separar, desistir, disuadir de’, en cuyo caso puede establecerse la equivalencia con el valor intransitivo del verbo alemán y griego. A diferencia de la variante intransitiva en alemán, griego y las lenguas romances, el verbo latino deducere es transitivo, lo que tiene implicaciones en las relaciones de correferencialidad. Así, si bien la variante intransitiva en alemán, griego y lenguas romances exige que la acción verbal recaiga sobre el agente de la acción, en latín en las construcciones con el verbo deducere puede darse o no la correferencialidad, tal y como se observa, en el ejemplo (421), en el que el agente («el dinero») y el tema («Heyo») no son coincidentes, o en el ejemplo: (421) lat. Uso no correferencial Videamus quanta ista pecunia fuerit quae potuerit Heium, hominem maxime locupletem, minime avarum, ab humanitate, a pietate, ab religione deducere. (Cic., Ver. 2.4.6) quae potuerit Heium […] ab REL.NOM.F.SG poder.3SG.PRF.SUBJ Heyo.ACC.M.SG de.PREP humanitate a pietate ab decoro.ABL.F.SG de.PREP deber.ABL.F.S.G de.PREP religione deducere religión.ABL.F.S.G de.PREV.ABL.llevar.INF ‘Veamos cuánto fue ese dinero que pudo alejar del decoro, de los deberes hacia su familia y de los sentimientos religiosos a Heyo, un hombre inmensamente rico y en nada codicioso’ (trad. de Requejo Prieto 1990, 139)
118 Aunque tanto deducere como demittere o emittere comparten su pertenencia a verbos causativos de cambios de disposición o localidad, la base ducere implica el desplazamiento simultáneo entre agente y tema, mientras que la base mittere solo implica el desplazamiento del tema, causado por el agente.
586
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(422) lat. Uso correferencial summa vestem deduxit ab ora. (Ov., Met. 3.480) summa vestem deduxit superior.ABL.F.SG vestido.ACC.F.SG de.PREV.ABL.llevar.INF ab ora de.PREP borde.ABL.F.SG ‘[Narciso] se quitó el vestido desde el borde superior’ Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 164) Prefijo
Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
Forma semántica
al. ablassen
gr. ἀποπαύω
ab- = ἀπο-
*lē(i)paus‘nachlassen’ ‘los-, mhd. abelāʒen ablassen’119 παύω ‘Abstand ‘höre auf, nehmen’ lasse ab’ (Pfeifer, (POK 790) DWDS)
‘dejar’
‘dejar’
Variante intransitiva
lat. [emittere demittere deducere]
esp., gal., cat. desistir
ab- ≠ ex- ≠ demittere smeit‑ smit‑ ‘werfen’ mitto ‘gehen lassen, laufen lassen; schicken, senden’ (POK 968) *deuk‘ziehen’ (POK 220)
lat. desistere ‘desistir de, abstenerse de, renunciar a, cesar de’ (Segura Munguía 2001, 210)
‘enviar’ ‘conducir’
‘dejar’
Variante transitiva demittere, emittere λy λx λs ∃u [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
Variante intransitiva
119 Al origen etimológico del verbo griego se han sumado otras propuestas como la de Schwyzer, calificada de «ingeniosa» por Chantraine (1977, vol. 4, 1, 865), cuyo sentido originario sería ‘frapper quelqu’un pour l’écarter’. No obstante, todavía su origen se sigue considerando oscuro. Beekes (2010, vol. 2, 1159) reconstruye una forma protoindoeuropea *peh2-u-, que no tiene elementos cognados en otras lenguas indoeuropeas. El autor define el verbo griego como ‘to withhold, hold back, arrest, stop’ y en voz media como ‘to cease, stop, run out’.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
λu λx λs ∃z [DISTANCIA(z) & BASE(x, z) & LOC (x, ABL(u))](s) BASE = LASSEN = ‘dejar’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. u = sp
Microestructura
BASE = πΑΎΩ = ‘dejar’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]aspectterminativo’ x = suj. u = sp/gen
587
deducere λy λx λs [BASE(x, y) & LOC (y, ABL(u))](s)
(λu) λx λs [BASE(x) & LOC(x, ABL(u))] (s)
BASE = MITTERE = ‘enviar’ ABL = DE/E = ‘abl[aspect-reforzativo]’ x = suj. y = od
BASE = *SISTO = ‘mantenerse, colocar, poner’ ABL = DE = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. u = sp
BASE = DUCERE = ‘conducir’ ABL = DE = ‘abl[aspect-terminativo]’ x = suj. y = od emittere, demittere [[LOC1(y)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE (x, BEC (¬LOC1(y)) & BEC(LOC2(y))]ti+k]ev&co
[[HAB(x, y)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬HAB(x, y)))]ti+k]ev&co x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’/ 1. Variante transitiva emittere 1. ‘enviar fuera, hacer ir fuera, dejar ir fuera, dejar salir; echar fuera, sacarʼ (Segura Munguía 2001, 249) demittere 1. ‘dejar caer, hacer caer, echar abajo’ (Segura Munguía 2001, 203)
Medioestructura
2. Variante intransitiva 5. gehob. ‘von etw., jmdm. abstehen, etw., jmdn. aufgebenʼ (DWDS)
II. 1). c. gen. de abstr. ‘dejar (de), cesar (de)ʼ (DGE)
deducere fig. ‘desviar, apartar, separar, desistir, disuadir de’ (Segura Munguía 2001, 195)
1. ‘Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado’ (DLE)
588
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
1. ‘Non seguir adiante con algo ao non ter oportunidade ou ao ver que non hai posibilidade de éxito’ (DRAG) 1. ‘Renunciar a la prossecució d’una acció, d’un intent’ (DIEC2) Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado [diaf., cult.]
–marcado
–marcado
+marcado [diaf., cult.]
A1a
emittere demittere deducere A1a
desistir A3c
Grado de motivación objetiva
A1a
al. ablegen/gr. ἀποτίθημι/lat. deponere/esp. deponer, depositar/gal. depoñer, depor, depositar/cat. deposar, depositar (núm. 171) Pese a no compartir origen etimológico, todas las bases llevan implícito, desde un punto de vista funcional, el rasgo archisemémico ‘colocación’ en tanto que evocan ‘eventos de movimiento causado’ en los que intervienen un agente, causante del cambio de posición, una figura o locatum que cambia de posición y la trayectoria que toma la figura con respecto a una base o fondo o relatum (Ibarrexe-Antuñano/Cadierno/Hijazo-Gascón 2014, 63). Como indicaba Buck (1946, 829–830), para la noción del inglés moderno put, las lenguas indoeuropeas tienden a especificar o bien la posición en la que queda la figura o bien la naturaleza del objeto (cf. Wandruszka 1966, 316–319). En alemán, ambas nociones desempeñan un papel importante: por un lado, prima la posición del objeto al especificarse cómo ha de quedar el elemento colocado, a saber, en posición horizontal en caso de legen,120 pero también, por otro lado, la naturaleza del objeto
120 Frente a stellen, que sirve para marcar la posición vertical, y a setzen (lat. sideo), como término no marcado de la oposición, que expresa que alguien pasa a ocupar un lugar. En
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
589
es relevante en tanto que, de acuerdo con su forma, puede favorecer o incluso exigir una forma de colocación concreta por tratarse de la forma más prototípica de colocar tal objeto en nuestra cosmovisión.121 El griego, sin embargo, no contiene ninguna especificación sobre la posición del objeto colocado.122 Tampoco las bases latina e iberorromances mantienen una relación macroestructural como la establecida por el verbo alemán legen. El prefijo incide en la estructura argumental de todas las bases verbales del mismo modo al trazar un movimiento de alejamiento o separación entre el agente, actantificado como sujeto, y el tema, actantificado como objeto. La forma semántica podría parafrasearse como ‘colocar algo en un sitio de forma tal que se produzca un alejamiento del objeto con respecto al sujeto’. Esta es la interpretación que también le concedía Kliche al conjunto alemán ablegen al incluirlo entre las unidades en las que ab- expresa el final de una «relación de soporte» (2006, 111). En este sentido, en todos los derivados se establece la misma relación entre el prefijo y la base, de ahí que formulemos una forma semántica idéntica en todos los casos. El grado de transparencia semántica de los prefijos varía, en cambio, de unas lenguas a otras: de la transparencia absoluta en alemán y en griego, motivada por la existencia de una preposición homóloga (ab- y ἀπο-) hasta el este último caso, cuando el sujeto del verbo es animado, tal posición se representa cognitivamente como ‘sentarse’. Cf. con el estudio cognitivo de Ibarrexte-Antuñano/Cadierno/Hijazo Gascón (2014) sobre la naturaleza y comportamiento de los verbos de colocación en danés, lengua en la que este tipo de construcción se comporta de forma idéntica al alemán, y en español. 121 Así, si tenemos un predicado que tiene como tema/od un bolígrafo, dadas las propiedades prototípicas del objeto (quale formal), dependiendo de si el verbo utilizado es stellen o legen, resultan dos escenas distintas: einen Kugelschreiber auf den Tisch legen se refiere a que alguien causa que el bolígrafo pase a estar sobre la mesa de forma tal que este, en un momento posterior, yazca o se encuentre orientado horizontalmente con respecto a la mesa; mientras que en una frase como einen Kugelschreiber auf den Tisch stellen implicaría que, tras colocar el bolígrafo sobre la mesa, este queda en posición vertical u ortogonal con respecto a esta, lo que sería imposible por nuestro conocimiento del mundo si la base no es lo suficientemente estable como para poder quedar erguida. Cf. Albi Aparicio (2010, 276–333) sobre un análisis valencial de estos verbos. En consonancia con esta organización macroestructural, a semejanza de ablegen, encontramos también los verbos abstellen y absetzen. En este sentido, sería igualmente lícito establecer una equivalencia en un nivel denotativo entre los verbos alemanes abstellen y absetzen y las unidades en griego, latín y romance que aquí consideramos, aunque no sea esta la equivalencia ofrecida por los diccionarios (DWB y LL, s.v. ablegen), como de hecho sí ocurrirá en la equivalencia ofrecida por los diccionarios entre absetzen, ἀπο-, κατατίθημι, deponere-deicere, depositar/ dipositar, cuyo caso veremos separadamente. 122 Como se indica en el LSJ (s.v. τίθημι), el verbo griego solo expresa la acción de colocar algo en un sitio y para especificar el modo en que ha de quedar el objeto se sirve de sintagmas preposicionales y adverbiales (cf. Buck 1988 [1949], 832).
590
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
grado mínimo de motivación del gallego y el esp., ocasionada por las restricciones sintagmáticas de las que hablaremos a continuación y la difuminación de los rasgos espaciales. En el nivel microestructural, todas las unidades remiten al mismo esquema cognitivo: ‘alguien causa que algo [objeto] pase a estar en un lugar distinto de donde se encontraba con anterioridad’. A diferencia del conjunto preverbial alemán, el modificado griego puede expresar tanto una variante causativa como estativa, es decir, puede indicar tanto la acción de ‘hacer que algo pase a estar en un sitio’ —tal y como ocurre en el caso del verbo alemán— como la de ‘estar colocado o posicionado’, abarcando así la gama denotativo-referencial de los verbos alemanes legen y liegen (DGE, s.v. ἀποτίθημι). Las variantes latina e iberorromances reciben también una lectura causativa y rechazan cualquier tipo de lectura intransitiva. Denotativamente, todos los conjuntos expresan la acción de ‘poner algo en algún sitio’, especificada por el modo de hacerlo en el alemán y sin especificación de este tipo en las demás lenguas. La comparación interlingüística en el nivel medioestructural depende de las acepciones que se tomen como término de la comparación. Tomemos las acepciones en las que tanto los rasgos de las unidades de que se compone el derivado como los del derivado en sí no trascienden el dominio espacial. En este sentido, se pueden comparar las siguientes acepciones de los verbos: Verbo
Acepción
Valor medioestructural
al. ablegen
acepción 1
‘etw. von sich weglegen, fortlegenʼ (DWDS)
gr. ἀποτίθημι
acepción 3
‘colocar, clasificarʼ (DGE)
lat. deponere
acepción 1
‘poner en el suelo, depositar en tierra, quitarse de encimaʼ (Segura Munguía 2001)
esp. deponer
acepción 1
‘dejar, separar, apartar de síʼ (DLE)
gal. depoñer
acepción 1
‘deixar a un lado, renunciar a [algo que se tiña]ʼ (DRAG)
cat. deposar
acepción 1
‘algú, desembarassar-se (d’allò que porta) posant-ho en un llocʼ (DIEC2)
Aunque todos estos casos proceden de la noción espacial que expresa el alejamiento o la separación del objeto con respecto al sujeto, la prominencia del valor aspectual en el caso de los verbos iberorromances genera una nueva lectura que tiene consecuencias en su estructura argumental. Para ello, es preciso que se resalte el estado resultante después de la acción verbal de separar. De la separación definitiva entre ambos entes (agente y objeto) deriva la interpretación aspectual resultativa o terminativa: ‘separarse o dejar definitivamente algo’. Una vez las unidades iberorromances se han interpretado en clave aspectual, ya no
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
591
aceptan la aparición del lugar desde el que se lleva a cabo la deposición. En este sentido resulta difícil una frase como Depusieron las armas *(de los hombros), cuya agramaticalidad o extrañeza solo es explicable si se parte de la pérdida del valor espacial en favor del aspectual. Aunque tampoco sería posible una frase en alemán como die Waffen vom Schulter ablegen, en alemán son posibles tanto la interpretación aspectual como la espacial sin que aquella bloquee la lectura espacial. En el nivel medioestructural, es preciso apuntar una diferencia importante entre los verbos alemán, griego y latino con respecto a los romances. Esta distinción se hace manifiesta en los niveles normativos, discursivos o de habla y está en estrecha relación con la (de)motivación prefijal espacial antes mencionada. Aunque la acepción primera en los diccionarios académicos recoge el valor espacial del derivado, los verbos deponer (esp.) y depoñer/depor (gallego) han quedado restringidos discursivamente a unos pocos usos, de modo tal que han perdido capacidad funcional fijándose sintagmáticamente en unos contextos determinados. Derivado del valor aspectual terminativo que el prefijo daba al derivado y de la interpretación en sentido figurado, los verbos en gallego y español se especializaron en las colocaciones ‘hacer que alguien abandone un puesto, un cargo, una función, una actitud’ o ‘abandonar o dejar las armas’, construcciones que se encontraban ya en latín.123 Por extensión metáforica, la colocación deponer las armas, es decir, ‘poner las armas abajo [en el suelo]’, se ha interpretado como ‘renunciar a la lucha o someterse’ (DDD, s.v. depoñer), de ahí que en esta colocación tímidamente se atisbe el rasgo semántico espacial ablativo. No obstante, la interpretación metafórica no podría explicarse, si no tuviéramos en cuenta el
123 Aunque el verbo latino deponere no se restringía a estas colocaciones, este uso también era frecuente en latín desde época clásica, como se ve, a modo de ejemplo en la Eneida de Virgilio, donde dos de las ocho apariciones se insertan en la colocación relativa al sentido ‘deponer las armas’, como se ve en los siguientes fragmentos. Las seis apariciones restantes aparecen siempre con el sentido ablativo de ‘dejar o apartar de sí algo’: (1) iam uero et Rutuli certatim et Troes et omnes/conuertere oculos Itali, quique alta tenebant/ moenia quique imos pulsabant ariete muros,/armaque deposuere umeris. stupet ipse Latinus (Virg., Aen. 12.704–707).‘Y ya, a porfía, rútulos, troyanos y todos/los ítalos volvieron sus ojos, los que guardaban las altas/murallas y los que golpeaban con ariete las bases de los muros/y soltaron las armas de sus hombros. El mismo rey Latino se queda estupefacto’.(2) Mnesthea Sergestumque uocat fortemque Serestum/ductores, tumulumque capit quo cetera Teucrum/concurrit legio, nec scuta aut spicula densi/deponunt. celso medius stans aggere fatur (Virg., Aen. 12.561–564).‘llama a los jefes Mnesteo y a Sergesto y al valiente Seresto,/y sube al túmulo al que acude el resto/de la legión de los teucros, y codo con codo, ni las armas ni los escudos/deponen. De pie, en el medio habla desde lo alto del montículo’.
592
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
valor clasemático ablativo-separativo del preverbio.124 Si bien el número de argumentos no cambia con respecto a las unidades preverbiales alemán o lat., pues todas ellas necesitan un sujeto agente que ejecute la acción, un objeto o tema, fruto de la acción de colocar, y (circunstancialmente)125 un lugar meta,126 los conjuntos preverbiales español y gallego deponer/depoñer han ido restringiendo contextualmente el tipo de complemento directo, quedando limitado casi exclusivamente al tipo de entidades mencionadas.127 Como indicábamos en el capítulo 2.1, la equivalencia puede establecerse cuando el rol específico del undergoer comparte los qualia formal y télico, es decir, cuando se trata de un [objeto] y de la misma finalidad [para luchar]. Nótese que consideramos estas restricciones en el nivel medioestructural y no en un nivel más abstracto o sistémico, motivo por el cual no hemos anotado diferencias en la descripción de sus papeles temáticos. El hecho de que sean restricciones en un nivel normativo o de habla explica que todavía nos encontremos con su valor espacial en la acepción deponer una estatua en el sentido de ‘hacer caer una estatua’. El siguiente ejemplo que se muestra a continuación permite comprobar su valor espacial. Aquí el valor aspectual privativo queda resaltado por la oposición sintagmática que se establece con el verbo simple sin prefijación: «[…] en formaciones radicalmente heterogéneas, en que la clase militar no es de filiación autóctona, sino una minoría conquistadora o invasora, como las minorías turcas en los Estados islámicos del creciente fértil. Incluso las situaciones pretorianas del imperio romano, en que las legiones hacían y deshacían, ponían y deponían, contra la mala administración de los politicastros de la clase senatorial, se arriman tal vez a lo mismo, al caracterizarse, con toda probabili por núcleos militares de conscripción o formación predominantemente provincial y, por tanto, en una relación equivalente con la población» (Sánchez Ferlosio, Rafael (1986): La homilía del ratón. Madrid, El País, ADESSE: rat:052.01).
124 Cuervo (1998, vol. 2, 906) recoge como primera acepción del verbo español deponer aquella en la que todavía se refleja la significación primaria espacial del preverbio ‘bajar, quitar y poner abajo lo que estaba en alto’, significación que ilustra con ejemplos que datan del siglo xvii. A continuación, recoge un listado de cinco columnas en el que predominan los usos de ‘quitar a alguno la posición elevada que ocupaba’ y ‘dejar, apartar de sí, depositar’ (1998, vol. 2, 906–909). Al tratar del valor etimológico, Cuervo (1998, vol. 2, 909) indica también que el preverbio deexpresa el movimiento de arriba abajo y de este derivarían los usos metafóricos que se incluyen entre sus páginas. 125 La condición de circunstante o adjunto del complemento de lugar de este tipo de verbos ha sido revisada críticamente por Albi Aparicio (2010). 126 ADESSE (s.v. deponer) incluye los mismos argumentos y funciones sintácticas para el verbo deponer que hemos señalado aquí: un actor como argumento externo y un objeto que actúa de complemento directo. 127 Para el gallego, López Viñas (2012, 198) recoge una variante, formada con el prefijo des-, despoer de época medieval, que viene a corroborar la sustitución del prefijo des- por el latino de-.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
593
Por tanto, desde el punto de vista de su medioestructura, ambas unidades presentan considerables restricciones distribucionales en tanto que el tipo de elementos con los que se combina sintagmáticamente, así como su aplicación designativa son considerablemente reducidos. Este hecho explica la escasa productividad y motivación sincrónica del prefijo, estrechamente relacionada con su desarrollo histórico ya dentro del mismo latín y las lenguas romances, pues como indicaba García Hernández el rasgo primario ‘de arriba abajo’ acabó siendo solapado por el clasema ablativo. Estas restricciones hacen que en español resulte forzado una frase como Al llegar a casa, depuse el bolso sobre la mesa, que sí sería usual, por lo demás, con la palabra alemana ablegen: Als ich nach Hause kam, legte ich die Tasche auf dem Tisch ab. Y esto está naturalmente en estrecha relación con su condición de lengua de marco verbal y muestra a las claras la diferencia entre el latín como lengua de marco satelital y el español como lengua de marco verbal (Ibarretxe-Antuñano/Cadierno/Hijazo-Gascón 2014). La variante catalana, deposar, está relacionada con la forma supletiva del mismo verbo latino (DECLC 1990, vol. 6, 744) y, del mismo modo, es definida por el DIEC2 como ‘algú desembarassar-se (d’allò que porta) posant-ho en un lloc’.128 En catalán, aunque, según Corominas (DECLC 1990, vol. 6, 744), cuenta también con el sentido especializado de ‘destituir’ y ‘dejar las armas’, son posibles frases del tipo En arribar a casa, deposà tot seguit el farcell en una cadira (dc, s.v. deposar 1) o Va deposar el sac que duia a l’espatlla (DIEC2: deposar 1), cuyo uso coincide plenamente con el del alemán ablegen. Entre el alemán ablegen y el latín deponere no encontramos la diferencia distribucional que sí veíamos en el nivel medioestructural con respecto al español y gallego, puesto que, como se ve en el siguiente ejemplo del latín bíblico, deponere no estaba sometido a esta restricción de uso en ninguna etapa de la lengua latina:
128 Cf. con el valor semántico del español posar que ha quedado restringido a ‘poner en tierra’ o ‘estar en reposo’. La variante española posar sería, según Corominas (DECLC 1993, vol. 4, 608), posterior a la catalana, ya que entraría en español en el siglo xv, mientras que el verbo catalán fue datado por primera vez en 1385. En español, la variante popular más antigua es desponer (1241 en el Fuero Juzgo). El propio Corominas (1993, vol. 4, 608) —y tal y como se puede comprobar en el CORDE— data la primera documentación de deponer en 1283, voz que aparece, indistintamente junto a desponer, en el Libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X con el significado de ‘quitar o mover una ficha del tablero’. No obstante, en este caso, tal vez podría tratarse de una errata, como también indicaba Corominas. Entre esta primera aparición y la siguiente pasan sesenta y cinco años. Si se considera válido el ejemplo encontrado en el Libro de ajedrez, habría que considerar que el prefijo añade a la combinación preverbial un valor aspectual privativo, lo que no sería motivo de extrañeza, pues como ha indicado García Hernández, este fue el rasgo aspectual más común en el preverbio latino de- y el romance des- (cf. Gràcia Solé et al. 2000, 66–67 y 300–303 sobre los valores privativos del preverbio español y catalán des- o de-).
594
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(423) lat. quae festina deposuit hydriam de umero et dixit mihi et tu bibe et camelis tuis potum tribuam bibi et adaquavit camelos. (bl, Génesis 24.46) quae festina deposuit hydriam PRON.REL. rápido. de.PREV.ABL.poner. agua.ACC.F.SG NOM.F.SG NOM.F.SG 3SG.PRF de umero […] de.PREP hombro. ABL.M.SG ‘Rápidamente bajó el agua de su hombro y me dijo: «Bebe y daré de beber a tus camellos; bebí y dio de beber a los camellos»’ En este fragmento del Génesis, vemos cómo el verbo indica la acción de poner en el suelo el balde de agua que cargaba en sus hombros, donde el sema ‘hacia abajo’ está presente en el preverbio de-. El rasgo vertical descendente que se muestra en este conjunto preverbial está presente en los siguientes ejemplos bíblicos, sobre todo, en el original griego y en sus correspondientes traducciones: (424) gr.
καὶ σπεύσασα καθεῖλεν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἀφ’ ἑαυτῆς καὶ εἶπεν πίε σύ καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ καὶ ἔπιον καὶ τὰς καμήλους μου ἐπότισεν. (BGR, Génesis 24.46) καὶ σπεύσασα καθεῖλεν τὴν ὑδρίαν agua. CONJ apresurar. PREV.coger. ART. ACC.F.SG ACC.F.SG PART.AOR. AOR.3SG NOM.F.SG αὐτῆς ἀφ’ ἑαυτῆς […] ADJ.GEN.F.SG.mismo PREP.de ADJ.GEN.F.SG.de_sí_mismo ‘Y apresurándose bajó el agua de sí misma [y dijo: «Bebe y daré de beber a tus camellos, y bebí y dio de beber a mis camellos]»’
(425) al.
Und eilends ließ sie ihren Krug von ihrer Schulter herunter und sagte: Trinke, und auch deine Kamele will ich tränken. Da trank ich, und sie tränkte auch die Kamele. (BA Elberfelder 2014, Génesis 24.46) Und eilends ließ sie ihren Krug von jarra. PREP.de dejar. PRON. PRON. CONJ ADV. M.SG rápida- PRT.3SG NOM.F. POSS. ACC.F.SG 3SG mente ihrer Schulter herunter [...] PRON.DAT.F.3SG hombro.F.SG PTC.PREV.desde allá-abajo
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
595
(426) esp. Y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro, y dijo: «Bebe, y daré de beber también a tus camellos; de modo que bebí, y ella dio de beber también a los camellos». (BEA, La Biblia de las Américas, Génesis 24.46) (427) cat.
Ella, tot seguit, ha baixat la gerra de l’espatlla i m’ha dit: «Beu i abeuraré també els camells». (BC, Génesis 24.46)
(428) gal.
E ela baixou o cántaro e díxome: Bebe ti e abeberarei tamén os teus camelos. (BG, Génesis 24.46)
Si nos fijamos en el original griego, la preposición utilizada, κατά-, expresa, como en latín de-, el sema ‘hacia abajo’, mientras que el verbo base αἱρέω ‘coger, tomar’ no expresa más que la acción de ‘tomar’ sin especificación de la orientación. En las lenguas romances, nos encontramos con verbos no prefijados cuyos rasgos semánticos principales son la indicación de la trayectoria a través de la base ‘hacia abajo’. En alemán, se opta por el uso del preverbio unter- reforzado por her- para especificar el origen de la dirección desde el objeto referido. Es preciso anotar que la variante contextual mencionada para abandonar las armas también es posible en alemán. Para la colocación deponer las armas, el alemán puede utilizar la construcción die Waffen niederlegen, en la que se conserva la misma base verbal y se utiliza, en cambio, el prefijo nieder- que, como vimos, expresa la situación vertical mediada en el eje negativo, tal y como también la expresa el preverbio de-, pero también Waffen ablegen. Las lenguas romances tienden a utilizar para el uso concreto de ablegen (acepción primera según el DWDS) o bien un lexema simple o bien el verbo simple con indicación del estado resultante por medio de un sintagma preposicional o adverbio locativos. Así, para una frase como Benützte Bücher bitte hier ablegen esperaríamos una estructura como la española Dejar aquí los libros consultados, la gallega Deixar aquí os libros consultados o la catalana Retornar aquí els llibres consultats o las variantes depositar/dipositar, basadas sobre el participio sustantivado depósito.129 Aquí radica una de las diferencias más importantes entre el alemán y los derivados romances del latín, en la productividad y funcionalidad del fenómeno. Si bien no es cierto que las lenguas romances carezcan de este mecanismo morfológico-gramatical, han sufrido un proceso de evolución semántica (de restricción o extensión), de modo tal que, para la expresión de verbos de posición o movimiento, se valen de lexemas simples que contienen los semas direccionales y locativos y de la ayuda de sintagmas preposicionales (tal y como ha puesto de relieve la lingüística cognitiva). 129 Nótese que en francés si son posibles construcciones como S’il vous plaît, déposez les livres ici o Merci de déposer les livres consultés sur les étagères.
596
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Cuadro resumen130 Equivalencia interlingüística (Núm. 171)
Prefijo
al. ablegen
gr. ἀποτίθημι
ab- = ἀπο-
lat. deponere
esp., gal. deponer depoñer cat. deposar
ab- ≠ de‑
legh‘sich legen’ (POK 659)
dhē‘setzen, stellen, legen’ (POK 235–236)
po‘läßt wegrücken, scheucht’ (POK 54)
lat. deponere ‘poner en el suelo’
Valor denotativo de la base
‘colocar’
‘colocar’
‘colocar’
‘colocar’
Forma semántica
BASE = LEGEN ‘poner’ ABL = AB = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
Valor etimológico
Base
λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(x))](s) 130
=
BASE = ΤIΘΗΜΙ = ‘poner’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
BASE = PONΕRE = ‘poner’ ABL = DE = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
BASE = PONER/POSAR = ‘poner’ ABL = DE = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
[[ADESSE(y, LOC1)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSE(y, LOC1)) & BEC(ADESSE (y, LOC2)))]ti+k]ev&co
Microestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’// LOC1: ‘LOCsource’ LOC2: ‘LOCgoal’ Modificadores Al.: Lat./Romances: LOC1: y LOC2:
130 Nótese que el hecho de que sea causativo forma parte de su significación primaria porque la ausencia de causación implicaría otro verbo, a saber, el verbo liegen. En nuestra notación, la causación queda expresa de forma implícita en las siglas con las que representamos la base LEGEN, si bien se podría haber explicitado de otra manera: CAUSE(x, BEC LIEG(y) & P(y))(s), de forma similar a como señalaba Wunderlich (1996a, 350) en su descripción.
597
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
1. ‘etw. von sich weglegen, fortlegenʼ (DWDS)
3. ‘colocar, clasificarʼ (DGE)
Medioestructura
1. ‘poner en el suelo, depositar en tierra, quitarse de encimaʼ (Segura Munguía 2001)
1. ‘Dejar, separar, apartar de síʼ (DLE) 1. ‘Deixar a un lado, renunciar a [algo que se tiña]ʼ (DRAG) 1. ‘Algú desembarassar-se (d’allò que porta) posantho en un llocʼ (DIEC2)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
+marcado [diaf., cult.]
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
A1c
al. ablehnen/gr. ἀποκλίνω/lat. declinare, amovere, depellere, removere, defugere/esp. declinar, [rechazar]/gal. declinar, [rexeitar]/cat. declinar, [rebutjar] (núm. 172) A diferencia de la equiv. (núm. 26), en esta se da congruencia etimológica entre las bases alemana, griega, latina clinare y romance *clinar. Todas ellas se refieren al ‘movimiento de inclinación causativo’ realizado por un sujeto sobre sí mismo o sobre otro elemento en el modo que especificamos en la equiv. (núm. 26).131 De forma análoga a como ocurrió con el verbo latino declinare y a los correspondientes romances, ablehnen no se emplea (ni parece que se haya empleado) en sentido espacial y se usa exclusivamente para hacer referencia a la acción de ‘rechazar algo o alguien’, posible gracias a la prominencia del valor aspectual. De ahí que, en la definición propuesta por el DWDS ‘etw., jmdn. abweisen’ ‘rechazar algo o alguien’ se incluya toda una serie de modalizadores como scharf, schroff, brüsk, leidenschaftlich, rundweg, (kurz) entschlossen, glatt, no presentes en la 131 Cf. con el sustantivo Lehne ‘apoyo’ y todos los compuestos formados sobre esta base como Armlehne ‘apoyabrazos’ o Rücklehne ‘respaldo’.
598
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
significación primaria del verbo, para hacer referencia a las distintas actitudes con que se puede ejercer el rechazo. Así, en alemán se establece la oposición macroestructural entre lehnen o anlehnen ‘inclinar(se), apoyar(se) [en]’ y ablehnen ‘rechazar’. Kliche (2006, 103) lo incluye dentro del primer grupo de verbos con ab- característico por la relación especificada negativamente entre la figura y el fondo. De acuerdo con esta explicación, el prefijo ab- se encarga de indicar la ruptura de la relación entre figura y fondo, en este caso, porque la figura no llega a alcanzar la región que es concebida como fondo. También en latín y las lenguas romances podemos partir de una oposición semejante entre inclinare y declinare, que, al igual que en alemán, conserva su valor espacial en el primer término de la oposición equipolente, pero no en el segundo. Por lo tanto, todas las unidades que conforman la serie lexicalizan el rechazo a través del prefijo, mientras que la manera del movimiento de rechazo es especificada por la base. Originariamente, el rechazo se habría producido mediante la ejecución del movimiento de inclinación. Para poner en relación estas unidades tenemos que partir de la variante transitiva que denota rechazo. Aunque los verbos de la serie aceptan una lectura transitiva, se diferencian por las restricciones que presenta el rol específico del objeto directo, como se observa en la siguiente tabla: Variante transitiva
od/
od/
ablehnen
+
+
+
ἀποκλίνω
+
+
+
declinare
+ (prnl)
+
+
declinar
–
+
+
La única diferencia que se muestra en la tabla afecta a la restricción que presentan las lenguas romances en cuanto al rol específico del od. Aunque en todas ellas el od se corresponde prototípicamente con un undergoer, una frase del tipo ?Juan declinó a María resultaría extraña en español, si bien podría llegar a interpretarse correctamente por un proceso de extensión metafórica. En cambio, en latín, como veíamos en el ejemplo (250), el objeto directo de persona es posible y cuando esto ocurre puede tratarse de un caso de correferencialidad con el sujeto e interpretarse en sentido espacial como ‘desviarse’. Este hecho marca la diferencia con respecto al alemán o al griego, ya que acerca la estructura latina a una construcción media pronominal del tipo que originó las construcciones medias con el pronombre se en las lenguas iberorromances y que se relaciona estrecha-
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
599
mente con la pérdida de la voz pasiva y la expresión de la ergatividad con se (Batista Rodríguez 1985, 109). La fs de todas estas unidades refleja el movimiento de alejamiento del locatum (actantificado como acusativo u od), con respecto al relatum (actantificado como nominativo o sujeto). Este movimiento de alejamiento se concibe cognitivamente en la fag como la acción de rechazar, esquivar o sustraerse de algo, cuyo «algo» presenta específicamente las propiedades de la tabla antes mencionada. Para el latín, las fuentes lexicográficas ofrecen diversas alternativas que tienen en común su condición de verbos de desplazamiento o movimiento. De todas las variantes el verbo más genérico es amovere, formado con el prefijo ablativo ab- y el verbo de movimiento por excelencia movere. Por ello, el verbo tiene un valor eminentemente espacial que, dado que el verbo es transitivo, muestra el movimiento agentivo de alejamiento o separación del objeto con respecto a un tercer elemento introducido por sintagmas preposicionales de tipo ablativo. Ese movimiento de alejamiento puede interpretarse como un rechazo dependiendo del tipo de complementos que entren en juego. Por su valor espacial, parece mostrar una tendencia a utilizarse fundamentalmente como verbo de desplazamiento en sentido estricto. Formado sobre la misma raíz figura el verbo removere que, por el prefijo re-, indica que la acción de moverse se lleva a cabo hacia atrás. De ahí que el alejamiento se produzca en la dirección contraria a la seguida hasta el momento. Los verbos restantes, depellere y defugere, basados en las bases pellere ‘empujar, agitar, sacudir’ y fugere ‘huir’, reflejan la manera del desplazamiento por parte del sujeto agente. En el primer caso, un sujeto sacude o empuja al objeto (persona o cosa),132 de modo tal que este, por acción del prefijo, pasa a estar alejado del sujeto (‘alejar algo / a alguien [sacudiéndolo]’) y en el segundo caso un sujeto huye de algo de modo tal que este, por acción del prefijo, se aleja del objeto (‘alejar(se) de alguien o algo huyendo’). El prefijo ablativo de-, que aparece en todos los conjuntos, al relacionarse con verbos de movimiento establece el punto a partir del cual se produce el alejamiento y pone en relación los argumentos que separa. Las coincidencias en la estructura morfológica y argumental de todos los verbos latinos —salvo excepción hecha de removere— se reflejan en la forma semántica de los mismos. Todos ellos son verbos transitivos —a excepción de defugere—, cuyos prefijos muestran la relación de alejamiento del objeto con respecto al sujeto. El latín removere debido a la naturaleza del prefijo re- no pone en relación dos argumentos del verbo, sino que actúa como prefijo externo. Como en el nivel de la forma semántica no muestran diferencia alguna, esta se establece en el nivel microestructural. Para ello, los tipos semánticos del
132 De persona como en eum de provincia (LS, s.v.) o de cosa como en aquam de agro (LS, s.v.).
600
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
sujeto y el objeto han de coincidir. Así, si el sujeto es un agente y el objeto un ente concreto u abstracto (no animado) que pueda ser rechazado por aquel, entonces puede establecerse la equivalencia denotativa. Las diferencias semánticas entre unos y otros en este nivel descansan en el contenido semántico de las bases que delinean, en cada caso concreto, una manera distinta de significar. Aunque las propuestas en español rechazar, gallego rexeitar y catalán rebutjar coinciden denotativamente en el nivel microestructural con la forma ablehnen, desde el punto de vista de la formación de palabras no se relacionan con este verbo. Todas ellas están formadas sobre el prefijo re- y tienen orígenes etimológicos muy dispares, lo que hace que el prefijo actúe de forma distinta en cada caso: rechazar procede del francés antiguo rechacier, derivado de chacier, que comparte el mismo origen que el español cazar (DCECH 1985, vol. 4, s.v. cazar; DLE, s.v.); el gallego rexeitar podría proceder del latín reicere, derivado del prefijo re- y la base iacio, que ya en latín tenía en sentido figurado el valor de ‘rechazar’ o ‘expulsar’ o, al igual que el francés rejeter, del latín vulgar iectare, que a su vez remite al latín iactare ‘lanzar, arrojar’, que en época imperial se empleaba con el sentido de ‘rechazar’ (cnrtl, s.v. jeter) y el catalán rebutjar procedente del latín repudiare (DIEC2, s.v.). Dada la no correspondencia de la estructura morfológica de estas variantes romances con respecto a la alemana, griega y latina, nos restringimos aquí a la equivalencia que se establece con el verbo declinar, tratado con anterioridad. Con respecto a la variante romance declinar hay que mencionar que la equivalencia se establece con las acepciones que indican el rechazo de algo. La especificación de la manera en que algo es rechazado que aparece en las definiciones del español y del gallego mediante el adverbio cortésmente no está expresa en la significación primaria del verbo y su aparición procede, probablemente, del gesto dibujado por la base verbal *clinar relacionado con inclinar y de los contextos de uso marcados diastráticamente. Su conservación exclusiva en los registros cultos y formales en el estadio actual de las tres lenguas romances tratadas ha contribuido a que se lo relacione con un rechazo realizado de forma cortés. Este rasgo connotativo no aparece reflejado en las definiciones en catalán, ya que solo contextualmente puede o no interpretarse. Si comparamos el grado de motivación objetiva que muestran las unidades de la equiv. (núm. 26) con las de esta equivalencia, se observa la mayor cercanía entre abbiegen y ἀποκλίνω, por un lado, y entre ablehnen y declinare por el otro. Esto se debe al menor grado de distorsión semántica que muestran tanto las bases como los prefijos y los correspondientes derivados en la equivalencia abbiegen-ἀποκλίνω —piénsese que ambos verbos aceptaban mayoritariamente una lectura espacial— y al mayor grado de distorsión que muestran las bases lehnen y clinare en sus respectivas lenguas.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
601
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 172)
Prefijo
al. ablehnen
gr. ἀποκλίνω
lat. declinare amovere depellere removere defugere
ab- = ἀπο-
ab- ≠ delat. declinare ‘inclinar, desviar’ (Segura Munguía 2001, 193)
klei‘neigen, lehnen’ (POK 601)
Valor etimológico
movere meṷ-, meṷə‘fortschieben¡ (POK 743) pellere pel-, pelə‘stoßend oder schlagend in Bewegung setzen, treibenß (POK 801)
Base
fugere bheug‘fliehen’ (POK 152) ‘apoyarse’ Valor denotativo de la base
‘hacer inclinar’ mover empujar huir
Forma semántica
esp., gal., cat. declinar
amovere λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(x))](s) BASE = MOVERE = ‘mover’ ABL = AB = ‘abl-[aspect-reforzativo]’ x = suj. y = od
602
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
removere λy λx λz λs [[BASE(x, y)](z) & RE(z)](s) BASE = MOVERE = ‘mover’ RE = ‘abl-[aspectregresivo]’ x = suj. y = od depellere λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(x))](s) BASE = PELLERE = ‘expulsar’ ABL = DE = ‘abl[aspect-reforzativo]’ x = suj. y = od defugere λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(x))](s) BASE = FUGERE = ‘mover’ ABL = DE = ‘abl[aspect-terminativo]’ x = suj. y = od declinare λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(x))](s) BASE = LEHNEN = ‘inclinarse’ ABL = AB = ‘[abl]aspectreforzativo’ x = suj. y = od Microestructura
BASE = ΚΛΊνΩ = ‘inclinarse’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od
BASE = CLINARE = ‘inclinar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
BASE = *CLINAR = ‘inclinar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
Variante transitiva [[[¬HAB(x, y) & HAB(z, y)]ti] [ET [ACT(z) & CAUSE(z, BEC(HAB(x, y)))]t+k]]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬HAB(x, y)))]ti+l]ev&co
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
603
x: ‘ACTOR’/(en setting: POSEEDOR) y: ‘TEMA’/ z: ‘AGENTE’/(en setting: POSEEDOR (ti)) 1. ‘etw., jmdn. abweisenʼ (DWDS)
I. 1. ‘apartar, declinar desviarʼ I.1. ‘inclinar, desviarʼ; ‘evitar (DGE) desviándose, esquivar, rehuir’ (Segura Munguía 2001, 193) amovere 1. ‘to remove from, to put or take away, to withdraw (esp. with effort or trouble’ (ls)
1. ‘Rechazar cortésmente una invitaciónʼ (DLE)
depellere 1. ‘rexeitar 1. ‘to drive out, drive away, re- cortésmente’ move, expel; to drive, thrust, or (DRAG) cast down’ (ls)
Medioestructura
removere 2. ‘Refusar’ 1. ‘to move back, draw back; to (DIEC2) take away, set aside, withdraw, remove’ (ls) defugere 1. ‘ to run away from; to flee, shun, avoid’ (ls) 1. ‘Evitar huyendo, rehuir, rehusar, esquivar, sustraerse a’ (Segura Munguía 2001, 198) Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
declinare –fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
declinare –marcado
+marcado [diaf., diastr., cult.]
Grado de motivación objetiva
A2a
A1a
declinare A2a
A3c
al. abmachen/gr. ἀποτελέω/lat. absolvere, transigere, expedire, peragere, componere/esp. deshacer/gal. desfacer/cat. desfer (núm. 188) Las bases que encontramos en alemán y en las lenguas romances remiten al verbo genérico por excelencia para indicar la noción de ‘hacer’. El verbo alemán machen procede originalmente de la noción de ‘amasar o modelar algo’, especialmente barro o arcilla, que se ha ido perdiendo en favor de la noción más amplia de ‘hacer’ (Pfeifer, DWDS, s.v.; Kluge 2002, 587), y se opone macroestructuralmente a tun por hacer referencia a un tipo de actividad manual (cf. inglés
604
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
make y do).133 No obstante, la oposición entre machen y tun se ha ido debilitando hasta el punto de que predomina el uso de una u otra forma según la región, lo que ha permitido que, en muchos contextos de uso, sean conmutables entre sí. Pese su valor concreto, este debilitamiento de la oposición ha conducido a que machen se convierta en el verbo genérico y más usual, sobre todo, en construcciones fraseológicas en las que no se «produce manualmente» nada. Los distintos verbos romances proceden del latín facere, relacionado en su origen con la misma raíz que el griego -θη- ‘poner’. El verbo romance no tiene, por tanto, otra unidad por la que sea conmutable sin que se produzca alguna modificación como el cambio de registro (cf. las variantes estilísticas realizar / ejecutar / llevar a cabo). Es, además, por su naturaleza genérica un verbo prototípico en construcciones con verbo soporte (especialmente en catalán). Para poder establecer esta equivalencia es imprescindible tener en cuenta la aportación del prefijo a la base en alemán, ya que, al tratarse de uno de los mencionados verbos de cabeza de Jano, podrá o no establecerse la equivalencia dependiendo de su interpretación. Tal y como muestran los diccionarios DUDEN y DWDS, el verbo abmachen tiene dos acepciones principales, a partir de las cuales se pueden derivar las restantes acepciones incluidas en la entrada: (1) ‘etw. entfernen’ (‘quitar algo’) (DWDS) (429) al. das Schild [von der Tür] abmachen (DUDEN) ‘Quitar el letrero [de la puerta]’ (2) ‘etw. mit jmdm. zum Abschluss bringen (‘llevar a término algo con alguien’) (DWDS) (a) ‘etw. erledigen’ (‘hacer / resolver algo’) (DWDS) (430) al. die Sache unter uns abmachen (DUDEN) ‘Resolver el asunto entre nosotros’ (b) ‘etw. vereinbaren’ (‘acordar algo’) (DWDS) (431) al. den Preis, Lohn, Termin mit jmdm. abmachen ‘Acordar el pr emio, el salario, una cita con alguien’ Partiendo de estas dos acepciones se establecerán los diferentes niveles de equivalencias interlingüísticas. Como es habitual en lenguas de marco satelital, en la primera acepción la base se encarga de expresar la manera y el prefijo abmuestra el alejamiento o la separación del od (y, das Schild en la acepción (1))
133 En comparación con machen, el verbo tun procede del ind. *dhe- ‘setzen’ ‘poner, colocar’, lo que explica la diferencia macroestructural a la que hemos aludido (Kluge 2002, 935).
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
605
con respecto a un tercer argumento que no necesariamente aparece explícito (u, von der Tür en (1)). No obstante, para poder interpretar correctamente esta acepción, tenemos que partir del hecho de que la modalización de la manera en machen como ‘fabricar, armar, construir’ se ha visto reducida únicamente a su capacidad para expresar la causación, actuando como indicador del control que ejerce el agente sobre todo el evento cognitivo y no como verbo de actividad propiamente dicho, esto es, con alguna indicación de la manera. De no ser así, habría tenido que proponerse otra definición de abmachen. Si hubiéramos estado ante el uso de machen como verbo de actividad prototípico, habríamos tenido que defender la interpretación aspectual regresiva, según la cual el prefijo ab- se habría encargado de revertir la actividad de forma proporcionalmente inversa a como se ejerció. Esta lectura, que implicaba la reversión del estado resultante del evento cognitivo evocado por la base ‘deshacer lo hecho’, hubiera dado lugar a una interpretación similar a la que encontraremos en los verbos romances con deshacer. Según esta última lectura, una frase como die Schnur abmachen habría tenido que interpretarse como ‘deshacer el cordón’ mediante la acción de ‘manipular o maniobrar’ sobre él, es decir, hacer que el cordón fuera reducido a su estado originario o al estado en el que se econtraba antes de haberse constituido como «cordón». No obstante, sabemos que en esta frase el verbo tan solo hace referencia al control ejercido por el agente para provocar, mediante el prefijo, un movimiento de separación del cordón con respecto a un tercer elemento, por ejemplo, al paquete (Er macht die Schnur [vom Paket] ab). De otro lado, en cuanto a la segunda acepción, partiendo del verbo machen como mero indicador del control (y no como verbo de actividad), podemos interpretar aspectualmente el derivado como perfectivo poniendo el foco en el punto final del proceso: ‘(de)terminar de hacer algo’ de donde derivan las acepciones ‘acordar, resolver’. Esta interpretación se corresponde con la segunda acepción citada —la tercera en el DWDS—, según la cual, como señala Rich (2003, 243), la acción verbal se lleva a cabo hasta el final («zu Ende, zum Abchluss»; cf. también Kliche 2006, variante 15). Las dos posibilidades de interpretar el verbo, una prominentemente espacial y otra aspectualmente perfectiva, generan relaciones distintas en la estructura argumental, cuya diferencia se refleja en la organización que muestra la forma semántica. Aunque las variantes romances (deshacer, desfacer, desfer) comparten la misma arquitectura morfosemántica que el verbo alemán abmachen, su naturaleza tipológica las diferencia de tal modo que no puede establecerse la correspondencia entre estas unidades. Las variantes romances se construyen sobre el verbo de actividad hacer, facer o fer y sobre el prefijo des- que, a diferencia de ab-, revierten aspectualmente el estado resultante al que se llega tras el evento
606
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
cognitivo indicado por la base (‘lo ya hecho’). De ahí que ADESSE (s.v.) lo defina como ‘destruir, desintegrar o anular lo completo, entero o válido; volver a su estado anterior algo previamente hecho’, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: (432) esp. Devanaba su memoria del día como si deshiciera, en sentido inverso a su elaboración, un cono de caramelo hilado, [...] (Guelbenzu, José María (1987): La mirada. Madrid, Alianza; ADESSE: mir:038.02) Por lo tanto, no habríamos podido traducir la frase alemana das Schild [von der Tür] abmachen como ‘deshacer el cartel de la puerta’, ya que esto hubiera implicado la destrucción del cartel y no meramente su cambio o abandono del lugar que ocupaba previamente. La diferencia entre abmachen y deshacer radica, por tanto, en la caracterización semántica de sus bases y, especialmente, en los distintos patrones tipológicos que los definen. Si no tenemos en cuenta las características tipológicas, especialmente la doble posibilidad de la lengua alemana, resulta imposible establecer la equivalencia correcta entre el alemán y las unidades propuestas en las restantes lenguas tratadas. Teniendo en cuenta los valores aspectuales, pueden establecerse las siguientes relaciones: abmachen1 ‘deshacer’ abmachen ‘llevar a término’ 2
deshacer; desfacer, desfer: valor aspectual regresivo absolvere: valor aspectual reforzativo ἀποτελέω: valor aspectual reforzativo transigere: valor aspectual perfectivo peragere: valor aspectual perfectivo expedire: valor aspectual terminativo componere: valor aspectual perfectivo
Si nos fijamos en la interacción de las bases con el prefijo, observamos cómo se ha llegado a la equivalencia desde el punto denotativo de manera diferente en función del verbo. Así, se dan casos en los que se ha producido la concurrencia etimológica de los prefijos como en abmachen y absolvere, si bien semánticamente debido a la base verbal con la que se relacionan aportan valores aspectuales diferentes: perfectivo en el caso de abmachen y reforzativo en el del latín absolvere. La base latina solvere, procedente originariamente del prefijo separativo se- y el verbo luo, denota por sí misma ‘soltar, desatar, desligar’ (Segura Munguía 2007, 717). Sin embargo, la relación semántico-sintáctica que establecen sus argumentos son en cada caso diferentes: la forma semántica de absolvere muestra el distanciamiento del objeto o bien con respecto al sujeto (como en te
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
607
absolvam brevi ‘te dejaré libre pronto’) o bien con respecto a un tercer elemento (a vinculis absolvere ‘liberarlo de las cadenas’). Con respecto a las equivalencias con abmachen2 hay que señalar que el derivado griego ἀποτελέω ‘llevar a término’ se forma sobre el verbo simple denominativo τελέω, procedente del sustantivo τέλος ‘fin, límite’, que indica por sí mismo la noción de ‘realizar, llevar a término’ en consonancia con el sustantivo de base. El prefijo no modifica el contenido semántico de la base y o bien se defiende su valor aspectual terminativo en tanto que se realza el final del proceso, imposible de deslindar del valor del verbo simple, o bien su valor simplemente reforzativo (cf. con los verbos latinos determinare, delimitare).134 Estas coincidencias hacen que se pueda predicar una misma forma semántica. Los verbos latinos transigere y peragere comparten entre sí arquitectura morfosemántica en tanto que están compuestos por un prefijo prosecutivo y por la misma base verbal ago. La base verbal indica el movimiento de ‘llevar algo por delante’ y el prefijo traza la trayectoria del movimiento ‘a través de algo’. La única diferencia entre ambos prefijos radica, de acuerdo con el sistema preverbial prosecutivo, en la adición del rasgo semántico ‘transversal con respecto a otra línea longitudinal’. Por el valor clasemático prosecutivo que comparten pueden conmutar en numerosos contextos de uso. La noción espacial originaria de ‘llevar algo / a alguien a través de algo’ motiva el valor aspectual terminativo en el sentido de que se pone el acento en el proceso y en el recorrido de principio a fin. Aunque si se entienden estos verbos en sentido figurado, sí podría establecerse la equivalencia con el alemán abmachen, por su estructura morfosemántica se corresponden en todos los niveles de significación con el verbo alemán durchführen. Los verbos latinos tampoco comparten forma semántica con el verbo alemán. Se trataría, por tanto, de una equivalencia denotativa cuya consideración como equivalencia solo puede establecerse en un nivel denotativo-referencial, ya muy alejado de la estructura argumental de los verbos con prefijos ablativos. La base del verbo latino expedire es el sustantivo pes ‘pie’ al que se añade el sufijo verbal de la cuarta conjugación -io, típico en la formación de verbos denominativos. Del valor originario ‘librar [el pie] de trabas’ se pasó a la noción de ‘liberar, dejar libre’, que se entiende también como ‘desembrollar, desenredar’. Puesto que se trata de un verbo denominativo, este recibe una forma semántica distinta a las anteriores según la cual el movimiento de alejamiento se produce entre el complemento directo y aquello de lo que formaba parte (véase la oposición macroestructural con impedire ‘poner trabas en el pie’). La equivalencia denotativa se establece en
134 De hecho, Chantraine (1977, vol. 4, 1, 1102) consideraba que el prefijo ἀπο- en este derivado indicaba el «achèvement, résultat».
608
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
tanto que, si se focaliza el punto final resultante de la acción de liberar o desenredar algo, denotativamente la consecuencia de haber liberado o desenredado algo puede interpretarse como ‘resolver o arreglar algo’. La última alternativa propuesta por los diccionarios es el derivado componere, formado sobre el prefijo com- y la base ponere, de cuya interrelación derivan las acepciones ‘poner juntamente, cerca de; colocar con’ (Segura Munguía 2007, 142). El prefijo sociativo indica el movimiento de confluencia de uno o varios elementos hacia un mismo punto, de donde deriva la acepción ‘acordar o ponerse de acuerdo’. A partir de esta acepción se podría poner en relación este con el verbo abmachen2 como en el ejemplo siguiente: (433)
al. Die Sache unter uns abmachen: ‘acordar el asunto entre nosotros‘
(434)
esp. Compositum inter eos, ut...: ‘Se acordó entre ellos que’
Dado que ambas unidades no comparten ni estructura morfosemántica, ni forma semántica y solo desde un punto de vista referencial pueden ser equiparables, consideramos que esta equivalencia está sometida a numerosas restricciones, tal y como se refleja en el cuadro resumen. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 188)
al. abmachen
gr. ἀποτελέω
lat. absolvere transigere peragere expedire componere
esp. deshacer gal. desfacer cat. desfer
ab‑ = ab‑ ab‑ ≠ trans‑ Prefijo
ab‑ = ἀπο‑
ab‑ ≠ per‑ ab‑ ≠ ex‑
Valor etimológico
ab‑ ≠ com‑ solvere lat. luo ‘büßen, zahlen’ *se-luo *leu‘abschneiden, trennen, loslösen’ (POK 681)
ab- ≠ des‑
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
*mag̑‘kneten, ̯ ̯ *ku̯el-, *ku̯eledrücken, strei‘drehen, sich chen’ drehen, sich «mit bes. herumbewegen, Anwendung auf fürsorglich um den Lehmbau die jemanden herum Sippe von nhd. Base sein, wohnen’ machen (aus *τελες-Ϝ-ο-ς ‘kneten, formen, ‘fertig, vollendet, zusammenfügen, reif, erwachsen’ von der mit Lehm τελέω verstrichenen ‘vollende’ Wand; geformt, (POK 639) passend’» (POK 696)
609
transigere peragere lat. ago *ag̑‘treiben’ «eigentlich wohl ‘mit geschwungenen Armen treiben’, lat. facere ‘schwingen’, in ‘hacer’ Bewegung setzen, *dheführen’» ‘setzen, stellen, (POK 4) legen’ expedire (POK 236) ex- + sust. lat. pes ‘pie’ (OLD 2012, vol. 1, 710, 1059) componere *po‘läßt wegrücken, scheucht’ (POK 54) ‘soltar’
Valor denotativo de la base
‘hacer’
‘acabar, terminar’
‘llevar por delante’ ‘pie’
‘hacer’
‘poner’ abmachen1: Valor aspectual perfectivo: ‘acordar’ λy λx λz λs [[BASE(x, y)](z) & ABL(z)](s)
Forma semántica
BASE = MACHEN = ‘hacer’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
BASE = ΤΕΛΈΩ = ‘terminar’ ABL = ’Απο = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
absolvere (λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC (y, ABL(u))](s) BASE = SOLVERE = ‘soltar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od u= sp/
λy λx λz λs [[CONSEQ(BASE(y))] (z) & [ACT(x) & ABL(z)]](s) BASE = HACER/ FACER/FER = ‘hacer’ ABL = DES = ‘[abl]-aspectregresivo’ x = suj. y = od
610
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
transigere peragere λy λx λs ∃LOC3 ∃LOC2 ∃LOC1 [BASE((((x, y), LOC1), LOC2), LOC3) & ACT(x, PROS (y, LOC2))](s) abmachen2: Valor espacial prominente: ‘separar’ (λuy) λyu λx λs BASE(x, yu) & LOC (yu,ABL(uy))](s)
BASE = MACHEN = ‘hacer’ ABL = AB = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = AGO = ‘conducir, llevar’ PROS = PER/TRANS = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od LOC1 = LOCsource LOC2 = LOCpath LOC3 = LOCgoal expedire (λw) λy λx λs ∃uy [PES(u) & LOC(y, IN(w)) & ACT(x) & BEC(LOC(y, EX(w)))](s) BASE(U) = PES = ‘pie’ ABL = EX = ‘[abl]aspect-terminativo’ x = suj. y = od (w = sp) componere (λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC (y, COM(u)](s) BASE = PONERE = ‘poner’ COM = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od (u = sp/cum + abl., inter + acus.)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
abmachen1: Valor aspectual perfectivo [[¬ESSE(y)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(ESSE (y)))]ti+k]ev&co
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’
absolvere [[ADESSEiunct (y, u)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSE (y, u)))]ti+k]ev&co
[[HAB (y, COMPOSICIÓN)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE (x, ¬HAB(y, COMPOSICIÓN)))]ti+k]ev&co
x: ‘ACTOR’ x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ y: ‘UNDERGOER’ u: ‘TEMA’ Modificador Manera: transigere, peragere [[¬ADESSE(x&y, LOC3))]ti]set [ET [MOVE (x, y) & CAUSE (x, BEC(ADESSE(x&y (LOC2)))]ti+k]ev [ET [MOVE (x, y) & CAUSE (x, BEC(ADESSE (x&y (LOC3)))]ti+k]co
Microestructura
611
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ LOC1: ‘LOCsource’ LOC2: ‘LOCpath’ LOC3: ‘LOC/goal’ abmachen2: Valor espacial prominente [[ADESSE (y, LOC)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSE(y, LOC)))]ti+k]ev&co
expedire [[ADESSEiunct (y, w)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, (¬ADESSEiunct (y, w)))]ti+k]ev&co
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ w: ‘TEMA’ Modificadores lat. expedire:
612
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
abmachen2: 1. ‘etw. entfernen’
abmachen1: 3. ‘etw. mit jmdm. zum Abschluss bringen: (a) etw. erledigen’ (DWDS)
Medioestructura
I. «c. compl. de cosas o abstr.: ‘hacer, realizar, […] llevar a término, cumplir’» (DGE)
absolvere 1. ‘desatar, desligar, soltar, arrancar’ (Segura Munguía 2001, 5)
1. ‘Quitar la forma a algo, descomponiéndolo’ (DLE)
transigere 1. ‘empujar, hacer pasar a través de’ 3. ‘llevar a cabo, terminar: negotium, un negocio’ (Segura Munguía 2001, 790)
1. ‘Facer que [algo] perda a súa disposición correcta’ (DRAG)
peragere 1. ‘Destruir (allò 1. ‘empujar a través que ha estat de, atravesar de fet)’ (DIEC2) parte a parte, hender, perforar’ 2. ‘cumplir, realizar enteramente; llevar a cabo, terminar’ (Segura Munguía 2001, 547) expedire 1. ‘librar de trabas [el pie]; librar de cepos o trampas’ 3. ‘desenredar, desembrollar; poner en orden, ordenar, arreglar, resolver’ (Segura Munguía 2001, 267) componere 1. ‘poner juntamente, cerca de; colocar con; reunir, juntar’ 6. ‘ponerse de acuerdo, concertar, acordar, convenir’ (Segura Munguía 2001, 142)
613
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado
absolvere A1a transigere B1a Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
peragere A1a
A1a
expedire C1a componere A1b
al. abmahnen/gr. ἀποτρέπω/lat. dehortari/esp. desaconsejar/gal., cat. desaconsellar (núm. 191) Aunque todos los derivados pueden emplearse para expresar la idea de ‘borrar o quitar algo [de la mente] a alguien’, se diferencian unos de otros por el contenido denotativo de sus bases y de sus fss. El verbo alemán mahnen, relacionado etimológica y semánticamente con el latín monere ‘recordar’, se refiere a la noción de ‘advertir o recordar algo a alguien’. La base latina hortari indica el acto de ‘animar o impulsar a hacer algo a alguien’ (Ernout/Meillet 1951 [1939]) y las romances se forman sobre los verbos denominativos prefijados con a(d)- a partir del sustantivo correspondiente (esp. consejo, gal. consello y cat. consell). A diferencia de los verbos anteriores que se circunscriben a ámbitos relacionados con verbos de comunicación, más concretamente con verbos admonitorios, el verbo griego τρέπω pertenece a la esfera de los verbos causativos de manera de movimiento al referirse a la noción de ‘girar o hacer volver atrás’. Debido al distinto contenido semántico de las bases, los prefijos ablativos no inciden de la misma manera en la estructura argumental. Entre el verbo simple y el derivado en alemán se observa un cambio importante en su estructura argumental: el verbo simple es transitivo y el argumento interno es humano, mientras que el derivado es intransitivo y se construye con dativo y un sintagma preposicional introducido por von. En el caso del alemán, dado el carácter intransitivo del verbo derivado, el prefijo pone en relación el destinatario (y, dativo) y el tema (u, sp introducido por von) causando el cese entre ambos: ‘mediante advertencias hacer que alguien renuncie a algo’. Según Kliche (2006, 114), el verbo abmahnen
614
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
pertenece al grupo de verbos en los que el prefijo ab- acentúa aspectualmente el estado resultante después de la acción verbal, tras cuyo final el tema muestra un resultado específico. Para explicar el funcionamiento de este grupo, el autor toma como ejemplo el verbo abbügeln. En una frase como das Sakko abbügeln ‘planchar la americana’, derivado del valor aspectual resultativo ‘planchar hasta el final’, el resultado en que queda el tema es ‘liso’, aspecto que permitiría explicar la diferencia entre el simple bügeln y el prefijado, según explica el propio autor: «Das handlungsspezifische Ziel von bügeln ist, das Thema im Nachzustand mit der Eigenschaft glatt zu versehen. Das Sakko bügeln und das Sakko abbügeln unterscheiden sich darin, dass Letzteres auch den Aspekt signalisiert, dass nach der Ausführung der Handlung das Thema mit der handlungsspezifischen Eigenschaft versehen ist, während aus Ersterem nicht die handlungsspezifische Eigenschaft resultieren muss» (Kliche 2006, 95).
Complementamos este planteamiento con el de García Hernández (1980, 148–151) al considerar que, en este tipo de verbos, el prefijo alterna el contenido sintagmático del verbo base, de modo tal que resultaría la lectura ‘advertir que no’. Esta misma lectura puede ser defendida para el derivado latino dehortari ‘exhortar a que no’ y los romances desaconsejar / desaconsellar ‘aconsejar que no’, que, a diferencia del alemán, son verbos transitivos y ditransitivos. La lectura alterna no contradice la resultativa señalada por Kliche, ya que todos ellos se encuentran en el abanico de posibilidades que presentan los prefijos egresivos. El verbo griego prefijado tiene, por su base, un sentido espacial parafraseable como ‘hacer volverse hacia atrás’, ‘hacer que alguien se dé la vuelta desde donde estaba’, y en sentido figurado con acusativo de persona y genitivo recibe la lectura ‘disuadir a alguien de algo’. Piénsese, por ejemplo, en el sustantivo derivado ἀπότρεψις ‘aversión’ o ‘rechazo, repulsión’ (DGE, s.v.). Con este último sentido puede establecerse la equivalencia. Por lo tanto, desde un punto de vista denotativo, todas las unidades son comparables, lo que se refleja en la formulación de una fag común a todas las unidades. La diferencia entre ellas descansa en la manera en la que el sujeto actúa sobre el objeto y se refleja también en estructuras argumentales y eventivas diferentes: ‘alguien causa que otra persona desista de algo ‘mediante advertencias’ en alemán, ‘dándose la vuelta’ en griego, ‘mediante exhortaciones’ en latín y ‘mediante consejos’ en las lenguas romances. Podrían haberse hecho otras propuestas para establecer la equivalencia con el al. abmahnen como el latín dissuadere o los rom. disuadir que parten de la base latina, ausente en las lenguas romances de forma libre, suadere ‘aconsejar, persuadir’. El prefijo disgenera también la acción alterna: ‘hacer que alguien no haga algo’. Sin embargo, es preciso señalar que si bien toda la equivalencia es factiva (con distintos grados de performatividad), el alemán presenta una causación indirecta ‘x hace la adver-
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
615
tencia (z) de que y se vaya (P )’, mientras que las lenguas restantes una directa: el griego determina el rasgo local infraespecificado de la base mediante el clasema ablativo ‘x hace que y se dé la vuelta y se vaya’, el latín designa una causación directa experiencial ‘x anima a y a que (y) se vaya (P )’ y el romance o bien revierte la acción ‘pasar a no aconsejar lo que se había aconsejado’ (donde el agente del verbo prefijado puede ser correferencial o no con el del verbo simple) o bien niega la base simple de forma alterna ‘x no da a alguien (y) el consejo (z) de algo (P )’/x aconseja a alguien (y) que no P ’, siendo esta última la lectura más natural y frecuente y, por ello, la que anotaremos a continuación. Difícilmente se puede sostener en romance una prominencia del locatum, como se percibe en las restantes lenguas, de forma que se postule una fs del tipo ‘x hace que el consejo (z: propuesto por x u otra persona a alguien (y)) se vaya o aleje’. La estructura conceptual (fag) es equivalente para todos y podría describirse como ‘hacer que alguien no haga en el futuro lo que ha tenido planeado hasta el presente, siendo posible que realice su plan o no’. La equivalencia es, por tanto, parcial en el nivel de la fs y total en el de la fag. La estructura conceptual de este tipo de verbos es factiva y no factitiva, como hemos dicho anteriormente. Si estos verbos fueran factitivos, como abrir o matar, sería necesario que, como consecuencia de la acción, el objeto esté abierto o muerto. Por tanto, la acción o primer evento (𝜙) causa o implica necesariamente el segundo (𝜓), esto es, (□[𝜙→ 𝜓]). Sin embargo, en esta clase de verbos, el resultado eventivo no es necesario sino posible, esto es (◊[𝜙→ 𝜓]): alguien persigue con su consejo que el objetivo de la persona aconsejada no se cumpla, no sea verdad, pero, para todo intervalo posterior al evento, es posible que aquello que se persigue con el plan, esto es, la extensión del plan (ˇu, en la fag), pueda ser verdad o no. Del mismo modo, es posible que la persona destinataria del consejo siga teniendo el plan original o no. En este caso, en el que la relación de implicación necesaria no se verifica, no podemos hablar de factitividad estricta (i.e., causatividad: cause), sino factividad o intencionalidad (intend). Téngase en cuenta, por otro lado, que esto implica que no se pueda postular un operador de cambio de estado, become, para el estado resultante perseguido con el evento. Y esto por varios motivos: si, como resultado, el aconsejador no logra persuadir, entonces, será verdad que, para todo instante posterior al evento, la extensión de su plan no existirá. El plan continúa sin realizarse y, por tanto, no se verifica el cambio de estado. Por otra parte, en el marco del evento, el no tener el plan es un deseo o intención del agente, pero esto no supone un cambio de estado real en la mente de la persona destinataria del consejo. Por lo tanto, no se produce cambio de estado alguno. Si, por el contrario, se cumple su intención, entonces se efectuará el cambio de estado y se restablecerá la relación de causación: esto, es, se habrá aconsejado y persuadido, teniendo en cuenta que el verbo aconsejar es factivo y persuadir factitivo.
616
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 191) Prefijo
Valor etimológico Base
Valor denotativo de la base
al. Abmahnen
gr. ἀποτρέπω
ab- = ἀπο-
*men(ə)‘denken, geistig erregt sein’ (Pfeifer, DWDS)
lat. dehortari
esp. desaconsejar gal., cat. desaconsellar
ab- ≠ de-
ab- ≠ des-
sust. lat. consilium ‘Ratsversammlung, Beratschlagung, Rat’ *trepconsulere senatum ‘wenden, *gher«ursp. ‘den Senat auch sich *begehren, sich versammeln’, dann vor Scham gern haben’ erst «ihn um Rat abwenden’ (POK 441) fragen, sich mit ihm h (POK 1094) *ǵ er-i-‘to enjoy’ beraten’» *trep-‘to turn’ (relacionado con (Walde 1910, 188) el gr. χαίρω) (Beekes *sel2010, 2, 1504) (Vaan 2006, 289) ‘nehmen, ergreifen’ (POK 899) *s(e)lh1-e/o‘to take’ (Vaan 2006, 131)
‘advertir’
‘girar’
‘exhortar’
‘consejo’
λP λy λx λs ∃z [BASE(x, P (z))& HAB(y, P (z)) & P {λu [LOC (y, ABL(u))]}](s)
λy λx λs ∃u [BASE(x, y) & LOC (y, ABL(u))](s)
λP λy λx λs ∃z [BASE (x, P (z)) & P {λu [LOC(y, ABL(u))]}](s)
λP λy λx λw λs ∃z [[BASE(x, P (z)) & HAB(y, P (z))](w) & ABL(w))](s)
BASE = HORTARI = ‘animar, exhortar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectalterno’ x = suj. y = od/ z = P = intensión(z)> u = sp/
BASE = ACONSEJAR/ACONSELLAR = ‘aconsejar’ ABL = DES = ‘[abl]-aspectalterno’ x = suj. y = oi/ z = P = od/
BASE = MAHNEN = ‘advertir’ ABL = AB = Forma semántica ‘[abl]-aspectalterno’ x = suj. y = Dat/
z = P = u = sp/
BASE = ΤΡΈπΩ = ‘girar’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-[aspectreforzativo’ x = suj. y = od/ u = sp/
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
617
[[HAB(y, u)& ¬ESSE(ˇu)]ti]set [ET [OPER(x, z) & INTEND(x, (¬HAB(y, u) & ¬ESSE(ˇu))]ti+k]ev [ET [◊[HAB(y, u) ∨ ¬HAB(y, u)] & ◊[ESSE(ˇu) ∨ ¬ESSE(ˇu)]]ti+l]co
Microestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘POSEEDOR’ u: ‘TEMA’/; ˇu: ‘TEMA’/ z: ‘INSTRUMENTO’ Modificadores de la manera (z) al.: lat.: rom.: 1. ‘jmdm. von etw. abraten, jmdn. vor etw. warnen’ (DWDS)
Medioestructura
2. en rel. c. palabras y argumentos ‘disuadir’ (DGE) c. ac. de pers. y gen. ‘disuadir de’ (DGE)
1. ‘disuadir, desaconsejar, aconsejar que no’ (Segura Munguía 2001, 199)
1. ‘Disuadir, persuadir a alguien de lo contrario a lo que tiene meditado o resuelto’ (DLE) 1. ‘Tratar mediante razoamentos e argumentos que alguén renuncie a levar a cabo [un propósito]’ (DRAG) 1. ‘Aconsellar de no fer (alguna cosa)’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado (diastr. culto)
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
A1a
al. abnehmen/gr. ἀφαιρέω/lat. detrahere, demere/esp. descolgar, gal. descolgar, despendurar/cat. despenjar (núm. 209) Entre el verbo alemán abnehmen y el griego ἀφαιρέω se pueden constatar numerosas similitudes. Su cercanía viene dada por el contenido semántico compartido de las bases y por la coincidencia en la aportación de los prefijos. En las dos lenguas se utilizan los verbos genéricos para hacer referencia a la acción de ‘tomar, agarrar, coger’: en griego ‘seize, take, catch’ (Buck 1988 [1949], 743) y en alemán ‘mit den Händen ergreifen, fassen, wegnehmen, entziehen’ (Pfeifer,
618
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
DWDS, s.v.). Como habíamos visto a propósito de la equivalencia introducida por abbringen, Levin (1993, 135) considera los verbos bring y take como la contrapartida causativa de come y go, correlación que, si bien funciona en la lengua alemana (al igual que en inglés), no así en griego: (435) al. Er nahm seinen Hut, die Tasche und ging. Er nahm seinen Hut, die Tasche Él coger. POSS.ACC.M.SG sombrero ART.ACC.F.SG bolso PRT.3SG und ging CONJ ir.PRT. 3SG ‘Él cogió su sombrero, el bolso y se fue’ En este sentido, el verbo nehmen se caracteriza por mostrar el desplazamiento simultáneo del agente y el tema. Con respecto al rasgo de manera, pese a la información etimológica proporcionada por Pfeifer que menciona la incorporación del instrumento, no resulta clara la presencia del rasgo ‘con las manos’, sobre todo, si se lo compara con otros verbos de la misma clase como fassen o greifen. De hecho, la presencia o ausencia de la manera era el rasgo mencionado por Buck (1988 [1949], 744) para distinguir nehmen de fassen o (er)greifen. Estos últimos denotan ‘agarrar por medio de un instrumento’, originariamente las manos y, por extensión semántica, también otros instrumentos. Para los verbos causativos de desplazamiento simultáneo entre sujeto y objeto existen en griego los verbos muy cercanos semánticamente λαμβάνω, αἱρέω y φέρω para la noción de ‘traer/llevar’ o ‘coger’, expresada en alemán por bringen y nehmen. Las diferencias entre unos y otros parecen descansar en la dirección y en la manera. Los verbos αἱρέω y λαμβάνω se caracterizan, según Buck (1988 [1949], 744–754) y Pillon (1850, 291–292), por trazar la misma dirección y por la presencia o ausencia del rasgo instrumento y la modalización: λαμβάνω implica el desplazamiento del objeto hacia el agente por medio de un instrumento (las manos y, por extensión, otros instrumentos) (cf. el latín capio), y αἱρέω implica también el desplazamiento del objeto hacia el agente con la diferencia de que la acción de ‘coger’ se ha llevado a cabo, según Pillon (1850, 292), con más energía y fuerza, lo que ha posibilitado que pueda aplicarse a la noción de ‘tomar una ciudad por la fuerza’, ‘cazar o tomar rehenes en una guerra’. Según Buck (1988 [1949], 744–754), en cambio, ambos verbos se distinguen únicamente por el instrumento, presente en λαμβάνω y ausente originariamente en αἱρέω, aunque este elemento esté presente contextualmente en numerosas ocasiones. El autor añade, además, que para la noción genérica de ‘coger’ es mucho más usual λαμβάνω que αἱρέω, tal vez debido a los valores añadidos de este último
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
619
mencionados por Pillon. El tercer verbo mencionado, φέρω, describe el movimiento simultáneo del sujeto y el objeto, «la noción de co-presencia del sujto y el objeto que lleva consigo» (Martínez Vázquez 2006, 58), la acción de transportar o llevar consigo algo, lo que se correspondería más exactamente con la noción que vemos en inglés en take, en alemán nehmen, en latín ferro o en español llevar. Los prefijos ab- / ἀπο- pueden interpretarse o bien en sentido espacial, en cuyo caso se limita a marcar el punto a partir del cual el agente separa el od de otro objeto, o bien en sentido aspectual como regresivo-privativo: mediante la acción de coger o tomar algo (od) , que se encuentra junto a otro elemento (que puede aparecer explícito o no), se consigue que, en el estado resultante después de la acción del sujeto, el tercer elemento se vea desprovisto o separado del od. Así, como se ve en los ejemplos siguientes, el sujeto aparta el od (die Wäsche ‘la colada’ o μῆνιν ‘ira’) de un tercer elemento con el que el od mantenía una relación locativa o metonímica hasta la intervención del sujeto (von der Leine ‘de la cuerda’ o δόμων ‘de los templos’): (436) al. Ich habe die Wäsche von der Leine abgenommen (DUDEN) Ich Yo
habe die Wäsche von der Leine AUX.haber.1SG ART. colada de.PREP ART. cuerda DAT. ACC. F.SG F.SG abnehmen ab.PREV.ABL. coger.INF ‘Recogí la colada [de la cuerda de tender]’ (‘hacer que la colada no esté en la cuerda’) (437) gr. Πυθίων δόμων χθονίαν ἀφελεῖν μῆνιν θεᾶς. (Eur., Iph. T. 1272) Πυθίων δόμων χθονίαν ἀφελεῖν pítico.ADJ. templo. terrenal. ab.PREV.ABL.coger. GEN.PL GEN.M.PL ADJ.ACC.F.SG INF.AOR μῆνιν θεᾶς ira.ACC. dios. F.SG GEN.F.SG ‘apartar de los templos píticos la ira terrenal de la diosa’ En este sentido, hay que notar que la equivalencia se puede establecer entre ambos verbos en ambos niveles, en el espacial y el aspectual, tal y como reflejan los paralelismos de sus acepciones (cf. cuadro resumen). En ambos casos, el derivado, en
620
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
sentido espacial, puede referirse al desplazamiento simultáneo de los argumentos externo e interno (1) ‘coger algo de un sitio’ y en sentido aspectual, (2) a la de ‘privar algo o a alguien de algo’ y (3) a la de ‘reducir o disminuir’ si se interpreta en sentido regresivo.135 Para que haya podido establecerse esta correlación era necesario, por un lado, que coincidiera el contenido semántico de las bases y el prefijo. La egresividad del prefijo hace posibles las tres lecturas que hemos recogido. Las variantes latinas detrahere y demere se basan en el verbo trahere (cf. equiv. (núm. 238)) ‘llevar [desde el objeto hacia el sujeto]’ y en el verbo emere ‘tomar, coger, comprar’ (Segura Munguía 2001, 249). En el primero, al tratarse de un verbo de desplazamiento, prima el valor espacial (438), mientras que el segundo puede emplearse en sentido espacial ‘quitar o mover algo (material o inmaterial) de su posición’ (439) y si se da una relación de posesión también en sentido aspectual privativo (440). (438) lat.
aliquem ex cruce detrahere (Segura Munguía 2001, 213) aliquem ex cruce detrahere INDF.ACC.M.SG de.PREP cruz.ABL.M.SG de.PREV.ABL.traer.INF ‘bajar a uno de la cruz’
(439) lat.
odorem deteriorem demere uino (Cat., Agr. 10, OLD 2012, vol. 1, s.v. demere 1) odorem deteriorem demere olor.ACC.M.SG ADJ.COMPAR.ACC.M.SG de.PREV.ABL.llevar uino vino.DAT.N.SG. ‘quitar el peor olor al vino’
(440) lat. sex talenta magna dotis demam pro ista inscitia (Pl., Truc 4.3.845) sex talenta magna dotis seis talento.ACC.N.PL grande.ADJ.ACC.N.PL dote.GEN.F.SG demam [...] de.PREV.ABL.llevar.FUT.1SG ‘seis talentos magnos te quitaré de la dote por esa estupidez’ La variante gallega y española descolgar procede del lat. collocare ‘situar, colocar’ y la segunda variante, la cat. despenjar y la gallega despendurar, derivan del latín
135 Este tercer valor medioestructural es compartido solo por el alemán y griego, por lo que no se recoge en el cuadro resumen.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
621
vulgar *pendicare y del latín medieval pendulare (procedentes del latín clásico pendere). El primero, descolgar, indica que dos objetos se encuentran colocados uno al lado de otro de tal modo que uno cuelga o pende del otro y el segundo, despenjar y despendurar, que un agente toma un objeto por la parte superior, sin que el objeto colgado llegue a tocar la superficie o límite inferior. Esta última especificación propia de las lenguas romances está expresada en la base verbal. Por eso, aunque todos los derivados de la serie implican la acción de separar uno de otro espacialmente, las variantes romances especifican el rasgo de verticalidad. Si esta relación de verticalidad no se da, difícilmente podrá establecerse la equivalencia entre ellas, aun cuando todas compartan la misma forma semántica y denotativa. Así, en una frase en alemán tal como die Decke vom Bett abnehmen ‘quitar la manta de la cama, solo podrían usarse los verbos romances, si se quiere decir que, después de coger la manta, esta queda colgada. Los prefijos romances aportan un valor regresivo al verbo derivado mediante los cuales se niega la consecuencia de la base verbal, en este caso, el movimiento regresivo se hace con respecto al estado resultante (‘quitar lo que está colgado o lo que pende’). Cuando denotativamente todas las unidades hacen referencia a la escena cognitiva por la cual un objeto situado junto a otro en posición colgante se separa de otro por causa de un agente como en das Telefon abnehmen o descolgar el teléfono, podría establecerse la equivalencia.136 Nótese que, en gallego, existe tanto la variante regresiva con des- (despendurar) y la reforzativa con de- en dependurar, basados ambos en el verbo simple pendurar ‘pender, colgar’. Para que pueda llegar a darse una equivalencia entre todos estos verbos, los tipos de complementos han de ser coincidentes, así como también los factores pragmáticos que participan en la escena cognitiva. A su vez, se ha de dar siempre la relación de pertenencia o inclusión entre los dos temas (od y sp). (441) lat. iuga bobus demere (Segura Munguía 2001, 202) iuga bobus demere yugo.ACC.N.PL buey.DAT.M.PL de.PREV.ABL.llevar ‘quitar el yugo a los bueyes’ (Segura Munguía 2001, 202) (442) lat. fetus ab arbore demere (Segura Munguía 2001, 202) fetus ab arbore demere fruta.ACC.M.PL ab.PREP árbol.ABL.F.SG de.PREV.ABL.llevar ‘quitar del árbol las frutas’ (Segura Munguía 2001, 202)
136 El hecho de descolgar el teléfono tal vez se deba a la forma que tenían los primeros teléfonos donde el auricular del teléfono colgaba del cuerpo del aparato.
622
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
En esta equivalencia, la diferencia entre unas unidades y otras no se refleja ni en el nivel de la forma semántica ni en el de la fag. Solo mediante modificadores de la fag podemos distinguir unas unidades de otras, lo que pone en evidencia la importancia del papel semántico del objeto y otros factores de tipo pragmático. También el contenido semántico de las bases contribuye a restringir las posibilidades de establecer la equivalencia. La presencia de verbos de cambios de estado o lugar (como abnehmen, ἀφαιρέω, detrahere, descolgar o despendurar, despenjar) junto a verbos de posesión genera restricciones. Por un lado, con verbos de posesión se focaliza una lectura claramente privativa, mientras que los verbos de cambios de estado o lugar favorecen la lectura espacial. Solo cuando coincide la estructura eventiva, así como el tipo de objetos implicados, puede establecerse tal equivalencia. Entre el alemán y el griego esta equivalencia es más probable dadas las enormes semejanzas entre los prefijos y las bases. Entre estas dos y el resto de las unidades surgen numerosas restricciones que dificultan enormemente su establecimiento. Así, por ejemplo, para que podamos hablar de equivalencia entre el alemán, el griego y el latín, por un lado, y los romances, por el otro, tiene que darse la relación de verticalidad entre el objeto poseído y aquello de lo que se desprende, ya que estos últimos no pueden referirse a la mera acción de llevarse algo. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 209)
Prefijo
Valor etimológico
Base
al. abnehmen
gr. ἀφαιρέω
lat. detrahere demere
ab- = ἀπο-
ab- ≠ de-
*nem*ser«‘zuteilen, ‘strömen, sich nehmen’ (von der rasch und heftig Vorstellung der bewegen’ hingestreckten αἱρέω Hand)» ‘ergreife’ (Pfeifer, DWDS) (POK 909)
*dherāgh‘ziehen, am Boden schleifen’ (POK 257, 1089) Protoitálico *traχe/o ‘to pull, drag, haul’ (Vaan 2006, 626)
esp. descolgar gal. descolgar despendurar cat. despenjar ab- ≠ deslat. collocare ‘colocar’
lat. med. pendulare sust. pendulus ‘que colga’ (GDXL vol. 2, 570)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Valor denotativo de la base
‘tomar’
‘coger’
623
*em-, *em‘nehmen’ (POK 310) Protoitálico primitivo *eme/o‘to take’ (Vaan 2006, 188)
lat. vg. *pendicare der. del lat. cl. pendere ‘pender’
‘llevar’
‘colgar’
‘comprar’
‘pender’
1. y 2. Variantes transitivas: espacial y aspectualmente regresiva
(λu) λy λx λs [BASE(x, yu) & LOC(y, ABL(u))](s) BASE = NEHMEN = ‘tomar’ ABL = AB = ‘abl-[aspectregresivo]’ x = suj. y = od (u = sp)
Forma semántica
BASE = ‘ΑΙΡΈΩ = ‘coger’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectregresivo]’ x = suj. y = od (u = sp/dat., gen.)
descolgar despendurar despenjar
BASE = TRAHERE = ‘arrastrar’ ABL = DE = ‘abl-[aspectregresivo]’ x = suj. y = od (u = sp/Abl.; de, ex, ab + abl.)
BASE = COLGAR = ‘colgar’ ABL = DE = ‘abl-[aspectregresivo]’ x = suj. y = od (u = sp/de)
BASE = EMERE = ‘comprar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectprivativo’ x = suj. y = od (u = sp/Abl.; de, ex, ab + abl.)
BASE = PENDURAR = ‘pender’ ABL = DES = ‘abl-[aspectregresivo]’ x = suj. y = od (u = sp/de) BASE = PENJAR = ‘colgar’ ABL = DES = ‘abl-[aspectregresivo]’ x = suj. y = od (u = sp/de)
624
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
1. Variante transitiva espacial [[ADESSEiunct(y, u))]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSEiunct(y, u)))]ti+k]ev&co x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ u: ‘TEMA’
Microestructura
Modificadores al. y gr.: lat.: detrahere: rom.: 2. Variante transitiva aspectual regresiva [[HAB(y, u))]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬HAB(y, u)))]ti+k]ev&co x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ u: ‘TEMA’ Modificadores al. y gr.: lat. demere: 1. Variante espacial: variante transitiva 1. ‘etw. (von 1. ‘retirar, quitar, einer Stelle) apartar’ (DGE) wegnehmen, herunternehmen’ (DWDS)
Medioestructura del derivado
detrahere 1. ‘arrancar de, sacar de, echar abajo de’ (Segura Munguía 2001, 213)
descolgar 1. ‘bajar algo de donde estaba colgado’ (DLE) descolgar 1. ‘baixar [algo] do lugar onde estaba colgado’ (DRAG) despendurar 1. ‘baixar [algo] do lugar onde estaba pendurado’ (DRAG) despenjar 1. ‘Fer cessar d’estar penjat’ (DIEC2)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
625
2. Variante aspectual regresiva: variante transitiva 2. ‘jmdm. einen Besitz wegnehmen’ (DWDS)
2. ‘en v. pas., c. expresión del bien que se quita, gener. en ac. ‘ser despojado, ser privado de’ (DGE) II. en v. med. 1. ‘quitar en propio beneficio, arrebatar, eliminar’
demere — 1. ‘quitar’ (Segura Munguía 2001, 203)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado descolgar A1a
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
despendurar A1a despenjar A1a
al. abnutzen/gr. ἀποτρίβω/lat. deterere/esp., gal. desgastar/cat. desgastar, espellifar (núm. 212) La cercanía semántica de las bases en alemán, latín y griego, así como la coincidencia de la aportación aspectual del prefijo permite poner en relación estas unidades. Todas ellas remiten a nociones semánticas semejantes: en alemán se emplea el genérico nutzen ‘dar uso a algo’ y el gr. τρίβω y el lat. tereo indican la manera de manipular un objeto, concretamente ‘frotando’. En todos ellos, el prefijo dota al derivado de un valor aspectual terminativo haciendo que la acción expresada por el verbo base se lleve a cabo hasta el final. De acuerdo con esta descripción, las unidades son parafraseables como ‘acabar de usar [frotando en el caso del griego y lat.]’. No obstante, en español, gallego y catalán se emplea el verbo simple gastar, procedente del latín vastare ‘dejar vacío’, cuyo contenido semántico expresa por sí solo la noción que en los otros verbos nos encontramos expresa a través del prefijo.
626
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Bases verbales
Modificación Manera ACT(x)
Resultado STATE
nutzen (trans.)
τρίβω (in)trans., actividad
⌀
terere (in)trans., actividad
gastar (in)trans., realización
⌀
⌀
⌀
La naturaleza del romance desgastar nos obliga a interpretar aspectualmente el prefijo como un meramente reforzativo al no modificar el contenido de la base. Como indicaba Vaño-Cerdá (1990, 25), «la vaciedad o carácter superfluo de nuestro prefijo se da cuando la base posee un significado negativo o encierra en sí misma la idea de alejamiento, división, privación, negación, etc.», como es el caso del verbo gastar. Se da, por tanto, un cruce de los valores semánticos entre las bases y los prefijos que permite establecer la equivalencia denotativa. En este sentido, tal y como reflejamos en esta tabla, son los elementos coloreados en gris los que aportan la noción perfectiva. nutzen Manera (genérico)
τρίβω/terere Manera
abValor aspectual perfectivo: ‘hasta el final’
ἀπο-/deValor aspectual perfectivo: ‘hasta el final’
gastar Resultado: ‘emplear hasta el final’ desValor aspectual reforzativo
De acuerdo con esta descripción, el verbo romance presenta la estructura de un verbo prototípicamente resultativo que no muestra la manera, sino el resultado final, mientras que los restantes verbos expresan mediante las bases verbales la manera de actuar y mediante el prefijo el estado final. Para el catalán, encontramos también el verbo espellifar ‘destrozar, desgastar’, formado sobre el sustantivo pell ‘piel’. En este caso, la causación viene dada por el sufijo y el prefijo indica que el objeto (od) se queda sin el sustantivo de base, sin la piel. Así, en una frase como En poc temps, ha espellifat l’americana ‘en poco tiempo, desgastó la americana’ (DIEC2), se indica que un agente ha causado que la americana se quede sin piel, de donde se deduce por nuestro conocimiento enciclopédico la noción de ‘usar hasta el final o (des)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
627
gastar’. Se trataría, por tanto, de verbos denominativos que se comportan como prototípicamente privativos, noción que viene dada por el preverbio. En este sentido, si observamos el listado de sinónimos propuesto por diec2 como estripar, esquinçar, espedaçar, especejar, escassigallar, espellifar, espellingar, destrossar, espelleringar, espellissar, vemos que, en función del quale específico del objeto, unas se podrían prestar mejor que otras para establecer la equivalencia con respecto a los restantes verbos de las bases. Sería, por tanto, es preciso conocer la naturaleza del objeto para poder determinar cuál de todas las unidades se adapta mejor. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 212) Prefijo
Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
al. abnutzen
gr. ἀποτρίβω
ab‑ = ἀπο‑
lat. deterere
esp., gal. desgastar cat. desgastar, espellifar
ab‑ ≠ de‑
ab‑ ≠ des‑
*neu-d‘Erstrebtes ergreifen, in Nutzung nehmen’ (Pok 768)
*ter-, *terə, teri-, trēi-, trī‘reiben, drehend reiben’ (Pok 1071)
‘usar’
‘frotar, rozar’
lat. vastare ‘dejar vacío o desierto [un lugar]; despoblar’ (Segura Munguía 2001, 822) ‘devastar, arruinar’ (DECLC 1991, vol. 3, 121) sust. pell (= espellisar, despellisar) (DECLC 1990, vol. 6, 399) ‘acabar de usar’ ‘piel’ espellifar λy λx λs ∃u [BASE(uy) & ACT(x, LOC(u, ABL(y)))](s)
Forma semántica
BASE(u) = PELL = ‘piel’ ABL = DES/ES = ‘[abl]-aspect-privativo’ x = suj. y = od desgastar λy λx λz λs [[BASE(x, y)](z) & ABL(z)](s)
628
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
BASE = NUTZEN = ‘usar’ ABL = AB ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
BASE = ΤΡΊΒΩ = ‘frotar’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
BASE = ΤERERE = ‘frotar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
BASE = GASTAR = ‘acabar de usar’ ABL = DES = ‘[abl]-aspect-reforzativo’ x = suj. y = od
[[HAB(y, FORMA)]ti]set [ET [OPER(x, z) & CAUSE(x, BEC(¬HAB(y, FORMA)))]ti+k]ev&co
Microestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ z: ‘TEMA’/Instrumento Modificadores al.: gr. y lat.: cat. espellifar: 1. ‘etw., sich durch die Benutzung verbrauchen’ (DWDS)
1. ‘desgastar, deteriorar, destrozar’ (DGE)
Medioestructura
1. ‘quitar rozando, desgastar [frotando]’ (Segura Munguía 2001, 212)
1. ‘Quitar o consumir poco a poco por el uso o el roce parte de algo’ (DLE) 1. ‘Modificar a superficie de [algo] polo uso ou por unha acción que se exerce sobre ela’ (DRAG) desgastar 1. ‘El fregadís, una acció química, etc., emportar-se matèria (d’un cos)’ (DIEC2) espellifar 1. ‘destrossar (la roba)’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
desgastar A1b espellifar A1b
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
629
al. abrechnen/gr. ἀφαιρέω, διαλογίζομαι/lat. deducere, detrahere/esp., gal. descontar, deducir/cat. descomptar, deduir (núm. 238) En esta equivalencia solo la base verbal rechnen y la romance contar/comptar están denotativamente relacionadas en tanto que se refieren a ‘numerar’ o ‘computar’. En alemán, el verbo rechnen se relaciona etimológicamente con la noción de ‘poner algo en orden’, cuya evolución Pfeifer (DWDS, s.v.) explica como ‘colocar en el orden correspondiente’ y de ahí ‘colocar con exactitud’ y ‘contar’. La base romance deriva del lat. computare (com + putare) y conserva desde los orígenes del idioma la acepción etimológica de ‘contar, enumerar’ como la derivada de ‘narrar’, cuya evolución Corominas (DECLC 1990, vol. 2, 857) explica como sigue: «de la idea d’enumerar una sèrie de coses passades semblants es va pasar al mateix temps a la de ‘narrar fets que han succeït, contar’» (cf. también DCECH 1984, vol. 2, 180). Por el contrario, las bases griegas y latinas no se relacionan con esta noción. El verbo simple griego αἱρέω significa ‘coger, tomar’ (Chantraine 1968, vol. 1, 38) y los latinos ducere y trahere son dos variantes pertenecientes al campo de los verbos de causación de desplazamiento que cubren la noción genérica de ‘llevar’. Los verbos latinos se diferencian entre sí por el cambio de perspectiva y el rasgo ‘continuo / discontinuo’: en ducere se hace referencia al desplazamiento discontinuo de ‘llevar algo por detrás del o dirigido por el sujeto’ y en trahere a la noción de ‘llevar algo desde el objeto en dirección hacia el sujeto’ cuyo desplazamiento es simultáneo entre sujeto y objeto (de donde deriva el español y gallego traer). Los verbos romances descontar / descomptar y deducir / deduir se distinguen entre sí también por el grado de motivación objetiva, dado, por un lado, el alto grado de productividad del prefijo des- (frente a de- escasamente improductivo desde un punto de vista sincrónico) y, por otro, el grado de transparencia de las bases. Mientras que la base contar / comptar existe de forma simple, como se comentó antes, la base *ducir no está presente en las lenguas romances, si bien conforma una amplia familia de palabras con más de 200 derivados en español según el estudio de Martín Padilla (2014), que son en su inmensa mayoría de origen culto, motivo por el cual creemos que su grado de motivación objetiva no es del todo opaco al poder relacionarse con un gran número de unidades. En todas las unidades mencionadas, el prefijo ablativo marca el punto de referencia a partir del cual se produce el movimiento de separación entre el od, entendido como la parte, y un argumento no explícito necesariamente para hacer referencia a aquello que abarca el objeto (cf. ejemplos (443)–(449)). La separación es expresada en alemán, griego ἀφαιρέω, español, gallego descontar y catalán descomptar mediante el prefijo, mientras que las bases indican la manera en que se determina (cf. Strömberg 1947, 26). Nótese que, si bien la noción de contar está presente tanto en alemán como en las lenguas romances, no la encontramos así en el verbo griego ἀφαιρέω, verbo que denota simplemente la noción de coger una
630
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
cosa, cuya consecuencia supone la separación de otra. Si se aplican estos verbos a un contexto relacionado con las matemáticas, puede llegar a establecerse la equivalencia (cf. LSJ: acepción 3: «Math., ἀ. ἀπὸ . . subtract from […]; of ratios, divide out from both sides of an equation, […]»). Como los dos verbos latinos son estrictamente de desplazamiento, el prefijo tiene como función determinar la expresión de la trayectoria del movimiento desde un punto de vista espacial y desde un punto de vista aspectual la reversión de la consecuencia de la base entendida en sentido figurado (la suma). En las lenguas romances, el verbo deducir o deduir ha perdido el valor espacial originario y solo se conserva en sentido figurado para hacer referencia de un modo abstracto al proceso descendente por el cual se parte de unas premisas hasta llegar a unas conclusiones. Puesto que las bases verbales alemana y romance tienen un sentido más específico, para que pueda establecerse entre todas estas unidades la equivalencia, el resto de verbos han de seleccionar un objeto que comparta el rol o quale télico ‘para calcular’. Esto implica que el papel semántico de los argumentos ha de ser coincidente para poder poner en relación unas variantes con otras. En este sentido, el sujeto ha de ser un ente humano (u otro siempre y cuando cumpla con una función agentiva) y el objeto ha de poder referirse a la parte de un todo y tener el rol constitutivo de ‘cantidad, suma’. Si observamos los ejemplos siguientes, veremos que entre todas ellas se dan las condiciones mencionadas: (443) al.
die Unkosten von der Gesamtrechnung abrechnen (DWDS) die Unkosten von der Gesamtrechnung ART.ACC. gastos de.PREP ART.DAT.F.SG factura total F.PL abrechnen ab.PREV.ABL. calcular.INF ‘deducir los gastos de la factura general’
(444) gr.
ἀπὸ [...] τοῦ ἀριθμοῦ ἀφαιρῶν (Isoc., Eut. 21.21) ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ de.PREP ART.GEN.M.SG cuenta.GEN.M.SG ἀφαιρῶν ab.PREV.ABL.coger.PTCP.NOM.M.SG ‘deduciendo del total’ (cf. DGE)
(445) lat.
aliquid de summa detrahere (ls) aliquid de summa detrahere INDF.ACC.N.SG de.PREP total.ABL.F.SG de.PREV.ABL.traer.INF ‘deducir algo del total’
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
(446) lat.
631
addendo deducendoque (Segura Munguía 2001, 195) addendo deducendoque ad.PREV.ADL.sumar.GER. de.PREV.ABL.llevar.GER. ABL.SG ABL.SG;y.CONJ ‘sumando y restando’
(447) esp. Una familia con tres hijos, por ejemplo, podrá deducir cerca de 100.000 pesetas de la cuota del impuesto, […] (Telva, 12/1997, «¿Por qué es tan complicado ser madre en España?» crea) (448) gal. Do dos ingresos hai que deducir os gastos (DRAG) Do total dos ingresos de;ART.M.SG total de;ART.M.PL ingreso.M.PL hai que deducir os gastos haber.3SG CONJ de.PREV. ART gasto ABL.llevar M.PL PERÍFRASIS OBLIGACIÓN ‘Del total de los ingresos hay que deducir los gastos’ (449) cat.
Del compte cal deduir aquesta quantitat, que ja és pagada (DIEC2) Del compte cal deduir aquesta de;ART.M.SG cuenta caldre.PRS. de.PREV. INDF.F.SG 3SG ABL.llevar PERÍFRASIS OBLIGACIÓN quantitat cantidad ‘De la cuenta hay que deducir esta cantidad’
Todos estos ejemplos se corresponden con la acepción que incluimos en el apartado de la medioestructura en los que coincide la propiedad semántica del objeto, es decir, el hecho de tratarse de una cantidad, y del complemento preposicional, explícito en todos estos casos, introducido por la preposición ablativa correspondiente al prefijo y en la que semánticamente se hace referencia al conjunto global del que forma parte el objeto. La diferencia semántica entre estas variantes, que no permite reflejar la forma semántica, queda recogida en la microestructura a través de los modificadores que indican la manera de la privación o regresión expresada por el verbo. Además de estas diferencias, hay que anotar la especialización del verbo deducir / deduir en el lenguaje económico relacionado con el ámbito fiscal. Aunque así no aparece en los diccionarios, con este sentido existe también en el lenguaje especializado el verbo en español y gallego detraer y el
632
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
cat. detreure, procedente del lat. detrahere, empleado en textos económicos y matemáticos como término para referirse a la noción de ‘deducir’ o ‘restar’. Las palabras deducir / deduir, aun propias del lenguaje especializado, se han extendido al léxico común no con el sentido que tiene en el ámbito económico, sino en el sentido de ‘inferir’ o ‘sacar conclusiones de algo’, valor, de hecho, que aparece en primer lugar en los diccionarios académicos. El verbo griego διαλογίζομαι está relacionado con el verbo λέγω ‘recoger, reunir’ y λέγομαι ‘contar, relatar’, formado, a su vez, a partir del sustantivo λόγος ‘palabra’. A partir de la lectura ‘contar, enumerar’ de la voz media del verbo y de la partícula prosecutiva δια- se resalta el estado resultante de llevar a cabo hasta el final el cálculo, de donde deriva el valor descrito por Chantraine como ‘équilibrer des comptes, calculer’. En este sentido, aunque pudiera equivaler contextualmente a abrechnen, sería más exacta la equivalencia con otro término prosecutivo en alemán como verrechnen ‘durch Rechnen ausgleichen’, para el que no existe equivalente ni en latín ni en las lenguas romances. Aunque denotativamente el derivado griego pudiera ponerse en relación con el resto de los verbos, el prefijo no tiene valor privativo, sino resultativo. Incluimos en el cuadro resumen solo el primer verbo griego. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 238)
Prefijo
Valor etimológico
Base
al. abrechnen
gr. ἀφαιρέω (διαλογίζομαι)
lat. deducere detrahere
ab- = ἀπο-
ahd. rehhanōn ‘ordnen, lenken, bereiten’ (10. Jh.)’ (Pfeifer, DWDS, s.v.)
etimología incierta (Chantraine 1968, vol. 1, 38) *ser‘strömen, sich rasch und heftig bewegen’ αἱρέω ‘ergreife’ (POK 909)
esp., gal. descontar deducir cat. descomptar deduir ab- ≠ de(s)-
*deuk‘ziehen’ (POK 220)
verbo contar/ comptar lat. computare ‘computar, contar, calcular’ com+putare
*dherāgh‘ziehen, am Boden schleifen’ (POK 257, 1089)
lat. deducere ‘llevar de arriba abajo; hacer bajar, descender, caer’ (Segura Munguía 2001, 195)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Valor denotativo de la base
‘contar’
‘coger’
633
‘conducir, tirar’
‘contar’
‘tirar, arrastrar’
‘conducir, tirar’
λuy λx λs [BASE(x, y ) & LOC(y , ABL(uy))](s) u
Forma semántica
BASE = RECHNEN = ‘contar’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectregresivo’ x = suj. y = od (u = sp/von + dat)
BASE = ‘ΑΙΡΈΩ = ‘coger’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od (u = sp/dat., gen.)
u
BASE = DUCERE = ‘conducir’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectregresivo’ x = suj. y = od (u = sp/Abl.; de, ex, ab + abl.)
BASE = CONTAR/ COMPTAR = ‘contar’ ABL = DES = ‘[abl]-aspectregresivo’ x = suj. y = od (u = sp/de)
BASE = TRAHERE = ‘arrastrar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspectregresivo’ x = suj. y = od (u = sp/Abl.; de, ex, ab + abl.)
BASE = *DUCIR/ = *DUIR = ‘tirar, conducir, llevar’ ABL = DES = ‘[abl]-aspectregresivo’ x = suj. y = od (u = sp/de)
[[CANTIDAD(u) & PART_OF(y, u)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬PART_OF(y, u)]ti+k]ev&co
Microestructura
Medioestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ u: ‘TEMA’ Modificadores al. y rom.: gr.: lat. ducere: lat. trahere: 1. ‘eine kleinere Summe von einer größeren abziehen’ (DWDS)
ἀφαιρέω 1 c. ac. y ἀπό c. gen. mat. ‘restar, deducir’ (DGE)
deducere 1. ‘llevar de arriba abajo; hacer bajar, descender, caer’ (Segura Munguía 2001, 195)
descontar 1. ‘Rebajar una cantidad al tiempo de pagar una cuenta, una factura, un pagaré’ (DLE) deducir 3. ‘Rebajar, restar, descontar alguna partida de una cantidad’ (DLE)
634
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
detrahere 1. ‘arrancar de, sacar de, echar abajo de’ (Segura Munguía 2001, 213)
descontar 1. ‘Sacar [unha cantidade] a un todo’ (DRAG) deducir 2. ‘Sacar [unha cantidade determinada] a un todo’ (DRAG) descomptar 1. ‘No comptar, treure (una part) d’un compte’ (dc) deduir 2. ‘Rebaixar (una partida) d’alguna quantitat’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
+fijación
–fijación
–fijación
–fijación +fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado (leng. espec.)
+marcado
–marcado
–marcado +marcado (diaf.)
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
descontar descomptar A1a deducir deduir A2b
al. abschaffen/gr. ἀποτίθημι/lat. abolere, derogare, dimittere/esp., cat. abolir, derogar/gal. abolir, derrogar (núm. 263) La diversidad semántica de las bases presente en todos los derivados repercute en las posibilidades de establecerse la equivalencia. Si nos centramos primero en los derivados que comparten prefijo etimológico —abschaffen, ἀποτίθημι, abolere, abolir—, podemos concluir lo siguiente. El verbo alemán que nos sirve de punto de partida está formado sobre el verbo causativo schaffen que cuenta con un participio «fuerte» (stark) ‘crear, modelar’ y otro «débil» (schwach) ‘conseguir, hacer que’, cuyos significados se (con)fundieron en el curso de la historia (Pfeifer, DWDS, s.v.). El verbo derivado abschaffen se remonta a la forma causativa procedente de la forma débil, lo que implica que su complemento u od es todo un evento complejo: un agente actúa y causa que el tema/od pase a estar
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
635
alejado o separado del agente o de otro elemento. La forma semántica correspondiente a este verbo puede ser interpretada de diversas maneras: por un lado, si la propiedad semántica del od se corresponde con el rasgo [+animado], se refiere a ‘hacer que alguien se encuentre alejado del sujeto’, es decir, ‘abandonar o echar a alguien’ (acepción 1); por otro lado, si la propiedad semántica es una noción abstracta, no animada, en estos casos se considera que el agente actúa y causa que el objeto pase a encontrarse separado del sujeto. Cuando el quale formal del od se corresponde con una ley o semejante, se interpreta como hacer que algo pase o deje de estar en vigor (acepción 2): (450)
Acepción (1) (a): den Hund abschaffen (DWDS, s.v. 1a) ‘abandonar el perro’
(451)
Acepción (1) (b): den Gärtner abschaffen (DWDS, s.v. 1b) ‘despedir al jardinero’
(452)
Acepción (2) (a): die Todesstrafe, ein Gesetz, eine Steuer abschaffen (DWDS, s.v. 2a) ‘abolir la pena de muerte, una ley, un impuesto’
Desde un punto de vista aspectual, en ambas acepciones el prefijo focaliza el punto final o estado resultante tras producirse la acción verbal y puede recibir, por tanto, una interpretación alterna en el sentido de García Hernández ‘hacer que no’. Mungan (1986, 62, 265) lo trata como aspectualmente privativo al considerar que alguien ha quedado desprovisto de algo. Nosotros seguimos la interpretación de García Hernández para estas unidades e intentamos representar con la forma semántica propuesta en el cuadro resumen el hecho de que el objeto directo, por ejemplo, die Todesstrafe ‘pena de muerte’ o ein Gesetz ‘una ley’ en la acepción 2 no puede actuar como od del verbo simple. Para representarlo introducimos un predicado proposicional (P ) que indica que el od del verbo simple está constituido por toda una proposición según la cual el od pasa a encontrarse en una relación de alejamiento con respecto al propio sujeto. La base griega no tiene ninguna relación semántica con la alemana. Se forma sobre el verbo de colocación τίθημι, que aparece también en nuestro corpus como equivalente de ablegen. Si bien con ablegen comparte tanto el hecho de tratarse de un verbo de colocación como el valor primario espacial del prefijo, con respecto a abschaffen, se relacionan por el valor aspectual del prefijo, así como en función de las propiedades semánticas de los participantes. A diferencia del verbo alemán, el verbo griego en voz activa con acusativo concreto o
636
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
abstracto tiene el valor de ‘depositar, guardar’, derivado de la noción de ‘colocar algo en un sitio’ de modo tal que el objeto colocado se interpreta como protegido o guardado con respecto al sujeto agente. En cambio, este mismo verbo en voz media con acusativo concreto o abstracto, denota ‘desembarazarse de’, a lo que contribuye especialmente la aparición de la voz media. Según informan las fuentes lexicográficas (LSJ, DGE, s.v. b.i.1.), la acción de ‘apartar o poner a un lado’ expresada por el verbo ἀποτίθημι, en un sentido figurado puede interpretarse denotativamente de distintas formas de acuerdo con la finalidad que se considere que tiene la acción de apartar en los diferentes contextos. Así, el DGE habla de ‘guardar’ o ‘depositar’ si se estima que es esta la finalidad última perseguida por el sujeto o de ‘dejar a un lado’ con el objetivo de deshacerse de algo. Si el papel semántico del od está representado por una persona, podemos parafrasear la construcción como ‘despedir o abandonar a una persona’ y de ahí que pueda ser equivalente a la primera acepción de abschaffen ‘jmdn. entlassen’ y si es un ente abstracto o un objeto concreto abandonar una idea o una cosa, equiparable a la segunda acepción de abschaffen. En ambas acepciones, el prefijo confiere un valor perfectivo-terminativo o alterno con respecto al verbo base, que podría parafrasearse como ‘terminar por dejar de lado’ y de ahí ‘hacer que algo ya no sea vigente’ si el od es un objeto —concreto o abstracto— o que ‘alguien ya no esté [en el cargo]’ si tiene el rasgo humano. Nótese que, a diferencia del verbo alemán, que introduce todo un evento complejo, este no parece ser el caso del verbo transitivo griego, tal y como se refleja en la forma semántica propuesta. La variante latina abolere y las derivadas romances abolir, introducidas por vía culta, han planteado numerosos problemas desde el punto de vista de la reconstrucción etimológica de la base. En contra de la información proporcionada por los clásicos diccionarios etimológicos de Walde o Pokorny, García Hernández (2002c y 2003) ha defendido, en varias ocasiones, la pertenencia del verbo aboleo al grupo lexemático derivado de la base latina alo ‘criar alimentando’, que había sido rechazada, entre otros, por la presencia de la -o- en ab-o-leo que introduce el verbo oleo (en contra de la -a- que cabría esperar), por su pertenencia a la segunda conjugación en lugar de a la tercera como alo y por el distanciamiento semántico entre la base y los derivados que conforman, en la terminología de García Hernández, el grupo lexemático aboleo, adoleo y deleo: el verbo simple alo significa ‘criar alimentando’, mientras que adoleo se define como ‘quemar’ y aboleo como ‘aniquilar, destruir’. García Hernández (2003) aporta argumentos suficientemente contundentes para cada uno de los escollos hasta ahora señalados que justifican su pertenencia a esta raíz. Desde el punto de vista semántico, García Hernández explica el cambio y evolución semántica con las siguientes palabras:
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
637
«También[137] aboleo y deleo se desviaron de su significado radical y experimentaron especializaciones propias; el primero, particularmente, en el terreno político, social y jurídico y el segundo en el militar; pero su alejamiento del grupo es, sobre todo, efecto del fuerte valor modificativo de sus prefijos. Por la modificación de clase alterna que les confieren sus prefijos (ab- II 1, de- II 1), adoptan el significado contrapuesto al de la base léxica, esto es, ‘hacer decrecer hasta la abolición o destrucción’; su modificación no es más negativa que la que sufren, p.e., aborior ‘perecer’ respecto de orior ‘nacer’, denascor ‘morir’ respecto de nascor ‘nacer’ o dedisco ‘olvidar’ respecto de disco ‘aprender’. […] En realidad, aboleo y deleo, como términos alternos de alo, expresan el proceso inverso al crecimiento o consolidación de algo, con independencia de la calidad del objeto, sujeto o instrumental. De esta suerte, la abolición (abolitio) es la negación de la acción de ‘hacer crecer’» (García Hernández 2003, 113–114).
De acuerdo con la explicación esgrimida por García Hernández, el prefijo abalterna el contenido denotativo de alo, que posibilita interpretaciones aspectuales terminativas o incluso privativas. Esta explicación permitiría entender por qué en las primeras documentaciones romances de este verbo, que se sitúan en catalán en 1390 y en español en el primer tercio del siglo xv (según el CORDE), el derivado siempre tiene valor terminativo y privativo. La primera documentación recogida para el español por Corominas (DECLC 1991, vol. 1, 17) del verbo abolir en el año 1500 hace referencia a la acción de ‘quitar algo de la memoria’ y para el catalán recoge el sentido en el uso vulgar del verbo como ‘esvair-se, consumir-se’ (DECLC 1988, vol. 1, 16–17). Aunque asumimos la forma semántica del latín para los verbos romances, pues no se ha modificado la relación en la estructura argumental, evidentemente si ya en latín resultaban poco claras sus relaciones con el verbo alo así como el carácter composicional del verbo, mucho menos podrá defenderse para las lenguas romances tal composicionalidad. Este hecho lo evidencia su introducción por vía culta, así como su uso especializado en los ámbitos político, social y jurídico. El verbo delere, que ha desaparecido en las lenguas romances aquí tratadas, se diferenciaba de abolere por su carácter más concreto, referido a la destrucción de objetos materiales (Doederlein 1846, 1). El verbo latino derogare y los romances derogar y derrogar, introducidos también por vía culta directamente de la lengua madre, se diferencian de abschaffen y abolir por el contenido semántico de la base: ‘rogar, preguntar’. La estructura morfológica y semántica de este conjunto se comporta de manera idéntica al verbo alemán abschaffen. Como complemento u od del verbo base actúa todo un evento complejo: el agente (destructor en la terminología de ADESSE) mediante
137 Antes había explicado la especialización de adoleo en determinados rituales religiosos romanos.
638
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
la acción de rogar hace que algo (lo destruido) deje de estar (vigente) o se aleje definitivamente del propio agente u otra entidad que puede aparecer expresa o no. Si este argumento se explicita en latín, encontramos sintagmas preposicionales introducidos por preposiciones ablativas del tipo ex- + ablativo y de- + ablativo, mientras que en las lenguas romances es el mismo agente el elemento con respecto al cual se establece el alejamiento, que además no suele aparecer expreso. En las lenguas romances esta palabra se restringe al lenguaje político y jurídico de forma similar a como lo hacía abolir. Si bien en las lenguas romances todos estos derivados han entrado por vía culta y se han conservado en el lenguaje jurídico gracias, en parte, a su presencia en construcciones fraseológicas, en latín encontramos ejemplos en los que se pone de manifiesto la importancia del valor semántico de los prefijos y su aportación a la base verbal, como en el siguiente ejemplo de Cicerón: (453) lat. huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest (Cic., Rep. III.22) huic legi nec obrogari DET.DAT.F.SG ley.DAT.F.SG CONJ.NEG ob.PREV.ADL.rogar.INF.PAS fas est neque derogari ex ley ser.3SG CONJ. de.PREV.ABL.rogar.INF.PAS de.PREP NEG hac aliquid licet neque tota DET.ABL.F.SG INDF.ACC. ser_lícito.3SG.PRS CONJ. todo.ADJ. N.SG NEG abrogari potest ‘ni es lícito oponérsele a esta ley, ni puede derogarse una parte de ella ni puede revocarse en su totalidad’ Aunque en las lenguas romances aquí estudiadas se ha perdido el primer verbo del grupo lexemático, obrogare, que contenía la idea de oposición a través del prefijo ob-, para las otras dos variantes derogare y abrogare, presentes en el lenguaje jurídico de las tres lenguas romances, el ls considera que la diferencia estriba en que el primero indica la abolición parcial de la ley y el segundo, en cambio, tiene valor regresivo, de ahí que hallamos intentado reflejarlo en nuestra traducción mediante el prefijo español re-, especializado en la regresión. Aunque las fuentes lexicográficas no ponen como equivalente de abschaffen ni el latín abrogare ni el romance abrogar, en el caso de las lenguas romances esta decisión probablemente se deba al carácter aun más especializado y culto del verbo abro-
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
639
gar frente al más usual de derogar, diferencia diafásica que podría haber estado ya en el propio latín.138 El verbo latino dimittere, que tratamos con más detalle en la equivalencia con abdanken, se forma sobre la base mitto ‘enviar’ y el prefijo muestra que el desplazamiento del tema tiene lugar en varias direcciones de algo (‘To send out or forth in different directions’, ls, s.v.). Junto a su valor eminentemente espacial, el verbo puede aparecer con acusativos animados o inanimados concretos en los que prima el valor aspectual resultativo-terminativo del prefijo de modo tal que la separación o alejamiento con respecto al sujeto se puede interpretar como ‘despedir [a alguien]’ (aliquem ab se dimittere) o como ‘renunciar [a algo]’. Por lo tanto, puede referirse, entonces, a la acción de despedir a alguien, de licenciar a alguien (si se trata del ejército), de levantar una sesión del senado si aparecen estos argumentos y así sucesivamente dependiendo de los argumentos que entren en juego. El verbo dimittere no tiene ninguna connotación jurídica, lo que favorece que pueda establecerse la equivalencia entre dimittere y la primera acepción de abschaffen entendida como ‘dejar algo o alguien’ o ‘hacer que alguien deje algo’ y de ahí ‘despedir a alguien’ e impide la equivalencia con el resto de las unidades, motivo por el cual no lo incluimos en el cuadro resumen. Puesto que todas las unidades de la equivalencia pueden utilizarse en contextos similares, en los que coincide el tipo semántico del objeto que se despide o se aleja en tanto que tiene carácter de ley o de norma establecida y consensuada, puede establecerse la equivalencia entre todas ellas. Así, en contexto jurídico, como ya avisaba García Hernández (2003, 113) para el latín en la cita anterior, es posible en todas las lenguas abolir o derogar una ley, como muestran los siguientes ejemplos: (454)
al. ein Gesetz abschaffen (DWDS)
(455)
gr. τὸν νόμον ἀποτίθημι (LSJ)
(456)
lat. legem abolere/derogare (ls)
(457)
esp. abolir/derogar una ley
(458)
gal. abolir/derrogar a lei
(459)
cat. abolir/derogar la llei
138 El LS lo marca como propio de textos políticos.
640
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
En todos estos casos puede hablarse de colocaciones en el lenguaje especializado del derecho. Añadimos en el cuadro resumen únicamente la equivalencia que se da entre todas las unidades cuando todas ellas son transitivas y tienen un od inanimado de tipo abstracto como en los ejemplos antes mencionados. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 263)
al. abschaffen
gr. ἀποτίθημι
Base
Valor denotativo de la base
Forma semántica
esp., cat. abolir derogar gal. abolir derrogar
ab- = ἀπο- = ab-
Prefijo
Valor etimológico
lat. abolere derogare
ahd. skephen ‘(er) schaffen, (be)wirken, gestalten, ordnen, festsetzen’ (Pfeifer, DWDS, s.v.)
*dhē‘setzen, stellen, legen’ (POK 235–236)
‘crear’
‘poner’
ab‑ ≠ de‑ ≠ dis-
ab‑ ≠ de-
derivado de alo ‘criar nutriendo’ (García Hernández 2002c, 2003, 107)
lat. abolere ‘destruir, aniquilar, suprimir’ (Segura Munguía 2001, 4) derivado de la raíz alo
*reg̑‘gerade, gerade lat. derogare richten, lenken, ‘derogar recken, strecken, [una o varias aufrichten’ disposiciones de] lat. rogo una ley; revocar, ‘(die Hand abolir, abrogar, ausstrecken = ) anular’ ersuchen, bitten, (Segura Munguía fragen)’ 2001, 208) (POK 855) ‘criar alimentando’
‘abolir’
‘preguntar’
‘preguntar’
λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(x))](s) λP λx λs [BASE(x,P ) & P {λy [LOC(y, ABL(x))]}](s)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
BASE = SCHAFFEN = ‘hacer’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectalterno’ x = suj. y = od
BASE = ΤIΘΗΜΙ = ‘poner’ ABL = Απο = ‘abl-[aspectterminativo]’ x = suj. y = od
641
BASE = ALO- = ‘criar alimentando, hacer crecer’ ABL = AB = ‘[abl]-aspect-regresivo’ x = suj. y = od BASE = ROGARE = ‘rogar’ ABL = DE = ‘[abl]-aspect-alterno’ x = suj. y = od (u = sp)
[[¬ESSE(y) & [ACT(x’) & ESSE(y)]]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ESSE(y)))]ti+k]ev&co
Microestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ x’: ‘ACTOR’ en el Modificadores al.: gr.: lat. y rom. abolere/abolir: lat. y rom. rogare: Variante transitiva con od [–animado] 1. b. ‘etw. aufheben, außer Kraft setzen’ (DWDS)
Medioestructura
B. «c. mov. sólo en v. med. salvo algunos casos tard.: I. indicando mov. ‘desde’ c. ac. de cosas/de objetos diversos: ‘desembarazarse de, dejar el uso de, soltar’ II. c. ac. abstr.: 1. ‘quitarse de encima, desechar’» (DGE)
abolere 1. ‘destruir, aniquilar, suprimir’ (Segura Munguía 2001, 4)
abolir 1. ‘Derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre’ (DLE) 1. ‘Deixar nula ou sen validez [unha derogare lei, un costume 1. ‘derogar etc.] (DRAG) [una o varias 1. ‘Destruir, disposiciones anul·lar, dit de] una ley’ especialment (Segura Munguía de costums, 2001, 208) usos, lleis, institucions’ (dc)
642
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
derogar 1. ‘Abolir, anular una norma establecida, como una ley o una costumbre’ (DLE) derrogar ‘Deixar sen validez [unha lei ou unha parte dela] mediante outra lei, un decreto, unha disposición, etc’ (DRAG) 1. ‘Revocar (una disposició o una llei) amb una de nova disposició o llei’ (DIEC2) Fijación sintagmática
+fijación
–fijación
abolere, derogare +fijación
+fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado (leng. espec.)
–marcado
+marcado
+marcado (leng. espec. jurídico)
abolere C3a
abolir C3b
derogare A1a
derogar/derrogar A1b
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
al. absteigen/gr. καταβαίνω, ἀποβαίνω, ἐκβιβάζω/lat. descendere/esp., gal. descender/cat. descendir (núm. 350) Desde el punto denotativo todas las unidades conforman una equivalencia interlingüística que precisa de cierta puntualización por su estructura morfológica y su marcación diasistémica. Según la información lexicográfica, las bases alemana y latina comparten el mismo valor denotativo ‘subir’, que entra en contradicción con el significado ‘bajar’ de ambos derivados. En alemán, este ha sido uno de los ejemplos más citados para justificar la presencia del rasgo semántico ‘hacia abajo’ en el prefijo en determinados conjuntos preverbiales (Fleischer/ Barz; Kliche 2008; Cartagena/Gauger 1989, 2, 149; Kühnhold 1973; Augst 2006, XXXVI). Stiebels (1996, 55) considera que este ejemplo es un caso de no composicionalidad en tanto que, pese a la transparencia del verbo base y de la partícula,
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
643
no puede derivarse el significado global del conjunto a partir de sus partes. Como requisito para que se haya dado la no composicionalidad, la autora (1996, 236) menciona la desemantización de la base verbal, que ha permitido, desde su perspectiva, la formación del derivado con ab-. En sus propias palabras: «Quelle für die Nichtkompositionalität der meisten dieser Verben ist die vorausgehende Bedeutungsentleerung des Basisverbs, d. h., daß steigen und schwellen als Bedeutungskomponente nicht mehr die Bewegung längs einer Vertikalen nach oben enthalten, sondern nur noch die Bewegung entlang der Vertikalen, so daß ab in der Bedeutung «abwärts» mit diesen beiden Verben kompatibel wird» (Stiebels 1996, 236–237).
Nosotros consideramos que, más que tratarse de un caso de desemantización previa de la base verbal, el problema radica en la significación de la base de la que se parte: Defendemos aquí la hipótesis de que tanto la base alemana como la latina no tienen en su origen el rasgo semántico ascendente, tal y como se refleja en usos normativos prototípicos, sino que se trata originariamente de un verbo de manera de movimiento infraespecificado en cuanto a la dirección que, aunque permitía tanto la lectura ascendente como la descendente, ha tomado prototípicamente por nuestra experiencia del mundo extralingüístico la lectura ascendente. Nos apoyamos, para ello, en la reconstrucción etimológica propuesta por los distintos autores: Pokorny (1994 [1959], 1017) y Pfeifer (DWDS, s.v.) retrotraen el verbo alemán steigen a la raíz indoeuropea *steigh con el significado de ‘schreiten, steigen’ ‘dar pasos, andar’, relacionada con el griego στείχω ‘einherschreiten, marschieren, steigen, ziehen, gehen’. También Buck (1988 [1949], 669), al tratar de las raíces indoeuropeas con el sentido de ‘subir’, anota que en el verbo alemán aufsteigen es el prefijo el encargado de mostrar la dirección ascendente, mientras que la base se remonta a un verbo genérico definible como ‘go, come, ascend, descend’, que refleja claramente la posibilidad del verbo de expresar ambos valores en su origen. En este sentido, también Augst (2006, 1393) advertía de esta posibilidad al señalar como segunda y tercera acepción de este verbo los valores tanto ascendente como descendente. En latín, en la definición de Doederlein (1895, 270) encontramos también la mención a la manera ‘con manos y pies’ y a la posibilidad de indicar tanto el ascenso como el descenso: «Scandere, the lifting the feet and firmly placing them, in order to rise or descend by steps one above the other, walking or going with reference to ascent or descent (in German steigen)» (Doederlein 1895, 270).
A la información etimológica hay que añadir que, al igual que un verbo como klettern ‘trepar’ ((461) y (462)), la noción vertical ascendente o descendente es deducible pragmáticamente a partir del contexto. Esto explicaría la existencia de verbos como aufsteigen, donde la adición del prefijo sería redundante si la
644
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
base contuviera la verticalidad, o como heruntersteigen, donde volveríamos a encontrarnos con la misma contradicción señalada para absteigen. Los ejemplos que mostramos a continuación solo se pueden explicar si partimos del contenido modalizador expresado por la base verbal. (460)
Die Katze kletterte auf den Baum. ‘El gato subió trepando al árbol’
(461)
Die Passagiere sind aus dem Flugzeug geklettert. ‘Los pasajeros bajaron trepando del avión’
(462)
Er ist in das Auto gestiegen. ‘Él subió al coche’
(463)
Er ist in den Schacht gestiegen. ‘Él bajó al pozo’
La pertenencia de las bases a la esfera de los verbos de movimiento ha propiciado el realzamiento de la espacialidad en detrimento de la aspectualidad. La función del prefijo, por tanto, en los verbos derivados absteigen, descendere y en los conjuntos romances consiste en saturar en el espacio el lugar desde el que se produce el movimiento y, con ello, deja implícita la aparición del relatum, que —llegado el caso— se puede explicitar por medio de sintagmas preposicionales con von en caso del alemán o ex + abl., de + abl., ab + abl. o simplemente un sintagma en abl en latín. Desde un punto de vista aspectual, dado que el prefijo no modifica el contenido semántico de la base, puede defenderse su valor reforzativo. (464) al.
Er ist vom Fahrrad abgestiegen. Er ist vom Fahrrad abgestiegen Él ser.AUX.3SG de;ART.DAT.N.SG bicicleta ab.PREV.ABL.subir ‘Él bajó de la bicicleta’
(465) lat. Cum ingressus iter pedibus sit, in equum omnino non ascendere; cum autem equo, ex equo non descendere (Cic., de Sen. 10.34) [...] cum autem equo, ex cuando.CONJ CONJ caballo.DAT.M.SG de.PREP quo non descendere PRN.ABL.M.SG no de.PREV.ABL.INF ‘Va a pie a todas partes, no sube nunca a caballo; y si [monta] a caballo, no se apea de él’
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
645
(466) lat. sed aliquotiens dicere incipientem cum lacrimae praepedissent, quia ipse hiscere nequiit, Euandro Cretensi editis, quae agi cum multitudine vellet, de templo descendit (Liv. 44.45) [...] de templo descendit de.PREP recinto.ABL.N.SG de.PREV.ABL.subir.PRS.3SG ‘Comenzó varias veces a hablar, pero se lo impedían las lágrimas, y puesto que él no era capaz de abrir la boca, comunicó al cretense Evandro lo que quería que se expusiese ante la multitud y descendió del recinto sagrado’ (trad. de Villar Dial 2006, 263) (467) lat. Hoc tunc ignipotens caelo descendit ab alto. (Virg., Aen. 8.423) hoc tunc ignipotens caelo DET.ABL.M.SG entonces ADJ.NOM.SG cielo.ABL.M.SG descendit ab alto de.PREV.ABL.subir. desde.PREP alto.ADJ.ABL.M.SG PRS.3SG ‘Entonces el señor del fuego desciende desde lo alto del cielo’ Para todas las unidades de la equivalencia —con excepción del griego καταβαίνω y ἐκβιβάζω— se puede predicar la misma forma semántica, pues en ella participa el mismo número de argumentos que se organizan siguiendo la misma estructura. Aunque las lenguas romances comparten con la alemana absteigen y la latina descendere tanto la estructura argumental como la conceptual, hay que hacer una precisión sobre los valores añadidos que tienen las unidades romances en el nivel denotativo. Las voces en español y gallego descender y en catalán descendir compiten en español con bajar y en catalán y gallego con baixar, derivadas del bajo latín bassus ‘bajo’, lo que ha originado que las primeras se hayan quedado restringidas diafásicamente a los registros cultos o elevados de la lengua y las segundas sean las palabras de uso más común. En latín, al menos, en latín clásico, en cambio, esto no fue así, ya que descendere era la única forma de la que se disponía. Las unidades alemana y griega no muestran esta restricción. Con respecto a las variantes ofrecidas en griego, la diferencia entre las dos primeras καταβαίνω y ἀποβαίνω descansa en el valor de los prefijos y entre las segundas, ἀποβαίνω y ἐκβιβάζω, en el significado de las bases. La diferencia entre los prefijos radica en la especificación de la dirección vertical descendente que aporta κατα- al conjunto preverbial, mientras que, en el caso de ἀποβαίνω, este valor descendente no está expreso en el prefijo y solo puede atribuírsele en función del contexto. El verbo ἀποβαίνω hace referencia meramente a la acción ejecutada por un sujeto de abandonar un lugar. Si el lugar de partida se encuentra
646
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
situado en el eje vertical por encima del locatum, se entiende contextualmente como ‘bajar’. Por otra parte, la base βιβάζω es la forma causativa de βαίνω ‘hacer ir’ (LSJ, s.v.), lo que genera una estructura transitiva que obliga, por tanto, a predicar una forma semántica diferente. La esquivalencia entre los elementos de la serie y el verbo ἐκβιβάζω solo es posible contextualmente si los verbos en alemán, latín o en las lenguas romances aparecen insertos en construcciones causativas que, además, señalen el movimiento vertical descendente. Por ello, la microestructura propuesta no es aplicable al verbo ἐκβιβάζω. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 350)
al. absteigen
gr. καταβαίνω ἀποβαίνω ἐκβιβάζω
lat. descendere
esp., gal. descender cat. descendir
ab‑ ≠ de‑
ab‑ ≠ de‑
ab‑ ≠ κατα‑ Prefijo
ab‑ = ἀπο‑ ab‑ ≠ ἐκ‑
Valor etimológico Base
Valor denotativo de la base
*steigh‘schreiten, steigen’ (Pok 1017)
‘subir’ < ‘dar pasos, andar’
βαίνω *gu̯em‘gehen’ (Pok 464) βιβάζω causativo de βαίνω (LSJ, s.v.) βαίνω ‘ir’ βιβάζω ‘hacer ir’ καταβαίνω λx λz λs [[BASE(x)](z) & ΚΑΤΑ(z)](s)
Forma semántica
BASE: ΒΑΊνΩ ΚΑΤΑ = ‘mov-vert.desc.- [aspectreforzativo]’ x = suj.
‘besteigen einer steilen Höhe, welches mit Anstrengung verbunden ist und lat. meistens Hände und descendere Füsse in Anspruch ‘bajar’ nimmt, wie das Klettern’ (Doederlein 1840, 202) ‘subir’ < ‘dar pasos, andar’
‘subir’ < ‘dar pasos, andar’
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
647
ἀποβαίνω λu λx λs [BASE(x) & LOC(x, ABL(u))](s) BASE = STEIGEN = ‘manera [de subir]’ ABL = AB ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. u = sp (LOCsource)
BASE = ΒΑΊνΩ = ‘venir’ ABL = ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectreforzativo] x = suj.
BASE = SCANDO = ‘manera [de subir]’ ABL = DE = ‘abl-[aspect-reforzativo]’ x = suj. u = sp (LOCsource)
ἐκβιβάζω λu λy λx λs [ACT(x) & LOC(y, ABL(u))](s) BASE = ΒΙΒΆΖΩ = ‘hacer ir’ ABL = ’ΕΚ = ‘abl.-[aspectreforzativo]’ x = suj. y = od u = sp (LOCIn)/ἐκ y gen o gen. καταβαίνω ἀποβαίνω Microestructura
[[ADESSE(x, LOC1)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSE(x, LOC1)) & ADESSE(x, LOC2)]ti+k]ev&co x: ‘ACTOR’ LOC1: ‘LOCsource’/ LOC2: ‘LOCgoal’/
Medioestructura
3. ‘heruntersteigen’ καταβαίνω (DUDEN) ‘descender, bajar’ (Sebastian Yarza 1986, s.v.)
1. ‘descender, bajar’ (Segura Munguía 2001, 208)
1. ‘bajar’ (DLE)
648
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
ἀποβαίνω 1. ‘marcharse, bajar’ (DGE)
1. ‘ir de arriba para abaixo, pasar dun lugar alto a outro baixo)’ (DRAG)
ἐκβιβάζω 1. ‘obligar, forzar a salir’ (DGE)
1. ‘Baixar, davallar’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
+marcado (diastr., cult.)
A3c
A3c
καταβαίνω A1a Grado de motivación objetiva
A1a
ἀποβαίνω A1a ἐκβιβάζω A1a
al. abtrocknen/gr. ἀπομόργνυμι/lat. desiccare, abstergere/esp. enjugar/gal. enxugar/cat. eixugar (núm. 382) La siguiente equivalencia no puede considerarse plena por las notables diferencias que muestra el análisis contrastivo en los diferentes niveles de significación. Si nos fijamos en las coincidencias que refleja la forma semántica, hemos de agrupar, por un lado, los verbos en alemán abtrocknen y latín dissecare y, por otro, de forma separada, en el griego ἀπομόργνυμι y el latín abstergere y los romances enjugar / enxugar / eixugar, de otro lado. El primer par, abtrocknen y dessicare, comparte el contenido semántico de las bases, derivadas ambas de los adjetivos correspondientes para la noción de ‘seco’, trocken y siccus. El valor clasemático ablativo de los preverbios de ambos conjuntos hace posible que alguien (x) cause que un líquido (u) deje de estar presente de un objeto (y) que, en el momento previo, se encontraba mojado. La consecuencia es que el objeto pasa a tomar la propiedad de la base, es decir, pasa a estar seco. Desde el punto de vista aspectual pueden defenderse dos interpretaciones, la reforzativa-causativa o la perfectivo-resultativa. Puesto que en ambas lenguas, existen los verbos simples trocknen y siccare como causativos
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
649
‘hacer que algo pase a estar seco’, podemos interpretarlos como meramente reforzativos al no modificar su contenido semántico y añadir, a lo suma, el valor adicional ‘[secar] del todo’. Por otra parte, podemos interpretarlos, como lo hizo Mungan (1986, 264) o el DWDS (s.v. 1c) para el verbo alemán, como terminativos en el sentido de ‘llevar a término’, en este caso, ‘terminar de secar’. La frontera entre el valor aspectual reforzativo y terminativo-resultativo resulta una vez más difícil de trazar. Por otra parte, el verbo griego ἀπομόργνυμι procede del simple ὀμόργνυμι que, según Chantraine (1974, vol. 3, 799), se corresponde con la noción de ‘secar’ y según el LSJ (s.v.) con la de ‘limpiar, frotar’. Sabemos que no se trata de un verbo deadjetival como en los anteriores y que —y a falta de más información sobre este verbo— indica que alguien causa que algo (líquido o no) esté apartado de otro objeto. Si coincide que sea un líquido aquello que se elimina estaríamos ante un uso contextualmente equivalente con respecto a los dos anteriores. La base latina tergere parece referirse a la acción de ‘frotar, estregar, limpiar’ (Blánquez 1985, 1576). Al igual que en los casos anteriores, el prefijo ablativo señala el movimiento por el cual un sujeto (x) causa que algo (y) esté libre de otra cosa (u) mediante la acción de limpiar o frotar. Tanto en el verbo griego como latino podría considerarse que los prefijos dotan al conjunto de un valor regresivo con respecto al contenido denotativo que se expresa en la consecuencia del verbo simple. Las raíces de los verbos romances se relacionan etimológicamente con el sustantivo latino suc(c)us, ‘jugo’. Aunque el prefijo de los conjuntos en español y gallego no sea transparente, ya que parecen remitir al prefijo adlativo in- o en-, Corominas (DCECH 1984, vol. 2, 631–632) para el español y Sarmiento para el gallego (DDD, 1970 [1746–1770], s.v. enxugar) lo retrotraen al verbo del bajo latín exsucare.139 Esta hipótesis, también mantenida para el catalán eixugar por Corominas (DECLC 1989, vol. 3, 263),140 cobra sentido por el significado del verbo enjugar como ‘quitar el jugo o secar’, al contrario que insuccare ‘poner en remojo’. El hecho de que sea el prefijo ablativo ex- explica el valor aspectual privativo que permite una paráfrasis del tipo ‘quitar el jugo’ (Diez 1866, 404–405; DCECH 1984, vol. 2, 632). La forma semántica de los verbos romances comparte con la alemana abtrocknen y la latina dissecare la primera parte, es decir, en todas ellas es necesaria la presencia de un líquido. En los verbos romances el líquido viene 139 A propósito del verbo latino exsucare, Corominas (DECLC 1989, vol. 3, 263, s.v. eixugar) señala la escasez con la que se encuentra esta forma en latín, para la cual recoge tan solo un caso tardío en la obra de Vitrubio. Esta ausencia se ve confirmada por la ausencia de la forma en el LS. 140 La palatalización presente en el catalán eixugar no deja lugar a dudas de que se trata del prefijo ex-.
650
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
expresado por la base verbal, mientras que en los verbos alemán y latino la presencia del líquido está implícita en la presuposición. En los derivados romances un sujeto (x) causa que el líquido (el jugo representado por la base) deje de estar presente en un objeto (y), pero este proceso no implica que el objeto pase a tomar la propiedad de la base (el hecho de tornarse jugo), sino que la pierda. Tendría, por tanto, función aspectual privativa. Por el contrario, en la última parte de la forma semántica de abtrocknen y dissecare, el objeto acaba por recibir la propiedad de las bases verbales. En consonancia con lo descrito en la forma semántica, las unidades en las que está presente el líquido, en este caso, abtrocknen, (ἀπομόργνυμι), dessicare y los verbos romances pueden tener la misma fórmula archisemémica genérica, mientras que el verbo latino abstergere, aunque en función del contexto puede aplicarse para la acción de secar un líquido, reciben una formulación más amplia, ya que el líquido es solo uno de sus posibles usos. Así, si se trata de una expresión como Tränen abtrocknen ‘secar las lágrimas’ (DWDS, s.v.), podría establecerse la equivalencia denotativa total, ya que es posible en griego ἀπομόρξατο δάκρυ ‘se secó las lágrimas’ (Hom., Od. 17.304), lat. lacrimas abstergere (Segura Munguía 2006, 791, 3.396) y también en español enjugarse las lágrimas (DLE), catalán eixugar-se les llàgrimes (DIEC2, s.v. 2) y enxugar as bágoas (DDD). De no ser así, es difícil que se llegue a establecer. El español prefiere el verbo secar sin prefijación para hacer referencia a esta noción en el léxico común, lo que restringe los usos del verbo enjugar. Como indica ADESSE (s.v.), suele emplearse, de manera ya casi fraseológica, para referirse a ‘secar las lágrimas o el sudor’. La misma situación podría describirse para el gallego, aunque no se especifique en las fuentes lexicográficas. El catalán utiliza también el verbo assecar, formado sobre el prefijo ad- y el adjetivo secar. Una posible equivalencia funcional con el verbo alemán abtrocknen, derivada directamente del latín dessicare, es la forma desecar (esp., gal.) o dessecar (cat.),141 que no recogen las fuentes lexicográficas. De hecho, la forma semántica sería exactamente la misma que la formulada para los verbos abtrocknen y dessicare. El motivo de la ausencia de equivalencia se debe al uso especializado con el que se ha mantenido (o (re)insertado) esta palabra en las lenguas romances. De manera similar a como ocurría con el verbo deponer, la palabra desecar solo se utiliza en diferentes lenguajes especializados para hacer referencia, entre otros, a la formación de grietas en determinados suelos como consecuencia de un proceso de «desecación», es decir, debido a la pérdida de agua, o a la acción
141 Nótese que el verbo disecar, presente en español, gallego, y el catalán dissecar proceden del latín dissecare ‘cortar, dividir en trozos’ del verbo secare ‘cortar’.
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
651
controlada por un agente de hacer eliminar el agua de un lugar. En este sentido, el DRAG recoge ejemplos del tipo [d]esecaron a lagoa para cultivar o terreo o [a] excesiva calor e a falta de rega desecaron a terra. Por ello, una frase como ?desecar los platos o ?desecar las lágrimas podría ser considerado normativamente como incorrecto. Aunque el DIEC2 lo considera como palabra de léxico común y el DLE no le asigna ninguna marca específica, su aplicación a muchos ámbitos de la vida cotidiana es altamente cuestionable. En este sentido, creemos más acertada la propuesta del DC al definir el verbo como ‘sotmetre a dessecació’, lo que lleva directamente al sustantivo dessecació bajo el que se recogen tres usos en diferentes lenguajes de especialidad (en química, geología y en el ámbito de la industria alimenticia). Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 382)
al. abtrocknen
Base
Valor denotativo de la base Forma semántica
lat. desiccare abstergere
ab- ≠ de-
Prefijo
Valor etimológico
gr. ἀπομόργνυμι
ab- = ἀπο- = abs-
*dhreu‘zerbrechen, zerbröckeln’ (POK 274)
*merg̑‘abstreifen, abwischen’ (POK 738)
‘secar’
‘limpiar’
esp. enjugar gal. enxugar cat. eixugar ab- ≠ ex-
adj. siccus ‘seco’ sust. suc[c]us *seiku̯‑ ‘ausgießen, seihen, ‘jugo, zumo; savia (de las plantas)’ rinnen, träufeln’ lat. tardío exsuc[c]āre (POK 893) ‘dejar sin jugo’ *ter(DLE, s.v., Segura ‘abwischen, Munguía 2001, 272) reinigen’ (POK 1073) ‘secar’ ‘limpiar, enjugar, secar’
‘jugo’
abstergere
λy λx λs ∃u [ACT(x) & LOC(y, ABL(BASE(u)))] (s)
λy λx λs ∃u [BASE(x, y) & LOC (y, ABL(u))](s)
652
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
BASE = ὈΜΌΡΓνΥΜΙ = ‘limpiar’ ABL = Ἀπο- = ‘[abl]-aspectprivativoregresivo’ x = suj. y = od (u = sp)
BASE = TERGO = ‘limpiar’ ABL = ΑΒ- = ‘abl-[aspectprivativo-regresivo]’ x = suj. y = od
BASE = JUGO/XUGO/ SUC = ‘jugo’ ABL = EX- = ‘[abl]aspect-privativo’ x = suj. y = od
desiccare λy λx λs ∃u [LIQUIDO(u) & (ACT(x) & LOC(y, ABL(u))) & BEC(y, BASE)](s) BASE = TROCKEN = ‘seco’ x = suj. y = od ABL = AB- = ‘[abl]-aspectreforzativo’
--
BASE = SICCUS = ‘seco’ x = suj. y = od ABL = DE- = ‘[abl]aspect-reforzativo’
abstergere [[¬ADESSE(y, LIMPIO)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(ADESSE(y, LlMPIO))]ti+k]ev&co
Microestructura
x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ [[ADESSE(y, HÚMEDO)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(¬ADESSE(y, HÚMEDO)))]ti+k]ev&co x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’/ Modificadores LIQUID = en las lenguas romances
Medioestructura
1. ‘etw. II. ‘to wipe wegwischenʼ, off or away ‘etw. völlig from’ (LSJ) trocknen’ (DWDS)
dessicare ‘secar, desecarʼ (Segura Munguía 2001, 209)
‘Quitar la humedad superficial de algo absorbiéndola con un paño, una esponja’ (DLE)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
abstergere ‘enjugar, secar, limpiar’ (Segura Munguía 2001, 6)
653
‘Quitar a humidade de [algo]’ (DRAG) ‘Assecar (una cosa mullada) passanthi quelcom que s’emporti la humitat.’ (DIEC2)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
A1c
5.3.2 Equivalencia interlingüística en un grupo concreto de lenguas al. abästen/gr. ἀποκλαδεύω/esp., gal. desramar/cat. desbrancar, esbrancar (núm. 10) Como ocurre en buena parte de los verbos denominativos, derivados de sustantivos concretos, la equivalencia que se establece entre las unidades alemana, griega y romance es plena, siempre y cuando el valor denotativo de las bases coincida. Aunque no se da la congruencia etimológica entre los sustantivos de base, cada lengua toma la palabra correspondiente para la misma designación: al. Ast, gr. κλαδός, esp. y gal. rama y cat. branca.142 El griego y el catalán presentan un verbo denominativo a partir de la base sin prefijación para indicar la noción de ‘cortar las ramas de un árbol’: κλαδεύω: ‘tailler un arbre, notamment la vigne’ (Chantraine 1970, vol. 2, 537) brancar: ‘treure branques un arbre’ (DIEC2)
142 El sustantivo rama se forma en los orígenes del idioma sobre el sustantivo ramo, derivado del latín ramus (‘a branch, twig, spray’ OLD, 2012, vol. 2, s.v. rāmus), de forma analógica al derivado folia frente a folium (DCECH 1985, vol. 4, 764). Según el DC (s.v. branca), esta palabra es de origen prerromano, de la forma indoeuropea arcaica *wranka ‘extremitat de quadrúpede’, que pasó a significar por un proceso metafórico las ramificaciones de los árboles (cf. DECLC 1990, vol. 2, 191).
654
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Si consideramos que tanto el verbo simple como el prefijado en griego y catalán se forman a partir del sustantivo, entonces prevalece la interpretación privativa (en detrimento de la reforzativa). Nótese en este sentido que, dada la terminación verbal del griego, el sufijo verbal -εύω, puede considerarse que el verbo prefijado procede directamente de la base verbal ‘talar un árbol’, lo que implicaría que el prefijo aporta al derivado un valor reforzativo. En alemán, español y gallego, los verbos derivados se forman sobre un sustantivo con los correspondientes prefijos ablativos en función privativa. El verbo alemán abästen está ya en desuso, como lo muestra su ausencia tanto en el diccionario como en el corpus del DWDS, si bien sigue siendo transparente dada la recursividad de su patrón morfológico. El catalán ofrece, junto a desbrancar, el derivado esbrancar, formado sobre el mismo sustantivo, pero con el preverbio es-, alternancia preverbial común. La noción de privación que muestran los prefijos se da en todos los casos con respecto a los mismos argumentos: se indica la acción por la cual el objeto, que semánticamente ha de tener la propiedad indicada por la base (rama), pierde dicha propiedad a través de la acción del sujeto. Por lo tanto, en la posición del locatum ha de aparecer necesariamente un sustantivo genérico susceptible de tener ramas y la privación se establece entre el objeto y la base verbal. La forma semántica común a esta serie solo se diferencia de otros conjuntos similares como abblättern o abbalgen por el contenido de las bases. El prefijo muestra la separación del objeto con respecto a la base, en tanto que esta mantiene con el argumento interno una relación metonímica en la que aquel contiene el sustantivo presente en la base verbal. El latín suple esta ausencia de derivado por construcciones analíticas del tipo ramos amputare arboris o defringere ramos ab arbore ‘cortar las ramas del árbol’, tal y como muestra el ll (s.v. abästen). Como el latín no dispone de un verbo como *deramare o *abramare, se ve obligada a recurrir a verbos como los indicados y a especificar mediante complementos el resto de los elementos. En el ejemplo citado, el verbo latino defringere expresa únicamente la acción genérica de ‘romper’, pero requiere de un complemento directo para especificar el objeto que se quiere romper, lugar que puede ser ocupado por una amplia gama de sustantivos. En gallego y español tenemos, además, el verbo derramar ‘dispersar’, que, al estar formado sobre el mismo lexema que desramar, podría relacionarse con la equivalencia aquí establecida. Meier (1979, 564–567) trata el verbo derramar como miembro de la familia de palabras del latín ramus, fruto del cruce de las formas deramare y diramare (disramare).143 Si extraemos de las siete acepciones
143 Cf. el trabajo de Meier (1979) sobre la polémica que presenta la etimología de esta palabra y la misma opinión mantenida por Coseriu (2008, 66).
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
655
del DLE (s.v. derramar) los puntos en común a todas ellas, observamos que la idea de separarse o esparcirse está siempre presente. 1. ‘verter, esparcir cosas líquidas o menudas’. U. t. c. prnl. 2. tr. ‘Publicar, extender, divulgar una noticia’ 3. tr. ‘Repartir, distribuir entre los vecinos de un pueblo, de una finca urbana, etc., los tributos con que deben contribuir al Estado o a quien tenga facultades para exigirlos’ 4. tr. ant. ‘Separar, apartar’. 5. intr. ant. ‘desmandarse’ 6. prnl. ‘Esparcirse, desmandarse por varias partes con desorden y confusión’. 7. prnl. ‘Dicho de un arroyo o de una corriente de agua: Desaguar, desembocar’. (DLE, s.v.) Nótese que, de ser cierta la etimología disramare, la noción de bifurcación en varios sentidos presente en todas las acepciones estaría en consonancia con el valor primario de dis-. El detonante que genera cada una de las acepciones es el tipo de complementos con los que se relaciona: un líquido, una noticia, un tributo, etc. Y es precisamente la modificación semántica del tipo de argumento la que bloquea el establecimiento de la equivalencia entre abästen y derramar. Si tenemos en cuenta la forma semántica propuesta para las unidades de la equivalencia, la forma semántica propuesta para desramar en (a) muestra cómo el argumento por defecto («default argument» en Pustejovsky 1995) o implícito y, contenido en la base, implica el argumento u, es decir, si ocurre y, entonces este ha de ser parte de u. Si esta condición de implicación no se da (como ocurre con derramar (b)), se reordenan las relaciones en la estructura argumental y resulta una forma semántica diferente en la que no coinciden ni el locatum ni el relatum y en la que tampoco se especifica la relación de implicación. En (b) el movimiento de separación o bifurcación se establece entre el objeto (que tiene la propiedad prototípica de ser un líquido y, por metaforización de cómo se esparce el agua, una noticia) y el argumento externo (b).144 (a) fs(desramar) [+V]; λuy λx λs [ACT(x) & LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s) (b) fs(derramar) [+V]; λy λx λs [ACT(x) & LOC(y, ABL(x)))](s)
144 Cabe pensar que, primitivamente, en el momento en que se formó esta unidad, se hiciera referencia a la noción espacial de separarse las ramas de un árbol y que, al tomar complementos directos con distinto papel temático se acabara de romper la relación de parte y todo entre la base y el objeto.
656
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 10)
al. abästen
ab- = ἀπο-
Prefijo
Valor etimológico
Base
gr. ἀποκλαδεύω
al. Ast *ozdo-s ‘Ast’ (POK 785)
Valor denotativo de la base
esp., gal. desramar cat. desbrancar/ esbrancar ab- ≠ des-/es-
gr. κλάδος *klādo‘Abgehauenes, Ausgetochenes’ (POK 545)
esp./gal. rama lat. vulgar rama lat. rāmus ‘rama’ cat. branca *wranka ‘extremitat de quadrúpede’ (dc)
‘rama’ λuy λx λs [ACT(x) & LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s)
Forma semántica
BASE(y) = AST = ‘rama’/
ABL = AB = ‘[abl]aspect-privativo’ x = suj. u = od
BASE(y) = ΚΛΑΔ′οΣ = ‘rama’ / ABL = Άπο = ‘[abl]aspect-privativo’ x = suj. u = od
BASE(y) = RAMA/ BRANCA = ‘rama’/ ABL = Άπο- = ‘[abl]aspect-privativo’ x = suj. u = od
[[PART_OF(y, u)]ti]SET [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BECOME(¬PART_OF(y, u)))]ti+k]EV&CO Microestructura
y: ‘TEMA’/ u: ‘UNDERGOER’ x: ‘ACTOR’ 1. ‘einen Baum von [überflüssigen] Ästen befreien’ (DUDEN)
Medioestructura
‘arrancar ramas de un ‘Quitar las ramas del árbol’ (DGE) tronco de un árbol’ (DLE) ‘Podar’ (GDXL) ‘Tallar, arrencar, esqueixar les branques d’un arbre’ (DIEC2)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
657
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado (en desuso)
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
al. abätzen/lat. depascere/esp., gal., cat. decapar (núm. 11) En esta equivalencia, las unidades alemana y romances expresan denotativamente la acción de eliminar algo de algún lugar, si bien se diferencian en la indicación de la manera expresada a partir del sustantivo base: en al. se lleva a cabo a partir de un proceso de cauterización o corrosión (‘etw. durch Ätzen beseitigen’, DWDS) y el preverbio indica el punto referencial, no expreso en la estructura superficial, donde se lleva a cabo la acción de eliminar. En estos casos, la base verbal actúa como argumento semántico del verbo que asume el papel de instrumento (‘Ätzen’) (cf. Gràcia Solé et al. 2000, 44). Rich (2003, 172) agrupa los verbos con ab- que comparten esta característica, como abbeizen, abbürsten o abfegen, en la categoría ‘A entfernt B von L’ (‘A elimina B de L’), donde A se corresponde con el sujeto agente, B con el objeto o la sustancia que se pretende eliminar y L el lugar o la superficie que va a ser liberada de dicha sustancia, cuya aparición es facultativa.145 Según Rich (2003, 174–175), la diferencia entre el verbo simple (ätzen) y el prefijado (abätzen) radica en la necesidad del verbo simple de indicar el lugar o la superficie en la que se va a producir la acción de eliminar o limpiar, mientras que el verbo prefijado, aunque puede especificarlo sintagmáticamente, no suele hacerlo debido a que este ya está implícito en el preverbio: «Die meisten Simplizia bilden Konstruktionen, die mit denen der entsprechenden Partikelverben bedeutungsmäßig übereinstimmen, d. h. sie lassen sich durch das Leitverb entfernen motivieren […]. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass in den Konstruktionen des Partikelverbs der Lokativ fakultativ ist, weil ihn die Partikel ab- wegen ihrer präpositionalen Funktion impliziert. Die Konstruktionen der einfachen Verben benötigen jedoch die Angabe der Stelle, von der etw. entfernt wird, da sonst der Sinne der verbalen Handlung nicht konkret ausgedrückt wird» (Rich 2003, 174–175).
En este sentido, si tenemos en cuenta la descripción que ofrece el DWDS de un verbo prototípico de este grupo como abbürsten, nos encontramos en su muestra de ejemplos cómo el verbo prefijado incluye tanto el objeto o la superficie que se 145 Kliche (2008, 43) indica que, en este grupo de verbos, ab- designa en estos casos la «eliminación de algo de un objeto referencial».
658
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
pretende limpiar de otra sustancia (die Haare) como el objeto que se pretende eliminar (den Staub, einen Fleck), mientras que el verbo simple se sirve de un objeto que se corresponde con la sustancia que se pretende eliminar y la superficie se expresa mediante un sintagma preposicional: (468)
den Staub, die Haare, einen Fleck abbürsten (DWDS) ‘eliminar cepillando el polvo, el cabello, una mancha [de algún lugar]’
(469)
den Staub, die Haare vom Anzug bürsten (DWDS) ‘eliminar cepillando el polvo, los pelos del traje’
En el caso del verbo ätzen, la situación se muestra parecida: (470)
ein Bild auf, in die Kupferplatte ätzen (DUDEN) ‘limpiar [por un proceso de cauterización] un cuadro en una plancha de cobre’.
(471)
den Lack, den Marmor abätzen (DUDEN) ‘limpiar [por un proceso de cauterización] la laca o el mármol’
Tanto el verbo simple como el prefijado indican la causación, que se concretiza denotativamente en un significado semejante, que podríamos parafrasear como ‘corroer’. Estos solo se diferencian por la mención expresa del lugar a partir del que se lleva a cabo la acción. Puesto que la base verbal ätzen es ya causativa, la función aspectual de ab- en este tipo de compuestos es o bien considerar el término del proceso indicado por la base verbal (‘terminar de corroer’) o bien simplemente reforzar el verbo simple (Rich 2003, 175). Tanto Kühnhold (1973, 212) como Mungan (1986, 262) y Rich (2003, 173) caracterizan estos conjuntos por la expresión de un movimiento equiparable al trazado por la partícula weg. Es importante señalar que, como ocurre con otros muchos verbos prefijados (Hundsnurscher 1968 sobre los casos con aus-), es frecuente el desplazamiento metonímico del papel semántico del objeto (Objektumsprung ‘salto del objeto’ en la terminología de Fleischer/Barz 2012, 335 u Objektvertauschung ‘permutación del objeto’ en Kühnhold 1973, 178).146 En este sentido, en el lenguaje de la medicina 146 Para Kühnhold (1973, 212) este grupo conforma un «nicho especial» dentro de la primera categoría establecida por ella, al producirse la Objektvertauschung en tanto que, por un proceso metonímico, como complemento directo puede aparecer tanto lo eliminado (polvo, suciedad) como la superficie de la que se quiere eliminar algo. Cf. construcciones metonímicas del tipo «comerse un plato entero».
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
659
ein Muttermal, eine Warze abätzen podría parafrasearse como ‘separar un lunar o una verruga mediante la acción de un corrosivo’, mientras que, en el lenguaje de la industria metalúrgica y de otras técnicas industriales, puede aparecer tanto la parte de algo como en die Farbe abätzen ‘eliminar la pintura [por un proceso corrosivo]’ como la superficie que contiene aquello que se quiere eliminar. Así, den Marmor abätzen ha de entenderse como la acción de ‘separar algo [una pintura, un color, una mancha, etc.] del mármol’, donde, por un proceso metonímico de inversión del objeto, se pasa a ‘separar el mármol [de algo] mediante un corrosivo’. El verbo que aparece en las tres lenguas romances, decapar, procede del francés décaper, derivado del sustantivo capé (DC y DLE, s.v. decapar). La voz francesa capé (capa en esp., gal., y cat., todas ellas derivadas del latín tardío cappa) designaba en su origen, «un capucho u otra pieza empleada para cubrir la cabeza. De ahí debió pasarse a la capa provista de capucho y luego a cualquier capa» (DECLC 1991, vol. 1, s.v. capa). Por este mismo proceso metonímico puede explicarse el sentido de capa para designar cualquier tipo de cobertura o cubierta. El conjunto preverbial francés décaper se documenta por primera vez en 1742 como término técnico, tomado del sentido especializado de la palabra capé como «formación de moho» (Schimmelbildung) (Wartburg 1966, 106 y Gamillscheg 1997, 300).147 El preverbio de- asume en los conjuntos romances la función privativa, es decir, ‘eliminar capas [de moho o de otras sustancias]’. El conjunto decapar se ha utilizado exclusivamente en el lenguaje especializado para referirse a la acción de eliminar o limpiar de impurezas superficies metálicas (DIEC2, s.v. decapar 2, DLE). Si bien el derivado alemán muestra cómo algo se ‘separa de algo mediante un corrosivo’, el tecnicismo romance indica cómo ‘se separa la capa de algo’ sin especificación expresa de la manera en la base verbal. Al igual que ocurría en el verbo alemán, con los verbos romances puede darse el proceso metonímico descrito para abätzen, según el cual el contenido era sustituido por el continente o contenedor. En este sentido, se puede decir tanto decapar la pintura del coche, donde la pintura está contenida o forma parte del coche, como decapar el coche, donde solo se expresa el contenedor. Sin embargo, puesto que la base verbal romance contiene semánticamente aquello que se pretende eliminar, la capa [de pintura] [del coche], la transposición metonímica del objeto actúa de modo diferente a como lo hacía en el verbo alemán. Sin duda, en oposición al alemán, en las lenguas iberorromances se expresa el objeto afectado por el alejamiento en la base verbal, el cual mantiene una relación metonímica
147 La primera datación del derivado español en el CORDE data de 1888 en un texto especializado.
660
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
con el complemento directo. Por tanto, estos derivados se asemejan en el nivel denotativo-referencial y medioestructural por compartir el mismo valor semántico denotativo y los mismos rasgos diafásicos, mientras que se diferencian en el nivel de la forma semántica tanto por el contenido semántico de las bases como por el valor de los prefijos, privativo en los verbos romances y causativo o reforzativo en el alemán. Entre el alemán / lenguas romances y el latín se establece una falsa equivalencia, ya que denotativamente ambas unidades no coinciden en su significación microestructural. Es interesante apuntar, sin embargo, las posibles causas que pudieron llevar al lexicógrafo a establecer tal correspondencia. Por un lado, es preciso anotar que el verbo ätzen comparte el mismo origen etimológico que su cognado essen ‘comer’. Según Pokorny (1994 [1959], 286), en antiguo alto alemán, azzen, ezzen significaba ‘zu essen geben, abweiden lassen’ (‘dar de comer o de pastar [a los animales]’), significado que denotativamente coincidiría con el del latín pasco, base del conjunto prefijado. No obstante, la palabra alemana siguió evolucionando hasta llegar a su significado denotativo en alto alemán moderno, evolución que Pfeifer explica como sigue: «Im Dt. herrscht heute allein der von der Vorstellung des Zerfressenwerdens eines Stoffes durch Chemikalien ausgehende fachsprachliche Gebrauch (s. auch beizen), der sich seit der 1. Hälfte des 15. Jhs. (zunächst in der Medizin, später vor allem in der Drucktechnik, Metallbearbeitung und Chemie) durchzusetzen beginnt, aber bereits in Glossenbelegen des 9. bis 12. Jhs. für ahd. ezzen (‘mit scharfer Flüssigkeit reinigen’) nachweisbar ist» (Pfeifer, en DWDS, s.v. ätzen).
De acuerdo con Pfeifer, del valor perfectivo ‘terminar de comer’, se habría llegado a la significación de ätzen, específica de determinados lenguajes de especialidad para describir el proceso de eliminación de una sustancia con ayuda de un líquido corrosivo. Por otro lado, el verbo latino tiene un comportamiento similar al del conjunto alemán en el sentido de que el preverbio causa el mismo efecto que el alemán ab- en el conjunto anterior. De modo tal que, si abätzen era ‘eliminar por un proceso de corrosión o cauterización algo de algo’, depascere se podría parafrasear como ‘eliminar algo pastando’, de ahí que haya sido definido como ‘quitar, aclarar, despuntar pastando’ (Segura Munguía 2007, s.v.). La explicación que nos ha permitido describir el conjunto abätzen sería, por tanto, válida para el latín, donde depascere significaría ‘quitar algo de algún sitio pastando’. Lo que ha cambiado de un conjunto a otro es el valor denotativo-referencial de las bases verbales, lo que nos impide establecer la equivalencia semántica entre ambas unidades. En definitiva, entre el alemán y las lenguas romances solo se establece una equivalencia denotativa en el nivel de la fag, si bien no ha de perderse de vista
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
661
que se diferencian por el contenido semántico de sus bases verbales y por el distinto valor aspectual que aportan los preverbios correspondientes, esto es, por su diferente estructuración en el nivel de la fs. Sin embargo, entre todas estas y el latín no se da relación de equivalencia en el nivel de la fag, pero sí en el de la fs entre el derivado alemán y el latín. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 11)
al. abätzen de- ≠ ab-
Prefijo Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
Forma semántica
Microestructura
lat. depascere
esp., gal., cat. decapar ab- ≠ de‑
*ed‘essen’ (Pok 287)
*pā‘füttern, nähren, weiden’ (Pok 787)
fr. décaper lat. tardío cappa ‘tocado o adorno de la cabeza’ (Pok 375; Segura Munguía 2001, 97)
‘corroer, cauterizar’
‘alimentar, pastar’
‘capa’
λuy λx λs [ACT(x) & LOC(yu), ABL(uy))](s)
λy λx λs ∃u [BASE(x, y) & ACT(x, LOC(y, ABL(u))](s)
λuy λx λs [ACT(x) & LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s)
BASE = ÄTZEN = ‘corroer’ ABL = AB = ‘abl.aspec-reforzativo’ x = suj. y = od/
BASE = PASCERE = ‘pastar’ ABL = DE = ‘abl.aspec-terminativo’ x = suj. y = od
BASE(y) = CAPA = ‘capa’ ABL = DE = ‘abl.aspec-privativo’ x = suj. u = od
[[ADESSE(y, REG(u))]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, ¬ADESSE (y, REG(u)))]ti+k]ev [ET [OPER(x, z) & BEC(ADESSE(y, IN (x)))]ti+l]co [[PART_OF(y, u)]ti]SET [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BECOME(¬PART_OF(y, u)))]ti+k]EV&CO
662
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
y: ‘TEMA’ u: ‘UNDERGOER’ x: ‘ACTOR’
x: ‘ACTOR’ y:‘UNDERGOER’/
u:‘TEMA’/ imitar’ con la diferencia de que, en el caso de ab-, el preverbio implica el régimen de la preposición, aunque este no aparezca expreso: «A bildet B ab» «A representa a B» donde A se corresponde con el sujeto agente y B con el objeto que se pretende imitar, dibujar, esbozar o representar. Estamos de acuerdo con ambos autores en que el preverbio, tanto en el conjunto alemán como griego, señala el punto de referencia —que se corresponde con el objeto o referente imitado— a partir del cual se pretende dibujar otro semejante. Si lo 163 Walde (1910, 293) defendía esta hipótesis al definir fingo como ‘eine Masse gestalten, bilden, formen’ ‘moldear, dar forma o formar una masa’. Pokorny (1994 [1959], 244) lo pone en relación con la voz figulus ‘alfarero’ y en relación con ellas está también la palabra figura ‘forma dada a un objeto’ (también en Walde 1910, 290).
686
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
parafraseáramos en otras palabras, podría definirse como alguien forma algo a partir de algo, donde el preverbio se encarga de señalar el punto en el que se produce el movimiento de separación entre el objeto creado y el objeto imitado. En este sentido, el preverbio no modifica semánticamente el contenido de la base, por lo que podría atribuírsele, como indica Rich (2003, 187), una función causativo-reforzativa. Los verbos latinos effingere y deformare comparten con los conjuntos alemán y griego la presencia del clasema ablativo de sus prefijos ex- y de-, y el valor archisemémico ‘formar’ de sus bases. Puesto que los preverbios no modifican el contenido de sus bases verbales, comparten también con los anteriores el valor aspectual reforzativo del preverbio. La equivalencia que se establece con el verbo deformare es solo posible si tenemos en consideración el valor aspectual reforzativo que aparece en la primera acepción en los diccionarios al uso (ls, s.v.; Segura Munguía 2007, s.v. formo). Sin embargo, el verbo deformare puede recibir una interpretación aspectual privativo-regresiva, para lo cual es preciso partir de un verbo denominativo formado sobre el sustantivo forma. En este caso, el prefijo indica la separación del objeto con respecto al sustantivo de base, la forma, de modo tal que, en un momento siguiente a la acción del sujeto, el objeto queda desprovisto de la forma que lo caracterizaba (ls, s.v. deformare; OLD 2012, vol. 1, 552).164 La interpretación privativa es la que se refleja, por ejemplo, las dos veces que aparece este verbo en la Eneida: (483) lat. uentum ad supremum est. terris agitare uel undis/Troianos potuisti, infandum accendere bellum, deformare domum et luctu miscere hymenaeos: (Virg., Aen. 12.803–805) deformare domum et luctu de.PREV.ABL.formar.INF casa.ACC.F.SG y luto.M.ABL.SG miscere hymenaeos mezclar.INF boda.ACC.M.PL ‘Ha llegado al final. Por tierra y por mar/a los troyanos pudiste acosar, encender una guerra nefanda,/destruir el hogar y mezclar las bodas con el luto’ deformare: ‘quitar la forma, destruir’
164 Ambos valores están activos en latín, como refleja el OLD (2012, vol. 1, 552), en el que se define el verbo deformare, en primer lugar, como ‘to give an outline to, design, shape, lay out’ y a partir de la tercera acepción se incluyen los valores aspectuales privativos del verbo: ‘to spoil the appearance of, disfigure’ (cf. Pottier 1962, 304 y nota al pie 165).
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
687
(484) lat. canitiem multo deformat pulvere et ambas/ad caelum tendit palmas et corpore inhaeret. (Virg., Aen. 10.844–845) canitiem multo deformat canicie.ACC.F.SG mucho.ABL.M.SG de.PREV.ABL.formar.PRS.3SG pulvere […] polvo.ABL.M.SG ‘[Lauso] deforma sus canas con mucho polvo y al cielo/tiende ambas palmas y se abraza a su cuerpo’ deformare: ‘quitar la forma’ La interpretación aspectual privativa recibe una forma semántica diferente a la anterior en tanto que la indexación semántica, es decir, la estructura morfológica que se establece entre los elementos, cambia: (485) λy λx λs ∃u [ACT(x) & LOC(y, ABL(BASE(uy))](s).
Con este valor aspectual privativo se ha heredado el verbo deformar en las lenguas iberroromances en el sentido de ‘hacer que algo pierda su forma regular o natural’ y no con el valor reforzativo. El punto de vista desde el que se observa la acción es clave para la interpretación aspectual del conjunto. Así, en consonancia con la estrecha relación que se da entre ambos valores aspectuales, Schifko (1976, 818) define la función semántico-funcional de de- en el francés déformer como la indicación de un cambio, llevado a cabo por el sujeto sobre el objeto, sin especificación de las consecuencias o implicaciones que conlleva ese cambio. La interpretación negativa de dicho cambio trae consigo acarreada la noción de privación (Schifko 1976, 822), mientras que la positiva la reforzativa o intensiva.165 Se trataría, por tanto, de un caso más de los verbos de cabeza de Jano. El verbo effingere, por su parte, no es un verbo denominativo al estar formado sobre el simple fingo ‘moldear’ y en él el prefijo refleja un valor aspectual reforzativo. Este verbo suele usarse en el lenguaje especializado del arte para ‘moldear, crear’ con un sentido que podríamos decir más concreto o material. El locatum u od está ocupado por el objeto, imagen o figura que se desea moldear, y el relatum por aquel otro objeto a partir del cual se moldea. El prefijo refuerza la idea de moldear algún material desde dentro, es decir, desde el interior como refleja, a modo ilustrativo, el siguiente ejemplo: 165 En este mismo sentido, Pottier (1962, 209, 304–307) explica cómo las unidades con de-, entre las que sitúa el verbo latino deformare, pueden señalar tanto un efecto de sentido negativo como intensivo. De este modo, define deformare tanto el sentido de ‘former’ (valor aspectual intensivo) como ‘déformer’ (valor aspectual negativo o privativo).
688
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(486) lat.
bis conatus erat casus effingere in auro,/bis patriae cecidere manus. […] (Virg., Aen. 6.32) bis conatus erat dos_veces. conocido.PTCP.NOM. ser.AUX.IMPF.3SG ADV M.PL casus effingere in auro, bis caída.NOM.M.SG ex.PREV.ABL. en oro dos_veces.ADV formar.INF patriae cecidere manus tierra natal.GEN.F.SG caer.PRF.3PL mano.NOM.F.PL ‘Dos veces había intentado cincelar en oro la caída [de Ícaro],/dos veces cayeron las manos de la tierra natal’. [...]
Esta diferencia entre ambos verbos viene apoyada también por el contenido semántico de deformare que, como indica Brachet (2000, 100), implica la idea de delimitación de los contornos o límites y, por lo tanto, de la forma exterior de algo: «Cela est d’ailleurs conforme au sens de forma, qui s’applique à la forme extérieure, aux contours, et qui peut désigner le moule, objet servant à enserrer la matière dans des limites précises» (Brachet 2000, 100).166 Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 27)
al. abbilden
ab- = ἀπo- ≠ ex- ≠de-
Prefijo
Valor etimológico
Base
lat. effingere deformare
gr. ἀπεικάζω
*bhei(ə) ‘schlagen’ (POK 153)
*ṷeik‘zutreffen, gleichkommen (¿?)’166 (POK 1129)
*dheih‘Lehm kneten und damit mauern oder bestreichen (Mauer, Wall; Töpferei; dann auch von anderweitigem Bilden’ (Pok 244)
166 Pokorny (1994 [1959], 1129) lo pone en relación con el griego εἰκών ‘imagen’ (cf. con la voz español icono), lo que apoyaría la equivalencia que establecemos entre los dos verbos, pues tanto el verbo alemán como el griego estarían, por tanto, estrechamente relacionados con el sustantivo imagen (‘Bild’ y ‘εἰκών’).
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
689
lat. forma *bher‘mit einem scharfem Werkzeug bearbeiten, ritzen, schneiden, reiben, spalten’ rel. con ferire ‘stoßen, hauen, schlagen, stechen, treffen’ (POK 133–134; Walde 307–308) Valor denotativo de la base
‘representar por una imagen’
‘representar por una imagen’
‘moldear’ ‘dar forma’ effingere λy λx λs ∃u [BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u))](s)
BASE = FINGERE = ‘modelar’ ABL = EX = ‘[abl]-aspect-reforzativo’ x = suj. y = od u = sp Forma semántica
Variante reforzativo-causativa λyu λx λs ∃z [ACT(x) & HAB(yu, BASE(u hier hochgestelltes y hinzufügen)) & LOC(uy, ABL(z))](s)
BASE(u) = BILD = ‘forma’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od z = sp
BASE = ΕἸΚΩν = ‘forma’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]aspect-reforzativo’ x = suj. y = od z = sp
BASE = FORMA- = ‘forma’/ ABL = E-/DE = ‘[abl][aspect-reforzativo’ x = suj. y = od z = sp
[[FORM(u) & ¬HAB(y, u)]ti]set [ET [OPER(x, w) & CAUSE(x, HAB(y, u))]ti+k]ev&co
Microestructura
x: ‘AGENTE’/ y: ‘TEMA’/ u: ‘TEMA’ w: ‘TEMA’/ Modificadores al. abbilden: lat. effingere: lat. deformare:
690
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Medioestructura
1. ‘etw., jmdn. bildlich darstellen’ (DWDS)
I. 1. ‘representar, retratar, imitar’ (DGE)
effingere 1. ‘expresar, reproducir, representarʼ (Segura Munguía 2007, 242) deformare 1. ‘dar forma a, formar, modelar, figurar’ (Segura Munguía 2007, 257)
Fijación sintagmática
+fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
effingere A2b deformare A1a
al. abblassen/lat. decolorare/esp. de(s)colorar/gal., cat. descolorir, de(s) colorar (núm. 31) La ausencia de correspondencia entre los valores aspectuales en la siguiente serie no obstaculiza el hecho de que mantengan un valor denotativo comparable. La base verbal en alemán es el adjetivo blass ‘pálido’ y el preverbio genera un efecto causativo e intensificador del contenido expresado por la base: ‘hacer que alge pase a tomar la propiedad expresada por la base, a saber, la palidez’. En este sentido, Rich (2003, 162–163) lo incluye en el subgrupo ‘A verliert an Stärke, Insensität o. Ä., lässt nach’ ‘A pierde en fuerza, intensidad o algo semejante’, significado que hace derivar del significado espacial de la partícula herunter; herab ‘hacia abajo’; y Kliche (2008, 114) hace lo propio en el grupo constituido por bases sustantivas o adjetivas que muestran como el objeto resultante queda dotado de la propiedad de la base. Con la forma semántica formulada por nosotros en el cuadro resumen proponemos que el preverbio ablativo separa el argumento externo (locatum) de aquello de lo que forma parte o en lo que está contenido (relatum) y que no aparece expreso sintácticamente, cuya consecuencia siguiente es la adquisición por parte del argumento externo de la propiedad de la base. Esta formulación se aplica a frases del tipo Die Farben blassen ab ‘los colores pierden el color’, donde los colores sufren un cambio de estado a la propiedad indicada por la base. Como ocurre con una buena parte de los verbos derivados de adjetivos y sustantivos, estos también pueden explicarse a partir del valor causativo del preverbio, tal y como se muestra en la paráfrasis ofrecida arriba. Tanto las bases verbales que conforman las unidades latina y romances como la aportación del prefijo difieren del derivado prefijado alemán, lo que genera una
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
691
forma semántica y una microestructura diferentes. En ambos casos, tenemos verbos denominativos derivados del sustantivo color a los que el preverbio dota de valor privativo, en el sentido de que aquel establece una relación de separación entre el argumento interno y el sustantivo de base. Los verbos en latín y en las lenguas romances son parafraseables como ‘quitar el color de algo’, tal y como lo muestra la siguiente definición del verbo latino decolorare: «to deprive of its natural color, to discolor, stain, deface, soil, etc.» (ls, s.v.). En todos ellos tenemos a un agente que hace que un elemento (y) pase a perder la propiedad expresada a través de la base. La comparación del verbo derivado alemán con los latino y romance muestra, por tanto, la distinta aportación del preverbio al derivado. El prefijo alemán ab- dota al verbo de un valor causativo (‘hacer que algo pase a estar pálido’), mientras que en latín y en las tres iberorromances el preverbio aporta un valor claramente privativo en el sentido de ‘quitar el color’. La diferencia que presentan en la microestructura se debe a la necesidad de partir de un setting diferente en cada una de las fórmulas archisemémicas propuestas: en el caso del alemán se presupone que, en un momento previo al evento indicado por el verbo, hay un elemento que no dispone de la propiedad expresada por la base (la palidez), mientras que, para poder explicar los verbos latino y romances, hay que partir de que hay un elemento que sí dispone de la propiedad del color. Mediante la acción del prefijo en el event se revierte el contenido expresado en la presuposición, generando forzosamente dos eventos diferentes. Por nuestro conocimiento extralingüístico podemos equiparar la palidez con la pérdida del color entendiendo por esta la asunción del color blanco.167 Por otra parte, las diferencias que muestran con respecto a la forma semántica se deben al hecho de que los verbos en latín y en las tres lenguas iberorromances son transitivos, de modo tal que el prefijo muestra el cambio de estado del objeto, causado por el sujeto. El verbo alemán, de uso bastante reducido por la información proporcionada por el DUDEN, es intransitivo, tal y como se mostraba en la frase Die Farben blassen ab. En esta equivalencia, tendríamos, por tanto, el verbo abblassen cuya estructura morfológica indica la transición o cambio al estado expresado por el adjetivo de la base, estar ‘pálido’, y, por otro, los verbos denominativos latino y romances que indican a través del prefijo la pérdida del color y donde este tiene valor privativo. Nótese que en griego se utilizaría para expresar esta noción un verbo no prefijado ὠχράω, formado sobre el adjetivo ὠχρός ‘amarillo ocre’ que, en su forma verbal, indica palidecer o *amarillecer.
167 Piénsese, por ejemplo, en la expresión en español de color para referirse a la persona «que no pertenece a la raza blanca, y más especialmente que es negra o mulata» (DLE, s.v. color). Como indica esta definición, en este caso se excluye de la noción de color el blanco.
692
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 31)
al. abblassen
Base
Valor denotativo de la base
esp. de(s)colorar gal., cat. de(s)colorar descolorir
ab- ≠ de-/des-
Prefijo Valor etimológico
lat. decolorare
*bhleu ‘aifblassen, (schnauben, brüllen, schwellen, strotzen, überwallen, fließen’ (POK 158)
*k̑el‘bergen, verhüllen’ color ‘Hülle, Außenseite’ (POK 553)
‘pálido’
sust. color/cor lat. color
‘color’
λxu λs [LOC(xu, ABL(ux)) & λuy λx λs [ACT(x) & LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s) BASE(xu)](s) Forma semántica
BASE(u) = BLASS = ‘pálido’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. [[¬HAB(x, PROPIEDAD)]ti]set [ET [BEC(HAB(x, PROPIEDAD))]t+k]ev&co
Microestructura
x: ‘UNDERGOER’
BASE(y) = COLOR = ‘color’ ABL = DE = ‘[abl]-aspect-privativo’ x = suj. u = od [[PART_OF(y, u)]ti]SET [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BECOME(¬PART_OF(y, u)))]ti+k]EV&CO y: ‘TEMA’/ u: ‘UNDERGOER’ x: ‘ACTOR’
Modificadores PROPIEDAD: 1. ‘blass, farblos werden; 1. ‘alterar el color, [ver]bleichen’ (DUDEN) decolorar, desteñir’ (Segura Munguía 2001, 194) Medioestructura
1. ‘Quitar o amortiguar el color’ (DLE) 1. ‘Fer perdre el color (a alguna cosa)’ (DIEC2) 1. ‘Facer perder ou alterar a cor a [algo] ou rebaixar a súa intensidade’ (DRAG)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
693
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado (culto)
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
al. abblättern/gr. ἀποφυλλίζω/esp. deshojar/gal. esfollar, desfollar/cat. esfullar, desfullar (núm. 32) Esta equivalencia muestra un grado de equivalencia plena tanto en el nivel de la forma semántica como en el nivel denotativo. La congruencia se debe, por un lado, al valor semántico de las bases, formadas todas sobre el sustantivo correspondiente para la designación ‘hoja’ (al. Blatt, gr. φύλλον, esp. hoja, gal. folla, cat. fulla,) y, por otro lado, al valor clasemático de los prefijos en tanto que aspectual privativo. De forma similar al verbo griego ἀποδέρω, el verbo ἀποφυλλίζω se construye sobre el verbo denominativo φυλλ-ίζω con el sustantivo φύλλον de base y el sufijo -ίζω para la creación de verbos factitivo-causativos (Risch 1974 [1935], 299). Este hecho lo diferencia de los otros verbos, ya que en el caso del griego tanto el simple φυλλίζω como ἀποφυλλίζω denotan lo mismo ‘deshojar’. Las formas gallega y catalana vacilan en el uso de la forma con el prefijo romance des- y con es-. En estos casos, es difícil saber si la forma romance procede directamente de una forma latina del tipo exfoliare —ausente en latín clásico— o si una ha contagiado a la otra en cuyo caso es difícil establecer cuál de las dos dio origen a la otra. Tales coincidencias hacen que podamos predicar una misma forma semántica para todas las unidades, así como una misma fórmula archisemémica genérica. En todas ellas, la forma semántica dibuja el movimiento ablativo-separativo de la base (‘hoja’, y) con respecto al argumento interno (u). Entre el od (u) y la base (y) se da una relación metonímica en la que u incluye al conjunto del que y forma parte. La principal diferencia entre el alemán y las lenguas romances estriba en la posibilidad existente en alemán de asumir una lectura inacusativa, además de la transitiva (ejs. (487) y (488)). En las lenguas romances, solo se aceptan construcciones transitivo-agentivas (ejs. (490), (493) y (496)) o reflexivas (ejs. (491), (494), (497)): (487)
al. Die Rose ist abgeblättert. (DWDS)
(488)
al. Die Farbe, der Lack, Kalk(anstrich), die Tapete blättert ab. (DWDS)
(489)
esp. *El color, la laca, la capa de cal, el empapelado deshoja.
694
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
(490)
esp. Juan deshojó la margarita.
(491)
esp. La margarita se deshojó.
(492)
gal. *A cor, a laca, a capa de cal, o empapelado desfolla.
(493)
gal. Hai que esfollar o millo para gardalo no hórreo.
(494)
gal. Ó final se esfollou a margarita.
(495)
cat. *El color, la laca, la capa de calç, el paper d’empaperar esfulla.
(496)
cat. Joan va esfullar una rosa.
(497)
cat. Una flor que s’esfulla […]
Esta restricción que muestran las lenguas romances a aceptar usos inacusativos es recurrente en los casos en que los verbos prefijados con ab- en alemán con función privativa o regresiva se emplean de forma intransitiva (cf. equivalencia 15). La noción de privación se produce en las lenguas romances gracias a un sujeto agente, rechazándose, por tanto, la indicación de la pérdida o disminución de una propiedad progresivamente no causada por un agente externo. En nuestra tabla se recoge únicamente el uso transitivo común a todos los verbos de la serie. En alemán, tal vez para evitar la colisión sinonímica con el verbo prefijado entblättern ‘deshojar’, que en sentido estricto se ha especificado para designar la acción de ‘arrancar las hojas de las plantas o árboles’, el verbo abblättern acepta como sujeto de la lectura inacusativa entes distintos a una hoja, siempre y cuando estos puedan ser interpretados holísticamente como el todo de algo que cumple con las propiedades semánticas de una hoja (die Farbe ‘[una capa de] pintura’, Lack ‘[una capa de] laca’, Kalk(anstrich) ‘una capa de cal’). Por ‘hoja’ ha de entenderse, por tanto, no solo la propia de las plantas, sino cualquier tipo de objeto que contenga el quale formal necesario para ser considerado como tal. Así, si bien el material parece indiferente —puede tratarse de una hoja de metal, madera, papel—, ha de cumplir con el requisito de tener forma de lámina o capa y ser prototípicamente no gruesa. En cambio, las lenguas iberorromances se muestran en este sentido más restrictivas. En la posición del od admiten usos concretos y abstractos, si bien en el caso del od concreto este solo puede ser una planta, vegetal o derivados de este (deshojar una flor o deshojar un libro).
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
695
Para el verbo griego no podemos ofrecer información sobre las restricciones que presenta el verbo, ya que los lexicógrafos griegos no recogen información al respecto. LSJ (s.v.) solo incluyen un uso tomado de la Historia de las Plantas (Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν) del filósofo Teofrasto en el que se hace mención a la acción de ‘deshojar una planta’. La lengua latina utiliza en estos casos construcciones sintácticas del tipo privare foliis (DWB, s.v. abblättern). Es interesante apuntar que, en las tres lenguas iberorromances, se encuentra la forma culta exfoliar, que, según informan el DLE y el DIEC2, derivan de la forma latina correspondiente exfoliare. Sin embargo, en los diccionarios de latín clásico no encontramos esta forma que sí aparece documentada en el Index Etymologicus compilado por Gesner, donde se lee bajo el lema folium exfoliare = abblättern (Gesner 1746, 78). El autor la localiza en la obra de Celio Apicio, del siglo ii d.C., De re coquinaria, donde leemos: Accipies rosas et exfoliabis ‘Tomarás las rosas y las deshojarás’ (ed. de Bernhold 1787, 23). Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 32)
Valor etimológico
al. abblättern
gr. ἀποφυλλίξω
esp. deshojar gal. esfollar, desfollar cat. esfullar, desfullar
Prefijo
ab- = ἀπο-
ab- ≠ des-/es-
Base
*bhel- (*bhlē-, *bhlō-, *bhlə-) ‘Blatt, Blüte, blühen; üppig sprießen’ (POK 122)
sust. hoja/folla/fulla lat. fŏlia ‘hoja’
Valor denotativo de la base
‘hoja’ Variante transitiva λuy λx λs [ACT(x) & LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s)
Forma semántica
BASE(y) = BLATT = ‘hoja’ ABL = AB = ‘[abl]aspect-privativo’ x = suj. u = od
BASE(y) = ΦΎΛΛον = ‘hoja’ ABL = ′Απο = ‘[abl]aspect-privativo’ x = suj. u = od
BASE(y) = HOJA/FOLLA/ FULLA = ‘hoja’ ABL = DES/ES = ‘[abl]aspect-privativo’ x = suj. u = od
[[PART_OF(y, u)]ti]SET [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BECOME(¬PART_OF(y, u)))]ti+k]EV&CO Microestructura
y: ‘TEMA’/ u: ‘UNDERGOER’ x: ‘ACTOR’
696
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
1. ‘(von Pflanzen, Blüten) einzelne Blätter verlieren’ 2. ‘sich in Blättchen lösen und abfallen’ (DUDEN)
1. ‘deshojar’ (DGE)
esp. 1. ‘Quitar las hojas a una planta o los pétalos a una flor’ (DLE) gal. esfollar 1. ‘Facer a esfolla a [unha planta, un froito]’ [esfolla: ‘Labor agrícola que consiste en tirarlles as follas a determinadas plantas ou froitos’] (DRAG) gal. desfollar (cf. esfollar; tachada como «forma menos recomendable» en el DRAG)
Medioestructura
cat. esfullar y desfullar (cf. esfullar): 1. ‘Llevar les fulles (d’una planta, branca, etc.)’ (DIEC2) Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A1a
al. abbrennen/gr. ἀποκαίω/lat. deurere, exurere, comburere (núm. 43) Entre el verbo alemán abbrennen, el griego ἀποκαίω y los latinos deurere y exurere se establece la equivalencia denotativa total, tal y como muestran las descripciones coincidentes de la forma semántica y la estructura conceptual. Todas ellas contienen una base de contenido denotativo semejante (brennen y urere ‘quemar, arder [por acción del fuego]’, καίω ‘encender, quemar’) y están formadas con un prefijo ablativo que incide de forma análoga en todos los casos. Como ocurre en muchos de los preverbios para los que puede defenderse el valor aspectual reforzativo con respecto a la base, en este caso o bien lo consideramos como un prefijo con valor aspectual meramente intensivo o bien consideramos que el prefijo le aporta valor aspectual terminativo. Si lo interpretamos de este último modo, se indica que la acción de quemar se ejecuta hasta el final. En este sentido, el prefijo tiene valor terminativo, derivado de la intensificación que ejerce sobre
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
697
la base, tal y como lo refleja el argumento z en la forma semántica. Las únicas diferencias que muestran estos verbos son, por un lado, la posibilidad del verbo abbrennen de usarse como transitivo e intransitivo (en el sentido de ‘arder’), mientras que los latinos y el griego son solamente transitivos. Por lo tanto, para poder establecer la equivalencia tenemos que partir de la acepción transitiva del verbo. Con respecto a las variantes latinas hay que precisar que deurere y exurere presentan un alto grado de semejanza, cuya diferencia solo es atribuible a la presencia del prefijo. Aunque los diccionarios definen ambos verbos como ‘quemar completamente; abrasar, incendiar’, de donde se infiere que se han interpretado como perfectivos, el prefijo de- muestra una tendencia prototípica a asumir valor reforzativo, mientras que ex- favorece por su significación primaria la lectura terminativa. Si interpretamos ambos como aspectualmente perfectivos, estaríamos ante una misma forma semántica y ante la misma estructura conceptual. La ausencia del verbo deurere en el ls invita a pensar que había una diferencia en torno a la frecuencia de uso, siendo exurere más habitual en latín clásico. El latín comburere puede expresar o bien la noción de ‘quemar algo hasta el final’, valor perfectivo-terminativo habitual en com- (OLD 2012, vol. 1, s.v. comburere 1), o bien por el valor sociativo del prefijo puede hacerse prevalecer la lectura espacial, en cuyo caso aparece un complemento predicativo del objeto para indicar el estado resultante en que queda tras ser quemado: ut et patrem et filium vivos comburat ‘para que queme al padre y al hijo vivos’, Cic., Q. fr. 1.2.6.). Esta segunda opción no es posible con los prefijos ablativos. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 43)
al. abbrennen
gr. ἀποκαίω
lat. deurere exurere comburere ab- ≠ de-
Prefijo
ab- = ἀπο-
ab- ≠ ex‑ ab- ≠ com-
Valor etimológico Base
*bher(ə)«‘aufwallen, in heftiger Bewegung sein’ (bezogen auf Wasser, Feuer, auf Koch- und Gärungsprozesse)» (Pfeifer, DWDS, cf. Pok 144)
*k̑ēu‘anzünden, verbrennen’ (Pok 595)
*eus‘brennen’ (Pok 348)
698
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Valor denotativo de la base
‘quemar’ comburere (λu) λy λx λs [BASE(x, y) & LOC(y, COM(u))] λy λx λz λs [[BASE(x, y)](z) & ABL(z)](s)
Forma semántica
Microestructura
BASE = BRENNEN = ‘quemar’ ABL = AB = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
BASE = URERE = ‘quemar’ ABL = DE/EX = ‘[abl]aspect-terminativo’ x = suj. y = od BASE = URERE = ‘quemar’ COM = COM- = ‘[comitativo]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od (u = CPred. de y)
[[¬QUEMAD0(y)]ti]set [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BEC(QUEMADO(y)))]ti+k]ev&co x: ‘ACTOR’ y: ‘UNDERGOER’ 2. ‘etw. in Brand setzen’ (DWDS)
Medioestructura
BASE = ΚΑ′ΙΩ = ‘quemar’ ABL = Ἀπο = ‘[abl]-aspectterminativo’ x = suj. y = od
1. ‘quemar, calcinar’ (DGE) deurere 1. ‘quemar completamente; abrasar, incendiar’ (Segura Munguía 2001, 214) exurere 1. ‘destruir por medio del fuego; abrasar, quemar, incendiar’ (Segura Munguía 2001, 275) comburere 1. ‘quemar, abrasar del todo, consumir completamente’ (Segura Munguía 2001, 134)
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
699
deurere A1a Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
exurere A1a comburere A2b
al. abgehen/gr. ἄπειμι, ἀπέρχομαι/lat. abire, exire, abscedere/cat. eixir (núm. 103) La presente equivalencia está sometida a una serie de restricciones de tipo pragmático-discursivo. Todas las bases se forman con el verbo genérico de movimiento por excelencia. Las diferencias que muestran entre sí los derivados se relacionan con determinados modificadores semánticos como la especificación de la manera, el instrumento, la dirección, el ámbito en el que se encuentra la figura o la marcación diasistémica. La base verbal alemana gehen se opone macroestructuralmente a fahren por la especificación de la manera, el instrumento o medio con el que se desarrolla el movimiento: si se aplica al desplazamiento humano se refiere al uso de los pies o de un medio de transporte.168 Los verbos simples εἶμι y ἒρχομαι se corresponden a las formas empleadas en ático para la noción genérica de desplazamiento ‘ir’ vista desde el sujeto, cuya diferencia ya vimos a propósito de la equivalencia (núm. 209) con abnehmen (Buck
168 Como ha mostrado Molés-Cases (2016, 197), la caracterización del verbo gehen plantea numerosas dificultades debido, por un lado, a su uso como verbo genérico o archisemémico en detrimento de la oposición macroestructural con respecto a fahren, y, por otro, a las distintas formas de interpretar la oposición entre ambos verbos. Así resumía Molés-Cases (2016, 197) tales problemas: «Por una parte, este verbo puede expresar manera exclusivamente y se refiere al desplazamiento humano «caminando», «con los pies», «en posición recta», «dando paso» (cf. Lübke y Vázquez Rozas, 2011; Cuartero Otal, 2015): «sich in aufrechter Haltung auf den Füßen schrittweise fortbewegen» (Duden). Por otra parte, podemos considerar este verbo alemán como el más general o neutro (Lübke/Vázquez Rozas 2011) en lo que respecta al desplazamiento humano, ya que en algunos casos puede aparecer desemantizado y es difícil discriminar si se trata de un verbo que indica tanto manera como componente deíctico o sólo componente deíctico: «einen Ort verlassen; weggehen» (Duden) (Bauer, 2010; Cuartero Otal, 2015)».
700
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
1988 [1949], 693; Chantraine 1970, vol. 2, 321; Brunel 1936, 12). Las dos primeras variantes latinas, abire y exire, comparten base y se distinguen únicamente por el prefijo. Con respecto a las diferencias que dejan atisbar los verbos latinos ire y cedere, Doederlein (1846, 124) apuntaba que el primero hace referencia a la noción más general del movimiento de un sitio a otro, fundamentalmente referido a personas por oposición a meare, usado para animales, mientras que otros verbos como gradiri y cedere incidirían en la manera del movimiento: «und zwar gradiri und ingredi [schreiten] mit ruhigem Sinn und regelmässigem Schritt, oppos. serpere, currere, stare; Cic. N. D. II, 47. Att. II, 23, wie βαδίζειν; aber incedere mit stolzem Sinn und abgemessenem anständigem Schritt, z. B. beim Repräsentiren und Marschiren» (1846, 124). Por la etimología propuesta por Pokorny, la idea de la manera del movimiento, expresada en cedere o gradiri se relaciona con un tipo de paso lento, solemne y fijo. Tanto las bases verbales así como sus derivados forman construcciones intransitivas. En los verbos latinos, exire y abire la presencia del prefijo ex‐ y ab‐ hace que se diferencien por la especificación de la figura en un momento anterior, situada en el interior de un ámbito, lo que genera una diferencia del tipo ‘ir(se)/salir’. El empleo de distintos prefijos permite atisbar la tendencia de ab- a utilizarse en construcciones absolutas del tipo ‘marcharse o abandonar’, donde no suele especificarse el origen o fuente del desplazamiento, mientras que el verbo exire se emplea para referirse a la salida de un lugar. En los verbos en alemán, griego y latín, la noción espacial es más prominente que la aspectual, hecho propiciado por el valor semántico de la base y por la aparición de un sujeto personal. En todos estos casos, en la interpretación espacial se da un caso de correferencialidad entre el sujeto de la primera parte del evento y el locatum, mientras que el relatum o lugar a partir del que se aleja el sujeto puede aparecer expreso o no: en caso de que aparezca explícito encontramos von en alemán, sintagmas preposicionales como ἐκ + genitivo o simplemente el caso genitivo en griego y cualquiera de los ablativos en latín ex, de, ab o simplemente el caso ablativo, tal y como muestran los siguientes ejemplos: Valor medioestructural puesto en relación Variante intransitiva
locatum
relatum
al. abgehen
suj
sp
suj
sp
animado
LOCSOURCE
1. Sentido recto ‘irse (de algún sitio)’ (498) Der Zug geht gleich ab (DUDEN, s.v. 2) ‘El tren sale ahora mismo’
gr. I. suj. de pers. ‘marchar(se), ir(se), alejarse de’ (DGE) ἀπέρχομαι (499) ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου ἀπελθὼν (Tuc., G. Pel. 8.92) ‘saliendo del consejo’
inanimado ∅
701
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Valor medioestructural puesto en relación Variante intransitiva
locatum
relatum
gr. ἄπειμι
c. suj. de pers. ‘irse, marcharse, partir’ (DGE)
suj
sp
(500) ἀπῇσαν ἐπ᾽ οἴκου (Tuc., G. Pel. 5.36) ‘se marcharon a su casa’
animado
1. ‘irse (de un lugar cualquiera), alejarse (de un lugar)’ (Blánquez 1985, 45)
suj
sp
(501) ut quidem ille insanus dixit, qui hinc abiit modo (Pl., Men. 2.2.61) ‘como dijo aquel loco que se fue de aquí de ese modo’
animado
LOCSOURCE
1. ‘salir de’
suj
sp
(502) dum introeo atque exeo (ls) ‘al entrar y salir (yo)’
animado
lat. abire
lat. exire
lat. (503) abscede hinc, sis, sycophanta par ero (Pl., Poen. animado abscedere 1.2.162) ‘Márchate de aquí, por favor, embustero como tu amo’ (504) abscede tu a me (Pl., Poen. 1.2.156) ‘Aléjate de mí’
animado
∅
∅
LOCSOURCE
animado
El prefijo ex- presente en latín y en las reliquias romances eixire y exir especifica, además, la salida de un ámbito, lo que lo acerca al alemán ausgehen. En latín, si el ámbito del que se sale es la vida, el verbo se usa metafóricamente para hacer referencia a la noción de morir. Los verbos romances tienen una restricción importante en relación con su marcación diastrática. Su uso está atestiguado para el catalán en el DIEC2 como léxico común y, pese a que ha entrado en concurrencia con el verbo sortir, la existencia de derivados de uso común como el sustantivo eixida así como su presencia en numerosas construcciones fraseológicas —más de 20 en el diccionario descriptivo ddlc (s.v.)— han propiciado su pervivencia.169 Su empleo es más común y frecuente en el catalán septentrional, en valenciano y en alguerés, donde, según el DCVB, se desconoce el verbo sortir. L’extensió actual del verb eixir en els dialectes catalans és limitada per la concurrència del sinònim sortir. El predomini de eixir és absolut en el pirenencoriental (Rosselló, Conflent, Vallespir, Cerdanya, Capcir), en el valencià i en l’alguerès, que són dialectes que desconeixen el verb sortir. En canvi, aquest predomina en els dialectes oriental i baleàric,
169 En el corpus del catalán antiguo CICA se recoge un total de 27 entradas distribuidas entre los siglos xv y xviii y el corpus textual del catalán contemporáneo CTILC recupera más de 6 000 ejemplos con este verbo.
702
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
que, si posseeixen encara el verb eixir, és entre gent vella o fossilitzat en locucions i frases fetes; així a Falset, per exemple, només s’usa eixir en la forma d’imperatiu ix usada pels infants per a donar la sortida en començar el joc dels catius; a Mallorca i Menorca únicament es troba usat eixir en frases fetes com «altre bony m‘ha eixit», «set n‘han entrades i set n‘han d‘eixir». En el català occidental predomina també sortir (com hem vist en l’exemple de Falset), però es conserva en plena vitalitat eixir en algunes localitats, i fins i tot predomina damunt sortir en les poblacions de Boí, Vilaller, Bonansa, Benabarre, Tamarit, Fraga i Calasseit, on el verb sortir és desconegut de la gent analfabeta (DCVB, s.v. eixir).
Aunque este verbo era común en español medieval (Coseriu 2008, 44) y forme parte de los registros cultos del gallego y el español, su uso es reducidísimo, tal y como lo muestran los datos lexicográficos. En gallego, no aparece recogido ya en el diccionario académico y en el corpus del TILGA solo hay dos ocurrencias, y en español encontramos 249 casos en 53 documentos en el CORDE, distribuidas entre los siglos xii y xvi, y ninguna ocurrencia en los corpus del español actual (CREA y CORPES xxi). El conjunto de paralelismos señalado permite establecer la equivalencia en el nivel de la forma semántica y de la fag, en la que tan solo introducimos como argumentos locativos el LOCsource o lugar de origen, ya que la aparición del LOCgoal o lugar de destino es facultativa y el LOCsource está ya implícito a través del prefijo. Desde un punto de vista aspectual, en estos verbos los prefijos no modifican el contenido semántico del verbo, lo que permite realzar el valor espacial ablativo. Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 103)
al. abgehen
gr. ἄπειμι ἀπέρχομαι
lat. abire exire abscidere
ab- = ἀπο- = ab-
Prefijo
ab- ≠ exgótico *gǣ‘gehen’ (Kluge 2002, 339)
*ei‘gehen’ (POK 293; Beekes 2010, vol. 1, 388)
*ei-/*i‘ir’, ‘to go’ (Segura Munguía 2007, 199; Vaan 2010, 191)
cat. eixire
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
Valor etimológico
*sed‑ ‘gehen’ del compuesto k̑o-, k̑io*h1ergh-, *h1er*k̑e-zd-o ‘move, go’ ‘schreite einher; (Beekes 2010, weiche, gebe vol. 1, 468) nach’ (POK 887)170 *(ḱe-)ḱh2d-? ‘to fall’ (Vaan 2008, 78)
Base
Valor denotativo de la base
‘ir’
‘ir’
‘ir’ ‘marchar, ir’
λx λs ∃u [BASE(x) & LOC(x, ABL(u))](s)
Forma semántica
Microestructura
BASE = GEHEN = ‘ir’ ABL = AB ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
BASE = ΕʼĨΜΙ = ‘ir’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
BASE = IRE = ‘ir’ ABL = AB/EX = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
BASE = ΕʼΡχοΜΑΙ = ‘ir’ ABL = Ἀπο = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
BASE = CEDERE = ‘ir’ ABL = AB = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
703
lat. exire ‘salir’
‘ir’
BASE = IR = ‘ir’ ABL = EX = ‘abl-[aspectreforzativo]’ x = suj. (u = sp)
[[ADESSE(x, LOC1)]ti]set [ET [¬ADESSE(x, LOC1)]ti+k]ev&co x: ‘UNDERGOER’ LOC1: ‘LOCsource’
170 Pokorny propone esta etimología, si bien no se compromete con absoluta seguridad con la misma. Él la da como plausible, pero la pone en tela de juicio.
704
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
1. ‘sich entfernenʼ (DWDS)
ἄπειμι 1. ‘irse, marcharse, partir’
Medioestructura
abire 1. ‘irse, alejarse, partir, retirarse, salir de’ (Segura Munguía 2007, 199) exire 1. ‘salir de, irse de’ (Segura Munguía 2007, 201)
ἀπέρχομαι 1. ‘marchar(se), ir(se), alejarse de’ (DGE)
abscedere 1. ‘irse, alejarse, separarse, retirarse’ (Segura Munguía 2007, 99)
1. ‘Anar de dins a fora (d’un recinte, habitació, clos o lloc en general)’ (DCVB)
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
–marcado
–marcado
–marcado
+marcado [diatóp.]
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
abscidere A2a
A1a A1c
al. abküssen/lat. exosculari, deosculari/[gal. debicar, esbicar] (núm. 161) El primer aspecto previo al análisis que hemos de comentar es la escasa frecuencia de uso del verbo abküssen que, aunque recogido en el DUDEN, está marcado en esta misma fuente con el segundo nivel más bajo en la casilla destinada a mostrar el índice de frecuencia. De los dos verbos latinos exosculari y deosculari, parece ser menos frecuente la segunda forma si la comparamos con la forma introducida por el prefijo ex-, y ambas mucho menos frecuentes que el verbo sin prefijo osculari. Así, al menos, lo reflejan las estadísticas de frecuencia de las tres palabras en el corpus en línea del ls (s.v.) que ofrece 38 entradas para el lema exosculari, 23 para deosculari frente a las más de 200 ocurrencias para el verbo simple. El derivado alemán y los latinos conforman una equivalencia total: comparten el contenido semántico de sus bases (‘besar’) y están formadas sobre prefijos ablativos que se limitan a reforzar el contenido de la base, tal y como lo muestran sus acepciones en los diccionarios: al. ‘oft und heftig küssen’ (DUDEN); lat. exosculari ‘to kiss eagerly, kiss fondly’ (ls) y deosculari ‘to kiss
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
705
warmly, affectionately’ (ls). Estas coincidencias, sumadas a las indicadas por la estructura argumental, hacen que tanto en el nivel de la forma semántica como de la fag sean plenamente coincidentes. La fag que hemos propuesto para el alemán abküssen y los latinos exosculari y deosculari está inspirada en la representación de Jackendoff (1990, 115–116) para los llamados «Verbs of Attachment» y de Wotjak (2006, 238–239), según la cual el verbo que se refiere a la noción de ‘besar’ lleva implícito un argumento constante instrumento, que nosotros hemos rellenado con la noción de ‘boca’. Podría entrarse a discutir si, en lugar de la boca, son los ‘labios’ el argumento implícito, tal y como lo defiende Wotjak para el verbo romance besar o el alemán küssen. Nosotros hemos optado por la primera opción al considerar el valor etimológico de los verbos latinos, derivados del sustantivo os ‘boca’, lo que implica que, al menos en el caso de las variantes latinas, al tratarse de un verbo originariamente denominativo, el argumento implícito ha de estar cubierto por la misma base verbal ‘boca’. Por el contrario, el origen etimológico del verbo alemán, que no es denominativo, no revela información al respecto. Según Buck (1988 [1949], 1113–1114), la base verbal en las lenguas anglosajonas tendría origen imitativo, lo que tampoco permite esclarecer la cuestión. Pese a la estructura morfológica coincidente, con los verbos gallegos no puede establecerse la equivalencia, ya que denotativamente evocan una escena cognitiva distinta. La base verbal bicar procede del sustantivo bico, que, al igual que el latín os, hace referencia a la boca tanto de personas como de animales. Por un proceso metonímico similar al dibujado por os, cuyo diminutivo osculum dio lugar al ‘beso’, bico ha pasado a significar ‘beso’. De acuerdo con la extensión semántica del sustantivo que sirve de base al derivado, podría pensarse que bicar se refiere, por tanto, a la noción de ‘besar’. Sin embargo, el verbo derivado se ha formado sobre el sustantivo bico con el valor de ‘pico’, lo que implica que ambos verbos, debicar y esbicar, se refieran denotativamente a la acción de ‘picar [utilizar el pico para coger] algo de algo’. De ahí frases como Déixame esbicar o viño para ver que tal sabe o Debicamos uns entremeses antes de xantar (DRAG). Por ello, no puede establecerse la equivalencia con los verbos de esta serie. Aunque en ambos casos los prefijos ablativos se limitan a reforzar la base, el verbo esbicar puede, además, recibir una lectura aspectual privativa, tal y como muestra el DRAG: ‘Romper ou quitar a punta ou o bico a [un obxecto]’. Sería, por tanto, un verbo más dentro del grupo de los verbos de cabeza de Jano. Los verbos derivados parecen también estar en desuso, tal y como lo muestra la ausencia de debicar en el TILGA y las dos únicas ocurrencias de esbicar que aparecen en dicho corpus.
706
5 Estudio y análisis de las equivalencias desde un punto de vista interlingüístico
Cuadro resumen Equivalencia interlingüística (Núm. 161)
al. abküssen
lat. exosculari deosculari ab- ≠ de- ≠ es-
Prefijo
Valor etimológico
Base
Valor denotativo de la base
Forma semántica
gal. [esbicar, debicar]
ie. *ku(s)‘küssen’ (Pfeifer, DWDS)
sust. osculum ‘boquita, beso’ sust. os ‘boca’ *h3eh1-os ‘mouth’ (Vaan 2008, 436)
sust. bico 1. ‘boca das aves’ 2. ‘boca das persoas’ 6. ‘Demostración de afecto, amor, amizade, respecto ou reverencia que se fai tocando algo ou alguén cos labios pechados’ (DRAG)
‘besar’
‘picar’
λy λx λz λs [[BASE(x, y)](z) & ABL(z)](s)
λy λx λs ∃u [[BASE(x, y) & LOC(y, ABL(u)]](s)
BASE = KÜSSEN = ‘besar’ ABL = AB = ‘[abl]aspect-reforzativo’ x = suj. y = od
BASE = OSCULARI = ‘besar’ ABL = DE/EX = ‘[abl]-aspectreforzativo’ x = suj. y = od
[[¬ADESSE(z, y)]ti]set [ET [OPER(x, z) & CAUSE(x, BEC(ADESSE(z, y))]ti+k]ev&co Microestructura x: ‘ACTOR’/ y: ‘UNDERGOER’/ z: ‘INSTRUMENTO’/
BASE = BICO = ‘boca’ ABL = DE/ES = ‘[abl]-aspectprivativo’ x = Suj y = od (u = sp) debicar, esbicar1 [[CONT(u, y) & ¬ADESSE(x, y)]ti]set [[OPER(x, z) & CAUSE(x, ¬CONT(u, y) & ADESSE(x, y))]ti+k]ev&co x: ‘ACTOR’/ y: ‘UNDERGOER’/
u: ‘TEMA’/ z: ‘PICO’/
5.3 Análisis interlingüístico de las equivalencias
1. ‘oft und heftig küssen’ (DUDEN)
707
exosculari 1. ‘to kiss eagerly, kiss fondly’ (ls)
esbicar 1. ‘Probar [un líquido] bebendo un pouco’ (DRAG) 2. ‘Romper ou quitar a punta ou o bico a [un obxecto]’ (DRAG)
deosculari 1. ‘to kiss warmly, affectionately’ (ls)
debicar 1. ‘Comer pequenas porcións de [un ou varios alimentos] para probalos ou como aperitivo’ (DRAG)
Medioestructura
Fijación sintagmática
–fijación
–fijación
–fijación
Marcas diatópicas, diastráticas, diafásicas
+marcado (en desuso)
+marcado (muy raro)
+marcado (en desuso)
Grado de motivación objetiva
A1a
A1a
A2a
6 Resultados y conclusiones 6.1 Valoración general de los datos El vaciado de los datos recopilados a partir de los diccionarios arroja un total de 428 series entre las que se pueden observar distintos tipos de relaciones. Si atendemos a los tipos de combinaciones posibles desde un punto de vista formal, se pueden establecer los distintos índices de frecuencia de las equivalencias. Del recuento de las más representativas numéricamente resulta un total de setenta y siete combinaciones posibles, de las que extraemos aquí las veinte más frecuentes con más de cinco apariciones en nuestro estudio. La Tabla 32 recoge dichas combinaciones ordenadas de mayor a menor de acuerdo con el índice de frecuencia. Con el signo Ø indicamos la ausencia de lema prefijado en alguna de las lenguas. Si traducimos en porcentajes los resultados que se muestran en la tabla, las cifras de los veinte grupos más representativos revelan datos interesantes sobre el papel de la prefijación verbal y los patrones más dominantes en cada una de las lenguas (Figura 32). Por un lado, el porcentaje más alto (26,64%) corresponde a la ausencia de equivalencias preverbiales entre el alemán y el resto de las lenguas y recoge, por tanto, los casos que nosotros denominamos como de equivalencia preverbial nula. Antes de extraer conclusiones apresuradas sobre este dato, consideramos el enfoque unidireccional del trabajo como responsable de tal ausencia y no descartamos que, si se modificara la dirección, pudieran registrarse cifras equiparables en otra dirección. Nos limitamos a reseñar que, si observamos los tipos de verbos que aparecen en este grupo (cf. anexo en 9), nos encontramos, por ejemplo, con un grupo de verbos de escasa frecuencia que, además, están marcados diasistemáticamente (según la información proporcionada por DUDEN y DWDS).1 Tal es el caso de verbos como abmurksen ‘cargarse (a alguien)’ descrito como coloquial y de escasa frecuencia desde finales del siglo xx (segundo nivel según DUDEN y DWDS), abschnippeln ‘cortar’ del lenguaje coloquial y de frecuencia mínima (primer nivel en DWDS), abbetteln ‘mendigar’ del lenguaje coloquial y de frecuencia mínima (primer nivel en DUDEN y DWDS), abschwimmen 1 Los diccionarios monolingües DUDEN y DWDS proporcionan información tanto sobre la marcación diasistemática bajo el rótulo de Gebrauch ‘uso’ en el caso del DUDEN y con letra de color verde antes de la definición en el caso del DWDS como sobre la frecuencia de uso, para lo cual DUDEN establece cinco niveles, siendo el primer nivel el de menos frecuencia y el quinto nivel el de uso más común. En la nueva versión del DWDS (disponible a partir de agosto de 2016) se opera de manera similar al establecer siete niveles de frecuencia (siendo el primero el más bajo y el séptimo el más alto). https://doi.org/10.1515/9783110654110-006
6.1 Valoración general de los datos
709
Tabla 32: Tipos de combinaciones más frecuentes. Grupo Prefijo Prefijo Prefijo Prefijo Núm. en alemán en griego en latín en español
Prefijo en gallego
Prefijo en catalán
Total de apariciones
1.
ab‑
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
101
2.
ab‑
ἀπο-
de‑/dis‑ Ø
Ø
Ø
52
Ø
Ø
3.
ab‑
ἀπο-
Ø
Ø
4.
ab‑
ἀπο-
de‑
des‑/de‑/dis‑ des‑/de‑/dis‑ de‑/des‑/dis‑
40 34
5.
ab‑
Ø
Ø
des‑/de‑
des‑/de‑
des‑/de‑
19
6.
ab‑
ἀπο-
ex‑
Ø
Ø
Ø
17
7.
ab‑
ἀπο-
ab‑
Ø
Ø
Ø
14
8.
ab‑
ἀπο-
Ø
de‑/des‑
de‑/des‑
de‑/des‑
13
9.
ab‑
ἀπο-
ab‑
des‑/de‑/dis‑ des‑/de‑/dis‑ des‑/de‑/dis‑
12
10.
ab‑
ἀπο-
Ø
des‑
11
ex‑/des‑
ex‑
11.
ab‑
Ø
de‑/dis‑ Ø
Ø
Ø
9
12.
ab‑
Ø
ex-
Ø
Ø
9
Ø
13.
ab‑
ἐκ-
Ø
Ø
Ø
Ø
9
14.
ab‑
Ø
Ø
ex‑
ex‑
ex‑
7
15.
ab‑
ἐκ-
ex‑
ex‑
ex‑
ex‑
6
16.
ab‑
ἐκ-
de‑
Ø
Ø
Ø
6
17.
ab‑
Ø
de‑
des‑/de‑
des‑/de‑
des‑/de‑
5
18.
ab‑
ἀπο-
de‑
ex‑
ex‑
ex‑
5
19.
ab‑
ἀπο-
ex‑
ex‑
ex‑
ex‑
5
20.
ab‑
ἐκ-
de‑
des‑/de‑
des‑/de‑
des‑/de‑ Total
5 379
‘marcharse, pirarse’ diastrática y diatópicamente marcado y de escasa frecuencia (segundo nivel en DWDS), absegeln ‘zarpar’, abbehalten ‘quedarse o permanecer descubierto o con el sombrero en la mano’ (S/G/I, s.v.), abbacken ‘terminar de hornear’, todos ellos marcados como de escasa frecuencia (con el nivel más bajo) o abäsen ‘devorar’ propio del lenguaje de la caza y de uso poco frecuente (con el nivel más bajo). Si bien la variación diasistemática se puede poner en relación con la ausencia de equivalencia en las restantes lenguas, este mismo hecho refleja también la existencia de un patrón en alemán que se sirve analógicamente del prefijo ab- para la formación de verbos con sentido peyorativo, especialmente en la lengua coloquial, tal y como había indicado Schmale (2007) en su estudio de neología verbal. Este patrón es compartido por el griego ἀπο-
710
6 Resultados y conclusiones
Figura 32: Tipos de combinaciones más frecuentes desde un punto de vista formal.
que, según Strömberg (1947, 26), como señalábamos en el cap. 3.2, se empleó para formar unidades léxicas de contenido despectivo o negativo. En segundo lugar, con el índice más elevado de apariciones (13,72%) encontramos el grupo introducido por los prefijos ablativos en griego ἀπο-, en latín de- y dis- que no encuentran correspondencia prefijal en las lenguas romances, cuya cifra confirma los resultados que los estudios cognitivos en el marco de la tipología han ido proporcionando (Talmy 2000; Slobin 2006; Molés-Cases 2016). Nótese que, grosso modo, con tan sola una excepción, encontramos siempre para el prefijo alemán ab- un correspondiente en griego con un prefijo ablativo, bien
6.1 Valoración general de los datos
711
sea el más frecuente y emparentado con aquel etimológica y semánticamente, ἀπο-, bien sea el otro prefijo ablativo por excelencia, esto es, el prefijo ἐκ-. De hecho, de los veinte grupos de la tabla, en diez de ellos encontramos en la combinación alemán-griego la correspondencia prefijal entre ab- y ἀπο- y esta, a su vez, representa los grupos más numerosos entre ambas lenguas, a saber, el segundo, tercero y cuarto grupo, dato que ratifica nuevamente nuestra hipótesis en torno al grado de representación de este fenómeno en alemán y griego (cf. 1, pp. 20–21). Ni el segundo ni el tercer grupo presentan correspondiente prefijal en las lenguas romances, lo que nuevamente podría ser un indicador del papel de la prefijación en dichas lenguas. Si nos fijamos en algunas de las series pertenecientes al segundo grupo, saltan a la vista algunas características comunes tanto a sus bases como a sus prefijos. Pongamos los siguientes ejemplos: (505) al. abbeißen, gr. ἀποτρώγω, ἀποδάκνω, lat. demordere (506) al. abbrennen, gr. ἀποκαίω, lat. deurere, exurere, comburere (507) al. abbürsten, gr. ἀποκαθαίρω, ἀπομάττω, lat. detergere (508) al. abhobeln, gr. ἀποξέω, lat. deruncinare (509) al. abhauen, gr. ἀποκόπτω, lat. abscidere, decidere, praecidere (510)
al. abputzen, gr. ἀποκαθαίρω, lat. depurgare
(511)
al. abreiben, gr. ἀποτρίβω, lat. defricare
(512)
al. absieden, gr. ἀφέψω, ἀποζέω, lat. decoquere
En estos ocho ejemplos se trata de bases verbales que destacan la modalización o la manera de actuar en un ámbito determinado, en este caso concreto, mediante la manipulación de una superficie. Se comportan de modo similar a verbos del tipo abbrausen ‘partir como una flecha’, clasificado por Molés-Cases (2016) como verbo de manera, en este caso, de movimiento, o del tipo abbürsten ‘quitar cepillando’ que también encontramos en nuestra lista de ejemplos y que también había sido descrito por Stiebels (1996, 157) en estos términos. En este sentido, pueden ponerse en relación los verbos alemanes abbürsten, abhobeln ‘quitar cepillando’, abputzen ‘quitar limpiando’ y abreiben ‘quitar frotando’. Todos ellos describen una forma concreta de manipular una superficie con la consecuencia, en un momento eventivo posterior, de que la superficie queda libre o limpia de
712
6 Resultados y conclusiones
otro objeto o sustancia. La estructura arquitectónica de estos verbos muestra a través del prefijo el movimiento por el cual o bien se cepilla la superficie y esta queda libre de aquello que se pretende quitar o eliminar (si la superficie actúa sintácticamente como argumento interno y semánticamente como relatum (513)) o bien el objeto que se pretende eliminar de la superficie deja de estar en dicha superficie después del cepillado (514). En los ejemplos griegos (515) y (516) ocurre exactamente lo mismo, pudiendo representarse tanto la superficie como el objeto que se pretende eliminar en la posición del locatum. (513) al. den Mantel abbürsten (DWDS) den Mantel abbürsten ART.ACC.M.SG abrigo ab.PREV.ABL.cepillar ‘cepillar el abrigo’ (514) al. die Fusseln von der Jacke abbürsten (DUDEN, s.v.) die Fusseln von der Jacke ART.ACC.F.PL pelusa.F.PL de.PREP ART.DAT.F.SG chaqueta abbürsten ab.PREV.ABL.cepillar ‘quitar las pelusas de la chaqueta [cepillando]’ (515) gr. ἀποκάθαιρε τὰς τραπέζας ταυτῃί (Ar., Paz 1193) ἀποκάθαιρε τὰς τραπέζας ab.PREV.ABL.limpiar.2SG.IMPF ART.ACC.F.PL mesa.ACC.F.PL ταυτῃί INDF.DAT.F.SG ‘Limpia las mesas con esto’ (516) gr. ἀποκαθαίρουσι γὰρ αἱ τούτων φαντασίαι τὸν ῥύπον τοῦ χαμαὶ βίου. (M. Aur., Imp. 7.47) ἀποκαθαίρουσι γὰρ αἱ τούτων ab.PREV.ABL.limpiar.PRS.3PL PTC ART.NOM.F.PL ART.GEN.PL φαντασίαι τὸν ῥύπον fantasía.NOM.F.PL ART.ACC.M.SG porquería. ACC.M.SG τοῦ χαμαὶ βίου ART.GEN.M.SG en_tierra.ADV vida.GEN.M.SG ‘Los pensamientos de estas cosas limpian la porquería de la vida en la tierra’ Stiebels (1996, 157) interpreta los verbos con ab- que presentan estas características como estructuras resultativas por mostrar el estado resultante en que queda
6.1 Valoración general de los datos
713
la superficie («libre de algo») y justifica su interpretación en detrimento de una lectura local arguyendo que la lectura resultativa es la consecuencia lógicopragmática más plausible después de haberse producido la acción verbal: «Wenn ein oder mehrere Gegenstände mittels einer Handlung von einer Fläche entfernt worden sind, so kann man meistens schlußfolgern, daß diese Fläche dann sauber bzw. frei von zuvor darauf platzierten Gegenständen ist» (Stiebels 1996, 157).
En cambio, las lenguas iberorromances bloquean la formación verbal con prefijos ablativos en unión de verbos de actividades, tal y como como se observa en los verbos de manera de movimiento *desbailar, *desnadar, *dessaltar, *desbrincar o en los verbos de manipulación de un objeto como *descepillar, *deslimpiar o *desfrotar. Si nos fijamos en los verbos latinos correspondientes de los ejemplos (505)−(512), a saber, defricare, decoquere, detergere, demordere y deruncinare, observamos que no encontramos en las lenguas romances verbos evolucionados que tengan su origen en alguna de estas formas: no existe ningún verbo en español, gallego o catalán tal como *defregar, *decocer o *decoure, *demorder o *depurgar, ni ningún tipo de derivado de deruncinare (runcino ‘labrar con la garlopa’). Esta ausencia se debe, por un lado, a la pérdida en la evolución del latín a las lenguas iberorromances de la función causativo-incoativa del prefijo ablativo de- como indicador del cambio de estado (incoativo). Tal y como habíamos visto en la primera parte (cf. 4.3.2), el empleo de de- con esta función se había quedado reducido a una docena de verbos y solo en gallego se atisbaba algún resquicio de vitalidad de esta función, como se reflejaba en verbos del tipo dealbar, debabar, debandar, debouzar, degoar, denegrir(se), derregar, en los que el prefijo asume una función causativo-incoativo. Los motivos aludidos explican, por tanto, la ausencia de verbos romances para el segundo grupo de equivalencias. El tercer grupo más frecuente (10,55%) está representado por la equivalencia entre los prefijos etimológica y semánticamente vinculados, el alemán ab- y el griego ἀπο-, y por la ausencia de equivalente en el resto de las lenguas analizadas. Los verbos que encontramos en ambas lenguas no parecen conformar un grupo cerrado. Constatamos verbos deadjetivales (abkühlen-ἀποψύχω (en voz medio-pasiva)), denominativos (abledern-ἀποδέρω) y deverbales (ablernen-ἀπολέγω; abkriegen-ἀποδέχομαι; abkaufen-ἀποπρίαμαι; abliegen-ἀπεῖναι; absagen-ἀπαγορεύω) entre los que se hallan también algunos verbos de movimiento como abreisen-ἀπέρχομαι, abschiffen-ἀποπλείω o abfliegen-ἀποπέτομαι. La diversidad de tipos de derivados en este grupo en ambas lenguas, entre los que, de acuerdo con la naturaleza de la base, encontramos un ejemplo de cada una de las funciones semánticas que pueden asumir los preverbios ablativos, es un indicador de la cercanía que existe entre ambas lenguas en lo que se refiere a la productividad y funcionamiento del subsistema
714
6 Resultados y conclusiones
preverbial ablativo y de su carácter diferenciador con respecto a las restantes lenguas aquí estudiadas. El cuarto grupo por orden de frecuencia reúne un 8,9% de las apariciones y está constituido por verbos prefijados ablativos en todas las lenguas, concretamente por el griego ἀπο-, latín de-, español, gallego y catalán des- / de- / dis-. La posición que ocupa este grupo en la tabla es una buena muestra de la presencia de funciones comunes y compartidas por todas las unidades preverbiales. No obstante, como veíamos en el análisis interlingüístico, dependiendo del tipo de base al que se unan y al comportamiento del locatum, será compartida o no la función preverbial espacial y aspectual. A este grupo dedicamos el cap. 5.3.1, en el que tratamos únicamente de equivalencias denotativas parciales o totales presentes entre todos los miembros de la serie. El quinto grupo con un porcentaje de un 5% incluye fundamentalmente verbos denominativos en alemán y las lenguas iberorromances en los que el prefijo ha asumido una función privativa como en abrahmen-esp., gal. desnatar-cat. estonar, abbeeren-esp. desgranar-gal. debagar, desbullar, debullar-cat. (d)esgranar; abschminken-esp., gal. y cat. desmaquillar(se); abschnallen-esp. y gal. desabrochar-cat. descordar o abfasern-esp. deshilachar-gal. esfiañar-cat. esfilegassar, esfilegar, desfilar. Como habíamos alertado a lo largo del trabajo, destaca la ausencia en latín de verbos prefijados denominativos. En el sexto grupo (4,48%), conformado por verbos introducidos por el griego ἀπο- y el latín ex-, destacan verbos prefijados con valor perfectivo-terminativo del tipo abbrennen-ἀποκαίωexurere; abquälen-ἀποκναίω-exercere, extorquere; absterben-ἀποζνήσκω-emori; abzehren-ἀπομαραίνω-extenuare. En el séptimo grupo, encontramos un grupo de equivalencias en el que se da la congruencia etimológica entre los prefijos en alemán, latín y griego como muestran las siguientes series de equivalencia abhacken-ἀποτέμνω-abscidere, abklauben-ἀποτρώγω-abrodere o abspülen-ἀποπλύνω-abluere. En el grupo octavo, vuelve a llamar la atención la ausencia de verbos en latín para la formación de denominativos y deadjetivales como era el caso de la equivalencia abästen-ἀποκλαδεύω-desramar-(d)esbrancar o abstumpfen-ἀπαμβλύνω-(d)espuntar. Por último, el grupo noveno muestra verbos prefijados ablativamente en todas las lenguas que, de forma similar al grupo séptimo, se caracteriza por la presencia del ablativo por excelencia en alemán ab-, griego ἀπο- y latín ab- y por los prefijos ablativos romances de-, des- y dis-.
6.2 Tipos de equivalencias Si excluimos los casos de equivalencias denotativas nulas ya mencionados anteriormente y nos centramos en las equivalencias denotativas parciales y
6.2 Tipos de equivalencias
715
Figura 33: Tipos de equivalencias en la muestra analizada.
totales que podemos localizar en la muestra analizada, nos encontramos con los siguientes resultados que se presentan en la Figura 33. El porcentaje mayor, con un 46% de las ocurrencias, le corresponde al grupo de las equivalencias denotativas parciales correspondientes o correspondencias (1.1. en la Figura 33), características por la presencia de un preverbio de carácter ablativo y por una base verbal que o bien pertenece a una clase de verbos diferente o bien tiene un valor semántico que no concuerda en su totalidad con el resto de unidades de la serie. Los motivos que permiten establecer la equivalencia denotativa son, pese a la variación semántica de las bases, de muy distinto tipo. En unos casos, la equivalencia se establece debido a que los semas inherentes a los constituyentes inmediatos de cada unidad están distribuidos de forma inversa en la arquitectura gramatical de las otras unidades con las que concuerda, produciéndose una suerte de chassé-croisé de rasgos entre las bases y los prefijos. Este era el caso de la equiv. núm. 8 abarten-ἐκπίπτω-degenerare-degenerar en la que el rasgo vertical descendente está expresado en la base verbal en griego, por un lado, así como en el prefijo y en factores de naturaleza pragmática en las restantes lenguas, por otro. En las series introducidas por abblassen y abbleichen y los verbos denominativos formados sobre el sustantivo color / cor nos referíamos también a este cruce en el que la aportación contrapuesta de los prefijos (ingresiva en el caso del alemán y egresiva en el de las otras lenguas) en contacto con bases semánticamente opuestas bleich / blass ‘pálido’ y color, prototípicamente opuesto al blanco, permitía establecer la equivalencia. En estos casos, se muestra una correspondencia en el nivel de la significación general (Gesamtbedeutung), pero
716
6 Resultados y conclusiones
no en el nivel de la significación arquitectónica (Wortbildungsbedeutung), ya que se llega por distintas vías a denotaciones comparables. Otro aspecto que permite poner en relación unidades de base dispar es el hecho de compartir una estructura de qualia común. Así, en la equivalencia núm. 22, entre los verbos de la serie abberufen, ἀποκαλέω y devocare, el verbo base remite a un contenido semántico semejante, mientras que entre estos tres y el verbo culto romance destituir / destituír se puede establecer la equivalencia siempre y cuando las propiedades semánticas de los argumentos sean coincidentes, es decir, siempre y cuando compartan el quale formal cargo / puesto. La importancia de la estructura de qualia se percibe también en la equiv. núm. 15 a propósito del alemán abbauen y el romance destruir / destruír donde veíamos que, gracias a este aspecto, podía distinguirse uno de otro y podían explicarse las restricciones a las que estaba sometida esta equivalencia. Dentro del grupo de las equivalencias parciales, el grupo de las equivalencias parciales no correspondientes (1.2. en la Figura 33) se reduce a un 19% en la muestra analizada y recoge aquellos verbos que, aunque prefijados, no están introducidos por prefijos pertenecientes al subsistema ablativo. Es importante destacar que la parcialidad descansa principalmente en la lengua griega, ya que la mayor parte de los verbos introducidos por prefijos no ablativos remiten a verbos en esta lengua. Los prefijos griegos que encontramos en este grupo son, concretamente, παρα-, ἀνα-, ἐπι- y δια- y los motivos por los que se establece la equivalencia, de diversa naturaleza. Los casos introducidos por el adlativo παρα- como en παρανθέω o ἀνα- como en ἀναθυμιάω sirven para expresar el cambio de estado indicado por la base verbal y expresan, por tanto, un valor ingresivo, lo que permitía establecer la equivalencia con los correspondientes elementos de la serie. Una vez más, los valores clasemáticos aspectuales de los prefijos permiten que se pueda establecer la relación de equivalencia entre preverbios de distintas categorías. En este sentido, en la equivalencia parcial que estudiamos entre el alemán abbitten y el griego παραιτέομαι (equiv. núm. 29), la posibilidad de expresar la noción de perfectividad permitía establecer la relación entre ellos. En otros casos, vuelve a darse la situación descrita a propósito de las correspondencias en las que los semas en la lengua de partida expresados por el prefijo son asumidos en la otra lengua bien por el lexema o por la significación de todo el conjunto, como era el caso de absteigen-καταβαίνω (equiv. núm. 350), absteigen-καταπίπτω (equiv. núm. 77) o abfließen-καταρρέω (equiv. núm. 91), que ya en una publicación anterior habíamos ejemplificado con el caso de la equiv. núm. 350 (Batista Rodríguez/Hernández Socas/Hernández Arocha 2014, 241). En esta equivalencia, veíamos cómo el verbo griego no especificaba la dirección del movimiento, mientras que el sema ‘hacia arriba’ estaba presente
6.2 Tipos de equivalencias
717
ya funcionalmente en los lexemas en latín scando y al. steigen.2 En griego, la determinación de la dirección ‘hacia abajo’ es codificada por el preverbio καταy no por la base verbal, mientras que este mismo sema en alemán y español se expresa pragmáticamente a través de los preverbios ab- y de-. De esta manera, se observa que los prefijos mantienen un vínculo semántico homogéneo —aunque funcionalmente no idéntico— pese a la no coincidencia del valor denotativo de sus bases, ya que la base griega es neutra o no marcada, en el sentido de que no incide funcionalmente en la dirección del movimiento. En cambio, en latín y consecuentemente también en sus desarrollos romances, así como en alemán la dirección del movimiento de la base ‘hacia abajo’ es recurrente contextualmente. Aun así, consideramos que se sigue dando un tipo de equivalencia, si bien no correspondiente, puesto que coincide el significado denotativo global del conjunto, pudiendo formularse para ellos una misma microestructura. El grupo de las equivalencias totales supone un 31% en la muestra analizada y consta de unidades cuyas bases son semánticamente comparables y cuyos prefijos pertenecen a la categoría ablativa. Aunque pueda defenderse la existencia de una equivalencia denotativa total, hay que hacer algunas precisiones en cuanto a los tipos de equivalencia que pueden determinarse con esta categoría. Por un lado, en cuanto a la significación de la base, es preciso especificar que el grado de comparabilidad y acercamiento semántico de las bases varía dependiendo no solo de la equivalencia sino de las lenguas comparadas. De manera general, tal y como lo había prognosticado García Hernández (1980, 128) con respecto a los verbos de movimiento en latín, cuando los prefijos se unen a bases de este tipo, los derivados resultantes tienden a resaltar un «sentido espacial lativo». Dentro del grupo de verbos de movimiento incluimos en nuestra muestra verbos de dirección (inherente o no), de manera de movimiento y de movimiento causado o de colocación.3 La prominencia de la espacialidad permite, por un lado, que se
2 Podría considerarse hasta cierto punto que el rasgo vertical ‘hacia arriba’ de este par de verbos no es funcional, en un sentido estricto, ya que pueden combinarse con prefijos que denotan una dirección ‘hacia abajo, delante, etc.’. En este caso, tendería a postularse un valor de «manera» en estos verbos que realce el movimiento de la figura superando un obstáculo (normalmente representado por la gravedad y, en consecuencia, superado por un esfuerzo dirigido ‘hacia arriba’, pero no necesariamente), donde la verticalidad es, por ello, accesoria y circunstancial. Sin embargo, no puede negársele a este par de verbos una cierta funcionalidad de la verticalidad positiva, dado que, aislados de todo contexto direccional, tienden a realzar este rasgo, el ascenso, en detrimento de la manera. 3 La bibliografía en torno a los verbos de movimiento y su clasificación es tan abundante que no podemos entrar en detalles a explicar las diferencias que muestran unos y otros. Remitimos a los trabajos de Morimoto (2001), Cuartero Otal (2006) y Molés-Cases (2016, § 2.1.) para un resumen completo y actualizado de las clases de verbos de movimiento.
718
6 Resultados y conclusiones
establezca la equivalencia entre determinadas unidades de la serie y, por otro, se revela como el factor distintivo entre sus miembros. En lenguas como el alemán o el griego, la vitalidad o productividad del esquema espacial explica que, en la muestra analizada, para cada uno de los verbos de movimiento en alemán encontremos otro correspondiente en griego que describe un evento espacial. Este sería el caso del par al. abbiegen / gr. ἀποκλίνω, al. abbringen / gr. ἀποτρέπω, al. abfallen / gr. ἀποπίπτω, καταπίπτω, al. abfließen / gr. ἀπορρέω, ἐκρέω, καταρρέω, al. abhängen / gr. ἐξαρτάω, al. ablegen / gr. ἀποτίθημι, al. abnehmen / gr. ἀφαιρέω al. absteigen / gr. καταβαίνω, ἀποβαίνω o al. abgehen / gr. ἄπειμι, ἀπέρχομαι. En todos estos casos, la equivalencia es posible gracias a que las bases pertenecen a una clase comparable, a saber, a un tipo de verbo de movimiento, y gracias a la aportación espacial del prefijo. Como veíamos en el análisis de estas unidades, los empleos espaciales y aspectuales eran incluso coincidentes en determinados casos (al. abhängen / gr. ἐξαρτάω), lo que mostraba la estrecha relación entre la espacialidad y la aspectualidad y el alto grado de similitud entre ambas. Por otro lado, la comparabilidad de las bases puede descansar en la relación de hiperonimia o hiponimia que pueda establecerse entre ellas. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los verbos denominativos en los que el sustantivo de base remite a un contenido denotativo-referencial comparable. Este es el caso que vimos a propósito de la equiv. núm. 10 abästen-desramar-desbrancar, de la equiv. núm. 14 abbalgen-despellejar-desencoirar-espellar o de la equiv. núm. 16 abbeerendesgranar-debagar, establecidas sobre la base de un valor y una función semántica compartida por los prefijos y un sustantivo semánticamente relacionado. Por último, hay que hacer una precisión con respecto a este tercer grupo. La presencia de alguna marca diasistémica en las unidades restringe las posibilidades de establecer la equivalencia, que queda supeditada a una serie de factores pragmáticos. En este sentido, los verbos marcados diafásicamente que encontramos en las lenguas romances como declinar (equiv. núm. 26), deponer, deponer, depoñer, deposar (equiv. núm. 171) o descender (equiv. núm. 350) imponen restricciones a la equivalencia al acotarla a determinados contextos de usos, lo que es indicativo del grado de colocatividad o fraseologización o, al menos, de la tendencia a la fraseologización de las unidades preverbiales romances al quedar reducidas a registros cultos o elevados de la lengua. Por último, puesto que las bases verbales comparten valor denotativo, se hace preciso que la aportación semántica del prefijo sea coincidente. De no ser así, nos encontramos con casos de falsa equivalencia en el sentido de que la estructura morfológica de la palabra crea la falacia de la equivalencia debido a la interpretación semántica impuesta por el prefijo. Este era el caso de la serie número 28 en la que la equivalencia total solo se puede defender entre el alemán abbinden y los distintos verbos romances que nos encontrábamos (desligar, desatar, deslear o deslligar) por la coincidencia
6.2 Tipos de equivalencias
719
del valor aspectual del prefijo y las bases, si bien se constatan entre ambos grupos importantes diferencias tipológicas en lo que se refiere al papel del locatum y de la aspectualidad, tal y como lo reflejábamos en el análisis concreto de las unidades y como resumimos en 6.3.3. No obstante, cabe poner de relieve que entre cualquiera de estos verbos romances y los latinos devincire y deligare no puede establecerse la equivalencia. Pese a que, al igual que en alemán y las tres lenguas romances, las bases latinas vincire y ligare remiten a la noción de ‘unir, ligar’, el prefijo incide en la base de manera distinta a como lo hace en los conjuntos romances. En griego y las lenguas romances, el prefijo dota al derivado de valor aspectual privativo-regresivo, mientras que de- en los verbos latinos muestra la ingresión o cambio de estado, ‘el pasar a estar atado’. En estos casos, el prefijo de- puede recibir distintas interpretaciones: o bien lo consideramos como un marcador de intensificación, en cuyo caso ha de tratarse de un tipo distinto de función reforzativa de la presente en verbos como dealbare o deamare o bien se defiende la prominencia del valor aspectual progresivo-resultativo, en cuyo caso el prefijo se encargaría de especificar que la acción ha llegado a su fin (‘terminar de ligar o atar’). La equivalencia total podría establecerse entre abbinden y los latinos si tomamos como acepción de abbinden la segunda indicada por el DUDEN, referida a la noción de ‘atar, unir’. Tenemos, por tanto, en este caso toda una serie de relaciones que obligan a defender distintos tipos de equivalencia. Se puede hablar de equivalencia denotativa total entre el alemán y las lenguas romances, de un caso de correspondencia entre el alemán-lenguas romances y griego (cf. 2.4, pág. 80), ya que el verbo base del griego ἀπολύω expresa la noción de ‘desatar, desunir’, y de falsa equivalencia entre el latín, el griego y las lenguas romances, pues, pese a la coincidencia formal de la estructura arquitectónica, no se puede establecer la equivalencia denotativa. En casos como este en los que se dan distintos tipos de relaciones en el seno de una misma serie, la hemos cuantificado en todos los grupos en las que pudiera tener cabida. La importancia de la aportación aspectual del prefijo para el establecimiento de la equivalencia se observa, sobre todo, cuando entre los verbos de la equivalencia encontramos alguno de los llamados «verbos de cabeza de Jano». En los casos de equivalencia total, solo cuando la aportación aspectual del prefijo es coincidente o, al menos, no contradictoria puede establecerse la equivalencia. Este era el supuesto que estudiábamos entre el alemán abbilden y el latino deformare, que podían ponerse en relación gracias al valor aspectual ingresivo-causativo de los prefijos, pero no si ambos hubieran sido interpretados en clave regresiva. La interpretación reversativa que podía recibir el alemán abbilden y las restantes unidades impedía la equivalencia con las formas latinas. Pese a la importancia de la interpretación aspectual en este tipo de verbos, su número es bastante reducido —quedando restringido a unas cinco unidades en toda la muestra— y su aparente ambigüedad
720
6 Resultados y conclusiones
semántica se resuelve sin demasiados problemas gracias a factores pragmáticos, a lo que se suma la tendencia a que una de las dos interpretaciones se acabe imponiendo normativamente sobre la otra en detrimento de la otra lectura alternativa. Aunque en determinados casos pueda llegar a discutirse el valor aspectual prominente, si se trata, por ejemplo, de un valor aspectual terminativo o desinente, privativo o regresivo, resulta clave, por el contrario, que, al menos, las interpretaciones aspectuales de los derivados preverbiales no sean contradictorias (cf., por ejemplo, los tipos de equivalencias introducidos por abbrennen (núm. 43), abfressen (núm. 97), abgrenzen (núm. 111) o abküssen (núm. 161)).
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación 6.3.1 Implicaciones para las dimensiones espacio-temporal y aspectual A partir del análisis semántico-formal de las diferentes series de equivalencias, hemos podido llegar a algunas conclusiones generales referentes a las dimensiones espacio-temporal y aspectual y sus implicaciones tipológicas. Como se ha insistido a lo largo del trabajo, los preverbios se caracterizan por su valor locativo-relacional. De modo análogo a otras unidades de naturaleza preposicional y adverbial, los preverbios actúan como elementos de relación entre las variables de la estructura argumental y, de acuerdo con su valor semántico concreto, que nosotros hemos definido a partir de las relaciones de oposición con el resto de las unidades del sistema en el que se insertan, dibujan una figura dimensional concreta descrita como un estado local o una trayectoria o Path, en términos de la lingüística cognitiva. Concretamente, los prefijos ablativos se caracterizan por mostrar una distancia (Abstand), si se describe un estado local, o un alejamiento o separación, si se describe un cambio de estado local. Esta relación dimensional de ‘estar distante’ o ‘pasar a estar distante, distanciarse’ se da entre un elemento situado (locatum o Figura) con respecto a otro situador (relatum o Fondo / Ground) y cabe determinar caso por caso qué argumentos actúan como tales. En nuestra prueba, dado que la mayoría de las bases verbales o sus derivados expresan cambios de estado, la función de alejamiento o separación es más prominente y estadísticamente más representativa que la de la distancia. Dicho en otros términos, la estructura que subyace a la mayoría de los prefijos ablativos se compone de una trayectoria o dirección especificada como punto de origen y, dependiendo de la relación que el prefijo establezca entre los distintos argumentos que actúan como locatum y relatum (como, por ejemplo, si se da una relación metonímica entre ellos) o de la configuración conceptual del evento (si el relatum es concebido como un volumen o una superficie, etc.), dicha estructura
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
721
genera por un proceso de extensión semántica numerosos sentidos figurativos y propicia la preferencia por uno u otro preverbio ablativo en el proceso de formación léxica. Ya se recurra a la metodología estructural clásica —tal y como procedimos en la descripción de los sistemas preverbiales—, a la teoría de los patrones de lexicalización con respecto a la descripción de la estructura semántica de los eventos de movimiento, ya a las metáforas conceptuales de la lingüística cognitiva, todos los caminos parecen llevarnos al mismo punto: partiendo de la noción ablativa que marca siempre el punto de partida u origen del movimiento o separación entre dos elementos (λy λx [LOC(x, ABL(y))]), las diferencias semánticas observables entre unos y otros prefijos ablativos descansan en la determinación de rasgos semánticos específicos —si se aplica alguno de los modelos semánticos de las condiciones necesarias y suficientes— o prototípicos que evoquen a los representantes más idóneos sin imponer su condición de obligatoriedad y que permitan entender los ámbitos de confluencia entre los prefijos. Como decíamos en 2.1., cuando hablamos de selección de rasgos, pretendemos responder a la cuestión de cómo distinguir unos prefijos de otros semánticamente relacionados y comparables, cómo comprender las diferencias de uso que muestran prefijos como ab- y aus-, ἀπο- y ἐκ-, ab- y ex- y los numerosos casos de concurrencia entre ellos, ya señalados por los distintos investigadores. Para ello, la determinación de sus rasgos puede haberse llevado a cabo o bien a partir de las relaciones de oposición que mantienen los prefijos entre sí y con respecto a los miembros de otros subsistemas contiguos como el adlativo —en un intento de determinar su valor distintivo oposicional— o bien a partir de la determinación de los rasgos cognitivamente prototípicos que permita ponerlos en relación y de la evocación de determinados esquemas de imagen interrelacionados, como sería, en este caso, el esquema de la trayectoria con focalización en el punto de partida u origen. A este primer aspecto hemos dedicado el estudio intralingüístico en el que, apoyándonos en los numerosos estudios que existían de forma dispersa sobre prefijos, preposiciones y preverbios, aunábamos sus resultados con el fin de presentar una descripción semántico-sintáctica tanto desde un punto de vista actual como potencial. Aunque el valor espacial está en el origen de toda estructura preverbial y este permite explicar a través de procesos metafóricos y metonímicos los sentidos figurados que recogen los diccionarios (así como muchas lexicalizaciones), la principal característica (y diferencia) que es preciso anotar, al estudiar y comparar los preverbios en las lenguas aquí tratadas, descansa en su capacidad para incidir en la estructura eventiva del derivado prefijal. No se trata solo de su facultad para dotar de telicidad a verbos por naturaleza atélicos, es decir, para modificar la estructura eventiva determinándola o cerrándola de alguna manera, sino
722
6 Resultados y conclusiones
también de especificar la fase eventiva concreta sobre la que inciden los prefijos. Aunque los preverbios de las lenguas aquí tratadas comparten esta propiedad, a partir de nuestro análisis se observa que no lo hacen en la misma medida. El comportamiento prefijal permite vislumbrar una relación inversamente proporcional entre los prefijos como modificadores aspectuales y la pérdida o desdibujamiento de la espacialidad, «une sorte d’opacification de la particule, qui, en perdant sa valeur originelle d’expression concrète de la direction ou la position, acquiert des valeurs plus abstraites, par exemple de véritable telos de l’état de choses» (Pompei 2010a, 5). Al igual que el uso del pronombre clítico se en español puede resultar agramatical o, cuanto menos, inusual en determinados eventos de movimiento si lo que se quiere expresar es una noción meramente espacial, debido a las características del se como marcador de telicidad (como se observa en el contraste entre (517)−(518) y (519)−(520)),4 cuando los prefijos actúan como modificadores aspectuales dotando a los derivados de un valor aspectual concreto, el valor espacial puede llegar a desdibujarse pasando a ocupar un segundo plano en favor de la aspectualidad. Aunque evidentemente los ejemplos (519)−(520) tienen su origen en una noción espacial, sabemos que la frase (520) añade algo más o resalta otro aspecto, a saber, la entrega definitiva de las armas. En este caso, no solo el sintagma adverbial entre paréntesis para siempre nos invita a hacer esta lectura, sino también la prominencia de la aspectualidad, ya que podríamos llegar a la misma lectura si elimináramos dicho sintagma. La pérdida de la espacialidad ha contribuido también a su mayor tendencia a la fraseologización. El realzamiento o desdibujamiento de la espacialidad nos llevará más tarde a postular una diferencia tipológica fundamental entre ambos grupos de lenguas, que explique, además, las diferencias estadísticas del apartado anterior.
4 Nótese que, en (517), el verbo describe el cambio de estado local, interpretando consecuentemente el sujeto como tema y, por ello, la inserción del pronombre se se vuelve redundante, a no ser que se ponga de relieve la idea de que existe un agente externo (y) que mantenía al fraile dentro del convento, de forma que ‘él (x: el fraile Òscar) hizo que él (x: se) pasara a estar fuera’ en contra de la voluntad externa de y. En este caso, el sujeto se interpreta como agente de una acción que afecta a sí mismo y, por lo tanto, el sujeto se interpreta prototípicamente como agente y no como tema, rol que asume el pronombre correferente. La traducción mediante un prefijo espacial (raus) se hace, por tanto, necesaria para la expresión canónica del cambio de estado. Sin embargo, si se pone de relieve la salida del convento por voluntad propia (518), esto es, si se hace necesario aplicar cierta agentividad volitiva al sujeto, resulta extraño eliminar el pronombre, dado que el cambio de estado del verbo se atribuiría al sujeto, interpretándolo como un simple tema/paciente, sin voluntad inherente. En este sentido, la traducción mediante un prefijo local se vuelve ambigua y se precisa un prefijo aspectual que realce la agentividad controladora del cambio de estado.
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
723
(517) esp. El fraile Òscar (?se) salió del convento por la ventana. (= rausgehen/ ?verlassen) (518) esp. El fraile Òscar ?(se) salió del convento muy joven. (=?rausgehen/ verlassen) (519) esp. ?Él depuso el libro/las armas en el suelo. (520) esp. Él depuso las armas (para siempre). Seguimos en este punto la línea de investigación abierta con la publicación de los primeros trabajos de Talmy en los años 80, preocupada, entre otros aspectos, por indagar en el papel de la prefijación como elemento clave a la hora de establecer distintos patrones de lexicalización. Desde aquellos años hasta la actualidad se han sucedido los estudios que debaten, matizan o profundizan en la dicotomía talmyana y que han llegado a interesantes conclusiones, especialmente, en lo que se refiere a las lenguas romances en comparación con lenguas de marco satelital. En esta línea, Pompei (2010a) ponía en relación la pérdida de la espacialidad de la prefijación y la adquisición de valores clasemáticos o aspectuales con la reducción valencial en el caso de los verbos de movimiento, reducción que sufren estos verbos en el proceso de gramaticalización que lleva de estructuras verbales complejas a verbos prefijados propiamente dichos. Según la autora (2010a, 18), una vez termina el proceso de gramaticalización que lleva al surgimiento de verbos derivados al producirse la univerbación,5 la función aspectual o clasemá5 Cf. también con la opinión mantenida por Cuzzolin (1995, 138–139), quien concluía que, dependiendo del comportamiento de los verbos prefijados y de acuerdo con la fase en el proceso de gramaticalización en que se encontraran los conjuntos prefijados, se podían distinguir tipológicamente los dos tipos siguientes de lenguas: «Dalla ristrutturazione di categorie ereditate dalla fase indoeuropea nacque non una categoria grammaticale nuova, ma un nuovo tipo morfologico: il verbo composto con prefissi verbali, la cui sorte avrà esiti differenti nelle varie famiglie linguistiche indeuropee: da una parte ci sono lingue che svilupparono nella formazione di verbi il procedimento di grammaticalizzazione di varie preposizioni intorno a un tema verbale (esemplari le lingue celtiche del gruppo goidelico o quelle slave), dall’altra lingue che svilupparono il procedimento di formare verbi mediante lessicalizzazione (per esempio, le lingue celtiche del gruppo britannico, che lessicalizzarono molti prestiti latini). In una prospettiva tipologica più generale, le lingue del mondo oscillano tra due poli: lingue nelle quali il lessico si forma prevalentemente mediante modificazioni morfosintattiche di un lessema di base tramite processi di derivazione: si pensi per esempio a coppie come entrare e uscire, per le quali il latino e il russo utilizzano un unico lessema, ire e ХОДИТЬ; «andare», modificati da preverbi: inīre/introīre – ВХОДИТЬ; e exīre – ВЫХОДИТЬ; dall’altra ci sono lingue nelle quali la presenza di un simile meccanismo morfosintattico è pressoché nulla e la tendenza è quella di lessicalizzare mediante
724
6 Resultados y conclusiones
tica en el sentido de García Hernández se torna especialmente productiva. En la evolución del latín a las lenguas romances, el paso de lo espacial a lo aspectual es decisivo para explicar el cambio tipológico que se produce del latín a las lenguas romances. En este sentido, tal y como habían indicado Acedo-Matellán/ Mateu (2013) o Acedo-Matellán (2008), los verbos prefijados latinos —al igual que en griego o alemán— indican un cambio de base local y el espacio es aun el valor prominente a través de los prefijos. Sin embargo, los autores alertan de que la prefijación verbal romance se caracteriza fundamentalmente por expresar un cambio de estado cuyo valor aspectual es prominente frente al espacial. Esto explica por qué la prefijación productiva en los estadios actuales del español, gallego o catalán queda reducida a aquellos preverbios que muestran el cambio de estado. De este modo, la preverbiación patrimonial romance así como incluso la tomada como préstamos del latín se caracteriza por el carácter eminentemente aspectual y un desdibujamiento de la espacialidad,6 cuya consecuencia inmediata ha sido el paso gradual de tipo lingüístico. Así, aunque puede defenderse que el comportamiento de la estructura sintáctica de los verbos prefijados latinos y romances muestra un alto grado de similitud —tal y como lo indican las equivalencias observadas en el nivel de la forma semántica—, es necesario recurrir a sus diferencias en la dimensión aspectual para explicar el cambio tipológico: «the structure of both sets of verbs is actually quite similar, although a difference in the conceptual content of the prefix is at work. In fact, it is the conceptual richness of Latin preverbs versus the conceptual poverty of Romance preverbs, linked to either kind of prefix’s syntactic properties, which may account for the differences between both types of verbs. On the other hand, the underlying structural similarity is linked to the fact that the predicates headed by these verbs exemplify, both in Latin and in Romance, satellite-framedness, one of the two main ways in which, following Talmy 1991, 2000, motion events are linguistically expressed, the other one being verb-framedness. The typological change from a satellite-framed system into a verb-framed one curiously favoured the evolvement of the Romance prefixed verb type, itself a satellite-framed» (Acedo-Matellán 2008, 2). una determinata radice ogni rappresentazione concettuale; una coppia come entrare e uscire, per esempio, in arabo è rappresentata da due lessemi differenti come daẖala e ẖaraǧa così come in cinese, da jìnrù e chūqu» (Cuzzolin 1995, 138–139). 6 Para Acedo-Matellán (2008, 14), la diferencia entre el cambio de base locativa y el cambio de estado radica en la estructura de la trayectoria (Path) de los prefijos. Según el autor, la estructura de los preverbios latinos es de tipo compleja al estar provista de tres elementos: (1) de un componente vectorial, que indica la dirección tomada por la figura con respecto al fondo del tipo TO, FROM, VIA, (2) de un componente, denominado por Talmy (2000, vol. 2, 54) Conformation, referido a la conceptualización del fondo (en forma de volumen, de plano o recipiente) y (3) de un componente deíctico que incluye (o no) al hablante o emisor del enunciado. Frente a esta, la estructura prefijal romance se caracteriza por una trayectoria conceptualmente más pobre que solo incluye el componente vectorial.
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
725
Esta diferencia explicaba las restricciones que veíamos a propósito de la equivalencia entre las unidades al. abfallen / gr. ἀποπίπτω, καταπίπτω / lat. delabire, decidere con respecto a los romances esp. decaer / gal. decaer, declinar / cat. decaure. En este caso, aunque las bases romances se relacionan con verbos de movimiento, los derivados han restringido su empleo a los sentidos figurados en los que se hace necesario partir del valor aspectual, prominente en las lenguas romances y posible en las restantes lenguas, para poder establecer la equivalencia interlingüística. Si nos hubiéramos restringido al valor espacial, no hubiera sido posible ponerlos en relación. Un caso similar ocurría con la serie al. abbiegen / gr. ἀποκλίνω / lat. declinare / esp., cat., gal. declinar, donde podíamos observar claramente la diferencia tipológica entre el latín y las lenguas romances. Mientras que aquella mostraba las dos posibilidades, el uso meramente espacial y el aspectual, los cultismos romances se emplean casi exclusivamente en el sentido aspectual, por mucho que siempre sea posible la resemantización del espacio. Esto se relaciona con la tendencia descrita por Pompei (2010a, 15), según la cual los verbos de movimiento prefijados latinos sufren en el proceso de gramaticalización una reducción de su valencia (sobre todo, en lo que respecta al relatum) que les hace asumir nuevos sentidos figurados al perderse el componente espacial. En una segunda fase de gramaticalización, esta evolución de los «verbes à particule» daría lugar a verbos prefijados, en los que el único valor semántico que queda de la espacialidad es la aspectualidad y, en algunos casos, el régimen preposicional como reliquia de la antigua relación ablativo-relacional. Por lo tanto, si podemos establecer una equivalencia entre verbos como el al. abbiegen / gr. ἀποκλίνω / lat. declinare / esp., cat., gal. declinar es gracias a la coincidencia de la estructura eventiva de los verbos de la serie. La prominencia de la aspectualidad dificultaba la reconstrucción del origen como en el caso de declinar en (522) y explica la ausencia generalizada en las lenguas romances del origen en forma de sintagma preposicional en los casos en que la aspectualidad prevalece sobre la espacialidad. (521) esp. Sus madres o sus hermanos declinan la responsabilidad (Martín Gaite, Carmen (1988): Usos amorosos de la postguerra española. Barcelona, Anagrama, ADESSE, s.v. USO:084.18). (522) esp. ?Sus madres o sus hermanos declinan la responsabilidad de ellos mismos. Acedo-Matellán (2008, 16) defendía que los verbos prefijados propios de las lenguas romances no presentan la duplicación en la sintaxis del régimen preposicional correspondiente al preverbio, contrariamente a lo que ocurría en latín (de via decedite vs. El vent ha esboirat el cel). El mantenimiento del régimen
726
6 Resultados y conclusiones
preposicional que encontramos en los derivados romances, como ocurre en algunos de los verbos aquí tratados como depender de o abdicar de, habría que atribuirlo a su condición de préstamos latinos y a la conservación de la estructura sintáctica original. No obstante, resta decir que, en caso de que los verbos prefijados romances conserven el régimen preposicional, este ha de ser de la misma naturaleza clasemática que el propio prefijo como se veía en los ejemplos mencionados y en otros muchos como el español desdecirse de, abstenerse de, extraer de, encerrarse en, adherirse a, etc. En este mismo sentido, si repasamos lo que había ocurrido con verbos como el español pender y el derivado depender, que tratábamos en la equivalencia introducida por el verbo alemán abhängen, la diferencia entre el simple y el derivado no estribaba en el aspecto léxico de las unidades, ya que ambas describen por igual estados, sino en la prominencia de uno de los ámbitos, la espacialidad o la aspectualidad, en detrimento del otro. La prominencia del valor espacial explica construcciones del tipo (523) y la extrañeza de la misma construcción en (524) si intentáramos formarla con el verbo depender. Solo la prominencia de la noción aspectual frente a la espacial permite justificar estas restricciones. (523) esp. Tiró el temerario erudito del cordón que pendía del dintel y sonó en el caserón una alegre esquililla. (Mendoza, Eduardo (1982): El laberinto de las aceitunas. Barcelona, Seix Barral, ADESSE: LAB:225.34) (524) esp. ?Tiró el temerario erudito del cordón que dependía del dintel. En cambio, veíamos que el verbo latino correspondiente aceptaba ambos usos, el meramente espacial y el aspectual. Por lo tanto, no se trata únicamente de la modificación de la aspectualidad del verbo simple por parte del preverbio, ya que esta no es extensible a todos los prefijos ablativos, sino especialmente de la prominencia de un ámbito frente al otro. Este factor marcó el cambio tipológico del latín a las lenguas romances y se presenta como la principal diferencia entre conjuntos prefijales latinos y romances, sobre todo, en lo que se refiere a los derivados cultos. Por otro lado, la explicación ofrecida por Acedo-Matellán permite explicar, a su vez, la vacilación valencial a la hora de emplear estos verbos, que muestran cierta tendencia a la transitivización en detrimento del régimen preposicional latino (gal. Abdicou o seu poder y gal. O deputado decidiu abdicar das súas responsabilidades gobernamentais; DRAG, s.v.; esp. el rey abdicó (de) la corona, cf. Hernández Arocha 2014, 340). El hecho de que estos derivados romances apenas muestren diferencias en su comportamiento se debe a que, a excepción de los verbos denominativos y deadjetivales, muchos de los aquí tratados han
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
727
entrado directamente a formar parte del acervo léxico de las lenguas romances, es decir, que no han sido creaciones propias en el seno de las mismas. Esto se puede observar en la ausencia de bases simples de las que derivarlas y en la escasa o nula productividad de sus formas semánticas, para lo cual se han retomado las correspondientes formas latinas. En cambio, en lenguas como el alemán o el griego y, en menor medida, el latín, la espacialidad y la aspectualidad van de la mano, en el sentido de que ambas dimensiones están presentes por igual o no han llegado a confundirse. La posibilidad de establecer la equivalencia con las unidades romances se debe a la determinación de una dimensión aspectual, ya que solo sobre la base de esta función ha podido establecerse la equivalencia con las lenguas romances. De hecho, la espacialidad se muestra más prominente en los casos en que las bases verbales así lo permiten por tratarse de verbos estrictamente relacionados con las esferas del cambio de estado local o movimiento o, en general, con nociones estrechamente vinculadas con la espacialidad. Intentando responder al llamamiento de Coseriu (1988), recuperado en nuestra introducción (cf. 1), sobre la necesidad de elaborar un estudio sistemático y funcional de la prefijación que arroje alguna luz sobre la tipología lingüística de las lenguas estudiadas, consideramos que las diferencias señaladas y estudiadas a lo largo del estudio intra- e interlingüístico permiten extraer las siguientes conclusiones. Por un lado, vienen a confirmar la adscripción de las lenguas romances a un grupo de lenguas tipológicamente distintas al alemán, griego o latín y, por otro, ratifican la existencia de dos grandes bloques en cuanto a la productividad de los prefijos, con el latín como lengua de transición entre ambos polos, si bien esta última pertenece tipológicamente al grupo de lenguas que reunimos bajo A, es decir, al grupo con el orden de constituyentes oracionales sov y marco satelital.7 El grupo A comparte como rasgo especialmente relevante el hecho de pertenecer a las lenguas de prefijación cuantiosa y productiva:
7 Pese a que la lengua alemana puede invertir el orden de sus constituyentes en las cláusulas flexionadas o finitas, en las que el verbo viene a ocupar la segunda posición oracional o la llamada «linke Satzklammer», la estructura predicativa canónica (no finita) es considerada como correspondiente al esquema básico SOV: «The analysis of German as an SOV language is nowadays standard in GB/Minimalism and also adopted in various competing frameworks […]. The following observations motivate the assumption that SOV is the basic order: verb particles and idioms, the order in subordinated and non-finite clauses (Bierwisch 1963, 34–36) and the scope of adverbials (Netter 1992, section 2.3.)» (Müller 2015, 1452, la cursiva es nuestra; cf. este mismo resumen para un repaso por el origen de esta hipótesis, así como para los escollos que esta plantea).
728
6 Resultados y conclusiones
El análisis de las series de equivalencias saca a la luz otras consecuencias importantes para el establecimiento de este continuum. La simetría o grado de transparencia observable entre la microestructura o fag y la forma semántica es una buena muestra de la productividad y vitalidad del fenómeno. Cuanto mayor sea el grado de transparencia entre ambas, más vitalidad o productividad puede concedérsele a la estructura preverbial. Del mismo modo que dicha simetría nos permite fijar tipológicamente un polo del continuum (grupo A), a saber, el polo de las lenguas de prefijación productiva (de marco satelital, en la terminología de los verbos de movimiento, pero que extrapolaremos a todas las clases léxicas por razones descriptivas), los datos sobre la fijación sintagmática y la marcación diasistemática proporcionan información sobre el otro polo tipológico (grupo B), al indicarnos qué lenguas se encuentran más idiomatizadas en lo que respecta a la prefijación. A medida que se constata un mayor grado de idiomaticidad, decrece su productividad y se restringe la posibilidad de reproducirse analógicamente. Inversamente, cuanto más productivo resulta un recurso, menos tendencia muestra a la idiomatización. Esta evolución muestra el paso de la metáfora a la colocación (Hernández Arocha 2014, 227ss.) o de la fisión a la fusión (recuperando la terminología de Méndez Dosuna 1997), en tanto que, cuanto menos metafórica sea la estructura (esto es, cuanto menos extensible sea paradigmáticamente), más colocativa es (menos combinable sintagmáticamente) y, cuanto menos colocativa sea, más metafórica o productiva se muestra. Las colocaciones son, en este sentido, metáforas muertas o no productivas.8 El grado de metaforización del procedimiento está, a su vez, en estrecha relación con la amplitud 8 Cf. Hernández Arocha (2014) para una discusión exhaustiva de este problema. Esto no quiere decir que una metáfora no pueda ser colocativa en un sentido no técnico, esto es, «frecuente en cuanto a su combinatoria», ya que por distintos motivos aquella puede llegar a emplearse como construcción frecuente, en este sentido. Lo importante del concepto de colocación y, por lo que, desde este punto de vista, se diferencia de otros conceptos sintagmáticos como el de «construcción» no es la (alta) frecuencia con la que dos términos aparecen juntos, sino el empobrecimiento paradigmático del dominio de la función sintáctica. En otras palabras, dada una unidad α cualquiera, esta presenta un alto grado de colocatividad si y solo si cualquier paradigma sucesivo con que α se combine (componencialmente) se reduce sincrónicamente o tiende a reducirse diacrónicamente a un solo miembro. La colocatividad sería, por tanto, una restricción asimétrica sobre la composición sintágmática de paradigmas o una solidaridad léxica de implicación en términos de Coseriu (1986 [1977]).
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
729
paradigmática, ya que la metáfora permite ampliar las posibilidades de combinación o, en términos tradicionales, concebir una unidad en términos de otra con la que no se relaciona de forma contigua (Lakoff/Johnson 1980). Es importante destacar, por otro lado, que con la noción de amplitud paradigmática no nos referimos al hecho de que un paradigma contenga, efectivamente, un mayor número de unidades, sino a la pobreza intensional que posibilita la inclusión de nuevas unidades en la clase, es decir, al mayor grado de apertura que caracteriza a la clase del paradigma. Los sistemas preverbiales de lenguas como el alemán o el griego muestran una mayor amplitud paradigmática y, por tanto, implican necesariamente mayor metaforización y menor fijación idiomática. Las lenguas romances presentan, sin embargo, la relación inversa, lo que verifica la hipótesis de que cuanta mayor sea la fijación idiomática, menor será la amplitud paradigmática y su productividad sintagmática. A medida que los paradigmas son más amplios en el sentido de abiertos, las colocaciones son más flexibles, y a medida que los paradigmas son menos numerosos, en el sentido de más cerrados, más fija es la colocación. La amplitud paradigmática, la posibilidad de combinación, la metaforicidad o la restricción paradigmática están íntimamente relacionadas con un factor subyacente o transversal que se refleja como consecuencia de las dos tendencias polarizadas o complementarias, a saber, la productividad. En estrecha relación con el concepto de amplitud paradigmática, la productividad así entendida no mide el número de unidades, sino su grado de apertura (el enriquecimiento intensional del paradigma). Aunque se afirme que un paradigma es productivo cuando es amplio el número de unidades que contiene, el factor determinante para que haya un mayor número o para que haya llegado a haber un mayor o menor número de unidades es realmente la productividad (intensional) que muestre tal procedimiento en la cadena sintagmática. Así, se suele decir que -ción es un sufijo productivo o en- un prefijo productivo del español por el hecho de que aparecen en un gran número derivados. No obstante, si a partir de la palabra enrojecer redujéramos la intensión del paradigma verbal —digamos α— a ‘color’, entonces enα sería productivo si y solo si produjera con toda normalidad verbos como *enazulecer, *enamarillecer, *enrosacer, *envioletecer, *ennaranjecer, *enmarronecer, etc. Dado que el dominio constituido por α se reduce a {roj(o), negr(o)}, podemos concluir que la construcción (Haspelmath 2011) es altamente colocativa y que se convertirá en una colocación (morfológica) prototípica cuando para α solo quede una unidad para la función léxica ‘pasar a ser α’, sin restricción diasistémica. La construcción deponer las armas es, por tanto, un ejemplo claro de colocación, dado que deponer α restringe la cardinalidad de α a 1, con independencia de la frecuencia de la construcción. Su traducción al alemán die Waffen niederlegen no puede considerarse, sin embargo, como colocación, porque, a pesar de que es una construcción muy
730
6 Resultados y conclusiones
frecuente, en α niederlegen, ocurre que |α| > 1. Efectivamente, α = {die Waffen, die Krone, das Messer, den Kranz, …n}. De aquí debemos concluir, por tanto, que la construcción alemana (y, especialmente, el verbo que determina su función) es más productiva que la española, a pesar de que la frecuencia de ambas sea, en gran medida, equiparable. En este mismo sentido, si indagamos en la productividad del paradigma, no podríamos llegar a saber por qué un paradigma con dieciocho unidades puede ser más productivo que otro que contenga el mismo número de unidades, como es nuestro caso. Para poder determinar su productividad, es necesario observar su comportamiento sintagmático. Este hecho explica por qué en lenguas como el español, catalán o gallego no se puede extrapolar el sistema de prefijos por igual a todas y cada una de las familias de palabras como, de hecho, sí puede hacerse grosso modo —o, al menos, con muchas menos restricciones— en alemán o griego. Así, como vimos en el cap. 2.3, si intentamos añadir nuevas unidades preverbiales a la familia de palabras en español ir, nos será imposible crear una familia homogénea y exhaustiva que contenga sin restricciones toda la nómina de prefijos, a diferencia de lo que ocurría en alemán o griego (cf. Tabla 2). Si la productividad del paradigma se basa en la del sintagma, es necesario explicar por qué la misma estructura es más productiva en el grupo A de lenguas que en el grupo B, o, lo que es lo mismo, qué razones pueden aducirse en el nivel sintagmático para explicar sus diferencias. Creemos que la respuesta a esta pregunta descansa en el tipo lingüístico al que pertenecen, en tanto que lenguas sov y svo, pues, tal y como indicaba Coseriu (2008, 287), la principal diferencia entre las lenguas romances y su lengua madre radica en su pertenencia a tipos distintos. El tipo romance se diferencia del tipo latino por su tendencia a la expresión de funciones relacionales por medio de estructuras sintagmáticas en detrimento del paradigma (Coseriu 2008, 272–287). Partiendo de los datos extraídos del análisis se podría formular la hipótesis de que una lengua de tipología svo es más colocacional y más idiomática en cuanto a su prefijación que una lengua de tipología sov, por el hecho de que esta última favorece la colocación del elemento relacional entre O y V, facilitando así la prefijación morfológica si no se extrae el elemento relacional a la izquierda o a la derecha de la estructura que comprende el sujeto y el verbo. Esto debería repercutir negativamente en la formación de familias de palabras en lenguas del tipo svo, al no propiciar su surgimiento. Pero esta conclusión resulta apresurada si trascendemos el conjunto de las lenguas estudiadas y observamos lo que ocurre en general con otras lenguas de tipología sov, como el vasco, donde la prefijación verbal no es comparable a la del griego clásico o a la del alemán (Hernández Arocha 2016b). En este mismo sentido, Hernández Arocha (2014, 588, 2016a) había advertido que las familias de palabras hispánicas tienen un «carácter eminentemente acumulativo» que reúne unidades de muy distintas épocas con escasos vínculos de identidad o, al menos,
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
731
laxos desde un punto de vista sincrónico, frente al «carácter regenerativo» de las familias léxicas en alemán. Por el contrario a las romances, el análisis de lenguas del tipo A, es decir, de lenguas del tipo sov como el alemán o el latín como lengua de transición, demuestra que este tipo de lenguas presenta una mayor tendencia a la creación de estructuras pre- y postposicionales. Pero las implicaciones de este hecho para la prefijación y sus consecuencias hay que buscarlas en fenómenos describibles ad hoc para el grupo de lenguas estudiadas y, como apuntaremos enseguida, posiblemente en otros componentes no morfológicos de tales lenguas. El estado óptimo de productividad sintagmática que propicia la creación de sistemas prefijales es que existan modelos construccionales productivos en los que el prefijo, como predicativo, sea en sentido amplio sintagmáticamente postposicional, como es el caso del alemán y, posiblemente en los estadios del griego posthomérico en el que se disuelve la tmesis (Kühner/Gerth 2015 [1835], 530; De Angelis 2004, 179; Pompei 2010a, 1–2; 2014a, 254–255; Bertrand 2014; Haug 2014b, 410). En este mismo sentido, es interesante el testimonio de Bonfante (1931, 43) quien advertía que «[l]a ragione vera del nascere del verbo composto [i.e. prefijado en griego antiguo] in prop.[osizione principale] sta nel piú forte accento che qui spettava al verbo, il quale esercitava cosí una piú forte atrazzione sul preverbio. Non si possono assolutamente separare questi due fenomeni, accento e composizione del verbo […]». Con nuestros datos podemos advertir la tendencia a que una lengua que contenga postposiciones, circumposiciones y predicativos pospuestos tendrá un sistema prefijal más productivo que una lengua que no presente tal característica, en el marco de una tipología sov. De aquí deriva que un sistema postposicional perteneciente a la tipología A es estadísticamente más susceptible de crear prefijos que un sistema preposicional de tipología B. La postposición y, como criterio decisivo para la productividad prefijal, otros aspectos de corte fonológico hacen que sea cuestión de tiempo el que un verbo llegue a ser prefijado (cf. Hernández Arocha 2014; 2016a y, sobre todo, su tesis de habilitación en preparación donde se desarrollan las causas que propician el surgimiento de los verbos prefijados con partículas).
6.3.2 Funciones y efectos aspectuales de los preverbios Hasta ahora hemos resaltado el papel de la configuración eventiva para relacionar las lenguas del grupo A con las lenguas del grupo B. Dentro del marco de posibilidades que permite la conceptualización eventiva de los prefijos ablativos habíamos establecido un número reducido de funciones aspectuales comunes a la noción ablativa. De acuerdo con la gama de funciones aspectuales que puede expresar la prefijación ablativa (cf. 3.2.3), nos centraremos en las principales
732
6 Resultados y conclusiones
funciones que desempeñan, a saber, la expresión de valores perfectivos y privativo-regresivos dentro del marco de la egresión y de la intensificación en el ámbito de la ingresión. El estudio de la función aspectual privativo-regresiva nos permite determinar la existencia de los siguientes tipos, presentes en todas las lenguas: (1) verbos prefijados denominativos en los que la base actúa como la parte del todo que se separa, elimina o arranca; (2) verbos prefijados deverbales en los que el prefijo crea un efecto regresivo o reversativo, expresando un proceso inverso al que describe o bien la base simple o bien otro verbo prefijado, y (3) verbos prefijados también deverbales en los que el prefijo niega el contenido sintagmático de la base (frecuentemente un estado). Para los tres tipos de efectos todas las lenguas se sirven de los mismos prefijos: en griego aparece mayoritariamente ἀπο-, en latín de- y las lenguas iberorromances des-. La característica del primer grupo, común a todas las lenguas, es la relación de implicación metonímica entre el argumento interno y la base verbal, que está contenida o forma parte del argumento interno. Este tipo de privación muestra un mayor grado de productividad en las lenguas romances. Para todos los verbos del primer tipo como la equivalencia introducida por abästen (equiv. núm. 10), abbalgen (equiv. núm. 14), abbeeren (equiv. núm. 16) o abblättern (equiv. núm. 32) podemos postular la misma forma semántica y la misma microestructura: fs: λuy λx λs [ACT(x) & LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s) fag: [[PART_OF(y, u)]ti]SET [ET [ACT(x) & CAUSE(x, BECOME(¬PART_OF (y, u)))]ti+k]EV&CO Se trata de verbos transitivos en los que un agente externo causa que el argumento interno quede desprovisto de la base verbal, cuya representación eventiva es coincidente. La fs describe una expresión situacional (s) que atribuye alguna propiedad agentiva a x, quien con su actuación hace que y, cuyo contenido semántico está descrito por la base y es parte de u, se encuentre localizado (LOC) en una dimensión ablativa (ABL) con respecto a u. En otras palabras, en verbos como desgranar, la actuación del sujeto conlleva que la base (grano) se separe del objeto. La representación conceptual descrita en la fag, que le sirve de fuente pragmático-cognitiva a la forma semántica, asigna un contenido de actividad específico a la agentividad de x e interpreta la conjunción como un operador que vuelve coherente la propiedad de x con respecto a lo predicado de y e u. De esta manera, se establece una relación de causación entre el rango y el dominio de la conjunción y se interpreta el proceso de distanciamiento local (LOC (… ABL…)) de la fs como un cambio de estado según el cual ambos argumentos (y, u) pasan a formar parte de una relación no metonímica, dado que se presupone que, para todo estado anterior al evento, era verdad que estos argumentos
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
733
(y, u) se encontraban en una relación parte-todo. Resumidamente, mientras que la fs se encarga de codificar el hecho de que existe un sujeto y un distanciamiento de la base con respecto al objeto, la estructura conceptual o fag interpreta esta expresión como un evento en el que un agente ha hecho que el paciente pase a no estar en una relación metonímica con respecto a otro argumento supuesto (el que implica el sustantivo del que deriva la base). La fag o microestructura incluye además los modificadores semánticos que especifican el contenido de la base y que permite distinguir unas unidades de otras. Dentro del grupo de verbos denominativos, nos encontramos también con verbos que aceptan l otras lecturas, como los verbos alemanes abblättern o abarten, que pueden verbalizarse intransitivamente como inacusativos (die Tapete blättert (an einigen Stellen) ab ‘el papel se despedaza por algunos lados’). La lectura intransitiva obliga a una reducción de la estructura argumental y, por tanto, a reformular las relaciones entre locatum/relatum y sus funciones sintácticas. En este caso, la separación o alejamiento se establece entre la base y el sujeto, a falta del objeto, tal y como lo refleja la siguiente forma semántica. fs: λuy λs [LOC(BASE(yu), ABL(uy))](s) fag: [[PART_OF(y, u)]ti]SET [ET [BECOME(¬PART_OF(y, u)))]]ti+k]EV&CO En ella se describe un acontecimiento en el que algún y, determinado como la base del derivado (y) que está contenido en algo (u), pasa a estar en una relación ablativa con respecto a u. En el caso de la frase alemana Die Tapete blättert an einigen Stellen ab, puede decirse que al tapete le ocurre la situación (s), es decir, que las hojas (de que consta) (yu) se desprenden (abl) del tapete (uy). La estructura conceptual refleja el cambio de estado por el que se disuelve la relación metonímica existente entre el sujeto y el argumento implícito codificado en la raíz nominal del verbo. El argumento semántico expresado como sujeto, al situarse dentro del dominio del cambio de estado (become), se interpreta como paciente.9 Como se puede observar, la única diferencia entre los usos de estos verbos es que desaparece el agente que desencadena el cambio de estado. Se trata de un ejemplo de la conocida y bien estudiada alternancia causativa, por la que verbos inacusativos pueden derivarse morfológicamente como causativos al insertar un agente como argumento externo, formando así accomplishments o realizaciones (Comrie 1976b; Dowty 1979; Jackendoff 1985, 1993; Levin 1993; Pustejovsky 1995; Rappaport-Hovav/Levin 1998; Hale/Keyser 2002; Wunderlich 2012; Arnaus Gil
9 Téngase en cuenta que el rango de una función de cambio de estado es el estado mismo que se predica.
734
6 Resultados y conclusiones
2016, entre otros). La estructura argumental de la fs causativa, esto es, λuy λx λs, pierde el argumento externo, quedando λuy λs, de modo que el argumento más incrustado, λuy, se proyecta como sujeto/undergoer (Van Valin/LaPolla 1997). La relación isomórfica observable en el nivel de la forma semántica con respecto a la estructura conceptual muestra que la equivalencia entre verbos denominativos es bastante regular y que las diferencias interlingüísticas estriban, en este caso, en el sustantivo que sirve de base para el derivado verbal. Entre las equivalencias interlingüísticas en un grupo concreto de lenguas (cf. 5.3.2) destaca la ausencia en latín de verbos privativos para las unidades propuestas en favor de estructuras analíticas, lo que muestra su posición como lengua de transición en el continuum tipológico arriba señalado. Por lo demás, la existencia de este tipo de verbos denominativos en las lenguas romances no implica necesariamente una alta frecuencia de uso.10 Se puede mantener con Acedo-Matellán (2008) que, dentro del marco de la prefijación, este es uno de los pocos patrones recurrentes que encontramos, frente al recurso más habitual que consiste en el empleo de estructuras analíticas. Dentro de este primer grupo de equivalencias, algunas unidades griegas toman como bases verbos denominativos que ya contienen en sí la noción privativa, lo que obliga a proponer un valor semántico distinto para el prefijo en detrimento de la privación. Así ocurre con los verbos ἀποδέρω o ἀποφυλλίζω, cuyas bases proceden de los nombres correspondientes y ya expresan en su forma simple la noción privativa. En la presente tabla marcamos en color gris las unidades de la equivalencia, que no asumen la función privativa a través de la prefijación. Las tablas siguientes son una muestra de los tipos de relaciones que podemos encontrarnos en este grupo, entre los que se recogen las unidades analizadas. En segundo lugar, la egresión puede expresarse a través de bases deverbales en las que son posibles diversas interpretaciones aspectuales. Estas interpretaciones oscilan entre la privación y la regresión. En este caso, nos encontramos con un nutrido grupo de verbos en el que el prefijo se encarga de revertir el contenido denotativo que resulta tras producirse la acción indicada por el verbo base. Así, un verbo como destruere no niega simplemente la base struere, sino la consecuencia o resultado derivado de la actividad previa (Dowty 1976, 256ss.): si la consecuencia de un verbo como struere es que ‘algo está construido o levantado’, el prefijo de- en destruere indica que alguien ‘echa abajo lo previamente construido’. En este tipo de verbos, los prefijos actúan como satélites direccionales
10 Los verbos privativos denominativos conviven con otro tipo de expresiones como la española, gallega y catalana pelar o con estructuras analíticas como en esp. quitar la piel, cat. llevar el pèl; gal. quitar a pel.
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
735
Tabla 33: Verbos denominativos con función privativa. Alemán
Griego
Latín
Español
Gallego
Catalán
abarten
ἐκπίπτω
degenerare
degenerar
dexenerar
degenerar
abästen
ἀποκλαδεύω
Ø
desramar
desramar
(d)esbrancar
abbalgen
ἀποδέρω
Ø
despellejar desollar
espelexar esfolar
espellar escorçar
abbeeren
Ø
Ø
desgranar
debagar
(d)esgranar
abblättern
ἀποφυλλίζω
Ø
deshojar
(d)esfollar
(d)esfullar
abrinden
ἀπολεπίζω
Ø
descortezar
(d)escortizar (d)escascar
escorçar escorxar
abschälen
ἀπολέπω ἀπολοπίζω
Ø
descascarar descortezar
descascar escascar
esclofollar esclovellar escloscar
abhäuten
ἀποδέρω
Ø
despellejar
desencoirar esfolar
escorxar
indicando la noción de ‘separación o eliminación’ y las bases verbales la manera en que esta se produce. La regresión es la interpretación aspectual que creemos más plausible gracias al contenido de los verbos bases. Si bien con bases denominativas se prefiere la interpretación privativa, con bases verbales que indican la manera o la modalización, por el contrario, se impone la regresivo-reversativa, ya que esta no implica meramente la negación de la base verbal, sino la vuelta al estado resultante de la base en orden inverso a como el estado llegó a existir. Esta función está presente en todas las lenguas y, como se observa en la Tabla 34, la función regresiva se extiende a través de los distintos verbos de las series de manera homogénea, en el sentido de que es común a todas las unidades de la misma (con escasas excepciones). Estas excepciones las encontramos en el caso del griego ἀποικοδομέω, del verbo denominativo latino exonerare, del griego ἀπολύω y de los latinos devincire o deligare. Salvo el verbo denominativo exonerare de valor privativo, en los restantes casos el prefijo dota al conjunto de un valor causativo e intensificador, ya que no se encarga de revertir el verbo base ni la consecuencia de la base al no modificar su contenido semántico. La equivalencia entre abbinden-desligar-deslear-deslligar y el griego ἀπολύω se debe, por un lado, a que el contenido de la base griega ya expresa por sí misma la noción de privación y, por otro, a la prominencia de la espacialidad del prefijo en detrimento del valor aspectual. La posibilidad de establecer la equivalencia se observa en la formulación de una fs y una fag comunes. El hecho de que abbinden y ἀπολύω
736
6 Resultados y conclusiones
Tabla 34: Verbos deverbales con función regresiva. Alemán
Griego
Latín
Español
Gallego
Catalán
abbauen
ἀποικοδομέω
destruere
destruir desmontar
destruír desmontar
destruir desmuntar
abladen
ἀποσάττω
exonerare
descargar
descargar
descarregar
abnehmen
ἀφαιρέω
detrahere demere
descolgar
descolgar despenjar despendurar
abbinden
ἀπολύω
deligare devincire
desligar
deslear
deslligar
presenten fs idénticas se debe a que la relación de su estructura argumental es coincidente, aunque el prefijo actúe aspectualmente en cada caso de modo diferente. En los casos en que la privación viene expresada por el mismo verbo base, es fundamental el papel del preverbio, pues dependiendo del valor aspectual que aporte permitirá establecer o no la equivalencia. Las formas semánticas de los verbos prefijados deverbales en los que el prefijo asume una función regresiva muestran también una notable regularidad y se caracterizan por la relación de implicación entre el argumento interno y un tercer argumento que contiene al argumento interno, esto es, con el que está en una relación metonímica (como en la equiv. núm. 15 abbauendesmontar-destruere-destruir-destruír; núm. 22 abberufen-ἀποκαλέω-devocare, destituere-destituir-destituír-destituir o núm. 28 abbinden-ἀπολύω-desligar-desleardeslligar). Sin embargo, a la hora de abordar estas series se percibe de nuevo una diferencia importante: en las lenguas de tipo A, suele predominar el valor local sobre el regresivo, que se infiere como contextualización cognitivo-pragmática. Estas suelen mostrar formas semánticas del tipo (525) (a) y la interpretación como (525) (b) sería forzada. En las lenguas de tipo B ocurre lo contrario: la fs (525) (b) se interpreta como natural, mientras que (525) (a) se percibe como forzada o como una «redenominalización» de la base verbal que la forma. Esto se percibe claramente en verbos como destapar, donde, si se concibe como deverbal (tapar – destapar), se impone la fs (525) (b), al tiempo que si se considera denominal (tapa – destapar), se impone la fs (525) (a). Sin embargo, si se parte de una base verbal homogénea para todas las lenguas, las formas semánticas (525) (a) y (b) se distribuyen complementariamente según la tipología expuesta. (525) a. fs: λuy λx λs [BASE(x, …) & LOC(yu, ABL(uy))](s) (lenguas de tipo A) b. fs: λy λx λz λs [[CONSEQ(BASE(y))](z) & [ACT(x) & ABL(z)]](s) (lenguas de tipo B)
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
737
Dentro del grupo de verbos regresivos encontrábamos también el caso de la equiv. núm 37, introducida por los verbos inacusativos abblühen-ἀπανθέω-defloresceredesflorecer-desflorir, cuya forma semántica muestra la influencia del prefijo sobre toda la predicación. La lectura aspectual regresiva sigue siendo posible en este caso en tanto que sigue negándose el estado resultante expresado por la base verbal. El grupo de los verbos inacusativos comparte la siguiente forma semántica (526), que se corresponde con una variante no agentiva de (525) (b): (526) fs: λz λx λs [[CONSEQ(BASE(y))](z) & ABL(z)](s) A diferencia de las fs, las fags de este tipo no se dejan unificar o categorizar por grupos. Al estar más recargadas de información y evocar escenas cognitivas diferentes, cada serie presenta una fag distinta. No obstante, dado el alto grado de equivalencia denotativa entre las unidades, en la mayor parte de los casos se puede formular una fag para los elementos de una misma serie. En la siguiente tabla se recoge una muestra de algunos casos en la que marcamos en gris aquellas unidades con las que no se establece la equivalencia denotativa. El tercer tipo de estructura preverbial que hemos incluido en esta categoría agrupa aquellos verbos en los que el prefijo invierte el contenido sintagmático de la base, ya sea mediante la negación del estado que denota la base, como se detecta en la equiv. núm. 191 desaconsejar, desaconsellar ‘no aconsejar’, ya sea mediante la función denominada por García Hernández (1980) como «alterna». La diferencia entre ambas radica en el escopo de la negación. Como había indicado este autor, esta función es especialmente recurrente con verba iudicalia entre los que se incluyen verbos de lengua o admonitorios. Esta función es, a la luz de los datos que hemos obtenido, especialmente recurrente en lenguas de tipo A, aunque se detecta también en lenguas de tipo B. En la muestra analizada encontramos los siguientes ejemplos: los verbos de la equiv. núm. 55 abdankenabdicare-abdicar ‘renunciar’ y de la equiv. núm. 191 abmahnen-dehortaridesaconsejar-desaconsellar, parafraseables como ‘advertir que no’-‘animar a que no’-‘aconsejar que no’ o la equiv. núm. 263 abschaffen-abolere-derogare-abolirder(r)ogar ‘conseguir o pedir que no’. En estas series de equivalencias, los verbos griegos de la equiv. núm. 55 ἀφίημι, ἀποπέμπω, ἀπολύω y de la equiv núm. 191 ἀποτρέπω se forman, a excepción de ἀπολύω, que sigue otro patrón como vemos a continuación, sobre verbos de cambio de disposición que, como en el caso del latín mitto, han pasado a circunscribirse a la esfera de la locución. En este sentido, todos ellos pueden llegar a corresponderse denotativamente con las restantes unidades de la serie si y solo si comparten estructura de qualia (si aquello a lo que renuncian es un ‘cargo’ o semejante). Todos muestran un proceso mediante el cual el verbo base (sea transitivo o no) se intransitiviza resaltando la manera de
738
6 Resultados y conclusiones
la acción y el complemento directo pasa a ser asumido por una proposición que describe el estado local en el que se encuentran los argumentos dimensionales. Así, los verbos abdanken-abdicare-abdicar denotan el acto performativo de ‘agradecer y agradeciendo irse’ en alemán o ‘anunciar algo solemnemente (dicare) y anunciándolo irse’ en latín. La característica de estos verbos es que la relación locativa expresada por el preverbio (a saber, que el sujeto ‘pasa a estar ab’) es un adjunto a la acción descrita por el verbo (‘ich danke, sodass ich «abgehe» ‘weggehe’’ / ‘ego dico ut abeo’), pero al mismo tiempo se interpreta como el contenido proposicional aun no verificado (P , esto es, abstraído como predicado de segundo orden y de tipo lógico 〈〈e1,…,en, t〉, t〉) que describe el objeto que selecciona el verbo de lengua, a saber, ‘ich teile beim Danken mit, dass ich weggehe’ / ‘dico me abire’. Este mismo proceso se advierte en el verbo latino latino dimittere y en el romance dimitir ‘renunciar a algo’, así como en los griegos ἀποπέμπω o ἀφίημι: (527) a. fs(abmahnen): λP λy λx λs ∃z [BASE(x, P (z))& HAB(y, P (z)) & P {λu [LOC(y, ABL(u))]}](s) b. fs(dehortari): λP λy λx λs ∃z [BASE(x, P (z))& P {λu [LOC(y, ABL(u))]}](s) c. fs(desaconsejar): λP λy λx λw λs ∃z [[BASE(x, P (z)) & HAB(y, P (z))] (w) & ABL(w))](s) d. fs(abdanken-ἀφίημι, ἀποπέμπω-abdicare, dimittere-abdicar, dimitir): λP λx λs [BASE(x,P ) & P {λu [LOC(x, ABL(u))]}](s) e. fs(abschaffen-derogare-derogar-derrogar): λP λx λs [BASE(x,P ) & P {λy [LOC(y, ABL(x))]}](s) Tabla 35: Verbos con función prefijal alterna. Alemán
Griego
Latín
Español
Gallego
abmahnen
ἀποτρέπω
dehortari
desaconsejar
desaconsellar desaconsellar
abdanken
ἀφίημι ἀποπέμπω
abdicare
abdicar
abdicar
abdicar
ἀπολύω
dimittere
dimitir
dimitir
dimitir
ἀποτίθημι
abolere
abolir
abolir
abolir
derogare
derogar
derrogar
derogar
abschaffen
Catalán
De manera general, observamos que en alemán los verbos prefijados con función privativa y regresiva asumen lecturas inacusativas (como en los ejemplos abblättern o abbauen), si bien encontramos muy pocos ejemplos de las tres lenguas iberorromances en los que esto es posible (como en el caso de desflorecer-desflorir).
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
739
En la muestra analizada, en los casos en que dominan las nociones de privación y regresión, encontramos un sujeto agente que se encarga de privar o revertir la acción verbal y que obliga a rechazar la pérdida o disminución progresiva no causada por un agente externo. Los verbos prefijados con función privativa tienden a construirse sobre estados, de ahí que muchos de ellos se formen sobre bases sustantivas, y los reversativos sobre realizaciones, encargados de la expresión de un cambio de estado con respecto a la consecuencia de la base o a la presuposición del verbo derivado, tal y como indicaban también Corbin (1992, 205) y Amiot (2008, 2). Dentro del marco de la egresión, se ha determinado la función aspectual perfectiva como otra de las funciones características de la prefijación ablativa, encargada de realzar el punto final de un proceso anterior. Los autores suelen parafrasear esta función con locuciones adverbiales como ‘hasta el final, del todo, completamente’ o con perífrasis finales del tipo ‘terminar de, acabar de’. Esta lectura la encontrábamos, por ejemplo, en las definiciones de los verbos exurere ‘to burn out, burn up, consume’ (ls), ἀποκαίω ‘quemar, calcinar, cauterizar’ (DGE) o abbacken ‘etw. (zu Ende) backen’ (DWDS). No obstante, como ya señalaba Méndez Dosuna (2008, 249) a propósito de esta función en el griego ἀποθνῄσκω ‘to die completely’, su determinación puede llegar a plantear algunos escollos. Méndez Dosuna (2008, 254) defiende el valor espacial prominente de ἀπο- en ἀποθνῄσκω frente al supuesto valor culminativo del verbo prefijado, difícilmente sostenible según el autor, y considera que el sentido originario del prefijo muestra la conceptualización de la muerte en términos de una separación o marcha. Si bien, como indicaba Méndez Dosuna, no cabe duda de la relación locativa que establece el prefijo, la discriminación aspectual no resulta unívoca. De hecho, habíamos visto que las clasificaciones de los tipos de ab- de Kühnhold y Mungan no coincidían en este punto en su totalidad, pudiendo ser una misma unidad interpretada de diversas maneras. En este sentido, habíamos comentado las dificultades a la hora de interpretar un verbo como abblühen ‘dejar o terminar de florecer’, que acabó entrando en concurrencia con otro verbo prefijado como verblühen hasta perderse casi por completo (cf. gráfica de frecuencia de uso de esta palabra en el DWDS desde el 1600 hasta el 2000). Veamos un tipo de equivalencia para el que hemos propuesto la función perfectiva y las dificultades que esta presenta. En la equiv. núm. 43 abbrennen-ἀποκαίω-deurere, se establecía la equivalencia denotativa total gracias a la aportación de la base y del prefijo. Aunque, como vimos, las fuentes y trabajos lexicográficos se inclinaban por la interpretación perfectiva, el hecho de que el prefijo no modificara el contenido de la base verbal permitía que fuera plausible la interpretación intensiva o reforzativa. Ambas tienen en común la expresión de un cambio de estado, de carácter progresivo y durativo en el caso de los perfectivos e infraespecificado en este sentido en el caso de la intensificación en dependencia
740
6 Resultados y conclusiones
del verbo base. Si además nos fijamos en la forma semántica propuesta para la equivalencia núm. 43 abbrennen-ἀποκαίω-deurere-exurere o para la equiv. núm. 212 abnutzen-ἀποτρίβω-deterere-desgastar, la prominencia de la perfectividad se ve reflejada a través de la notación utilizada (528), dado que la propiedad preverbial incide sobre todo el contenido eventivo de la base. Esta misma forma semántica es de aplicación también al verbo griego ἀποθνῄσκω, pues como se muestra en los ejemplos aducidos por el propio Méndez Dosuna, el relatum no aparece de forma explícita. (528) fs: λy λx λz λs [[BASE(x, y)](z) & ABL(z)](s) No obstante, no siempre que proponemos una interpretación perfectiva para un verbo, este recibe la forma semántica arriba señalada. Si la relación espacial prima sobre el valor aspectual, aunque la interpretación aspectual semántica más plausible sea la terminativa, la forma semántica reflejará la relación espacial que se establezca entre los argumentos. Este era el caso de la equiv. núm. 41 abbrechen-ἀποθραύω-defringere, cuya forma semántica muestra, por un lado, la relación metonímica entre los argumentos y, por otro, la separación entre ambos (529). (529) fs: λuy λx λs [BASE(x, yu) & LOC(yu, ABL(uy))](s) a. fs: λx λz λs [[BASE(x)](z) & ABL(z)](s) (lenguas de tipo B) b. fs: λx λs ∃z [BASE(x) & LOC (x, ABL(z))](s) (lenguas de tipo A)
Del mismo modo, los casos como el intransitivo ἀποθνῄσκω o el uso intransitivo de abbrennen son susceptibles de analizarse tanto mediante la versión intransitiva de la lectura perfectiva expuesta en (528), a saber, como (528) (a), con el significado perfectivo, o mediante la versión local, a saber (528) (b), con el significado de ‘algo se quema de forma que desaparece (se va)’. Este mismo ejemplo nos sirve para ilustrar la dificultad a la que hacíamos alusión. Sabemos que los tres verbos de la serie núm. 41 abbrechen-ἀποθραύω-defringere se basan en verbos simples télicos y que, por lo tanto, la acción del prefijo no puede ser la modificación del aspecto léxico de la base. Cuando el prefijo no modifica el aspecto léxico, se abre un abanico de posibilidades, entre las que se encuentra, por su naturaleza ablativa, la expresión de la perfección, entendida como el término de una acción o también la mera intensificación del verbo base, si bien en ambos casos podemos considerar con Pompei (2010a, 6) que se trata de la explicitación de un punto terminal. Esto explica las dificultades con las que nos encontramos para explicar estos casos. Por otra parte, si bien para los verbos con función aspectual terminativa podemos postular una forma semántica como la indicada en (529), aunque no de forma exclusiva y exhaustiva (cf. equiv. núm. 97),
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
741
no ocurre lo mismo con la función aspectual intensiva que se refleja mediante diferentes formas semánticas, entre las que no se encuentra la forma semántica prototípica de los perfectivos. A la hora de interpretar aspectualmente los verbos puestos en relación y defender una u otra función, desempeña un papel fundamental el contenido semántico del verbo base. Así, como vimos en el caso de verbos pertenecientes a la esfera del movimiento, como abbiegen, abfließen, abbringen, ablegen, absteigen o abgehen, al resaltarse la espacialidad en detrimento de la aspectualidad, la interpretación intensiva se impone, si tenemos en cuenta que la intensificación no implica la modificación del contenido base. Sin embargo, verbos que expresan nociones no reducidas al ámbito de la espacialidad y de carácter abstracto, como los latinos debellare, defatigare, deflere, deurere se prestan a ambas interpretaciones. Si miramos las definiciones propuestas por Segura Munguía (2001, s.v.) para estos verbos, vemos que, aunque el lexicógrafo ha optado por una interpretación, ambas habrían sido posibles, de modo que que solo determinados factores de tipo pragmático nos permiten decantarnos por una u otra. deflere ‘llorar copiosamente’ defatigare ‘fatigar, cansar, agotar’ debellere ‘acabar la guerra mediante un combate’ deurere ‘quemar completamente, abrasar, incendiar’ devorare ‘tragar, engullir, absorberʼ Así, si tomamos como ejemplo el verbo devorare, desde un punto de vista espacial el prefijo (partitivo) muestra la separación del objeto (lo ingerido) del conjunto del que formaba parte (‘comer algo de algo’); desde un punto de vista aspectual, parafraseamos el conjunto como ‘consumir, agotar, comer del todo’, lo que nos permitía explicar los usos metafóricos como en el ejemplo (350) donde se refería a la noción de ‘agotar un objeto [no comestible]’. Dado el contenido semántico de la base ‘comer con voracidad o ansia’, no podemos obviar, sin embargo, el hecho de que el prefijo se encargue de resaltar la intensidad de la acción denotada por la base. No obstante, por las razones aludidas en la explicación de la equivalencia, la interpretación aspectual más explicativa en este caso es la terminativa, que permite entender los usos en sentido estricto y los metafóricos. Conscientes de que no se pueden trazar los lindes de forma tajante entre ambas categorías, incluimos en la presente tabla algunos de los ejemplos que pueden aducirse en nuestra muestra analizada donde domina una de las dos series.
742
6 Resultados y conclusiones
Tabla 36: Verbos con función intensiva o perfectiva. Alemán
Griego
Latín
Español
Gallego
Catalán
abfressen
ἀποτρώγω
devorare
devorar
devorar
devorar
abbrennen
ἀποκαίω
deurere
Ø
Ø
Ø
abbrechen
ἀποθραύω
defringere
demoler derruir derrocar
demoler derruír derrocar
demolir derruir derrocar
abnutzen
ἀποτρίβω
deterere
desgastar
desgastar
desgastar
ablassen
ἀποπαύω
[emittere demittere deducere]
desistir
desistir
desistir
Por último, dentro de las funciones y efectos aspectuales hay que mencionar el papel del valor ingresivo dentro de la muestra analizada. En este caso, el efecto ingresivo que podemos constatar entre determinadas equivalencias deriva del cambio de estado o lugar generado por la noción ablativa y las propiedades de las bases. En estos casos, Stiebels (1996, 91–92) y Augst (2009) consideran que, al focalizarse el punto de partida, el prefijo expresa semánticamente el comienzo («Beginn einer sich entfernenden Bewegung» Stiebels 1996, 92). En este sentido, el paso o transición de un estado a otro se entiende como un comienzo. Los casos en que los prefijos ablativos asumen nociones ingresivas, prototípicas de los prefijos adlativos, se reducen a aquellos verbos formados a partir de bases adjetivas. En estos casos, el prefijo focaliza la transición a las propiedades indicadas por la base verbal. Así, un verbo como abbleichen indica que algo pasa a asumir la propiedad de la palidez. Precisamente, en la equivalencia establecida por abbleichen (equiv. núm. 33), es interesante apuntar que los verbos del resto de la equivalencia no asumen los mismos valores aspectuales debido al contenido de las bases. Los verbos prefijados latino y romances, formados sobre el sustantivo color, muestran la pérdida de dicha propiedad, posible gracias al valor privativo del prefijo. Tampoco la correspondencia griega, formada sobre el verbo ‘florecer’, puede considerarse un caso de ingresión, ya que el prefijo afecta sobre la base regresivamente.
6.3.3 Conclusiones tipológicas Ahora que hemos analizado los diferentes patrones que se manifiestan en las formas semánticas de las distintas series de equivalencias, es el momento de
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
743
advertir algunas tendencias generales en sus estructuras que parecen apuntar a diferencias tipológicas importantes en los grupos de lenguas analizados. Partiremos primero de las semejanzas, para pasar a discutir, a continuación, las diferencias. En el apartado anterior, abordamos el problema de los verbos privativos, que daba lugar a la discusión en torno a los reversativos, y concluimos con verbos factitivos (verba iudicalia, entre otros) y verbos perfectivos de cambio de estado. La mayoría de las clases presentaban usos intransitivos y podían formar variantes transitivas. Expondremos las conclusiones tipológicas manteniendo en su mayor parte este orden. Como primera conclusión, habíamos visto que todas las lenguas aceptan con mayor o menor frecuencia verbos preverbiales denominativos de carácter privativo entre los que encontramos tanto usos transitivos como intransitivos. Es característico de estos verbos que el aporte semántico de la raíz (en su mayoría, nominal) sea una propiedad atribuida al paciente y no al agente. Esto mismo ocurre con los verbos deadjetivales que discutimos al final del apartado anterior. Todos estos verbos, con independencia de la lengua y su clase tipológica, se caracterizan por mostrar un sujeto paciente al que se le atribuye la semántica de la raíz y, en el caso de transitivizarse,11 asumen un sujeto cuya agentividad está infraespecificada y que desempeña, por tanto, el papel de causador (sin determinación de la manera de la acción). Las formaciones denominativas y deadjetivales se encuentran en ambos tipos de lenguas con prefijos semejantes. La única diferencia semántica entre lenguas de tipo A y lenguas de tipo B parece ser un matiz sutil que se circunscribe a la esfera del paciente, donde incide la raíz verbal. En ambos tipos de lenguas, el paciente, expresado sintácticamente ya sea como sujeto del verbo intransitivo ya sea como objeto del transitivo, experimenta un cambio de estado que puede interpretarse como estrictamente locativo o tendiente a la reversión. Sin embargo, las lenguas de tipo A parecen expresar el valor locativo de forma más prominente que el reversativo, mientras que las lenguas de tipo B presentan el comportamiento inverso. Así, la frase latina poma (x: paciente) degenerant ‘los frutos degeneran, se degradan, se pudren’ (Segura Munguía 2001, s.v.) se puede interpretar en un sentido locativo (a) o más bien reversativo (b): (a) x experimenta un cambio de estado según el cual x se degrada (en cuanto a su género), de modo tal que su género, antes considerado como perteneciente a una clase superior, desciende a una clase inferior en un eje local
11 Es bien sabido —y así ha quedado demostrado interlingüísticamente— que el sujeto paciente de verbos intransitivos pasa, en el proceso de transitivización, a objeto paciente del verbo transitivo resultante (Comrie 1976b y 1979), así como ocurre en la alternancia pasivo-activa.
744
6 Resultados y conclusiones
de jerarquización vertical, según la dirección ‘de arriba abajo’ del preverbio y, paralelamente, dicho género ‘se va o aleja’ del objeto que le servía de asiento.12 (b) x experimenta un cambio de estado según el cual x se degrada (en cuanto a su género), de modo tal que puede interpretarse como desvirtuación de su rango cualitativo (facultativamente: de modo inverso a como se presupone que lo había llegado a obtener). El comportamiento descrito en (a) es especialmente perceptible en griego antiguo y en alemán y, en general, en lenguas de tipo A. En cambio, en las lenguas romances o lenguas de tipo B, la lectura locativa se subordina a la reversativa hasta el punto de poder llegar a socavarla, siendo (b) el sentido más usual y posibilitándose (a) solo pragmáticamente o mediante un esfuerzo de reetimologización. Este hecho parece indicar que las lenguas de tipo A favorecen una lectura locativa, mientras que las lenguas de tipo B se muestran menos accesibles a la lectura locativa y tienden a favorecer las lecturas reversativas o regresivas, como se observa con claridad en el ejemplo de la equivalencia número 30. Teniendo en cuenta, por un lado, que los preverbios expresan determinaciones locales o aspectuales sobre estados o cambios de estado de un tema/ paciente y, por otro, que la determinación predicativa de los pacientes es, como seguiremos argumentando a continuación, una propiedad atestiguada en ambos tipos de lenguas, no se puede formular en este sentido una tipología (prefijal) diferente entre las lenguas estudiadas cuando el argumento verbal es interno o paciente. No obstante, esta diferencia sutil en la complementariedad progresiva de la localidad y la reversión resulta clave para explicar el funcionamiento real de la prefijación verbal en las lenguas estudiadas y creemos que es el reflejo de una estructura semántica que produce restricciones tipológicas importantes en cuanto a otras construcciones preverbiales más complejas, ya que se encuentra en el punto de intersección entre los dos tipos de lenguas. Como hemos dicho, puesto que esta diferencia recae en la caracterización semántica del paciente, la tipología de Talmy se vuelve insuficiente para describir este fenómeno, pues, por una parte, la manera (o propiedad modal del agente) es irrelevante, al estar infraespecificada la acción del agente en las variantes transitivas, y, por otra parte, la dirección o trayectoria (o cambio de estado), como propiedades del tema/ paciente, puede expresarse verbalmente en ambos grupos de lenguas.13 El prefijo 12 En esta lectura, prototípica del comportamiento verbal latino, no solo se expresa el cambio de estado del paciente, sino que se matiza dicho cambio de estado, describiendo la relación local que ha experimentado el paciente. 13 Casos como ir {arriba, abajo, adentro, afuera} un momento no producen agramaticalidad en las lenguas de marco verbal, con independencia de que existan los verbos subir, bajar, entrar,
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
745
se encarga, por tanto, de determinar una propiedad que ya está presente en el evento verbal, pero débilmente especificada, y, por ello, posibilita estructuras semejantes en ambas tipologías. En una frase del tipo poma degenerant, por continuar con nuestro ejemplo, se expresa un cambio de estado en cuanto al género al que pertenecen los frutos y el prefijo asume la función de indicar o especificar el modo del proceso y la relación local en la que se encuentran los argumentos tras ese cambio de estado. Como veíamos en muchos ejemplos griegos, puede darse también el caso de que incluso el operador de la negación que indica el cambio de estado venga expresado por la base verbal misma (y no por el prefijo), como era el caso de λύω ‘hacer que dos cosas no estén unidas’, φυλλίζω ‘hacer que las hojas de algo no estén unidas a sus ramas’ o δέρω ‘hacer que la piel no esté unida a la carne’. En estos casos, cuando se forman ἀπολύω, ἀποφυλλίζω y ἀποδέρω, resulta todavía más clara la función del prefijo como especificador del estado local en que se encuentran unos argumentos con respecto a otros, a saber, distantes entre sí, pero el estado resultante ya estaba implícito o infraespecificado en la semántica del evento verbal simple. Así, un verbo como el alemán schälen ‘durch Schälen von etwas entfernen’ (DUDEN, s.v.) expresa ya por sí mismo la acción indeterminada de eliminar la cáscara, y ab- expresa la función que antes veíamos para ἀπο-, es decir, que la cáscara o la piel pase a estar lejos (ἀπο-) de la fuente originaria. Y es precisamente este último rasgo local el que las lenguas de la tipología B no tienden a enfatizar y, en caso de hacerlo, necesitan recurrir a un análisis reetimologizante del prefijo. Este mismo planteamiento ha motivado la discusión actual en torno a los verbos infraespecificados en cuanto al agente que expresan un cambio de estado en el paciente, también infraespecificado. Nos referimos aquí a verbos como poner, dejar o hacer que indican por sí mismos un cambio de estado, pero que precisan de un adjunto para poder expresar el estado resultante infraespecificado en el verbo y donde el modo de acción se infiere pragmáticamente. En este sentido, la existencia de construcciones en las que se combina este tipo de verbos con adjuntos (o satélites) no parece ser un criterio sólido para determinar la pertenencia a una de las tipologías talmyanas. Un verbo como poner puede parafrasearse como ‘hacer que algo pase a estar en un sitio’, pero al estar infraespecificado el sitio que va a ocupar el paciente, su expresión exige un adjunto o satélite que le permita indicar el estado resultante (*poner el libro / poner el libro ahí). Dejar, por su parte, indica también un cambio de estado, característico por la pérdida de control por parte del sujeto, que ha de
salir. La agramaticalidad y, con ella, la distribución tipológica comienza a mostrarse cuando el verbo incrementa el componente de manera, cf. *gatear {arriba, abajo, adentro, afuera} un momento (cf. CREA).
746
6 Resultados y conclusiones
especificarse para que, de acuerdo con la máxima griceana de cualidad, el evento se comprenda en su totalidad. En este sentido, la oración dejar la tarea resultaría ambigua y solo se interpretaría eventivamente si la concebimos como la mera abolición del control sobre el paciente o, en la acepción que nos interesa en esta discusión, si añadimos un significado adjunto y la interpretamos como ‘dejar la tarea lista, preparada, hecha, ahí, afuera etc.’. Lo mismo ocurre con hacer ‘causar que algo pase a existir / estar’, cuyo estado final (existencia / estado) necesita ser especificado mediante adjuntos que concreten el estado resultante, como vemos en haz la tarea bien o hazte a un lado.14 Estos casos son muy numerosos y responden siempre al mismo patrón (sacar la basura a la calle, tirar algo por la ventana, correr hasta la meta, caer al suelo, etc.). Por ello, como se observa en estos ejemplos y en la diferencia señalada, tales verbos combinados con satélites, esto es, con partículas dimensionales o estados resultantes separados del verbo (cf. ponte fuera ahora mismo) no se distribuyen tipológicamente de acuerdo con la tipología talmyana (no integran el elemento local en el verbo), ya que nos encontramos describiendo propiedades infraespecificadas del paciente y, por lo tanto, no se puede detectar una alternancia asimétrica entre las tipologías A y B (cf. la equivalencia número 91), tal y como la han querido postular Levin/Rappaport (2013) para otros aspectos de la codificación léxica (cf. 3.3.1). En resumen, entre los verbos prefijados de carácter privativo característicos por presentar un paciente no sobreespecificado,15 la tipología talmyana deja de ser operativa, si bien todo apunta a que esta tipología es la manifestación, especialmente visible en los verbos de movimiento, de un mecanismo más profundo que afecta a todas las clases verbales por igual y cuya esencia estriba en el modo de saturar la infraespecificidad de los pacientes o los agentes.16 Sin embargo, el patrón morfológico transtipológico no se bloquea si el paciente pasa a ser especificado por el contenido verbal de la base, es decir, si el paciente expresado por el verbo no solo evoca un cambio de estado abstracto (‘pasar a ser / existir’), sino que determina el estado final de algún modo (‘pasar a ser / existir de algún modo’). A modo de ilustración, si tomamos un verbo intransitivo de sujeto 14 Si no se especifica el estado resultante, se tiende a sobreespecificar, de modo compensatorio, el agente, de forma tal que, en una frase como hacer una casa, el verbo no expresa simplemente que ‘la casa llega a existir’, sino más bien el hecho de que se ‘fabrica o construye’ una casa, esto es, que ‘hay un proceso de actividad guiado por el agente, rasgo que surge como consecuencia de resaltar la agentividad, el modo de acción, del agente. 15 Con «sobreespecificación» nos referimos al hecho de que haya modificación recursiva, esto es, ‘manera’. Cf., para una argumentación más detallada, la nota al pie 20. 16 Cf. 3.3.1. Cuando las raíces verbales modifican la propiedad infraespecificada de los agentes, se crean verbos de manera, y cuando modifican la propiedad infraespecificada de los pacientes, se verbalizan cambios de estado.
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
747
paciente, modificado por un prefijo, cuyo sujeto es el argumento interpretado como locatum del preverbio, se abren dos direcciones o posibilidades interpretativas dependiendo del tipo de lengua: teniendo en cuenta que el predicado que asigna el papel temático paciente es siempre el verbo y el predicado que asigna el papel temático locatum es la preposición o preverbio, debemos postular el siguiente principio de complementariedad temática que hemos atestiguado en nuestro análisis: Principio de complementariedad temática (pct) Todo locatum debe tener acceso a un paciente. En lenguas de tipo A, el paciente se reinterpreta como locatum, al tiempo que, en lenguas de tipo B, la relación se invierte, de modo que el locatum se reinterpreta como paciente. Toda construcción pertenece a alguno de los dos tipos. La tipología de la lengua dependerá de la productividad y frecuencia estadística de alguno de los dos tipos. Esta diferencia conlleva las siguientes implicaciones: cuando un verbo se ve modificado preverbialmente en el grupo de lenguas A, la preverbación o significado preverbial se impone semánticamente sobre el significado verbal, pero como el verbo es el núcleo gramatical, ambos terminan coexistiendo. De ahí que verbos como absterben, demori, ἀποθνῄσκω o die away indiquen que el sujeto paciente pase a no estar vivo y el prefijo muestre el cambio de estado local del evento y la progresión hacia la ablatividad. Su denotación sería algo así como ‘alguien muere de forma que se va (progresivamente), que pasa a no estar presente’. En lenguas de tipo B, sin embargo, el argumento locatum se reinterpreta como paciente u objeto del verbo y, por lo tanto, al ser el verbo el núcleo gramatical, este acaba por imponerse tanto gramatical como semánticamente. La única forma de expresar lo codificado en la tipología A en la tipología B es obviando la localidad (morirse Ø) o el cambio de estado (irse + inferencia pragmática ‘del mundo, de la vida, …’).17
17 En todo caso, téngase en cuenta que, como sigue siendo una propiedad del paciente, aparecen sin problemas variantes diatópicas de lenguas de marco verbal que posibilitan sintácticamente la sobreespecificación de pacientes. Así, en muchas variedades del español meridional, a pesar de que se rechaza *gatear lejos, se atestigua en la lengua coloquial morirse pa(ra e)l carajo (= die away, absterben, ἀποθνῄσκω), también en las variantes transitivas causativizadas {matar, lanzar, vender, …} pa(ra e)l carajo, pero no con agentividad especificada *{ahorcar, barrer, golpear, …} pa(ra e)l carajo. Esto es una muestra de que la especificación del paciente es débil y puede, por ello, saturarse externamente, como ocurre con poner, sacar, dejar, etc. En las lenguas donde esto ocurre, son posibles construcciones del tipo subir arriba, bajar abajo, entrar adentro y salir afuera, donde el verbo no expresa necesariamente ‘manera’. Pero estas construcciones
748
6 Resultados y conclusiones
Al preverbio tan solo le resta, por tanto, matizar la aspectualidad del paciente evocando el efecto reversativo al que hemos aludido. Así, en una frase como descorrer la cortina en español, no entendemos en primera instancia ‘hacer que la cortina corra de forma que la cortina no pase a estar presente’, sino, más bien, ‘hacer correr la cortina de forma inversa a como había sido corrida’. La prominencia reversativa se aprecia incluso en la alternancia morfológica: correr – descorrer. En alemán, sin embargo, este evento se describiría como den Vorhang aufziehen, donde la interpretación principal es ‘tirar (ziehen) de la cortina de forma que pase a estar abierta (auf)’ y solo pragmáticamente se interpretaría ‘tirar de la cortina de forma inversa a como había sido tirada previamente (para cerrarla)’. La prominencia local se muestra evidente, de nuevo, en la alternancia morfológica, dado que no alterna la base simple con la derivada, como en español, sino que alternan los prefijos entre sí, i.e., zuziehen – aufziehen. Este comportamiento semántico no varía si el derivado fuera denominal (cf. enganchar la cortina – desenganchar la cortina vs. den Vorgang aufhängen – den Vorgang abhängen). Estas diferencias no son óbice para la formación en ambas lenguas del mismo patrón morfológico, pese a las notables diferencias en la productividad, y dificultan, en consecuencia, poder postular una diferencia tipológica general, si bien sí obligan a deslindar los fenómenos semánticamente. Como vemos, por un lado, las diferencias tipológicas alertadas por Talmy, incluso si permiten hacer previsiones correctas al trascender el ámbito de los verbos de movimiento y aplicarse a todo tipo de construcciones semánticas de verbos de manera y satélites, solo explican un número reducido de datos y bajo condiciones muy específicas. Se podría concebir como una teoría de la lexicalización de la intransitividad y sus efectos para las alternancias causativas de verbos primariamente intransitivos. Por lo demás, hemos visto que, en un marco más general, la restricción sobre la manera y el estado resultante postulada por Levin/Rappaport (2013) y estudiada por nosotros en 3.1.1 permite entender fenómenos a los que difícilmente se tenía acceso en el modelo talmyano, pero aun así puede concebirse solo como una una teoría de la codificación lingüística de «realizaciones» (accomplishments), de la codificación de la transitividad, con independencia de la tipología lingüística. Con todo, el estudio de ambas restricciones invita irremediablemente a concebirlas en un marco común general que permita prever tanto las restricciones en la lexicalización universal de eventos como en su codificación tipológica, dado que ambas teorías se encargan de fenómenos muy estrechamente vinculados. Nótese que hasta ahora hemos estado discutiendo casos en los que tenemos
son muy escasas y solo advierten sobre la tendencia de la variedad lingüística a cambiar de tipología mediante un proceso de infraespecificación del estado resultante codificado por el verbo.
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
749
verbos intransitivos de paciente infraespecificado que presentan un satélite, en muchas ocasiones preverbial, con independencia de la tipología y que son susceptibles de transitivizarse, siempre que el agente de la variante transitiva esté infraespecificado. Hemos discutido también casos en los que el paciente está, efectivamente, especificado, con una especificación o bien débil o bien estricta de acuerdo con la lengua (cf. mori ‘pasar a estar de una determinada manera(: no vivo)’ + satélite, de acuerdo con el grado de especificación del rasgo ‘no vivo’ en la lengua concreta). En todos estos patrones hemos podido alertar la presencia de satélites que muestran ocasionalmente función preverbial. Al mencionar casos de causativización de verbos transitivos, hemos traído a colación, si bien de forma superficial, el problema de la infraespecificación de los agentes (cf. tun ‘hacer(: sin determinación de la manera) que algo pase a existir’) y nos falta por observar el comportamiento de los agentes especificados. En general, en unas ocasiones hemos podido remitirnos a las restricciones talmyanas (en adelante: r-t) y en otras a las postuladas por Levin/Rappaport (2013) (en adelante: r-l/r). En un proyecto de investigación conjunto con Hernández Arocha, hemos intentado esbozar, partiendo de los datos que ofrecía el presente estudio, un modelo que combine todos estos parámetros discutidos, normalmente investigados de forma aislada, para poder captar las diferencias tipológicas que este tipo de aspectos parece revelar. El parámetro más importante que hemos observado y que hemos querido verificar remite al comportamiento sintáctico en los diferentes tipos de lenguas de la (infra)especificación tanto del agente como del paciente (con y sin satélite (prefijal)). La siguiente tabla intenta reflejar las relaciones posibles (cf. Tabla 37). En el caso de los verbos, la cruz (⨯) significa ‘no especificación’ y el check marker (✓) ‘especificación’. Un check marker doble o recursivo (✓✓) significa ‘sobreespecificación o manera’. Esta última marca afecta solo a la determinación del paciente y solo bajo condiciones muy estrictas que estudiaremos a continuación, dado que en el caso del agente la especificación simple produce directamente el efecto de ‘sobreespecificación o manera’.18 En el caso de los satélites, estas marcas representan su ausencia o presencia, respectivamente, y, en el caso de la tipología, la posibilidad de verbalización de cada construcción de acuerdo con alguno de los tipos. El signo de exclamación implica una restricción tipológica absoluta (tal vez, ¿universal?) y, a su derecha, se indica a qué principio obedece la presencia de tal restricción. De este modo captamos todos los tipos de construcciones posibles (inacusativas, inergativas, causativas y factitivo-resultativas) y el modo en cómo estas asumen la «(infra)especificación».
18 Nos hemos referido a este hecho previamente. La razón de esta asimetría se expone en 3.3.1.
750
6 Resultados y conclusiones
Dado que estudiaremos los casos de acuerdo con los fenómenos que los explican, no seguiremos el orden de la numeración en la explicación. Tabla 37: Relaciones entre la (infra)especificación de los argumentos y la tipología verbal. Construcción Verbo
⨯
⨯!
⨯!
r-c
✓
✓/✓
✓/⨯
r-t
⨯
⨯!
⨯!
⨯
✓
✓
✓
(1b) (1c) (1d) r-c/ha
(2a)
pct
(2b)
pct
(2c)
✓
⨯!
⨯!
✓
⨯
✓
✓
(2d)
✓
(3b)
✓
✓
⨯
✓
✓
⨯
⨯
✓
✓
⨯
⨯
✓
⨯
✓ ✓
✓ ⨯
⨯! ✓
✓
✓
⨯!
⨯!
⨯!
✓
✓
✓
✓
⨯!
✓ ✓
✓
✓
(3a)
✓
✓
(3c) r-l/r
⨯!
(3d) (4a)
✓ ⨯
Verbos inacusativos
✓
✓
Verbos inergativos
✓
(1a)
⨯
⨯
Clase
Verbos causativos
⨯
✓/✓✓
ESPECIFICACIÓN
TIPO B
PACIENTE ⨯
⨯
Valoración
TIPO A
(4b) r-t/pca
(4c)
r-l/r
(4d)
Verbos result.
AGENTE
Tipología SATÉLITE
Los casos (1a−d) ya han sido discutidos: todas las lenguas tienen verbos como nacer (1d) y permanecer quieto (1b) y no son impensables en ambas tipologías oraciones como caer al suelo / decaer (1c) o, como hemos visto a propósito de usos coloquiales de variedades meridionales del español, morirse pa(ra) la chucha (Chile) o morirse pa(ra e)l carajo (Canarias) ‘die away’ (1c). Esta última construcción oscila diatópicamente en el seno del español e interlingüísticamente en el de las lenguas romances en cuanto a su gramaticalidad por las razones ya expuestas
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
751
(cf. las notas a pie 13 y 17). De este modo, si el paciente está especificado (✓) en (1c), entonces la construcción es posible en el tipo de lenguas B, como vemos. Por el contrario, si el paciente está sobreespecificado (✓✓), esto es, si expresa ‘manera’, entonces la gramaticalidad se escinde entre los tipos de lengua según la restricción de Talmy (*gatear afuera / herauskriechen). En adelante veremos cuál es la causa de este comportamiento. Sin embargo, (1a) viola un principio universal de la formación de eventualidades, a saber, el que prevé que todo estado tiene que estar modificado para poder verbalizarse («principio de prototipicidad temática» en Hernández Arocha 2016b o Hernández Arocha/Zecua 2019), aunque la modificación se reduzca a una ligera determinación deíctica o cualitativa. Esta restricción, que podemos denominarla «restricción de Carnap» (r-c), por las objeciones insalvables que el filósofo esgrime en contra de la conocida máxima cartesiana (Carnap 1931, 234), se hace visible en lenguas cuyo verbo ser sea estrictamente copulativo y no un estado local débilmente especificado. Así, en las lenguas romances y germánicas se imposibilita la indeterminación del verbo ser (*Ich bin, *I am, *yo soy, *jo soc, etc.). Incluso en los entornos fonológicos postposicionales en los que Hernández Arocha (2016a) ha advertido que la dislocación de la partícula a la derecha favorece de modo muy productivo la formación de construcciones preverbiales para satisfacer condiciones impuestas por el pie fonológico, la naturaleza copulativa del verbo rechaza toda incorporación de la partícula, como se observa en (a) y ratifica en (b). (a) Der Mann, {der davor ist/der da *vorist}. (b) Der Mann, {der davor steht/der da vorsteht}. Esto explica que sein sea uno de los pocos verbos alemanes que no presente prefijación en su familia de palabras (cf. *absein, *ansein, *vorsein, etc.), por el contrario que en las lenguas clásicas, donde los verbos ἐιμί y esse, portadores de un rasgo local implícito, presentan toda suerte de derivados preverbiales en su familia léxica (πάρειμι :: adesse, ἄπειμι :: abesse, πρόσειμι :: proesse, etc.). Esta restricción provoca, como explica Hernández Arocha (en su tesis de habilitación en preparación) basándose en la restricción de Carnap, otras restricciones colaterales, como, por ejemplo, que se bloquee toda derivación léxico-semántica que se compute sobre un estado no modificado, esto es, inespecífico (al. *Ich werde Ø, gal. *fágome Ø, esp. *llego a ser Ø, etc.) o la interesante restricción (r-c/ha), según la cual un agente infraespecificado (2a), sin paciente ni satélite, pueda verbalizarse (al. *Ich tue, lat. *facio, esp. *hago, gal. *fago, etc.). Su argumentación se funda en la idea de que un agente es el único argumento de un predicado de actividad que se verifica en un intervalo compuesto de estados cíclicos y alternantes. La actividad es una forma de concebir la organización temporal de un modo
752
6 Resultados y conclusiones
recursivo y donde las clases de los estados subeventivos alternan. De este modo, teniendo en cuenta la restricción de Carnap, si el estado primitivo que está sujeto a la recursión y la alternancia no se modifica, se impone sobre el intervalo general (el superconjunto de los subeventos cíclicos y alternantes) la misma restricción que se cierne sobre los estados simples y, como consecuencia, la misma que se impone sobre ser o sobre los cambios de estado inespecíficos como werden. La única forma de verbalizar la acción es introducir en la sintaxis un componente de manera que coercione los estados internos del intervalo general a interpretarse como especificados con un componente local mínimo. Esto es, un proceso tal que ‘*hacer (intr.) > actuar’. Así se habilitan usos como en alemán Ich tue so als ob…, esp. haz bien, lat. recte facere, gr. εὐποιέω, etc., que coercionan (2a) como (2d) para salvaguardar la gramaticalidad de la estructura. Sin embargo, la restricción formulada para (2a), que hace previsiones sobre los estados elementales de una actividad, no nos permite explicar por qué (2b) impide que un agente infraespecificado, sin paciente, asuma satélite, sobre todo si se tiene en cuenta que el satélite podría modificar los estados internos de la actividad, al modo en el que lo hacen los adverbios antes aducidos y, así, abolir la restricción. Esto, sin embargo, no ocurre (cf. los inergativos imposibles *I do away, *Ich tue weg, *deficio, etc., teniendo en cuenta que deficio es posible solo como inacusativo ‘hacerse a un lado’, no como inergativo *‘yo hago a un lado’). La restricción pct que proponemos aquí postula que, como el satélite es un elemento local y, por lo tanto, asignador de locatum, y no hay ningún paciente que pueda reinterpretarse como tal,19 la misma restricción que socava *Ich tue, socava *Ich tue weg (*‘yo hago (de modo que) no estoy presente’). En otras palabras, un satélite solo logra modificar un agente infraespecificado a través de la predicación que habilita el paciente. Imaginemos que, en vez de insertar en esta última estructura un verbo de agentividad infraespecificada (tun), introducimos un verbo de manera de acción, de agentividad especificada, por ejemplo, tanzen ‘bailar’.20 Entonces, tanto la 19 Este motivo explica por qué familias de palabras formadas sobre raíces verbales inergativas, como verbos de lengua intransitivos, no pueden formar reversativos ni iterativos (*deshablar, *rehablar), debido a su falta de telicidad (esto es, en última instancia, de paciente), cf. Hernández Arocha (2014, 375), Di Sciullo/Tenny (1998, 380) o Dowty (1979, 256ss.). 20 Para entender que bailo Ø, en oposición a *hago Ø, es gramatical, es necesario entender, de acuerdo con R-C/HA, que el primero evoca un intervalo, un superconjunto eventivo, para el que es verdad que sus subeventos, sus subconjuntos propios, se conciben como tuplas ordenadas de forma cíclica y alternante: la diferencia entre ellos es que, en el caso de bailar, todo subconjunto está especificado predicativamente, al tiempo que *hacer Ø no satisface esta propiedad. Teniendo esto en cuenta, si el tipo de baile que ejecuta el agente al bailar es, por ejemplo, un vals, entonces el estado 1 del subevento 1 presentará las mismas propiedades semánticas que el estado 1 de los subeventos 3, 5, 7, etc., mientras que el estado 2 del primer subevento será
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
753
construcción Ich tanze ‘I dance’ como la construcción Ich tanze weg ‘I dance away’ serán, en oposición a las anteriores, gramaticales. Como explica la nota a pie 20, la condición mínima e indispensable para la gramaticalidad viene dada por la buena formación del verbo simple de acuerdo con r-c/ha. Sin embargo, la condición necesaria para introducir el satélite deberá ser la misma que la que se requiere para que *Ich tue weg sea gramatical. En este sentido, la inserción de un paciente en esta construcción nos devolverá la gramaticalidad (Ich tue es weg). Si esta argumentación es correcta, entonces habrá que suponer que Ich tanze weg satisface r-c/ha y pct, de modo que, por lo tanto, debe interpretarse como un verbo de manera y el satélite debe tener la posibilidad de acceder a un paciente que reinterprete como locatum. Sin embargo, en la contrucción Ich tanze weg solo hay un argumento al que el locatum pueda acceder, y ese argumento es el agente del verbo simple, de modo que se tendería a pensar que el locatum no encontrará, en el proceso de composición, ningún paciente al que pueda reinterpretar y, como consecuencia, debería producir agramaticalidad, como se observaba en *Ich tue weg. Hasta aquí, todo apunta a que el requisito que estipula pct de que el locatum debe tener acceso a un paciente no es una condición necesaria. De hecho, la explicación tradicional del fenómeno mantiene que, en estos casos, la estructura conceptual de la construcción se corresponde con un accomplishment, con una actividad con final determinado o télico, y por tanto, que la construcción (con partícula o sintagma preposicional) se corresponde, efectivamente, con una función fregeana de los significados de las partes (un agente compuesto con un estado resultante). En este sentido, Dowty (1976, 211) al analizar estructuras de verbos de manera de acción con sintagma preposicional (John walks to Chicago) postula, en efecto, una representación semántica como (I): (I) walk’ (j) ⋀ BECOME [be-at’ (j, c)] homólogo al segundo estado de la serie de subeventos pares, donde cada subevento presenta tres y solo tres estados posibles (una argumentación semejante se encuentra en Dowty 1979, 171). El único rasgo que difiere para todo estado y subevento del intervalo general es el tiempo. Si la información semántica que se predica de cada estado es igual a 0, entonces el superconjunto es igual a *hacer Ø. Si es igual a 1, el superconjunto denota universalmente ‘actuar’ y, si es >1, el verbo es de manera de acción, como bailar. Lo mismo ocurre con los estados aislados, donde observamos una progresión de tipo ‘*estado indeterminado > estado determinado > cualidad > manera’. En el caso de este verbo, existen muchas propiedades que se predican de la figura para cada estado y esto es lo que hace que se conciba como un verbo de manera de acción. Cuanto más saturado semánticamente esté cada estado del evento, esto es, cuanto mayor sea el número de rasgos atribuido a cada estado, más llamativa será la manera.
754
6 Resultados y conclusiones
Nótese que esta representación es ambigua, en el sentido de que John es agente del verbo y objeto del cambio de estado (paciente), pero el papel temático del componente de la raíz verbal no parece sufrir modificación tras la composición, al seguir siendo interpretado como agente. Esta idea la mantiene Jackendoff (1991, 224) explicando que, en estos casos, el sujeto se interpreta efectivamente como el objeto de un cambio, pero que simultáneamente lleva a cabo la acción descrita por el verbo. La contradicción la resuelve Jackendoff postulando un «action tier» que establece cuál es el papel temático principal que el sujeto asume en esta estructura. En estructuras de este tipo, Jackendoff se decanta por el papel de agente (AFF (X, ) en su notación), uniéndose así a la tradición dowtyniana. Esta posición se ve ratificada por Pustejovsky (1995, 13) y, especialmente, por Van Valin/La Polla (1997, 160), quienes para este tipo de construcciones (con otros verbos de manera de movimiento, como run), postulan la siguiente representación: (II) do’ (x, [run’ (x)]) & BECOME be-at’ (y, x) (active accomplishment) Levin/Rappaport (2005, 42), por su parte, si bien parecen compartir la opinión de Jackendoff de que el sujeto de este tipo de construcciones se interpreta como agente y tema a un tiempo, en otros pasajes parecen dar más importancia al papel del tema (argumento que se encuentra situado localmente o del que se describe un desplazamiento) que al del agente (Levin/Rappaport 2005, 240), pero no se pronuncian definitivamente con respecto a este problema. Sin embargo, todos estos trabajos se centran principalmente en el inglés, donde la agentividad no se manifiesta gramaticalmente. Si se traen a colación lenguas que hagan una diferencia gramatical a través de los auxiliares con respecto a la codificación de la agentividad, observaremos que existe una diferencia evidente entre estas estructuras que revela que estamos ante un efecto semántico perfectamente predecible por el pct: (530) a. Der Mann hat lange gezittert. (Movimiento no dirigido) b. *Der Mann ist ins Krankenhaus (hinein)gezittert. (Movimiento dirigido con desplazamiento) (531)
a. *Der Mann hat lange im Zimmer gelaufen. (Movimiento no dirigido) b. Der Mann ist ins Zimmer (hinein)gelaufen. (Movimiento dirigido con desplazamiento)
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
755
(532) a. *Der Mann hat lange im Wald gewandert. (Movimiento no dirigido) b. Der Mann ist in den Wald gewandert. (Movimiento dirigido con desplazamiento) (533) a. Der Mann hat lange getanzt. (Movimiento dirigible) b. Der Mann ist auf die Bühne (hinauf)getanzt. (Movimiento dirigido con desplazamiento) (534) a. Das kochende Wasser hat im Topf gesprudelt. (Movimiento dirigible) b. Das kochende Wasser ist aus dem Topf herausgesprudelt. (Movimiento dir. con desplazamiento) El alemán presenta, como vemos, tres tipos de verbos de manera de movimiento.21 La diferencia entre movimiento y desplazamiento es conocida y sabemos que se refleja por la posibilidad de insertar sintagmas preposicionales directivos (con acusativo) y por la presencia facultativa de partículas direccionales. Los verbos de manera de movimiento se clasifican gramaticalmente por (a) la imposibilidad de tomar el auxiliar sein en el perfecto (movimiento no dirigido), (b) por la obligación de tomar este auxiliar en el perfecto (movimiento dirigido) y (c) por la posibilidad facultativa de tomar este auxiliar en el perfecto (movimiento dirigible) dependiendo de si se inserta o no un sintagma preposicional directivo con acusativo o una partícula direccional. En resumen, el componente semántico de manera se puede clasificar en alemán por la (no) obligación y posibilidad de expresar el desplazamiento y, por lo tanto, de construirse con el verbo sein como auxiliar de perfecto. El verbo sein indica que el sujeto es un tema/paciente, mientras que el auxiliar haben, por el contrario, que el sujeto es un agente. Como vemos en los ejemplos aducidos con los pares alternantes (a-b), la presencia de un elemento directivo (con o sin partícula direccional) coerciona obligatoriamente la interpretación del sujeto como tema/paciente, a excepción de que el verbo prohíba la inserción de un elemento directivo (movimiento no dirigido). En ese último caso, estamos ante un verbo de manera de movimiento agentivo estricto (530), que rechaza toda interpretación de desplazamiento. Estas diferencias no solo son características de lenguas germánicas como el alemán o el neerlandés, sino que se encuentra por lo demás en lenguas romances como el italiano, francés o español medieval. La vinculación del
21 Como ya habíamos indicado en la nota al pie 3, la bibliografía dedicada a los verbos de movimiento alemanes es inmensa. Nos centraremos aquí en una clasificación estrictamente diferenciable por la gramática y basada en la terminología tradicional.
756
6 Resultados y conclusiones
sujeto del auxiliar sein con el papel temático paciente22 no solo es propio de los verbos de desplazamiento sino de cualquier verbo de cambio de estado en estas lenguas.23 A la luz de estos ejemplos se observa que el sujeto de construcciones del tipo walk o dance + sintagma direccional tiene que ser prototípicamente un tema/ paciente, pero la falta de gramática en algunas lenguas hace que se desvanezca la evidencia del cambio temático. De otro modo, habría que pensar I dance away e ich tanze weg son, en esencia, semánticamente diferentes, a pesar de su aparente igualdad semántico-sintáctica. Todo apunta, sin embargo, a que esta última objeción al pct no es viable. Este hecho se pone de manifiesto ya de un modo muy ilustrativo en el trabajo de Zubizarreta/Oh (2007, 129ss). En consecuencia, vemos que nuestro principio de complementariedad temática (pct) se mantiene vigente a pesar de los aparentes contraejemplos. La construcción (2c) de la Tabla 37 viola este principio y es imposible, por tanto, mientras no se transforme el agente en paciente y deje de ser (2c) para reinterpretarse como (1c). La coerción del papel temático causa una sobreespecificación del paciente (✓✓), dando lugar así a un componente de manera.24 Lo que la tipología talmyana parece querer expresar en el fondo es que las lenguas de tipo A permiten la coerción del agente si el locatum lo requiere, mientras que esto no es posible en las lenguas de tipo B, donde vemos que el papel temático del verbo se impone siempre. Esto se percibe de forma evidente en la equivalencia núm. 55. Tanto el verbo abdicare como dimittere rigen acusativo para expresar el relatum. Al igual que en las lenguas romances, estos verbos presentan a su vez la posibilidad de expresar el relatum mediante ablativo/(sp). Sin embargo, aun cuando ambas lenguas pueden expresar la misma estructura
22 Considérese que un paciente es un tema animado y el tema un argumento locativo, esto es, un locatum. En otras palabras, el tema es el paciente de una preposición (o elemento local) mientras que el paciente es el tema interno de un verbo, i.e., el complemento de un verbo transitivo o el sujeto de uno inacusativo. 23 Téngase en cuenta que un paciente es el argumento de una proposición (𝜙) que es objeto de un cambio de estado, es decir, si [become 𝜙 (x)], entonces x es un paciente. Este fenómeno no se puede relacionar en su totalidad tampoco con la tipología talmyana, dado que está presente tanto en las lenguas germánicas como en las romances. Sin embargo, la posibilidad de admitir movimiento dirigible, en los términos expuestos, sí se acoge a la tipología talmyana. En francés e italiano, por ejemplo, el movimiento dirigible se rechaza, mientras que en todas las lenguas germánicas, incluido el inglés, que no presenta diferencia en el auxiliar, es posible. 24 El cambio de estado local predicado del sujeto de este tipo de verbos ya es suficiente para asegurar su predicabilidad (de acuerdo con R-C), de modo que, al recibir el contenido semántico anteriormente predicado del agente, esta información se interpreta como ‘manera’, como información recursiva del cambio de estado.
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
757
sintáctica, existe una diferencia importante entre ellas. Para que el latín asuma un complemento ablativo, el verbo se debe realizar como pronominal (se magistratu abdicare). En las lenguas romances, esto no es posible (esp. *abdicarse del cargo). Piénsese que en una lengua de tipo A el locatum debe acceder a un paciente para poderse realizar. En caso de ausencia de un paciente, la lengua, de acuerdo con el pct, coercionará la semántica del agente. Así, en latín es preciso introducir un pronombre correferencial con el sujeto para que este pueda asumir el papel temático paciente y libere así al sujeto de coercionarse. Si elimináramos el pronombre correferencial, entonces el locatum coercionaría al agente, reinterpretándolo como paciente, y la estructura cambiaría semánticamente: Pasaría de significar ‘hablar y, como consecuencia, irse (del cargo, trono, etc.)’ a significar ‘irse hablando (del cargo, trono, etc.)’. El primero sería un evento factitivo (‘yo hago mediante mi palabra que me voy’), el segundo sería un evento inacusativo de desplazamiento (‘yo me voy y, mientras me voy, estoy hablando’). Por todo ello, el latín debe introducir el pronombre para asegurar la lectura factitiva. En las lenguas romances, por el contrario, como se mantiene asegurado el agente en todo caso al pertenecer al tipo B, se prescinde de la pronominalización. Por ello, se hace evidente que el pct se esconde tras la tipología talmyana. Como la coerción del agente como paciente produce manera, entonces este hecho distribuye la manera asimétricamente a favor de las lenguas de tipo A en este tipo de construcciones. Teniendo en cuenta la prohibición de coerción para el tipo B, el locatum queda bloqueado hasta poder acceder a un paciente. Dado que en esta construcción no está presente ningún paciente (el sujeto no coercionado permanece, en efecto, interpretado como agente), la construcción se vuelve agramatical. Por otra parte, si el sujeto está sobreespecificado en estructuras de tipo (1c), es porque ha habido coerción temática, y vemos que esta condición solo está a disposición del Tipo A de acuerdo con el pct. Nótese que esta explicación aclara de un modo muy simple la observación tan reiterada en la bibliografía especializada actual de que las lenguas de tipo A presentan más verbos de manera que las lenguas de tipo B. Esta aclaración explica, por otra parte, por qué las estructuras factitivas con partículas de (4c) se comportan de acuerdo con la previsión de Talmy, a pesar de que no constituyen necesariamente verbos de movimiento / desplazamiento. Así, a pesar de que el sujeto es agente en estas estructuras, hay un paciente indeterminado al que el locatum tiene acceso y, por tanto, la integridad temática del sujeto queda intacta. Además, la raíz especifica la actividad abstracta del morfema verbal, produciendo un verbo de manera (como muestran los siguientes ejemplos): (535)
Ich klicke das Fenster weg. ‘Ich mache ein Klick und dadurch ist das Fenster weg’.
758
6 Resultados y conclusiones
(536)
Die Referentin redet die Ursachen des Problems weg. ‘Die Referentin hält eine Rede und dadurch sind die Ursachen des Problems weg’.
(537)
Die Politikerin sprach *(sich) (zum Konflikt) aus. ‘Die Politikerin sprach ihre Sprache (ihre Sprache enthält Informationen zum Konflikt) und dadurch ist ihre Sprache aus (ihr heraus(gekommen))’.
Nótese que, si se elimina el pronombre de (537), la oración se vuelve agramatical, dado que el locatum no encuentra paciente al que acceder, como prevé el pct. Adviértase, por otra parte, que el verbo no necesita ser denominativo. La misma raíz puede modificar la verbalización, como se ha demostrado en diversas ocasiones (Hale/Keyser 2002), y producir un verbo de manera: (538)
Ich esse mich satt. ‘Ich esse und dadurch bin ich satt’.
(539)
Er hat sich wieder freigeweint. ‘Er hat geweint und dadurch ist er wieder frei (von Sorgen) geworden’.
Hasta aquí, el principio propuesto parece poder prever gran parte del comportamiento de estas construcciones, pero hay aspectos que quedan sin explicar. La razón por la que las lenguas de tipo B no lexicalizan la manera del agente estando a disposición un paciente no se puede derivar del pct. Si imaginamos un verbo inergativo de manera, como llorar, no se entiende por qué las condiciones para insertar un objeto directo son tan restrictivas y, en el caso de que esto sea posible, resulta difícil explicar por qué un estado resultante no puede predicarse en español del objeto, sino únicamente del sujeto, como pone en evidencia el siguiente contraste. (540) ?El muchachoi lloraba su desgracia muy amargadoi. (541)
*El muchacho sei lloraba librei de amarguras de nuevo.
Para responder a esta pregunta habría que estudiar en profundidad la semántica del inergativo llorar. Hernández Arocha (2016b) ha analizado en detalle las condiciones bajo las cuales es posible que el uso inergativo de hablar reciba objeto. Como ambos representan verbos intransitivos que verbalizan las propiedades agentivas de la cara del sujeto, continuaremos la argumentación con este último verbo, del que contamos con más información. Este verbo admite la transitivi-
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
759
zación solo cuando el objeto permite inferencias sobre el sujeto ((542) (a) y (b)). Conociendo estas restricciones, todavía queda sin explicar la causa por la que no se puede insertar un predicativo que atribuya alguna información sobre el objeto, teniendo en cuenta que la escena que evoca es totalmente natural (543) (a), como muestra la paráfrasis semántica en (543) (b). (542)
a. El políticoi no paraba de hablar boberíasi. b. Los dirigentesi del partido se reunieron para hablar susi problemasi.
(543)
a. *Los dirigentesi del partido se reunieron para hablar susi problemas resueltos. b. Los dirigentesi del partido se reunieron para resolver susi problemas hablando.
Todo apunta a que el pct no acierta a esclarecer estos casos. La razón por la que surge esta agramaticalidad se explica solo aludiendo a un principio no mencionado hasta ahora, de modo que dejaremos este problema para el final. Continuemos, pues, con las restricciones sobre los tipos de construcciones restantes. La construcción (3d) no es posible de acuerdo con la restricción (r-l/r) para la complementariedad entre la manera y el estado resultante, tal y como la hemos discutido en el § 3.3.1. Si esta formación es imposible, entonces (4d), que añade un satélite a esta construcción, debería ser también agramatical (544). Efectivamente, si especificamos la manera de la acción (schlagen) y el estado resultante (weg) y formamos un verbo derivado posible en una lengua A (como wegschlagen), y, sobre ese verbo, intentamos atribuir una nueva predicación (tot) que incida sobre el paciente (sobre el agente sería imposible, dada la incongruencia entre la animicidad de la acción y el significado del predicativo), entonces obtendremos una evidente agramaticalidad, a pesar de que la oración podría recibir una interpretación lógica enteramente natural. (544) *Ich habe ihn weg totgeschlagen. ‘Ich habe ihn weggeschlagen, sodass er dann starb’ Efectivamente, la misma restricción, que impide que la raíz de un verbo simple modifique tanto al agente como al paciente a un tiempo, prohíbe igualmente que, una vez formado un verbo derivado con partícula, de forma que ya existe predicación sobre el agente y el paciente, se añada una nueva partícula que modifique el paciente. Téngase en cuenta que, a efectos de composición (binaria), weg necesita incidir sobre un predicado ya compuesto (totschlagen) y no sobre sus partes, es decir, weg necesita incidir sobre totschlagen como si
760
6 Resultados y conclusiones
fuera un verbo simple, no un sintagma, y esto queda bloqueado por la restricción r-l/r. Es necesario, por tanto, advertir que la causa de la agramaticalidad no es el hecho de que el paciente se modifique recursivamente, esto es, que reciba doble predicación, sino que el agente esté especificado y exprese manera (existiendo ya un paciente específico). La prueba de que esto es así se muestra en el hecho de que, si infraespecificamos el agente y mantenemos la sobreespecificación del paciente, la construcción es perfectamente viable, como vemos en (545). (545)
Ich habe bereits die Schuhe mit eingepackt. ‘Ich habe verursacht, dass die Schuhe sich im Paket/Koffer zusammen mit den anderen Gegenständen, die da sind, befinden’
En este ejemplo, tanto packen como einpacken y mit einpacken son predicados atribuidos al paciente. El sujeto es un simple causador sin actividad determinada. Esta es la razón por la que verbos latinos como rumpere ‘romperse produciendo un estallido’ u otros aducidos en la bibliografía especializada, como to explode ο to electrify, no se ven afectados por el principio de restricción de Levin/ Rappaport, en contra de lo que suponen los detractores de la r-l/r, pues estos sobreespecifican información únicamente sobre el paciente, no sobre el agente y el paciente a un tiempo. Ahora que hemos visto el efecto de todas las restricciones propuestas, volvamos sobre la construcción (4c), que hemos dejado antes para el final. Oraciones como (539) y (541) son imposibles en lenguas de tipo B y totalmente naturales en lenguas de tipo A, siempre que haya un paciente infraespecificado. Siendo así las cosas, vemos que el pct se satisface en ambos tipos de lenguas pero, en contra de las predicciones, las lenguas de tipo B rechazan regularmente el satélite si el verbo asume el componente semántico de manera. Este comportamiento parece deberse a alguna restricción específica para las lenguas de tipo B. Este problema ha estado presente durante todo el análisis sin que hayamos podido dar una explicación satisfactoria. Hernández Arocha (en preparación y comunicación personal) nos ha hecho prestar atención a algunos aspectos interesantes sobre el concepto de modificación y composición semánticas que parecen arrojar luz sobre el problema que ahora nos asalta. En su opinión, la carencia de estructuras de tipo (4c) en lenguas de tipo B podría estar estrechamente relacionada con el concepto de causación. Como habíamos visto en el § 3.2.1, la causación se manifiesta de forma directa o indirecta: si los predicados semánticos que componen la unidad léxica comparten un mismo argumento, entonces entre el primer predicado y el segundo existirá una relación de causación directa, mientras que, si no comparten el mismo argumento, entonces tales argumentos deben estar al menos en una relación metonímica entre sí para que el verbo esté «conexionado», en los términos de Kaufmann
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
761
(1995a y 1995b), y pueda componerse como un único ítem léxico. Si consideramos las interpretaciones semánticas de las construcciones (535)−(538), observamos siempre un comportamiento semejante: el argumento que describe la actividad del sujeto (la raíz misma, al tratarse de inergativos) no es exactamente el mismo que el locatum de los satélites. En el primer caso (535), se entiende que alguien lleva a cabo un ‘click’ y, como consecuencia, ‘la ventana’ se va o desaparece. De hecho, entre el click y la ventana existe una relación local metonímica (el click se efectúa sobre alguna región comprendida en los márgenes de la ventana). Para que el subevento ‘hacer click’ y el subevento ‘desaparecer la ventana’ se interpreten como una relación causal, la metonimia entre la ventana y el click debe estar semánticamente asegurada. Dado que esto se da, existe, por tanto, una relación causal indirecta. Nótese que, para que haya una relación de causación directa, el primer evento debería describir un ‘clickear la ventana’. Sin embargo, para este evento difícilmente se escogería en alemán un simple acusativo, sino que se preferiría decir auf das Kreuzchen klicken ‘hacer un click en la crucecita [de la ventana]’, manteniendo la inergatividad. Esto se percibe de forma más evidente en (536), donde directamente *die Ursachen reden es agramatical. Efectivamente, en este caso, la paráfrasis semántica correcta sería ‘la ponente pronuncia un discurso (Rede)’ y ‘los problemas desaparecen’. De hecho, el discurso tiene como tema los problemas a tratar, de modo que la metonimia motiva la causación indirecta. En (537), ‘la política hace uso de la lengua’ y ‘su opinión se exterioriza’. En tanto que la lengua verbaliza su opinión, estamos ante el mismo caso anterior. En (538), *ich esse mich es agramatical. La interpretación correcta es ‘consumo comida’, la comida es abundante y, como consecuencia, ‘me lleno [de comida]’. Como vemos, como el componente semántico de la manera viene asegurado por la inergatividad, se observa que las lenguas de tipo A crean verbos compuestos con partícula mediante procesos de causación indirecta. Dado que las lenguas de causación indirecta pueden expresar también la causación directa, pero no al contrario, estamos entonces ante una asimetría tipológica que se podría formular como sigue: Principio de causación asimétrica (pca) En las lenguas de tipo A es verbalizable tanto la causación directa como la indirecta. En lenguas de tipo B solo es posible la causación directa.
Este principio garantiza que estructuras como las discutidas en (546) y (535)− (538) sean posibles en las lenguas de tipo A, mientras que estructuras como (547) sean imposibles en lenguas de tipo B. (546) a. I hammered the metal flat. b. ‘I flattened the metal by hammering it’
762 (547)
6 Resultados y conclusiones
a. *Martilleé el metal plano. b. ‘Aplané el metal martilleándolo’
Hasta aquí hemos podido observar tres fenómenos: primero, que la expresión de un satélite viene motivada por la infraespecificación de un paciente (con independencia de la tipología); segundo, que la coerción de los agentes produce manera en los pacientes y, como este es un proceso posible solo para las lenguas de tipo A de acuerdo con el pct, aclara la tipología talmyana para los verbos de movimiento / desplazamiento, y, tercero, que la expresión de un satélite con un verbo de manera es posible gracias a la codificación de la causalidad indirecta según el pca y es, por tanto, imposible en lenguas de tipo B. Podemos resumir la exposición hasta este punto diciendo, por tanto, que las lenguas de tipo A saturan el paciente infraespecificado mediante causación directa o lo componen, de forma adjunta, por causación indirecta. En este caso, tanto la oración (546) (a) como su paráfrasis semántica (546) (b) representan estructuras gramaticales en este tipo. Así, la causación indirecta es expresable léxica o sintácticamente en las lenguas de tipo A. En las lenguas de tipo B se puede saturar el paciente infraespecificado (causación directa), pero no se puede componer semánticamente mediante causación indirecta, de forma que expresan esta relación con mecanismos sintácticos (véase la paráfrasis semántica en (547)). Sin embargo, Hernández Arocha (en preparación) mantiene que, a pesar de que esta explicación parece plausible, no resulta del todo convincente en algunos aspectos: por un lado, no deja claro cómo se debe interpretar (539) en términos de causación indirecta. Aunque esta oración es interpretable como ‘x produce un lloro / lamento’, donde ‘el lloro / lamento es una propiedad de x’ y ‘x está liberado’, la falta de nominalización de la raíz oscurece la relación factitiva y la correferencialidad del argumento del predicado adjetivo y del sujeto de verbo dan la impresión de una causación directa. Estas dificultades, que, según el autor, son las más importantes, no parecen ser tan claramente contradictorias como para rechazar el pca. Pero, por otro lado, la objeción más difícil de salvar es el factor explicativo: sustituir la simple descripción de los predicados factitivos en lenguas de tipo A por restricciones del pca generaliza, efectivamente, la descripción, pero no termina de explicar por qué unas lenguas asumen ambos tipos de causación, mientras que otras solo uno. Si aceptamos este principio, habremos avanzado en la comprensión teórica del problema, pero no lo habremos explicado. La explicación que ha desarrollado Hernández Arocha intenta profundizar más en el concepto de modificación y composición para intentar predecir este tipo de asimetrías. Asimismo, la determinación de diferentes principios y restricciones (r-c, r-c/ha, r-l/r, r-t, pct y pca) da la impresión de ofrecer generalizaciones ad hoc para los fenómenos y de carecer de una teoría que integre y
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
763
conjugue tales principios y restricciones. Según este autor, la explicación reside en el tipo de modificación. Dados dos predicados cualesquiera y un argumento, existen dos opciones de modificación posibles: puede darse una modificación retrospectiva, cuando el segundo predicado funciona como modificador del primero (548) (a), o una modificación prospectiva, cuando el primer predicado funciona como modificador del segundo (548) (b). Este tipo de modificación se da en un nivel estrictamente semántico, con independencia de cuál sea el núcleo gramatical y su modificador (adjunto sintáctico). (548) a. λP λQ λx [P(x) & Q(x)] → PQ (x) (modificación retrospectiva) b. λP λQ λx [P(x) & Q(x)] → QP (x) (modificación prospectiva) Las lenguas de tipo B presentan un tipo de modificación retrospectiva, de forma que la partícula pasa a ser un adjunto del verbo y se acoge, por tanto, al pct. Así, si intentamos combinar gatear con arriba, entonces intervendrá el pct y, no existiendo paciente con el que se pueda vincular el locatum del elemento dimensional, el adverbio se vuelve «inconexo» con el verbo (en el sentido expuesto en 3.2.1) y, por tanto, la composición se bloquea. Nótese, además, que el mismo pct se deriva fácilmente de la modificación retrospectiva, dado que, al concebir la partícula como modificador y el verbo como elemento modificado, el papel temático del verbo se impone sobre el de la partícula. De este modo, el locatum o se interpreta como paciente o se bloquea. En caso de que la interpretación local se bloquee, el prefijo puede asumir alguna función que no precise reinterpretar el paciente en términos de locatum. Así, como hemos visto al principio de este capítulo, es normal que las funciones aspectuales, especialmente la reversativa o restitutiva, se impongan sobre las locativas en las lenguas de tipo B (piénsese en el español, donde los únicos prefijos productivos son des- y, en menor medida, re-). Por último, como el modificador solo aporta información adjunta a la estructura argumental descrita por el verbo, esto es, a la relación agente-paciente, solo se habilita la causación directa, dado que es imposible que el verbo asuma como paciente algún argumento del adjunto. Sin embargo, en las lenguas de tipo A, la modificación existente es prospectiva, de forma que es el primer predicado el que se convierte en un modificador del segundo. En este caso, como el predicado verbal se convierte en modificador semántico del predicado dimensional, entonces ocurre que el paciente se reinterpreta como locatum. Como vemos, el contenido restante del pct es enteramente derivable del tipo de modificación. En los casos de verbos intransitivos, este efecto produce inacusatividad y la elección del verbo auxiliar ‘ser’ en las lenguas que así lo requieren. La modificación prospectiva tiene, además, otras repercusiones: considérese que, a pesar de que la partícula es un adjunto sin-
764
6 Resultados y conclusiones
táctico del verbo, como se observa en (546) (a), el verbo se interpreta en estas construcciones siempre como adjunto semántico de la partícula (546) (b). Existe, por tanto, una desproporción entre la sintaxis explícita y la semántica. Así como ocurre con (546), ocurre también con (535)−(539). Este efecto semántico se detecta en todas las construcciones de causación indirecta, con independencia de si el verbo es denominativo. De este modo, como la causación indirecta se da en los casos de modificación con partícula o satélite, entonces, cuando estos elementos están ausentes, se detecta la causación directa con toda naturalidad. En otras palabras, la asimetría en la causación directa-indirecta en los tipos de lenguas A y B se deriva, efectivamente, del tipo de modificación. En este mismo sentido, como la modificación prospectiva convierte el significado de la raíz verbal en un adjunto semántico, hace que se realce así la manera (la adverbialización de la semántica de la raíz). Como discutíamos anteriormente, es efectivamente la prominencia de la manera en los verbos de lenguas de tipo A uno de los factores más característicos. Por lo tanto, ahora podemos responder a la pregunta que nos hacíamos anteriormente de por qué las lenguas de tipo B no presentan verbos de manera con partículas dimensionales si se dispusiera de un paciente infraespecificado. Desde este punto de vista, la respuesta es sencilla: simplemente, la pregunta no tiene cabida en el marco de una modificación retrospectiva. Si hubiera un paciente indeterminado, el verbo perdería parte de su componente modal, al convertirse en una realización y al resaltar el papel de causador del sujeto (en el marco de una causación directa). El problema de la manera surge solo en una modificación prospectiva, donde la raíz verbal se interpreta como modificador de la relación causativa que existe entre el argumento externo (sujeto) del verbo y el argumento de la partícula. En resumen, de acuerdo con los últimos argumentos esgrimidos por Hernández Arocha, todo parece indicar que el tipo de modificación es responsable de escindir la semántica de las lenguas estudiadas y que, dependiendo del contexto en el que tal modificación se manifieste, dará lugar a un fenómeno u otro. De los fenómenos más importantes dan cuenta los principios postulados, pero todos ellos se retrotraen, de nuevo, al concepto de modificación o, en términos de la semántica categorial, de «composición harmónica» (Baldridge/Hoyt 2015, 1058). Quedan, no obstante, dos aspectos por discutir a este respecto. El primero es por qué construcciones intransitivas de movimiento no dirigido, como (530), no se convierten en movimiento dirigible si se componen con adjuntos direccionales. El segundo es por qué cualquier construcción inacusativa, que podría poner siempre un paciente a disposición del satélite (p. ej. gebären / nacer), no forma una construcción de movimiento dirigible o desplazamiento (p. ej. *ich wurde hergeboren / *nací al mundo ‘llegué al mundo / aquí naciendo’). La argumentación sostenida hasta ahora y basada en el pct podría llevar a pensar que basta
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
765
la presencia de un paciente o, en el caso de la modificación prospectiva, de un locatum que convierta cualquier agente en paciente para que una estructura satelital sea posible. Sin embargo, existen bastantes evidencias de que la buena formación de la estructura no es suficiente para asegurar la productividad de la construcción. Ya hemos observado, por ejemplo, que existen incluso verbos de movimiento que no pueden convertirse en eventos de desplazamiento y, asimismo, verbos de cambio de estado que no pueden asumir partícula. Es evidente que este hecho no puede esgrimirse en contra de la validez del pct, como manifestación directa de la modificación prospectiva o retrospectiva, sino que, más bien, responde a un comportamiento general derivado del principio de conexión, en los términos definidos por Kaufmann (1995a) y Wunderlich (1997) o de coherencia en los definidos por Pustejovsky (1995) . La razón por la que una construcción no converge aunque esté bien formada ha de buscarse en un principio más general que el pct, que asegure que, para que dos predicados se modifiquen retro- o prospectivamente, debe ser posible algún tipo de inferencia entre ellos o alguna relación metonímica entre los argumentos implicados, de modo que, aunque los predicados no sean coherentes de forma aislada, en el sentido de Pustejovsky, o conexos, en el de Kaufmann, sí lo sean en el marco del conjunto intensional que forma la relación metonímica entre los argumentos que reciben la predicación. En el caso de las construcciones de verbos intransitivos de manera de movimiento no dirigidos, como (530), en los que la metonimia argumental no desempeña ningún papel relevante debido a su intransitividad, se hace preciso que exista alguna inferencia semántica entre los predicados atribuidos al argumento. En este sentido, para que zittern reciba un elemento direccional, este debería contemplar la posibilidad de expresar algún tipo de desplazamiento, cosa que no suele ocurrir cuando el movimiento no se focaliza en las extremidades de una figura. El desplazamiento debe ser, entonces, un rasgo presente pero infraespecificado en el semantismo de la unidad (esto es, rasgos negativos en el sentido de Verkuyl 1993 o Di Sciullo 1997; Di Sciullo/ Tenny 1998), de modo que el elemento direccional sature la información que ya está de algún modo presente en la estructura semántica. Esto explica por qué un verbo como vorbeipfeiffen ‘pasar silbando’ se adscribe gramaticalmente con más facilidad a los verbos de desplazamiento, siendo la base un verbo inergativo de producción de sonido, que el discutido caso de zittern, aunque este y no aquel se adscriba a la esfera del movimiento estricto. Así, ‘silbar’ es una inferencia posible del efecto acústico que un cuerpo que se desplaza a gran velocidad produce en un individuo, que se encuentra, efectivamente, en la región del espacio descrita por el prefijo con respecto al cuerpo que experimenta el desplazamiento. Sin embargo, si conmutamos la base por otro verbo de su mismo campo semántico, esto es, ‘actividad de manera de movimiento de la boca, tal que produce sonido’,
766
6 Resultados y conclusiones
como lachen, pero que no facilite ningún tipo de inferencia con respecto al desplazamiento o al efecto que este produce en el hablante, entonces la construcción resultante (vorbeilachen) será, por tanto, agramatical o raramente empleada y en absoluto productiva. En este sentido, la estructura semántica de gebären ‘dar a luz’ no presenta ningún rasgo local latente que el elemento direccional pueda saturar mediante composición y, como consecuencia, la estructura no converge. La conexión / coherencia debe ser satisfecha, por tanto, para que alguno de los dos tipos de modificación pueda producirse. Las diferentes restricciones postuladas de forma aislada en este capítulo y a lo largo de este estudio parecen por último obedecer a una jerarquía de principios que podríamos esbozar como sigue:
Figura 34: Jerarquía de los principios y restricciones.
La idea que expresa esta jerarquía es la siguiente: Para que un componente semántico participe de una relación de causación o modificación primero ha de satisfacer la condición mínima de ser un auténtico predicado (Restricción de Carnap y sus desarrollos para las computaciones de los estados en r-c/ha). Dados dos predicados cualesquiera, estos podrán formar parte de una fs si entre ellos existe una inferencia o solidaridad semántica (coherencia y conexión). En el caso de que la relación predicativa sea coherente y conexa, entonces solo habrá dos relaciones temporales posibles entre ellos: o de simultaneidad o de sucesión.
6.3 Principales implicaciones de la preverbiación
767
Si es de simultaneidad, obtendremos una modificación predicativa, sujeta a la r-l/r para el comportamiento de modificador y a los tipos de modificación descritos, a saber, la modificación prospectiva y retrospectiva, mientras que, si es de sucesión, obtendremos una causación. Dada una relación causativa entre dos proposiciones, entonces tendremos los dos tipos de modificación descritos entre los argumentos implicados en la causación y sus adjuntos: de nuevo, una modificación prospectiva o retrospectiva. Estos dos tipos de modificación controlan la causación directa e indirecta, el pca, pct y, por último, la r-t para una tipología lingüística basada en la semántica. La hipótesis de Hernández Arocha ofrece, como vemos, un marco teórico general en el que se integran los fenómenos advertidos aisladamente. En este sentido, todo parece indicar que son la prospección y la retrospección los mecanismos que escinden la tipología semántica de los grupos de lenguas estudiados y que provocan las evidentes asimetrías en sus comportamientos morfosintácticos. Por último, nos parece interesante notar que esta última explicación no solo da cuenta de los hechos y sus comportamientos generales, sino que aclara la naturalidad con la que se ha producido el cambio lingüístico: En algún momento de la evolución del latín a las lenguas romances, el hablante ha llevado a cabo una reordenación de la estructura semántica (un semantic shift) de forma «silenciosa», dado que el material fonológico y semántico de las unidades aisladas (sobre todo, el de los préstamos) permanece intacto y, de este modo, el hablante no advierte conscientemente tal cambio en la interpretación de la construcción. Todo apunta a que el hablante romance interpreta retrospectivamente el material morfofonológico que un latino interpretaría de forma prospectiva, siendo el material morfofonológico siempre el mismo en ambos casos. Seguimos entonces a Saussure (1945 [1916], 266) y la Gestaltpsychologie en la idea de que el cambio en la composición semántica no es, desde el punto de vista cognitivo, un proceso evolutivo, sino, para cada etapa sincrónica, una elección entre las dos opciones complementarias posibles de interpretación de un mismo hecho.
7 Índices 7.1 Índice de abreviaturas y signos 7.1.1 Lenguas al. cat. esp. fr. gal. gr. gr. mod. ing. it. lat. port.
= = = = = = = = = = =
alemán catalán español francés gallego griego antiguo griego moderno inglés italiano latín portugués
7.1.2 Fuentes lexicográficas y corpora CICA CORDE CORPES XXI CREA CTILC DC DCC DCECH DCM DCVB DDD
= = = = = = = = = = =
DDLC DECLC DEM DGE DIEC2 DLE DLP DRAG DUDEN DWB
= = = = = = = = = =
DWDS
=
Corpus Informatizat del Catalá Antic, en línea Corpus Diacrónico del Español, en línea Corpus del Español del Siglo xxi, en línea Corpus de Referencia del Español Actual, en línea Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, en línea Diccionari.cat, Diccionari de la llengua catalana multilingüe, en línea Diccionari Castellà‑Català i Català‑Castellà, 1983 Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 1983–1991 Diccionari de la llengua catalana multilingüe, en línea [1997–2013] Diccionari català‑valencià‑balear, en línea Dicionario de dicionarios. Corpus lexicográfico da lingua galega, en línea Diccionari descriptiu de la llengua catalana, en línea Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 1988–1991 Diccionario del Español de México, en línea Diccionario griego‑español, en línea Diccionari del Institut d’Estudis Catalans, en línea Diccionario de la lengua española, en línea [2018] Dicionário da língua portuguesa, 2011 Dicionario da Real Academia Galega, en línea Wörterbuch Duden, en línea Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, en línea [1852–1960] Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, en línea
https://doi.org/10.1515/9783110654110-007
7.1 Índice de abreviaturas y signos
GDS21 GDXL HEIN Kluge LGA LGL LS
= = = = = = =
LSJ OLD PDL POK S/G/I SCH TILGA TLG TLL
= = = = = = = = =
769
Gran Dicionario Século 21, 2006 Gran Dicionario Xerais da Lingua, 2009 Heinichen, 1895 Kluge, 2002 Langenscheidt Altgriechisch, 1927 Langenscheidt Latein, 1996 Lewis/Short, en línea [1879], disponible a través del Perseus Digital Library Liddell/Scott/Jones, en línea [1925–1940] Oxford Latin Dictionary, 2012 Perseus Digital Library, en línea Pokorny, 1994 [1959] Slabý/Grossmann/Illig, 2001 Schenkl, 1897 Tesouro Informatizado da Lingua Galega, en línea Thesaurus Linguae Graecae Thesaurus Linguae Latinae
7.1.3 Fuentes grecolatinas Los textos griegos y latinos empleados para ilustrar los distintos fenómenos han sido extraídos fundamentalmente del Thesaurus Linguae Graecae (TLG), compilado por la Universidad de California (Irvine) para la lengua griega, y del catálogo de textos latinos disponible en el Perseus Digital Library (PDL) de la Universidad Tufts (Medford / Sommerville). Estas han sido, por tanto, las obras por defecto que hemos utilizado. En caso de no servirnos de alguno de estos tesauros y de emplear otras ediciones u otros trabajos particulares, se consignará la fuente tomada para ello. En ocasiones puntuales, hemos echado mano también de diccionarios y otras obras lexicográficas, especialmente del Diccionario Griego-Español (DGE), coordinado por el profesor Adrados a cargo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Madrid), del Oxford Latin Dictionary (OLD), de los diccionarios de Segura Munguía (2001, 2007), del Thesaurus Linguae Latinae (TLL), de los clásicos de Lewis/Short (LS, en línea [1879]) y Liddell/Scott/Jones (LSJ, en línea), que hemos consultado a través del PDL y del proyecto Thesaurus Linguae Graecae,1 respectivamente. En caso de no haber tomado alguna de estas obras como obra de referencia se indica expresamente.
1 Aunque también el Proyecto Perseus ha puesto a disposición del investigador el clásico de Liddell/Scott, preferimos en este caso utilizar la edición compilada por el TLG al tratarse de una versión revisada y corregida del LSJ, basada en las últimas ediciones que salieron publicadas
770
7 Índices
Las traducciones de los textos grecolatinos han sido elaboradas por nosotros mismos en caso de no especificarse ninguna fuente. Siempre que se ha empleado alguna de las traducciones ya disponibles, se consigna a continuación la edición y traducción utilizada, que se incluye consecuentemente en el apartado bibliográfico (cf. 8). La siguiente tabla recoge las abreviaturas de los autores grecolatinos y sus obras citadas a lo largo del trabajo. Abreviatura Apul. Ar.
Arist.
Flor. Asam. Nu. Paz Ran. Met. Probl. Soph. el.
Autor
Obra
Apuleyo Aristófanes
Florida Asambleístas Nubes Paz Ranas Metafísica Problemas Sophistici elenchi, Refutaciones sofísticas De Bello Africo Septuaginta, ed. de Rahlfs y Hanhart, 2006 Biblia sacra vulgata, ed. de Weber, 2010 Commentatorium de Bello Civile De bello civili De bello gallico De agri cultura Pro Caecina De Oratore Epistulae ad Familiares De Finibus Bonorum et Malorum De Senectute De Officiis Philippicae De prouinciis Consularibus De Republica Pro S. Roscio Amerino Epistulæ ad Quintum fratrem In C. Verrem Res rustica
Aristóteles
B. Afr. BGR
Biblia en gr. ant.
bl
Biblia en latín
Caes. Caes. Caes. Cat. Cic. Cic. Cic. Cic.
Civ. B. Civ. Gal. Agr. Caec. Or. Fam. Fin.
Cic. Cic. Cic. Cic. Cic. Cic. Cic. Cic. Col.
Sen. Off. Phil. Prov. Rep. Rosc. Am. Q. fr. Ver. Rust.
César
Catón Cicerón
Columela
entre 1925 y 1940 y que toma los textos de las ediciones ya revisados del TLG, tal y como se puede leer en la presentación del diccionario: http://www.tlg.uci.edu/lsj/about.php.
7.1 Índice de abreviaturas y signos
Abreviatura D. Cas. Dem. Esq. Esq. Eur. Eur. Fil. Her. Hom. Hom. Hor. Isoc. Isoc. Jul. Lis. Liv. Luc. Luci. M. Aur. Ov.
Pac. Pind. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Plat. Plin. Plin. Pol. Sal. Sal. Sen. Sof. Suet.
Hist C. Af. Ag. Pers. Iph. T. Supp. Imag. Hist. Il. Od. Sat. Eut. Trap. Mis. C. Simon Ph. Tox. Imp. Ars Met. Ep. Per. Nem. Amph. As. Aul. Cas. Cist. Curc. Ep. Men. Poen. Rud. Truc. Ion Banq. Nat. Ep. Hist. Cat. Iugh. Ep. Aj. Nero
771
Autor
Obra
Dion Casio Demóstenes Esquilo
Historia Romanae Contra Afobo Agamenón Persas Iphigenia Taurica Suplicantes Imagines Historias Ilíada Odisea Satirae Contra Eutino Trapecítica Misopogon Contra Simón Ab urbe Condita Pharsalia Tóxaris o sobre la amistad Imperator Ars amatoria Metamorphoses Epistulae (Heroides) Periboea Nemeas Amphitruo Asinaria Aulularia Casina Cistellaria Curculio Epidicus Menaechmi Poenulus Rudens Truculentus Ion Banquete Naturalis Historia Epistulae Historias Catilinae Coniuratio Bellum Iugurthinum Epistulae Ajax Nero
Eurípides Filóstrato Heródoto Homero Horacio Isócrates Juliano El Apóstata Lisias Livio Lucano Luciano Marco Aurelio Antonino Ovidio
Pacuvio Píndaro Plauto
Platón Plinio el viejo Plinio el joven Polibio Salustio Séneca Sófocles Suetonio
772
7 Índices
Abreviatura Tac. Tac. Theog. Ter. Tib. Tuc. Tuc. V. Máx. Virg. Virg.
Ann. Hist. Eleg. Hau. G. Pel. Hist. Aen. Georg.
Autor
Obra
Tácito
Annales Historiae Elegiae Heauton Timorumenos Elegiae Guerra del Peloponeso Historias Facta et Dicta Memorabilia Aeneis Georgica
Teognis Terencio Tibulo Tucídides Valerio Máximo Virgilio
7.1.4 Metalenguaje y glosas gramaticales En la elaboración de las glosas empleadas seguimos las convenciones establecidas por el Departamento de Lingüística del Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie y por el Departamento de Lingüística de la Universidad de Leipzig conocidas como Leipzig Glossing Rules y disponibles en la red en su versión de febrero de 2008 (cf. Comrie/Haspelmath/Bickel 2008). Trabajamos, además, con la propuesta de glosas de Lehmann (2004) en los casos en que necesitemos notar fenómenos no señalados en las reglas de Leipzig. En las glosas hemos intentado ser lo más exhaustivo posible para hacerlas accesibles al lector. A continuación, hacemos algunas precisiones sobre el método de glosar. (a) A diferencia de las convenciones antes mencionadas y por cuestiones relacionadas con el formato, dedicamos la primera línea de la glosa a indicar la lengua y a ofrecer el ejemplo con indicación de la fuente y, a continuación, en la siguiente línea retomamos el ejemplo que glosamos en este punto para facilitar la lectura. (b) A la hora de glosar el verbo, si no se especifica lo contrario, el modo y la voz verbales por defecto son el indicativo y la voz activa. (c) Los prefijos verbales que constituyen nuestro objetivo principal aparecen glosados como prev a los que se suma la información sobre el valor espacial del prefijo como abl, adl, etc. Especificamos siempre la función espacial, también en aquellos casos en que el prefijo ha asumido un valor aspectual más prominente. (d) Los topónimos aparecen directamente con su correspondiente español. La presente lista contiene todas las abreviaturas utilizadas que, acorde con la lengua del trabajo, se consignan principalmente en español. Se incluyen tanto las
7.1 Índice de abreviaturas y signos
773
empleadas en las glosas como las que, por su alta frecuencia de uso, se utilizan a lo largo del trabajo. Funtores y operadores del tipo cause, become, act, esse, etc. se encuentran en la Tabla 23. *
=
?
=
1 2 3 abl acc aci adl adj adv aor art aux bec(ome) com comp conj co(nseq) cop dat dem dep det ea ec ev(ent) f fag fae fs gen ger imp impf indf lcs loc konj i konj ii
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
reconstrucción de raíces indoeuropeas casos de agramaticalidad expresión anómala o de dudosa interpretación desde un punto de vista gramatical primera persona segunda persona tercera persona ablativo acusativo accusativus cum infinitivo adlativo adjetivo adverbio aoristo artículo auxiliar cambio de estado (cf. Tabla 23) comitativo comparativo conjunción consecuencia (cf. Tabla 23) copulativo dativo demostrativo deponente determinante estructura argumental estructura conceptual evento, estructura eventiva lexicalizada, eventualidad (cf. Tabla 23) femenino fórmula archisememémica genérica fórmula archisememémica específica (cf. Tabla 23) forma semántica genitivo gerundio imperativo imperfecto indefinido Lexical Conceptual Structure locativo Konjunktiv I Konjunktiv II
1
2
774
7 Índices
m med mp n neg nom od opt pas pc pca pch pcn pct pl plup poss prep pres prev prf prn prnl prs pros prt ptc ptcp r-c r-c/ha r-l/r r-t rel pst sc set(ting) sg sn sp sbjv superl tc ti{±k, ±l}
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ul vm
= =
masculino (voz) media (voz) mediopasiva neutro negación nominativo objeto directo optativo (voz) pasiva primum comparationis principio de causación asimétrica principio de coherencia principio de conexión principio de complementariedad temática plural pluscuamperfecto posesivo preposición presente preverbio perfecto pronombre pronominal presente prosecutivo Präteritum partícula participio restricción de Carnap desarrollo de la r-c por Hernández Arocha restricción de Levin/Rappaport restricción tipológica de Talmy relativo pasado secundum comparationis presuposición léxica, presuposición requerida por event (cf. Tabla 23) singular sintagma nominal sintagma preposicional subjuntivo superlativo tertium comparationis intervalo temporal (ti±k = anterior/posterior a ti; ti±l = anterior/ posterior a ti+k) unidad léxica verbo modal
7.2 Índice de equivalencias interlingüísticas analizadas
775
7.2 Índice de equivalencias interlingüísticas analizadas El presente índice contiene el número con el que aparece la equivalencia interlingüística en el documento anexo y que empleamos para referirnos a ella a lo largo del trabajo, así como la equivalencia, tal y como se consigna en dicho documento o anexo y el número de página del trabajo en el que se encuentra. Solo se consignan en este índice las equivalencias que han sido sometidas al análisis interlingüístico pormenorizado en el cap. 5.3. El conjunto de equivalencias que conforman el total nuestros datos se adjuntan en anexo. Número 8 15 22 26 28 29 30 33 37 41 44 50 54 55 57 69 73
Equivalencia interlingüística en todas las lenguas al. abarten/gr. ἐκπίπτω/lat. degenerare/esp. degenerar/gal. dexen‑ erar/cat. degenerar al. abbauen/gr. ἀποικοδομέω/lat. destruere/esp. destruir, desmon‑ tar/gal. destruír, desmontar/cat. destruir, desmuntar al. abberufen/gr. ἀποκαλέω/lat. devocare, destituere/esp., cat. destituir/gal. destituír al. abbiegen/gr. ἀποκλίνω/lat. declinare/esp., cat., gal. declinar al. abbinden/gr. ἀπολύω/lat. deligare, devincire/esp., gal. desligar/ gal. deslear/cat. desligar al. abbitten/gr. παραιτέομαι/lat. deprecari/esp. disculpar(se)/gal. desculparse/cat. disculpar‑se al. abblasen/gr. ἀποφυσάω/lat. deflare/esp. desinflar/gal. desinflar, desinchar/cat. desinflar al. abbleichen/gr. ἀπανθέω, παρακμάζω, παρανθέω, ἀπομαραίνω/lat. decolorare/esp. decolorar/cat., gal. descolorir/de(s)colorar al. abblühen/gr. ἀπανθέω, [ἐξανθέω, παρανθέω]/lat. deflorescere/ esp. desflorecer/gal., cat. [desflorar]/cat. desflorir al. abbrechen/gr. ἀποθραύω/lat. defringere, decerpere, destringere/ esp. demoler, derruir, derrocar/gal. demoler, derruír, derrocar/cat. demolir, derruir, derrocar al. abbringen/gr. ἀποτρέπω/lat. deducere, abducere/esp., gal. disuadir/cat. dissuadir al. abbüßen/gr. ἀποτίνω, ἐκτίνω/lat. expiare/esp., gal., cat. expiar al. abdämpfen/gr. ἀναθυμιάω, ἀπατμίζω, ἐξατμίζω/lat. evaporare/ esp., gal., cat. evaporar al. abdanken/gr. ἀφίημι, ἀποπέμπω, ἀπολύω/lat. abdicare, dimit‑ tere/esp., gal., cat. abdicar, dimitir al. abdecken/gr. ἀποστέγω/lat. detegere/esp., gal., cat. destapar al. abdünsten, abdunsten/gr. ἀναθυμιάω, ἀπατμίζω, ἐξατμίζω/lat. evaporare/esp., gal., cat. evaporar al. aberkennen/gr. ἀποκρίνω/lat. abjudicare/esp. desposeer/gal. desposuír/cat. desposseir
Página 411 417 433 441 453 461 466 469 475 481 497 505 510 514 522 528 529
776 Número 77 91 97 111 117 119 160 162 164 171 172 188 191 209 212 238 263 350 382
7 Índices
Equivalencia interlingüística en todas las lenguas al. abfallen/gr. ἀποπίπτω, καταπίπτω/lat. delabire, decidere/esp. decaer, descender/gal. decaer, declinar/cat. decaure, descendir, desprendre’s al. abfließen/gr. ἀπορρέω, ἐκρέω, καταρρέω, [καταφέρω, ἀποπλέω]/ lat. defluere, delabi/esp. escurrir/gal. escorrer, escoar/cat. escorrer al. abfressen/gr. ἀποτρώγω/lat. devorare/esp., gal., cat. devorar al. abgrenzen/gr. ἀφορίζω/lat. determinare/esp., gal., cat. delimitar al. abhalten/gr. ἀπερύκω/lat. abstinere, detinere, defendere/esp. apartar, desistir, distraer/gal. apartar, desistir, distraer/cat. apartar, desistir, distreure al. abhängen/gr. ἐξαρτάω/lat. dependere/esp. depender/gal. depen‑ durar, depender/cat. deprendre al. abkürzen/gr. ἐπιτέμνω/lat. abbreviare/esp., abreviar, acortar/gal. abreviar, acurtar/cat. abreujar, acurtar, escurçar al. abladen/gr. ἀποσάττω/lat. exonerare/esp., gal., descargar/cat. descarregar al. ablassen/gr. ἀποπαύω/[lat. emittere, deducere, demittere]/esp., gal. cat. desistir al. ablegen/gr. ἀποτίθημι/lat. deponere/esp. deponer, depositar/gal. depoñer, depor, depositar/cat. deposar, depositar al. ablehnen/gr. ἀποκλίνω/lat. declinare, amovere, depellere, remo‑ vere, defugere/esp. declinar, [rechazar]/gal. declinar, [rexeitar]/cat. declinar, [rebutjar] al. abmachen/gr. ἀποτελέω/lat. absolvere, transigere, expedire, peragere, componere/esp. deshacer/gal. desfacer/cat. desfer al. abmahnen/gr. ἀποτρέπω/lat. dehortari/esp. desaconsejar/gal., cat. desaconsellar al. abnehmen/gr. ἀφαιρέω/lat. detrahere, demere/esp. descolgar, gal. descolgar, despendurar/cat. despenjar al. abnutzen/gr. ἀποτρίβω/lat. deterere/esp., gal. desgastar/cat. desgastar, espellifar al. abrechnen/gr. ἀφαιρέω, διαλογίζομαι/lat. deducere, detrahere/ esp., gal. descontar, deducir/cat. descomptar, deduir al. abschaffen/gr. ἀποτίθημι/lat. abolere, derogare, dimittere/esp., cat. abolir, derogar/gal. abolir, derrogar al. absteigen/gr. καταβαίνω, ἀποβαίνω, ἐκβιβάζω/lat. descendere/ esp., gal. descender/cat. descendir al. abtrocknen/gr. ἀπομόργνυμι/lat. desiccare, abstergere/esp. enjugar/gal. enxugar/cat. eixugar
Página 532 539 546 551 556 564 572 578 583 589 597 603 613 617 625 629 634 642 648
7.3 Índice de figuras
Número 10 11 14 16 19 20 21 23 27 31 32 43 103 161
Equivalencia interlingüística en un grupo concreto de lenguas al. abästen/gr. ἀποκλαδεύω/esp., gal. desramar/cat. desbrancar, esbrancar al. abätzen/lat. depascere/esp., gal., cat. decapar al. abbalgen/gr. ἀποδέρω/esp. despellejar, desollar/gal. espelexar, esfolar/cat. espellar, escorçar al. abbeeren/esp., cat. (d)esgranar/gal. debagar al. abbeißen/gr. ἀποτρώγω, ἀποδάκνω/lat. demordere al. abbeizen/gr. ἀποτήκω/esp., gal. cat. decapar al. abbekommen/gr. ἀπολαύω/lat. auferre al. abbeten/gr. ἐξαιτέω/lat. decantare al. abbilden/gr. ἀπεικάζω/lat. effingere, deformare al. abblassen/lat. decolorare/esp. de(s)colorar/gal., cat. descolorir, de(s)colorar al. abblättern/gr. ἀποφυλλίζω/esp. deshojar/gal. esfollar, desfollar/ cat. esfullar, desfullar al. abbrennen/gr. ἀποκαίω/lat. deurere, exurere, comburere al. abgehen/gr. ἄπειμι, ἀπέρχομαι/lat. abire, exire, abscedere/cat. eixir al. abküssen/lat. exosculari, deosculari/[gal. debicar, esbicar]
777
Página 654 657 662 666 669 672 675 680 684 690 693 696 699 704
7.3 Índice de figuras Figura 1: Figura 2: Figura 3: Figura 4: Figura 5: Figura 6: Figura 7: Figura 8: Figura 9: Figura 10: Figura 11: Figura 12: Figura 13: Figura 14: Figura 15: Figura 16:
Niveles de representación semántica (Hernández Arocha 2014, 197) 39 Jerarquía argumental en la fs 57 Tipos de equivalencias 106 Estructuras lexemáticas según Coseriu/Geckeler (1981, 56) 116 Coherencia argumental según Pustejovsky (1995, 186) 153 Niveles de representación (Pottier 1962, 127) 159 Conceptualización de la línea del tiempo (Haspelmath 1997, 23) 162 Clasificación de Vendler (1957) 170 Clasificación de Dowty (1979, 184; citada por Filip 2011, 1197 171 Grados de aspectualidad en el nivel secuencial 175 Procesos de metaforización aspectual de los prefijos (Hernández Arocha 2014, 266) 178 Representación sintáctica de lenguas de marco satelital (Acedo-Matellán/Mateu 2013, 6) 188 Representación sintáctica de lenguas de marco verbal (Acedo-Matellán/Mateu 2013, 6) 188 Representación sintáctica de la tipología latina (Acedo-Matellán/Mateu 2013, 6) 189 Representación de ἐκ(-) y ἀπο(-) (Luraghi 2003, 123) 209 Representación de ἀνα- y κατα- (Revuelta Puigdollers 1994, 231) 223
778 Figura 17: Figura 18: Figura 19: Figura 20: Figura 21: Figura 22: Figura 23: Figura 24: Figura 25: Figura 26: Figura 27: Figura 28: Figura 29: Figura 30: Figura 31: Figura 32: Figura 33: Figura 34:
7 Índices
Representación gráfica del valor adlativo y ablativo de ἀνα- y κατα- (Revuelta 223 Puigdollers 1994, 235) Representación gráfica del sistema ablativo y adlativo latino 237 Representación de pro- y ob- (García Hernández 1980, 189) 244 Significaciones primarias de los preverbios alemanes (Hernández Arocha 2014, 491) 327 Representación del valor primario de über- 335 Representación cognitiva del valor primario de durch‑ 341 Secuencia aspectual de los preverbios inseparables (Hernández Arocha 2014, 495) 343 Representación de er- (Marcq 1981, 45) 345 Variantes de ver- 351 Variantes de ent‑ 356 Extracto de la representación espacial de los prefijos ablativos 373 Representación espacial de ab-, ver- y ein- 383 Representación cognitiva de las series preverbiales ablativa y adlativa 386 Plantilla léxica de build (en el modelo de Pustejovsky 1995, 82) 428 Plantilla léxica de abbauen / desmontar / desmuntar y de destruere, destruir, destruír 428 Tipos de combinaciones más frecuentes desde un punto de vista formal 710 Tipos de equivalencias en la muestra analizada 715 Jerarquía de los principios y restricciones 766
7.4 Índice de tablas Tabla 1: Tabla 2: Tabla 3: Tabla 4: Tabla 5: Tabla 6: Tabla 7: Tabla 8: Tabla 9: Tabla 10: Tabla 11: Tabla 12: Tabla 13: Tabla 14:
Familia de palabras τί-θη-μι y sus equivalentes desde un punto de vista contrastivo 73 Familia de palabras βαίν-ω y sus equivalentes desde un punto de vista contrastivo 80 Diccionarios empleados para la recopilación de datos 90 Preverbios de las lenguas estudiadas relacionados etimológicamente 122 Patrones de lexicalización para verbos de movimiento (Talmy 2000, vol. 2, 117) 137 Prefijos internos vs. prefijos externos en el modelo de Di Sciullo (1997) 147 Valores aspectuales de los prefijos ablativos 179 Fases de la evolución de los preverbios según Pompei (2014a, 268) y Méndez Dosuna (1997, 585) 202 Preverbios y preposiciones homónimas en griego clásico (adaptación de Luraghi 2014, 34) 205 Resumen de las principales funciones de ἀπο- 218 Resumen de las principales funciones de ἐκ- 222 Sistema preverbial latino 227 Subsistema ablativo latino vs. subsistema adlativo 235 Funciones nocionales del subsistema adlativo 245
7.4 Índice de tablas
Tabla 15: Tabla 16: Tabla 17: Tabla 18: Tabla 19: Tabla 20: Tabla 21: Tabla 22: Tabla 23: Tabla 24: Tabla 25: Tabla 26: Tabla 27: Tabla 28: Tabla 29: Tabla 30: Tabla 31: Tabla 32: Tabla 33: Tabla 34: Tabla 35: Tabla 36: Tabla 37:
779
Funciones nocionales del subsistema ablativo 246 Evolución formal de los preverbios del latín a las lenguas iberorromances 259 Grados de motivación objetiva (Hernández Arocha 2014, 233) 273 Estructura semántica del sistema preverbial alemán (Hernández Arocha 2014, 488–489) 325 Observaciones sobre la evolución diacrónica de la partícula ab‑ (Mungan 1986, 51) 366 Resumen de los trabajos sobre ab‑ desde el punto de vista semántico 367 Valores espaciales y aspectuales de ab‑ 384 Preverbios ablativos en contraste: Significación primaria 388 Lista de funtores y operadores semánticos 397 Ejemplo de análisis interlingüístico 398 División provisional de la muestra de equivalencias 401 Valores medioestructurales de la equivalencia introducida por abbiegen 448 Valores medioestructurales de abbrechen, ἀποθραύω, defringere: Variante transitiva 485 Valores medioestructurales de abhalten, ἀπερύκω, abstinere 558 Valores medioestructurales de abstenerse, abster, abstenir‑se 560 Valores medioestructurales de distraer / distreure‑se 562 Valores medioestructurales de ablassen y ἀποπαύω 583 Tipos de combinaciones más frecuentes 709 Verbos denominativos con función privativa 735 Verbos deverbales con función regresiva 736 Verbos con función prefijal alterna 738 Verbos con función intensiva o perfectiva 742 Relaciones entre la (infra)especificación de los argumentos y la tipología verbal 750
8 Bibliografía Abraham, Werner, Deutsche Syntax im Sprachenvergleich. Grundlegung einer typologischen Syntax des Deutschen, Tübingen, Narr, 1995. Acedo-Matellán, Víctor, Prefixes in Latin and Romance and the satellite‑/verb‑framed distinction, in: VII Congrés de Lingüística General, Actes. Del 18 al 21 d’abril de 2006, Barcelona, Universitat de Barcelona, ling.auf.net/lingbuzz/000295/current.pdf, [último acceso: 30.08.2019], 2008. Acedo-Matellán, Víctor, L’expressió dels esdeveniments de canvi. Del llatí al català, in: Rafel Cufi, Joan (ed.), Diachronic linguistics, Girona, Documenta Universitaria, 2009, 473–496. Acedo-Matellán, Víctor, The morphosyntax of transitions, Oxford, Oxford University Press, 2016. Acedo-Matellán, Víctor/Mateu, Jaume, Satellite‑framed Latin vs. verb‑framed Romance. A syntactic approach, Probus. International Journal of Latin and Romance Linguistics 25:2 (2013), 1–39. Adelung, Johann Christoph, Grammatisch‑kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Wien, Bauer, 1811. ADESSE = Universidade de Vigo, Base de datos de verbos, Alternancias de diátesis y esquemas sintáctico‑semánticos del español, Vigo, Universidade de Vigo, http://adesse.uvigo.es, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Afonkin, Juri, Adverbiale Partikeln als Mittel zur Differenzierung der Aktionsarten (1), Deutsch als Fremdsprache 17 (Herder-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig), 1980, 354–359. Afonkin, Juri, Adverbiale Partikeln als Mittel zur Differenzierung der Aktionsarten (2), Deutsch als Fremdsprache 18 (Herder-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig), 1981, 19–24. Aktaş, Ayfer, Die Semantik der deutschen Partikelverben sowie die Semantik und die Morphologie der von diesen abgeleiteten Substantiva, Frankfurt, Lang, 2005. Alba de Diego, Vidal, Elementos prefijales y sufijales. ¿Derivación o composición?, in: Serta philologica. F. Lázaro Carreter, «natalem diem sexagesimum celebranti dicata», vol. 1, Madrid, Cátedra, 1983, 17–21. Albi Aparicio, Miguel, La valencia lógico‑semántica de los verbos de movimiento y posición en alemán y español, Frankfurt, Lang, 2010. Albrecht, Jörn, Die etymologische Bedeutung als Invariante der Übersetzung, in: Gil, Alberto/ Osthus, Dietmar/Polzin-Haumann, Claudia (edd.), Romanische Sprachwissenschaft. Zeugnisse für Vielfalt und Profil eines Faches. Festschrift für Christian Schmitt zum 60. Geburtstag, vol. 2, Frankfurt, Lang, 2004, 407–418. Alemany Bolufer, José, Tratado de la formación de palabras en lengua castellana. La derivación y la composición, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1920. Almela Pérez, Ramón/Ramón Trives, Estanislao/Wotjak, Gerd (edd.), Fraseología, Murcia/ Leipzig, Universidad de Murcia/Universität Leipzig, 2004. Alvar, Manuel/Pottier, Bernard, Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983. Alvar Ezquerra, Manuel, La formación de palabras en español, Madrid, Arco Libros, 2008 [1994]. Álvarez, Rosario/Regueira, Xosé Luís/Monteagudo, Henrique, Gramática galega, Vigo, Galaxia, 1995 [1986]. Álvarez, Rosario/Xove, Xosé, Gramática da lingua galega, Vigo, Galaxia, 2002. https://doi.org/10.1515/9783110654110-008
782
8 Bibliografía
Álvaro Val, José Francisco, Prefijación verbal en la formación de predicados completos (a propósito de verbos prefijados con «entre‑», «con‑» y «sobre‑» en español), in: Martín Vide, Carlos (ed.), Actas del IX Congreso de lenguajes naturales y formales, Barcelona, PPU, 1993, 485–492. Amiot, Dany, L’antériorité temporelle dans la préfixation en français, Paris, Septentrion, 1997. Amiot, Dany, Between compounding and derivation. Elements of word formation corresponding to prepositions, in: Dressler, Wolfgang, et al. (edd.), Morphology and its demarcations. Selected papers from the 11th morphology meeting, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2005, 182–213. Amiot, Dany, Préposition et préfixes, in: Leeman, Danielle/Vaguer, Céline (edd.), La préposition en français, Toulon, Éditions des dauphins, 2006, 19–34. Amiot, Dany, La catégorie de la base dans la préfixation en «dé‑», in: Fradin, Bernard (ed.), La raison morphologique, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2008, 1–15. Apicius, Caelius, De opsoniis et condimentis sive arte coquinaria libri X cum lectionibus variis atque indice edidit Joannes‑Michael Bernhold, Marcobraitae, Joann. Val. Knenlein, 1787. Appendix Probi = Baehrens, W.A. (ed.), Sprachlicher Kommentar zur vulgärlateinischen «Appendix Probi», Halle, Niemeyer, 1922. Arist., Met. = Calvo Martínez, Tomás (ed.), Aristóteles. Metafísica. Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez, Madrid, Gredos, 2003 [1994]. Arist., Probl. = Sánchez Millán, Ester (ed.), Aristóteles. Problemas. Introducción, traducción y notas de Ester Sánchez Millán, Madrid, Gredos, 2004. Arist., Soph. el. = Candel Sanmartín, Miguel (ed.), Tratados de lógica (Órganon). Categorías. Tópicos. Sobre las refutaciones sofísticas. Introducción, traducción y notas de Miguel Candel Sanmartín, Madrid, Gredos, 1982. Arnaus Gil, Laia, El papel de «SE» y «hacer»/«faire» en la alternancia (anti)causativa española y francesa, Ponencia presentada en el VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica, 26–29 de septiembre de 2016, Leipzig, Universidad de Leipzig, 2016. Aronoff, Mark, Morphology between lexicon and grammar, in: Booij, Geert/Lehmann, Christian/ Mugdan, Joachim (edd.), Morphologie/Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/An international handbook on inflection and word‑formation, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter, 2000, 344–349. Augst, Gerhard, Untersuchungen zum Morpheminventar der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen, Narr, 1975. Augst, Gerhard, Wortfamilienwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Studienausgabe, Tübingen, Niemeyer, 2009. August, E. F. et al., Handwörterbuch der Chemie und Physik. Erster Band. A‑E, Berlin, M. Simion, 1842. Ayerbe Linares, Miguel, La singlosia germánico‑románica desde el subsistema léxico‑ semántico, München, Lincom, 2006. Baayen, Harald, Quantitative aspects of morphological productivity, in: Booij, Geert E./Marle, Jaap van (edd.), Yearbook of morphology 1991, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1991, 109–149. Baayen, Harald, On frecuency, transparency and productivity, in: Booij, Geert E./Marle, Jaap van (edd.), Yearbook of morphology 1992, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1993, 181–207. Baayen, Harald, Experimental and psycholinguistic approaches to studying derivation, in: Lieber, Rochelle/Štekauer, Pavol (edd.), The Oxford handbook of derivational morphology, Oxford, Oxford University Press, 2014, 95–117.
8 Bibliografía
783
BA Elberfelder = Elberfelder Bibel, Witten, Brockhaus, 62014 [1871]. Bahr, Christian, Mehrsprachige Ortsnamen. Entstehung, Standardisierung und Übersetzung interlingualer Allonyme im internationalen Vergleich und am Beispiel Galiciens, Leipzig, Universität Leipzig; Tesis doctoral, en preparación. Bahr, Christian/Hernández Arocha, Héctor, ¿Tienen significado los nombres propios? Una aproximación al debate inconcluso en torno a la semántica y (difusa) categorización de nombres propios y comunes, Zeitschrift für romanische Philologie 134:2 (2018), 329–348. Baker, Mark C., Incorporation. A theory of grammatical function changing, Chicago, The University of Chicago Press, 1988. Baker, Mona, In other words, London, Routledge, 1992. Baldridge, Jason/Hoyt, Frederick, Categorial grammar, in: Kiss, Tibor/Alexiadou, Artemis (edd.), Syntax –theory and analysis. An international handbook, vol. 2, Berlin/Munich/ Boston, de Gruyter, 2015, 1045–1087. BA Lutero = Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1984. Barbelenet, Daniel, De l’aspect verbal en latin ancien et particulièrement dans Térence, Paris, Honoré Champion, 1913. Bartolotta, Annamaria (ed.), The Greek verb. Morphology, syntax, semantics (Proceedings of the 8th international meeting on Greek linguistics, Agrigento, October 1–3, 2009), LouvainLa-Neuve, Peeters, 2014. Batista Rodríguez, José Juan, El sistema diatético castellano y el problema del «se», in: Serta Gratulatoria in Honorem J. Régulo, vol. 1, La Laguna, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1985, 105–127. Batista Rodríguez, José Juan, Composición de palabras en la épica griega arcaica, La Laguna, Universidad de La Laguna; microfichas, 1988. Batista Rodríguez, José Juan, Am Anfang war Franz Bopp. Su contribución al nacimiento de la lingüística histórica y comparada, in: Díaz Galán, Ana/Morera, Marcial (edd.), Estudios en memoria de Franz Bopp y Ferdinand de Saussure, Frankfurt, Lang, 2016, 15–38 (= 2016a). Batista Rodríguez, José Juan, De nuevo sobre composición de palabras en griego (y español). A propósito de las «Verae Historiae» de Luciano, Veleia 33 (2016), 67–86 (= 2016b). Batista Rodríguez, José Juan/Hernández Arocha, Héctor, Sobre la gramática comparada de las lenguas clásicas. Equivalencia de preverbios griegos y latinos (con una nota sobre preverbios españoles y alemanes), in: Hernández, Fremiot/Martínez, Marcos/Pino, Luis Miguel (edd.), Sodalium Munera. Homenaje a Francisco González Luis, Madrid, Ediciones Clásicas, 2011, 57–68. Batista Rodríguez, José Juan/Hernández Socas, Elia/Hernández Arocha, Héctor, Anmerkungen zu ablativen Präfixbildungen. Übereinstimmungsarten im Altgriechischen, Lateinischen, Spanischen und Deutschen, in: Bock, Bettina/Kozianka, Maria (edd.), Weiland Wörter – Welten – Akten der 6. Internationalen Konferenz zur Historischen Lexikographie und Lexikologie (Jena, 25.–27. Juli 2012), Hamburg, Dr. Kovač, 2014, 237–248. Batllori Dillet, Montserrat/Pujol Payet, Isabel, El prefijo «a‑» en la formación de derivados verbales, in: Montero Cartelle, Emilio/Manzano Rovira, Carmen (coords.), Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Santiago de Compostela, 14–18 de septiembre de 2009, vol. 1, Madrid, Meubook/Asociación de Historia de la Lengua Española (AHLE), 2012, 659–672. Batllori Dillet, Montserrat, Evolución e historia de los verbos con prefijo «a‑» y sufijo «‑esçer», Artículo presentado en el IX Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española y
784
8 Bibliografía
financiado por el proyecto de investigación FFI2011–24183, Cádiz, 10–17 de septiembre de 2012, 2012. BC = La Bíblia. Traducció interconfessional, Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya/ Editorial Claret/Societats Bíbliques unides, 2008. BE = Nuevo Testamento Trilingüe. Edición crítica de José María Bover y José O’Callaghan, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2001. BEA = Antiguo Testamento. La Biblia de las Américas, The Lockman Foundation; https://www. biblegateway.com/versions/La-Biblia-de-las-Am%C3%A9ricas-LBLA/#booklist, [último acceso: 30.08.2019], 1986. Beekes, Robert, Etymological dictionary of Greek, 2 vol., Leiden/Boston, Brill, 2010. Bello, Andrés, Gramática de la lengua castellana. Destinada al uso de los americanos. Edición de Ramón Trujillo, Santa Cruz de Tenerife, Instituto Universitario de Lingüística Andrés Bello, 1981 [1847]. Ben Rubi, Itzhak, Número 193. Edición crítica de Sussy Gruss y Carsten Sinner, en prensa [1934]. Ben Rubi, Itzhak, El apelo de la sangre. Edición crítica de Sussy Gruss y Carsten Sinner, en prensa [1954]. Benveniste, Émile, Le système sublogique des prépositions en latin, in: Benveniste, Émile, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, 132–139. Benveniste, Émile, Indoeuropäische Institutionen. Wortschatz, Geschichte, Funktionen, Frankfurt/New York, Campus, 1993 [1969]. Benveniste, Émile, Problemas de lingüística general, vol. 2, Madrid, Siglo XXI, 1999 [1974]. Bernal, Elisenda, Formació de verbs, variants morfològiques i neologismes. Entre la genuïnitat i el calc, in: Lorente, Mercè/Estopà, Rosa/Freixa, Judit/Martí, Jaume/Tebé, Carles (edd.), Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví, vol.: Deixebles, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 2007, 197–208. Bernal, Elisenda, Nuevos prefijos: implicaciones para la morfología y la lexicografía, in: Iliescu, Maria/Danler, Paul/Siller, Heidi (edd.), Actes du XXV e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, vol. 7, Berlin, de Gruyter, 2010, 361–373. Bernal, Elisenda/Sinner, Carsten, L’expressió de la causativitat en català i la desaparició del prefix «a‑», in: Actes del VII Congrés de Lingüística General, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; CD, 2006. Bernardo Garcia, Ana Maria, A tradutologia contemporânea. Tendências e perspectivas no espaço de língua alemã, Lisboa, Fundação Calouste Gulbekian, 2009. Bertrand, Nicolas, On tmesis, word order, and noun incorporation in homeric Greek, in: Bartolotta, Annamaria (ed.), The Greek verb. Morphology, syntax, semantics (Proceedings of the 8th International Meeting on Greek Linguistics, Agrigento, October 1–3, 2009), Louvain-La-Neuve, Peeters, 2014, 11–30. BG = A biblia, Traducción ó galego das linguas orixinais, Vigo, Sept, 2001. BGR = Rahlfs, Alfred/Hanhart, Robert (edd.), Septuaginta, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. Bierwisch, Manfred, Semantische und konzeptuelle Repräsentation lexikalischer Einheiten, in: Růžička, Rudolf/Motsch, Wolfgang (edd.), Untersuchungen zur Semantik, Berlin, Akademie Verlag, 1983, 61–99. Bierwisch, Manfred, On the grammar of locals prepositions, in: Bierwisch, Manfred/Motsch, Wolfgang/Zimmermann, Ilse (edd.), Syntax, Semantik und Lexikon. Rudolf Růžička zum 65. Geburtstag, Berlin, Akademie Verlag, 1988, 1–65.
8 Bibliografía
785
Bierwisch, Manfred, A case for CAUSE, in: Kaufmann, Ingrid (ed.), More than words. A Festschrift for Dieter Wunderlich, Berlin, Akademie Verlag, 2002, 327–353. Bierwisch, Manfred, Thematic roles. Universal, particular, and idiosyncratic aspects, in: Bornkessel, Ina, et al. (edd.), Semantic role universals and argument linking. Theoretical, typological, and psycholinguistic Perspectives, Berlin/New York, de Gruyter, 2006, 89–126. Bierwisch, Manfred, Semantic features and primes, in: Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 322–357. Bierwisch, Manfred/Schreuder, Robert, From concepts to lexical items, Cognition 42 (1992), 23–60. BL = Biblia sacra: Iuxta Vulgatam versionem, Fischer, Bonifatius (Adapter); Gryson, Roger (Adapter); Weber, Robert (Editor), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2010. Blánquez [Fraile, Agustín], Diccionario Latino–Español. Español–Latino, 2 vol., Barcelona, Ramon Sopena, 1985. Boisacq, Émile, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg, Winter, 41950. Bonfante, Giuliano, Proposizione principale e proposizione dipendente in indoeuropeo, Archivio Glottologico Italiano 24:2 (1931), 1–64. Bonfante, Giuliano, The prepositions of Latin and of Greek, Word 6 (1950), 106–116. Boogaart, Ronny, Aspect and Aktionsart, in: Booij, Geert, et al. (edd.), Morphologie/Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/An international handbook on inflection and word‑formation, vol. 2, Berlin/New York, de Gruyter, 2004, 1165–1180. Bopp, François, Grammaire comparée des langues indo‑européennes comprenant le sanscrit, le zend, l’arménien, le grec, le latin, le lithuanien, l’ancien slave, le gothique et l’allemand. Traduite sur la seconde édition et précédée d’introductions par M. Michel Bréal, 5 vol., Paris, Imprimerie Nationale, 31885 [1833–1852]. Borer, Hagit, In name only. Structuring sense, vol. 1, Oxford, Oxford University Press, 2005. Bortone, Pietro, Greek prepositions. From antiquity to the present, Oxford, Oxford University Press, 2010. Bortone, Pietro, Adpositions (prepositions), in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 1, Leiden/Boston, Brill, 2014, 40–48. Bosque, Ignacio/Demonte, Violeta (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, 3 vol., Madrid, Espasa, 1999. Brachet, Jean-Paul, Recherches sur les préverbes «dē‑» et «ex‑» du latin, Bruxelles, Latomus, Revue d’Études Latines, 2000. Brachet, Jean-Paul, Préverbes en «intro‑» chez Plaute et Térence, in: Moussy, Claude (ed.), La composition et la préverbation en latin, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, 309–320. Brasse, John, Greek gradus. Or Greek, Latin, and English prosodial lexicon, London, Baldwin and Co., 1828. Brea, Mercedes, Prefijos formadores de antónimos negativos en el español medieval, Verba 3 (1976), 319–341. Bréal, Michel, Essai de sémantique. Science des significations, Paris, Hachette, 1897. Briesemeister, Dietrich, Neulatin/Néo‑latin, in: Holtus, Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (edd.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, vol. 2:1: Latein und Romanisch. Historisch‑vergleichende Grammatik der romanischen Sprachen, Tübingen, Niemeyer, 1996, 113–120.
786
8 Bibliografía
Brinkmann, Hennig, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf, Schwann, 1962. Brøndal, Rosally, Franske praefixer, in: In memoriam Kr. Sandfeld udgivet paa 70‑aarsdagen for Hans Fodsel, Kopenhagen, Nordisk, 1943, 66–75. Brøndal, Viggo, Theorie des prépositions. Introduction à une sémantique rationelle, Copenhague, Munksgaard, 1950. Brugmann, Karl, Vergleichende Laut‑, Stammbildungs‑ und Flexionslehre nebst Lehre vom Gebrauch der Wortformen der indogermanischen Sprachen, in: Brugmann, Karl/Delbrück, Berthold, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2 vol., Strassburg, Trübner, 21906. Brunel, Jean, L’aspect verbal et l’emploi des préverbes en grec, particulièrement en attique, Paris, Klincksieck, 1939. Buck, Carl Darling, Comparative grammar of Greek and Latin, Chicago/Illinois, The University of Chicago Press, 1952 [1933]. Buck, Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo‑European languages. A contribution of the history of ideas, Chicago/London, The University of Chicago Press, 1988 [1949]. Buschmann, Sigrid, Beiträge zum etymologischen Wörterbuch des Galizischen, Bonn, Romanisches Seminar der Universität Bonn, 1965. Cabré, Maria Teresa, La derivació, in: Solà, Joan/Lloret, Maria Rosa/Mascaró, Joan/Pérez Saldanya (edd.), Gramàtica del català contemporani. Introducció fonètica i fonologia. Morfologia, vol. 1, Barcelona, Empúries, 2008, 731–740. Cabré, Maria Teresa/Rigau, Gemma, Lexicologia i semántica, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2 1987. Calvet, Luis-Jean, Historias de palabras, Madrid, Gredos, 1996 [1993]. Carnap, Rudolf, Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, Erkenntnis 2:1 (1931), 219–241. Cartagena, Nelson/Gauger, Hans-Martin, Vergleichende Grammatiken. Spanisch–Deutsch, Mannheim, Duden, 2 vol., 1989. Černý, Jiří, Historia de la Lingüística, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000. CGL = Agence Nationale de la Recherche/Laboratoire d’histoire des théories linguistiques, Corpus Grammaticorum Latinorum. Accès aux sources grammaticales de la Latinité tardive : recherche, parcours textuels et bibliographie, http://kaali.linguist.jussieu.fr/CGL/text. jsp, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Chantraine, Pierre, Morphologie historique du grec, Paris, Klincksieck, 1947. Chantraine, Pierre, Grammaire homérique, tome 2: Syntaxe, vol. 2, Paris, Klincksieck, 1953. Chantraine, Pierre, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 4 vol., Paris, Klincksieck, 1968–1980. Chomsky, Noam, Lectures on government and binding, Dordrecht, Foris, 1988 [1981]. Chomsky, Noam, El programa minimalista. Versión de Juan Romero Morales, Madrid, Alianza, 1999 [1995]. Cic., Ver. = Requejo Prieto, José María (ed.), M. Tulio Cicerón. Discursos. II Verrinas. Segunda sesión. (Discursos III–IV). Traducción y notas de José María Requejo Prieto, Madrid, Gredos, 1990. CICA = Torruella, Joan/Pérez Saldanya, Manuel/Martines, Josep (dirs.), Corpus Informatizat del Catalá Antic, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, http://lexicon.uab.es/cica, [último acceso: 30.08.2019], en línea.
8 Bibliografía
787
Cifuentes Honrubia, José Luis, Bases sintácticas y bases semánticas de la inacusatividad en verbos de movimiento, Revista de investigación lingüística 2:2 (1999), 37–72. Citraro, Cinzia, Compound verbs’ meaning in Homer: the case for ἀνά/ἐπί (ὑπέρ), in: Bartolotta, Annamaria (ed.), The Greek verb. Morphology, syntax, semantics (Proceedings of the 8th International Meeting on Greek Linguistics, Agrigento, October 1–3, 2009), LouvainLa-Neuve, Peeters, 2014, 53–69. CNRTL = Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)/Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF), Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Nancy, CNRS/ATILF, http://www.cnrtl.fr/, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Comrie, Bernard, Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems, Cambridge, Cambridge University Press, 1976 (= 1976a). Comrie, Bernard, The syntax of causative constructions. Cross‑Language similarities and divergences, in: Shibatani, Masayoshi (ed.), The grammar of causative constructions, New York, Academic Press, 1976, 261–312 (= 1976b). Comrie, Bernard/Haspelmath, Martin/Bickel, Balthasar, The Leipzig glossing rules. Conventions for interlinear morpheme‑by‑morpheme glosses. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology/Universität Leipzig, http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/ glossing-rules.php, [último acceso: 30.08.2019], 2008. Corbin, Danielle, Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2 vol., Tübingen, Niemeyer, 1987. Corbin, Danielle, Préfixes et suffixes. Du sens aux catégories, French Language Studies 11 (2001), 41–69. CORDE = Real Academia Española, Corpus diacrónico del español, http://corpus.rae.es/ cordenet.html, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Cornelissen, Ralf, Lateinisch «com‑» als Verbalpräfix in den romanischen Sprachen, Bonn, Romanisches Seminar, 1972. CORPES XXI = Real Academia Española, Corpus del Español del Siglo XXI, http://web.frl.es/ corpes/view/inicioExterno.view;jsessionid=4D7F545CCCE5FCBD74B2B6EB71F97C4F, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Cortés Rodríguez, Francisco J., The inchoative construction. Semantic representation and unification constraints, in: Butler, Christopher S./Martín Arista, Javier (edd.), Deconstructing constructions, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2009, 247–270. Coseriu, Eugenio, Das romanische Verbalsystem, Tübingen, Narr, 1976. Coseriu, Eugenio, Estudios de lingüística románica, Madrid, Gredos, 1977. Coseriu, Eugenio, Falsche und richtige Fragestellungen in der Übersetzungstheorie, in: Grähs, Lillebill/Korlén, Gustav/Malmberg, Bertil (edd.), Theory and practice of translation, Bern/ Frankfurt/Las Vegas, Lang, 1978, 17–32. Coseriu, Eugenio, Historische Sprache und Dialekt, in: Göschel, Joachim/Ivić, Pavle/Kehr, Kurt (edd.), Dialekt und Dialektologie. Ergebnisse des internationalen Symposiums «zur Theorie des Dialekts», Marburg/Lahn, 5.–10. September 1977, Wiesbaden, Steiner, 1980, 106–122. Coseriu, Eugenio, Los conceptos de «dialecto», «nivel» y «estilo de lengua» y el sentido propio de la dialectología, Lingüística Española Actual 3 (1981), 1–32. Coseriu, Eugenio, Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos, 1986 [1977]. Coseriu, Eugenio, Sprachtypologie, in: Coseriu, Eugenio: Energeia und Ergon. Sprachliche Variation – Sprachgeschichte – Sprachtypologie. Studia in honorem Eugenio Coseriu, vol. 1: Schriften von Eugenio Coseriu (1965–1987), Tübingen, Narr, 1988, 161–224.
788
8 Bibliografía
Coseriu, Eugenio, Semántica estructural y semántica cognitiva. Homenaje al Profesor Francisco Marsá. Jornadas de Filología, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1990, 239–282. Coseriu, Eugenio, Defensa de la Lexemática. Lo acertado y lo erróneo en las discusiones acerca de la semántica estructural en España, in: Hoinkes, Ulrich (ed.), Panorama der lexikalischen Semantik. Thematische Festschrift aus Anlaß des 60. Geburtstags von Horst Geckeler, Tübingen, Narr, 1995, 113–124. Coseriu, Eugenio, Lecciones de lingüística general, Madrid, Gredos, 1999. Coseriu, Eugenio, Bréal: Su lingüística, su semántica, in: Martínez Hernández, Marcos, et al. (edd.), Cien años de investigación semántica. De Michel Bréal a la actualidad. Actas del Congreso Internacional de Semántica, Universidad de La Laguna, 27–31 de octubre de 1997, Madrid, Clásicas, 2000, 21–44. Coseriu, Eugenio, Sprachkompetenz. Grundzüge der Theorie des Sprechens, Tübingen, Narr, 2007 [1988]. Coseriu, Eugenio, Lateinisch–Romanisch. Vorlesungen und Abhandlungen zum sogenannten Vulgärlatein und zur Entstehung der romanischen Sprachen. Bearbeitet und herausgegeben von Hansbert Bertsch, Tübingen, Narr, 2008. Coseriu, Eugenio/Geckeler, Horst, Trends in structural semantics, Tübingen, Narr, 1981. Cosmas II = Corpus Search, management and analysis system, Mannheim, Institut für Deutsche Sprache, http://www.ids-mannheim.de/-cosmas2/, [último acceso: 30.08.2019], 1991–2010. Cotton, Gérard, L’origine du sens péjoratif‑destructif du latin «per‑» et «inter‑», Les Études Classiques 21 (1953), 49–56. CREA = Real Academia Española, Corpus de referencia del español actual, http://corpus.rae.es/ creanet.html, [último acceso: 30.08.2019], en línea. CTILC = Institut d’Estudis Catalans, Corpus textual informatitzat de la llengua catalana, Gobierno de España/Ministerio de Educación/Generalitat de Catalunya, http://ctilc.iec. cat, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Cuartero Otal, Juan, ¿Cuántas clases de verbos de desplazamiento se distinguen en español?, Rilce 22:1 (2006), 13–36. Cuervo, Rufino José, Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, 2 vol., Barcelona, Instituto Caro y Cuervo/Herder, 1998 [1886–1994]. Curtius, Georg, Das Verbum der griechischen Sprache, 2 vol., Leipzig, Hirzel, 21877–1880. Cuzzolin, Pierluigi, A proposito di «sub vos placo» e della grammaticalizzazione delle adposizioni, Archivio glottologico italiano 80 (1995), 122–143. Dahl, Östen, Tense, in: Booij, Geert, et al. (edd.), Morphologie/Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/An international handbook on inflection and word‑formation, vol. 2, Berlin/New York, de Gruyter, 2004, 1180–1190. DC = Enciclopèdia Catalana, Diccionari.cat, http://www.diccionari.cat/, [último acceso: 30.08.2019], en línea. DCC = Albertí, S., Diccionari castellà–català i català–castellà, Barcelona, Albertí Editor, 131983. DCECH = Corominas, Joan, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Obra completa. Con la colaboración de José A. Pascual, 1.ª reimpresión, 6 vol., Madrid, Gredos, 1983–1991. DCM = Enciclopèdia Catalana, Diccionari de la llengua catalana multilingüe, http://www. multilingue.cat, [último acceso: 30.08.2019], en línea [1997–2013]. DCVB = Alcover Sureda, Antoni M./Moll, Francesc de B., Diccionari català‑valencià‑balear, Institut d’Estudis Catalans/Institució Francesc de Borja Moll, http://dcvb.iecat.net/, [último acceso: 16/07/2019], en línea.
8 Bibliografía
789
DDD = Grupo TALG/Instituto da Lingua Galega, Dicionario de dicionarios. Corpus lexicográfico da lingua galega, http://sli.uvigo.es/ddd/index.html, [último acceso: 30.08.2019], en línea. DDLC = Institut d’Estudis Catalans, Diccionari descriptiu de la llengua catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, http://dcc.iec.cat/ddlcI/scripts/indexA.asp, [último acceso: 30.08.2019], en línea. De Angelis, Alessandro, Forme di «tmesi» nel greco omerico, la legge die Wackernagel, e un caso di rianalisi sintattica, in: Rocca, Giovanna (ed.), Dialetti, dialettismi, generi litterari e funzioni sociali, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004, 179–214. DECLC = Coromines, Joan, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 9 vol., Barcelona, Curial Edicions Catalanes/Caixa de Pensions La Caixa, 1988–1991. DEM = El Colegio de México, Diccionario del español de México, México, El Colegio de México, A.C., http://dem.colmex.mx, [último acceso: 30.08.2018], en línea. De Miguel, Elena, El aspecto léxico, in: Bosque, Ignacio/Demonte, Violeta (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 2, Madrid, Espasa, 1999, 2977–3060. De Miguel, Elena, Introducción, in: De Miguel, Elena (ed.), Panorama de la lexicología, Barcelona, Ariel, 2009, 13–21 (= 2009a). De Miguel, Elena, La teoría del lexicón generativo, in: De Miguel, Elena (ed.), Panorama de la lexicología, Barcelona, Ariel, 2009, 335–368 (= 2009b). Desportes, Yvon, Das System der räumlichen Präpositionen im Deutschen, Heidelberg, Winter, 1984. Dessì Schmid, Sarah, Aspektualität. Ein onomasiologisches Modell am Beispiel der romanischen Sprachen, Berlin/Boston, de Gruyter, 2014. Dessì Schmid, Sarah, Un modelo onomasiológico y cognitivo para el análisis de la aspectualidad en las lenguas románicas, in: García Padrón, Dolores/Hernández Arocha, Héctor/Sinner, Carsten (edd.), Clases y categorías en la semántica del español y sus interfaces, Berlin, de Gruyter, 2019, 175–194. Dewell, Robert B., The meaning of particle/prefix constructions in German, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins, 2011. DGE = Adrados, Francisco R./Rodríguez Somolinos, Juan (dirs.), Diccionario griego–español, Madrid, CSIC, http://dge.cchs.csic.es/, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Díaz Hormigo, María Tadea, El tratamiento de los elementos de formación de palabras denominados prefijos en diccionarios generales, Revista de Lexicografía 16 (2010), 21–37. Díaz Hormigo, María Tadea, Neología aplicada y lexicografía. Para la (necesaria) actualización de las entradas de los elementos de formación de palabras en diccionarios generales, Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 10 (2015), 12–20. DIEC2 = Institut d’Estudis Catalans, Diccionari de la llengua catalana. Segona edició, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, http://dlc.iec.cat/results.asp, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Dieterich, Karl, Die präpositionalen Präfixe in der griechischen Sprachentwicklung mit besonderer Berücksichtigung des Mittel‑ und Neugriechischen. Erstes Kapitel: Ἀπό, Straßburg, Trübner, 1909. Diez, Friedrich, Grammatik der romanischen Sprachen, Bonn, Eduard Weber, 1836–1844. Diez, Friedrich, Wörterbuch der romanischen Sprachen, vol. 1, Bonn, Adolph Marcus, 31869. Dinu, Dana, Prefix derivation in Latin, Revista – Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) 5:1–2 (2012), 125–135.
790
8 Bibliografía
Dionisio de Tracia, La grammarie de Denys le Thrace. Traduite et annotée par Jean Lallot. 2e édition revue et augmentée, Paris, CNRS Éditions, 1998 (= Lallot 1998). Di Sciullo, Anna-Maria, Prefixed verbs and adjunct identification, in: Di Sciullo, Anna-Maria (ed.), Projections and interface conditions. Essays on modularity, Oxford, Oxford University Press, 52–73, 1997. Di Sciullo, Anna-Maria/Tenny, Carol L., Modification, event structure, and the word/phrase asymmetry, in: Tamanji, Pius N./Kusumoto, Kiyomi (edd.), Proceedings of NELS 28, Amherst, University of Massachusetts, 1998, 375–389. DLE = Real Academia Española/Asociación de Academias de la Lengua Española, Diccionario de la lengua española, Edición del Tricentenario, https://dle.rae.es/index.html, [último acceso: 30.08.2019], en línea [2018]. DLP = Dicionários Editora, Dicionário da língua portuguesa, Porto, Porto Editora, 2011. DMGC = Pabón S. de Urbina, José M., Diccionario manual de griego clásico‑español, Barcelona, Vox, 182004 [1967]. Doederlein, Ludwig, Lateinische Synonyme und Etymologieen, 5 vol., Leipzig, Friedrich Christian Wilhelm Vogel, 1826–1839. Doederlein, Ludwig, Handbuch der lateinischen Synonymik, zweite und verbesserte Ausgabe, Leipzig, Friedrich Christian Wilhelm Vogel, 1840. Doederlein, Ludwig, Dictionary of Latin synonymes, Cambridge, Folsom, Wells and Thurston, 1895. Dögler, Franz, Dieterich, Karl Gustav, Neue Deutsche Biographie 3, 671, http://www.deutschebiographie.de/ppn116111895.html [último acceso: 27.12.2014], 1957. Dölling, Johannes, Semantische Form und pragmatische Anreicherung, Zeitschrift für Sprachwissenschaft 24 (2005), 159–225. Donalies, Elke, Präfixverben, Halbpräfixverben, Partikelverben, Konstitutionsverben oder verbale Gefüge? Ein Analyseproblem der deutschen Wortbildung, Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, 1999, 127–143. Donalies, Elke, Die Wortbildung des Deutschen, Tübingen, Narr, 2002. Dowty, David R., Word meaning and Montague grammar. The semantics of verbs and times in generative semantics and in Montague’s PTQ, Dordrecht, Reidel, 1979. Dowty, David R., Thematic proto‑roles and argument selection, Language 67:3 (1991), 547–619. DRAG = Real Academia Galega, Dicionario da Real Academia Galega, http://www. realacademiagalega.org/, [último acceso: 30.08.2019], en línea. DUDEN = Bibliographisches Institut, Wörterbuch Duden Online, http://www.duden.de/ woerterbuch, [último acceso: 30.08.2019], en línea. DUDEN‑Grammatik = Barz, Irmhild, Die Wortbildung, in: Duden. Die Grammatik, vol. 4, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, Dudenverlag, 2006, 696–716. Dunkel, George E., Preverb repetition, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 38 (1979), 41–82. Dunkel, George E., Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme, 2 vol., Heidelberg, Winter, 2014. DWB = Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften/Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 16 vol., DFG, http://woerterbuchnetz.de/DWB/, [último acceso: 19.02.2019], en línea [1854–1961]. DWDS = Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache, http://www.dwds.de/, [último acceso: 30.08.2019], en línea.
8 Bibliografía
791
Eichinger, Ludwig M. (ed.), Tendenzen verbaler Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache, Hamburg, Buske, 1982. Eichinger, Ludwig M., Raum und Zeit im Verbwortschatz des Deutschen. Eine valenzgrammatische Studie, Tübingen, Niemeyer, 1989. Eichinger, Ludwig M., Deutsche Wortbildung. Eine Einführung, Tübingen, Narr, 2000. Emsel, Martina, Pragmatische Differenzierung von Wortbildungsstrukturen und ‑modellen zum Vergleich der Potenzen im Spanischen und Deutschen, in: Rovere, Giovanni/Wotjak, Gerd (edd.), Studien zum romanisch‑deutschen Sprachvergleich, Tübingen, Niemeyer, 1993, 277–284. Engelberg, Stefan, Frameworks of lexical decomposition of verbs, in: Maienborn, Claudia/ Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 358–399. Ernout, Antoine/Meillet, Antoine, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Troisième édition. Revue, corrigée et augmentée d’un index, Paris, Klincksieck, 1951 [1939]. Eroms, Hans-Werner, Trennbarkeit und Nichttrennbarkeit bei den deutschen Partikelverben mit «durch» und «um», in: Eichinger, Ludwig M. (ed.), Tendenzen verbaler Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache, Hamburg, Buske, 1982, 33–50. Eschenbach, Carola/Tschander, Ladina/Habel, Christopher/Kulik, Lars, Lexical specifications of paths, in: Freksa, Christian, et al. (edd.), Spatial cognition II. Integrating abstract theories, empirical studies, formal methods, and practical applications, Berlin/Heidelberg, Springer, 2000, 127–144. Evans, Vyvyan/Green, Melanie, Cognitive linguistics. An introduction, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006. Even-Zohar, Itamar, Polysystemtheorie, in: Hagemann, Susanne (ed.), Deskriptive Übersetzungsforschung. Eine Auswahl, Berlin, Saxa, 2009 [1979], 39–61. Faber, Pamela/Jiménez, Catalina/Wotjak, Gerd (edd.), Léxico especializado y comunicación interlingüística, Granada, Método, 2004. Fábregas, Antonio, La morfología. El análisis de la palabra compleja, Madrid, Síntesis, 2013. Fabricius-Hansen, Cathrine, Paralleltext und Übersetzung in sprachwissenschaftlicher Sicht, in: Kittel, Harald, et al. (edd.), Übersetzung/Translation/Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung/An international encyclopedia of translation studies/Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter, 2004, 322–329. Felfe, Marc, Das System der Partikelverben mit «an». Eine konstruktionsgrammatische Untersuchung, Göttingen, de Gruyter, 2012. Felíu Arquiola, Elena, Palabras con estructura interna, in: De Miguel, Elena (ed.), Panorama de la lexicología, Barcelona, Ariel, 2009, 51–82. Fernández Salgado, Benigno (dir.), Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega, Vigo, Galaxia, 2004. Ferreiro, Manuel, Gramática histórica galega. I: Fonética e Morfosintaxe, vol. 1, Santiago de Compostela, Laiovento, 1999. Filip, Hana, Aspectual class and Aktionsart, in: Heusinger, Klaus von/Maienborn, Claudia/ Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 2, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 1186–1217. Fleischer, Wolfgang, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 2., unveränderte Auflage, Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1971.
792
8 Bibliografía
Fleischer, Wolfgang, Die Klassifikation von Wortbildungsprozessen, in: Booij, Geert/Lehmann, Christian/Mugdan, Joachim (edd.), Morphologie/Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/An international handbook on inflection and word‑formation, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter, 2000, 886–897. Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Göttingen, de Gruyter, 2012. Frege, Gottlob, Über Sinn und Bedeutung, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100:1 (1892), 25–50; versión consultada en línea: Deutsches Textarchiv http://www. deutschestextarchiv.de/frege_sinn_1892, [último acceso: 16.07.2019], en línea. Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da linga galega. II: Morfosintaxe, Vigo, A Nosa Terra, 2000. Fritz, Matthias, Verbalkompositum oder Präfixverb?, in: Kauffer, Maurice/Métrich, René (edd.), Verbale Wortbildung im Spannungsfeld zwischen Wortsemantik, Syntax und Rechtschreibung, Tübingen, Stauffenburg, 2007, 37–48. Fumero Pérez, María del Carmen/Batista Rodríguez, José Juan (edd.), Cuestiones de lingüística teórica y aplicada, Frankfurt, Lang, 2015. Gallardo, Carmen, «Vivere est bibere». De la «b» y la «v», in: García Hernández, Benjamín (ed.), Latín vulgar y latín tardío, Madrid, Ediciones Clásicas, 2000, 45–62. Gamillscheg, Emil, Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache, Heidelberg, Winter, 1997. García Couso, Diana, Consulta lingüística. «Someter»; correo electrónico del 30/05/2012, 2012. García Hernández, Benjamín, Semántica estructural y lexemática del verbo, Reus, Avesta, 1980. García Hernández, Benjamín, Le système de l’aspect verbal en latin, in: Touratier, Christian (ed.), Syntaxe et latin. Actes du IIeme Congrès International de Linguistique Latine. Aix‑en‑ Provence, 28–31 mars 1983, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1985, 515–534. García Hernández, Benjamín, La prefijación verbal latina, Actes del IXè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC (Aurea Saecula) 1 (1991 [1988]), 17–29. García Hernández, Benjamín, Clases semánticas y modificación prefijal en la estructura de campo, in: Wotjak, Gerd (coord.), Teoría del campo y semántica léxica. Théorie des champs et sémantique lexicale, Frankfurt, Lang, 1998, 29–48. García Hernández, Benjamín, La reinterpretación de «sub(‑)», prefijo y preposición en latín tardío, in: Petersmann, Hubert/Kettemann, Rudolf (edd.), Latin vulgaire–latin tardif. Actes du V e Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Heidelberg, 5–8 septembre 1997, Heidelberg, Winter, 1999, 223–364. Garcia Hernandez, Benjamin, Los resultados del prefijo latino «sub‑» en espanol, in: Garcia Hernandez, Benjamin (ed.), Homenaje a Veikko Vaananen (1905–1997), Madrid, Ediciones Clasicas, 2000, 63–96. García Hernández, Benjamín, El significado fundamental del prefijo latino «de‑», in: Sawicki, Lea/Shalev, Donna (edd.), «Donum grammaticum». Studies in Latin and Celtic Linguistics in Honour of Hannah Rosén, Louvain, Peeters, 2002, 141–150 (= 2002a). García Hernández, Benjamín, Reseña a: Brachet, Jean-Paul, Recherches sur les préverbes «dē‑» et «ex‑» du latin, Bruxelles, Latomus, 2000, in: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 97:2 (2002), 164–174 (= 2002b). García Hernández, Benjamín, L’antonymie aspectuelle des préverbes allatifs et ablatifs, in: Moussy, Claude (ed.), La composition et la préverbation en latin, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, 229–241 (= 2005a).
8 Bibliografía
793
García Hernández, Benjamín, Recomposición vulgar y hominimia en latín vulgar, in: Kiss, Sándor/ Mondin, Luca/Salvi Giampaolo (edd.), Latin et langues romanes. Études de linguistique offertes à Jozsef Hermann, Tübingen, Niemeyer, 2005, 207–218 (= 2005b). García-Medall Villanueva, Joaquín, Sobre los prefijos verbales en español medieval, in: Ariza, Manuel/Salvador Antonio/Viudas, Antonio (edd.), Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Cáceres, 30 de marzo–4 de abril de 1987, vol. 1, Madrid, Arco Libros, 1988, 377–384. García-Medall Villanueva, Joaquín, La determinación de las series derivativas prefijales, in: Nowikow, Wiaczesław (ed.), Estudios hispánicos IV. Lingüística española. Aspectos sincrónico y diacrónico, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995, 127–139. Gauger, Hans-Martin, Durchsichtige Wörter. Zur Theorie der Wortbildung, Heidelberg, Winter, 1971. Gawron, Jean Mark, Frame semantics, in: Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 664–687. Geeraerts, Dirk, Theories of lexical semantics, Oxford, Oxford University Press, 2010. Gerding, Constanza/Fuentes, Mary/Gómez, Lilian, Elementos compositivos cultos en el español actual, manuscrito inédito. GDS21 = Gran Dicionario Século 21 Galego/Castelán. Castelán/Galego, Galicia, Galaxia/ Edicións do Cumio, 2006. GDXL = Carballeira Anllo, Xosé Ma. (coord.)/Cid Cabido, Xosé (ed.), Gran Dicionario Xerais da Lingua, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009. Geckeler, Horst, Semántica estructural y teoría del campo léxico, Madrid, Gredos, 1976 [1971]. Gesner, Johann Matthias, Novus Linguae Et Eruditionis Romanae Thesaurus, Mannheim, CAMENA (Corpus Automatum Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum/Universität Mannheim) [Leipzig, Impensis Casp. Fritschii Viduae et Bernh. Chr. Breitkopfi], http:// www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/gesner.html, [último acceso: 30.08.2019], en línea [1749]. Goldberg, Adele, Constructions. A construction grammar approach to argument structure, Chicago, The University of Chicago Press, 1995. Goldberg, Adele, Constructions. A new theoretical approach to language, Trends in Cognitive Sciences 7:5 (2003), 219–224. Goldberg, Adele, Constructions at work. The nature of generalization in language, Oxford, Oxford University Press, 2006. Gómez Seibane, Sara/Sinner, Carsten, Introducción, in: Gómez Seibane, Sara/Sinner, Carsten (edd.), La expresión de tiempo y espacio y las relaciones espacio‑temporales en el español norteño, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2012, 9–12. González-Espresati, Carlos, ¿Por qué no hay una morfología derivativa contrastiva?, in: Cano López, Pablo, et al. (edd.), Actas del VI Congreso de Lingüística General. vol. 1: Método y aplicaciones de la lingüística, Santiago de Compostela, 3–7 de mayo de 2004, Madrid, Arco Libros, 2007, 123–132. González Suárez, Leticia, La rección preposicional de los verbos españoles compuestos con preverbio, in: Fumero Pérez, María del Carmen/Batista Rodríguez, José Juan (edd.), Cuestiones de lingüística teórica y aplicada, Frankfurt, Lang, 2015, 103–122. González Suárez, Leticia, La rección preposicional en los verbos formados con preverbio, La Laguna, Universidad de La Laguna, en preparación.
794
8 Bibliografía
Gràcia Solé, Lluïsa/Cabré Castellví, M.a Teresa/Varela Ortega, Soledad/Azkarate Villar, Miren, et al., Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario. Resultados del Proyecto de Investigación DGICYT, PB93–0546–C04, Gipuzkoa, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2000. Grimm, Jacob, Deutsche Grammatik. Zweiter Teil, Göttingen, Dieterich, 1826. Gropen, Jess, et al., The learnability and acquisition of the dative alternation in English, Language 65 (1989), 203–257. Grzega, Joachim, Europas Sprachen und Kulturen im Wandel der Zeit. Eine Entdeckungsreise, Tübingen, Stauffenburg, 2012. Günther, Hartmut, Das System der Verben mit «be‑» in der deutschen Sprache der Gegenwart, Tübingen, Niemeyer, 1974. Gupta, Piklu, German «be‑» verbs revisited: Using corpus evidence to investigate valency, in: Dodd, Bill (ed.), Working with German corpora, Birmingham, University of Birmingham, 2000, 96–115. Hacken, Pius ten, Derivation and compounding, in: Booij, Geert/Lehmann, Christian/Mugdan, Joachim (edd.), Morphologie/Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/An international handbook on inflection and word‑formation, vol. 1, Berlin/ New York, de Gruyter, 2000, 349–360. Hale, Ken/Keyser, Samuel J., Prolegomenon to a theory of argument structure, Cambridge, MIT, 2002. Hall, Christopher, Prefixation, suffixation and circumfixation, in: Booij, Geert/Lehmann, Christian/Mugdan, Joachim (edd.), Morphologie/Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/An international handbook on inflection and word‑formation, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter, 2000, 535–544. Happ, Heinz, Grundfragen einer Dependenz‑Grammatik des Lateinischen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1976. Harnisch, Karl-Rüdiger, Doppelpartikelverben als Gegenstand der Wortbildungslehre und Richtungsadverbien als Präpositionen. Ein syntaktischer Versuch, in: Eichinger, Ludwig M. (ed.), Tendenzen verbaler Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache, Hamburg, Buske, 1982, 107–134. Härtl, Holden, CAUSE und CHANGE. Thematische Relationen und Ereignisstrukturen in Konzeptualisierung und Grammatikalisierung, Berlin, Akademie Verlag, 2001. Haspelmath, Martin, From space to time. Temporal adverbials in the world’s languages, München/Newcastle, Lincom, 1997. Haspelmath, Martin, The European linguistic area. Standard Average European, in: Haspelmath, Martin/König, Ekkehard/Oesterreicher, Wulf/Raible, Wolfgang (edd.), Language typology and language universals, Berlin, de Gruyter, 2001, 1492–1510. Haspelmath, Martin, The indeterminacy of word segmentation and the nature of morphology and syntax, Folia Linguistica 45:1 (2011), 31–80. Haspelmath, Martin/Dryer, Matthew S./Gil, David/Comrie, Bernard (edd.), The world atlas of language structures online, Munich, Max Planck Digital Library, en línea [22011]. Haspelmath, Martin/Sims, Andrea, Understanding morphology, London, Hodder Education, 2 2010. Haßler, Gerda, Die Wortfamilienstrukturen in kontrastiver Sicht, in: Cruse, David A./ Hundsnurscher, Franz/Job, Michael/Lutzeier, Peter Rolf (edd.), Lexikologie/Lexicology. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen/
8 Bibliografía
795
An international handbook on the nature and structure of words and vocabularies, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter, 2002, 704–712. Haug, Dag, Preverbs, in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 3, Leiden/Boston, Brill, 2014, 149 (= 2014a). Haug, Dag, Tmesis, in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 3, Leiden/Boston, Brill, 2014, 408–411 (= 2014b). Haverling, Gerd, Some more remarks on «sco»‑verbs, prefixes and semantic functions, in: Bammesberger, Alfred/Heberlein, Friedrich (edd.), Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Proceedings of the eighth international colloquium on Latin linguistics, Heidelberg, Winter, 1996, 401–414. Haverling, Gerd, Über Aktionsarten und Präfixe im Spätlatein, in: Petersmann, Hubert/ Kettemann, Rudolf (edd.), Latin vulgaire–latin tardif. Actes du V e Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Heidelberg, 5–8 septembre 1997, Heidelberg, Winter, 1999, 235–249. Haverling, Gerd, On «Sco»‑Verbs, prefixes and semantic functions. A study in the development of prefixed and unprefixed verbs from early to late Latin, Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2000. Heidegger, Martin, Der Ursprung des Kunstwerkes, in: Heidegger: Gesamtausgabe. I: Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1914–1970, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1977 [1935–1936], 1–74. HEIN = Heinichen, Friedrich Adolph, Deutsch‑lateinisches Schulwörterbuch, Leipzig, Teubner, 1895. Hermans, Theo, Translation in systems. Descriptive and system‑oriented approaches explained, United Kingdom, St. Jerome, 1999. Hermanns, Fritz, Dimensionen der Bedeutung I: Ein Überblick, in: Cruse, David A./ Hundsnurscher, Franz/Job, Michael/Lutzeier, Peter Rolf (edd.), Lexikologie/Lexicology. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen/ An international handbook on the nature and structure of words and vocabularies, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter, 2002, 343–350. Hernández Arocha, Héctor, Las familias de palabras. Relaciones entre morfología, semántica y estructura argumental en los «verba dicendi» «dec(ir)» y «sag(en)», Berlin/Boston, de Gruyter, 2014. Hernández Arocha, Héctor, Wortfamilien im Vergleich. Theoretische und historiographische Aspekte am Beispiel von Lokutionsverben, Frankfurt, Lang, 2016 (= 2016a). Hernández Arocha, Héctor, Locución y modelos para su descripción semántica, Lebende Sprachen 60:4 (2016), 117–174 (= 2016b). Hernández Arocha, Héctor, Von Zirkumpositionen zu Partikelverben. Einige Hypothesen zum syntaktischen Beitrag der deutschen Fußstruktur. Conferencia presentada en Kolomna el 24 de noviembre de 2016; disponible en: https://www.academia.edu/, [último acceso: 30.12.2016], 2016 (= 2016c). Hernández Arocha, Héctor, Phonetische und syntaktische Interface‑Beziehungen in der Verbpartikelbildung, Erfurt, Universität Erfurt; Tesis de Habilitación, en preparación. Hernández Arocha, Héctor/Batista Rodríguez, José Juan/Hernández Socas, Elia, ¿Se puede medir el significado interlingüísticamente? Valores locativos, temporales y nocionales en la comparación de preverbios griegos, latinos, españoles y alemanes, in: Sinner, Carsten/ Hernández Socas, Elia/Bahr, Christian (edd.), Tiempo, espacio y relaciones espacio‑
796
8 Bibliografía
temporales. Nuevas aportaciones de los estudios contrastivos, Frankfurt, Lang, 2011, 73–91. Hernández Arocha, Héctor/Hernández Socas, Elia, El problema de las correspondencias léxico‑gramaticales entre el griego, latín, alemán y español, Fortunatae 22 (2011), 89–100 (= 2011a). Hernández Arocha, Héctor/Hernández Socas, Elia, La negación en la familia de palabras «sagen» y su traducción al español, in: Roiss, Silvia, et al. (edd.), En las vertientes de la traducción e interpretación del/al alemán, Berlin, Frank & Timme, 2011, 101–121 (= 2011b). Hernández Arocha, Héctor/Hernández Socas, Elia/Molés-Cases, Teresa, Strukturierungsprobleme bei der Analyse von Wortfamilienstrukturen am Beispiel von deutschen und spanischen Kommunikations‑ und Fortbewegungsverben, in: Calañas Continente, José Antonio/Robles Sabater, Ferran (edd.), Die Wörterbücher des Deutschen. Neue Ansätze zur Lexikographie des Deutschen als Erst‑, Zweit‑ und Fremdsprache, Frankfurt, Lang, 2015, 59–86. Hernández Arocha, Héctor/Zecua, Guillermo, El estado es eterno mientras dura, in: García Padrón, Dolores/Hernández Arocha, Héctor/Sinner, Carsten (edd.), Clases y categorías en la semántica del español y sus interfaces, Berlin, De Gruyter, 2019, 217–265. Hernández Socas, Elia/Batista Rodríguez, José Juan/Sinner, Carsten (edd.), Clases y categorías lingüísticas en contraste. Español y otras lenguas, Frankfurt, Lang, 2018. Hernández Socas, Elia/Hernández Arocha, Héctor, Sobre los parasintéticos con «a‑» en español, en preparación. Hijazo-Gascón, Alberto/Ibarretxe-Antuñano, Iraide, Tipología, lexicalización y dialectología aragonesa, Archivo de Filología Aragonesa 66 (2010), 245–279. Hijazo-Gascón, Alberto/Ibarretxe-Antuñano, Iraide, Same family, different paths. Intratypological differences in three Romance languages, in: Goschler, Juliana/ Stefanowitsch, Anatol (edd.), Variation and change in the encoding of motion events, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2013, 39–54 (= 2013a). Hijazo-Gascón, Alberto/Ibarretxe-Antuñano, Iraide, Las lenguas románicas y la tipología de los eventos de movimiento, Romanische Forschungen 125:4 (2013), 467–494 (= 2013b). Hinderling, Robert, Konkurrenz und Opposition in der verbalen Wortbildung, in: Eichinger, Ludwig M. (ed.), Tendenzen verbaler Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache, Hamburg, Buske, 1982, 81–106. Hirt, Herman, Handbuch der griechischen Laut‑ und Formenlehre, Heidelberg, Winter, 21912. Hjelmslev, Louis, La catégorie des cas. Étude de grammaire générale. Zweite verbesserte und mit den Korrekturen des Autors versehene Auflage der Ausgabe Kopenhagen 1935–1937, München, Fink, 1972. Horrocks, Geoffrey, Greek. A history of the language and its speakers, London/New York, Longman, 1997. Horrocks, Geoffrey/Stavrou, Melita, Actions and their results in Greek and English. The complementarity of morphologically encoded (viewpoint). Aspect and syntactic resultative predication, Journal of Semantics 20 (2003), 297–327. House, Juliane, Towards a new linguistic‑cognitive orientation in translation studies, Target 25:1 (2013), 46–60. House, Juliane (ed.), Translation. A multidisciplinary approach, England, Palgrave Macmillan, 2014. Humbert, Jean, Syntaxe grecque, Paris, Klincksieck, 31972 [1945].
8 Bibliografía
797
Hundsnurscher, Franz, Das System der Verben mit «aus‑» in der Gegenwartssprache, Göttingen, Kümmerle, 1968. Hundsnurscher, Franz, Das System der Partikelverben mit «aus», in: Eichinger, Ludwig M. (ed.), Tendenzen verbaler Wortbildung in der deutschen Gegenwartssprache, Hamburg, Buske, 1982, 1–33. Ibarretxe-Antuñano, Iraide, What translation tells us about motion. A contrastive study of typologically different languages, International Journal of English Studies 3:2 (2003), 153–178. Ibarretxe-Antuñano, Iraide, Path salience in motion events, in: Guo, Jiansheng, et al. (edd.), Crosslinguistic approaches to the psychology of language. Research in the tradition of Dan Isaac Slobin, New York/London, Psychology Press, 2008, 403–414. Ibarretxe-Antuñano, Iraide/Cadierno, Teresa/Hijazo-Gascón, Alberto, La expresión y la adquisición de eventos de colocación en danés y español, Scripta. Linguística e filologia. Revista do Programa de Pós-graduação em Letras e do Cespuc 18:34 (2014), 63–84. Ibarretxe-Antuñano, Iraide/Filipović, Luna, Lexicalisation patterns and translation, in: Rojo, Ana/Ibarretxe-Antuñano, Iraide (edd.), Cognitive linguistics and translation. Advances in some theoretical models and applications, Berlin/New York, de Gruyter, 2013, 251–281. Ibarretxe-Antuñano, Iraide/Hijazo-Gascón, Alberto, Variación intratipológica y diatópica en los eventos de movimiento, in: Gómez Seibane, Sara/Sinner, Carsten (edd.), La expresión de tiempo y espacio y las relaciones espacio‑temporales en el español norteño, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2012, 135–159. Ibarretxe-Antuñano, Iraide/Valenzuela, Javier, Lingüística cognitiva. Origen, principios y tendencias, in: Ibarretxe-Antuñano, Iraide/Valenzuela, Javier (dirs.), Lingüística cognitiva, Madrid, Anthropos, 2012, 13–38. Institut für Deutsche Sprache, Sprachreport. Extraausgabe 27. Zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung ab 1. August 2006, Mannheim, Institut für Deutsche Sprache, 2011. Jackendoff, Ray, Semantics and cognition, Cambridge, MIT, 1985. Jackendoff, Ray, Semantic structures, Cambridge, MIT, 31993. Jackendoff, Ray, Foundations of language. Brain, meaning, grammar, evolution, Oxford, Oxford University Press, 2002. Jackendoff, Ray, Conceptual semantics, in: Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 688–709. Jäger, Gert, Kommunikative und funktionelle Äquivalenz, Linguistische Arbeitsberichte 7 (1973), 60–74. Jankowsky, Kurt, Franz Bopp und die Geschichte der Indogermanistik als eigener Disziplin, in: Baertschi, Annette M./King, Colin G. (edd.), Die modernen Väter der Antike. Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. Jahrhunderts, Berlin, de Gruyter, 2009, 115–144. Jannaris, A. N., An historical Greek grammar chiefly of the Attic dialect, London/New York, Macmillan, 1897. Kade, Otto, Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung, Leipzig, Verlag Enzyklopädie, 1968. Katz, Jerrold J./Fodor, Jerry A., The structure of a semantic theory, in: Fodor/Jerrold (edd.), The structure of language. Readings in the philosophy of language, Englewood Cliffs/ New Jersey, Prentice–Hall, 1964, 479–518. Katz, Jerrold J./Postal, Paul M., An integrated theory of linguistic descriptions, Cambridge, MIT, 1964.
798
8 Bibliografía
Kaufmann, Ingrid, Semantic and conceptual aspects of the preposition «durch», in: ZelinskyWibbelt, Cornelia (ed.), The semantics of prepositions. From mental processing to natural language processing, Berlin, de Gruyter, 1993, 221–248. Kaufmann, Ingrid, Konzeptuelle Grundlagen semantischer Dekompositionsstrukturen. Die Kombinatorik lokaler Verben und prädikativer Komplemente, Tübingen, Niemeyer, 1995 (= 1995a). Kaufmann, Ingrid, What is an (im)possible verb? Restrictions on semantic form and their consequences for argument structure, Folia linguistica 29:1–2 (1995), 67–103 (= 1995b). Kempcke, Günter, Die Bedeutungsgruppen der verbalen Kompositionspartikeln «an‑» und «auf‑» in synchronischer und diachronischer Sicht (Fortsetzung), Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprachen und Literatur 87, Halle (Saale), Niemeyer, 1965, 392–426. Kempcke, Günter, Die Bedeutungsgruppen der verbalen Kompositionspartikeln «an‑» und «auf‑» in synchronischer und diachronischer Sicht (Fortsetzung), Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprachen und Literatur 88, Halle (Saale), Niemeyer, 1967, 276–305. Kempson, Ruth, Formal semantics and representationalism, in: Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics: An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 216–241. Kittel, Gerhard (ed.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. 1, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1990. Kjellman, Nils, Die Verbalzusammensetzungen mit «durch», Lund, Gleerup, 1945. Kleiber, Georges, La semántica de prototipos. Categoría y sentido léxico, Madrid, Visor Libros, 1995. Kliche, Fritz, Zur Semantik der Partikelverben auf «ab». Eine Studie im Rahmen der Diskursrepräsentationstheorie, Tübingen, Universität Tübingen; Magisterarbeit, 2008. Klix, Friedhart, Über Wissensrepräsentationen im menschlichen Gedächtnis, in: Klix, Friedhart (ed.), Gedächtnis – Wissen – Wissensnutzung, Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1984, 9–73. Klix, Friedhart, On the role of knowledge in sentence comprehension, Preprints of the plenary session papers unter der Schirmherrschaft des CIPL: XIVth International Congress of Linguists, Berlin, Akademie Verlag, 1987, 111–124. Kluge, Friedrich, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin/New York, de Gruyter, 242002. Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf, Lengua hablada en la Romania. Español, francés, italiano, Madrid, Gredos, 2007 [1990]. Koefoed, Geert/Marle, Jaap van, Productivity, in: Booij, Geert/Lehmann, Christian/Mugdan, Joachim (edd.), Morphologie/Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/An international handbook on inflection and word‑formation, vol. 1, Berlin/ New York, de Gruyter, 2000, 303–311. Kopecka, Anneta, The semantic structure of motion verbs in French. Typological perspectives, in: Hickmann, Maya/Robert, Stéphane (edd.), Space in languages. Linguistic systems and cognitive categories, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2006, 83–102. Kopecka, Anneta, Continuity and change in the representation of motions events in French, in: Guo, Jiansheng, et al. (edd.), Crosslinguistic approaches to the psychology of language. Research in the tradition of Dan Isaac Slobin, New York/London, Psychology Press, 2008, 415–426. Koller, Werner, Der Begriff der Äquivalenz in der Übersetzungswissenschaft, in: Kittel, Harald, et al. (edd.), Übersetzung/Translation/Traduction. Ein internationales Handbuch zur
8 Bibliografía
799
Übersetzungsforschung/An international encyclopedia of translation studies/Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter, 2004, 343–354. Koller, Werner, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 8., neu bearbeitete Auflage, Tübingen/Basel, Francke, 2011. Krause, Maxi/Doval, Irene, Spatiale Relationen kontrastiv. Deutsch–Spanisch, Tübingen, Julius Groos, 2012. Krisch, Thomas, Konstruktionsmuster und Bedeutungswandel indogermanischer Verben. Anwendungsversuche von Valenztheorie und Kasusgrammatik auf Diachronie und Rekonstruktion, Frankfurt, Lang, 1984. Kühner, Raphael/Gerth, Bernhard, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Zweiter Teil: Satzlehre, vol. 1, Darmstadt, WBG, 2015 [1835]. Kühnhold, Ingeburg, Zum «System» der deutschen Verbalpräfixe, in: Ulrich, Engel/Grebe, Paul (edd.), Neue Beiträge zur deutschen Grammatik. Hugo Moser zum 60. Geburtstag gewidmet, Mannheim, Duden, 1969, 94–98. Kühnhold, Ingeburg, Präfixverben, in: Kühnhold, Ingeburg/Wellmann, Hans, Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache, Düsseldorf, Schwann, 1973, 141–362. Kunze, Jürgen, Sememstrukturen und Feldstrukturen, Berlin, Akademie Verlag, 1993. Lakoff, George, Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind, Chicago/London, The University of Chicago Press, 1987. Lakoff, George, The contemporary theory of metaphor, in: Ortony, Andrew (ed.), Metaphor of thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 [1979], 202–251. Lakoff, George/Johnson, Mark, Metaphors we live by, Chicago/London, The University of Chicago Press, 2003 [1980]. Lane, George S., Carl Darling Buck, Language 31:2 (1955), 181–189. Lang, Ewald, The meaning of German projective prepositions. A two‑level approach, in: ZelinskyWibbelt, Cornelia (ed.), The semantics of prepositions. From mental processing to natural language processing, Berlin, de Gruyter, 1993, 249–291. Lang, Ewald/Maienborn, Claudia, Two‑level semantics. Semantic form and conceptual structure, in: Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 709–740. Lang, Mervyn, Formación de palabras en español. Morfología derivativa productiva en el léxico moderno, Madrid, Cátedra, 1992. Langacker, Ronald W., Cognitive grammar. A basic introduction, Oxford, Oxford University Press, 2008. Lavric, Eva, Quel «tertium comparationis» pour la sémantique référentielle?, in: Schmitt, Christian/Wotjak, Barbara (edd.), Beiträge zum romanisch‑deutschen und innerromanischen Sprachvergleich, vol. 1, Bonn, Romanistischer Verlag, 2005, 143–155. Lazard, Gilbert, Préverbes et typologie, in: Rousseau, André (ed.), Les préverbes dans les langues d’Europe. Introduction à l’étude de la préverbation, Université Charles-De-Gaulle/ Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1995, 23–34. Leal Cruz, Pedro, Inestabilidad de los sonidos a y d a inicio de palabra en el habla palmera, Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 12 (1993), 169–180. Le Bourdellès, Hubert, Problèmes syntaxiques dans l’utilisation des préverbes latins, in: Rousseau, André (ed.), Les préverbes dans les langues d’Europe. Introduction à l’étude de
800
8 Bibliografía
la préverbation, Université Charles-De-Gaulle/Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1995, 189–196. Lehmann, Christian, Latin preverbs and cases, in: Pinkster, Harm (ed.), Latin linguistics and linguistic theory. Proceedings of the 1st international colloquium on Latin linguistics, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1983, 145–161. Lehmann, Christian, Interlinear morphemic glossing, in: Booij, Geert, et al. (edd.), Morphologie/Morphology. Ein Internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/ An international handbook on inflection and word‑formation, vol. 2, Berlin/New York, de Gruyter, 2004, 1834–1857. Lehmann, Christian, Zum «tertium comparationis» im typologischen Sprachvergleich, in: Schmitt, Christian/Wotjak, Barbara (edd.), Beiträge zum romanisch‑deutschen und innerromanischen Sprachvergleich, vol. 1, Bonn, Romanistischer Verlag, 2005, 157–168. Lejeune, Michelle, La acentuación griega, Madrid, Editorial Coloquio, 1986. Lemmen, Cosma, Wein(an)sprache. Eine terminologische Untersuchung im Deutschen und Spanischen, Leipzig, Universität Leipzig; Trabajo fin de licenciatura, 2011. Leo = Leo Dictionary Team/Rechnerbetriebsgruppe der Fakultät Informatik der Universität München], Leos Wörterbücher; http://www.leo.org, [último acceso: 30.08.2019], en línea [2006–2016]. Leontaridi, Eleni, «Ayer estudiaba toda la tarde, sin parar. Seguro que apruebo…». Variaciones sobre un mismo tema: el aspecto gramatical en español y en griego moderno, RedELE 12 (2008), s.p. Leopold, Max, Die Vorsilbe «ver‑» und ihre Geschichte, in: Vogt, Friedrich (ed.), Germanistische Abhandlungen 27, Breslau, M. & H. Marcus, 1907. Levelt, Willem J. M./Schreuder, Rob/Hoenkamp, Edward, Struktur und Gebrauch von Bewegungsverben, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 6:23–24 (1976), 131–152. Levin, Beth, English verb. Classes and alternations. A preliminary investigation, Chicago/ London, The University of Chicago Press, 1993. Levin, Beth/Rappaport Hovav, Malka, Unaccusativity. At the syntax‑lexical semantics interface. Cambridge, MIT, 1995. Levin, Beth/Rappaport Hovav, Malka, Argument realization, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. Levin, Beth/Rappaport Hovav, Malka, Lexical conceptual structure, in: Maienborn, Claudia/ Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 420–440. Levin, Beth/Rappaport Hovav, Malka, Lexicalized meaning and manner/result complementarity, in: Arsenijević, Boban/Gehrke, Berit/Marín, Rafael (edd.), Subatomic semantics of event predicates, Dordrecht, Springer, 2013, 49–70. LGA = Menge, Hermann/Güthling, Otto, Langenscheidt Großwörterbuch Altgriechisch, Berlin, Langenscheidt, 1927. LGL = Güthling, Otto, Langenscheidts Großwörterbuch Latein. Deutsch/Lateinisch. Teil II, Berlin, Langenscheidt, 1996 [1918]. Li, Ching, Formação de palavras com prefixos en português actual (1.ª parte), Boletim de Filologia 2, Lisboa, Centro de Estudos Filológicos (1971), 117–176 (= 1971a). Li, Ching, Formação de palavras com prefixos en português actual (2.ª parte), Boletim de Filologia 22, Lisboa, Centro de Estudos Filológicos (1971), 197–234 (= 1971b).
8 Bibliografía
801
Leumann, Manu, Die Formen der Verbalkomposita, in: Leumann, Manu, Lateinische Laut‑ und Formenlehre, vol. 1, München, Beck, 21977, 557–566. Lindemann, Henricus, Gradus as Parnasum Latinum, Lipsiae, Impensis Vilelmi Engelmanni, 1866. Liv. = Historia de Roma desde su fundación. Libros XLI–XLV. Tomo VIII. Traducción y notas de José Antonio Villar Dial, Madrid, Gredos, 2008. López-Campos Bodineau, Rafael, Los preverbios separables en lengua alemana, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997. López, María Luisa, Problemas y métodos en el análisis de preposiciones, Madrid, Gredos, 1970. López Viñas, Xoán, A formación de palabras no galego medieval. A afixación, A Coruña, Universidade da Coruña; Tesis Doctoral, 2012. Lorenz, Wolfgang/Wotjak, Gerd, Zum Verhältnis von Abbild und Bedeutung, Berlin, Akademie Verlag, 1977. LS = Lewis, Charlton T./Short, Charles, A Latin dictionary, [Oxford, Clarendon Press], Massachusetts, Tufts University, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/, [último acceso: 30.08.2019], en línea [1879]. LSJ = Liddell, Henry George/Scott, Robert/Jones, Henry Stuart, The Online Liddell‑Scott‑Jones Greek‑English Lexicon, Pantelia, Maria (dir.), California, University of California, Irvine, http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Luc., Ph. = Holgado Redondo, Antonio (introd., trad. y notas), M. Anneo Lucano. Farsalia, Madrid, Gredos, 1984. Lüdeling, Anke, On particle verbs and similar constructions in German, Stanford/California, CSLI, 2001. Lüdtke, Jens, Romanische Wortbildung. Inhaltlich – diachronisch – synchronisch, Tübingen, Stauffenburg, 2007. Luraghi, Silvia, On the meaning of prepositions and cases. The expression of semantic roles in ancient Greek, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2003. Luraghi, Silvia, Adpositiοnal phrase, in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 1, Leiden/Boston, Brill, 2014, 33–39 (= 2014a). Luraghi, Silvia, Typology of Greek, in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 3, Leiden/Boston, Brill, 2014, 450–453 (= 2014b). Luraghi, Silvia, Agency and causation, in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 3, Leiden/Boston, Brill, 2014, 65–72 (= 2014c). Lyons, John, Einführung in die moderne Linguistik, München, Beck, 1972. Lyons, John, Semantics, 2 vol., Cambridge, Cambridge University Press, 1977. Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul, Foundations of semantics, in: Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 1–10 (= 2011a). Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011 (= 2011b). Mairal Usón, Ricardo, Why the notion of lexical template?, Anglogermanica Online 2002:1, http://www.uv.es/anglogermanica/2002–1/mairal.htm, [último acceso: 03.09.2019], 2002. Mairal Usón, Ricardo/Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco José, Levels of description and explanation in meaning construction, in: Butler, Christopher S./Martín Arista, Javier (edd.), Deconstructing constructions, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2009, 153–200.
802
8 Bibliografía
Malblanc, Alfred, Stylistique comparée du français et de l’allemand, Paris, Didier, 1968. Malkiel, Yakov, Derivational categories, in: Greenberg, Joseph H. (ed.), Universals of human language, vol. 3: Word Structure, Stanford, Stanford University Press, 1978, 125–212. Marchand, Hans, Reversative, ablative, and privative verbs in English, French, and German, in: Kastovsky, Dieter (ed.), Studies in syntax and word‑formation. Selected articles by Hans Marchand, München, Fink, 1974 [1973], 405–413. Marcq, Philippe, Prépositions spatiales et particules «mixtes» en allemand, Paris, Vuibert, 1972. Marcq, Philippe, Das System der spatialen Präpositionen im früheren Deutsch. Eine semantische Studie über ein geschlossenes System, Jahrbuch für Internationale Germanistik B. Germanistische Dissertationen in Kurzfassung 1 (1975), 48–74. Marcq, Philippe, Die Semantik der untrennbaren Präverbien. Eine historische Studie, Paris, Linguistica Palatina, 1981. Marcq, Philippe, À propos de «an», Nouveaux cahiers d’allemand 1 (1986), 415–434. Marcq, Philippe, À propos de «auf», Nouveaux cahiers d’allemand 5 (1988), 39–54. Marcq, Philippe, Zur Entstehung des Präverbs «zer‑», Études germaniques 2 (1992), 339–345. Mariño Paz, Ramón, Historia de la lengua gallega, München, Lincom, 2008. Martín Padilla, Kenia, La familia de palabras «ducir». Significados lingüísticos y sentidos culturales, La Laguna, Universidad de La Laguna; Tesis doctoral inédita, 2015. Martínez Hernández, Marcos, Semántica de la lengua griega, Madrid, Clásicas, 1997. Martínez Vázquez, Rafael, Metáfora conceptual y marco predicativo: φέρω, in: Martínez Vázquez, Rafael/Jiménez Delgado, José Miguel, Metáfora conceptual y verbo griego antiguo, Zaragoza, Pórtico, 2008, 58–116. Mateu, Jaume, Argument structure, in: Carnie, Andrew/Sato, Yosuke/Siddiqqi, Daniel (edd.), The Routledge handbook of syntax, London/New York, Routledge, 2014, 24–41. McIntyre, Andrew, Particle‑verb formation, in: Müller, Peter, et al. (edd.), Word‑Formation. An international handbook of the languages of Europe, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2015, 434–449. Meier, Harri, Die lateinisch‑romanischen Verbalbildungen mit Präfixen. Als Beispiel: die Familie von lat. «ramus», in: Brogyanyi, Bela (ed.), Studies in siachronic, synchronic, and typological linguistics. Festschrift for Oswald Szemerényi on the occasion of his 65th birthday, vol. 2, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1979, 563–576. Meillet, Antoine, De l’expression de l’aoriste en latin, Revue de Philologie de Littérature et d’Histoire Anciennes 21:2 (1897), 81–90. Meillet, Antoine, Introduction à l’étude comparative des langues indo–européennes, deuxième édition corrigée et augmentée, Paris, Hachette, 1908 [1903]. Meillet, Antoine, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire de mots, troisième édition revue, corrigée et augmentée d’un index, Paris, Klincksieck, 1951. Meillet, Antoine/Vendryes, Joseph, Traité de grammaire comparée des langues classiques, troisième édition, nouveau tirage revu par J. Vendryes, Paris, Libraire Ancienne Honoré Champion, 31963 [1924]. Menaker, Angelika, Las funciones del prefijo «ex‑» en el español moderno, Verbum Analecta Neolatina 12:2 (2010), 582–598. Méndez Dosuna, Julián, Fussion, fission, and relevance in language change. De‑univerbation in Greek verb morphology, Studies in Language 21:3 (1997), 577–612. Méndez Dosuna, Julián, To die in ancient Greek. On the meaning of ἀπο‑ in ἀποθνῄσκειν, in: Theodoropoulou, Maria (ed.), Θερμή και φως. Licht und Wärme. Αφιερωματικός τόμος στη
8 Bibliografía
803
μνήμη του A.‑Φ. Χρηστίδη. In memory of A.‑F. Christidis, Thessaloniki, Centre for the Greek Language, 2008, 245–255. Mendívil Giró, José-Luis, ¿De dónde vienen los morfemas? Una explicación moderna para una intuición antigua, Póster presentado en: XI Encuentro de morfólogos. Los lindes de la morfología. 7–8 de mayo de 2015, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, https:// morforetem.wordpress.com/2015/05/25/de-donde-vienen-los-morfemas-una-explicacionmoderna-para-una-intuicion-antigua/, [último acceso: 30.08.2019], 2015. Menéndez Pidal, Ramón, Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa, 231999 [1904]. Meyer, Leo, Vergleichende Grammatik der griechischen und lateinischen Sprache, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1861. Meyer-Lübke, Wilhelm, Formation par préfixes, in: Meyer-Lübke, Wilhelm, Grammaire des langues romanes, tome 2: Morphologie, vol. 2, Paris, H. Welter, 1895, 667–686. Meyer-Lübke, Wilhelm, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, Winter, 1935. Molés-Cases, Teresa, La traducción de los eventos de movimiento en un corpus paralelo alemán–español de literatura infantil y juvenil, Frankfurt, Lang, 2016. Montero Curiel, María Luisa, De los valores espacio‑temporales a los valores nocionales en algunos prefijos, in: Bernal, Elisenda/Sinner, Carsten/Emsel, Martina (edd.), Tiempo y espacio en la formación de palabras en español, München, Peniope, 2012, 11–20. Mora Herrera, Aitor, Correspondencias y equivalencias entre el griego clásico y el latín, La Laguna, Universidad de La Laguna; trabajo fin de grado inédito, 2015. Morciniec, Norbert, Kontrastive Linguistik heute – Stand und Aufgaben, in: Grucza, Franciszek (ed.), Tausend Jahre polnisch‑deutsche Beziehungen. Sprache – Literatur – Kultur – Politik. Materialien des Millennium‑Kongresses 5.–8. April 2000, Warszawa, Graf-Punkt, 2001, 388–401. Morera, Marcial, Hacia una nueva delimitación de los conceptos de Gramática y Lexicología, Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 12 (1994), 277–290. Morera, Marcial, Teoría preposicional y origen y evolución del sistema preposicional español, vol. 1, Puerto del Rosario, Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de Fuerteventura, 1998. Morera, Marcial, Apuntes para una gramática del español de base semántica, vol. 1: Morfología, vol. 2: Sintaxis, Puerto del Rosario, Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de Fuerteventura, 1999–2000. Morera, Marcial, La naturaleza semántica de los prefijos españoles, in: Martínez Hernández, Marcos, et al. (edd.), Cien años de investigación semántica: De Michel Bréal a la actualidad. Actas del Congreso Internacional de Semántica, Universidad de La Laguna, 27–31 de octubre de 1997, vol. 1, Madrid, Clásicas, 2000, 735–742. Morera, Marcial, Familia de palabras vs. campo semántico. Los casos particulares de las familias «punt‑», «punz‑» y «pinch‑», Revista de lexicografía 8 (2001–2002), 149–222. Morera, Marcial, La complementación morfológica en español, Frankfurt, Lang, 2005. Morera, Marcial, La gramática del léxico español, Albacete, Abecedario, 2007. Morera, Marcial, Las partículas de alejamiento españolas «de», «abs‑», «ex‑», «dis‑», «des‑» y «desde»: estructura semántica y campos de uso, Lingüística Española Actual 35:1 (2013), 41–86. Morera, Marcial, El punto de vista del observador como rasgo semántico de los signos descriptivos, Verba 41 (2014), 75–102. Morera, Marcial, Nota semántica sobre las llamadas partículas negativas «no», «in‑», «a‑» («a‑n»), «des‑», «dis‑», «anti‑» y «contra‑», in: Fumero Pérez, María del Carmen/Batista
804
8 Bibliografía
Rodríguez, José Juan (edd.), Cuestiones de lingüística teórica y aplicada, Frankfurt, Lang, 2015, 51–66. Morimoto, Yuko, El aspecto léxico. Delimitación, Madrid, Arco Libros, 1998. Morimoto, Yuko, Los verbos de movimiento, Madrid, Visor Libros, 2001. Moulton, James H./Howard, Wilbert F., A grammar of New Testament Greek, vol. 2: Accidence and word‑formation, London/New York, T & T Clark, 2004 [1963]. Moussy, Claude, La polysémie du préverbe «com‑», in: Moussy, Claude (ed.), La composition et la préverbation en latin, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, 243–262. Müller, Stefan, German. A Grammatical Sketch, in: Kiss, Tibor/Alexiadou, Artemis (edd.), Syntax. Theory and analysis. An international handbook, vol. 3, Berlin/Munich/Boston, de Gruyter, 2015, 1447–1478. Mungan, Güler, Die semantische Interaktion zwischen dem präfigierenden Verbzusatz und dem Simplex bei deutschen Partikel‑ und Präfixverben, Frankfurt, Lang, 1986. Navarro Romero, Eduardo Felipe, Sintaxis preposicional comparada del griego y el latín, PublicacionesDidácticas.com 83 (2017), 4–36. Nehama, Joseph, Dictionnaire du judéo‑espagnol. Avec la collaboration de Jesús Cantera, Madrid, CSIC, 1977. Neira Martínez, Jesús, Los prefijos «es‑», «des‑» en aragonés, Archivum: Revista de la Facultad de Filología (Universidad de Oviedo) 19 (1969), 331–341. Neira Martínez, Jesús, El prefijo «tres‑» en las hablas leonesas, in: Actele celui de-al XII-LEA Congres International de Lingvistică şi filologie romanică, vol. 1, Bucaresti, Editura Academiei Republicii socaliste românia, 1970, 1064–1068. Neira Martínez, Jesús, El prefijo «des-» en la lengua gallego‑portuguesa, Verba 3 (1976), 309–318. Neuberger-Donath, Ruth, Adverb, Präposition, Präverb in der Sprache Homers, Wiener Studien 117 (2004), 5–14. Neubert, Albrecht, Equivalence in translation, in: Kittel, Harald, et al. (edd.), Übersetzung/ Translation/Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung/ An international encyclopedia of translation studies/Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction, vol. 1, Berlin/New York, de Gruyter, 2004, 329–342. NGLE = Real Academia Española/Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva Gramática de la lengua española, 2 vol., Madrid, Espasa Calpe, 2004. NGLE-Manual = Real Academia Española/Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva Gramática de la lengua española. Manual, Madrid, Espasa, 2010. Nickel, Gerhard, Kontrastive Linguistik, in: Althaus, Hans P./Henne, Helmut/Wiegand, Herbert E. (edd.), Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, 1980, 633–636. Nida, Eugene, Toward a science of translating, Leiden, Brill, 1964. Nida, Eugene/Taber, Charles R., The theory and practice of translation, Leiden, Brill, 1982. Õim, Haldur/Saluveer, Madis, Frames in linguistic description, Quaderni di semantica 6 (1985), 295–305. OLD = Glare, P.G.W. (ed.), Oxford Latin dictionary, 2 vol., Oxford, Oxford University Press, 2012. Oliver Pérez, Dolores, La raíz árabe ḤRK y sus derivados romances. «Arrancar, arrear, arriar, derranchar, derrocar, derrengar» y otros, Barcelona, Universidad de Valladolid; Tesis doctoral, microfichas, 1992. Olsen, Susan, Über Präfix‑ und Partikelverbsysteme, FAS Papers in Linguistics 3 (1995), 86–112.
8 Bibliografía
805
Olsen, Susan, Pleonastische Direktionale, in: Harras, Gisela/Bierwisch, Manfred, Wenn die Semantik arbeitet. Klaus Baumgärtner zum 65. Geburtstag, Tübingen, Niemeyer, 1996, 302–329. Olsen, Susan, Zur Kategorie Verbpartikel, in: Demske, Ulrike, et al. (edd.), Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 119:1, Tübingen, Niemeyer, 1997, 2–32. Olsen, Susan (ed.), Semantische und konzeptuelle Aspekte der Partikelverbbildung mit «ein‑», Tübingen, Narr, 1998. Oniga, Renato, Composition et préverbation en latin. Problèmes de typologie, in: Moussy, Claude (ed.), La composition et la préverbation en latin, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, 211–227. Padrosa Trias, Susanna, Argument structure and morphology: The case of «en‑» prefixation revisited, Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo» 46:2 (2007), 225–266. Pagin, Peter/Westerståhl, Dag, Compositionality, in: Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/ Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 96–123. Paul, Hermann, Deutsches Wörterbuch, Tübingen, Niemeyer, 2006 [1897]. PDL = Perseus Digital Library, Perseus Collection. Greek and Roman Materials, Massachusetts, Tufts University, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus: collection:Greco-Roman, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Pena, Jesús, Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico, in: Bosque, Ignacio/Demonte, Violeta (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 3, Madrid, Espasa, 1999, 4305–4366. Pensado, José Luis, Galician lexicography, in: Hausmann, Franz Josef, et al. (edd.), Wörterbücher/ Dictionaries/Dictionnaires. Ein Internationales Handbuch zur Lexikographie/An international encyclopedia of lexicography/Encyclopédie Internationale de Lexicographie, vol. 2, Berlin/ New York, de Gruyter, 1990, 1736–1738. Peña Cervel, M.a Sandra, Los esquemas de imagen, in: Ibarretxe-Antuñano, Iraide/Valenzuela, Javier (dirs.), Lingüística cognitiva, Madrid, Anthropos, 2012, 69–96. Peña Cervel, M.a Sandra, Topology and cognition. What image‑schemas reveal about the metaphorical languages of emotions, München, Lincom, 2003. Pfeifer, Wolfgang, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, edición digital a cargo de BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften, disponible en: http://www.dwds.de, [último acceso: 30.08.2019], en línea [1993]. Pinault, Georges-Jean, Le problème du préverbe en indo‑européen, in: Rousseau, André (ed.), Les préverbes dans les langues d’Europe. Introduction à l’étude de la préverbation, Université Charles-De-Gaulle/Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1995, 35–59. Pinker, Steven, Learnability and cognition. The acquisition of argument structure, Cambridge, MIT, 1989. Pinker, Steven, The stuff of thought. Language as a window into human nature, London, Penguin, 2008. Pinkster, Harm, On Latin adverbs, Amsterdam, North-Holland, 1972. Pinkster, Harm, Lateinische Syntax und Semantik, Tübingen, Francke, 1988. Pillon, Alex M., Handbook of the Greek synonymes, London, Francis & John Rivington, 1850. Pl. = García Hernández, Benjamín (ed.), Plauto. Comedias. Anfitrión, Lás Báquides, Los dos Menecmos. Traducción revisada por José Antonio Enríquez González, Madrid, Akal, 1993.
806
8 Bibliografía
Plat., Ion = Calonge Ruiz, J[ulio]/Lledó Íñigo, E[milio]/García Gual, C[arlos] (trad. y notas), Diálogos. I. Apología, Critón, Eufitrión. Ion, Lisis, Cármides. Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras. Introducción general por Emilio Lledó Íñigo. Traducción y notas por J. Calonge Ruiz, E. Lledó Íñigo, C. García Gual, Madrid, Gredos, 1985. POK = Pokorny, Julius, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Tübingen, Francke, 3 1994 [1959]. Pompei, Anna, De lʼexpression de lʼespace à lʼexpression du temps (et de l’aspect) en latin : Le cas des préverbes et des « verbes à particule », De lingua latina, Affixes et relateurs spatio-temporels en latin 3 (2010), 1–20 (= 2010a). Pompei, Anna, Space coding in verb‑particle constructions and prefixed verbs, in: Marotta, Giovanni, et al. (edd.), Space in Language. Proceedings of the Pisa international conference, Florencia, University of Pisa, 2010, 401–418 (= 2010b). Pompei, Anna, Verb‑particle constructions and preverbs in homeric Greek between telicization, incorporation and valency change, in: Bartolotta, Annamaria (ed.), The Greek verb. Morphology, syntax, semantics (Proceedings of the 8th International Meeting on Greek Linguistics, Agrigento, October 1–3, 2009), Louvain-La-Neuve, Peeters, 2014, 253–275 (= 2014a). Pompei, Anna, Compounding/Derivation/Construction morphology, in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 1, Leiden/Boston, Brill, 2014, 350–354 (= 2014b). Pons = Pons Online Wörterbuch, http://de.pons.com, en línea [2001–2014], [último acceso: 30.08.2019]. Posner, Rebecca, Geschichte der vergleichenden romanischen Grammatiken, in: Holtus, Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (edd.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, vol. 1:1: Geschichte des Faches Romanistik. Methodologie (Das Sprachsystem), Tübingen, Niemeyer, 2001, 532–543. Pottier, Bernard, Systématique des éléments de relation. Étude de morphosyntaxe structurale romane, Paris, Klincksieck, 1962. Pouradier Duteil, Françoise, Zum Problem der Äquivalenz in der kontrastiven Linguistik, in: Boeder, Winfried/Schroeder, Christoph/Heinz, Karl/Wildgen, Wolfgang (edd.), Sprache in Raum und Zeit. In memoriam Johannes Bechert, vol. 2, Tübingen, Narr, 1998, 123–137. Pujol Payet, Isabel, Neología en el s. xv: A propósito de algunos verbos con prefijo «des‑» en el Vocabulario de Nebrija, in: Fábregas, Antonio/Felíu, Elena/Martín, Josefa/Pazó, José (edd.), Los límites de la morfología. Estudios ofrecidos a Soledad Varela Ortega, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2012, 353–368. Pustejovsky, James, The generative lexicon, Cambridge, MIT, 1995. Pustejovsky, James, The semantics of lexical underspecification, Folia Linguistica 32 (1998), 323–347. Pustejovsky, James, Generative lexicon, in: Brown, Keith (ed.), Elsevier encyclopedia for language and linguistics, vol. 6, Amsterdam/Heidelberg, Elsevier, 2006, 138–147. Quilis, Antonio, Sobre la morfonología. Morfonología de los prefijos en español, Revista de la Universidad de Madrid 19, 74:4 (1970), 223–249. Radden, Günter, The metaphor TIME AS SPACE across languages, in: Baumgarten, Nicole/ Böttger, Claudia/Motz, Markus/Probst, Julia (edd.), Übersetzen, interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb und Sprachvermittlung – das Leben mit mehreren Sprachen. Festschrift für Juliane House zum 65. Geburtstag, 2003, 226–239. RAE = Real Academia Española, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1931.
8 Bibliografía
807
Rafel i Fontanals, Joaquim, Diccionario de freqüencies. Llengua no literaria, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1996. Raible, Wolfgang, Relatinisierungstendenzen, in: Holtus, Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (edd.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, vol. 2:1: Latein und Romanisch. Historisch‑vergleichende Grammatik der romanischen Sprachen, Tübingen, Niemeyer, 1996, 120–134. Rainer, Franz, Spanische Wortbildungslehre, Tübingen, Niemeyer, 1993. Rappaport Hovav, Malka/Levin, Beth, Building verb meanings, in: Butt, Miriam/Geuder, Wilhelm (edd.), The projection of arguments. Lexical and compositional factors, Stanford, CSLI, 1998, 97–134. Rappaport Hovav, Malka/Levin, Beth, Deconstructing thematic hierarchies, in: Zaenen, Annie E., et al. (edd.), Architectures, rules, and preferences: Variations on themes by Joan W. Bresnan, Stanford, CSLI, 385–402; consultada la versión en línea disponible en http://web.stanford.edu/~bclevin/pubs.html, [último acceso: 30.08.2019], 2008 [2004]. Rappaport Hovav, Malka/Levin, Beth, Reflections on manner/result complementarity, en: Rappaport Hovav, Malka/Doron, Edit/Sichel, Ivy (edd.), Lexical semantics, syntax, and event structure, New York, Oxford University Press, 2010, 21–38. Rat für deutsche Rechtschreibung, Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis. Entsprechend den Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung, überarbeitete Fassung des amtlichen Regelwerks 2004, München/Mannheim, Rat für deutsche Rechtschreibung, 2006. REDES = Bosque, Ignacio (dir.), REDES. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid, SM, 2002. Reisig, Karl Christian, Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, Leipzig, Verlag der Lehn’holdschen Buchhandlung, 1839. Revuelta Puigdollers, Antonio R., Los preverbios «άνα‑» y «κατα‑» y la expresión del regreso en griego clásico, Actas del VIII Congreso de Estudios Clásicos, vol. 1, Madrid, Clásicas, 1994, 229–235. Revuelta Puigdollers, Antonio R., Marcos predicativos y prefijos. El caso de «συν‑» en griego antiguo, Actas del XI. Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos II. 15 al 20 de septiembre de 2003, A Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, 117–127. Revuelta Puigdollers, Antonio R., Morfología y sintaxis. Los compuestos verbales de «συν‑» en griego antiguo, in: Torrego, María Esperanza, et al. (edd.), Praedicativa II. Esquemas de complementación verbal en greigo antiguo y latín, Zaragoza, Monografías de Filología Latina 15, 2011, 179–209. Revuelta Puigdollers, Antonio R., Some verbs prefixed by «περι‑» in ancient Greek, in: Bartolotta, Annamaria (ed.), The Greek verb. Morphology, syntax, semantics (Proceedings of the 8th international meeting on Greek linguistics, Agrigento, October 1–3, 2009), Louvain-La-Neuve, Peeters, 2014, 291–310. Revuelta Puigdollers, Antonio R., Algunos usos no prototípicos de «circum‑» en latín. Un estudio cognitivo‑funcional, in: de la Villa Polo, Jesús, et al. (coord.), Ianua Classicorum. Temas y formas del mundo clásico, vol. 1, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2015, 801–812. Rich, Georg A., Partikelverben in der deutschen Gegenwartssprache mit «durch‑», «uber‑», «um‑», «unter‑», «ab‑», «an‑», Frankfurt, Lang, 2003.
808
8 Bibliografía
Rifón, Antonio, «Poner encima/poner debajo, sobreponer/suponer». Una historia de prefijos y verbos, in: Bernal, Elisenda/Sinner, Carsten/Emsel, Martina (edd.), Tiempo y espacio en la formación de palabras en español, München, Peniope, 2012, 33–46. Rijksbaron, Albert, The syntax and semantics of the verb in classical Greek. An introduction, Amsterdam, Gieben, 1994. Risch, Ernst, Wortbildung der homerischen Sprache, zweite, völlig überarbeitete Auflage, Berlin/New York, de Gruyter, 1974 [1935]. Rix, Helmut, Historische Grammatik des Griechischen. Laut‑ und Formenlehre. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992 [1976]. Rodríguez, José Luis, A propósito de la partícula «PER», intensiva o perfectiva en la lengua medieval gallego‑portugesa, Verba 3 (1976), 295–308. Rodríguez Rosique, Susana, Morphology and pragmatics of affixal negation. Evidence from Spanish «des‑», in: Cifuentes Honrubia, José Luis/Rodríguez Rosique, Susana (ed.), Spanish word formation and lexical creation, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2011, 145–164. Rojo, Ana, Step by step. A course in contrastive linguistics and translation, Bern, Lang, 2009. Rojo, Guillermo, Perífrasis verbales en el gallego actual. Verba. Anejo 2, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1974. Ross, Dolores, Il ruolo della tipologia linguistica nello studio della traduzione, in: Ulrich, Margherita (ed.), Tradurre. Un approccio multidisciplinare, Torino, UTET Università, 1997, 119–147. Rousseau, André, Avant‑propos, in: Rousseau, André (ed.), Les préverbes dans les langues d’Europe. Introduction à l’étude de la préverbation, Université Charles-De-Gaulle/Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1995, 1–22 (= 1995a). Rousseau, André, À propos des préverbes du français. Pour une méthodologie d’approche syntaxique, in: Rousseau, André (ed.), Les préverbes dans les langues d’Europe. Introduction à l’étude de la préverbation, Université Charles-De-Gaulle/Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1995, 197–226 (= 1995b). Rovere, Giovanni/Wotjak, Gerd (edd.), Studien zum romanisch‑deutschen Sprachvergleich, Tübingen, Niemeyer, 1993. Rubio, Lisardo, Introducción a la sintaxis estructural del latín, Barcelona, Ariel, 1989 [1966]. Ruiz de Mendoza Ibáñez Francisco José/Mairal Usón, Ricardo, Levels of description and constraining factors in meaning construction. An introduction to the lexical constructional model, Folia Linguistica 42:2 (2008), 355–400. Salguero Lamillar, Francisco José, El doble origen de las Gramáticas Categoriales, in: Fernández, Mauro/García, Francisco/Vázquez, Nancy (edd.), Actas del I Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, Madrid, Arco Libros, 1999, 601–613. Saussure, Ferdinand de, Curso de lingüística general. Traducción, prólogo y notas de Amado Alonso, Buenos Aires, Losada; edición digital, 241993 [1916]. Schenkl, Karl, Deutsch‑griechisches Schulwörterbuch, Leipzig, Teubner, 1897. Schifko, Peter, Semantisch‑syntaktische Funktionen des Präfixes «dé‑» im modernen Französisch, in: Colón, Germán/Kopp, Robert (edd.), Mélanges offerts à Carl Theodor Gossen, Bern/Liège, Francke/Marche Romane, 1976, 793–825. Schlotthauer, Susan/Zifonun, Gisela, Zwischen Wortbildung und Syntax. Die «Wortigkeit» von Partikelverben/Präverbfügungen in sprachvergleichender Perspektive, in: Eichinger, Ludwig M./Meliss, Meike/Domínguez Vázquez, María José (edd.), Wortbildung heute. Tendenzen und Kontraste in der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen, Narr, 2008, 271–310.
8 Bibliografía
809
Schmale, Günter, Funktion von «ab‑» bei verbalen Neuschöpfungen, in: Kauffer, Maurice/ Métrich, René (edd.), Verbale Wortbildung im Spannungsfeld zwischen Wortsemantik, Syntax und Rechtschreibung, Tübingen, Stauffenburg, 2007, 133–144. Schmidely, Jack/Alvar Ezquerra, Manuel/Hernández González (coord.), De una a cuatro lenguas. Intercomprensión románica. Del español al portugués, al italiano y al francés, Madrid, Arco Libros, 22016. Schmidt, Heinrich J.H., Handbuch der lateinischen und griechischen Synonymik, Leipzig, Teubner, 1889. Schmitt, Christian/Wotjak, Barbara (edd.), Beiträge zum romanisch‑deutschen und innerromanischen Sprachvergleich, 2 vol., Bonn, Romanistischer Verlag, 2005. Schröder, Jochen, Lexikon deutscher Präfixverben, Berlin/München/Leipzig, Langenscheidt/ Verlag Enzyklopädie, 1996. Schullerus, Adolf, Siebenbürgisch‑sächsisches Wörterbuch, vol. 1: A–C, Berlin, de Gruyter, 1925. Schweickard, Wolfgang, Teleologie und Methodik des Vergleichens in der Sprachwissenschaft, in: Dahmen, Wolfgang, et al. (edd.), Konvergenz und Divergenz in den romanischen Sprachen. Romanistisches Kolloquium VIII, Tübingen, Narr, 1995, 22–46. Schwyzer, Eduard, Griechische Grammatik. Auf der Grundlage von Karl Brugmanns griechischer Grammatik, vol. 1: Allgemeiner Teil, Lautlehre, Wortbildung, Flexion, München, Beck, 6 1990 [1953]. Schwyzer, Eduard/Debrunner, Albert, Griechische Grammatik. Auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik, vol. 2: Syntax und syntaktische Stilistik. vervollst. u. hrsg. von Albert Debrunner, München, Beck, 51988 [1950]. Sebastián Yarza, Florencio (dir.), Diccionario Griego‑Español, Barcelona, Sopena, 1988. Segura Munguía, Santiago, Nuevo diccionario etimológico Latín‑Español y de las voces derivadas, Bilbao, Universidad de Deusto, 2001. Segura Munguía, Santiago, Diccionario por raíces del latín y de las voces derivadas, Bilbao, Universidad de Deusto, 2007. Sen. = Séneca. Epístolas morales a Lucilio. I. Libros I–IX, Epístolas 1–80. Introducción, traducción y notas de Ismael Roca Meliá, Madrid, Gredos, 1986. Serra, Enric/Wotjak, Gerd (coords.), Cognición y percepción lingüísticas: Comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Lingüística Hispánica, Leipzig, 8–12 de octubre de 2003, València, Publicacions de la Universitat de València, 2004. Serrano Dolader, David, Las formaciones parasintéticas en español, Madrid, Arco Libros, 1995. S/G/I = Slabý, Rudolf/Grossmann, Rudolf/Illig, Carlos, Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, 2 vol., Wiesbaden, Oscar Brandsteter, 41989. Short, William, Latin «Dē». A view from cognitive semantics, Classical Antiquity 32:2 (2013), 378–405. Sihler, Andrew, New comparative grammar of Greek and Latin, Oxford, Oxford University Press, 2013. Šinková, Monika, La morfología paradigmática y la motivación lingüística. El caso de los derivados parasintéticos en «des‑» en el español moderno, Póster presentado en: XI Encuentro de morfólogos. Los lindes de la morfología. 7–8 de mayo de 2015, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, https://morforetem.wordpress.com/2015/06/22/ la-morfolo-gia-paradigmatica-y-la-motivacion-linguistica-el-caso-de-los-derivadosparasinteticos-en-des-en-el-espanol-moderno/, [último acceso: 30.08.2019], 2015.
810
8 Bibliografía
Sinner, Carsten, El castellano de Cataluña. Estudio empírico de aspectos léxicos, morfosintácticos, pragmáticos y metalingüísticos, Tübingen, Niemeyer, 2004. Sinner, Carsten, Comunicación y transmisión del saber entre lenguas y culturas, in: Sinner, Carsten (ed.), Comunicación y transmisión del saber entre lenguas y culturas, München, Peniope, 2013, 9–18. Sinner, Carsten, Varietätenlinguistik. Eine Einführung, Tübingen, Narr, 2014. Slobin, Dan, From thought and language to thinking for speaking, in: Gumperz, John J./ Levinson, Stephen C. (edd.), Rethinking linguistic relativity, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 70–96. Slobin, Dan, Verbalized events. A dynamic approach to linguistic relativity and determinism, in: Niemeier, Susanne/Dirven, René (edd.), Evidence for linguistic relativity, Berlin, de Gruyter, 2000, 107–138. Slobin, Dan, The many ways to search for a frog. Linguistic typology and the expression of motion events, in: Strömqvist, Sven/Verhoeven, Ludo (edd.), Relating events in narrative. Typological and contextual perspectives, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 2004, 219–257. Slobin, Dan, What makes manner of motion salient? Explorations in linguistic typology, discourse, and cognition, in: Hickmann, Maya/Robert, Stéphane (edd.), Space in languages. Linguistic systems and cognitive categories, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2006, 59–81. Splett, Jochen, Bedeutung und Bedeutungsindizierung im Rahmen der Wortfamilien des Althochdeutschen, Zeitschrift für deutsche Philologie 106:1 (1987), 34–45. Splett, Jochen, Aspekte und Probleme im Zusammenhang eines gegenwartssprachlichen Wortfamilienwörterbuchs, in: Greule, Albrecht, et al. (edd.), Studien zur Literatur, Sprache und Geschichte in Europa. Wolfgang Haubrichs zum 65. Geburtstag gewidmet, St. Ingbert, Röhrig, 2008, 531–542. Splett, Jochen, Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Analyse der Wortfamilienstrukturen der deutschen Gegenwartssprache, zugleich Grundlegung einer zukünftigen Strukturgeschichte des deutschen Wortschatzes, Berlin/New York, de Gruyter, 2009. Steiner, George, Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2001 [1975]. Stiebels, Barbara, Lexikalische Argumente und Adjunkte. Zum semantischen Beitrag von verbalen Präfixen und Partikeln, Berlin, Akademie Verlag, 1996. Stiebels, Barbara/Wunderlich, Dieter, Morphology feeds syntax. The case of particle verbs, Linguistics 32, 913–968, 1994. Stolz, Friedrich, «Per» und Anhang, Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik 2, Leipzig, Teubner, 1885, 497–508. Stolz, Friedrich, Das Präfix «dis‑», Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik 13, Leipzig, Teubner, 1904, 99–117. Strömberg, Reinhold, Greek prefix studies. On the use of adjective particles, Göteborg, Wettergren & Kerbers Förlag, 1947. Sweep, Josefien, Metonymical object changes. A corpus‑oriented study on Dutch and German, Utrecht, Lot, 2012. Szantyr, Anton/Hofmann, Johann Baptist, Aktionsarten, in: Szantyr, Anton/Hofmann, Johann Baptist, Lateinische Syntax und Stilistik. Mit dem allgemeinen Teil der lateinischen Grammatik, vol. 2, München, Beck, 1965, 300–304. Szemerényi, Oswald, Introducción a la lingüística comparativa, Madrid, Gredos, 1987 [1970].
8 Bibliografía
811
Tabares Plasencia, Encarnación/Batista Rodríguez, José Juan, Notas sobre el aspecto gramatical en español a partir de su comparación con el alemán y el griego moderno, in: Sinner, Carsten/Hernández Socas, Elia/Bahr, Christian (edd.), La expresión de tiempo y espacio y las relaciones espacio‑temporales. Nuevas aportaciones de los estudios contrastivos, Frankfurt, Lang, 2011, 35–50. Tabares Plasencia, Encarnación/Batista Rodríguez, José Juan, Para una lexicología contrastiva del español y el alemán, in: Cuartero Otal, Juan/Larreta Zulategui, Juan Pablo/Ehlers, Christoph (edd.), Querschnitt durch die deutsche Sprache aus spanischer Sicht. Perspektiven der Kontrastiven Linguistik, Berlin, Frank&Timme, 2016, 133–150. Talmy, Leonard, How language structure the space, in: Pick, Herbert/Acredolo, Linda (edd.), Spatial orientation, theory, research, and applications, Minnesota, Plenum Press, 1983, 225–282. Talmy, Leonard, Lexicalization patterns. Semantic structure in lexical forms, in: Shopen, Timothy (ed.), Language typology and syntactic description. Grammatical categories and the lexicon, vol. 3, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, 57–149. Talmy, Leonard, Toward a cognitive semantics, 2 vol., Cambridge, MIT, 2000. Talmy, Leonard, Cognitive semantics. An overview, in: Maienborn, Claudia/Heusinger, Klaus von/Portner, Paul (edd.), Semantics. An international handbook of natural language meaning, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 2011, 622–642. Tenbrink, Thora, Space, time, and the use of language. An investigation of relationships, Berlin/New York, de Gruyter, 2007. Teodorsson, Sven–Tage, Attic, in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 1, Leiden/Boston, Brill, 2014, 187–194. Ter. = Fontana, Elboj, Gonzalo (ed.), Terencio. Comedias I. Introducción, traducción y notas de Gonzalo Fontana Elboj, Madrid, Gredos, 2009 [1982]. Teyssier, Paul, Comprendre les langues romanes – méthode d’intercompréhension, Paris, Chandeigne, 2012. Thiele, Johannes, Wortbildung der spanischen Gegenwartssprache, München, Langenscheidt, 1992. Thiele, Johannes, Wortbildung der französischen Gegenwartssprache, München, Langenscheidt, 1993. TILGA = Instituto da Lingua Galega, Tesouro Informatizado da Lingua Galega, http://www. ti.usc.es/TILG/index.htm, [último acceso: 30.08.2019], en línea. TLG = Thesaurus Linguae Graecae. A digitaly library of Greek literature, Pantelia, Maria (dir.). California: University of California, Irvine, https://stephanus.tlg.uci.edu/index.php, [último acceso: 30.08.2019], en línea. TLL = Bayerische Akademie der Wissenschaften, Thesaurus Linguae Latinae, München, Saur, http://www.thesaurus.badw.de/, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Touratier, Christian, La semantique, Paris, Armand Colin, 2000. Traugott, Elisabeth, On the expression of the spatio‑temporal relations, in: Greenberg, Joseph H. (ed.), Universals of human language. Word structure, vol. 3, Stanford, Stanford University Press, 1978, 369–400. Treccani.it = Istituto Giovanni Treccani, L’Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata, http://www.treccani.it/, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Trubetzkoy, Nikolaj S., Grundzüge der Phonologie, Prague, Travaux du Cercle de Linguistique de Prage 7, 1939. Trujillo, Ramón, Elementos de semántica lingüística, Madrid, Cátedra, 1976.
812
8 Bibliografía
Trujillo, Ramón, Introducción a la semántica española, Madrid, Arco Libros, 1988. Trujillo, Ramón, Principios de semántica textual, Madrid, Arco Libros, 1996. Trujillo, Ramón, La gramática de la poesía, Frankfurt, Lang, 2011. Tuc., Hist. I–II = Calonge Ruiz, Julio (introducción general), Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso. Libros I y II. Traducción y notas de Juan José Torres Esbarranch, Madrid, Gredos, 1990. Tuc., Hist. = Romero Cruz, Francisco (ed.), Tucídides. Historias de la Guerra del Peloponeso, Madrid, Cátedra, 2002. Twain, Mark, Die schreckliche deutsche Sprache, Löhrbach, Werner Pieper/Der Grüne Zweig, 2013 [1880]. Ullmann, Stephen, Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Madrid, Aguilar, 1976 [1962]. Untermann, Jürgen, Sprachwandel bei lateinischen Präverbien, in: Rosén, Hannah (ed.), Aspects of Latin. Papers from the seventh international colloquium on Latin linguistics. Jerusalem, April 1993, Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1996, 153–168. Vaan, Michiel de, Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages, Leiden/ Boston, Brill, 2008. Vaatehra, Jaana, Derivation. Greek and Roman views on word formation, Turku, Turun Yliopisto, 1998. VALBU = Institut für Deutsche Sprache, Das elektronische Valenzwörterbuch deutscher Verben, Mannheim, Institut für Deutsche Sprache, http://hypermedia2.ids-mannheim.de/evalbu/ index.html, [último acceso: 30.08.2019], en línea. Valdés, Juan de, Diálogo de la lengua, ed. Lope Blanch, Juan M., Madrid, Clásicos Castalia, 1986. Van Laer, Sophie, «Per‑» et les procès gradables, in: Moussy, Claude (ed.), La composition et la préverbation en latin, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, 321–343. Van Laer, Sophie, La préverbation en latin. Étude des préverbes «ad‑», «in‑», «ob‑» et «per‑» dans la poésie républicaine et augustéene, Bruxelles, Latomus. Revue d’Études Latines, 2010. Van Valin, Robert D. Jr., Semantic macroroles in role and reference grammar, in: Kailuweit, Rolf/ Hummel, Martin (edd.), Semantische Rollen, Tübingen, Narr, 2004, 62–82. Van Valin, Robert D./LaPolla, Randy J., Syntax. Structure, meaning, and function, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. Vañó-Cerdá, Antonio, Las correspondencias del prefijo español «des‑» con los afijos y adverbios alemanes («miß‑», «ent‑», «zurück‑», «zer‑», «‑los», «los‑», «un‑», etc.), Iberoromania 31 (1990), 1–27. Varela, Soledad/Martín García, Josefa, La prefijación, in: Bosque, Ignacio/Demonte, Violeta (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 3, Madrid, Espasa, 1999, 4993–5040. Verkuyl, Henk J., A theory of aspectuality. The interaction between temporal and atemporal structure, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. Villavicencio Bellolio, Piedad, La esquina del idioma. El año no decurre, pero sí transcurre, in: Fundéu BBVA = Fundación del español urgente; http://www.fundeu.es/noticia/la-esquinadel-idioma-el-ano-no-decurre-pero-si-transcurre-5344/, [último acceso: 30.08.2019], en línea, 06/07/2009. Vinay, Jean-Paul/Darbelnet, Jean, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, Didier, 1958.
8 Bibliografía
813
Virg., Georg. = Vidal, J.L. (introd. general)/Recio García, Tomás de la Ascensión/Soler Ruiz, Arturo (trad., introd. y notas), P. Virgilio Marón. Geórgicas, Madrid, Gredos, 1990. Virg., Aen. = Cristóbal, Vicente (introd.)/Echave-Sustaeta, Javier de (trad. y notas), Virgilio. Eneida, Madrid, Gredos, 1992. Viti, Carlotta, Coding spatial relations in Homeric Greek. Preverbs vs. prepositions, Historische Sprachforschung 121 (2008), 114–161. V. Máx. = López Moreda, Santiago/Harto Trujillo, M.ª Luisa/Villalba Álvarez, Joaquín (introducción, traducción y notas), Valerio Máximo. Hechos y dichos memorables. Libros I–VI, Madrid, Gredos, 2003. Voemel, Theodor, Synonymisches Wörterbuch zum Uebungsbuche, nebst einem dialektologischen Anhange, Frankfurt, Brönner, 1819. Waanders, Frits, Derivational morphology, in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 1, Leiden/Boston, Brill, 2014, 438–440. WAHRIG = Wahrig, Gerhard, et al. (edd.), Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache, München, Brockhaus, 2012. Walde, Alois, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, zweite, umgearbeitete Auflage, Heidelberg, Winter, 1910. Wandruszka, Mario, Sprachen. Vergleichbar und unvergleichlich, München, Piper, 1969. Wandruszka, Mario, Nuestros idiomas, comparables e incomparables, Madrid, Gredos, 1976. Wartburg, Walther von, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, Presses Universitaires de France, 1968. Weckerle, Birgit, Die Wiedergabe ausgewählter deutscher Partikelverben im Französischen und Spanischen («ab‑», «an‑», «auf‑», «aus‑», und «durch‑»Verben), Leipzig, Universität Leipzig; Trabajo fin de licenciatura, 2001. Weisgerber, Leo, Probleme der «be‑»Nischen, in: Weisgerber, Leo, Verschiebungen in der sprachlichen Einschätzung von Menschen und Sachen, Köln/Opladen, Westdeutscher Verlag, 1958, 99–108 (= 1958a). Weisgerber, Leo, Aufbau und Leistungen der verbalen Zusammensetzungen mit «an-», in: Weisgerber, Leo, Verschiebungen in der sprachlichen Einschätzung von Menschen und Sachen, Köln/Opladen, Westdeutscher Verlag, 1958, 121–170 (= 1958b). Wellander, Erik, Die Bedeutungsentwicklung der Partikel «ab» in der mittelhochdeutschen Verbalkomposition, Uppsala, K.W. Appelbergs Boktryckeri, 1911. Wotjak, Gerd, Untersuchungen zur Struktur der Bedeutung, zweite, ergänzte Auflage, Berlin, Akademie Verlag, 1977. Wotjak, Gerd, El potencial comunicativo de los verbos, in: Wotjak, Gerd/Veiga, Alexandre (coords.), La descripción del verbo español. Verba, Anuario Galego de Filoloxía. Anexo 32, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1990. Wotjak, Gerd, Microestructuras y medioestructuras semánticas, in: Hoinkes, Ulrich (ed.), Panorama der lexikalischen Semantik. Thematische Festschrift aus Anlaß des 60. Geburtstags von Horst Geckeler, Tübingen, Narr, 1995, 780–790 (= 1995a). Wotjak, Gerd, Equivalencia semántica, equivalencia comunicativa y equivalencia translémica, Hieronymus Complutensis 1 (1995), 93–112 (= 1995b). Wotjak, Gerd, «(He)Rein – (he)raus, hinauf/herauf – hinunter/herunter». Bedenkliches und Bedenkenswertes zur Konzeptualisierung und Sememisierung von FORTBEWEGUNG im Deutschen, Französischen und Spanischen, in: Wotjak, Gerd (ed.), Studien zum romanisch‑deutschen und innerromanischen Sprachvergleich, Frankfurt, Lang, 1997 [1995], 311–330.
814
8 Bibliografía
Wotjak, Gerd, ¿Cómo describir el cuadro predicativo (predicate frame) de verbos?, Revista Canaria de Estudios Ingleses 36 (1998), 135–155. Wotjak, Gerd (ed.), Studien zum romanisch‑deutschen und innerromanischen Sprachvergleich. Akten der IV. Internationalen Tagung zum Romanisch‑Deutschen und Innerromanischen Sprachvergleich (Leipzig, 7.10.–9.10.1999), Frankfurt, Lang, 2001. Wotjak, Gerd, Partizipantenrollen in Sachverhaltswissensrepräsentationen und als semantisch‑ funktionale Argumentbestimmungen in Verbbedeutungen, in: Kailuweit, Rolf/Hummel, Martin (edd.), Semantische Rollen, Tübingen, Narr, 2004, 3–36. Wotjak, Gerd, Entre semántica léxica, teoría del léxico y sintaxis, Frankfurt, Lang, 2005. Wotjak, Gerd, Las lenguas, ventanas que dan al mundo, Salamanca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 2006. Wotjak, Gerd, Las lenguas ¿comparables e incomparables? À la recherche du «tertium comparationis» (perdu), in: Lavric, Eva/Pöckl, Wolfgang/Schallhart, Florian (edd.), «Comparatio delectat». Akten der VI. Internationalen Arbeitstagung zum romanisch‑ deutschen und innerromanischen Sprachvergleich. Innsbruck, 3.–5. September 2008, vol. 2, Frankfurt, Lang, 2011, 19–60 (= 2011a). Wotjak, Gerd, Convergencias y divergencias en torno a la descripción de verbos, in: Lorenzo Hervás. Documentos de trabajo de Lingüística teórica y general. Homenaje a Valerio Báez San José, Madrid, Universidad Carlos III, 2011, 31–62 (= 2011b). Wotjak, Gerd, Übersetzen als interdisziplinäre Herausforderung. Ausgewählte Schriften von Gerd Wotjak, Frankfurt, Lang, 2012. Wotjak, Gerd, ¿Podemos recurrir a la Teoría de Valencias para describir construcciones con verbos como predicados centrales?, in: Cuartero Otal, Juan/Larreta Zulategui, Juan Pablo/ Ehlers, Christoph (edd.), Querschnitt durch die deutsche Sprache aus spanischer Sicht. Perspektiven der Kontrastiven Linguistik, Berlin, Frank&Timme, 2016, 47–70. Wotjak, Gerd/Cuartero Otal, Juan (edd.), Entre semántica léxica, teoría del léxico y sintaxis, Frankfurt, Lang, 2004. Wotjak, Gerd/Regales, Antonio (edd.), Studien zum Sprachvergleich Deutsch–Spanisch. Materialien der I. Internationalen Arbeitstagung zum romanisch‑deutschen Sprachvergleich (Karl‑Marx‑Universität Leipzig, 5.10. u. 6.10.1987), Valladolid, Sociedad Española de Profesores de Alemán, 1988. Wotjak, Gerd/Sinner, Carsten/Linus, Jung/Batista Rodríguez, José Juan (edd.), La escuela traductológica de Leipzig, sus inicios, su credo y su florecer (1965–1985), Frankfurt, Lang, 2013. Wouters, Alfons/Swiggers, Pierre/Van Hal, Toon/Isebaert, Lambert, Word formation (derivation, compounding), in: Giannakis, Georgios K. (ed.), Encyclopedia of ancient Greek. Language and linguistics, vol. 3, Leiden/Boston, Brill, 2014, 521–529. Wunderlich, Dieter, On the compositionality of German prefix verbs, in: Bäuerle, Rainer/ Schwarze, Christoph/Stechow, Arnim von (edd.), Meaning, use, and interpretation of language, Berlin/New York, de Gruyter, 1983, 452–465. Wunderlich, Dieter, Dem Freund die Hand auf die Schulter legen, in: Harras, Gisela/Bierwisch, Manfred, Wenn die Semantik arbeitet. Klaus Baumgärtner zum 65. Geburtstag, Tübingen, Niemeyer, 1996, 331–359 (= 1996a). Wunderlich, Dieter, Models of lexical decomposition, in: Weigand, Edda/Hundsnurscher, Franz (edd.), Lexical structures and language use. Proceedings of the international conference on lexicology and lexical semantics, Münster, September 13–15, 1994, vol. 1, Tübingen, Niemeyer, 1996, 169–183 (= 1996b).
8 Bibliografía
815
Wunderlich, Dieter, Cause and the structure of verbs, Linguistic Inquiry 28:1 (1997), 27–68. Wunderlich, Dieter, Argument hierarchy and other factors determining argument realization, in: Bornkessel, Ina, et al. (edd.), Semantic role universals and argument linking. Theoretical, typological, and psycholinguistic perspectives, Berlin/New York, de Gruyter, 2006, 15–52. Wunderlich, Dieter, Lexical decomposition in grammar, in: Werning, Markus/Hinzen, Wolfram/ Machery, Edouard (edd.), The Oxford handbook of compositionality, Oxford, Oxford Handbooks, 2012, 307–327. Wunderlich, Dieter/Herweg, Michael, Lokale und Direktionale, in: Stechow, Arnim von/ Wunderlich, Dieter (edd.), Semantik/Semantics. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung/An International handbook of contemporary research, Berlin/ New York, de Gruyter, 1991, 758–785. Zanchi, Chiara, New evidence for the source–goal asymmetry, in: Luraghi, Silvia/Nikitina, Tatiana/Zanchi, Chiara (edd.), Space in diachrony, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 147–178, 2017. Zeller, Jochen, Particle verbs and local domains, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2001. Zubizarreta, Maria Luisa/Oh, Eunjeong, On the syntactic composition of manner and motion, Cambridge, MIT, 2007.
9 Anexo: Listado total de equivalencias Este listado recoge el conjunto total de equivalencias derivado del vaciado de las fuentes lexicográficas correspondientes, equivalencias que constituyen la base del estudio interlingüístico. Se puede consultar este anexo a través de un enlace en la página web de la editorial (www.degruyter.com).
https://doi.org/10.1515/9783110654110-009