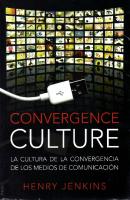La invasión de los marcianitos
375 7 7MB
Spanish Pages [203] Year 2018
Polecaj historie
Citation preview
La invasión de los marcianitos
Martin Amis Prólogo de José Antonio Millán Introducción de Steven Spielberg Traducción de Ramón de España
BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES
PRÓLOGO Invadidos por todas partes
En memoria de Rafa, con quien tanto jugué. La biografía de Martin Amis que publicó Richard Bradford en el 2011 no contiene ni una referencia a Invasion of the Space Invaders. Y no sólo eso: como cuenta Sam Leith en su reseña de Bradford en The Spectator, la obra lleva años agotada, aparentemente porque su autor no ha dado permiso para reeditarla. Los escasos ejemplares de segunda mano que están en el mercado alcanzan altos precios, señala Mark O’Connell en The Millions. Así pues, estás, lector o lectora, ante un libro como mínimo curioso porque, como escribe Leith, «cualquier cosa que un escritor repudie es interesante, particularmente si es una cosa frívola, y particularmente si, como Amis, te tomas seriamente la seriedad». Bien, bien, bien… Treinta años después de la aparición de este secreto y divertido libro para fans estamos ante una inesperada edición española. Hay que apresurarse a decir que (por motivos que luego desvelaré) no es sólo un libro arqueológico, sino que se refiere a algo que sigue plenamente vivo en estos momentos. Éste es un libro escrito por un adicto inglés a los videojuegos (que resulta ser además un famoso escritor), con una introducción de un adicto norteamericano (que resulta ser un famoso cineasta). Y este breve prólogo será la aportación de un adicto español. Empezaré señalando que tanto Amis como Spielberg (prácticamente coetáneos) son mayores que yo, lo que significa que cuando jugaban
a Asteroids estaban en una culpable treintena, mientras que yo aún discurría por los felices veintipico. Explicar una adicción a quien no la padece es una tarea imposible. No se puede justificar por qué personas hechas y derechas, con una actividad profesional encarrilada, pierden tiempo (¡y dinero!) en bares y salones recreativos de cualquier ciudad y país que visiten rodeados por una fauna sospechosa, para ahí permanecer horas apretando botones. Yo creo que hay profundas razones neurobiológicas que pueden explicarlo y que también darían cuenta del hecho de que haya muchos más hombres que mujeres en esta práctica: seguramente tiene que ver con los chutes de dopamina con que nuestro cerebro nos gratifica cada vez que reventamos un platillo atacante o encajamos una hilera de ladrillos en Tetris (juego lamentablemente aparecido después de que Amis acabara esta obra). No faltan explicaciones más sutiles, como la de una amiga que me dijo que los hombres encontramos ahí nuestra «zona de silencio mental», ¡paradójicamente en medio de un estrépito de disparos! Pero los adictos de verdad, como los ludópatas que pasan la noche apostando a la ruleta con ojos vidriosos, saben que lo que realmente les depara su afición es el vacío… El gran escritor uruguayo Mario Levrero ha dejado en La novela luminosa el escalofriante testimonio en primera persona de alguien que consagra interminables horas a jugar en el ordenador… Pero, bueno, Amis interrumpió sus partidas el tiempo suficiente para escribir este libro y luego muchos más, y Spielberg ha simultaneado su producción cinematográfica con potentes incursiones en el desarrollo de videojuegos, lo que quiere decir que esta afición, convenientemente controlada («yo sé lo que me meto…»), no debe de ser tan mala. Martin Amis comienza este libro alertando de que estos juegos estaban por todas partes: en los salones recreativos, en los bares e incluso (aunque con menor calidad) en los televisores. Pues bien: ¿qué pensaría (o qué piensa, si es que aún le queda un resto de afición, lo cual es muy probable) si los viera en nuestros ordenadores y tabletas o incluso dentro de cada bolsillo agazapados en el móvil? Y no quiero ni imaginarme lo que ocurrirá con los
smartwatches o cuando las google glasses conviertan la calle más familiar en un terreno de juego lleno de emboscadas… Sí: los invasores nos siguen invadiendo. Cada vez más. La nueva ubicuidad de los videojuegos está conquistando más capas sociales y de edad. Las señoras mayores ya no hacen solitarios en la mesa camilla, sino en su móvil o tableta (y, por cierto: ya no pueden hacerse trampas como solían). Las chicas, mientras van en metro al instituto, se sumergen en juegos creados especialmente para ellas. Los ejecutivos juegan en sus iPads mientras cruzan el Pacífico. Etcétera. Esta época de exuberancia digital está simultaneando los nuevos juegos (Angry Birds y ése de estallar globitos de colores que no sé cómo se llama) con el mantenimiento de los antiguos: Tetris, por ejemplo, tiene innumerables descendientes. Pero además los viejos juegos de salón recreativo se pueden seguir practicando mediante su emulación en un PC a través del proyecto MAME (Multiple Arcade Machine Emulator), que se encuentra en http://mamedev.org/. Con un poco de experiencia uno puede acabar instalándose en el ordenador todos los juegos que menciona Amis en este libro. Por otro lado, las tabletas, con sus poderosos procesadores y excelente definición de pantalla, están permitiendo jugar al flíper en recreaciones 3D de numerosos modelos hace años desaparecidos de los bares: un ejemplo es la excelente aplicación Pinball Arcade. Claro: entretanto hemos perdido la sociabilidad abigarrada y el halo dudoso de los viejos salones recreativos; estamos en una época solipsista y como mucho llegamos a compartir un récord por Facebook… Este libro de Amis nos devuelve el sabor de una época pasada gracias en parte a la curiosidad y al dominio literario del autor, a quien no le es ajeno ninguno de los elementos de este escabroso mundo, desde la etnografía de los salones recreativos hasta la estrategia de cada juego, desde la programación hasta las revistas para fabricantes y explotadores de máquinas. Amis tiene un certero juicio crítico sobre los juegos, y sus palabras sobre el diseño (cómo la
simplicidad y la cuidadosa gradación de la dificultad siempre reportan beneficios) merecen grabarse con letras de oro en el portátil de cualquier fabricante. Lo que cuenta sobre salones ingleses o americanos y bares franceses es tan parecido a lo que vivíamos en España por esos mismos años que uno no puede sino reafirmar la básica identidad del género humano (en lo que toca a dejarse invadir, claro). Creo que con La invasión de los marcianitos Martin Amis rindió a su adicción de hace décadas el máximo homenaje que un escritor puede prestar: convertirla en materia literaria, y al hacerlo le otorgó un tipo de realidad de la que carecía: la de existir entre las páginas de un libro. Con ello, además, la rescató del olvido y nos permite revivirla a quienes la compartimos hace décadas, y añorarla (tal vez adquirirla) a quienes no llegaron a tiempo para disfrutarla. José Antonio Millán
El videoadicto Steven Spielberg.
INTRODUCCIÓN
Los extraterrestres han aterrizado y el mundo ya no volverá a ser igual. Creedme: estamos en guerra, y lo raro de esta contienda es que si cometes el error de enrolarte descubrirás que el servicio militar es incurablemente vicioso. Mirad a Martin Amis, el autor de este libro. Quien fuera en otro tiempo un joven distinguido y cabal con una vida sin tacha se convirtió tras unas pocas partidas en un caso terminal de videoadicción. En su cerebro pululaban monstruitos verdes, comecocos voraces, bombas inteligentes, pedruscos y gordinflones: los incansables asaltantes de la pantalla. Se imponía un tratamiento de choque y ahora, tras miles de partidas (por no hablar de la amarga experiencia que ha supuesto la redacción de este libro), el paciente parece hallarse en el camino de la recuperación. Pero no caigáis en la misma trampa: leed este libro y escarmentad con la terrorífica odisea del joven Martin por los salones recreativos de medio planeta antes de transformaros también en yonquis del vídeo. No supongáis que podréis evitar ese destino gracias a vuestra innata fuerza de voluntad: les ha pasado a los mejores entre nosotros y hablo con conocimiento de causa, pues he superado los 500 000 puntos en Missile Command, aunque no he llegado ni a los 75 000 en las máquinas más modernas. Los avisos son claros... La primera parte explica cómo nos invadieron los marcianitos prácticamente sin que nadie advirtiese lo que sucedía y cómo se infiltraron en los rincones más remotos del mundo conocido cobrándose víctimas de todas las razas, colores o religiones. En la segunda parte encontraréis una guía de máquinas con instrucciones sobre tácticas bélicas a cargo de un combatiente
muy fogueado en la batalla (véase arriba). La tercera parte revela cómo los marcianitos, lejos de limitar sus actividades a espacios públicos y a adultos responsables, se han instalado en nuestros hogares adoptando diferentes figuras y procedimientos hasta el punto de que ya no quedan sitios donde darles esquinazo. Suponiendo, claro, que realmente deseéis evitarlos… No quiero ser acusado de colaboracionista, pero algunos son muy simpáticos cuando llegas a conocerlos un poco… Steven Spielberg
PRIMERA PARTE Vinieron del espacio: la guerra de las pantallas
LA INVASIÓN DE LOS MARCIANITOS
Videoyonquis guerreando en la Penn Station de Nueva York. Adviértase la extrema tensión de hombros y nalgas que provoca la batalla. Parece que una nueva administración gobierna de pronto este planeta (precisamente). En bares, tabernas, restaurantes,
heladerías, puestos de kebab, tiendas de discos, aeropuertos texanos, vestíbulos de hoteles bengalíes, bazares eróticos escandinavos, clubs nocturnos parisinos, boliches del Greenwich Village, salas de espera odontológicas, boutiques unisex y otros recintos terrícolas (sin excluir, por supuesto, los espacios recreativos transglobales donde pálidos adictos matan el tiempo colgados cual murciélagos mutantes) podéis contemplar las centellas efervescentes de un millón de guerras galácticas, encuentros en la tercera fase, invasiones de ultracuerpos, noches de los muertos vivientes o increíbles hombres menguantes: todo ello ocurriendo ante nuestros ojos. Las urgencias de los hospitales urbanos luchan contra una epidemia de dolencias tan llamativas como novedosas: codo de asteroide, dedo de comecocos, espina galáctica, disco de ciempiés (sabe Dios qué hacen esas entidades con nuestros ojos). Las comisarías archivan voluminosos informes sobre delitos relacionados con los marcianitos: recientemente, un chiquillo inglés le birló a su padre el dinero del paro y a su abuelita los ahorros funerarios para dedicar la suma a varios miles de partidas en la confitería local. (Las maquinitas también han fomentado el negocio de la prostitución infantil: los críos se ofrecen por un par de partidas de Astro Panic o lo que sea. Ampliaremos este escabroso tema.) La invasión tiene a veces repercusiones nacionales, geopolíticas: dos años atrás, la fiebre del videojuego causó una dramática escasez de monedas en Japón, país donde siempre ha habido toneladas de calderilla. El tráfico de jueguecitos espaciales mueve más dinero en todo el mundo que el cine o la música. No caben dudas al respecto: los marcianitos nos han invadido.
EL ÁLGEBRA DE LA NECESIDAD Nos enfrentamos a una adicción mundial. Me refiero a que esto puede acabar convirtiéndose en un problema serio. Permitidme aducir como pruebas mis propios síntomas, síndromes, monos, crisis, recaídas y cuelgues. El hábito puede empezar con una inocua partida en, pongamos por caso, un aeropuerto o una bella localidad costera. La experiencia se disfruta y, tal vez, se olvida por completo. De momento todo va bien, pero el invadido descubre luego que esos cacharros diabólicos lo acechan por doquier, que también infestan el pub del barrio o la casa de comidas donde almuerza. Sonriendo sin demasiado entusiasmo vas y te pegas unas partidillas. Después vas y juegas partidillas regularmente. A continuación te concedes un poco más de tiempo para esa diversión. Acumulas monedas. Empiezas a encontrar rostros familiares haciendo cola ante la máquina. Las palabras allí murmuradas aluden a bombas inteligentes, hiperespacios, reservas de combustible o distorsiones de cuadrantes. —Si le das al platillo en el disparo quince obtienes 300 puntos. —Reparte bien el fuego sobre la cápsula y te cargarás el enjambre de swarmers. —A no ser que se larguen a otro cuadrante. —Ayer vi a un tío que consiguió 9000 puntos en su primera vida. —Espera a que se pongan verdes y luego amarra la nave nodriza a la derecha. —¡Cuidado, ahí vienen las bolas de nieve! —¡Más potencia! —¡Ajusta el ángulo! —¡Arriba! —¡Abajo! La jerga y el código se vuelven gradualmente inteligibles. Una extraña y clandestina hermandad abre sus puertas para dejarte
entrar. Tus tardes se ven intercaladas al poco tiempo por cautas expediciones a la sala de vídeo más cercana. También allí resulta todo normal: hay alguien a mano para darte cambio, la atmósfera es razonablemente grata, ves a unos porteros muy fornidos y muy tranquilizadores. Acudes cada vez con más frecuencia y descubres (con alarma y consternación) que sueles recorrer a la carrera los últimos cien metros. Empiezan las mentiras con familiares y amigos. «Voy a dar una vuelta» o «tengo que echar esta carta» son las milongas que te oyes decir cuando te escabulles por la puerta. (¡Oh, vergüenza y culpa! ¡Oh, indigno disimulo del prófugo!) Al caer la noche, la mente de la infeliz víctima es un campo de batalla acribillado donde ululan misiles rastreros y se emboscan extraterrestres muy desapacibles. Tu trabajo se resiente. Y tu salud. Y tu bolsillo. Los embustes aumentan en frecuencia y desfachatez. Te sientes abochornado, empiezas a darte asco. Quien haya deambulado por el laberinto de las drogas o el alcohol ya conoce el monólogo interior: «Creo que por fin lo tengo bajo control. No pasa nada mientras lo haga con moderación. Como ayer me porté muy bien y apenas jugué, esta mañana he tenido una sesión larga. Nadie es perfecto, ¿verdad? Muy bien, esta noche no jugaré, así veréis que lo hago cuando quiero, aunque tampoco es para tanto, ¿no? ¿Por qué tomarse las cosas tan en serio? Sólo es un juguete. Un par de partiditas no me harán ningún daño…». El adicto se obsequia luego con una salvaje tanda de tres horas. «No volveré a tocar una máquina —promete entonces—; ya está, basta, se acabó.» Pero al cabo de veinte minutos se humilla otra vez sobre la pantalla, dobla la espalda temblando, babea de placer con los ojos iluminados por la pelotera galáctica.
DE REPENTE, UN VERANO Sucedió durante el verano de 1979. Yo me hallaba en el sur de Francia cuando comenzó la invasión. Estaba sentado en un bar junto a la estación de Tolón. Tomaba café, escribía cartas y pensaba en mis asuntos. El bar tenía un flíper,1 un artilugio vetusto adornado con naipes. A esa hora sólo había algunos parroquianos. De repente se produjo una pequeña conmoción y el maître, una foca con delantal, salió a supervisar una entrega en la puerta. Varios forzudos peleaban entre gruñidos con algo que parecía un frigorífico ensabanado. Lo instalaron en un rincón, lo enchufaron y le arrancaron el velo. La invasión de los marcianitos había empezado.
Ésta es la postura más adecuada para jugar a Defender.
En mis tiempos ya había jugado con algunas máquinas de bar. Había conducido coches de juguete, aviones de juguete y submarinos de juguete; había disparado a vaqueros de juguete, tanques de juguetes y tiburones de juguete, pero supe de inmediato que aquello era algo totalmente distinto, algo especial. Una epopeya cinemática chispeando en la pantalla, una infinita capacidad de fuego, la bella reactividad del torreón defensivo, el cataplam y el cataplum de los misiles, los latidos de un corazón acelerado, el inexorable descenso de los monstruos bombarderos. ¿Mi formidable tarea? ¡Salvar la Tierra de su destrucción! El bar cerró esa noche a las once. Fui el último en salir (cansado, pero satisfecho). La comprensiva esposa del dueño me sonrió cuando me marchaba dando tumbos. Al principio creí que se trataba de un breve idilio veraniego, pero en el fondo sabía que era amor del bueno. Había sido hechizado, transfigurado, arrollado. Me habían invadido. Ahora, casi tres años después, la pasión no se ha enfriado. Ya no veo a muchos marcianitos, la verdad sea dicha, pero seguimos siendo buenos amigos. Hoy hago el indio con un flamante harén de máquinas chillonas e impetuosas. Cuando me aburro con una, siempre dispongo de una sustituta más joven (aún paso algunas noches con Space Invaders, mi primer amor, sólo por recordar los viejos tiempos). El único inconveniente es que me soplan todo el tiempo y el dinero. Y encima no consigo echarme novia.
LA ÚLTIMA OLEADA ¿Creéis que exagero? Pues así es, pero no mucho. A fin de cuentas, el factor obsesión/adicción es la clave del éxito en estos juegos; podría decirse, incluso, que la videodependencia viene programada en el ordenador. Una necesidad ilógica habita en el circuito lógico de cada máquina. Casi todos los juegos se basan en el principio de la dificultad ascendente. «Debes percibir una saludable frustración —sostiene el vicepresidente de Atari (la empresa que nos dio Asteroids)—. Quieres que el jugador diga “pues nada, echaré otra monedilla a ver si mejoro”.» En justa correspondencia, Atari también debe mejorar. Cuanto más dura el juego, más espectaculares son los truquillos: nuevas luces, nuevos sonidos, nuevas configuraciones celestes. Como dijo E. M. Forster acerca de la novela, lo que te mueve es el deseo irresistible de saber qué ocurre a continuación. Pues sí, en efecto, el videojuego cuenta una historia. Cuanto más dinero metes, más cosas pasan. Cuantas más cosas pasan, más dura la historia. Y todos sabemos cómo se ponen los críos con las historias.
En cierta máquina aparecen estas palabras sobre la pantalla una vez has despachado la primera oleada de marcianos: «Bien hecho, terrícola, esta vez has ganado. Ahora batallarás con nuestras superfuerzas». Y de pronto, a modo de advertencia, la pantalla se llena momentáneamente de monstruos verdosos. ¡Ay! El terrícola da un respingo de pavor… y luego empieza a luchar contra la segunda oleada, que lo aniquila sin miramientos. Entonces echa más dinero en las fauces de la máquina preguntándose cómo será la tercera oleada. Es probable que el precio de su curiosidad sea muy doloroso. Aunque no hay una cura conocida para el hábito del videojuego, sí puedes desintoxicarte de algunas máquinas. Aprended de mi experiencia con los mismísimos marcianitos de Space Invaders. Necesité treinta o cuarenta partidas para poder destruir la primera oleada (o «racha») de extraterrestres hostiles. La segunda empieza en la parte inferior de la pantalla, más cerca de tus defensas, y te arroja más bombas. La intensidad de las embestidas va en aumento:
la cuarta, por ejemplo, está a dos centímetros de tu torreta defensiva. Cada oleada me costaba cinco libras hasta que llegó la novena. Vino después una fase de fanática entrega y pasmoso dispendio que me permitió detener esa ofensiva. ¿Y entonces qué? Pues que los marcianitos se retiraron, retrocedieron a la segunda oleada y todo volvió a empezar.
De ahí que este juego (como casi todos los demás) sea en teoría infinito. Todas esas leyendas que circulan por los salones (tanteos de
cinco millones o más, un chico que jugó durante 52 horas con una sola moneda) adquieren un aire de repentina verosimilitud. Al fin y al cabo vivimos en una época en que la gente es capaz de los sacrificios más estremecedores para conseguir una notita desdeñosa en el Libro Guinness de los récords. Eso sí: tras vencer a la máquina en una ocasión, mi affaire con los marcianitos podía darse por muerto. Prefiero no enredarme en el infinito y carezco del fervor competitivo o la energía o el tiempo o el dinero requeridos para alcanzar tales alturas. Desde ese día, los marcianitos y yo lo tuvimos claro. Fue un gran alivio, no me importa reconocerlo. Al cabo de unas horas todo eso quedaba atrás y yo ya había pasado a algo totalmente distinto: la segunda parte de la marcianitis.
OJOS DE INSECTO ¿Quiénes son esos seres que anidan en las grutas electrónicas donde cantan las máquinas y juegan los terrícolas? ¿Quiénes son esos trífidos proletarios, esos devotos de la oscuridad enganchados al radar, al fragor y la sorpresa de unos robots amistosos que juegan contigo si les pagas? Crees que los ogros y basiliscos de las pantallas tienen muy mala pinta, pero echa un vistazo a tu alrededor, a los humanos alienígenas. ¿Qué ves? Los guardas deambulantes y sus comparsas con cárdenas chaquetas, el forajido que dormita tras la plancha de vidrio con sus bolsas y tubos de monedas. Colgados estupefactos; cabezas rapadas y deslenguadas con caras infantiloides rellenas de una maldad perpetua; punks mohicanos con crestas violáceas e imperdibles atravesados en la nariz. Chicarrones negros con monopatín vigilados desganadamente por sus hermanos mayores, más místicos y más machacados, beatos del cannabis, las rastas y las pequeñas fechorías. Cenutrios de diez años; vandalillos astutos; bocazas furiosos proclives a la frustración (nadie les ha dicho que no debes ser cruel con unas máquinas indefensas). Granujas nauseabundos instalados en una película de sueños adolescentes con tonos maricones. Jipis pasmados y renqueantes atraídos por las luces; escolares de uniforme (fascinados, aterrados) que llaman «señor» a todo el mundo; pederastas de manual y (en Nueva York) publicitarios enrollados de Madison Avenue o niños prodigio del MIT que disfrutan de su pausa para el café y la raya de coca. Éstos son los dislocados espíritus de los pozos contemporáneos: sus abuelos trabajaron sin duda bajo tierra. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se lo pueden permitir? Yo no puedo. «Los salones recreativos son una adicción —afirma el psicólogo neoyorquino Mitchell Robin—. Las luces, el sonido… Todo ello los convierte en un claustro materno.» Y te preguntas: ¿en qué especie de claustro se crio ese tío? Opino, sin embargo, que la mayoría de las
videosalas son (como cualquier local, como cualquier sitio donde dejarse caer) tan poco adictivas como el ácido prúsico. Calor reseco pringado de humo y esporas, vasos vacíos de refrescos chungos y hamburguesas a medio engullir, por no hablar de la poco distinguida clientela. Es cierto que algunos salones norteamericanos están tan limpios y relucientes como una cocina de escaparate (en el de Pan Am del Aeropuerto Kennedy, por ejemplo, no puedes ni fumar), pero el salón medio, reconozcámoslo, es una cantina del infierno. Las máquinas son los únicos agentes del adiccionamiento.
Futuro cadete espacial descansando entre refriegas (Penn Station, Nueva York).
Diversión a Mogollón, Alegría Familiar, El Oso de Peluche, Un Paso Adelante, Bufones, El Ganso Dorado, Juegolandia: esos locales, algunos de los cuales abren 24 horas, ofrecen un atractivo indudable al quinceañero ocioso, al estudiante que pasa de la escuela o a cualquier individuo a quien le sobren un par de horas. También (como veremos) resultan obviamente atractivos para el aficionado a la antropología urbana. Pero el videoyonqui se afana en obtener su chute a pesar de los salones, no gracias a ellos. El purista genuino preferiría librarse del estruendo y el sudor. Se ve como un solitario atrincherado en lo alto de una torre espectral, él solo con el juego: dedos, controles, pantalla en ebullición.
NOMBRES DE GUERRA He aquí una clasificación típica (aunque imaginaria) obtenida al final de la jornada. Casi todas las máquinas contienen un dispositivo que permite generar iniciales recorriendo el alfabeto hacia delante o hacia atrás y seleccionando letras con los botones de play. Aparecer en la lista de grandes puntuaciones es un poderoso incentivo en la praxis del juego espacial: un anhelo tal vez emparentado con los años escolares y el honor o la notoriedad de ver tu nombre escrito en la pizarra, blanco sobre negro. En algunos juegos (en especial en Space Invaders Part II) puedes lograr que aparezca tu nombre completo en el palmarés del día (suponiendo que nadie te alcance): parpadea en lo alto de la pantalla alternándose con tu récord. No es ninguna sorpresa que ese atributo fomente la ordinariez, facilite una irresistible grosería de neón. En vez de KEITH RAINE o NORMAN REID o cualquier otro nombre, lo más probable es que en la lista de honor te topes con un A TOMAR POR CULO, un VETE AL CARAJO o un HIJOPUTA escrito de muy variadas formas. Si alguna vez ves la palabra TAITO rondando por ahí, recuerda que no es el nombre de un geniecillo japonés, sino el logotipo del fabricante.
Ningún grafitero de mente sucia puede hacer gran cosa con tres letras, aunque siempre puedes lograr un COÑ o un MDA u otras
abreviaciones no menos sugestivas. BUM, la cuarta designación de la lista [«vagabundo», «holgazán» o «gorrón», pero en Gran Bretaña también «culo»], es la más popular con diferencia. Pero analicémoslas de una en una. MLA es, al menos, un auténtico trío de iniciales (me encantaría decir que mi segundo nombre es Tiberio, pero lamentablemente es Louis).2 La número dos, AAA, mola mucho por la sencilla razón de que requiere el mínimo esfuerzo (tres rápidos golpecitos en el botón de fuego) y muestra el desprecio del jugador por estas convenciones. La número tres, AXA, también es fácil de marcar y alude a la heroína de una historieta que se publica a diario en el Sun: errando por un mundo putrefacto y poscataclísmico, esa escultural amazona vive unas aventuras que siempre incluyen la pérdida de vestuario. De BUM no hay mucho más que decir. La número cinco, QPR, corresponde al Queen’s Park Rangers, el imprevisible equipo de fútbol de segunda división afincado en Shepherd’s Bush. ZZZ es una variante facilona de AAA, con el premio añadido de plasmar tanto el desdén como un aburrimiento colosal. La número siete, PLP, me suena a auténtica, aunque, claro está, también puede tratarse de una referencia erudita al Parlamentary Labour Party. ACE [«as» en sentido literal y figurado] es un apelativo vanidoso que también se marca sin dificultad. UBF alude probablemente al grupo multirracial de reggae UB40 (podrían ser iniciales auténticas, pero no creo que haya muchos habitantes de Videolandia que se llamen Úrsula o Ubaldo). La número diez, GBH, corresponde, claro está, a grievous bodily harm.3
Kate Pierson, del grupo B52 (1 de noviembre de 1982).
JUEGA OTRA VEZ, SAM Y hablando de graves daños corporales... Cerca de donde vivo había un salón que se llamaba Play It Again Sam.4 Yo solía ir por allí, pero no más de cuatro o cinco veces al día, que conste. En muchas ocasiones me vi obligado a abandonar una prometedora batalla intergaláctica (o a desviar la atención con efectos desastrosos) porque una reyerta mucho más tangible se estaba produciendo a escasa distancia. Yo intentaba seguir jugando hasta el último instante razonable, pero cuando empezaban a volar los ceniceros y las bolas de billar junto a mi cabeza entendía que era el momento de mudarse a otro cuadrante. Gruñía en la calle con los demás videoartistas y esperaba a que se resolviera el problema técnico. El Sam abría las 24 horas. Una noche, a eso de la una, yo estaba allí defendiendo plácidamente la Tierra, como tenía por costumbre, cuando se presentaron cuatro policías. Diez segundos después había estallado la Guerra de las Galaxias, pero no en las pantallas. Me hallaba frente a la novena oleada con tres naves y dos bombas inteligentes a mi disposición, preparado para batir un récord y sin el menor deseo de irme a casa. Entre escaramuzas miré a la izquierda con el rabillo del ojo y vi cómo intentaban arrestar a dos jóvenes blancos. La verdad es que pirueteaban entre flíperes volcados, máquinas de café tambaleantes y la lluvia de misiles que sus correligionarios lanzaban a los representantes de la ley. Miré a la derecha, hacia la calle. Parecía que allí estaba la Comisaría 87 al completo: coches patrulla, furgones, treinta o cuarenta polis y una docena de impacientes perros alsacianos. La tropa irrumpió en el local. Un agente que estaba junto a mí detuvo un cenicero de cristal con el cogote. Decidí ahuecar el ala. En la calle, los muchachos de azul pastoreaban, amenazaban o apaciguaban a los evacuados involuntarios e insatisfechos. Los dos jovenzuelos salieron finalmente a rastras y fueron introducidos en el furgón, donde recibieron una elaborada manta de hostias si he de
creer los efectos de sonido (en alta fidelidad) procedentes del vehículo. Chaparon el Sam durante el resto de la noche y se oyó un clamor en la calle: «¡Me quedaban cuatro vidas!», «¡una oleada más y habría llegado a coronel!», «¿qué pasa con mis tres créditos?», «¡estaba transportando al último humanoide!». Cuando me asomé al interior pude ver a los empleados disfrutando alegremente de las partidas gratuitas. Sonreían encogiéndose de hombros. No podían evitarlo. A la mañana siguiente me acerqué al Sam y le pregunté por la bronca de la víspera a uno de los guardas vestidos de morado (un amable y flemático señor de Barbados). ¿Un crimen relacionado con los marcianitos? ¿Habían asesinado a alguien por unas cuantas partidas de Frogger? «Propiedad robada —me explicó con voz cansina—. La estaban recibiendo, pero se resistieron al arresto.» «Ya lo sé —le dije—, estaba aquí.» Y tenía razón, desde luego: saltaba a la vista que fueron algo reacios al arresto. La expresión nunca me había resultado tan significativa como aquella noche: ¡joder, qué manera más enérgica de resistirse a la autoridad! Robo, proxenetismo, drogas, trata de blancas, agresión con ensañamiento y graves daños corporales… Todo ello se ha asociado al tenebroso mundo de los salones recreativos. Es innegable que esos espacios son uno de los escenarios preferidos por camellos, tironeros o carteristas. También es indiscutible que los tugurios del Soho y sus equivalentes de cualquier gran ciudad alojan a un importante número de rufianes, pero se trata de una mera coincidencia: los locales nocturnos atraen a las especies nocturnas. No hay nada inherentemente clandestino en el videoadicto ordinario. Esos expertos en hecatombes y bombas sagaces, esos traficantes de cadáveres y destrucciones, esos guerrilleros de Space Fury, Berzerk o Astro Blaster, suelen ser muy buenos chicos. Poco después de la memorable noche en que se desafió a la autoridad, el ayuntamiento del barrio dispuso que el Sam cerrase a la una de la madrugada. Y al cabo de poco tiempo, a medianoche. Había quejas, había padres preocupados. Una mañana doblé la esquina como de costumbre (procurando no echarme a correr magnetizado por Defender o Missile Command, acariciando
expectante mi moneda de 50 peniques) y vi que las luces giratorias que había en la entrada del Sam habían dejado de dar vueltas. Con pasos vacilantes me acerqué al ventanal oscuro. Atisbé el interior: todo muerte y aflicción. La hilera de flíperes, antes una sucesión de vivos colores, se adentraba inerte en las tinieblas. Los mudos juegos espaciales yacían brutalmente arrumbados en un rincón. Allí se apiñaban rencorosamente: ya mostraban el abandono y la ruina, ya eran chatarra... Yo nunca había logrado vencer o repeler a aquellos extraterrestres, a aquellos vengadores, a aquellos intrusos del espacio. Al final, el ayuntamiento tuvo que venir a hacerlo por mí.
LA ENFERMEDAD BLIPEANTE En el verano de 1980, las fuerzas vivas de Snellville, Georgia, confiscaron todos los videojuegos de la Gwinnett Shoppette. «Los chicos no saben detenerse a tiempo», dijo el concejal S. W. Odum. Y, de hecho, no aprendieron a hacerlo porque empezaron a trasladarse en bicicleta a un condado vecino en busca del Wizard of Wor [mago de Wor]. Un año después, Filipinas prohibió los juegos espaciales aduciendo que las máquinas estaban «causando estragos» en la moral de la juventud. No tengo la menor duda de que los jóvenes filipinos se van buceando a Borneo para probar fortuna. En Japón, poco después de que se iniciara la fiebre del vídeo, un crío de doce años atracó un banco con una escopeta. No quería billetes, sólo monedas. El malhechor se derrumbó durante el interrogatorio: los marcianitos se habían apoderado de él. En Italia, donde las tragaperras de frutitas están prohibidas, ha habido casos de prostitución infantil inducidos por los marcianitos. El 13 de noviembre de 1981 apareció en la prensa inglesa la noticia de que un estudiante de catorce años había vendido sus servicios sexuales en un aparcamiento; pedía dos libras o, como él mismo aclaró, el equivalente a diez partidas de marcianitos. «Garantizo que será un problema», dice un portavoz de la sección americana de Jugadores Anónimos. En efecto, los videojuegos son adictivos, ¿pero a qué te enganchan, aparte de a más videojuegos? Las presuntas respuestas serían éstas: a la violencia, a la costumbre de matar o ser matado, a la gratificación instantánea, a la misantropía, a la obsesión lúdica, a la irrealidad... «Cuanto más excitas tus emociones, menos paciente y comprensivo serás con las cosas que no te satisfacen de modo inmediato», dice un profesor de Comunicación en la Universidad del Sur de California. Si preguntas (o, simplemente, aguzas las orejas) en los salones recreativos, enseguida entiendes la fascinación que ejercen las
máquinas. La palabra clave es adrenalina. La vibrante épica de estos juegos no sólo atrapa y absorbe al jugador: éste suda y jadea. Con labios apretados y ojos de besugo, parece tomárselo todo de una manera muy personal. Y, además, los juegos podrían ser mucho más violentos sin llegar a saciar la enorme sed, casi siempre inofensiva, de los críos por las armas, la sangre, la guerra y todo eso. Los jóvenes son muy competitivos. Les gusta el ruido, el color, los artilugios: les gustan los juegos. Pero el Ludo y el Cluedo no les aportan el mismo estímulo físico o imaginativo, no les permiten esa feroz participación. El típico Homo recreativus puede que no sea demasiado sapiens, pero sí es de lo más ludens. Y, sencillamente, los juegos nunca habían sido tan buenos como ahora. De un modo u otro taladran tu sesera. «Cuando empiezas a jugar, no puedes ni dormir —dice Stephen Bradley, un campeón de once años que el año pasado, en Londres, durante un concurso patrocinado, pulverizó cuarenta escuadrones de marcianitos verdes—. Me quedaba toda la noche despierto escuchando ese blip, blip, blip, chug y viéndolos caer sobre mí con los ojos cerrados. Me dolía mucho la cabeza, pero logré superarlo… Ahora, si me da el jamacuco me tomó un jarabe para la tos y me quedo frito.» El joven Stephen, claro está, había cometido el grave error de llevar a los marcianitos hasta su propio hogar montados en cartuchos. Su padre, un próspero hombre de negocios, confesó: «Cuando compramos Space Invaders todos nos pusimos a jugar sin descanso, mañana, tarde y noche; así que impuse una norma: nada de jugar por las mañanas y nada los fines de semana si no se han acabado los deberes».
Suena familiar, ¿verdad? Es la clase de perorata que le oyes al alcohólico «reformado» cuando se prepara para describir su última recaída. El señor Bradley, según parece, consiguió dominar su obsesión y recuperó una vida saludable y activa. Otros, como suele decirse, no tienen tanta suerte.
NO HAY ESCAPATORIA Examinemos el caso de Anthony Hills, una de las víctimas más espectaculares de la enfermedad blipeante: diecisiete años, sin empleo, gravemente endeudado y con todas sus posesiones empeñadas. Anthony habló con un anciano clérigo para pedirle dinero. El cura, que tenía setenta y cuatro años, había fornicado tiempo atrás con el muchacho. Le dio cincuenta libras para que se callase. Luego le dio otras cincuenta y cincuenta más. Enseguida agotó los ahorros de toda una vida. Empezó a vender sus pertenencias. Sumido en la zozobra robó 300 libras de su parroquia en el East End londinense. Sólo después de un suicidio frustrado acabó llamando a la policía. «Todo el dinero se lo llevaron los marcianitos», explicó Anthony mientras lo detenían. Fue juzgado en el Old Bailey y le cayeron cuatro años y medio. Una madre describió a su hijo como alguien que sufría «transformaciones a lo Jekyll y Hyde» cuando lo acometía la enfermedad. Otra mujer se echó a la calle con un hacha jurando triturar cualquier máquina que encontrara en su camino: «Me gasté hasta el último penique en los marcianitos —contó su hijo de catorce años—. Ahora voy a intentar abandonarlos, de verdad». La policía de la zona de Sedgemor, en Somerset, aseguraba que la locura de los marcianitos había «doblado los allanamientos de morada» en su distrito. Dos chicos de Bransley chantajearon a un compañero de clase para obtener videodinero extra. Incapaz de esperar su turno ante la máquina del pub, un sujeto de Glasgow atacó al inocente jugador que pilotaba la consola. La pelea prosiguió en la calle, donde el atacado propinó al atacante unas patadas de karate que lo devolvieron al interior del establecimiento atravesando estrepitosamente la ventana.
Masaya Nakamura, fundador de Namco, la empresa que sacó PacMan en 1980.
Esta pasada primavera, los marcianitos lograron una resonante victoria… en la Cámara de los Comunes. El muy honorable George Foulkes, diputado laborista por South Ayrshire, llevaba tiempo en campaña contra los alienígenas invasores. Con el fin de someterlos al dictado de las legítimas autoridades, Foulkes difundía escalofriantes historias sobre jovenzuelos con «ojos vidriosos» que iban por ahí «prácticamente hipnotizados». Frente a él se alzó el no menos honorable Michael Brown, diputado conservador por Brigg y Scunthorpe. Brown defendió a los marcianitos con vehemencia y admitió ser un «fervoroso aficionado» a esos juegos. El debate derivó hacia las disputas ideológicas: Brown aseguraba que Foulkes quería imponer sus «creencias socialistas» a las multitudes voluptuosas. Ganaron los marcianitos por 114 votos a 94. Brown dijo a los periodistas que, de camino al Parlamento, había hecho una paradita en el pub para tomarse una pinta y jugar una partida rápida de Space Invaders. Es obvio que Brown se había convertido en uno de ellos.
RADIO MACUTO Los salones recreativos tienen su propia tradición oral. La videociencia (en forma de datos confidenciales, estratagemas, artimañas informáticas, etc., etc.) se extiende de un modo tan invisible e imparable como el chiste verde. ¿Qué obstinado gandul descubrió que el platillo volante de Space Invaders otorgaba 300 puntos en el disparo número quince? ¿Qué zángano inspirado tuvo la idea de arrojar bombas inteligentes sobre los escuadrones enemigos al principio de cada oleada en Defender? ¿Qué maligno acosador inventó la táctica del acecho en Asteroids? Es fácil imaginar una saga más o menos infinita de pruebas y errores con los videocríos buscando una y otra vez el punto flaco de las relucientes y engreídas maquinitas. Los vemos estrujarse la mollera, pero su ciencia se construye de forma colectiva. ¿Cómo es posible que el cubo de Rubik pueda sacar de quicio a cualquier adulto en media hora mientras el chico menos espabilado puede resolverlo en un minuto y después dedicarse a diseñar en él bonitas figuras? Nadie ignora que la videoaptitud de los niños es muy superior a la de sus mayores. Si los maestros de ajedrez empiezan a flaquear a los cuarenta, si los filósofos suelen realizar todo su trabajo creativo antes de los treinta, los especialistas en juegos espaciales florecen con la pubertad. Se trata básicamente de coordinación y reflejos, sin olvidar esa curiosa capacidad para la concentración glacial que poseen los más jóvenes. ¿Qué piensa el adulto cuando juega a los marcianitos? Piensa en la vida, en la supervivencia, en qué coño hace allí jugando a su edad. El chico, por su parte, sólo piensa en la palpitante batalla. Piensa en los marcianitos. Sueña con los marcianitos. Y, claro está, pertenece al think tank formado por sus iguales. Ahí es donde se producen los grandes avances, donde se descifran los circuitos lógicos, donde se destripan los ordenadores. La línea defensiva contra las hordas de extraterrestres hostiles va de boca en
boca. Nos dicen que los niños ya no se molestan en ir a la escuela. ¿Cómo podrían hacerlo? Están muy ocupados jugando a los marcianitos. Pero a veces asoman la nariz por las aulas, y podéis estar seguros de que allí se sigue oyendo la misma canción. Éste es el tantán a la hora del recreo: reservas de combustible, distorsiones de cuadrante, hiperespacios...
CHIPS PARA TODO Jack Stone, gerente de la Magicraft Arcade de Londres Este, advirtió un buen día que sus beneficios habían caído en picado. Las máquinas parecían tan diligentes como de costumbre. ¿Qué estaba pasando? Tras una observación minuciosa se dio cuenta de que los chicos empleaban ciertos dispositivos para engañar a los cacharros. Colocando encendedores eléctricos o chismes de cocina con pilas junto a partes sensibles de la pantalla, los magos de los salones extraían vidas suplementarias o partidas más largas de las desconcertadas máquinas. «Cuando se plantean vencer al sistema — dijo el buen hombre—, parece que todos los chicos de por aquí son unos genios de la electrónica.» Tales incidentes han sido utilizados para elaborar una teoría más bien tortuosa a favor de los videojuegos. Se oyen historias sobre marcianitos buenos y compasivos que ayudan a niños minusválidos o problemáticos. Se oyen historias sobre marcianitos valientes y patriotas que ayudan a las tripulaciones de los aviones cazasubmarinos a detectar mejor los sumergibles soviéticos. Algunos expertos consideran positivo que los niños jueguen bien a los marcianitos, sobre todo si no destacan en ningún otro campo. «La experiencia del mando es muy importante», farfulla Sherry Turkle, del MIT. Uno de los argumentos más extravagantes a favor de los marcianitos es que ningún videoadicto puede permitirse comprar drogas porque se gasta todo el dinero en su adicción. De acuerdo, pero lo mismo podría decirse de quien se gasta toda la guita en obuses o en asientos de primera fila para las peleas de gallos. Hay paladines de los marcianitos (asesores pedagógicos y gente así) que aún llegan más lejos. Para ellos, el alegre amanecer de la marcianitis representa nada menos que una mutación evolutiva. «Contamos con una nueva generación que no teme enfrentarse al ordenador», sostiene un sujeto californiano. En la era del chip
«podrían ser los nuevos amos». Así pues, ¡los videocríos heredarán la Tierra! La próxima vez que veas a un mocoso demente gruñendo y renegando con Mad Alien o Targ recuerda que no sólo está entreteniéndose, pasando el rato y tirando el dinero: también está cultivando su sapiencia informática.
Playland, el mejor salón recreativo de Times Square (Nueva York). Este argumento tiene, naturalmente, cierta sustancia. En América, la instrucción computativa es una prioridad desde hace tiempo: ya hay campamentos estivales donde los críos son conminados a retozar entre cables e impresoras. También es cierto, supongo, que los obsesos saturados de videojuegos pueden sentir un fugaz interés por los ordenadores mismos. Quieras o no, algún saber tecnológico está condenado a filtrarse. Este febril proceso puede contemplarse en acción incluso sobre las páginas de una revista risiblemente conocida como Coinslot International [ranura de monedas internacional]. Es difícil imaginar una gacetilla más provinciana y mercantil: destacan artículos sobre la fiscalidad del bingo y titulares como BRIAN CRIBBENS ABANDONA EL GRUPO CROMPTON. Pero incluso aquí, la sección «Consultorio mensual» incluye preguntas del tipo «¿qué debe pasar para que el voltaje de
los tubos catódicos incremente la luminosidad de las pantallas?». Vamos a ver, ¿alguien sabe qué debe pasar con el voltaje de los tubos catódicos? Sea como fuere, estos arcanos resultan muy pertinentes. La «gran controversia de los marcianos invasores», como casi todas, acaba siendo una cuestión de dinero. Cuando se arremangan para examinar circuitos lógicos, las lumbreras de Tokio o Los Ángeles no ansían mejorar la trigonometría del desventurado usuario o su coordinación mano-ojo: lo que pretenden es meter su dinero en la ranura internacional.
EL VIDEOBOMBAZO ¿Recordáis el pimpón de bar, aquel juego donde una videorraquetita le daba a una videobolita hasta desmantelar el videomuro de ladrillos blancos que había en lo alto de la pantalla? Era un pasatiempo exasperante y de caducidad garantizada. Cuando oían sus repetidos pings, los parroquianos más provectos levantaban la vista de los naipes o las nacaradas fichas de dominó para preguntarse hasta cuándo duraría aquella patochada. Pero de esa humilde larva acabó saliendo el monstruoso regimiento de los marcianitos.
Nolan Bushnell, fundador de Atari, en la fábrica donde se produjeron las primeras unidades de Gran Trak 10.
El pimpón electrónico lo inventó Nolan Bushnell, como el tenis electrónico o el fútbol electrónico. Como, de hecho, los juegos electrónicos reunidos. Por aquella época (hacia 1970), Bushnell estudiaba en la Universidad de Utah y se entretenía practicando juegos espaciales en el ordenador del laboratorio de Ingeniería. Ya entonces intuyó las posibilidades de esa práctica: «Pero cuando dividías 25 centavos por los ocho millones de aquel ordenador — comenta ahora— no te salían las cuentas». Aparcó la idea hasta que la tecnología se desarrolló lo suficiente y el precio de los miniordenadores se redujo a unas proporciones razonables. Según la leyenda que corre entre los vidriosos vagabundos cósmicos de los salones recreativos, y de acuerdo con la incombustible mitología del científico tronado, Bushnell diseñó los pimpones sobre el banco de trabajo que había en el garaje de su padre. En realidad, esa obra pionera se llevó a cabo en el dormitorio de su hija. El protojuego, además, no era el pimpón, sino un pasatiempo que anticipaba con pasmosa exactitud las más elaboradas videoconsolas del futuro. Parecía un gigantesco parquímetro en fibra de vidrio y contaba con su cohete y su platillo volante más unos mandos para fuego, potencia y giro. Se llamaba Computer Space y sólo se vendieron 2000 aparatos, de modo que la idea reculó de nuevo mientras Bushnell creaba el Pong, que fue un éxito apabullante. A la tierna edad de veinticinco años vendió sus amadas criaturas por trece millones de dólares. No es para echarse a llorar, pero los acontecimientos subsiguientes indican que al joven Nolan lo timaron de mala manera. El gran hombre ha seguido prosperando, claro está: ahora trabaja para el nuevo local de robots y comida rápida Pizza Time Theatre. En cualquier caso conviene recordar que los videojuegos generaron el año pasado más de cinco mil millones de dólares, más de trece millones diarios. El pimpón electrónico se ramificó a lo largo de los setenta en una serie de chispazos y ocurrencias muy poco convincentes. Break-Out suministró una batería de innovaciones menores: la bola derribaba el muro, la bola quedaba atrapada detrás del muro y bailaba muy dichosa entre puntos emergentes... ¡Luego el muro descendió y la raqueta se encogió! Se olía la desesperación y nada servía para
reanimar al artefacto moribundo. Por una vía paralela se iban creando unos juegos de coches cada vez más sofisticados. Algunos se basaban en la más estricta verosimilitud (cabina con asiento anatómico, cambio de marchas, pantalla panorámica, choques a toda pastilla, banderas a todo trapo, manchas de aceite alevoso, faros en la noche). Otros explotaban alicientes más cerebrales y laberínticos: con el joystick y el acelerador zumbabas por una cuadrícula esquivando a un coche enemigo, luego a dos y luego a tres con la velocidad siempre en aumento. Las dos atracciones rivales (la épica visual y el cálculo habilidoso) pedían a gritos una síntesis. Y eso ocurrió a continuación. Fue en Japón, por supuesto, donde se urdieron los primeros planes de la invasión marciana. En lo alto de la fantasmal torre donde se aloja Taito Inc., equipos de psicólogos y expertos en informática le dieron muchas vueltas al tema hasta que, en 1978, desvelaron su legendario paisaje: un escuadrón de insectos gordos y plateados chisporroteando hacia un tanque solitario que dispara y después se oculta tras cuatro escudos verdes. A los pocos meses del grandioso aterrizaje, nadie en Japón podía utilizar una cabina telefónica o comprar un billete de metro: todas las monedas eran engullidas por las gargantas de los videojuegos. La idea resultaba muy lógica en Japón, país donde (gracias a un hacinamiento modelo lata de sardinas) todo el mundo invade constantemente el espacio ajeno. ¡Cuántas fantasías de libre soledad habrán hervido frente a esas pantallas! La gran duda era saber si el juego era exportable. Lo era, y el resto es historia… historia imperial, de hecho, pues todas las naciones de la Tierra acabaron besando la espada de los hombrecitos verdes.
Steve Wozniak, cofundador de Apple. Con Nolan Bushnell diseñó Break-Out para Atari en 1975.
SALIDA DEL MODO MONSTRUO En el Silicon Valley californiano y sus equivalentes de otras latitudes, la moral es alta, incluso eufórica, hoy en día. Está claro que esas videofábricas son bochornosamente amenas para sus obreros. Como dijo Kurt Vonnegut sobre Cabo Kennedy, en los talleres de la nueva tecnología reina una atmósfera tan turboerótica que los empleados han de disimular lo bien que se lo pasan. Juego y trabajo son menesteres habitualmente opuestos, pero en esos lugares se han unido con sumo alborozo. «Secuencia multimonstruo», garabatea el trabajador. «Cada dos oleadas: guerra abierta. Si el contador marca 4 en cada ataque, entonces “demasiado lento”, salida del modo monstruo. Cuando el monstruo es eliminado, si el contador marca 4 se reinicia el modo monstruo.» ¡Guau! ¿Cuánto falta para el almuerzo? Los jóvenes y enrollados héroes de Atari, por ejemplo, están convencidos de hallarse al borde de una mutación evolutiva. El desarrollo del videojuego se contempla como algo casi análogo al lento avance de la humanidad desde el caldo primigenio de la creación. En cualquier momento, según parece, el Homo sapiens se deslizará de nuevo por las flamantes dunas del mañana. «El ordenador —dice Steve Jobs, de Atari— es una de las cimas del racionalismo occidental. Reúne la física, la electrónica, la química y las matemáticas; conjuga filosofía, lógica y teoría de la información, nada menos. Y la gente que trabaja en ese campo despliega una pasión volcada en el descubrimiento y la creación, una pasión que sólo he hallado en quienes persiguen la verdad de su propia existencia. Es la misma pureza de espíritu que he visto en los monjes.» Así pues, tal vez los trogloditas deslenguados y gesticuleros de los salones recreativos no se limitan a mejorar su percepción geométrica y espacial: en realidad están buscando el sentido de la vida.
David Buehler, diseñador de Typo Attack, juego creado para el ordenador Atari 800.
La risa de los necios, sin embargo, es como el susurro de los hierbajos en la maceta de flores. Jobs emite palabras sabias... en teoría al menos. Consideremos el proyecto de enseñar la relatividad especial mediante videojuegos. Es posible programar cualquier conjunto de leyes físicas dentro del «micromundo» de la pantalla. Como ocurrió con la ciencia ficción didáctica a mediados de siglo, es muy instructivo alterar las ratios para que las leyes resulten más notorias que en la vida cotidiana. «Así —dice un físico—, en la pantalla reduces la velocidad de la luz a quince kilómetros por hora, le añades un poco de gravedad, lo conviertes todo en un juego y los chicos empezarán a aprender relatividad especial como aprenden a calcular parábolas sin saber qué son las parábolas, o a atrapar una pelota de béisbol sin calcular su trayectoria.» El juego ya existe en el MIT y se ha utilizado con resultados muy alentadores.
Pensad en el juego del futuro que describe Paul Trachtman en un esclarecedor artículo del Smithsonian: Dispones de un reino durante diez años y cuentas con una determinada cantidad de grano, de súbditos y de tierra. Puedes comprar o vender tierra para adquirir grano, pero no puedes cultivar más hectáreas si no tienes gente que lo haga. Si no alimentas al pueblo como Dios manda, el pueblo empezará a morir. Si mueren tus súbditos no podrás cultivar tantos cereales y podrías entrar en una espiral descendente, pero si cosechas demasiado grano y lo almacenas, las ratas se comerán una parte…
Etcétera. Si un juego semejante se fabricara en masa y se distribuyera por los salones recreativos, ¿cómo se llamaría? ¿Malthus? ¿Contrato social? No, se llamaría Raticidio y en él aparecerían unos malditos roedores que te guiñarían un ojo entre bocado y bocado; habría también un granjero con una maza de feria y una esposa de granjero que saltaría a un taburete cada vez que chillase un ratón; aparecería un gatazo sonriente que conseguiría un cacho de queso cada vez que tú... Las predicciones de los videodoctores son gloriosas y muy conmovedoras, pero en el momento de la presente redacción todas las tendencias de la industria apuntan tozudamente en dirección contraria. A finales de 1980 parecía que el esplendor de los juegos espaciales empezaba a menguar. Los diletantes y los clientes ocasionales ya se habían divertido lo suyo y buscaban algo distinto; los adictos, los verdaderos monstruos con ojos de insecto, iban tan sobrados a esas alturas que podían tirarse horas jugando con una monedita. (El dueño del salón One Step Beyond de Arlington Heights, Illinois, mantuvo el local abierto toda la noche mientras un quinceañero amasaba dieciséis millones de puntos en Defender: toda una noche por 25 centavos.) Los beneficios se desplomaban. Había llegado la hora de lanzar una nueva fuerza de choque. ¿Y qué recibió el público? ¿Juegos como Pitagorías, Superlogaritmo, Balanza de pagos o Positivismo lógico (segunda parte)? No: recibió Frogger, Donkey Kong y Pro-Golf. Presas de una codicia rabiosa, los magnates del vídeo decidieron ceder a las banales fantasías del parvulario, el cine y la cancha. Aventuro que esos juegos no durarán, y no durarán porque son mortalmente aburridos, pero es innegable que los prebostes del vídeo siempre irán adonde piensen que está el dinero y siempre se inclinarán por la última moda o el último capricho. Es pura economía: ni reyes ni tierras ni granos ni súbditos, sólo dinero entrando por la ranura.
Ron Cey, tercera base en los Dodgers de Los Ángeles, aconsejando a un joven rival durante el Torneo Internacional Asteroids (Pasadena,
California).
PRESÉNTAME A TU JEFE ¡Cuánta sagacidad, cuánto ingenio, cuánta clarividencia! ¡Y todo para gratificar al voluble videocrío! «La tecnología empleada en esos juegos es a menudo más avanzada que la del armamento americano», dijo el año pasado un portavoz del FBI. Aparentemente, Silicon Valley le llevaba cinco años de ventaja al Pentágono. Tras la invasión de Afganistán, el presidente Carter prohibió la exportación de alta tecnología a los rusos. Cuando creció la angustia por las «actividades de transferencia tecnológica» en el negocio del juguete empezó a venderse la tecnología a terceros que puntualmente se la recolocaban a los rusos. En otras palabras: los marcianitos se pasaban las sanciones por el arco de triunfo. El FBI se inquietó de tal manera que produjo un anuncio televisivo (presentado por el excelente actor y ciudadano Efrem Zimbalist, Jr.) para avisar a la nación de la temible amenaza. Se trataba de una maravillosa apuesta por la credibilidad, pues cualquiera que vea la tele sabe que Efrem y el FBI son exactamente la misma cosa.5 Pero esperad un momento: hay algo extraño en la paralelepípeda cabeza de Efrem. ¿Seguro que no es un robot, un ciborg o, por lo menos, un androide? Yo diría que es un perfecto marcianito. El general Donn Starry, quien, como su propio nombre indica,6 lleva años extasiado con los salones recreativos, es el jefe del TRADOC, el mando para el entrenamiento y la doctrina del ejército estadounidense. De acuerdo con sus mandatos, los circuitos del juego Battlezone (Atari) fueron reciente y disciplinadamente adaptados para uso militar. Se añadieron helicópteros, camiones y tanques aliados. «Cuando mostramos el juego durante un congreso sobre fuerzas blindadas en Fort Knox —contaría el ayudante de Starry—, uno de los generales presentes dijo que deberíamos romperle la crisma de un puñetazo a cualquier idiota capaz de disparar a un vehículo amigo.» Atari se sacó entonces de la manga un juego de tanques que costaba 15 000 dólares la pieza: el MK-60.
Como en cualquier videojuego, las dificultades aumentan cuanto más se prolonga la partida.
«Ésa parece la psicología de Atari —concluyó un comandante apellidado Robinson—. Nunca ganas, pero siempre puedes
mejorar.»
Serge Gainsbourgh con su hija Charlotte y su hijastra Kate Barry (5 de diciembre de 1979). Mientras tanto, el distribuidor de videojuegos desconoce su inestimable contribución a las faenas de la Guerra Fría y sigue arrellanado en su despacho arrancándose melancólicamente las cutículas. No se calienta los sesos con la auténtica batalla, la verdadera invasión. Sus donkey kongs y sus froggers ya ocupan posiciones estratégicas; sus especialistas en comecocos se deslizan muy resueltos por las calles de Londres; los chicos se afanan en las trastiendas para convertir a los galácticos en defensores, para reequipar el mando de los misiles, para descifrar los códigos cifrados. Suena el teléfono: «No, ni hablar. Un Tempest puede ser;
un Pleiads, tal vez, ¿pero un Asteroids? Olvídalo. Imposible un Defender. ¿Qué me dices de un Avenger o de un Hustler? ¿Y un Cresta?». Suena el interfono: «Sí, muy bien. Ya lo sé, ya lo sé. Dile que le enviaremos a alguien a la hora de abrir. ¿Yukio está libre? Pues que se encargue él».
Suelta el botón del interfono y gira en el chirriante sillón de cuero negro. «El negocio sigue bien —te dirá—. No es como el año pasado,
pero aún pita. Asteroids todavía funciona, aunque el deluxe fue una pequeña decepción. Los juegos espaciales están palmando. Ahora lo que le gusta a todo el mundo es el estilo Disney. Llevamos un par de semanas arrasando con Frogger. Fabuloso. Circula mucha pasta, ¡y menos mal! ¿Sabes cuánto cobran mis técnicos? Cuando algo va mal hoy día, no es una moneda atascada en la ranura. No es el mecanismo: es el software, tienes que vértelas con la unidad de procesamiento.» Vuelve a sonar el teléfono: «¿Quiere un Space Invaders? ¿El auténtico, verdadero y original Space Invaders? ¡Ya estamos con la nostalgia! Hay gente que vive en el pasado». En la trastienda, mecánicos, ingenieros y genios de la informática se encorvan sobre las máquinas destripadas consagrados a las reparaciones, los mantenimientos y las reformas. Un joven manipula un Defender desmontado. Tiene la consola de mando en el regazo y la pantalla apoyada sobre un banco a menos de un metro. Cuando se lo pido, pone a prueba el cacharro con negligente destreza. Hablamos un rato sobre procedimientos para esquivar a los mutantes o machacar a los swarmers.
—Pasarse el día jugando a los marcianitos debe de ser un trabajo estupendo —le digo.
—Pues sí —responde con una sonrisita. —¿Qué haces por las noches? La cara se le pone seria, reflexiva, confusa. —Bueno, normalmente salgo a echar unas partidas de marcianitos. Pasé por el control de seguridad y luego bajé en ascensor a la sala principal, una galería de videojuegos y nuevos flíperes con dos niveles. Salí por la parte trasera cruzando el almacén. Era como un desguace futurista, como un tecnovertedero: viejos asteroids dementes con los cables achicharrados, galaxians sosteniendo sus propios intestinos tras hacerse el haraquiri, vulcans y spectars con cara de pasmo ciego, astrofighters en la fila de la sopa boba hasta desvanecerse entre las sombras.
¿HABLAS CONMIGO? La mañana de Año Nuevo de 1980 entré en un bar cercano al Panteón de París. Era un bar elegante que, además, contaba con un puñado de flíperes y videojuegos embrionarios. Estaba con un amigo, un periodista borrachín que había trasegado tres veces más calvados que yo durante la pachanga de la víspera. Y yo había trasegado mucho calvados durante la pachanga de la víspera. Pedí café, cruasanes y un zumo; el camarero se limitó a fruncir el ceño cuando mi amigó pidió con voz ronca una copa de calvados. Entonces, como salidas de la nada, se oyeron unas exclamaciones guturales de mutante alienígena que parecían decir: «¡Cuidado, Gorgar! ¡Cuidado! Gorgar… ¡Habla! ¡Gorgar!». —¿Y eso qué coño es? —preguntó mi amigo. —Supongo que una de las máquinas —repuse poniéndome de pie intrigado. —Ya estoy harto —manifestó mi rotundo amigo—. Esto no hay quien lo aguante —agregó mientras se alejaba de la barra a trompicones. Me acerqué a la hilera de consolas. Seguro que había una nueva llamada Gorgar. Según el dibujito, Gorgar era un canalla ciclópeo con cuernos y colmillos bestiales. Introduje un franco cauteloso en la ranura y Gorgar dio inicio a su numerito. Estaba yo tan aterrorizado que el juego se acabó a los pocos segundos, momento en que Gorgar aulló: «¡Cuidado, Gorgar! ¡Ya eres suyo! ¡Gorgar!». Evidentemente eché otro franco (y rapidito): «¡Cuidado, Gorgar! ¡Habla! ¡Gorgar!». Al final de la partida, Gorgar se aclaró la garganta para anunciarme que él, Gorgar, me había vuelto a triturar; pero a media frase su voz empezó a diluirse como la de un gramófono moribundo. Gorgaaaaaaaar…
Gorgar había nacido con un problema congénito y perdía la voz. Vino un tío y lo arregló esa misma tarde, o al menos lo intentó.
Gorgar, tan vigoroso y recio en otros aspectos, padeció numerosos achaques de garganta esa semana. Cada vez que lo veo (aún quedan muchos por ahí), siempre le pasa algo. Pobre Gorgar: nunca consiguió librarse de su laringitis. Ahora, claro está, cualquier videojuego de tercera división te gime o balbucea dondequiera que vayas. Por misteriosas razones, todo indica que el habla sintoniza con los rutinarios gruñidos del flíper: misión de lanzamiento, circuito completado o, mi expresión favorita, ¡apagón! Pero hay algo un pelín fatuo en que una pantalla narcisista te diga lo que está pasando. Cierta máquina te recuerda burlonamente que come monedas; otra no para de repetir «Mordar, Mordar» con un tono embarazosamente pueril. Playland, sin duda el mejor salón recreativo en la zona de Times Square de Nueva York (su homóloga en Wardour Street es el orgullo del Soho londinense), posee los dos mejores defenders con los que jamás haya jugado: son bellamente precisos y fiables. ¿Pero puedes defender el mundo en paz? No, no puedes porque te ves empujado a distracciones asesinas por un juego adyacente que, esté o no en marcha, insiste en retarte a un combate contra «el mayor guerrero del espacio». Y la histriónica voz es tan de serie B que parece la del mayor churrero del espacio. Aborrecible. ¿Te atreves a combatir contra el mayor churrero del espacio? ¡Ni hablar! ¡A la mierda! ¡Cállate de una vez! Ya, ya sé que el videoadicto es un paria, un leproso, pero no estamos tan solos. No pagamos para que nos den palique. A fin de cuentas contamos con nosotros mismos para platicar. El chisme parlante, sin embargo, delata una pizca de olfato psicotécnico por parte de los atarinos. En la época de la televisión portátil y el walkman resulta muy oportuno que el videojuego aspire a ser el compañero ideal. ¿Por qué estar solo? Bastan veinte peniques para pasar el rato con una máquina. ¿Quién necesita a nadie?
LA GENERACIÓN DE LA PANTALLA EN BLANCO Así pues, en los salones recreativos del mundo, con las cabezas gachas y los hombros en acción, con bíceps y nalgas a pleno rendimiento, con los rostros absortos y en apariencia espantados reflejándose en las pantallas, los trífidos, los invadidos, juegan a lo largo de la noche. ¿De dónde sacan el dinero? Y si lo tienen, ¿por qué no se lo gastan en cosas menos nocivas? No hace falta mucha sociología para percibir que esa gente no disfruta de empleos especialmente provechosos (en ningún sentido). Por aquí no hay muchos que parezcan tan normales, equilibrados y humanos como yo. (En cualquier caso, yo no estoy jugando a los marcianitos, sino preparando un libro.) «¿Tiene usted veinte peniques, señor?», te preguntan. ¿Para un café? ¿Para un plato de sopa? No, para otra partida de Astro Blaster. He aquí los golfos, los villanos, los inútiles, esa generación de vándalos y nulidades que nos han anunciado durante años. Hay algo perseverante, ¿verdad?, algo tenaz, en lo de entregarle tus últimas monedas a uno de esos monstruos rechonchos ya hartos de dinero despilfarrado. En efecto, pero ello forma parte del estímulo. ¿Hay acaso un manera más elocuente y sencilla de proclamar que todo te da igual, que nada importa? Podría pensarse que los ochenta son la época menos propicia para el nacimiento de una industria del entretenimiento tan vasta y voraz. Se supone que apenas podemos caminar o respirar con tanta recesión en el aire, pero todo lo que ves contradice esa teoría. El dinero nunca ha parecido tan barato. Parece un material desechable. No hay la menor alegría en ver a esos subadolescentes zascandileando en los salones recreativos. La impaciencia, la picardía, la ira y la frustración siempre a punto, el cinismo malicioso cuando las cosas van bien… Sospecho que éstos son los candidatos a los Nobel del siglo XXI. Sospecho que desastres como el de la talidomida serán fruslerías cuando descubramos lo que esos chismes
nos están haciendo realmente. Sospecho que el debate pronto parecerá tan fútil o pasajero como las controversias que en otro tiempo inflamaron a los partidarios y detractores del billar americano. Como dice Isaac Asimov, «a los chiquillos les gusta el ordenador porque es un aparato muy complaciente. Puedes jugar con él, pero siempre lo dominas. Es un compinche, un amigo que no se enoja, que nunca te dice “ahora no juego” y que además respeta las reglas. ¿A qué crío no le gustaría algo así?». Supongo que no hay ningún motivo para hacerlo, pero si uno quisiera clasificar el videojuego como actividad moral, debería situarlo junto a la pornografía y sus placeres solitarios. Visto así, no es peor que cualquier otra forma de gratificación más o menos anodina y egocéntrica. Es además muy apropiado para la edad. Observo con fatigada satisfacción que está en camino un nuevo juego llamado Softcore. ¿En qué va a consistir el invento? Tú eres el hombre y has de llegar al dormitorio de la dama esquivando suegras, esposos airados, etc. Usando el botón de impulso puedes… Explicaría así la locura de los juegos espaciales: están relacionados con el espacio y, por supuesto, con el juego. Vivimos una época de esperanzas y ansiedades extraterrestres. Leí en alguna parte un informe según el cual un porcentaje increíblemente alto de la población (algo así como un tercio) cree que todos sus pensamientos y actos están manipulados por criaturas de otro mundo. Y esos individuos no son una pandilla de mamarrachos, no son lectores del National Enquirer7 o lunáticos convencidos de que el presidente Kennedy vive felizmente en el planeta Krypton acompañado por Buddy Holly. Son abogados, camioneros y cosas así. Un parlamentario amigo mío me asegura que la mayoría de los ayuntamientos disponen de «brigadas antimarcianos» en sus secciones de servicios y mantenimiento. Así sería la típica jornada laboral de esa brigada: —Buenos días, señora. Venimos por los marcianos. —¡Gracias a Dios que han venido! ¡Ya era hora! Están en la azotea. —¡Vaya! Pues nada, ahora mismo nos ocupamos de ellos. Los brigadistas suben a la azotea. Allí charlan un rato, se fuman un
cigarrillo y luego bajan frotándose las manos. —No creo que vuelvan a molestarla, señora. —Ojalá no se equivoquen. —¿Cómo anda la caldera? —Bien, aunque a veces hace un ruidillo raro. Se diría que muchos de nosotros tenemos áreas vacías o inactivas en el cerebro, espacios huecos a la espera de una conquista. Ésa es la zona cuya dilatación lleva a la rareza, la excentricidad o la locura. Antes era el diablo quien solía ocupar esos espacios de la mente. Ahora, por razones obvias, quienes llaman a la puerta son los invasores del espacio, los marcianos. Otro rasgo de los juegos espaciales (una obviedad) es que son maravillosos porque se bastan a sí mismos, funcionan como un microcosmos. Sencillamente ocupan las cámaras huecas de la vida. Y ahora, si me lo permitís, debo dejar esto de lado y dedicarme a algo mucho más serio. Últimamente no me he cruzado con muchos marcianos. Debo volver al cuartel general para reemprender mi misión. Debo regresar para defender la Tierra.
SEGUNDA PARTE En defensa de la Madre Tierra: instrucciones para una escabechina
A Space Invaders se le debe el respeto debido al miembro más anciano de una familia aunque todos admitamos que el viejo muchacho se ha hecho bastante aburrido en sus años de decadencia. Pero no me malinterpretéis: si no llega a ser por Space Invaders ninguno de nosotros estaría ahora donde está. La principal innovación de este juego fue la siguiente: ofrecía épica y dramatismo en la pantalla. ¿Qué valor tiene eliminar puntitos con una pelota de tenis eléctrica? ¿Qué pasa si derribas a diez vaqueros de plástico en un tiro al blanco? ¿A quién le importa que un coche de juguete patine en un charco ficticio? Con los primeros marcianitos pudimos dedicarnos a defender la Tierra de los monstruos bajo unos cielos sublunares. Ahí vienen de nuevo… El principiante, el joven para quien la experiencia de la invasión es relativamente nueva, mete la moneda, desliza su tanque hacia el centro del escenario y dispara feliz contra esos extraterrestres que arrojan bombas a mansalva. Durante unos treinta segundos estará encantado con sus progresos y confiará en sus oportunidades. Treinta segundos después, sus tres tanques, o «vidas», estarán hechos fosfatina. ¿Por qué? La falange de invasores enemigos se desplaza lateralmente por una red no mucho más ancha que la falange misma. Cuando llega al borde, toda la tropa baja un peldaño. Regla número uno: achica esa falange. Antes de nada elimina por lo menos tres columnas enemigas a la izquierda o a la derecha (para las oleadas 1 y 2 recomiendo la izquierda). A partir de ahí, los
alienígenas tardarán más en cruzar la red y bajar otro escalón. Sigue trabajando por los lados: descubrirás que los malditos extraterrestres tardan horrores en completar su penoso recorrido, de modo que puedes fulminarlos a placer.
El único problema pendiente en la primera oleada es cargarse a los dos o tres últimos invasores. Por cierto: procura ignorar la pulsación vibrante y acelerada de la máquina cuando bajan los enemigos porque sólo pretende amedrentarte, sacarte de quicio. Los últimos dos o tres extraterrestres se mueven más rápido y lanzan bombas de trayectoria oblicua. Si alcanzan la superficie, la partida se acaba tengas o no tengas vidas suplementarias. Necesitarás unos cuantos intentos antes de que puedas cepillarte a esos tíos con cierta maestría. Consejo: coloca tu tanque al abrigo de una barricada defensiva y fíjate en los alienígenas, no en las bombas. ¿Lo has pillado? Ahora que ha concluido la primera oleada (¡guau!), pasemos a la segunda. Pero antes unas palabritas sobre los platillos.
«¿Llevas la cuenta?» es una pregunta que muchos invadidos se formulan nada más conocerse. El conteo, recurso no muy distinto del acecho en Asteroids, es una táctica (algunos la menosprecian) basada en la previsibilidad de la lógica marcianita. El platillo volante que parpadea a intervalos bastante regulares en la parte superior de la
pantalla proporciona 50, 100, 150 o 300 puntos de manera aparentemente aleatoria. Una vez, en Niza, vi a un experto en acción y cada platillo le daba 300 puntos. Pourquoi?, pregunté. ¿Por qué coño le pasa a él y a mí casi nunca? La respuesta, claro está, fue que aquel monsieur era un contador. Y eso fui yo a partir de ese día.
La puntuación del platillo está relacionada con el número de veces que disparas. O sea: el platillo marca 300 puntos en el disparo
número 23 y luego cada 15 disparos. Empieza a contar. En cierta ocasión oí cómo un invadido le decía a otro: «Dispara otros tres y a por los 150 en el noveno». Seguro que hay más trucos y argucias de ese estilo, pero creo que un exceso de cómputo le quita la gracia a lo de ser invadido. (Nota: al final de una oleada no esperes a que aparezcan más platillos; si quedan menos de ocho marcianitos no saldrán más.) Hay jugadores que pasan de los platillos: «Mira —te dicen—, que les den a los platillos: mi tarea es defender la Tierra». La segunda oleada, que empieza un escalón más abajo, se afronta de igual modo que la primera: reduce la falange y trabaja desde los lados. Por regla general, deja que los invasores se acerquen. No persigas al grueso del ejército por la pantalla. Cada juego tiene un sistema de disparo y escape que acabarás dominando paulatinamente. En Defender es un rápido movimiento de dos dedos con fuego e impulso. En Asteroids, una rociada con fuego y rotación. En Space Invaders se combinan continuamente fuego y retirada. Los marcianitos atacan de lado; tú apuntas, disparas y te retiras; todo rápido y fluido en una acción febril de unos dos tiros por segundo. Con la tercera oleada tus tácticas cambian. Los invasores de abajo están ahora demasiado cerca para tu comodidad y no te puedes quedar ocioso por la parte izquierda del terreno mientras el resto de los extraterrestres bajan aún más. (Aunque es posible: yo lo he visto hacer en las oleadas sexta y séptima, cuando los invasores situados más abajo se ponen verdosos. Pero tú ni lo intentes.) Lo mejor es atravesar la pantalla cargándote un mínimo de seis en la fila más baja y posicionarte bajo la penúltima fila de la derecha. Cárgate esa fila, luego la situada inmediatamente a la izquierda y después la del extremo derecho. Aho- ra vuélvete a la izquierda atravesando la pantalla, disparando por el camino, y ponte a trabajar en ella. Ésa es tu pauta a partir de ahora. Tras las oleadas octava o novena (varía según la máquina), la pantalla empieza a salivar, se traga el orgullo y vuelve a la segunda. No digo que sea fácil: a mí me costó varios miles de francos.
[Nota a pie de página: no se me escapa el hecho de que algunos invadidos, cuando los alienígenas descienden al nivel más bajo
posible, el que precede a la destrucción total, dejan de lanzar bombas. Puedes pasar por debajo de ellos tocándolos con el morro ¡y sobrevivir! Algunos invadidos han tratado de desarrollar una estrategia de juego basada en lo siguiente: conservan un solo extraterrestre en el ángulo superior izquierdo de la pantalla y permiten a los de la derecha que bajen; luego los atrapan cuando están de un color verde brillante y sin bombas. Resulta divertido y te otorga una extraña sensación de invulnerabilidad, hasta de invisibilidad. Pero basta un descuido para que se acabe la partida. Y yo te pregunto: ¿es ésa la manera de defender a la Tierra?]
Space Invaders (part II), Super Invaders, etc., etc. Tras el éxito de la máquina original, aparecieron rápidamente muchas variaciones mutantes. Vimos (y combatimos) amebas invasoras que se partían por la mitad al ser alcanzadas, platillos fantasma que arrojaban bombas, refuerzos extraterrestres, derribo de barricadas; vimos la introducción de la marca de la mayor puntuación, el chisme gracias al cual el invadido más exitoso de la jornada podía imprimir su nombre o (con mucha frecuencia) su palabrota preferida en lo alto de una pantalla (véase la página 25). Esas variaciones daban para muchas y absorbentes horas gastadas sobre la pantalla negra y caliente. Pero ninguna solucionaba el problema del primer Space Invaders: el inevitable aburrimiento de las primeras dos oleadas. En cualquier caso, a esas alturas ya estábamos todos jugando con Galaxian y Asteroids.
Cronológicamente, Galaxian fue el sucesor lógico de Space Invaders. Recuerdo las masas que se amontonaban en torno a las nuevas máquinas en diciembre de 1979. ¡Ese nuevo y quejoso ruido! ¡Invasores que se te venían encima atravesando el aire! Dos francos por partida, ¡en vez de uno! Esta última innovación no daba muchas ganas de abordar el nuevo juego y, durante mucho tiempo, lo único que pensaba yo de Galaxian era que había destronado las viejas máquinas de marcianitos, que ahora se pudrían por los rincones de los bares despreciadas, ignoradas y agradecidas ante la aparición de cualquier compañero de juegos. Pero al cabo de un tiempo me rendí al progreso, como todo el mundo. Por encima de tu nave (o, mejor dicho, de tu nave galáctica), los nuevos alienígenas aguardan cual nutrida bandada de pájaros exóticos. La bandada va de un lado a otro en lo alto de la pantalla con movimientos sincopados. Primero de uno en uno (luego en parejas, tríos y grupos más numerosos) empiezan a arrojarse sobre ti disparando bombitas blancas. En muy poco tiempo, el jugador se enfrenta a un inquietante aunque limitado abanico de dilemas bélicos. ¿Me quedo en la esquina o empiezo a disparar? ¿Me cargo el pájaro azul o la tomo con el rojo? Justo encima de la bandada enemiga hay dos naves espaciales o tal vez más (pequeños aviones Concorde amarillos) esperando su oportunidad: cuando desciendan
lo harán en apretado convoy escoltadas por dos pájaros rojos. Los concordes aportan un dividendo variable que puede llegar a 800 puntos si los pillas tras pulirte a sus escoltas. Como en muchos otros juegos espaciales, la norma de la rapidez de fuego es la siguiente: cuando tu bala alcanza el objetivo ya tienes una nueva dispuesta para el disparo. Así pues, si un Concorde y un pájaro rojo están justo encima de tu morro, con dos rápidos superdisparos te los cepillas. Así se obtienen esos 800 puntos. Cuando ha caído un Concorde, todos los pájaros de la pantalla dejan de tirar bombas. Así que ya te estás cargando a un par. Puede que Galaxian sea el único juego espacial que no se va haciendo más difícil a medida que avanza la partida. Los pájaros se mueven con más frecuencia, puede que te toquen cuatro concordes por oleada, pero no aparecen nuevos adversarios y la velocidad se mantiene constante. ¡Ejem! Entre nosotros, jugar a Galaxian puede ser muy relajante. El juego es melodioso, agradable a la vista. Es encantador, sí, pero ¿es un gran juego?
En cualquier caso, es mejor que las variaciones histéricas que aparecieron después. En algunas de ellas, el Concorde ataca con no menos de ocho o diez pájaros detrás; en otras, el control de velocidad se ha desbocado para acelerar las partidas (y la entrada de pasta); en las de más allá, las bombas galácticas pueden ser
esquivadas con el joystick (una modificación tan ingeniosa como inútil); y en las de acullá, los pájaros tienen los ángulos de caída manipulados y trazan unas curvas imposibles, con lo que te obligan a disparar a bulto (señal de que acabarás pringando). Ahora, evidentemente, en los bares de París (bebidas exóticas y baratas, flíperes, juegos espaciales… un paraíso) los cacharros de Galaxian están tirados por los rincones y la gente, que ya no los utiliza, los señala con el dedo y pasa de ellos. ¡Cuán lejano resulta su momento de esplendor! La gente se apoya y las descascarilla, como a cualquier vieja máquina de Space Invaders. Hay quien apaga el cigarrillo en la pantalla. Todo el mundo juega a PacMan o a Defender. Muy pronto esas máquinas serán enviadas a algún salón recreativo de un pueblo de la costa, donde dejarán pasar el tiempo siendo destrozadas por los niños, con los cables sueltos por ahí y soñando con aquel gran día de 1979 en que invadieron el espacio de los primeros marcianitos.
Cuando acabe este libro pienso ponerme a trabajar en un superventas de culto titulado Zen y el arte de jugar a Asteroids. Asteroids es uno de los videojuegos más místicos. Intuyo que un tutor de Asteroids debe parecerse a un viejo sabio chino o a un gurú, como aquel charlatán calvo de la serie de televisión Kung Fu. Ese tío
diría que un genuino jugador de Asteroids entra en una especie de trance en cuanto ha metido en la ranura su moneda de veinte peniques; un trance en el que siente y no siente, ve y no ve. Los adictos a Asteroids lucen una mirada ausente y siempre están siendo cacheados por la policía en busca de drogas, apaleados por los cabezas rapadas, acosados por los de la secta Moon y así sucesivamente.
En la pantalla gris charol, unos pedruscos espectrales giran y dan tumbos. Tú eres el triangulito central, el que dispara bombas o «fotones» en repetidas salvas de cuatro. Cuando le das a un pedrusco, éste se parte en dos. Cuando le das a medio pedrusco, éste también se parte en dos.8 Estos últimos desaparecen cuando les arreas. Todo consiste en disparar sin descanso hasta deshacerte de todos los asteroides y dejar la pantalla vacía. Pero no vayas tan deprisa. Te asaltarán dos modelos de platillo. El más grande, al que llamaremos «gordo», atraviesa la pantalla disparando fotones que no saben dónde estás. El tipo más pequeño de platillo, al que llamaremos «canijo», atraviesa la pantalla disparando fotones que sí saben dónde estás. No es un fuego a voleo como el del gordo, sino que va a por ti con toda su saña. Los fotones del canijo, por otra parte, no «reentran». Los del gordo, sí. Reentrar significa que, cuando se salen del marco, tus fotones vuelven a entrar en la pantalla por el lado opuesto. De ahí el «acecho». Acecho o emboscada Cuando los cerebritos de los ordenadores en California fabricaban Asteroids (y, aparentemente, renunciaban al almuerzo para seguir trabajando en su criatura), descubrieron que las puntuaciones de 90 000 eran lo máximo a lo que podían aspirar. Pasados los 90 000, la concentración remitía. Se rompía el trance zen. En cuanto la máquina llegara al mercado, sin embargo, los sabiondos no tardarían mucho en oír hablar de puntuaciones de 300 000 o medio millón. ¿En qué se habían equivocado?
Habían infravalorado el talento de esos genios independientes que rondan por los salones recreativos. Esos magos no habían tardado nada en descubrir que había una zona «segura» en la pantalla. Hacia el final de cada oleada, cuando sólo queda la mitad o una cuarta parte de los asteroides, la máquina está programada para enviarte canijos ad infinítum, hasta que desaparecen los últimos asteroides. De esa manera el acechador acecha en el extremo superior derecho de la pantalla a la espera de los canijos. Si el canijo viene de la derecha, le atiza directamente; si viene de la izquierda, recurrirá a los fotones «reentrantes». Cada canijo le habrá dado 1000 puntos. Cada uno de los conos situados en la esquina superior izquierda representa una vida. He visto a tíos con vidas a porrillo que se propagaban por las tres cuartas partes de la pantalla. ¡20 vidas, 30 vidas! Y ya no estaban precisamente al acecho. Rodaban por allí disparando con total confianza en busca de cualquier canijo que se colara en su cuadrante. Hay quien desaprueba el acecho: creen que es más divertido cargarse asteroides. Les doy parte de razón. Yo acecharía si supiese hacerlo bien. Lo he intentado a menudo, pero los canijos siempre parecen saber dónde los espero.
Las máquinas de Asteroids varían más que la mayoría de los videojuegos; no en la programación, sino en el mantenimiento general, en la conducta habitual. Algunas máquinas son unas viejas bestias a las que se les pasó la edad de jubilación: lucen manchas de comida basura y quemaduras de cigarrillo, y están abolladas cerca del botón del hiperespacio (ataques de pánico del usuario, golpes y patadas causadas por la ira y la desesperación). Esos viejos Asteroids se caen a trozos, la propulsión está atascada, la rotación va a lo suyo y los fotones graznan. Otras máquinas, por el contrario, van como una seda y responden al manejo con suma precisión. No es de extrañar que, durante mucho tiempo, Asteroids fuese el trasto que más dinero daba en todo el imperio del vídeo. Asteroids es un juego sencillo, y hay quien puede acabar encontrando monótono el placer que procura. Calma, habilidad y paciente concentración (sobre todo) te proporcionarán altas
puntuaciones y largas partidas. Pero ahí van algunos datos de orden general. Deja que los asteroides se acerquen: tú siempre intenta quedarte en tu sitio, cerca del centro de la pantalla; todo movimiento innecesario incrementa las posibilidades de perder el control, y al final cada asteroide tiene que pasar por tu camino. En los primeros estadios de una oleada, rompe los pedruscos de uno en uno o de dos en dos: no enloquezcas y arrases toda la pantalla, pues acabarás esquivando ladrillos y lapidado hasta la muerte cual violador iraní. Al principio de una oleada, por lo menos, no hay prisa: tómate tu tiempo; mientras la pantalla esté llena de pedruscos es poco probable que aparezcan canijos, y con los gordos siempre te las puedes apañar. Esto nos lleva a una importante curiosidad de este juego: se la debo a un texto informativo aparecido en la revista americana Esquire escrito por alguien que sin duda le dedica mucho tiempo a Asteroids. Cada videojuego tiene un umbral de sobrecarga, un punto donde el ordenador, simplemente, ya no puede bregar con todos los elementos de la pantalla. En Defender eso sucede a veces cuando un enjambre entra en una pantalla ya abarrotada; se produce un efecto confuso y borroso, y algunos elementos se desplazan hacia otros cuadrantes. A veces, en tales circunstancias, puedes causar una masacre con un tiro a bulto: los enjambres emergen, pero son expulsados por el ordenador atribulado. En Asteroids, cuando los elementos de la pantalla superan los treinta (entre pedruscos, un canijo y sus fotones, tú y tus fotones), surge la siguiente posibilidad: si le das a un pedrusco grande, aunque sea con un solo disparo, ¡desaparece! Yo nunca lo he hecho ni lo he visto hacer, pero me suena de maravilla.
Asteroids Deluxe Ésta es la variante más espectacular y la que, me temo, no ha tenido el éxito al que sus fabricantes aspiraban. Básicamente se trata del mismo juego, aunque los pedruscos se proyectan de distinta manera y parecen rodar con una impresión más intensa de caída libre y
gravedad cero. La innovación más evidente es la sustitución del hiperespacio por la opción escudos. Con el hiperespacio puedes sacar la nave de la pantalla y que reaparezca al cabo de un segundo en un sitio a veces seguro y a veces peligroso; en cualquier caso, explota una vez de cada tres, tanto si colisiona con un asteroide que vuelve a entrar como si no. Con los escudos, un circulito de luz envuelve y protege tu nave, que es zarandeada de un lado a otro, pero no se rompe. Los escudos pierden fuerza con el uso y vienen a proporcionarte la misma ayuda que el hiperespacio. Pero, en mi opinión, no te ofrecen el mismo gozo.
Otro chisme de la variante deluxe es un artilugio tipo cápsula que suele aparecer al final de la tercera oleada. Parece una pelota de tenis y contiene tres peces espaciales que te acosan. Todo muy bonito, sin duda, todo muy grande y muy eficaz, pero la gracia de
Asteroids radicaba en su pureza y la pureza no se puede mejorar. Me quedo con los viejos asteroides sin dudarlo, incluido el vetusto modelo destrozado con los cables maltrechos. Le enseñaré el furor del dragón.9 Le demostraré, de una vez por todas, quién manda aquí.
PacMan es una perfecta chuminada y, sin embargo, un gran juego que desata adicciones feroces, absorbentes y (según mi experiencia) bastante breves. Esos fantasmas tan monos con sus lindos apodos, esa musiquilla inconfundible, ese comecocos omnívoro que hace wacawacawacawaca: la máquina tiene un aire de fantasía infantil. Puede convertir a un ceporro de metro ochenta (ése que suele vivir adherido a una pinta de cerveza) en un indefenso crío de guardería: «¡Eh, mira, ese cabroncete rojo te va a devorar!». «¡Jo, jo, jo, jo, caramba! ¡Casi te pilla! Jolines.» Una vez oí a dos mostrencos reflexionar muy seriamente sobre el cuadrado central donde acechan los fantasmas. «¿Lo ves? ¡Ahí se esconden! ¡Atácalos! A ver si te puedes colar en su guarida», decía uno. «Entra tú en la guarida —le contestaba su amigo—, yo no pienso meter las narices ahí.» Por otra parte, he visto manchas de sangre en el joystick de PacMan. He leído artículos de prensa sobre hombres de negocios maduros y respetables a los que se debía arrancar de la consola. Conozco a una joven actriz con un caso de «mano comecocos» tan grave que el índice parecía una morcilla, pero seguía jugando y jugando entre lágrimas de dolor. Yo mismo he pasado semanas inmerso en un estupor alimentado por PacMan, incapaz y sin ganas de pensar en otra cosa. A veces PacMan parece erguirse sobre un montón de basura compuesto de frágiles idilios y carreras arruinadas. Así que algo ha de tener.
¿Pero qué exactamente? PacMan es un juego laberíntico. Sus orígenes son los mismos que los de esos juegos de coches (con
nombres como Grand Prix o Montecarlo 2000) donde tienes que fulminar primero a uno, luego a dos y después a tres automóviles enemigos. La cuadrícula de PacMan es más fluida y complicada, y hay un refinamiento más en las píldoras de poder: esos cuatro puntos de luz ubicados en las esquinas de la pantalla. La misión del comecocos tragaldabas es avanzar a bocados por el laberinto mientras lo persigue una tropa de fantasmillas (el rojo está programado para seguir al glotón, los demás se mueven de forma aleatoria con tendencia a agruparse en hordas o manadas). Pero cuando el comecocos alcanza la píldora de poder, los papeles se invierten temporalmente: mientras las luces parpadeen y la banda sonora gargarice, tu zampabollos puede perseguir a los fantasmas que huyen (acumula 200 puntos por su primera víctima, 800 por la segunda y 1600 por la tercera). Antes de conseguir una píldora de poder, espera hasta que al menos dos o tres fantasmas se abalancen sobre ti. Tampoco olvides que tu principal misión es devorar puntos; si no lo haces estarás en peligro. Y no acumules tus píldoras de poder. He visto a más de un listillo vigilando con orgullo un tablero con cuatro píldoras intermitentes y casi ningún punto. ¡Prepárate, chico! Eso no es tan sólo peligroso: también es muy poco práctico desde el punto de vista zampafantasmas. Recuerda que la píldora es una legítima arma defensiva tan buena para los rincones complicados como para obtener puntos. Jugador de PacMan: no seas tan orgulloso ni tan machito y progresarás en la pantalla de puntos. Crea una táctica, al menos para la maniobra inicial en cada oleada. Durante la primera, por ejemplo, yo llevo a mi comecocos hacia la esquina inferior izquierda, lo deslizo a través de la base, lo subo hasta el cuadrado central y luego voy a por una píldora de poder en la zona superior. ¿Debo arriesgarme para comer la fruta que hay en mitad de la pantalla? Pues no, y tú tampoco deberías. Como el platillo gordo e inofensivo de Missile Command, la fruta sólo está ahí para poner a prueba tu soberbia o tu temeridad. Ni caso. Una vez hecha la primera maniobra tienes que jugar de oído o de vista; o, aún mejor, con los reflejos de un gatillo fácil. Vete enseguida a por los paquetes de poder, como te digo, y sé prudente cuando uses la Avenida del Regreso. Se trata del canal lateral que te
permite escapar de un extremo a otro del tablero. El comecocos atraviesa esa avenida a una velocidad normal. Suena bien, pero a menudo te toparás con un fantasma que te espera a la salida con los resultados desastrosos que de ello se derivan.
Y así sucesivamente. A los 10 000 puntos obtienes otro comecocos. Tras la segunda oleada, la máquina toca su estúpida melodía: dirididí, dirididú. En la esquina inferior derecha se agolpan las frutas después de cada oleada (fresas, ciruelas, etc.); al cabo de un rato, el muestrario desaparece y luego asoman unas naves espaciales que no vienen a cuento. A estas alturas (con la puntuación acercándose a 10 000), el pobre comecocos ya es una mancha febril perseguida por una frenética manada de fantasmas. Sal de ahí a mordiscos. Pero la mayoría pasa de todo. En general, la comecocomanía no dura mucho. Estamos muy ocupados con otros menesteres: volver a casa, curarnos el dedo ampollado («dígame la verdad, doctor»), hablar por teléfono con el abogado de nuestra futura exesposa, incorporarnos a una larga cola frente a la oficina de empleo o, más en general, restaurarnos como buenamente podamos.
De todos los videojuegos, tal vez Defender sea el más emocionante, siniestro y tortuoso jamás diseñado. Cuenta con los mejores colores, la mejor mitología, las mejores imágenes, los mejores sonidos (el zumbido de un baiter, el ronroneo de un pod, el quejido de insecto de los odiados mutantes mientras se agrupan y atacan). Defender es una obra maestra del desafío en los juegos espaciales: objetivos reales, variados dilemas bélicos, suspense del bueno, crisis recurrentes. Es la prueba definitiva para la habilidad, la coordinación y el atrevimiento. «Deberías estar en la puta Fuerza Aérea», me dijo un joven admirador en un salón recreativo mientras yo esquivaba a un bomber, me cepillaba a un mutante y a dos swarmers, corregía el rumbo para aplastar un lander cargado y arrebatarle el paquete, me hiperespaciaba hacia el centro del escenario y acababa con tres pods y un baiter con bombas inteligentes hasta superar la quinta oleada. «Claro que sí», le dije, y me puse a trabajar en la sexta oleada. Ahora practico mucho la defensa. Hay que ver todo lo que defiendo. Deberíais estar todos muy agradecidos. Vosotros, o esa máquina, me debéis una fortuna. Como todos los buenos juegos, Defender es un sacacuartos en las primeras fases. Si alguna vez veis un Defender con las iniciales MLA en la columna de grandes jugadores, ése soy yo, chicos, y me lo he ganado. O más bien lo he pagado. Como bien saben los contables de Williams Inc., tienes que gastarte un montón de dinero para ser bueno en Defender. Ésa es la norma número uno. Pero la recompensa
es inmensa. Introduce ese dinerito por la ranura. ¡Escucha el provocador rugido de la máquina!
Viajas lateralmente por un paisaje con pinchos. Controlas la velocidad con el botón de impulso. Las estrellas titilan sobre un fondo profundamente oscuro. Por encima de la pantalla principal está tu escáner, que te muestra la disposición de las fuerzas enemigas en toda la zona de batalla. El escáner es una brillante innovación: significa, de hecho, que juegas en una pantalla de tres o cuatro metros de ancho. Utilizando el escáner puedes vigilar todo el campo de batalla, puedes ir en busca de bronca o puedes evitarla por un tiempo. Cuando el juego se vuelve realmente rápido y desesperado, miras más al escáner que a la pantalla. Pero también
tienes que controlar el botón de retroceso y hacerte ambidiestro: debes sentirte tan cómodo defendiendo tanto a la derecha como a la izquierda. El problema de muchos juegos espaciales consiste en que una vez les has pillado el punto dejan de ser interesantes hasta media batalla. Por ejemplo, es muy aburrido triturar las primeras oleadas distantes e inofensivas en Space Invaders. Eso no ocurre en Defender, donde hay desde un buen principio asuntos estratégicos que valorar. La unidad básica de las fuerzas enemigas es el lander. Es el típico sujeto verde y se parece a un marcianito (pero con ojos giratorios). Es letal si lo tocas, como todos los extraterrestres, y además suelta unas bombitas blancas en ángulos impredecibles. Pero esos landers tienen una misión: están programados para pillar los paquetes de energía o «humanoides» del horizonte y llevarlos a lo alto de la pantalla, momento en que se transforman en los temidos mutantes.
(Una cosilla sobre los mutantes: éstos son unas criaturas horribles que parecen dibujitos de anuncio de televisión, como esos gérmenes o termitas que se ventila el ZZ Paff. Reptan, chillan, siempre están cabreados, escupen bombas y se lanzan contra tu nave cual abejas venenosas y curtidas. «Son muy desagradables», me comentó un solitario de salón después de que me barriera un enjambre feroz. Procura combatir a los mutantes en la parte alta de la pantalla. Si lo haces en el horizonte acabarás destruyendo por accidente a tus propios humanoides. Si no lo consigues deja que los mutantes te persigan hasta el centro de la pantalla, luego gira y dispara.) Más vale prevenir que curar, así que lo mejor es detener el lander antes de que se convierta en un mutante. A medida que el vehículo cargado se dirige hacia el cielo debes disparar limpiamente sin
destruir al humanoide aerotransportado. Éste caerá despacio y tú lo atraparás con el morro de la nave. Eso te dará 500 puntos; regresar al suelo, otros 500. Puedes transportar varios humanoides a la vez. Si se queda en la parte baja de la pantalla tras ser descargado por su lander, el humanoide volverá tranquilamente a su sitio y te dará 250 puntos. Si está en la mitad superior, se romperá con el impacto de la caída, así que debe ser «acogido» por tu nave de forma segura. Perfecciónalo: es la clave de una defensa eficaz. Cuando los diez humanoides se encuentran en lo alto de la pantalla (Dios no lo quiera), sobreviene la catástrofe. La pantalla cruje y tiembla como si hubiese una tormenta brutal. El horizonte desaparece: estás en el espacio. Todos los landers que quedan se convierten en mutantes. Y lo más normal es que te sientas como un terrón de azúcar en una colmena. Se puede sobrevivir en el espacio y allí se ha librado más de una batalla legendaria. Con el uso discrecional del botón de retroceso puedes dividir y vencer a las huestes enemigas. Pero el espacio no es para cadetes espaciales. Cada quinta oleada, tus provisiones de paquetes energéticos se renuevan hasta la cuota total de diez. Así pues, si le das al espacio en las oleadas cuarta, novena, decimocuarta, etc., recuperas a tus humanoides y tu horizonte en cuanto limpies el tablero. Y ahora pasemos a la defensa seria.
La primera oleada La primera oleada es pan comido… o lo es cuando inviertes algo de dinero en mejorar tus aptitudes. Aquí sólo tienes 15 landers con los que luchar: aparecen en la pantalla con tres salvas muy ruidosas. Algunos están programados para bajar decididos a pillar a sus humanoides mientras van soltando unas cuantas bombas blancas (mantente alejado de ellas hasta que suban); otros sólo están programados para callejear por allí pensando en sus cosas. Si hay un montón de landers agresivos en la primera oleada es posible que hasta un defensor experimentado se vea en apuros. La manera más segura de rescatar a un humanoide flotante es aproximarte a lo alto
de la pantalla y disparar en una sola dirección: el lander ascendente levitará hacia tu línea de fuego; tú sigue adelante y píllale el paquete. La puntuación habitual para la primera oleada es de 3250 (150 x 15, más 1000 puntos de premio, 100 por cada humanoide superviviente). Atrapando humanoides puedes subir tu puntuación de manera exponencial. Ha habido puntuaciones de 13 000 en algunas primeras oleadas.
La segunda oleada Aquí vemos una división entera de las fuerzas extraterrestres. Está el habitual escuadrón de landers, pero también, en el extremo, tres bombers y un pod. Los bombers azules ruedan por la pantalla trazando diagonales perezosas y onduladas. No están programados para atacarte y no disparan proyectiles, pero dejan a su paso unas minas que parecen polvo de oro y brillan unos segundos antes de desvanecerse. Ponte frente a los bombers, gira y dispara. Si los sigues, acabarás teniendo que esquivar montones de polvo dorado y funesto. Sube, retrocede y podrás disparar con eficacia y sin riesgo. Los bonitos y tintineantes pods son lo más benigno de las unidades extraterrestres: se limitan a pasear y brillar: no se meten contigo. El problema es que los pods contienen swarmers y los swarmers son unos perfectos cabroncetes. Dependiendo de cómo zurres al pod puede que te ataque hasta media docena de swarmers rojos. Cuando alcances el pod, intenta dispersar el fuego. Es posible acabar con todos los swarmers antes de que huyan. No te acerques demasiado. Los swarmers vuelan en grupos laterales disparando bombas. Una vez hayan dejado atrás tu nave regresarán a por ti. Así es como hay que cepillárselos: déjalos pasar y luego sigue de cerca el enjambre. No volverán a las andadas. De hecho se calmarán, cerrarán el pico, dejarán de arrojar bombas y empezarán a poner cara de que la situación resulta muy embarazosa. Es probable que hacia el final de la segunda oleada te las veas con tu primer baiter. Lo siento, pero es lo que hay. Los baiters (platillos verdes, relucientes y estilizados que arrojan bombas y van a por ti
sin miramientos o compasión alguna) no pertenecen propiamente a la oleada. Digamos que, si estás persiguiendo a tu último bomber para acabar con la oleada y aparecen uno, dos o tres baiters, más vale que sigas detrás del bomber. Si lo pillas antes que los baiters a ti, la oleada acabará de manera victoriosa. Pero a veces no hay manera de evitar a los baiters; a veces hay que quedarse y dar la cara. Un par de consejos. Si el baiter se sale de la pantalla, recurre al escáner para intentar destrozarlo cuando vuelva a entrar. No es necesario que disperses el fuego: trata de disparar en un chorro continuo y confía en que éste lo alcance, pero el baiter es un cerdo: lanzando bombas y agudos gruñidos se te planta encima o debajo y no te ofrece un punto flaco. Su misión es provocarte el pánico de fin de oleada, y la verdad es que lo hace muy bien. Con el baiter se produce una de las pocas ocasiones en que merece la pena recurrir al botón de hiperespacio. «Ve a otro cuadrante; precaución», dicen las lacónicas instrucciones laterales de la pantalla. La alternativa del hiperespacio es la última acción del defensor desesperado. En Asteroids, la tasa de mortalidad por hiperespacio es de uno sobre tres, tanto si entras en colisión como si no. En Defender, el hiperespacio te ofrece un 50% de posibilidades destructivas, pero cuando los baiters se comportan como suelen, cuando las bombas surcan los cielos y no hay manera de escapar, ¿por qué no pasarse a otro cuadrante? ¡Qué coño!
La tercera oleada Me he abstenido hasta ahora de mencionar la principal arma vengadora del defensor: la bomba inteligente. Estos poderosos aparatos, que se sueltan con un hábil movimiento de pulgar, matan de forma instantánea a todos los extraterrestres que infestan la pantalla. Son unos recursos ofensivos y estratégicos de valor incalculable, y hay circunstancias (en el espacio, por ejemplo) en que una sola bomba inteligente merece tres o cuatro vidas. En Defender consigues una vida nueva y otra bomba inteligente cada 10 000 puntos. Con un juego milagroso es posible acumular una docena de vidas y tal vez seis o siete bombas. Una de las ventajas de
Defender es que esos pluses no son simples recompensas: son de una importancia estratégica vital. La puntuación forma parte del juego, y el resultado de muchas partidas erráticas acaba siendo determinado por la diferencia entre, digamos, 20 980 y 29 980 puntos. No he mencionado antes la bomba inteligente por un buen motivo: en teoría no deberías necesitarla hasta la tercera oleada. La bomba inteligente cuenta con dos funciones principales: afrontar una ofensiva agobiante (un frenesí de mutantes y baiters, pongamos por caso) y acumular gran número de puntos. Una bomba inteligente en el momento adecuado, cuando la pantalla bulle de alienígenas, puede aportar hasta 8000 puntos, lo cual, más o menos, te consigue otra bomba inteligente. La tercera oleada se parece mucho a la segunda salvo porque te las has de ver con tres pods en vez de con uno. Aparecerán en la región central de la pantalla al principio de la oleada. Respuesta: maniobra para tener los tres pods en pantalla y luego atízales con la bomba inteligente. Con un poco de suerte liquidarás a los tres (3000 puntos), pero también a los swarmers que contienen (18 x 150 = 2700). Es un momento maravilloso: la pantalla se pone borrosa y muestra una especie de ambiente posnuclear; es como bucear durante unos segundos. Observarás que, a veces, los swarmers se escapan hacia otro cuadrante. Cómo evitarlo sigue siendo un tema humillante que los viejos defensores prefieren abordar bien avanzada la noche. No hay una respuesta clara, pero los resultados parecen mejores: a) cuando los pods están debidamente espaciados hacia el extremo de la pantalla y b) cuando tu nave no se mueve. La cuarta oleada y las siguientes empiezan con cuatro pods. Un tiro certero te dará 7600 puntos más todo lo que haya en la imagen. Suelta esa bomba inteligente y contempla cómo crece tu puntuación.
La cuarta oleada
A estas alturas, probablemente, ya habrás perdido la mayoría de tus humanoides y te las habrás tenido con algunos mutantes. Te acercas a la quinta oleada, cuando todo tu arsenal de humanoides te será devuelto. Ahora es básico evitar el espacio, con su alto número de bajas y sus bombas inteligentes. Puede que sea necesario considerar la opción del suicidio. Si ves desde el escáner que a tu último humanoide se lo llevan al cielo y sabes que no puedes llegar allí a tiempo, asume que vas a perder una vida. Estréllate contra el extraterrestre que te caiga más cerca. Cuando el juego se reemprenda, el humanoide volverá a estar a salvo en el suelo… un ratito. Digamos que estás a punto de perder a tu último humanoide. ¿Qué debes hacer? Cuando empiece la oleada consulta velozmente el escáner para averiguar su posición. (Los humanoides, por cierto, se mueven; míralos de cerca: las manadas se arrastran de lado y cojeando.) Ve hacia ese humanoide y defiéndelo. Hay dos maneras: puedes mantenerlo en el suelo tumbando a los landers cuando se alinean para atacar o puedes dejar que un lander agarre al humanoide, atizarle al lander y arremeter contra la manada, ¡aunque sin derribarla! Carga con el humanoide hasta que hayas destruido todos los landers. Los que queden se pondrán más bien frenéticos, ¡ya verás cómo se menean, eructan y se arremolinan! Pero no pueden hacer nada mientras mantengas la manada suspendida en el aire. La forma real del terreno deviene aquí crucial, pues debes evitar el aterrizaje mientras disparas a lo bestia al nivel de la tierra. La experiencia no puede resultar más satisfactoria.
La quinta oleada y más allá En la quinta oleada, tus humanoides son repuestos, pero aquello sigue siendo un avispero. Los landers aterrizan y mutan a mayor velocidad. Los baiters aparecen antes: la histeria empieza a cundir. Tras la quinta oleada, afortunado serás si te quedan cuatro humanoides; después de la sexta, es muy posible que debas conformarte con una última manada. Créeme, hacen falta huevos
para defenderte hasta la décima oleada. Y entonces todo vuelve a empezar, pero más rápido, más agobiante y más ingrato.
Antes de que puedas secarte las lágrimas de alivio ante la décima oleada te sientes casi en el espacio, con todos esos landers yéndose hacia el cielo. ¡Cuidado con ese bomber! ¡Dale a esa manada! ¡Ahí viene un baiter y luego otro más! ¡Cárgate a esos swarmers! ¡Pásate a otro cuadrante! ¡Y métete un mutante por el culo! La última nave explota con un derroche de plata. El valeroso defensor enciende un cigarrillo, anota sus tantos, mira si ha entrado en la columna de los «grandes triunfadores de todos los tiempos», pone más monedas y escucha el amenazante rumor de la pantalla que vuelve a la vida. ¿En qué sueña? ¿En qué consiste su misión? Defiende la Tierra, a los
demás terrícolas y su honor. Defiende el arte de defender. Es el defensor de la fe.
Esta máquina tan popular es un pariente pobre de Defender; de hecho, un sobrino sin blanca que sobrevive furtivamente gracias al apellido familiar. Uno de los grandes hallazgos de Defender fue poner al guerrero espacial a adentrarse de lado en territorio enemigo en vez de lanzarlo simplemente a esquivar los materiales que le arrojaban desde arriba. Scramble es mucho más bestia que su
adorado tío, pero el uso del mismo principio le permite ofrecer un buen número de variaciones y sorpresas. Viajas en dirección este por un terreno inseguro y accidentado. Los tres controles de Defender (altitud, impulso, retroceso) están concentrados en un solo joystick que no es gran cosa. Tienes dos botones de fuego (metralleta y bomba), balas laterales que salen del morro de la nave, granadas de caída lenta que salen de su vientre. Debajo de ti, en la superficie, hay tanques de gasolina (que te dan montones de puntos e incrementan tu crédito para combustible) y cohetes (que salen cuando quieren y apuntan hacia arriba). El objetivo es volar bajo, peligrosamente cerca de la superficie, y escoger las masas de cohetes y tanques.
Al cabo de un rato aparecen en el aire, por encima de ti, unos rayos zumbones. Reduce la velocidad con el impulso en retroceso y dispara en línea recta. Con eso debería bastar para librarse de criaturas tan molestas. A continuación, un enjambre de rojas bolas de nieve se te acerca desde el este. Es inútil dispararles, más vale
que bajes la velocidad y las esquives. No es tan difícil como parece, y si tienes suerte, una especie de trance zen de bajo nivel te echará una mano. Las bolas de nieve rojas dan al Scramble su único momento de auténtica adrenalina. Después de eso, el terreno cambia: los cohetes y los tanques de combustible se suben (por razones que ignoro) a las cornisas de un rascacielos móvil. Tú no paras de chocar contra el techo de la pantalla. Después de eso…
¿Mas para qué seguir? Scramble es un follón que no está mal para perder el tiempo, pero carece de la lógica, la coherencia y la visión que exige todo buen vídeo.
No hace mucho, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos prohibió la importación de veinte versiones de Galaxian. Cosmic Alien es, seguramente, un subproducto para el mercado nacional. Es también uno de los juegos más turbios, deslavazados y estropajosos. Yo descubrí esta antigualla en 1979 en un comedero infecto de la Tercera Avenida neoyorquina. Se la veía muy a gusto entre vasos de plástico y bazofia a medio ingerir. Cosmic Alien tiene con Galaxian una relación muy parecida a la de las canicas con el billar. En lo alto de la pantalla hay una hilera de bichos calvos que, a su debido tiempo, se arrojarán sobre ti. La gran contribución de Cosmic Alien consiste en esos pajarracos lanzabombas que dan la vuelta y suben hasta la mitad de la pantalla antes de seguir cayendo. Una de las cualidades más hipnóticas del auténtico Galaxian es la manera como los dos o tres últimos extraterrestres se te echan encima al final de cada oleada hasta que los trituras o te trituran. (Lo he experimentado a base de deambular y evadirme sin artillería durante un buen rato: ellos siguen atacando, con algún giro ocasional u otra variante ingeniosa.) Cosmic Alien contiene una idea más brillante: una especie de geniecillo aparece al cabo de unos segundos para meterte prisa. Ese individuo no quiere que te relajes y pases un buen rato, quiere que metas más dinero por la ranura. Como toda máquina realmente cutre, Cosmic Alien es muy difícil a causa de su comportamiento caótico. Así pues, grandes gastos y breves partidas constituyen dos de sus encantos. Hace un par de semanas me topé con otro Cosmic Alien oculto entre una fila de nuevos y rutilantes gorfs y froggers. ¿Cómo había
sobrevivido semejante piltrafilla? A alguien de allí arriba (tal vez a un alienígena cósmico) debe de gustarle Cosmic Alien.
Lunar Lander es un juego para adolescentes misántropos y viejos jipis bondadosos. Es cualitativamente distinto a cualquier otro juego. Casi todas las videocreaciones se distinguen por alguna actividad peculiar. Missile Command es un juego de interceptación. Lunar Rescue consiste en esquivar los ataques hostiles. PacMan, en zampar sin tasa (lo cual tal vez explique por qué es el único videojuego que interesa mínimamente a las mujeres). El fundamento de casi todos los juegos es, obviamente, la hecatombe, la matanza, la ruina y el estacazo. La única meta de Lunar Lander es, sin embargo, el aterrizaje. Ni rastro de monstruos o espectros en la luna rocosa donde se posa el lander; no hay cohetes, fotones o naves enemigas que estorben su descenso. Es un juego sin alienígenas, sin adversarios. El único enemigo es la torpeza del jugador. Como en Asteroids, la pantalla es muy esquemática: blanco sobre negro. El efecto está bien definido, es prístino y elegante: consigue que ciertos juegos coloristas parezcan dibujos infantiles o alfombras de saldo. El módulo del lander aparece sobre el escarpado terreno. Se nos indican diferentes puntos de aterrizaje ordenados según su dificultad (aunque confieso que nunca he visto las diferencias: una vez metido en el aterrizaje todos parecen iguales). Rotando a la izquierda o a la derecha y estabilizando el aparato con diestros manejos de las funciones retroceso e impulso, el lander elige su objetivo y desciende plácidamente dominando el tirón gravitatorio simulado y la tensión del momento.
El juego muestra su mejor truco cuando alunizas en terreno llano: te pasas al primer plano. En ese momento, el aterrizaje deviene una cuestión de pulcro afinado, mientras ajustas y corriges o vuelves a corregir para tomar tierra. Hay tres formas de aterrizaje (bueno, duro o brutal) y cuatro grados en tu «misión» (aprendiz, cadete, oficial y mando) elegibles al comienzo del juego; los puntos se otorgan de acuerdo con la categoría. Los mandos responden de maravilla, aunque en cualquier misión con grado superior a «aprendiz» vas a tener que recurrir con frecuencia al botón de aborto, que te permite escapar y reajustar la posición para un nuevo intento. Ese aparatito pierde el control muy fácilmente y no lo recuperará por muchas ganas que pongas. La parte superior de la pantalla está adornada con altímetros, velocímetros y gasolinómetros que pueden ignorarse con absoluta impunidad. Pasa de los datos: limítate a meter más dinero por la ranura.
He aquí la caballería acorazada del futuro. Hay tanques, radares, terrenos imposibles y enemigos apenas perfilados. Hay distancias y perspectivas maravillosamente trazadas. Éste es un juego para la percepción del espacio que atrae a una parroquia relativamente grande y de relativa clase media. Sus admiradores son individuos vehementes cuyas vidas ficticias tienden al ardor guerrero y la conducta bélica. Diría que todos ellos tienen madera de teniente coronel. Sin duda cautivan esos mandos tan lindos. Al principio pensaba que eran pura farfolla. ¿Por qué no un solo joystick? Pero los mandos de doble puño ofrecen la sensación de un movimiento simultáneo en distintas direcciones y añaden emoción a la dramática situación. El chisme del radar es más bien chapucero, pero la pantalla es una joya porque emplea el op art o el pop art o lo que sea para crear un imaginario campo de batalla: visión limitada, sorpresas ingratas, ajustes en pleno ataque de pánico cuando el tanque enemigo se acerca lentamente para tenerte a la vista. Hay cuatro adversarios: el tanque, el supertanque (más espigado y móvil), el caballo de Troya (que cae desde el aire esquivando obstáculos con su hocico puntiagudo) y el platillo (a veces un punto que parpadea a lo lejos y a veces tan colosal, inmediato e inminente como la nave nodriza de Encuentros en la tercera fase). Construcciones esquemáticas, casi transparentes, protegen u obstruyen sobre un terreno despoblado. El radar indica que el
enemigo está a la derecha o a la izquierda. O detrás. Empieza la refriega. Al principio aparecerá, inevitablemente, un enorme tanque enemigo hacia el centro de tu visión. Utiliza los mandos normales para machacar al enemigo y realiza los necesarios ajustes mediante golpecitos en los manillares hasta que te hayas centrado. A estas alturas, el tanque enemigo ya habrá reparado en tu presencia; ya está dando la vuelta y dirigiéndose hacia ti; tú disparas; el tanque se deshace en satisfactorios añicos. A veces buscarás la protección de un bloque y verás como el tanque enemigo te dispara de manera tan feroz como inútil, aunque aparentemente sólo se encuentre a unos metros de ti. Luego le das al retroceso y lo pulverizas mientras se dirige a un terreno expedito. ¿Mi consejo? Sigue adelante. Siempre adelante. Cárgate a los dos primeros tanques y luego agárrate a los manillares y continúa a toda velocidad. Ignora el radar, que te señalará frenéticamente unos enemigos de los que más te vale pasar. Verás que no ocurre gran cosa durante un ratito, pero luego se te echarán encima los grandes cañones con sus altas puntuaciones. Los platillos valiosos no te disparan y, además, no hay por qué eliminarlos a las primeras de cambio. Precedidos por una fanfarria grave y amenazante, los caballos de Troya caen del cielo sobre ti: espera hasta el último segundo para disparar. Cuando tu puntuación alcance los 20 000 o algo parecido llegarán los supertanques. Es entonces cuando las cosas se ponen serias.
Se ven puntuaciones formidables en Battlezone, pueden llegar a las seis cifras. Los rommels y pattons de los salones recreativos parecen saber exactamente lo que ocurre. Los tanques enemigos les disparan, pero ellos han calculado el ángulo a la perfección; los obuses pasan de largo; se retiran, maniobran, vuelven a disparar. Sueñan con el norte de África o con las carnicerías de Cartago o las Termópilas. Yo carezco de la resistencia o de las virtudes castrenses requeridas en estos casos. Quiero salir de este tanque ardiente y viscoso, quiero volver a la base para una tranquila partidita de Berzerk o de Astro Blaster. Pero alguien tiene que luchar a brazo partido y yo admiro a esos hombres con sus supermáquinas. Los admiro hasta la extenuación.
Missile Command es un enigma, un misterio, una incógnita: es uno de los juegos más bellos e imaginativos entre todos esos inventos tan curiosos, pero, pero… Las gráciles hebras de las mechas enemigas descienden como limpiapipas dentados; el comandante (tenso, alerta, con unas piernas que nunca descansan bien separadas) hace rodar su bolita mágica. El color de la tierra y del cielo donde batalla cambia espectacularmente con cada oleada. Como Lunar Lander, éste es un amable juego espacial: el conflicto se basa en la defensa y la interceptación. Pero también es un juego donde la destreza y la velocidad de reflejos son más importantes que en cualquier otro.
Y ahí va una confesión. Siento que debo deciros esto. Por favor, repetid en un susurro ronco y apagado: «No soy muy bueno con Missile Command». Cuando llevo unos 35 000 puntos, los misiles se encallan, mis ciudades arden, la pantalla explota en rojos y blancos y las temidas palabras THE END tiemblan ante mí. Ya está. Ya me encuentro algo mejor. Hay gente, por otra parte, que se lo monta muy bien con este juego. ¡Joder, qué buenos son! Los auténticos supermagos suelen ser japoneses, lo cual debería consolarme. Cuando se ponen, esos tipos son vertiginosos. Su tasa de decisiones por segundo enarcaría las cejas de medio Cabo Kennedy. Mitad bongoseros, mitad
concertistas de piano, parecen capaces de hacer dos o tres docenas de cosas a la vez. Lo único que uno puede hacer es mantenerse apartado y ver cómo echan humo.
La bolita negra de la derecha controla esa pequeña equis que revolotea por la pantalla. Si le das a uno de los tres botones básicos de la izquierda saldrá un proyectil hacia arriba causando una explosión al impactar con la equis o con su huella (si es que has movido la bola después de apretar el botón). Tienes un número limitado de misiles por oleada, y cada base parpadeará BAJO-BAJOBAJO cuando sólo te queden tres.
Dirige tus misiles a los proyectiles enemigos que te acechan con la intención de destruir tus seis ciudades y que aumentan su velocidad con cada oleada. En la segunda, un platillo inocuo empieza a atravesar la pantalla. No arroja bombas ni afecta a la acción de ningún modo, pero derribarlo es motivo de orgullo para cualquier comandante por muy demencial que esté siendo la batalla. En la séptima oleada, las bombas de diamantes (unos rombitos plateados) empiezan a dirigirse hacia ti. Las bombas varían de máquina a máquina o de mando a mando. Algunas conseguirán esquivar las explosiones de tus misiles defensivos saltando sobre ellas y siguiendo con su caída. Entonces lo que debes hacer es volver a disparar. Evidentemente, cuanto más se acerquen esos granujas a tus ciudades, con más precisión habrás de lanzar tus misiles. Y el peligro se incrementa, por supuesto. Cierta práctica y unos reflejos discretos te ayudarán a superar las primeras oleadas. Pero muy pronto, el ambicioso comandante deberá dominar la técnica del rociado. Con un hábil manejo de la bola mágica más seis o siete rápidos movimientos de código morse en un botón ad hoc, el comandante arroja un reguero de equis por toda la pantalla. Si las equis están bien esparcidas, toda la zona central será una explosión homogénea y continua que nada podrá penetrar. Deberías hacer algo así tres veces por oleada. Yo siempre me excedo y uso demasiados misiles por culpa de la excitación y el temor. Con los misiles que te queden desactiva las bombas de diamante y los proyectiles desmadrados. Como no podría ser de otra manera, el comandante astuto debe poseer o desarrollar esa clase de previsión espacial de la que yo carezco y no soy capaz de adquirir. Cuando asome la primera pulgada del proyectil enemigo en la pantalla, tienes que saber a qué ciudad se dirige. Yo siempre pierdo tiempo y misiles defendiendo ciudades que ya han saltado por los aires. Siempre estoy pidiendo refuerzos a bases donde ya no quedan misiles. Siempre estoy aterrorizado y dispuesto a huir. Sólo puedo mirar a esos genios inescrutables y preguntarme cómo se lo hacen en su condición de comandantes. Hacia los 60 000 puntos la pantalla se pone de un color rosa
encantador. Poco después es amarilla y luego blanca (sobre rojo). A los 110 000 se pone roja (sobre amarillo). La tarea del comandante a esas alturas es comparable a tratar de mantener seca una pelota de fútbol con un paraguas de juguete durante un chaparrón mayúsculo. Pero lo curioso es que lo consiguen. Hasta que en la pantalla pone THE END.
El diseñador de Gorf debería ser condenado a jugar a algo tan odioso durante toda la eternidad. No entiendo cómo es posible que Gorf no ocupe la posición más alta en la lista de la compra de cualquier torturador de Saigón o Buenos Aires. Tras meses sometido a todo tipo de tormentos (después de que te ahoguen, te zurren, te despellejen y te orinen encima), el más tozudo de los subversivos lo largaría todo en una sola noche con Gorf. Al principio parece una buena idea: un juego antológico. La primera oleada consiste en una versión ligeramente actualizada de los entrañables marcianitos con la gracia añadida de un escudo protector que desaparece mientras disparas. La cosa da gusto: el jugador se siente feliz con su joystick de gatillo fácil. Luego aparece una bandada de cacatúas mortíferas (que también dispensan un bonito rayo láser vertical) seguida de una patrulla de genuinos galácticos. Al jugador se le entumece la garganta de nostalgia: primero, los marcianitos; luego, los galácticos. Como en los viejos tiempos. En la oleada siguiente aparece una pequeña célula saltarina en mitad de una explosión astral. Tienes que pillarla cuando aún es pequeña y lenta. No tardará mucho en rodar furiosamente escupiendo bombas. Finalmente aparece una nave nodriza y debes disparar a través de tu propio escudo protector y de un montón de misiles. Cuando aciertas todo vuelve a empezar, pero más rápido. Suena bien, ¿verdad? El problema es que Gorf es un charlatán. Gorf habla demasiado. Gorf amenaza, murmura y grita. ¡Joder, cómo te
gustaría que Gorf se callara! Es bien sabido que en algunas máquinas se instala un factor irritante. Te entran ganas de aporrearlas. Bueno, pues con Gorf se les fue la mano y a ti te darán ganas de incinerarla.
«Como monedas», anuncia Gorf con humilde cinismo. Y vaya si lo hace: en la mayoría de las máquinas sólo consigues dos vidas a
cambio de tus veinte peniques. Y luego viene la oferta, más o menos irresistible, de cuatro vidas por cuarenta peniques. ¡Cuarenta peniques! Casi media libra para que te cruja una pantalla. Pero pagas lo que pida con tal de aplazar las risitas de Gorf. «Muerde el polvo, cadete espacial», se burla Gorf. Cadete espacial es el grado más bajo y humillante. Desde ahí asciendes a capitán espacial, a coronel espacial, a general espacial, a guerrero espacial o a vengador espacial dependiendo de cuántos ciclos de cinco oleadas gorfianas te puedas cepillar. ¿Cuánto debes invertir para enfrentarte a Gorf como vengador? ¿Diez libras? ¿Veinte? ¿Por qué no te guardas el dinero y destrozas la pantalla de un ladrillazo?
Lanzado en Inglaterra durante el verano de 1981, Pleiads fue durante un tiempo la gran esperanza de la videoindustria. Ahora sólo lo encuentras en puestos de kebabs y hamburguesas. Puede que el juego haya pasado desapercibido; igual es demasiado caótico para un éxito generalizado o puede que nadie sepa pronunciarlo. Envíenme un Plee… un Pli… un Ploi… Olvídenlo. Envíenme un Frogger. Hay cuatro oleadas o, más bien, cuatro cambios completos de terreno y situación. La primera, sobre una pantalla tenebrosa, te obliga a esquivar monstruos e insectos que levantan barricadas desde ángulos absurdos mientras disparas a discreción con tu pistola de rayos. Cuando eso se acaba te elevas hacia un espacio azul marino y combates con algunas mantarrayas de aspecto normal. Es fuego a voleo; o sea, un aburrimiento. La tercera oleada introduce una madre nodriza enemiga que debe ser laboriosamente eliminada. La cuarta (que es la mejor) te obliga a volver con tu nave a la base de control. Es como pilotar un aterrizaje nocturno en Heathrow o el JFK evitando los obstáculos que centellean en la pista. Los efectos de sonido, mientras tanto, son estupendamente ominosos.
Las Pléyades son un grupo de estrellas pertenecientes a la constelación Tauro. Hay siete, aunque el ojo humano sólo percibe seis. Algo parecido le ocurre al vástago de las Pléyades en la
pantalla. Suceden muchas cosas, se ve mucha pirotecnia y se oye mucho ruido, pero hay poca claridad y ninguna ambición.
Frogger es un intento de escapar a la tiranía del concepto «batalla espacial». PacMan (una monada con esos ruiditos tan bobos) ya apuntaba en esa dirección. Ambos juegos se dirigen a una audiencia de corta edad: olvídate del rastrillo, deshazte del osito y agarra la hucha. Pero PacMan era un juego de cierta complejidad y sofisticación, mientras que Frogger, pese a su éxito inicial, no tiene lo que hay que tener. Eres una ranita verde (¿y eso quién lo aguanta?) cuya misión es cruzar una carretera con mucha circulación sin que te aplasten; luego hay que cruzar un río turbulento saltando de un lirio a un tronco, sorteando a tortugas, serpientes y cocodrilos sin caer al agua. La carretera es pan comido, pero el río es un espanto. Se dan ciertas dificultades arbitrarias cuando llega la hora de llevar la última rana a casa, que está en la esquina superior izquierda de la pantalla. Se consiguen puntos por saltar sin daño (10), por volver a casa (50), por brincar sobre un tronco (10), por devorar un insecto (200), por escoltar a una señora rana hasta su puerta (200, ¿pero esto de qué va?) y, finalmente, por llevar las cinco ranas a sus hogares (1000). Con 10 000 puntos te dan una rana nueva, pero a esas alturas te entrarán ganas de rechazarla.
El pariente vivo más anciano de Frogger es un juego llamado Frog. Frog también es capaz de hacerte sudar de vergüenza. Aquí tienes que saltar arriba y abajo o atrapar insectos (de distinto valor) con la lengua. ¿Necesitamos algo así? Aún se ve algún que otro Frog por los
salones recreativos, pero nadie le hace ningún caso. Era una caca, pero Frogger es una boñiga monumental (opino).
Éste es un juego de bichos perteneciente a la subcategoría de las videoplagas. No me extrañaría que apareciesen juegos titulados Podredumbre, Gusanera o Pesticida. El Centipede también exhibe escorpiones, arañas y moscas. ¿Sabéis cómo se siente uno después de unas cuantas partidas? De puta pena. Un impresionante ciempiés blanducho serpentea por el campo en tu dirección. Si le atizas, se divide y le sale una cabeza nueva. ¡Menudo asco! Tienes un botón de fuego y un mando parecido al de Missile Command, así que te puedes aventurar por el campo si te apetece. El ciempiés mismo es bastante fácil de controlar, sobre todo porque tu ritmo de fuego crece a medida que se acerca hasta que estás prácticamente acribillando a tan deforme criatura. Pero hay otros bicharracos no menos repugnantes al acecho.
La araña ronda por ahí, demasiado cerca de tu torreón. La mosca revolotea poniendo hongos que estorban tu fuego. El temido escorpión, que lleva en la cabeza una recompensa de 1000 puntos, atraviesa el tablero envenenando los hongos. Cuando tocan un hongo envenenado, los ciempiés caen como piedras hasta el fondo de la pantalla.
El Centipede da muchas alegrías. Ciertos artistas pesticidas y obstinados consiguen alcanzar puntuaciones de seis cifras. A ese nivel, el Centipede parece una excelente combinación de habilidad y pánico, de lo mejor que te puedes encontrar en los salones. A mí no me gusta mucho la pinta de esos centuriones. Tienen piojos y les salen pelos de las orejas. Se rascan constantemente y huelen que apestan a linimento y ácido fénico.
Donkey Kong llega hasta nosotros por cortesía de Nintendo Leisure Systems. Gracias a una magistral pendejada lingüística, King Kong [rey Kong] se ha convertido en el absurdamente inapropiado Donkey Kong [burro Kong]. ¿Y esto cómo ha acontecido? Parece que, allá en la calle Kamikaze, rey significa «asno» o kong significa «rey» o algo por el estilo. En cualquier caso, el juego es una birria.
¡Y ojo, que el aparato es impresionante! Las imágenes, los efectos de sonido, el dinamismo de dibujo animado: todo es de primera calidad. Kong es ahora el rey de los salones recreativos y es muy probable que disfrute de una breve moda que le suministre pingües beneficios, pero yo tengo una visión donde esta máquina acaba en lo
alto del Empire State Building para arrojarse a su destrucción. Querido asno, tus días están contados. Te espera el desguace. El escenario es muy sofisticado. En las alturas, Kong se golpea el pecho y se jacta de haber capturado a «la dama», que es una especie de Olivia (la de Popeye) en camisón. Tú eres «el saltador», un obrero de aspecto amable con casco y camisa a cuadros. El botón de salto hace que el saltador salte, como si a ti nunca se te pudiese ocurrir esa posibilidad. Cuando tiene un martillo en la mano, el saltador es invencible. Debe subir rampas y escaleras, brincar por encima de toneles y otros proyectiles que Kong le arroja. Cuando alcanza la cima, la dama pone buena cara. Kong pierde los nervios y se enciende un breve corazón rosa en lo alto de la pantalla. Entonces Kong agarra a la chica y se larga a la segunda oleada. Ahora el escenario se hace aún más elaborado, con ascensores, poleas y lo que se os ocurra. El saltador llega a la cumbre unas cuantas veces hasta que salva a la dama. Para ver lo que le hace a continuación debes ser mayor de dieciocho años. Y luego todo vuelve a empezar.
¿Ya tenéis bastante? Resulta más divertido especular con lo que nos traerá Nintendo en el futuro. Los tres chorlitos, la marmota del lago Ness, el pato con botas…
Turbo es lo ultimísimo de Gremlin Industries. Aún no ha llegado a las costas británicas (aunque parece que hay dos ejemplares y que se ocultan en Eastbourne), así que sólo puedo ofreceros unas pocas impresiones de este juego recogidas en anuncios publicitarios y en las palabras susurradas entre los vagabundos espaciales de los salones recreativos.
Los juegos de carreras se han ido haciendo cada vez más sofisticados a lo largo de la última década. La autenticidad había llegado a tal punto que uno esperaba emerger de la cabina cubierto de grasa. Había banderas, faros y choques tremebundos. Pero Turbo parece abrir un camino nuevo en el mundo del vídeo. Algunos juegos de carreras son, por así decirlo, meros simulacros. Turbo es de traca. Para empezar tienes una cabina estupendamente simulada, un volante de primera, un mando de dos velocidades y unos diales que centellean. ¿Otras novedades? No estás en una pista de carreras: se parece más a examinarte de conducción a ciento ochenta kilómetros
por hora. Hay nieve, bloqueos, ambulancias, tráfico, túneles, puentes... y el terreno puede cambiar de lo alpino a lo manhattanesco.
Se parece mucho a conducir, ¿verdad? Probablemente, los próximos modelos te ofrecerán una ventanilla para que la bajes y puedas berrear a gusto. Pronto será imposible entrar en un salón recreativo sin que te atropellen. Quizá sea mejor que Gremlin se ahorre un poco de dinero y ponga coches a disposición de sus clientes.
VIDEO HUSTLER, PRO-GOLF y DRIBBLING Éstos son los juegos para el deportista de butaca, pero tienen un fallo muy notorio: jugar al Video Hustler, al Pro-Golf o al Dribbling no tiene nada que ver con jugar al billar, al golf o al fútbol. Se parece más bien a ver billar, golf y fútbol en la televisión. La cosa no se halla a un grado de separación: se halla a dos. Al menos sobra uno. Video Hustler es un juego de billar (cortesía de Paul Newman). Las bolas se mueven y ruedan de manera asaz convincente y las troneras son tan anchas como en el mundo real. El problema es apuntar. Controlas la dirección de la bola colocando un marcador en el borde de la «mesa». La bola irá hacia ese lugar y la fuerza del tiro se determina escogiendo entre tres niveles. Ya es bastante difícil lograr una carambola complicada juzgando el peso, el ángulo y demás como para encima intentarlo desde arriba con un único objetivo al que apuntar. Muy difícil, ¿no? El billar se basa en la vista. En comparación, el Video Hustler es como jugar a las chapas.
Pro-Golf combina dos grandes obsesiones japonesas: el golf y el vídeo. La pantalla tiene dos secciones. La mitad inferior muestra la acción sobre la bola; la superior muestra el curso completo de cada
agujero (algo similar al escáner de Defender). Una señorita muy bien ataviada camina hacia el punto de salida, el tee, al son de una irritante cancioncilla. Tú le eliges el palo y también determinas el vuelo de la pelota. Ella se planta en el tee y da cinco golpes, el último de los cuales es automático si no has pulsado un botón. Hay árboles, lagunas, búnkeres, birdies, pares y hoyos en uno (donde se ganan 30 000 puntos). Cuando te quedas sin bolas, algo que a mí me ocurre al cabo de unos segundos, la máquina te incitará a poner más dinero. Hay nueve agujeros, lo cual siempre es mejor que dieciocho. Sin embargo, el único lugar adecuado para jugar a esto es el «hoyo diecinueve» con un copazo en la mano y un montón de amigos dispuestos a impedir que tritures la pantalla con tu hierro más pesado.
Dribbling es fútbol simulado. Aquí se ha invertido un montón de tiempo, dinero e ingenio para convencerte de que el futbolín de toda la vida es infinitamente superior. Para empezar, el futbolín tiene una pelota de verdad, ¡un dispositivo fantástico! Parece que a los cerebritos de la compañía no se les ha ocurrido que el fútbol tiene una afinidad natural con los juegos mecánicos, no con los electrónicos. Contemplemos la imagen definitiva de la chaladura en la era del vídeo: un hombre que deja atrás una mesa de billar para
jugar su partida de Video Hustler debe saber lo que hace. Es como estar en la tele, ¿no?
Tempest saltó a nuestras pantallas justo cuando este libro iba a imprenta. Pese a mis largas vigilias en los salones, no lo tuve fácil para echarle un vistazo a esta pasmosa creación. Como siempre sucede en Videolandia, una máquina nueva causa un tumulto de excitación compartida: los chicos se abalanzan sobre la consola, se forman grandes colas y la gente se acerca lentamente al altar electrónico. Dispuse de mucho tiempo para estudiar la gráfica del cacharro: en la cresta de la uni- dad destacaba el habitual monstruo ominoso. Pero una vez me coloqué enfrente cuando llegó mi turno, ¡guau!, enseguida advertí que Tempest era el juego menos monstruoso y más abstracto jamás diseñado. En resumen: toda una novedad. Tú eres un chisme con garras que arroja bombas, salta y brinca sobre los peldaños de una figura geométrica hecha con una docena de canales junto a los que unos enemigos multicolores corren siempre hacia afuera. Las oleadas son cortas y la figura cambia de manera tan espectacular como frecuente. En un momento dado estás en lo alto de un cono y pareces mirar hacia abajo, hacia unas honduras abismales donde los enemigos se concentran y gruñen; un segundo después te hallas en el extremo receptor de una pista de bolera infinita y espectral con el enemigo acercándose por los carriles. Las perspectivas brillantemente planas son un claro homenaje al pasaje hacia la «puerta estelar» inmortalizado en el
2001 de Kubrick. Hay algo sin duda ultramundano en esta máquina. Aquí te las has de apañar en latitudes extraterrestres.
No hay que preocuparse por la rapidez de tiro: mantén el dedo en el botón de fuego. No desmayes. Cuentas con un botón superzapper, algo muy similar a la bomba inteligente, y puedes matar todo lo que se mueva por la pantalla. Al final de cada oleada recurres al cargador del superzapper. Este artilugio, co- mo indica su nombre, recarga el superzapper (un defecto menor de la máquina es que no te puedes guardar el superzapper para las oleadas más difíciles: una por fase y eso es todo). Mientras tanto, los enemigos salen a matacaballo. Parecen cristales o cereales americanos polícromos, y ahí vienen, haciendo zap, crac y bang. Unos son más peligrosos que otros. El bollo morado, por ejemplo, se parte en dos mitades cuando lo derribas; si llegan al final de los carriles, esas mitades alcanzan una velocidad endemoniada y son muy difíciles de matar. Recurre al superzapper si aún dispones de él. Yo aún me tengo que familiarizar con el arsenal enemigo. Las lacónicas instrucciones de la consola resultan especialmente inútiles a este respecto: «Mata al pulsante disparándole cuando no esté latiendo». De acuerdo, ¿pero qué es un pulsante?
Verás más artilugios y atracciones. Hay diez niveles de aptitud para la velocidad y debes hacer tu selección antes de librar la batalla.
Al final de la partida se te informa de tu posición con respecto a las 99 primeras puntuaciones. (Aquí hay ignominia a granel: yo nunca he superado la 37.) Tras un par de oleadas te aguarda un nuevo peligro. Estás tan tranquilo esperando para cargar el superzapper cuando de pronto chispean en la pantalla las siguientes palabras: EVITA LOS PINCHOS. Antes de que te des cuenta te habrá licuado un láser verde. Vigila bien y busca los canales seguros antes de que aparezca esa oración. Al cabo de un rato ya ni avisan. ¡Bienvenida, oh, Tempest! Durarás mucho más que todas esas neomáquinas con nombres tan atroces como Papaíto piernas largas o La oca de los famosos. Tú y yo tenemos una cita. Ya nos veremos.
TERCERA PARTE El frente doméstico: los alienígenas piensan quedarse
LA INVASIÓN DE LA ESFERA PRIVADA El vídeo doméstico lleva casi diez años entre nosotros. Los juegos adosados al televisor no son, pues, nada nuevo: simplemente han alcanzado una prominencia descomunal gracias al auge arrollador de los salones recreativos. Naturalmente, cuando el entusiasmo deja de arrollar y da señales de desfallecimiento, los magnates electrónicos observan con avidez el mercado doméstico como el nuevo filón de su negocio. No se equivocan, tiene que suceder. Los hábitos de la vida moderna han consagrado la televisión como «el medio» por antonomasia (Gore Vidal dixit). Desde la jornada histórica en que Nolan Bushnell (véase el capítulo «El videobombazo») empezó a manosear el aparato de la familia, los destinos de la televisión y los marcianitos están hermanados. Todo va junto, ¿no? Dentro de una o dos décadas no habrá ningún motivo razonable para salir de casa: puedes arrellanarte atrincherado en tu domicilio y regalar a los sentidos un serial perpetuo de porno (blando o duro), películas inolvidables y Asteroids Deluxe. Para entonces ya tendremos locales de pizza para llevar en nuestros hogares. «No hablamos de juguetes, sino de entretenimiento familiar — dice un jefazo de Atari—. La gente acabará necesitando estos juegos como necesitó el televisor en su día.» Durante los años cincuenta, la primera generación de televidentes se vio muy afectada por ese ojo que centelleaba en el salón; muchos creían que la pantalla los vigilaba y se resistían a desnudarse frente a ella. ¿Qué efecto producirán los marcianitos? En los ochenta pronostico una profusión de sacos terreros, máscaras antigás y refugios radiactivos. Da igual. No pasará mucho tiempo antes de que los monstruitos verdes se introduzcan hasta en los hogares más honorables y prósperos. La invasión será entonces completa.
TELEJUEGOS: EL ÚLTIMO CARTUCHO ¿Por dónde empezamos? Primero sales a comprar tu Atari o Videopac o Activision o Intellivision o Plastavision o Infiernivision. La inflación disimula los precios. Luego tuerces el gesto ante el manual de instrucciones: ahí tienes tu cable coaxial, tu conmutador remoto y tu sistema de conexión eléctrica. La siguiente tarea es ponerle un enchufe a esa conexión. Admito que no soy un humano muy representativo, pero ese reto me costó 45 minutos, tres uñas, dos cigarrillos y todo un glosario de obscenidades. Finalmente enchufas el cable, jugueteas con la caja del conmutador y «sintonizas» el televisor en un canal que no usas. ¡Abracadabra! ¡Aparece en pantalla la palabra Quilombovision o comoquiera que se llame el engendro! ¡Abran juego, señores! Vaya una advertencia por delante: antes de que se te nublen los ojos, te tiemble el labio inferior y toda la empresa se derrumbe entre amargas lágrimas de decepción, recuerda que el vídeo doméstico no es el de los salones recreativos. Para empezar, cuando te sientas con la consola de formica en el regazo y manipulas un mando grotesco, piensas: «¿Están de broma?». No era un secreto que la versión televisiva carecía de las cualidades exhibidas en los salones, pero aun así... Aun así, ésa es precisamente la asociación que debes reprimir. Los dos objetos se parecen como un huevo a una castaña.
Will Smith el 1 de marzo de 1990. En lo tocante a sofisticación, los juegos hogareños están varios años por detrás de sus hermanos mayores. La verdad es que se hallan al nivel del vídeo más primitivo. Consideremos el gran Space Invaders. En un caso es prácticamente imposible controlar el torreón defensivo: no hay manera de mantener quieto el artilugio; en otro, la ruina de las barricadas nacionales se ha estilizado hasta la abstracción: cuando recibes un zambombazo enemigo se evapora el 25% del baluarte. Para alguien que no conozca las auténticas batallas de salón (tal vez esa gente existe en rincones inexplorados de Siberia), la versión televisiva es un juego perfectamente válido, pero no hay color para los legionarios curtidos en las viejas consolas. Al poco rato estaba frisbeando los cartuchos por todo el cuarto; volaban sobre mi hombro cual muslos de pollo en un banquete isabelino. Tank Pong, Armor Battle, Laser Blast, Astro Smash... El típico juego de combate se presenta en un formato de uno contra
uno cuyo ingenio es muy variable. Siempre es mejor jugar con un amigo que contra la máquina porque entonces compartes la desventaja de la movilidad limitada. Algunos juegos son auténticos fiascos, como si volvieras al principio de los tiempos. En Shooting Gallery, por ejemplo, el campo está tan abarrotado que debes tirar a voleo, pero los blancos corren más que tus balas, así que sólo puedes tumbarlos de chiripa. Los mejores cartuchos (para cualquiera que tenga más de diez años) son, simplemente, las versiones electrónicas de los viejos juegos de mesa. Draughts [damas] te enfrenta a un adversario casi invencible. Backgammon te planta delante a un jugador impávido y devoto de los porcentajes. Al igual que el ajedrez informático, la máquina está programada con unas directivas muy obvias. Le gusta tanto capturar fichas que se queda inerme frente a los ardides de un jugador avezado. Le gusta tanto lanzarse a la ofensiva que sus defensas suelen estar desarboladas y apenas tienes que arriesgarte. La máquina, claro está, no admite «dobles», pero tampoco sabe hacer trampas. Los dados ruedan en pantalla (acompañados por un musiquita no del todo abyecta) y uno acaba murmurando escépticamente cuando Atari, o quien sea, obtiene el esporádico seis doble. La máquina pierde con mucha dignidad y siempre está dispuesta a otra partida. Aquí, por supuesto, no comparece la emoción del riesgo (económico), que se ausenta de mala manera, de forma intolerablemente dolorosa, en el blackjack y el póquer. El dinero no es un mero adorno: las apuestas son tan importantes como las cartas. El as, el rey, la reina y la jota no significan nada sin pasta por medio para decir, o ver, si en el mazo hay un diez. Los juegos deportivos —boxeo, esquí, tenis, hípica (¿qué será lo próximo: petanca o tiro de pichón?)— pueden ser muy estimulantes pese a sus implacables limitaciones. El tenis, por ejemplo, con sus posibilidades de golpes y posiciones, ha mejorado mucho desde los sueños trémulos de Nolan Bushnell. Y se ha invertido abundante imaginación, aunque no toda eficaz, en los ruidos y efectos de fondo. Mientras tanto, uno se dedica a esperar pacientemente que los juegos mejoren. Hace algún tiempo, jugué al Space Invaders
doméstico en una pantalla de cuatro metros, a doble velocidad, con bombas ondulatorias, sin barricadas, contra invasores invisibles y toda la pesca. Ya en la cafetería de la esquina deslicé perezosamente un cuarto de dólar en un viejo Taito y comprobé que seguía siendo imbatible, sin discusión alguna. Pero en exposiciones de muestra ya había visto marcianitos que consiguen una imitación pasable de los auténticos. Sin duda llegará el día en que podamos sentarnos entre almohadones y defender dignamente la Tierra en una pantalla situada al final de la cama. Para entonces, probablemente, la máquina será capaz de despertarte, preparar el café, contestar tus cartas, trabajar por ti, hacerte el almuerzo y arroparte para que duermas bien. Ese día llegará.
VIDEOBEBÉS: EL ORDENADOR COMO SONAJERO Descendiendo en la escala de edad hasta el mundo de los chupetes y los pañales hallamos los videojuegos portátiles de Nintendo, que ya nos dio a Donkey Kong. No mayores que un paquete de cigarrillos, estas preciosidades ofrecen juegos sencillitos con dos niveles de destreza, botones de mando y unas pantallas movedizas en plan Moebius donde se desarrolla la acción. ¡Ah, sí!, también funcionan como despertadores (con un sostén posterior para mantenerlos erguidos): son magníficos ornamentos para cualquier guardería del futuro. En cierto modo, estos minijuegos tienen mayor atractivo que sus más elaborados y costosos primos portátiles. Para empezar, son ingenios autónomos que admiten sin vergüenza sus propios límites, no meras aproximaciones a las consolas gigantes de los salones recreativos. Jugar a una versión rudimentaria de los marcianitos en una calculadora o en un reloj digital sirve, sencillamente, para recordarte que no estás jugando a los marcianitos. Mucho más sabio hacer de la necesidad virtud, aprovechar la reducción e idear juegos adecuados a ese tamaño.
Eso es lo que han alumbrado los gurús de Nintendo Inc. En estos juegos sólo puede ocurrir una docena de cosas, pero éstas pueden
ocurrir a diferentes velocidades y con secuencias variables, de modo que al final suministran sus propias y peculiares satisfacciones. Dos de los cinco juegos que me pasaron para reseñar deben su inspiración a personajes legendarios del dibujo animado. En Popeye, el protagonista está sentado en una barquita intentando atrapar diversos objetos que le arroja Olivia. Tú dispones de tres posiciones de captura mientras esquivas a Brutus, que quiere atizar a Popeye con un martillo o echarlo al agua de un puñetazo. En Mickey Mouse, Mickey tiene que atrapar huevos en una cesta: hay cuatro gallinas, cuatro toboganes para huevos y cuatro posiciones de recogida. Los huevos que se rompen acaban convertidos en pollitos. Dispones de tres vidas. La chica de Mickey, Minnie, lo contempla todo tan pancha desde una ventana del granero, pero no aporta nada a la acción. Estamos ante un jueguecito muy pulcro que puede hacerte sudar de ansiedad a partir (más o menos) del huevo número veinticinco.
De los tres juegos restantes, dos son variaciones sobre el viejo tema de atrapar cosas. En Chef tienes que lanzar viandas al aire. Un
gato sonriente pilla una salchicha o un pescado; unos astutos ratoncillos se hacen con lo que se te cae. En el más imaginativo, Parachute, remas en una barca por una laguna paradisíaca. Van cayendo paracaidistas que a veces quedan enganchados en las palmeras, donde forcejean un ratito antes de seguir con su caída. Si no los pillas, acaban lastimosamente devorados por el tiburón que aguarda en las azules aguas. Una vez más tienes tres vidas. O, mejor dicho, las tienen los tíos del paracaídas. Una muerte acuática y deplorable espera también al contendiente de Octopus, que es, de lejos, el mejor minijuego a la venta. Aquí, al menos, la tiranía del atrapamiento remite un poco, aunque debemos admitir que el motivo de la barca reaparece. En cinco sencillas fases, tu álter ego con casco es obligado a bajar a las profundidades para hacerse con el cofre del tesoro hundido, esquivando los emprendedores tentáculos de un pulpo tremendo y negro. Si tocas cualquier punta del bicho, éste te agarra y la palmas miserablemente debido a su asfixiante abrazo. Aquí interviene el factor codicia porque es muy tentador deambular bajo la superficie trincando riquezas sin cuento y demorando así tu regreso a la barca. Pero el pulpo no es idiota, así que te la juegas. Tú verás. Cada unidad contiene un juego A y un juego B, siendo éste la versión más rápida del asunto. En ambos niveles, la riña alcanza su nivel superior con gran rapidez convirtiendo el juego en un problema de paciencia y concentración. Tras obtener 100 puntos, el ordenador pierde fuelle; el juego continúa, pero afloja en su urgencia. Dada la relación con el mecanismo temporal, los juegos tienen diferentes tictacs y dan una sensación mecánica. Se trata de una limitación evidente que (una vez más y sin embargo) posee cualidades hipnóticas. Seguro que Nintendo lanzará una nueva generación de bebés cuya primera palabra no será mamá sino microchip. Tras conquistar el mercado del balbuceo, estoy convencido de que se pondrán a la tarea con su siguiente proyecto: videojuego para el nasciturus.
GAMBITO DE DAMA Pregunta: ¿cuánto tardaría el ordenador más rápido del mundo en calcular todas las variantes de las veinticinco primeras jugadas en una partida de ajedrez? Respuesta: un buen rato. Unas cuantas veces la edad del universo, para ser un poco más específicos. Resulta halagador (permitid que me examine las uñas de las manos) que el Homo sapiens juegue mejor al ajedrez que cualquier amasijo de circuitos, cables y chips. Ellos, simplemente, no pueden apañarse en el tablero como nosotros. Si el ajedrez es el juego supremo, el hombre es, de momento, el jugador supremo. La cosa no durará, pero es un placer saberlo. Para reducir este enigma a unas proporciones manejables, observemos mi propia experiencia con el Mini Sensory Chess Challenger de Fidelity Electronics Ltd., Miami, Florida (el Mini Challenger es un ajedrez informático muy primitivo, pero yo también soy un ajedrecista muy primitivo). Durante nuestras primeras partidas derroté al Challenger con el gambito de dama, donde las blancas ofrecen a las negras un peón envenenado en la segunda jugada. Si las negras aceptan el peón, las blancas (habitualmente) se desquitan enseguida y adquieren una leve ventaja posicional. Codicioso, corto de miras y estreñido, el Challenger se zampaba siempre el peón y procedía a defenderlo angustiosamente llevando su patético alfil a E-6 (R-3 en la notación descriptiva). Empujando con pereza el peón de dama lograba amenazar al alfil y al caballo contrarios: de ese modo ganaba una pieza y (de hecho) la partida en el quinto movimiento. «No aprendes, ¿verdad, merluzo?», le decía al Challenger. Y así era: siempre cometía el mismo error. Le propinaba tales palizas (el indicador de YO PIERDO parpadeaba aterrado) que la máquina sufrió una crisis nerviosa al cabo de 48 horas. Ya ha dimitido. Y si te atreves a enchufarla, sus luces chisporrotean enloquecidas.
Pero no todos los ajedreces informáticos son tan fáciles de derrotar como el infeliz Challenger. Las computadoras han progresado hasta el nivel de gran maestro e incluso más allá. El Challenger sólo tenía una idea en su cerebrito: ganar material. No sabía nada sobre aperturas, posiciones, control del centro, sacrificios, etc. Las máquinas complejas están programadas para ocuparse de estos asuntos y pueden realizar cálculos más rápidos y rigurosos que cualquier terrícola, pero un Kárpov o un Korchnói las triturarían con los ojos vendados. ¿Por qué? Junto con la música y las matemáticas, el ajedrez es la única actividad humana que genera niños prodigio: preadolescentes capaces de un trabajo creativo al más alto nivel. Pues bien: el ordenador puede lidiar con la matemática del ajedrez, pero no con su música. El talento artístico se embosca en algún remoto rincón de las 64 casillas, y eso no puede programarse, proveerse o explicarse. ¡Mala suerte! Los ordenadores habrán de echarle paciencia y morder el polvo de su inferioridad. Con respecto a los juegos disponibles en el mercado comercial no es una sorpresa que cuanto más dinero pagues más formidable puede ser tu oponente (el Mini Challenger es barato y no constituye una amenaza real). Además, cuanto más avanzada sea la máquina más tardará en cada jugada. Puedes perder los nervios viendo cómo el ordenador medita durante cinco minutos después de tu «peóncuatro-rey». En cualquier caso, creo que un buen ajedrez informático es una inversión mucho más provechosa que cualquier mueleastros enchufado a la tele o cualquier consola portátil de chichinabo. El ajedrez, al fin y al cabo, es infinito e inagotable, como muy bien saben los propios ordenadores.
LA MÁQUINA INFORMADA Todo lo que sucede en la pantalla (un ataque mutante, una patulea de zampabollos, un enjambre de asteroides, nuevos ruidos, colores o maniobras) no es más que la respuesta de la máquina a la «información». El ordenador recibe instrucciones de su microprocesador y, también, del jugador. Éste reacciona a las imágenes de la pantalla usando sus mandos, que a su vez reaccionan emitiendo información al microchip, que a su vez (y de forma instantánea) plasma esa información en la pantalla. ¿Lo pilláis? Todos los programas pueden dividirse en segmentos, líneas de instrucciones conocidas como «rutinas». Tomemos el Chomp. Un trozo de pastel aparece en la pantalla y una parte está «envenenada» (así se indica). La idea es comerse el pastel sin probar el sector ponzoñoso y lograr mientras tanto que lo ingiera tu rival. La primera parte del programa le dice al ordenador que muestre las instrucciones en un lugar determinado de la pantalla. Entre las líneas 191 y 360 va almacenando datos vitales para la operación de memoria en lugares concretos. Entre las líneas 390 y 430 se te pregunta cuántos jugadores habrá y cómo se llaman. En esta rutina, al programa se le dice que proteste si entran más de nueve hileras: en ese momento regresará a la línea 420 y pedirá que se vuelva a introducir el número. Las 800 primeras líneas le dicen al ordenador lo que debe enseñar en la pantalla utilizando sus caracteres gráficos (por ejemplo, la imagen del pastel). El nombre del jugador aparece en la línea 810 y el ordenador pregunta por las coordenadas de la casilla que el jugador se quiere zampar. Observad cómo en las siguientes líneas el programa comprueba si el jugador ha introducido valores ajenos al alcance específico del juego. En ese caso, la línea 901 le dice que no puede hacerlo y el programa regresa al comienzo de la rutina para preguntar de nuevo por los valores. Ahora el ordenador muestra el
pastel con el área mordida. Cada jugador tiene su turno. En la línea 880, el ordenador descubre que el cacho homicida ha sido estúpidamente ingerido y en la 990 emite un mensaje a tal efecto junto al nombre del jugador estúpido. Luego pregunta educadamente si quieres otra partida. Si le dices que sí, el programa salta al inicio. Si le dices que no, suena una musiquilla y te desea las buenas noches. ¿No os gustaría tener amigos así? El programa está diseñado para un ordenador Sharp-MZ.80K, pero puede adaptarse a otros equipos.
EL CUBO DE RUBIK El uniforme del videojoven medio en los salones recreativos es algo así: gorra, auriculares, cazadora, tejanos, zapatones (puede que con unos patines de talla superior enganchados) y, por supuesto, un cubo de Rubik en forma de llavero que le cuelga del cinturón. El cubo es parte indispensable del vestuario. ¿A qué viene esa pasión por el endiablado poliedro? ¿Por qué se venden tanto los libros dedicados a esa manía (junto con los manuales de autoayuda)? ¿Por qué unos jóvenes inteligentes se joroban la existencia para «hacer el cubo» en veinticinco segundos? ¿Qué pasa con el cubo de Rubik? Yo lo ignoro, y nunca he hablado con nadie ni he leído nada que me lo aclare, pero está claro que el fenómeno coincide con el auge del vídeo. Yo creo que Rubik ideó un rompecabezas con un grado perfecto de complejidad que luce al mismo tiempo una simplicidad casi mística. Eso hacen los levitantes monjes nepalíes cuando se toman un respiro: resuelven el cubo. Es un gran alivio, lo reconozco, tomar asiento y dejar que el ordenador resuelva la odiosa pesadilla. Otra imagen de la modernidad: cómprate un cubo de Rubik y enchúfalo a la tele.
LA CARRERA ESPACIAL «¿Quieres jugar conmigo?» es la fórmula con que el solitario medio de los salones recreativos suele introducirse en el mundo de la videocompetición. Apartas la vista de la pantalla para hallar a un sujeto de aspecto famélico con sus veinte peniques preparados y una expresión facial que oscila entre el anhelo y la pesadumbre más sincera. Tú metes una moneda en la ranura; él echa la suya; luego aprietas el botón de «dos jugadores». Esto es una competición amateur de vídeo y así se practica en todo el país; de hecho, en todo el planeta. Es una costumbre de salón recreativo y una de las buenas: una manera sencilla de poner nuevos jugadores en la máquina sin que corra demasiada sangre. Es también una vieja tradición del flíper (la mayoría de las máquinas vienen ahora equipadas para aceptar a varios jugadores) que se ha trasladado al vídeo. Puede que de vez en cuando observes la puntuación de tu compañero o que murmures ocasionalmente «muy bien» o «mala suerte» o «¡bomba inteligente!» o «¡hiperespacio!». Y claro que comparas las altas puntuaciones con los amigos y conocidos del salón, pero en realidad estás impaciente por volver a la consola. El mundo de la videocompetición organizada es otra cosa. Básicamente, esos congresos espaciales son fiestas de relaciones públicas, camisetas con su logo, buen rollo de campamento y sobreactuación corporativa en el campo de la imagen empresarial. Ahí va un ejemplo imaginario, pero típico (una crónica directamente llegada desde la tierra de la ilusión): En Nosedónde, Nebraska, Dyslexia Leisure Systems Inc. lanzó su último juego espacial, Vomit, con un campeonato individual en el nuevo Salchibomb Entertainments Metroplex de la ciudad. El joven de catorce años John Majara fue el claro vencedor con tropecientos millones de puntos. Tras premiarlo con una camiseta Vomit y unas gafas de sol ultravioletas, el jefe de ventas de
Dyslexia Inc., Flip Mocosillo, comentó así el éxito del certamen: «Estamos muy animados ante la respuesta que estos jóvenes han dado al nuevo producto de Dyslexia. Tenemos toda nuestra confianza depositada en... Etcétera, etcétera.
El artificio de estas carreras espaciales tiene otro aspecto. Los videoatletas triunfantes pueden mantenerse en una máquina de manera prácticamente indefinida. Zampando trozos de pizza entre oleada y oleada, sorbiendo Coca-Cola por una pajita de dos metros y haciendo gala de unas vejigas tan grandes como Oklahoma, los videoadictos han llegado a jugar hasta sesenta horas sin la menor pausa. Se oye hablar de expertos en Asteroids que abandonan una partida con una puntuación de diez millones y con quince vidas aún disponibles (puede que al final se desmayen). Evidentemente, ninguna competición patrocinada podría ir en ese plan: pensemos en la publicidad negativa a cargo de madres preocupadas, buscadores de desaparecidos y gente así. Para evitarlo hay un límite de tiempo (a veces tan bajo como quince minutos) y los concursantes ganan sus deportivas con logo y sus gorrillas a base de puntuar contrarreloj. Los juegos espaciales son extremadamente competitivos, pero el ardor guerrero al que apelan es más abstracto que el frenesí desquiciado que estos encuentros aspiran a explotar. A mí no me gusta jugar en pareja, y también me desagrada tener detrás a un humanoide de salón recreativo aguantando la resaca cuando yo estoy muy ocupado defendiendo la Tierra. El genuino adicto al vídeo sólo aspira a que lo dejen en paz con su máquina. En cierto modo compite contra el software, contra el circuito lógico. Pero a la máquina le importa un bledo que la derrotes, cosa, por cierto, que nunca podrás conseguir. No al final, no realmente. ¿A quién le importa? A ti. Como de costumbre, el Homo ludens acaba compitiendo consigo mismo.
GRANDES FIGURAS DEL MUNDO EXTERIOR «Reconocería ese rostro espacial en cualquier parte.» ¿Ah, sí? Pues ya es hora de dar una vuelta por la cabalgata de las identidades cósmicas: «Fue ése, agente... lo hizo él». Pero más vale que no te confundas: señala al marcianito equivocado y sus compadres galácticos llamarán a la puerta de tu casa. Estás avisado.
Astro Fighter; 12 Star Castle; 13 Defender; 14 Tempest; 15 Phoenix; 16 Centipede; 17 Venture; 18 Astro Blaster; 19 Berzerk; 20 Red Baron. 1 Battlezone; 2 Gorf; 3 Space Invaders II; 4 Galaxian; 5 Missile Command; 6 Wizard of Wor; 7 Omega Race; 8 Pleiads; 9 Asteroids; 10 Scramble; 11
Respuestas 1 Battlezone; 2 Gorf; 3 Space Invaders II; 4 Galaxian; 5 Missile Command;
BUEN TRABAJO, TERRÍCOLAS, LA PRÓXIMA VEZ GANARÉIS.
GLOSARIO
El lector habrá advertido que algunas palabras, no sólo nombres de juegos, se han mantenido en inglés. Ello se debe a que no cuentan (o no contaron antes de extinguirse) con equivalentes acuñados dentro del ámbito hispano. También debe tenerse en cuenta que en este libro se emplean términos más o menos «técnicos» pertenecientes a dialectos regionales (véase, por ejemplo, la entrada flíper). acecho o emboscada En inglés, lurking; táctica militar inaugurada por Asteroids que consiste en tomarse un respiro esperando la inevitable llegada de los platillos hostiles. (Nota: es imposible practicarla en la versión deluxe, donde el primer fotón destruye hasta el último pedrusco.) baiter De bait, «cebo»; en Defender (y por extensión en otros juegos), bicho no especialmente peligroso, pero peligrosamente molesto; es decir: «pelmazo», «tormento»; se mueve a gran velocidad y no hay dios que lo mate. bit Dígito binario. bomba de diamante Obús romboide en Missile Command. bomba inteligente Bomba que no deja títere con cabeza; es temible y muy eficaz en la defensa de la soberanía y la cultura terrestres. bomber En Defender, minador o artificiero. cartucho Nombre dado al estuche de los videojuegos televisivos (no confundir con los videocasetes). chip Pieza de silicio que contiene todos los componentes de un microprocesador.
comecocos Nombre dado en España y otros países al insaciable tragón de PacMan. Concorde Poderosa nave enemiga en Galaxian. conteo En inglés, counting; táctica de gran provecho en Space Invaders; consiste en contar los disparos para ganar puntos extra con los platillos abatidos. cuadrante Cada uno de los cuatro sectores en que se divide el campo de batalla en algunos videojuegos. escáner Monitor de radar en Defender. flíper De flipper, «aleta»; nombre dado al pinball en este libro y en algunas regiones hispanas; en otras se han empleado términos como petacos, milloncete, [máquina del] millón e incluso máquina (por antonomasia). fotón Pequeña bomba blanca. gordinflón En ingles, fat boy; platillo extraordinariamente grueso de Asteroids. hiperespacio Opción y territorio (abstracto) que en Defender te permite escapar de un cuadrante a otro cuando el panorama es lastimoso. humanoide «Paquete de energía» en Defender; fuera de la pantalla, sujeto que holgazanea por los salones recreativos. invadido Videoadicto; individuo relleno de marcianitos (véase mutante). joystick Literalmente «palo de la dicha» o «de la alegría»; palanca de mando en juegos como Galaxian o PacMan; el término, según parece, ya designaba dispositivos similares en los primeros aviones (de verdad). lander Engendro verde y desagradablemente agresivo que, como su nombre indica, intenta tomar tierra (y tomar la Tierra) en Defender; te intimida con ojos giratorios. marcianitos Nombre que recibieron en España los simpáticos protagonistas del primer Space Invaders; el término se aplicó después al juego mismo y, por extensión, a todos los pasatiempos electrónicos donde el jugador combate a pérfidos invasores alienígenas. mutante Extraterrestre chillón en Defender; también videoyonqui
(véase trífido). pod Literalmente «vaina»; cápsula enemiga que al estallar desprende vehículos menores y sin duda malignos. rutina Subconjunto de instrucciones codificadas. swarmer De swarm, «enjambre»; especie de abejorro que siempre ataca en tropel; es odioso, pero no sanguinario. trífido Videoadicto (véase invadido).
CRÉDITOS
Las fotografías publicadas en este libro proceden de la agencia Corbis Images con excepción de las realizadas por Jeremy Enness. Todos los videojuegos son propiedad de sus fabricantes: Asteroids, Asteroids Deluxe, Battlezone, Centipede, Lunar Lander, Missile Command y Tempest: Atari Inc. Pleiads: Centuri Inc. Pro-Golf: Data East, Inc. Video Hustler: Kuonami Inc. Galaxian, Gorf y PacMan: Midway Manufacturing Co. Dribbling: Model Racing Donkey Kong: Nintendo Leisure System Co. Ltd. Scramble: Stern Electronics, Inc. Frogger y Turbo: Sega/Gremlin Space Invaders y Spacer Invaders Part II, etc.: Taito Electronics Ltd. Cosmic Alien: Universal, Inc. Defender: Williams Electronics, Inc. La mención de estos productos no implica que sus fabricantes compartan las opiniones aquí expresadas. Se ha hecho todo lo posible por localizar a las personas o entidades propietarias de las ilustraciones empleadas en esta edición. El autor quiere expresar su agradecimiento a Terry Brown por el programa de Chomp, a Matthew Richards por el programa para el cubo de Rubik y a Bruce Nicholson por su asesoramiento técnico.
NOTAS
1. Entre los variados nombres adjudicados al pinball en el ámbito hispano hemos elegido flíper por entender que es el de uso más amplio. 2. Posible alusión a la MTA, Metropolitan Transportation Authority (de Nueva York). 3. Término legal británico que significa «grave daño corporal». 4. To play significa «jugar» o «tocar [un instrumento]»; la frase (tócala otra vez, Sam) procede de la película Casablanca. 5. Efrem Zimbalist, Jr. (1918-2014) interpretó al inspector Lewis Erskine en la serie The F.B.I. (1965-1974). 6. Starry puede «esteliforme».
significar
«estelar»,
«estrellado»
o
7. Tabloide estadounidense cuyo sensacionalismo rebasa lo grotesco para elevarse a las más altas cumbres de la estulticia. 8. En la jerga española de la época, los pedruscos intermedios eran conocidos como «albóndigas» y los menores como «guisantes».
9. Alusión a una película de Bruce Lee que en Gran Bretaña se tituló The Way of the Dragon y en España El furor del dragón.
Martin Amis (Swansea, 1949) es uno de los más prestigiosos narradores británicos de nuestro tiempo. Su primera novela, El libro de Rachel, obtuvo el Premio Somerset Maugham en 1973. Su carrera se consolidó con obras como Dinero, Campos de Londres, La flecha del tiempo, La información, Tren nocturno, Mar gruesa o La Casa de los Encuentros. Ha publicado ensayos (Visitando a Mrs. Nabokov, La guerra contra el cliché) y dos volúmenes autobiográficos: Experiencia y Koba el Temible.
Créditos
© 1982 Martin Amis © Malpaso Ediciones S.L. C/ Diputación, 327 ppal. 1. ª 08009 Barcelona www.malpasoed.com Título original: Invasion of the Space Invaders Traducción: Ramón de España ISBN ebook: 978-84-15996-75-0 Primera edición: enero de 2015 Diseño de cubierta: Atlas Composición digital: Pablo Barrio
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro –incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet– y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.
· ALIOS · VIDI · · VENTOS · ALIASQVE · · PROCELLAS ·
Descargo de responsabilidad La licencia de este libro se ha otorgado a [email protected], [email protected] Este libro no tiene limitaciones técnicas DRM y puede leerse en varios ordenadores, lectores de libros electrónicos, tabletas y teléfonos inteligentes por [email protected], [email protected] Queda prohibida la reventa, carga a internet o cualquier otra vía de distribución digital. Este libro eléctronico contiene varias marcas de agua visibles e invisibles, como nombre, dirección de correo electrónico y código de transacción, mediante las cuales puede seguirse el rastro de su distribución ilegal.