La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970 9561124254, 9789561124257
899 105 5MB
Spanish Pages 421 [427] Year 2014
Polecaj historie
Citation preview
La crisis del sistema version nueva.indd 1
12-02-14 10:49
La crisis del sistema version nueva.indd 2
12-02-14 10:49
La crisis del sistema d e m o c r át ic o : Las eleccion es pre sid e n c ia l e s y los proyectos polític o s e xc l u y e n t e s. Ch ile 1958 - 1 9 7 0
IMAGEN DE CHILE
La crisis del sistema version nueva.indd 3
12-02-14 10:49
324.983064 T693c Torres Dujisin, Isabel. La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970 / Isabel Torres Dujisin. 1a ed. Santiago de Chile: Universitaria, 2014. 421 p., il: 397-421 p.; 15,5 x 23 cm. (Imagen de Chile) Incluye notas a pie de página. ISBN: 978-956-11-2425-7 1. Elecciones – 1958-1970 – Chile. 2. Partidos políticos – 1958-1973 – Chile. 3. Presidentes – Chile – Elección. I.t. © 2014. ISABEL TORRES DUJISIN.
Inscripción Nº 237.639, Santiago de Chile. Derechos de edición reservados para todos los países por © Editorial Universitaria, S.A. Avda. Bernardo O’Higgins 1050, Santiago de Chile. [email protected] Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos, químicos o electrónicos, incluidas las fotocopias, sin permiso escrito del editor. Texto compuesto en tipografía Palatino 11/13 Se terminó de imprimir esta primera edición en los talleres de Salesianos Impresores S.A., General Gana 1486, Santiago de Chile, en febrero de 2014. diseño de portada y diagramación Norma Díaz San Martín
www.universitaria.cl impreso en chile / printed in chile
La crisis del sistema version nueva.indd 4
12-02-14 10:49
Isabel Torres Dujisin
La crisis del sistema democrático: Las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970
Prólogo de Alan Angell
EDITORIAL UNIVERSITARIA
La crisis del sistema version nueva.indd 5
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 6
12-02-14 10:50
Índice
Agradecimientos
11
Prólogo
13
Introducción Una aproximación desde la historia del tiempo presente Una nueva perspectiva de la Historia Política 1973: La matriz histórica de Chile La naturaleza del sistema político chileno La emergencia de un sistema de tres tercios El carácter de los cambios
17 18 23 27 28 29 33
Capítulo I Funcionamiento del sistema de partidos en la década de 1950 Antecedentes
39 39
La llegada de Ibáñez a la Presidencia: la transición de corte populista
47
La elección parlamentaria de 1957; la emergencia de un nuevo sistema de partidos
50
La movilización social La reorganización del movimiento sindical La creación del Frente de Acción Popular (FRAP) El impredecible año 1957. Un punto de inflexión Los sucesos de los días 2 y 3 de abril Reunificación del Partido Socialista La formación del Partido Demócrata Cristiano El Congreso de la Central Única de Trabajadores (CUT) Las tomas de terrenos: La población “La Victoria”
56 56 60 64 67 72 72 74 75
Capítulo II La elección de 1958 El escenario de la campaña
79 79
La definición de las candidaturas
80
La candidatura de Bossay: el intento del pr de recuperar el poder ¿Quién era Luis Bossay Leiva?
81 83
La candidatura de la derecha: Jorge Alessandri Rodríguez ¿Quién era Jorge Alessandri R.? La propuesta programática del candidato independiente
84 87 88
La crisis del sistema version nueva.indd 7
12-02-14 10:50
La Democracia Cristiana y el liderazgo de Frei ¿Quién era Eduardo Frei Montalva? La candidatura de Frei Programa y visión de Eduardo Frei
91 91 95 98
La Convención presidencial de la izquierda
100
La candidatura de Allende La trayectoria política de Allende El debate dentro de la izquierda El programa de Allende
103 103 105 111
La elección complementaria y la formación del Bloque de Saneamiento Democrático La candidatura de Antonio Zamorano, “El Cura de Catapilco”
113 117
El desarrollo de las distintas campañas La campaña de Jorge Alessandri La campaña de Eduardo Frei La campaña de Bossay La campaña de Allende Los dimes y diretes de la campaña de 1958
119 119 121 122 123 124
Capítulo III La década de los sesenta y el imaginario de la revolución El contexto internacional. El impacto de la Revolución Cubana en la izquierdización de la política La actitud de la Iglesia
139 139 149
El rol del Estado en el desarrollo económico nacional
150
La situación de los partidos políticos La izquierda La Democracia Cristiana el nuevo centro, equidistante de la derecha y de la izquierda El liderazgo de Eduardo Frei Montalva La derecha en el Gobierno
152 152 160 163 165
Sistema de partidos y apoyo electoral: 1958-1964 La performance electoral de los partidos políticos previo a la elección de 1964
168 172
La elección parlamentaria de 1961 Masificación y radicalización del electorado en los años 1960 La elección extraordinaria de Curicó, el “naranjazo”
175 176 178
Capítulo IV La elección de 1964 Las dificultades para definir los candidatos
183 183
Eduardo Frei Montalva, líder indiscutido y candidato de la Democracia Cristiana
190
El candidato del Frente Democrático, el radical Julio Durán
192
La crisis del sistema version nueva.indd 8
12-02-14 10:50
Una vez más Salvador Allende será el candidato del frap El diagnóstico del Partido Comunista sobre la realidad nacional Las tendencias y conflictos al interior del Partido Socialista El fin del Frente Democrático Un triunfo que significó una derrota. El FRAP debe enfrentar las elecciones a dos bandas El nuevo escenario: dos bloques sin polarización El inicio de la campaña: Revolución en libertad o revolución socialista La marcha de la patria joven y el histórico discurso de Frei Los cierres de campaña El discurso de la Democracia Cristiana La derecha entrega su apoyo: para no perder todo, perder algo La izquierda y la propuesta por unir las grandes mayorías
193 194 197 199
La “campaña del terror”: Lo que reveló el Informe Church
222
Las proyecciones electorales
229
Los programas de las dos fuerzas en competencia El programa de Eduardo Frei El programa del FRAP Las utopías tras los programas
233 233 237 241
Los resultados Significado de los resultados
243 243
Capítulo V De la revolución en libertad a la revolución socialista. La polarización política Contexto internacional de la elección de 1970
209 212 214 215 217 219 220 220
251 251
Contexto nacional de la elección de 1970 Balance del gobierno de Frei: Los resultados económicos, los efectos de la reforma agraria y de la democratización social Procesos políticos durante el gobierno de Frei: El dilema de la Democracia Cristiana El surgimiento del primer partido cristiano-marxista. El Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) El cambio de estrategia de la Derecha. La fundación del Partido Nacional El movimiento gremialista y la revista FIDUCIA
267 268 274
Las discrepancias en la izquierda: entre la búsqueda de la unidad para el gobierno popular y la estrategia de la lucha armada. La formación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) El XXII Congreso del Partido Socialista: Chillán 1967 El Partido Radical se acerca a la izquierda Las definiciones programáticas del PC La reforma universitaria 1967-68
276 276 279 282 283 287
La aparición de los militares en el escenario político. “El Tacnazo”, octubre de 1969
290
Las elecciones parlamentarias de 1965 y 1969
293
La crisis del sistema version nueva.indd 9
254 254 262
12-02-14 10:50
Un Congreso para Frei: Los resultados de las parlamentarias de 1965 La elección parlamentaria de 1969: se anticipa un nuevo escenario Capítulo VI La Campaña Presidencial de 1970: El Escenario de Tres Tercios Irreductibles La constitución de la Unidad Popular (up) y la definición de su candidato El intenso debate en la Democracia Cristiana; el camino propio o la Unidad Popular.
294 295 301 301 302 314
La derecha presenta candidato propio
320
Las propuestas programáticas de las candidaturas La vía chilena al socialismo: El programa de la Unidad Popular Tomic: Ni un paso atrás, cien pasos adelante. La Revolución chilena, democrática y popular La propuesta de la derecha: el programa de Alessandri La campaña electoral; cuando se jugaba el todo o nada Mañana debemos triunfar. Venceremos; la apuesta de la UP La campaña de Tomic: Frei presidente, Tomic el siguiente La consigna de la derecha: Alessandri es tranquilidad para el mañana. Alessandri volverá. La campaña del terror; libertad o comunismo. La intervención norteamericana
324 324 331 335 340 341 346 349 352
Los resultados electorales: Para unos se confirmaban sus peores temores, para otros se iniciaba la revolución Apoyo electoral y nivel socioeconómico
357 360
Allende: Del triunfo en las urnas a la ratificación del Congreso
361
A modo de conclusión
371
Bibliografía
381
Fuentes
392
Anexo de imágenes Campaña de 1958 Campaña de 1964 Campaña de 1970
395 399 407
La crisis del sistema version nueva.indd 10
12-02-14 10:50
Agradecimientos Cuando decidí realizar mi tesis de doctorado había varios temas de la historia política de Chile que me motivaban. La elección, finalmente, la tomé después de una de nuestras amenas conversaciones con el historiador de Oxford, Alan Angell, quien me hizo ver que yo tenía una investigación pendiente: completar el estudio de las campañas presidenciales de la segunda mitad del siglo xx hasta llegar a 1970, con el fin de entender mejor las causas del quiebre de la democracia en 1973. Su comentario me hizo mucho sentido y decidí abocarme a esa tarea. Al emprender el proyecto daba un paso significativo en mis trabajos de investigación en Historia de Chile Contemporáneo e Historia Política, y profundizaba en mi interés académico sobre la estabilidad democrática y el funcionamiento del sistema de partidos. Dediqué muchas horas a revisar la prensa de los años 1950, 60 y 70 en la Biblioteca Nacional, además de archivos institucionales y privados. No fueron pocos los hallazgos y sí muchas las sorpresas, lo que constituye uno de los elementos más atractivos de la investigación histórica. Juntar las piezas, darles forma a través de la escritura, me demandó varios meses. Tengo que confesarlo: lo pasé muy bien. El trabajo me sirvió para examinar y reconsiderar muchas de mis propias certezas. Quizás lo más estimulante fue la satisfacción que me producía el momento en que los datos que iba acopiando suscitaban dudas o abrían nuevas perspectivas de interpretación histórica. Al fin creo haber llegado a puerto tras una reflexión madura de varios años de investigación. Mi primera expresión de agradecimiento es para el director de mi tesis, el profesor César Tcach, quien, desde el momento que le propuse que fuera mi profesor guía, mostró total entusiasmo y un compromiso absoluto. Igualmente, quiero expresar mi reconocimiento a la Universidad Nacional de Córdoba, una de las casas de estudio más antiguas y prestigiosas de América Latina, que cuenta con un merecido reconocimiento internacional por el alto nivel de sus académicos, así como por la amplitud y la posición de vanguardia que ocupa en el campo de la Historia Política. Por ello, me siento muy honrada de haber realizado este trabajo bajo su alero. Mis agradecimientos en Chile son varios y fundados.
11
La crisis del sistema version nueva.indd 11
12-02-14 10:50
Estoy en deuda con Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista de Chile y senador de la República, fallecido en 2010, quien, con total generosidad, me permitió examinar sus archivos personales y me aportó interesantes sugerencias sobre el desarrollo de mi trabajo. También agradezco a José Cademartori, ex parlamentario comunista y ex ministro del presidente Allende, que siempre estuvo disponible para conversar sobre su experiencia política, para escuchar mis hipótesis, aportando argumentos y preguntas. Su ayuda fue muy valiosa para mi investigación. De igual manera, agradezco a la Fundación Frei, cuyos directivos me dieron todas las facilidades para revisar sus archivos, que resultaron ser de enorme valor para mi trabajo. Un agradecimiento muy especial le debo a Sergio Muñoz, quien dio amplias muestras de su generosidad, paciencia y entusiasmo. Leyó página a página mi tesis y fue un inestimable editor del texto definitivo. Agradezco el apoyo de mi familia, que sobrellevó esta larga travesía que estuvo acompañada de agobio, estrés y euforia. Este trabajo está dedicado a mis seres queridos, a los que ya partieron y a los que están en esta vida.
La crisis del sistema version nueva.indd 12
12-02-14 10:50
Prólogo Alan Angell
Isabel Torres Dujisin declara generosamente que la idea para su tesis y su subsecuente libro le surgió durante una conversación que tuvo conmigo. Si así es, me alegro que mi sugerencia haya tenido un resultado tan positivo. Teniendo en cuenta la importancia de los partidos políticos y de las elecciones en Chile, tanto antes como después del golpe de Estado de 1973, y aunque existan notables excepciones, la producción literaria sobre estos temas difícilmente corresponde a su importancia, como tampoco los estudios que tienen una dimensión comparativa y que colocan las elecciones con firmeza en su contexto histórico. Al leer esta importante contribución al estudio de la historia moderna de Chile, a uno le llama la atención lo distante que se siente el periodo 1958-1970 y lo diferente que era la política de aquellos tiempos. Si el Chile contemporáneo hace más hincapié en forjar consensos, en ese periodo el énfasis se centraba en la certeza ideológica y política como conflicto. Los cambios políticos de ese periodo parecen ahora desconcertantes. Un partido relativamente pequeño en el pasado, el pdc, creció hasta cerca de la mayoría y eligió a un Presidente comprometido con una “revolución en libertad”. Es sorprendente lo común que era para los partidos centristas y de izquierda autodenominarse como revolucionarios y reclamar que su versión de revolución era la correcta y la visión de los demás era la equivocada. Incluso la derecha comenzó a pensar más en términos de un cambio total en el sistema, allanando el camino para el apoyo final de las transformaciones del régimen de Pinochet. Este cambio hacia lo que puede ser llamado política utópica fue acompañado por un gran cambio político. El sistema electoral fue reformado, llevándolo hacia un aumento masivo del electorado y a un sistema electoral más transparente. Por primera vez los sindicatos rurales emergieron como fuerzas poderosas y la reforma agraria pasó a jugar un papel central en el debate político. Las universidades se convirtieron en focos de agitación política en todos los ámbitos del espectro político. El cobre dejaría de ser una reserva para las empresas norteamericanas, y el gobierno de Frei empezó un proceso de aumento del control estatal de las minas. Los factores internacionales fueron importantes, al menos la revolución cubana que impulsó a la
13
La crisis del sistema version nueva.indd 13
12-02-14 10:50
izquierda y aterrorizó a la derecha. Estados Unidos empezó a intervenir más abiertamente en la política chilena en un intento de frenar la propagación del marxismo y gastó más en las elecciones de 1964 para ayudar a asegurar la victoria de Frei, de lo que gastó para intentar bloquear la elección de Allende en 1970. Pero el debate sobre doctrina y estrategia no se limitaba únicamente a los partidos políticos, también sucedió de manera más sectaria dentro de ellos. El pdc tuvo sus rebeldes, terceristas y oficialistas, y perdió una gran parte de su juventud que se fue a otro partido, el mapu (que no mucho después se dividió en dos partidos diferentes). Los socialistas contaban con admiradores del modelo yugoslavo así como del modelo cubano, con una serie de facciones lideradas por importantes figuras políticas. Los radicales se dividieron y parecían no estar seguros dónde posicionarse en este nuevo e incómodo terreno de la política ideológica. En la derecha tradicional, conservadores y liberales fueron eclipsados por una facción nacionalista y autoritaria. Este periodo también vio nacer a los gremialistas, un grupo inicialmente pequeño y ubicado mayoritariamente en la Universidad Católica, comprometidos con una concepción doctrinaria muy conservadora del catolicismo, y que con el tiempo darían la base ideológica del régimen de Pinochet. Aún así, es posible exagerar la medida en que esta política ideológica y dogmática se extendió más allá de la elite y miembros del partido a la sociedad en general. ¿Qué es lo que el público en general substraería de los debates feroces y más bien académicos sobre la manera correcta de alcanzar el socialismo? Parece extraño, por ejemplo, que aunque el número de electores registrados casi se duplicara entre 1958 y 1970, incorporando más que nada a electores de los estratos más pobres de la sociedad, el voto a la izquierda no haya demostrado un aumento proporcional. Según Nancy Bermeo, los votantes de partidos de izquierda aumentaron solamente 8,8% entre los años 1961 y 1969, añadiendo que “es notable que tan pocos de los que recién obtuvieron el derecho a voto hayan votado a los partidos Socialista y Comunista”1. El punto que la autora subraya es que lo sorprendente de las tendencias de voto en Chile no fue el cambio sino su estabilidad. La frustración de los partidos que no consiguieron logros contundentes después del nacimiento del pdc significó tomar medidas extraparlamentarias para asegurar sus objetivos. En otras palabras, la polarización y la movilización empezaron a
1
Nancy Bermeo, Ordinary People in Extraordinary Times. Princenton University Press, 2003, p. 146.
La crisis del sistema version nueva.indd 14
12-02-14 10:50
jugar un papel preeminente en la escena política. Incluso la derecha usó manifestaciones callejeras (y empezó a conspirar con los militares). En esta atmósfera de intransigencia partidaria y recurso a huelgas, manifestaciones, ocupaciones de fincas, fábricas y universidades, y conflictividad militar en una escala no vista desde el final de la década de 1920 y principio de los años 1930, no fue sorprendente que la estructura institucional no sobreviviera y que su fin trágico adviniera con el brutal golpe de Estado de 1973. Para entender la política de este periodo y los cambios que empezaron a debilitar la famosa institucionalidad chilena tenemos que entender los desarrollos que se verificaron entre 1958 y 1970. Debemos entender la narrativa de los eventos, las cuestiones de cada elección, la manera en que se luchó en cada una de las campañas electorales, las características de los protagonistas políticos más importantes, el significado de los resultados electorales y el impacto de los factores internacionales. Estos son los objetivos que Isabel Torres Dujisin se propuso en este libro. El lector que quiera entender estas cuestiones tiene ahora una guía segura e inteligente de la turbulenta historia política de los años anteriores al golpe de Estado. Me alegra que yo haya tenido un papel en este proyecto que llevó a la concreción de este libro tan importante y necesario.
La crisis del sistema version nueva.indd 15
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 16
12-02-14 10:50
Introducción La huella de un sueño no es menos real que la de una pisada G. Duby El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile significó una tragedia humana, social y política. El violento desenlace que tuvo el gobierno de la Unidad Popular causó enorme conmoción nacional e internacional, tanto por el grado de barbarie que lo caracterizó como por el término tan fulminante de una estabilidad democrática que el país había mantenido por más de 40 años. Es necesario, sin embargo, señalar que no fue un acontecimiento inesperado, se hablaba repetidamente sobre la necesidad de evitar una “guerra civil”, que era el modo como desde la izquierda se advertía la compleja situación que se vivía, o bien discurso de sectores de la oposición al gobierno de la Unidad Popular, que argüían que frente a la crisis se hacía necesario recurrir a los militares como “garantes” de la democracia. Argumento que tenía un arco amplio de lecturas al interior de la oposición, donde algunos los veían como una salida temporal y otros sectores que influían y apoyaban un golpe de Estado. Se ha escrito bastante sobre las consecuencias del quiebre institucional; existen notables estudios derivados de la sociología, las ciencias políticas y por supuesto de la Historia, investigaciones que han permitido entender de manera más compleja y cabal los alcances de aquel periodo. Al emprender esta investigación estuvieron muy presentes esos estudios, y de más está decir lo acumulativo del conocimiento y las derivaciones de la circulación que este tiene. Aceptado aquello, el presente estudio busca reflexionar principalmente sobre las condiciones históricas que lo antecedieron. Han pasado cuatro décadas, y el presente, de una u otra forma, aún está condicionado por ese pasado. Se trata, por lo tanto, de entender el significado de ese pasado. Esta investigación se ubica específicamente en el eje de las tres elecciones presidenciales inmediatamente anteriores al golpe: las de 1958, 1964 y 1970. La definición temporal se funda en que durante dicho periodo se fue configurando un cuadro político que desembocó en una situación de polarización extrema. Y como lo demuestran muchas experiencias históricas, cuando las principales fuerzas políticas se ubican en los extremos
17
La crisis del sistema version nueva.indd 17
12-02-14 10:50
se bloquean o disminuyen las posibilidades de establecer alianzas y de alcanzar un entendimiento. En la exploración de nuevos enfoques desde donde comprender el desenlace de 1973, es relevante entender cómo se formaron las alianzas electorales en las décadas previas, cuáles fueron los mecanismos para designar los candidatos, qué liderazgos y tendencias emergieron, cuáles fueron los debates programáticos y qué características tuvieron las campañas electorales propiamente tales; apreciar cómo actuaron las fuerzas políticas para tratar de ganar la adhesión de los electores y cuál era la racionalidad que las impulsaba. La opción de iniciar la investigación en las elecciones de 1958 se explica porque en dicha votación se hizo manifiesta la emergencia de un sistema de partidos diferente al existente en las décadas anteriores, el cual va ha estar vigente hasta la ruptura democrática en 1973. Asimismo, el sistema de partidos que va a emerger con posterioridad al interregno dictatorial tendrá características muy diferentes al existente pre dictadura. Los partidos políticos representarán agrupaciones menos ideologizadas, con una adhesión y una militancia más volátil, y donde “la política” como quehacer pasó a constituir un ámbito más restringido y más relacionado con prácticas de poder que batallas por ideas o proyectos. De este modo, si se quisiera analizar el sistema de partidos posdictadura nos encontraríamos con un campo más difuso, no solo en los contenidos sino también en las formas. Actualmente han emergidos diferentes expresiones de organización de la sociedad civil, las cuales la mayoría de las veces cumplen un rol importante en la canalización de demandas ciudadanas, manteniendo en gran medida una autonomía respecto de la influencia de los partidos políticos.
Una aproximación desde la historia del tiempo presente Para abordar esta problemática ha sido muy sugerente la propuesta de la Historia del Tiempo Presente (htp), y el camino recorrido por los historiadores que la han incorporado. Un campo de estudio que no tiene larga data o, como señala Julio Aróstegui, un modelo historiográfico aún en construcción2, y donde su objeto de análisis no es otro que entender
2
Aróstegui, Julio. La historia vivida. Sobre la Historia del presente. Ed. Alianza Ensayo. Madrid, 2004. Pág. 20.
18
La crisis del sistema version nueva.indd 18
12-02-14 10:50
su propio tiempo, pero que no se reduce a la historia en curso, se trata de investigar sobre aquellos pasados que no pasan y que, por lo mismo, el objeto de estudio tiene una condición móvil, la cual ha de redefinirse constantemente. Por lo tanto, no se refiere a una nueva categoría cronológica posterior a la Historia contemporánea, sino que se investiga respecto de aquellos pasados que siguen estando presentes, pues, como señala Luc Capdevila, “Hay pasados que no pasan, como existen pasados que se imponen al presente”3. Su propósito es analizar y entender aquellos conflictos que todavía son historia vivida para muchas personas, y numerosos protagonistas están aún vivos, lo que permite recoger la perspectiva de ese momento. Se trata de procesos cuyos efectos todavía están vigentes. Josefina Cuesta precisa así tal perspectiva: “Por historia del Presente entendemos la posibilidad de análisis histórico de la realidad social vigente, que comporta una relación coetánea entre la historia vivida y la escritura de esa misma historia”4. Uno de los aspectos que se ha objetado a esta nueva perspectiva es la dificultad de investigar el pasado reciente cuando los procesos aún están en curso, son cambiantes y pueden tener considerables giros. La proximidad cronológica con el objeto estudiado afectaría la distancia temporal que se requeriría para poder efectuar un análisis crítico y/o imparcial de los hechos. Se ha argumentado que tal estudio correspondería más bien al campo de las ciencias políticas o del periodismo. Historiadores europeos se han enfrentado a la complejidad que supone el que sus investigaciones, tanto sobre la segunda guerra o los regímenes totalitarios, a pesar de que había transcurrido un largo periodo, seguían estando presentes y eran parte de los problemas de la sociedad actual. ¿Aquello correspondía por lo tanto al campo de las ciencias políticas o la sociología? Compleja cuestión, al igual que el cómo se resolvería sin tener que renunciar a la posibilidad de abordarlos. El historiador francés René Rémond discute respecto de la aprensión que existe entre algunos historiadores para analizar hechos muy inmediatos, y argumenta que dicha preocupación se basa en la idea que los archivos, para poder tener valor histórico, debieran estar validados por los años, junto a la convicción de que la distancia temporal entre el histo-
3
4
Cavdevila, Luc. La sombra de las víctimas oscurece el busto de los héroes. Nuevo Mundo mundos Nuevos. Cuestiones del Tiempo Presente, 2009. (En línea) url:http://nuevomundo.revues. org/57306. Cuesta, Josefina. Historia del Presente. Editorial Eudema, Madrid, 1993. Pág. 11.
19
La crisis del sistema version nueva.indd 19
12-02-14 10:50
riador y el acontecimiento aplacaría supuestamente las pasiones, lo cual sería un requisito para la objetividad. Al respecto, Rémond sostiene que “sin menospreciar en modo alguno la importancia del aporte de los documentos de archivo, la historia contemporánea se nutre de todo tipo de fuentes: la prensa, los medios de comunicación en general, testimonios de los protagonistas de la época, que pueden ser una apreciada fuente que, como es lógico, está destinada a desaparecer”5. Es decir, se amplía el campo de las fuentes, pasando a ser valoradas como tales: archivos personales, epistolares, testimonios orales, fuentes digitales, etc. Es más, se podría argumentar que la cercanía temporal con los protagonistas se constituye como una fuente particularmente valiosa, porque permite recuperar aspectos subjetivos de los procesos, y corroborar hechos con los propios protagonistas. Esto exige al historiador ser lo más fidedigno y leal a la exposición de los acontecimientos, en su contexto, en sus particularidades, como en sus continuidades, y también capaz de interpretar no solo lo que dicen los testigos sino también lo que silencian. Los historiadores de la htp sostienen que puede efectuarse un estudio del tiempo actual con rigor científico, cuando se parte por admitir el carácter provisorio que pueden tener las afirmaciones o conclusiones de una investigación, pudiendo ser revalidadas o modificadas posteriormente. Como es lógico, el descubrimiento o apertura de nuevos archivos puede hacer variar la interpretación de un hecho o confirmar ciertas hipótesis. Para el periodo en estudio hay un ejemplo interesante: la revelación de los documentos confidenciales de la International Telephone and Telegraph (itt) los que el periodista norteamericano Jack Anderson hizo públicos en 1972. En ellos se corroboraba la acción e intromisión norteamericana en la campaña electoral de 1970 contra Salvador Allende, lo cual se había denunciado durante esta en reiteradas ocasiones por los partidarios de Allende, pero que al no contar con las pruebas concretas los adversarios la habían tildado de “maniobra política”, de “ideologismo”, rechazando la posibilidad que la intervención fuera cierta. El develamiento de dicha documentación corrigió y varió unos cuantos estudios del periodo6.
5
6
Rémond, René. Hacer la Historia del Siglo XX. Biblioteca Nueva Universidad Nacional de Educación a Distancia. Casa de Velázquez. Madrid, 2004. Pág. 19. Al respecto, a modo de ejemplo se pueden señalar los Documentos desclasificados sobre Chile del Departamento de Estado de ee.uu. Los documentos del Senado Select Committee to study Governmental operations whit respect to Inteligence Activities cover action en Chile 19631973. Washington dc. kornbluh, Peter. Los ee.uu. y el derrocamiento de Allende: una historia
20
La crisis del sistema version nueva.indd 20
12-02-14 10:50
En tal sentido es que la propuesta de la htp argumenta la importancia de estar abiertos a la posibilidad de modificar la interpretación del pasado reciente, en la medida que aparezcan nuevos antecedentes y surjan nuevas fuentes, orales (personas dispuestas a contar sus experiencias traumáticas) o escritas (por ejemplo, la desclasificación de documentos), lo que podría modificar la perspectiva preliminar. El hecho que ciertas interpretaciones sean provisorias se debe también a que los procesos en estudio muchas veces no han concluido. Tal como lo plantea Aróstegui: “Somos conscientes de la relación difícil de establecer entre el origen, el desenvolvimiento y el final –que generalmente no conocemos– de muchos fenómenos sociohistóricos del presente”7. Con todo, es cierto que la mayor proximidad cronológica con los hechos estudiados deja más expuesto al investigador. Necesita filtrarlos a partir de su propia visión ideológica y política, más aún cuando se refieren a temas de historia política. No obstante, en ese caso, el historiador tiene, a la hora de interpretar el pasado, la necesidad de desprenderse de las propias visiones o militancia política, sobre todo por la posibilidad de dejar de lado ciertas fuentes o testimonios que pudiesen objetar o refutar algunas conclusiones. No se trata de propiciar la existencia de historiadores neutros, sin perspectiva o interpretación propia, muy por el contrario, porque la parcialidad que conllevaría la proximidad con el hecho no es algo que se resuelva con la distancia del tiempo, y se puede observar cómo “la perennidad de las controversias sobre acontecimientos antiguos demuestra que el tiempo no garantiza en modo alguno la objetividad científica”8. Preocupación que es percibida por Jean Pierre Azéma, al sostener que “los historiadores dependen de su tiempo, y por ello, a pesar de sus esfuerzos de distanciamiento, pueden tener dificultades para dejar completamente de lado su propia cultura política, sobre todo a la hora de componer la intriga del relato”9. En realidad no existen los historiadores asépticos, neutrales ni carentes de una visión política explícita o implícita. Pero el desafío para el investigador es, mediante el método histórico y el análisis de fuentes, interpretar lo que sucedió y no lo que hubiera preferido o imaginado que
7 8 9
desclasificada. 1a. ed. Santiago de Chile: Eds. B., 2003, kornbluh, Peter. The Pinochet file: a declassified dossier on atrocity and accountability. The New Press, 2003. Aróstegui, Julio. La Historia vivida… óp. cit., pág. 197. Rémond, René. Hacer la Historia… óp. cit., pág. 21. Azéma, Jean Pierre. Para una historia del tiempo presente. En: Rémond, René, Hacer la Historia… óp. cit., pág. 31.
21
La crisis del sistema version nueva.indd 21
12-02-14 10:50
sucediera, es decir, se trata de no entender los acontecimiento como un orden con una finalidad propia, lo que le obliga a dejar de lado la explicación de naturaleza teleológica. Respecto del prejuicio existente, de que sería más difícil alcanzar cierta objetividad entre quienes investigan hechos cercanos, Koselleck sostiene que ese enfoque responde a la traslación teórica de la perspectiva de las ciencias naturales a la Historia: “el topos antiguo de que el historiador tiene que ser apolis, apátrida, para poder servir a la verdad, para informar únicamente lo que ha ocurrido” y que detrás del postulado de la imparcialidad para reproducir la realidad pasada “aproximándose a la verdad plena”10, se expresaría una mirada ingenua o positivista que consideraría que la Historia solo debe relatar hechos y no interpretarlos. Koselleck afirma que “una vez que la Historia se ha convertido en un concepto de reflexión que, explicando, fundamentando y legitimando, hace de mediadora entre el futuro y el pasado”11. Comprendida de este modo, la Historia debiera ser capaz de problematizar el pasado y preguntarse más de los porqué que de los cómo. En ese sentido, las investigaciones desde la perspectiva de la htp examinan y exploran cada día más nuevas perspectivas sobre el pasado reciente, el que muchas veces ha sido velado por mitos o silencios oficiales. Como señala Aróstegui, las épocas más críticas son las que mayor número de preguntas hacen a la Historia12, y, cabría agregar, la que también es más ineludible de investigar. En 2003, al cumplirse 30 años del golpe militar, se realizaron varios encuentros de investigadores y se publicaron numerosos estudios sobre el tema, es decir, se activaron la memoria y el debate sobre ese periodo. Una columna de opinión de Sergio Muñoz Riveros preguntaba: “¿De qué vientre nació una criatura como el tirano que se instaló en el poder en 1973?”, y él mismo respondía, “del vientre de una sociedad polarizada hasta la exasperación, llena de miedos y de rabia, angustiada frente al futuro, en la que los sectarismos habían llegado muy lejos, y donde la ceguera política pavimentó el camino a quienes esperaban ansiosamente la hora de sacar los cuchillos. ¿Por qué no pudimos salvar en 1973 el marco de civilización que era la democracia? Pues porque en los años previos hubo “prioridades superiores” a ella: hacer la revolución, para unos, e
10 11 12
Koselleck, Reinhart. historia/Historia. Editorial Trotta, Madrid, 2004, pág. 114. Koselleck, óp. cit., pág. 109. Aróstegui, Julio. La Historia vivida…, óp. cit., pág. 13.
22
La crisis del sistema version nueva.indd 22
12-02-14 10:50
impedirla para otros. ¡Y cualquier transacción hubiese sido preferible en 1973! No haberlo entendido así es la más grave responsabilidad de los líderes de entonces”13. Lo significativo de esa pregunta es que instaló el tema de las responsabilidades políticas de sus distintos protagonistas y no radicándolas solo en Pinochet y los militares, provocando e induciendo a trabajar desde una mirada más compleja. Hoy, al cumplir los 40 años del golpe, se vuelve a hurgar y escarbar en los laberintos de la memoria, mostrando, una vez más, que la preocupación histórica está presente. Qué mejor confirmación que “hay pasados que no pasan, como existen pasados que se imponen al presente”.
Una nueva perspectiva de la Historia Política En estrecha relación con la propuesta de la htp se encuentra la perspectiva más reciente vinculada a la Historia Política. En las últimas décadas este enfoque histórico estaba un tanto desacreditado, fundamentalmente porque había centrado su objeto de estudio en el pequeño universo del poder y sus diversas expresiones. Sin embargo, y como señala Julliard, “la historia política se confunde con la visión ingenua de las cosas, la que atribuye la causa de los fenómenos a su agente más aparente, el situado más alto y que mide su importancia real por su resonancia en la conciencia inmediata del espectador”14. El nuevo enfoque parte por admitir e incorporar una mayor apertura de fuentes que antes no habían sido consideradas o valoradas, por ejemplo folletos de propaganda, programas partidarios, discursos de asambleas, testimonios, declaraciones y manifestaciones de protagonistas anónimos y todos aquellos materiales que toman cuerpo en el día a día de la actividad política y constituyen testimonios vivos de una época, ampliando significativamente el tipo de fuentes a las cuales se recurría e interrogaba. Nuevas y diversas fuentes, una visión crítica de las explicaciones universales, la investigación de procesos delimitados, la incorporación de nuevos actores sociales que aportaban puntos de vista diferentes, la interpretación de los acontecimientos como procesos históricos y no como hechos separados y aislados, son fundamentos necesarios para el análisis de la historia política actual.
13 14
La Nación, 1 de septiembre 2003 “Del sueño a la pesadilla” Sergio Muñoz R. Julliard, Jacques. “La Política”. En: Hacer la Historia Tomo III, bajo la dirección de J. Le Goff y P. Nora Ed. Laia, 1985 Barcelona, pág. 237.
23
La crisis del sistema version nueva.indd 23
12-02-14 10:50
Como bien se ha definido, “La historia política contemporánea presenta la originalidad de ser una historia abierta cuyo campo específico desemboca en el tiempo presente”15; así, la historia que se ocupa de los procesos políticos representa la vanguardia de la Historia del Tiempo Presente. Para René Rémond la Historia Política debe, por una parte, reivindicar la ampliación cronológica del campo de estudio, llegando hasta los tiempos actuales, y, por otra, abrirse a nuevos problemas y nuevas perspectivas, lo que da lugar a nuevas preguntas, abordar temas que habían sido tratados fundamentalmente por otras disciplinas. Por ejemplo el estudio de los partidos políticos, análisis de elecciones, el debate de las ideas, el rol de los intelectuales, los usos del lenguaje desde perspectivas diacrónica y sincrónica, y las transformaciones semánticas que este va asumiendo, pasan a ser preocupaciones de los historiadores y no únicamente de la Sociología, las Ciencias Políticas o la Lingüística, como lo había sido anteriormente. Este enfoque que interroga el presente desde la epistemología histórica también va a reivindicar el acontecimiento, pero no entendido como un hecho aislado, único, sino como la expresión visible, tangible, de un proceso social más amplio y complejo. Para Bédarida, el acontecimiento tiene además otra particularidad, “que en el tiempo corto se distingue por su carácter imprevisible, frecuentemente irracional, ha venido a ser de nuevo portador y progenitor”16. El descrédito que tenía el acontecimiento se debía principalmente a que este era analizado como hecho falto de raíz, un relato histórico puramente factual, la llamada historia “evenementielle”, se reducía a una narración de acontecimientos desvinculados entre sí, aparentemente como resultado del azar en la historia. En cambio, desde esta perspectiva, el acontecimiento se va a entender como un hecho capaz de ilustrar una coyuntura, la cual se encuentra inserta en un proceso más sistémico y múltiple. Lindante con la idea del acontecimiento como expresión visible de un proceso complejo se encuentra otro concepto importante, y que Koselleck lo precisa cuando le asigna al acontecimiento la facultad de ser una manifestación de la tensión existente entre dos separaciones temporales, “el espacio de la experiencia y el horizonte de expectativas”. Béradira al respecto dice que “El presente
15 16
Berstein, Serge. La Historia Política en Francia. En: Rémond, René, Hacer la Historia… óp. cit., pág. 29. Bédarida, Francois. Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente. En Cuadernos de Historia Contemporánea, Nº 20, 1998. Universidad Complutense de Madrid. Pág. 23.
24
La crisis del sistema version nueva.indd 24
12-02-14 10:50
es la transición entre el futuro y lo que deviene pasado. Así la definición del presente se extiende entre un adelante y un atrás”17, atribuyéndole al presente la condición de una especie de bisagra entre el pasado y el futuro. Es lo que Pierre Rosanvallon denomina la naturaleza de lo político18, esto es, interpretar el fenómeno político en su complejidad y no reducirlo a una sucesión de hechos circunstanciales, con las fuerzas y mecanismos que desembocan en la toma del poder, su ejercicio, su organización, sus contradicciones y confrontaciones. Entender aquellas dinámicas implica profundizar en los mecanismos que se desencadenan, los cuales tienen distintos orígenes y, según el momento y el lugar, pueden “provenir de cuestiones religiosas, de tensiones sociales, de ideas, de representaciones, de formas de expresión cultural. Lo político es así un lugar de mediación donde los problemas concretos que afectan a una sociedad se traducen en términos objetivos del poder y se transmiten a los gobernantes”19 . El centro de la preocupación de la Historia política actual se ubica en el poder y su génesis, que, como señala Rosanvallon20, lo político correspondería a un campo y a un trabajo. Como campo, designaría el lugar donde se entrelazan los múltiples hilos de la vida de los hombres y mujeres, aquello que entrega un marco referencial tanto de sus discursos como de sus acciones. Es la “existencia de una sociedad”, que está formada por una totalidad provista de un sentido. Y en tanto trabajo, lo político, caracteriza el proceso por el cual un agrupamiento humano toma las características de una comunidad, que supone normas, reglamentos, y por lo tanto es “Una comunidad constituida por el proceso siempre conflictivo de elaboración de reglas explícitas o implícitas de lo participable y lo compartible y que dan forma a la vida de una polis”21. Ello se vincula con la necesidad de dar un lugar al orden simbólico de lo político para poder aprehender el mundo. La comprensión de la sociedad, sostiene el autor, no puede limitarse a la suma y la articulación de los distintos subsistemas actuantes, salvo si son descifrables dentro de un marco interpretativo más amplio: “la sociedad no puede ser entendida
17 18
19 20 21
Bédarida, Francois. Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente. Óp. cit., pág. 22. Rosanvallon, Pierre. Por una historia conceptual de lo político. Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003. Pág. 13. Berstein, Serge. La Historia Política en Francia. Óp. cit., pág. 230. Rosanvallon, Pierre. Por una historia conceptual de lo político. Óp. cit., pág. 14. Ibíd., pág. 16.
25
La crisis del sistema version nueva.indd 25
12-02-14 10:50
en sus núcleos esenciales si no se actualiza ese centro nervioso del cual procede el hecho mismo de su institución”22. En el caso de este estudio se podría preguntar: ¿Por qué hubo tan escaso o casi nulo margen para formar una alianza entre el centro y la izquierda en 1970, no obstante las cercanías programáticas, las coincidencias de diagnóstico respecto de la situación nacional, junto a la genuina búsqueda de una mayor democratización que ambos sectores proyectaban? Siguiendo la propuesta de Rosanvallon, habría que situar el problema en un nivel globalizante, que incorporara la multiplicidad de factores, sin dejar fuera aquellos elementos que forman parte de la mentalidad política y de la representación de lo político, que intervienen junto a los factores objetivos. O sea, es necesario reconocer la conexión existente entre los procesos políticos y sus racionalidades ideológicas y las experiencias subjetivas. En la misma dirección se ubica la afirmación de Aróstegui23, cuando señala que la Historia global se debe entender como una historia que pretende comprender aquellos lineamientos mínimos, pero completos, capaces de enmarcar una totalidad. Lo global como punto referencial explicativo de procesos que muchas veces están todavía en desarrollo. Por lo tanto, la propuesta de la Historia Política actual dice relación al estudio de una cultura política, noción más compleja y amplia que la de la política en el sentido más reduccionista. Así el estudio de la cultura política intenta recoger el sistema de representaciones e imaginarios, de visiones de mundo, referencias históricas, modelos y concepciones de sociedad ideal. La interrelación de estos elementos representados a través de símbolos, ritos, lenguaje, etc., permite profundizar el campo de la toma de decisiones, las propuestas, los proyectos e imaginarios políticos. En consecuencia, el foco de preocupación es la polis, vale decir, los mecanismos del poder, el Estado y la nación, y la construcción de la identidad colectiva. Abordando así los temas asociados a lo que podríamos definir como la complejidad del sistema democrático, tal como Rosanvallon señala, “la democracia no deja nunca de constituir una solución problemática para constituir una polis de hombres libres. En ella se unen desde hace mucho tiempo el sueño del bien y la realidad de lo confuso”24.
22 23 24
Rosanvallon, Pierre. Por una historia conceptual de lo político. Óp. cit., pág. 17. Arostegui, Julio. La historia vivida. Óp. cit., pág 211. Rosanvallon, Pierre. Por una historia…, óp. cit., pág. 21.
26
La crisis del sistema version nueva.indd 26
12-02-14 10:50
1973: La matriz histórica de Chile Varios historiadores sostienen que la caída del Muro de Berlín en 1989 constituye la matriz histórica de nuestro tiempo25. Dicha afirmación en un determinado momento histórico resultó muy certera, quizás y siempre desde las propuestas de la Historia del Tiempo Presente y su definición movible, se podría sostener que el atentado contra las Torres gemelas marca una nuevo hito clave para entender el siglo xxi. En ese sentido se puede afirmar que el golpe de Estado de 1973 representa para Chile una matriz histórica. El golpe de Estado definió un antes y un después, al punto de convertirse en ícono para quienes lo vivieron o sufrieron sus efectos. El aplastamiento de la democracia pasó a ser lo que se denomina un acontecimiento monstruo, que explica los sentidos fundamentales de una época; otros autores lo denominan “momento axial, un punto sobre el cual se construye un cierto modelo de inteligibilidad”26. Entender, pues, las razones del quiebre del sistema democrático es una manera de entender, desde la perspectiva histórica, el presente. Al definir lo que se va a entender como momento axial, se hace explícito desde dónde se va a investigar el hecho histórico. La tarea fundamental es poder desenmarañar la multiplicidad de factores que, en el caso de este estudio, permitan interpretar el quiebre del sistema democrático. Para comprender este complejo proceso se examinarán los acontecimientos que preceden al quiebre del sistema democrático, para poder entender el carácter y naturaleza de lo que se ha definido como momento axial. La Fuerza Axial es aquella causa que modifica o tiende a modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo y provoca efectos en su interior. El periodo 1970-1973 estuvo marcado por proyectos sociopolíticos en conflicto y la impronta de ideologías totalizadoras. Pero decir esto no basta. Se requiere aplicar rigurosamente el método histórico para definir un marco explicativo que permita ahondar en la serie de hechos que fueron encadenándose hasta llegar finalmente al quiebre del régimen democrático. Entre las razones de la ruptura se ha mencionado la pérdida de los consensos básicos en el campo político, económico y social, y la consiguiente pérdida de legitimidad y autoridad de los poderes del Esta-
25 26
Aróstegui, Julio. La historia vivida…, óp. cit., pág. 208. Ibíd., pág. 209.
27
La crisis del sistema version nueva.indd 27
12-02-14 10:50
do, incluidos los instrumentos democráticos de solución de conflictos27. También se ha señalado que la crisis de 1973 puede ser considerada coyuntural, pese a su intensidad expresada en el desarrollo de condiciones de guerra y del consiguiente clima ideológico pasional e “irracional” y que, desde 1964, venía provocando algunos desequilibrios debido a la disminución de la capacidad de diálogo y negociación28. Una interpretación más global señala que el quiebre de la democracia se debe entender como el fracaso de estructurar un centro político viable en una sociedad altamente polarizada con fuertes tendencias centrífugas29. Otra interpretación ha puesto el foco en los factores económicos y financieros, el aumento de la demanda social, la inflación descontrolada, lo que produjo malestar en amplios sectores, a lo que se sumó la imposibilidad de completar el proceso de reformas debido a la difícil relación entre el gobierno de Allende y el Congreso dominado por la oposición30. Finalmente, está la explicación casuística que otorga gran relevancia al “incendiario” discurso del secretario general del P.S. el 9 de septiembre de 1973. Según esa interpretación, el líder socialista dio la excusa final a los golpistas al reconocer la existencia de contactos con marineros y suboficiales de la Armada. Dos días después vino la sublevación militar y “Chile avanzó hacia el barranco”31.
La naturaleza del sistema político chileno Chile mantuvo una amplia continuidad republicana y estabilidad política desde 1932, cuando Arturo Alessandri Palma asumió su segundo periodo presidencial, hasta 1973, cuando se produjo el golpe militar. Después de un periodo de fragilidad democrática (1924-1932) emergió un sistema de partidos que conservó el multipartidismo de las últimas décadas del siglo xix. A partir de 1932 este multipartidismo evidenció una menor dispersión y un mayor pluralismo ideológico. Por una parte, la izquierda pasó a representar una fuerza política significativa en la competencia electoral, a lo que se sumó su propensión aliancista; un centro pragmático, con un proyecto de naturaleza progre-
27
28 29 30 31
Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Ed. Andrés Bello, Santiago, 1997. Aldunate, Flisfisch, Moulian. Estudio del sistema de partidos en Chile. flacso, Santiago, 1985. Valenzuela, Arturo. El quiebre de la democracia en Chile. flacso, Santiago, 1989. Angell, Alan. Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía. Ed. Andrés Bello, Santiago, 1993. Allamand, Andrés. La travesía del desierto. Ed. Aguilar, Santiago, 1999.
28
La crisis del sistema version nueva.indd 28
12-02-14 10:50
sista moderado y también abierto a los pactos tanto con la derecha como con la izquierda; y una derecha bipartidista que representó durante largos periodos una mayoría electoral. El sistema de partidos surgido entre los años 1932 y 1933 se caracterizó por la existencia de fuerzas que representaban proyectos de futuro opuestos (socialismo contra capitalismo), por el reordenamiento de las fuerzas en tres tendencias: derecha, centro e izquierda, y por la posibilidad del partido de centro de alcanzar alianzas hacia ambos sectores. Hasta la formación del Frente de Acción Popular (frap), el Partido Comunista y el Partido Socialista compitieron duramente para conquistar al electorado de izquierda y de las organizaciones sociales. Durante los años de los Frentes Populares el país mantuvo un sistema de polaridad de naturaleza centrípeta. De este modo, esta coalición, que representaba la alianza entre partidos de las clases medias y de la clase obrera, llegó a ser durante algunos años una fuerza capaz de implementar un modelo de desarrollo alternativo frente a la crisis mundial.
La emergencia de un sistema de tres tercios En 1946 y 1958 la derecha tuvo la oportunidad de ajustar su propuesta a las condiciones de un campo cultural permeado por las ideas de crisis y cambio. La primera posibilidad corrió por cuenta de los conservadores cuando presentaron una alternativa de “humanización del capitalismo” de perfil socialcristiano para enfrentar la candidatura radical-comunista de González Videla. Aquella candidatura, representada por el médico Eduardo Cruz-Coke, fracasó por las maniobras de los liberales, pese a que el abanderado poseía carisma y arrastre de masas32 . En 1958 se produjo una nueva oportunidad para este sector, cuando un grupo del Partido Liberal propició apoyar la candidatura de Frei, que finalmente no prosperó por una combinación de factores: el azar histórico, la inflexibilidad democratacristiana y principalmente por la firme posición antirreformista de la derecha. El triunfo de la candidatura de Alessandri en la disputa interna de la derecha reveló que esta renunciaba, una vez más, a establecer un pacto de gobierno con una fuerza centrista, que en esa ocasión propugna-
32
El análisis detallado del proceso de decisión para esas elecciones es realizado en Tomás Moulian e Isabel Torres Dujisin, Discusiones entre honorables: Las campañas electorales de la derecha. Santiago, flacso, 1985.
29
La crisis del sistema version nueva.indd 29
12-02-14 10:50
ba una política de desarrollo capitalista con cambios estructurales. Más aún, el programa de Alessandri fue elaborado como contrapunto de la propuesta de Frei y enfatizó el aspecto tecnocrático, como si ciertas verdades sobre la forma de gobernar trascendieran la política. La propuesta de Frei en 1958 era, básicamente, un proyecto desarrollista, en el marco de la economía de mercado, que sostenía que la superación del estancamiento económico no podía hacerse sin reformas estructurales que permitieran mayor igualdad de oportunidades. En 1957, con la fundación de la dc emergió un nuevo centro político, que se consolidó en la elección de 1958. Pese a su perfil doctrinario, el ascenso del centro democratacristiano no produjo al principio ni polarización política ni pérdida de la capacidad cooperativa del sistema de partidos. Por el contrario, significó un factor de flexibilización, porque su presencia duplicaba, por lo menos en teoría, las opciones de alianza de los extremos y, por ende, ampliaba las posibilidades de que se constituyera una alianza con un centro predominante. Esto fue lo que ocurrió en 1962, cuando se organizó el Frente Democrático, que agrupó al Partido Radical, al Partido Liberal y al Partido Conservador. Sin embargo la derecha mostraba una vez más ineptitud para conectarse con las coordenadas culturales predominantes en esos años, dejando el camino despejado para que la Democracia Cristiana centralizara la imagen reformista y modernizadora, quedando la derecha como un sector incapaz de encauzar los cambios necesarios para impulsar justicia social y modernización. Las experiencias del periodo de los “Frentes Populares” o de la fase de “pluralismo restringido” (1948-1958), que pudieron aportarle enseñanzas sobre los efectos de una política puramente defensiva o negativa, no cumplieron ese rol pedagógico. Desde 1957 la dc simbolizó la alternativa de cambios estructurales llevados a cabo en democracia, sintonizando con la temática que se hacía progresivamente dominante, captando un ethos político-cultural de la época. La declinación política de la derecha en este periodo estuvo estrechamente relacionada con sus vacilaciones ideológicas, las que se vieron amplificadas con posterioridad a su fracaso como fuerza gobernante en 1964. Este descalabro fue en primer lugar de proyecto, se expresó en el derrumbe de la política económica y, en segundo lugar, en la incapacidad de reproducción del poder, lo que arrastró a liberales y conservadores a respaldar incondicionalmente la candidatura de Eduardo Frei en las elecciones de 1964.
30
La crisis del sistema version nueva.indd 30
12-02-14 10:50
Paradójicamente, el gobierno de Alessandri no fue mal evaluado. Probablemente el triunfo electoral de la dc habría encontrado mayores dificultades si el gobierno de Alessandri hubiese conseguido imponer su estrategia de liberalización económica, modernización y especialización industrial con relativa apertura al exterior33. En tal sentido, la elección presidencial de 1958 fue en varios aspectos determinante, pues se produjo en un momento de reestructuración del sistema de partidos, con una situación de incertidumbre para todos los sectores, haciendo más difícil el cálculo del peso de las diversas fuerzas; probablemente lo más sensato era enfrentar dicha elección buscando alianzas amplias. En la dc triunfó la línea del “camino propio”, lo que implicó descartar las tentativas por lograr el apoyo derechista, privilegiando una campaña que permitiera fortalecer su identidad y acumular fuerzas a largo plazo34, anteponiendo preservar la pureza del proyecto y su carácter alternativo a la posibilidad de triunfo precipitado. Para la derecha, en cambio, sus opciones políticas entre 1958 y 1970 fueron básicamente defensivas, determinadas por lo que temían como la “amenaza allendista”, esto es, la posibilidad de que triunfara un proyecto izquierdista más radicalizado que el de los Frentes Populares. En la elección de 1964 la coalición de la derecha y el pr eran electoralmente la fuerza política más fuerte para enfrentar dichos comicios. En esa disyuntiva electoral de tres fuerzas competitivas, una candidatura de la dc sin aliados representaba para el sector un cuadro desfavorable. Sin embargo las debilidades de la combinación de derecha se hicieron patentes en marzo de 1964, cuando se produjo la elección extraordinaria de un diputado por la provincia de Curicó, donde resultó triunfante la izquierda. En posición defensiva, la derecha encontró en la dc una salida moderada, como última barrera de contención al avance de la izquierda, lo que no significó que la dc dejara de presentarse como una fuerza de cambios. Se puede decir, entonces, que cuando la dc se convirtió en fuerza protagónica no jugó el papel de centro centrifugador o polarizante, sino que permitió que la derecha diversificara sus opciones de alianza al optar por el “mal menor”.
33
34
Angell, Alan. Partidos políticos y movimiento obrero en Chile. De los orígenes hasta el triunfo de la Unidad Popular. Editorial ERA, México, 1974. Grayson, George. El Partido Demócrata Cristiano chileno. Editorial Francisco de Aguirre. Chile, 1968.
31
La crisis del sistema version nueva.indd 31
12-02-14 10:50
Pero en 1958 ya habían aparecido algunos rasgos de polarización germinal, que se expresaban especialmente en las relaciones entre la derecha y el centro socialcristiano, con el consiguiente deterioro de las oportunidades políticas de los grupos conservadores. En la izquierda no se apreciaban aún signos de radicalización. La izquierda contaba entonces con dos partidos de fuerza comparable, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que se definían como marxista el primero y como marxista-leninista el segundo. En 1958 el primero estaba recién unificado, el segundo recién legalizado. No obstante la existencia de una derecha de sello conservador, de un nuevo centro no aliancista y de una izquierda con decisión de poder, no se puede hablar de polarización en los años 1960. ¿Cuáles fueron los factores que moderaron las tendencias de confrontación surgidas del contexto nacional e internacional? El triunfo de Alessandri y la aplicación de una política económica tecnocrática detonó un aumento de la movilización social, pero no significó una radicalización de la izquierda, lo que sí ocurriría posteriormente. En el contexto internacional, ni el triunfo de la Revolución Cubana ni el conflicto chino-soviético en torno al problema de la coexistencia pacífica con ee.uu. fueron factores suficientes para producir un viraje estratégico en la izquierda. La perspectiva de triunfar en la elección presidencial de 1964 y de establecer un “gobierno popular” fue probablemente uno de los factores más importantes que van a actuar como elemento moderador. Apreciación que se fundaba en los estrechos resultados alcanzados entre la derecha y la izquierda en las elecciones presidenciales de 1958, sumado a los efectos sociales generados de la política económica aplicada por el gobierno de Alessandri, lo que habría ocasionado el aumento de la capacidad de organización del mundo sindical, contexto que aprovechó la izquierda para consolidar acuerdos políticos con los sindicatos sobre la base de un diagnóstico común respecto de la naturaleza de la crisis económica-social que el país enfrentaba. Se consideraba que tanto la derecha como la dc eran incapaces de resolverla. La izquierda partía del supuesto que “la historia” jugaba a su favor, idea que era reforzada por la acumulación creciente de fuerzas que experimentaba este sector. Sus líderes pensaban que la historia encontraría el derrotero de sus “necesidades” cuando las fuerzas que encarnaban el futuro fueran capaces de vincularse con la historicidad. Entonces, razonaban, se lograría una total conexión entre la vanguardia y las masas, lo que permitiría responder a la “necesidad histórica” objetiva. Teórica-
32
La crisis del sistema version nueva.indd 32
12-02-14 10:50
mente el triunfo representaría el encuentro perfecto entre la necesidad y la posibilidad real. Paralelamente, en la izquierda en este mismo periodo se van a producir dos procesos ideológicos distintos. Uno es la teorización sobre el tránsito no violento o sobre la transición institucional, realizada por los comunistas. El otro fue el de los socialistas sobre la inviabilidad de la revolución democrático-burguesa. O sea, dos visiones opuestas. Con todo, esto no llegó a tensionar las relaciones entre ambos partidos como para impedir llegar a acuerdos políticos. Cabe recordar, sin embargo, que el análisis y la forma de teorización del pc son previos, aunque no habían sido planteados tan explícitamente. Desde 1930 los comunistas chilenos razonaban dentro de los parámetros de una revolución por etapas, realizada en los marcos del sistema democrático. Las conclusiones del xx Congreso de los comunistas soviéticos ayudaron al pc a reforzar su concepción de la revolución democrático-burguesa por etapas, con participación de capas nacionales de la burguesía, y a defender la validez de la vía pacífica. Durante esa misma etapa los socialistas desarrollaron una línea de crítica de la participación burguesa en las revoluciones populares. Para ellos estas revoluciones no consistían en poner en movimiento “las instituciones, incentivos y relaciones características del capitalismo”35.
El carácter de los cambios El cambio principal de estos años fue la aparición de un centro socialcristiano, la Democracia Cristiana, que entró en escena sin que se hubiese extinguido el centro tradicional, el radicalismo, de carácter laico y masónico. Esa modificación influyó en la estructura del sistema de partidos, aunque sus efectos no se observaron completamente durante la primera fase sino al final de ella. El centro emergente, la dc, priorizó su diferenciación y mostró poca inclinación a formar coaliciones. En cambio el centro tradicional, el pr, formó en 1961 un pacto de gobierno con la derecha, que se convirtió en la base de sustentación del presidente Jorge Alessandri. Así, el sistema de cuatro fuerzas (derecha, izquierda, centro tradicional y centro emergente)
35
Ver La polémica socialista-comunista, Editorial Prensa Latinoamericana, s.f.
33
La crisis del sistema version nueva.indd 33
12-02-14 10:50
se redujo a un sistema de tres fuerzas, que favoreció la cristalización de tres tercios irreductibles36. La dc creció a costa de la derecha, mientras que el pr se estancó y empezó a declinar electoralmente. No obstante, la suma de los votos del radicalismo y la derecha en el llamado Frente Democrático produjo la suposición de que esta alianza tenía la primera opción en la elección presidencial de 1964. Hasta la elección extraordinaria de diputado por Curicó en marzo de 1964 no se había expresado de manera tan clara la existencia de los tres tercios. El triunfo izquierdista desconcertó completamente a la derecha y modificó sustancialmente el campo de fuerzas, reduciendo la competencia electoral a dos bloques. En aquel momento quedó en evidencia que el centro emergente era irreductible y que no aceptaría presiones para modificar su proyecto. Entonces se produjo en la derecha una enorme preocupación ante la perspectiva real de que la izquierda llegara a la Presidencia de la República, por lo cual decidió aplicar una política preventiva y apoyar a Eduardo Frei. De este modo, el poder alcanzado por el centro ideologizado modificó el carácter del sistema de partidos constituido desde 1933, cuyo funcionamiento requería de un centro pragmático y flexible, menos cargado de un discurso utópico-revolucionario. Entre los años 1964-65 se puso fin a la fase de reacomodo y transición. A partir de entonces se afianzó un sistema de partidos que se caracterizó por tener un centro ideologizado con una tendencia permanente a la polarización. La elección de 1970 reflejó aún la permanencia de los tres tercios irreductibles, pero se produjo rápidamente un proceso de extrema radicalización. Una característica distintiva del proceso político chileno, como lo plantea Yocelevzky, era la existencia de un sistema de partidos que actuaba como pieza principal del sistema político y que fue fundamental en la determinación de la conducta del conjunto de los actores relevantes en el proceso37. A comienzos de 1973, cuando la pugna social y política había llegado a exaltarse al máximo, se produjo el vaciamiento del centro: la dc formó una alianza electoral con el Partido Nacional para enfrentar a la Unidad
36
37
Moulian, Tomás y Torres Dujisin, Isabel. Sistema de partidos en la década de los sesenta. Documento de trabajo flacso Nº 413, 1989. Yocelevzky, Ricardo. Chile: partidos políticos, democracia y dictadura. 1970-1990. Ed. Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2002. Pág. 34.
34
La crisis del sistema version nueva.indd 34
12-02-14 10:50
Popular en la elección parlamentaria de marzo de ese año. Fue la última carta legal jugada por la oposición contra el gobierno de Allende. Luego se agudizó la erosión institucional y Chile avanzó indeclinablemente hacia una crisis con escaso espacio para una salida democrática.
La crisis del sistema version nueva.indd 35
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 36
12-02-14 10:50
Capítulo I Funcionamiento del sistema de partidos en la década de 1950
La crisis del sistema version nueva.indd 37
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 38
12-02-14 10:50
Capítulo I Funcionamiento del sistema de partidos en la década de 1950
Antecedentes Para apreciar la singularidad de los cambios ocurridos en el sistema político en los años 1960 es necesario revisar la situación del periodo previo. En 1925 el Parlamento reformó la Constitución Política y puso término al régimen parlamentario que regía desde 1891. Pero el nuevo texto entró en vigencia de manera estable recién en 1932. El lapso entre 1925 y 1932 estuvo marcado por constantes crisis políticas y elecciones anómalas. La elección de 1932, que permitió el regreso de Arturo Alessandri a la Presidencia, fue la tercera realizada en el marco definido en 1925. Solo en ese momento comenzó un periodo de efectiva estabilidad institucional. La expresión palpable fue la elección siguiente, en 1938, que marcó la llegada a La Moneda de un gobierno de centroizquierda, el del Frente Popular (fp) encabezado por Pedro Aguirre Cerda, perteneciente al Partido Radical38. De todos modos, el advenimiento del fp al gobierno no estuvo exento de dificultades. Aún quedaban resabios del periodo de inestabilidad política, en particular por la presencia de líderes de corte caudillista. Con el fin de impedir el triunfo de la coalición de centroizquierda se produjo una intentona de golpe de Estado, la que paradójicamente permitió resolver un impasse político39 y dio el triunfo al fp. Conocidos los resultados, se vivió una fuerte tensión debido a que los partidos de derecha denunciaron que se había cometido un fraude electoral, situación que se zanjó con la visita que realizó el Comandante en Jefe del Ejército al candidato vencedor y la declaración de las Fuerzas Armadas a favor del
38
39
El pr se fundó en la segunda mitad del siglo xix en la zona minera del norte de Chile, que buscaba diferenciarse de los partidos oligárquicos de la capital. Se definía como partido laico, preocupado por la educación, y la defensa de las libertades. En el siglo xx el pr es la expresión de las clases medias y pasa a ser un partido socialdemócrata. El general Carlos Ibáñez había presentado su candidatura a la Presidencia, pero las acusaciones sobre su supuesta responsabilidad en el fallido golpe de Estado lo obligaron a renunciar a esta y a solicitar a sus partidarios que apoyasen al candidato del Frente Popular.
39
La crisis del sistema version nueva.indd 39
12-02-14 10:50
respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. Así se cerró el periodo de inestabilidad que venía desde los años treinta. El proceso de estabilización política estuvo marcado por dos nuevos escenarios que modificaron las condiciones políticas generales y transformaron la naturaleza del sistema de partidos, lo que se relaciona con lo que se podría denominar como la naturaleza de los extremos o lo que Sartori define como “la distancia entre ellos”40. Un primer elemento de este cambio fue la fundación del Partido Socialista (ps) en 1933, el que, si bien es cierto recibió alguna militancia proveniente del Partido Comunista (pc), no llegó a constituir una escisión de dicho partido, como había ocurrido en varios otros países, sino que se trató de una organización que surgió como alternativa al pc, que había sido creado once años antes. El ps se planteó como una fuerza amplia, capaz de integrar grupos muy disímiles entre sí, artesanos, empleados y profesionales, e incorporaba fuentes ideológicas diversas, tales como el anarquismo, el socialismo libertario, el humanismo y el nacional progresismo, junto a importantes nombres de la francmasonería que también se sumaron a las filas. Incluso incorporó a un grupo de oficiales del Ejército que también expresaban su malestar por la situación que el país vivía. El ps se presentaba como una organización más abierta, que definía su identidad en estos términos: “El socialismo no constituye una fuerza desorganizadora, destructora, como tantas veces se ha dicho. Es una fuerza organizada y que aspira a una transformación profunda y revolucionaria en nuestra vida económica y política. El hecho de que un partido sea revolucionario no significa que este concepto se confunda con la simple y estéril destrucción”41. Cabe recordar que en las elecciones presidenciales de 1932 había resultado triunfador Arturo Alessandri, pero Marmaduque Grove, uno de los líderes de la abortada “República Socialista”42, logró 17, 7% de los votos, mientras que el candidato conservador alcanzó 13, 7%, el liberal 12,5% y el comunista solo 1,2%.
40 41
42
Sartori, Giovanni. Partidos y sistema de partidos. Ed. Alianza Editorial, Santiago, 1980. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias de la izquierda chilena. Tomo I, Declaraciones de Marmaduque Grove en el Senado. Ed. Javier Vergara Editor, Santiago, 2003, pág. 163. Se habla de República Socialista en referencia a un gobierno que duró dos meses, y que fue una respuesta a la crisis política y económica que el país vivía. Se llegó a la República Socialista tras un Golpe de Estado el 4 de junio de 1932, encabezado por el Coronel de la Aviación Marmaduque Grove, formándose una Junta de Gobierno que proclamó la instauración de la República Socialista de Chile.
40
La crisis del sistema version nueva.indd 40
12-02-14 10:50
La significativa adhesión que alcanzó Grove y la posterior fundación del ps fueron las primeras señales de una izquierda que aspiraba a una opción democrática popular y la expresión del término de una crisis de legitimidad política. Un segundo elemento es el giro en la línea política del pc en ese mismo año, la cual será implementada plenamente a partir del año 1935 cuando se hace oficial. Desde su fundación en 1922 hasta 1933, el pc sostuvo la tesis del Frente Único Proletario, fijada por la Internacional Comunista que había sido fundada en 1919. En el vi Congreso de la Internacional Comunista triunfó la tesis de “clase contra clase”, que sostenía el rechazo, por principio, de todas las ofertas provenientes de los partidos socialistas. Mientras se consolidaba dicha tesis en el mundo, el pc difundió en 1928 la llamada “Plataforma de reivindicaciones inmediatas contra la dictadura militar fascista de Carlos Ibáñez”43. En dicha plataforma se observa una adecuación a la línea del pc de la Unión Soviética, que señalaba la importancia de “la organización de un frente único de todas las organizaciones obreras y núcleos de intelectuales y de la clase media para derribar la dictadura fascista gestada y sostenida por el imperialismo capitalista, y en particular el norteamericano, creación de un gobierno popular-democrático con intervención directa de las organizaciones obreras y campesinas: amnistía política y supresión del latifundio, distribución de la tierras de los grandes terratenientes y del Estado entre los campesinos pobres44. La autonomía mostrada por el pc chileno se podría explicar por su naciente relación con la Internacional45, que más tarde se alineó permanentemente con la línea oficial de esta. El primer giro visible de la línea del pc se produjo en su conferencia nacional de 1933. En esa ocasión mantuvo la estrategia de la revolución obrera y campesina y la instauración de la dictadura del proletariado en forma de soviet; sin embargo, en esa Conferencia se planteó por primera vez el carácter de la revolución chilena como democrático-burguesa,
43
44
45
Carlos Ibáñez del Campo, caudillo militar que asumió como Vicepresidente de la República y posteriormente elegido Presidente en 1927 por amplia mayoría en una elección controlada. Su gobierno tuvo un carácter nacionalista con rasgos corporativos. Renunció en 1931. Elegido nuevamente presidente de la República por el periodo 1952-1958. Ramírez Necochea, Hernán. Origen y Formación del Partido Comunista de Chile. Editorial Austral, Santiago, 1965. Pág. 72. La incorporación formal del pcch a la III Internacional ocurrió en el año 1928.
41
La crisis del sistema version nueva.indd 41
12-02-14 10:50
agraria y antiimperialista, quedando pendiente la definición respecto de los aliados del proletariado. Como es sabido, el 7° Congreso de la Internacional Comunista, realizado en 1935, y ante la amenaza de una guerra provocada por el nazifascismo, planteó la necesidad de constituir Frentes Populares Antifascistas, con el fin de alcanzar la paz. Este hecho provocó un cambio de perspectiva y el pc se centró en la tarea de conformar una alianza con el Partido Radical (pr) y el naciente ps. El giro comunista fue realizado por etapas, pero en 1935 la nueva política se había asumido plenamente, lo que se observa en el manifiesto que apoyó la creación del fp, el que sostenía: “El Frente Popular es una amplia alianza con la participación de los trabajadores de la industria y de la tierra, los campesinos, los intelectuales, las clases medias y la burguesía nacional”46. Su política de alianza, a partir de esa fecha, va a estar definida por la búsqueda de la unidad de la izquierda y el Partido Radical, la principal fuerza de centro. Tal orientación se materializó en la elección presidencial de 1938, cuando triunfó el candidato radical Pedro Aguirre Cerda, representante del fp, quien contó con el apoyo de la izquierda socialista y comunista, que, no obstante definirse como revolucionarios y marxistas, formaban parte del sistema de partidos, participaban en las elecciones y buscaban alcanzar alianzas amplias. De este modo, tanto la fundación del ps como el giro en la línea del pc provocaron importantes transformaciones del sistema de partidos políticos, lo que implicó la plena integración de la izquierda al sistema político. Este sector dejó de ser un movimiento contestatario y se convirtió en una fuerza con poder político real mediante la participación en las coaliciones que triunfaron en las elecciones presidenciales de 1938, 1942 y 1946. Es necesario constatar que la plena inclusión política de la izquierda sirvió para que esta acentuara y fortaleciera su opción de mantenerse dentro del sistema democrático. Incluso en el periodo de ilegalización que vivió el pc, este no cuestionó el régimen vigente. En esta etapa, socialistas y comunistas asignaban al pr un rol crucial en la articulación de la alianza de centroizquierda, y veían en ella la posibilidad de llevar adelante un proyecto de reformas que combinara la industrialización sustitutiva de importaciones y la democratización social.
46
Montes, Jorge. La lucha del partido comunista de Chile por la unidad del pueblo. Revista Principios N° 142, Santiago, 1971. Pág. 83.
42
La crisis del sistema version nueva.indd 42
12-02-14 10:50
Un objetivo fundamental era asegurar que el Estado, a través de políticas proteccionistas, apoyos crediticios y asistencia técnica a las empresas, se convirtiera en agente dinámico de la industrialización del país. Esta idea estaba presente en la izquierda a partir de la crisis económica del modelo primario exportador de los años 1930. El segundo aspecto era impulsar la democratización social, cuya expresión más palpable era la ampliación y perfeccionamiento en el campo educacional. La derecha enfrentó la elección de 1938 con serias dificultades para designar su candidato. El nombramiento de Gustavo Ross produjo divisiones internas, en gran medida por los cuestionamientos a su gestión como ministro de Hacienda del saliente gobierno de Alessandri. La elección finalmente quedó a dos bandas. El resultado fue estrecho47, y el avance de la alianza de la izquierda y el centro provocó en la derecha un verdadero temor frente a lo que sentían como una amenaza popular. La única fuerza ideológica de esa derecha residía en el vínculo de parte de ella con el catolicismo tradicional y con la Iglesia como aparato cultural y político48. La colaboración de la izquierda con el centro radical se mantuvo durante los dos siguientes gobiernos, pero hizo crisis entre los años 1944 y 1945, lo que se reflejó en la elección presidencial de 1946. Las causas de la crisis fueron de diversa naturaleza. Por una parte estaban los conflictos en el seno del partido de gobierno, en el cual un sector se sentía más cómodo en una alianza con la derecha, en tanto que otro se sentía más cercano a la izquierda. Finalmente se produjo la división: en la elección de 1946 las facciones propusieron candidatos diferentes, lo que no llegó a prosperar oficialmente, aunque la división quedó consumada. La derecha, por su lado, fue incapaz de levantar una postulación que uniera a liberales y conservadores, y llevó dos candidatos, lo que determinó su derrota ante el candidato radical49. En la izquierda había fuertes pugnas entre socialistas y comunistas por la conducción del movimiento sindical, el que se dividió en un sector pro-comunista y el otro pro-socialista. En enero de 1946 la Central de
47
48
49
Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular, alcanzó 50,46% frente a Gustavo Ross, candidato de la derecha que logró 49,53% de la votación. Este tema ha sido ampliamente desarrollado en el libro Discusiones entre honorables. Editorial flacso, Santiago, 1985, co-autora con Tomás Moulian. El candidato conservador, de tendencia socialcristiana, Eduardo Cruz-Coke, alcanzó el 29,81% y el candidato del Partido Liberal logró el 27,42%.
43
La crisis del sistema version nueva.indd 43
12-02-14 10:50
Trabajadores de Chile (ctch) convocó a una manifestación de protesta, la cual fue duramente reprimida y dejó varios muertos. En respuesta, la organización sindical convocó a un paro nacional, al que adhirieron los principales sindicatos mineros, industriales y del transporte, frente a lo cual el Gobierno declaró el estado de sitio. La inmediata renuncia de varios ministros radicales y otros independientes, en protesta por la represión, desató una profunda crisis política. El partido socialista estaba muy desgastado por pugnas de liderazgo y por conflictos en la política de alianzas. En el ix Congreso de 1943 van a quedar de manifiesto esas diferencias y, posteriormente, en un congreso extraordinario se va a producir una nueva división, originando el Pardito Socialista Auténtico y el Socialista de Chile, conflictos que van a influir en la elección parlamentaria de 1945, donde este partido vio muy mermada su representación política. Tres años antes se había producido la salida de un grupo de socialistas, los que fundarán el Partido Socialista de los Trabajadores y que posteriormente muchos de sus miembros se incorporarán a las filas del pc. En el gobierno de Juan Antonio Ríos (1942-1946) el pc no aceptó cargos ministeriales, lo que le habría dado una mayor libertad de crítica al gobierno. Paradójicamente, cuando se formaron las alianzas para enfrentar la siguiente elección, los socialistas renunciaron a la alianza de centroizquierda. Como consecuencia de ello, el candidato radical, Gabriel González Videla, se quedó únicamente con el respaldo comunista. En la elección de 1946 González Videla logró 40,23% de la votación nacional (mayoría relativa), lo que obligaba al Congreso Pleno a definir entre las dos primeras mayorías. Tres elementos anticipaban un desenlace problemático50. El primero era la alta votación alcanzada por los candidatos de la derecha. La suma de estos representaba la más alta adhesión conseguida por la derecha desde 1932 y, probablemente, le habría dado el triunfo a ese sector si hubiera habido un postulante común. El segundo elemento era el relativo deterioro de la votación de la coalición de centroizquierda, porque en 1938 Aguirre Cerda había alcanzado 50,46%, y en 1942 Juan Antonio Ríos, 55,96%. El tercer elemento era la descomposición de la votación socialista debido a la división del partido. Uno de sus representantes alcanzó 2,54%. La alta votación lograda por la derecha es posible que haya influido en las negociaciones que González
50
Este tema ha sido desarrollado en el libro Discusiones entre honorables, escrito junto a Tomás Moulian.
44
La crisis del sistema version nueva.indd 44
12-02-14 10:50
Videla llevó a cabo para lograr la ratificación en el Congreso Pleno y, seguramente, para excluir más tarde al pc del gobierno. Inmediatamente después del término de la segunda guerra mundial y de iniciarse la “guerra fría”, la participación comunista en el gobierno desató una fuerte presión norteamericana al presidente Gabriel González Videla para frenar aquella colaboración, coacción que fue respaldada por la derecha. En 1947 se sucedieron varios conflictos entre el Gobierno y el pc, por el apoyo que este entregaba a las organizaciones obreras, lo que condujo inicialmente a la expulsión de los ministros comunistas del gabinete. Después se inició un periodo de represión contra las organizaciones sindicales y los dirigentes comunistas, junto a la ruptura de relaciones diplomáticas con la urss, Checoslovaquia y Yugoslavia, bajo el pretexto de que dichos países fraguaban una revolución en Chile51, cambiando el escenario político. En 1948 el Congreso aprobó la Ley de Defensa de la Democracia (ldd), que puso al pc en la ilegalidad, y privó a sus militantes de sus derechos cívicos. Así llegó a su fin la alianza de centroizquierda que había gobernado durante diez años. La proscripción de los comunistas produjo fuertes desacuerdos internos en la mayoría de los partidos. El Partido Conservador votó dividido, al igual que algunos radicales. Lo más llamativo fue, por supuesto, la votación de algunos parlamentarios socialistas a favor de la ilegalización. El gobierno de González Videla buscó contrarrestar el efecto de la dictación de la ley anticomunista (rechazada por falangistas, socialistas y otras fuerzas) con el derecho a voto político de las mujeres. En su campaña electoral las organizaciones de mujeres habían participado activamente, vinculando la campaña a sus propias reivindicaciones, y ese mismo año fue presentado al Congreso el proyecto de ley sobre derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, solo en 1949 las mujeres alcanzaron el pleno derecho a votar. Se puede sostener que González Videla propició el voto femenino para descomprimir el clima de tensión y abrir paso a una nueva fuerza política, que se suponía pura, no corrompida por los partidos. Pero las mujeres debieron esperar hasta 1952 para participar con plenos derechos en la elección de Presidente de la República. Esto planteó
51
Gómez, María Soledad. Partido Comunista de Chile. Factores nacionales e internacionales de su política interna. Documento flacso N° 228, Santiago, 1984. Pág. 63.
45
La crisis del sistema version nueva.indd 45
12-02-14 10:50
muchas conjeturas en las fuerzas políticas respecto de cuál iba a ser la tendencia que marcaría la incorporación del voto de la mujer. El pr adquirió, en los años de González Videla, una imagen de inconsecuencia y oportunismo político, sumado a las prácticas de corrupción y manejo clientelístico del Estado, lo que provocó la ruptura de las coaliciones de centroizquierda, influyó en el surgimiento de posturas antipartidos y llevó más tarde a la crisis del sistema de partidos. Este deterioro se podría explicar en parte por el zigzagueo del centro radical en su política de alianzas; en la derecha, por la falta de una mirada de mediano o largo plazo, respecto de su función en la sociedad, predominando su utilitaria relación entre la política partidaria y los negocios, sin ser capaces de levantar propuestas políticas más allá de sus intereses inmediatos; y en la izquierda, por su debilitamiento y fragmentación, que no era sino la expresión de diferentes visiones estratégicas. Producida la ruptura de la coalición de centroizquierda, en la que el pc había formado parte por primera vez, dicho partido revisó y reconsideró su participación en ese tipo de gobiernos de alianzas amplias, haciendo una lectura, de ahí en adelante, muy crítica respecto de la naturaleza de estas administraciones. El dirigente comunista Orlando Millas cuestionó el concepto de “Estado de compromiso” y el aporte de las clases medias a partir de los años 1920, señalando que: “esta visión se orienta a suprimir de la historia de Chile los conflictos reales, desmerecer al movimiento obrero y popular y embellecer el cuadro sombrío de la dominación imperialista”52. Las coaliciones de centroizquierda no habían constituido una amenaza ni política ni económica para los sectores de derecha ni para el poder económico, y en ese contexto se entiende la flexibilidad política de los partidos Liberal y Conservador al apoyar ciertas medidas del gobierno. Durante los 14 años de gobiernos radicales se avanzó en el desarrollo industrial, en el fortalecimiento del Estado, en la ampliación de la educación y desarrollo de las clases medias. Se fortaleció también el sistema democrático representativo. El fracaso de esta fórmula, además del nuevo escenario mundial, favoreció el surgimiento de propuestas políticas diferentes a las que se habían presentado en los tres decenios anteriores. Tanto en los partidos de izquierda como en las organizaciones sindicales y estudiantiles se
52
Millas, Orlando. De O’Higgins a Allende; páginas de la Historia de Chile. Ediciones Michay, España, 1988. Pág. 277.
46
La crisis del sistema version nueva.indd 46
12-02-14 10:50
produjo una radicalización política, que se expresó en la idea de que la única posibilidad para salir de la condición de pobreza, de marginación y subdesarrollo en que vivían los sectores populares era impulsar cambios profundos. Y eso pasaba por construir alianzas exclusivas de los partidos de izquierda, dado que consideraban que solo este sector podía llevar a cabo un proyecto claramente antioligárquico. Percibiendo este clima, Carlos Ibáñez del Campo se presentó hábilmente en la campaña de 1952 como “la única alternativa real contra la oligarquía”53. De este modo se explica en parte que haya llegado a la Presidencia con el apoyo del Partido Socialista Popular54 y el Partido Agrario Laborista55 y con el respaldo de importantes sectores populares. En dicha elección el pc y el ps de Chile respaldaron la candidatura de Salvador Allende, quien alcanzó solo 5,4% de los votos. Esta sería la primera vez que Allende se presentaba como candidato a la Presidencia.
La llegada de Ibáñez a la Presidencia: la transición de corte populista Ibáñez había fracasado en su intento de volver al Gobierno en 1938 y en 1942, en un contexto de bipartidismo y no obstante haber recibido 44% de la votación. En 1952 el ex dictador de los años 1920, sin contar con el apoyo de ninguno de los partidos históricos, ganó por mayoría relativa. El mito personalista de su éxito “brotó en terreno abonado”, señaló el economista Aníbal Pinto, lo que se explica por el desgaste del radicalismo y la crisis de los partidos. Estos fueron los resultados: Carlos Ibáñez (agrario laborista) Arturo Matte (derecha) Pedro Enrique Alfonso (radical) Salvador Allende (izquierda)
53
54
55
46,79% 27,81% 19,95% 5,45%
Moulian Tomás, Torres Dujisin Isabel. La derecha en Chile: evolución histórica y proyecciones a futuro. Revista de Estudios Sociales cpu (Chile) N° 47, 1986. El Partido Socialista Popular surgió en 1948 de una división del ps y se extinguió en 1957 cuando se unificó el ps. Partido Agrario Laborista, partido creado en 1945 de la fusión del antiguo partido Agrario y una pequeña colectividad política llamada Alianza Popular Libertadora. Posteriormente se integraron sectores del Movimiento Nacionalista de Chile.
47
La crisis del sistema version nueva.indd 47
12-02-14 10:50
Dado que no hubo mayoría absoluta, debió pronunciarse el Congreso Pleno. Allí Ibáñez obtuvo 132 votos y Matte solo 12. Se abstuvieron 30 parlamentarios. Después de la catastrófica forma en que concluyeron los gobiernos del Frente Popular, se extendió un ambiente de desencanto y la frustración. En ese contexto, se puede advertir que la anterior forma de concebir el quehacer político se diferenciaba de lo que tímidamente estaba emergiendo. En tal sentido, se ha indicado que el Gobierno de Ibáñez representó una etapa de transición entre dos sistemas de partidos: la época de los años 1940 y la de los 1960. La primera se caracterizó por el papel que representó el centro laico radical, que facilitó las políticas de coalición junto con la existencia de una bipartición en las agrupaciones político-partidistas. Esta relación político-partidaria hizo crisis durante el último gobierno radical, lo que llevó al debilitamiento de los partidos y a exclusiones y divisiones en su seno. La segunda época se caracterizó por la imposibilidad de alcanzar alianzas amplias y por la tendencia a establecer proyectos autosuficientes y excluyentes. En la intersección de ambas etapas se ubica el gobierno de Ibáñez. Como se ha señalado, a comienzos de los años 1950 la izquierda se encontraba debilitada orgánicamente e inmersa en una crisis política, que puede entenderse en parte por la ilegalidad y represión que enfrentaban el pc y el movimiento sindical, como también por el intenso debate entre socialistas y comunistas, lo que se tradujo en estrategias disímiles. Las repercusiones de dicho debate, principalmente en las organizaciones sindicales, se reflejaron en las divisiones internas del Partido Socialista; un sector de este, el Partido Socialista Popular, formó parte del gobierno de Ibáñez durante 9 meses. Al cabo de ese tiempo, y al constatar que Carlos Ibáñez no iba a tocar los “intereses de la oligarquía”, los socialistas populares pasaron a la oposición. En octubre de 1953, durante su xv Congreso, el Partido Socialista Popular hizo una autocrítica respecto de su rol en el gobierno de Ibáñez y llamó a la unidad de las fuerzas populares y progresistas, planteando la concepción de la república democrática de los trabajadores, la cual pondría las bases de un sistema socialista”56. Por su lado, la derecha se expresaba a través de los grupos económicos y, una y otra vez, mostraba incapacidad para levantar una propuesta política y una visión de sociedad, debido a que se encontraba capturada esencialmente por los intereses privados, que se expresaban sobre todo en sus
56
Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., págs. 299-300.
48
La crisis del sistema version nueva.indd 48
12-02-14 10:50
representantes en el Parlamento y en las organizaciones empresariales, y más débilmente a través de sus partidos. El diario El Mercurio, reconocido vocero de esos sectores sociales, mostraba su preocupación por las crecientes huelgas, paros obreros y el gran número de conflictos sindicales, y señalaba que los problemas económicos y sociales se agudizaban, se comenzaba a hablar de una “crisis orgánica”, entendiendo por esto un desequilibrio que se extendía a lo político, lo económico, lo social y lo moral. A pesar de este diagnóstico, no surgía de este sector un proyecto original. Finalmente, el pr también se hallaba muy desacreditado y debilitado políticamente, y había perdido su papel de articulador de alianzas amplias. Además enfrentaba conflictos internos entre sus diversas fracciones y tendencias. En esta fase surgen en las conductas partidarias, probablemente por primera vez, el desencanto y el relativismo respecto del valor de la democracia como sistema de representación social, lo que enrarecía el clima político. Dado su carácter ambiguo, no es extraño que el gobierno de Ibáñez impulsara una serie de medidas políticas contradictorias. En líneas generales, se pueden establecer dos periodos en su mandato: el populista, que se ubica entre 1952 y 1955, definido por una “sensibilidad” que favorecía a los trabajadores, por un interés en controlar a los clanes económicos, por el compromiso de aumentar la intervención del Estado y acrecentar la autoridad presidencial, abiertamente crítico de los “excesos” del Parlamento, y por una mayor preocupación por el crecimiento que por la inflación; y un segundo periodo, entre 1955 y 1957, caracterizado por la alianza con la derecha y la puesta en marcha de un programa económico de corte liberal, donde la sociedad osciló entre “el sueño del bien y la realidad de lo confuso”57. No fue sorprendente, dada la cohabitación existente, la competencia entre quienes querían aplicar planes de austeridad para poner término a la inflación con aquellos que privilegiaban un mayor gasto público, lo que determinó que hubiera frecuentes crisis de gabinete. Como señala Correa, en esta fase la derecha se sintió amenazada por los proyectos económicos de corte estatista, como también por la pérdida de influencia en el aparato estatal58. Sin embargo, la sensación de ame-
57 58
Rosanvallon Pierre. Por una historia…, óp. cit., pág. 51. Correa Sofía. Con las riendas del poder. La Derecha Chilena en el siglo xx. Editorial Sudamericana, Santiago, 2005. Pág. 206.
49
La crisis del sistema version nueva.indd 49
12-02-14 10:50
naza no solo se explica por las medidas estatistas implementadas, dado que estas reformas ya se habían iniciado durante los gobiernos radicales y el cambio había sido mucho más profundo. Lo que sí estaba muy presente era el carácter personalista del gobierno, sin apoyos partidarios tradicionales, lo que desequilibraba sus habituales prácticas de poder, junto con el temor por el apoyo que el gobierno entregó inicialmente a la organización de los trabajadores. Este último proceso fue impulsado por el ps y su Ministro del Trabajo, Clodomiro Almeyda, y culminó en la formación de una nueva organización sindical, la Central Única de Trabajadores, que levantó un discurso confrontacional y combativo. Los cambios ocurridos en la primera etapa de Carlos Ibáñez se reflejaron en la elección parlamentaria de 1953, en la que se acentuó el multipartidismo y la declinación de los partidos tradicionales. Los comentaristas de la época hablaron de una “revolución de las urnas”: una constelación de movimientos ibañistas y dos partidos hasta entonces pequeños (el Agrario Laborista y el Socialista Popular) “se adueñaron” del Parlamento, a la sombra del prestigio de Ibáñez, un líder populista que criticaba al Congreso y, por ende, preconizaba un “gobierno fuerte”. Parecía, pues, que terminaba la época de la primacía de los partidos institucionalizados. Ese año se presentaron 29 partidos a competir, lo que marcó un aumento significativo. En 1937 se habían presentado diez partidos y dieciocho en 1949. Observándose un multipartidismo ampliado, el cual acentuaba las dificultades para construir alianzas porque gran parte de los partidos emergentes respondían más bien a pugnas de liderazgos o caudillismos más que a propuestas políticas y programáticas, complicación que además dañaba la legitimidad del sistema en su conjunto.
La elección parlamentaria de 1957; la emergencia de un nuevo sistema de partidos La identidad de un partido siempre se constituye en referencia a los otros, y está naturalmente determinada por el contexto general. Las aproximaciones y diferenciaciones, las oposiciones o negaciones se definen en buena medida por el accionar de los otros y siempre en relación con el total de fuerzas. Sobre esta base, los comicios parlamentarios de marzo de 1957 revelaron una reducción de las fuerzas políticas respecto de 1953: entonces 29 partidos obtuvieron representación, mientras que en 1957 lo consiguieron 17.
50
La crisis del sistema version nueva.indd 50
12-02-14 10:50
Número de partidos que obtuvieron representación. Elecciones de Diputados Año 1937 1941 1945 1949 1953 1957
Nº Partidos 10 14 12 18 29 17
Fuente: Construido a partir de la información de Germán Urzúa Valenzuela.
Las colectividades históricas recuperaron su hegemonía. El pr volvió a ser la primera fuerza electoral del país con 21,5%, tal como había ocurrido desde 1941. El Partido Liberal se mantuvo en segundo lugar y aumentó incluso su porcentaje a 15,8%, mientras que los conservadores obtuvieron 13,8%. Se produjo una drástica disminución de los partidos ibañistas, de los cuales solamente sobrevivió el Partido Agrario Laborista. Los movimientos personalistas redujeron su votación hasta niveles ínfimos o simplemente desaparecieron. Y finalmente, a fines de los años 1950, con el surgimiento del Partido Demócrata Cristiano se produjo un cambio muy significativo, el surgimiento de un doble centro político, emergente uno (pdc) y consolidado el otro (pr). Desde la restauración del sistema democrático en 1933 el centro jugó un papel crucial en las relaciones de poder dentro de un sistema de partidos con fuerzas polarizadas. Como hemos dicho, entre 1938 y 1952 los radicales supieron utilizar las ventajas del poder y establecieron las alianzas adecuadas para las contiendas presidenciales, aunque en 1947 abandonaron esas alianzas. La Falange Nacional, antecesora del pdc, desde su fundación en 1936 y hasta 1953 privilegió las alianzas con los conservadores socialcristianos y mantuvo la línea de la “alternativa socialcristiana”. No obstante, también estableció varios pactos con el radicalismo, especialmente en materia presidencial, excepto en 1946 cuando apoyó al candidato conservador Eduardo Cruz-Coke. A partir de 1941 la Falange había logrado representación parlamentaria y sus buenos resultados municipales de 1956 fueron un anticipo de lo que ocurriría en las elección parlamentaria de 1957, cuando alcanzó el mejor resultado de su historia, el que le permitió elevar significativa-
51
La crisis del sistema version nueva.indd 51
12-02-14 10:50
mente su representación en el Parlamento59. La votación obtenida aceleró la formación de la Democracia Cristiana. De este modo, en los primeros años de la década de 1960, empiezan a coexistir dos poderosos partidos centristas, el Partido Radical y la Democracia Cristiana. El siguiente cuadro grafica lo ocurrido: Año
Tipo elección
% pdc
% pr
1950
Municipal
4,7
23,8
1953
Municipal
4,5
15,8
1953
Parlamentaria
2,8
13,3
1956
Municipal
6,3
28,0
1957
Parlamentaria
9,4
21,5
1960
Municipal
14,6
20,9
1961
Parlamentaria
15,9
22,1
1963
Municipal
22,8
21,5
Los datos ilustran el ritmo de crecimiento de la Democracia Cristiana respecto de la situación anterior a 1957, cuando el otro centro estuvo integrado por los partidos ibañistas, y ahí se observa la significativa baja del pr. En realidad, este descendió drásticamente en las elecciones municipal y parlamentaria de 1953, pero se recuperó inmediatamente: ya en la municipal de 1956 había superado su nivel habitual, para estabilizarse en la elección de 1961. En la parlamentaria de 1957 Eduardo Frei Montalva emergió como líder indiscutido de la corriente socialcristiana60. En una jugada muy arriesgada se trasladó a Santiago, la circunscripción más difícil, resultando electo senador con un 20,7%, y la primera mayoría nacional. El tercer cambio fue la disminución de la votación de los partidos de derecha en elecciones parlamentarias. Hasta 1953, incluso durante los gobiernos de centroizquierda, la derecha constituyó una tendencia muy poderosa. Solamente era derrotada debido al alineamiento en dos polos que se producía en las elecciones presidenciales. Sin embargo, la influen-
59 60
Año: 1941, 3,6%; 1945, 2,7%; 1949, 3,8%; 1953, 2,9%; 1957, 9,1%. Eduardo Frei Montalva obtuvo 58.699 sufragios, aventajando por una cifra superior a 13 mil votos a su más próximo competidor, el radical Ángel Faivovich, que alcanzó 45.710 votos. Luego llegó Jorge Alessandri con 41.638 votos.
52
La crisis del sistema version nueva.indd 52
12-02-14 10:50
cia radical empezó a sufrir una progresiva merma en 1953, tendencia que se mantuvo hasta el quiebre de la democracia. Votación 1949 1953 1957 1961
Partido Radical 40,7 % 26,0 % 33,0 % 30,4 %
La evolución electoral de los partidos de derecha demuestra que aún antes de la sindicalización campesina promovida por la reforma agraria del periodo 1964-70 este sector había comenzado a declinar incluso en las provincias agrarias, especialmente en las más tradicionales, donde tenía su mayor fuerza electoral. Hay base para pensar que en su declinación pudo influir la reforma electoral de 1958, que eliminó el cohecho y aumentó la libertad de opción en las zonas rurales. Tanto el Partido Liberal, por su tradición histórica, mantenida desde su fundación a mediados del siglo xix hasta la crisis de 1920, como el Partido Conservador, pudieron haber tenido un rol más reformista dentro del bloque dominante. De haber sido así, hubiese existido una derecha modernizadora. Pero la decadencia ideológica del liberalismo y su transformación en una colectividad opuesta al cambio social, sin perfil propio, favoreció el surgimiento de partidos modernos como la Democracia Cristiana. La Falange Nacional desde sus inicios constituyó un intento por disputar al conservadurismo la hegemonía del mundo católico. Cuando surgió, las clases dominantes disponían del catolicismo como base teórica y de creencias que daban justificación ética al orden social existente, especialmente después que el liberalismo perdió capacidad de influencia ideológico-cultural en los sectores populares por estar demasiado asociado a los intereses empresariales. Esa situación permitía a los grupos dirigentes disponer en primer lugar del voto católico, además de justificar la sociedad existente como “el orden natural querido por Dios”. La Falange apareció como una nueva opción para realizar en el campo temporal los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Rechazaba el confesionalismo y la tesis de la unidad política de los católicos y reclamaba el derecho a la diversidad y el pluralismo. No obstante, se pronunciaba por una política basada en los principios de la moral católica y se presentaba como la realización auténtica de la fe en el terreno temporal. En otras palabras, aunque la Falange proclamaba el derecho a la diversidad política de los católicos, estaba obligada a adecuar sus opciones y propuestas al cuerpo doctrinal históricamente vigente.
53
La crisis del sistema version nueva.indd 53
12-02-14 10:50
Desde sus inicios la Falange tuvo una concepción hegemonizante de la política. Cuestionando sus programas, estrategias y tácticas se conectaban con principios universales y con una “visión ética del mundo”, el andamiaje intelectual sobre el que se sostenía la vinculación entre el pensamiento católico y el orden capitalista. Por ello, hasta bien avanzada la década de los años 1950 este sector hizo un gran esfuerzo por dar a su visión política un soporte intelectual que tuviera la aprobación de la Iglesia. Los temas claves eran la unidad de los católicos, el rechazo a la colaboración con fuerzas enemigas de la fe o de la Iglesia, la pureza doctrinal del principal inspirador del partido. A Jacques Maritain uno de sus inspiradores de este sector, los conservadores lo acusaban de “modernismo” y liberalismo doctrinal. La hegemonía conservadora en el campo católico se había basado en el apoyo institucional de la Iglesia, pero esa relación privilegiada empezó a diluirse desde fines de los años 1950. Los factores principales de esa declinación fueron las nuevas orientaciones teológicas y pastorales adoptadas por la Iglesia en países como Francia, y la emergencia de partidos democratacristianos en el escenario político europeo de posguerra (Italia, Alemania y Francia, principalmente). En ese continente las políticas de “humanización del capitalismo” dieron resultados eficientes en la contención del comunismo. El mundo ideológico-político de la posguerra estuvo marcado por la necesidad de cambios sociales profundos que extirparan las raíces del fascismo y por la necesidad de políticas de integración que evitaran que la clase obrera se inclinara hacia el campo de la revolución social. En ese contexto, se desarrolló una filosofía política que planteaba el ideal de una “nueva cristiandad” y algunos sectores de la Iglesia Católica empezaron a desarrollar una línea pastoral de acercamiento a los obreros, que buscaba exaltar lo que llamaban la “verdadera redención del proletariado” frente a la “falsa liberación” del marxismo. El otro factor se relaciona con los cambios ocurridos en la Iglesia chilena como consecuencia de los nuevos aires que llegaban desde Europa. En 1947 hubo en Chile un intento de excomunión de los falangistas como consecuencia de su posición contraria a la ilegalización de los comunistas, lo que demuestra la fuerza que conservaban las posiciones tradicionalistas. Diez años más tarde, en 1958, los esfuerzos de los conservadores por movilizar a la jerarquía contra la derogación de la ldd no tuvieron éxito. En ese tiempo se produjeron grandes cambios tanto en la Iglesia Católica chilena como en las de Europa, especialmente la francesa. Aquí había comenzado la renovación del episcopado, de modo que las con-
54
La crisis del sistema version nueva.indd 54
12-02-14 10:50
cepciones integristas (todavía fuertes) ya no podían movilizar al conjunto de la Iglesia en la defensa de las opciones temporales ni determinar sin contrapesos la conducta política de los católicos. Parte de la jerarquía, del clero y del laicado luchaba para que la Iglesia chilena dejara de ser vista como uno de los pilares del injusto orden social existente. Ese proceso se aceleró desde fines de los años 1950 y comienzos de los 60, cuando algunas de las diócesis más importantes cambiaron de dirección, reforzándose la influencia del laicado en los movimientos de acción católica y modificándose la formación conservadora que se impartía en los seminarios. Estos hechos produjeron una efectiva diversificación de las opciones políticas de los católicos, hasta entonces constreñidos a optar por los partidos tradicionales de derecha, lo que ocasionó una fragilidad ideológica en dichos partidos. Hasta entonces, especialmente en las zonas rurales, pero no solamente allí, los curas párrocos jugaban un papel clave en la movilización política en favor del Partido Conservador, situación que empezó a cambiar. La izquierda aún no desplegaba su potencial electoral, lo que se podría explicar principalmente por dos variables. El ps mantenía sus divisiones internas y el pc estaba imposibilitado para presentarse directamente en las elecciones dado que todavía era ilegal. Cuatro diputados elegidos por el pc bajo otra denominación fueron eliminados por el Tribunal Calificador de Elecciones. Habían logrado 12,7% de los votos, cifra nada despreciable. De este modo, el sistema de partidos existente hasta antes de la elección de Carlos Ibáñez en 1952, que se había caracterizado por una derecha que mantenía un fuerte peso electoral, por un centro radical con amplia capacidad de alianzas tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, y una izquierda bipartidaria61 disponible para formar alianzas amplias, empezó a reflejar un escenario completamente distinto. Al debilitamiento del poder electoral de la derecha se sumó la aparición del centro democratacristiano, que a partir de ese momento disputó influencia tanto a la derecha en el mundo católico como a la izquierda en los sectores populares y sindicales. La unificación de la izquierda en una coalición de alcance estratégico, con aspiraciones de poder, y la definición de una política de alianzas solo de fuerzas izquierdistas estimularon la creación de un esquema rígido
61
Integrada principalmente por dos partidos, Socialista y Comunista.
55
La crisis del sistema version nueva.indd 55
12-02-14 10:50
en el sistema de partidos, lo que dejó poco espacio para la búsqueda de alianzas flexibles y la formación de bloques amplios.
La movilización social La reorganización del movimiento sindical Las secuelas de la desarticulación del movimiento sindical, debido a las pugnas entre socialistas y comunistas, y posteriormente por efecto de la dictación de la llamada Ley Maldita, explican que entre 1943 y 1953 la actividad sindical fuera muy escasa. Pero en este último año se formó la Central Única de Trabajadores (cut) y se inició un proceso de consolidación sindical. La constitución de la cut en febrero de 1953 fue muy sintomática del momento político que se vivía, pues se llevó a cabo bajo el liderazgo del sindicalista Clotario Blest, quien no reconocía militancia en ningún partido de la izquierda histórica y estaba más bien próximo al anarquismo. En la constitución participaron trabajadores comunistas, socialistas, radicales, falangistas, trotskistas y anarquistas. Valga anotar que estos últimos alcanzaron casi 10% de los cargos elegidos. La creación de la cut significó un gran avance para los trabajadores, ya que incrementó su capacidad de negociación y dio más coordinación y eficacia a sus demandas reivindicativas. Las relaciones de la cut con el gobierno de Ibáñez estuvieron cargadas de duras confrontaciones. Al año siguiente de su creación y a raíz de las continuas alzas de precios y una inflación anual del 72,2%, el Gobierno debió enfrentar una serie de movimientos huelguísticos dirigidos por la naciente organización sindical. En 1954 se acusó a Clotario Blest de intentar desestabilizar al Gobierno, para lo cual invocó la ldd. En respuesta, la cut convocó a un paro nacional, el cual se realizó exitosamente, pese a que el Gobierno había desistido de la acusación. Ibáñez, que había respaldado la unificación del movimiento sindical, intentó auspiciar la creación de una confederación sindical paralela cuando la cut se convirtió en un factor conflictivo. El historiador Luis Vitale ha caracterizado los tres primeros años de la presidencia de Ibáñez como un gobierno “bonapartista sui generis”, es decir, un gobierno que pretendió representar el papel de árbitro entre las clases, apoyándose a veces en la burguesía industrial para contener la presión del proletariado, y otras apelando al respaldo de los trabajadores
56
La crisis del sistema version nueva.indd 56
12-02-14 10:50
para presionar a la oligarquía62. Sostiene Vitale que para lograr el apoyo de los trabajadores organizados Ibáñez intentó estatizar el movimiento sindical a través de una oficina laboral que estaba asesorada por un grupo de burócratas sindicales peronistas que viajaron de Argentina para impulsar la creación de una central sindical latinoamericana al servicio de los gobiernos populistas. Esta tentativa no prosperó en Chile. En 1953 Ibáñez había confesado su desaliento en una carta a su amigo Juan Domingo Perón, quien le aconsejaba formar una organización equivalente a la Central General del Trabajo (cgt) al servicio del gobierno, a lo que Carlos Ibáñez respondía: “El esquema trazado por usted se compadece mucho más con el cuadro que ofrecía la realidad chilena durante mi primera administración, y en los mismos principios que usted señala sirvieron, por eso, con algunas variantes de tiempo y lugar, como inspiración de la obra de mi gobierno. Pero ahora la situación es muy distinta, el ibañismo es una fuerza inorgánica, es una cosa inasible que escapa de todo control y a toda disciplina política”63. Ibáñez no estaba equivocado: en menos de tres años el movimiento se había desvanecido. La segunda etapa del gobierno ibañista (1955-1957) se caracterizó por un giro a la derecha. En la búsqueda de una solución a la inflación descontrolada y a la ola de huelgas que enfrentaba el país, el gobernante definió su actitud diciendo: “busco apoyo donde puedo encontrarlo”, y fue en la derecha donde encontró el apoyo que necesitaba. La determinación de contratar a una firma de consultores económicos estadounidenses (la Misión Klein-Saks), que mantenía sólidos vínculos con el gobierno norteamericano y el Fondo Monetario Internacional (fmi), permitió efectuar un diagnóstico sobre el origen del proceso inflacionario. La conclusión de la misión fue que se explicaba por el excesivo nivel de demandas, el alto nivel del gasto público y las restricciones estatales al funcionamiento del libre mercado. Su proposición fue el primer intento de llevar adelante un programa de orientación monetarista como estrategia para detener la inflación, junto a políticas de liberalización de los precios y del comercio exterior. El conjunto de medidas propuestas se orientó a modificar drásticamente el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones que habían implementado los gobiernos radicales. Estas medidas eran la
62 63
Vitale Luis. Interpretación marxista de la historia de Chile. lom Ediciones, Santiago, 1998. Pág. 339. Carta confidencial de Carlos Ibáñez a Juan D. Perón, mayo de 1953, publicada por El Mercurio de Santiago, citado por Vitale, Luis. Interpretación marxista…, óp. cit., pág. 337.
57
La crisis del sistema version nueva.indd 57
12-02-14 10:50
expresión de la ortodoxia económica liberal que respaldaba el fmi. Sin embargo no logró resolver ni a corto ni a mediano plazo la crisis económica, como tampoco detener la inflación, lo que aumentó los niveles de presión social. En julio de 1955 la cut llamó a un segundo paro nacional, el cual fue considerado un éxito por la amplia y masiva concurrencia. El diario del pc señaló que, según el cálculo de Carabineros, había contado con la adhesión del 90% de los trabajadores64. Las demandas planteadas eran principalmente económicas y reflejaban la angustiosa situación por la que pasaban los trabajadores, enfrentados a un continuo estado de inseguridad laboral, lo que afectaba a sectores muy diversos de obreros y empleados. Si bien es cierto que las demandas económicas eran centrales, también se incluían demandas políticas, la principal de las cuales era la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia. No obstante los resultados de la convocatoria, surgieron discrepancias en el seno de la organización respecto de la naturaleza y duración del paro. Chocaron entonces el punto de vista de los llamados “insurreccionales”, que planteaban la necesidad de llamar a un paro indefinido, posición que era respaldada por socialistas populares y anarquistas, y los denominados “legalistas”, que concebían el paro como una acción de advertencia que debía desarrollarse con realismo y pragmatismo, por lo que proponían llamar a un paro de 24 horas, punto de vista sostenido por los comunistas, los socialistas de Chile, los radicales y los falangistas. En el consejo de federaciones se aprobó por una estrecha votación de 18 contra 12 votos la tesis de los “legalistas”. A pesar de que los socialistas populares habían sido derrotados de sus posiciones, contaron con el apoyo principalmente de sindicatos del transporte ferroviario, marítimo y choferes de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, y lanzaron por su cuenta un llamado a paro indefinido. El alto grado de adhesión al paro obligó al Gobierno a negociar con sus organizadores, para lo cual se formaron comisiones integradas por funcionarios de gobierno y sindicalistas65. Sin embargo no se logró aplacar las movilizaciones sociales y se originó una nueva crisis política. Dentro de los partidos de izquierda y del movimiento sindical se llevó a cabo un intenso debate respecto de la estrategia a seguir y de la relación entre el movimiento sindical y partidos políticos.
64 65
El Siglo, 1 de julio, 1955. Pág. 1. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit.
58
La crisis del sistema version nueva.indd 58
12-02-14 10:50
El paro de julio de 1955 una vez más mostró la alta capacidad de convocatoria y movilización que tenía la cut quedando a la vez en evidencia las diferencias fundamentales entre los dos principales partidos de la organización. El tercer paro convocado por la central sindical, en enero de 1956, contra la política económica, especialmente la congelación de los salarios que planteaba la misión Klein Saks, desencadenó una ola represiva decretándose el estado de sitio y la detención del presidente de la cut y un acercamiento político de los partidos de izquierda con el Radical y la Falange Nacional. Como señalaba el comentarista político Luis Hernández Parker en la revista Ercilla: “Después de los dramáticos sucesos del 2 y 3 de abril (de 1957) hasta el hermético Departamento de Estado de Washington está entendiendo que en Chile no se puede seguir aplicando la receta Klein-Saks a fardo cerrado, y se llega a la conclusión que es preciso cambiar totalmente la política yanqui respecto de Argentina y Chile, porque el extremo sur del continente entra en una situación de peligro muy similar a la de Bolivia y Grecia”66. No obstante, la cut reconoció que el paro había sido una derrota porque no habían logrado la convocatoria ni el respaldo esperados. En realidad, el problema de fondo que debilitó sus acciones eran las enfrentadas visiones al interior de esta organización, en que el principal problema subyacente era la tensión existente por la hegemonía entre partidos políticos y sindicalismo. El presidente de la central sindical, Clotario Blest, defendía una línea contraria al papel predominante que buscaban los partidos de izquierda al interior de la organización sindical. Luis Vitale recoge la percepción del presidente de la organización de trabajadores, que reflejaban las fuertes pugnas existentes al interior del movimiento obrero. Señalaba que el fracaso de la movilización de enero tuvo: “efectos tremendos sobre la moral de los trabajadores y el prestigio de la Central Única de Trabajadores (...) algunos partidos llamados de izquierda ordenaron a sus bases volver al trabajo (...) pensaron que la cut tomaba demasiado cuerpo y autoridad entre las masas y era necesario atajarla por no contar con una organización sumisa a las órdenes políticas que pudieran emanar de sectores que se creen determinados a dirigir a la clase trabajadora”67. Por otro lado, estaba la izquierda, que entendía que la organización sindical
66 67
Hernández Parker, Luis. Revista Ercilla, abril de 1957. Pág. 18 Vitale, Luis. Interpretación marxista…, óp. cit., pág. 346.
59
La crisis del sistema version nueva.indd 59
12-02-14 10:50
era el principal frente de masa con que contaban los partidos, junto con una serie de otros como los estudiantes, campesinos y pobladores, los que debían asumir la dirección de los partidos de vanguardia para llevar adelante cambios revolucionarios. En estas circunstancias, el fracasado paro de 1956 debilitó significativamente la posición del presidente de la central sindical y de los “sindicalistas puros”, que habían ido disminuyendo paulatinamente, permitiendo que los sectores más militantes tuvieran un mayor poder. Como lo ha señalado Pizarro respecto de esta etapa del movimiento sindical: “La conclusión más importante que puede desprenderse del examen de este movimiento es que en él ya se revelaba con toda nitidez la lata politización que adquirió (…) Este se planteó en una perspectiva de largo plazo, que fue haciéndose cada vez más evidente a lo largo del periodo”68. Es decir, se fue cada vez más relacionando y enlazando con las demandas laborales tradicionales a la acción política desde las organizaciones sindicales y que se va a expresar en la vinculación que se establecerá con las organizaciones partidarias. La creación del Frente de Acción Popular (FRAP) El 1 de marzo de 1956, y como expresión del fortalecimiento de los partidos de izquierda, se constituyó el Frente de Acción Popular (frap)69, organismo que selló la unidad entre socialistas y comunistas, nombrándose como su presidente a Salvador Allende. La creación de esta instancia le dio a la organización sindical un papel más político, estableciéndose entre ambas instancias una simbiosis en que los máximos dirigentes formaban parte, en forma simultánea, de ambas organizaciones. El impulso e influencia que logró al poco tiempo el frap constituyeron una expresión inequívoca respecto de la convicción ideológica y pragmática, de la necesidad de superar las persistentes divergencias entre comunistas y socialistas y que va ha reflejarse en la alianza de las fuerzas progresistas para enfrentar elecciones parlamentarias y presidenciales. Para los Socialistas Populares la unidad no valía “por la amplitud numérica, sino por la cohesión”70. Rechazaban abiertamente la partici-
68 69
70
Pizarro Crisóstomo. La huelga obrera en Chile 1890-1970. Ediciones Sur, 1986. Pág. 149. Combinación política integrada por el Partido Socialista Popular, Socialista de Chile, Partido Comunista y Partido Democrático. La Última Hora, 9 de febrero, 1956. Pág. 5.
60
La crisis del sistema version nueva.indd 60
12-02-14 10:50
pación radical en la futura alianza de izquierda porque ambas fuerzas miraban “el país de manera diferente”. Según ellos, existían serias discrepancias con el partido centrista sobre la política del cobre, del salitre, el papel del capital extranjero y las relaciones internacionales. Además, los socialistas populares creían que estaban “dadas las condiciones para grandes transformaciones revolucionarias donde la clase obrera jugaría un papel determinante71. En cambio, la línea de los comunistas propiciaba “un gobierno democrático de liberación nacional”, el cual debería tener la mayor amplitud posible. Influía en ello el xx Congreso del pc de la Unión Soviética, que había ratificado la línea política de lucha por la democratización (la tesis del tránsito no violento al socialismo). La creación de esta alianza fue un paso decisivo en el fortalecimiento de la izquierda pese a que tanto en el diseño como en la estrategia del frap cohabitaban dos visiones diferentes: la política de alianza limitada y la idea de un “partido único revolucionario de los trabajadores”, propiciada por el ps72, frente a la posición de los comunistas, que propiciaban un frente amplio que agrupara a sectores más allá de la izquierda. El pc proponía constituir una fuerza por los cambios de contenido democrático antiimperialista, asociada a un proyecto de cambios revolucionarios, pero dentro del marco legal del sistema democrático73. Lo que se estaba definiendo, en suma, era la política de alianzas para enfrentar la elección presidencial de 1958. Se terminó imponiendo la tesis de la coalición de partidos obreros propiciada por el ps, aunque en la definición programática se acogió la moción democrática-antiimperialista de los comunistas. La declaración fundacional del Frente de Acción Popular establecía: “El Frente de Acción Popular será una organización política unitaria de las fuerzas de avanzada que concertará la acción de los partidos que la constituyen en el campo político, parlamentario, sindical y electoral. El frap se caracterizará fundamentalmente por ser el núcleo aglutinador de las fuerzas que estén dispuestas a luchar por un programa antiimperialista, antioligárquico y antifeudal. Su acción esencial se dirigirá a consolidar un amplio movimiento de masas que pueda servir de base social a un nuevo régimen político y económico, inspirado en el respeto
71 72 73
La Última Hora, 6 de febrero, 1956. Pág. 5. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 343. González Galo. La lucha por la formación del Partido Comunista de Chile. Santiago, Editorial Austral, 1958.
61
La crisis del sistema version nueva.indd 61
12-02-14 10:50
a los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora, y dirigido a la emancipación del país, al desarrollo industrial, a la eliminación de las formas precapitalistas de la explotación agraria, al perfeccionamiento de las instituciones democráticas y a la planificación del sistema productivo con vistas al interés de la colectividad y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población trabajadora”74. En los discursos de celebración del acuerdo se pudo observar las diferencias entre los partidos. Un dirigente del ps señaló: “Sin duda, de todos los errores cometidos por los partidos populares el más grave y fundamental fue aquel que nos condujo a la división, al desentendimiento y frecuentemente a la pugna fratricida. Cuántos éxitos de los enemigos de los trabajadores fueron posibles debido a que no se les enfrentó con la unidad política de los partidos de clase”. Más adelante exaltaba que “la primera demostración de ellos es precisamente la constitución del frap, donde hemos consolidado la unidad política de los partidos de la clase trabajadora y ya nadie, absolutamente nadie, podrá jugar con la división entre los partidos revolucionarios”. Hacía referencia también al xx Congreso del pc de la Unión Soviética, que planteó la posibilidad de coexistencia pacífica entre Estados con distinto régimen social e inició la “desestalinización”. Según el dirigente del ps, “la rectificación originada en las deliberaciones del pc de la Unión Soviética debe ser valorada positivamente para extraer conclusiones constructivas y desprejuiciadas”; y luego puntualizaba: “Anhelamos constituir un vasto movimiento que agrupe a los grandes sectores progresistas de la población, pero reclamamos para los partidos de la clase trabajadora la conducción política de este movimiento”75. Los planteamientos del pc contenían precisiones significativas al respecto. En primer lugar, ese partido se seguía definiendo como marxista leninista, a diferencia del ps que solo se planteaba como marxista. Respecto del xx Congreso del pc de la urss, los comunistas chilenos señalaban: “Como resultado de la experiencia chilena y de las nuevas tesis marxistas y cambios emanadas del xx Congreso del pcus, se ha logrado un importante avance en el campo del entendimiento entre socialistas y comunistas, así como estos partidos y los demás integrantes del Frente de Acción Popular”.
74 75
Declaración fundacional del frap, marzo 1956. Reproducida en Jobet, Julio César, págs. 23 y 24. La Última Hora, 10 de diciembre, 1956. Pág. 18. Discurso pronunciado por José Tohá en representación del Partido Socialista, en la Concentración del Frente de Acción Popular el 8 de diciembre de 1956.
62
La crisis del sistema version nueva.indd 62
12-02-14 10:50
Respecto de la unidad de la izquierda, los comunistas declaraban: “El pc de Chile acoge favorablemente la idea expresada por el camarada Raúl Ampuero, secretario general el Partido Socialista Popular, en orden a llegar a la constitución de un partido único de los trabajadores”, pero agregaba que para ello debían cumplirse algunas etapas previas: “El pc de Chile considera que un partido único de los trabajadores, sobre la base de los principios del marxismo-leninismo debe caracterizarse por la unidad monolítica desde el punto de vista ideológico y político, por su contenido proletario, su organización y funcionamiento democrático y por su profundo sentido nacional y al mismo tiempo internacionalista. En un tal partido debe existir la más amplia lucha de opiniones, divergencias, pero sometidas a la misma disciplina, pero no puede haber pugnas personales, ni corrientes ni fracciones que pondrían en peligro la unidad. Cuando ello ocurra, estaremos en condiciones de pasar a la formación de un partido único de los trabajadores chilenos”76. Dadas las características del ps, una respuesta de esta naturaleza era evidentemente una manera de posponer dicha discusión para un tiempo lejano. Por otra parte, la postura comunista favorable a las alianzas amplias y a las acciones reivindicativas de la clase obrera dentro del marco legal, lo hace cuando aún se encontraba en la ilegalidad y podría haber sido, con razón, escéptico de la institucionalidad existente. Sin embargo el pc sostuvo la política de acuerdos amplios y privilegió la unidad de la izquierda, defendió la lucha dentro de la institucionalidad democrática, porque partía de la base de que esas eran las condiciones para llevar adelante un proyecto político autónomo77. Al respecto, las palabras del influyente comentarista radial de entonces, Luis Hernández Parker, dan cuenta del ambiente de definiciones y vaivenes de ese momento y señalaba: “Actualmente, quienes roncan en el frap son los socialistas populares por la naturaleza del viraje del xx Congreso del pcus. Allí se dibujó la línea que los comunistas, antes que nada, debían atraerse a las fuerzas socialistas marxistas y solo después a la pequeña burguesía y burguesía progresista que son los radicales”78.
76
77
78
El Siglo, 12 de diciembre, 1956. Pág. 11. Declaración del Partido Comunista de Chile sobre la formación de un partido de los trabajadores. Comisión política, Santiago, 11 de diciembre de 1956. Para un análisis del periodo, véase el artículo de Daire Alonso, “La política del Partido Comunista desde la posguerra a la Unidad Popular”, en Varas Augusto (compilador), El Partido Comunista de Chile, Estudio Multidisciplinario. Trascripciones inéditas de las locuciones de Luis Hernández Parker. (Facilitadas por la familia).
63
La crisis del sistema version nueva.indd 63
12-02-14 10:50
Efectivamente, el pc en una declaración de diciembre de 1956, señalaba: “en el curso de este año, como resultado de la experiencia chilena y de las nuevas tesis marxistas y cambios emanados del xx Congreso del pcus, se ha logrado un importante avance en el camino del entendimiento entre los partidos Socialista y Comunista, así como entre estos partidos y los demás integrantes del frap”79. La dirigenta del pc, Julieta Campusano, reiteró dos años más tarde que: “Cuando no hay entendimiento entre los partidos Socialista y Comunista, la clase obrera está dividida, es decir, está dividido lo más revolucionario, lo más constante de los pueblos. Y, estando dividida la clase obrera, los enemigos entran a saco a la nación”80. Se ha señalado que las conversaciones para formar la alianza habrían comenzado en el campo de concentración de Pisagua, donde el presidente Ibáñez había relegado a numerosos dirigentes políticos. Indudablemente, y como señala Camilo Furci, la relación entre ambos partidos había sido siempre conflictiva, de manera que al constituirse el frap se terminaba con 21 años de desacuerdos. Dicho autor sostiene que ambos partidos habían llegado a esta conclusión: “A menos que estuvieran aliadas, a menos que actuaran en la misma dirección para ganar las elecciones presidenciales y para poner un gobierno popular en el poder, las fuerzas de izquierda no tendrían ninguna opción de sustituir al gobierno de centroderecha de Carlos Ibáñez”81. La nueva coalición excluyó a los radicales, como querían los socialistas populares, pero su programa fue básicamente el sostenido por los comunistas. Las arduas negociaciones y la aparente fragilidad del compromiso conseguido no permitían hacerse muchas ilusiones sobre la durabilidad del pacto, pero el frap permaneció vigente hasta 1969, cuando se formó la Unidad Popular (que incorporó a los radicales y a un grupo escindido del pdc). El impredecible año 1957. Un punto de inflexión Extraordinariamente, en pleno verano de 1957, periodo en que los estudiantes estaban de vacaciones, se inició una serie de movilizaciones en-
79
80
81
El Siglo, 12 de diciembre, 1956., pág. 6. Declaración del Partido Comunista de Chile, sobre la formación de un partido único de los trabajadores. 11 de diciembre, 1956. Revista Principios Nª 52, diciembre 1958. Campusano Julieta, La unidad socialista comunista. Págs. 31 y 32. Entrevista a Raúl Ampuero. Citado en: Furci Carmelo “El partido Comunista de Chile óp.cit La vía al socialismo”, Editorial Ariadna, 2008. Pág. 117.
64
La crisis del sistema version nueva.indd 64
12-02-14 10:50
cabezadas por los propios estudiantes, donde estos sectores levantaron pliegos de demandas sociales, modificando sin inicialmente proponérselo, la forma de hacer política. Al año siguiente el escenario político había variado substancialmente. Como sabemos, el quehacer político es también una expresión de las pasiones. Al respecto, el sociólogo Norbert Lechner señala: “La política se alimenta de la subjetividad social. La gente evalúa a los gobiernos en función de las emociones que vive, es decir, los sentimientos de esperanza, los miedos y anhelos de las personas”82. En tal sentido, no cabe duda que en la situación de 1958 influyeron el temor, las sospechas y los rumores sobre lo que había acontecido en 1957. Tanto la agitación en las calles como la toma de terrenos a fines del año no respondían ni a movimientos totalmente inorgánicos como tampoco a una planificación ni de los partidos políticos ni de las organizaciones sindicales. Las distintas fuerzas se fueron sumando a las acciones con cierta reticencia, lo que puede ser interpretado como expresiones que se encontraban aún subterráneas en los distintos grupos sociales. En 1957 correspondía efectuar la elección parlamentaria, y por estar tan cercana la presidencial del año siguiente, lógicamente la primera sería un test de medición de las fuerzas políticas. Esto justifica, en parte, que a fines de 1956 la prensa y las radios estaban mayormente centradas en las definiciones de los distintos candidatos como una proyección de lo que ocurriría en las presidenciales. Junto a este hecho se advertía el regreso de los partidos históricos y los candidatos ligados a ellos. Dado que las elecciones parlamentarias y presidenciales no se realizaban en la misma fecha, eran más difíciles los acuerdos políticos, porque cuando un candidato presidencial ganaba por mayoría relativa, necesitaba ser ratificado por el Congreso Nacional, cuya composición no reflejaba la correlación de fuerzas del momento83. En este contexto, la cuestión del alza del costo de la vida adquirió particular relevancia, gestándose un clima de agitación social, donde la deteriorada situación económica actuó como caldo de cultivo, permitiendo la alianza del movimiento de estudiantes con las organizaciones sindicales.
82 83
Entrevista en el diario La Nación, 17 de agosto, 2003. Pág. 29. Alcántara Manuel. Sistemas políticos de América Latina. Vol. 1. Editorial Tecnos, Madrid, 1999. Pág. 140.
65
La crisis del sistema version nueva.indd 65
12-02-14 10:50
Desde fines de enero la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (fech) había lanzado una campaña de movilización en contra de las alzas de la locomoción colectiva y en general contra la política de estabilización. Rápidamente se formaron en Santiago y Valparaíso los comités contra las alzas de precios, donde participaban conjuntamente la cut y la fech, a través de sus dirigentes sindicalistas y de las juventudes socialista y comunista. A fines de marzo la organización universitaria inició una campaña de protestas por dichas demandas. La movilización fue violentamente reprimida por Carabineros. El gobierno ordenó detener a los dirigentes de la cut y del pc. La represión por parte de la policía y el llamado a paro del frap con la expresa recomendación de no salir a la calle generaron un clima de evidente tensión. Los días 30 y 31 de marzo de ese año una amplia gama de fuerzas políticas, desde los liberales hasta la izquierda del frap, presentaron un documento al Gobierno donde se pedía la derogación de las alzas y la libertad de los detenidos. Salvador Allende fue quien llevó adelante dichas gestiones con el Ministerio del Interior, las que fracasaron por incapacidad del gobierno para presentar salidas al conflicto económico y también por el rechazo de sectores de gobierno de alcanzar un acercamiento con la izquierda. El eje político se había trasladado a los partidos, lo cual revelaba, a la vez, los cambios producidos en la organización sindical. Al asumir los partidos marxistas un papel más preponderante, se fue recuperando gradualmente el referente socialista en el seno del movimiento obrero que el ibañismo había intentando infructuosamente reemplazar84. Al respecto, Atilio Borón ha señalado: “la fase represiva sufrida por el movimiento popular chileno le otorgó una madurez y una conciencia que antes no tenía y lo templó para su aparición en la escena política en un papel protagónico”, distinguiendo esta etapa como de mayor conciencia política, apreciación muy extendida entre los trabajos sobre el periodo85. Al examinar los sucesos del 2 y 3 de abril, cuando se produjo una de las movilizaciones más amplias y masivas de esos años, en la cual participaron obreros, estudiantes y, en general, una gran masa social, se tiende a interpretarlos como expresión de la espontaneidad de las masas. Surge, entonces, la pregunta: ¿dónde estaba y qué pasó con la organización del
84
85
Borón Atilio. Notas sobre las raíces histórico-estructurales de la movilización política en Chile, México D.F., Colegio de México, 1975. Se refiere a los testimonios de Clotario Blest, aparecidos en Punto Final, Nº 177, Santiago, 13 noviembre, 1973. Borón Atilio. Notas sobre las raíces…, óp. cit., pág. 80.
66
La crisis del sistema version nueva.indd 66
12-02-14 10:50
movimiento obrero y del movimiento estudiantil? ¿Existía una capacidad de movilización más allá de estas instancias, o se estaban incubando movimientos autónomos que ya no respondían a los partidos de izquierda? Los sucesos de los días 2 y 3 de abril En los primeros días de enero de 1957 la prensa daba cuenta de la serie de medidas que el gobierno iba a implementar, lo que fue generando un cierto malestar. Durante la primera quincena de enero estuvo presente el tema del alza de tarifas del transporte y en general el alza del costo de la vida, de la misma manera que la demanda de reajuste de sueldos de los sectores público y privado (había acuerdo para que los trabajadores del sector privado recibieran 80% del alza del costo de la vida)86. Esto desencadenó un clima de sobresalto y desconfianza, que a su vez desató una espiral de movilizaciones sociales. El gobierno no proponía soluciones y se limitaba a culpar a los comunistas de estas acciones. Sintomáticamente, el diario El Mercurio comenzó a advertir que: “está en marcha un plan subversivo comunista y de agitación nacional”87. A fines de marzo de 1957 el aumento del valor del pasaje del transporte público en Valparaíso y Santiago crispó los ánimos populares. En Valparaíso se formó el “Comando Contra las Alzas”, integrado por la cut, las federaciones de estudiantes de las Universidades Católica y de Chile, el frap, el Partido Radical, la Falange Nacional y la Federación de Estudiantes Secundarios. El comando preparó una serie de acciones que partieron el 27 de marzo con mítines relámpago. En los días siguientes continuaron las movilizaciones y el sábado 30 se organizaron masivas marchas que recorrieron el puerto, para terminar con un amplio mitin en la plaza O’Higgins. La policía actuó violentamente disparando contra los manifestantes, como consecuencia de lo cual hubo numerosos heridos y un muerto; la manifestación culminó con la ocupación de la ciudad por efectivos de la Marina. La represión no impidió que las protestas continuaran. El 1 de abril el movimiento se extendió a Concepción y Santiago, alcanzando en la capital su mayor magnitud y violencia, aunque no existía un comando, como en Valparaíso. La lucha en la capital fue encabezada
86 87
El Mercurio, 4, 5, 8 y 10 enero, 1957. Págs. 22-25. El Mercurio, 12 de enero, 1957. Pág. 25.
67
La crisis del sistema version nueva.indd 67
12-02-14 10:50
por los estudiantes universitarios y secundarios. Salieron a la calle el 1 de abril, y al caer la noche la represión se agudizó, produciéndose la primera víctima, una joven universitaria. Al día siguiente, martes 2, la noticia del asesinato aumentó la indignación y la ciudad se vio estremecida por uno de los movimientos populares más importantes88. En un primer momento Carabineros reprimió brutalmente a los manifestantes. Pero más tarde, cuando se produjeron numerosos actos de pillaje en el centro de la ciudad, se produjo el repentino e incomprensible retiro de la fuerza pública89. Finalmente, y bajo el fundamento de que Carabineros había sido “sobrepasado”, el Ejército asumió la situación y el gobierno obtuvo del Congreso una ley que le otorgaba facultades extraordinarias, aprobada rápidamente por la mayoría del Congreso. Solo se opusieron los parlamentarios del frap y del pr. En virtud de las nuevas disposiciones, el gobierno decretó el estado de sitio y detuvo, encarceló y relegó a numerosos opositores. Diversos testimonios coincidieron en que las calles de Santiago, al llegar la noche del 2, se vieron invadidas por elementos del lumpen. Hay evidencias de que las autoridades dejaron salir de las cárceles a muchos delincuentes para que actuaran como provocadores de los desórdenes y saqueos de tiendas y negocios en el centro de Santiago. Hubo varias horas de “tierra de nadie”, hasta que las autoridades decidieron llevar adelante una sangrienta represión. La noche del 2 de abril el gobierno difundió por cadena nacional de radios una especie de “parte de guerra” de lo que se definió como “batalla de Santiago”; allí informó que la situación estaba controlada y que el “enemigo” había sufrido 18 muertos y quinientos heridos90. Posteriormente, la cifra oficial de muertos aumentó a 21, pero todo indicaba que murieron más personas. Respecto de estos acontecimientos, el periodista Hernández Parker señaló: “La rebelión tenía que estallar. En Valparaíso y Santiago se han producido incontrolados disturbios. Los más exaltados peatones han volcado micros. El ministro del Interior culpó a los comunistas de azuzar a los estudiantes, lo que resulta curioso y contradictorio; si fueron los comunistas, querría decir que el pc es un gigante musculoso y potente que toca el timbre y pone al país en tensión. Como los incidentes no se cree
88 89
90
Salazar Gabriel. Violencia política popular en las grandes alamedas, Santiago, Editorial sur, 1990. Existe una minuciosa descripción y análisis de estos acontecimientos en la tesis doctoral de Pedro Milos, Los movimientos sociales de abril de 1957 en Chile. Un ejercicio de confrontación de fuentes, Louvain-la-Neuve, 1996. Pág. 144. El Mercurio, 4 de abril, 1957. Pág. 24.
68
La crisis del sistema version nueva.indd 68
12-02-14 10:50
que terminen tan luego, hoy se decretó acuartelamiento de primer grado para las Fuerzas Armadas, carabineros y agentes de investigaciones. Esto significa que deben estar con sus fusiles alerta y de noche dormir en el cuartel”91. Agregaba el comentarista que esas afirmaciones eran aún más contradictorias con las que había realizado el gobierno después de las parlamentarias, cuando habían declarado que “los comunistas ya no cuentan”. En la madrugada del 3 de abril la imprenta Horizonte, perteneciente al pc, fue asaltada por efectivos policiales, los que procedieron a destruir las máquinas impresoras. El senador radical Luis Bossay señaló más tarde en la Cámara Alta: “El gobierno ha perpetrado el más grave desmán, de todos los cometidos durante los sucesos, la destrucción organizada y sistemática de la imprenta Horizonte. Yo admiro la fría impasibilidad del señor ministro del Interior cuando se atreve a poner su firma a un oficio dirigido al Congreso Nacional en el cual se afirma que el gobierno cree que fueron las mismas turbas que cometieron desmanes en el centro, las que asaltaron la imprenta Horizonte”92. Las diferentes declaraciones y documentos que existen, para poder entenderlos, deben leerse al interior del momento que fueron producidos, es decir, de gran tensión y sin tener claridad en qué concluiría. Un fiscal militar asumió la investigación del caso de la Imprenta Horizonte y a mediados de abril ordenó realizar el allanamiento de la casa del comisario de la Policía de Investigaciones y miembro de la policía política, donde se encontraron dos máquinas de escribir robadas en Horizonte. De este modo se invalidaron las pretensiones del gobierno por desligarse del asalto a la imprenta. Este hecho, más los conflictos por el manejo de las protestas, llevó a la dimisión del gabinete y la salida del ministro del Interior, Benjamín Videla93. La rebelión del 2 de abril ha sido caracterizada por la mayoría de los historiadores como una expresión espontánea del malestar popular que careció de dirección política. Pedro Milos señala que: “a nivel de los actores políticos –principalmente los partidos– no existió una capacidad de anticipación o de reacción inmediata frente al problema. La mayoría de las fuerzas políticas fueron sorprendidas por los hechos y en un comienzo no fueron más que espectadores de los mismos”94. Aunque es cierto
91 92 93 94
Hernández Parker, Luis. Notas inéditas. El Mercurio, 15 de abril, 1957. Pág. 25. Milos, Pedro. Los movimientos sociales…, óp. cit., págs. 457-462. Ibíd., pág. 482.
69
La crisis del sistema version nueva.indd 69
12-02-14 10:50
que el comité contra las alzas, que había llamado a protestar, estaba integrado en su mayoría por miembros de los partidos de izquierda, la movilización del 2 de abril fue una rebeldía sin manifiesta dirección política. Los estudiantes participaron bajo la conducción de sus federaciones, en cuyas direcciones había comunistas, socialistas, radicales y falangistas, pero la cut, el frap y otros partidos de oposición fueron sobrepasados por los acontecimientos. Respecto de este episodio, se ha sugerido que habrían salido a la luz las pugnas en el seno del gobierno, y que cuando se produjeron los incidentes iniciados por los universitarios un grupo de consejeros de Ibáñez habría logrado que se impusiera la mano dura. Ellos también serían los causantes del fracaso de la negociación entre el ministro del Interior y Salvador Allende. El mismo sector habría elaborado las condiciones para el pillaje del 2 de abril, dejando a la ciudad sin protección policial y favoreciendo la acción de elementos del lumpen. En la misma línea argumental, se ha dicho que después de los sangrientos sucesos ese grupo habría impulsado a Ibáñez a cerrar el Congreso, como consecuencia de las dificultades encontradas para conseguir la entrega de facultades extraordinarias; sin embargo no fueron escuchados y el Presidente se mantuvo dentro de la legalidad. El malestar del Mandatario, por lo que consideró una falta de respaldo y un distanciamiento de su conducción, se expresó en la renuncia a las atribuciones que había conseguido con tanto esfuerzo, actitud que produjo un profundo descontento de los parlamentarios de su sector95. La conducta contradictoria e inexplicable del gobierno fue vista con posterioridad como uno de los dos momentos en que las tendencias golpistas dentro del ibañismo adquirieron fuerza. La primera vez habría sido en la formación de la llamada política de “Línea Recta” en 1955. Con mayor perspectiva histórica, los sucesos del 2 y 3 de abril podrían ser interpretados de acuerdo con los efectos que produjeron en los partidos y el surgimiento de lo que se llamó más tarde como “movimientos sociales”, en realidad, la señal de un proceso en gestación. En el informe al xxiv Pleno del Comité Central, de mayo de 1957, el dirigente Luis Corvalán (más tarde elegido Secretario General del partido), realizó una dura autocrítica relacionada con el papel que había tenido el pc en los sucesos de abril, señalando que: “nos faltó mejor orientación y
95
Moulian Tomás. Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973). lom Ediciones, Santiago, 2006. Pág. 173.
70
La crisis del sistema version nueva.indd 70
12-02-14 10:50
más audacia. La desvinculación de las masas es lo que, esencialmente, explica estas fallas”96. Este mea culpa es un hito en la adopción de la línea que los comunistas mantuvieron en las décadas siguientes. En la revista teórica Principios, Nº 43, correspondiente a julio-agosto de 1957, aparecieron dos artículos: “Las luchas de abril y la provincia de Valparaíso” y “Las luchas de abril y la provincia de Santiago”. El primero resaltó los méritos de los comunistas porteños por la capacidad de haber estado junto a las masas movilizadas, dando conducción política, pero el segundo reprochó la incapacidad demostrada para orientar y conducir el movimiento de masas. El dirigente comunista Orlando Millas criticó la falta de conducción política, pero también apuntó a la existencia de “desviaciones de izquierda” entre los comunistas de la fech97. Efectivamente, hubo sectores de las Juventudes Comunistas que no estaban de acuerdo con la línea oficial del partido. Interesantes testimonios recoge Milos al respecto, que dan cuenta de la disidencia que se produjo en el partido, y la posterior salida de sectores “ultraizquierdistas”, lo que parecía asociado a un conflicto intergeneracional, similar al existente en otros partidos de izquierda. Sin embargo el efecto principal dentro del pc fue la discusión sobre el tema de las “vías” y el triunfo de la “vía pacífica”. Esto llevó a expulsar a un grupo de militantes que sostenían la “vía insurreccional” y a confirmar una política de masas en oposición a los partidos de cuadros. Después de esa purga hubo unas cuantas renuncias al pc de parte de aquellos que no estaban de acuerdo con la línea oficial y optaron por incorporarse al ps o a grupos de extrema izquierda. Por otro lado, los organismos disciplinarios asumieron mayor poder para evitar nuevas “desviaciones ultraizquierdistas”. No es casual que, en los años que vinieron, el pc chileno haya sido, entre los partidos comunistas latinoamericanos, el más impermeable a la influencia de la revolución cubana y de los grupos guerrilleros inspirados por el “Che” Guevara. A partir de los sucesos de abril el pc priorizará, como estrategia, la lucha de masas y el rechazo a lo que definió como “aventurerismo ultraizquierdista pequeño burgués”.
96 97
Corvalán Luis. Camino de Victoria, Sociedad Impresora Horizonte, Santiago, 1971. Pág. 40. Millas Orlando. De O’Higgins…, óp. cit.
71
La crisis del sistema version nueva.indd 71
12-02-14 10:50
Reunificación del Partido Socialista Los sucesos de abril también contribuyeron a la unidad socialista. Después de casi 10 años de división, los dos sectores, el Socialista Popular, dirigido por Raúl Ampuero, y el Socialista de Chile, por Salvador Allende, lograron un acuerdo de reunificación. El análisis hecho por el dirigente Clodomiro Almeyda muestra cómo los sucesos de abril favorecieron la unidad98. El temor de nuevas dispersiones a través de movimientos autónomos dentro de la colectividad, con débil conducción política, llevó a los líderes socialistas a entender la necesidad de consolidar una mayor organicidad, sin desconocer la existencia de tendencias internas. En mayo de ese año se formó un comité de unidad que dio paso a una comisión organizadora del Congreso de Unidad, el que se realizó en julio. En esa oportunidad se discutió sobre la política de alianzas que el ps debía adoptar. Salvador Allende era partidario de un voto flexible que permitiera al nuevo Comité Central una ampliación del frap, de acuerdo con las nuevas condiciones políticas. La otra posición era la de quienes propiciaban la tesis del “frente de trabajadores”, la cual pretendía conquistar el poder e imponer una “república democrática de trabajadores”. En definitiva, la colectividad unificada ratificó su línea del “socialismo revolucionario” y la idea del “frente de trabajadores”. Reafirmó el rechazo a la colaboración con los partidos de centro y mantuvo la actitud crítica, pero de colaboración, hacia el pc y su idea de impulsar alianzas más amplias. Ambos partidos, conscientes de las diferencias en este punto, optaron por consolidar la alianza a partir de lo que los unía, lo que tendrá efectos múltiples durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). La formación del Partido Demócrata Cristiano El 28 de julio de 1957 quedó formalmente constituido el Partido Demócrata Cristiano (pdc), mediante la unión de la Falange Nacional99, el Partido Conservador Social Cristiano100, el Partido Nacional Cristiano101 y un grupo proveniente del Agrario Laborismo. El liderazgo de la nueva
98 99 100
101
Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 162. Partido creado en 1936, tiene su origen en grupos de tendencia social cristiana. Partido creado en 1949 resultado de una división del Partido Conservador; un sector se llamó Conservador tradicionalista y el otro Conservador Social Cristiano. Fundado en 1952, también provenía de divisiones posteriores del Partido Conservador.
72
La crisis del sistema version nueva.indd 72
12-02-14 10:50
agrupación quedó en manos de los hombres de la Falange Nacional y del recién elegido senador por Santiago, Eduardo Frei Montalva. El pdc se presentó como una opción tanto al capitalismo como al socialismo, privilegiando la estrategia del “camino propio” para llegar al poder y solucionar lo que denominaron “crisis integral” de Chile. Sostenían que estaban más allá de la derecha y la izquierda, un proyecto de sociedad que se ubicaba distinto a las propuestas socialistas y a las liberales, un término medio entre ambas. Buscaban ser algo esencialmente distinto de los dos extremos, que como señalaba uno de sus principales ideólogos, Jaime Castillo Velasco, “El capitalismo se desarrolla bajo la forma de poderes económicos mundiales que someten la vida entera de los trabajadores, de los pueblos y de los Estados”102. A la vez se criticaba la concepción teórica práctica del marxismo, que consideraban “desprovista de contenido intelectual (…) el marxismo coloca la ética fuera del nexo entre teoría y práctica”103. La idea de ubicarse más allá de la izquierda y la derecha podía ser vista como una reacción al escenario bipolar de la guerra fría. Esa actitud era perfectamente acorde con su naturaleza de partido policlasista o pluralista desde el punto de vista de sus bases electorales y, al mismo tiempo, con una fuerte impronta mesiánica y una marcada definición ideológico-doctrinaria de raíz cristiana, cuyo propósito era impulsar un proyecto alternativo al capitalismo liberal y al socialismo colectivista. Un factor esencial del éxito político del pdc fue su preocupación por elaborar, sistematizar, divulgar y defender sus concepciones, introduciendo en la política chilena una preocupación por los problemas filosófico-políticos, y una capacidad de utilización de aparatos culturales que solo podía compararse con la de los partidos marxistas. Por ejemplo, en 1944 la Falange había fundado la Editorial del Pacífico, la que publicó o difundió libros doctrinarios y políticos de autores nacionales como el propio Frei, y pensadores europeos como Maritain, Mounier, Lebret y otros, la vanguardia católica francesa de aquella época. En 1945 la Falange empezó a publicar la revista Política y Espíritu, que se convirtió en un relevante espacio de elaboración de las posiciones doctrinarias del partido. En esos años era muy raro que los partidos contaran con publicaciones estables de elaboración doctrinaria y filosófica.
102
103
Castillo Velasco Jaime. Las Fuentes de la Democracia Cristiana. Editorial del Pacífico, Santiago, 1963. Pág. 73. Ibíd.
73
La crisis del sistema version nueva.indd 73
12-02-14 10:50
Los comunistas eran la excepción, puesto que su revista oficial, Principios, había sido fundada en 1935. Este trabajo ideológico-cultural les permitió a los falangistas ir conquistando espacios en el campo cultural católico, aun antes de haber obtenido una influencia electoral o política de peso. En este contexto, fueron trascendentales los cambios producidos en la jerarquía de la Iglesia Católica, los que se acentuaron a partir de 1958, cuando Raúl Silva Henríquez fue nombrado Arzobispo de Santiago. Si bien el pdc no se definía como un partido confesional (había surgido a la vida política reivindicando la libertad de opción de los católicos, en contra de la tesis conservadora que planteaba la unidad política de estos), su forma de definir la “acción temporal” de los católicos como medio de construcción del “reino de Dios” le otorgaba un enorme peso moral a su acción política, vivida como concreción de la fe. El hecho de que las posiciones progresistas ganaran poder en la Iglesia Católica quebró el monopolio de legitimidad que habían tenido los conservadores en las principales diócesis; esos recursos se volcaron a favor de los democratacristianos. Este cambio de la Iglesia chilena venía desde comienzos de 1950 pero se intensificó con el pontificado de Juan xxiii (1958) y especialmente con la iniciación del Concilio Vaticano ii (1962). El Congreso de la Central Única de Trabajadores (CUT) En agosto de 1957, después de altos y bajos en la organización sindical, se realizó el primer congreso. Allí fue reelegido Clotario Blest, a pesar de que su liderazgo real ya estaba debilitado. El consejo directivo quedó formado por diez comunistas, diez socialistas, tres radicales, un independiente y un socialista disidente. La tendencia anarquista, que había tenido una significativa representación al fundarse la cut en 1953, prácticamente había desaparecido. Los partidos de izquierda mantuvieron la hegemonía dentro del movimiento sindical, y fue su unidad la que dotó al movimiento sindical de un perfil movilizador y de alto protagonismo durante el desarrollo político posterior. Los representantes del pdc, que representaban 14,7% y eran la tercer fuerza, cuestionaron la declaración de principios de la cut, sobre todo respecto del carácter de clases que ahí se establecía; sin embargo los partidos de izquierda, que representaban 66% (40% el pc y 26% el ps unificado) se negaron al cambio de definición.
74
La crisis del sistema version nueva.indd 74
12-02-14 10:50
En protesta, los representantes socialcristianos se opusieron a participar en la directiva. Pasó un tiempo antes de que se incorporaran al órgano central. Lo más llamativo de este Congreso es que fue la primera acción conjunta de socialistas y comunistas en el ámbito sindical después de la crisis en 1956, lo que influyó por supuesto en la formación del frap. A partir de ese momento la cut estrechó su relación con los partidos de izquierda, lo que implicó que en su línea de acción influyeran también las diferencias de enfoque que existían entre socialistas y comunistas. Pasaron algunos años antes de que la cut hiciera nuevos llamados a paro nacional. Las tomas de terrenos: La población “La Victoria” A fines de octubre, un mes después de que el frap definió su candidato presidencial, se produjo un hecho inédito que marcaría el curso de las movilizaciones sociales, como también la relación de los partidos tradicionales de izquierda frente a un tipo de acción. Se efectuó por primera vez una ocupación de terrenos que dio origen a la toma de “La Victoria”, realizada por un grupo de pobladores provenientes de un asentamiento levantado aproximadamente en 1947 en los bordes del zanjón de la Aguada (un canal de aguas insalubres), lo que originó la primera toma organizada de terrenos104. Los partidos de izquierda no fueron los organizadores, pero rápidamente respaldaron la acción. También aquí se apreciaron matices en la conducta del ps y el pc. El pc tenía una estructura de organización vertical denominada “centralismo democrático”, lo que dificultaba enormemente la acción de sus militantes fuera de la estructura jerárquica; al no formar parte de la organización inicial se volvía para ellos muy complicado incorporarse posteriormente. Se sumaba el hecho de que este partido, por su concepción teórica próxima al marxismo clásico, consideraba fundamental la alianza con la clase obrera y, por lo tanto, privilegiaba la relación con las organizaciones sindicales. Las tomas de terrenos y, en general, el mundo poblacional, escapaban a su foco de interés; no consideraba aliados fundamentales a los pobladores y desestimaba su poder político. Sin embargo, después de
104
Espinoza, Vicente. Para una historia de los pobres de la ciudad. Editorial sur, Santiago, 1988. Pág. 249.
75
La crisis del sistema version nueva.indd 75
12-02-14 10:50
los sucesos del 2 y 3 de abril, y como un efecto colateral, el pc se sensibilizó frente a las movilizaciones extra-sindicales. Así lo reconoció Orlando Millas en sus memorias, en las que hace referencia a 1957, en particular a la “toma de terrenos” de “La Victoria”, señalando que “el año 1957 pasó a ser el año del volcamiento del partido a entender los problemas de las familias de pobladores e incorporarlos a los esfuerzos para ayudarles a crear un gran movimiento de masas bien estructurado”105. Allí relató en detalle cómo se fue gestando esa acción y la participación que cupo a los comunistas. El Partido Socialista, precisamente por su mayor heterogeneidad social y política, estaba eventualmente más dispuesto a incorporarse de manera plena a una expresión de este tipo, aunque tampoco veía a los pobladores como una fuerza propiamente revolucionaria. Posteriormente las tomas de terreno fueron propagándose en un escenario político caracterizado por la irrupción de amplios sectores populares a la lucha por sus demandas, lo cual reforzaba la confianza de la izquierda en la inminencia de los cambios revolucionarios. El mundo poblacional no quedó al margen de este nuevo clima social y fue cada vez mejorando su capacidad de organizarse para conseguir soluciones a su situación habitacional, en un contexto de mayor sensibilidad frente a sus problemas de una serie de agentes mediadores, entre ellos la Iglesia y los partidos de izquierda106. Fue a mediados de los años 1960 que se produjo una alianza entre los pobladores y las organizaciones de izquierda más radicalizadas, y en los años 1970 esa alianza se consolidó.
105
106
Millas Orlando. Memorias 1957- 1991. Una digresión. Ediciones ChileAmérica - cesoc, 1996. Pág. 17. Espinoza Vicente. Para una historia de los pobres…, óp. cit.
76
La crisis del sistema version nueva.indd 76
12-02-14 10:50
Capítulo II La elección de 1958
La crisis del sistema version nueva.indd 77
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 78
12-02-14 10:50
Capítulo II La elección de 1958
El escenario de la campaña Como se ha señalado, en la última etapa del gobierno de Ibáñez una serie de hechos modificó profundamente el sistema de partidos. Las principales transformaciones fueron la formación del frap, la primera alianza de izquierda que aspiraba a llegar a la Presidencia de la República solo con sus fuerzas; la fundación del Partido Demócrata Cristiano (pdc), que representaba la corriente socialcristiana que gobernaba en varias naciones de Europa, y que entró a disputar el electorado católico a la derecha. En este periodo se consolidó un centro político laico, el Partido Radical (pr) y otro católico (pdc), y se debilitan electoralmente los partidos de derecha, proceso que se había iniciado en 1949. Un factor muy importante, probablemente un hito en el desarrollo institucional del país, fue la formación en marzo de 1958 del Bloque de Saneamiento Democrático, pacto parlamentario integrado por el pdc, el pr, el Partido Nacional Popular, el Partido Agrario Laborista y las corrientes socialistas. Estas fuerzas constituían una clara mayoría nacional, y con el respaldo del gobierno se propusieron llevar adelante dos significativas reformas políticas que en los hechos disminuían el poder de la derecha. Tales reformas eran la anulación de la Ley de Defensa de la Democracia y la modificación del sistema que regía en la ley de elecciones. Después de un largo debate y muy cerca de las elecciones, en agosto de 1958, se derogó la llamada “ley maldita”, lo que permitió que, en las siguientes elecciones, pudieran votar los ciudadanos que habían sido borrados de los registros electorales por ser “comunistas” (o sospechosos de serlo). El presidente Ibáñez, que había utilizado dicha ley en varias oportunidades contra el movimiento sindical, estudiantil y los partidos políticos, envió y respaldó el proyecto de derogación. Además fue aprobada la reforma a la Ley de Elecciones, lo que significó establecer la cédula única (todas las candidaturas figurarían en una sola papeleta de votación). Ambas reformas constituían una mayor garantía para los sectores de centroizquierda, porque aportaban transparencia a los procesos electorales e incorporaban plenamente a los electores que simpatizaban con el pc, lo cual perfeccionaba la representatividad del sistema electoral y restringía las posibilidades de cohecho, mé-
79
La crisis del sistema version nueva.indd 79
12-02-14 10:50
todo utilizado frecuentemente sobre todo en las zonas campesinas, por los grandes latifundistas. De este modo el escenario de las elecciones de 1958 se modificó sustantivamente respecto de las elecciones anteriores.
La definición de las candidaturas La campaña comenzó con más de un año de anticipación. Surgieron tempranamente dos precandidatos: uno de ellos representaba a sectores nacionalistas y el otro a grupos de militares retirados. El primero, Jorge Prat Echaurren, estuvo respaldado por la Juventud Agrario Laborista, ligada al partido del mismo nombre. En agosto de 1957 esa organización dio a conocer un manifiesto en el que criticaba el estado de la política frente a las próximas elecciones presidenciales. Sostenían que “con asombro e indignación, hemos visto que han aparecido gestas al viejo estilo de las componendas partidistas orientadas a obtener a cualquier precio los apoyos más contradictorios”; hacían una declaración de principios apelando al sentido nacional: “fieles a una tradición política cuyo principio esencial ha sido siempre propender a una autentica revolución nacional y popular (…) queremos hacer un llamado dirigido particularmente a la juventud de nuestra patria, a los numerosos grupos de hombres de partido capaces de sentir nacionalmente y con el pueblo, para que sacudiendo su escepticismo o desaliento, postergando todo interés personal, nos unamos en un programa verdaderamente nacional, realista y popular”107. Junto a esta declaración presentaron a Prat Echaurren como su abanderado. Pero la candidatura no prosperó y sus adherentes terminaron apoyando a Jorge Alessandri, el candidato de la derecha. El otro precandidato, que se definía independiente y cuya postulación fue efímera, fue el general en retiro y ex ministro de Ibáñez, Abdón Parra. El movimiento “parrista” surgió a mediados de 1958 y levantaba reivindicaciones relacionadas con demandas de la “gran familia de las ff.aa., Carabineros e Investigaciones en retiro”. En un folleto declararon su irrestricto apoyo al candidato Eduardo Frei. Es interesante anotar que, en julio de 1958, dicho movimiento había sostenido conversaciones con los distintos candidatos, a los que les ofrecía “el aporte de los evangélicos”. Finalmente, optó por respaldar a Eduardo Frei. Un periódico
107
El Mercurio, 3 de agosto, 1957. Pág. 3. Manifiesto y voto político de la Juventud Agrario Laborista.
80
La crisis del sistema version nueva.indd 80
12-02-14 10:50
popular, partidario de Allende, tituló así: “Abdón Parra se pasó con todos sus canutos a la candidatura de Frei”108. En la segunda mitad de 1957 el panorama ya estaba prácticamente despejado en cuanto a las candidaturas. La elección sería a cuatro bandas, dando cuenta de la resistencia dentro de las distintas candidaturas para alcanzar alianzas más amplias. Sin embargo, en 1958 la división del campo de fuerzas fue más compleja aún, ya que se sumó un nuevo candidato y terminaron postulando cinco candidatos: Jorge Alessandri en representación de la derecha, Salvador Allende, representante de la izquierda unida en el frap; Bossay por el pr; Frei por el pdc, y surgiendo a último momento Antonio Zamorano, ex sacerdote, que se autodefinía como representante de los sectores populares y que estaba apoyado por algunos caudillos locales del agonizante movimiento ibañista, como Rafael Tarud en Talca. Desde la elección de 1932, cuando comenzó a regir de manera efectiva la Constitución de 1925, no había habido una fragmentación política tan grande como en la elección de 1958. Por primera vez se presentaron dos candidatos que se sitúan en el centro, la Democracia Cristiana y el radicalismo, dos candidatos que se autodefinen como independientes, Alessandri y Zamorano, y por primera vez la izquierda formó una alianza hegemonizada por socialistas y comunistas.
La candidatura de Bossay: el intento del pr de recuperar el poder El primer nombre que surgió como candidato a la Presidencia fue el del senador radical por Valparaíso y Aconcagua, Luis Bossay, siendo proclamado en la xxi Convención Nacional Ordinaria del pr realizada entre los días 28, 29 y 30 de junio de 1957. En esa convención se aprobó una declaración crítica del gobierno de Ibáñez y con un marcado énfasis de izquierda. En una parte sostenía que la convención había resuelto “ratificar su justa línea de oposición al actual gobierno, línea de elevado y firme rectificación de los errores en que este ha incurrido con su desacertada política social y económica; intensificar la lucha permanente por la realización de los principios de la izquierda como la más justa distribución de la riqueza y de la defensa de los intereses económicos de las clases asalariadas en que se funda su programa de acción y que lo
108
El Clarín, 19 de junio, 1958. Pág. 12.
81
La crisis del sistema version nueva.indd 81
12-02-14 10:50
ubican en una decidida e invariable posición de avanzada en la política nacional y declarar que ejercerá su acción política y parlamentaria con independencia o entendimiento con aquellos partidos que coincidan con los postulados programáticos fundamentales”109. En la convención se descartó la idea de constituir una quina de postulantes para que los delegados eligieran al candidato, proclamándose directamente a Bossay. La prensa realizaba el siguiente diagnóstico de la situación nacional: “Hace ya varios años que la miseria ronda por las casas modestas, transcurre ya demasiado lentamente el mal periodo de las vicisitudes que tienen su origen en la conducta oficial que nos gobierna. Se repite con mal eco el oscuro vozarrón del desacierto, de la improvisación, del nepotismo y de la insensibilidad social. Nosotros jamás intentamos regresar al poder por otra puerta que no fuese la abierta por la honesta mano del veredicto popular”110. La decisión de levantar un candidato propio tenía mucha fuerza en las filas radicales. Inmediatamente después de que el abanderado fue proclamado, se formaron el comando nacional y los comandos provinciales a lo largo del país. La presidencia honoraria de la campaña fue desempeñada por el ex presidente Gabriel González Videla. Es decir, la maquinaria partidaria estaba bien aceitada. En la elección parlamentaria de 1957 el pr había mostrado una significativa recuperación electoral: obtuvo 21,4% de los sufragios (en 1953 había logrado solo 14%), lo que motivó un cierto optimismo bajo el supuesto de que dicha votación se trasladaría al candidato presidencial. Sin embargo los dirigentes partidarios calculaban que era poco probable que un hombre de sus filas se convirtiera en el representante de una coalición más amplia, como había sido durante los gobiernos del Frente Popular. Existía la posibilidad de que un sector socialista pudiera dar su apoyo, pero ello se frustró al producirse la unificación del Partido Socialista. Además, la temprana designación del candidato radical redujo los espacios de negociación con otras fuerzas. En general, los planteamientos de Bossay no tenían grandes contenidos programáticos, sino que eran fundamentalmente discursos retóricos. “La tarea ciudadana que emprende aspira a culminarla con la elección de un poder ejecutivo que respete la decisión nacional de vivir dentro de la libertad y del derecho. La elección de este gobierno no puede ser pues, el fruto ni de momentáneo entusiasmo despertado por de-
109 110
Palma Zúñiga Luis. Historia del Partido Radical. Ed. Andrés Bello, Santiago, 1967. Pág. 197. El Mercurio, 1 de julio, 1957. Pág. 19.
82
La crisis del sistema version nueva.indd 82
12-02-14 10:50
magógicos ofrecimientos, ni de la mística nacida al calor de esperanzas providenciales”111. Bossay se planteó como el continuador y heredero de lo hecho por los gobiernos radicales, y basó su campaña en aquellos aspectos que se percibían exitosos, como la fuerte intervención estatal en la economía, que había permitido un notable desarrollo económico, y la preocupación del Estado por la educación. A su vez, se comprometió a anular algunas medidas económicas implementadas por el gobierno de Ibáñez. En 1948 un grupo se había retirado del pr como rechazo a la dictación de la Ley de Defensa de la Democracia y formó el Partido Radical Doctrinario. Este sector respaldó en 1957 al postulante del frap, y hubo quienes apoyaron a Alessandri. En la Convención, aunque se acentuó una postura de izquierda, no fue posible construir una alianza más amplia, en parte por decisión de los propios radicales, pero también por el discurso de la izquierda, particularmente del ps, que privilegiaba la alianza exclusiva con fuerzas que se definieran de izquierda. ¿Quién era Luis Bossay Leiva? Ingresó muy joven al Partido Radical, organizó la Federación de Estudiantes Porteños y llegó a ser su presidente. Era un hombre de gran dedicación a la organización partidaria. Fue presidente de la Asamblea Radical de Valparaíso y en 1941 electo Diputado por la 6ª agrupación departamental de Valparaíso y Quillota, para el periodo 1941 a 1945. En noviembre de 1946, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, fue nombrado Ministro del Trabajo, cargo que ejerció hasta enero de 1947; luego fue Ministro de Economía y Comercio hasta agosto de ese año. En 1949 fue nuevamente elegido diputado para el periodo 1949-1953. Paralelamente asumió la presidencia de su colectividad en 1952 y fue dirigente de la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda y de Gabriel González Videla. En 1953 resultó elegido senador por la 3ª agrupación departamental de Aconcagua y Valparaíso, para el periodo 1953-1961. En la convención para definir el candidato su nombre contó con amplio respaldo.
111
El Mercurio, 27 de julio, 1957. Pág. 21.
83
La crisis del sistema version nueva.indd 83
12-02-14 10:50
La candidatura de la derecha: Jorge Alessandri Rodríguez En la contienda presidencial de 1952 el candidato del partido conservador, Arturo Matte, había sacado una votación muy baja en relación con lo que habían sido los resultados históricos de este sector, dejando ver un antes y un después del episodio ibañista. Esta tendencia a la baja se va a reproducir en las parlamentarias de 1953 y en las de 1957. Probablemente por esa razón, enfrentados a elecciones presidenciales, un sector de la derecha, radicado especialmente en el Partido Liberal, sondeó la posibilidad de constituir una alianza con el nuevo centro emergente, la Democracia Cristiana, y modificar una conducta política cristalizada en la derecha desde 1938, que era la incapacidad y rechazo a constituir alianzas políticas más amplias, prefiriendo siempre las candidaturas al interior del “campo propio”. Sin embargo, al no contar con un candidato de sus propias filas, lo buscaban entre figuras destacadas de la esfera política, ya fueran independientes o de otros sectores partidistas. Los nombres que concitaban mayor apoyo eran los de Frei y Alessandri, elegidos senadores por Santiago ese año, oportunidad en la que Alessandri fue respaldado por el Partido Liberal. Frente a la batalla presidencial que se acercaba el directorio de ese partido señaló: “En las actuales circunstancias políticas no hay posibilidad alguna de que un candidato perteneciente al Partido Liberal o a círculos independientes afines pueda reunir en torno suyo las fuerzas necesarias para encarar una campaña presidencial con probabilidades de éxito. Que el senador Eduardo Frei ha solicitado para su postulación presidencial el apoyo del partido, al cual ofrece una franca participación en su gobierno que sería de carácter eminentemente nacional. Por lo tanto, acuerda proclamar a don Eduardo Frei como su candidato a la Presidencia”112. El directorio en pleno del Partido Liberal fue convocado para pronunciarse sobre el candidato que respaldaría, y ocurrió entonces un hecho azaroso que influyó en la definición partidaria. Mientras pronunciaba su discurso el senador Raúl Marín Balmaceda, un obstinado opositor a la candidatura de Frei sufrió un infarto fulminante y falleció momentos después. La reunión se suspendió y luego se decidió dar el apoyo a la candidatura de Alessandri. En la votación del directorio Alessandri obtuvo dos tercios de los sufragios. En aquella ocasión el candidato señaló:
112
Declaración Directorio del Partido Liberal, 4 de agosto, 1957. Archivo personal de Luis Hernández Parker.
84
La crisis del sistema version nueva.indd 84
12-02-14 10:50
“Cuando un gobierno perdía el concepto de su unión ordenadora, se abría paso a las ambiciones de círculos, cada uno de los cuales procura la solución de sus propios problemas. El pueblo es partidario de los gobiernos fuertes, porque dentro de este sistema pueden ver mejor amparados sus derechos”113. Se ha señalado que el senador liberal Gregorio Amunátegui sugirió que Alessandri enviara una carta al Partido Liberal, similar a la que había enviado Eduardo Frei, pidiendo el apoyo de la colectividad, a lo cual Alessandri habría respondido “No enviaré ninguna carta ni pediré ningún apoyo”114, asumiendo una conducta decimonónica y no propia de la lógica competitiva de mediados del siglo xx. Dentro del Partido Conservador el escenario era bastante complejo, los conservadores se encontraban divididos entre quienes apoyaban a Alessandri y quienes apoyaban a Frei; ambos sectores buscaban la forma que cada uno de sus candidatos fuera el representante del sector. También existían posiciones diversas respecto de la definición del candidato, incluso surgiendo una propuesta del departamento sindical del Partido Conservador Unido, que postulaban al senador Juan Antonio Coloma como pre candidato a la Presidencia. En este caso, los conservadores partidarios de Frei le solicitaron a este que hiciera una petición formal para obtener el respaldo del partido, pero Frei no estuvo dispuesto, tal vez aún estaba presente la antigua enemistad entre conservadores y los grupos falangistas. Un poco antes de la decisión definitiva del candidato, probablemente como una manera de ganar tiempo para que Frei se decidiera, la Juventud Conservadora Unida, imitando la conducta del departamento sindical, aprobó el siguiente voto político: “1° Proclamar al senador Juan Antonio Coloma como su abanderado en las elecciones presidenciales del próximo año. 2° Solicitar al bloque de centro derecha el apoyo al candidato. 3° Dar a la publicidad el presente acuerdo a fin de que a través de él los conservadores de todo el país renueven su fe en los grandes destino del conservadurismo chileno”115; y el acuerdo de la Junta Nacional de este sector señalaba que “la juventud conservadora espera dar la lucha hasta el final, con un hombre extraído de la clase media del país, modesto,
113 114
115
El Mercurio, 13 de septiembre, 1957. Pág. 21. Carrasco Sergio. Alessandri, su pensamiento constitucional. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1987. Pág. 44. Declaración de la Juventud Conservadora. Archivo personal del periodista Luis Hernández Parker, donado a la Biblioteca Nacional. Agosto, 1957.
85
La crisis del sistema version nueva.indd 85
12-02-14 10:50
sin fortuna, profundamente católico y que ha probado con hechos sus convicciones social-cristianas”116, quedando de manifiesto las diferentes visiones que existían al interior de la colectividad respecto de quienes eran los mejores representantes de la posición del sector. Finalmente, después de un tensionado clima, el 25 de agosto de 1957 el partido proclamó oficialmente como su candidato a la Presidencia a Jorge Alessandri. La opción por este candidato se explica básicamente por la mayor influencia en el terreno político que tenían los sectores más doctrinarios, no pudiendo llegar a tener éxito los intentos de parlamentarios del Partido Conservador por proclamar al candidato de la Democracia Cristiana. Sin embargo, cuando se le comunicó a Jorge Alessandri que el Partido Conservador lo había proclamado, él condicionó su conformidad al respaldo que esperaba del Partido Liberal. “Es por eso, señaló, mi aceptación a la representación que ustedes me han confiado, queda subordinada a lo que el partido liberal resuelva al respecto”117. Esta situación fue zanjada por el Partido Liberal un mes después, cuando fracasó su intento de inducir a la derecha en una alternativa más modernizadora. Finalmente definido el candidato de los partidos de derecha, Jorge Alessandri, quien había mantenido un discurso algo distante respecto de la candidatura, cambiando sus argumentos en torno a cuestiones de honorabilidad y decencia, en clara alusión a los apoyos que Frei había solicitado cuando señalaba que “Protesté de que un diario hubiese dicho que yo había fracasado en una gestión hecha ante el Partido Nacional. Dije asimismo que estimaba inmoral efectuar gestiones para hacerse proclamar candidato a la Presidencia de la República, lo que es cosa muy diferente de la que expresa el señor Sanfuentes. Un candidato proclamado tiene la obligación de solicitar adhesiones. Es realmente inexplicable la verdadera saña que vienen gastando algunos con quien no tiene otra culpa que no haber ejecutado acto alguno que esté en desacuerdo con su sincero propósito de no ser candidato presidencial. Es una clara manifestación de la crisis moral que atraviesa el país”118, y en la misma dirección días después señalaba que “Con profunda sinceridad, con íntima convicción, había rechazado hasta ahora la probabilidad siquiera de ser candidato a la Presidencia de la República. Sin embargo he debido
116
117 118
Acuerdo de la Junta Nacional de la Juventud Conservadora, 27 de agosto, 1957. Archivo personal del periodista Luis Hernández Parker, donado a la Biblioteca Nacional. El Mercurio, 28 de agosto, 1957. Pág. 19. El Mercurio, 15 de agosto, 1957. Pág. 21.
86
La crisis del sistema version nueva.indd 86
12-02-14 10:50
meditar en que mi terquedad pudiera contribuir al agrandamiento de la angustiosa situación por la que atraviesa el país”119. Por otra parte, y de acuerdo con el relato de un miembro del partido conservador, la negativa de Alessandri se habría debido a un malentendido inducido por la manera en que se le consultaba. Se le preguntaba “¿quiere usted ser candidato?”, a lo que Alessandri respondía “no, yo no quiero”. Pero era diferente cuando se le consultaba si aceptaría o no si se lo pedían120. Esta perspectiva de “razones superiores” va ha ser muy propia del discurso político de la derecha, en tanto se ve a sí misma como la expresión de la nación, frente a ideologías externas que buscan destruir la democracia; entonces aparece la “culpa” al no responder con responsabilidad frente al peligro que enfrenta el país, “un verdadero demócrata no puede aspirar a que desaparezcan las fuerzas representativas de la mesura, para dar paso a que se exprese sin freno la demagogia. (…) El temor de tener parte de culpa en el eventual triunfo de quienes propician esa negativa postura es lo que me ha hecho vacilar en la tenaz resistencia que he estado manteniendo a aceptar cualquiera postulación”121. Para la derecha, llegar a la Presidencia respondía a un “llamado de la patria” sintiendo que ellos eran en realidad la representación y personificación de la nación y del Estado y, en tanto tal, debían asumir su responsabilidad. ¿Quién era Jorge Alessandri R.? El candidato Jorge Alessandri era hijo del ex presidente en la década de los veinte, Arturo Alessandri Palma, el “león de Tarapacá”. Se había involucrado tempranamente en la política como parlamentario y Ministro de Estado, “aunque con un perfil mucho más bajo que el de su padre, quien era reconocido por su ardor político. A pesar de su imagen de hombre parco, soberbio y solterón mañoso, Alessandri era un líder con un fuerte arrastre popular, reacio a entrometerse en la lucha de los partidos políticos” (…) La propuesta electoral de Alessandri descansó más bien en sus características personales: incorruptible, no ambicioso, aus-
119 120
121
El Mercurio, 26 de agosto, 1957. Pág. 15. Arancibia Patricia. La elección presidencial de 1958. Jorge Alessandri óp. cit., la derecha en la Moneda. En: Las Elecciones presidenciales en la Historia de Chile. Instituto de Historia, Universidad Católica óp. cit. Centro de Estudios Bicentenario, 2005. Pág. 296. El Mercurio, 26 de agosto, 1957. Pág. 15.
87
La crisis del sistema version nueva.indd 87
12-02-14 10:50
tero, honesto, eficiente y de conocidas condiciones de mando122. Al momento de su nombramiento como candidato era Senador por Santiago, no obstante ser su principal condición la de empresario, relativamente alejado de la vida política partidaria, que tenía una mirada tecnocrática frente a los problemas y particularmente a sus soluciones, crítico respecto del rol que debían jugar los partidos; lo suyo era la empresa privada. Ingeniero civil de profesión, dirigió la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio entre los años 1944 y 1947, momento en que asumió como Ministro de Hacienda, responsabilidad que tuvo durante casi tres años, regresando nuevamente al mundo privado hasta 1957, cuando fue elegido Senador por Santiago. Su nominación en 1957 como candidato a la presidencia encarnaba un nuevo intento por llevar al gobierno a un representante del mundo empresarial, ligado a los sectores de la industria y las finanzas. La proclamación de Alessandri, como en 1952 la de Matte, siguió el mismo modelo de la de Ross en 1938: la derecha prefirió un candidato que representara plenamente la opción política económica más liberal, por sobre una opción de cambios y justicia social. Estos partidos no fueron capaces de conectarse con las coordenadas culturales predominantes de la época, las que hablaban de crisis, de cambios profundos, de justicia social y donde se asignaba un rol central al Estado regulador. En 1946 primero, y en 1958 después, los partidos de derecha perdieron la posibilidad de levantarse como una fuerza capaz de combinar modernización y cambio. Es decir, las experiencias del periodo de los “Frentes Populares” o de la fase de “pluralismo restringido” (1948-1958), que pudieron servirle de enseñanza sobre los efectos de una política puramente defensiva o negativa, no cumplieron ese papel pedagógico. La propuesta programática del candidato independiente Con Alessandri, por primera vez este sector propició y respaldó una propuesta de gobierno que implicaba una gradual modificación del estilo de desarrollo existente, y que suponía liberalización y vigorización de una industria, con capacidad exportadora. Las candidaturas anteriores
122
Arancibia Patricia. La elección presidencial de 1958…, óp. cit., pág. 292.
88
La crisis del sistema version nueva.indd 88
12-02-14 10:50
no contenían propuestas de desarrollo, quedándose más en una actitud de crítica que de proyecto. Su discurso programático se situaba desde su condición de independiente, con un marcado énfasis en la idea de “gobernantes fuertes” o “voluntad firme y fuerte” o cuando sostenía que “Gobernar un país significa mandar con autoridad, lo que implica, como deber supremo, mantener el orden público”123. Con una disimulada crítica a la dc, decía: “No estaré, pues, sujeto a la presión y exigencia de personas, grupos o partidos y durante un gobierno presidido por mí, se eliminará hasta sus mismas raíces este grave mal que aqueja a Chile. No necesitaré satisfacer apetitos administrativos que la experiencia ha comprobado son tanto mayores mientras más nuevas son las colectividades políticas que llegan al Gobierno”124. En su definición del Estado, sostenía que “Un análisis de la situación actual deja de manifiesto que la economía se ha hecho insuficiente para satisfacer las necesidades de sus habitantes, debido a que la renta nacional crece muy lentamente. Mientras muchos servicios públicos se han ampliado en forma absolutamente inmoderada. El Estado ha desatendido funciones esenciales que solo a él le corresponden”125, en referencia a los aspectos de infraestructura que el Estado debía asumir, como carreteras, obras de riego, escuelas, etc. Y a la vez afirmaba que se debían limitar nuevas actividades de carácter industrial por parte del Estado: “Para las actividades de capitalización estatal, hay que procurar la contratación de empréstitos al mayor plazo posible (….) Con criterio práctico es improcedente hacer doctrinarismo político y entrar a discutir la naturaleza de estos empréstitos”, criticando las políticas sostenidas que habían producido un fuerte endeudamiento, sin capacidad de responder; por lo tanto afirmaba que “no debe ser una sola generación la que pague”126. Alessandri era partidario de la entrada de capitales extranjeros, porque consideraba que de ese modo se podría conseguir el aumento de la producción, “que era lo que permitiría el mejoramiento general del país, sin imponer nuevos sacrificios, ni crear mayores dificultades”. Hacía alusión a su experiencia como Ministro de Hacienda y en la empresa privada “que había dirigido”. Argumentaba que no se “podía continuar
123 124 125 126
El Diario Ilustrado, 4 de agosto, 1958. Pág. 16. Programa del candidato independiente Jorge Alessandri. En: óp. cit., memoriachilena.cl. Ibíd. Ibíd.
89
La crisis del sistema version nueva.indd 89
12-02-14 10:50
recurriendo indiscriminadamente al aumento de impuestos porque eso importaría insistir en el aumento de precios y frenar el crecimiento y la producción” Lo que se buscaba era limitar las “actividades de carácter industrial por parte del Estado, por doloroso que ello sea y las ventajas que pueda presentar para el progreso”; en cambio lo que sí se debía lograr era “el incremento de la actividades particulares” para lo cual se requería “restablecer la libre competencia dentro de la actividad privada (…) disminuir los gravámenes que pesan sobre la importación de maquinarias, materias primas y repuestos”127. Se refería, asimismo, a la desigualdad existente en los sistemas de pensiones, y la necesidad de revisar esa situación para lograr un sistema más justo; a la importancia de poder ofrecer viviendas adecuadas para los sectores medios y obreros, incluyendo objeciones respecto de la producción agrícola, destacando que se debían incorporar nuevas tierras al trabajo para tener una mayor productividad; no se hacía ninguna referencia a la necesidad de llevar adelante reformas más profundas en el agro. Más allá de las medidas específicas que proponía, destaca el uso de un lenguaje económico técnico. El proyecto económico del candidato de derecha se basaba en la idea que se debía llevar adelante una modernización sobre la base de la apertura a los mercados externos. Esta definición era en parte una expresión de rechazo a la política de las últimas décadas, donde el aparato estatal había sido muy fortalecido. Esta era la primera vez que cuestionaban el rol del Estado. Fue el primero que propugnó desde la derecha una propuesta alternativa, de gradual modificación del estilo de desarrollo con liberalización y vigorización, de una industria con capacidad exportadora. Su enfoque tan marcadamente tecnocrático lo limitaba para articularse con las fuerzas de centro. La derecha levantó la imagen de su candidato como un hombre apolítico y juicioso. Era crítico a las organizaciones partidarias predominando un discurso anti partidista. Próximo al término de la campaña Alessandri sostenía: “Como jefe de Estado solo tendrán valor para mí, la inteligencia y la honestidad”, y señalaba sobre cómo se debía avanzar y qué priorizar para realizar los cambios económicos: “no se puede fijar de antemano ni las utilidades de las empresas ni las remuneraciones de los asalariados. Es necesario hacer primero a la empresa próspera, para luego compartir con largueza y justicia con sus empleados y obreros las utilidades, y la única manera de
127
Programa del candidato independiente Jorge Alessandri. En: óp. cit., memoriachilena.cl.
90
La crisis del sistema version nueva.indd 90
12-02-14 10:50
llegar a lograr este fin esencial del régimen de empresas privadas, es a través del control de los costos de producción de los artículos”128. Propuestas que fueron duramente criticadas por la Democracia Cristiana a través de la revista Política y Espíritu, donde se decía que el “managerismo”129 propuesto por Alessandri representaba la absoluta subversión de los valores sociales, a los aspectos técnicos, dejando de lado la concepción del hombre y de los ideales, por eso se hablaba de “la revolución de los gerentes”.
La Democracia Cristiana y el liderazgo de Frei La Democracia Cristiana tenía un tipo de discurso perfectamente compatible con el ethos cultural predominante. Ofrecía la combinación de cambios sociales igualitarios con modernización y especialmente con democracia política. Uno de los factores decisivos en el crecimiento electoral y en el aumento de la influencia política de la dc fue el incremento del liderazgo a nivel nacional de su líder Eduardo Frei. Su biografía política puede dividirse en dos grandes etapas, separadas una de la otra por el año 1957. La primera constituye una fase de larga preparación, la segunda representa la etapa de resuelta consolidación. ¿Quién era Eduardo Frei Montalva? Frei enfrentó su primera batalla electoral en la provincia de Tarapacá, en 1937, cuando todavía militaba en la Juventud Conservadora. Dos años antes había partido al norte para hacerse cargo del diario El Tarapacá. Le faltaron muy pocos votos para ser elegido. Era un líder que tenía gran talento como ensayista, publicando varias obras de carácter político. Entre las más importantes de su primera etapa se encuentran: Chile desconocido, ensayo que muestra una penetrante visión del país y en el cual era visible la influencia de Alberto Edwards; Aún es tiempo y La política y el espíritu, encabezada por un notable prólogo de Gabriela Mistral. En 1945 fue nombrado Ministro de Obras Públicas, pero renunció al año siguiente, cuando el gobierno provisional de Duhalde reprimió violentamente una manifestación de protesta convocada por la ctch en la
128 129
Revista Vea, 22 de agosto, 1958. Pág. 14. Referido a gerente en inglés, manager.
91
La crisis del sistema version nueva.indd 91
12-02-14 10:50
Plaza Bulnes. En 1949 fue elegido senador por las provincias de Atacama y Coquimbo, zona dominada por radicales y liberales, en la cual la Falange tenía escasa fuerza electoral y una organización muy pequeña, la cual ni siquiera cubría la totalidad del territorio electoral. Frei consiguió ser elegido realizando una esforzada y tesonera campaña de varios meses. A fines de ese mismo año fue elegido como el mejor senador por los periodistas políticos. En 1951 publicó Sentido y forma de una política, y participó, junto con un importante grupo de economistas, en un libro sobre las causas de la inflación, el cual constituyó una de las primeras sistematizaciones de la interpretación estructuralista, para explicar las razones de la crisis y las posibilidades de desarrollo que el país tenía. En 1952 la Falange lo presentó como precandidato presidencial en la Convención de Centro-Izquierda, cuyo partido principal eran los radicales. Como era previsible, Frei no fue elegido, postulándose el nombre de Pedro Enrique Alfonso, ex ministro de Gabriel González Videla. No obstante, por primera vez, el nombre de Frei era proyectado como alternativa nacional. En 1954 siendo parlamentario fue convocado por Ibáñez para formar parte del gabinete, a pesar que se había distinguido por sus duras críticas que iban desde el presidente a los parlamentarios. La situación del gobierno era complicada, había roto sus vínculos iniciales con los socialistas populares, debilitando con ello su identidad originaria; además se enfrentaba a una crítica situación económica con fuerte inflación y una aguda disminución de la disponibilidad de divisas, provocada por el fin de la guerra de Corea. Mostrando gran intuición política, Frei puso dos condiciones para aceptar el cargo: a) poderes especiales que le permitieran actuar como jefe de gabinete con características de primer ministro, lo cual significaba una delegación de atribuciones; y b) la organización de un gabinete de técnicos y personalidades, participantes de la visión desarrollista que cepal estaba propiciando, elegidos por su competencia. Esta tentativa fracasó a última hora, por las maniobras del círculo íntimo de Ibáñez. Pero las expectativas creadas y la imagen de “salvador” fabricada por la prensa aumentaron la gravitación de Frei. Ganó influencia más allá de las elites políticas y, como ha señalado Gazmuri, “Pareciera que luego de la abortada gestión que le encomendara Ibáñez, Frei quedó en la práctica “postulado” tácitamente a la Primera Magistratura”130.
130
Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva su época. Tomo I. Ed. Aguilar, Santiago, 2000. Pág. 412.
92
La crisis del sistema version nueva.indd 92
12-02-14 10:50
En 1956 el líder democratacristiano publicó el ensayo “La verdad tiene su hora”, en el cual mostraba una profunda comprensión de la realidad nacional y latinoamericana, junto a una serie de soluciones a la crisis. Se ha sostenido que la publicación tenía mucho de programa político y presidencial, pues aseguraba que “la solución era plantear ante el país un programa realista que pudiera aglutinar a los ‘elementos creadores que estaban latentes en Chile’, y que sería esta la vía que conduciría a una democracia sustentada en ‘una economía de expansión y en una participación orgánica del pueblo en los beneficios que de esa expansión se obtengan, o sea una democracia que no solo se defienda en el ámbito político sino que se afirme en lo social’”131. Tanto sus escritos como su accionar político contribuyeron a darle a Frei un perfil de estadista cuyas proposiciones programáticas se sustentaban en una sólida doctrina. Entre los políticos falangistas, normativos y filosóficos, expertos en el pensamiento de Jacques Maritain, Frei representaba una síntesis. Conectaba la preocupación teórica con propuestas concretas sobre el problema agrario, la vivienda popular, la reforma previsional, etc. Con esos elementos había ido madurando una estrategia de desarrollo, influida poderosamente por las teorías de la cepal, las que fueron divulgadas por la revista Panorama Económico. Esa etapa de preparación tuvo en 1957 un momento crucial. Frei se lanzó a la conquista de la senaturía por Santiago, lo que era un paso audaz, además de un test decisivo. En 1953 la Falange en la capital había obtenido solo 6.733 votos, cifra muy distante de los 30 mil votos aproximados que se necesitaban para alcanzar la cifra repartidora que permitía elegir un representante. Aunque en la elección de regidores de 1956 la corriente socialcristiana había subido su votación, estaba aún muy lejos de la cifra requerida. La apuesta de Frei y los estrategas electorales de su partido fue del “todo o nada”. Si el candidato era derrotado o realizaba una performance mediana sus posibilidades en la contienda presidencial quedaban muy reducidas. En diciembre de 1956, cuando se llevó a cabo la proclamación de Frei como candidato a senador en el Teatro Caupolicán, el destacado líder falangista Radomiro Tomic resaltó “que era el primer encuentro de quien emprenderá una larga y sacrificada marcha la que no se detendrá en 1957, cuando fuera elegido senador por Santiago. Tampoco en 1958,
131
Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 414.
93
La crisis del sistema version nueva.indd 93
12-02-14 10:50
cuando el pueblo lo ungiera Presidente, sino que al término de su mandato, cuando recoja la gratitud de la ciudadanía agradecida”132. En la definición ideológica de la Falange primero y de la dc después, como en el discurso de Frei en las campañas presidenciales de 1958 y 1964, alcanzaron un fuerte peso los principios del humanismo cristiano y el pensamiento de Jacques Maritain y su perspectiva del humanismo integral. Frei había conocido al filósofo francés durante su estadía en el viejo continente con quien mantuvo una relación epistolar posteriormente. La apelación a las “razones morales” como componente de interpretación de la crisis refleja el peso de las ideas del “hombre integral” y la importancia de preocuparse tanto de lo material como de lo espiritual al momento de fijar lineamientos políticos. En una alocución radial, Frei señalaba: “Sufrimos una profunda desintegración moral. Una política de promesas vacías ha creado la desconfianza y el desprecio por los políticos. Soluciones concretas, esfuerzo y sacrificios nos permitirán luchar contra la miseria y elevar la condición de vida del pueblo”133. La apuesta resultó exitosa. Frei no solamente consiguió ser elegido senador, sino que logró la primera mayoría con 53.793 preferencias, aventajando a Jorge Alessandri (apoyado por el poderoso Partido Liberal), que consiguió 43.638 preferencias. Competían en dicha elección otras figuras prominentes de la política nacional, como el socialista Luis Quinteros Tricot, el radical Ángel Faivovich, el conservador Bernardo Larraín y el líder socialcristiano Eduardo Cruz Coke. Dado que las diferencias de votación entre los dos más emblemáticos candidatos al Senado en la provincia de Santiago fueron considerables, se interpretó que el potencial electoral de Frei no era totalmente transferible a su colectividad. Surgía, pues, un segmento del electorado propiamente “freísta”, por lo tanto la designación de Frei como candidato a la Presidencia, al año siguiente, fue considerada como indiscutible. Sin embargo, después de los sucesos de violencia de los días 2 y 3 de abril, el presidente Ibáñez, que se encontraba en un momento de gran debilidad política, solicitó facultades extraordinarias al Congreso, argumentando que si no contaba con mayor apoyo se vería forzado a renunciar. Aprobar dicha medida era un asunto extremadamente delicado, ya que implicaba desconocer las legítimas demandas de trabajadores y estudiantes.
132 133
Citado en Gazmuri Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 424. El Mercurio, 26 de julio, 1957. Pág. 21.
94
La crisis del sistema version nueva.indd 94
12-02-14 10:50
Frei, entonces, debió decidir si respaldaba o no el proyecto de ley del Gobierno. En su partido las opiniones estaban divididas: la derecha apoyaba al Gobierno y la izquierda y los radicales estaban en contra. Finalmente el falangismo resolvió, por un voto de diferencia, aprobar la entrega de facultades extraordinarias al Presidente, decisión que le valió a Frei fuertes críticas desde la izquierda. En medio de este debate sucedió un hecho que dañó más aún la decisión de quienes habían dado el apoyo. “El ministro del Interior, que se encontraba presente en la sesión –puntualiza el historiador Cristián Gazmuri–, hizo uso de la palabra para informar que el gobierno, luego de efectuar un balance de lo sucedido, estaba dispuesto a revocar la medida. Aceleradamente se tramitó el proyecto de derogación”134. Gazmuri señala que los parlamentarios de los partidos opositores que habían respaldado la medida, entre los que se encontraba Frei, afirmaron que la nueva propuesta del gobierno constituía una verdadera ofensa, y en particular para el senador Frei, justamente por los problemas que había debido enfrentar al interior de su partido y la evaluación negativa que había tenido su votación. “Rafael Agustín Gumucio sostendría más tarde que su actitud gravitó definitivamente en los resultados que se obtendrían en la elección presidencial de septiembre de 1958. Con el agravante de haber sido un sacrificio estéril dada la burla que significó la no aplicación de las facultades, después de otorgadas135”. Frei había demostrado tener un gran sentido político, pero este paso en falso, cuando estaba cercana la elección presidencial, pudo haberle restado apoyo. La candidatura de Frei El contexto político-social de la época era favorable para el surgimiento de nuevos referentes cristiano-progresistas que fueran capaces de congregar a las distintas fuerzas sociales cristianas. De este modo, la creación del Partido Demócrata Cristiano va ha representar el primer paso de la campaña, constituyéndose a los diez días de la proclamación de Frei. El paso siguiente era definir dónde buscar los apoyos políticos necesarios. La posibilidad de encontrarlo en la izquierda eran mínimas o nulas, dado que ese sector ya había definido su estrategia política a par-
134 135
Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 436. Ibíd. Pág. 436.
95
La crisis del sistema version nueva.indd 95
12-02-14 10:50
tir de la unión exclusiva de las fuerzas de izquierda, que se había concretado en la formación el frap. Otro apoyo potencial era el Partido Radical, pero este partido tenía dos inconvenientes que hacían prácticamente incompatible una alianza con los democratacristianos: primero, era el sector que primero había levantado un candidato presidencial, y segundo, el pr era una colectividad laica, integrada por numerosos miembros de la masonería, que no se veía a sí misma haciendo causa común con un candidato católico. En ese escenario solo los partidos de derecha aparecían como potenciales aliados. La directiva nacional del pdc, presidida por Rafael Agustín Gumucio, acordó aprobar íntegramente la plataforma propuesta presentada por Frei, adoptando la siguiente resolución: “Autorizar a la mesa directiva del partido para que con acuerdo del Consejo pueda solicitar el apoyo de otras colectividades políticas, siempre que ese apoyo no signifique ningún compromiso que altere la voluntad de luchar por una verdadera renovación nacional, tanto en lo económico como en lo social”136. También fue apoyado por unanimidad por el Partido Nacional, el cual señaló que el senador Frei era quien representaba “genuinamente la orientación nacional y popular que inspira nuestra política”. Al agradecer el respaldo, Frei señaló la “necesidad de promover una recuperación de los valores morales en el país, que resultaban más urgentes que la recuperación económica y con la ayuda del pueblo y la confianza en Dios, llegaremos al triunfo”137. El Partido Agrario Laborista, que había respaldado a Ibáñez, se dividió frente a las opciones presidenciales. La mayoría se inclinó por la candidatura democratacristiana, pero un grupo se manifestó partidario del postulante de la derecha. Al agradecer el apoyo de este partido Frei señaló que “dentro de su posición nacional y popular estaba dispuesto a recibir la colaboración de todos los sectores que tengan interés en provocar la restauración moral que necesita el país para instaurar una democracia económica”138. Faltaba saber la respuesta a la carta enviada por Frei al Partido Liberal, en la cual les señalaba “que su candidatura era una alternativa a la dictadura de la izquierda y de la derecha, y que su apoyo no significaba
136 137 138
El Mercurio, 2 de agosto, 1957. Pág. 15. El Mercurio, 12 de agosto, 1957. Pág. 15. El Mercurio, 19 de agosto, 1957. Pág. 19.
96
La crisis del sistema version nueva.indd 96
12-02-14 10:50
renunciar a las respectivas ideas partidistas, que los problemas son de tal magnitud y urgencia que los hombres y los partidos que comparten ideas básicas pueden trabajar juntos (…) para obtener un gobierno que pueda resolver los problemas que afectan a todos los chilenos, sean cuales fueren sus diferencias doctrinales”139. Incertidumbre que se resolvió con el apoyo de los liberales a Alessandri. El Partido Conservador se encontraba dividido respecto de este asunto. Los sectores “freístas” apostaban a las gestiones que podían realizar los notables de ambos partidos para alcanzar el apoyo, y los sectores “alessandristas” se concentraban en convencer a Jorge Alessandri para que aceptara la nominación, lo que sucedió en definitiva. Por último, los dos partidos históricos de derecha entregaron su apoyo al candidato independiente. El Partido Nacional140, al fundamentar su respaldo a la candidatura de Frei, apeló a un discurso cercano al humanismo cristiano; sin embargo en su línea de acción se observaba la influencia de corrientes nacionalistas que incluso expresaban ciertas orientaciones de corte racista coincidentes con miradas de corte nacionalista y racista europeas. Sostenía el pn: “Chile vive una profunda etapa de crisis de destino, las dificultades económicas son solo una consecuencia de la desintegración del espíritu de la nacionalidad. Es el impulso vital de la raza, su capacidad realizadora, sus virtudes ancestrales, su fe en el porvenir, en una palabra su patriotismo, el que pasa por un periodo de relajación y atrofia”. Agregaba más adelante que “el Partido Nacional fue creado precisamente para superar esta etapa de decadencia y crisis de destino. Hemos venido luchando por restaurar las antiguas virtudes de la raza”141. Del mismo modo, abogaban por la instauración de un sistema económico y social que definían como capitalismo popular, en el cual el Estado jugaba un rol preponderante: “el Estado debe defender al capital productivo y al empresario creador de riqueza, los trabajadores chilenos deben ser asociados a una nueva etapa de expansión económica y reintegrados a la comunidad en las utilidades y en la propiedad de la empresa a través del capitalismo popular. A la pretensión marxista de hacer del Estado el dueño del capital, oponemos nuestro propósito de hacer que los tra-
139 140
141
Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 446. Este partido Nacional se creó en 1956 y dejó de existir dos años después. Posteriormente en 1966, surgió un nuevo Partido Nacional, de la fusión de liberales y conservadores. El Mercurio, 16 de agosto, 1957, pág. 15.
97
La crisis del sistema version nueva.indd 97
12-02-14 10:50
bajadores se transformen en capitalistas”142. En la misma declaración sostenían la gran coincidencia programática con Frei frente a una serie de medidas de tipo social, como también respecto de la importancia de recuperar la política y a los partidos de su alta función orientadora de la opinión pública. El ascenso de Frei fue vertiginoso. Solo en marzo de 1957 había resultado elegido senador por Santiago, y en julio de ese año era proclamado candidato a la Presidencia. Por tal razón su labor senatorial por Santiago fue breve, dado que se concentró completamente en la campaña presidencial. Se decía que “La elección senatorial por Santiago tuvo caracteres de plebiscito, y el pueblo, al otorgarle la primera mayoría, dio a entender directamente que en Frei había depositado sus esperanzas”143. Las ideas centrales de su proyecto de gobierno “eran las mismas que presenté ante el electorado de Santiago”144 y, al igual que la consigna de la campaña senatorial, se defendía la idea que Frei era una opción “nacional y popular”. Programa y visión de Eduardo Frei El tono del discurso cuando acepta la candidatura se sitúa en un horizonte temático ético y de razones morales para su postulación. Sostenía que “hoy nos encontramos frente a extensos sectores dominados por algo peor que la desconfianza, que es la falta de fe y respeto por las instituciones y en los hombres que dirigen y representan nuestra democracia”. Abogaba por una reforma electoral “que permita que la voluntad del pueblo se manifieste de manera auténtica”. Señalaba además que los problemas de fondo eran que la economía se había desarrollado de manera insuficiente y que el contacto “con el pueblo y la juventud, con los empresarios y los intelectuales, revela una ansiedad por encontrar una expresión política que conduzca al gobierno y se puedan aprovechar sus energías potenciales”145. A partir de este diagnóstico Frei ponía el énfasis en la necesidad de realizar cambios estructurales para asegurar una mayor justicia social. En el plano de los principios de convivencia y tolerancia, sostenía la
142 143 144 145
El Mercurio, 16 de agosto, 1957. Pág. 15. El Diario Ilustrado, 19 de abril, 1957. Pág. 12. El Mercurio, 26 de julio, 1957. Pág. 15. Revista Política y Espíritu N° 183, agosto, 1957. Págs. 27 y 28.
98
La crisis del sistema version nueva.indd 98
12-02-14 10:50
observancia de la libertad para todos, dentro del orden jurídico y la libertad religiosa y respeto a todas las creencias. En el terreno económico suscribía la necesidad de incrementar la producción nacional mediante la explotación de riquezas que aún no habían sido aprovechadas. Propiciaba una política estable y equilibrada de fomento a la agricultura y la industria, asegurando el poder comprador del Estado, junto al estímulo de la libre empresa no monopolista. En cuanto a la política agrícola, Frei proponía la subdivisión de las grandes propiedades agrícolas fiscales, semifiscales y privadas, que estuvieran mal cultivadas. Defendía, además, el principio de la descentralización administrativa e industrial, idea muy original para esa época. Su propuesta incluía la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y aeropuertos. También planteaba la necesidad de terminar con la desnutrición, la vagancia infantil, la mendicidad y el alcoholismo. En el campo internacional Frei era partidario de resguardar la soberanía nacional, con una línea antiimperialista y de solidaridad con las democracias libres146. En los últimos días de la campaña reafirmó sus “cuatro grandes objetivos; 1° Dar trabajo a todos los chilenos; 2° Aumentar la riqueza y valorizar nuestra moneda; 3° Afrontar el problema de la vivienda; y 4° Hacer un esfuerzo educacional”147. En esta primera etapa de su campaña Frei no aludió expresamente a la idea que él representaba la alternativa a la derecha y la izquierda, pero en el discurso de cierre de campaña advirtió acerca de los peligros de no tomar conciencia de la época que venía. Después de recorrer Chile entero afirmó en esa ocasión: “he llegado al convencimiento de que nuestra democracia atraviesa por una encrucijada muy severa. El desequilibrio entre la extrema pobreza y la opulencia es evidente. La ansiedad y las esperanzas comprimidas del pueblo se tornarán amenazantes si no ven un cauce posible (…) La Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que rigió por largos años, no logró contener en lo más mínimo al comunismo, que ha seguido avanzando en las grandes poblaciones callampas, donde la miseria, las enfermedades y el horror son patentes”. Más adelante reparaba sobre los riesgos de la polarización citando la experiencia española. En lo que parecía ser una premonición, sostuvo: “El país no quiere el gobierno de quienes controlan el poder económico, de quienes representan un sector determinado que acapara todas las ventajas y que
146 147
El Mercurio, 21 de agosto, 1958. Pág. 19. El Mercurio, 3 de septiembre, 1958. Pág. 21.
99
La crisis del sistema version nueva.indd 99
12-02-14 10:50
también quiere acaparar el poder político (…) es inútil engañarse. Su triunfo es el triunfo inevitable de la alternativa comunista en el próximo futuro”148. Más adelante apuntaba sobre los peligros que representaba el que triunfara la candidatura de izquierda, a la que definía como “la alternativa peligrosa”. Frei sostenía que el comunismo era la alternativa de los países desesperados, sin tradición democrática, para concluir que la propuesta del centro era la que representaba una verdadera solución a los desafíos que el país tenía en el presente y en el futuro.
La Convención presidencial de la izquierda Los primeros acercamientos políticos encaminados a formar una alianza electoral más amplia fueron propiciados por el pequeño Partido Democrático149, el cual le propuso al frap la realización de una convención nacional de unidad, que integrara a todas las fuerzas de izquierda sin excepciones y a otras fuerzas de centro, como los radicales, los agrariolaboristas, los radicales doctrinarios, lo que permitiría disponer de apoyo parlamentario y de la cut. En tal convención el Partido Democrático planteaba que había que unir a todas las fuerzas de izquierda “para lograr en los comicios de 1958 un gobierno de izquierda democrática en que su cumpla un programa mínimo destinado a transformar nuestra economía y la maquinaria del Estado, restablecer el imperio de las libertades y perfeccionar nuestra democracia”150. En septiembre de 1957 en el Salón de Honor del Congreso Nacional se llevó a cabo la “Convención Presidencial del Pueblo”. En dicho encuentro se debía decidir la candidatura y el programa de la izquierda para las elecciones de 1958. En el encuentro participaron más de 2 mil delegados provenientes de organizaciones de base y sociales, vinculadas a los partidos”151. Además de los partidos integrantes del frap, que representaban la mayoría, asistieron pequeños grupos como la Alianza Nacional de Trabajadores (de origen ibañista), y el Partido Radical Doctrinario.
148 149
150 151
El Mercurio, 3 de septiembre, 1958. Pág. 15. El partido Democrático tiene sus orígenes en el Siglo xix; inicialmente tuvo una base popular. Para la fecha que nos interesa, era un partido que se ubicaba en la centroizquierda, que contaba con representación parlamentaria y que había tenido múltiples divisiones en distintos momentos. El Mercurio, 8 de agosto, 1957. Pág. 19. El Siglo, 17 de septiembre, 1957. Pág. 1.
100
La crisis del sistema version nueva.indd 100
12-02-14 10:50
Se propusieron los siguientes precandidatos: Mamerto Figueroa, de tendencia ibañista; Rudecindo Ortega, por el Partido Radical Doctrinario, Alejandro Serani por el Partido Democrático, los independientes Guillermo del Pedregal y Humberto Mewes, el empresario minero Francisco Cuevas Mackenna, y por los socialistas Salvador Allende. En su intervención Allende señaló que “con nuestra actitud hemos derogado de hecho la Ley Maldita”. El precandidato Humberto Mewes expresó que su presencia en la convención era “como una consecuencia de toda la vida de devoción al pueblo”. En nombre del pc habló el escritor Volodia Teitelboim, quien enfatizó la amplitud que debía lograrse y llamó a sumarse a los “radicales de base, falangistas de la primera hora e inclusive sectores agrario-laboristas. Habiendo cuatro candidatos (sic) estamos en condiciones de triunfar”. El candidato del radicalismo doctrinario realizó una autocrítica y sostuvo: “No tuvimos acierto al elegir al Presidente de la República en 1952”152. Finalmente los resultados fueron los siguientes: Salvador Allende 509, Alejandro Serani 350, Humberto Newes 331, Francisco Cuevas 323, Rudecindo Ortega 318, Guillermo del Pedregal 212, nulos 43, blancos 6. De acuerdo con lo establecido, correspondía hacer una segunda vuelta de votaciones en caso que ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta, pero, según la prensa, se había buscado un entendimiento entre las distintas fuerzas para llegar a un acuerdo; sin embargo cuando debía comenzar la segunda vuelta, esta se suspendió y se llevó a cabo una reunión entre los precandidatos, que “después de dos horas de intercambio de ideas al respecto, se resolvió anunciar la renuncia de todos los precandidatos en favor del señor Allende y pedir a la convención su proclamación inmediata”153. En la primera votación el Partido Comunista apoyó a Guillermo del Pedregal, el cual había sido ministro en tres ocasiones durante el gobierno de Ibáñez y quien, frente al debilitamiento del movimiento ibañista, se mantenía en una postura independiente. Este apoyo a un candidato no de izquierda por parte del Partido Comunista debe entenderse al interior de la línea de los comunistas, respecto de la necesidad de alcanzar alianzas amplias, con un gran proyecto nacional de grandes transformaciones, lo que hacía necesario un amplio acuerdo que incorporara a todas las fuerzas sociales de expresión popular, que suponía, además de
152 153
El Mercurio, 16 de septiembre, 1957. Pág. 19. El Mercurio, 18 de septiembre, 1957. Pág. 19.
101
La crisis del sistema version nueva.indd 101
12-02-14 10:50
los partidos miembros del frap, a radicales, democratacristianos, y agrario laboristas, y en esa perspectiva pensaban que Guillermo del Pedregal tenía el potencial para una convocatoria que fuera más allá de la izquierda, posición que había sido defendida y declarada en el xxiv Pleno del Comité Central, en mayo de 1957, donde sostenían que se debía impulsar una acción común con diversos partidos y que esta acción común contribuiría a aclarar el panorama político de las elecciones presidenciales, enfatizando que estaban plenamente de acuerdo en que el frap debía llevar candidato propio, pero añadían que “no desalojamos la posibilidad de un entendimiento más amplio, siempre que dicho entendimiento pueda logra condiciones favorables al pueblo”. Y agregaban que “partimos de la certidumbre que en nuestra época y en las condiciones particulares de Chile, cualquier reforma democrática, bajo el impulso de la lucha de masas, descompone el poder de los reaccionarios”154. En el mismo informe el Partido Comunista sostenía la necesidad de llevar adelante un movimiento de liberación nacional, en el cual debía participar también parte de la burguesía. El Partido Socialista estaba bastante distante de la posición comunista al defender la idea de la necesidad de construir un Estado Socialista, y para aquello se requería formar una coalición integrada solo por partidos de izquierda, es decir, socialistas y comunistas, que eran los fundamentales partidos del frap. En la ocasión Allende se dirigió a la asamblea para reafirmar su firme decisión de mantener su candidatura desde una posición de izquierda avanzada, que era el mandato que la Convención le había entregado. Según el diario El Mercurio, en el improvisado discurso habría abogado por “un gobierno del pueblo donde las riquezas nacionales sean para el país y las clases populares obtengan la justicia que se merecen. En otro acápite, el senador Allende abordó los temas que representaban en ese momento consignas más radicales, por ejemplo ‘una reforma agraria, nacionalización de fuentes de producción, derogación de la Ley de Defensa de la Democracia’”155. Definida la candidatura de Allende el pc entregó inmediatamente su respaldo, lo que dejó de manifiesto, una vez más, su decisión inamovible de privilegiar por sobre todo la unidad con los socialistas: “es nuestro
154
155
Revista Principios N° 36. Informe de la Comisión Política a la xxiv sesión plena del Comité Central del Partido Comunista de Chile, 25 de mayo, 1957. Pág. 32. El Mercurio, 18 de septiembre, 1957. Pág. 1.
102
La crisis del sistema version nueva.indd 102
12-02-14 10:50
propósito invariable el de marchar de acuerdo con los partidos frentistas. Esto significa ante todo, que estamos por la unidad del frap”156. Después de la convención el Partido Democrático se fraccionó; un sector respaldó al candidato radical Luis Bossay, otro al candidato de la derecha, Alessandri, y un tercero se mantuvo junto a Allende.
La candidatura de Allende La trayectoria política de Allende A comienzos de la década de los años 1930 se registran las primeras apariciones públicas del entonces estudiante de medicina Salvador Allende, como miembro del grupo “Avance”, jóvenes que se definían de izquierda y se reunían a debatir tanto del acontecer nacional como internacional al calor de las corrientes intelectuales en boga. Allende había sido vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile (fech) siendo entonces muy crítico de las corrientes más extremas que existían dentro del grupo “Avance”, cuyos representantes terminaron renunciando o siendo expulsados cuando propusieron la creación de consejos de obreros, campesinos, estudiantes y soldados según el modelo soviético. En la década siguiente Allende se situó entre los sectores del ps proclives a formar alianzas e impulsar un trabajo unitario con el pc. Según relata el dirigente comunista Orlando Millas, que, en una reunión sostenida entre representantes comunistas y socialistas de ambas tendencias, y donde Allende estaba en representación del Partido Socialista de Chile, cuando se discutían los términos de la relación entre ambos partidos, habría sido él quien había acuñado el concepto “unidad socialistacomunista”157, el que posteriormente se usó reiteradamente. En el campo sindical fue la base de la idea de que socialistas y comunistas debían superar cualquier sectarismo y unirse en la acción. En 1948, frente a la votación de la ley que proscribía al pc, se produjo una nueva división del ps. Los sectores que votaron a favor, y que eran minoritarios dentro del partido, se quedaron con el nombre oficial, Partido Socialista de Chile, y Allende, junto a otros líderes, fundaron el Partido Socialista Popular, convencido de la importancia de trabajar con los comunistas, pero sobre todo, de la unidad de la izquierda. Declaraba
156 157
Ibíd. Millas Orlando. Memorias…, óp. cit., pág. 36.
103
La crisis del sistema version nueva.indd 103
12-02-14 10:50
que no era posible hacer una revolución sin el pc y por lo mismo Allende permanentemente va ha privilegiar dicha unidad. Muy pronto el Partido Socialista Popular experimentó una nueva división cuando acordaron apoyar la candidatura a la presidencia de Ibáñez el año 1952, un grupo del Partido Socialista Popular, entre ellos Allende, rechazan el acuerdo y renuncian al Partido Socialista Popular, y en una audaz operación política, un significativo grupo de militantes, entre ellos Allende, vuelven al Partido Socialista de Chile, prácticamente se lo apropian, y desde ahí afianzan su relación con el pc, el cual se encontraba proscrito. Hecho que puede ser entendido como el primer intento para formar una alianza comunista-socialista, que junto al partido Democrático van a constituir el Frente del Pueblo, y que proclamarán a Allende como su candidato en las elecciones presidenciales de 1952. En un escenario con restricción política alcanzó solo un 5,4% de los votos. Sin embargo su discurso y actuación política lo habían convertido en el candidato natural de la izquierda. El Partido Socialista Popular en dichas elecciones apoyó al ex militar que se presentaba con apoyos de diversos partidos pequeños, que en su mayoría se definían como ibañistas, con un discurso antipartidos. Allende, por el contrario, sostenía que la candidatura de Ibáñez era peligrosa por su carencia de una base doctrinaria. Su determinación por salvaguardar la unidad de socialistas y comunistas se puede apreciar en innumerables oportunidades, como por ejemplo en el Senado cuando señalaba: “Nosotros creemos que ha llegado la hora de que los partidos auténticamente populares creen una conciencia cívica capaz de brindarle a Chile una salida política, una alternativa distinta, una solución nueva, y esta salida política la estamos labrando lealmente en el Frente de Acción Popular; la estamos trabajando, los partidos que lo integran, a sabiendas de que hemos cometido errores, como errores cometieron Sus Señorías, antes y después. Estamos en el frap lo decimos fuerte y rotundamente trabajando con el Partido Comunista de Chile” y especificaba a la vez las divergencias que tenía con dicho partido y decía: “Porque he creído sinceramente que los comunistas chilenos acatan los compromisos contraídos con nosotros y lo he probado a lo largo de algunos años que tengo de contacto con ellos, sigo lealmente trabajando sobre la base de esos compromisos neta y claramente establecidos. Jamás nosotros aceptaríamos la presencia del Partido Comunista si ello significara, de parte nuestra, hipotecar nuestro derecho a criticar, a analizar, a desmenuzar la política internacional de la Unión Soviética. Si los comunistas chilenos están de acuerdo con algunos puntos de esa
104
La crisis del sistema version nueva.indd 104
12-02-14 10:50
política, o no lo están, es problema de ellos; pero nunca ese problema se ha proyectado en nuestras relaciones y jamás han puesto como condición para mantener ese entendimiento el que nosotros opinemos de esta y otra manera en el aspecto internacional o nacional158. Algunos años después en una entrevista a Canal 9 de TV, el cual pertenecía a la Universidad de Chile, sostuvo: “En el campo nacional ha habido discrepancias, puntos de vista antagónicos. El proceso social ha limado las viejas y duras querellas. Hoy podemos decir que, sin perder la personalidad que caracteriza a ambas agrupaciones, hemos coincidido en puntos esenciales al servicio del país y de la mayoría nacional”159. Allende en 1945 había llegado por primera vez al Senado, siendo electo por la zona de Magallanes; dos años antes había asumido la secretaría general del Partido Socialista. Reelegido Senador 1953 por Tarapacá y Antofagasta. Se definía como marxista y sobre esa base defendía la alianza con el pc y rechazaba los zigzagueos populistas del Partido Socialista. Según relata Arrate, Allende en su primera campaña presidencial, que se daba en un contexto totalmente desfavorable, tenía la convicción que él debía ser Presidente de la República : “voy a ser presidente de este país. No quiero ser presidente por ser presidente. Quiero ser presidente de este país, para cambiarlo. Yo quiero ser el presidente de Chile (…) porque quiero convertir a este país en lo que siempre debió ser, un gran país (….) aún somos pocos, pero llegará un día que seremos muchos”160. Será la década de los cincuenta cuando comenzó a hablar de llegar al gobierno, y más aún, de construir la primera nación socialista de Chile. Sin embargo la candidatura de 1952 debe leerse desde la perspectiva que había un camino que recorrer y sin, en ese momento, ninguna probabilidad de triunfo. El debate dentro de la izquierda En 1956, cuando se constituye el frap, las fuerzas de izquierda tenían una idea difusa respecto de “la conquista del poder”. Lo que sí tenían claro era la necesidad de ganar la Presidencia para constituir un gobier-
158
159 160
Discursos de Allende. Fundación Salvador Allende. Intervención en el Senado, 4 de diciembre, 1956. Pág. 188. Revista Arauco N° 55, Santiago, 1964. Pág. 22. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 276.
105
La crisis del sistema version nueva.indd 105
12-02-14 10:50
no que representara a la izquierda. El dirigente comunista Orlando Millas recordó muchos años después: “Imaginábamos el acceso al poder como una forma o conquista de tal poder aprovechando coyunturas previstas como un especie de golpe de fortuna”161; agregaba que la cuestión de la conquista del poder no había sido aclarada dentro de los partidos de izquierda, lo que “dio lugar a que permaneciesen en el subconsciente de la izquierda chilena mitos dispuestos a aflorar perjudicialmente a la primera de cambio”162. O sea, se usaba un lenguaje cargado de mesianismo con una construcción teórica referida a realidades distintas a la nacional. No obstante, cuando se explicitaba el proyecto político y las propuestas de gobierno se elaboraban demandas basadas en la condiciones del país, luchando por una mayor democratización, “creadora, de masas, sin que nos pareciera extraño seguir hablando, a la vez de estrategia y táctica, vanguardia, leyes prefijadas de la economía y de la práctica social, dictadura del proletariado, papel histórico de la violencia y otras ortodoxias”163. Tales dichos dejaban un campo amplio para diferentes interpretaciones. Las diversas visiones respecto de la práctica política inmediata quedaban reiteradamente de manifiesto en los discursos de los partidos de izquierda. Evidentemente, comunistas y socialistas no tenían una estrategia común respecto de lo que debían hacer. Al respecto, Millas sostiene que: “A muchos les pareció que era un juego de palabras intrascendente la discusión, inicialmente desarrolladas entre el pc y el Partido Socialista Popular y posteriormente mantenida durante años fatigosamente por el pc y el fusionado Partido Socialista contraponiendo la línea identificada como “Frente de Liberación Nacional” y el denominado “Frente de Trabajadores”, que no impidió actuar en conjunto a través del Frente de Acción Popular”164. Y tiene razón Millas, porque efectivamente existió un doble razonamiento; por una parte estaba la definición teórico-política, donde se observaban significativas diferencias entre los dos partidos, las cuales se disipaban al momento de implementar una estrategia de acción. Dicotomía que se aprecia explícitamente en la constitución del frap, donde se dejó de lado las ideas más excluyentes, privilegiando una convocatoria de carácter más amplio. Acerca de esto, Aniceto Rodríguez, histórico dirigente del ps afirmó
161 162 163 164
Millas Orlando. Memorias…, óp. cit., pág. 29. Ibíd., pág. 30. Ibíd., pág. 31. Ibíd., pág. 28.
106
La crisis del sistema version nueva.indd 106
12-02-14 10:50
que: “desde su nacimiento, la candidatura de Allende tuvo un sello de amplitud social, rebasando márgenes sectarios al interpretar anhelos de extensas capas de la población”165. La determinación de ampliar la base de apoyo explica la decisión de acercarse a la Iglesia Católica (que siempre ha tenido una significativa presencia en el mundo popular), en la búsqueda de vínculos con las propuestas del cristianismo popular. No era sencillo para la izquierda poder conquistar ese electorado sobre todo cuando se lo estaban disputando con el candidato democratacristiano que preconizaba un socialcristianismo y que existía un clima distante y reticente del Cardenal José María Caro hacia la izquierda, posición que se veía reforzada con el pontificado del papa Pío xii, el cual había condenado al comunismo junto a las amenazas de excomunión a sus seguidores, y las inequívocas indicaciones respecto del deber de los cristianos de dar su voto a personas de segura fe católica. En ese contexto la gestión de Allende hacia la jerarquía eclesiástica tuvo escasos resultados. En la izquierda lo más relevante en ese momento van a ser los cónclaves partidarios que se realizaron en ese periodo y que serán determinantes en las decisiones tomadas posteriormente. Uno fue el xxiv Pleno del Comité Central del Partido Comunista en mayo de 1957, y el otro fue el Pleno del Comité Central del ps, realizado a comienzos de 1958. En el Pleno del pc se planteó la necesidad de reformar el régimen político y construir una “verdadera república democrática, en la que todo el poder recaiga en manos del pueblo y en que este se halle representado por una Cámara Única, que entre sus facultades y atribuciones esenciales se contará la de designar al Presidente de la República, Ministros de Estado y los miembros de organismos superiores encargados de administrar justicia”166. Esa idea estuvo muy presente en la campaña presidencial en afirmaciones como que “de acuerdo con la Constitución, el Presidente de la República es una especie de monarca, al que se le elige cada seis años y que dispone de inmensos poderes designando por resolución personal los Ministros de Estado, los empleados de la Administración Pública (…) Fuera de esto es el más importante colegislador y es el único que está autorizado para presentar proyectos de ley que impliquen gastos y su
165 166
Aniceto Rodríguez citado en Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 328. Revista Principios N° 36. Informe de la Comisión Política a la xxiv sesión plena del Comité Central del Partido Comunista de Chile, 25 de mayo, 1957. Pág. 25.
107
La crisis del sistema version nueva.indd 107
12-02-14 10:50
voluntad prevalece por sobre la mayoría de las Cámaras mediante el veto presidencial”167. Otro tema que se planteó en la reunión comunista fue la necesidad de ampliar la base de apoyo. El diagnóstico respecto de la estrategia electoral señalaba la conveniencia de “incorporar a los partidos y elementos democráticos de tal forma que la candidatura del pueblo alcance una resonante victoria. Si la mayoría de los partidos aislamos a la extrema derecha, debemos ponernos de acuerdo para llevar a cabo una política a favor del progreso, del bienestar, de la democracia, de la independencia nacional y de la paz”168. Discurso que reflejaba cierta inquietud frente a la dispersión de las fuerzas no derechistas, lo que respondía a la línea partidaria de distanciamiento de cualquier orientación confrontacional entre potenciales aliados. El pc ponía énfasis en proteger el bien mayor que era la lucha por la democracia, la libertad, el pan, la salud, la independencia nacional y la paz: el gran reto era “derrotar a las fuerzas reaccionarias”. Esta línea unitaria, argumentaba el pc, contaba con el apoyo de la clase obrera y de la mayoría de los sectores populares. “Para lograr el reagrupamiento y la polarización de las fuerzas democráticas, afirmaba, los comunistas colocamos el acento en la unidad del movimiento sindical y de cada una de las ramas de las fuerzas populares en ascenso y, especialmente, al fortalecimiento de la campaña del Doctor Allende”169. El pc llegaba incluso más lejos respecto de la amplitud de la coalición. A su juicio, Allende debía ser capaz de agrupar “una vasta coalición antiimperialista”. El razonamiento era que la división de las fuerzas no derechistas permitiría el triunfo del candidato del “imperialismo y los monopolios”. Este partido afirmaba que solo dos candidaturas eran las que realmente competían, la de Allende y la Alessandri. Para probarlo afirmaban que “no aparecen con posibilidades reales de victoria, la candidatura de Frei que se desgrana ostensiblemente y la de Bossay que constituye un saludo a la bandera. La candidatura de Frei no ha calado en el seno de la clase obrera y los sectores más progresistas de la intelectualidad, de los profesionales y la pequeña burguesía, han comprendido que el camino de Frei no es el camino del pueblo, ni lo que la nación entera está reclamando”170. Sostenían que esas candidaturas favorecían de hecho a la candidatura de la derecha pues restaban votos a la candi-
167 168 169 170
Revista Principios N° 40, julio-agosto, Editorial, 1958. Pág. 1. Ibíd., pág. 2. Ibíd., pág. 3. Revista Principios N° 40, julio-agosto, Editorial, 1958. Pág. 15.
108
La crisis del sistema version nueva.indd 108
12-02-14 10:50
datura de la izquierda, a lo que se sumaba la gran diferencia de recursos de Alessandri y Allende. Durante ese periodo hubo numerosas declaraciones de la izquierda en contra de Frei y la dc. “La candidatura del senador Frei, afirmaba el pc, obedece a una línea internacional de reacción clerical al servicio del imperialismo que prepara la guerra. En una reciente reunión con los diputados liberales, el senador Frei les dijo que es anticomunista, pero que no combate a los comunistas con leyes represivas, sino que los combate donde están, sobre todo en los sindicatos”171. Distinto era el trato a los radicales. No descartaban la posibilidad de contar con su apoyo y el mensaje era muy claro: “No pretendemos humillar al Partido Radical, sino tratarlo de igual a igual en condiciones de dignidad, que garanticen a la clase obrera que no se va ha volver atrás en la historia del país”172. La idea de un gobierno de coalición de las fuerzas democráticas, en el cual se incorporaban amplios sectores constituía para el pc el paso previo al “gobierno de liberación nacional”, sobre el cual no entraba en detalles, ni se referían en profundidad sobre la naturaleza de las alianzas en dicha etapa. Por su parte, el ps fue matizando las declaraciones más radicales formuladas en el Congreso de Unidad de 1957. En las resoluciones del Pleno del Comité Central, de comienzos de 1958, sostenía que “las realizaciones del gobierno deben contar con el respaldo de la pequeña burguesía, que se debate en un estado intermedio entre su crecimiento, su desarrollo, que se encuentra estacionario, y al mismo tiempo, la burguesía industrial monopolista que le invade cada vez más el campo de acción. Estos sectores sociales, pequeños comerciantes, pequeños industriales, artesanos, profesionales, tendrán un rol importante que jugar en los planes del Gobierno”173. Por otra parte, Allende señalaba en una entrevista con el periodista Guilisasti, que “el socialismo chileno es marxista, y que su fundamento filosófico es el materialismo dialéctico”174, manteniéndose dentro del discurso marxista más clásico, lo que se observa cuando se refería a los fundadores del marxismo que habían estudiado el carácter opresor del
171
172 173 174
Intervención de resumen en el xxv Pleno del Comité Central del Partido Comunista, por Galo González. Revista Principios N° 40, julio-agosto, 1958. Pág. 2. Ibíd. La Última Hora, 22 de marzo, 1958. Pág. 7. Citado en Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 321.
109
La crisis del sistema version nueva.indd 109
12-02-14 10:50
Estado, y plantearon a la revolución socialista dar el primer paso hacia el socialismo con la instauración de una dictadura del proletariado. “El régimen socialista representa una sociedad sin clase, la socialización de los medios e instrumentos de producción y de cambio, manteniendo la propiedad privada solo para los medios de uso y consumo. Esta producción del sistema socialista está planificada con fines de uso y no de lucro, y los productos se distribuyen de acuerdo con la cantidad de trabajo prestado”175. Junto con esta tajante definición, se puntualizaba respecto de la situación nacional: “el socialismo chileno es revolucionario y científico, porque se ha dado metas considerando la realidad nacional, su condición de país subdesarrollado y dependiente, considerando la realidad de las organizaciones y las aspiraciones populares, y considerando que las experiencias de otros países no son aplicables a Chile, rechazando las aplicaciones mecanicistas por su carácter antidialéctico. La alternativa socialista en Chile la define como un proceso revolucionario que no es la revolución socialista, sino una revolución democrática y popular, donde se reconoce a la clase trabajadora su papel de dirección y orientación. Las tareas inmediatas serían profundizar la democracia, lograr una mayor independencia nacional, y alcanzar el máximo de bienestar social. Deja afuera de las fuerzas que deben impulsar esas tareas, a aquellos grupos comprometidos con el estado de cosas vigente, a los incondicionales del interés monopolista y foráneo, a los beneficiados con la inflación y el caos económico, a los partidarios de aumentar el grado de dependencia del país”176, dejando ver su posición más amplia, lo que hizo que continuaran las tensiones entre Salvador Allende y Raúl Ampuero, hecho que repercutiría en las relaciones con el Partido Comunista, dado que este último tenía posiciones más críticas al pc.
175
176
Jans, Sebastián. El desarrollo de las ideas socialistas en Chile. Capítulo 8: “Allende y el Movimiento Popular”. Versión digital en: geocities.com/sebastianjans. Jans, Sebastián. El desarrollo de las ideas…, óp. cit.
110
La crisis del sistema version nueva.indd 110
12-02-14 10:50
El programa de Allende La Convención Presidencial del Pueblo, tal cual como se ha observado anteriormente, designó por unanimidad al senador Salvador Allende como candidato del frap y aprobó, después de un largo debate, una propuesta programática. Una primera decisión era que el programa debía estar vinculado a las luchas de las masas y recoger las aspiraciones del pueblo, de la juventud, de las mujeres, de los profesionales, etc. Sus temas centrales se referían a dos grandes reivindicaciones: Democratización y Desarrollo Económico. En cuanto a la democratización se planteaba la ampliación del cuerpo electoral, otorgando derecho a sufragio a todos los chilenos mayores de 18 años, incluidos los analfabetos. Que el Poder Legislativo fuera verdaderamente una expresión del pueblo y, en tal carácter, asumiera la dirección efectiva de los asuntos públicos. Se planteaba una mayor descentralización del poder, proponiendo entregar mayor responsabilidad y autoridad a las autoridades elegidas democráticamente y constituir asambleas provinciales dotadas de mayores atribuciones. Las propuestas incluían los derechos de la “mitad de la población”, la mujer, argumentando que este sector no habían alcanzado su plena emancipación porque “pesaban sobre ellas diversas discriminaciones y resabios de costumbres coloniales”. El programa proponía la democratización de las Fuerzas Armadas, con el fin que se vincularan directamente a las tareas del pueblo. En resumen, planteaba “que los actuales amos han administrado mal a Chile y el pueblo quiere hacerse cargo de una renovación nacional que se base en el progreso descentralizado de cada zona y localidad”177. En relación con el desarrollo económico, el programa sostenía que para resolver la crisis se debía entregar al Estado la responsabilidad de planear y promover el conjunto de las actividades económicas del país con fines de fomento y bienestar. Proponía que el salitre, el cobre, el hierro y las fuentes de energía se integraran a la economía nacional, y luchar por el “verdadero estanco de su comercio por el Estado, hay que obtener para Chile el máximo de los frutos por ella producidos y hay que defender la propiedad y la explotación nacional del petróleo, del uranio y de nuestras fuentes de energía en general”178. En cuanto a las formas de propiedad, señalaba que se debía terminar con el monopolio en la industria y
177 178
El Siglo, 6 de agosto, 1958. Pág. 3. La plataforma programática de la candidatura de Allende. Ibíd.
111
La crisis del sistema version nueva.indd 111
12-02-14 10:50
liquidar las formas de producción y propiedad feudales y latifundistas “que frenan y ahogan nuestro desarrollo agrícola, limitan el mercado e impiden que la tierra chilena entregue alimentos abundantes y baratos a la población”179. Sin hablar de reforma agraria, se postulaba la necesidad de modificar el régimen de propiedad de la tierra y la creación de cooperativas de campesinos o del Estado, para su explotación directa. El objetivo central del programa era satisfacer las necesidades del pueblo, el bienestar de los chilenos, sacar a miles de ellos de la miseria y el abandono y “darle alimentación, vestuario y vivienda, junto a salud y cultura”180. En una gran concentración en Santiago en la etapa final de la campaña, Allende hizo un encendido discurso en el que sostenía que “la clase obrera es el agente decisivo para las transformaciones de fondo, la que lucha por más democracia, más desarrollo económico, más bienestar social y mayor independencia nacional. Cambiaremos la faz económica de Chile –sostuvo–, atacaremos la inflación promoviendo cambios estructurales en la economía, impediremos la fuga de capitales al extranjero, restableceremos y aumentaremos los salarios de los trabajadores, se reducirá drásticamente el consumo de los ricos, se aumentara la disponibilidad de los alimentos, se controlarán los precios a los monopolios, se expropiarán las tierras sin cultivar, que muestran la incapacidad en el agro para aumentar la producción. Reforzaremos la Constitución para mejorar la democracia”181. En la última marcha de la campaña de la izquierda se reiteraron estas mismas ideas-fuerza: “Acabaremos con la política que ampara los intereses de los menos” (…) “haremos producir las tierras sin cultivo y pondremos fin a la vida regalada de los latifundios ociosos” (…) “producir más y alimentar bien a los chilenos, es una necesidad imperiosa que nos conduce ineludiblemente a la reforma agraria” (…). Reformaremos la Constitución para ampliar y vitalizar nuestra democracia, consolidar una política de mayorías nacionales, y que permitirá robustecer nuestro sistema democrático. (…) Todos los vicios de nuestra Constitución que permiten afianzar el poder tradicional de las clases oligarcas que frenan el desarrollo serán superados con la reforma electoral”182.
179 180 181 182
Ibíd. Ibíd. El Siglo, 7 de julio, 1958. Pág. 7. El Siglo, 1 de septiembre, 1958. Pág. 4.
112
La crisis del sistema version nueva.indd 112
12-02-14 10:50
El programa izquierdista no proponía un quiebre radical, no mencionaba la palabra “revolución” ni se refería a la lucha de clases. Respecto del agro, no planteaba de manera directa la disposición a llevar adelante una reforma agraria, aunque se insinuaban cambios en tal sentido.
La elección complementaria y la formación del Bloque de Saneamiento Democrático El 23 de marzo de 1958, esto es, a cinco meses de la elección presidencial, falleció un diputado liberal que era uno de los principales partidarios de la candidatura de Alessandri, y debió realizarse una elección extraordinaria de diputados por un distrito de Santiago183. Se discutió mucho si esa elección tendría un significado nacional, algo así como un plebiscito. A pocos días de la votación se hizo más agudo el debate en tal sentido y el candidato de la derecha trataba de demostrar que aquello no era así. No obstante, todas las fuerzas políticas tenían claro que esa elección sería interpretada como un anticipo de lo que ocurriría en la contienda presidencial. Se presentaron cuatro candidatos vinculados a cada una de las candidaturas presidenciales. Resultó elegido Edwards, el abanderado de la derecha, lo que fue leído como una señal de la capacidad de movilización electoral y la posibilidad de éxito de Alessandri. Al día siguiente la prensa de derecha tituló: “Ayer Edwards: Alessandri mañana”184, mientras El Siglo lo hizo así: “La derecha compró un sillón pero ¿avanzó el pueblo?”185. La revista Vistazo, de tendencia pro-allendista, tituló: “El fin del mito Frei”186 y Última Hora, también allendista, anunciaba que “la pelea será entre Allende y Alessandri”187. Los efectos políticos fueron inmediatos. El 27 de marzo, con el apoyo del gobierno, se firmó un pacto parlamentario entre las fuerzas que apoyaban a Frei (Partido Demócrata Cristiano, Partido Agrario Laborista y Partido Nacional); a Allende (Partido Socialista, Partido Comunista, Partido del Trabajo, Partido Democrático Popular) y a Bossay (Partido Radical, Partido Democrático y Partido Socialista Democrático), lo que dio
183 184 185 186 187
Correspondía al Tercer Distrito de Santiago, distrito muy numeroso y de tendencia popular. El Diario Ilustrado, 24 de marzo, 1958. Pág. 1. El Siglo, 24 de marzo, 1958. Pág. 1. Revista Vistazo, 26 de marzo, 1958. Pág. 1. La Última Hora, 24 de marzo, 1958. Pág. 2.
113
La crisis del sistema version nueva.indd 113
12-02-14 10:50
origen al Bloque de Saneamiento Democrático. Esta agrupación presentó un conjunto de iniciativas destinadas a perfeccionar el sistema político. Sus objetivos eran: a) impulsar una reforma electoral que mejorara la representatividad del sistema político; b) derogar la ldd, con lo cual se legalizaba la acción del pc; y c) eliminar las consejerías parlamentarias, una institución que recibía muchas críticas porque vinculaba a numerosos parlamentarios con la dirección de la empresas públicas o mixtas. La formación del pacto fue inmediatamente criticada por Alessandri, quien señaló que las modificaciones solo favorecían a Allende. En un discurso de tono triunfalista, declaraba “Mis adversarios quieren detenerme formando combinaciones híbridas. Son líderes del abatimiento y la derrota”188. El periódico vinculado al Partido Conservador era incluso más radical en su crítica y en un artículo titulado “Falange y Comunismo”, decía: “Para quienes hayan seguido con detención la trayectoria de la Falange Nacional desde sus orígenes hasta la fecha, no ha podido constituir ninguna sorpresa que “los demócrata cristianos criollos” sin mayores escrúpulos por las implicancias doctrinarias de su actitud, hayan concertado un pacto parlamentario con el Partido Comunista y hayan propiciado la reinscripción en los registros electorales de los rojos, eliminados en conformidad a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia”189. Las reformas propuestas favorecían principalmente a Allende, por el voto comunista, pero también a los otros candidatos que captaban el voto campesino y, en general, voto popular. En ese sentido, es razonable lo que señala Carlos Huneeus, cuando afirma que la reforma electoral se orientaba a “impedir el triunfo de Jorge Alessandri”, y hace referencia a que durante el gobierno de Ibáñez hubo dos iniciativas presentadas por parlamentarios de oposición para derogar la ldd y no se aprobaron190. El pc señaló entonces: “Los resultados electorales del tercer distrito de Santiago han producido un importante cambio en el panorama político electoral del país, el primer efecto es la constitución del bloque parlamentario que está impulsando el Proyecto de Saneamiento Democrático”191.
188 189 190
191
Revista Zig-Zag, 5 de abril, 1958. Pág. 24. El Diario Ilustrado, 5 de julio, 1958. Pág. 4. Huneeus Carlos. La guerra fría chilena. Gabriel González Videla y la Ley maldita. Ed. Debate, Santiago, 2009. Pág. 330. Revista Principios N° 40, 1958. Pág. 15.
114
La crisis del sistema version nueva.indd 114
12-02-14 10:50
El periódico del pc, El Siglo, acusó a la derecha de “querer asustar y confundir presentando el proceso de democratización como que solo interesa a los comunistas”192. El principal diario de la derecha, El Mercurio, sostuvo que la ley era “una maniobra intervencionista que buscaba fortalecer la posición electoral de tres de las candidaturas presidenciales en lucha”193. En la dc los resultados fueron leídos con preocupación, produciendo un giro en su discurso. De la propuesta aperturista que había mantenido se transitó hacia una visión crítica de las alianzas, autosuficiente, donde se presentaba como el único sector que daba garantías de estabilidad política. “En las actuales condiciones, afirmó su directiva, solo la vía abierta por la candidatura de Frei garantiza un porvenir inmediato progresista y pacífico. Las demás son posiciones de guerra civil, de dictadura y de división infranqueable entre los chilenos”194. De este modo la Ley N° 12.889 de 1958 introdujo un conjunto de cambios a la ley electoral; el principal fue la introducción de la Cédula Única en las elecciones unipersonales y pluripersonales eliminando las disposiciones que permitían el uso de cédulas particulares e introducir un nuevo art. 19 en la ley electoral. Este dispuso que “el Elector votará con una cédula confeccionada por la Dirección del Registro Electoral del ancho y largo que fije esta repartición para cada elección. La cédula llevará una franja engomada en el extremo superior de su cara impresa, en forma tal que al ser doblada de acuerdo con la indicación material de sus pliegues, dejando oculto el texto impreso, pueda cerrarse con solo humedecer el espacio y pegarlo a la cara exterior de ella”195. La reforma electoral implicó un importante paso en el proceso de democratización del país, porque apuntaba hacia una mayor transparencia de las votaciones, dificultaba el cohecho y favorecía a los partidos de base más popular. Hasta 1958 existía en Chile un sistema electoral de carácter proporcional, con pactos múltiples entre los partidos, por tanto, las alianzas no eran de carácter nacional ni definidas según aproximacio-
192 193 194 195
El Siglo, 11 de mayo, 1958. Pág. 11. El Mercurio, 27 de abril, 1958. Pág. 7. Revista Política y Espíritu N° 206, 1958. Pág. 5. Formato Documento Electrónico (ISO). Gamboa Valenzuela, Ricardo. Reformando reglas electorales: la cédula única, y los pactos electorales en Chile (1958-1962). Rev. cienc. polít. (Santiago) [online]. 2011, vol.31, n.2 [citado 2013-03-17], pp. 159-186. Disponible en: . ISSN 0718-090X.
115
La crisis del sistema version nueva.indd 115
12-02-14 10:50
nes políticas de carácter programático, sino de acuerdo con cálculos electorales. Esto determinaba que, a veces, los partidos con escasa votación realizaran alianzas variables en distintas provincias, según sus intereses y posibilidades. Así, un mismo partido se aliaba en una provincia con la derecha y en otra con el centro o la izquierda. La nueva ley tuvo un innegable efecto en el aumento de la inscripción electoral. Hasta entonces se reconocía el derecho a voto a los mayores de 21 años que supieran leer y escribir, pero ni la inscripción ni el voto eran obligatorios, lo que explicaba el bajo número de personas que sufragaban. El 17 de mayo, en menos de dos meses, en tiempo récord se aprobaron las reformas. Las principales disposiciones de la reforma electoral eran las siguientes: a) confección de una cédula única, emitida por el Registro Electoral, con lo cual se hacía prácticamente imposible la compra de votos y el control de sufragios; b) la prohibición de los pactos a nivel provincial y la exigencia de pactos nacionales refrendados por las directivas máximas y conocidos ciento veinte días antes de los comicios; c) el castigo al cohecho con prisión inconmutable; y d) la revalidación de los electores borrados. Las reformas sin duda acrecentaban la práctica democrática, pero la rapidez de su aprobación también respondió a una razón más pragmática: las modificaciones ayudaban a las candidaturas de centro y de izquierda, porque al terminar la proscripción de los comunistas se favorecía la candidatura de Allende y se debilitaba la compra de votos, práctica frecuente sobre todo en las zonas rurales, donde predominaba el voto de derecha. En un primer momento, el Gobierno había propuesto reemplazar la Ley de Defensa de la Democracia por otra ley que declarara ilícitos a los partidos que se “subordinaban a intereses extranjeros”. El Bloque de Saneamiento Democrático rechazó tal propuesta en el Parlamento, con lo cual Ibáñez retiró la urgencia para su discusión. Ese subterfugio significaba que la legalización del pc quedaba en suspenso o, a lo menos, se empantanaba el debate. Para presionar al Bloque y aislar a los comunistas, Ibáñez vetó las disposiciones de la reforma que permitían la inmediata revalidación de los votantes borrados. Como una forma de destrabar el tema, el Bloque negoció con Ibáñez y acordó un proyecto que mantenía la fórmula de ilegalización en caso de colusión con potencia extranjera. Finalmente, el 2 de agosto se aprobó la derogación de la ldd. Entonces, una delegación de pc concurrió a la casa de gobierno y declaró: “Nos entrevistamos con el presidente Ibáñez. Este nos había perseguido bru-
116
La crisis del sistema version nueva.indd 116
12-02-14 10:50
talmente durante su primera administración y desde el principio fuimos tenaces opositores de su segundo gobierno. Pero, nobleza obliga. Fuimos a La Moneda para agradecerle la exitosa iniciativa que había tomado en orden a derogar la ley que nos mantenía al margen de la igualdad de derechos y pretendía marginarnos de la vida política”196. El periódico de la colectividad tituló en primera página: “Derogada la Ley Maldita”197. El Partido Conservador intentó conseguir que el cardenal José María Caro pronunciara un dictamen que obligara a los diputados católicos a votar en contra de la derogación, pero el prelado evitó pronunciarse e incluso le restó legitimidad a una publicación equívoca sobre el tema de la Revista Católica198. En tanto, la revista de la dc, Política y Espíritu, señaló que “la idea del Bloque tuvo como finalidad principal reformar la viciada ley electoral y su iniciativa correspondió a la dc. Y la derogación de la ldd era un objetivo común de todos los partidarios que formaron este bloque”199. La ampliación del voto también influyó en la votación conseguida por Allende (28,91%), que tuvo un alcance diferente al de la campaña de 1952. En 1958 el líder socialista contó con el apoyo del ps, ahora unificado, del pc legalizado, y la incorporación de otros partidos pequeños. Esta agrupación de fuerzas fue, sin duda, la antecesora de la coalición que obtuvo mayoría relativa con Allende en 1970. En 1962 se aprobaron otras disposiciones que favorecieron una verdadera explosión de la participación electoral, lo que significó una mayor democratización de la vida política.
La candidatura de Antonio Zamorano, “el Cura de Catapilco” La mayor novedad de la elección de 1958 fue la aparición de un candidato independiente, Antonio Zamorano Herrera, que había sido cura párroco del pueblo de Catapilco, en el sur de Chile. Había resultado elegido diputado en 1957 con el apoyo del frap. Surgió intempestivamente, y su proclamación no fue apoyada por ningún partido. Su lenguaje fol-
196 197 198
199
Arrate, Jorge; Rojas, Eduardo, Memorias…, óp. cit., pág. 326. El Siglo, 1 de agosto, 1958. Pág. 12. Esto evidenció que se fraguaban cambios importantes en la Iglesia, los cuales se concretaron en la década del setenta. El artículo de la Revista Católica planteaba que ningún católico podía colaborar con el comunismo, reiteración de una vieja postura. Pero en el contexto político podía interpretarse en contra de la Falange Nacional. Revista Política y Espíritu N° 206, 15 de agosto, 1958. Pág. 4.
117
La crisis del sistema version nueva.indd 117
12-02-14 10:50
clórico y punzante le permitía un contacto fácil con sectores populares de las zonas rurales. Estaba lejos de la lógica política de la izquierda, como también de su lenguaje. Por ejemplo, decía: “Estoy seguro de que si llegara Cristo a la Honorable Cámara, habría unos cuantos que dirían que es un “patipelao” un muerto de hambre, porque, como consta en las Escrituras, para vivir tuvo que pedir limosna”200. Tres días antes de las elecciones, 1 de septiembre de 1958, realizó un acto masivo en el Parque Cousiño, donde, según la prensa, los simpatizantes conversaban y conocían al candidato, y posteriormente se trasladaron a la Plaza Bulnes, donde Zamorano hizo un apasionado discurso político, con un lenguaje cargado de expresiones populares, con las que atacaba a los políticos, a quienes responsabilizaba del malestar económico del pueblo; decía: “Son esos mismos políticos los que han hecho posible mi candidatura. Son ellos los que han determinado que el nombre del pobre y humilde cura de Catapilco se transforme en manos del pueblo en una verdadera venganza”201, y agregaba que los otros candidatos un día habían sido la esperanza de los ciudadanos y los habían defraudado. Las otras candidaturas no le daban mucha relevancia a Zamorano. De hecho, hasta fines de mayo se hablaba de una campaña a cuatro bandas; recién en julio comienza a aparecer su nombre de manera difusa, en agosto se lee en un recuadro de una revista la siguiente información “Por fin cayó el telón en el drama del lanzamiento del candidato Antonio Zamorano”202 y se relata que el día sábado 18 de agosto había sido desalojada por carabineros la casa del candidato, donde funcionaba su comando, por adeudar nueve meses de arriendo, lo que probaba que era una candidatura sin apoyo real y sin posibilidades. Aunque hasta el final hubo rumores de que Zamorano retiraría su candidatura, ello no ocurrió. A pesar del daño que causaba a la campaña de Allende, no hubo ni ánimo ni preocupación de los dirigentes de la izquierda de buscar un acuerdo electoral con el ex cura. Lo concreto es que los votos que obtuvo fueron los que le faltaron a Allende para vencer.
200
201 202
Arancibia Patricia. La elección presidencial…, óp. cit., pág. 297. Cita de la Cámara de Diputados, legislatura ordinaria, Tomo I. El Mercurio, 1 de septiembre, 1958. Pág. 22. Revista Ercilla, 20 de agosto, 1958. Pág. 9.
118
La crisis del sistema version nueva.indd 118
12-02-14 10:50
El desarrollo de las distintas campañas La campaña de 1958 fue una de las más largas. Efectivamente, en el segundo semestre de 1957 los principales candidatos ya estaban definidos. No tuvo un tono particularmente confrontacional, cada candidato buscó levantar un estilo con su propia identidad. El medio de comunicación más utilizado fue la radio. En el último mes de campaña los principales candidatos lanzaron sus proclamas en forma simultánea por varias emisoras. El periódico El Siglo, a modo de ejemplo del tono en la campaña, reclamaba por la conducta de un párroco que “desde el púlpito pide a los feligreses que voten por la firmeza”203, en clara alusión a las frases que utilizaba Alessandri. Uno de los pocos incidentes violentos fue el lanzamiento de ácido a Alessandri, lo que le causó quemaduras en la cara. El secretario general de su candidatura señaló que fueron “freístas y allendistas que actuaron unidos contra el desfile de alessandristas en Osorno”204. La campaña de Jorge Alessandri En su campaña Alessandri recorrió varios puntos del país realizando alocuciones radiales; se comentaba que era una campaña bastante moderna para la época, creada por el publicista José Estefanía. El jingle de campaña era la melodía de una canción folklórica norteamericana famosa de la guerra civil norteamericana “The yellow rose of Texas”. Carteles y afiches fueron diseñados por el dibujante Jorge Délano. Se construyó la imagen de hombre fuerte, decidido, lo que quedó graficado en un cartel en el que aparecía apuntando al elector con su dedo índice, acompañado del eslogan “A usted lo necesito”, copiado del cartel de reclutamiento norteamericano de la Segunda Guerra Mundial205. En una entrevista al candidato de derecha por corresponsales extranjeros respecto de sus expectativas de triunfo, invocó a lo popular como sinónimo de masivo señalando que “Cuento con el apoyo del Partido Liberal y el Conservador Unido, que representan un tercio del electorado, además han adherido a mi postulación importantes sectores del Partido
203 204 205
El Siglo, 21 de agosto, 1958. Pág. 12. La Última Hora, 19 de agosto, 1958. Pág. 5. Arancibia Patricia. La elección presidencial…, óp. cit. Pág. 298.
119
La crisis del sistema version nueva.indd 119
12-02-14 10:50
Agrario Laborista y Nacional. Finalmente, nadie puede desconocer el arraigo popular que ha alcanzado mi candidatura”206. La propaganda del candidato de la derecha lo destacaba por su gran capacidad para tomar decisiones, su condición de independiente más allá de las pugnas políticas, y la eficacia como su principal virtud. Alessandri afirmaba: “Temen mi triunfo y con razón, pues seré inexorable para defender la justicia y la verdad sobre la mistificación, lo que provocará el derrumbe de muchos ídolos de barro”207. Su propaganda radial proclamaba que era una “cruzada de salvación nacional”, y llamaba a tener fe en la capacidad, la experiencia, la responsabilidad y la energía de Alessandri, que resolverá el problema de la habitación”, o presentaba así al candidato: “Alessandri, autoridad con pleno sentido de la responsabilidad. La elección se gana en las urnas”208; “Alessandri posee las condiciones indispensables para afrontar la reconstrucción de Chile“209; “Una voluntad firme y creadora al servicio del pueblo”210. El perfil de Alessandri se sintetizaba en estos términos: “Honestidad, capacidad, justicia social sin demagogia; defensa permanente de los ahorros estabilizando el valor de la moneda; autoridad con pleno sentido de la responsabilidad, una voluntad firme y creadora al servicio del pueblo; garantía de paz social y seguridad en el trabajo; armonía entre el capital y el trabajo resultado de un honrado concepto de los deberes y derechos. Por un gobierno honorable y eficiente, un ciudadano honrado y capaz. Un hombre de honor que honra la patria. Un Gobierno nacional. Ciudadano: si quieres hacer patria vota por Alessandri. Alessandri pondrá en marcha el país y la recuperación nacional contra la cesantía”211. A fines de la campaña se levantó la “batalla del balcón”, que consistía en pegar un afiche de Alessandri en el balcón de las casas; la consigna era “Alessandri es firmeza”212. El mensaje de término de campaña llamaba a la mujer chilena, a quien le decía que “para su restauración el país necesita de un gobierno revestido de inobjetable austeridad moral, de justicia y de comprensión para el débil”213, subrayando la idea que él
206 207 208 209 210 211 212 213
El Mercurio, 9 de agosto, 1958. Pág. 19. El Mercurio, 10 de agosto, 1958. Pág. 21. El Mercurio, 16 de agosto, 1958. Pág. 19. El Mercurio, 13 de agosto, 1958. Pág. 19. El Mercurio, 14 de agosto, 1958. Pág. 21. El Mercurio, 23 de agosto, 1958. Pág. 19. El Mercurio, 7 de agosto, 1958. Pág. 21. El Mercurio, 3 de septiembre, 1958. Pág. 13.
120
La crisis del sistema version nueva.indd 120
12-02-14 10:50
inspiraba confianza y la certeza de su triunfo era lo que explicaba que sus adversarios hubiesen desplegado “una campaña de odio”. La campaña de Eduardo Frei La consigna de la campaña de Frei era “La verdad tiene su hora”, presentando una propuesta inédita en el escenario político de ese momento; su programa se definía como una opción distinta al capitalismo y al socialismo. El lenguaje del candidato democratacristiano tenía un tono mesiánico, señalando: “El movimiento nacional y popular que represento es el único camino para un gobierno de realizaciones”214 o “Este movimiento responde a los anhelos y aspiraciones de un pueblo deseoso de progresar y ese será nuestro camino”215. La campaña de Frei enfatizó la necesidad de cambios en el mundo rural. “La agricultura nacional en su conjunto, señalaba un documento, no está siendo capaz de satisfacer en forma adecuada las siempre crecientes necesidades alimenticias de la población (…) por el insuficiente crecimiento de la agricultura, Chile hoy gasta más de 100 millones de dólares anuales en importar alimentos (…) pensamos que contribuye de una manera apreciable a la falta de dinamismo, la excesiva concentración de la tierra en pocas manos. En efecto, el 11% de todas las propiedades agrícolas disponen del 76% de la superficie regada que es la más productiva del país y de esta, más de la mitad está con pastos naturales, lo que revela un aprovechamiento ineficiente”216. El punto fuerte de la campaña fue el contacto del candidato con los electores. Con una notable elocuencia, Frei se presentaba en las concentraciones, y arengaba a las masas haciendo gala de su capacidad escénica y oratoria. En julio de 1958 se realizó una concentración en la plaza Bulnes, que, según la prensa, “superó todos los acontecimientos de esta índole que ha conocido nuestra capital”. Durante su alocución recordó el grave estado del país, “estancado en la pobreza, en la desigualdad social, la cesantía y parálisis en las empresas”, para finalmente dirigir sus esperanzas en el electorado presente: “¿qué importa el grito de un hombre solo cuando se escucha el ronco clamor que surge de miles de
214 215 216
El Mercurio, 11 de agosto, 1958. Pág. 20. El Mercurio, 25 de agosto, 1958. Pág. 21. El Mercurio, “A los agricultores y al país”, 9 de agosto, 1958. Pág. 15.
121
La crisis del sistema version nueva.indd 121
12-02-14 10:50
voces y gargantas? ¿Qué importan una sola voz ante el pueblo que es como la voz de Dios?”217. La revista Ercilla, que buscaba mostrar cierta neutralidad, indicaba que había incoherencia en los partidos que apoyaban a Frei al decir: “El programa de Frei y de la dc es francamente socialista en lo económicosocial porque quiere una reforma agraria, una transformación de las empresas, salarios justos. En cambio la propaganda económica del Partido Agrario Laborista y el Partido Nacional son derechistas de esencia liberal”218. La mayor movilización de sus adherentes fue la “Marcha de la Patria Joven”, la cual abarcó 8 columnas, cada una de las cuales era encabezada por un retrato de tamaño monumental, de próceres de la patria, entre los que figuraban Manuel Baquedano, Balmaceda y Manuel Rodríguez219. La prensa hablaba del “crecimiento electoral de Frei” y resaltaba cómo “la marcha de las ocho columnas inundó las calles céntricas. Frei y los suyos mostraron su poderío electoral, y se consolida como el oponente de Salvador Allende”220. También recurrieron a hacer campaña en los edificios: letreros puestos cerca de los de Alessandri que decían: “A usted No lo necesito”, con la flecha que identifica a la Democracia Cristiana dirigida hacia la imagen del candidato de derecha. Al término de la campaña Frei se dirigió al país a través de una cadena de radioemisoras. Su mensaje señalaba el peligro que significaba el triunfo del cualquiera de los dos extremos, y presentaba su candidatura como la opción estabilizadora y moderada. La campaña de Bossay El candidato Bossay era el que tenía menos propaganda. Su mensaje era nostálgico del pasado radical. Al referirse a uno de sus actos, El Mercurio resaltaba la participación y hablaba de “la marcha de la democracia“221
217 218 219
220 221
El Mercurio, 11 de julio, 1958. Pág. 21. Revista Ercilla, 25 de junio, 1958. Pág. 6. Llama la atención la elección de estos próceres, Manuel Baquedano, militar héroe de la Guerra del Pacífico, Manuel Rodríguez, mítico guerrillero del periodo de independencia. José Manuel Balmaceda, presidente de Chile que enfrentó una guerra civil. Su figura fue posteriormente recogida por Salvador Allende. La Gaceta, 11 de julio, 1958. Pág. 1. El Mercurio, 12 de agosto, 1958. Pág. 19.
122
La crisis del sistema version nueva.indd 122
12-02-14 10:50
o “El pueblo de Santiago pone de esta forma el cúmplase a la decisión adoptada ya por el pueblo de Chile: Efectiva demostración de fuerza electoral dieron partidarios de Luis Bossay”222. El solapado apoyo que este periódico entregaba al candidato de centro, y que fue en aumento a medida que se acercaba la elección, buscaba obviamente quitar votos a la izquierda. La campaña de Allende La campaña del candidato de izquierda estuvo cargada de simbolismos. La marcha organizada a fines del mes de agosto, denominada “Chile marcha con Allende”, tuvo 4 columnas que avanzaron desde distintos puntos de la capital. Cada columna tenía un nombre que representaban los pilares fundamentales de las transformaciones que demandaba el país y que simbolizaban los grandes objetivos definidos por el frap, es decir, más democracia, más bienestar social, más desarrollo económico y más independencia nacional. Los nombres de las columnas era: Independencia Nacional, Democracia, Bienestar Social y Desarrollo Económico. Muy evocado y celebrado fue el “Tren de la Victoria”. Encabezaba el tren una locomotora a carbón, recorriendo 147 lugares en 11 días. En cada lugar Allende se encontraba con sus partidarios en verdaderas fiestas, a las que concurrían las familias completas a escuchar al candidato. La locomotora del “Tren de la Victoria” tenía colocado un escudo chileno en la parte delantera y colgados en los costado letreros que reafirmaban las frases de la campaña, “A todo vapor con Salvador” o “Ahora le toca al pueblo”. Durante la marcha del tren, el cual avanzaba lentamente, se sentía sonar el himno de campaña, que era la música de la película “El puente sobre el río Kwai” con una letra alusiva a las propuestas del candidato223 . Fue una experiencia novedosa que mezcló el activismo político con actividades culturales, lo cual movilizó a mucha gente. La idea surgió del propio candidato, cuando decidió hacer una gira que partiera en Santiago y llegara hasta Puerto Montt. Partió en agosto de 1958, y entre los dirigentes que lo acompañaron estuvo Luis Corvalán, secretario general del pc, junto a muchos artistas que adherían al candidato de la izquierda.
222 223
El Mercurio, 6 de septiembre, 1958. Pág. 19. Puccio Osvaldo. Un cuarto de siglo con Allende: Recuerdos de su secretario privado. Ed. Emisión, Santiago, 1985.
123
La crisis del sistema version nueva.indd 123
12-02-14 10:50
A comienzos de agosto de 1958 se dio a conocer una lista de 650 escritores y artistas que suscribían la candidatura de Allende, entre los cuales se señalaba la presencia de nueve premios nacionales de arte224 y a los días siguientes lo hicieron los intelectuales. El considerable número de artistas e intelectuales que apoyaron la candidatura de Allende va a marcar la tónica en todas las siguientes campañas. Ese mundo estaba por cambios profundos y eran muy cercanos a los partidos de izquierda, particularmente al pc. En la última fase de la campaña se acentuó el discurso épico, se hablaba de “ganar la segunda independencia” o “el viento de la historia arrasará con las estructuras caducas y añejas, somos fuertes y seremos vencedores”, “seré presidente por la voluntad del pueblo”225. Hubo varios llamados a los radicales para que, por encima de maniobras de la directiva “empeñada en hacerle el juego a la derecha” se volcaran a votar a favor de la “postulación presidencial del pueblo”. En una estrategia más provocadora y punzante se decía que “Alessandri, Frei y Bossay significan lo mismo” o bien “o se está con el pueblo o se está con la reacción. No hay términos medios, que no lo olviden los radicales, si quieren seguir en la senda de Pedro Aguirre Cerda”226. El discurso de cierre de campaña se transmitió en cadena radial y ahí Allende reiteró las ideas básicas de su programa. “No seré un Presidente más, mi gobierno marcará una etapa histórica”, incorporaremos al pueblo a la acción del Estado, expropiaremos y distribuiremos los terrenos improductivos, los obreros serán nuestro más fuerte puntal (…) seremos actores de la historia contemporánea, no hipotecaremos nuestro futuro al extranjero” y agregaba una vez más respecto de la agricultura: “distribución de tierras sin explotar por medio de un Instituto de reforma agraria”227, sin aludir expresamente a ella. Los dimes y diretes de la campaña de 1958 Las inculpaciones, recriminaciones y denuncias fueron entrecruzadas desde los distintos sectores. Se encontraban ridiculizaciones provenientes del comando de Frei a la derecha; para referirse a una concentración
224 225 226 227
El Mercurio, 5 de agosto, 1958. Pág. 21 El Siglo, 1 de septiembre, 1958. Pág. 4. Ibíd. El Siglo, 3 de septiembre, 1958. Pág. 8.
124
La crisis del sistema version nueva.indd 124
12-02-14 10:50
en Valdivia se decía: “el Paleta piensa hacer un desfile de carneros y traerá al personal de los fundos y fábricas obligados a fin que la reunión en la plaza no resulte un completo fracaso”, “el Paleta ahora ofrece trabajo cuando dejó a cien mil cesantes”. En referencia al número que le correspondía en el voto (el 1), la propaganda contra Alessandri decía: “Significado del número uno es un hombre solo o solterón, enemigo de las mujeres y de los niños, egoísta, prepotente que se cree un dios, un rey”228. También aparecían denuncias de asalto a las secretarías de Frei y Allende, atribuyéndolo a los alessandristas: “una ola de atentados que destruyeron los carteles del comando nacional de independientes de la candidatura de Allende y que posteriormente se dirigieron al comando de Frei” e ironizaba diciendo “muchas gracias señores pijes, anoche la candidatura reaccionaria de Jorge Alessandri guardó en su baúl a los matones a sueldo y largó a la calle a unas bestias mucho más peligrosas: los pijes matones, que no tienen límite porque se saben amparados por la influencia de su “apá”, que es gerente de un banco o director de una compañía de seguros”229. Por su parte, Bossay criticó a los allendistas acusándolos de “hacerle el juego a la derecha, por la poca base de apoyo con que cuentan”230, sugiriendo así que su candidatura contaba con mayor apoyo para enfrentar a la derecha. Era frecuente encontrar el lenguaje beligerante. Los freístas anunciaban antes de la “Marcha de la Patria”: “Aplastaremos a los alessandristas”231 y el mismo periódico, que era de tendencia izquierdista, titulaba días después sobre “La batalla de la costanera” haciendo referencia a los “dos bandos económicamente pudientes, el binomio Alessandri - Edwards y Frei - Simián. Ahora es la batalla de los balcones en los edificios más conspicuos”232. En la misma línea, el dirigente comunista César Godoy Urrutia decía en un artículo del diario El Siglo: “Llama la atención un hecho insólito, las ventanas y balcones lucen llamativos afiches de colores de dos de los candidatos entre los cuales se reparten principalmente las simpatías de la reacción químicamente pura, Alessandri y Frei”233. Algunos días después de la marcha de Frei,
228
229 230 231 232 233
El Torreón. Panfleto de Valdivia, salió desde mayo a septiembre de 1958. Archivo Fundación Frei. La Gaceta, 3 de junio, 1958. Pág. 7. Revista Ercilla, 21 de mayo, 1958. Pág. 12. La Gaceta, 9 de julio, 1958. Pág. 9. La Gaceta, 31 de julio, 1958. Pág. 9. El Siglo, 28 de julio, 1958. Pág. 6.
125
La crisis del sistema version nueva.indd 125
12-02-14 10:50
El Mercurio sostenía: “Frei sabe que para su marcha desfiló tanta gente del allendismo con el objeto de mantenerlo ilusionado. Pero se mantiene, acepta la presión de sus correligionarios, lamentable actitud. Esos votos tan valiosos serían votos que favorecerían a su partido en el futuro, pero que ahora favorecen a Allende. Votar por Frei es votar por Allende”234. La campaña se había desarrollado en una lógica de “todos contra todos”. El diario Las Últimas Noticias sostenía: “Es francamente estimulante el ambiente de optimismo que reina en las cuatro candidaturas. Veíamos ayer por ejemplo la pugna franca y abierta que mantienen Bossay y Allende, en torno a demostrar en estos comicios cuál de estas fuerzas es la mayoritaria en la nomenclatura de izquierda. Otro pleito de campaña es el que mantienen las candidaturas de Frei y Alessandri, y no podía ser de otra manera, la candidatura del senador Alessandri nació como oposición a la de Frei, se ha producido un abismo cada vez más profundo entre ambas candidaturas.”235. Y el periódico La Gaceta, al día siguiente de la marcha de Frei, celebraba el “golpe final al Paleta” que se había demostrado en la concentración y sosteniendo que “una vez más quedaba demostrado que solo hay dos candidaturas que mueven a las masas, Frei y Allende”236. En el discurso de cierre de campaña Frei advirtió que: “Las alternativas extremistas representan un peligro evidente para el futuro de Chile” reforzando la idea de la equidistancia de la derecha y la izquierda y donde Chile tenía que estar atento frente al peligro de la polarización, haciendo referencia a la experiencia española “que fue el resultado de la polarización de dos extremos que hicieron imposible la vida democrática y llevaron a la nación a un conflicto irreparablemente trágico”237. Respecto de la derecha, sostuvo que el peligro era que los poderes económicos manejaran el país, y en cuanto a la izquierda, el peligro fundamental era lo que representaba el pc. “El triunfo de la combinación con predominio comunista, afirmó, que es la más definida, organizada y violenta, provocará la resistencia de una inmensa mayoría que no quiere el predominio político, sindical e internacional de comunismo”238. En definitiva, Frei se presentaba como una alternativa a la “dictadura” de la derecha y de la izquierda” y advertía que “las alternativas
234 235 236 237 238
El Mercurio, 11 de agosto, 1958. Pág. 18. Las Últimas Noticias, 22 de agosto, 1958. Pág. 11. La Gaceta, 2 de septiembre, 1958. Pág. 15. Revista Política y Espíritu N° 208, septiembre, 1958. Pág. 27. Ibíd. Pág. 28.
126
La crisis del sistema version nueva.indd 126
12-02-14 10:50
extremistas representan un peligro evidente para el futuro de Chile”, por lo que su postulación era la “solución más adecuada a la tradición del país”239. Su llamado era muy claro: “Entre estos dos extremos, como entre los dos muros de la Alameda, marcha el pueblo de Chile. Ha llegado el momento de decirle al pueblo que no puede encontrar su camino en una extrema derecha que le cierra el camino hacia el progreso, para decirle al pueblo, que no quiere ninguna influencia comunista en el gobierno”240. La dc fue variando su estrategia durante la campaña. En la última etapa acentuó su rechazo al Partido Comunista, al que señalaba como un grave peligro para el país. El discurso con el que Frei aceptó la postulación en 1957 se basaba en la idea de que “solo una política racional y popular será capaz de afrontar los problemas del país”241 Un año después el énfasis está puesto en los “peligros” que enfrenta el país, y a través de los organismos más representativos se atribuía inquietantes significados a cada una de las candidaturas. Sobre la postulación de Alessandri, se sostenía que “el candidato de la extrema reacción de la derecha oscila entre dos caras: la del genuino representante del empresariado y la del hombre fuerte e independiente. En verdad no es una ni otra cosa. No puede representar a los empresarios sino cuando ellos estén dispuestos a entrar a una lucha a muerte con los demás sectores sociales. Por otra parte no es un hombre independiente aquel que se ofrece como candidato solo bajo el patrocinio de colectividades políticas que por sus ligazones económicas solo es el intermediario de intereses cerrados”242. Respecto de Bossay, los democratacristianos opinaban que “era la tentativa de retomar el poder, pero se encuentra aquejada de parálisis”, y de Allende sostenían que “el allendismo no es una alianza política sino que una complicidad. Los comunistas se dejan arrastrar por la táctica impuesta en el seno del Partido Socialista y que consiste en hacer una guerra a muerte a todos los sectores del país que no se dobleguen ante su Comité Central (…) Los socialistas abandonaron, después de la aventura ibañista, sus principios doctrinarios humanistas definidos con gran pompa en 1947 y pasaron a la táctica “revolucionaria”, a la estrategia de “clase contra clase, a la teoría del aplastamiento de la burguesía, de la pequeña burguesía, de los partidos de centro, etc. (…) Los dos partidos prometen unidad y más unidad. Cabe pensar lo que sería un gobierno
239 240 241 242
El Mercurio, 3 de septiembre, 1958. Pág. 21. El Debate, 2 de septiembre, 1958. Discurso pronunciado por Eduardo Frei Montalva. Revista Política y Espíritu N° 183, agosto, 1957. Pág. 25. El Mercurio, 29 de agosto, 1958. Pág. 20.
127
La crisis del sistema version nueva.indd 127
12-02-14 10:50
de coalición socialista-comunista si no están de acuerdo en lo básico: en su estrategia final”243. En su discurso final Frei volvió a insistir en su ubicación de centro, lejos de la derecha y de la izquierda, pero sobre todo de la izquierda comunista, señalando que “Después de recorrer Chile he llegado al convencimiento que nuestra democracia atraviesa por una encrucijada muy severa. El desequilibrio entre la extrema pobreza y la opulencia es evidente, la ansiedad y las esperanzas comprimidas del pueblo se tornarán amenazantes si no ven un cauce posible. La Ley de Defensa de la Democracia, que rigió por largos años, no logró contener ni en lo más mínimo al comunismo que ha seguido avanzando en las grandes poblaciones callampas. Chile tiene dos caminos que escoger (…) el triunfo de la extrema derecha provocará inevitablemente una resistencia social y política que no podrá ser contenida sino por la violencia exagerada (…) el país no quiere el gobierno de quienes controlan el poder económico (…) y también quieren acaparar el poder político (…) es inútil engañarse, su triunfo es el triunfo inevitable de la alternativa comunista en el próximo futuro. Por otra parte, el triunfo de una combinación con predominio comunista, que dentro de la línea marxista es la más definida, la más organizada y la más violenta, significará provocar la resistencia de la mayoría del país que no quiere el predominio internacional del comunismo”244. Insistiendo en su posición distante de los extremos: “A nuestro juicio, afirmaba Frei, subsiste la tesis que hemos afirmado siempre: no son cuatro plataformas las que se disputan la elección, sino dos: una de ellas pide y requiere la unidad nacional; la otra dividida en tres o cuatro fracciones pide y requiere de la división de los chilenos (…) Creemos que se llegará a la conclusión que este país puede el día 4 ganar la oportunidad de reencontrar su destino o por el contrario volver a hundirse en la lucha partidaria de los ideólogos de la política, de las fracciones de los intereses”245. En un anuncio de prensa se dio a conocer en esos días una encuesta realizada entre 21 periodistas especializados, la “totalidad de los redactores políticos” de los diarios de la capital, a los que se les había pedido su opinión sobre los candidatos que disputarían la Presidencia. El resultado fue: Frei-Alessandri 9 votos; Frei-Allende 7 votos; Frei-Bossay 5
243 244 245
Revista Política y Espíritu Nº 207, agosto, 1958. Pág. 20. El Mercurio, 3 de septiembre, 1958. Pág. 19. Revista Política y Espíritu Nº 208, septiembre, 1958. Pág. 3.
128
La crisis del sistema version nueva.indd 128
12-02-14 10:50
votos; Alessandri-Allende 3 votos246. El anuncio concluía que Frei estaba peleando el primer lugar. También apareció un ranking realizado por el Ministerio del Interior, en base a la información entregada por los gobernadores e intendentes y los datos reunidos por Carabineros sobre el número de asistentes a los actos de los candidatos. Candidato Frei Allende Alessandri Bossay Zamorano Parra*
proclamaciones 122 189 98 133 51 8
asistentes 157.651 197.808 92.600 97.242 25.430 1.445
promedio por mitin 1.292 1.047 945 731 492 180
*Parra posteriormente se retiró y dio su respaldo a Frei 247.
Los resultados de la elección presidencial de 1958 y su significado Jorge Alessandri Salvador Allende Eduardo Frei Luis Bossay Antonio Zamorano
31,55% 28,85% 20,69% 15,54% 3,34%
Derecha Izquierda Centro católico Centro laico Independiente populista
Fuente: Dirección del Registro Electoral.
El candidato de la derecha Jorge Alessandri Rodríguez triunfó con el 31,55% de los votos, uno de los porcentajes más bajos logrados por el sector desde 1932, cuando comenzó a regir plenamente la Constitución de 1925. En dicha elección, en la que triunfó Arturo Alessandri Palma padre de Alessandri Rodríguez, obtuvo 54,6%. En aquella ocasión los partidos Conservador y Liberal también presentaron respectivamente su candidato, el primero alcanzó el 13,8% y el liberal que logró un 12,4%. En las siguientes elecciones de 1938, cuando triunfó el candidato del pr con 50,46 %, el candidato de la derecha estuvo muy cerca alcanzando el 49,53% de los votos. En la elección de 1942 la derecha no llevó candidato propio y apoyó a Ibáñez, ex militar y ex Presidente. En 1946 la derecha se dividió: los conservadores lograron 29,81% y los liberales alcanzaron
246 247
El Mercurio, 3 de septiembre, 1958. Pág. 27. Revista Ercilla, Columna de Luis Hernández Parker, 3 de julio, 1958. Pág. 5.
129
La crisis del sistema version nueva.indd 129
12-02-14 10:50
27,42% (es decir, la suma habría logrado mayoría absoluta), pero perdieron frente al candidato radical que obtuvo un 40,23%. En 1952 parte del electorado se fue con Ibáñez, que esta vez sí resultó elegido y el candidato conservador obtuvo 31,16%. De tal modo que el triunfo de 1958, si bien es cierto les permitió llegar a la presidencia, era el porcentaje más bajo alcanzado desde 1932. Allende obtuvo un 28,85%, un salto porcentual muy significativo si se compara con la elección de 1952 en la que obtuvo 5,44%. Sin embargo, estas dos elecciones no son comparables. En 1952 Allende había sido un candidato testimonial, respaldado por un sector del ps, mientras que en 1958 encarnó la perspectiva real de gobernar con una alianza de la izquierda. La votación alcanzada por Allende en 1958 marcó un hito, porque a partir de ese momento la alianza de socialistas y comunistas se consolidó como eje para la conquista de la Presidencia. No era un dato menor que esta izquierda, que se definía como marxista, mostrara posibilidades reales de alcanzar el poder por la vía electoral. Comparando la votación de la izquierda en la elección parlamentaria de 1957 y la votación en la elección presidencial de 1958, se observa un significativo crecimiento de este sector: Regiones Norte Metropolitana Centro Sur Extremo Sur
1957 14,6% 12,4% 8,5% 15,8% 19,3%
1958 21,5% 15,3% 18,7% 18,2% 15,8%
Fuente: Dirección del Registro Electoral.
Se advierte también un cambio en la estructura de la votación: en 1957 el mayor porcentaje se ubica en la Región Sur mientras que en 1958 el aumento su ubica en la Región Centro y a continuación en el Norte. Por otra parte, la Región Metropolitana será una zona con poco crecimiento relativo, similar a la situación de la Región Sur. Más allá de las variaciones que se producirían, hubo un crecimiento general en todas las regiones. Este incremento electoral va a estar muy vinculado a la unificación del sector después de la constitución del frap en 1956, que lo convirtió en un actor electoralmente significativo. Así mismo, los resultados de la elección de 1958 mostraron que era posible que un candidato que se definía marxista y que representaba a la izquierda también marxista pudiera llegar a la presidencia. Como anteriormente se ha dicho, esta constata-
130
La crisis del sistema version nueva.indd 130
12-02-14 10:50
ción varió en distintas direcciones la atmósfera política: en la izquierda van a tener mayor acogida las estrategias sistémicas electorales, y en la derecha se fortalecieron las conductas más defensivas, las miradas fatalistas que llamaban a intervenir antes que fuera demasiado tarde. La votación alcanzada por Frei (20,69%) reafirmó su liderazgo político y, a la vez, corroboró que la dc se consolidaba como una opción equidistante de la derecha y la izquierda, que competía por el electorado de centro con el otrora poderoso pr. El candidato democratacristiano obtuvo votaciones significativas en todas las provincias, permitiendo con ello ampliar la organización del partido, el reclutamiento de militantes y la selección de líderes locales en todos los lugares en que el partido hasta entonces había estado ausente o tenía un asentamiento muy reciente. Hasta 1957 el pequeño partido de elites profesionales católicas que era la Falange Nacional todavía no había irrumpido en siete provincias (Colchagua, Curicó, Maule, Arauco, Biobío, Malleco y Magallanes). Sin embargo en 1953 no había logrado obtener votación en nueve, la mayor parte de ellos eran feudos electorales de la derecha. Votación de las provincias ordenadas según diferencias porcentuales entre 1957 y 1958 de la Falange y de Frei respectivamente Provincias Valparaíso Magallanes Ñuble Maule Chiloé Malleco Curicó Llanquihue Colchagua Aconcagua Biobío Concepción Coquimbo Valdivia Arauco Tarapacá O’Higgins
1957 5,35 0,00 4,89 0,00 3,66 0,00 0,00 11,53 0,00 4,95 0,00 7,65 5,81 6,70 0,00 13,43 8,87
1958 25,73 20,35 24,14 19,20 20,90 17,19 16,38 27,15 15,48 20,33 15,13 21,28 18,28 19,02 12,29 22,67 18,01
Diferencia +20,38 +20,35 +19,25 +19,20 +17,24 +17,19 +16,38 +15,62 +15,48 +15,38 +15,13 +13,63 +12,47 +12,42 +12,29 +9,24 +9,14
131
La crisis del sistema version nueva.indd 131
12-02-14 10:50
Provincias Talca Linares Cautín Santiago Osorno Antofagasta Atacama Aysén Nacional
1957 8,52 9,84 15,09 15,17 7,30 15,73 23,33 20,16 9,40
1958 17,49 17,79 22,21 21,14 12,27 18,96 20,10 9,91 20,50
Diferencia +8,97 +7,95 +7,12 + 5,97 +4,97 +3,23 -3,23 -10,25 +11,10
Fuente: Dirección del Registro Electoral.
Como se observa, la dc no solo logró ensanchar su presencia nacional sino que también alcanzó votaciones significativas en varias provincias agrarias (Maule, Ñuble, Malleco, Curicó, Llanquihue, Colchagua) en las cuales anteriormente no había logrado penetrar. El candidato radical obtuvo 15,54% de la votación, dejando ver la indiscutible tendencia a la baja. Dicha candidatura sin embargo había sido concebida al calor de los resultados electorales de las parlamentarias con el claro fin de reagrupar las debilitadas fuerzas del radicalismo y, en tal sentido, los resultados los dejaban conformes. Antonio Zamorano logró 3,34%. Mucho se dijo respecto de su votación y se le acusó de estar coludido con la derecha para impedir el triunfo de Allende. Efectivamente, si se sumaban los votos del ex cura, que, por su discurso como por su pasado reciente, era votación que provenía del mundo popular próximo a la izquierda, y si se hubiese bajado de la contienda presidencial, era alta la probabilidad que esa votación la hubiese cosechado el candidato de la izquierda permitiendo el triunfo de Allende248. Los resultados, separados por género, muestran mayor preferencia del voto femenino hacia la derecha y el centro. Alessandri obtuvo el 29,7% en hombres y 33,3% en mujeres. Allende un 31,8% en hombres y 21,8% en mujeres. Frei fue el candidato que mayor adhesión tuvo en mujeres, alcanzando un 23,4% frente a un 18,6% en hombres. El radical Bossay alcanzó 15,0% en hombres y 15,8% en mujeres. Finalmente, Zamorano logró 3,2% en hombres y 3,5% en mujeres.
248
La suma de ambas candidatura daba un 32,19, frente al 31,55 que alcanzó el candidato triunfante.
132
La crisis del sistema version nueva.indd 132
12-02-14 10:50
Los resultados mostraron que cuatro de los cinco candidatos alcanzaron una votación superior a 15%, configurando un escenario de cuatro grandes bloques. Un centro laico en descenso, un centro católico en ascenso, una derecha triunfante en condiciones de debilidad que logró superar a la izquierda por una pequeña diferencia, y una izquierda afianzada electoralmente. Dicho de otro modo, Alessandri triunfó pese a que obtuvo un 31.2%, el porcentaje más bajo conseguido por un candidato ganador desde 1932, incluso inferior al de Allende en 1970 (36.2%). Su triunfo se explica por la dispersión de las fuerzas, reuniendo solo la votación que en 1957 habían conseguido los partidos Liberal y Conservador. Esta contienda presidencial, a diferencia de las cinco anteriores, se caracterizó por la ausencia de coaliciones amplias (más allá del propio sector) y por el surgimiento de un segundo centro católico. El quinto candidato, que alcanzó una mínima votación, desapareció del escenario político para siempre, sin llegar a dejar huella. Después del “terremoto ibañista” cuando se produjo la dispersión y fragmentación de los partidos políticos, a partir de 1957 y claramente en las elecciones de 1958, se va ha producir un realineamiento y consolidación de los partidos históricos, con una estructura definida, adherida más a proyectos que a caudillos o líderes. Tendencia que se irá consolidando cada vez más en los años siguientes, en que el quehacer político y social se vinculará fundamentalmente a través de estas instancias organizativas. De este modo la elección presidencial de 1958 dio cuenta de un cambio significativo en el sistema de partidos y de las fuerzas que van a representar este nuevo escenario en los distintos partidos. El aumento de votación de Allende respecto de 1952 representa la unidad de la izquierda, y la aparición de Frei como un líder con arrastre nacional que consolidó un nuevo centro muy distinto al centro laico-radical. En 1957 la izquierda era una fuerza disminuida, por la proscripción comunista y la división de los socialistas en dos partidos. En 1958 ya habían sido superadas ambas situaciones. En todo caso, es importante no desconocer que Allende demostró tener una votación propia. Tanto así, que en la elección parlamentaria de 1961 socialistas y comunistas obtuvieron 23,1%, o sea, 5,6 puntos porcentuales menos que la votación de Allende. Algo parecido ocurrió con Frei. En 1957 la Falange Nacional consiguió 9,4% y los conservadores socialcristianos 3,8%; o sea, sumaban 13,2%. Y la votación de Frei fue superior en 7,5 puntos porcentuales. Jorge Alessandri, que al no alcanzar mayoría absoluta debió ser ratificado por el Congreso Pleno, contó con el apoyo del Partido Radical y la Democracia Cristiana, que junto a otros partidos pequeños tuvo 147 votos.
133
La crisis del sistema version nueva.indd 133
12-02-14 10:50
La izquierda no votó por Alessandri, de tal modo que Allende tuvo 26 votos, más 14 votos en blanco. La inesperada votación de Allende, el crecimiento de la Democracia Cristiana, liderada por Frei, la declinación electoral de la derecha, son los principales acontecimientos políticos que marcaron el periodo. Paradojalmente, y a pesar de su declinación electoral, de tener un congreso con mayoría opositora, este triunfo electoral se presentaba como la gran oportunidad de la derecha. Debía mostrar, tal como lo afirmaba en la campaña, que, para lograr llevar adelante un país bastaba con tener una buena administración. En el discurso de Alessandri cuando asume como Presidente reiteró su prescindencia partidaria “En esta hora suprema de mi vida quiero ratificar en forma solemne los propósitos que con tenaz insistencia expresé durante todo el curso de la contienda eleccionaria, en el sentido de mantener desde el Gobierno que presidiré, la más resuelta y absoluta independencia respecto de hombres y partidos, el cual tendrá un carácter decidida y auténticamente nacional. Chile ha derrotado a la demagogia y a la esterilidad de la acción política, dando así satisfacción a un anhelo largamente sentido por la opinión pública. Este y no otro es el significado de esta gran victoria”. A la vez criticó “La mediocridad servida por un verbalismo demagógico absolutamente estéril en el campo fructífero de la acción y de las realizaciones sociales deberá ceder el paso a la capacidad, la honradez y el mérito verdaderos y, de igual manera, los Partidos y la vida pública no servirán en adelante para conquistar ventajas personales que jamás habrían podido alcanzar con su propio esfuerzo. Quedará así terminada de una vez, este tipo de intervención en las actividades económicas”. El candidato independiente hacía una apología del apoliticismo sosteniendo que “Solo un Gobierno apolítico, que les permita depurarse de los malos hábitos y al cual cooperarán con desinterés y patriotismo, les devolverá la confianza y el aprecio de la opinión pública”249. Sin embargo, la derecha desaprovechó esta oportunidad porque al término del gobierno de Alessandri los partidos que lo respaldaban no solo no habían logrado capitalizar la presidencia, sino que acentuaron la tendencia de declinación electoral y de debilidad para levantar un proyecto político.
249
El Mercurio, 5 de septiembre, 1958. Pág. 1.
134
La crisis del sistema version nueva.indd 134
12-02-14 10:50
135
La crisis del sistema version nueva.indd 135
12-02-14 10:50
Jorge Alessandri
Varones Mujeres Total % % votos Tarapacá 16,1% 17,0% 3.558 Antofagasta 15,8% 18,0% 5.670 Atacama 13,2% 16,0% 2.533 Coquimbo 22,6% 26,9% 10.460 Aconcagua 32,3% 37,3% 10.018 Valparaíso 30,7% 33,0% 35.680 Santiago 33,1% 38,4% 15.1797 O’Higgins 33,1% 40,4% 16.753 Colchagua 46,1% 50,8% 13.556 Curicó 33,7% 35,4% 6.509 Talca 25,9% 28,1% 9.763 Maule 32,9% 33,4% 5.823 Linares 31,7% 32,7% 10.674 Ñuble 25,8% 25,3% 11.988 Concepción 18,6% 24,2% 17.418 Arauco 14,4% 15,5% 1.932 Biobío 31,8% 32,8% 7.660 Malleco 35,7% 34,7% 10.133 Cautín 39,3% 32,4% 21.228 Valdivia 31,0% 32,2% 12.387 Osorno 35,4% 40,3% 8.318 Llanquihue 33,0% 33,6% 7.430 Aysén 26,3% 26,4% 1.190 Chiloé 35,4% 40,5% 6.146 Magallanes 8,6% 10,3% 1.285 Total 29,8% 33,8% 389.909 General
Provincia
31,2%
% 16,4% 16,4% 14,1% 24,0% 34,2% 30,7% 35,2% 35,8% 47,9% 34,3% 26,8% 33,1% 32,1% 25,6% 20,4% 14,7% 32,1% 35,4% 37,5% 31,4% 36,8% 33,2% 26,3% 37,5% 9,2% 15,0%
Total votos 3.859 5.866 5.243 8.886 4.233 17.192 51.984 4.517 6.736 2.458 4.163 4.551 4.044 11.164 13.091 3.125 4.570 5.592 8.979 6.791 5.524 4.304 994 4.621 2.791 16,0% 192.077
Varones Mujeres % % 17,4% 18,8% 16,3% 18,7% 28,0% 31,5% 20,2% 20,8% 13,9% 15,4% 15,1% 15,4% 11,8% 12,5% 9,3% 10,2% 23,3% 24,6% 12,2% 14,2% 11,1% 11,9% 26,3% 25,4% 11,3% 13,4% 24,0% 23,6% 14,8% 16,6% 21,7% 29,3% 18,9% 21,3% 17,7% 23,2% 14,2% 20,2% 16,0% 20,0% 24,4% 24,7% 19,2% 19,2% 21,2% 23,6% 28,9% 27,1% 19,2% 21,3%
Luis Bossay
15,4%
% 17,8% 16,9% 29,1% 20,4% 14,5% 14,8% 12,0% 9,7% 23,8% 13,0% 11,4% 25,9% 12,2% 23,9% 15,3% 23,8% 19,1% 19,5% 15,8% 17,2% 24,5% 19,2% 22,0% 28,2% 19,9% 3,2%
3,5%
Varones Mujeres % % 2,4% 2,4% 3,1% 3,2% 1,5% 1,1% 2,8% 3,2% 5,7% 4,4% 5,4% 4,4% 2,6% 2,6% 4,6% 4,7% 1,1% 4,3% 3,2% 4,6% 18,3% 22,0% 4,5% 5,0% 12,0% 13,2% 5,0% 5,3% 0,7% 0,8% 0,5% 0,4% 0,9% 0,7% 0,6% 0,8% 1,5% 2,0% 1,6% 1,7% 0,7% 0,6% 1,0% 1,0% 1,7% 2,1% 0,9% 1,0% 1,0% 1,2%
Salvador Allende
41.304
1,6%
31,9%
22,2%
356.493 28,5%
Total Varones Mujeres Total votos % % % votos % 529 2,4% 41,9% 28,8% 6.299 29,0% 1.083 3,1% 46,4% 34,1% 14.954 43,2% 247 1,4% 38,0% 25,7% 6.167 34,2% 1.280 2,9% 36,9% 25,3% 14.283 32,8% 1.530 5,2% 28,7% 18,8% 7.299 24,9% 5.727 4,9% 26,8% 17,3% 26.611 22,9% 11.194 2,6% 31,7% 22,3% 121.452 28,1% 2.175 4,6% 35,2% 24,0% 14.537 31,1% 4.295 15,2% 25,0% 17,1% 6.190 21,9% 704 3,7% 36,2% 25,2% 6.067 32,0% 7.206 19,8% 27,5% 17,6% 8.584 23,5% 830 4,7% 17,5% 13,1% 2.749 15,6% 4.156 12,5% 27,1% 19,3% 7.927 23,9% 2.382 5,1% 25,6% 19,4% 10.947 23,4% 624 0,7% 44,8% 31,6% 34.594 40,5% 61 0,5% 20,5% 36,2% 6.258 47,6% 200 0,8% 33,6% 26,4% 7.360 30,8% 187 0,7% 29,5% 19,3% 7.485 26,1% 920 1,6% 22,6% 16,8% 1.168 2,1% 637 1,6% 32,2% 22,5% 11.559 29,3% 156 0,7% 27,1% 18,3% 5.542 24,5% 219 1,0% 20,0% 13,6% 4.056 18,1% 84 1,9% 30,7% 21,4% 1.255 27,8% 157 1,6% 24,0% 20,4% 3.689 22,5% 151 1,6% 50,2% 42,9% 6.708 47,8%
Antonio Zamorano
Elección Presidencial del 4 de septiembre de 1958
136
La crisis del sistema version nueva.indd 136
12-02-14 10:50
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Aconcagua Valparaíso Santiago O‘Higgins Colchagua Curicó Talca Maule Linares Ñuble Concepción Arauco Biobío Malleco Cautín Valdivia Osorno Llanquihue Aysén Chiloé Magallanes Total General
Provincia 50,1% 25,2% 24,8% 22,8% 1,9% 29,4% 23,5% 20,1% 17,3% 20,2% 0,0% 22,2% 20,2% 29,1% 25,9% 17,7% 20,5% 21,3% 27,6% 22,6% 15,7% 31,8% 25,0% 10,3% 23,5% 23,7%
18,7%
255.769
4.922 6.567 3.621 7.952 5.953 29.913 91.305 8.426 4.379 3.107 3.493 3.375 5.912 11.290 18.154 1.616 3.611 4.951 12.587 7.545 2.770 6.075 945 1.559 2.857
Eduardo Frei Mujeres Total % votos
53,1% 16,7% 18,0% 15,9% 18,4% 24,8% 19,7% 16,8% 14,3% 14,0% 0,0% 17,0% 16,1% 21,4% 19,1% 10,3% 13,2% 15,3% 20,2% 17,7% 10,9% 25,2% 19,0% 9,0% 18,8%
Varones %
20,5%
22,7% 19,0% 20,1% 18,3% 20,3% 25,7% 21,1% 18,0% 15,5% 16,4% 9,6% 19,2% 17,8% 24,1% 21,3% 12,3% 15,1% 17,3% 22,2% 19,1% 12,3% 27,2% 20,9% 9,5% 20,4%
%
1,4%
2,6% 1,7% 1,3% 1,7% 1,0% 1,2% 1,1% 0,9% 1,1% 0,7% 13,1% 1,8% 1,9% 1,4% 2,0% 1,4% 1,6% 1,2% 2,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,9% 1,7% 2,3%
Varones %
0,8%
2,3% 0,8% 0,8% 1,0% 0,6% 0,6% 0,8% 0,6% 0,7% 0,5% 44,0% 0,9% 1,1% 0,8% 0,9% 0,8% 1,4% 0,7% 1,1% 1,1% 0,4% 0,8% 2,4% 0,8% 0,8% 14.798
545 497 208 641 250 1.124 4.117 379 258 122 302 250 516 569 1.435 158 371 295 1.025 542 269 290 94 221 247
Nulos y Blancos Mujeres Total % votos
1,2%
2,5% 1,4% 1,2% 1,5% 0,9% 1,0% 1,0% 0,8% 0,9% 0,6% 0,8% 1,4% 1,6% 1,2% 1,7% 1,2% 1,6% 1,0% 1,8% 1,4% 1,2% 1,3% 2,1% 1,3% 1,8%
%
Elección Presidencial del 4 de septiembre de 1958
65,0%
71,9% 73,6% 69,1% 65,3% 62,1% 63,6% 61,9% 63,4% 60,8% 61,6% 60,2% 58,3% 58,6% 64,5% 67,8% 73,0% 73,6% 67,2% 72,8% 70,3% 71,3% 70,7% 68,1% 59,3% 66,5%
Varones %
35,0%
28,1% 26,4% 30,9% 34,7% 37,9% 33,8% 38,1% 36,6% 39,2% 38,4% 39,8% 41,7% 41,4% 35,5% 32,2% 27,0% 26,4% 32,8% 27,2% 29,7% 28,7% 29,3% 31,9% 40,7% 33,5%
Total Mujeres %
1.250.350
21.712 34.637 18.019 43.502 29.283 116.247 431.849 46.787 28.295 18.967 36.468 17.578 33.229 46.769 85.316 13.150 23.872 28.643 56.660 39.461 22.579 22.374 4.521 16.393 14.039
Total votos
Capítulo III La década de los sesenta y el imaginario de la revolución
La crisis del sistema version nueva.indd 137
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 138
12-02-14 10:50
Capítulo III La década de los sesenta y el imaginario de la revolución
El contexto internacional. El impacto de la Revolución Cubana en la izquierdización de los partidos Los desequilibrios económicos y las tensiones políticas en Latinoamérica se hicieron sentir fuertemente y la expresión más reveladora fue el comportamiento negativo de la balanza de pagos entre 1950 y 1960, amenazando a corto plazo toda la estructura económica. Se trató de cubrir el creciente déficit a través de inversiones extranjeras y nuevos préstamos, que servirían principalmente para cubrir el déficit de la balanza de pagos. Fue así como “los préstamos a los gobiernos latinoamericanos por parte de Estados Unidos se duplicaron entre 1957 y 1962, pasando de 320 millones a 656 millones de dólares al año”250. El aumento de los préstamos norteamericanos significó profundizar la dependencia de las economías latinoamericanas a la economía de ee.uu. El triunfo de la Revolución Cubana vino a complejizar más aún el cuadro político porque alentó y presionó a las diversas corrientes de izquierda a una mayor radicalización, profundizando conductas de confrontación entre los distintos sectores políticos. El diagnóstico de la izquierda era que la crisis tenía su origen en políticas económicas implementadas por el imperialismo, siendo el origen de la inestabilidad y pobreza en los países dependientes, para lo cual la única salida era hacer la revolución. En las izquierdas latinoamericanas, incluida la chilena, la Revolución Cubana representó un ejemplo de lucha y a la vez fue determinante en la manera de concebir el futuro. Puso al socialismo como una realidad posible, instalando en el imaginario de la izquierda un gran optimismo respecto del futuro cercano. Fidel Castro era el portador de un ideal libertario y progresista, que junto a un católico revolucionario como Camilo Cienfuegos y a un marxista como Ernesto “Che” Guevara habían logrado vencer al imperialismo, y según las palabras de Castro, la his-
250
Carmagnani, Marcelo. “América Latina de 1880 a nuestros días”. Ediciones Oikos-Taus. Barcelona, 1975. Pág. 43.
139
La crisis del sistema version nueva.indd 139
12-02-14 10:50
toria tendría que contar con los pueblos de América. La Revolución Cubana acentuó en las izquierdas latinoamericanas los sentimientos antiimperialistas y contribuyó a fortalecer la idea de autonomía e identidad latinoamericana. Como ha señalado Halperin, “sobraban razones para que la década que iba a abrirse en 1960, se anunciase como una de decisiones radicales para América Latina”, y sostiene que “el giro socialista de la revolución cubana” tuvo una marcada influencia en el continente latinoamericano, que “descubriría agotada la línea de avance tomada a tientas durante la depresión y la segunda guerra mundial”251, desencadenando en la izquierda latinoamericana un intenso debate respecto de las vías hacia la revolución. Los alineamientos fueron en torno a dos visiones contrapuestas: para los sectores pro cubanos el triunfo era el corolario de la voluntad de lucha excluyendo los factores externos en el triunfo revolucionario: “este obedecía únicamente (o preponderantemente) a la subjetividad del combatiente revolucionario, a su capacidad para fijarse un objetivo y cumplirlo sin desmayos”, connotando de un sentido mesiánico mítico la gesta de Castro y rodeando la revolución de su “propio imaginario, elaborado en gran parte en la propia isla, según el cual el éxito era producto de una epopeya en solitario de unos pocos hombres –los doce apóstoles sobrevivientes del Granma”252. Por otra parte, estaba la lectura de la revolución que la circunscribía a sus propias condiciones, descartando la “exportación” indiscriminada. Esta perspectiva era respaldada por la Unión Soviética y en general por los partidos comunistas de América Latina, y particularmente por el pc chileno, donde se apoyaba al revolución, sobre todo cuando esta se declaró socialista, pero el diagnóstico de la realidad y por lo tanto de la táctica, se vinculaba a una concepción de largo plazo y donde el tránsito al socialismo no se presentaba como una tarea de primer orden. En otro ámbito, la Iglesia Católica chilena también sacó algunas lecciones de la experiencia cubana, y la principal de ellas fue la necesidad de alentar los cambios sociales, como una forma de poder influir en ellos, lo que significaba fortalecer el compromiso político reformador de los católicos. Surgieron entonces grupos de religiosos y laicos como la Iglesia
251
252
Halperin Donghi, Tulio. “Historia Contemporánea de América Latina”. Alianza Editorial, 6ª edición, 2007. Pág. 534. Gatto, Hebert. El cielo por asalto. Editorial Taurus, Montevideo, 2004. Págs. 35 y 36.
140
La crisis del sistema version nueva.indd 140
12-02-14 10:50
Joven, Cristianos por el Socialismo, Movimiento Camilo Torres, en los que predominaban los enfoques desde la Teología de la Liberación. Así mismo influyó en la política de Estados Unidos hacia América Latina, dando paso a “una presencia norteamericana más compleja y diferenciada, y por eso mismo más capaz de gravitar eficazmente en una Latinoamérica que está entrando tumultuosamente en la era de las masas”253. La expresión de la nueva política latinoamericana fue por una parte la “Alianza para el Progreso”, un programa de apoyo económico creado específicamente como una manera de evitar nuevos estallidos revolucionarios que, como señala Halperin, no se trataba de “restaurar la hegemonía norteamericana sobre Cuba y sí en cambio el de promover y orientar una transformación de las estructuras sociopolíticas latinoamericanas que le hiciesen invulnerables a la tentación revolucionaria que había ganado a la Gran Antilla”254. Por otra parte, se implementa la doctrina de la Seguridad Nacional, que no era otra cosa que la expresión militarizada de la seguridad y que “ofrecía una imagen decididamente apocalíptica”. En ese contexto los ejércitos latinoamericanos pasan a tener un rol cada vez más relevante. La doctrina del “enemigo interno” y la “teoría de contrainsurgencia”, instalada por ee.uu. que incluyó la formación de militares y que allanó el camino para la construcción de lazos entre las distintas fuerzas militares del continente y Estados Unidos. Adoctrinamiento que robusteció la visión anticomunista en los ejércitos de la región. Por otra parte, la candidatura de Frei en 1964 representó una propuesta política muy acorde con la estrategia diseñada a través de la “Alianza para el Progreso”. Cumplía con una serie de condiciones que ee.uu. consideraba adecuadas para entregar apoyo económico: contaba con un partido progresista de centro que tenía visión reformista, alternativa a la izquierda; un sistema democrático estable y una importante presencia de inversionistas norteamericanos, fundamentalmente en la minería. La elección de 1964 se convirtió en la apuesta más significativa de la “Alianza” en la región. La dc se constituyó en una fuerza reformista capaz de “contener el avance del comunismo” a través de una política interclasista, llegando a sectores sociales que creían que el único modo de conjurar la amenaza izquierdista era realizando cambios y favoreciendo una mayor equidad social.
253 254
Halperin Donghi, Tulio. “Historia Contemporánea”…, óp. cit., pág. 534. Ibid., pág. 538.
141
La crisis del sistema version nueva.indd 141
12-02-14 10:50
La puesta en marcha de la Alianza para el Progreso se inició en la etapa final del gobierno de Alessandri, quien trató de adaptarse a la estrategia de ee.uu. intentando implementar algunas de las medidas que condicionaban los préstamos y la ayuda. Sin embargo los cambios que se realizaron no representaron reformas sustanciales, razón por la cual Estados Unidos venía más confiable el apoyar la alternativa del centro democratacristiano. Durante la campaña se hizo mucha referencia a este tema: la izquierda criticó duramente la “intervención norteamericana”, el Partido Socialista sostuvo que la “Alianza para el Progreso” limitaba la soberanía de los países latinoamericanos, ya que interfería en las políticas internas. En el otro extremo político, el precandidato de los sectores de derecha del Partido Radical, Julio Durán, también manifestó disconformidad, señalando que este programa resultaba “muy lento y excesivamente burocrático”255. Otro aspecto que se debatió en la campaña era si se mantendrían cortadas o se reabrirían las relaciones diplomáticas con Cuba. En julio de 1964 el gobierno de Alessandri había anunciado la suspensión de las relaciones con Cuba, sin embargo la mayoría de los partidos rechazó la decisión, influidos por el clima electoral y los resultados que arrojaban las rudimentarias encuesta que realizaba la Universidad de Chile: Según estas, el 62% de los chilenos estaba por mantener las relaciones y/o profundizarlas, mientras que 12% se manifestaba partidario de la suspensión de los vínculos diplomáticos256. El ps, que mantenía una posición distante de la urss y que, frente a la proximidad que se iba produciendo entre Cuba y la urss, argumentaba que “la Revolución Cubana ni en su origen, ni en su desarrollo, ni en sus métodos es una revolución comunista. La radicalización progresiva de la revolución no ha sido el resultado de la aplicación consciente de los principios marxistas, sino una respuesta permanente y ágil a las provocaciones norteamericanas. La realidad internacional era clara: si ee.uu. estaba decidido a estrangular la revolución cubana, forzosamente serían países rivales o no comprometidos con ee.uu. los que acudirían en su ayuda”257.
255
256
257
Yopo, Boris. El Partido Socialista, el Partido Radical y ee.uu. 1959-1973. Doc. de Trabajo N° 252, flacso, Santiago, 1985, pág. 21. Hispanic American Report, noviembre de 1964, pág. 741. Citado por Yopo, Boris, El Partido Socialista…, óp. cit., pág. 23. Yopo, Boris, El Partido Socialista…, óp. cit., pág. 24.
142
La crisis del sistema version nueva.indd 142
12-02-14 10:50
Salvador Allende se había mostrado partidario de la revolución desde el primer momento, al punto que viajó a la isla inmediatamente después del triunfo. En ese viaje se entrevistó con el “Che” Guevara y a su regreso estaba totalmente decidido a apoyar este proceso, no obstante las diferencias entre la estrategia cubana y la propia. En su programa presidencial se observa una serie de medidas “antiimperialistas”, entre las cuales estaba la anulación del Pacto de Asistencia Militar con ee.uu., el retiro de todos los asesores de la “Alianza para el Progreso” en Chile, y la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba258. La Revolución Cubana encontró un fuerte respaldo en el ps, a tal punto que es posible hablar en la historia de este partido de la “etapa cubana”. Tal como señala Yopo, “Nunca antes una experiencia externa había ejercido el grado de influencia en las posiciones internacionales del ps como fue el caso de Cuba durante los años 1960. Para los socialistas chilenos la revolución cubana simbolizaba y resumía los principios básicos del pensamiento internacional partidario; es decir, Cuba constituía una experiencia nacional, antiimperialista, popular, anticapitalista y americanista. La experiencia cubana afectó igualmente las concepciones acerca de las vías de transición al socialismo”259. En el Pleno del ps realizado en 1961 se reafirmó la adhesión sin reservas a la revolución socialista cubana y se declaró la “profunda coincidencia que hay entre la política del gobierno revolucionario de Cuba y nuestra línea del frente de trabajadores”260, y se acordó enviar un mensaje al pueblo cubano, manifestando que “dicha experiencia era una demostración de la inevitabilidad de la revolución socialista en Latinoamérica”261. La experiencia cubana, a la vez, intensificó el debate en la izquierda respecto de las vías y formas de lucha de la revolución, tensionando aún más las relaciones entre comunistas y socialistas chilenos, sobre todo llegado el momento de definir una estrategia electoral para el año 1964. El ps se declaró partidario del modelo cubano y el pc, por el contrario, mantenía su convicción en la llamada “vía no armada”, ambas, propuestas que no eran compatibles; la estrategia de la guerrilla suponía, de acuerdo con los planteamientos del “Che” Guevara y Fidel Castro, el
258 259 260 261
Yopo, Boris, El Partido Socialista…, óp. cit., pág. 28. Ibíd., pág. 4. Revista Arauco N° 19, Pleno nacional del Partido Socialista 1961, pág. 3. Gazmuri Cristián, Álvaro Góngora “La elección presidencial de 1964. El triunfo de la Revolución en libertad”. En: Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, 2005. Pág. 304.
143
La crisis del sistema version nueva.indd 143
12-02-14 10:50
deber de construir un nuevo partido revolucionario, el cual debía encontrar su base y principal alianza en los nacientes focos guerrilleros y no con los partidos comunistas tradicionales. Para el pc la situación era compleja, no podía atacar a Castro, quien concitaba una gran admiración dentro de la izquierda latinoamericana y chilena obviamente, para lo cual buscaba separar la experiencia cubana de la chilena, señalando las particularidades de cada país. Resulta revelador el discurso de Luis Corvalán en el xii Congreso Nacional del Partido Comunista, cuando señala: “Esta es una nueva era de la lucha por la segunda independencia, ahora del yugo de los rapaces imperialistas yanquis. Hoy la solidaridad internacional se expresa en el continente en torno a la defensa de la gloriosa Revolución Cubana”. Pero enfatizaba más adelante: “hemos declarado que el propósito es que el país decida su destino futuro, sin guerra civil… sin la violencia armada”262, privilegiando la llamada “lucha de masas”. El recurso que utilizó el pc fue, más que criticar la línea cubana, construir fundamentos sobre la vía no armada y la lucha de masas. Furci sostiene que Corvalán defendió esa vía apelando a la teoría marxista y citando a Lenin, para exponer la posición oficial de este partido respecto de la discusión que había dividido el movimiento internacional. Corvalán sostenía: “Incluso Lenin, en sus tesis de abril, consideraba la posibilidad de que la revolución rusa podría haberse desarrollado por un proceso pacífico. Como regla general, sin embargo, Marx y Lenin consideraban la vía pacífica como una posibilidad muy poco probable en la lucha por el socialismo”263, sin embargo el que fuera poco probable no la hacía imposible. El pc se irá cada vez más apoyando en la lucha de masas, en las particularidades del desarrollo político chileno, lo cual encontrará su máxima expresión con el triunfo de la Unidad Popular. Así el pc va a defender su línea no armada, junto al apoyo y solidaridad con la Revolución Cubana. El énfasis estará en que es una lucha antiimperialista, rechazando la intromisión de Estados Unidos en la isla y en cualquier país que luchara por su libertad, condenando en cualquiera forma el intervencionismo norteamericano. Respecto de Cuba, decían que “todo el mundo sabe que en Cuba hay una sola base militar extranjera, la de Guantánamo, que no es precisamente soviética, sino
262
263
Documento del xii Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile.“Hacia la conquista de un gobierno popular”, 13 de marzo, 1962, pág. 415. Furci, Carmelo. El partido comunista de Chile…, óp. cit., pág. 138.
144
La crisis del sistema version nueva.indd 144
12-02-14 10:50
norteamericana. La Unión Soviética no tiene bases militares fuera de su territorio”, agregando que esas bases constituían un serio peligro para la paz mundial. Por otra parte, se defendía el armamentismo de Cuba, señalando que “las armas de que dispone (Cuba) tienen un solo objetivo: defender su territorio y soberanía”264. Defendía la Revolución Cubana por ser “verdadera y consecuente, por la voluntad misma del pueblo”, aplaudían el cómo se habían ido cumpliendo distintas etapas y que “se entraba ahora en la etapa del socialismo” y que por lo mismo, “la gritería imperialista se ha hecho más intensa y más intensos también los esfuerzos para alinear a los países de América Latina contra Cuba”265. En el contexto de Guerra Fría, para los comunistas ee.uu. era la máxima expresión del sistema capitalista, por tanto, “el enemigo principal”. Los comunistas chilenos celebraban los grandes cambios impulsados por la revolución; la recuperación de las riquezas nacionales en “manos del capital imperialista”, la expropiación de los grandes latifundistas realizando una profunda reforma agraria, la erradicación del analfabetismo, el bienestar en que vivían sus ciudadanos y las normas éticas y morales que acompañaban a sus autoridades, poniendo énfasis entre el antes y el después de la revolución. Dichas propuestas eran muy coincidentes con el discurso sobre la realidad nacional. El aspecto que no se abordaba era el de la vía al poder, precisamente por el contraste existente entre la vía pacífica respaldada por el pc y la estrategia armada sostenida por los cubanos. Otro factor fundamental en el apoyo de este partido a Cuba estuvo determinado por la posición de la urss frente a la isla. Resulta muy reveladora la declaración del pc chileno frente a la instalación de los misiles soviéticos, sosteniendo que frente a las amenazas del imperialismo de ee.uu. la urss debía reaccionar y estando a tanta distancia de Cuba, los soldados no podían llegar con la prontitud del caso, que “los aviones soviéticos pueden volar desde la urss hasta Cuba, en pocas horas, pero aparte que una batalla no se podía ganar solo con la aviación, en estas condiciones, si se esperaba pasivamente la invasión, la disyuntiva aparecía siendo: o dejar a Cuba en el abandono o lanzar cohetes contra ee.uu. desde la urss. En estas circunstancias, lo que se resolvió instalar en Cuba fueron cohetes de alcance medio. Se demostró al imperialismo que si agredían a Cuba recibirían de esta una respuesta con la cual no contaban
264 265
Corvalán, Luis. Lo internacional en la línea del pc, Editorial Austral, agosto, 1973. Págs. 80 y 81. Ibíd., pág. 91.
145
La crisis del sistema version nueva.indd 145
12-02-14 10:50
al instante de planear la invasión. La invasión se desbarató. La revolución cubana sigue adelante. La paz mundial se salvó una vez más”266. Entre los sectores socialistas la llamada “vía pacífica” propiciada por el pc despertó fuertes resistencias, calificando el término como un “factor de confusionismo”. Se lamentaban que aquella vía tendía a crear en las masas la idea de una “normalidad de las instituciones democráticas”, cuando en realidad aquella formalidad permitía perpetuar en el poder a las minorías oligárquicas. En realidad, tras aquella crítica se ocultaba otra cuestión: en opinión de los socialistas, debía existir una multilateralidad de los referentes internacionales, y no considerar un “centro único” como referente y vanguardia del movimiento comunista internacional, que defendían los comunistas, y este paradigma era la urss. Por otra parte, mientras países como Perú, Venezuela y Guatemala eran escenario de experimentos de guerra de guerrillas, en la izquierda chilena estas experiencias fueron mínimas, centrándose hasta 1967 en debates sobre formas de lucha y sobre las vías para llegar al socialismo. Para Allende “el golpe al imperialismo que implica la revolución cubana cierra las puertas en Chile a cualquier otro intento insurreccional e implica redoblar el esfuerzo de la izquierda por la vía electoral”267. Razonamiento valedero a partir de la idea de que existía un proceso continuo, cuyo despliegue iría produciendo una acumulación creciente de fuerzas. Se partía del supuesto de que la historia encontraría el derrotero de sus “necesidades” cuando las fuerzas que encarnaban el futuro fueran capaces de vincularse con la historicidad, cuando la conexión, entre la vanguardia y las masas se realizara respondiendo a la “necesidad histórica” objetiva. La izquierda, en general, se percibía a sí misma como la expresión de la verdadera respuesta a la crisis de la sociedad, su triunfo significaría el encuentro fecundo entre necesidad y posibilidad. Por tal razón, su triunfo era un problema de tiempo: estaba designada a ganar por el impulso de la razón histórica. Las divergencias estaban en cómo se llevaba adelante la batalla, no en cuestionar que “el motor de la historia es la lucha de clases”. Corresponde señalar que la izquierda chilena, a pesar del debate interno, o de la influencia político-ética de la Revolución Cubana, no mo-
266 267
Ibíd., pág. 121. Arrate, Jorge; Rojas, Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 335.
146
La crisis del sistema version nueva.indd 146
12-02-14 10:50
dificó inmediatamente su estrategia política, como sí ocurrió en otras partes de América Latina. El conflicto chino-soviético, que también tensionó a la izquierda, tampoco logró romper la alianza, no obstante el duro intercambio epistolar entre el secretario general del ps, el senador Ampuero, y el secretario general del pc, el senador Corvalán, a raíz de las diferencias entre ambos partidos para apreciar el conflicto. El pc va a mantener su cercanía a la urss y defendía que “las conferencias de Moscú de 1957 y 1960 señalaron que el principal deber de los comunistas es luchar por la paz mundial, por liberar a la humanidad de los horrores de la guerra atómica, por imponer la coexistencia pacífica entre los estados de distintos sistemas sociales y lograr el desarme general y completo. Los camaradas chinos no plantean la lucha por la paz como la tarea central. Presentan a los partidos comunistas y a los Estados socialistas, que sostienen con fuerza la lucha por la coexistencia pacífica, como si estuvieran empeñados en lograr cualquier clase de compromiso con el imperialismo”268. El senador Raúl Ampuero, antes de ser elegido secretario general del ps, había abierto el debate ideológico sobre el carácter de la unidad de la izquierda y el de las vías de la revolución, cargando aún más el debate con el pc sobre la vía pacífica y la lucha armada, a lo que se sumaban los acercamientos del ps al modelo yugoslavo, la crítica al estalinismo y al dogmatismo, abriendo otro frente de discrepancias con el pc. La discusión que desató el dirigente socialista, según Arrate, “desencadena y protagoniza la polémica teórica más importante de que tenga memoria la izquierda chilena: una discusión pública y oficial entre las direcciones de ambos partidos sobre tópicos cruciales para la estrategia revolucionaria en el país”269. La agudización del debate hizo que el pc respondiera oficialmente, puntualizando los temas centrales para este partido: la división de mundo en campos y bloques militares, el papel del pcus en el movimiento internacional, la vía pacífica de acceso al socialismo y el carácter del marxismo en la teoría revolucionaria270. Para Ampuero, el pc partía de una falsa premisa “absolutamente equivocada y reñida con el análisis verdaderamente científico de los acontecimientos. Para un marxista consecuente, el mundo no está bási-
268 269 270
Corvalán Luis. Lo internacional…, óp. cit., pág. 112. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 350. Corvalán Luis. Lo internacional…, óp. cit., pág. 116.
147
La crisis del sistema version nueva.indd 147
12-02-14 10:50
camente dividido en dos campos, sino entre las fuerzas de la burguesía y las del proletariado”271. La percepción que se estaba viviendo una nueva época iba más allá de la izquierda, formaba parte de un “sentido común” de ese periodo. El discurso de Eduardo Frei iba en la misma dirección, cuando sostenía que se “asistía al fin de una etapa histórica: es un sistema de vida que se agota, que no puede subsistir, que no debe subsistir. Hay una crisis de las instituciones, de los partidos, de las estructuras en que se fundan las economías y las relaciones sociales”, y agregaba que los grandes contrastes existentes, “la riqueza desproporcionada, la pobreza extrema”, establecían la necesidad de buscar soluciones de manera urgente, lo que significaba dar el paso desde una “democracia formal a una democracia auténtica”, existiendo en ese momento “dos cauces efectivos: el marxista y el cristiano”. Frente al primero “el triunfo del marxismo-leninismo sería un medio para imponer el régimen en la mente de varias generaciones”, ante lo cual apoyaba y promovía “un gran cambio histórico, para abrir caminos y construir una nueva sociedad”272; en definitiva, uno de los principales líderes del nuevo centro católico también diagnosticaba la emergencia de cambios profundos, revolucionarios. Respecto de la Revolución Cubana, era de apoyo sobre la base de la necesidad de cambios, sosteniendo que, “en substancia, el pdc de Chile reitera su juicio sobre la legitimidad de la revolución en Cuba y reafirma que el programa original con que fue hecha y presentada al mundo exterior tenía y tiene plena validez para la América Latina”273. Junto al respaldo de la idea original de la Revolución Cubana, se agregaba el respaldo de la dc al plan Kennedy, que “recibe con complacencia el espíritu que inspira el llamado Plan Kennedy sobre la naturaleza esencialmente política del sistema interamericano y el penoso desequilibrio entre ventajas y obligaciones recíprocas de Estados Unidos y América Latina, que lo ha caracterizado hasta hoy”274, es decir, era necesario hacer reformas esenciales.
271 272 273 274
Ibíd., pág. 354. Revista Política y Espíritu Nº 259, abril, 1961. Pág. 44. Revista Política y Espíritu Nº 259, abril, 1961. Pág. 50. Ibíd., pág. 49.
148
La crisis del sistema version nueva.indd 148
12-02-14 10:50
La actitud de la Iglesia La discusión sobre la necesidad de llevar adelante cambios sociales profundos también involucró a la Iglesia Católica, lo que se observa en las propuestas políticas reformistas del Vaticano contenidas en la Encíclica Mater et Magistra, del año 1961. Y en Chile esta línea se expresó a través de “una nueva generación de obispos y los crecientes vínculos de laicos activos y de eclesiásticos con dirigentes de la Democracia Cristiana, fueron antecedentes que contribuyeron de manera significativa a que la Iglesia virara respecto de sus alianzas partidarias, distanciándose del partido conservador”275. En septiembre de 1962 el Episcopado dio a conocer una carta pastoral titulada “El deber social y político en la hora presente”, en la que se sostenía que: “El cristiano debe favorecer a las instituciones de reivindicación social y, si le corresponde, participar en ellas. También tendrá que apoyar cambios institucionales, tales como una auténtica reforma agraria, la reforma de la empresa, la reforma tributaria, la reforma administrativa y otras similares”276. En la redacción de dicho documento habrían tenido gran influencia algunos sacerdotes jesuitas. Paralelamente se formó la Asociación de Universitarios Católicos (auc), donde comenzaron a agruparse jóvenes democratacristianos, influenciados por los nuevos planteamientos de la Iglesia, que buscaban llevar adelante cambios profundos en la sociedad. No obstante, dentro de la Iglesia chilena también coexistían fuertes temores y aprensiones sobre el peligro que representaba el comunismo. Una declaración de 1962 decía que impulsar las reformas era un deber social del momento, pero advertía también respecto de “los peligros inherentes en el marxismo y los males que podían surgir si los marxistas conquistaban el poder en Chile”, posición que fue refrendada cuando se inició la campaña presidencial, a través de la distribución masiva en todas las parroquias de la encíclica Divini Redemptoris, que el papa Pío xi escribió en 1937 contra el comunismo. Esto se reforzó con miles de ejemplares de una carta pastoral anticomunista que hacía referencia a dicha encíclica y que fue ampliamente distribuida. Según investigaciones del Senado de Estados Unidos, la cia pagó esas publicaciones277.
275 276 277
Correa Sofía. Con las riendas del poder…, óp. cit., pág. 263. Revista Mensaje, octubre, 1962. Pág. 18. Power Margaret. La mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 19641973. Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago, 2008, pág. 120.
149
La crisis del sistema version nueva.indd 149
12-02-14 10:50
El rol del Estado en el desarrollo económico nacional A comienzos de la década de 1960 se abre un periodo de creciente desarrollo del sector exportador; de haber sido el punto más vulnerable, tradicionalmente, pasó a ser su columna más sólida278. Para Aníbal Pinto, dos factores explican el cambio en las transacciones exteriores: la bonanza del mercado del cobre y el endeudamiento, siendo el primero relativamente más importante en la segunda mitad de los sesenta. Por otra parte, es necesario señalar que el cobre no tuvo la importancia económica que llegó a tener el salitre a comienzos del siglo xx, aunque existían algunas similitudes respecto de la política económica implementada en ambos casos: la dependencia de capitales extranjeros en su extracción y elaboración. En tal sentido, Patricio Meller se pregunta las razones por las que firmas extranjeras explotaron este recurso, y señala que la respuesta tiene semejanzas con lo ocurrido con el salitre, y es que, aunque existían productores chilenos de cobre y recursos nacionales de inversión generados por las ganancias del salitre, para llevar adelante la explotación de la gran minería se requerían mayores inversiones, y estas, para entregar los retornos del capital invertido, requerían un periodo relativamente largo, asunto que para los inversionistas nacionales representaba una dificultad. A ello se agregaba la necesidad de incorporar tecnologías más modernas, que no se manejaban en Chile. En suma, no había empresarios nacionales capaces de emprender la explotación de la minería del cobre279. Para la oligarquía, el Estado debía aplicar respecto del cobre una lógica similar a la del salitre, basada en la recaudación de impuestos a las exportaciones. Ricardo Yocelevzky advierte que esto implicaba un alto grado de dependencia externa, pero, a su vez, un significativo poder para el grupo que controlaba el Estado. Este, por otra parte, comenzó a tener una fuerte presencia de clases medias en la década de los treinta, promovió el desarrollo económico, estimulando al sector privado a través de instrumentos “tales como la protección continua, las exenciones impositivas, facilidades especiales de crédito, etc.”280. Por lo tanto, la oligarquía mantenía un sólido poder económico y el Estado protegía esta
278
279 280
Aníbal Pinto señala que hacia la mitad de los años cincuenta las importaciones fluctuaban en los 350 millones de dólares, y a fines de los sesenta bordearon los 800 millones de dólares. En: Chile Hoy varios autores. Editorial Siglo xxi, Santiago 1970. Pág. 41. Meller Patricio. Un siglo de economía política chilena. Ed. Andrés Bello. Santiago, 2007. Yocelevzky Ricardo. La democracia Cristiana…, óp. cit., pág. 60.
150
La crisis del sistema version nueva.indd 150
12-02-14 10:50
condición. Más aún, la dependencia que tenían del Estado se sostenía en todas las formas de protección que este les brindaba, a través de créditos, infraestructura, inversiones directamente productivas. Así el poder que fue adquiriendo el Estado posibilitó el desarrollo de una burguesía industrial altamente dependiente de esta entidad. Sin embargo, el sector más tradicional de las clases dominantes estaba estrechamente mezclado con el agro, permitiendo la articulación de diferentes intereses económicos sectoriales. La tierra no era usada de manera intensiva en la producción agrícola, pero representaba un valor al momento de solicitar créditos para invertir en otros sectores de la economía. Como señala Yocelevzky, el predominio del grupo terrateniente en la representación política de la derecha resultaba del control del voto rural, que llegó a estar sobrerrepresentado en el Parlamento, dado que la distribución se fijó de acuerdo con el censo de 1930, y la relación entre población urbana y rural tuvo cambios vertiginosos: en la década de los sesenta el porcentaje de población urbana pasó a ser 68,9% (en los años treinta era 49,4%)281. En el diagnóstico en los años sesenta sobre el desarrollo de la agricultura, señalaba que esta se encontraba en decadencia y no era capaz de producir los alimentos que requería el crecimiento urbano del país. Así fue como Chile pasó a ser importador de alimentos en lugar de exportador, como había sido anteriormente. A pesar de la crisis del sector agrícola, el poder de los terratenientes no se vio particularmente afectado hasta que se comenzó a implementar la reforma agraria en 1967. Sobre esto, Aníbal Pinto sostiene que los gobiernos radicales, al no tocar el tema de tenencia de la tierra, permitieron que mantuvieran su vínculo con la derecha, porque existía afinidad entre el ala dominante del radicalismo con la derecha, lo que permitía mantener un balance de poder contrario a la reforma; además, no tenían la presión de la izquierda, dado que los partidos socialista y comunista eran principalmente urbanos y mineros, y su nexo con el mundo campesino era fundamentalmente ideológico. Pero en los años 1960 la situación será diferente y el tema de la reforma agraria va a estar muy presente tanto en el programa del candidato democratacristiano como en el programa de la izquierda. Esto se puede entender principalmente por el cambio en el imaginario político chileno y latinoamericano, en el sentido que la demanda por reforma
281
Ibíd. Pág. 61
151
La crisis del sistema version nueva.indd 151
12-02-14 10:50
agraria y “la tierra para el que la trabaja” será parte de las campañas, pero además se implementará en países como Bolivia y Perú.
La situación de los partidos políticos La izquierda La década de los sesenta se caracterizó por el uso de un discurso alegórico respecto del futuro inmediato y mediato. Fue una época marcada por la perspectiva ideológica de quienes propiciaban reformas profundas o cambios revolucionarios. Los diagnósticos dominantes se referían a la crisis del capitalismo y a la inevitabilidad de la revolución. Dicha percepción influyó directa o indirectamente en el desplazamiento del sistema político general hacia posiciones más radicales y revolucionarias. Al comienzo de la década la izquierda histórica fue remecida por este clima ideológico, lo que se tradujo en un acrecentamiento del debate respecto de la vía que se debía adoptar para el caso de la realidad chilena. Dos grandes corrientes se disputaban el campo político ideológico: la propuesta del Partido Socialista y la del Partido Comunista. La perspectiva del pc sobre los cambios revolucionarios y el tránsito al socialismo era la vía pacífica o no violenta, a través de una transición institucional. La revista Principios, órgano oficial del pc, publicó a lo largo de 1961 una serie de artículos referidos a la “vía pacífica”, en cuya fundamentación se encontraban referencias a los clásicos del marxismo. Uno de esos artículos sostenía: “Al referirnos a la vía pacífica, se debe recordar en primer término que los clásicos del marxismo nunca la descartaron como forma de tránsito del capitalismo al socialismo”, y a continuación citaba a Carlos Marx, que en 1872 decía sobre la toma del poder: “Jamás hemos afirmado que este fin conduzca necesariamente a medios idénticos… tal vez en Holanda, donde los obreros pueden lograr sus fines por medios pacíficos”282, y más adelante sostenían que, sin embargo, no estando descartada totalmente la vía pacífica, esta era una posibilidad excepcional, y que la vía violenta sería probablemente la forma más corriente del paso del capitalismo al socialismo. Este discurso, que va a tener una cierta ambivalencia respecto de la vía al socialismo, se convirtió en la línea oficial del pc sobre la materia, la cual defendió hasta fines de los setenta.
282
Cita de la Revista Principios de enero de 1961, En: Corvalán, Luis, Camino de Victoria, Editorial Austral. Santiago, 1971. Pág. 24.
152
La crisis del sistema version nueva.indd 152
12-02-14 10:50
Así el pc revelaba un marcado optimismo sobre el futuro cercano, en el cual las grandes mayorías avanzan a su destino “en que la clase obrera encabezada por su destacamento de vanguardia (nótese el lenguaje militar) puede forjar un frente obrero y popular amplio, crear otras formas de colaboración política con distintos sectores sociales y, sobre esta base, agrupar a la mayoría del pueblo y conquistar el poder por la vía pacífica”, puesto que el socialismo “se ha convertido en un sistema mundial, que se desarrolla incesantemente a un ritmo veloz y demuestra su superioridad sobre el capitalismo”283. Por otra parte, se marcaban las diferencias con el ps, afirmando que “hay quienes han sostenido la idea de que es preciso prepararse al mismo tiempo para la alternativa de la vía violenta. Pero la preparación para la alternativa violenta no consiste, donde hay posibilidad de la vía pacífica, en empeños como el de crear destacamentos armados”284, en clara alusión al discurso de sus socios de alianza. Aunque este discurso podía resultar poco revolucionario para el imaginario y el lenguaje de la época, el pc se preocupaba de enfatizar la naturaleza de su propuesta, sosteniendo que “la vía pacífica presupone la lucha de clases y no la colaboración de clases, no una existencia amigable entre explotados y explotadores, ni la renuncia al derecho a tomar las armas si ello fuese necesario”. Aclaraba que la vía pacífica significaba cambios revolucionarios sin recurrir a la insurrección armada o la guerra civil, pero no descartando otras formas de violencia a menor escala, “la huelga general, la toma de terrenos por lo pobladores, las luchas callejeras e incluso la conquista de la tierra por los campesinos en algunas partes, son también formas de violencia y ellas se han dado en el caso chileno”. El pc polemizaba claramente hacia la izquierda al enfatizar que su línea era “combativa y revolucionaria” y que el hecho de sostener la vía pacífica “no tiene nada que ver con la pasividad, el reformismo, el legalismo o la conciliación de clases”285. El diagnóstico del pc estaba marcado por la lógica de guerra fría: “Atar las manos al enemigo en la consumación de sus planes golpistas y terroristas” y aprovechar la coyuntura revolucionaria. La vía pacífica, se insistía, no debía ser confundida con el camino electoral, sino que era el camino de la lucha de masas, la cual tenía diversas expresiones. El
283 284 285
Corvalán, Luis. Camino de Victoria, óp. cit., pág. 25. Ibíd., pág. 28. Corvalán Luis. Camino de Victoria. Óp. cit., pág. 34.
153
La crisis del sistema version nueva.indd 153
12-02-14 10:50
pc asignaba al Ejecutivo mayores atribuciones que al Legislativo, por lo cual “se puede conquistar con solo obtener la primera mayoría relativa en las urnas. Una vez conquistado el poder ejecutivo se crearían mejores condiciones para lograr mayoría absoluta en el Parlamento y, por lo tanto, para transformar a este instrumento al servicio de las clases reaccionarias en instrumento al servicio de la liberación de nuestro pueblo”286. Los comunistas llamaban a combatir el “aventurerismo”, que era la manera de referirse a quienes propiciaban la vía violenta, y criticaban a los que buscaban seguir el “patrón cubano”, porque trasladar mecánicamente la experiencia cubana al resto de Latinoamérica sería “erróneo y anticientífico”. Cerca de la elección presidencial, el pc declaraba que el frap “luchaba resueltamente por la conquista del poder político. Con ese fin se propone, como primer paso, ganar dichas elecciones”287 y para este partido los datos de realismo que avalaban los objetivos trazados se basaban en: a) la crisis económica por la que atraviesa el país y cuya solución verdadera exige transformaciones profundas, b) el fracaso sucesivo de las distintas soluciones que ha dado la clase dirigente, c) la agudización de las contradicciones sociales y particularmente entre el imperialismo y la nación chilena, d) las condiciones internacionales favorables y el crecimiento del poderío del sistema socialista, el alto grado de organización y unidad y conciencia política del proletariado y de las masas populares; finalmente, se mencionaban razones subjetivas como “el deseo de cambio de la mayoría de la población”288. Los argumentos del pc giraban insistentemente en torno al carácter que tenían las elecciones y en la posibilidad de utilizarlas como un medio de lucha en la conquista del poder. Tras esta perspectiva estaba presente la idea de crisis de las democracias burguesas, frente a “la expansión de la conciencia democrática de los pueblos y la poderosa influencia de las ideas socialistas”, lo que permitía que las masas pudieran “escapar al control de las clases reaccionarias” para expresar su voluntad de cambio. El razonamiento de este partido se fundamentaba en la confianza en la vía pacífica como medio de alcanzar una sociedad más justa, en la cual la estrategia electoral solo representaba una parte del proceso, porque lo otro sería incurrir en “una desviación electoralista de tipo reformista si se planteara como algo despegado de la lucha reivindicativa de las
286 287 288
Ibíd., pág. 41. Revista Nuestra época, diciembre, 1963. Pág. 3. Revista Nuestra época, diciembre, 1963. Pág. 4.
154
La crisis del sistema version nueva.indd 154
12-02-14 10:50
masas”. De este modo, lo fundamental para los comunistas era la movilización de masas. Al contrastar estas propuestas con las del ps se observan significativas diferencias. El ps sostenía la inviabilidad de la revolución democrático-burguesa, posición sostenida desde 1957 y ratificada en el Congreso de 1961, cuando se sostuvo la pertinencia de la estrategia de constituir una alianza de clases, “con exclusión de los partidos burgueses: el Frente de Trabajadores”. Es interesante constatar que la amplitud de la alianza de la izquierda había sido parte del debate, desde la formación del frap. Incluso en un momento se habló de los “militantes del frap”, idea de la que eran partidarios los comunistas y sectores socialistas, no así la dirección. Se pensó en la idea de convertir la coalición en partido, iniciativa que fue estimulada a través de una carta que mandó el pc, proponiendo la fusión de ambos partidos, pero esta iniciativa no prosperó. Según señala uno de sus militantes, para el ps las “discrepancias ideológicas y de alineamientos impiden la fusión”289. Entre los partidarios de la fusión se encontraba Allende, quien tenía en cuenta la perspectiva de las elecciones y se mostraba muy crítico de lo que definía como “defensismo y autolimitación sectaria que parece evidenciar el jefe del ps, no hace más que mostrar los complejos que tienen los socialistas frente al Partido Comunista”290. Allende reconocía las claras diferencias existentes entre ambos partidos, pero las situaba fundamentalmente en el campo internacional. A su juicio, la primera diferencia surgía del hecho que, hasta 1943, el pc, al igual que todos los partidos comunistas, formaba parte de la Tercera Internacional, “Entonces entre el ps y el pc hay una evidente y clara distinción que se proyecta en toda su acción política en el campo internacional”291. A nivel nacional, señalaba que “ha habido discrepancias, puntos de vista antagónicos”, pero que a lo largo de un proceso histórico se habían ido limando dichas diferencias, resaltando la situación en que se encontraban en ese momento. “Todo Chile sabe –agregaba Allende– que el Partido Socialista planteaba como táctica y estrategia el Frente de Trabajadores, mientras el Partido Comunista planteaba el Frente de Liberación Nacional”, pero sostenía que ello pertenecía al pa-
289 290 291
Arrate Jorge; Rojas, Eduardo, Memorias…, óp. cit., pág. 337. Ibíd. Pág. 336. Colección Chile en el siglo xx. Salvador Allende. 1908-1973. Obras Escogidas (periodo 1939-1973). Ediciones Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, óp.cit. Fundación Presidente Allende (España). Editorial Antártica S.A., Santiago, 1992. Pág. 200.
155
La crisis del sistema version nueva.indd 155
12-02-14 10:50
sado, “en función de que ambos partidos han coincidido en aceptar el programa del Frente Popular, del Gobierno Popular, que no son, como reiteradamente lo he dicho, ni comunista ni socialista”292. Probablemente en ese contexto se ubica la carta del secretario general del pc Luis Corvalán al presidente del pdc, senador Eduardo Frei, en abril de 1961. En ella se refiere a los planteamientos anticomunistas de algunos personeros falangistas y que el dirigente comunista dice “no pueden dejar pasar”, con el fin de esclarecer los supuestos puntos de disenso o el “falso dilema: comunismo o democracia”. Se observa un lenguaje que abría la puerta a una posible alianza electoral, y Corvalán agregaba: “Nosotros no propiciamos la lucha contra la dc, señalándolo como el enemigo número uno. Por el contrario, buscamos la unidad de acción con los democratacristianos y con todos los que quieran luchar por los derechos vitales del pueblo, por la independencia nacional, por la democracia, por la paz y el bienestar y la justicia social”. Más adelante, lo emplazaba diciendo que “en múltiples oportunidades nos hemos encontrado en la misma barricada. Pero desde hace algún tiempo ustedes rehúyen las acciones comunes”293. Esta carta será respondida extensamente dos semanas después por el senador Frei, argumentando respecto de las diferencias que los separan: “En el plano doctrinario, el comunismo y la Democracia Cristiana son incompatibles; en este terreno es obvio que ningún comunista puede ser demócrata cristiano y que ningún cristiano, que comprenda y conozca el cristianismo, puede ser miembro o colaborador del Partido Comunista”294. Frei plantea, más bien, que la Democracia Cristiana es una alternativa del comunismo, enfatizando las diferencias que los separan, tanto en aspectos doctrinarios como en la práctica nacional e internacional. Con respecto a la posibilidad de un trabajo en alianza, sin decirlo explícitamente, queda descartado por las grandes diferencias. Dentro del ps existían sectores que se identificaban con propuestas más radicales y en sintonía con la dirección de la Central Única de Trabajadores (cut), organismo liderado por el independiente anarquista Clotario Blest. La organización sindical fue escenario elocuente de los conflictos entre socialistas, pero sobre todo entre las corrientes trotskistas y anarquistas que habitaban dicho partido, con los sectores comunistas y
292 293 294
Revista Arauco Nº 55, Santiago, 1964. Pág. 22. Revista Política y Espíritu Nº 260, mayo, 1961. Pág. 39. Ibíd., pág. 47.
156
La crisis del sistema version nueva.indd 156
12-02-14 10:50
socialistas partidarios de la estrategia unitaria. Así, durante el gobierno de Alessandri Rodríguez se realizó la iii Conferencia Nacional de la cut, en la que se consideró que había llegado el momento de pasar “a la acción directa, tajante y sin claudicaciones en demanda de las transformaciones revolucionarias que exige el pueblo”. En dicho encuentro se convocó a la formación de una nueva entidad política, el Movimiento 3 de Noviembre (en alusión a la fecha del encuentro), integrado por diversos grupos, entre ellos algunos dirigentes socialistas, y que no se planteaba reemplazar a los partidos, sino que se veían como un “movimiento que trata de reagrupar a todos los revolucionarios del país”. En su convocatoria hacen un llamando a rechazar toda “teoría de colaboración de clases que sostenga que a través de la vía pacífica se puede derrocar a la burguesía”295. Aquel movimiento fue rápidamente desautorizado por el ps y no logró mayor proyección. En todo caso, reflejó un estado de ánimo en sectores radicalizados de la izquierda y, particularmente, del movimiento sindical, situación que hizo crisis y se resolvió con la renuncia de Blest, su líder histórico, lo que significó que el control de la central sindical pasó a manos de los dirigentes del ps y el pc. El proceso de radicalización no implicó sin embargo que socialistas y comunistas renunciaran a la alianza electoral constituida en 1957. El secretario general del pc destacaba que “para los comunistas, sin embargo, está claro que los socialistas desean igual que nosotros que el frap llegue al poder a través del movimiento de masas, sin guerra civil ni violencia armada, mediante las elecciones presidenciales”296. En suma, no obstante las discrepancias y polémicas entre socialistas y comunistas, en los años 1960 primaron, y hasta el quiebre de la democracia, dos aspectos: la capacidad y decisión de constituir una alianza política de la izquierda, y la determinación de que fuera bipartidaria, conservando las diferencias entre socialistas y comunistas; los primeros habiendo logrado la unificación y los segundos su legalización. En torno a estos dos grandes partidos se movieron otras fuerzas menores, especialmente al comienzo, como el Partido Democrático del Pueblo, el Partido del Trabajo o, hasta las elecciones de 1964, el Partido Democrático Nacional. Sin embargo esos grupos no incidieron mayormente en las decisiones políticas de la coalición, debido a su reducida fuerza electoral.
295 296
Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 340. Ibíd. Pág. 347.
157
La crisis del sistema version nueva.indd 157
12-02-14 10:50
Durante el gobierno de Alessandri se produjo una fuerte movilización social impulsada por la cut y los partidos de izquierda. La aplicación de la política económica de libre mercado en los primeros años tuvo resultados positivos; sin embargo, a partir de 1961, esta situación fue cambiando. Creció la inflación y aumentó la cesantía, perdiendo dinamismo la economía, lo que afectó directamente a los sectores populares y alentó la movilización social, situación que fue capitalizada por la izquierda, la cual sostenía que la crisis económico-social requería cambios profundos y estructurales, y la derecha era incapaz de realizarlos. Así las cosas, la izquierda calculaba que tenía una alta posibilidad de ganar la elección presidencial de 1964 y de establecer un “gobierno popular”. En diciembre de 1961 el ps realizó su xix Congreso, en el que hizo un crítico diagnóstico de la realidad nacional, denunciaban las malas condiciones de vida que enfrentan los sectores populares resultado de la política del gobierno de Alessandri, y reafirmaban la tesis del Frente de Trabajadores, la cual sostenía que solo la clase obrera y sus partidos pueden sacar a Chile de la quiebra económica, social y moral en que se encuentra. Se hace un llamado a fortalecer el frap como instancia de lucha de la izquierda. En aquel Congreso fue elegido como nuevo Secretario General el senador Raúl Ampuero, lo que abrió un periodo de fuertes roces con el pc, referidos tanto a la estrategia de la izquierda para enfrentar al gobierno de la derecha como a la naturaleza de un eventual gobierno de izquierda. En marzo de 1962 se realizó el xii Congreso del pc, en el que Corvalán presentó el Informe “El poder debe ejercerlo el pueblo”, en donde se sostiene que las masas ya han adquirido el conocimiento necesario para regir sus propios destinos y, haciendo referencia al Acta de Declaración de la Independencia de Chile, sobre la “plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses”. Según Corvalán, el pueblo chileno tenía plenas atribuciones para establecer una República popular inspirada en los principios del marxismo-leninismo297. En dicho Congreso se veía una alta probabilidad de triunfo de la izquierda en la elección de 1964, que se basaba en la convicción de que el futuro era mejor, que estaban las condiciones sociales y políticas para dar el gran salto hacia una sociedad más justa. La esperanza en un futuro mejor se expresaba así: “Se mantendrán en alto las banderas de la lucha por la plena independencia… ni las cárceles ni la extorsión económica, ni los
297
Corvalán Luis. Tres periodos de nuestra línea revolucionaria, rda, Dresden, 1982. Pág. 9.
158
La crisis del sistema version nueva.indd 158
12-02-14 10:50
planes intervencionistas podrán impedir que siga adelante el proceso de emancipación de las naciones latinoamericanas. Los nuevos vientos que corren en el mundo favorecen su avance. Del fondo de su miseria emerge impetuoso el deseo de conquistar una nueva vida. Todo induce a tener amplia confianza en la victoria”298. La apreciación de ambos partidos respecto del porvenir no era del todo coincidente, pero aquello no impidió que, una vez más, continuaran actuando unidos e impulsando el proyecto de elegir un gobierno popular. Sin embargo el pc y el ps tenían otro flanco que cubrir, el de los sectores “ultra izquierdistas”, surgidos principalmente en el mundo universitario, que se desarrollaron al calor de la experiencia cubana y de los movimientos guerrilleros que nacían en América Latina. Su posición era crítica a las formas legales y parlamentarias que libraba la izquierda tradicional, levantando la lucha armada como forma de avanzar hacia una sociedad socialista. En 1963 surgió en la Universidad de Concepción el Movimiento Universitario de Izquierda (mui) constituido por miembros de las Juventudes Comunistas y Socialistas. En Santiago, miembros de la Federación Juvenil Socialista, junto a militantes de las Juventudes Comunistas, que renunciaron a sus respectivos partidos por considerar que la campaña de Allende se había derechizado, formaron la Vanguardia Revolucionaria Marxista (vrm). Estos grupos rechazaban lo que definían como “la lucha legal”, y sostenían que la izquierda había “disociado su actuar reformista con un discurso revolucionario”, llegando a acuerdos con la “burguesía progresista que representaba la Democracia Cristiana”299. Precisamente, por no plantearse la lucha electoral, es muy difícil calcular el peso real que pueden haber significado estos movimiento; sin embargo se mantuvo un permanente conflicto, fundamentalmente entre el pc y estos grupos políticos.
298 299
Ibíd., pág. 10. Naranjo Pedro, et al. Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile, lom Ediciones, 2004. Pág. 39.
159
La crisis del sistema version nueva.indd 159
12-02-14 10:50
La Democracia Cristiana el nuevo centro, equidistante de la derecha y de la izquierda En mayo de 1959 se convocó a la Primera Convención Nacional de la Democracia Cristiana, cuyo objetivo era definir la relación con el gobierno recién asumido de Alessandri Rodríguez y la línea política para los siguientes cuatro años. En aquella reunión se discutió la política de alianzas, las propuestas electorales y los principales ejes temáticos, acordándose por amplia mayoría ejercer una oposición al Gobierno de Alessandri democrática y no obstructiva. La dc asignaba gran importancia a los temas sociales. Promovía la planificación central, aclarando que aquello no implicaba destruir la empresa privada. Se declaraba partidaria de llevar adelante una reforma fiscal, una reforma agraria e industrial, temas que van a estar presentes en el programa de la campaña de 1964. Respecto de la política de alianzas, se sostiene su inalterable oposición a llegar a cualquier tipo de acuerdo con los comunistas y, por lo tanto, con el frap. Tal definición de su política de alianzas se mantuvo inamovible y marcó la conducta de este partido hasta el quiebre del sistema democrático300. Según señalan los historiadores Gazmuri y Góngora, Frei habría manifestado una posición claramente anticomunista y contraria a la formación de pactos con la izquierda, la que había quedado de manifiesto en el Congreso Plenario Nacional realizado en el balneario de Millahue, en abril de 1961, en el cual se resolvió que “el capitalismo y el marxismo no son eficaces para los problemas concretos de la nación chilena en la actual realidad histórica. Los cambios sociales indispensables solo podrán tener lugar por el concepto nuevo que la dc significa en la organización del Estado. Voluntad de cambio. Somos ya una nueva dimensión en la gran lucha social para dar a nuestra patria otro destino”301. Entre sus grandes objetivos estaban la reforma tributaria, la reforma agraria, la reforma educacional y el cambio del código del trabajo. Respecto de la política de alianzas, los democratacristianos manifestaban poca disposición para llegar a acuerdos. Así, cuando se recibió una propuesta del pc, este partido la habría evaluado como “inconveniente”. Sin embargo, hubo algunos militantes que no la descartaron del todo302,
300
301 302
Grayson George. El Partido Demócrata Cristiano Chileno. Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, Argentina, 1968. Pág. 336. Revista Política y Espíritu Nº 259, abril, 1961. Pág. 49. Gazmuri Cristián y Góngora Álvaro. “La elección presidencial de 1964. El triunfo de la Revolución
160
La crisis del sistema version nueva.indd 160
12-02-14 10:50
tema que estará muy presente en el Congreso Plenario de Millahue, donde se contrapondrán dos posiciones. Por una parte se ubicaban “Rafael Agustín Gumucio, Alfredo Lorca, Alberto Jerez y Jorge Cash, quienes manifestaban una actitud beligerantemente antiderechista, sosteniendo que era la oportunidad de iniciar una apertura hacia la izquierda”303; la otra postura estaba encabezada por Juan de Dios Carmona y Tomás Pablo, quienes planteaban que “era improcedente negarse a un apoyo proveniente de la derecha, porque el sector está agonizando como grupo organizado, pero dentro de él hay gente que está mirando a nuestro partido”. Finalmente se impuso la línea de Radomiro Tomic: “No debemos pensar en alianzas para lanzarnos a la conquista del poder. Si estas llegan, veremos si son convenientes o no para el partido”304. Respecto de la posibilidad de formar alianza con el frap los democratacristianos sostenían: “La candidatura de Allende, la adhesión a Cuba, la política de robustecimiento del frap y la omisión de referencias sobre la Democracia Cristiana indican, a nuestro juicio, que se trata de no hacer nada para alejar a la dc, pero al mismo tiempo, nada para sentirse compañeros suyos en la marcha general hacia el poder”305. Para la dc la conducta del ps respondía al deseo de “vencer a sus aliados del frap (en alusión al pc) y también a eventuales amigos fuera del frap con una política de máxima intransigencia”; y del pc pensaban que “la alianza obrera-campesina, el frente antiimperialista y aun el frap, se identifiquen con la necesidad de conceder un papel relevante al pc. Que el movimiento social y aun el marxismo deberán ser interpretados a través de la concepción que los comunistas entienden como “marxismo-leninismo”. En otras palabras, el movimiento de liberación nacional tendrá que reconocer el papel de vanguardia del Partido Comunista soviético”306. Posteriormente hubo un nuevo ofrecimiento de alianza, esta vez del Partido Conservador, cuando le planteó a la dc integrar el “Frente Antimarxista”, ofrecimiento que tampoco prosperó, en cierto sentido por
303
304 305 306
en libertad”. En: San Francisco, Alejandro; Soto, Ángel (eds.) Camino a la Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000. Centro de Estudios Bicentenario, Instituto de Historia uc, Santiago, 2005. Pág. 304. Gazmuri Cristián. Eduardo Frei Montalva y su época. Tomo II. Editorial Aguilar, Santiago, 2000. Pág. 520. Ibíd. Revista Política y Espíritu Nº 267, diciembre - enero, 1962. Pág. 14. Revista Política y Espíritu Nº 267, diciembre - enero, 1962. Pág. 11.
161
La crisis del sistema version nueva.indd 161
12-02-14 10:50
las mismas razones que no prosperaron con la izquierda: su nula disposición a formar alianzas, claro que con la izquierda se agregaba su anticomunismo. El planteamiento de Gazmuri y Góngora tiene bastante sentido, cuando sostienen que “su crecimiento electoral, su mesianismo, fortaleció en ella, más que nunca, la idea de camino propio, sin derechas ni izquierdas, sin pactos que desvirtuasen su posición doctrinaria”307. Esta conducta se mantuvo vigente hasta la elección parlamentaria de 1973, cuando formaron una alianza electoral con el Partido Nacional, de la derecha, para enfrentar a la Unidad Popular. Uno de los principales ideólogos de dicho partido, Jaime Castillo Velasco, se preocupaba de puntualizar los grandes lineamientos de la dc, frente a las “falsedades de izquierda y derecha”, pero que en la práctica estaba más dirigida a la izquierda, y las separaba a partir de cuatro grandes ejes: Imputación del clericalismo, ataque propio del mundo laico, “somos un movimiento político que interpreta los valores del cristianismo, de tal modo que ellos sirvan para fundamentar la democracia, no la dictadura. Hemos debido luchar contra los cristianos que piensan su fe como fuente de confesionalismo, clericalismo y dictadura”. La idea de Revolución en Libertad, que “consistía someramente en que: Las condiciones sociales y económicas del país y América Latina requieren soluciones de envergadura que han de significar cambios profundos de estructura. Nosotros le decimos al pueblo que vamos a intentar los cambios con su respaldo y cooperación. Un movimiento popular triunfante por la vía legal. La revolución en libertad es la única revolución chilena”. También se refería a la acusación de que la Democracia Cristiana era políticamente indefinida. En tal afirmación, sostenía Castillo, “se unen los jefes derechistas y los jefes allendistas. Es muy sencillo declarar indefinido a aquel que no acepta el cuadro de posibilidades en que quieren arrinconarlo”. Sostenían que se planteaban el falso dilema de democracia o comunismo, y que en la Democracia Cristiana “queremos romper este dilema con una tercera posición indefinida. Jamás diremos que no existe una lucha entre comunismo y democracia, puesto que nosotros defendemos la democracia y estamos en contra de todo tipo de gobierno que los comunistas han implantado donde lograron vencer. Lo que sí, estamos abriendo paso a una tercera vía entre el capitalismo y el totalitarismo colectivista, entre el poder de una minoría económica que coarta los derechos humanos y el poder de una minoría política que también
307
Gazmuri Cristián; Góngora Álvaro. Las elecciones presidenciales… óp. cit., pág. 302.
162
La crisis del sistema version nueva.indd 162
12-02-14 10:50
coarta los mismos derechos. En suma, nosotros representamos la lucha simultánea por la libertad social y la libertad política del pueblo”308. Es evidente que la Democracia Cristiana buscaba una clara diferenciación de la izquierda y de la derecha, e instaurar un nuevo referente que fuera más allá de las propuestas existentes, a partir de objeciones hacia ambos sectores. El liderazgo de Eduardo Frei Montalva La imagen política de Frei continuó afianzándose y durante el gobierno de Alessandri fue uno de los principales críticos de la política económica, especialmente de la liberación de importaciones y de mantener un dólar fijo. Pese a la triunfalista propaganda tecnocrática de los medios de comunicación que apoyaban a Alessandri y al éxito de los dos primeros años, Frei percibió las debilidades de la estrategia económica del gobierno, y bajo el pensamiento teórico del desarrollismo cepaliano pudo prever el fracaso de la política económica, que se hizo evidente con la devaluación de 1962, creciendo su imagen a medida que se desmoronaban las ilusiones tecnocráticas. Frei era el líder indiscutido del naciente partido, pero su conducta no era la de un caudillo. Su liderazgo residió en la aplicación de dos criterios: la capacidad de encarnar un proyecto de futuro y de mantener una relación con el partido, sin intentar situarse por encima de él; por el contrario, se dio cuenta de que su opción requería de un partido sólido que creciera electoralmente. Por ello, los resultados de la elección municipal de 1963, que eran importantes para todas las fuerzas políticas, para la dc tenían un sentido adicional: demostrar que representaba más que la popularidad de Frei y que, por lo tanto, encarnaba un fenómeno político nuevo. De este modo su crecimiento electoral fue una demostración del cambio político que se ubicó dentro del clima de las grandes transformaciones ocurridas en la década de los sesenta redefiniendo y modificando el escenario electoral. Según el estudio de Grayson sobre la dc, este salto electoral se podría explicar a partir de las siguientes premisas: la anexión de dos pequeños partidos (Agrario Laborista y Nacional), el crecimiento del electorado a partir de la reforma electoral de 1961, y que ese electorado nuevo estaba
308
Periódico Flecha Roja, 21 de marzo, 1964. Resumen del comentario radial “Trinchera Política” del Consejero Nacional del pdc, Jaime Castillo Velasco.
163
La crisis del sistema version nueva.indd 163
12-02-14 10:50
compuesto en gran medida por sectores populares que votaban por la dc o el frap, la respuesta y críticas de Frei a las medidas económicas implementadas por el gobierno de derecha, el temor al comunismo, en un ambiente de izquierdización –la “campaña del terror”–, explotada por la derecha y en parte por la Democracia Cristiana hacía sentido en la población y la dc aparecía como una mejor alternativa que el frap. El autor asigna un valor a la imagen y confianza que logró construir este partido, la gran capacidad de organización, existiendo “un local del partido” incluso en los lugares más apartados, y finalmente, pero no menos importante, la imagen mesiánica que desarrollaron “los social-cristianos que nunca cesaron de hablar en términos de su misión, su cruzada, su ola”309; efectivamente, en esta etapa, el nuevo partido de centro desarrollará la capacidad de cooptar votación tanto de izquierda por su discurso social y popular, como de la derecha por su definición anticomunista. Cuando en 1962, a dos años de la elección presidencial, se preguntaban “¿podemos ganar el 64?”, su análisis se sostenía en “dos elementos a favor: una clara mayoría nacional para la realización de cambios en profundidad y una clara mayoría nacional para permanecer dentro de la convicción democrática” y los factores que jugaban en su contra se “reducían a uno solo: las apariencias que permiten afirmar que el bloque radical derechista es electoralmente poderoso y a la vez las apariencias pueden hacer pensar que el frap representa a la clase proletaria”; ambas suposiciones eran falsas, pero podrían hacerse verdaderas si la dc lo permitía. Lo central consistía en “no unir a la dc con la vieja derecha o la vieja izquierda frapista, sino por el contrario, crear la esperanza de una sociedad nueva en que las instituciones sociales de derecha o de izquierda no tendrán ya cabida”, enfatizando que “la dc no puede permitir que el frap se ofrezca a los electores como una solución democrática si la experiencia enseña que hasta ahora el pc nunca cumplió tal promesa”; pero también desmerecía y excluía la posibilidad hacia la derecha, porque “no pueden arrogarse la facultad de cambiar las estructuras sociales, cuando nunca han querido hacerlo”310. De este modo, la dc se presentaba como la única alternativa realmente democrática y que buscaba realizar los cambios estructurales que el país requería. A partir del Congreso de Millahue en 1962, ese fue el argumento que reiteró una y otra vez, mostrando a la derecha y a la izquierda como “fal-
309 310
Grayson George. El partido demócrata cristiano…, óp. cit., pág. 344. Revista Política y Espíritu Nº 272, julio, 1962. Pág. 20.
164
La crisis del sistema version nueva.indd 164
12-02-14 10:50
sas alternativas”. Si triunfaba la derecha –advertía la dc–, sería con un candidato radical, y ello traería constantes pugnas entre los miembros de ese partido y los liberales y conservadores, a lo que se agregaba que el propio radicalismo se encontraba dividido. Si triunfaba la izquierda, los augurios no eran mejores: “la Alianza para el Progreso no se aplicará en Chile y la perspectiva es de lucha social. Los gobernantes no podrán menos que mantener sus conceptos internacionales y el choque estará dado desde el primer momento. Chile será un país totalitario”311. Así, dos años antes de la elección, ya se podía observar la escasa disposición a formar alianzas amplias. La dc traslucía una confianza desmedida en sus fuerzas, desechando la posibilidad de que tanto el “capitalismo o el marxismo sean soluciones eficaces para los problemas concretos de la nación chilena”, de tal forma que los cambios que requería el país, en la realidad histórica que se encontraba, “solo podrán tener lugar por el concepto nuevo que la dc significa”312. Esta visión democratacristiana autorreferente se fue afianzando cada vez más. El análisis de los resultados de la elección municipal se centraba en la crítica a las formas de la campaña; sostenía que el Frente Democrático había utilizado las elecciones para dar una batalla ideológica y política entre democracia y marxismo, lo que revelaba una acentuación del antagonismo tradicional entre la derecha y la izquierda. El presidente del Partido Conservador planteó en ese periodo que lo más importante era “la definición que tendrá lugar en septiembre del próximo año entre el marxismo totalitario y la democracia representativa”, y que la Democracia Cristiana, por insistir en el camino propio, asumiría la responsabilidad de un eventual avance del marxismo. Por su parte, el frap también agudizaba su confrontación con la derecha. Frente a ambas posturas, la dc se planteaba como la alternativa democrática que uniría a la gran mayoría de los partidarios de los cambios. Lo paradójico de esta conducta diferenciadora de la dc es que, en la práctica, fortaleció a los extremos de la derecha y la izquierda. La derecha en el Gobierno Desde 1932 que el país no había tenido un Presidente respaldado por los partidos de derecha, por lo cual la llegada de Jorge Alessandri a La Mo-
311 312
Revista Política y Espíritu Nº 273, agosto, 1962. Pág. 10. Revista Política y Espíritu Nº 259, abril, 1961. Pág. 48.
165
La crisis del sistema version nueva.indd 165
12-02-14 10:50
neda produjo un cierto optimismo en ese sector. Fue entendido como un momento histórico y los desafíos que se venían también lo eran. Correa señala que el triunfo de Alessandri fue recibido con satisfacción por el diario El Mercurio, es decir, el empresariado se mostró entusiasmado. El periódico sostenía que “la elección marcaba un hito en la historia política chilena, porque el criterio técnico desplazaría a los criterios partidistas. Por primera vez el Presidente de la República sería un hombre con experiencia en los problemas económicos y sociales, la conciencia arraigada de que las soluciones que Chile requiere es la aplicación de un programa certero a cargo de los mejores hombres con que el país puede contar”313. Al iniciar su gobierno el discurso de Alessandri buscó contraponer a los políticos con los técnicos, lo que, como bien señala Moulian, los presentaba como mundos autónomos y divergentes, donde el primero encarnaba el polo negativo y el segundo el positivo314. El programa de gobierno definía que para enfrentar las demandas sociales se debían realizar reformas económicas. Como un modo de contener la inflación, el gobierno determinó liberalizar el comercio exterior y establecer un tipo de cambio fijo, medidas que buscaban fomentar las exportaciones. El diagnóstico era que, para salir adelante, se debía en primer lugar controlar la inflación, en el entendido de que ello generaría un mejor entorno económico. Esto estimularía automáticamente el crecimiento, de manera tal que los problemas distributivos que originaban una fuerte presión social se resolverían por efecto de la expansión económica, que a través del efecto “rebalse” erradicarían la pobreza315. El programa de Alessandri privilegió fortalecer al mundo privado, buscando a través de este sector vigorizar el comercio exterior y, como señala Edgardo Boeninger, “desplazando el eje de la política económica desde la preocupación por la distribución del ingreso hacia la prioridad del crecimiento”316. Durante los dos primeros años se vivió un cierto optimismo, porque la situación económica mostraba señales auspiciosas, reduciéndose las cifras de inflación de 35,3% a 7,1%; sin embargo el esquema en su conjunto no funcionó. Las exportaciones, que constituían uno de los pilares del crecimiento, no aumentaron según lo esperado, todo ello en un entorno de mayor endeudamiento externo. El desenlace
313 314 315 316
Correa Sofía. Con las riendas del poder…, óp. cit., pág. 222. Moulian Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 189. Meller Patricio. Un siglo de economía…, óp. cit..., pág. 105. Boeninger Edgardo. Democracia en Chile…, óp. cit., pág. 118.
166
La crisis del sistema version nueva.indd 166
12-02-14 10:50
se precipitó a fines de 1961, cuando se produjo una crisis en la balanza de pagos, iniciándose un nuevo espiral de inflación317. En consecuencia, el proyecto de modernización capitalista que se intentó llevar adelante comenzó a mostrar sus debilidades a mediados de 1960, y al año siguiente, año de elecciones parlamentarias, la crisis financiera se reveló en plenitud, debiendo el gobierno modificar lo que se había planteado como su gran proyecto de desarrollo. El fracaso del plan económico repercutió de modo inmediato en sus apoyos electorales. Sin embargo, dicho fracaso y los efectos políticos que aquello acarreó van a producir otro efecto menos visible, pero más profundo, que será la desconfianza respecto de la capacidad de ese sector para llevar a cabo proyectos en el futuro, agravando su incompetencia para adecuarse a las nuevas demandas. Boeninger sostiene que el “gobierno de los gerentes había fracasado en su intento de ofrecer una opción genuinamente capitalista como alternativa a los proyectos que maduraban la Democracia Cristiana y la izquierda”318. Indudablemente aquel malogrado intento tuvo enormes repercusiones en el futuro inmediato y mediato de la derecha. A partir de ese momento el gobierno se limitó a tener una actuación defensiva, quedando relativamente descartada la posibilidad de ser una opción exitosa para la sucesión presidencial. El desmoronamiento de una alternativa de profundización capitalista como respuesta a la crisis estructural que se diagnosticaba vino a reforzar las propuestas más radicales, provenientes tanto del centro democratacristiano como de la izquierda, escenario que caracterizará los años siguientes. La derecha, marcada por un sello conservador más político que doctrinario, quedó atrapada en su dificultad para enfrentar nuevos desafíos que la habrían obligado a romper con sus atavismos antirreformistas. En los hechos se mostró incapaz de sintonizar con el clima “expansivo” de reformas, una de cuyas señales era la Alianza para el Progreso impulsada por ee.uu., a lo que se sumaban los cambios que estaban ocurriendo al interior de la Iglesia. En ambos aspectos podría haber sido capaz de lograr un cierto aggiornamento; sin embargo fue incapaz, lo que la llevó a asumir y afirmar una conducta retaguardista, menos confiada en la competencia democrática.
317 318
Ibíd. Ibíd. Pág. 119.
167
La crisis del sistema version nueva.indd 167
12-02-14 10:50
Después de la elección parlamentaria de 1961, en la cual redujo su representación en el Congreso, se vio obligada a ampliar su apoyo partidario para poder mantener la política económica. El año anterior a las elecciones el Ejecutivo había recibido la presión de los partidos Liberal y Conservador para incorporarse al gobierno, dejando de lado el modelo de tecnócratas independientes con un sesgo antipartidos, pero los resultados de la parlamentaria convencieron al presidente Alessandri de la necesidad de ampliar su base de respaldo más allá de liberales y conservadores. Fue entonces que llamó a integrar la coalición de gobierno al Partido Radical y la Democracia Cristiana, y esta última rechazó la propuesta. En cambio el pr, luego de varias semanas de discusión, finalmente aceptó integrar el gabinete asumiendo las carteras de Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Salud. Los empresarios fueron desplazados de la toma de decisiones en materia de política económica319. La nueva alianza con los radicales no solo estaba planeada para lo que restaba de la administración, sino que se proyectaba para enfrentar las elecciones presidenciales de 1964. Al traspié experimentado por el programa económico se sumó la “amenaza allendista”. Como dice Correa, “una consecuencia del fracaso del proyecto de modernización capitalista del gobierno de Jorge Alessandri fue que el discurso de la derecha abandonó su dimensión propositiva y se quedó tan solo con el componente anticomunista que siempre había tenido”320. En este proceso, la derecha se fue distanciando del discurso democrático, adjudicándole gradualmente un valor más instrumental que esencial
Sistema de partidos y apoyo electoral: 1958-1964 La situación del periodo 1958-1964 se puede definir por la existencia de un doble centro, con la disminución del apoyo electoral de la derecha y el ascenso de la izquierda; sin embargo esto no va a constituir un factor de una mayor polarización. Es complejo definir con precisión la naturaleza de los cambios ocurridos en este periodo. Se trata, en todo caso, de un momento de transición hacia transformaciones que posteriormente se consolidarán. Uno de los hechos más significativos, por los efectos encadenados que originó, fue
319 320
Correa Sofía. Con las riendas del poder…, óp. cit., pág. 230. Ibíd. Pág. 243.
168
La crisis del sistema version nueva.indd 168
12-02-14 10:50
la emergencia de un nuevo centro, la Democracia Cristiana (1957), que surgió sin que se hubiese agotado ni desaparecido el centro tradicional representado por el Partido Radical. En un primer momento este doble centro representaba potencialmente para la derecha una doble perspectiva de alianzas, pese a que el partido emergente mermaba su propia votación, pues su crecimiento electoral inicial se realizó sobre todo a costa del electorado de derecha, pero teóricamente aumentaban las posibilidades de defensa contra la amenaza principal de dicho sector, la izquierda. Por otra parte, se modificó el esquema de las fuerzas políticas que se había mantenido históricamente, afectando al conjunto del sistema de partidos existente desde 1933, cuyo funcionamiento tenía como soporte un partido de centro pragmático y flexible, muy distinto al comportamiento del nuevo referente. Con todo, sus efectos en la estructura del sistema de partidos no se observará de manera evidente sino hasta el final de este periodo. A la vez, la dc tendrá características y prácticas políticas muy diferentes a las del anterior centro, el radicalismo. El nuevo centro católico será poco propenso a formar coaliciones. En su inicio su definición antialiancista no formó parte de su línea política, pero al corto tiempo, y sobre todo en el contexto de crisis de los partidos políticos, se fue consolidando una definición como partido ideológico con un discurso utópico-revolucionario. Mucho se ha discutido respecto del efecto de polarización que provocó la conducta de centro no aliancista, lo cual habría restringido las posibilidades de pactos amplios, y que, por el contario, habría impulsado tanto a la derecha como a la izquierda hacia los extremos. Efectivamente, tanto en el discurso como en su práctica se definían como un referente “más allá de la izquierda y la derecha”, en sus objetivos programáticos había propuestas tanto para el mundo empresarial como para el popular. Sin embargo, también es necesario señalar que los “extremos”, sobre todo un sector de la izquierda, tampoco eran muy proclives a las alianzas. Alessandri había propiciado una administración de independiente, sin embargo al corto tiempo debió modificar su estrategia para poder lograr apoyo parlamentario y aprobar determinados proyectos. El fracaso de la política económica a fines de 1962 significó el cambio del discurso tecnocrático, que pretendía mantener una autonomía de los partidos de derecha, a un gobierno de alianza entre los partidos de la derecha tradicional con el centro radical. Este gesto político buscaba conjurar el riesgo que conllevaba la contienda presidencial, considerando cuán cerca del
169
La crisis del sistema version nueva.indd 169
12-02-14 10:50
triunfo estuvo Allende en 1958. De este modo Alessandri transitó del discurso antipartidario y del trato despectivo hacia esas organizaciones, a una estrategia que no perdía de vista la elección de 1964. En esas circunstancias, surgió una alianza con un sector del los radicales, el “Frente Nacional Antimarxista”, y algunos meses después cambió por el de “Frente Democrático”, con la incorporación al gobierno del Partido Radical. Aquella alianza entre liberales, conservadores y radicales se mantuvo hasta la elección presidencial de 1964. Su finalidad, más allá de la electoral, era formar un conglomerado de “carácter democrático para oponerse al avance del comunismo en Chile, que al igual que en el resto de América Latina, causaba verdadera alarma”321. La derecha, obsesionada por el peligro de una derrota catastrófica, se abrió, por primera vez en largo tiempo, a la posibilidad de hacer pactos con los dos centros. Con los radicales lograron entendimiento, pero no así con la dc, y el Frente Democrático pasó a ser un pacto preventivo destinado a evitar un posible triunfo de Allende. El principal obstáculo para lograr una alianza hacia el centro católico decía relación con la incapacidad de la derecha para entender los nuevos signos de su época, sino que, por el contrario, refractaria a los cambios. De todos modos, el gobierno de Alessandri tramitó dos leyes de gran importancia. Una fue la Ley General de Elecciones, la cual permitió la ampliación de la población electoral, y la Ley de Reforma Agraria, que fue más que nada “un saludo a la bandera”, porque, en rigor, la real redistribución de la tierra fue iniciada por el gobierno de Frei Montalva en 1967. El vertiginoso crecimiento electoral de la dc fue, entre otras razones, expresión del debilitamiento electoral y propositivo de la derecha, lo que le hizo perder vitalidad político-ideológica, pese a haber triunfado en 1958. Tal como señala Moulian, ese será uno de los factores principales que explican la emergencia y crecimiento de la dc322, lo que facilitó que se empoderara ideológicamente como el principal referente del mundo católico, y de la visión progresista que se propagaba en América Latina, prevaleciendo una mirada mesiánica, incluso si aquello le significaba quedar aislada. Este esquema se solidificó a comienzos de 1964, cuando el centro asumió de manera más categórica una conducta irreductible, es decir, no estaba disponible para llevar adelante ningún acuerdo partidario, aunque aquello implicara postergar las posibilidades de ser gobierno.
321 322
El Mercurio, 8 de abril, 1963. Pág. 18. Moulian, Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 206.
170
La crisis del sistema version nueva.indd 170
12-02-14 10:50
La izquierda, por su lado, tampoco estaba disponible para hacer alianzas con ningún partido que no tuviera en su horizonte más o menos cercano el socialismo, de lo cual el centro estaba muy distante, afianzándose más la idea de la unidad solo del sector, descartando cualquiera posibilidad de apertura hacia los partidos que no se definieran como de izquierda. Con la incorporación de los radicales al gobierno de Alessandri, en el momento en que la derecha todavía era fuerza gobernante, se consolidó un esquema de tres fuerzas competitivas: el Frente Democrático –representando a la derecha y radicales–, el frap –coalición solo de la izquierda–, y la dc, desapareciendo el esquema de derecha, izquierda, centro tradicional y centro emergente que se había observado el año 1957, con la unificación de la izquierda y el surgimiento de la dc, esquema que tuvo una breve existencia. En un primer momento la existencia del sistema de tres tercios tuvo matices de flexibilidad, pero se fue rigidizando cada vez más, dificultando la construcción de alianzas. En este escenario, fue prevaleciendo en la derecha el temor de que enfrentados a las elecciones presidenciales a tres bandas, aquello podría significar su derrota electoral y peor aún, el triunfo de la izquierda. En esa situación tan riesgosa, debieron aceptar que el candidato no proviniera de sus filas sino que del Partido Radical. Ya en la elección presidencial de 1958, en que Alessandri ganó a Allende, quedó en evidencia que enfrentados a una situación de un doble centro, aquello podía permitir el triunfo de la izquierda323. Desde entonces la pesadilla de la derecha fue en aumento. Este esquema de tres tercios flexibles también tuvo corta existencia, hasta 1964-1965, momento en que terminó una fase de reacomodo; posteriormente van a aparecer las primeras señales de polarización que van a marcar la fase siguiente y que se caracterizará por la rigidización del sistema de alianzas y el afianzamiento de un sistema de partidos de carácter triádico que permanecerá hasta poco antes del quiebre del sistema democrático en 1973. La clave interpretativa del periodo de tres tercios flexibles está en la coyuntura inicial. Luego del fracaso del “gran diseño” del gobierno de Alessandri, que suponía la modernización industrial y liberalización relativa del comercio exterior, lo que implicaba una decisión política de carácter técnico más allá de los partidos, la derecha del periodo 1961-1964
323
Cabe recordar que en estas elecciones Allende perdió por pocos votos, los que fueron captados por un sacerdote populista independiente.
171
La crisis del sistema version nueva.indd 171
12-02-14 10:50
estuvo disponible para apoyar un candidato que no provenía de sus filas y posteriormente el apoyo incondicional a la dc, como opción de “mal menor”, efectuada a regañadientes, sin involucrarse ideológicamente en la propuesta modernizadora. Sin embargo, por el avance de la izquierda y de las concepciones más revolucionarias, los partidos de derecha podrían haber entendido la necesidad ajustarse a las nuevas condiciones a través de proyectos más avanzados, pero no lo comprendieron de ese modo. Según Sofía Correa, una de las consecuencias del fracaso del proyecto de modernización capitalista del gobierno de Alessandri “fue que el discurso de la derecha abandonó su dimensión propositiva y se quedó tan solo con el componente anticomunista que siempre había tenido y que se había visto reforzado en el contexto de guerra fría”324. Para Correa, para las asociaciones empresariales y los partidos de derecha la disyuntiva fundamental del momento se daba entre democracia y marxismo, miedo que se había acrecentado después de la Revolución Cubana. El discurso anticomunista desplazó el énfasis económico, por lo cual habrían apostado a conformar una alianza amplia para enfrentar las elecciones presidenciales, bajo la lógica de dos bloques opuestos, el democrático y el marxista. Por otra parte, la dc tampoco calculó los efectos polarizadores que podían desencadenar su conducta política antialiancista. El requisito para lograr éxito político de una fórmula de transformaciones exigía que el centro fuera capaz de propiciar una política flexible hacia la derecha, donde, por lo demás, estaban sus raíces. En vez de eso, o exacerbó los antagonismos o nada hizo para apaciguarlos. La performance electoral de los partidos políticos previo a la elección de 1964 Durante el gobierno de Alessandri hubo tres elecciones nacionales: la municipal de 1960, la parlamentaria de 1961 y la municipal de 1963. El análisis de sus resultados permite apreciar los cambios en los campos de fuerza, y cómo, a partir de ese indicador, los partidos modifican o fortalecen determinadas estrategias políticas, tanto en lo relacionado con la definición de su política de alianza, la elección de sus líderes y, probablemente, sus estrategias discursivas de campaña, lo que va a repercutir globalmente en el sistema de partidos.
324
Correa Sofía. Con las riendas del poder…, óp. cit., pág. 243.
172
La crisis del sistema version nueva.indd 172
12-02-14 10:50
Resultado Elecciones Municipales por partidos 1960-1963 (en porcentajes) Partido Político 1960 1963 Conservador 14,0 10,96 Liberal 15,3 12,77 Total sector 29,3 23,73 Demócrata Cristiano 13,9 22,0 Radical 20,0 20,83 Socialista 9,7 11,04 Comunista 9,1 12,4 Total sector 18,8 23,44 Otros 11,38 5,86 Fuente: Banco de Datos flacso.
En la elección municipal se observa que los partidos históricos vuelven a recuperar su votación propia de antes del “terremoto ibañista” y que el porcentaje de los partidos pequeños (categoría “otros”) tiende a disminuir; en 1960 llega a 11,38% y en 1963 solo a 5,86%. A nivel de análisis sectorial, la izquierda aumentó su representación y la derecha redujo la suya. Los resultados en los partidos de centro muestran una apreciable votación, el Partido Radical mantiene su votación invariable y la Democracia Cristiana la incrementa. Lo interesante, según estos datos, es que inicialmente la votación democratacristiana no significó el debilitamiento del centro radical, ya que este se mantuvo estable hasta 1963, cuando fue sustituido como primera fuerza política. Un dato importante sobre este nuevo centro es que no solo creció en las elecciones parlamentarias y municipales, sino que también logró una considerable representación en el ámbito universitario, fundamentalmente de clase media alta, como también en el mundo obrero, logrando permear un sector que era históricamente de izquierda. El estudio de Grayson sobre la dc señala que una encuesta realizada a trabajadores afiliados a la Central Única de Trabajadores, respecto de su preferencia por partidos políticos entre líderes obreros, arrojó los siguientes resultados:
173
La crisis del sistema version nueva.indd 173
12-02-14 10:50
Encuesta de la Central Única de Trabajadores325 Derecha (liberales y conservadores) Centro Demócrata Cristiano Centro radical
4% 23% 6%
Izquierda (frap)
43%
Otros
23%
La última muestra antes de la elección presidencial de 1964 fue la elección municipal de 1963. Al analizar sus resultados por pacto se confirma el esquema de los tres tercios; el Frente Democrático (liberales, conservadores y radicales), alcanzó 46,2% de apoyo, lo que le auguraba un buen resultado en la presidencial. La izquierda, con 29,4%, mantuvo la tendencia de crecimiento y eso reforzó la confianza en sus propias fuerzas y el rechazo a formar alianzas con otros sectores. La dc, con 22,7%, reafirmó que no estaba disponible para realizar alianzas hacia ningún lado. Así las cosas, la derecha veía con optimismo la elección presidencial que se acercaba. Elección municipal 1963 por pactos y partidos326 Conservador Unido
11,4%
Liberal
13,2%
Radical
21,6%
Total Frente Democrático
46,2%
Demócrata Cristiano
22,7%
Demócrata Nacional
5,2%
Socialistas
11,5%
Comunistas
12,7%
Total frap
29,4%
Vanguardia Nacional
0,1%
Demócrata
1,0%
Independiente
0,7%
325 326
Grayson George. El partido demócrata cristiano…, óp. cit., pág. 340. Ibíd. Pág. 342.
174
La crisis del sistema version nueva.indd 174
12-02-14 10:50
La elección parlamentaria de 1961 Al contrastar las elecciones parlamentarias de 1957 y de 1961 se aprecia una tendencia similar a las municipales. En 1961 los candidatos del frap aumentan su representación, lo que se explica principalmente porque se trata de la primera elección parlamentaria después del término de las restricciones antidemocráticas. La dc muestra la misma tendencia de crecimiento que la izquierda, pero es más significativo porque en dichas elecciones parlamentarias por primera vez el pdc presentó candidatos en todos los distritos del país logrando un 15,4%, constituyéndose en la tercera fuerza política y, como se ha señalado, dos años después, en abril de 1963, en las elecciones municipales, que constituían un importante barómetro para medir las fuerzas previas a las presidenciales, la dc pasó a ser el partido con mayor poder electoral. En el periodo 1958-1963, el Partido Demócrata Cristiano se afianzó electoralmente y llegó a superar en 1963 el porcentaje alcanzado por Frei en 1958. La derecha, que había formado una alianza con los radicales, mostró una leve baja electoral, tendencia que se convertirá en una constante. Sin embargo el triunfo del conservador Monckeberg en la elección extraordinaria al Parlamento en 1962, con el apoyo de conservadores, liberales y radicales, dio al Frente Democrático una posibilidad tangible de triunfo, dado que la suma de los tres partidos de gobierno representó 46,2% del electorado, evaluando que, si mantenían esa alianza, tendrían indudables posibilidades de triunfar en la elección presidencial de 1964. Un nuevo desafío representó para el Frente Democrático la elección extraordinaria de un diputado por Curicó a comienzos de 1964. Ella fue vista como un anticipo de lo que sería la elección presidencial. Votación Parlamentaria 1957-1961327 Partido político
1957 17,6 15,4 22,1 9,4 10,7 0 12
Conservador Liberal Radical D. Cristiana Socialista Comunista Otros
1961 14,3 16,1 21,4 15,4 10,7 11,4 3,8
Fuente: Banco de Datos flacso.
327
Valenzuela Arturo. El quiebre de la …, óp. cit., pág. 106.
175
La crisis del sistema version nueva.indd 175
12-02-14 10:50
El siguiente cuadro muestra la votación de la izquierda entre 19571963 tanto en elecciones municipales como parlamentarias, y se observa una tendencia al alza sostenida. Año 1957 1960 1961 1963
Votación de la izquierda en Parlamentarias y Municipales. Elección Nº Votos % Parlamentaria 92.102 10,5 Municipal 231.757 19,8 Parlamentaria 306.697 22,9 Municipal 485.104 24,3
Fuente: Banco de Datos flacso.
Es interesante comparar la evolución de la votación de la izquierda y de la Democracia Cristiana en el mismo periodo: Año 1957 1960 1961 1963
Elección Parlamentaria Municipal Parlamentaria Municipal
dc 9,4 14,0 15,9 22,8
frap 10,5 18,9 22,9 24,3
Fuente: Banco de Datos flacso.
Como se refleja en el cuadro, ambas fuerzas mantuvieron un constante crecimiento. La diferencia entre ellas consistió en que la dc hasta 1963 tuvo un crecimiento más lento que la izquierda, lo que cambió en la municipal de 1963, cuando ese partido dio un salto que le permitió convertirse en la colectividad con mayor votación en el país, en tanto que la izquierda aumentó en menor proporción. Masificación y radicalización del electorado en los años 1960 Otro factor importante al analizar los resultados es la reforma a la Ley General de Elecciones, realizada en 1962, respecto de la obligatoriedad de la inscripción en los registros electorales. Aunque ya existía como norma, se incorporó una serie de mecanismos que resultaron ser más efectivos que las sanciones anteriores. Además de las multas a quienes no cumplieran con su obligación de sufragar, se estableció que para tramitar cualquier solicitud de crédito, préstamo u otra gestión en institución pública o privada de crédito, se debía exigir al solicitante que acreditara su inscripción electoral. Entre los documentos para salir del
176
La crisis del sistema version nueva.indd 176
12-02-14 10:50
país también figuraba la inscripción electoral, lo mismo que para postular a determinados trabajos. A ello se sumaba que los registros pasaron a ser permanentes. Antes duraban 10 años, y además se establecía que los empleadores estaban obligados a dar todas las facilidades para que los empleados concurrieran a inscribirse. El resultado de esta reforma se apreció en el incremento del número de inscritos. Algunas cifras para ilustrar: en 1961 el porcentaje de las personas que tenían derecho a voto representaba 39,7%, de los cuales estaba inscrito el 23,6%. A los dos años de dictada la reforma, el porcentaje de los que tenían derecho a voto había aumentado levemente a 40,1%, sin embargo el porcentaje de los inscritos subió a 34,8%328. Otra de las modificaciones que tuvo gran repercusión política fue la relativa a la cifra exigida para presentar candidatos independientes, que pasó de 3 mil a 20 mil firmas para inscribir un candidato a Presidente. Se fijaron, además, normas para que los partidos adquirieran personalidad jurídica, medida que tendía a fortalecerlos. El proceso de ampliación democrática con el aumento de la participación electoral había tenido un primer salto en 1958, con la introducción de la cédula única electoral, que redujo de manera sustantiva las prácticas del cohecho. Se complementa con el fin de la proscripción del pc, lo que permitió la recuperación y reorganización del movimiento popular. Desde la perspectiva del aumento de electores, la reforma de 1962, según Moulian, produjo tres efectos principales: “a) la purificación de los procesos electorales, tanto en la emisión del sufragio y en la formación de alianzas electorales; b) la reincorporación de los votantes eliminados por motivos ideológicos, y c) la expansión de la masa electoral provocada por la obligatoriedad de la inscripción y del voto”329. El impacto de ese conjunto de medidas puede ser comparable al momento en que las mujeres pasan a tener derechos plenos electorales y votan en las presidenciales de 1952. En aquella situación la participación electoral efectiva, o sea el número de inscritos y de votantes, tuvo un incremento de un 86,66% y de un 105,88% respectivamente330. De este modo, las reformas señaladas significaron un cambio sustantivo en el porcentaje de electores, contribuyendo a una enorme ampliación del electorado y al desplazamiento del centro de gravedad del
328
329 330
Torres Dujisin Isabel. Historia de los cambios del sistema electoral en Chile a partir de la constitución de 1925. Documento flacso Nº 408, junio, 1989. Pág. 34. Moulian Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 206. Ibíd.
177
La crisis del sistema version nueva.indd 177
12-02-14 10:50
sistema hacia la izquierda. En esa misma dirección, se ha sostenido que la ampliación en la participación electoral podría ser una explicación, entre otros factores, de la caída electoral de la derecha en la década de los sesenta. El siguiente cuadro refleja el aumento en la participación electoral a partir de 1962. Las cifras de 1949 dan cuenta de la proscripción del pc, y las de 1964 muestran el salto originado por las reformas señaladas. Aumento de la participación electoral desde 1962 Año 1949 1952 1953 1957 1958 1961 1964
Tipo elección Parla. Pres. Parla. Parla. Pres. Parla. Pres.
Población hábil 5.546.986 6.001.276 6.083.211 6.738.699 6.984.507 7.394.187 7.735.990
Inscritos 591.994 1.105.029 1.100.027 1.284.159 1.497.902 1.858.980 2.915.121
% Inscritos 9,1 17,6 17,1 18,0 20,5 23,6 34,8
Votantes 464.872 957.131 779.174 878.229 1.235.552 1.339.896 2.512.147
% Votantes 7,8 15,2 12,1 12,3 16,9 17,0 29,0
Fuente: Dirección del Registro electoral.
La elección extraordinaria de Curicó, el “naranjazo” A fines de 1963 falleció el diputado socialista por la provincia de Curicó, Oscar Naranjo, y el 15 de marzo de 1964 se realizó la elección complementaria, cuyos resultados tuvieron el efecto de un terremoto político ¿Por qué aquellas elecciones gatillaron una transformación de la correlación de fuerzas, cuando solo se trataba de una elección circunstancial en una provincia que representaba apenas el 1,17% de los inscritos en las elecciones de 1963? Porque esas elecciones se realizaban a siete meses de las presidenciales. Las candidaturas que se presentaron correspondían a las alianzas de la presidencial. Por el frap se presentó el hijo del fallecido diputado que tenía el mismo nombre, Oscar Naranjo. El Frente Democrático proclamó al militante conservador Rodolfo Ramírez, y la dc a Mario Fuenzalida. Los resultados favorecieron a Naranjo, con el 39,2% de la votación; el representante derechista logró 32,5% y el candidato democratacristiano, 27,7%. El clima que rodeó esa elección fue casi plebiscitario, que fue inducido por la alianza de centro-derecha; el Frente Democrático, los cuales estaban interesados en mostrar que en una provincia rural con carac-
178
La crisis del sistema version nueva.indd 178
12-02-14 10:50
terísticas favorables para su sector, la candidatura centrista de Frei no tenía posibilidades y que jugaría el papel de una fuerza divisionista. Las predicciones de la derecha mostraban frente a los resultados un cierto optimismo; según el generalísimo de la campaña, quien sostuvo que su candidato Rodolfo Ramírez tendría un triunfo holgado y que los resultados serían los siguientes: “Frente Democrático 12 mil sufragios, para el frap 8 mil y para la Democracia Cristiana entre 5.500 y 5.800 sufragios”331. Los democratacristianos, a su vez, estaban interesados en demostrar que el Frente Democrático padecía de anemia electoral, lo que favorecía las expectativas de Allende. Su intento era trastrocar el juego de culpables que había inventado la derecha y mostrar que Frei era una carta de triunfo: si la derecha optaba por Durán sería suya la responsabilidad política del fracaso. A la izquierda no le interesaba magnificar la importancia de la elección, puesto que estaba interesada en mantener el esquema tripartito. Los resultados causaron un gran impacto político. Curicó era una provincia predominantemente rural, por lo que era considerada como “territorio de la derecha” y el propio candidato presidencial de la derecha había señalado que la elección extraordinaria tenía un carácter plebiscitario. Una semana antes de la votación, una revista de derecha titulaba en su editorial “Curicó definirá la lucha presidencial”, y argumentaba: “Aquí pues radica la importancia de ese pronunciamiento de las urnas, pues es razonable suponer que esos porcentajes se mantendrán más o menos cercanos en la próxima contienda presidencial”332. El Frente Democrático había hecho un cálculo optimista sobre sus posibilidades, a partir de la idea que se mantenían los porcentajes de la elección inmediatamente anterior. Sin embargo los resultados fueron imprevisibles para la mayoría de los sectores políticos. Ello se explicaba por el sistema multipartidario proporcional que existía en la fase 1955-1964, que tenía las siguientes características: a) ausencia de partidos mayoritarios que pudieran aspirar solos a la Presidencia; b) existencia de dos partidos centristas que en 1963, la elección general más próxima a las presidenciales, obtuvieron porcentajes superiores al 20%; c) el hecho que en la misma elección la votación de la izquierda era 25,5% y la de la derecha 23,9%. Esa proporcionalidad del sistema se manifestaba en la existencia de cuatro opciones equilibradas.
331 332
El Mercurio, 15 de marzo, 1964. Pág. 29. Revista PEC Nº 62, lunes 9 de marzo, 1964. Pág. 12.
179
La crisis del sistema version nueva.indd 179
12-02-14 10:50
Para las aspiraciones presidenciales de la Democracia Cristiana no bastaba entonces con tener un líder prestigiado ni con haberse convertido en el primer partido. El desenlace iba a depender de las alianzas. Evolución electoral desde 1957 a 1963 en la provincia de Curicó Partido o 1957 1958 1960 1961 1963 alianza Parlamentaria Presidencial Municipal Parlamentaria Municipal Derecha 63,7% 47,3% 59,6% 55,8% 47,5% pdc 16,4% 10,8% 20,4% 21,4% frap 12,1% 32 % 21,2% 22,4% 27,2% Fuente de datos: flacso.
Es decir, con estas cifras se hacía muy difícil prever el resultado electoral que se produjo, especialmente por tratarse de una provincia agraria, con una población electoral que solo había crecido 10,8% entre 1961 y 1963 por efecto de la inscripción obligatoria. El análisis de las diferencias porcentuales revela la homogeneidad del crecimiento del frap y del descenso del Frente Democrático. La coalición de izquierda tuvo inesperado éxito en casi todas las comunas rurales en las cuales subió en mayor proporción que en la comuna urbana de Curicó, con la única excepción de Iloca, una comuna rural de la costa. La coalición de centro-derecha sufrió un verdadero descalabro en comunas como Teno, Rauco y Hualañé, en las cuales descendió en una proporción mayor que en Curicó. Por lo tanto, era evidente que el triunfo del candidato izquierdista no se debió a cambios en la comuna de Curicó. De los 2.521 que el frap ganó en la provincial entre 1963 y 1964, solo el 43,5% lo obtuvo en el sector más urbanizado, en circunstancia que esa comuna representaba el 58,4% de los votantes. La clave para el triunfo del candidato socialista fue la reorientación del voto rural. Es importante consignar que en esta provincia ese proceso fue previo a la sindicalización campesina y a la reforma agraria. El efecto político nacional de la elección de Curicó fue inmediato. Bajo la presión de la “amenaza izquierdista” al día siguiente de las elecciones, el 16 de marzo, la derecha desahució el Frente Democrático, y el candidato radical, que iba en representación de los partidos de derecha, presentó inmediatamente su renuncia, redefiniendo completamente el escenario de campaña.
180
La crisis del sistema version nueva.indd 180
12-02-14 10:50
Capítulo IV La Elección de 1964
La crisis del sistema version nueva.indd 181
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 182
12-02-14 10:50
Capítulo iv La Elección de 1964
Las dificultades para definir los candidatos La elección municipal de 1963 constituyó una medición de fuerzas o “exteriorización de tendencias” con vistas a la elección presidencial del año siguiente. Los preparativos para la elección presidencial comenzaron prácticamente con un año de anticipación, que se expresó en diversos encuentros partidarios para definir programas, candidatos y estrategia electoral. En diciembre de 1962 se realizó el Congreso de Profesionales Democratacristianos, en el cual el senador y presidente del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Montalva, expresó que la dc era la “mejor garantía de honestidad y expedita aplicación de la Alianza para el Progreso”; reiteró la idea de la “revolución en libertad” y aseguró que “la “Democracia Cristiana con la ayuda de Dios y el pueblo, podría realizar el milagro chileno”333. Aunque el partido aún no resolvía quién sería el candidato, se mencionaban tres nombres “Frei, el senador Radomiro Tomic y el ingeniero Raúl Sáez, uno de los nueve súper sabios de la Alianza para el Progreso podría ser el abanderado de la Democracia Cristiana”334. El nombre de Sáez, organizador de la endesa, había sido una carta que había surgido a último momento. No obstante, había pocas posibilidades de que prosperara otro candidato que no fuera el senador Frei. De este modo, el Consejo Plenario de la dc, reunido en Millahue, acordó unánimemente “ratificar y proseguir sin variación la línea política mantenida por el Partido frente al gobierno, los partidos oficialistas y el Frente de Acción Popular, lo que ha sido respaldado por el pueblo en la reciente elección”, en relación con la buena votación obtenida en las municipales. Esta afirmación echaba por tierra cualquiera posibilidad de una alianza “democrática y de cambios”, es decir, una coalición integra-
333 334
Revista Política y Espíritu Nº 274, septiembre, 1962. Pág. 27. Revista Zig-Zag, 14 de diciembre, 1962. Pág. 27.
183
La crisis del sistema version nueva.indd 183
12-02-14 10:50
da por la dc y la izquierda. Primó la línea de “camino propio”, esto es, la decisión irrevocable de llevar candidato propio a la Presidencia de la República. Así, la dc reiteraba su voluntad de “hacer un gobierno para todos los chilenos y con la certeza de que sus principios y programa interpretarán a las grandes mayorías nacionales”, y reiteraba su llamado a “hacer en Chile la revolución dentro de la libertad”335. Antes de su nominación el senador Frei Montalva había declarado: “Yo deseo que la candidatura de la Democracia Cristiana llegue a tener apoyo de otras fuerzas políticas, pero que sea sobre la base de lo que nosotros hemos planteado al país. El problema no es llegar al gobierno, sino llegar a hacer lo que hemos dicho. Preferimos no llegar a La Moneda que llegar a engañar”; y agregaba: “aceptaremos a nuestro lado a todos los que deseen reformas”336. Si bien es cierto que la dc propiciaba un camino de reformas, había dos impedimentos profundos para formar una alianza con el frap: las divergencias con el pc, por lo que consideraba su relación de dependencia de la Unión Soviética, y la situación de hegemonía que buscaba tener dentro de una posible alianza. La dc reforzó así las declaraciones de Frei: “Llama a todas las fuerzas políticas democráticas y progresistas y a las organizaciones sociales o culturales (…) la posición del pdc no es excluyente. Aspiramos a la unidad orgánica del país (…) aceptamos colaborar y compartir sacrificios con todos aquellos que muestren voluntad decidida de hacer de Chile un país libre, unido, independiente y progresista”. Más adelante defendía la significación que tenía la Alianza para el Progreso, declarando que “no tiene prejuicios y que juzgará la Alianza para el Progreso por sus resultados, que ella representa una posición nueva y que en cuanto contribuya al desarrollo de los países latinoamericanos sobre la base del entendimiento recíproco y digno. ee.uu. merecerá nuestro apoyo”337. Aquí se establecía una clara diferencia con la posición del frap respecto de ee.uu. y en particular sobre la Alianza para el Progreso, que era vista por la izquierda como un instrumento de ofensiva imperialista. Por esos mismos días se desarrolló el Pleno del Partido Socialista. En aquel encuentro el principal interés de ese partido era ratificar el nombre de Allende como el candidato de la izquierda. Sin embargo existía
335 336 337
El Mercurio, 22 de abril, 1963. Pág. 25. El Clarín, 18 de mayo, 1963. Pág. 3. El Mercurio, 26 de mayo, 1963. Pág. 39.
184
La crisis del sistema version nueva.indd 184
12-02-14 10:50
la aspiración del pequeño Partido Democrático Nacional (padena)338 integrante del frap, de levantar la candidatura del agricultor Carlos Montero Schmidt, la que en definitiva no encontró respaldo en el frap. Posteriormente el padena se acercó a la dc, pero las conversaciones no prosperaron. Por su parte, el pc opinaba que se debía ampliar la base de apoyo para llevar adelante reformas profundas. Desde comienzos de 1962 había sostenido la idea de lograr un acercamiento con la dc, para formar un “Frente electoral amplio que incorpore a todos los partidos democráticos”339, estrategia que había tenido un primer antecedente en el intercambio de cartas entre Frei y Corvalán en abril de 1961, el que no produjo ningún acercamiento y, por el contrario, permitió a la dc recalcar las diferencias, donde el pc criticaba a la dc de indefinición, de “café con leche”, en el lenguaje de Corvalán, salpicado de giros populares, y la dc respondía señalando que el pc “había mostrado una larga historia de virajes, contradicciones, actitudes indecisas, cobardías, incapacidad para enfrentar sus problemas internos”340. Según la versión de militantes en 1962, el entonces presidente del pdc, senador Renán Fuentealba, habría esbozado la idea de un acercamiento al frap, lo que finalmente no fructificó, pero fue un antecedente de lo que posteriormente constituirá una corriente al interior del pdc, los llamados “rebeldes”341. La idea de tener un candidato común de la dc y el frap representaba para el pc una mayor posibilidad de éxito; sin embargo, el ps rechazaba toda posibilidad de acuerdo con la dc. Como era predecible, los intentos de unidad no llegaron a concretarse, en parte porque el pc privilegiaba el entendimiento de la izquierda y, dado que el ps no estaba dispuesto a modificar su posición del Frente de Trabajadores, no era viable avanzar en la dirección de un acuerdo más amplio. Ni el pdc ni el ps estaban disponibles para ello. A comienzos de 1963 se llevó a cabo la Asamblea Programática del frap. Se trataba que en dicha asamblea se debía aprobar los lineamientos generales del futuro Programa de Gobierno. Los argumentos se centraron en una lógica de confrontación entre los intereses del pueblo y los
338
339 340 341
El padena se había formado en 1960 con la fusión de los partidos Democrático, un sector de los Socialistas Democráticos, Nacional Popular y Radical Doctrinario. Este partido se incorporó al frap, inmediatamente constituido. El Mercurio, 4 de marzo, 1962. Pág. 18. Revista Política y Espíritu Nº 278, marzo, 1963. Pág. 6. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 362.
185
La crisis del sistema version nueva.indd 185
12-02-14 10:50
del imperialismo, de la oligarquía latifundista y del capital monopolista. Se planteó la necesidad de una nueva Constitución que consagrara el cambio de las estructuras económicas del país e incorporara el derecho al sufragio de los analfabetos. Se sostuvo la necesidad la nacionalización del cobre, el salitre y el hierro. El frap se pronunció a favor de la nacionalización del crédito bancario, el comercio exterior y los seguros. Se mostró partidario de llevar adelante la reforma agraria, destinada a entregar “la tierra para el que la trabaja”. En el diagnóstico que realizaban sostenían que el desarrollo económico solo se alcanzaría mediante la industrialización y la planificación de las actividades productivas342. En este encuentro se zanjaron aspectos importantes del programa y el carácter de las transformaciones. Poco antes de la elección municipal se convocó nuevamente a la Asamblea Nacional del Pueblo, en la que se ratificó a Salvador Allende como el candidato del frap. Los partidos de derecha aún no proclamaban su abanderado. Los radicales se sentían con el legítimo derecho a que el próximo candidato surgiera de sus filas. El pr pensaba que la elección “será una prueba de fuego para ese sector, pues un mejoramiento de su posición mayoritaria solidifica su alianza con liberales y conservadores, equivaldría a un importante visto bueno del electorado respecto de su participación en el Gobierno, abriéndole positivamente las puertas de La Moneda”343. Se mencionaban dos precandidatos, el primero de ellos y con mayores posibilidades era Julio Durán, quien había sido proclamado en La Serena, respaldado por el ex presidente Gabriel González Videla y en que la prensa de derecha se refería a él en los siguientes términos: “por el momento, el precandidato con más opción es el senador Julio Durán, abogado, como Frei, y hombre decidido y tenaz como Allende. Sus adversarios lo llaman derechista especialmente por su firme línea anticomunista”344. El otro nombre era el de Humberto Aguirre Doolan, senador radical, sobrino del ex presidente Pedro Aguirre Cerda y ministro durante los gobiernos radicales. La seguridad de los radicales de que el candidato a la Presidencia tenía que provenir de sus filas no convencía ni agradaba al Partido Conservador. Para el partido católico la alianza con los radicales no le parecía natural y sostenían que “con radicales y liberales sus premisas y conclu-
342 343 344
Revista Principios Nº 89, 1963. Págs. 5 y 6. Revista Zig-Zag, 14 de diciembre, 1962. Pág. 27. Revista Zig-Zag, Notas Políticas, marzo, 1963. Págs. 22 y 23.
186
La crisis del sistema version nueva.indd 186
12-02-14 10:50
siones vienen de mundos teóricos muy distintos al Partido conservador y la Democracia Cristiana” y remarcaba el presidente del Partido Conservador, Francisco Bulnes, la mayor cercanía que podía existir entre la dc y los conservadores: “¿Existe un problema ideológico entre conservadores y democratacristianos? Si su partido se define como social cristiano, y se trata de resolver las diferencias y hallar puntos comunes para practicar una colaboración cada vez más necesaria”345. Pero en la dc dichos gestos y declaraciones no tenía ninguna acogida, por el contrario, procuraban marcar las diferencias y a través de uno de sus principales ideólogos, Jaime Castillo Velasco, respondían que “para la dc no significaba lo mismo, los conservadores representan básicamente los intereses y el espíritu de las estructuras del capitalismo”; por el contrario, la “dc representa una respuesta cristiana ante la injusticia social, y la propiedad comunitaria es una forma fraternal de existencia”346. Los conservadores invitaron a la dc para integrar un “Frente antimarxista”, junto a radicales y liberales, lo cual revelaba cuál era su principal temor. Propuesta que no tuvo éxito, porque la dc se mantuvo en su línea de independencia y con Frei como su líder indiscutido. Luego de la elección municipal los partidos entraron de lleno en los preparativos para la competencia presidencial. Frei inmediatamente se lanzó a la campaña con un mensaje claro a sus electores: se presentaba como un fuerte oponente de la “incrustada aristocracia” y hacía un llamado a ampliar la democracia. Por su parte, el frap tenía el itinerario bastante definido luego de haber resuelto que su candidato sería Salvador Allende y acordado los aspectos centrales de su programa. La derecha era la fuerza con mayores problemas para definir su candidato presidencial, porque la competencia entre tres fuerzas, como la que se estaba confirmando, no parecía muy propicia para sus posibilidades. Conservadores y liberales llegaron a la conclusión de que la única alternativa, luego de fracasar los acercamientos hacia la dc, era formar una alianza electoral con los radicales. La elección municipal les había aportado cierto optimismo, pero el desgaste tan acelerado del gobierno de Alessandri había originado una fundada preocupación. En ese contexto, parecía claro que el candidato presidencial debía proceder del radicalismo.
345 346
El Diario Ilustrado, 15 de enero, 1963. Pág. 18. Revista Política y Espíritu Nº 269. Respuesta ideológica al presidente del Partido Conservador de Jaime Castillo Velasco, marzo, 1963. Págs. 23 y 24.
187
La crisis del sistema version nueva.indd 187
12-02-14 10:50
Presentadas las propuestas radicales, inmediatamente los conservadores y liberales se alinearon detrás de Julio Durán Neumann, quien pertenecía al ala más derechista del radicalismo y contaba con el respaldo mayoritario de su partido. Durán había sido presidente de la Juventud Radical, posteriormente elegido miembro de la Cámara de Diputados en 1945, llegando a ser presidente de ella, y luego senador en 1957. Como decía un medio de prensa, “aunque les duela a muchos el próximo sábado 1 de junio, liberales y conservadores reconocerán el mejor derecho de los radicales para que un hombre de sus filas postule a la presidencia de la República en nombre del Frente Democrático”347. La nominación de Durán como el candidato del sector no representaba un triunfo para la derecha más tradicional, sobre todo para los conservadores, quienes ideológicamente se ubicaban muy distantes de los radicales. Fue un nombramiento problemático que originó desacuerdos al interior del partido Conservador: un grupo importante se manifestó contrario a la designación de un radical, frente a otro encabezado por el presidente del partido Francisco Bulnes, que defendía el derecho de los radicales a reclamar que el candidato fuera de sus filas. Bulnes se refirió a la idea de “mal menor” sosteniendo que el partido no tenía otra salida. Más aún, afirmaba que el Partido Conservador “no tenía problemas de conciencia en apoyar a un candidato radical, pues ellos constituyen la única posibilidad de derrotar al marxismo”348. El Mercurio registró así la situación: “El presidente conservador hizo un llamado público a los partidos de gobierno para estructurar la combinación en una alianza que acentuara la eficacia de la acción gubernativa y permitiera a las fuerzas democráticas ir en un frente unido en las próximas elecciones presidenciales. Otros son los tiempos, las luchas religiosas doctrinarias con el radicalismo están lejanas. Hay que detener al marxismo, al Partido Comunista”349. Argumento que fue duramente rebatido por otro miembro del partido conservador, Fernando Zegers, quien “había iniciado su batalla con su renuncia a la dirección del periódico cercano a dicho partido, El Diario Ilustrado, argumentando que el concepto de mal menor
347 348 349
Revista Zig- Zag, 31 de mayo, 1963. Pág. 23. El Mercurio, 30 de abril, 1963. Pág. 23. El Mercurio, 27 de mayo, 1963. Pág. 19.
188
La crisis del sistema version nueva.indd 188
12-02-14 10:50
“no permite gobernar con una conducta negativa, sino que se debe tener proposiciones positivas que entusiasmen a los electores”350. Se sumaban a este malestar las juventudes liberales y conservadoras, las que incluso llegaron a manifestar su oposición así: “a las puertas del Club de septiembre (sede liberal) un numeroso grupo de jóvenes pipiolos esperaban al flamante candidato con gritos contrarios y letreros que decían: El partido radical, es vergüenza nacional”.351 Por su parte, el candidato radical tomó conciencia de la compleja situación y, para aquietar los ánimos, envió una carta al Partido Conservador, en la que ofreció una serie de garantías para el mundo católico: respeto a la iglesia, reconocimiento del derecho a la libertad de enseñanza y regencias a la unidad de la familia. Más allá de presentar esas garantías, el candidato radical no formulaba propuestas programáticas importantes y se limitaba a desplegar un discurso reiterativo sobre ideas generales, señalando: “Será una lucha dura, pero estoy seguro que sabremos vencer porque nuestra causa es justa, porque defendemos lo nuestro, porque detrás de nosotros están nuestros hijos, Chile entero, y porque defenderlos es la razón que nos mueve. Es el porvenir de Chile el que está en juego, son las cosas simples las que están en peligro, las que son fundamentales y propias de todo hombre digno, esas son las que se encuentran amenazadas”352. Pero no todo estaba dicho en la derecha. Sorpresivamente, en mayo de 1963, surgió la candidatura de Jorge Prat Echaurren, ex ministro de Hacienda del presidente Ibáñez, quien había ganado fama de ser un hombre fuerte, fundador en 1946 de la Asociación Chilena Anticomunista e inspirador de la revista Estanquero, que abogaba por un gobierno fuerte. Prat se definía como independiente y por sobre los partidos políticos, al que la revista Zig Zag retrataba así: “Una mezcla de socialismo no marxista y de liberalismo anti-manchesteriano, el líder de un nuevo fermento: la revolución del hombre libre”353. Para respaldar la candidatura de Prat se formó el Partido Acción Nacional. También adhirió el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, agrupación política de tendencia anticomunista y de ideas nacistas. Sin embargo, en abril de 1964, frente a la falta de respaldo y ante el temor de dispersión de la votación derechista, Prat renunció a su candidatura. El naciente partido
350 351 352 353
El Diario Ilustrado, 9 de junio, 1963. Pág. 5. Diario La Voz, 9 de junio, 1963. Pág. 6. El Mercurio, 30 de abril, 1963. Pág. 23. Revista Zig- Zag, 31 de mayo, 1963. Pág. 24.
189
La crisis del sistema version nueva.indd 189
12-02-14 10:50
dejó a sus miembros en libertad de acción. A la cabeza figuraban Sergio Onofre Jarpa y Gonzalo Vial Correa. Posteriormente la agrupación fue uno de los embriones de la reconstrucción de la derecha y ambos dirigentes estuvieron entre sus principales líderes.
Eduardo Frei Montalva, líder indiscutido y candidato de la Democracia Cristiana El 15 de junio de 1963, en la Junta Nacional de la dc, se proclamó por unanimidad la candidatura de Eduardo Frei Montalva. En aquella oportunidad quedó claro que definitivamente sería una candidatura sin alianzas partidarias y, como diría el presidente del partido, “los democratacristianos han rechazado todos los intentos hechos por los radicales, liberales y conservadores para arrastrarlos a la coalición que forman entre ellos”. Su nombramiento, que no constituyó ninguna sorpresa, tampoco modificó el cuadro nacional. En su proclamación Frei se refirió a lo que llamó la “confabulación anti democratacristiana” en alusión a los ataques tanto de la derecha como de los que venían de la izquierda planteándose como la “única fuerza capaz de impedir el triunfo de una candidatura reaccionaria”354. En su discurso buscaba distanciarse de la derecha y de la izquierda; señalaba que “ni llamaba a engaños ni pretendía confundir a nadie”; agregando más adelante que “es por ideología, por doctrina y por convicción que hablamos de la sustitución del régimen capitalista”355. La Junta Nacional del pdc, en esta misma lógica declaraba: “Consciente de la responsabilidad que a la Democracia Cristiana le corresponde como primera organización política, ha resuelto proponer al pueblo de Chile la candidatura a Presidente de la República al senador Eduardo Frei. La decisión obedece a la profunda convicción de que, en las actuales circunstancias, el partido es la fuerza integradora que mejor puede unir a los chilenos que anhelan un cambio”356. No obstante que la dc había declarado reiteradamente la inconveniencia de tener una campaña larga, faltando aún 15 meses para las elecciones, Frei entraba definitivamente en la carrera presidencial. Como lo había reconocido en su discurso ante la Junta Nacional, la situación pa-
354 355 356
El Mercurio, 16 de junio, 1963. Pág. 39. El Mercurio, 23 de junio, 1963. Pág. 23. Revista Política y Espíritu Nº 280, mayo-junio, 1963. Pág. 57.
190
La crisis del sistema version nueva.indd 190
12-02-14 10:50
recía ser inevitable, ya que habiéndose pronunciado todos los partidos, no era posible permanecer en silencio. A lo largo de 1963 el candidato continuó dando opiniones respecto a diferentes temas propios de la coyuntura nacional. En una entrevista señaló que “el próximo gobierno va a recibir al país en las peores condiciones de la historia. En una situación enormemente más difícil que en 1958. En el próximo periodo la inflación será en un comienzo de 50% anual. El porcentaje es el mayor del mundo. Estamos ante una inflación galopante, cuando se ofreció al pueblo estabilización”. Más adelante fundamentaba por qué su candidatura era la que constituía mayor garantía para realizar los cambios que el país requería: “mi candidatura está basada en muchas cosas, en el Partido Demócrata Cristiano, el primer partido de Chile”. Frei atacó la candidatura del frap y declaró que la dc “era el único camino posible para este país. Sería una locura que se ensayara una solución marxista leninista”357. En dicha entrevista se refirió a las reformas constitucionales y su posición respecto de las dictaduras de Paraguay y España. En torno al primer tema se mostró contrario a reformar lo relativo a la duración del mandato y la posibilidad de reelección del Presidente, argumentando que “Efectivamente pienso que seis años no son suficientes, pero creo en un régimen y no en una persona. Estimo que en nuestros países latinoamericanos es muy peligroso establecer el sistema de reelección”; y frente a los gobiernos dictatoriales, señaló que “Mi partido se ha pronunciado en contra de todas las dictadura, de cualquier color y especie, sin distinción de ningún orden”358. Es interesante ver cómo Frei siempre se preocupaba de resaltar que sus opiniones no eran a título personal, sino que respondían a la posición del partido. Ya se ha señalado anteriormente esa particularidad de Frei, la ausencia de conductas caudillistas. Con todo, el discurso de Frei y las consignas que va ha emplear la Democracia Cristiana tendrán énfasis diferentes después de las elecciones de Curicó. En los encuentros del candidato, antes de las elecciones extraordinarias, hará una dura crítica al gobierno de turno, acentuando las diferencias con lo que sería su gobierno. Así en una reunión con dirigentes poblacionales, señaló que “las poblaciones son el símbolo del fracaso de un orden económico social. El país en otros tiempos se desarrollaba más o menos normalmente, construyendo sus ciudades con modestia y
357 358
La Voz Nº 326, 3 de noviembre 1963. Págs. 12 y 13. Ibíd.
191
La crisis del sistema version nueva.indd 191
12-02-14 10:50
hasta con pobreza, pero nunca con las condiciones sub-humanas de ahora”. Más adelante llamaba la atención sobre la política económica: “la ola de alzas, el envilecimiento de nuestro signo monetario, han demostrado el fracaso de un sistema y que hace más hondas las injustas diferencias”. Las críticas también apuntaban a la izquierda: “la receta marxista agravaría más la situación existente, se tiene el ejemplo de Cuba y el sistema de terror que ha pretendido implantar”; para decir, finalmente, cómo su candidatura era la que daba real garantía de cambios y que se visualizaba una “batalla dura, porque los que vislumbran su derrota no se van a resignar así no más a perder sus granjerías. En su desesperación llegan a preferir el triunfo del comunismo, porque creen que contra él puede venir un golpe militar”359. Se puede observar como el fantasma de un golpe de Estado estaba presente no solo en la izquierda sino que también en el pdc. Esta candidatura estará respaldada por dos pequeños partidos, el Agrario Laborista y la Nueva Izquierda Democrática. Ambos sin representación parlamentaria.
El candidato del Frente Democrático, el radical Julio Durán El acto de proclamación del candidato radical se realizó el sábado 3 de agosto de 1963, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, y su presentación estuvo a cargo del controvertido ex presidente Gabriel González Videla. Se han señalado los reparos que existían en el mundo conservador para respaldar a un candidato representante de un partido que históricamente se había manifestado contrario al catolicismo y a los partidos confesionales. Por lo tanto, los radicales debieron hacer muchos guiños a dicho sector para aminorar las resistencias y estos no se hicieron esperar; en el podio, mientras el candidato daba su discurso, lo acompañaba una copia de la Encíclica Pacem in Terris. El discurso puso especial énfasis en el tema de la educación; “Gobernar es educar en libertad; es producir en planificación y es construir con justicia social”360, que había sido una idea distintiva y emblemática de los radicales, glorificando los anteriores gobiernos radicales. Pero también hizo referencia al contexto internacional,
359 360
Flecha Roja, 21 de febrero de 1964. Pág. 6. La Voz, 11 de agosto, 1963. Pág. 7.
192
La crisis del sistema version nueva.indd 192
12-02-14 10:50
sosteniendo que “la inspiración de nuestra palabra es consecuencia de la santa inspiración y de la cordialidad, de la paz y del amor”, otro guiño. Trató el tema de las relaciones entre países de América y, en clara alusión a ee.uu., sostuvo que “el trato entre los pueblos de América tiene que ser un trato entre hermanos, que nadie pretenda en América satisfacer sus problemas políticos internos”, y agregaba que “ningún país de América, ni grande ni chico, puede pretender con criterios hegemónicos, plantear la unidad”361. En estas menciones había un mensaje dirigido a la dc, por su relación y percepción sobre la Alianza para el Progreso, como a la izquierda, por su admiración al proceso cubano y las declaraciones del internacionalismo socialista. Elocuente resulta el editorial de El Mercurio respecto de la candidatura del Frente Democrático, cuando dice que “la figura del candidato escogido, cuyas declaraciones al Partido Conservador, agradeciendo su designación, dan la medida de su equilibrio y de su propósito de sobreponerse a estrechos prejuicios. Cobra así el carácter de intérprete de una idea de gobierno y no de una postura limitada a las negociaciones esterilizadoras”362.
Una vez más Salvador Allende será el candidato del frap El Partido Socialista había definido con bastante antelación que Allende era su candidato a la Presidencia, el paso siguiente era ser ratificado por la coalición de izquierda. El 6 de enero de 1963 en la inauguración del Pleno del Comité Central, realizado en el Teatro Caupolicán, el Partido Comunista proclamó oficialmente su apoyo a la candidatura de Salvador Allende a Presidente de la República. Su secretario general, Luis Corvalán, subrayó las coincidencias que tenían con Allende y aclaraba que “no se trataba de una candidatura exclusiva de las fuerzas marxistas”, subrayando que “Declaramos una vez más que queremos que Chile llegue a ser un país socialista y luego comunista. Pero para alcanzar el socialismo primero hay que hacer lo que ahora nos proponemos lograr. Cada tarea histórica a su tiempo, por así decirlo, queremos llegar en tren hasta Puerto Montt, pero para llegar a Puerto Montt, tenemos que pasar por estaciones inter-
361 362
Ibíd. El Mercurio, 5 de junio, 1963. Pág. 3.
193
La crisis del sistema version nueva.indd 193
12-02-14 10:50
medias. Y ahora se trata de ir a este punto”363. Declaraciones que fueron muy cuestionadas por sus aliados, porque dejaban ver que el pc a través de esa analogía asignaba a sus socios un carácter transitorio. El pc no respondió a esa controversia. Ratificado el respaldo del pc para Allende, a fines de enero se realizó la Asamblea presidencial del frap. Se procedió a la votación y, como decía la prensa “no fue necesario recurrir a numerosas votaciones”, el candidato de los partidos comunista y socialista era Allende; el padena presentó a Pedro Nolasco Cárdenas, quien pidió su retiro después de la primera votación. Los primeros resultados hacían innecesaria una segunda votación, Allende obtenía 150 votos frente a 60 de Nolasco. El diagnóstico del Partido Comunista sobre la realidad nacional Este partido sostenía que los problemas que afectaban al pueblo eran el resultado del saqueo imperialista de las riquezas básicas, de la acción de los grupos monopólicos nacionales y de la existencia del latifundio. En este contexto se levantaba la candidatura de Allende y el programa de gobierno era una forma de dar respuesta a esta realidad. El objetivo era que el pueblo ganara con una mayoría absoluta para poder gobernar con Allende. Junto con asumir que las propuestas del programa de Allende buscaban resolver las demandas de las amplias mayorías de este país, no descartaban problemas y riesgos importantes. Tal como se expresa en el Pleno del Comité Central realizado en diciembre de 1963, donde se señaló la necesidad de estar muy atentos porque “ya que en un momento dado, el Golpe de Estado podría pasar a constituir el peligro principal”364. Al poco tiempo, en marzo de 1964 el periódico del pc, El Siglo, publicó un documento titulado “Aseguremos el camino pacífico”365, bajo la firma del secretario general, Luis Corvalán. Dicho documento resulta muy esclarecedor, porque muestra gran conciencia del escenario que se podía establecer. Señalaban que se entraba en una nueva etapa, caracterizada por “el acrecentamiento de las posibilidades de victoria de la candidatura de Allende”; entre las razones para este triunfo estaba la nueva crisis que enfrentaba el “Frente Antidemocrático”, haciendo perder la fe “a los reaccionarios en las posibilidades de mantenerse en el poder”, este
363 364 365
El Siglo, 6 de enero, 1963. Pág. 1 Principios Nº 101, mayo-junio, 1964. Pág. 92. El Siglo, 11 de marzo, 1964. Citado en: Corvalán, Luis. Camino de Victoria. Óp. cit., Págs. 70 a 76.
194
La crisis del sistema version nueva.indd 194
12-02-14 10:50
hecho obligaba a tener presente que “las clases reaccionarias no ceden voluntariamente las posiciones que detentan”, y agregaban que estas “se guían ante todo por sus intereses de tales, colocándose por encima de los de la nación”, incluso podían llegar a la subversión, la guerra civil, el terror y la traición a la patria. Reiteraban su interés y confianza en el camino pacífico, sin que ello descartara los peligros que amenazaban, y que podrían cambiar “bruscamente el curso de los acontecimientos y arrastrarlo a una grave situación”. Las fuerzas del mal provenían “del imperialismo y los sectores más recalcitrantes de la reacción”, los que estaban dispuestos a impedir por cualquier medio el triunfo de Allende o de desconocerlo, de no aceptar un gobierno popular, y los reaccionarios iban a decir que “esto no podemos permitirlo. Cualquier cosa menos esto”, comenzándose a sondear distintas fórmulas para impedirlo, “desde el apoyo a Frei hasta el Golpe de Estado, pasando por el desconocimiento del triunfo en el Congreso Pleno”. Para lograr su objetivo “el enemigo recurría a la mentira”, diciendo que “la libertad está amenazada de muerte; la religión y los religiosos serán perseguidos, la familia será destruida, los niños serán arrancados del lado de sus padres, todas las propiedades pasarán a manos del Estado”, siendo estas las primera expresiones de la llamada “campaña del terror”. Sostenía que los “ultrarreaccionarios” desde el momento que habían visto la posibilidad del triunfo de la izquierda habían ideado toda clase de maniobras “para cerrarle el paso al pueblo”, entre las que estaban las más legalistas, como por ejemplo “modificar la Constitución y las leyes electorales con miras a imponer una división artificial del electorado, entre marxistas y no marxistas”, lo que allanaba una posible unión entre los votos de la Democracia Cristiana y del Frente Democrático en contra del frap, lo que se podía lograr si se “hacía valer indistintamente en el Congreso Pleno la primera o la segunda mayoría para cualquier candidato que no sea Allende”366. Las proyecciones que este partido hacía respecto de los escenarios posibles eran muy acertadas, afirmando que “La situación de hoy puede aún modificarse y conducir al desaparecimiento de la candidatura de Durán” (lo que efectivamente va ha ocurrir posteriormente de conocerse los resultados de la elección extraordinaria de Curicó). Pero junto a este diagnóstico, los posibles caminos para “encarar el peligro” eran que las fuerzas que sostenían propuestas de cambios “traerían el reconocimien-
366
El Siglo, 11 de marzo, 1964. Citado en: Corvalán, Luis. Camino de Victoria. Óp. cit., págs. 70 y 72.
195
La crisis del sistema version nueva.indd 195
12-02-14 10:50
to y el apoyo de numerosos contingentes del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, que también desean cambios y que forman parte del pueblo”, transformándose en una mayoría que se volcaría a “la candidatura del pueblo”. Planteado así, el triunfo de Allende resultaba inminente, lo que hacía aún mayor el riesgo que se consumaran los planes golpistas de la derecha. Sin embargo se afirmaba que “haya o no golpe de Estado u otro tipo de sedición reaccionaria, antes o después de la elección presidencial, no solo depende de los planes y propósitos del enemigo”, sino que, fundamentalmente, de lograr una correlación de fuerzas favorables para llevar adelante los cambios, de la solidaridad internacional y “de otros factores” 367, que no se especificaba cuáles eran. Lo que más llama la atención son las opciones que se plantean frente a un Golpe de Estado, sobre todo a la luz de lo ocurrido nueve años después. Se sostiene que lo más importante es “desarrollar el movimiento popular, las luchas, la organización, la unidad y la conciencia política de las masas”; el discurso terminaba con una serie de consignas e imprecisiones: “el cumplimiento de cada tarea concreta, la actividad cotidiana de cientos de miles de combatientes es lo que ante todo hará posible la victoria popular”. De este modo, el movimiento popular, que aparece como un concepto abstracto y equívoco, pasa a tener un rol clave en la construcción de “un dique sólido de contención de los reaccionarios, obstáculo que se estrellará en sus designios antidemocráticos”; porque, además, este movimiento popular “tiene un pensamiento claro, nítido, sobre cada uno de estos problemas. Su decisión es terminante: llevar a cabo la revolución chilena, que será en beneficio del 90% de los chilenos”368. Entendida de ese modo la situación política, solo se trataba de esperar y darle tiempo al tiempo para que la gran masa, que era la favorecida con las propuestas de la izquierda, tomara conciencia de aquello y frenara a la reacción en sus intentos antidemocráticos, y que los sectores medios y los partidos que los representaban comprendieran la verdadera dimensión que representaba el frap. Un supuesto cargado de principios teleológicos.
367 368
El Siglo, 11 de marzo, 1964. Citado en: Corvalán, Luis. Camino de Victoria. Óp. cit., págs. 73 a 76. El Siglo, 11 de marzo, 1964. Citado en: Corvalán, Luis. Camino de Victoria. Óp. cit., págs. 73 a 76.
196
La crisis del sistema version nueva.indd 196
12-02-14 10:50
Las tendencias y conflictos al interior del Partido Socialista En el ps la situación no estaba despejada. Grupos de jóvenes universitarios, que eran liderados por Miguel Enríquez, y que se concentraban principalmente en la provincia de Concepción, comenzaron a criticar la conducta del ps, apartándose de lo que definían como la “lucha legal y parlamentaria que sostenían las cúpulas del partido”. Su plan era romper con el ps y crear un “partido revolucionario del proletariado chileno, que levantara una alternativa política clasista, con una real alternativa de lucha de poder”369. El momento que se eligió para expresar tal propuesta fue durante el xx Congreso del ps, que se realizó en febrero de 1964 en la ciudad de Concepción. Los intentos de este grupo de jóvenes eran que en aquel encuentro Miguel Enríquez haría pública su discrepancia con la línea que mantenía el ps. Se sostiene que Raúl Ampuero, Secretario General del ps, habría estado informado de dicho plan, y había resuelto que “procede antes del evento (fines de enero) a expulsar a Enríquez y sus compañeros”370. Expulsados o automarginados, el grupo abandonó el Partido y anunció la creación de un nuevo referente, el que posteriormente dará origen al mir. En aquel Congreso Raúl Ampuero fue reelegido Secretario General, y refiriéndose a este grupo y a la medida tomada de expulsarlos argumentaba que: “son un grupo que hace trabajo fraccional y antipartido”371. La salida de los sectores más radicales del ps no implicó que este partido se alineara en posiciones más aperturistas. En el informe central se hace referencia a lo que llaman “las dos caras de la derecha”, que vendrían a ser Frei y Durán, que eran “expresiones diferentes de los mismos intereses reaccionarios y de la burguesía y el imperialismo”; y se reafirma la línea del Partido: “Chile se plantea en este instante, la tarea histórica de que las fuerzas populares desplacen del poder a las clases reaccionarias y constituyan un gobierno democrático de trabajadores, bajo el signo del socialismo”372. Pero el diagnóstico de Ampuero era elocuente, cuando señalaba que las tareas más urgentes para el socialismo chileno estaban relacionadas con la unidad de las fuerzas revolucionarias; la elección de los métodos de lucha, legales e ilegales; las definiciones
369
370 371 372
Cancino Hugo. Chile: La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo, 1970- 1973. Editorial Aarhus University Press, 1988. Pág. 15. Naranjo Pedro et al. Miguel Enríquez…, óp. cit., pág. 39. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 366. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 367.
197
La crisis del sistema version nueva.indd 197
12-02-14 10:50
ideológicas relativas a la concepción de la revolución y de la aceptación de la guerra de liberación nacional”373. De este modo, junto con declaraciones que ponían en cuestión la vía electoral, se mantenía el trabajo de campaña presidencial, proceder que va a ser una constante. Allende, por su parte, en su intervención en el xx Congreso, en un lenguaje épico, sostenía que Chile se encontraba en un momento histórico y que “esta no es una batalla más; esta es la decisiva; es esta una lucha frontal; es el pueblo que ha resuelto romper sus cadenas opresoras mientras la rancia oligarquía pretende continuar sometiéndolos, venciendo a las castas dominantes y feudales que entregaron nuestro patrimonio, que han desnacionalizado nuestra patria, y que sirven permanentemente intereses foráneos y no a los efectivos intereses de Chile y de su pueblo”; frente al carácter que tendría su gobierno, señalaba que “vamos a construir el primer gobierno auténticamente democrático, nacional, popular y revolucionario. Yo señalo ante Chile y ante la historia, que todos, absolutamente todos y sin excepciones, tenemos que responder dignamente a responsabilidad tan extraordinaria. Yo no voy a ser un presidente más: voy a ser el primer presidente de Chile que va ha defender el interés del noventa por ciento de los chilenos”. La izquierda no aclaró en ninguno de sus discursos el rol que tendrían las minorías, asumiendo que las propuestas que representaba la izquierda eran de las grandes mayorías. Allende, por otra parte, advertía sobre el peligro que representaba defender los intereses del imperialismo y la oligarquía, los que no interpretaban a las mayorías, lo que podría acentuar tanto los conflictos que “se llegue finalmente al estallido de un reventón social de proyecciones imprevisibles”374. La visión del ps reforzaba esta perspectiva, el país enfrentaba una coyuntura histórica, que dentro del contexto de una decadencia del sistema capitalista “que se inició por las propias contradicciones surgidas en su seno, se extiende por los cuatro continentes”, eran las que habían permitido que comenzara la rebelión de los pueblos más pobres. Se hablaba de “choque entre dos civilizaciones. La civilización de la miseria y la civilización de la opulencia”, siendo el capitalismo incapaz de disminuir las distancias entre los países débiles y los poderosos. Hablaban de que “la liberación colonial en estos últimos veinte años está ligada a las grandes luchas que los pueblos han tenido que desarrollar en contra de
373 374
Revista Arauco, Nº 42, junio de 1963. Revista Arauco Nº 50, marzo, 1964. Págs.11 y 13.
198
La crisis del sistema version nueva.indd 198
12-02-14 10:50
la metrópoli y en contra de las clases oligarcas criollas, que en el interior de cada país sirven a los intereses extranjeros”375. Respecto de la línea política por la vía electoral argumentaban que “la hora de la liberación se acerca. La provocación no le hace perder el tino y su firmeza revolucionaria. Ha aceptado un camino de acuerdo a las condiciones chilenas. Todas sus energías las está entregando en esta lucha y usando las reglas del juego de la democracia formalista y tradicional. Queremos llevar al socialismo, pero no buscando el camino brusco y violento. Queremos un proceso con plena conciencia y participación de las masas”376. Esta declaración del Partido Socialista resulta muy reveladora, porque a pesar de la fuerte influencia que tenía la revolución cubana, estas muestran que este partido aceptaba la “realidad chilena” distanciándose en ese momento de la experiencia cubana. El fin del Frente Democrático Como se ha señalado anteriormente, los resultados de la elección extraordinaria de Curicó transformaron completamente la situación electoral. El primer cambio, y que será inmediato, fue la cancelación del pacto de centro derecha, el Frente Democrático, lo que dejó a ambos centros, el radical y el democratacristiano, en condiciones de mover la balanza en una u otra dirección y, a la vez, presionados en la toma de una decisión. Para los partidos de derecha la cancelación de este pacto indudablemente tenía un alto costo; sin embargo, y de acuerdo con las discusiones iniciales que habían rodeado la definición del candidato del sector, la opción de “mal menor” que en ese momento representaban los radicales, ya había sido aceptada, formaba parte de su realidad y de las posibilidades existentes. Ya habían tomado el trago amargo, que no era otra cosa que la confirmación de sus problemas y dificultades para ofrecer una propuesta, quedando acorralados en una política defensiva. Por lo tanto, cuando reconocen que deben entregar su apoyo al candidato de la dc, aquella decisión no representó una crisis, sino que era casi una continuidad en su opción de “mal menor”. Frente a esa disyuntiva, la decisión ya estaba, se trataba de impedir el ascenso del “marxis-
375 376
Revista Arauco Nº 53, mayo, 1964. Pág. 4. Ibíd. Pág. 5.
199
La crisis del sistema version nueva.indd 199
12-02-14 10:50
mo”, y para eso se debía respaldar al sector que mejor podía garantizar dicho propósito. La preocupación por el programa o por levantar propuestas propias era un tema que ya había quedado en un segundo plano, para concentrarse en lo que entendían era su principal objetivo: “impedir la llegada del candidato de la izquierda”. Aquel temor era su principal razón política, pero el que a la vez les impedía proyectarse como sector, perdiendo de vista la posibilidad de proyectarse, y que en parte explicaba la crisis en que se encontraban. Para la derecha y sus propósitos más inmediatos, una u otra opción, es decir, Frei o Durán no representaban diferencias sustantivas. Lo evidencia una revista de derecha, cuando se refería a esta situación señalando que “el país irá a las urnas en septiembre próximo, con un deseo claramente mayoritario de derrotar a Salvador Allende. Su victoria significaría “Cuba libre” a la chilena con vino tinto. De que hay que atajar al frap no hay dudas ni vacilaciones”377, y en ese mismo medio, antes de las elecciones extraordinarias, se planteaba cuál de los dos candidatos aseguraba mejor “atajar al frap”, postergando la decisión final de “si alguna duda hay todavía al respecto, esta será felizmente despejada en Curicó”378. Antes de conocer los resultados de Curicó reconocían que si la mayoría no se inclinaba por Durán y lo hacía contrariamente por Frei, aquello confirmaría el temor que muchos tenían, en el sentido que Frei era, entre los dos candidatos de centro, el menos adecuado para sus intereses. Las primeras declaraciones de los distintos candidatos reflejaban perfectamente el estado de ánimo imperante en el ambiente político y ratificaban el carácter de plebiscito que habían tenido. El candidato del oficialismo, en un tono dramático y catastrófico, señaló que “Honesto es reconocerlo. Yo no oculto la extraordinaria gravedad que este hecho implica para la vida democrática de mi patria. Hace muchos meses yo vengo señalando el extraordinario peligro que representa para nuestra convivencia libre, la fórmula que bajo la sigla frap viene ocultando la acción del comunismo internacional”. Y más adelante añadía: “yo confío en el futuro de Chile. Un tropiezo en la vida republicana producido acá en Curicó no es el desastre. Podría serlo si no tuviéramos la entereza de analizar en profundidad el problema y de
377 378
Revista PEC Nº 61, 2 de mayo, 1964. Editorial, pág. 1. Ibíd.
200
La crisis del sistema version nueva.indd 200
12-02-14 10:50
reiterar nuestra fe en los principios que estamos combatiendo”379. Ideas que fueron insistidas en casi toda la prensa de derecha en que se decía que “La derrota de Curicó es una advertencia, es un contratiempo, pero no un desastre”380, llamando a trabajar con mayor fuerza para impedir que se produjera una tragedia mayor. Pese a las declaraciones emitidas, en los días siguientes el candidato Julio Durán mandó su carta renuncia al presidente del Frente Democrático, Gabriel González Videla, quien comentaba la situación en un tono amargo, señalando que “del resultado de la elección se desprende una conclusión penosa y ella es que no existe conciencia formada, no obstante todos nuestros esfuerzos respecto del peligro que enfrentamos”381. A continuación el comando del Frente Democrático hizo una declaración oficial, señalando en lo sustancial que había que “destacar el patriotismo y desprendimiento de su abanderado, al poner su candidatura a disposición de las directivas políticas con el objeto de facilitar el entendimiento de todas las fuerzas democráticas del país”382, es decir, la puerta estaba abierta para buscar un arreglo con otras fuerzas. El diario El Mercurio editorializó: “Frente a los acontecimientos políticos”, en el cual se hace una crítica a la miopía que han tenido los partidos “democráticos” propiciando el divisionismo, lo que “significa menoscabo para las posibilidades de que el futuro gobierno quede en manos democráticas”, valorando la “renuncia del candidato a la Presidencia de don Julio Durán a consecuencia de los resultados de la elección extraordinaria de Curicó. Esta actitud encierra responsabilidad política y es un gesto viril de quienes tienen verdadera preocupación por los destinos de la democracia”383. De este modo, el nuevo escenario dejó abierta la definición respecto de la conducta que asumiría cada sector. En primer lugar, el Comité Ejecutivo Nacional Radical (cen) rechazó la renuncia de Durán y se decidió mantener la postulación, decisión que días después van a atenuar y se abren a evaluar diversas fórmulas frente a la renuncia. La mesa directiva insistía en mantener a Durán como candidato; el senador radical Juan Luis Maurás, cuando se le preguntó por un entendimiento con el allendismo, sostuvo que “creo que todo es posible dentro de la ley, en
379 380 381 382 383
El Mercurio, 16 de marzo, 1964. Pág. 29. El Diario Ilustrado, 16 de marzo, 1964. Pág. 7. El Mercurio, 17 de marzo, 1964. Pág. 1. El Mercurio, 18 de marzo, 1964. Pág. 27. El Mercurio, 17 de marzo, 1964. Pág. 3.
201
La crisis del sistema version nueva.indd 201
12-02-14 10:50
esas circunstancias estamos abiertos a todos los entendimientos”384 y en este confuso momento también surgió el rumor de la existencia de reuniones entre Gabriel González Videla y el presidente de la Democracia Cristiana, Renán Fuentealba, para buscar un acuerdo presidencial entre el Frente Democrático y la Democracia Cristiana, rumor que fue negado inmediatamente. La junta ejecutiva del Partido Conservador reiteró su disposición a apoyar cualquier fórmula de unión democrática que significara la derrota del marxismo. El Partido Liberal, en la misma dirección, sostuvo que “la renuncia tiene una inmensa profundidad y está destinada a cumplir con el objetivo de agrupar a todas las fuerzas políticas de extracción democrática”385. En el Diario Ilustrado, medio que pertenecía a este sector, señaló: “El Partido Conservador piensa que con el patriotismo y desprendimiento con que siempre se ha sacrificado por el bien del país ha llegado el momento de aunar fuerzas para formar una gran cruzada nacional, en resguardo de la democracia y libertad. Este llamado no ha sido comprendido por todos los sectores”386. Si bien el Partido Conservador como el Liberal se habían abierto a buscar un candidato que “garantizara la democracia”, la situación al interior del Partido Radical estaba enredada, se levantaron tres propuestas: apoyar a Frei, apoyar a Allende o mantener el candidato propio. Se resolvió que sería en la Asamblea Nacional donde se definiría la posición oficial del partido. Al deponer el pacto del Frente Democrático y el distanciamiento y desapego que manifestaron sobre la marcha los partidos liberal y conservador, provocaron que la directiva radical ordenara renunciar a los funcionarios de confianza del Presidente de la República, “la mesa envió cables y cartas a los numerosos funcionarios radicales que ocupan cargos de confianza del Ejecutivo, tales como Embajadores, subsecretarios, vicepresidentes, consejeros y directores. La orden de partido era presentar inmediatamente la renuncia al cargo”387. Los resultados de Curicó le dieron una leve oportunidad a la candidatura de Jorge Prat, quien en la misma lógica discursiva de los partidos de derecha, advirtió: “es un error pretender derrocar a una candidatura marxista, que son excluyentes, divisionistas y fragmentarias, con el
384 385 386 387
El Mercurio, 19 de marzo, 1964. Pág. 29. El Mercurio, 19 de marzo, 1964. Pág. 29. El Diario Ilustrado, 16 de marzo, 1964. Pág. 7. El Mercurio, 22 de marzo, 1964. Pág. 39.
202
La crisis del sistema version nueva.indd 202
12-02-14 10:50
planteamiento de candidaturas partidistas. He dicho que solo con una candidatura nacional que contenga exactamente lo contrario se logrará la unidad de todas las clases. El marxismo es más que un partido, es una actitud frente a la vida a la que no se le pueden oponer partidos. Porque está en peligro la vida de los pueblos cristianos”388. De este modo, en un escenario ya bastante convulsionado, las declaraciones del candidato independiente agitaron más el ambiente, quien además sostuvo que no se podía actuar sobre la base del temor, que lo que requería el país era estar por sobre criterios partidistas, para lo cual había que plantear una propuesta nacional e independiente, declarando que “en este paisaje de desolación que ofrece la política chilena medrosa y sin rumbo, los principios que sostengo constituyen un llamado a la dignidad, a la ambición de grandes destinos para la patria”, y hacía un llamado “a todas las organizaciones políticas y a los hombres y mujeres independientes que quieran edificar la democracia nueva, eficiente y creadora, con garantías de libertad, del derecho y de la justicia y motor de la evolución y del progreso, a sumarse a los principios nacionales, en lugar de asumir una actitud negativa y claudicante dictada por el temor”389. Un número significativo de conservadores e independientes se habían aglutinado en torno a la candidatura de Jorge Prat, porque veían una cara renovada, independiente de los partidos políticos algo gastados en el ejercicio del gobierno, al igual que los elementos puristas de la Juventud Conservadora que se resistían a votar por un candidato radical, hasta hace poco su “enemigo doctrinario”. En ese contexto, el Partido Conservador estableció contactos con liberales, radicales y partidarios de Prat para encontrar una fórmula común; no obstante, esta no tuvo éxito. Por una parte los partidos Radical y Liberal no estaban dispuestos a apoyar la candidatura de Jorge Prat, y los simpatizantes de Jorge Prat no eran partidarios de hacer alianzas con los radicales, descartándose definitivamente aquella posibilidad. Se barajó entonces la viabilidad de entregar el apoyo a Frei. Hubo muchas opiniones disidentes, principalmente la del senador Francisco Bulnes, quien no le daba importancia decisiva al llamado “naranjazo” y veía como un riesgo y una amenaza el trasvasije de su electorado hacia
388 389
El Mercurio, 16 de marzo, 1964. Pág. 29. El Mercurio, 21 de marzo, 1964. Pág. 33.
203
La crisis del sistema version nueva.indd 203
12-02-14 10:50
el partido del candidato de centro, porque haría muy difícil recuperar posteriormente el electorado entregado a Frei. Como señal de desacuerdo renunció a la presidencia del partido, argumentando que no se sentía en condiciones de negociar un entendimiento con Frei. La prensa de derecha va ha apoyar el “salvar la democracia”, declarando que: “Una masa importante de conservadores unidos a la casi totalidad de simpatizantes de esa tendencia, se inclinó a favor de la postulación del senador Frei (…) el fenómeno no puede interpretarse como un principio de identificación de esos grupos con la doctrina del programa de la dc. Lo que explica este desplazamiento es la elevada y patriótica convicción compartida por todos los ciudadanos que la primera básica e impostergable necesidad es defender la supervivencia del régimen democrático representativo”390. La diáspora que provocó este nuevo escenario no tuvo las mismos efectos en todos los sectores; así por ejemplo, para liberales y conservadores su “opción de mal menor” estaba tomada de antes, se trataba por lo tanto de asegurar a quien efectivamente representaba “el mal menor” para atajar al marxismo, que, como se ha señalado anteriormente, esta decisión era una opción exclusivamente defensiva. Ocurridas las elecciones de Curicó, las razones que ambos partidos tenían para hacer el viraje eran de naturaleza distinta; para el partido conservador, no obstante la competencia por el mundo católico y la lógica del “hijo descarriado”, existía una mayor afinidad hacia la democracia cristiana que hacia los radicales, los que mantenían estrechos vínculos con la masonería. A los liberales los movía fundamentalmente su pragmatismo, junto a la presencia de sectores al interior del partido que no eran totalmente refractarios a la idea de reformas; de hecho, en las presidenciales de 1958 se había barajado en algún momento la posibilidad de apoyar a Frei. Lo que estaba absolutamente claro era que el apoyo a Frei se entregaba a cambio de nada. La derecha no condicionó su apoyo, a lo que se sumaba la nula disponibilidad que manifestaba la Democracia Cristiana para llegar a un acuerdo. Es importante subrayar que el respaldo electoral no significó una nueva una alianza y tampoco existieron contactos orgánicos. Por otra parte Frei había señalado claramente que nada le haría modificar su programa. Las declaraciones de Frei mantuvieron el tono optimista del crecimiento constante de su partido, señalando que “El país ha podido comprobar cuáles son las fuerzas en retroceso y cuáles en ascenso”.
390
El Mercurio, La semana política, 19 de abril, 1964. Pág. 19.
204
La crisis del sistema version nueva.indd 204
12-02-14 10:50
La Democracia Cristiana esperaba que la situación se resolviera sin mostrar preocupación. Su candidato continuaba con sus declaraciones de principio y afirmaciones como: “No cambiaré mi programa aunque me ofrezcan un millón de votos”, o “mi pensamiento no está sometido a compromisos, a cubileteos o a transacciones”391, o cuando sostenía que “es preferible una derrota a un triunfo comprometido”392, reiterando una y otra vez que “el programa no se transa”, aclarando que la amplitud del movimiento que lideraba, “tiene cabida para todos los chilenos que deseen cambios en libertad, pero el programa no admite transacciones”393. Enfrentados a un nuevo escenario, el Consejo Plenario de la Democracia Cristiana emitió lo que se llamó “La tercera declaración de Millahue”394. Dicha declaración es una pieza notable del imaginario de la época iluminado por la idea de revolución y a la vez da cuenta, de manera elocuente, del giro en el discurso que se produce en este partido. Teniendo asegurado, después de Curicó, el voto de los partidos de derecha, su principal objetivo pasó a ser atraer el potencial voto de izquierda. Resulta esencial analizar esta declaración, porque muestra perfectamente cómo se buscaba llegar a ese sector a través de similitudes programáticas y en los códigos de la izquierda. Con todo, se debe distinguir la posición de la Directiva democratacristiana, que era presidida por Fuentealba, con el discurso del candidato Eduardo Frei. La declaración de Millahue indudablemente está mucho más cercana de las posiciones de la Directiva. Un indicador de esta mayor “sensibilidad” de izquierda se puede observar en la recurrencia a las palabras pueblo y revolución. Se señala que “Chile ha expresado su voluntad irrevocable de cambios al quedar las elecciones presidenciales circunscritas a Frei y Allende y le correspondía optar al “pueblo chileno” por una u otra solución, “la candidatura allendista responde a la estrategia de los dos partidos mayoritarios del frap: el comunista y el socialista” los cuales hacían esfuerzos por ocultarlo; enseguida argumentaban que el tributo y admiración del marxismo que estos partidos tenían, en realidad se había caracterizado por “un sistema de dictadura política, de colectivización integral, de regimentación intelectual y de desnaturalización de los organismos populares” desacreditando las prácticas y modos de actuar de la izquierda.
391 392 393 394
El Mercurio, 26 de marzo, 1964. Pág. 19. Gazmuri Cristián, Góngora Álvaro. La elección presidencial…, óp. cit., pág. 305. Flecha Roja, 21 de marzo, 1964. Transcripción del discurso radial de E. Frei. Revista Política y Espíritu Nº 284, enero-mayo, págs. 50 a 53.
205
La crisis del sistema version nueva.indd 205
12-02-14 10:50
Posteriormente se definen las grandes ideas fuerza de la candidatura de Frei, declarando el concepto de “Revolución en libertad” como contrapropuesta a la de la izquierda; “Frei en cambio, con el apoyo del pueblo, realizará desde el gobierno la transformación revolucionaria y democrática que ha constituido la razón de ser de la Democracia Cristiana”, “El Gobierno de Frei pondrá término al poder del dinero acumulado y de los privilegios que tal poder engendra”, “se impondrá con respaldo popular los cambios indispensable de nuestro régimen político”, planteando importantes reformas políticas económicas y jurídicas, como por ejemplo: “Democratización del régimen político para dar el Presidente de la República la facultad de consultar directamente al pueblo sobre medidas fundamentales de gobierno”, es decir, la posibilidad de llamar a plebiscito frente a temas relevantes. Se proponía también la inscripción automática a partir de los 21 años, la incorporación en la Constitución de los derechos esenciales de los trabajadores, asociación y sindicalización sin restricciones, de huelga, de remuneración justa y de seguridad social. Se señalaba también llevar adelante: la reforma agraria y la reforma educacional que democratizara la educación en todos los niveles y “haga accesible el ingreso del pueblo a la Universidad y la Cultura”. En el plano económico también sostenía la supresión de los monopolios, se hacía referencia a que el gobierno de Frei “liberará a Chile del imperialismo”, concepto que sorprende bastante dadas las relaciones que mantenía este partido con ee.uu. y que la postulación de Frei contó con la abierta simpatía del gobierno norteamericano395. La declaración de Millahue también se refiere al rol de Chile en el continente americano, señalando que “Nuestra nación será así el primer país latinoamericano que ofrezca en esta etapa del proceso revolucionario de nuestro continente, la creación de un orden jurídico nuevo, de un nuevo Estado y nuevas instituciones”, para finalmente hacer un llamado a todos los chilenos a que “cada cual asuma en esta encrucijada histórica de nuestro país su plena responsabilidad patriótica y les pedimos que vengan a realizar con nosotros la revolución que nuestra patria exige dentro de un régimen de libertad”396. El emplazamiento era para incorporarse a un movimiento nacional y popular, discurso que estaba sin duda dirigido hacia el electorado de izquierda, ya que el voto de derecha estaba asegurado.
395 396
Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 560. Revista Política y Espíritu Nº 285, junio - agosto, 1964. Pág. 8.
206
La crisis del sistema version nueva.indd 206
12-02-14 10:50
La persistencia en el uso de conceptos “prestados” de la izquierda va a ser recurrente; a modo de ejemplo, en la revista Política y Espíritu de junio-agosto del 1964 se publican tres artículos en que sus titulares llevan la palabra revolución; Revolución y libertad, Revolución y cambios de estructuras y Las transformaciones revolucionarias. Los tres artículos son escritos por importantes teóricos del pdc. Este discurso viene a ratificar la existencia de divergencias existentes entre los llamados sectores alternativistas o comunitarios, los que buscaban sustituir el sistema capitalista por una forma nueva de sociedad diferente a los socialismos históricos, a diferencia de los sectores reformistas que no pretendían sustituir el sistema capitalista, sino modernizar y humanizar el capitalismo atrasado. Como bien señala Moulian, mientras no se vieron enfrentados a la materialización de sus promesas, esas dos corrientes pudieron convivir con facilidad, pero en el ejercicio del gobierno se originaron reiteradas tensiones entre los “reformismo” o los “comunitarismo”, alineándose sus militantes en torno a una u otra posición397. La Democracia Cristiana, sin embargo, no estaba por desaprovechar el voto de la derecha y el argumento que utilizaban era que el partido de centro constituía la “única alternativa real al marxismo”. Dado que el Frente Democrático había perdido la elección a la cual le había otorgado carácter plebiscitario, solo les restaba apoyarlos a ellos. Sobre esa base la Democracia Cristiana adoptó una conducta irreductible, obligando a la derecha a votar por ellos bajo cualquier circunstancia. El cálculo de la dc se basaba en dos antecedentes: a) que Frei tenía una votación propia fuertemente cristalizada, y b) que la derecha no tenía otra alternativa. Por tal razón su principal foco estaba en atacar la candidatura del frap, enfatizando en lo que definía como los “problemas de la libertad”, tema reiterativo en la “campaña del terror” que adquirirá diferentes énfasis e intenciones. Según este partido, el dilema que enfrentaban los ciudadanos era “adherir, aunque sea con desagrado, a una gran empresa en libertad o arriesgarse a perderlo todo en una candidatura socialista-comunista, o sea predictatorial”, poniendo la voz de alarma al advertir que “el enemigo no dará cuartel, ha sido insidioso, violento y atropellador en el campo de la discusión verbal, así también estará dispuesto a recurrir
397
Moulian, Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 229.
207
La crisis del sistema version nueva.indd 207
12-02-14 10:50
a todos los métodos físicos para impedir la victoria”398. Para este último partido cualquier señal hacia la derecha podía tener un alto costo al interior de sus filas. Innegablemente había matices en los discursos de la campaña, lo que daba cuenta de visiones diferentes. Como ya se ha advertido, el presidente del Partido, Renán Fuentealba, dejó de manifiesto en su discurso, que busca disputar a la izquierda espacios que eran propios de dicho sector: “Hemos ofrecido al país un proceso dinámico de cambio social que hemos denominado revolución en libertad, que no es una arbitrariedad propagandística (…) es un cambio profundo que nace de nuestras raíces históricas y se afirma ideológicamente en un humanismo construido sobre las concepciones de trabajo y libertad (…). Nuestro anhelo transformador es el encuentro de una generación de políticos intelectuales y técnicos con las reivindicaciones apremiantes de las mayorías nacionales a través de su expresión social, el sindicalismo, el movimiento poblacional, el despertar campesino, la incorporación de la mujer a la vida pública y la movilización de la juventud”. Hablaba así mismo de la creación de una nueva sociedad, donde los “grandes ausentes hasta ahora en nuestro proceso social: el pueblo organizado (…) aún el propio sindicalismo ha cumplido un papel restringido a consecuencia de su desnaturalización y aprovechamiento político (…) que está representado por el viejo dirigente comunista más preocupado de obtener apoyo para cambiantes situaciones internacionales que por las luchas de un movimiento gremial liberador”399. En la misma dirección de la Declaración de Millahue, en la cual buscan oponerse a la propuesta de la izquierda “revolución el libertad versus revolución en dictadura”. En cambio la retórica de Frei mantiene un tono distinto donde el énfasis está en los conceptos “nacional y popular”, y la expresión “revolución” prácticamente no está presente. Es sus discursos llamaba a “todos los chilenos que deseen cambios en libertad, más allá de las diferencias doctrinarias”, el llamado es a alcanzar “una verdadera promoción de los valores humanistas”400, advirtiendo en este discursos radial que no usa ni una sola vez el término “revolución”.
398 399 400
Revista Política y Espíritu Nº 284, enero-mayo, 1964. Pág. 44. Revista Ercilla, 1 de septiembre, 1964. Pág. 10. Diario Flecha Roja, 21 de marzo, 1964. Trascripción de un discurso radial. Págs. 8-9.
208
La crisis del sistema version nueva.indd 208
12-02-14 10:50
Un triunfo que significó una derrota. El FRAP debe enfrentar las elecciones a dos bandas En el frap, durante un acto de homenaje al diputando triunfante Oscar Naranjo, Allende hizo una dura crítica a la derecha y un llamado al Partido Radical “porque los partidos de derecha están agotados como fuerza creadora, porque no aportan ideas nuevas y no comprenden la nueva fuerza que sacude al mundo… La derecha teniendo conciencia de su fracaso pretende defender sus privilegios propagando el miedo y el pánico”; y a continuación se dirigió a los radicales, llamándolos con “plena autoridad moral” recordando su actuación como ministro bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, e insistiendo en que los llamaba a dar su apoyo no porque necesitara sus votos, sino para que se sumaran junto al pueblo, en esta etapa de desarrollo de Chile401. Enseguida surgieron rumores de discrepancia al interior del Partido Socialista respecto de esta petición, situación que su Secretario General, Raúl Ampuero, se encargó de desmentir. El candidato del frap sostuvo que “se abre la posibilidad de un triunfo de nuestro movimiento en la elección del 4 de septiembre. Yo seré el primer presidente de un gobierno revolucionario popular y democrático de Chile”402. En respuesta al emplazamiento que Allende hizo a los radicales surgieron expresiones de apoyo al candidato de la izquierda, principalmente de sectores de la Juventud Radical. Los partidos del frap también sondearán en la dc las posibilidades de dividir o suscitar contradicciones al interior del partido en relación con el apoyo que la derecha entregaba a Frei, vinculando este apoyo electoral con la formación de una alianza estable. El frap sostenía que el escenario político estaba entre los partidarios de un gobierno popular, que se preocuparía de las grandes mayorías, y los que defendía el candidato de la dc apoyado por la derecha y el imperialismo. El pc afirmaba que antes de las elecciones en Curicó la candidatura de Durán tenía grandes posibilidades que se explicaban por “poderío económico y la influencia política que le daba su condición de ser la candidatura de las clases dirigentes”, sin embargo después de Curicó las circunstancias habían cambiado radicalmente, y las posibilidades de triunfo de Allende se habían convertido en una realidad. A partir de
401 402
El Mercurio, 20 de marzo, 1964. Pág. 29. El Mercurio, La semana política, 19 de abril, 1964. Pág. 19.
209
La crisis del sistema version nueva.indd 209
12-02-14 10:50
este diagnóstico, el nuevo escenario se definía por una doble realidad; el triunfo popular y riesgo de golpe de Estado. Frente a esto el pc llamaba a asegurar la normalidad en las elecciones y a la organización y movilización popular porque la posibilidad de “una dictadura fascista que no está completamente eliminada. Aparece a través de un golpe de Estado”403. Levantarán una voz de alerta ante la posibilidad de un golpe de Estado, editorializando en la revista Principios “¡Todo Chile contra el golpe! ¡Todo Chile con Allende!”404, haciendo presente los peligros que el país enfrentaba “después de las elecciones de Curicó y en gran medida a raíz de esas elecciones” donde se había abierto un nuevo escenario con una “vigorosa tendencia a la polarización de fuerzas en torno al frap y su candidato, doctor Allende, por un lado y la Democracia Cristiana y su candidato señor Frei, por el otro”405. Así, este partido veía con entusiasmo pero también con preocupación el considerable crecimiento que experimentaba la candidatura de Allende. Entusiasmo por la posibilidad de llegar al poder vía electoral, y preocupación porque advertían que los sectores más reaccionarios enfrentados a la amenaza del triunfo de Allende, propiciaran salidas autoritarias y sostenían que: “surge entre los reaccionarios, en el sector más ultra de la derecha, una fuerte tendencia al golpe de Estado. Y por cierto que el imperialismo yanqui mete aquí sus manos. Así pues, la lucha ha entrado a un periodo más álgido, más agudo, más lleno de posibilidades, pero también cargado de peligros”406. Consideraban que la conducta de “las fuerzas reaccionarias” era el resultado natural del crecimiento del movimiento social y de la agudización de la lucha, lo que formaba parte de la inevitable respuesta frente a un proceso revolucionario que apuntaba “a la conquista del Poder” y, frente a los planes “sediciosos del imperialismo y sus agentes y socios internos”, se requería poner al pueblo en pie de lucha para desbaratar el golpe de Estado. Frente a este posible escenario el pc planteaba la adopción de una serie de medidas por parte de los partidos populares, la clase obrera, los sindicatos, las federaciones y en general todas las organizaciones de masa. La propuesta era: “acuerdos a favor de un paro general contra las primeras tentativas de golpe de Estado, creación de comisiones de vigilancia contra los gol-
403 404 405 406
Revista Principios Nº 101, mayo - junio, 1964. Pág. 6. Ibíd., pág. 3. Ibíd., pág. 5. Revista Principios Nº 101, mayo - junio, 1964. Pág. 5.
210
La crisis del sistema version nueva.indd 210
12-02-14 10:50
pistas, organización de la autodefensa de los locales y de la custodia de los dirigentes y lucha sostenida contra los trotskistas y otros grupos de aventureros cuya actividad puede traducirse mañana en provocaciones que no hagan otra cosa que facilitar los planes golpistas”407. Afirmaban que las grandes mayorías estaban con Allende, que había que asegurar su triunfo y que existía el peligro latente de la reacción. Junto a la necesidad de advertir respecto de los peligros que se enfrentaban, se insistía en la importancia que significaba asegurar el normal proceso eleccionario, haciendo un llamado para asegurarlo, especialmente a los electores democratacristianos. El ps en cambio no hacía alusión al riesgo de un golpe de Estado; lo que sí era visible era el giro en los énfasis después de las elecciones en Curicó. En mayo entregó un mensaje “Al pueblo de Chile” en que la percepción era la de estar enfrentados a un momento histórico, las particularidades de la contienda electoral y la necesidad de sumar a las grandes mayorías: “la clase obrera y los campesinos demostraron en la significativa elección de Curicó, que están de nuestro lado. Las clases medias y las mujeres están en el deber de adoptar idéntica actitud”, y veían muy alentadora la última fase de la campaña, porque el triunfo “del pueblo colocará a nuestro país a la vanguardia de las naciones que bregan por alcanzar nuevas metas en su desarrollo y por cancelar el oscuro periodo de miseria y de opresión”408. Así el triunfo del candidato del frap en Curicó produjo un cambio en el escenario que, paradojalmente, más allá de lo que declaraba la izquierda, representaba un riesgo para esta coalición porque en una elección a tres bandas las probabilidades de triunfo para la izquierda eran mayores; en cambio si se unían “todos contra Allende”, formando dos bloques políticos, la posibilidades de triunfo se alejaban. La coalición de derecha estaba debilitada y con reducidas posibilidades de levantar una opción propia. Al desmoronarse el proyecto de modernización capitalista la derecha asumió conductas defensivas, alarmistas, con un discurso anticomunista o antimarxista, diciendo que: “para las elecciones de 1964 se confrontaron dos candidatos, uno que representaba a las fuerzas marxistas y el otro a la fuerzas antimarxistas, los dos
407 408
Ibíd. Mensaje del Partido Socialista al Pueblo de Chile. Revista Arauco, Nº 52, mayo, 1964. Pág. 5.
211
La crisis del sistema version nueva.indd 211
12-02-14 10:50
bandos que había previsto la derecha años antes, pero sin que ahora ella tuviera algo que decir en los contenidos de la propuesta antimarxista”409. En cambio para la izquierda el “naranjazo” fue un triunfo que anticipaba una derrota. El nuevo escenario: dos bloques sin polarización Después de los resultados de Curicó quedó de manifiesto que la elección presidencial tendría tres candidatos, pero solo dos competitivos. Disuelto el Frente Democrático, los radicales convocaron a una Convención para definir su estrategia en el nuevo escenario. Aprobaron mantener su candidato, pero con la certeza de que no tenía posibilidades de triunfo. Esta decisión tuvo detractores que reclamaron una consulta más amplia para definir la estrategia a seguir. Tras esa demanda estaba la idea de que en una votación masiva podía inclinar la balanza a favor de Allende. Finalmente varios de los partidarios de la consulta410 fueron expulsados del partido, luego de lo cual se sumaron a la candidatura de Allende. La decisión de la Convención de mantener a Durán buscaba contener la fuga de votos de los sectores más izquierdistas a la candidatura de Allende, lo que de todos modos ocurrió, y neutralizar el descontento que habría provocado que el pr, un partido anticlerical, llamara a votar por un católico. A pesar de no tener chance de triunfo, la cúpula decidió mantener al candidato propio para evitar el desmembramiento del partido. Los esfuerzos del frap por acercarse al pr para contar con su apoyo en una eventual definición en el Parlamento, porque existía la duda, era cómo iban a votar los parlamentarios radicales en caso que ninguno de los candidatos sacara mayoría absoluta. El propio Allende en una carta de adhesión al senador Exequiel González, quien había sido recién expulsado, le señalaba que “el pueblo radical es un compañero genuino en nuestra ruta”, y hacía referencia la experiencia de los gobiernos del Frente Popular. Afirmaba que “la proyección histórica del radicalismo y que es clara en esta hora: o reconoce una posición justa determinada por su programa o se transforma en algo carente de fuerza creadora y de
409 410
Correa, Sofía. Con las riendas del poder…, óp. cit., pág. 249. El líder de este movimiento fue el senador Exequiel González Madariaga, quien fue expulsado junto a otros seis militantes.
212
La crisis del sistema version nueva.indd 212
12-02-14 10:50
destino”411. Los llamados allendistas produjeron algunos movimientos en el partido y en un momento casi se produce un éxodo mayor, cuando Alfredo Duhalde hizo nuevas gestiones para que el partido respaldara a Allende, las que estuvieron muy cerca de fructificar. En ese periodo se produjo un incidente que intentó ser capitalizado por la derecha. La revista Zig Zag lo registró así: “Después de la elección de Curicó, Allende era un triunfador indiscutible, hasta que el 23 de junio el senador comunista Jaime Barros formuló en la Cámara un insólito, innecesario y virulento ataque contra la Iglesia Católica que, desde luego ha provocado reacciones. Si estas palabras se hubiesen dicho un mes más tarde, habrían sellado definitivamente toda posibilidad al candidato del frap”412. La derecha afirmó que aquello era la demostración de que los comunistas no creían en la libertad religiosa. Para este sector la posibilidad de un triunfo de Allende constituía una verdadera catástrofe. La prensa proclive, atrapada por el pánico, responsabilizaba de la situación a liberales y conservadores, a quienes acusaba de tener “insinceridad de sus propósitos, y recelo de sus propios aliados” en referencia a los radicales, razón por la cual se podía explicar el “resquebrajamiento del radicalismo, cuyos líderes escindidos y expulsados no han vacilado en sumarse a la candidatura del senador socialista Allende”. La revista Zig Zag se sorprendía de que “un gobierno positivo carezca de heredero”, y de que la campaña se debatiera entre “frapistas y democratacristianos. Dos sugestivos amigos de la víspera cuando arreciaba la oposición al gobierno”413. Dado que no tenían candidato propio, conservadores y liberales se concentraron en atacar al frap y sembrar el miedo al comunismo. Publicaron avisos de prensa con anuncios catastróficos de lo que ocurriría si ganaba Allende. La idea era levantar un frente amplio en torno a un candidato común que evitara el triunfo del candidato socialista. Por su parte, Frei formuló algunas declaraciones respecto de la labor significativa del Partido Conservador en la organización de la República, tendiendo así un puente de entendimiento entre ambas colectividades. No pocos conservadores se resistían a votar por el programa de la Democracia Cristiana, ya que existían claras diferencias que los separaban, pero finalmente “la victoria de Frei garantizaba que en Chile se siguiera
411 412 413
Revista Ercilla, 7 de junio, 1964. Pág. 11. Revista Ercilla, 7 de junio, 1964. Pág. 14. Revista Zig-Zag, 4 de julio, 1964. Págs. 26 y 27.
213
La crisis del sistema version nueva.indd 213
12-02-14 10:50
ejercitando un futuro en libertad. Alto es el precio a pagar”, expresaban los conservadores, “renunciar a las doctrinas partidarias, olvidándose de viejas y profundas diferencias para alcanzar la libertad y conservarla”414. Nunca se imaginaron cuán duro sería para el partido elegir este camino, e incluso para la derecha en general, y cuán favorable sería para la Democracia Cristiana al consolidarla en una gran fuerza electoral. El candidato de la corriente nacional independiente, Jorge Prat, quien después de las elecciones de Curicó se había propuesto como alternativa aglutinadora antimarxista, bajó su candidatura al comprobar que su moción no tenía la aceptación y convocatoria indispensables para hacer frente a la “extrema izquierda”, la cual para este candidato representaba un inminente peligro. El inicio de la campaña: Revolución en libertad o revolución socialista A fines de marzo de 1964 la campaña electoral partió definitivamente. Una forma de demostrar la fuerza con que contaban eran los mítines masivos como bien se señalaba: “uno de los temas de campaña eran las concentraciones masivas del Parque Cousiño”415, el emblemático parque de Santiago o, como se afirmaba en otro medio: “Las concentraciones políticas persiguen un objetivo claro y preciso. El número de asistentes bien puede no indicar el resultado de una elección (…) pero aunque no anticipen quién gana, no es menos cierto que tienen un indudable efecto psicológico, y que puede contribuir al éxito o la derrota de los postulantes a llegar a la Moneda”416, y se podría agregar que fundamentalmente apuntaban a influir entre los electores indecisos. La primera concentración en el parque Cousiño la realizó el frap el 10 de mayo y fue la culminación de un encuentro nacional de juventudes allendistas. La prensa de gobierno lo registró así: “El comando del abanderado de extrema izquierda clausuró con un picnic familiar en el tradicional recinto de la parada militar”417. En junio se realizó la “Marcha de la Patria Joven” convocada por el comando de Frei. La columna que partió desde Arica se llamaba del “Roto Chileno”; la del sur, que partió desde Puerto Montt, se llamaba la
414 415 416 417
El Diario Ilustrado, 20 de junio, 1964. Pág. 9. Revista Zig-Zag, 15 de junio, 1964. Pág. 22. Revista Ercilla, 25 de junio, 1964. Págs. 17 y 18. Revista Zig-Zag, 15 de junio, 1964. Pág. 22.
214
La crisis del sistema version nueva.indd 214
12-02-14 10:50
“Cruz del Sur”; de la cordillera partió la columna “Manuel Rodríguez”, desde el Cristo Redentor salió la columna “Cóndor”, y desde la costa, la columna “Pacífico. Se fueron sumando nuevos adherentes a medida que se avanzaba hacia la capital, donde se efectuaría una gran concentración con el candidato. La marcha de la patria joven y el histórico discurso de Frei En un clima de euforia y entusiasmo propio de aquella década, marcada por los mesianismos y las grandes utopías, miles de jóvenes se congregaron para escuchar a Eduardo Frei, quien hizo un logrado discurso que se inició con referencias a la esencia de la nación: “Pueblo de Chile: como en las antiguas gestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado posesión de nuestra patria, en este gran abrazo del norte y del sur. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral. Son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha”(…)“En una hora en que muchos chilenos dudaban en el destino de su propia patria, en una hora en que muchos creían que nuestra nación había perdido vitalidad, y que no tenía mensaje que enseñar, en una hora en que muchos temblaban y comenzaban a preparar su fuga de Chile, en una hora en que parecía para muchos que este país se desintegraba y en el corazón de tantos y tantos pobres había como una especie de amargura y escepticismo sobre las instituciones, las leyes y los hombres que dirigían su patria, ustedes han traído una respuesta, respuesta que es una afirmación de fe frente a la duda, que es una afirmación de valor frente a la cobardía”(…) “Y esta respuesta no podría darla un hombre. La tenía que dar Chile. Y como todas las cosas grandes, que dejan una honda huella en la historia y que traducen realmente el alma de una nación, comenzó esta marcha tan sencillamente”. Con un lenguaje cargado de alegorías agregaba: “algunos pensaron que este sería un simple caminar de juventud; apenas tal vez un acto de propaganda, acaso un signo de entusiasmo juvenil. Pero bruscamente, como la luz que atraviesa las tinieblas, el pueblo se comenzó a encontrar en ustedes y empezaron a salir las gentes a los caminos, a las plazas y a las calles. ¡Allá vienen!, decían, y salían con banderas, pero sobre todo, con el corazón, a recibirlos a ustedes, muchachos de Chile, que en esta hora respondieron por Chile y transformaron a Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!, ustedes han hecho más, yo diría que han integrado la patria”, y hace referencias a las distintas regiones del largo país: “Han integrado su geo-
215
La crisis del sistema version nueva.indd 215
12-02-14 10:50
grafía. Ustedes, muchachos del norte, traen la lección del heroísmo. En sus pies hay sal de la pampa y polvo del desierto y en vuestra piel, impregnados, el cobre y el hierro, el salitre y la plata. Es el norte que llega”. “Ustedes, muchachos del sur, con sus canciones, han conmovido a las viejas araucarias y a los milenarios alerces, cuyos troncos calcinados parecen al viajero cementerios de héroes antiguos. Traen ustedes en su mirada los lagos, los ríos y los bosques, y en sus manos los frutos de nuestra tierra”. Hay alusiones a temas medioambientales: “Ustedes han venido flanqueados por dos compañeros: la cordillera y el mar, que nunca abandonan al chileno. ¿Qué nos dice la tierra chilena? ¡Cuídenme, para que yo no me vaya hasta el mar y se queden ustedes sin territorio que cultivar! ¿Qué nos dicen los ríos? ¡Sujétenme, porque cada litro de mi agua es para fecundar su tierra! ¿Qué nos grita el árbol? ¡No me quemen! No me destrocen inútilmente, porque hay muchos años en mi corazón para servirte, para traerte lluvia, para sujetar desiertos, para regular tus ríos”. Así mismo se ocupa de lo social, lo económico, siempre en un tono grandilocuente “Este movimiento y este hombre que está aquí para hablarles, representan la realización de grandes tareas en el porvenir de la patria. Tareas que significan una revolución en libertad. Una transformación profunda de Chile. Respaldada por la presencia de ustedes nunca como ahora mi voz ha tenido una autoridad, porque es la voz del pueblo de Chile. Con ustedes vamos a construir el desarrollo económico de Chile. Vamos a levantar la condición de la agricultura chilena, para que la tierra alimente al pueblo de Chile. Esta será una tarea de la más alta prioridad en mi gobierno. Vamos a desarrollar la industria. Chile tiene un definido destino industrial por la calidad de sus trabajadores, sus materias primas y por su tradición de nación laboriosa. La patria les debe dar a ustedes trabajo. A vosotros, miles de jóvenes; trabajo en nuevas industrias modernas, en ampliaciones de las que existen, en usinas que elaboren, transformen y exploten nuestra riqueza. Realizaremos este esfuerzo industrial para elaborar los productos alimenticios y darle valor al trabajo del campo. Vamos a hacer una audaz política minera. Para que refinemos, fundamos, industrialicemos el cobre y el hierro chilenos y para que el interés de Chile, representado por el Estado chileno, sea el que diga siempre la palabra directora respecto al comercio y al destino y a las condiciones en que se van a trabajar los productos chilenos en nuestro país”. “Y vamos a hacer un gobierno que no solo va a garantizar el progreso económico, la justicia y la incorporación del pueblo en forma responsable a la tarea y al beneficio, sino que vamos a hacer esta tarea en libertad y en
216
La crisis del sistema version nueva.indd 216
12-02-14 10:50
respeto a los derechos de la persona humana. En libertad religiosa, sindical, política y de expresión. Porque nosotros, durante toda nuestra vida, hemos sido garantía de respeto al derecho y a la libertad. Nadie tiene que temer de nosotros, si quiere incorporarse a esta tarea de libertad y de justicia. (…) Para eso estoy llamando a todos los chilenos, y la respuesta desde la izquierda y la derecha es generosa, porque es sin condiciones a un programa de gobierno del cual solo es dueño el pueblo de Chile”. El líder democratacristiano terminó su emotivo discurso afirmando: “Yo veía que un niño venía corriendo y le decía a su padre: –¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Vienen desde Arica! ¡Cruzan Tarapacá! ¡Van por Concón, por Placilla! ¡Miren cómo montan sobre la Cuesta de Chacabuco! ¡Miren los otros, cómo pasan por Cancha Rayada, por Rancagua y llegan a Maipú! Padre, ¿quiénes son? ¿Son los democratacristianos? –No, son más que eso… –¿Son los freístas? –No, hijo, mucho más que eso… –¿Qué son, padre? –Hijo, ¿no ves las banderas? Son los mismos, los del año 1810, los de 1879, los de 1891. ¡Son la patria! Sí, amigos míos, ustedes son eso. Son la patria. ¡Son la patria, gracias a Dios!”418. Los cierres de campaña Las concentraciones de cierre de campaña van ha tener el mismo efecto de demostración. Los cálculos y las diferencias respecto del número de asistentes que entregan los distintos comandos van a ser parte del rito propio de los mítines. La tradición era que en la etapa final se realizaba una concentración en Valparaíso y una final en Santiago. El frap en la etapa final buscó atraer al mundo católico, declarando que el catolicismo no era monopolio de la derecha y se preguntaba “¿Por qué miles de católicos están con Salvador Allende?”, respondía que si el pueblo chileno es católico y en su gran mayoría respalda a Salvador Allende, no tenía nada de extraño que existiera un movimiento católico allendista; esto se afirmaba a raíz de una concentración que se había organizado respaldando al candidato del frap419.
418
419
Colección Chile en el Siglo veinte. Eduardo Frei M. 1911-1982. Obras Escogidas (1931-1982) (selección y prólogo de Oscar Pinochet de la Barra). Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, Fundación Eduardo Frei Montalva, Santiago, 1993. Pág. 292. El Siglo, 1 de septiembre, 1964. Pág. 1.
217
La crisis del sistema version nueva.indd 217
12-02-14 10:50
La penúltima concentración de la candidatura de Frei se realizó en Valparaíso y fue ampliamente difundida por El Mercurio, tanto la de Santiago como la de Valparaíso. Titulaba la noticia “La fuerza de este movimiento constituirá una nueva patria en libertad y dignidad humana. Culmina una larga campaña y tenemos una clara sensación de triunfo. Nosotros queremos sobre todo incorporar a nuestro país la nueva forma de educación, de la técnica, abriéndole al pueblo de Chile el camino del saber”420. Al día siguiente se realizó la concentración de Santiago en que el mismo periódico titulaba “Recepción de Santiago a Frei sobrepasó todas las reuniones políticas”421. La candidatura de Allende también realizó en Valparaíso un gran acto masivo, y el de cierre de campaña fue, como era la costumbre, en Santiago. El mismo diario resaltaba que “en general los oradores coincidieron con ataques violentos a la candidatura de Frei, empleando un lenguaje desusado (…) Por su parte el senador Allende reiteró esos conceptos contra su adversario político haciéndolos extensivos a la Democracia Cristiana”422. El pr realizó su cierre de campaña en la Plazuela de la Estación Mapocho. Las principales ideas-fuerza del discurso fueron la confianza en la unión que mantenía este partido y desmentir la supuesta adhesión a Salvador Allende que habría entregado el Partido Radical. Como era previsible, la concentración no fue masiva, y al día siguiente el candidato radical se dirigió por radio al país, sosteniendo que su capital político radicaba en la larga trayectoria de su partido, en que habían sido pieza importante y hasta decisiva en muchos gobiernos de distinto signo político en que habían participado. De proyectos concretos no hay ninguna referencia. Las diferentes perspectivas de cada comando, las críticas, los énfasis e incluso los silencios, apuntan fundamentalmente hacia quien percibían como su principal adversario. Así los partidos de derecha dirigen sus ataques hacia la candidatura de Allende, y argumentan en la necesidad de unirse frente al peligro comunista.
420 421 422
El Mercurio, 1 de septiembre, 1964. Pág. 19. El Mercurio, 2 de septiembre, 1964. Pág. 20. El Mercurio, 2 de septiembre, 1964. Pág. 20.
218
La crisis del sistema version nueva.indd 218
12-02-14 10:50
El discurso de la Democracia Cristiana La Democracia Cristiana enfocó su campaña en mostrar su voluntad de construir un gobierno nacional y popular, apuntando su discurso hacia potenciales electores de Allende. En cambio, el mensaje del presidente del partido, Renán Fuentealba, el día antes de las elecciones, quien se ubicaba más a la izquierda, se refirió a un cambio revolucionario: “El 4 de noviembre se inicia la construcción de una nueva etapa histórica en Chile (…) con un programa verdaderamente revolucionario que no puede ser transado ni postergado”. Un discurso que podría ser fácilmente interpretado como un llamado de atención a la derecha, cuando sostiene que “Estamos en este movimiento porque repudiamos el orden existente, el régimen imperante basado en el predominio de las minorías sobre las mayorías, del capital sobre el trabajo, del espíritu de ganancia sobre la moral”, y agregaba: “En esta campaña están en juego la libertad y la existencia misma del régimen democrático”423, ubicándose en un punto por sobre la derecha y la izquierda. En dichas palabras, comparadas con las que Frei pronunció ese mismo día, se observan matices y énfasis diferentes. El candidato señala que “Consciente de la magnitud de la tarea y de la coyuntura histórica, no he propuesto al país un conjunto de promesas fáciles, sino un programa de gobierno que significa un gran esfuerzo nacional”424. Un discurso centrado en las grandes necesidades nacionales, que puede haber sido una estrategia política, para llegar a más sectores o bien dos visiones. El desarrollo posterior de los acontecimientos podría hacer pensar que son dos visiones que se van distanciando hasta la salida de un grupo de militantes. Sin embargo, Fuentealba no formó parte de los dirigentes que renunciaron al partido durante el gobierno de Frei. Pero más allá de los énfasis, el mensaje de la Democracia Cristiana daba cuenta de un manifiesto optimismo en el triunfo electoral, la idea que encarnaban una nueva época, y que representaban un proyecto de futuro que marcaría los destinos de la nación y sobre todo de la conciencia del pueblo. Las tres ideas que transmitirá en el último mensaje por tv serán: confianza en las instituciones democráticas, gratitud hacia los partidos políticos que lo han apoyado –reconociendo el sacrificio que significó– en clara alusión a los partidos de derecha, y la tercera idea,
423 424
Las Últimas Noticias, 3 de septiembre, 1964. Pág. 10. Ibíd. Pág. 15.
219
La crisis del sistema version nueva.indd 219
12-02-14 10:50
optimismo porque van a ganar, pero sobre todo porque van a emprender una gran misión. La derecha entrega su apoyo: para no perder todo, perder algo El presidente del partido Conservador, Luis Larraín Valdés, pronunció su discurso, que fue publicado in extenso en los periódicos El Diario Ilustrado y El Mercurio, donde fijaba la posición de su partido. El título era: “Porque Chile esta primero, los conservadores apoyamos a Eduardo Frei”. Las ideas centrales evidentemente no cambiaron, solo se acrecentó el tono dramático, hablaba de momento difícil e incierto, de “frente al inminente triunfo de Allende, adoptó una resolución trascendental que la historia ha de recoger mañana como una de las grandes lecciones cívicas chilenas (…) No guió nuestra adhesión ni el cálculo frío ni la combinación oportunista. Solo inspiró nuestra conducta el supremo interés de nuestra patria: de aquí que nuestro apoyo sea sin condiciones de ninguna clase, pues estas no caben para los conservadores cuando se está defendiendo valores y principios superiores como el del destino de los chilenos y la suerte misma del país”. Ve con muchas probabilidades el triunfo de Allende, y el pánico es proporcional a esa percepción. Advertía: “Con todo lo dicho en esta campaña, persona alguna podrá sostener que no fue advertido a tiempo del verdadero significado y alcance de la elección, y nadie tendrá derecho a expresar que él no pensó jamás que el triunfo de Allende significaría a corto plazo, la victoria del comunismo (…) de nada valdrán mañana las lamentaciones y las recriminaciones; es ahora antes de que sea demasiado tarde”425. Finalmente enaltecía la labor y realizaciones del gobierno saliente, estableciendo una cierta continuidad con las promesas de Frei; lo más sorprendente de su discurso era la referencia a que se profundizaría la reforma agraria iniciada por Alessandri, reforma que había sido resistida por el sector, no llegando a ejecutarse durante su gobierno. La izquierda y la propuesta por unir las grandes mayorías El allendismo enfatizó en la idea que eran quienes mejor encarnaban un proyecto que favorecía a las amplias mayorías, asegurando el respeto al
425
El Diario Ilustrado, 3 de septiembre, 1964. Pág. 4.
220
La crisis del sistema version nueva.indd 220
12-02-14 10:50
Estado de derecho y todas las garantías individuales; su foco de ataque estaba en los imperialista, los grandes monopolios y el latifundio: “Los problemas que afectan al pueblo de Chile son el resultado del saqueo imperialistas de nuestras riquezas básicas, de la acción voraz de los monopolios nacionales y de la existencia del latifundio parasitario”426. Para el pc el escenario electoral de las fuerzas que aspiraban a ganar las elecciones presidenciales tenía pocos matices, se componía de “aquellos que forcejean para dejar las cosas tal como están, a fin de seguir disfrutando de sus privilegios. Al lado de ellos están los que quieren cambiar un poco las cosas para dejarlas igual que antes. Frente a ellos, en el lado de acá estamos nosotros, el pueblo, los partidos y organizaciones populares, los que queremos verdaderos cambios revolucionarios, antiimperialistas, antifeudales y antimonopolios”427. En los métodos de campaña aún existía algo de la matriz ideológica del Partido Obrero Socialista de Luis Emilio Recabarren de comienzos del siglo veinte; la fe en el advenimiento del socialismo, el concepto de fases que se deben ir superando, la confianza ciega en el poder de la educación, la idea del trabajo de masas y de la propaganda persona a persona. Se planteaban que: “para obtener la victoria en septiembre es necesario combinar las actividades prácticas con el estudio y la lectura. Debemos estar al día en todos los acontecimientos nacionales e internacionales”; y más adelante agregaba que se “trata de conversar con centenares de miles de ciudadanos, de aclararles todas sus dudas, sus temores y desconocimiento de lo que queremos (…) se debe conocer el programa presidencial del pueblo y explicárselo en términos sencillos a sus compañeros de trabajo, a sus amigos y a sus familiares”. Se llama a llevar adelante una “ofensiva total, con todos los medios disponibles”, lo que se traducía en realizar salidas masivas a propaganda callejera “sin dejar poste, muralla, esquina, puente e incluso piedra donde no coloquemos nuestras consignas”; se hacían recomendaciones respecto de que la propaganda “debía tener un contenido profundo expuesto de la manera más sencilla y comprensible para el hombre y la mujer comunes”, y agregaban ideas que resultan bastante semejantes a lo que decía el Partido Obrero Socialista respecto de la conducta moral en su época: “la manera de iniciar nuestra preparación para gobernar consiste en dar el mejor ejemplo en cualquier género de actividad en que nos desenvolvamos;
426 427
Revista Principios Nº 101, mayo-junio, 1964. Pág. 94. Ibíd., págs. 95 y 96.
221
La crisis del sistema version nueva.indd 221
12-02-14 10:50
allendismo debe ser sinónimo de honradez y de veracidad, de responsabilidad y cumplimiento de las tareas, el allendista debe ser el más atento, el más servicial y abnegado en el hogar, en el trabajo y entre los amigos y compañeros”428. Otro artículo hacía referencia a una encuesta realizada por el comando allendista. Se había encuestado a alrededor de 200 mil personas en distintas poblaciones de Santiago y también algunas en provincia; el resultado era que se había logrado saber que de esas 200 mil, aproximadamente 8 mil, y que eran allendistas, no estaban inscritas, por lo tanto se trazaban llevar adelante un plan masivo de inscripciones a través del Comando. El valor que se asignaba a las encuestas era principalmente como un mecanismo que permitía acercarse a las personas: “en un mitin o una concentración se reúnen por lo general adherentes más o menos convencidos; en cambio, las encuestas nos permiten llegar a gentes de toda condición, incluso adversarios políticos con los que corrientemente se sostiene una discusión argumental, cordial y provechosa”429 y no tanto como instrumento predictivo. El sistema de encuestas tenía pocos años de aplicación en el país, y recién se estaban vislumbrando los posibles usos de este nuevo instrumento; se sostenía, por ejemplo, que era un error que los encuestadores se presentaran como “neutrales” o “apolíticos”. Junto al trabajo de propaganda a través del contacto cara a cara, para dar a conocer el programa de Allende, estaba muy presente la idea de conquistar votos en la base democratacristiana y radical, con el argumento de que se verían beneficiados con las propuestas del frap. Otro elemento que está presente y que también remite a las prácticas de comienzo de siglo eran las actividades artísticas populares “como funciones de títeres, teatro, coros, bandas, conjuntos folklóricos, etc.”, las cuales eran vistas también como una forma de establecer contacto con las personas.
La “campaña del terror”: Lo que reveló el Informe Church En el análisis de la campaña electoral de 1964 es importante considerar los efectos que tuvo la intervención secreta que ee.uu. realizó en Chile
428 429
Revista Principios, mayo-junio, 1964, Nº 101, pág. 99. Revista Principios, mayo-junio, 1964, Nº 101, págs. 106-107.
222
La crisis del sistema version nueva.indd 222
12-02-14 10:50
para influir en el desenlace de la elección presidencial. Estas acciones se iniciaron en 1963 y se extendieron hasta 1973. En 1975 salió a la luz el Informe Church430, en el que se detallan las formas y montos de los dineros que llegaron a Chile entre 1963 y 1973, una demostración concreta de la intervención norteamericana en la política chilena431. La intervención norteamericana se propuso impedir el triunfo de Salvador Allende en la elección presidencial primero en 1964 y luego en 1970. Las altas sumas de dólares que se destinaron432 dan cuenta del pánico que el gobierno estadounidense veía en el crecimiento de la izquierda en Chile. La estrategia era, por una parte, respaldar y reforzar a los sectores políticos de centro reformistas (y la dc se presentaba como la mejor alternativa), y apoyar otros grupos como estudiantes, mujeres profesionales, campesinos que se definían como pro-demócratas cristianos o de centro. Inicialmente, la idea era entregar financiamiento a la campaña de Frei y de Durán, pero después de la elección de Curicó y frente al peligro inminente del triunfo de la izquierda, los fondos fueron totalmente hacia la dc. Los dineros transferidos a la campaña de Frei buscaban “impedir el ascenso al poder del marxista Salvador Allende, presentando las elecciones como una contienda a muerte entre ambos candidatos. Estados Unidos financió más de la mitad de la campaña democratacristiana, aunque el candidato no fue informado de esta asistencia”433. Hasta qué punto la dc y Frei estuvieron informados del traspaso de fondos es un asunto que ha generado duras controversias por largo tiempo. El frap acusó a Frei de dar el visto bueno a la “campaña del terror”, pero de acuerdo con la información recabada por Gazmuri a “testigos de la época, de la línea democratacristiana, estos negaron y niegan que Frei haya dado ese consentimiento. Lo que es evidente, es que lo toleró”434.
430
431
432
433
434
Comité Senatorial designado para estudiar Operaciones Gubernamentales relacionadas con actividades de inteligencia, Frank Church fue el presidente del Comité. El informe del Comité se entregó en diciembre de 1975. Peter Kornbluh ha publicado recientemente nuevos documentos desclasificados de ee.uu. sobre el golpe militar de 1973. Se ha señalado que la cia gastó tres millones de dólares para las elecciones de 1964. Ocho millones de dólares entre 1970 y el golpe militar. Uribe, Armando; Opaso, Cristián. Intervención norteamericana. Editorial sudamericana, Santiago, 2001. Págs. 227 y 228. Ibíd. Pág. 242. Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 561.
223
La crisis del sistema version nueva.indd 223
12-02-14 10:50
Sin duda era un asunto conocido a voces, y así se estableció en las audiencias. Church (presidente del Comité) le señaló al Subsecretario de Estado en Asuntos Latinoamericanos, Charles Meyer: “Como lo establecen claramente los hechos, tuvimos una participación muy amplia en la política chilena. La tenemos desde 1964. Inyectamos millones de dólares en Chile para tratar de influir en los resultados de esas elecciones. Ayudamos a financiar en secreto a ciertos partidos políticos. Ayudamos a mantener ciertos diarios, comentaristas, columnistas, estaciones de radio y usted lo sabía (frente a lo cual Meyer asintió con la cabeza, dando a entender que era verdad)”435. El Informe agregaba que “en 1963 y 1967 fueron autorizadas sumas pequeñas para apoyar elementos moderados del Partido Radical”, y más adelante añadía que “el principal problema que enfrentó Estados Unidos dos años antes de la elección fue seleccionar un partido o candidato al que apoyar en contra de la alianza izquierdista. El 2 de abril de 1962 la cia entregó dos informes al Grupo Especial. Uno proponía apoyar al pdc, el otro recomendaba apoyar al pr, partido que se encontraba a la derecha de la Democracia Cristiana. El grupo especial aprobó ambas propuestas436. Se sostiene que luego de la derrota electoral de marzo de 1964, ee.uu. entregó todo su apoyo al candidato democratacristiano “Sin embargo, fondos de la cia continuaron subsidiando al candidato del pr, con el fin de fortalecer la imagen de la Democracia Cristiana como un partido progresista moderado que era atacado por la derecha y la izquierda”437. Además del apoyo entregado a los partidos políticos, se trabajó en una campaña de propaganda anticomunista, la llamada por la izquierda “campaña del terror”, la cual estaba dirigida fundamentalmente a la mujer, sector que se evaluó que era más permeable a dicha propaganda. Se mostraban pelotones de fusilamiento, tanques soviéticos entrando en una ciudad, la carta pastoral del papa Pío xi, etc. La campaña estaba dirigida a “las madres de Chile”, en la que se le advertía a la mujer chilena “que un triunfo de Salvador Allende traería la pérdida de sus hijos, la destrucción de su hogar y el fin de la maternidad”, la mujer encarnaba la madre de la patria, de sus hijos, estableciendo una unidad conceptual entre nacionalismo y maternidad, “numerosos anuncios daban a entender que, si Allende ganaba, envia-
435 436 437
Power, Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 118. Uribe Armando, Opaso Cristián. Intervención norteamericana…, óp. cit., págs. 232, 234 y 241. Ibíd. Pág. 242.
224
La crisis del sistema version nueva.indd 224
12-02-14 10:50
rían a sus hijos a Cuba para que allá los adoctrinaran con propaganda comunista y los desnacionalizaran. Un gobierno de Allende alejaría a los niños de sus madres y de su patria y destruiría los sentimientos de amor filial y patriotismo”438. A través de anuncios radiales, la prensa, carteles en los muros, el correo y otras formas, el mensaje era el mismo: si gana el comunismo, la manera de vivir de los chilenos quedaría destrozada, lo que buscaba provocar, sobre todo en las mujeres, la sensación de temor e inseguridad, lo que en gran medida tuvo los efectos esperados. Opaso señala: “La primera semana (fue) de intensa actividad propagandística (tercera semana de junio) el grupo de propaganda producía diariamente 20 spots radiales para Santiago y 44 para provincia y programas noticiosos de 12 minutos de duración cinco veces al día en 3 radios de Santiago y 24 de provincia”. En el informe se detallan acuciosamente las distintas acciones de propaganda desarrolladas, y el balance que se realizaba era muy decidor: “la cia considera la campaña anticomunista del terror como la actividad más eficaz que realizaron los ee.uu. a favor del candidato demócrata cristiano”439. Más próximos a las elecciones, la campaña se intensificó apareciendo en la prensa una cuenta de “faltan 22 días” y así sucesivamente hasta el día antes de las elecciones, los mensajes estaban dirigidos fundamentalmente a las mujeres, tenían un formato similar que iba cambiando los personajes de la fotografía; por ejemplo “Chileno así quieres ver a tu hija? Fotografía auténtica de mujeres cubanas reclutadas a la fuerza para la acción miliciana. Al marxismo internacional los chilenos respondemos que después del 4 de septiembre Chile seguirá siendo Chile”. Otro aviso decía: “Fotografía auténtica de niños cubanos separados de sus padres para recibir instrucción militar obligatoria”. Otro, con imágenes de campesinos, decía: “Chile en la encrucijada. Escucha campesino chileno. ¿Es el paredón el futuro que quieres para tu padre, tu hermano, tu amigo?”. En otra foto en la que aparecían personas que estaban en el paredón, decía: “Foto auténtica de un obrero cubano segundos antes de ser fusilado. Su delito, su disconformidad con el régimen marxista de Cuba”. Toda esta propaganda no hacía ninguna referencia a los candidatos de la elección en Chile, ni tampoco indicaba quiénes eran los responsables.
438 439
Power Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 107. Uribe Armando, Opaso Cristián. Intervención norteamericana…, óp. cit., pág. 243.
225
La crisis del sistema version nueva.indd 225
12-02-14 10:50
En vísperas de la elección, Juana Castro, hermana de Fidel Castro, dirigió un mensaje radial a las mujeres de Chile: “Madres chilenas, estoy segura de que ustedes no permitirán que sus pequeños hijos les sean arrebatados y enviados al bloque comunista, como ha pasado en Cuba… el enemigo acecha; lo tienen en sus propias puertas. Una vez más les repito: no se dejen engañar. No se dejen confundir, estén alertas (…) Piensen en sus familias, piensen en sus hijos”440. Resulta difícil cuantificar cuánto gastó ee.uu. en la campaña de 1964, pero está fuera de dudas que “el alcance de la operación era tan grande que la cia tuvo que valerse de diversos canales para pasar dinero a Chile de contrabando porque la oficina de finanzas en la casa central (de la cia) no pudo conseguir con los bancos de Nueva York la cantidad suficiente de escudos chilenos”441. Un cartel de entonces decía “Comunismo es muerte”, y se pegó en gran parte de las paredes de Chile; había otro en el que se hacía una parodia del triunfo futbolístico de Chile con la urss en el campeonato mundial de 1962 que decía: “Repitamos el resultado del mundial: Chile 2, Rusia 1”. Cabe recordar que Frei tenía el número 2 en la cédula, a lo que los partidarios de Allende agregaban en la parte baja del afiche “gentileza de la embajada norteamericana”442. Un volante firmado por el Partido Conservador decía: “El 4 de septiembre usted votará por última vez. Puede usted decir a todos aquellos que manifestaron su voto por Allende y el comunismo internacional, porque con su voto conseguirán que en Chile se supriman las elecciones al igual que en Cuba, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Alemania Oriental y todos los países que han caído bajo el yugo marxista. Por eso tenemos que darle a Eduardo Frei una victoria categórica. Porque primero está Chile”443. El pc señalaba que “la candidatura liberal-conservadora-demócrata cristiana tiene una enorme superioridad económica y material sobre nosotros (…) este solo hecho demuestra que su candidatura no está financiada por el pueblo, sino por los poderosos y el imperialismo (…) Nos quieren hacer aparecer como enemigos y destructores de la democracia, de la libertad, de la familia, de la religión y de la propiedad”. Vinculaban la campaña del terror al imperialismo y a los sectores “más reaccionarios del país”, los que utilizaban su anticomunismo para distorsionar
440 441 442
443
Power Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 109. Ibíd. Pág. 117. Gazmuri, Cristián. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile 1920-2000. Instituto de Historia uc, óp. cit. Centro de Estudios Bicentenario. Santiago, 2005. Pág. 322. Folletos. Biblioteca Nacional.
226
La crisis del sistema version nueva.indd 226
12-02-14 10:50
el carácter del programa de la candidatura de Allende: “andan por el país propagando mentiras como aquella que en el país reinará el caos y la violencia con el advenimiento del gobierno popular. Dicen que se terminará con la libertad de culto, la seguridad del hogar, que se afectará la propiedad, etc.”444. En cuanto a que se harían expropiaciones masivas, sin ningún tipo de pago, el pc argumentaba: “Al respecto, debemos dejar establecido que nosotros distinguimos dos clases de propiedad: la privada que consiste en la posesión de medios de producción, como ser la tierra, las fábricas, las minas, los transportes y las comunicaciones, y la propiedad personal que cada individuo posee con las cuales satisface sus necesidades materiales y espirituales (…) Los comunistas decimos abiertamente que en la sociedad dejará de haber explotación del hombre por el hombre solo cuando la propiedad privada se transforme en social. Pero ese es un asunto que lo resolverá el propio pueblo a medida que se profundice el proceso revolucionario”445. Allende también se refirió a la campaña del terror, pero al igual que las denuncias del pc, centró su acusación en la candidatura de la derecha: “¡Cuán diversa es la posición de nuestros adversarios! Que se valen de la prensa y la radio para difamar y repetir las mismas mentiras (…) llegando a afirmar que cuando yo sea presidente de Chile se van a perseguir las ideas religiosas y se va a convertir a Chile en un gigantesco paredón”446. El ps se planteaba en la misma dirección, contrario a la campaña de difamación que se llevaba adelante, y acusaba a la dc de dejarse arrastrar “a la ciénaga pantanosa y estéril en que la derecha había planteado la lucha electoral, la de la siembra del terror, la de la coacción sicológica”, de ser incapaz de actuar con independencia frente a la derecha, sosteniendo que “El hijo pródigo ha vuelto al regazo del viejo tronco conservador”, criticaban a la democracia cristiana por aceptar dar la batalla electoral en el terreno propagandístico que le cimentó el Frente Democrático, basado en la siembra del terror colectivo como medio de desviar la atención de los grandes problemas que enfrentaba el país: “El dilema no es entre totalitarios y democráticos, entre los que van a desterrar niños y los que no van a desterrar niños, entre los que establecerán un paredón de fusi-
444 445 446
Revista Principios Nº 100, marzo-abril, 1964. Págs. 84 y 85. Revista Principios Nº 101, mayo-junio, 1964. Págs. 96 y 97. Revista Arauco Nº 50, marzo, 1964. Pág.14.
227
La crisis del sistema version nueva.indd 227
12-02-14 10:50
lamiento y aquellos que defienden al ser humano. Este no es el dilema. Plantearlo así es una monstruosa mentira”447. En el análisis de los socialistas se observa indignación por la conducta del pdc, pero claramente no hay mayor conciencia respecto del financiamiento que estaba recibiendo desde ee.uu. Respecto de la derecha, señalan que desde la trastienda del poder financiero seguía manejando los hilos del poder político. El ps acusó a la derecha de ser gatopardista, o sea, de estar dispuesta a desaparecer del escenario político con tal de conservar su poder. Y denunciaba: “En una “actitud aparentemente servil y mendicante (la derecha) no figura junto al candidato proclamado”448. Sostenía que la derecha buscaba instalar en el imaginario político que la elección representaba un enfrentamiento entre la democracia y el totalitarismo y era responsabilidad de la dc haber permitido aquella propaganda “destituida de todo asomo de verdad y seriedad”. La razón de su condescendencia, sostenían los socialistas, era una manera de ocultar el verdadero dilema que enfrentaba la sociedad, una crisis de crecimiento, y el partido de centro, junto con negar el capitalismo, no ofrecía nada en su reemplazo. Según el ps, la alianza de la dc con la derecha se basaba en el principio de Lampedusa: “Es necesario que algo cambie para que todo permanezca igual” y por eso aceptaba el apoyo financiero de la derecha, pero en las sombras. En el mismo editorial en que se acusa a la Democracia Cristiana de ser cómplice de la derecha, se le reclama por su conducta, en un tono más de acercamiento: “Qué distinto habría sido si la dc hubiese aceptado el desafío que insistentemente le hemos hecho, de plantear los problemas en su justa y exacta dimensión. Si en vez de gastar sumas fantásticas de dinero en financiar una campaña diaria e irritante de calumnias e injurias en contra de la candidatura popular de Salvador Allende, hubiésemos aprovechado la maravillosa oportunidad que se nos ha ofrecido analizar en honesto y viril diálogo público, las soluciones que ellos tienen o que nosotros propugnamos para resolver los grandes problemas de la hora presente”, para finalmente decir que, al no aprovechar aquella oportunidad histórica de civismo, la dc aparecerá unida a la derecha y al imperialismo, “usando su mismo lenguaje, agitando la misma bandera trillada del anticomunismo”449.
447 448 449
Revista Arauco Nº 53, junio, 1964. Pág. 2. Ibíd. Pág. 1. Ibíd. Pág. 4.
228
La crisis del sistema version nueva.indd 228
12-02-14 10:50
Se recordaban los tiempos de Aguirre Cerda, cuando la izquierda participó en el gobierno y no se habían quemado iglesias ni violado monjas, ni se habían levantado paredones, por el contrario había sido un periodo de amplias libertades. El carácter punzante de la “campaña del terror” lo atribuían a la alta posibilidad de alcanzar la primera mayoría el candidato del frap, lo que les hacía temer que si se lograba esta mayoría relativa el Congreso no ratificara a Allende, frente a lo cual sostenían que “si nuestros adversarios políticos se sintieran firmes y seguros de la victoria ¿qué móviles los impelen a desfigurar nuestro programa y a hacernos aparecer como verdaderos Caínes, imputándonos intensiones siniestras y creando una sicosis de terror, muy especialmente en el espíritu de la mujer chilena? (…) es ruin, impropio agregar además que los socialistas y comunistas destruirán iglesias, se apropiarán de lo ajeno, aplastarán la democracia e impondrán una dictadura totalitaria”450. En respuesta a la campaña del terror la izquierda va a mantener su argumentación de su irreprochable conducta democrática: “ni en los doce días de la República socialista, ni bajo la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda, se pretendió hundir a la nación en el caos y la anarquía. Ni se quemaron iglesias, ni se violaron monjas, ni se levantaron paredones”451. Allende decía: “declaro solemnemente que por un voto más que yo obtenga seré Presidente de la Nación, pase lo que pase. Implacablemente vamos a utilizar la movilización de las masas para resguardar el derecho del pueblo a la vida; a quienes empleen la violencia, vamos a contestar con la dura, la tremenda con la decisiva violencia del pueblo, que es la violencia multitudinaria (…) No obstante la victoria sería del pueblo, y dicha victoria se defendería sin la menor duda”452.
Las proyecciones electorales La revista Ercilla en su portada va a pronosticar los resultados con el siguiente titular: “Allende: Ganaré a Frei por 217.600 votos. Frei: Ganaré a Allende por 401.600 votos. Durán: Cuidado con la sorpresa”453. La publicación convocó a los generalísimos de las tres campañas para efectuar un pronóstico electoral. Asistieron el abogado José Valdés
450 451 452 453
Revista Arauco Nº 54, julio, 1964. Pág. 1. Revista Arauco Nº 54, julio, 1964. Pág. 3. Revista Arauco Nº 50, marzo, 1964. Pág. 14. Portada Revista Ercilla, 26 de agosto, 1964.
229
La crisis del sistema version nueva.indd 229
12-02-14 10:50
Figueroa, por Allende; el ingeniero Eric Campaña, por Frei; y el industrial Jaime Tormo, por Durán. El representante de Allende mostró un moderado optimismo: estimaba que Frei podía ganar en las provincias de Aconcagua, Colchagua, Osorno, Llanquihue, y empataría en Chiloé. El representante de Frei mostró seguridad absoluta en el triunfo, pero admitió que Allende ganaría en las provincias de Atacama, Arauco y Magallanes, y que habría empate en Aysén. El representante de Durán no estuvo dispuesto a entregar un pronóstico454. De las proyecciones se deducía una visión consolidada: las zonas agrícolas para Frei (por el apoyo de la derecha) y las zonas mineras para Allende. A cuatro días de la elección Ercilla invitó nuevamente a un integrante de cada comando a que entregaran un mensaje a los electores. El secretario general del frap, Orlando Budnevich, tituló su artículo “Revolución sin sangre”, en el cual señaló que la campaña era la expresión de dos fuerzas sociales “que representan dos sectores humanos separados por un aterrador abismo económico, político y social, la derecha y la izquierda, que luchan con diferentes medios, con distintos objetivos, con finalidades excluyentes por la conquista de la voluntad popular”. Sostenía que “la única preocupación del frap era darle cultura, alimentación, vestuario, habitación a la mayoría, y restituir la dignidad internacional a la patria”. Coincidía con varios criterios dichos por Frei y sostenía que “Los únicos privilegiados en el gobierno popular serán los niños de Chile”. Por último afirmaba: “La derecha con el señor Frei invitan a decidir entre Cuba o Chile, entre Rusia y Chile. Nosotros la izquierda invitamos fraternalmente a todos los chilenos libres de compromisos para decidir entre Chile y los voraces apetitos imperialistas”455. El abogado radical Raúl Rettig tituló sugestivamente su artículo: “El voto de Durán no se pierde” censurando a quienes llamaban a no votar por él porque “perderían el voto”. No obstante, su argumentación reconocía implícitamente la derrota: “Creemos que votar por Durán es dejar enterrada en la actualidad sombría una reserva de suprema esperanza y de significar nuestra voluntad de seguir luchando. Votar por Durán no es perder el voto, es ganarlo para los escrutinios de mañana”456.
454 455 456
Ibíd., pág. 16. Revista Ercilla, 1 de septiembre, 1964. Págs. 8 y 9. Ibíd., pág. 12.
230
La crisis del sistema version nueva.indd 230
12-02-14 10:50
El representante de la dc Renán Fuentealba dirigió su mensaje fundamentalmente al votante más próximo a la izquierda, centrando sus palabras en la participación del pueblo: “La transformación requerida no se hará sin la participación dominante del gran ausente hasta ahora, el pueblo organizado (…) Vamos a realizar una planificación democrática al servicio del bien común, usando al Estado como instrumento”457. Tanto el allendismo como el freísmo trataban de conquistar el voto de centroizquierda, fundamentalmente el electorado radical. El voto de derecha estaba determinado por el miedo. Un representante del liberalismo señalaba que “la candidatura de Frei se impondrá por abrumadora mayoría sobre la de su más inmediato perseguidor, el abanderado marxista leninista, doctor Salvador Allende”, y otro afirmaba: “Nunca antes en la historia de Chile estuvieron en juego planteamientos definitivamente tan antagónicos en una elección presidencial. Es necesario que se sepa que el triunfo de Allende sería la instauración definitiva de la hegemonía marxista en nuestro país”458. En su último mensaje por televisión Allende declaró: “Yo creo que juntos los hombres y mujeres podemos hacer posible que la patria camine por la senda del progreso a que tiene derecho (…) dentro de los cauces legales queremos hacer una profunda revolución, revolución constructiva y creadora, que no signifique atropellos, violencia, sangre”. En el mismo espacio, el discurso de Durán se centró en la larga historia del Partido Radical y sus realizaciones. Frei agradeció al gobierno por su imparcialidad y corrección, y luego a los partidos que lo apoyaban, para señalar finalmente su total optimismo en el triunfo: “No solo creo que vamos a ganar, sobre todo vamos a emprender una gran tarea (…) un proceso de educación profunda hacia un régimen de solidaridad humana y de justicia social”459. El diario Las Últimas Noticias realizó una proyección electoral a partir de los resultados anteriores de los distintos partidos. Según esa lógica los resultados serían del siguiente modo:
457 458 459
Ibíd., págs. 10 y 11. Las Últimas Noticias, 1 de septiembre, 1964. Pág. 11. Las Últimas Noticias, 3 de septiembre, 1964. Pág. 17.
231
La crisis del sistema version nueva.indd 231
12-02-14 10:50
Frei se desagregaba en: 100% del pdc 80% P. Conservador 70% P. Liberal
22,80% 9,08% 9,77%
20% P. Radical 70% del Padena 50% Indep. y otros Total Frei Votación real
4,32% 3,60% 0,16% 50,48% 56,08%
Allende se desagregaba en: 100% P. Socialista
11,47%
20% P. Liberal
2,60%
50% P. Radical
10,80%
30% Padena
1,54%
50% Indep. y otros
0,91%
Total Allende
40,12%
Votación real
38,92%
Durán se desagregaba en: 30% P. Radical
6,48%
5% P. Liberal
0,65%
10% P. Conservador
1,14%
Total Durán
8,27%
Votación real
4,98% 460
Este periódico, que estaba más cercano a la derecha, asignaba un porcentaje mayor a la izquierda y al radicalismo, estando siempre latente el temor al triunfo de Allende y que la votación radical se fuera a ese candidato.
460
Las Últimas Noticias, 3 de septiembre, 1964. Pág. 15.
232
La crisis del sistema version nueva.indd 232
12-02-14 10:50
En una entrevista realizada al presidente del Partido Conservador un día antes de los comicios, quedaba de manifiesto que el apoyo de su sector a la política de reformas era bastante tibio. “El país espera reformas –expresaba–: las de orden constitucional, que le den al Estado la estructura adecuada para las contingencias de la época, y a los poderes públicos las atribuciones propias de las funciones y responsabilidades que las circunstancias le señalen; las de orden educacional que signifiquen nuevos planes, programas y orientaciones; las de orden previsional que hagan la seguridad social justa, equitativa y eficiente para todo; las de orden económico social que, junto con permitir el desarrollo de nuestra fuente de producción, garantizar el legítimo esfuerzo particular a través de todas las actividades de la industria privada, permita el beneficio o participación justa a quienes como empleados u obreros cooperan con el esfuerzo a su auge y desarrollo”461. Pero la propuesta de Frei iba más allá de unas simples reformas: planteaba llevar adelante algunas transformaciones profundas, quedando en evidencia las distintas visiones de futuro y el carácter condicional del apoyo de los partidos derechistas a su candidatura.
Los programas de las dos fuerzas en competencia El programa de Eduardo Frei La plataforma del candidato democratacristiano proponía un cambio sustantivo que se expresaba en cinco grandes tareas: El desarrollo económico; La educación y técnicas; Solidaridad nacional y Justicia social; Participación política y Soberanía Nacional. Respecto del desarrollo económico, la candidatura se planteaban la necesidad de alcanzar los siguientes objetivos: Modernizar la agricultura, que era considerada la clave de la economía, planteándose como una tarea inmediata y urgente. Se sostenía que en el estado en que se encontraba la agricultura era incapaz de producir los alimentos necesarios para satisfacer la demanda del pueblo. Esta carencia era una de las causas fundamentales de la inflación, el atraso y pobreza en que se encontraba el país. Según la dc, existían 500 mil familias campesinas que vivían en la pobreza como consecuencia de una agricultura abandonada y mal explota-
461
El Diario Ilustrado, 3 de septiembre, 1963. Pág. 4.
233
La crisis del sistema version nueva.indd 233
12-02-14 10:50
da. Se reprochaba que lo que se había pagado en el exterior en compra de alimentos, habría alcanzado para llevar adelante una verdadera reforma en la agricultura, por lo tanto aquella reforma era una de las más revolucionarias que Chile necesitaba. De este modo el objetivo central de la reforma agraria era modificar el sistema de tenencia de la tierra, abriendo al campesino la posibilidad de ser propietario, de aumentar la productividad, de terminar con las tierras abandonadas o mal cultivadas. Para llevar a cabo estas propuestas se proponían las siguientes medidas: dar apoyo al desarrollo agrícola, a través de nuevos sistemas de comercialización y de créditos, en especial para los medianos y pequeños productores, una modernización a través de un avance científico y técnico, desarrollar una política de ayuda en la compra de abonos, entregar apoyo para las exportaciones, desarrollar la infraestructura necesaria como soporte para lograr avances significativos, desarrollar un amplio plan de regadío, en fin, todas aquellas medidas que permitieran dar un salto cualitativo a la agricultura. La reforma agraria, además de aumentar la producción, buscaba crear cien mil nuevos propietarios agrícolas. Junto a las medidas de orden técnico se planteaba también la mayor participación de los trabajadores a través de la sindicalización campesina. El programa le asignaba a la explotación del cobre el carácter de “viga maestra” de la economía. “Si la agricultura es y debe ser capaz de asegurarnos la vida en paz e independencia –se afirmaba–, la minería es y debe ser el instrumento decisivo de nuestras batallas en los mercados mundiales; el factor esencial para nuestro crecimiento económico y la fuente más rápida donde el país puede encontrar los recursos para financiar la reforma agraria y el desarrollo industrial”462. Se proponía una serie de reformas al sistema de propiedad minera que junto al desarrollo científico permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos. Se priorizaría la pequeña y mediana minería nacional a través de créditos, asistencia técnica y facilidades tributarias. Respecto de la inversión extranjera se decía: “Las inversiones extranjeras no serán desalentadas. Por el contrario, se buscará con ellas un estatuto de cooperación internacional y de solidaridad con los intereses nacionales”; a continuación se establecía cuáles serían las bases para invertir: “Las inversiones extranjeras en nuestra minería del cobre (…) se convendrán las siguientes bases: a) Refinación total de su producción en Chile, b) Máxima participación del interés del Estado chileno en el in-
462
Programa de Gobierno. Eduardo Frei Montalva. Pág. 27.
234
La crisis del sistema version nueva.indd 234
12-02-14 10:50
cremento de la producción, c) primacía del interés nacional en el comercio internacional del cobre chileno, d) comercio con todos los países del mundo sin otra limitación que el interés chileno, y e) La industrialización del cobre en Chile será un objetivo vital dirigido fundamentalmente a la producción y exportación de cobre manufacturado”463. Respecto del déficit de viviendas populares, se proponía en los seis años de gobierno poder resolver en gran parte el problema urgente que constituía la falta de habitación para todos. Se argumentaba que “la aspiración de tener casa propia constituye un poderoso instrumento de ahorro popular que exige la activación de un vasto campo de producción industrial de todo tipo, que dé trabajo y promueva la economía del país”; para la construcción de las 60 mil viviendas anuales se requería la creación de una estructura adecuada, para lo cual se debía crear una institución propia, el Ministerio de la Vivienda. La segunda gran tarea era la educación. “El Programa Educacional dará prioridad la educación masiva” que era la base de la extensión de los derechos democráticos, de la igualdad en las oportunidades y de la integración a la comunidad. Y a la vez representaba “un factor decisivo para aumentar la capacidad de producción económica de cada persona”. Se trataba por lo tanto de entregar una educación acorde con las características de una nación moderna. No obstante ser un partido cristiano, se mantuvo el carácter laico de la educación pública. La tercera tarea se refería a la solidaridad nacional y justicia social. Uno de sus pilares era el concepto de “promoción popular”, se buscaba aumentar e intensificar la participación ciudadana, sobre todo de aquellos que estaban menos integrados a la sociedad, y a mejorar la calidad de vida de los sectores urbanos marginales y rurales más pobres: “de nada sirve la modernización de toda la maquinaria del Estado si no se crean los cauces para incorporar al pueblo a las grandes tareas nacionales a través del reconocimiento y la proposición de todos aquellos organismos de base que son expresión auténtica e inmediata del pueblo (…) Llamaremos a los profesionales y técnicos a construir con el firme apoyo del Estado, organismos especializados, capaces de asesorar y promover el rápido desarrollo de estos grandes movimientos populares, en que se expresan estas”. Otro punto era la reforma tributaria. “No es posible –decía el programa– que confiemos en la ayuda externa cuando hay tanta evasión
463
Programa de Gobierno. Eduardo Frei Montalva. Págs. 29 y 30.
235
La crisis del sistema version nueva.indd 235
12-02-14 10:50
de impuestos y tanta renta gastada en suntuarios. La solidaridad nacional debe comenzar por una efectiva contribución a los fines sociales del Estado”. En esta dirección también se hacía referencia a una reforma al sistema previsional, a las políticas de salud y a la estabilidad económica. Respecto de las reformas políticas, se planteaba la necesidad que el presidente contara con la posibilidad de convocar a plebiscito en materias de gran trascendencia nacional. Se proponía extender el cuerpo electoral y dar derecho a voto a los analfabetos: “No se puede castigar a quienes no se dio oportunidad de aprender. Se les obliga a cumplir con las leyes, hacer el servicio militar, pero se les impide votar”. Se hablaba de limitar el gasto electoral, “para asegurar la pureza del sufragio y limitar la influencia del dinero”. Se proponía dictar un estatuto de los partidos políticos para regular sus funciones, deberes y derechos. Además, realizar una reforma al sistema judicial, que permitiera “justicia efectiva para la gente modesta sobre la base de gratuidad para todas las actuaciones judiciales”. Figuraba también un amplio plan de obras públicas En el plano de la política internacional el programa freísta proponía una política de unidad continental: “la integración política y económica de nuestra América es un imperativo de nuestra cultura y de nuestra historia”, y se hacía un especial énfasis en una política abierta al mundo y una postura de no alineamiento: “estimamos necesario mantener relaciones con todos los países del mundo, sin consideración a sus regímenes internos y sin otro límite que nuestra propia determinación”464. La idea-fuerza era cimentar una nueva mirada política basada en la concepción social cristiana de la sociedad, que conllevaba ampliación democrática, preocupación por los más pobres y una propuesta humanista en las relaciones de la sociedad. Las propuestas de orden más técnico estuvieron marcadas por el pensamiento de la cepal, en la etapa en que se había superado la idea de que el desarrollo era un fenómeno eminentemente económico y los factores sociales pasaron a ser decisivos. Los ideólogos indiscutidos de este plan de reformas y quienes más contribuyeron a difundir la idea de que Chile vivía una crisis integral fueron fundamentalmente Raúl Prebisch, Aníbal Pinto, Raúl Sáez y Jorge Ahumada. En la tercera Declaración de Millahue se ratificaron todas las reformas contenidas en el programa, las cuales, de acuerdo con la Declaración, abarcarían todo el orden social, político, económico y jurídico, lo que
464
Programa de Gobierno. Eduardo Frei Montalva. Págs. 65 y 66.
236
La crisis del sistema version nueva.indd 236
12-02-14 10:50
consistiría básicamente en “democratización y modernización del régimen político a través de una reforma constitucional, que dé al presidente la facultad de consultar directamente al pueblo, derecho a sufragio a todo chileno por el solo hecho de cumplir 21 años de edad (…) tenemos fe en el pueblo y fe en la libertad. Liberado de la miseria, abiertos los cauces legales para que se exprese libremente, el pueblo dará forma a una nueva democracia, indispensable para realizar un desarrollo acelerado”465 y seguía punto por punto los temas contenidos en el programa, con una salvedad: el lenguaje utilizado era más apasionado y rupturista que el del programa. El programa de Frei se proponía un reformismo avanzado, el que se expresaba en un proyecto coherente e integral. En su elaboración tuvieron importante participación Jorge Ahumada, los jesuitas de la Revista Mensaje, particularmente el sacerdote belga Roger Vekemans. Se pueden distinguir tres grandes líneas: la que apuntaba a una optimización del crecimiento mediante la industrialización; la que tenía carácter redistributivo o populista, que buscaba impulsar desde “arriba” la organización de los sectores populares (la idea de la “promoción popular”); y la más rupturista, expresada en la reforma agraria, la sindicalización campesina y la organización de los pequeños propietarios y la propiedad común en los asentamientos. Lo que no se incorporó al texto fue la reforma bancaria. El programa del FRAP El programa de la izquierda fue aprobado en 1962 en la Convención Nacional del frap, y ratificado más adelante por la Asamblea Presidencial del Pueblo, quedando allí establecidas las grandes orientaciones y los compromisos fundamentales que la izquierda asumía “con el pueblo de Chile”. Se hacía un diagnóstico de la realidad nacional como de una profunda crisis, y se planteaba como principal objetivo lograr “La ruptura del estancamiento y el crecimiento rápido y sostenido de la economía chilena”. El programa describía una crisis cuyas principales causas radicaban en que “no más de doce grandes consorcios industriales, financieros y comerciales monopolizan la mayoría de las empresas nacionales. Un pequeño grupo de potentados controla y maneja las sociedades
465
Revista Política y Espíritu Nº 284, enero-mayo, 1964. Pág. 51.
237
La crisis del sistema version nueva.indd 237
12-02-14 10:50
anónimas, las más importantes industrias, los bancos, las empresas de utilidad pública, las compañías de seguro, las empresas y organismos del Estado, el comercio mayorista y de distribución y monopoliza el comercio exterior y los créditos bancarios”466. El plan de gobierno para el periodo 1964-1970 proponía que “el total del producto nacional deberá crecer a un ritmo cercano al 10% anual, lo que significa un crecimiento del ingreso por habitante del orden del 7 por ciento al año”. La redistribución del ingreso era un punto esencial: “El pequeño sector de altos ingresos, formado por no más de 80 mil familias, reducirá su participación en el total del ingreso nacional, desde el cuarenta por ciento que se apropia hoy, hasta el veinticinco por ciento en 1970”467. Se planteaba la necesidad de emprender “cambios en la estructura de la economía y un vigoroso impulso a la industrialización del país (…) sobre la base de una progresiva y racional industrialización” que tendiera a diversificar el conjunto de la economía, ya que “teniendo en cuenta las condiciones naturales del país, el esfuerzo nacional debe encaminarse a la creación y desarrollo de la industria pesada, sobre la base de la ampliación y la diversificación de la producción del acero, el impulso a la exploración petrolífera y de las energías hidroeléctricas, la modernización de las industrias extractivas del carbón, del hierro y del cemento, el desarrollo de la industria química, utilizando nuestras materias primas y el integral aprovechamiento de las ricas potencialidades de nuestro mar y de nuestros bosques mediante la promoción y el establecimiento de una sólida industria naviera, pesquera y forestal”468. Un aspecto central era la reforma de la propiedad de la tierra para enfrentar el atraso de la agricultura. Se afirmaba que existía en el campo un régimen arcaico de explotación y que se debía llevar adelante una verdadera reforma agraria, porque mientras la población aumentaba año a año acumulativamente en 2,5%, la producción agrícola no llegaba a 1%. Al respecto, el programa decía que “El gobierno popular promoverá el aumento de la producción agrícola y el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos mediante una reforma agraria que comience por expropiar los latifundios, sobre la base de la fijación de cabidas máximas para los predios en las distintas zonas del país. Los predios cuya
466 467 468
Programa del Gobierno Popular, en Revista Principios Nº 100, marzo- abril, 1964. Pág. 13. Colección Chile en el Siglo Veinte. Salvador Allende. 1908-1973…, óp. cit., pág. 206- 207 -208-209. Programa del Gobierno Popular…óp. cit., pág. 18.
238
La crisis del sistema version nueva.indd 238
12-02-14 10:50
cabida exceda a lo permitido serán expropiados y las tierras disponibles serán entregadas a los campesinos que las trabajan actualmente, sea para trabajarlas individualmente en unidades económicas o para cultivarlas colectivamente como cooperativas de producción”469. El Estado se reservaría para su explotación directa aquellas tierras cuya división no sea aconsejable y que hubiese alcanzado un alto nivel de capitalización. La minería era concebida como una de las principales fuentes de recursos para impulsar el desarrollo del país: “Estos inmensos recursos que se generan en Chile y que son remesados al exterior, deben rescatarse para ser invertidos en el país en obras de desarrollo que permitan en el corto plazo superar el atraso y lograr el bienestar de todos los chilenos”470. De este modo, los cambios económicos y sociales permitirían planificar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, para poder entregar al pueblo “la salud, la cultura, la alimentación, la vivienda y el bienestar que hoy le niega la estructura de nuestra sociedad”471. Se sostenía que aquellas reformas estructurales serían las que permitirían transformar en un “arma de liberación económica social y política” las condiciones de vida del pueblo. Se reiteraba el rol de dirección que le correspondía al Estado. El programa allendista sostenía la necesidad de llevar adelante una reforma tributaria que permitiera aumentar el ahorro interno, como una forma eficiente de disminuir la dependencia de los créditos externos: “Importancia especial adquirirá la política destinada a impulsar el aumento del ahorro interno, la obtención de créditos externos para obras extraordinarias y la promoción de inversiones extranjeras”. Afirmaba que la reforma tributaria no interferiría el proceso económico e incluso podía llegar a incentivarlo. Consideraba un crecimiento gradual del coeficiente de inversión y una adecuada distribución de la inversión por sectores, de acuerdo con las prioridades señaladas. El financiamiento de estas inversiones se basaba en la movilización de los recursos internos que hasta ese momento habían sido mal utilizados. En su programa la izquierda advertía: “La movilización de los excedentes económicos por las reformas estructurales y su aprovechamiento y orientación mediante una planificación integral de la economía, per-
469 470 471
Programa del Gobierno Popular…, óp. cit., Pág. 17. Ibíd., pág. 19. Ibíd.
239
La crisis del sistema version nueva.indd 239
12-02-14 10:50
mitirá al gobierno popular realizar los siguientes e impostergables objetivos: a) terminar con la cesantía y garantizar trabajo para todos los chilenos; b) aumentar efectivamente el poder consumidor de los sueldos y salarios; c) superar el déficit educacional, sanitario y habitacional”472. De este modo, la política tributaria se planteaba complementaria a los objetivos antes señalados y de recuperación del ahorro interno que había sido históricamente derrochado por los grupos de más altos ingresos. El problema de la inflación se resolvería gradualmente a través de estas medidas. En el plano de la ampliación democrática se hacía un diagnóstico más radical: “El régimen democrático está viciado desde sus raíces mismas, funciona en beneficio de los poderosos y tiende a perpetuar su dominación”473. Se argumentaba que el poder estaba en manos de un reducido grupo de oligarcas, de los monopolios norteamericanos y criollos, de los banqueros, y que la “enfermedad que sufre el país es la tendencia a reducir el poder en poquísimas manos”, los que naturalmente se preocupaban de satisfacer sus propios intereses. La estrategia para mitigar aquella situación era disminuir las facultades “omnipotentes del Presidente de la República”, es decir, trasladar mayor poder al parlamento como expresión más real de los intereses de las mayorías. El Presidente reunía facultades “casi soberanas ya que él reúne en sus manos las decisiones fundamentales de política nacional e internacional. El Presidente tiene la principal iniciativa en el proceso legislativo (…) sujeto al criterio de los proyectos presidenciales. Lo mismo ocurre con las designaciones de las autoridades provinciales”. Es decir, se trataba de dar mayores atribuciones a las decisiones soberanas del pueblo, dentro de un sistema democrático, el que debía ser lo más extenso posible, dado que este mantenía un carácter elitista. Se buscaba, por lo tanto, ampliar la masa electoral, dado que “se conservan aún discriminatorias disposiciones como las que impiden el derecho a voto a los analfabetos, a la tropa y suboficiales de las ff.aa. (…) El programa presidencial reivindica el justo derecho que tiene el pueblo chileno a participar en la dirección del país y de actuar como legítimo dueño de los intereses nacionales”474 . Se reafirmaba en diferentes oportunidades que “a la clase obrera y al pueblo les interesan fundamentalmente las libertades públicas, los derechos
472 473 474
Programa del Gobierno Popular…, óp. cit., pág. 23. Programa del Gobierno Popular…, óp. cit., pág. 82. Ibíd., pág. 84.
240
La crisis del sistema version nueva.indd 240
12-02-14 10:50
democráticos, las instituciones republicanas, aunque ellas no signifiquen todavía la plena liberación de los trabajadores”. Se asignaba gran valor a la defensa de las garantías democráticas y a la ampliación del régimen democrático. En el orden internacional predominaba la posición del ps, que sostenía que el gobierno popular actuaría con absoluta prescindencia de “todo alineamiento en bloques para sumarse con entusiasmo, en una acción coordinada, a la lucha de los países subdesarrollados por conseguir una convivencia internacional pacífica, justa y libre”475. Tal posición se explicaba perfectamente por el clima de guerra fría y la existencia de bloques dominantes, en clara alusión a la relación que mantenía el pc con la urss. Por su parte, Allende reiteraba su voluntad de “cumplir el programa del frap, ni un milímetro más ni un milímetro menos”. En todo caso, reconocía que el camino no estaba despejado. “Nuestra confianza y seguridad en la enorme potencialidad de la economía chilena, sostenía, no nos impide reconocer que habrá que afrontar, sobre todo en las primeras etapas, importantes dificultades y obstáculos”. El primero de ellos era la enorme acumulación de endeudamiento externo a que había llegado el país, y el peso de aquellos compromisos en el futuro. El otro obstáculo era la presión inflacionaria. Con todo, su mensaje concluía con un tono optimista: “Hemos sido capaces desde fuera del gobierno, y con tremendas limitaciones de recursos, pero con el fervor y el entusiasmo de nuestros trabajadores y técnicos, de elaborar el plan de desarrollo económico nacional más completo que pueda exhibir movimiento político alguno”476. Las utopías tras los programas “La historia no vuelve atrás. Nuestro es el porvenir. Del pueblo será la victoria”. Esta frase que anunciaba un futuro mejor, como si fuera una perspectiva ineluctable, corresponde a la mirada del frap. Lo que venía era una nueva época en que todas las injusticias a las que estaban sometidas las grandes mayorías se terminarían, “la democracia burguesa se transformará en una verdadera democracia de trabajadores”, se terminaría con la cesantía, con las poblaciones callampas, con la falta de
475 476
Revista Arauco Nº 52, mayo, 1964. Pág. 7. Colección Chile en el Siglo Veinte. Salvador Allende. 1908-1973…., óp. cit., pág. 232.
241
La crisis del sistema version nueva.indd 241
12-02-14 10:50
escuelas, existiría educación para todos, “el trabajador intelectual dispondrá de recursos para la creación artística, la investigación científica o histórica”. El argumento era que no se podía dar la espalda a la historia al negar los procesos dialécticos que originaba la lucha de clases, que existían casi desde que existía el hombre. “La historia vive y se nutre de acontecimientos que van jalonando, aunque demoren en cristalizar, un avance en todos los rubros de la actividad humana y que hace girar en torno suyo las épocas y las edades”. Es decir, se trataba de diseñar las bases para el nuevo orden que permitiera “niveles de vida superior que afiancen el progresivo desenvolvimiento de los pueblos”477. La utopía de la dc era constituirse como una alternativa al capitalismo y al comunismo, avanzando progresivamente hacia un modelo “comunitarista”, el cual era una propuesta socioeconómica integral, válida universalmente, en la que Chile sería la punta de lanza478. El comunitarismo se planteaba como una manera de integrar a la mayoría de la población a la estructura orgánica del país, evitando que dichos sectores se ubicaran en los extremos. Se sostenía que “el sistema comunitario es aquel en que el capital y el trabajo no pertenecen ya a grupos diferentes, sino que se hallan unidos en las mismas manos”. Para la dc esto representaba un proyecto de largo alcance, basado en una forma de economía mixta, capaz de integrar al sector privado, al sector público y a las cooperativas. Se trataba de un modelo que tenía similitudes con el modelo de autogestión yugoslavo, como también alguna referencia con los Kibbutz en Israel. Se buscaba dar un nuevo sentido a las organizaciones de base, “en que se articularían los intereses de sus miembros convirtiéndose las masas en fuertes grupos de presión, capaces de influir en el futuro de la nación”479. Tanto la “democracia popular” a la que aspiraba la izquierda, como el comunitarismo, que proponía la dc, eran proyectos que demandaban mayores espacios de participación y en la toma de decisiones a las grandes mayorías, ya fueran estas definidas como las masas populares o los marginales. Al comparar los dos programas se pueden apreciar no pocas coincidencias en temas sustantivos. No obstante, hay diferencias que están en la esencia de las visiones y que explican en gran parte la imposibilidad
477 478 479
Revista Arauco Nº 54, Julio 1964. Pág.2. Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 563. Grayson, George. El Partido demócrata cristiano…, óp. cit., págs. 351 y 352.
242
La crisis del sistema version nueva.indd 242
12-02-14 10:50
de formar un acuerdo amplio. Un primer elemento eran las distintas posiciones internacionales. Para el pc, en una realidad de bloques hegemónicos, la relación de acercamiento de los líderes democratacristianos con ee.uu. constituía una manifestación de entreguismo al imperialismo y una poderosa razón para desconfiar. En la dc predominaba un discurso fundamentalmente anticomunista, que se va a reforzar con posterioridad a la elección de Curicó, cuando cambió el escenario lectoral. Esto se puede explicar en parte por la campaña del terror que había estado presente al comienzo solo en la campaña de la derecha, pero luego pasó a caracterizar el discurso de Frei, y adquirió mayor fuerza en la medida que crecían las posibilidades de triunfo de Allende. Otro factor importante y de mayor profundidad era la situación de guerra fría y de política de bloques hegemónicos. Así, la estrecha e incondicional relación que el pc tenía con la urss representaba para la dc una restricción insalvable para lograr acuerdos, a lo que se agregaba la praxis del verticalismo (“centralismo democrático”) que regía en el pc. Otra era la situación entre la dc y el ps. Los socialistas no reconocían alineamiento internacional, y aquello era para la dc un elemento que jugaba a favor a la hora de pensar en lograr acuerdos. Sin embargo, había otro factor que hacía infranqueable un mayor acercamiento entre ambos partidos, y era la línea socialista de mayor radicalidad, la que no dejaba espacio para construir una eventual alianza más allá de la izquierda.
Los resultados Candidato Salvador Allende Eduardo Frei M. Julio Durán N.
% total general 38,64 55,67 4,95
% de votación mujeres 38,26 52,49 45,25
% de votación hombres 61,7 47,5 54,74
Fuente: Registro Electoral de Chile.
Significado de los resultados Frei alcanzó no solo la mayoría absoluta sino la más alta votación obtenida por un candidato presidencial desde 1932. Allende alcanzó mayor votación que Frei en 6 de las 25 provincias, pero hubo provincias en que Frei casi duplicó a Allende. El candidato
243
La crisis del sistema version nueva.indd 243
12-02-14 10:50
de izquierda alcanza su mejor votación en las zonas mineras del norte y de Concepción, Arauco y Magallanes, donde el ps siempre tuvo una alta representación. Según el dirigente comunista Orlando Millas, los trabajadores más politizados habían votado por Allende, como a su juicio se observaba en las zonas mineras. La elección mostró que se mantuvieron intactos los apoyos propios de cada sector, con la salvedad, por supuesto, del aumento que representó el apoyo de la derecha, pero aquello también se observa de manera clara. El candidato democratacristiano recogió votación histórica de la derecha, por ejemplo en Cautín con 62,4% y en Llanquihue con 62,5%, provincias de gran arraigo de los partidos Conservador, Liberal e incluso Radical, y por supuesto en las zonas en que se había consolidado la dc, como Santiago (61,36% respecto del 36% del frap) y Valparaíso (59,9% respecto del 35,8% del frap). Otra característica reveladora fue el significativo apoyo femenino que recibió Frei. Las dos provincias en que alcanzó un alto respaldo de mujeres fueron Santiago y Valparaíso, dos zonas urbanas que concentraban casi el 50% del electorado total y que además son las dos únicas provincias que la inscripción de mujeres supera o casi iguala a la de varones (Valparaíso mujeres: 148.695 y varones 150.581 y Santiago: mujeres 581.065 y varones 560.513) Esta votación se puede explicar tanto por la campaña del terror, la cual estaba dirigida particularmente a la sensibilidad, temores e inquietudes más propias de las mujeres en ese momento, como al respaldo que tenía Frei en el mundo católico, al cual las mujeres mantenían una mayor cercanía cotidiana que los hombres. Por el contrario, la votación de los hombres a favor de Allende supera en el resto de las provincias a la de las mujeres. La votación del Partido Radical probablemente se repartió entre Allende, Frei y el candidato oficial del partido, Durán; de otra manera no se explica el 4,95% cuando en la parlamentaria de 1961 había alcanzado 22,3%. La euforia del triunfo hizo decir a la dc que se iniciaban “30 años de gobiernos democratacristianos en Chile”480. La derecha recibió el triunfo con una sensación de alivio, al confirmar que no se había concretado su peor pesadilla, la llegada de una “dictadura marxista” al poder. Los liberales declararon que darían un apoyo sin compromisos. Lo mismo
480
Gazmuri Cristián, Góngora Álvaro. La elección presidencial de 1964…, óp. cit., pág. 331.
244
La crisis del sistema version nueva.indd 244
12-02-14 10:50
que el candidato Julio Durán, que anunció que se comportarían como “oposición democrática”481. Por su parte el frap manifestó: “la resolución irrevocable de realizar una política de oposición al gobierno del señor Frei, convencido de que este, por su composición social y sus vínculos con el capitalismo extranjero y la oligarquía financiera, servirá en lo esencial los intereses de la clase dominante y no los del pueblo chileno”482. En la misma dirección, el Secretario General del ps sostuvo: “Dijimos que (Frei) era la otra cara de la derecha. Podrá utilizar, como la ha hecho hasta ahora, medidas más efectistas que eficaces para dar fe de su sensibilidad social. Con ello solo agregará el escarnio al engaño. Entonces los trabajadores aprenderán a distinguir entre los hechiceros y los revolucionarios; tales trucos lograrán demorar el día de la gran justicia pero nunca cancelarlo para siempre. Ante una administración así, nuestro papel es simple: situarnos en la oposición. No acostumbramos a ser amigos de quienes se declaran abiertamente nuestros enemigos”483, mientras que Allende señalaba: “Lo que pasa es que hay el propósito y la intención de hacer aparecer este movimiento como un movimiento comunista o manejado por comunistas, haciendo creer que el pc tiene hegemonía en el movimiento popular, hecho absolutamente falso”484. El Comité Central del pc declaró que Frei había triunfado con el apoyo del imperialismo y de la oligarquía latifundista y financiera, pero también de algunos sectores de extracción popular. Frente a eso, “el pueblo de Chile continuará su combate histórico con más capacidad que antes y en una situación en que predominan las ideas de los cambios. La votación que alcanzó Allende representa la voluntad del 40% de la población a favor de transformaciones revolucionarias muy profundas”485, reconociendo que una parte importante de los electores de Frei estaba en esa dirección. El pc consideraba que el gobernante electo enfrentaría una situación compleja porque, aunque había dicho en la campaña que “El gobierno del pueblo comienza con Frei”, eso no era real. “Con el señor Frei subirá
481 482 483 484
485
El Mercurio, 6 de septiembre, 1964. Pág. 12. El Siglo, 8 de septiembre, 1964. Pág. 5. Revista Arauco Nº 56, septiembre, 1964. Pág. 4. Revista Arauco N° 55. Santiago, 1964. allende, Salvador. Distintas posiciones entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Pág. 22. Declaración del Comité Central del Partido Comunista de Chile. “Nuestra oposición será firme y activa y no ciega”. Santiago, 1 de octubre de 1964.
245
La crisis del sistema version nueva.indd 245
12-02-14 10:50
al poder un sector reformista de la burguesía que tiene como objetivo político central contener con nuevos métodos la lucha del pueblo de Chile por la plena liberación del país respecto del imperialismo y la oligarquía y cerrar el paso ulterior al socialismo”, agregando que la lección sería aprendida, lo que significaba “sacar del error a los que han sido engañados y encarar frontalmente las nuevas embestidas del imperialismo, de la derecha tradicional y de la dc, que han comenzado a poner en práctica una nueva campaña de odio y anticomunismo”486. Paradojalmente las declaraciones de Fidel Castro resultaron ser menos confrontacionales que las de la izquierda chilena, pues declaró que “los reaccionarios se vieron en la necesidad de abandonar sus posiciones de extrema derecha para apoyar a un candidato reformista e impedir el triunfo de los revolucionarios”. Subrayó el retroceso que la derecha había sufrido y destacó el crecimiento de las fuerzas revolucionarias. A la vez, ponía en tela de juicio que se pudieran llevar adelante las reformas propuestas por la dc, en especial la reforma agraria, advirtiendo que los terratenientes y los oligarcas no se cruzarían de brazos. Castro señalaba que si eso era posible, “nos alegraremos muchísimo porque estaremos presenciando el primer caso de autoinmolación de los explotadores y de los reaccionarios”487. El 4 de noviembre, al asumir la Presidencia, Frei dijo: “En esta elección el pueblo ha hecho frente a una encrucijada histórica, y después de un largo proceso de discusión libre y de reflexión consciente, escogió un camino que significa realizar profundas transformaciones. (…) Este es el fin de una época en la vida nacional. Marcamos un límite donde termina una etapa histórica y donde nace otra nueva. Esto es lo que yo represento”488.
486 487 488
Ibíd. Revista Principios Nº 103, septiembre-octubre, 1964. Págs. 68-69. El Mercurio, 5 de noviembre, 1964. Pág. 1.
246
La crisis del sistema version nueva.indd 246
12-02-14 10:50
247
La crisis del sistema version nueva.indd 247
12-02-14 10:50
% 46,6% 47,8% 44,2% 44,7% 40,1% 35,8% 35,5% 45,3% 36,2% 41,1% 45,0% 38,3% 41,4% 33,9% 48,9% 59,8% 38,0% 36,2% 30,9% 42,8% 37,7% 29,6% 32,1% 34,3% 49,6%
38,6%
Provincia Votos Tarapacá 24.204 Antofagasta 40.209 Atacama 18.796 Coquimbo 36.916 Aconcagua 19.255 Valparaíso 96.094 Santiago 1a 363.855 O’Higgins 39.170 Colchagua 15.224 Curicó 11.894 Talca 24.439 Maule 8.680 Linares 18.495 Ñuble 24.314 Concepción 82.332 Arauco 12.264 Biobío 14.682 Malleco 15.490 Cautín 29.957 Valdivia 28.176 Osorno 14.724 Llanquihue 12.021 Chiloé 7.384 Aysén 3.307 Magallanes 16.020
Total general país 977.902
Salvador Allende G. % 45,7% 45,2% 43,0% 45,5% 54,6% 59,8% 60,5% 51,0% 58,3% 51,8% 50,4% 54,1% 53,1% 58,0% 44,8% 28,2% 52,3% 55,7% 62,4% 51,0% 50,9% 62,5% 52,8% 57,4% 41,6%
Votos 3.405 5.072 5.086 7.317 2.203 9.689 34.727 2.636 1.980 1.885 2.151 1.592 2.092 5.299 9.181 2.281 3.317 3.086 5.635 3.334 4.023 2.872 3.043 697 2.630
Nulos
Blancos V 35.526 62.606 31.326 55.384 30.086 150.581 560.513 54.651 28.364 19.226 34.939 14.160 29.425 48.283 109.127 15.499 30.175 32.149 76.098 52.360 29.340 31.764 17.420 8.876 24.426
% 68,5% 74,4% 73,7% 67,1% 62,7% 56,1% 54,7% 63,2% 67,4% 66,4% 64,3% 62,5% 65,9% 67,3% 64,9% 75,6% 78,1% 75,1% 78,5% 79,5% 75,2% 78,1% 75,6% 92,0% 75,6%
M 26.757 41.508 19.601 41.880 24.061 148.695 581.065 43.602 21.585 14.952 28.486 12.414 21.912 35.186 84.780 8.623 15.848 20.051 41.708 30.499 17.344 17.496 12.717 4.731 17.313
84%
% % Votos Inscritos Participación 51,6% 51.897 62.283 83% 49,4% 84.104 104.114 81% 46,1% 42.479 50.927 83% 50,7% 82.597 97.264 85% 50,1% 47.980 54.147 89% 55,4% 268.208 299.276 90% 56,7% 1.024.900 1.141.578 90% 50,5% 86.422 98.253 88% 51,3% 42.059 49.949 84% 51,7% 28.944 34.178 85% 52,4% 54.346 63.425 86% 54,8% 22.662 26.574 85% 49,0% 44.678 51.337 87% 49,1% 71.725 83.469 86% 50,4% 168.220 193.907 87% 42,1% 20.506 24.122 85% 41,0% 38.635 46.023 84% 46,9% 42.788 52.200 82% 43,0% 96.974 117.806 82% 46,3% 65.895 82.859 80% 44,5% 39.005 46.684 84% 43,0% 40.674 49.260 83% 55,2% 23.039 30.137 76% 49,0% 9.649 13.610 71% 53,6% 32.314 41.739 77%
Totales
7.071 0,3% 1.582.307 62,5% 1.332.814 52,7% 2.530.700 2.915.121
% Votos % Votos % 6,6% 345 0,7% 205 0,4% 6,0% 538 0,6% 278 0,3% 12,0% 203 0,5% 138 0,3% 8,9% 500 0,6% 318 0,4% 4,6% 180 0,4% 154 0,3% 3,6% 1.184 0,4% 735 0,3% 3,4% 3.626 0,4% 2.203 0,2% 3,1% 324 0,4% 246 0,3% 4,7% 180 0,4% 149 0,4% 6,5% 107 0,4% 76 0,3% 4,0% 239 0,4% 150 0,3% 7,0% 92 0,4% 44 0,2% 4,7% 195 0,4% 171 0,4% 7,4% 303 0,4% 235 0,3% 5,5% 750 0,4% 543 0,3% 11,1% 90 0,4% 91 0,4% 8,6% 245 0,6% 189 0,5% 7,2% 234 0,5% 128 0,3% 5,8% 584 0,6% 256 0,3% 5,1% 529 0,8% 237 0,4% 10,3% 308 0,8% 115 0,3% 7,1% 236 0,6% 130 0,3% 13,2% 281 1,2% 161 0,7% 7,2% 83 0,9% 26 0,3% 8,1% 126 0,4% 93 0,3%
Julio Durán N.
1.409.012 55,68% 125.233 4,9% 11.482 0,5%
Votos 23.738 38.007 18.256 37.546 26.188 160.506 620.489 44.046 24.526 14.982 27.367 12.254 23.725 41.574 75.414 5.780 20.202 23.850 60.542 33.619 19.835 25.415 12.170 5.536 13.445
Eduardo Frei M.
Elección Presidencial 1964
La crisis del sistema version nueva.indd 248
12-02-14 10:50
Capítulo V De la revolución en libertad a la revolución socialista. La polarización política
La crisis del sistema version nueva.indd 249
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 250
12-02-14 10:50
Capítulo V De la revolución en libertad a la revolución socialista. La polarización política
Contexto internacional de la elección de 1970 La segunda mitad de la década de los años 1960 estuvo marcada por la convicción de amplios sectores políticos que había llegado el momento de llevar adelante transformaciones sociales profundas, procesos revolucionarios que harían entrar a América Latina en una nueva época. El fracaso de las políticas reformistas de los años 1950 favoreció la propagación de teorías que sostenían que la única solución a la crisis estructural era llevar adelante cambios radicales. Estas teorías tenían además un sustento concreto y que era el clima de gran agitación social, que actuaban como praxis política de la teoría. Una de las manifestaciones de esta radicalización fue el surgimiento de movimientos guerrilleros urbanos y rurales489. Es una época de profundas transformaciones culturales en distintas partes del mundo y que van a tener repercusiones en la sociedad chilena. Se inventa “la píldora” anticonceptiva, que se comienza a comercializar en 1960 en ee.uu., dos años después llega a Chile y a fines de la década se entregaba en forma gratuita en los consultorios. La píldora tuvo un fuerte impacto en la liberación de las costumbres y determinó un cambio en la manera de entender la sexualidad, lo que fue de la mano con la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral, profesional y educacional. En el seno de la Iglesia comenzó a surgir una corriente teológica que plantea una nueva relación entre ella y los pobres o “los oprimidos”, la Teología de la Liberación, que se acerca al pensamiento marxista, al mundo obrero y a los movimiento de cristianos por el socialismo. Su punto de partida es que la fe cristiana no deber ser una razón para la alienación de los pueblos, sino para su liberación Su expresión más extraordinaria e intensa fue el sacerdote-guerrillero colombiano Camilo Torres.
489
Para la situación de América Latina en el periodo ver: Thorp, Rosemary. Progreso, Pobreza y Exclusión. Una Historia Económica de América Latina en el siglo xx. bid. Unión Europea, 1998; Halperin Donghi, Tulio, Historia Contemporánea de América Latina. Alianza Editorial, Madrid, 1972.
251
La crisis del sistema version nueva.indd 251
12-02-14 10:50
La movilización social, cultural y política pasó a ser un estado permanente. En esos días era frecuente que los jóvenes universitarios protestaran frente a la Embajada de ee.uu., o marcharan contra el “imperialismo yanqui” y la guerra de Vietnam, y solidarizaran con los movimientos de liberación nacional y, en general, todas aquellas causas que se identifican con la libertad, la democracia y la solidaridad. Es la instalación dentro del imaginario latinoamericano de un fuerte sentimiento antinorteamericano. Las intervenciones militares de ee.uu. en Centroamérica y Sudamérica, en Bolivia por ejemplo, donde fue asesinado el “Che” Guevara por agentes de la cia, reforzaron este sentimiento de repudio al “imperialismo norteamericano” y alentaron el radicalismo de izquierda. En el contexto de la guerra fría los gobiernos de ee.uu. buscaron conseguir aliados seguros en América Latina para enfrentar la insurgencia revolucionaria. La Escuela de las Américas pasó a ser un instrumento decisivo para establecer nexos entre los militares latinoamericanos y los norteamericanos. Esos lazos mostraron su alcance en la década siguiente, cuando se produjo una seguidilla de golpes de Estado que dieron origen a regímenes dictatoriales en varios países de América Latina. Es la época de la Doctrina de la Seguridad Nacional y del concepto de “enemigo interno” para aludir a los movimientos emergentes más radicalizados. Varias promociones de militares latinoamericanos, también chilenos, pasaron por los cursos de adoctrinamiento e instrucción de la Escuela de las Américas. La revolución cubana marcó un punto de inflexión en la visión y estrategia de las izquierdas latinoamericanas y alentó la idea de copiar su experiencia de toma del poder por las armas490. En Chile la izquierda en su conjunto celebró el proceso revolucionario cubano, y los partidos de centro también lo vieron con simpatía. La derecha, en cambio, rechazó todas las expresiones de liberación, asumiendo un discurso particularmente conservador y defensivo. De este modo, la década de 1960 significó una fase de creciente radicalización política de una parte de la izquierda chilena por el influjo de la revolución cubana. Se acentuó el antirreformismo y se desarrolló la tesis que solamente el socialismo podría resolver la crisis estructural de la sociedad chilena. Intensificándose
490
Para el tema de la guerrilla en América Latina ver: Gott, Richard. Movimientos de guerrilla en América Latina. Thomás Nelson, Londres, 1970.
252
La crisis del sistema version nueva.indd 252
12-02-14 10:50
la crítica contra el electoralismo, el parlamentarismo y también contra el pacifismo de la política tradicional de la izquierda491. En Europa van a alcanzar gran fuerza los movimientos estudiantiles y las movilizaciones obreras que reivindicaban un mundo mejor, al tiempo que condenaban el colonialismo en África. El movimiento estudiantil de mayo de 1968 en Francia concentró el espíritu utópico de la época al proclamar que era necesario llevar “la imaginación al poder” y a ser realistas exigiendo lo imposible. La figura del líder vietnamita Ho Chi Minh, que encabezaba la resistencia contra la agresión norteamericana, inspiró a millones de jóvenes en todos los continentes. Esos y otros acontecimientos influyeron en el despertar político de mucha gente que se sintió llamada a encontrar un lugar en la lucha por los cambios sociales. Así por ejemplo, la denuncia de la matanza de Tlatelolco en México en octubre de 1968 ocasionó protestas, marchas y declaraciones de condena tanto a nivel nacional como internacional. En agosto de ese mismo año se había producido la invasión de las tropas soviéticas a Checoslovaquia, que puso fin a la “Primavera de Praga”, el proceso de reformas que propiciaba el llamado “socialismo con rostro humano”. En Chile esto dividió a socialistas y comunistas, dado que estos últimos mantenían una adhesión incondicional hacia la urss y no dudaron en justificar la invasión y el aplastamiento de la experiencia reformista en Praga492. Los socialistas y el mir condenaron los sucesos de Praga. El mir sostuvo: “Repudiamos enérgicamente la intervención militar soviética en Checoslovaquia. Esta intervención no fue en defensa del socialismo, que habría estado bien salvaguardado por obreros y campesinos checos, sino que en defensa de los intereses de la burocracia de la urss y con un claro contenido contrario a los procesos de democratización política”493. Durante estos años se hizo evidente que casi todas las fuerzas políticas mantenían vínculos político-económicos con otras naciones. La Alianza para el Progreso, junto a otros programas494 que buscaban influir
491
492
493 494
Jobet, Julio César. El Partido Socialista de Chile. Ediciones Prensa Latinoamericana, Santiago, 1973; Víctor Farías (compilador), La izquierda chilena (1969-1973): Documentos para el estudio de su línea estratégica. Tomo I, Centro de Estudios Públicos, Santiago, 2000-2001. Riquelme, Alfredo. Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia. Centro de Investigaciones Barros Arana, dibam, 2009. Págs. 80, 100, 101. Cita de El Rebelde, Septiembre de 1968. En Naranjo, Pedro, Miguel Enríquez…, óp. cit., pág. 5. Uno de los proyectos más conocidos fue el Plan Camelot, que desarrollo estudios sociológicos de investigación para explicar científicamente el clima de agitación en América Latina.
253
La crisis del sistema version nueva.indd 253
12-02-14 10:50
culturalmente fue expresión de la política norteamericana para conquistar aliados. Parecido al apoyo que los soviéticos entregaban al pc, que incluía la formación de cuadros políticos, era el que recibía la dc de sus camaradas de Alemania e Italia. La derecha, por su parte, estaba firmemente alineada con ee.uu. desde el comienzo de la guerra fría. Al respecto, Alfredo Riquelme495 ha señalado que aún no se han desclasificado los archivos cubanos, pero hay suficientes antecedentes para afirmar que el régimen cubano procuró intervenir de diversas formas en el curso del proceso político chileno, y ejerció una poderosa influencia en el mir y en el ps. Los años 1960 fueron tiempos de radicalización política, en los que no bastaba con las formas tradicionales de expresión y era necesario “ganarse la calle”. Es una época de solidaridad juvenil hacia los trabajadores que luchaban por sus reivindicaciones. Un signo de entonces es la unión en los hechos del movimiento estudiantil y el movimiento obrero, en un contexto en el que casi todos se veían obligados a ubicarse a un lado u otro de la vereda496.
Contexto nacional de la elección de 1970 Balance del gobierno de Frei: Los resultados económicos, los efectos de la reforma agraria y de la democratización social Tal como se ha señalado, los últimos años de la década de 1960 estuvieron marcados por la convicción irremediable que se debían llevar adelante reformas estructurales con vistas a construir un país más equitativo y democrático. El proceso político era entendido como resultado de la praxis social, de un proyecto planeado e intencional, una época compenetrada en la idea que se debía cambiar profundamente la sociedad y que ese era el momento de producir este cambio, pues las condiciones estaban dadas y había que responder a las exigencias del momento histórico. En esa clave discursiva debe ubicarse la evaluación que la izquierda hará del gobierno de Eduardo Frei Montalva.
495
496
Riquelme, Alfredo. Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia. Centro de Investigaciones Barros Arana, dibam, 2009. La Democracia Cristiana sobre la época en: Orrego Vicuña, Claudio. Solidaridad y Violencia, el dilema de Chile. Editorial Zig-Zag, Santiago, 1969.
254
La crisis del sistema version nueva.indd 254
12-02-14 10:50
A pesar de haber contado con el respaldo de la derecha, este sector no formó parte del gobierno triunfante aunque la mayoría de la izquierda había augurado lo contrario; la derecha fue cada vez más ubicándose en una oposición dura, fundamentalmente a raíz de la implementación de la reforma agraria497. Los primeros años del gobierno democratacristiano fueron relativamente exitosos desde el punto de vista económico, ya que lograron un importante impulso en la industrialización, la que se tradujo en un significativo aumento en la producción de bienes de consumo no durables, y también en la producción de bienes durables e intermedios. En 1966 la producción del primer rubro aumentó en alrededor del 12% respecto al año anterior, mientras que la de bienes durables aumentó un 3% y la metalmecánica un 3,2%498. Las cifras indican que hubo una expansión de la producción en el área de bienes de consumo corriente, que es el subsector más tradicional de la sustitución, combinada con la expansión de sectores más modernos499. En esa fase hubo un significativo desarrollo de la industria electrónica, la industria de derivados del petróleo y la de partes automotrices. Se intensificó una estrategia que conducía a la creación de una estructura de industrialización más integrada que diversificada500. Las reformas estructurales que se realizaron se implementaron gradualmente, en el entendido que esa estrategia no generaría desequilibrio a corto plazo ni afectaría la estabilidad macroeconómica. La visión de largo plazo era conseguir una redistribución con crecimiento, en un contexto de cambios en la estructura de propiedad en algunos sectores económicos, fundamentalmente la agricultura y el cobre501. Esas aspiraciones modernizadoras requerían sin duda un periodo de implementación más extenso. El proyecto del gobierno buscaba combinar el impulso para nuevas inversiones, una política distributiva y de crédito al consumo, con una política de fomento a las exportaciones.
497
498
499 500 501
Sobre las transformaciones durante el gobierno de Frei, ver: Olavarría Bravo, Arturo. Chile bajo de Democracia Cristiana. Tomo 1-2. Editorial Nascimento, Uruguay, 1969. Yocelevzky, Ricardo. La democracia Cristiana y el gobierno de Frei (1964-1970), Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1987. Banco Central, Dirección de Estudios, Indicadores Económicos y Sociales, 1960-1988, Santiago, 1990. Moulian, Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 226. Ibíd., pág. 228. Meller, Patricio. Un siglo de economía…, óp. cit. Pág. 108.
255
La crisis del sistema version nueva.indd 255
12-02-14 10:50
Pero, como señalan Moulian y Garretón502, la modernización capitalista que defendió el gobierno de Frei desencadenó, al mismo tiempo, su propia decadencia, porque por un lado el empuje dado a la industria favoreció el desarrollo tecnológico, pero provocó el distanciamiento de sectores de la burguesía industrial, respecto del gobierno, principalmente por el discurso de crisis del capitalismo que se fue instalando en la dc. Alejamiento que se sumaba, entre los sectores latifundistas, al producido por la implementación de la reforma agraria. A través de la reforma agraria se buscó modificar el patrón existente de tenencia de la tierra y solucionar el histórico problema de la baja productividad de los grandes latifundios. Era la primera vez que un programa de reformas abordaba el problema agrario, introduciendo una cuña al interior del bloque dominante. Pero se agregaba un factor complejo: la incorporación del mundo campesino a través de su sindicalización, que permitía superar el estado de marginación económica y social en que se encontraban. Respecto de la propiedad de la tierra, se avanzó más lento de lo esperado; con todo, en 1969 se había logrado un importante avance, expropiándose más de 1.300 predios que abarcaban una superficie de más de tres millones de hectáreas, lo que representaba casi 6% de la tierra cultivable en el país, y representaba casi 12% de toda la tierra de regadío; se crearon aproximadamente 650 asentamientos, a los que se incorporaron alrededor de unas veinte mil familias y a otras se les entregó la tierra directamente, y que, según Angell, el problema no era tanto que los resultados fueran insatisfactorios, sino que el objetivo inicial fue demasiado ambicioso, lo que probablemente reflejaba el exceso de entusiasmo de un equipo de inexpertos503. Son elocuentes las cifras sobre los efectos de la reforma agraria y la sindicalización campesina en el siguiente cuadro, que muestra el número de sindicatos agrícolas, de los pliegos petitorios de los fundos afectados por huelgas en las provincias del valle central y los fundos afectados por ocupaciones (tomas) en estas mismas zonas.
502
503
Garretón Manuel Antonio, Moulian Tomás. La unidad popular y el conflicto político en Chile. Ediciones ChileAmérica cesoc - lom Ediciones, 1983. Págs. 27-28-30. Angell, Alan. Chile de Alessandri a Pinochet…, óp. cit., pág. 54.
256
La crisis del sistema version nueva.indd 256
12-02-14 10:50
Efectos de la Reforma Agraria Años 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Miembros 1.658 2.118 10.647 47.473 83.427 104.666 114.112
Pliegos 31 395 526 1.167 1.852 s.d. s.d.
Huelgas s.d. 145 575 713 602 956 1.256
Tomás 504 s.d. 10 12 7 12 111 285
La determinación de llevar adelante la sindicalización campesina, mediante la ley de 1967 tuvo un gran impacto político y social. Lo demuestra el increíble incremento en la afiliación sindical, que se elevó de 10.658 que había el año 1964 a 104.666 el año 1969505, y se sumaban además las 222 cooperativas rurales con 30 mil afiliados. Los avances en una mayor democratización social y política también se expresaron en el aumento de la sindicalización de los trabajadores en general, porque la ley de 1967 también hacía referencia a la sindicalización de los empleados pasando de haber 270 mil afiliados en 1964 a 533 mil el año 1969506, es decir, en cinco años se duplicó la incorporación a los sindicatos. Este significativo salto en la sindicalización tuvo lógicamente un efecto en la capacidad de movilización y huelgas que se realizaron que, tal como señala Boeninger, el movimiento sindical afirmó una pauta de conducta reivindicativa y se fue “acentuando su retórica antisistémica en paralelo con la polarización política (…) Con el mejoramiento del nivel de vida se crearon nuevos hábitos y demandas de consumo, produciéndose una verdadera revolución de expectativas”507. La tendencia en las cifras de huelgas es un elocuente indicador del importante aumento que ocurrió entre los años 1964 con 564 huelgas y 138.474 personas en huelga, respecto de 1969, que tuvo 1.277 huelgas con 362.010 huelguistas508. Por otra parte, la decisión política de favorecer la organización de nuevos sectores sociales, especialmente campesinos y pobladores, se
504 505 506 507 508
Yocelevzky, Ricardo. La democracia cristiana…, óp. cit. Págs. 196-199. Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile…, óp. cit. Pág. 128. Ibíd., pág. 129. Ibíd., pág. 128. Borón, Atilio. Notas sobre las raíces…, óp. cit., pág. 93.
257
La crisis del sistema version nueva.indd 257
12-02-14 10:50
complementó con un incremento del gasto social, especialmente en el sector habitacional, experimentando la inversión en vivienda, entre los años 1964 y 1965, un fuerte crecimiento de un 95 por ciento para el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. No obstante estos substanciales progresos, el gobierno democratacristiano no pudo sostener el empuje reformista inicial. Se agregaba una mayor presión social, lo que Aníbal Pinto ha llamado “masificación” de las presiones sociales, lo cual no estuvo acompañado de la ampliación proporcional del sistema productivo509, pero que el factor exógeno, que fue al auge del cobre, permitió aliviar parcialmente las demandas sociales. Paradójicamente, el incremento en el precio del cobre produjo a la vez fuertes enfrentamientos entre el gobierno y la izquierda a raíz de la política respecto de los convenios con las compañías norteamericanas y no la nacionalización que impulsaba la izquierda. El gobierno estableció un contrato-ley con las compañías norteamericana por el cual el Estado formaba sociedad mixta con ellas, con proporciones entre 49 y 51%. Para la izquierda este acuerdo era una forma de ceder a las presiones del imperialismo, porque entregaba beneficios en materias tributarias y arancelarias, siendo costosos para el país y menoscaba la dignidad de la nación. A la oposición de izquierda se unieron líderes de la democracia cristiana, para quienes “el nuevo régimen desmejora más la posición y el interés de Chile al otorgar beneficios adicionales”510. El año 1966 en el mineral de El Salvador el sindicato de la empresa minera declaró una huelga general que se extendió por tres meses y que originó un paro solidario de la Confederación de Trabajadores del Cobre (ctc), decretándose zona de emergencia y pasando el control del orden público a manos de las Fuerzas Armadas, produciendo duros enfrentamientos que concluyeron con un saldo de ocho muertos, seis obreros y dos mujeres y un número importante de heridos. La Central Única de Trabajadores (cut) en protesta por “la masacre de El Salvador” llamó a un paro general, agudizando los conflictos de la izquierda y los sectores rebeldes de la Democracia Cristiana con el gobierno, produciendo una acelerada erosión política del gobierno. Desgaste político que fue acompañado de críticas y acusaciones que provenían desde los distintos sectores: de la izquierda, del propio parti-
509
510
Para Aníbal Pinto la mayor presión social se pudo contrapesar precariamente con un mayor gasto público porque se entró en un ciclo de ampliación del comercio exterior. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 402.
258
La crisis del sistema version nueva.indd 258
12-02-14 10:50
do de gobierno y de la derecha y que se expresaban en masivas movilizaciones políticas que van a corroer más aún el apoyo al gobierno. Los sucesos ocurridos en Puerto Montt, a comienzos de marzo de 1969 cuando se produce la toma de terreno de Pampa Irigoin, en que las fuerzas militares y de carabineros reprimieron violentamente la movilización popular, van a originar un repudio generalizado de la izquierda, la cual atribuye la principal responsabilidad política al Ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic. A este rechazo se van a sumar dirigentes de la Juventud Demócrata Cristiana, quienes exigen la salida inmediata del ministro “símbolo de la derechización creciente del gobierno”. En la Junta Nacional de la Jdc se va a producir la alianza de los rebeldes con los terceristas. Dos semanas después de realizada la Junta Nacional sucede la salida de un importante grupo de jóvenes para formar el Movimiento de Acción Popular Unitaria (mapu). Las críticas de la izquierda al gobierno democratacristiano quedan de manifiesto en una entrevista a Salvador Allende511, a un año de transcurrido el gobierno de Frei. El líder de la izquierda claramente en una posición firme señalaba que “La Democracia Cristiana no es revolucionaria – Defiende al capitalismo. La iglesia siempre ha condenado la revolución – No existe hoy un régimen comunitario. ¿Qué es un régimen comunitario?”, se preguntaba Allende. Entre sus argumentos contra el gobierno estaba el que dijeran estar por la revolución “en libertad”, siendo que no eran realmente revolucionarios, su posición era de pseudorrevolucionarios porque buscaban ser “dique para contener las ansias populares”, y respecto del “comunitarismo” sostenía que “confirmamos la inexistencia de esta tercera posición” y la promoción popular era vista como un “raquítico paternalismo”. Otro elemento para dudar de su verdadera disposición revolucionaria era su subordinación con el imperialismo. Entre las críticas también aparece una bastante insólita proviniendo del ps, y era la falta de unidad interna existente dentro de la dc, siendo esta una poderosa causa que impedía avanzar un aspecto de lo que se había prometido en el programa. La visión del pc tenía bastante similitud con el planteamiento de Allende, como se observa en las resoluciones del xiii Congreso512: “El objetivo que persigue la Democracia Cristiana es salvar el capitalismo en
511 512
Allende enjuicia a Frei. Ediciones Punto Final Nº 5, Santiago, noviembre, 1965. Pág. 1 Informe al xiii Congreso del Partido, 10 de octubre de 1965. En Corvalán, Luis, Tres periodos en nuestra línea revolucionaria, rda, 1982. Pág. 11.
259
La crisis del sistema version nueva.indd 259
12-02-14 10:50
Chile e impedir la revolución popular y el socialismo. Lo singular es que trata de lograrlo no a la vieja usanza de la reacción, sino con métodos y lenguajes modernos, dándole especial importancia al trabajo de masas, remozando en parte la arcaica estructura del país y mejorando en cierto grado la situación de algunos sectores del pueblo”. Consideraban que lo que había hecho el gobierno era poco e insuficiente. Así, para la izquierda, el partido gobernante era la expresión de una mediación burguesa. A pesar que existían ciertos acuerdos puntuales frente a proyectos de ley o situaciones específicas, la izquierda y el centro permanecieron como fuerzas competitivas, porque ambos sectores van a disputarse la representación de los sectores populares donde la izquierda históricamente había sido hegemónica. Y será precisamente ese el principal factor que impulsará una mayor diferenciación entre la izquierda y la democracia cristiana. Pese a los resultados económicos aparentemente favorables, la situación daba cuenta de ciertos desajustes en relación con lo planificado, cuyo origen se podía encontrar en que “dos de las grandes divergencias que resultaron fatales para el éxito del programa de estabilización fueron el fracaso de los intentos para elevar la tasa de ahorro nacional y los aumentos de remuneraciones nominales por sobre los niveles programados”513. La falta de cumplimiento de las metas afectó el crecimiento y aumentó la tasa de desempleo, a lo que se sumó una inflación creciente a partir de 1967, tendencia que continuó en los años siguientes aunque de manera más moderada. El cambio en la orientación de la política económica repercutió en el alza inflacionaria producida en el periodo inicial redistributivo e influyó en el problema de las alianzas para la elección presidencial siguiente514. Ese cambio de orientación o de énfasis influyó en la política hacia la reforma agraria, produciéndose en 1967 una drástica reducción del total de hectáreas expropiadas, disminuyendo de 511.200 a 239.800. Al año siguiente el número de hectáreas volvió a subir a 650.600 hasta llegar a 910.950 en 1970. No obstante, para entender estas cifras hay que tener presente que lo que en realidad disminuyó en 1968 y 1969 fue el total de hectáreas de riego expropiadas, aumentándose las hectáreas expropiadas de secano, quedando el crecimiento reducido a tierras de menor calidad agrícola.
513
514
Ffrench - Davis, Ricardo. Política Económica en Chile. Ediciones Nueva Universidad, cieplan, 1973. Pág. 59. Moulian, Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 230.
260
La crisis del sistema version nueva.indd 260
12-02-14 10:50
Hubo anulación completa o parcial de una serie de reformas que estaban planteadas en el programa y que tenían un carácter rupturista aún mayor, entre las cuales la más importante era la reforma bancaria, que no se realizó. También el cambio afectó a la inversión en gasto social y la política distributiva. Las medidas que se implementaron no fueron bien recibidas por los sectores más radicales del pdc, los cuales desde julio de 1967 tenían la dirección del partido, lo que significó una mayor presión desde las filas del propio partido de gobierno, surgiendo de manera más evidente las divisiones al interior del partido de gobierno. Es preciso recordar que las diferencias internas existían desde antes de llegar a la presidencia, de manera poco visible, sin embargo; cuando se llegó al gobierno estas se evidenciaron. Estas discrepancias formaban parte de los aspectos no resueltos en la definición respecto del carácter del partido y que se hicieron explícitas cuando la dc pasó de ser un partido de intelectuales y especialistas a un partido de masas con posibilidades de llegar al gobierno515. Situación que ya se había reflejado durante el proceso eleccionario de 1964, donde se observó dos tendencias que coexistían y se enfrentaban con respeto mientras el partido estuvo en la oposición. Con la llegada al gobierno cambió esta convivencia, y la distancia entre estas dos “almas” se hicieron explícitas, planteándose entre ser un partido reformista-desarrollista, o un partido revolucionario alternativista, generándose a partir de decisiones concretas innumerables tensiones y pugnas entre los “reformistas” y los “alternativistas”. En la derecha la disposición hacia el gobierno democratacristiano tampoco era favorable, lo percibían como un gobierno hostil, que les había afectado aspectos esenciales de su identidad y propiedad, en particular la reforma agraria que, con la expropiación del latifundio, ponía fin al inquilinaje, fomentaba la sindicalización campesina, rompiendo con su base electoral y más aún golpeando el centro mismo de su universo simbólico, ocasionando creciente distancia. Y por parte de la izquierda no existía ninguna disponibilidad para apoyar, ni siquiera parcialmente, el reformismo de Frei ni plantearse frente a este como un eventual aliado. La actitud que habían tenido respecto a los gobiernos radicales o el Partido Socialista Popular en cuanto al ibañismo de 1952, ya no era posible. La referencia de aquellos fraca-
515
Castillo Velasco, Jaime. Teoría y práctica de la Democracia Cristiana chilena. Editorial del Pacífico, Santiago, 1973. Pág. 36.
261
La crisis del sistema version nueva.indd 261
12-02-14 10:50
sos, sumado al nuevo clima “izquierdista” de la época, los había llevado a impulsar la batalla por “el gobierno propio”, el cual (sin concesiones al reformismo) realizaría grandes cambios de contenido popular y de alcance antiimperialista, y una parte de la izquierda rechazaba por principio las alianzas con el centro516. El estilo hegemónico y no aliancista de la dc también reforzaba la posición de la izquierda con quienes competían por la influencia y respaldo de los sectores populares. El espíritu de los “frentes amplios”, línea característica de los comunistas, no tuvo posibilidad de concretarse. En síntesis, el gobierno de Frei impulsó cambios estructurales, realizó una política laboral que defendía los derechos de los trabajadores, lo mismo en la política remunerativa, medidas que podrían haber encontrado respaldo entre el mundo sindical de izquierda, pero por el contrario estos sectores mantuvieron una conducta permanentemente reivindicativa. De este modo el gobierno democratacristiano fracasó en su intento por formar un movimiento popular diferente al existente, el cual era hegemonizado por los partidos de izquierda. El presidente Frei, que había sido elegido con los votos de la derecha, y que ciertos proyectos económicos del gobierno, como por ejemplo el fomento al desarrollo industrial, podría haber encontrado respaldo en la derecha económica, no se tradujo en un respaldo sólido de la burguesía industrial, posiblemente por la sospecha de que se implementarían nuevas reformas. La existencia de corrientes radicalizadas en el seno de la dc daba motivo a esa desconfianza. Procesos políticos durante el gobierno de Frei: El dilema de la Democracia Cristiana Al llegar al gobierno se hicieron visibles tres tendencias democratacristianas; “los oficialistas”, conducidos por Jaime Castillo Velasco y Patricio Aylwin, quienes respaldaban plenamente a Frei y afirmaban que el futuro del pdc dependía en gran medida del éxito de su gobierno. Este sector puede ser definido como “los hombres de Frei”. Aylwin ocupó la presidencia del partido entre 1965 y 1976. Otro sector era el de los “rebeldes”, liderado por Rafael Agustín Gumucio, Jacques Chonchol y Rodrigo Ambrosio, presidente de la Juventud de la dc, quienes repre-
516
El Partido Socialista había definido la estrategia del Frente de Trabajadores, excluyendo la alianza con partidos centristas.
262
La crisis del sistema version nueva.indd 262
12-02-14 10:50
sentaban la corriente izquierdista dentro del partido. Finalmente estaban los “terceristas”, liderados por Radomiro Tomic, que se ubicaba en una posición equidistante de ambos grupos517. Durante la primera fase del gobierno entre la tendencia oficialista prevalecía la idea de llevar adelante las reformas a través del desencadenamiento de un conflicto limitado, el cual permitiría el tránsito de una sociedad capitalista a una sociedad comunitaria518. Un primer motivo de tensión fue la declaración del Consejo Plenario en abril de 1966, que señaló que “La revolución en libertad es la primera etapa de un vasto proceso histórico cuyos objetivos primordiales son: liberación de nuestro pueblo de la miseria y la explotación, la creación de estructuras económicas capaces de servir la participación de los trabajadores en la propiedad de la riqueza y la dirección del país, y la consolidación de nuestra soberanía económica para evitar cualquier forma de dependencia externa”. Junto con respaldar al gobierno, el texto señalaba “el propósito de remarcar su preocupación por los siguientes problemas: 1) acentuaremos la fiscalización y represión de los grupos económicos empresariales que asuman conductas antipopulares (…) 2) Impulsaremos la reforma del Banco Central a fin de eliminar toda injerencia de los intereses privados en su Directorio (…) 3) Acelerar el establecimiento del Banco de Fomento (…) 4) La necesidad de incrementar la producción y refinación del cobre chileno (…) 5) realizar un esfuerzo para acelerar la aprobación de la sindicalización campesina y la reforma del Código del trabajo (…) 6) Llevaremos adelante hasta las últimas consecuencias nuestro actual proyecto de reforma agraria (…)519. Era evidente la mayor influencia que tenían los grupos más a la izquierda dentro de la dc. Durante el Congreso celebrado en agosto de 1966 las diferencias quedaron de manifiesto cuando los “rebeldes” intentaron que el Partido aprobara una resolución que establecía: “La revolución es hoy una transición de una sociedad capitalista a una socialista; y el Socialismo Comunitario no representa una etapa intermedia entre el capitalismo y el socialismo, sino que es otra forma de socialismo”520. En julio de 1967 fue elegido Rafael Agustín Gumucio como nuevo presidente del partido, quien se desempeñó solo por 6 meses, para ceder el cargo a Jaime Castillo Velasco en enero de 1968. Estaba claro que
517 518 519 520
Furci, Carmelo. El partido comunista…, óp. cit., págs. 158-159. Yocelevzky, Ricardo. La democracia cristiana…, óp. cit., pág. 288. Revista Política y Espíritu Nº 294, enero- abril, 1966. Pág. 61. Revista Ercilla, 24 de agosto, 1966. Pág. 12.
263
La crisis del sistema version nueva.indd 263
12-02-14 10:50
la nueva mesa mantendría una actitud crítica hacia la política oficial. A partir de ese año la lucha fraccional era abierta y la directiva fue cambiada en tres ocasiones antes de finalizar el año 1969. El debate entre las tendencias generó un serio dilema político respecto de la estrategia del partido, como también sobre la relación entre el partido y el gobierno. Las pugnas internas se fueron agudizando a partir de 1967, cuando la situación política y económica mostró ciertas dificultades, lo que debilitó el proyecto de centro reformista. El giro se produjo en 1967, cuando el gobierno debió ajustar su política económica, desatando la tensión existente entre esas dos “almas”, y los problemas internos comenzaron abiertamente después de las elecciones municipales de 1967, cuando se emitió la “Declaración de Las Vertientes”, en la cual se solicitaba una profundización en el cumplimiento del programa de Gobierno a través de un diálogo con otras fuerzas políticas que estuvieran dispuestas a acelerar los cambios que el país necesitaba, en alusión fundamentalmente al pc. De este modo, para los sectores más radicales, el viraje que se hacía en la política económica del ejecutivo dejó en evidencia que el proyecto del gobierno quedaba atrapado en los límites de lo que era aceptable para el sistema capitalista; por lo tanto, no estaba planteado en realidad un proceso de superación del orden existente, sino solo un gobierno de reformas sin transformaciones rupturistas. Los sectores “rebeldes” instalaron en el debate el tema de la “vía no capitalista de desarrollo”, que intentaba resolver el dilema entre desarrollismo/alternativismo, y rechazando la posición de concebir al partido como una fuerza de centro. Se argumentó que lo distintivo era su visión revolucionaria y rupturista, lo cual suponía ser capaces de profundizar las tareas reformadoras correspondientes a aquella fase. Aquellas tareas debían hacerse sin concesiones a la derecha ni a concepciones tecnocrático-economicistas. Declaraciones de Rodrigo Ambrosio muestran la profundidad de la fractura, cuando catalogaba al gobierno como de neocapitalista. Sin embargo este sector no pretendía que las propuestas de una sociedad más justa se pudieran realizar de manera inmediata, sino que reivindicaba la necesidad de encontrar la forma para poner en funcionamiento la vía no capitalista de desarrollo. Según Orrego, los rebeldes no eran un grupo digno de considerar ya que solo trataban de aliarse
264
La crisis del sistema version nueva.indd 264
12-02-14 10:50
a los marxistas y que usaban como etiqueta el “socialismo comunitario” que era un sinsentido521. Mientras tanto, el Gobierno, distanciado de la fracción más radical, reiteraba la necesidad de “estabilizar” la economía ya que aquello produciría una mayor tranquilidad social, quedando en evidencia la distancia existente con los sectores “rebeldes”. Las diferencias se profundizaron a medida que transcurría el mandato de Frei. Los efectos se hicieron sentir en el debilitamiento de la autoridad del presidente Frei sobre el partido, dando lugar a fuertes discrepancias entre partido y gobierno. La directiva solicitó cambiar algunos ministros a fines de julio de ese año, lo que el gobierno no atendió. Un episodio muy problemático fue la decisión del Senado –aprobada con los votos de la derecha y la izquierda– de negar el permiso constitucional a Frei para viajar a ee.uu.522. El presidente respondió con un discurso en la Plaza de la Constitución en el que se mostró indignado. “El país ha sido conmovido –dijo en esa ocasión– por un hecho de la más alta trascendencia al negar el Senado el permiso constitucional para que el Presidente pueda salir de Chile y concurrir a la honrosa y muy especial invitación que le formuló el presidente de Estados Unidos de América”523. Señaló que la acción opositora en el Congreso también se había expresado en la demora de la tramitación de leyes emblemáticas, para lo cual se había formado una alianza que buscaba impedir que el gobierno cumpliera su programa. “Para impedirlo –sostuvo–, la extrema derecha se da la mano con fuerzas intermedias y con las fuerzas marxistas”524. Frei lamentó la repercusión internacional que dicha decisión había tenido y catalogó la medida como un abuso de poder por parte del Senado, declarando que el país no enfrentaba una crisis política, sino institucional525. En esa ocasión Frei dijo que había pensado en la necesidad de realizar una consulta directa al pueblo, pero que la Constitución no lo permitía. “Es por eso –señaló– que he enviado con trámite de urgencia al
521 522
523
524
525
Orrego, Claudio. Solidaridad y Violencia…, óp. cit., pág. 132. La constitución de 1925 establecía que si el presidente quería salir del país por más de 10 días, debía contar con el permiso del Congreso Nacional. Colección Chile en el Siglo veinte. Eduardo Frei M. 1911-1982. Discurso en la Plaza de la Constitución, 20 enero de 1967. Óp. cit., pág. 327. Colección Chile en el Siglo veinte. Eduardo Frei M. 1911-1982. Discurso en la Plaza de la Constitución, 20 enero de 1967. Óp. cit., pág. 328. Ibíd., pág. 333.
265
La crisis del sistema version nueva.indd 265
12-02-14 10:50
Congreso Nacional un proyecto de Reforma Constitucional que permita al Presidente de la República disolver por una vez durante su mandato el Congreso Nacional y llamar a nuevas elecciones”526. Posteriormente hará explícito el malestar con su partido, cuando los conflictos fueron aumentando y refiriéndose cada vez más a temas que atravesaban grandes debates que se plantaban en distintos niveles de la sociedad: la reforma universitaria, la propuestas de la Iglesia joven, lo que contribuyó a enrarecer más aún el ambiente del partido de gobierno. En este clima político se deben entender las declaraciones de la Junta Nacional en agosto de 1968, convocada “para analizar el hecho de una peligrosa diferencias de opiniones surgidas entre el Presidente de la República y la Directiva Nacional del partido”. Sostenían que aquello representaba un problema político al hacer aparecer ante el país y ante sus militantes, en pugna sobre quien debía ser el conductor de la experiencia democratacristiana, el Gobierno o el Partido, añadiendo que “En tales casos el Presidente de la República tiene el derecho a adoptar las decisiones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y dentro del marco del programa. El Partido, a su vez, tiene siempre derecho a retirar su colaboración al Gobierno cuando crea gravemente lesionada su doctrina o programa”527. El Presidente de la República respondió criticando la falta de apoyo que el partido expresaba al gobierno. Un mes antes de la Junta Nacional se había reunido la Junta Nacional de la Juventud, quedando de manifiesto la distancia con el gobierno y los grupos dentro del pdc que lo apoyaban. La visión que este grupo tenía del Gobierno era que llegados al gobierno la tarea era fácil “porque esta es emprendida por un partido inmaduro apto para ganar elecciones, pero no para traducir sus resultados en hechos revolucionarios”, sosteniendo una dura crítica a los años transcurridos de gobierno, en los cuales se había neutralizado a la clase obrera a través de la política laboral del gobierno, que pretendía quebrar la resistencia y la capacidad de lucha de los trabajadores, junto al “desarrollo de una ideología y práctica paralelista que, contando con el apoyo y el financiamiento de los centros imperialistas, pretenden hoy quebrar la unidad del proletariado”, y agregaban que el gobierno había optado definitivamente por el camino que le ofrecía la derecha y que el pdc aceptaba ser neutralizado a favor de los intereses de la derecha económica reunificada y del imperialismo.
526 527
Ibíd., pág. 334. Revista Política y Espíritu Nº 307, noviembre, 1968. Pág. 81.
266
La crisis del sistema version nueva.indd 266
12-02-14 10:50
La declaración terminaba con la siguiente proclama: “Todas las tareas son realizables si la Jdc continúa en su camino de transformaciones en una vanguardia de cuadros revolucionarios”528. En aquel escenario, la posibilidad de una ruptura dentro del partido de gobierno era prácticamente un hecho. Es lo que han definido como la fase de agotamiento de la Revolución en libertad y que se va hacer cada vez más compleja al competir con las propuestas de la Unidad Popular529. Los conflictos internos llevaron a que después de la Junta Nacional de mayo de1969 una corriente del partido, “los rebeldes”, junto a otros sectores críticos se alejaran del Partido y pasaran a formar el Movimiento de Acción Popular (mapu), partido que se incorporó a la alianza de la izquierda, la Unidad Popular (up). El surgimiento del primer partido cristiano-marxista. El Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) En mayo de 1969 se fundó el Movimiento de Acción Popular Unitaria (mapu). La fundación de este movimiento tuvo que ver principalmente con factores de naturaleza más cualitativa que con una consideración de orden numérico de los “rupturistas o rebeldes”. La renuncia al partido de un número significativo de jóvenes y de dirigentes campesinos reflejó los problemas que el partido democratacristiano enfrentaba; una pérdida importante en dos frentes emblemáticos que, en el caso juvenil, representó la pérdida de una generación casi completa y significó a la vez un considerable deterioro en la imagen política y dinamismo que habían mostrado. Desde su formación, el mapu asumió una manifiesta alineación de izquierda. Lo más trascendental de aquella definición fundacional fue que desbloqueó el desplazamiento de sectores cristianos hacia el campo del socialismo, terminándose con el tabú o dogma que afirmaba que el cristianismo y socialismo marxista eran mundos irreconciliables entre sí. Con el surgimiento del mapu existió por primera vez la posibilidad de alcanzar una alianza de izquierda que incorporara a sectores católicos, y, como señalaba uno de sus fundadores “no habrá unidad popular en contra de los partidos de izquierda, construirla exige desterrar
528 529
Revista Política y Espíritu Nº 307, noviembre, 1968. Pág. 99. Atria Raúl; Sanfuentes, Andrés. Hacia un nuevo diagnóstico de Chile, Editorial del Pacífico, Santiago, 1973. Págs. 56 y 57.
267
La crisis del sistema version nueva.indd 267
12-02-14 10:50
el sectarismo y un total respeto por el pluralismo de ideas y creencias”, reafirmado que la unidad era la condición para “hacer la revolución y construir una sociedad socialista y comunitaria, una auténtica sociedad democrática”, y en su proclama definen que pretende ser un nuevo estilo político “menos propenso al espectáculo pero más eficiente, menos llamativo que el de la disputa parlamentaria, pero más enraizado en las masas; menos orientado a hacer resaltar las cualidades de un líder, pero capaz de generar una disciplina colectiva, una solidaridad entre combatientes, fraternidad revolucionaria. Un estilo que genere por su propio dinamismo un concepto ético de la acción, una moral revolucionaria”530. El cambio de estrategia de la Derecha. La fundación del Partido Nacional El debate político de la derecha entre el triunfo de Frei y la elección parlamentaria de 1965 estuvo concentrado en definir, primero, si era conveniente la existencia de un partido autónomo, y, segundo, en precisar sus características. Liberales y conservadores nunca fueron partidos de masa, ni tenían el modelo de estructura que resguardara el pensamiento doctrinario, eran partidos de notables, o sea organizaciones poco estructuradas y que eran dirigidas por líderes representativos y confiables para el sector. El diagnóstico sobre el debilitamiento del sector provocó que se realizara en mayo de 1966 la fusión de los Partidos Liberal, Conservador y Acción Nacional, para fundar el Partido Nacional. Este nuevo partido modificó la estructura histórica de la derecha, los dos primeros partidos eran los representantes por más de un siglo de la oligarquía chilena y el tercero se había formado en 1963, con el fin de levantar un candidato a la Presidencia. El naciente partido definió una organización operativa más sólida para enfrentar los nuevos desafíos de un escenario político y social desfavorable531. De este modo la decisión fue consecuencia directa de los magros resultados electorales que habían alcanzado estos partidos en las parlamentarias del año anterior (1965), aunque la crisis de la derecha tenía raíces más profundas. El periodo 1964-1970 fue una etapa de amenazas, derrotas y temores, todo lo cual creó las condiciones de su reestructura-
530 531
Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 441. En el libro de Moulian, Tomás y Torres Dujisin, Isabel, Discusiones entre honorables: Las campañas electorales de la derecha. flacso, Santiago, 1985, se trabaja en extenso las formas de funcionamiento de los partidos de derecha.
268
La crisis del sistema version nueva.indd 268
12-02-14 10:50
ción política y su transformación ideológica en un contexto de lucha por la supervivencia532. La Iglesia Católica, que había mantenido históricamente un estrecho vínculo con el Partido Conservador, desde comienzos de los años 1960 experimentó un giro que estuvo determinado por el deseo de responder a las demandas de los más pobres. Surgió en esos años una nueva generación de obispos, principalmente jesuitas, que facilitaron los contactos con integrantes de la Democracia Cristiana. Esta nueva sensibilidad quedó plasmada en la pastoral de 1962, denominada “El deber social y político en la hora presente”. Allí la Iglesia hacía explícita su cercanía con la Democracia Cristiana, distanciándose, por ende, del Partido Conservador y también de la izquierda (en particular del comunismo). La pastoral “culpó a la derecha, su vieja aliada, de los problemas de injusticia y la pobreza que, ahora se veía claro, asolaban a Chile”533. La Iglesia subrayaba que la injusticia social, la angustia, la miseria, la ignorancia, el desamparo y la desesperación eran parte de la existencia de una gran mayoría de la población. En este contexto, los resultados de la elección parlamentaria en 1965 mostraron un trasvasije de la votación de la derecha a la democracia cristiana. Ante la reducción de sus fuerzas, la carencia de propuestas y la necesidad de adecuarse a la nueva realidad que se presentaba muy adversa para el sector, los partidos de derecha resolvieron fusionarse. Contrariamente a lo que había vaticinado la dc, la elección de 1965 no representó la muerte política de la derecha pues al año siguiente con la fundación de la nueva colectividad este sector “resucitó”. Tal como lo declaraba el senador liberal Pedro Ibáñez, “los partidos de derecha han resuelto desaparecer para fusionarse en una nueva colectividad política para los nuevos tiempos”. Al partido ingresó también el grupo que encabezaba Jorge Prat. También se le consultó al Partido Radical sobre la unidad534. Las circunstancias de debilitamiento explicarían el carácter confrontacional que rápidamente asumió el Partido Nacional. Sin embargo hay otro factor también a considerar en la postura más agresiva, y que dice relación como lo que señala Power535, respondía a las nuevas condiciones reinantes en el país, debidas en parte a la política de la re-
532
533 534 535
Soto Ángel, Fernández Marco. El pensamiento político de la derecha chilena. En: Bicentenario 2,Vol. I, 2002. Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, pág. 88. Correa, Sofía. Con las riendas del poder…, óp. cit., pág. 263. La Última Hora, 9 de marzo de 1966. Pág. 16. Power, Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 144.
269
La crisis del sistema version nueva.indd 269
12-02-14 10:50
forma agraria del pdc y a la creciente fortaleza que iba adquiriendo la izquierda. Para Soto y Fernández los años 1960 trajeron cambios en el corpus doctrinario de la derecha que fueron de gran trascendencia, porque abarcaron sus conceptos sobre el Estado, la democracia, el rol de las ff.aa., etc536. La derecha había ejercido su influencia política fundamentalmente a través del veto parlamentario. Cuando se produce el debilitamiento en ese terreno y el Congreso deja de ser el espacio donde materializar su poder, van a sentirse amenazados. El gobierno de Frei se había transformado en un peligro para sus intereses. La crisis también va a tener otro alcance, el que los históricos líderes parlamentarios van a ser distanciados de la nueva dirección partidista pasando a tener mayor preeminencia los representantes de las corrientes nacionalistas. El primer presidente del pn, Víctor García Garzena, no provenía de ninguno de los partidos históricos, y así explicaba las razones de la fusión: “Se debe a que nunca antes las circunstancias lo permitieron y que ello se ha logrado en estos momentos cuando hay peligro para nuestra economía porque está siendo mal manejada, cuando están en peligro las libertades porque el gobierno se está apoderando de la prensa; porque se está limitando el derecho de propiedad. Sería grave entonces que la gente no llegara a prestar su concurso a un gran movimiento nacional”537. Los énfasis entre los integrantes del nuevo conglomerado estaban puestos en distintos propósitos; entre los sectores nacionalistas se apreciaba una noción más fundacional, “no somos partidarios ni del internacionalismo marxista ni del internacionalismo demócrata cristiano. Creemos indispensable buscar soluciones chilenas. Es decir, inspirarnos en nuestra idiosincrasia”538. En contraste con el discurso pragmático de los nacionalistas respecto de la fusión, los conservadores sostenían que “en conformidad con la ley electoral, es indispensable que para el mejor éxito se robustezcan los conglomerados de opinión. Con muchos partidos fraccionados resulta prácticamente imposible obtener este fin”539. Frente a la fusión no todos los liberales y conservadores estuvieron de acuerdo. Parlamentarios de ambos partidos se marginaron de la nueva colectividad; con todo, la mayoría de los militantes se sumó al nuevo partido.
536 537 538 539
Soto Ángel, Fernández Marco. El pensamiento político…, óp. cit., pág. 94. El Mercurio, 11 de mayo, 1966. Pág. 23. Ibíd., pág. 21. El Diario Ilustrado, 15 de marzo, 1966. Pág. 3.
270
La crisis del sistema version nueva.indd 270
12-02-14 10:50
En la Convención del Partido Conservador los resultados fueron 346 a favor y 6 contrarios a la fusión. El ambiente en el Partido Liberal estuvo marcado por el temor al futuro. Las palabras más utilizadas en la reunión resolutiva fueron “angustia” e “incertidumbre”, declarando que “el problema artificial de elegir entre un colectivismo con apariencia de libertad y un colectivismo socialista”540, es decir, las opciones que, según ellos, enfrentaban, eran entre malas o muy malas, y por lo tanto la fusión de las fuerzas aparecía como la única solución posible frente a un contexto tan adverso. Se trataba de contener el descenso de la derecha y crear un partido que pudiera no solo frenar su caída electoral, sino disputar el campo copado por la dc, y poder aumentar la base electoral de la derecha en los sectores medios541. En tal situación, cabe preguntarse por qué fueron los sectores nacionalistas los que hicieron prevalecer su visión hegemónica en la naciente colectividad y no los partidos de la derecha histórica. Tal vez esto se relaciona con la falta de proyecto que enfrentaban los partidos históricos y que los hacía tener fundamentalmente una conducta más contestataria, definiéndose como antimarxista y anticolectivista. En cambio, el nuevo grupo buscaba levantarse como una alternativa nacionalista frente a los proyectos de naturaleza “internacionalista” que, según ellos, representaban la izquierda y la democracia cristiana. El nuevo conglomerado definía así sus objetivos: “El camino de recuperación nacional es el que pretende trazar con la creación de una nueva colectividad política en que participen todos los que tienen como verdadera meta el progreso y bienestar del país. Basta de divisiones, basta de personalismos, basta de odios injustificados, basta de diferencias y comodidades que, en la mayoría de las veces, solo pretenden eludir responsabilidades cívicas para proteger intereses”542. La declaración de principios constituía principalmente un reproche a la derecha tradicional, responsabilizándola de haber asumido una actitud cómoda, mezquina e irresponsable, ya que “la desquiciadora derecha económica” había permitido que los grandes grupos económicos del país se sintieran amparados por la dc. Así planteadas las cosas, para el nuevo partido había llegado el momento de modernizarse y ello impli-
540
541
542
El Mercurio, 3 de abril, 1966, pág. 15. Citado en la Tesis de Grado de Licenciatura de Marcos Fernández, Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Históricas, 1997. Pág. 50. Valdivia, Verónica. Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena-1964-1973. lom Ediciones, Santiago, 2008. Págs. 230-232. El Mercurio, 11 de marzo, 1966. Pág. 21.
271
La crisis del sistema version nueva.indd 271
12-02-14 10:50
caba, entre otras cosas, extender el discurso hacia las clases medias como sujeto socio-político543. La clara influencia cultural y política que el pensamiento nacionalista logró tener en el nuevo partido se va a observar sobre todo en el campo discursivo. El grupo “Estanquero”, constituido en torno a la figura de Jorge Prat, comenzó a tener una mayor figuración pública a través de declaraciones en nombre del naciente partido. Discursos que se caracterizaban por un desprecio por la relación entre democracia y partidos, se ponía en cuestión que el parlamento fuese una instancia de efectiva representación; había también una crítica a la “política de compromiso”, cuestionaba la posibilidad que a través de esta fórmula se pudiera desarrollar una propuesta amplia sin que fuera la resultante de la lucha de intereses partidarios o de otros grupos de presión; se planteaba la crítica explícita a la movilización popular, porque aquello debilitaba el principio de autoridad, el cual formaba parte, junto a la noción de “gobierno fuerte” de las principales reivindicaciones del nacionalismo. En una carta al presidente del pn, Jorge Prat expresa las aspiraciones respecto del naciente partido: “La mayor parte de los que conformamos esta colectividad no creemos que ella sea refugio de la derecha económica aperturista y responsable de lo que está sucediendo en Chile. (…) Si el pn quiere ser realmente nacional, debe buscar hombres nuevos dispuestos, crear dirigentes no comprometidos, destacar hombres de trabajo dispuestos a ofrecer una nueva visión política (…) que sean para el país, garantía de representar un pensamiento renovador”544. La línea de acción era, pues, desarrollar una política diferente de la estrategia oligárquico-corporativa de los viejos partidos. Los nacionales insistían en la necesidad de recuperar el principio de autoridad y un ideal de gobierno capaz de realizar el interés nacional sin someterse a las presiones de las masas. Pero su razonamiento estaba limitado por las condiciones políticas, respecto de la necesidad de superar el “formalismo inoperante de la democracia”. Por ello aquella concepción autoritaria permanecía embrionaria, sin aún desplegarse plenamente, ni en su discurso ni en su práctica.
543
544
Fernández, Marco. Citado en “Crisis de identidad o de representación: la fundación del Partido Nacional (1964 -1969)” Tesis de grado de Licenciatura Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Históricas, 1997. Pág. 56. El Mercurio, 31 de junio, 1966. Pág. 27.
272
La crisis del sistema version nueva.indd 272
12-02-14 10:50
En dichas circunstancias, las críticas a la derecha tradicional por haber respaldado electoralmente a la Democracia Cristiana, cuyo gobierno había llevado adelante reformas profundas, provocó una crisis con sectores de esa derecha y a la vez colaboró al fortalecimiento de un discurso mucho más duro, caracterizando a la Democracia Cristiana como un partido demagógico y estatista, y en algunas ocasiones incluso como “totalitario”. No ocultaban su resentimiento hacia Frei por no haber sido considerada, pese al apoyo que le entregó en 1964. Por el contrario, su gobierno había afectado su relación atávica con la tierra a través de la reforma agraria. El Partido Nacional, por lo tanto, va a surgir como una organización política diferente del modelo derechista tradicional. Este nuevo referente que fue el resultado de la fusión de las corrientes nacionalistas con las corrientes “históricas”, dio origen a una organización con características inéditas. Eso se reflejó, entre otros aspectos, en el reemplazo de líderes, siendo en parte desplazadas las figuras históricas que pudieran estar asociadas a las políticas defensivas y de compromiso. El pn no era solo el resultado de los fracasos electorales y la consiguiente crisis de representación, sino que surgió como el intento de unificar a los diversos actores de la derecha, primero, con el fin de lograr una estrategia defensiva, pero luego como plataforma para recuperar el gobierno en 1970. Su formación se produjo “en un contexto desfavorable, ya que lo hizo durante un periodo en que el Ejecutivo estaba en manos de un partido (dc), que tenía un proyecto excluyente y no negociable”545. La transformación del discurso y la renovación de sus dirigentes se expresó en un nuevo razonamiento político que se distanciaba de los principios democráticos, pero no era la primera vez que ocurría: basta recordar que impulsaron la restricción de las libertades políticas durante el gobierno de González Videla, donde estaba presente un modelo de ciudadanía excluyente, como se demostró tanto en la discusión parlamentaria sobre la aprobación de la Ley de Defensa de la Democracia en 1948, como cuando, nueve años después, se discutió su derogación. Pero fue durante el gobierno de Frei cuando la derecha comenzó a poner el énfasis en la debilidades de la democracia más que en el valor de esta, relativizando las formas democráticas de participación y representación. Asimismo, van a surgir grupos, fundamentalmente de jóvenes, que se mantuvieron al margen de la naciente estructura partidaria y que se
545
Soto, Ángel; Fernández, Marco. El pensamiento político…, óp. cit., pág. 106.
273
La crisis del sistema version nueva.indd 273
12-02-14 10:50
definían en oposición a los cambios propiciados por los partidos de centro y de izquierda. Estos grupos fueron principalmente dos. El movimiento gremialista y la revista FIDUCIA El movimiento gremialista surgió en la Universidad Católica de Chile el año 1967 en oposición al movimiento de la reforma universitaria, impulsado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (feuc) la cual demandaba la renuncia del rector y la necesidad de llevar adelante reformas por una mayor participación en las tomas de decisiones universitarias, “tomándose” en agosto de 1967, la casa central de la Universidad Católica. El Consejo Superior de la uc denunció la toma como un acto de violencia “que puede traer pésimas consecuencias”. Jaime Guzmán, que por ese entonces era estudiante de Derecho de esa Universidad, lideró la resistencia a la toma, siendo uno de los principales fundadores del naciente gremialismo. Para Guzmán, el Movimiento Gremial “no rechaza ni menosprecia la actividad política (…) lo que el gremialismo impugna es la instrumentalización política de las sociedades intermedias no políticas, por ello las desnaturaliza, desvirtuando su finalidad (…) La politización de la universidades, de los gremios o de cualquier ente cuyo objetivo no es la política atenta contra la autonomía de estos debilitando así los pilares de la sociedad libre”546. Pero junto a la crítica partidaria política, se dejaba ver la emergencia de una conducta más confrontacional cuando aclaraban que “percibimos en el movimiento en cuestión un sesgo anarquizante y desquiciador con el cual no caben transacciones ni componendas, sino al que es menester enfrentar resueltamente. Con la fe en un ideal opuesto a la utopía revolucionaria, levantando con igual o mayor voluntad de lucha de triunfar y no capitular”547. Esta tendencia “antipartido” movilizó a nuevos sectores que se habían mantenido al margen de las organizaciones partidarias. Logró atraer a estudiantes, pequeños empresarios, profesionales, que se agrupaban en torno a la defensa de sus intereses de orden corporativo y críticos de la ampliación en las formas de representación democrática.
546
547
Guzmán, Jaime. Escritos personales. Citado en: Power, Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 146. Arrate, Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 421.
274
La crisis del sistema version nueva.indd 274
12-02-14 10:50
En su declaración de principios la nueva tendencia definía de este modo su posición: “El Movimiento Gremial defiende resueltamente el carácter católico de nuestra Universidad, y hace de la pertenencia de esta a la Iglesia, su más profunda razón de ser en este sentido, la Iglesia ejerce el derecho que le asiste de complementar a la familia en la educación de sus hijos, y lo hace amparada y exigida por el mandato de su fundador de ir y enseñar a todas sus gentes”. Y en referencia a la situación del movimiento universitario sostenían que “El Movimiento Gremial afirma, como uno de sus principios más importantes, que la representación estudiantil no puede subordinarse a ninguna ideología ni partido político. (…) El Movimiento Gremial propicia la sustitución de slogan demagógico de “Universidad para todos” por el lema serio y constructivo de “Universidad para los más capaces”548. Este movimiento surgió como una respuesta extrema frente a un clima de cambios y reformas profundas. Así mismo su posición crítica de la relación entre partidos políticos y demandas gremiales era una reacción a la cercanía que los partidos políticos y en particular la izquierda habían logrado hacia los jóvenes sumándolos a las reivindicaciones y propuestas revolucionarias. En esta década marcada por los grandes proyectos revolucionarios este movimiento representará a un grupo minoritario; sin embargo mantendrán su propuesta y emergerán con gran fuerza después del golpe militar de 1973. Respecto del derecho de propiedad y la reforma agraria, sostenía que “Esto constituye (la reforma constitucional), lisa y llanamente, dejar el derecho de propiedad como una concesión del Estado, que se da y se quita a quien a este le parezca... lo que es mucho más grave, importa la violación de un principio básico de derecho natural y un camino abierto para la implantación concreta a espaldas de un pueblo cristiano, de un régimen socialista y totalitario”549. Otra expresión ultraconservadora fue el Movimiento Tradición, Familia y Propiedad, de carácter católico-integrista, que había surgido en la década de 1960 en Brasil, y de claro perfil de extrema derecha y anticomunista. Los miembros del movimiento se veían a sí mismos como “parte de una ofensiva contrarrevolucionaria general, que atribuyen la mayor parte de los males del mundo moderno a las secuelas de la Revo-
548 549
Declaración de Principios del Movimiento Gremial, 1976. Revista Fiducia, 1965.
275
La crisis del sistema version nueva.indd 275
12-02-14 10:50
lución Francesa”550. El movimiento chileno mantuvo estrechos lazos con el grupo de Brasil, reproduciendo en Chile, a través de su revista Fiducia, documentos y proclamas elaborados en Brasil. Durante el mandato de Frei el grupo mantuvo una tenaz crítica a las medidas del gobierno. Terminó haciéndose conocido por el nombre de la revista que publicaban, Fiducia, en la que colaboraban también los gremialistas. En la revista era frecuente encontrar artículos de Jaime Guzmán, quien defendía el derecho de propiedad como “un derecho natural, necesario para la conformación de una sociedad cristiana, que permita a quienes forman parte de ella, su realización como seres humanos”551, existiendo un estrecho vínculo entre el grupo Fiducia y el movimiento gremialista. Reprobaban las métodos de la política: “El hecho de que después de siglos de liberalismo político, en que se pretendió desvincular al hombre de sus entidades naturales para agruparlo en torno a partidos políticos permanentes y antagónicos, dando origen a un sufragio y a una sociedad inorgánica, se restituya a esas entidades naturales su papel y su valor tiene un significado profundo que no se puede desconocer. Hay fundamentos mismos del orden natural y de la sociedad orgánica que permanecen en los pueblos, por encima de siglos de Revolución antinatural y destructora”552 como también la pérdida de los principios organizadores en el mundo católico. En 1965 el movimiento Fiducia realizó sus primeras acciones públicas, que consistían en la recolección de firmas en la calle en protesta contra las expropiaciones en el campo. Dichas acciones fueron ampliamente difundidas por la prensa de derecha.
Las discrepancias en la izquierda: entre la búsqueda de la unidad para el gobierno popular y la estrategia de la lucha armada. La formación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Después de derrota en la elección presidencial de 1964 se produjo una fuerte frustración en la izquierda y comenzó a crecer la desconfianza en la llamada “vía electoral”. En un sector de la izquierda esto se vio refor-
550 551 552
Levine, Daniel óp. cit. Citado en: Power, Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 146. Revista Fiducia, noviembre, 1964. Pág. 9. Ibíd., pág.10.
276
La crisis del sistema version nueva.indd 276
12-02-14 10:50
zado por la influencia que la Revolución Cubana ejerció, pues veía con admiración el proceso revolucionario en la isla, y por el surgimiento de grupos guerrilleros en América Latina. Todo ello influyó en la determinación que tomaron algunos miembros de la Federación Juvenil Socialista junto a grupos como la Vanguardia Revolucionaria Marxista, algunos ex militantes de las Juventudes Comunistas y antiguos trotskistas, para crear un nuevo grupo izquierdista, con la convicción de que la lucha parlamentaria y electoral había fracasado. Coincidían en que la única opción era la lucha armada y, con esa perspectiva, convocaron a un congreso de unidad revolucionaria en Santiago los días 14 y 15 de agosto de 1965, en el local de la Federación del Cuero y el Calzado, un sindicato de tendencia anarquista. Allí se llamó a constituir un partido único de las fuerzas revolucionarias, que rompiera con las concepciones tradicionales de la izquierda, representadas por comunistas y socialistas, los que eran catalogados como “entreguistas y colaboradores tácitos del dominio capitalista e imperialista”. La declaración de principios señaló su marcada diferencia con “la izquierda tradicional”, y levantó una propuesta de ruptura con ella y de ataque frontal al gobierno de derecha, y se fijarán los grandes lineamientos que la nueva organización tendría: “El mir se organiza para ser la vanguardia marxista leninista de la clase obrera y capas oprimidas de Chile que buscan romper sus cadenas de más de 150 años, luchando por la emancipación nacional y social que las conducirá al socialismo y al comunismo (…) El mir fundamenta su acción revolucionaria en el hecho histórico de la lucha de clases” sosteniendo que se debía implementar “una audaz política revolucionaria capaz de oponer a esta cínica violencia imperialista una viril y altiva respuesta de las masas armadas (…) Las condiciones objetivas están más que maduras para el derrocamiento del sistema capitalista. A pesar de ellos, el reformismo y revisionismo siguen traicionando los intereses del proletariado (….) Combatiremos toda concepción que aliente ilusiones en la “burguesía reformista” y practique la colaboración de clases (…) Las directivas burocráticas de los partidos tradicionales de la izquierda defraudan las esperanzas de los trabajadores; en vez de luchar por el derrocamiento de la burguesía se limitan a plantear reformas al régimen capitalista (…) El mir rechaza la teoría de la “vía pacífica” porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable ya que la propia burguesía es la que resistirá,
277
La crisis del sistema version nueva.indd 277
12-02-14 10:50
incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder”553. Siguiendo el camino de Fidel Castro, para el nuevo movimiento la única alternativa era el enfrentamiento armado con la burguesía, discurso que tuvo acogida principalmente entre los jóvenes universitarios. Sobre el carácter del movimiento, el dirigente socialista Clodomiro Almeyda, en una entrevista realizada varios años después, afirmó: “El mir chileno fue sin duda, tributario de ese influjo moral e ideológico (la revolución cubana) que explica en no poca medida su capacidad de penetración y liderazgo en amplios sectores juveniles”554. La estrategia de lucha armada, a la vez, estaba ligada al surgimiento de movimientos guerrilleros en diversos países latinoamericanos, como Bolivia, Uruguay, Brasil y Colombia. En un comienzo la acción proselitista del mir se centró en el mundo estudiantil universitario, especialmente en Concepción, desde donde se extendió vertiginosamente a Santiago y Valparaíso. Además, sus activistas buscaron acercarse a los campesinos de la zona central y a los mapuches en el sur. Aunque intentaron penetrar en los sectores de obreros sindicalizados, no consiguieron gran cosa; allí era fuerte y antigua la presencia de los partidos históricos de la izquierda. El mir consiguió más tarde crear núcleos de apoyo entre los habitantes de villas pobres de las zonas periféricas de Santiago. A partir de 1967 el mir agudizó su política de enfrentamiento con el gobierno. Expresión de ello fueron las acciones de propaganda armada y los asaltos a bancos y supermercados con el fin de obtener fondos, los que calificaban de “recuperaciones” o “expropiaciones”. Así por ejemplo, a comienzos de 1970, bajo el gobierno de Frei, sus comandos realizaron una “expropiación”, la que fue presentada con el siguiente mensaje: “A los Obreros, Campesinos, Pobladores y Estudiantes: 1ª El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir) informa al pueblo que su “Comando Rigoberto Zamora” expropió el Banco Nacional del Trabajo”. 2ª: El mir devolverá a todos los obreros y campesinos del país ese dinero, invirtiéndolo en armas y en organizar los aparatos armados necesarios para devolver a todos los trabajadores lo que les han robado todos los patrones de Chile, o sea, para hacer un gobierno obrero y campesino
553
554
Declaración de Principios del mir. Citado en: Arrate, Jorge; Rojas, Eduardo. Memorias…, óp. cit., págs. 394 y 395. Ibíd., pág. 395.
278
La crisis del sistema version nueva.indd 278
12-02-14 10:50
que construya el socialismo en Chile. 3ª: El pueblo puede estar seguro que este dinero es suyo y que ni un peso de él será gastado en lo que no sea estrictamente necesario para armar, organizar y preparar la defensa de los intereses de obreros y campesinos. 4ª: El mir dedica esta acción a la memoria del revolucionario Rigoberto Zamora, que fue militante del mir y que murió peleando por la liberación del pueblo boliviano junto a los compañeros del eln en 1969. Secretariado Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir)”555. El mir se vio obligado a pasar a la clandestinidad a fines de 1969 por razones judiciales. El hecho que determinó este paso fue el secuestro que un grupo del mir de Concepción realizó contra un periodista de la Democracia Cristiana, editor del periódico Noticias de la Tarde; el secuestro duró pocas horas, hasta que el periodista fue liberado desnudo en la ciudad universitaria de Concepción. El mir advirtió que la acción había tenido como objetivo “amedrentar al enemigo”. Después de este hecho se produjo una fuerte reacción contraria entre distintos sectores políticos. El mir también se vio afectado por divisiones internas, las que se manifestaron en 1967, momento en que fueron marginados algunos ex trotskistas, y en 1969, cuando luego del secuestro del periodista, se marginó un grupo que sostenía posiciones aún más radicales. El XXII Congreso del Partido Socialista: Chillán 1967 Diversos autores han señalado que el momento decisivo del cambio de la estrategia del ps hacia una concepción insurreccional fue la tercera derrota electoral de Salvador Allende como candidato presidencial y el análisis del estado en que quedó el movimiento popular después de la elección de septiembre de 1964. Nuevamente los fantasmas del “reformismo” y la “colaboración de clases” comenzaron a rondar en el Partido Socialista. En el xxi Congreso, realizado en Linares en junio de 1965, el partido radicalizó sus planteamientos teóricos, y dejó abierto el camino para que dos años más tarde, en Chillán, se adoptara la “vía insurreccional”556. Para Ortega, la discusión del Congreso de Linares tuvo como base una tesis política elaborada por Adonis Sepúlveda, dirigente de clara identidad trotskista. En aquel encuentro Sepúlveda señaló: “La no conduc-
555 556
Periódico El Rebelde, 26 de febrero, 1970. Pág. 1. Ortega, Luis. La radicalización de los socialistas de Chile en la década de 1960. Revista universum, Nº 23, Vol. 2. Universidad de Talca, 2008. Págs. 159 y 160.
279
La crisis del sistema version nueva.indd 279
12-02-14 10:50
ción de la lucha social hacia un enfrentamiento decisivo de clases y su orientación exclusiva por la vía electoral, presentando ese camino como una etapa de la revolución chilena, dejó a esta sin otra posibilidad que el triunfo en las urnas. El fracaso la dejó sin salida momentáneamente, provocando un cambio en el estado anímico y en el sentido del movimiento de masas: su reflujo político”557. Cuando el ps celebró el xxii Congreso de Chillán en noviembre de 1967, se desplegó en toda su amplitud la línea más radical, la cual venía desenvolviéndose desde hacía unos años. Raúl Ampuero, secretario general del ps en ese momento, declaró: “Sentimos la necesidad, en virtud de la segunda derrota electoral del frap, de abandonar la vía pacífica y de centrar nuestra atención en la lucha armada como el único medio por el cual el proletariado alcanzaría el poder”558. Durante el Congreso, la Comisión de Política Nacional aprobó dos votos: uno referido a la posición política del partido, el que contenía una sólida fundamentación teórica, y otro referido a una situación más coyuntural, la solicitud de apoyo que el Partido Radical había hecho a los partidos del frap para la elección complementaria de senador en las provincias de Biobío, Malleco y Cautín. El candidato Alberto Baltra representaba a la corriente izquierdista del radicalismo. El pc y el Partido Social Demócrata rápidamente le entregaron su respaldo, pero la actitud del ps fue muy distinta y en el Congreso se resolvió la abstención, dado que ya no era posible a esa altura inscribir un candidato propio. El fundamento de la abstención fue bastante elocuente del cambio que se estaba produciendo en el ps, dejando de manifiesto el rechazo a toda alianza con el pr: “El Congreso General del Partido Socialista estima que el desenlace de la próxima elección extraordinaria por Biobío, Malleco y Cautín no contribuye en manera alguna a la solución de los problemas que afectan al pueblo chileno y piensa que los intentos que, a pretexto suyo, se están realizando para resucitar una combinación política radical-socialista-comunista son profundamente perjudiciales para el desarrollo y maduración de la Izquierda chilena”. Sostenían que la incorporación del Partido Radical al Frente de Acción Popular, lejos de fortalecer a la Izquierda, la debilitaba extraordinariamente, porque reforzaba toda suerte de ilusiones electoralistas que la experiencia ha-
557 558
Ibíd. 161. Altamirano, Carlos. El parlamento, “El tigre de papel”. en Pensamiento Teórico y político del Partido Socialista. Editorial Quimantú. 1972. Pág. 321.
280
La crisis del sistema version nueva.indd 280
12-02-14 10:50
bía demostrado ser absolutamente inconducentes para desencadenar un proceso revolucionario dirigido a la toma del poder, máxime cuando las elecciones tienen como fin principal el conseguir el mayor número de votos, lo que era contradictorio con el propósito de fortalecer orgánica, ideológica y políticamente el movimiento popular, afirmando que “Los intentos de incorporar al radicalismo al seno de la Izquierda significan asegurar artificialmente la supervivencia de un partido caduco, que no expresa social ni ideológicamente a ninguna fuerza progresiva y que aspira a subsistir como factor político, mediante desplazamientos oportunistas en el dispositivo político nacional”559. Las resoluciones teórico-políticas aprobadas en el Congreso de Chillán se sintetizaban en los siguientes términos: 1. El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo. 2. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista. 3. Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuencialmente, las alianzas que el partido establezca solo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados560. A partir del Congreso de Chillán en el ps se va a afirmar el ideal revolucionario del “hombre nuevo latinoamericano” como lo definía el “Che” Guevara, y el “internacionalismo” que pasa a ser una condición de la práctica política.
559
560
Altamirano, Carlos. El parlamento, “El tigre de papel”. Pensamiento Teórico y político del Partido Socialista, óp. cit., pág. 325. http:// lacomunidadelpaís.com. Partido Socialista de Chile.
281
La crisis del sistema version nueva.indd 281
12-02-14 10:50
Altamirano se refería a estrategia como “el impasse surgido entre la izquierda tradicional y la revolucionaria que no ha sido zanjado y no lo será sino en la praxis revolucionaria concreta. Puesto que la historia no ha conocido hasta ahora revoluciones pacíficas y que el capital no renunciará a su poder voluntariamente, el enfrentamiento armado en términos continentales sigue manteniendo la misma vigencia de siempre”561. Las resoluciones del Congreso de Chillán causaron gran revuelo en la izquierda. El primer efecto fue dejar en evidencia las contradicciones entre la teoría rupturista y la praxis reformista del propio ps. La dirección partidaria, encabezada por Aniceto Rodríguez, y también Allende, mantuvo la línea a favor de una coalición política que propiciara cambios de fondo en el marco de la Constitución y las leyes. El Congreso de Chillán tiene una importancia histórica, primero porque surge una generación de líderes que van a sostener posiciones más radicales, que van a apoyar los movimientos guerrilleros y serán más contrincante con sus aliados del pc y, según este autor, también va ha marcar el comienzo de una conducta dicotómica entre las declaraciones oficiales y la puesta en práctica de la actividad política, existiendo vacíos entre los discursos, las prácticas y los líderes del partido562. El Partido Radical se acerca a la izquierda Después de su dura derrota electoral de 1964, cuando obtuvo solo 4,9% de la votación, el pr inició una fuerte discusión interna respecto del camino a seguir. Los sectores más avanzados del partido plantearon la necesidad de llegar a acuerdos con las fuerzas de la izquierda, entre otras razones, para frenar la tendencia a la baja en las elecciones parlamentarias y municipales. En la 23ª Convención del pr, en julio de 1967, se levantó la consigna “Un nuevo camino para Chile: Socialismo y Democracia”. En dicha convención fue aprobada una declaración política, que había sido propuesta por el ala de izquierda, generando una fuerte lucha interna. La declaración sostenía la necesidad de realizar transformaciones socioeconómicas, nacionalizar las principales ramas de la industria, de los bancos, etc., sosteniendo la necesidad de que “los intereses de la sociedad dominen
561
562
Altamirano, Carlos. El partido socialista y la revolución chilena. Pensamiento Teórico y político del Partido Socialista, óp. cit., pág. 332. Furci, Carmelo. El partido comunista…, óp. cit., pág. 173.
282
La crisis del sistema version nueva.indd 282
12-02-14 10:50
por sobre los interés privados (…) La propiedad de los medios de producción debe ser estatal (…) la aplicación y perfeccionamiento de un sistema democrático no puede lograrse si no está basado en un régimen socialista (…) no puede existir democracia sin socialismo y socialismo sin democracia”563, declaración que fue cuestionada por los sectores cercanos a la derecha, que la calificaron de “marxista”. En aquel encuentro se impusieron los sectores más próximos a la izquierda, eligiendo presidente del partido a Hugo Miranda e iniciándose el diálogo con la izquierda y en particular con los comunistas, partido que sostenía la necesidad de unir amplios sectores que permitieran llevar adelante transformaciones profundas. Ya se ha visto que la posición del pc no era compartida por el ps, quienes rechazaban toda colaboración con la “burguesía y los reformadores de centro, específicamente radicales y democratacristianos”564, razón por la cual los radicales van a concentrar la relación con la izquierda en el pc y el año 1969 se incorporan a la nueva coalición de izquierda, la Unidad Popular. El pc tenía la convicción de la necesidad de ampliar la alianza para asegurar el triunfo del proyecto de izquierda. De hecho, como se verá más adelante, sin el respaldo de los radicales y el mapu el triunfo de Allende en 1970 habría peligrado. Las definiciones programáticas del PC En octubre de 1965 se realizó el xiii Congreso del pc, el que revalidó en lo sustancial su línea política. A la vez, ratificó la unidad socialista-comunista, definida como piedra angular del futuro gobierno de la izquierda. “La política de los comunistas –decía el informe al Congreso– plantea unir, alrededor de la clase obrera y de la alianza obrero-campesina, a la mayoría del país, a todas las clases y capas sociales antiimperialistas y antioligárquicas”. Planteaba la posibilidad de incorporar a sectores que estuvieran incluso más allá de la izquierda y defendieran posiciones antioligárquicas y antiimperialistas. Sostenía que “para llegar a la conquista del poder hay un solo camino general: el de la unidad, la organización, la lucha y el desarrollo de la conciencia política del proletariado
563
564
Declaración Política xxiii Convención Nacional del Partido Radical, Santiago de Chile, 1967. En: Kudachkin, M., Chile, la experiencia de la lucha por la unidad de las Fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias. Editorial Progreso, urss, 1978. Pág. 132. Jobet, Julio César. El Partido Socialista…, óp. cit., pág. 130.
283
La crisis del sistema version nueva.indd 283
12-02-14 10:50
y de las amplias masas populares. Seguiremos haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo por una vía no armada”. El pc mantenía su rechazo a las propuestas “foquistas” (foco guerrillero) o basadas en la acción de vanguardias revolucionarias. Respecto de la vía armada, no la negaba como eventualidad. El énfasis, sin embargo, estaba puesto en los cambios graduales y con el respaldo de la mayoría. “Solo la liberación definitiva del país respecto del imperialismo –decía el pc–, la nacionalización del cobre y demás riquezas que están en sus manos, la liquidación completa del latifundio y la supresión de los monopolios privados pueden colocarnos en el camino de la solución de nuestros problemas de fondo. Este es el punto de partida. Una vez cumplidos estos objetivos, será necesario endilgar rumbo hacia el socialismo”. El pc dejaba constancia de que esa lucha contaba con el respaldo de la urss, y llamaba la atención sobre el ejemplo de Cuba: “No obstante la agresión económica, el cerco tendido por el imperialismo yanqui, y el sabotaje organizado de la cia, ha resuelto sus problemas de desocupación y ha erradicado el analfabetismo”. Respecto del gobierno de Frei destacaban la existencia de grupos que se ubicaba en diferentes posiciones: “En el gobierno y en el Partido Demócrata Cristiano, existen grupos pro imperialistas, rabiosamente anticomunistas. En la gestión del señor Frei predomina una orientación de derecha” y por lo tanto también había otros sectores dispuestos a sumarse y “ensanchar las perspectivas de la revolución” porque la política del pc era “una política de unidad de acción de todas las fuerzas populares y progresistas que están en la oposición o con el gobierno” o más adelante sostenían que “sería un error ver solo el carácter y los objetivos de clase del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano y no saber apreciar, al mismo tiempo, las contradicciones que hay en su seno”; y más explícitamente decían que era importante “tenderles la mano a los trabajadores democratacristianos y radicales, la necesidad de hacer acciones comunes por los intereses comunes”565. Definiciones que guardaban bastante distancia con los planteamientos que sostenían los socialistas y que se endurecieron en el Congreso de 1967. A pesar de aquello, los comunistas mantuvieron obstinadamente la línea a favor de la unidad socialista-comunista. En un intercambio epistolar entre los secretarios generales del pc y el ps, al año siguiente y
565
Corvalán, Luis. Camino de victoria. Óp. cit., págs. 92, 93, 99, 102. Palabras pronunciadas por el secretario General del pc al xiii Congreso, Octubre de 1965.
284
La crisis del sistema version nueva.indd 284
12-02-14 10:50
cuando ya existía el mir, se ventilaron las diferencias estratégicas entre ambos partidos, pero el pc reafirmó que, para el partido, era más fuerte lo que los unía que lo que los separaba. Un punto de divergencia fue el asunto de las relaciones internacionales. El ps criticó el punto de vista que tenía el pc sobre quiénes debían integrar la Organización Latinoamérica de Solidaridad (olas). Para los comunistas se debían integrar solo aquellos partidos que habían integrado el frap, con lo cual dejaban fuera a los nacientes grupos de ultra izquierda. Fundamentaban su postura señalando que: “A lo que nos oponemos terminantemente es a la inclusión, en tal organismo, de esos grupos y grupúsculos de aventureros que están constituidos por expulsados de nuestros partidos a causa precisamente de su aventurerismo y su permanente labor divisionista”. Otro tema era la preocupación de los socialistas respecto de la falta de objetivos comunes, en que cada partido usaba métodos distintos, por lo tanto llegaban a conclusiones diferentes afirmando que “para que la unidad sea algo más que declaraciones formales, es necesario estar de acuerdo en qué hacer en el presente y cómo hacerlo (…) en la nueva situación existen diferencias de fondo y determinan estrategias y tácticas distintas y, en consecuencia, falta de entendimiento en el plano concreto”. La respuesta del pc fue apaciguadora, poniendo principalmente el énfasis en los puntos de coincidencia: “mientras ambos partidos estemos por la unidad y sigamos caminos conducentes a un mismo fin, el socialismo, ellos serán convergentes, nunca divergentes. Estimar divergentes tales caminos quiere decir que el entendimiento es imposible, porque avanzaríamos en direcciones opuestas, llamadas a separarse cada vez más. Esto no es así y estimamos que no puede ser”566. Aunque las divergencias entre ambos partidos se mantenían e incluso se profundizaban, aquello no era causal de ruptura de la alianza, era un matrimonio mal avenido, pero matrimonio al fin. De este modo, ambos proseguían con sus argumentos pero mantenían la decisión de conservar la coalición. Para el pc su principal definición era la necesidad de ampliar la base de apoyo, incorporando a sectores de la pequeña y mediana burguesía en un frente común antiimperialista y antioligárquico, y el Secretario General lo argumentaba así: “no se pueden despreciar las posibilidades
566
Respuesta del pc al ps, 9 de julio de 1966. En: Corvalán, Luis. Camino de victoria, óp. cit., págs. 147, 158, 159.
285
La crisis del sistema version nueva.indd 285
12-02-14 10:50
revolucionarias que ofrecen amplios sectores de la pequeña burguesía rural y urbana”567. Esta posición fue ratificada en el xiv Congreso General, de 1969. Allí, se afirmó que “la clave para responder a la pregunta con relación a un poder en beneficio del pueblo, yace en la unificación de sus fuerzas para construir la Unidad Popular. La actitud en relación a este problema se va convirtiendo en la piedra de toque para el triunfo de pueblo”, insistiendo en la continuidad de su línea y el carácter revolucionario que esta tenía. Se cuestionaban las visiones políticas que no buscaban el apoyo de mayorías: “bregamos por una unidad combativa que se exprese en todas las batallas, grandes y pequeñas, que se forje en torno a un programa común, al margen de caudillos mesiánicos, alrededor de la clase obrera”. Una vez más el pc se aferraba la unidad socialista-comunista, la que después del Congreso del ps de 1967 había quedado resentida: “Nos dirigimos en especial a nuestros camaradas socialistas. Casi 14 años han probado la solidez del entendimiento entre nuestros partidos (…). Él se basa en la lucha por los intereses de los trabajadores, por la revolución antiimperialista y antioligárquica y por el socialismo. En estas causas nuestras coincidencias son fundamentales”568. De este modo, los comunistas fijaban nítidamente su hoja de ruta: se trataba de lograr la unidad popular para alcanzar el poder y hacer la revolución. Estas fueron las ideas-fuerza que orientaron la constitución de un nuevo bloque para enfrentar la elección de 1970. Este ambiente de izquierdización abrió la puerta para que se realizaran ciertos guiños a la izquierda más radical. Revista Internacional, la publicación de los partidos comunistas editada en Praga, sostenía que el llamado “camino pacífico” era una lectura poco afortunada de las resoluciones del V Congreso del pc, el cual estaba bajo la visión del xx Congreso del pcus, y que habían sido erróneamente interpretadas por los comunistas chilenos, “como si la revolución pudiese ser un proceso idílico, sin choque ni conflictos”569. Al año siguiente, el propio Corvalán, en una entrevista dada a la revista Cuadernos Universitarios, de septiembre de 1969, indicaba que el partido en “las condiciones actuales, en forma resuelta, está en contra de la lucha armada, ya que existen posibilidades suficientes para que se llegue al poder a través de las elecciones”. Pero
567 568
569
Ibíd., pág. 204. Informe al xiv Congreso del Partido, 23 de febrero de 1969. Unidad popular para conquistar el gobierno popular. En: Corvalán, Luis, Tres periodos de…, óp. cit., págs. 62 y 63. Revista Internacional Nº 6, 1968. Pág. 39.
286
La crisis del sistema version nueva.indd 286
12-02-14 10:50
el pc no negaba a priori aquella vía, ya que la situación en cualquier momento podía cambiar. Por eso, en lugar de hablar de “vía pacífica”, comenzó a usar la expresión “vía no armada”570. Ambigüedad que el pc no logra resolver, quedando atrapado en un discurso muchas veces vacío, cargado de consignas y análisis que era respaldado por lo que se entendía como el pensamiento científico marxista. Con todo, la llamada “vía pacífica” o no armada tuvo detractores en el seno del partido. Fue el caso del senador por Valparaíso, el médico Jaime Barros Pérez-Cotapos, quien se identificó con las posiciones promaoístas y apoyó la lucha armada como medio para alcanzar el poder. Fue expulsado del pc y se incorporó al grupo Espartaco, desde donde, junto a otros ex comunistas, buscaron atraer militantes para su organización, la cual no llegó a ser una fuerza significativa. La reforma universitaria 1967-68 Las exigencias de cambios llegaron a las universidades chilenas, las que no permanecieron indiferentes ante el clima de cambios profundos que se vivía en distintos planos de la sociedad y en agosto de 1967 la toma de la Casa Central de la Universidad Católica va a marcar el inicio de la reforma universitaria, la cual fue liderada principalmente por los estudiantes, quienes se constituyeron en la vanguardia de los cambios. El diagnóstico que hacían era que vivían en una burbuja alejados de los grandes desafíos que enfrentaba la sociedad, planteando la necesidad que las universidades se comprometiera con los procesos de transformaciones profundas que estaban ocurriendo, adecuándose a los nuevos tiempos. El llamado era a democratizarse tanto al interior de las instituciones como en su vinculación con la sociedad. La máxima era “Universidad para todos”, es decir, la universidad debía estar abierta al pueblo, ser capaz de acoger a todos los que tuvieran condiciones para realizar estudios superiores, sin discriminar por la situación socioeconómica. A la vez, la universidad debía tener sentido de responsabilidad frente a las necesidades de los sectores más pobres. Se trataba de contar con una universidad que, como señalaba el presidente de la feuc, fuera capaz de estar “al servicio de su pueblo, para que cumpla el mandato de la hora presente y se abra a todos los sectores sociales, que investigue la realidad
570
Kudachkin, M., Chile: la experiencia de la lucha…, óp. cit., pág. 161.
287
La crisis del sistema version nueva.indd 287
12-02-14 10:50
de este país y elabore la tecnología, ciencia y cultura que la comunidad nacional requiere”571. Las demandas de reforma universitaria se habían iniciado a comienzos de la década, con tomas estudiantiles de varias universidades, pero lo particular de los años 1967 y 68 es el cambio de carácter que estas van a tener, porque en la segunda mitad de los sesenta la perspectiva es mucho más política y de mayor compromiso revolucionario, propio de la efervescencia del momento; junto a acciones más radicales y rupturistas, las demandas de los estudiantes pasaban generalmente por exigir la renuncia de sus autoridades. La reforma universitaria propiamente tal se inició en 1967, con la toma de la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso y rápidamente se expandió como pólvora a otras universidades, continuando en la Católica de Santiago, la Universidad Técnica del Estado, y la Universidad de Chile. El movimiento de reforma comenzó principalmente desde el movimiento estudiantil, el cual se percibía como un actor social fundamental que debía llevar adelante las grandes transformaciones en la universidad, y más aún, en la educación572. El común denominador de los movimientos de reforma era la demanda por modificar los estatutos, y que permitieran que las universidades fueran instituciones auténticamente democráticas, donde pudieran expresarse plenamente todos sus miembros. La principal plataforma de lucha era el concepto de Universidad para todos, y la demanda de co-gobierno o sea la participación de todos los estamentos en la elección de las autoridades de los planteles de educación superior. Estas reivindicaciones se manifestaron en todas las universidades chilenas, con las particularidades propias de cada institución. En la Universidad Católica el proceso de discusión se inicia en junio con un plebiscito que convoca la feuc, para consultar el cambio de Rector, y un 80% vota a favor del cambio. En agosto, al no haberse producido los cambios esperados y prometidos, los estudiantes se tomaron la casa central de la Universidad. Ese día, los estudiantes conservadores
571
572
Discurso del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, Miguel Ángel Solar Silva, en la inauguración del año académico, 7 de abril, 1967. En: Cifuentes Seves, Luis. La reforma universitaria en Chile. Editorial Universidad de Santiago, 1997. Pág. 231. El estudio de Carlos Huneeus “La reforma Universitaria: Veinte años después” (Corporación de Promoción Universitaria, 1988) muestra cómo, además de los temas propiamente reivindicativos, también se abordaban aspectos de mayor especialización como los posgrados.
288
La crisis del sistema version nueva.indd 288
12-02-14 10:50
del Movimiento Gremial intentaron retomarla, pero la acción no tuvo éxito. Este fue un proceso de quiebre de una universidad tradicional que buscaba formar parte de las transformaciones que estaban ocurriendo en el país. Se ha señalado que no es casual que el proceso de reforma se iniciara en las universidades católicas, vinculando aquel proceso a los acuerdos sobre la misión de las universidades católicas de América Latina celebrado en Colombia a comienzos de 1967, donde se enfatizaba la necesidad de realizar reformas profundas en las universidades y que coincidía con los planteamientos de los movimientos católicos progresistas. En la Universidad de Chile los planteamientos generales de reforma formaban parte del mismo imaginario de la época, sosteniendo la necesidad de lograr “una universidad democrática, pluralista, autónoma y crítica”, que debiera contar con la participación de los tres estamentos de la comunidad universitaria y que “la producción de profesionales debería ser realizada en íntima consonancia con las necesidades del medio social en que la universidad existe y con visión de los requerimientos futuros de cambio”573. Después del impulso inicial dado por los estudiantes, el mundo universitario se integró de manera transversal al proceso de reforma, involucrando a los distintos estamentos, formando parte del debate los dirigentes provenientes de la izquierda socialista y comunista, y de los emergentes grupos de izquierda como el mir. La dc, que hasta entonces era la primera fuerza política entre los estudiantes, se vio perjudicada electoralmente con la salida del grupo de jóvenes que van a formar el mapu. Las tensiones entre el partido de gobierno y los militantes del nuevo movimiento volvieron a reaparecer cuando el Ministro de Educación, Máximo Pacheco, condenó la toma de la casa central de la Universidad Católica, acción donde habían participado miembros del mapu. Finalmente, los resultados de la reforma universitaria fueron una mayor apertura, mayor participación, democratización en la elección de las autoridades. Los grupos de derecha fueron refractarios a este clima de cambios en el país y en la universidad, siendo una de sus banderas de lucha la crítica a la politización del movimiento estudiantil. El diario El Mercurio condenó el movimiento estudiantil por la reforma, y lo catalogó como
573
Jadresic, Alfredo. La reforma en la Universidad de Chile, En: Cifuentes Seves, Luis. La reforma Universitaria…, óp. cit., pág. 48.
289
La crisis del sistema version nueva.indd 289
12-02-14 10:50
“un plan elaborado y divulgado por los comunistas”, a la vez que hablaba de enfrentamientos entre estudiantes, información falsa que motivó el famoso letrero en el frontis de la casa central: “Chilenos: El Mercurio miente”. Como se ha señalado anteriormente, las concepciones contra la reforma se encauzaron a través del Movimiento Gremial.
La aparición de los militares en el escenario político. “El Tacnazo”, octubre de 1969 El clima de agitación social sobrepasó el mundo político, llegando también a involucrar a un sector que estaba aparentemente inactivo, el mundo militar, y que visto desde la perspectiva actual, dicho acontecimiento puede ser un precedente del golpe de Estado de 1973. Es importante considerar que las Fuerzas Armadas chilenas, al igual que varias otras en Latinoamérica, estaban permeadas por la doctrina de Seguridad Nacional, la lógica del enemigo interno y la estrategia de la contrainsurgencia que, a partir de la Revolución Cubana, había adquirido mayor fuerza en la relación con los militares norteamericanos, lo que constituía entre los militares chilenos su matriz ideológica más arraigada, por eso es que las demandas sectoriales se deben entender también dentro de ese contexto. Se afirma, acertadamente, que a fines de los años 1960 “Las ff.aa. comienzan a recorrer el camino de la deliberación, que junto con afectar la verticalidad del mando, tendía a hacerlas sensibles a irrumpir en el escenario político”574. Durante el gobierno de Frei los oficiales del Ejército habían hecho saber en varias ocasiones su descontento por lo que consideraban deplorables condiciones en que se encontraban, lo que se reflejaba en la falta de dotación de materiales, desastrosa infraestructura y los malos sueldos que tenía la oficialidad, temas que habían sido presentados al Ministro de Defensa, sin encontrar respuesta. En mayo de 1968 un grupo de oficiales de la Academia de Guerra había presentado su renuncia precisamente por los bajos sueldos que recibían. Cuando al año siguiente volvieron a presionar, sintieron que no había reacción de parte de La Moneda a sus demandas. Los reproches al gobierno fueron en aumento combinándose las críticas de naturaleza sectorial con las de orden político que se ubicaban próximas a la derecha.
574
Cañas Kirby, Enrique. Proceso Político en Chile, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1997. Pág. 72.
290
La crisis del sistema version nueva.indd 290
12-02-14 10:50
En Antofagasta surgió un nuevo foco de rebeldía liderado por un militar de alto ascendiente institucional, pero de bajo perfil político, el general Roberto Viaux Marambio, quien había sido recientemente ascendido a General de Brigada, y que no ocultaba su rebeldía y descontento por la situación económica en que se encontraban los miembros del Ejército. Su actitud fue interpretada como una insubordinación, lo que hizo que al iniciarse el mes de octubre de 1969 la Junta Calificadora del Ejército decidiera, junto a otros seis generales, darlos de baja. Enterado de la noticia, Viaux intentó entrevistarse directamente con el Presidente, sin embargo no correspondía porque se saltaba los conductos regulares a través del Comandante en Jefe del Ejército y el Ministro de Defensa. Por tal razón decidió escribir una carta sin intermediación al Presidente Frei Montalva, en la que se lamentaba del estado de abandono en que se encontraba la institución señalando que “Ante la imposibilidad de guardar silencio por más tiempo y urgido por los acontecimientos que están ocurriendo en la Institución, que representan el derrumbe de nuestro querido ejército, al cual hemos ofrendado toda una vida sin reticencias ni mezquindades, nos dirigimos a V.E. con la seguridad de que seremos escuchados, pues esta presentación está hecha velando solo por los altos intereses de la Institución y de la Patria”. Y más adelante agregaba que “Agrava esta situación, el hecho evidente de la constante y progresiva hégira de personal a la vida civil en busca de mejores expectativas económicas, ya que al no contar siquiera con el armamento, material y ayudas de instrucción mínimo indispensable, el profesional militar siente perder su vocación luego de continuas promesas que no se cumplen”575. Informado de su llamado a retiro, el general se negó a cursarlo y rápidamente recibió el respaldo de 70 oficiales. Este grupo dio a conocer una declaración pública en la que exigió la reincorporación del general Viaux. El 21 de octubre el general Viaux encabezó el intento de sublevación militar, con el autoacuartelamiento en el Regimiento Tacna, el llamado “Tacnazo”, acción mediante la cual exigió la renuncia del Ministro de Defensa Tulio Marambio y del Comandante en Jefe Sergio Castillo, en protesta por la falta de recepción que habían tenido sus demandas. La respuesta del gobierno fue en primer lugar clausurar la legislatura extraordinaria para decretar el Estado de Sitio. A pesar del clima que se generó, en la misma jornada del día 21 los militares alzados invitaron a un grupo de periodistas al cuartel del regimiento para aclarar que su
575
El Mercurio, 4 de octubre, 1969. Pág. 19.
291
La crisis del sistema version nueva.indd 291
12-02-14 10:50
petición era la renuncia del Ministro de Defensa y del Comandante en Jefe, como efectivamente lo consiguieron con el conato. Cuando uno de los reporteros le consultó por la naturaleza del “golpe”, Viaux respondió “¡¿Golpe de Estado?! ¿Cree usted que si así fuera habríamos escogido este viejo cuartel que no ofrece ninguna garantía de seguridad? Señores periodistas: si se tratara de un golpe militar, esta entrevista habría sido en el Palacio de Gobierno”576. Luego de casi veinte horas de rebelión y una larga negociación, el general Viaux depuso su alzamiento; el 22 de octubre fue detenido y los efectivos bajo su mando quedaron en calidad de arresto, sometidos a la Justicia Militar. No hubo espacio para guardar las apariencias. El Parlamento aprobó rápidamente una ley de mejoramiento de sueldos para los miembros de las ff.aa. y Carabineros. La sanción contra los sediciosos buscó dar una señal política que desalentara futuras demostraciones de insubordinación militar. Según el testimonio posterior del propio general Viaux, el “Tacnazo” no tuvo solamente motivaciones profesionales, sino también razones de orden político “a fin de que el marxismo no fuera gobierno en Chile. Para esto iban a actuar las ff.aa. y Carabineros, como instituciones, sin quiebre alguno, obedeciendo a los altos mandos”577. Desde la presidencia se hizo un llamado a defender el gobierno constitucional y concurrieron a La Moneda a expresar su respaldo los representantes del frap encabezados por Allende, los del Partido Nacional, la mesa del Senado y de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, los rectores de las Universidades, de los Colegios profesionales. La cut denunció el hecho como una subversión que intentaba instaurar una dictadura militar y llamó a un paro de 48 horas con movilizaciones y toma de lugares de trabajo. Muchos años después, Luis Corvalán recordó que el pc no dudó en entregar su respaldo al gobierno y en apoyar el llamado de la cut al paro en defensa de la democracia578. Y agregó una precisión significativa: que el hecho de haberse empeñado junto a la clase obrera y otras fuerzas políticas en desbaratar los planes sediciosos no significaba que existiera una posición adversa a las Fuerzas Armadas, afirmando que la mayoría de los militares involucrados en los hechos habían estado animados por
576 577 578
Varas, Florencia, Conversaciones con Viaux, Impresiones eire, 1972 . Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 446. Corvalán Lepe, Luis. Los Comunistas y la democracia. lom Ediciones, 2008. Pág. 34.
292
La crisis del sistema version nueva.indd 292
12-02-14 10:50
fines reivindicativos tanto de orden económico como profesional. Para el pc se trataba de un sector golpista de la derecha que se había aprovechado de legítimas aspiraciones para sus propósitos sediciosos. El pc sostuvo entonces: “El factor principal, decisivo del alejamiento del peligro del golpe de Estado reaccionario, ha sido la movilización de la clase obrera, de los campesinos, de todos los trabajadores, de los estudiantes, del pueblo chileno (…) A no mediar la resuelta y pronta movilización de los trabajadores y el pueblo, otro habría sido el desenlace de la situación”579. La jerarquía de la Iglesia Católica también se hizo presente en La Moneda. Solo un pequeño grupo del ps, entre ellos Carlos Altamirano, manifestó cierta simpatía por los militares alzados, señalando la existencia de un “vacío de poder”. La mayoría de la dirección socialista compartió la posición de Allende y condenó la actitud asumida por ese grupo. El ex Presidente Jorge Alessandri guardó silencio frente a los hechos. Frei reemplazó al Comandante en jefe del Ejercito Sergio Castillo por el Comandante René Schneider, quien declaró su irrestricto respeto al orden institucional y a la voluntad ciudadana, y reafirmó la no intervención de los militares en política y el carácter obediente, jerarquizado y no deliberante de las ff.aa. Estos conceptos dieron lugar a lo que se llamó la “Doctrina Schneider”.
Las elecciones parlamentarias de 1965 y 1969 Tal como ocurrió en la campaña presidencial de 1964, hubo una fuerte intervención norteamericana en las campañas parlamentarias de 1965 y 1969, oportunidades en las que la cia habría seleccionado algunos candidatos para entregarles su apoyo. El punto de partida era debilitar el apoyo a los candidatos del frap. Incluso se mencionó el apoyo que se habría entregado a la fracción disidente del Partido Socialista, con el fin de restarle votos al sector liderado por Allende. También se habló de aportes a sectores del Partido Radical que se manifestaban contrarios a una alianza con la izquierda. El esquema de los tres tercios se veía como inamovible en la elección parlamentaria de 1969. La dc alcanzó 30% de la votación, al igual que la
579
Corvalán Lepe, Luis. El pueblo para el golpe. Declaración de la Comisión política del Partido Comunista sobre el movimiento militar del 21 y 22 de octubre de 1969. En: Corvalán, Luis. Camino de victoria. Óp. cit., pág. 289.
293
La crisis del sistema version nueva.indd 293
12-02-14 10:50
izquierda, mientras que el pn logró cerca de 20% y los radicales llegaron a 13%. Con todo, el pr consideraba que podía convertirse en la fuerza que inclinara la balanza hacia la izquierda o hacia la derecha, pero lo que vino en realidad fue su división. Un Congreso para Frei: Los resultados de las parlamentarias de 1965 En la elección parlamentaria de 1965 la ciudadanía le otorgó a la Democracia Cristiana un apoyo casi sin precedentes durante el siglo xx en Chile. El partido de Frei obtuvo 42,29% de los votos (28,41% en hombres y 46,60% en mujeres). La campaña democratacristiana tuvo como consigna “un congreso para Frei”, argumentando la necesidad de contar con respaldo parlamentario para poder llevar adelante su programa de reformas. El respaldo alcanzado fue un poderoso apoyo para los sectores partidarios que sostenían la tesis del camino propio. Cabe recordar que en la parlamentaria de 1961 este partido alcanzó casi 17%. La segunda fuerza política fue el pr, que obtuvo el 13,3%, pero era visible el derrumbe respecto de la elección parlamentaria anterior (prácticamente 10 puntos). En la izquierda los resultados fueron esperanzadores: entre el pc y el ps sumaron 22,7%, el primero con 12,4% y el segundo con 10,3%. Los grandes perdedores fueron los dos partidos de derecha: en 1961 habían obtenido 30,37% y en 1965 solo lograron 12,5%, repartidos en 5,2% para los conservadores y 7,3% para los liberales580. La elección parlamentaria de 1965 mostró un nuevo escenario en el cual la dc capitalizó el triunfo presidencial a costa fundamentalmente del electorado de derecha. Como señala Gazmuri, los resultados demostraron que el electorado de centroderecha y de centro se había volcado hacia la dc. Aquel fenómeno podía ser momentáneo y revertirse; sin embargo en la dc no captaron eso o simplemente prefirieron ignorarlo581. En la elección municipal de 1967, en medio de un clima partidario bastante agitado, se observaron cambios o más bien tendencias que estaban surgiendo: la democracia cristiana disminuyó su respaldo en 7,3%, lo que fue interpretado por los “terceristas” y “rebeldes” como una prueba irrebatible del fracaso de la política implementada por el gobierno y la disminución de la influencia que el Partido tenía en las bases sociales.
580 581
Fuente: Dirección General del Registro Electoral. Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 584.
294
La crisis del sistema version nueva.indd 294
12-02-14 10:50
El resto de los partidos aumentó su apoyo en un par de puntos, salvo la izquierda que obtuvo 28,7% al sumar la votación socialista y comunista, es decir, 6 puntos más. La elección parlamentaria de 1969: se anticipa un nuevo escenario Para la dc la luz roja se prendió en la elección de 1969, surgiendo un nuevo escenario que modificó el panorama político considerablemente. El pdc sufrió una baja de cerca de 10 puntos porcentuales respecto de las anteriores parlamentarias, logrando el 29,78% de respaldo, no obstante mantener su condición de partido mayoritario, pero con una tendencia sostenida al descenso. La izquierda, que en 1965 no había sido particularmente afectada por la expansión freísta, en 1969 aumentó su votación de 22,62% al 30,2%. El pc se transformó en la tercera fuerza política del país con 15,9% y los socialistas alcanzaron 12,2%. En esta elección ocurrió un hecho electoralmente significativo para la izquierda: los militantes socialistas expulsados dos años antes por sus discrepancias con la línea del xxi Congreso, formaron la Unión Socialista Popular (usopo), cuyo líder Raúl Ampuero, ex secretario general del ps, resultó derrotado por Allende en la elección senatorial en la región de Chiloé, Aysén y Magallanes, provincias en las que la usopo se suponía contaba con un gran respaldo, alcanzando solo el 2,2%. Allende, se planteó el desafío de disputar la hegemonía del partido y darle una lección a Ampuero. Una vez más mostró su gran intuición política, logrando un éxito muy importante, ya que solo en Punta Arenas obtuvo mayor votación que la alcanzada por Ampuero en las tres provincias juntas. “Allende, afirma Arrate, demuestra que sus capacidades de representar electoralmente a la izquierda están intactas aún después de tres fracasos en elecciones presidenciales”582, hecho que indudablemente va ha influir en la nominación del candidato posteriormente en las presidenciales. Los resultados de la izquierda, que había logrado un repunte electoral, fueron interpretados de manera muy diferente por los distintos partidos. Para los sectores más radicalizados había una tendencia electoral estacionaria, lo que significaba que “no presenta ningún riesgo para
582
Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 439.
295
La crisis del sistema version nueva.indd 295
12-02-14 10:50
los amos de Chile”, aventurándose a pronosticar en las elecciones presidenciales una posible victoria de la derecha, la cual sería el resultado del apoyo que entregarían la dc y los radicales. Frente a este escenario, llamaban a “efectuar un golpe de timón en la orientación estratégica de la izquierda tradicional”583. Entre los socialistas esta visión tuvo bastante asidero y, como señala Jobet, los insuficientes resultados parlamentarios del frap habrían confirmado que “desde un punto de vista electoral, no parecía tener posibilidades una salida democrática y popular, ya que las fuerzas centristas y la derecha podían llegar a un acuerdo o arreglo que les permitiera concentrar el poder en sus manos”584. El pc, en cambio, valoró los resultados y los entendió como un triunfo y una ratificación a su línea política de unidad de la izquierda y de estrategia electoral. Su publicación oficial lo registró así: “El triunfo electoral alcanzado por el pc acrecienta aún más nuestra responsabilidad en el desarrollo del proceso de la revolución chilena en la lucha cotidiana de las reivindicaciones populares, en el reforzamiento de la unidad de la clase obrera y del pueblo, en la acción conjunta de los más amplios sectores democráticos (…) y en la gran tarea de abrir paso a una salida política que dé a Chile un gobierno popular”585. Los grandes derrotados fueron los democratacristianos, que bajaron del 42,29% en 1965 al 29,78% en 1969. El gran ganador fue el Partido Nacional, que obtuvo 19,97%, mostrando un aumento principalmente entre las mujeres, casi equivalente a la pérdida sufrida por la Democracia Cristiana. La dc subió su votación solo en una provincia. Las mayores bajas fueron en Valparaíso y Santiago, y también en algunas provincias agrícolas del valle central, como O’Higgins y Colchagua; además tuvo pérdidas significativas en la provincia minera de Atacama. En la mayoría de las zonas en que la democracia cristiana disminuyó, el nuevo partido de derecha alcanzó un significativo respaldo electoral, demostrando un cierto trasvasije de su votación y aquella misma derecha que la dc había vaticinado que constituían una fuerza en proceso de extinción, ahora reaparecía cual ave fénix, agrupada en un solo partido. La elección de 1969 fue una clara señal para el partido de gobierno, respecto de su posibilidad de atraer la votación derechista, sin que aque-
583 584 585
Revista Punto Final Nº 76, 11 de marzo, 1969. Págs. 6 y 8. Casals Araya, Marcelo. El Alba de una revolución. lom Ediciones, Santiago, 2010. Págs. 215 y 216. Revista Principios Nº 129, marzo, 1969. Pág. 6.
296
La crisis del sistema version nueva.indd 296
12-02-14 10:50
llo implicara un mayor costo al interior de su propio sector y la contradicción innegable que había entre ambos sectores, y de igual forma se demostró que la votación de izquierda tampoco era traspasable al centro. El centro democratacristiano quedó atrapado entre dos polos que demostraron gran capacidad de crecimiento electoral y de levantarse como fuerzas políticas competitivas. Así, el partido de centro tenía una posición de privilegio en un sistema con polaridad, siempre y cuando fuera capaz de conseguir aliados para levantar sus propios candidatos a la presidencia, y así había ocurrido durante los gobiernos radicales. Sin embargo, al no existir esa posibilidad, se consolidó el escenario de los tres tercios, y dado que cada fuerza tiene su peso político, el desenlace es problemático y los resultados electorales se convierten en un enigma586. Después de la elección parlamentaria de 1969 los partidos se abocaron a definir sus candidatos, elaborar sus programas y precisar las políticas de alianzas.
586
Moulian, Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 234.
297
La crisis del sistema version nueva.indd 297
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 298
12-02-14 10:50
Capítulo VI La Campaña Presidencial de 1970: El Escenario de Tres Tercios Irreductibles
La crisis del sistema version nueva.indd 299
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 300
12-02-14 10:50
Capítulo VI La Campaña Presidencial de 1970: El Escenario de Tres Tercios Irreductibles La elección presidencial de 1970 tuvo una trascendencia que traspasó las fronteras de Chile y de América Latina. En Europa se observó con particular atención el triunfo en una elección democrática, por primera vez en la historia, de un líder que se declaraba marxista. La mirada estaba puesta en lo que se llamaba “la vía chilena al socialismo”. Lo que aparecía como inusual no era tanto el que se presentara un programa como el de la Unidad Popular o que el candidato socialista propusiera una vía pacífica al socialismo, “sino la posibilidad real de que ganaran la elección y que Allende pudiera asumir el cargo de gobierno para el cual se había postulado”. Las explicaciones para este hecho fluctuaban entre “las particularidades de Chile” hasta algunas más forzadas como “el carácter nacional”587 o simplemente la explicación de esta nueva “vía al socialismo” tenía relación con la larga estabilidad democrática de Chile desde los años 1930 en adelante, con un proceso de ampliación democrática, en el que destacaba un sólido sistema de partidos. Por otra parte, y tal como se ha señalado en el capítulo anterior, el país vivía una efervescencia revolucionaria caracterizada por el deseo de realizar cambios profundos y hacer emerger una nueva sociedad, más justa e igualitaria. Por esta razón, y a medida que el gobierno de Frei llegaba a su término, el quehacer político se volvía cada vez más confrontacional. Y la campaña de 1970 debe entenderse en ese contexto. No obstante que Allende postulaba por tercera vez y que Alessandri ya había gobernando entre 1958-1964, la campaña tuvo características peculiares ya que el escenario partidario había cambiado significativamente. La derecha tradicional –que había estado representada históricamente por dos partidos–, ahora se había unificado en el Partido Nacional. Y la dc había terminado su experiencia de gobierno muy dividida. De sus filas se marginaron numerosos jóvenes universitarios con sensibilidad de izquierda que pasaron a formar el Movimiento de Acción Popular Unitaria (mapu).
587
Yocelevzky, Ricardo. Chile: Partidos políticos, democracia y dictadura. 1970-1990, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2002. Pág. 33.
301
La crisis del sistema version nueva.indd 301
12-02-14 10:50
Un grupo de ex jóvenes socialistas, ex comunistas y ex trotskistas dio origen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir). Este movimiento repitió los símbolos del Movimiento 26 de Julio, de Cuba, pronunciándose contra la vía electoral como una política fracasada, y a favor de la lucha armada. Para el mir la competencia electoral no tenía gran trascendencia. Así describía la situación: “El bloque dominante aumenta sus contradicciones, a tal punto que se divide políticamente y en la perspectiva de la elección presidencial de septiembre de 1970 presentan dos candidaturas, sus sectores más conservadores levantan como candidato presidencial a Jorge Alessandri y la dc a Radomiro Tomic”588. Lo nuevos movimientos izquierdistas –el mir y el mapu– tensionaban al conjunto de la izquierda y particularmente al Partido Socialista. Lo que saltaba a la vista era que el alineamiento de fuerzas tendía a consolidar el esquema de los tres tercios, esto es, de tres fuerzas de peso electoral equivalente: la derecha, el centro y la izquierda. La existencia de esos tres tercios se convirtió en un obstáculo para lograr cualquier fórmula de alianzas más allá del propio sector. De este modo, cualquiera de los tres candidatos tenía posibilidades de resultar elegido. Que todos fueran potencialmente elegibles añadía un factor de incertidumbre y también de confrontación.
La constitución de la Unidad Popular (up) y la definición de su candidato El pc venía señalando desde hacía un tiempo la importancia de constituir un referente político más amplio que el frap, pero junto a esta convicción estaba también el valor que le asignaba a la alianza socialista comunista, por lo tanto, se trataba de poder lograr una amplia unidad popular, pero que estuviera integrada por los socialistas. En tal sentido, el pc jugó un rol determinante en la constitución de la nueva alianza de izquierda. La política de unidad que había impulsado por largo tiempo logró triunfar en un clima que estaba caracterizado por las posiciones radicalizadas. Sin embargo, aunque el pc logró imponer la política de alianzas más amplias, por sobre la visión del ps, partidario de un pacto
588
Naranjo, Pedro et al., Miguel Enríquez…, óp. cit., pág. 64.
302
La crisis del sistema version nueva.indd 302
12-02-14 10:50
“entre sectores revolucionarios”, las diferencias afloraron en la elaboración del programa y en la definición del candidato. Hay que recordar que el 22º Congreso del ps, efectuado en Chillán en 1967, había desechado la vía electoral, señalando que “la vía pacífica y legal por sí misma no conduce al poder”. En junio de 1969 el Pleno Nacional del ps, convocado para analizar el escenario posterior a la elección parlamentaria, fue la caja de resonancia de las corrientes socialistas que exigían el cumplimiento de las resoluciones del Congreso de Chillán. Encabezando esta postura se encontraba el senador Carlos Altamirano. En la posición contraria estaba Allende, quien defendía el camino institucional y una política de alianzas amplias. En la misma dirección de Allende, el secretario general Aniceto Rodríguez declaraba: “La sostenida tarea ideológica y política de los socialistas ha sido y será inexorable: desplazar del poder a los que sirvan al imperialismo y sostienen al régimen capitalista, para construir con decisión una República democrática de trabajadores”589. Sin embargo, sus posiciones eran minoritarias dentro del partido. Allende, que se identificaba con las posiciones más moderadas, era calificado despectivamente como “socialdemócrata” por los grupos socialistas radicalizados. En el Congreso de Chillán se había declarado contrario a la retórica rupturista590. Por lo tanto, no resultó extraño que en el Pleno de junio de 1969 se impusiera la tesis más izquierdista, que señalaba que “las dificultades estructurales del país no pueden hallar solución dentro del esquema capitalista, por lo que se hace necesaria la creación de un nuevo y consecuente poder revolucionario que inicie la construcción del socialismo en Chile”591. A juzgar por las resoluciones del Pleno, el ps no cifraba muchas expectativas en la elección presidencial de 1970 y menos aún en la posibilidad de que Allende fuera de nuevo el candidato. Por tal razón, Allende debió sortear incontables formas de oposición interna y dar señales que le permitieran ganar el respaldo de las distintas tendencias del ps. En enero de 1970, en una intervención en el Senado, hizo referencia al esfuerzo unitario de partidos y sectores que representaban a la mayoría del país y afirmaba que se requería “tener fe y confianza en la voluntad de las masas populares y en la capacidad de sus dirigentes para enfren-
589 590 591
La Última Hora, 19 de julio, 1969. Pág. 7. En dicho Congreso Allende no resultó electo como miembro del Comité Central de ps. Resoluciones del xxii Congreso del ps. Chillán, 24 al 26 de noviembre, 1967.
303
La crisis del sistema version nueva.indd 303
12-02-14 10:50
tar la responsabilidad histórica que tenemos los hombres de izquierda”, afirmando que los esfuerzos que se hicieran por la unidad tenían una importancia más relevante, porque “la Unidad Popular se plantea como una alternativa de un gobierno diferente, es la conquista del poder para el pueblo, precisamente después que el país ha experimentado el fracaso del reformismo demócrata cristiano y cuando aún están a la vista los resultados del anterior régimen, inspirados ambos en el capitalismo tradicional”. Allende analizó el proceso unitario entre socialistas y comunistas en los últimos 14 años, estableciendo una distinción entre lo que había sido el frap y lo que representaba la Unidad Popular. A su juicio, “la unidad también aparece reforzada por la radicalización de las clases medias, como consecuencia de la dramática realidad social que castiga a sus militantes y simpatizantes”, razón por la cual el esfuerzo para unificar a los partidos populares tiene ahora mayor relevancia. Su discurso evidentemente no coincidía con la postura oficial de su partido592. Dos años antes, mientras era presidente del Senado, Allende había acogido y protegido a tres guerrilleros cubanos sobrevivientes de la guerrilla del “Che” en Bolivia que habían logrado entrar por el norte de Chile. El gobierno había optado por la expulsión y deportación y el senador los había acompañado hasta Tahití, lugar de deportación argumentando que aquello constituía “solidaridad revolucionaria”. Este suceso generó gran polémica en la derecha, pero en cambio para la izquierda “estos hechos significaron la renovación de la figura de Allende, un tanto destruida por el estereotipo del político tradicional y moderado que por entonces se le atribuía”593. En una dirección similar a la de Allende, el pc en su 14º Congreso celebrado en 1969 ratificó su posición respecto del carácter de la revolución chilena, que debía ser antiimperialista, antioligárquica y antifeudal y en torno a estos conceptos abogaba por la formación de un gobierno popular, en el cual tendrían representación, sin excepción, todos los sectores del pueblo, y debía estar integrado por todos los partidos progresistas y revolucionarios. El pc insistía en que para ganar las elecciones se requería contar con una base de apoyo que fuera más allá de los sectores de izquierda. Luis Corvalán afirmó entonces que el pc había sostenido permanentemente la necesidad de incorporar todas las fuerzas sociales y políticas,
592 593
Colección Chile en el Siglo Veinte. Salvador Allende. 1908-1973…, óp. cit., págs. 275 a 279. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 430.
304
La crisis del sistema version nueva.indd 304
12-02-14 10:50
que “teniendo contradicciones con quienes impiden el desarrollo nacional –el imperialismo y la oligarquía– debieran participar en un gobierno democrático”, concepción que ya había sido ratificada en el último Congreso del pc, cuando se había señalado respecto de la elecciones presidenciales que “lo primero es seguir impulsando las luchas populares y plasmando en la acción el entendimiento de todas las fuerzas de avanzada, estén donde estén en el momento actual”594. Sostuvo que había que ponerse de acuerdo en torno a un programa y que la elección del candidato debía resolverse posteriormente. La posición del secretario general del pc era muy clara respecto de la definición de la nueva alianza política, para lo cual hacía un explícito llamado al pr y a sectores de la dc: “Somos partidarios del entendimiento con el pr, que es blanco de una de las maquinaciones del enemigo, que se empeña en lograr que abandonen su línea de izquierda (…) no debe pensarse en el pasado, sino en el presente y el futuro”595. En su discurso se refería a los democratacristianos: “En ese partido hay corrientes con posiciones críticas al gobierno que en el movimiento popular y en un gobierno popular tienen mucho que hacer”. Sobre la Unidad Popular señalaba que en 1964 se había propuesto un gobierno socialista-comunista, pero “la verdad no había condiciones, por lo tanto debemos propender a un movimiento popular y un gobierno de una amplia base social”, el cual era la única alternativa para detener a la derecha596. Al mismo tiempo, fue enérgico al criticar a los que definía como “grupúsculos anticomunistas de izquierda”, en alusión al mir, los cuales constituían “el peligro temporalmente principal que en el seno del movimiento popular debemos enfrentar”. El pc rechazaba la “fraseología revolucionaria” y los llamados irresponsables a la lucha armada. Sostenía que su irresponsable conducta pretendía debilitar el campo de alianzas de la clase proletaria597. En una posición similar se encontraba la dirección del mapu. Su secretario general, Rafael Agustín Gumucio, recalcó en el Congreso del pc la posición de su partido “respecto del ultraizquierdismo, creemos que hay que cerrarle el paso porque es el peor obstáculo que el proceso de unidad lleva en su seno. El ultraizquierdismo puede hacer fracasar la Unidad Popular (…) Es el producto, como dijo Corvalán, del peor es-
594 595 596 597
Corvalán, Luis. Los Comunistas y la…, óp. cit., pág. 35. El Siglo, 14 de abril, 1969. Pág. 31. El Siglo, 14 de abril, 1969. Pág. 31. Corvalán, Luis. Camino de Victoria, óp. cit., págs. 300 a 302.
305
La crisis del sistema version nueva.indd 305
12-02-14 10:50
nobismo intelectual que actúa a espaldas del pueblo. Pienso que la up ganaría mucho en consistencia y homogeneidad si existiera la decisión de prescindir de estos activistas de la división”598. En junio de 1969 asomó la candidatura de Allende, impulsada no por su partido sino por un grupo “independiente de izquierda” que encabezaba el oficial (R) Oscar Squella, que proclamó a Allende mientras este se encontraba en gira por Vietnam, Corea del Norte, Europa y Cuba. Allende respondió a la particular proclamación a través de un cable que envió al Senado y a los medios de comunicación. Argumentaba que no era momento para dicha definición. “Agradezco profundamente, decía el comunicado, la lealtad revolucionaria de aquellos que han recordado mi nombre. Declino irrevocablemente toda proclamación. Pienso que no caben actitudes personalistas frente a la situación de Chile y América Latina, menos en un militante del Partido Socialista”. El senador pedía que el comunicado se remitiera al ps de Chile, al canal de televisión de la Universidad de Chile, a los diarios El Mercurio, El Siglo y Última Hora y a los periodistas Augusto Olivares y Hernández Parker599. Para Allende las condiciones no eran fáciles y su declinación debía entenderse en el contexto de la propuesta de su propio partido de levantar un “Frente Revolucionario”, en oposición a la Unidad Popular que propiciaba el pc600. La situación dentro del ps era bastante incierta; por una parte existía un grupo significativo que no estaba por reincidir en la estrategia electoral, y otro sector, entre los cuales se encontraba Allende, que veía con optimismo el nuevo escenario que se configuraba, con los radicales en posiciones cercanas a la izquierda y con la incorporación del sector escindido de la dc, el mapu, a la alianza de izquierda. Las diferencias internas tenían un efecto paralizante en el ps y le impedían tomar una decisión respecto del candidato. Finalmente la propuesta de la up fue adquiriendo un mayor impulso, entre otras razones por el predominio de los sectores izquierdistas en el pr601, que se manifestaban disponibles para una alianza amplia. A esto se sumaba el mapu, que había dado claras señales de acercamiento no solo estratégico sino ideológico, con la izquierda marxista.
598 599 600
601
Citado en: Casals Araya, Marcelo. El Alba de…, óp. cit., pág. 223. El Mercurio, 19 de junio, 1969. Pág. 25. De acuerdo con lo que señala Furci, cuando el ps respaldó al Frente Revolucionario, solo un sector del partido siguió la nueva línea, y esto explicaría por qué finalmente se respaldó la incorporación de los radicales. En: Furci, Carmelo. El partido comunista…, óp. cit., págs. 173 y 201. Jobet, Julio César. El partido Socialista…, óp. cit., pág. 150.
306
La crisis del sistema version nueva.indd 306
12-02-14 10:50
La presencia de estas nuevas fuerzas ampliaba significativamente el campo de alianzas, por lo cual si dentro del ps se hubiese impuesto la línea menos aperturista, habrían corrido el serio riesgo de quedar aislados políticamente. Al calcular los apoyos con que contaba el nuevo conglomerado, fijándolo en relación con las elecciones parlamentarias de ese año, la candidatura de la up lograba casi 42%, sin considerar la votación que pudiera atraer el mapu, lo que en un escenario a tres bandas le daba la victoria al candidato de la izquierda. En junio de 1969 se realizó el Congreso de las Juventudes Comunistas y en el discurso de clausura Gladys Marín, secretaria general, hizo un combativo llamando a los jóvenes: “Los comunistas valoramos positivamente el estallido de la lucha juvenil, signo de la incorporación de amplios sectores al combate contra la sociedad capitalista, al mismo tiempo que asumimos nuestra responsabilidad en la tarea de ganar al movimiento juvenil para la ideología proletaria, transformando la rebeldía juvenil en conciencia revolucionaria”602. El pr se preparaba para realizar su Convención Nacional, y en esa instancia se debía definir su posición respecto de la elección presidencial, sin embargo un grupo de senadores se adelantarán y proclamarán a Alberto Baltra como el candidato de su partido603. Se sumaban a este “desorden partidario” las críticas a la conducción del partido, destacándose un sector que fundó el Movimiento de Unidad Democrática Radical, que designó como presidente a Ángel Faivovich. Este movimiento expresaba su desacuerdo con la forma de conducir el partido en los dos últimos años y reclamaba por la falta de garantías para participar en la Convención604. Cuando se inició la xxiv Convención Nacional, una de las primeras aclaraciones del Consejo Ejecutivo Nacional fue que la Convención era soberana para decidir sobre la expulsión de los integrantes del Movimiento de Unidad Democrática, sector que se ubicaba en posiciones favorables a una alianza con la derecha. Surgió entonces un grupo llamado “los recuperacionistas”, que junto a algunos ex presidentes de la colectividad declaraba: “No tenemos ninguna objeción que formular a la unidad popular si esta se realiza en torno a un programa y candidato ra-
602 603 604
El Mercurio, 23 de junio, 1969. Pág. 33. El Mercurio, 6 de junio, 1969. Pág. 26. El Mercurio, 20 de junio, 1969. Págs. 29 y 30.
307
La crisis del sistema version nueva.indd 307
12-02-14 10:50
dical”. Detrás de esa declaración estaba tácitamente la negativa a apoyar un candidato de la izquierda. En definitiva, la Convención Radical apartó del partido a los recuperacionistas605. El nuevo presidente del pr, Carlos Morales, señaló: “Las expulsiones se produjeron por mandato del pueblo radical”606. Prontamente el sector expulsado anunció la constitución de un nuevo partido, bautizado como Democracia Radical, que no demoró mucho en sumarse a la candidatura de la derecha. En la Convención el profesor universitario y senador Alberto Baltra fue proclamado candidato del radicalismo a la Presidencia de la República. Al agradecer su designación, dijo: “Ustedes me nombran el portavoz de los hombres y las clases sociales que representamos. Somos un partido de izquierda por la composición humana y social de nuestras bases”607. Con realismo, los radicales declararon que someterían el nombre de Baltra a la convención de todas las fuerzas de Izquierda en que se elegiría el candidato unitario608. Para el ps el ingreso de miembros del Partido Radical a la Unidad Popular no era un tema resuelto, y exigían: “Pruebas de sinceridad piden socialistas a los radicales”609, parecía estar aún presente el recuerdo de la experiencia durante los gobiernos del Frente Popular, razón por la cual, antes de llegar a formalizar cualquier acuerdo, se inició un largo proceso de negociaciones. Las aprensiones y desconfianzas se fueron limando con los meses, a medida que los radicales ratificaban su definición de izquierda. De este modo, en octubre de 1969 el ps y el pc hicieron un llamado a los distintos partidos de la izquierda para forman una alianza política electoral. Fueron convocados el Partido Radical, el Social Demócrata, la Acción Popular Independiente (api) y el mapu. La Unidad Popular quedó constituida oficialmente el 9 de octubre de 1969. Sus integrantes se propusieron primero lograr un acuerdo en torno a un programa de gobierno. Se estableció un Comité coordinador para trabajar en la elaboración del programa. La comisión estuvo integrada por Luis Corvalán y Orlando Millas por el partido comunista, Aniceto Rodríguez y Adonis Sepúlveda por el partido socialista, Carlos Morales
605 606 607 608 609
El Mercurio, 30 de junio, 1969. Págs. 25 y 34. El Mercurio, 6 de julio, 1969. Pág. 39. El Mercurio, 29 de junio, 1969. Pág. 37. El Mercurio, 2 de julio, 1969. Pág. 29. El Mercurio, 14 de julio, 1969. Págs. 41 y 42.
308
La crisis del sistema version nueva.indd 308
12-02-14 10:50
y Orlando Cantuarias por los radicales, Rafael Agustín Gumucio y Jaime Gazmuri por el mapu y Guillermo Ovalle y Alfonso David Lebón por los independientes. Cada partido reivindicaba el derecho de que el candidato de la coalición proviniera de sus filas. En el caso del ps el problema era mayor, porque no había consenso interno. Había grandes dudas frente a la posibilidad de que Allende fuera candidato por cuarta vez. Entre las alternativas estaba también el nombre del Secretario General del ps, Aniceto Rodríguez. En las memorias de Osvaldo Puccio, quien por muchos años fue secretario privado de Allende y su principal apoyo político dentro del partido, relata las fuertes pugnas y discrepancias que existían en torno a Allende: “Antes de que Allende fuera proclamado candidato por el partido, hubo conversaciones con representantes de diversas corrientes dentro del Partido Socialista. Yo conversé por ejemplo con Julio Benítez, miembro del Comité Central y dirigente de la cut desde hace tiempo que tenía una posición muy dura y tajante. (…) Destacó que el único camino viable para conseguir el poder era la insurrección armada. Que nosotros debíamos terminar de arrastrar a los obreros hacia las urnas. Que lo único que se conseguiría era afianzar las posiciones de la derecha. (…) Y que si el partido llegara realmente a plantear la candidatura de Allende, él saldría a la calle a decir que eso era traicionar a la clase obrera. Que si Allende quería ser marioneta de los comunistas, él no estaba dispuesto a defender los intereses del pc”. Pero junto a este duro relato contra Allende, se superponía otro muy diferente, cuando relataba sus conversaciones con un viejo dirigente del ps, quien le había dicho que “Solo Allende era capaz de llevar adelante una posición con la cual estuvieran de acuerdo tanto los sectores socialdemócratas como también los sectores revolucionarios del partido. Creía que Allende era un político suficientemente audaz como para tomar un camino nuevo hacia el socialismo. (…) pero tenía la sensación de que el partido no quería nombrar a Allende por un complejo anti-Allende de algunos de sus dirigentes”610. Para resolver un tema que se hacía cada vez más apremiante, el partido decidió realizar una consulta a nivel nacional, cuyos resultados fueron elocuentes: de los 35 regionales consultados, solo dos respaldaron a Rodríguez, la mayoría de la militancia estaba con Allende, comprobándose una vez más el respaldo que lograba este entre la militancia
610
Puccio , Osvaldo. Un cuarto de siglo con Allende…, óp. cit., págs. 196, 197, 198.
309
La crisis del sistema version nueva.indd 309
12-02-14 10:50
de base. Llegado el momento de la votación, en la dirección del partido sucedió algo muy revelador de la situación interna, 14 votos a favor de Allende y 13 abstenciones, ratificándose de este modo, la candidatura de Allende. Cabe destacar que entre las abstenciones estaban importantes dirigentes, entre otros Carlos Altamirano, Adonis Sepúlveda y Clodomiro Almeyda611. La nominación fue compleja. Le correspondió a Adonis Sepúlveda informar a la prensa que, ante el retiro de la candidatura del secretario general, Aniceto Rodríguez, se había procedido a la nominación de Salvador Allende, quedando claro que no se había llevado a cabo votación y que Allende había sido designado612. En aquella reunión se ratificó por unanimidad “la línea del Frente de Trabajadores y las tesis del Congreso de Chillán”613. Hasta enero de 1970 cada partido mantenía su propio candidato, Alberto Baltra era el postulante de radicales, Jacques Chonchol por el mapu, Rafael Tarud por el api y los socialdemócratas, Neruda por el pc y Allende por el ps. No fue fácil llegar a un acuerdo, en lo cual influyó la actitud intransigente del ps respecto a imponer su candidato o la alianza pues se ponía en riesgo la posición respaldada por el pc, que privilegiaba la unidad por sobre el candidato y ya a comienzos de 1969 lo declaraban directamente: el periódico El Siglo señalaba que “El Partido Comunista llama a la acción conjunta a las fuerzas populares, sobre la base de la unidad comunista-socialista”614. Los comunistas sentían una gran afinidad por Allende y estaban conscientes de que Neruda tenía escasas posibilidades electorales. Para el pc lo importante era la unidad de la izquierda. Conseguido aquello, lo demás era abordable; sostenían que “mientras no se produzca la unidad y no se aclare el panorama, a todo lo cual contribuiremos como el que más, no patrocinaremos ninguna candidatura. Por cierto el pc se reserva el derecho a postular un candidato propio para el caso que no haya unidad. Por otro lado, estamos convencidos que le haríamos un flaco favor a la Unidad Popular si hoy se pusiera como cuestión central la denominación del candidato”615. Más aún, inmediatamente que se designó a Neruda como su candidato, reiteraron que estaban dispuestos a
611 612 613 614 615
Furci, Carmelo. El Partido Comunista…, óp. cit., pág. 201. El Mercurio, 30 de agosto, 1969. Pág. 31. Ibíd. El Siglo, 4 de marzo, 1969. Pág. 5. Corvalán, Luis. Los comunistas…, óp. cit., pág. 35.
310
La crisis del sistema version nueva.indd 310
12-02-14 10:50
discutir con todas las fuerzas de izquierda la designación de un candidato único, “si la derecha tiene su candidato y el partido de gobierno el suyo, resulta incomprensible que aún se mantenga la dispersión entre las fuerzas de izquierda (…). La decisión del pc de levantar un candidato no va dirigida a impedir la unidad popular, sino a hacerla más factible (…) Aquí está nuestro candidato, proponemos su nombre a la consideración de las demás fuerzas populares, pero estamos llanos a prestar nuestro apoyo a un candidato común, aunque no sea el nuestro”616. La argumentación del pc para levantar su candidato era que este partido se había convertido en el primero de la izquierda chilena, a lo que se sumaba que “desde 1938 hasta esta parte ha venido apoyando candidatos radicales y socialistas y no sería malo que ahora apoyaran al nuestro”; ambas razones eran absolutamente ciertas, no obstante había una razón superior que relativizaba estas razones, y era, como se ha señalado, la unidad socialista-comunista. No hay ninguna declaración en este periodo que relativice o condiciones este discurso, por eso junto con entregar razones válida para que fuera Neruda, agregaban a continuación: “combinamos estos legítimos anhelos con el sentido de nuestra responsabilidad total, con el deber de hacer todo lo posible por forjar el triunfo del pueblo (…) Esto quiere decir también que tenemos una conducta unitaria no solo en la palabra. No decimos Pablo Neruda o ningún otro. No decimos nuestro candidato o no hay unidad”617, declaraciones que sí van a contrastar con las del ps. Los radicales, en cambio, pensaban que su candidato poseía la capacidad de convocar a sectores más amplios que Allende, pero no eran una fuerza hegemónica en la coalición, por lo tanto tenían pocas probabilidades de imponer su candidato, y los otros dos candidatos eran fundamentalmente testimoniales. En algún momento el pc consideró la posibilidad de apoyar a Baltra, calculando que con esa candidatura se podría alcanzar apoyos más extensos, sin embargo aquello no prosperó. En la intervención de Allende en el Senado, ya señalada, se refiere a la vez al tema del candidato de unidad de la izquierda y menciona los acuerdos suscritos por los partidos populares en aras de la unidad, por lo cual “se torna más extraño y lamentable que surjan dificultades en la designación de quién habrá de representar a los sectores de izquierda
616 617
El Siglo, 19 de agosto, 1969. Pág. 23. Luis Corvalán proclama la candidatura presidencial de Pablo Neruda el 30 de septiembre de 1969. En: Corvalán, Luis, Camino de Victoria, óp. cit., pág. 282.
311
La crisis del sistema version nueva.indd 311
12-02-14 10:50
en la próxima elección presidencial”, y refutaba a quienes acusaban a su partido de utilizar procedimientos discriminatorios o impositivos sobre su nombre como candidato, solicitándoles que prescindieran de su nombre, si constituía un obstáculo “para el logro de metas que se hallan muy por encima de todo personalismo y en las cuales están en juego el presente y futuro de la clase trabajadora”, petición fundada en que “en la actualidad no estamos empeñados en la mera lucha por elegir un Presidente de la República, sino tras la conquista del poder para el pueblo, a fin de abrir caminos a un proceso definitivamente revolucionario, que inicie la construcción de la nueva sociedad chilena y que señale también una ruta para América Latina”. Pero junto con señalar que no se trata de apoyar conductas personalistas, era claro al momento de fijar la posición partidaria: “reitero mi decisión de que en caso de no alcanzarse la nominación de un candidato de unidad, hecho lamentable que nunca podrá ser atribuido a la intransigencia del socialismo, cumpliré con la tarea que el partido me señale”, advirtiendo sin embargo que su partido, a pesar de no ser su opción, se vería forzado a “enfrentar separadamente la próxima elección presidencial” y reiteraba que si su partido le solicitaba que fuera quien los representara “podrán contar como siempre ocurrió con mi concurso para tan honrosa tarea partidaria”618. Si bien es cierto la designación de Allende al interior de su partido no había estado exenta de dificultades, la situación al interior de la alianza de la Unidad Popular tampoco era sencilla. Tal como señalaba el pc, se había logrado avanzar en la elaboración el programa aunque se reconocía la existencia de diferencias entre los partidos que preparaban el documento, reconociendo dificultades para lograr la constitución de la Unidad Popular. De este modo los conflictos no estaban solo en torno al programa, sino que también respecto del candidato. El fracaso de las conversaciones para elegir el candidato determinó que Allende presentara la renuncia a su postulación. En la declaración que entregó a la prensa sobre su decisión, sostiene que “En la misma medida que estuve dispuesto a hacer el aporte personal que me correspondía, si se consideraba mí nombre como garantía para alcanzar el cumplimiento de las aspiraciones unitarias, he resuelto solicitar a la dirección de mi partido que prescinda de mí, si mi nombre constituye un obstáculo para el logro de metas (…) al plantear esta petición a mi partido lo he hecho porque no estamos empeñados en la mera lucha por
618
Colección Chile en el Siglo Veinte. Salvador Allende. 1908-1973…, óp. cit., págs. 278 y 279.
312
La crisis del sistema version nueva.indd 312
12-02-14 10:50
elegir un Presidente de la República, sino tras la conquista del Poder para el pueblo”619. Entre las razones que impedían la nominación estaba la formación de un bloque al interior de la Unidad Popular, que estaba integrado por radicales, api y psd, los cuales presionaban para que el candidato de la Unidad Popular proviniera de sus filas. A diferencia de lo que había ocurrido previamente a la nominación de Allende, en que el pc estaba disponible para apoyar al candidato radical Alberto Baltra, en este nuevo escenario este partido confirmó que no lo apoyaba: En representación de la Comisión Política los senadores Mireya Baltra y Volodia Teitelboim, le señalaron oficialmente que “la Unidad Popular no puede hacerse en torno a un radical”620. Las dificultades se mantuvieron durante unas semanas, y fueron escalando en argumentos de uno y otro sector. El bloque social-demócrata e independientes pretendía levantar a Rafael Tarud como el candidato de unidad, argumentando que cuando los partidos marxistas los habían invitado, era sobre la base de participar en una representación igualitaria y que al momento de presentar cada partido sus respectivos candidatos había sido recibida con satisfacción por el resto de las colectividades. No obstante su malestar, ratificaban su voluntad unitaria. Por otra parte el ps, en declaración oficial, confirmaba “la línea acordada en el Congreso de Chillán y que había sido ratificada en cada uno de los últimos torneos del partido, en cuya virtud el socialismo debe orientar la campaña presidencial para desarrollar la política de unidad de las fuerzas revolucionarias que haga posible la implantación del socialismo en Chile”, para finalmente decir que “en el caso que en tal plazo no se logre un acuerdo acerca del candidato, si inicie oficialmente y se active la campaña presidencial del compañero Salvador Allende”621, es decir, Allende era el candidato. De lo que se trataba a continuación, era aclarar que partidos lo respaldaban. Pero como bien lo graficaba el influyente periodista político que relata una entrevista con los dirigentes del Comité Central del ps “quienes le informaron que dentro de la línea de Chillán se dará cierta elasticidad al camarada Allende; pero hasta ahí no más. No podrá arrancarse con los tarros”622.
619 620 621 622
El Mercurio, 7 de enero, 1970. Pág. 23. El Siglo, 11 de enero, 1970. Pág. 7. El Mercurio, 19 de enero, 1970. Pág. 30. Columna de Luis Hernández Parker “Acción y Represión” en Revista Ercilla, semana del 3 al 9 de septiembre, 1969.
313
La crisis del sistema version nueva.indd 313
12-02-14 10:50
Finalmente, el 20 de enero de 1970 fue formalmente proclamado Salvador Allende como abanderado de la Unidad Popular. Era la última de las candidaturas en ratificarse, a pesar de ser el nombre que comenzó a mencionarse más tempranamente. Su proclamación se hizo en la Avenida Bulnes y se efectuó ante el retrato del ex presidente radical Pedro Aguirre Cerda. Allí dijo solemnemente: “A la lealtad de ustedes, responderé con la lealtad revolucionaria (…) Las fuerzas de izquierda son la única alternativa que hará desaparecer las tensiones políticas”623, iniciándose con esta impronta mesiánica la campaña de 1970.
El intenso debate en la Democracia Cristiana; el camino propio o la Unidad Popular Al acercarse la definición presidencial los problemas internos de la dc adquirieron un tono cada vez más polémico. Un sector era partidario de aliarse con la izquierda. En la posición crítica a esta propuesta se encontraba Jaime Castillo Velasco, quien sostenía que este tema no era nuevo entre los democratacristianos, pues ya se había planteado en el Congreso Nacional de 1959, y que los mismos nombres venían a reponer una propuesta que ya había sido derrotada en dicha oportunidad y que permitió el triunfo en la elección presidencial de 1964. Se preguntaba Castillo Velasco: “¿Por qué, entonces, después de cuatro años de gobierno democratacristiano surge nuevamente la polémica?”, y decía: “Esta tesis es una mera reproducción de una de las actitudes permanentes, pero siempre minoritaria dentro del partido”, y enfatizaba que esta tesis encontraba su principal apoyo entre quienes buscaban “construir una posición crítica al gobierno y se abre sin repugnancia hacia las fuerzas que se oponen a este”. Señaló que las proposiciones hechas por los dirigentes juveniles “no solo revelan una inspiración táctica emanada de fuentes adversas al Partido Demócrata Cristiano, sino, además, importa basar la línea en una mera hipótesis sin que derive de ella ninguna forma concreta de acción política. Se trata de una tesis cuya consecuencia inmediata sería la pérdida de todas las ventajas de que disponemos”624. Esto era, para Castillo Velasco, una conducta autodestructiva.
623 624
El Mercurio, 21 de enero, 1970. Titular: “En la plaza Bulnes Allende debutó como candidato”. Revista Política y Espíritu Nº 307, noviembre, 1968. Págs. 43-44.
314
La crisis del sistema version nueva.indd 314
12-02-14 10:50
A comienzos de 1969 el tema nuevamente se hizo presente, cuando el sector “tercerista” señaló: “en cuanto a la candidatura presidencial, esta debe ser tratada como un tema secundario, porque lo fundamental es tener primero un programa definido de acción y que de él fluya el candidato (….) en cuanto a Radomiro Tomic, para nosotros es uno de los precandidatos. No lo hemos vetado ni permitiremos que sea vetado, pero también reconocemos como precandidatos a Gumucio y Chonchol”625. La aproximación de este sector al tema presidencial quedó claramente expuesta en una declaración donde se señala que la dc debía constituirse como un partido de izquierda no marxista, cuya “misión histórica inmediata” debía ser la sustitución del régimen capitalista, siendo “el objetivo liquidar al capitalismo y restar a la derecha toda posibilidad de acceso al poder”626. A los días de la declaración del tercerismo apareció una sorpresiva y extensa carta del embajador en Estados Unidos, Radomiro Tomic, dirigida al presidente del Partido, en la cual manifestaba su deseo de esclarecer el panorama presidencial, señalando su “renuncia indeclinable dentro de la lucha interna, si no resulta posible que la Democracia Cristiana marche unida a otras fuerzas populares (…) la Democracia Cristiana debe obtener el concurso de sectores políticos encabezados por el frap, en la contienda por la primera magistratura”, fundamentando su decisión en la convicción que no había base en la dc para alcanzar una estrategia de unidad popular para 1970, y que se pudiera traducir en “un acuerdo de todas las fuerzas sociales y políticas comprometidas en la sustitución del régimen capitalista con inclusión, por cierto, de las fuerzas marxistas, único esquema en que mi nombre estará disponible para una eventual candidatura presidencial”627. En parte de la carta hacía referencia a la situación en que se encontraba el gobierno: “el único esquema que podría liberar a Chile del subdesarrollo y la dependencia y detener el trágico proceso en plena marcha de Insurgencia-RepresiónDictadura, no es ya viable. Si era muy difícil antes de la sangre de Puerto Montt, ahora es imposible en los plazos que corren”628. Sin embargo esa declaración estaba lejos de ser definitiva y, según algunos militantes, las declaraciones de Tomic respondían a una situación interna que sería central en el debate en la Junta Nacional extraordinaria de mayo.
625 626 627 628
El Mercurio, 28 de marzo, 1969. Pág. 27. Ibíd. El Mercurio, 10 de abril, 1969. Pág. 23. El Mercurio, 11 de abril, 1969. Pág. 27.
315
La crisis del sistema version nueva.indd 315
12-02-14 10:50
Naturalmente uno de los principales temas de polémica fue la política de alianzas que debía cimentar el partido para poder avanzar en las transformaciones profundas que la sociedad chilena demandaba. Un sector sostenía que era indispensable, para seguir avanzando y en miras a las futuras elecciones presidenciales, lograr un entendimiento y una alianza política con la izquierda y, por otra parte, estaban aquellos que se oponían a cualquier acuerdo con ese sector. La revista Política y Espíritu fue uno de los principales espacios de deliberación, dando tribuna a las distintas tendencias al interior del partido. En enero de 1969 apareció un artículo de Rafael A. Gumucio629 referido a la posibilidad de un entendimiento con la izquierda, y polemizaba con el planteamiento de Jaime Castillo respecto a la posibilidad de construir una “unidad popular”. El artículo de Gumucio rebatía los principales argumentos de Castillo, que en sus líneas generales sostenían lo siguiente: a) que el tema de la formación de una Unidad Popular no era nuevo dentro de los democratacristianos, y que dicha tesis había sido derrotada y que además era minoritaria, b) que en realidad más que buscar un entendimiento electoral se buscaba un pacto permanente con la izquierda, y c) que el frente revolucionario era objetable porque se distanciaba de la experiencia de gobierno y en tal sentido constituía una forma de traición al considerar tácticas opositoras. Posición que Gumucio replicaba argumentando que no era extraño que temas como el de la Unidad Popular se plantearan y replantearan en distintas épocas, “En una etapa puede que no tenga acogida ni viabilidad, y en otras sí”, que el tema siga debatiéndose, no era porque “sea la obsesión de un grupo minoritario” y que la renovación del debate era lógica en tanto los problemas que daba origen al debate subsistían. Sostenía que el sectarismo partidista “el nuestro y el de los otros” era muy fuerte, lo que se explicaba por el contexto nacional e internacional; sin embargo “las condiciones ahora son distintas”, no obstante “los esfuerzos unitarios se distraen en beneficio de las luchas internas existentes en los partidos de izquierda” en referencia al debate dentro del ps. Objetaba la conducta hegemónica que imponía la dc sosteniendo que “pretender que la unidad consista en una especie de reconocimiento o apoyo de la izquierda al gobierno o su política es ponerle exigencias imposibles, es decir, no quererla”. Al igual que la izquierda comunista, respaldaba la idea de formar un gobierno que fuera representante de un movimiento popular
629
Gumucio será uno de los dirigentes que posteriormente formarán el mapu.
316
La crisis del sistema version nueva.indd 316
12-02-14 10:50
amplio capaz de hacer frente a los obstáculos que podrían surgir “como puede ser un bloqueo económico, o la acción gorilista para impulsar un golpe de Estado”. Frente a esos riesgos sostenía que la existencia de una masa era capaz de parar y defender lo logrado630. En cambio la posición del vicepresidente de la Democracia Cristiana, Bernardo Leighton, era divergente a las de Gumucio y su sector. Los acuerdos que se alcanzaban con el pc respondían a “coincidencia democrática” y por las particulares condiciones “políticas, doctrinarias y hasta psicológicas del pc estimaba imposible un entendimiento de gobierno entre el pc y la dc”631. En mayo de 1969 se realizó una Junta Nacional. El objetivo de dicho encuentro era resolver el tema de la candidatura para las elecciones presidenciales y abordar el tema del programa para el periodo presidencial de 1970-1976. En esta Junta quedaron explícitas las distintas visiones frente a los futuros comicios electorales. Se enfrentaban dos estrategias políticas: la definida como del “camino propio” y la de la “unidad popular”. Según el editorial de la revista Política y Espíritu, el origen del movimiento destinado a convocar una sesión extraordinaria tenía como uno de sus objetivos “buscar de una vez por todas las definiciones internas” opinión que habría estado entre los definidos como “rupturistas” y “terceristas”632. En la posición de los partidarios de la tesis del “camino propio” se podía ver un dejo de temor a perder su identidad alternativista y quedar sumidos en una identidad ajena, que era la de la izquierda. Argumentaban que si el partido ratificaba y prolongaba su línea no aliancista quedaba garantizado que el candidato presidencial fuera un miembro del partido y que las propuestas para el futuro gobierno no debían desconocer lo realizado durante los seis años de Frei; en suma, “el camino propio quería un candidato presidencial democratacristiano propio, que fuera la cara del Partido en la necesaria etapa de debates con otras fuerzas políticas (…) el camino propio quiere preparar una plataforma política-social económica propia para ofrecerla al país el 4 de septiembre de 1970, partiendo de la realidad de seis años de gobierno de la Democracia Cristiana” y frente a las críticas de que el partido quedaría aislado, señalaban que “el camino propio no quiere aislar al pdc ni excluir la probabilidad de buscar opiniones y conseguir apoyos para el candidato presidencial del Partido (…) y que se sepa cuáles son las ideas
630 631 632
Revista Política y Espíritu Nº 308, enero, 1969. Págs. 37-38. Ibíd., pág. 39. Revista Política y Espíritu Nº 310, abril- junio, 1969. Pág. 9.
317
La crisis del sistema version nueva.indd 317
12-02-14 10:50
fundamentales que no se transarán”633, propuesta que era defendida, entre otros, por Jaime Castillo, Patricio Aylwin y Gabriel Valdés. Los partidarios de la tesis de la “unidad popular” sostenía que lo más importante era poder llegar a un acuerdo que reuniera a los amplios sectores populares, en una “unidad popular”, que a partir de propuestas concretas en conjunto con los partidos populares, se levantara un programa presidencial. Se trataba de pensar el país y las necesidades que la sociedad demandaba, por lo tanto la unidad debía construirse a partir de la discusión y elaboración de un programa, y posteriormente se debía resolver lo del candidato. Estos sectores sostenían que “no se quería un candidato presidencial inmediato, porque querían proponer ideas, caminos probables y nombres posibles a los partidos del frap; la unidad es concebida como el entendimiento con los partidos marxistas (…) la Unidad popular quiere reelaborar todo de nuevo, dejando atrás los seis años de gobierno”. Esta postura era respaldada entre otros por Radomiro Tomic, Rafael Agustín Gumucio, Jacques Chonchol, Luis Maira, Juan Enrique Vega. La decisión respecto de la línea que asumiría el partido fue sometida a votación, venciendo por un estrecho margen la corriente del “camino propio”, la cual obtuvo 233 votos contra 215 a favor de la “unidad popular”, produciéndose inmediatamente un remesón político, anunciando su retiro varios de los que se definían como “rebeldes”, otros se abstuvieron de participar en responsabilidades del partido. Un grupo se autodefinió como “nueva izquierda”, los cuales sostenían que “el partido se fue definitivamente a la derecha”634 y que posteriormente abandonarían el pdc para formar el mapu. Al calor del debate se pensó que la candidatura de Tomic no tenía ninguna viabilidad. Sin embargo Tomic, representando a la corriente de “unidad popular”, se mantuvo leal a la mesa directiva y dentro de dicha corriente era el menos intransigente, quedando establecido que “la primera opción la tiene Radomiro Tomic a pesar de todo lo ocurrido en la junta”635. El 15 de agosto se proclamó oficialmente la candidatura de Tomic, y así los partidarios del “camino propio” eligieron para que los representara a uno de los exponentes de la tesis de la “unidad popular”.
633 634 635
Ibíd., págs. 9 y 10. Revista Política y Espíritu Nº 310, abril-junio, 1969. Págs. 9-10- 11. Ibíd.
318
La crisis del sistema version nueva.indd 318
12-02-14 10:50
Su nominación se produjo por unanimidad y aclamación de los 500 delegados a la Junta Nacional, acordándose en la misma instancia la formulación del programa de gobierno. Previamente se había elegido la nueva mesa de la dc, “con sentido de unidad” quedando presidida por Benjamín Prado. En la proclamación del candidato, el presidente saliente del pdc reconoce en su discurso la crisis que vive la democracia cristiana en “Latinoamérica y el mundo y en Chile particularmente, un momento duro y difícil” porque era un momento de definiciones respecto de la tarea política que les correspondía como partido. Habiendo acuerdo en lo sustancial el programa decía: “Programa del partido que nos permite, junto con aplaudir sin reservas lo que se hizo en el primer gobierno, demostrar que tendremos el coraje para notificar que vamos a ir mucho más allá y mucho más hondo. No terminó ayer la tarea del Partido, empezó solo ayer”636. Se apelaba a la importancia de contar con el pueblo para llevar adelante el proceso de cambios que “el país exige con una premura realmente angustiosa” para lo cual era importante apoyarse en las fuerzas del pueblo: “nuestro deber político y moral es constituirnos en una fuerza unitaria al servicio de la solidaridad comprometida con el pueblo”637. Cuando Tomic aceptó su designación como candidato, destacó el rol que el partido debiera tener en el proceso que vivía el país. En un discurso que competía con las propuestas de la izquierda, sostenía que “Las grandes metas de la revolución solo podrán alcanzarse con disciplina, trabajo y esfuerzo. No podrá liberarse de la miseria y de la dependencia externa sino cuando seas tú, el pueblo organizado, quien haya sustituido a las minorías de los centros de poder e influencia, y tú, el trabajo organizado de millones de personas, el que haya sustituido al escaso número de los dueños del capital como el centro motor de la producción de riquezas y del progreso nacional”638, y como advierte Gazmuri, “Radomiro Tomic repetía a quien quisiera oírlo que la verdadera revolución vendría después de 1970”639 o declaraciones del siguiente tipo: “Hemos hecho mucho, pero no hemos hecho la revolución”: En todo caso recibió el pleno respaldo de su partido, más allá de las importantes diferencias que tenía con Frei y con la presidencia del partido. Lo cierto es que Tomic tenía un fuerte liderazgo y era un buen representante “de los tiempos
636 637 638 639
Revista Política y Espíritu Nº 313, septiembre – noviembre, 1969. Págs. 6 y 7. Ibíd. Ibíd., pág. 11 Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 690.
319
La crisis del sistema version nueva.indd 319
12-02-14 10:50
revolucionarios” que se vivían, usaba una retórica que se ajustaba a este clima y se declaraba “anticapitalista” frente a lo cual proponía una alternativa comunitarista. Luego de la formación del mapu, los “terceristas” y Tomic se quedarán en el partido, ilusionados con las declaraciones de la Junta Nacional y su posición de “unidad social del pueblo”. Sin embargo el voto aprobado en la junta solo le permitía al sector, construir alianza con la izquierda, pero sobre la base de un candidato dc, condición que fue inmediatamente rechazada por sus potenciales aliados. El candidato, a pesar de haber dicho que ”no habrá candidatura de Tomic sin unidad popular, debe retractarse y aceptar”640, supliendo esta concesión con un discurso que se acercaba a la izquierda, apelando a la emergente rebeldía de la juventud como vanguardia de la revolución: “A la juventud le decimos: Chile te necesita como vanguardia del esfuerzo revolucionario (…) Tu patria y tu pueblo te necesitan. Sin la juventud, sin los voluntarios de la revolución, será mucho más lento, confuso y contradictorio el ascenso del pueblo a la conducción de Chile”641. Así la candidatura de Tomic y sus “tareas del pueblo” colindaban y competían con la izquierda, rigidizando aún más el campo político.
La derecha presenta candidato propio Este sector no había levantado nuevos liderazgos políticos tras la fundación del Partido Nacional, no obstante haber recuperado en parte su poder electoral. El nuevo partido, si bien mostraba una mayor capacidad de organización, aún no desplegaba su proyecto político social y mantenía su débil iniciativa partidaria. Será en el plano económico donde demostrará una cierta capacidad de levantar propuestas. Era una derecha que había recuperado la confianza a la luz de las parlamentarias de ese año, donde había aumentado su representación electoral, a pesar del ambiente de izquierdización política que se vivía. Sin embargo enfrentados a las elecciones presidenciales, las posibilidades de triunfo no resultaban muy seguras, instalándose una sensación de inquietud y temor. Pero por otra parte tampoco estaban dispuestos a repetir la conducta de 1964, de dar un apoyo incondicional a la democracia cristiana como “mal menor” frente al “comunismo”; la reforma agraria llevada a cabo durante el gobierno de Frei había sido “más que
640 641
Arrate Jorge, Rojas, Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 443. Ibíd., pág. 445.
320
La crisis del sistema version nueva.indd 320
12-02-14 10:50
una expropiación, un ultraje”. Se agregaba la certeza que la democracia cristiana no estaba disponible para “devolver la mano” frente al “peligro izquierdista”, considerando que Tomic, el candidato de ese partido, representaba a los sectores más a la izquierda de la dc. Sin embargo hay otro elemento que señala Boeninger, y es que junto a su falta de proyecto surge el cuestionamiento al orden democrático. Dudaban de la viabilidad de poder defender el orden económico social imperante en un sistema electoral de masas, temor que era exacerbado frente a las perspectivas electorales futuras, poco auspiciosas. No hay que olvidar que la tendencia a la declinación electoral de la derecha corresponde con la expansión de la participación electoral, a través de diversas reformas ocurridas desde 1958, reformas que fueron vistas por la derecha como contrarias a sus posibilidades electorales, a excepción del voto femenino. Para el movimiento gremialista de la Universidad Católica y los nacionalistas este fenómeno electoral resultaba inevitable cuando un país subdesarrollado se convertía en una democracia de masas, acrecentándose las promesas populistas y la explosión de expectativas. Esta reflexión sustentó las doctrinas autoritarias que desde ese periodo se han desarrollado en la derecha chilena642. Moulian sostiene algo parecido, y es que durante el gobierno de Frei el Partido Nacional empezó a insistir en la necesidad de recuperar el principio de autoridad y los elogios a los gobiernos que fueran capaces de realizar el interés nacional sin someterse a las presiones de masas, refiriéndose al “formalismo inoperante de la democracia”643. Preferían una elección sin pactos defensivos con el centro por el temor a una “nueva traición”, no obstante los reiterados discursos alarmistas que ellos mismos levantaban, respecto de la llegada de Allende a La Moneda. Este nuevo partido de derecha buscó construir su nicho político apelando al derecho de propiedad, al resguardo del sistema constitucional y al sentido de orden, logrando atraer el respaldo de sectores medios que percibían el nuevo clima de radicalización que se vivía “con los proyectos globales de la dc y de la izquierda” y donde “la derecha fue objeto de violentas descalificaciones que coincidían con asignarle el papel del villano”, a lo que se sumaba “la amenaza al derecho a propiedad producto de la reforma agraria”644, logrando conquistar un nuevo electorado, uni-
642 643 644
Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile…, óp. cit., pág. 144. Moulian, Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 233. Soto Ángel, Fernández, Marco. El pensamiento político…, óp. cit., pág. 90.
321
La crisis del sistema version nueva.indd 321
12-02-14 10:50
dos más que por un proyecto común, por una conducta apocada frente a la hegemónica idea de revolución645 y comportándose débil a la hora de defender su propio proyecto. Así, más que una falta de proyecto, existía en ese momento una imposibilidad de instalarlo, y que posteriormente durante la dictadura militar van a poder desplegarlo ampliamente. Con la fundación del pn el sector consiguió una mayor visibilidad política y programática reforzándose la política de autonomía, la cual probó ser la acertada en las elecciones de 1969. Junto a esta nueva estrategia partidaria, que da cuenta de un nuevo partido de derecha, emerge Jorge Alessandri como “líder providencialista” y gran ”estadista”, con el cual, en una elección a tres bandas, podrían llegan a la presidencia en 1970. Ciertamente Alessandri mantenía un reconocimiento ciudadano, con capacidad de convocar adhesión más allá que el partido de derecha. Conservaba y defendía su condición de independiente, excluyéndose de cualquier militancia partidaria; ni siquiera cuando la derecha se unificó en el Partido Nacional mostró interés por ingresar. Al termino de su gobierno en 1964 había vuelto a sus actividades privadas, sin tener mayor figuración política, por lo tanto la recurrencia a su figura muestra más que un gran liderazgo, una escasez de líderes en la derecha. Para la derecha de los años 1960 Alessandri, hijo del caudillo de los años 1920, se constituirá en “el único héroe político venerable” tanto por liberales como conservadores, condición que reforzará su marcado independentismo, pasando a ser un exponente “extraído de la exitosa alianza entre empresarios y políticos y no del mundo de los partidos políticos. Esto mostrará la debilidad que tenía la derecha política frente a la económica”646, la cual aceptará sin remilgos la reiteración del discurso antipartido defendido por Alessandri. En 1965 habría existido un prematuro interés por lograr la repostulación de Alessandri a la presidencia, cuando apareció en el periódico El Mercurio una carta firmada por “896 obreros y dueñas de casas en la que se hacía un encendido elogio a la gestión asegurando que su obra no será olvidada”647, se revivía su figura, se hacían gestos de agradecimientos por su gobierno, iniciándose la llamada “operación retorno”, sin embargo se puede hablar de manera más concreta de una postulación de
645
646 647
Idea que se ratifica con los escritos de Sergio Onofre Jarpa, Una visión Política nacional (1991) óp. cit., en Entrevista a Sergio Onofre Jarpa, Santiago, 1999. Soto, Ángel óp. cit. Fernández, Marco. El pensamiento político…, óp. cit., pág. 111. Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 759.
322
La crisis del sistema version nueva.indd 322
12-02-14 10:50
Alessandri a partir de noviembre de 1967, formado ya el nuevo partido de la derecha, cuando se convocó a una masiva concentración en la Plaza de Armas de la capital, en la cual se le solicitaba que aceptara postularse a senador en una elección extraordinaria, pero al mismo tiempo se le aclamaba como candidato presidencial. En una revista de tendencia demócrata cristiana se ironizaba sobre la candidatura de Alessandri, diciendo que “usa un método eficaz de difusión: la combinación de silencio oficial, rumor popular adecuadamente sincronizado con la estrategia del Partido Nacional y con las colaboraciones oportunas y valiosas de medios de comunicación importantes como los diarios de la empresa El Mercurio. Es una candidatura que no trabaja externamente, que no hace declaraciones, que no tiene voceros ni personeros”648 en alusión a la ausencia absoluta de muestras de debate interno. Después de un tiempo Alessandri aceptó la postulación a la presidencia, declarando que “jamás en mi vida he albergado ambiciones políticas y nunca imaginé llegar a la Presidencia de la República”, y si aceptó fue porque “desde mi solitario retiro advirtiera la inquietud de las grandes masas ciudadanas que se agitaban al ver frustrada la realización de sus anhelos”. Más adelante en una crítica solapada al gobierno de Frei, sostenía que “cuán grave resulta la siembra de ilusiones que nuestra capacidad económica no permite satisfacer como todos los desearíamos”649. Al respecto, Valdivia sostiene que uno de los primeros argumentos para su postulación fue “la actitud del candidato, quien había señalado que aceptaba la postulación pero contra su voluntad” y que habría sido lo que el candidato definía como “la solicitud incontenible del pueblo” y que dicho clamor “lo habría llevado a un duro conflicto entre mi hondo deseo de tranquilidad y el de no cometer una falta grave contra los supremos intereses del país”650. En declaraciones a la prensa asumía que estaba en “la postrera etapa de su vida” y que habría preferido retirarse pero “colocado en la hora crucial de las inevitables decisiones, después de muchas meditaciones y desvelos, he decidido inclinarme ante el mandato imperioso del destino”651. Es decir, el candidato de la derecha declaraba que muy a su pesar aceptaba el nombramiento, y sostenía su discurso distanciado de los partidos políticos, lo que se exteriorizará a través de purgas permanentes entre los miembros del Partido Nacional
648 649 650 651
Revista Política y Espíritu Nº 310, abril-junio, 1969. Pág. 13. El Mercurio, 3 de noviembre, 1969. Pág. 29. Valdivia, Verónica, Nacionales y gremialistas…, óp. cit., pág. 228. El Mercurio, 3 de noviembre, pág. 35.
323
La crisis del sistema version nueva.indd 323
12-02-14 10:50
y el comando alessandrista, como también a la hora de definir estrategia de campaña o en la elaboración del programa, temas que se abordarán más adelante. Luego de las declaraciones de resignación pasará a definir su actitud y a través de una larga entrevista periodística fundamentaba su decisión y recalcaba las idea fuerzas de lo que él entendía como esencial para ser Presidente de la República: “debe ser ciento por ciento honesto, realista, hombre de carácter y absolutamente independiente, para que no se deje influir por intereses de ninguna naturaleza”652. Se ha señalado que la temprana nominación del candidato de derecha no habría sido solo el resultado de la presión de su sector, sino que habría influido también el liderazgo político que comenzaba a tener Roberto Viaux, líder del acuartelamiento de octubre de 1969, el “tacnazo”, movimiento militar que se habría asociado a sectores de derecha y grupos nacionalistas que lo señalaban como “el único capaz de salvar a Chile”653, frente a la cual y como una forma de evitar un eventual volcamiento de la votación de derecha a este candidato o eventualmente a una división de las fuerzas, se habría resuelto por la nominación de Alessandri. Al respecto, y frente a los rumores de un eventual golpe de Estado, Sergio Onofre Jarpa aseguró que “su partido no necesitaba de esas maniobras porque la candidatura de Alessandri ofrece una buena posibilidad de gobierno civil”654. La candidatura de Jorge Alessandri finalmente se oficializó el 2 de noviembre de 1969.
Las propuestas programáticas de las candidaturas La vía chilena al socialismo: El programa de la Unidad Popular La vía chilena al socialismo representaba la voluntad de efectuar cambios profundos en el orden económico, político y social, respetando la institucionalidad jurídica-política vigente. El programa de la Unidad Popular655 fue aprobado el 17 de diciembre de 1969, y fue el resultado de un largo debate en la coalición.
652 653 654 655
Revista Ercilla, semana del 21 al 27 de enero, 1970. Pág. 11. Valdivia Verónica. Nacionales y gremialistas…, óp. cit., pág. 227. Ibíd., pág. 226. Candidatura Presidencial de Salvador Allende. Programa Básico de Gobierno. En: óp. cit., memoriachilena.cl
324
La crisis del sistema version nueva.indd 324
12-02-14 10:50
El documento comenzaba sosteniendo que “Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas”. Afirmaba enseguida que los problemas se podían resolver, porque el país contaba con grandes riquezas como el cobre y otros minerales; que además tenía un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, es decir, era un país con recursos propios, en que lo que había fracasado en Chile era el sistema económico que no correspondía con las exigencias de las grandes mayorías en que se defendían los privilegios de la clase alta, sectores que “jamás renunciarán voluntariamente” a sus privilegios. La propuesta de la up buscaba favorecer a las mayorías. Se criticaba a los que a través de “las recetas ‘reformistas’ o ‘desarrollistas’ que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante” y que en lo fundamental había sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, “cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre los estancamientos económicos, la carestía y la represión violenta contra el pueblo”. Se advertía que un alto número de chilenos estaba mal alimentado: “Según estadísticas oficiales, el 50% de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender”. Es decir, se trataba de hacer cambios profundos para superar las condiciones sociales en que se encontraba el país. Se planteaba como “la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile”. Dicho análisis conllevaba una solución política ambigua, en el sentido que no estaba claro qué significaba la “construcción del socialismo”. Se ha indicado que este párrafo fue el resultado de intensas discusiones entre socialistas y comunistas y que la redacción final habría respondido más bien a una solución de consenso. Efectivamente, el camino al socialismo no tenía una sola ruta. Aunque los partidos socialista y comunista habían abordado teóricamente el tema de la “vía chilena al socialismo”, no se había definido cómo se implementaba. El ps la entendía como un cambio revolucionario acelerado; en cambio, el pc la entendía como un proceso que en un futuro próximo se llegaría al socialismo.
325
La crisis del sistema version nueva.indd 325
12-02-14 10:50
Punto de vista de los comunistas que se hacía evidente cuando se sostenía: “El programa no se limita a hacer un diagnóstico de la situación que se debate. Propone medidas concretas que implican una auténtica transformación revolucionaria (…) Tales medidas tienen por un lado que preservar, hacer más efectivos y profundizar los derechos democráticos del pueblo y las conquistas de los trabajadores y, al mismo tiempo, transformar las actuales instituciones”656, o sea se hacía referencia principalmente a una profundización democrática, y se agregaba: “que abra paso al socialismo”. La línea política de los socialistas que habían declarado la vigencia del Congreso de Chillán para enfrentar las elecciones de 1970 estaba muy distante de lo que sostenía el pc. Los socialistas, al igual que el pc, se definían marxista-leninistas, sostenían que la toma del poder representaba un “objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo”; confirmando su posición del Frente de Trabajadores declaraban que: “En las actuales condiciones chilenas y latinoamericanas, el frap debe adecuarse en sus objetivos y organización a la línea general de la política de olas y debe estar destinado a convertirse en el Frente Político que una a todas las fuerzas antiimperialistas revolucionarias que luchen consecuentemente por la revolución socialista”, quedando afuera las fuerzas “burguesas”, porque se había agotado dicha fórmula política. “La situación de Chile se caracteriza porque el equilibrio inestable de muchos años, la ‘coexistencia pacífica’ entre las clases, están llegando a su término, en coincidencia con el agudizamiento de la lucha contra el imperialismo en escala continental”657. Indudablemente eran dos visiones de la realidad. Sin embargo en la elaboración del Programa estas diferencias quedaron sumergidas en ambigüedades e imprecisiones sobre los mecanismos de construcción del proceso revolucionario chileno, lo que se reflejará una y otra vez en las propuestas específicas. Así uno de los primeros puntos que se aborda es el del Poder Popular y de las transformaciones revolucionarias que el país necesita: “solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente”. Lo central se hallaba en la profundización democrática, afirmando que “El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el
656 657
Revista Principios Nº 129, Editorial, agosto, 1970. Pág. 5. El Congreso de Chillán, noviembre de 1967. En: óp. cit., fundacionsalvadorallende.cl
326
La crisis del sistema version nueva.indd 326
12-02-14 10:50
pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes”. Se hacen algunas definiciones sobre el concepto de democracia, probablemente en relación con las acusaciones de la derecha, y se dice: “El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarios. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado. El Gobierno Popular respetara los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos legales”, dejando de lado visiones más ortodoxas y experiencias históricas, donde dominaba la presencia de partidos únicos. En el programa se propone la creación de un nuevo orden institucional, “El Estado Popular”, el cual se construirá a través de un proceso de “democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder”. Se desprende de estas afirmaciones que se mantendría el orden institucional existente, al menos en esta etapa. No obstante, al interior de la up no existía un enfoque compartido sobre estas transformaciones. Se sostiene que importantes sectores del ps se planteaban la destrucción del aparato estatal y, en su reemplazo, la construcción de un nuevo Estado gobernado por los desposeídos658. Se planteaba la necesidad de dictar una nueva Constitución Política, la cual debería institucionalizar “la incorporación masiva del pueblo al poder estatal”. Entre las formas concretas se sugiere crear “una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder”. Respecto de la naturaleza de la Asamblea del pueblo se precisa que” La Asamblea del Pueblo será la Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión”, es decir, una nueva estructura parlamentaria que sería unicameral. Las ventajas de esta nueva estructura era que “Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial, como el parlamentarismo corrompido”. Algunos autores se han referido a que en la creación de esta Asamblea no quedaba lo suficientemente explícito respecto de la naturaleza
658
Casals Araya, Marcelo. El alba de…, óp. cit., pág. 245.
327
La crisis del sistema version nueva.indd 327
12-02-14 10:50
pluralista que este organismo tendría659, sin embargo es clara al señalar que “La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos”. Se propone otro cambio legislativo y que de haber sido implementado en el inicio del gobierno podría haber tenido efectos políticos importantes, y era el que todas las elecciones se efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo, a “fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que pueda expresarse de un modo coherente”. Con respecto a lo que se definía como la “Organización de Justicia”, se decía: “Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del pueblo sin otra limitación que las que emanen de la natural idoneidad de sus miembros” en alusión al carácter elitista que tenía la justicia. Respecto al tema de las Fuerzas Armadas y la defensa nacional, el programa no mostraba una particular visión marxista, más bien estaba la idea de reforzar el sistema democrático, no elitista e integrativo a que se aspiraba. Se decía que “El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación de la soberanía nacional, lo que concibe como un deber de todo el pueblo”, y respecto de las tareas específicas se enumeraban las siguientes: 1) Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido rechazo a cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extrañas. 2) Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos. 3) Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía.
659
Cristián Gazmuri, en su libro “Eduardo Frei Montalva”, sostiene que “cuyo posible carácter pluralista quedaba en la nebulosa”, sin embargo puede ser una lectura más ideológica del programa que textual.
328
La crisis del sistema version nueva.indd 328
12-02-14 10:50
Había un punto muy relevante, sobre todo después del llamado “Tacnazo”, el acuartelamiento por razones “económicas”. Se decía que era “necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y técnicos, y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garanticen a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo solo a sus condiciones personales”. En el plano económico el programa hablaba de la construcción de una nueva economía, y precisaba: “Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”. En la nueva economía la planificación jugaría un papel importantísimo, y los organismos centrales estaban concebidos al más alto nivel administrativo; por lo tanto las decisiones que se tomaran y que serían “generadas democráticamente”, tendrían el “carácter ejecutivo”. La creación de tres áreas en la economía: 1. Área de Propiedad Social. Se formaría con las empresas que ya poseía el Estado, más las que se iban a expropiar. Se proponía nacionalizar las riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, estaban en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Este sector quedaría integrando por la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros; el comercio exterior; las grandes empresas y monopolios de distribución; los monopolios industriales estratégicos; en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados. Se precisaba que “todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista”. 2. Área de Propiedad Privada. Se señalaba que estas empresas “en número serán la mayoría. Así por ejemplo en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo la industria artesanal), solo unas 150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los
329
La crisis del sistema version nueva.indd 329
12-02-14 10:50
empresarios industriales del país. Las empresas que integraban este sector también serían beneficiadas con “la planificación general de la economía nacional”. 3. Área de Propiedad Mixta. Se formaría con aquellas empresas que combinaran capitales estatales con particulares. Respecto del sistema educacional, se afirmaba que el “nuevo Gobierno se orientará a entregar las más amplias y mejores oportunidades educacionales” y se hablaba que este debía ser “democrático, único y planificado”. Para el cumplimiento de estos propósitos “influirá el mejoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores y la consideración, en el nivel que corresponde, de las responsabilidades de los educadores”. Además se proponía la creación de un “Plan Nacional de Becas” que fuera lo suficientemente amplio como para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los niños de Chile, especialmente a los hijos de la clase obrera y del campesinado. Se proyectaba un plan extraordinario de construcción de establecimientos escolares, apoyado en recursos nacionales y locales movilizados por los órganos básicos de poder. Junto a esta magna empresa se agregaba un elemento inquietante para la oposición, y era que se “expropiarán las edificaciones suntuarias que se requieran para habilitar nuevos establecimientos escolares e internados”. Con estas medidas se aspiraba a que hubiera a lo menos una escuela básica y media en “cada comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile”. Se proponía profundizar la reforma agraria iniciada por el gobierno de Frei. Junto al programa apareció un folleto de divulgación llamado Las primeras 40 medidas del gobierno popular, que estaba escrito en un lenguaje coloquial, con frases cortas, acompañado de ilustraciones para su distribución masiva. Entre las promesas más apreciadas estaba: “El niño nace para ser feliz”, “Leche para todos los niños de Chile, aseguremos medio litro de leche como ración diaria a todos los niños de Chile”, “Se invitará al Palacio Presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica, seleccionados de todo el país”. “Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica”, “Crearemos el Instituto Nacional del Arte y la Cultura y Escuelas de formación artística en todas las comunas”, “Incorporaremos al sistema previsional a los pequeños y medianos co-
330
La crisis del sistema version nueva.indd 330
12-02-14 10:50
merciantes, industriales y agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños mineros, pirquineros y dueñas de casa”. El programa de la up en sus líneas centrales se definía como antiimperialista, antimonopólico y antioligárquico y que coincidía con las definiciones ideológicas del pc desde los años 1950. Según Riquelme, un elemento nuevo, en un contexto de continuidad en la propuesta del pc, lo constituía la ligazón estrecha entre la definición que se hacía del carácter de la transformaciones y el inicio de la construcción del socialismo en Chile: “La imposibilidad de solucionar los problemas del pueblo y de la nación dentro del actual sistema impone la obligación de terminar con el dominio del imperialismo y de los monopolios, eliminar el latifundio y abrir paso al socialismo”660. El programa de la up respondía al mínimo común de los objetivos que compartían, pero asimismo estaban las contradicciones, vacíos y discrepancias estratégicas existentes entre las principales fuerzas de izquierda. Más aún, se sostiene que el programa lejos de simbolizar el predominio o hegemonía de uno u otro partido, en realidad el texto resultó ser una mixtura que buscó dejar conformes a las distintas fuerzas políticas. En esa misma lógica, en el programa no hay alusión a la “dictadura del proletariado”, como etapa de transición a una sociedad socialista; por el contrario, se hace mención a las garantías para el multipartidismo y el pluralismo ideológico. Sería incorrecto atribuir a las imprecisiones y ambigüedades del programa responsabilidad en los desacuerdos y conflictos que ocurrieron cuando ya la up estaba en el gobierno, pero sin dudas aquello contribuyó, y sobre todo dio espacio a una multiplicidad de lecturas al interior de los partidos integrantes de la coalición política. Tomic: Ni un paso atrás, cien pasos adelante. La Revolución chilena, democrática y popular En el terreno programático, la candidatura de Tomic era bastante cercana a la de la up. Planteaba la profundización de las reformas ya iniciadas. Buscaba encabezar una revolución que permitiera incorporar al pueblo en la toma de decisiones políticas, no descartando la posibilidad de una
660
Programa del Partido Comunista de Chile. Citado en: Riquelme, Alfredo, Rojo atardecer…, óp. cit., pág. 79.
331
La crisis del sistema version nueva.indd 331
12-02-14 10:50
nueva constitución que confirmara esa voluntad y llevar adelante transformaciones económicas que permitieran sustituir el capitalismo. Recurrentemente se hace mención a la revolución, al pueblo, se critica el imperialismo y el capitalismo, utilizando un lenguaje que se asemeja más al de la izquierda que al de su propia tradición y provocando, de paso, un notorio desplazamiento hacia posiciones más radicales, tanto de la propia izquierda como del centro. Para Gazmuri esta candidatura no habría encontrado apoyo en el presidente Frei, porque “no creía que estuviera fundada sobre bases reales” y porque consideraba que Tomic era “víctima de la ola utópica revolucionaria, que recorría el continente”, y el propio autor comparte esta mirada al señalar que “la falta de mesura y lo confuso del programa resulta casi chocante. Contiene una mezcla de elementos doctrinarios y tecnocráticos diversos con un marcado tono retórico”661. En un libro publicado varios años después, Sergio Bitar662 sostuvo que el programa de Tomic tenía grandes coincidencias con el de Allende, las que habrían podido facilitar un acuerdo entre ambas candidaturas. A su juicio, ese programa daba menos relevancia a los cambios de propiedad y más a las políticas económicas, pero que contemplaba los aspectos fundamentales relacionados con el problema crucial de las formas de propiedad de las grandes empresas sin incluir la estatización masiva ni inmediata. Abordaba aspectos relativos a la distribución del ingreso, al crecimiento, control de la inflación, reducción de la dependencia externa. Pero “existía una importante diferencia. El problema del ahorro estaba mejor contemplado por Tomic, que planteaba con mayor rigor la compatibilidad entre redistribución y ahorro, es decir, subyacía una estimación más moderada del excedente disponible para distribuir”663. Lo que no se cuestionaba era la afinidad de miradas entre el candidato de centro y el de la izquierda. El acento de la candidatura de Tomic estaba puesto en resaltar lo avanzado en el primer gobierno democratacristiano y en su profundización en una segunda etapa. En la introducción de las bases programáticas se enfatizaba esta idea sosteniendo que “La profunda y valiosa labor de transformación cumplida por el primer gobierno de la dc (…)
661 662
663
Gazmuri, Cristián, Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., págs. 761 y 762. Sergio Bitar fue Ministro de Minería de Salvador Allende; había sido cercano a la dc y en 1971 se incorporó a la Izquierda Cristiana. Bitar, Sergio. Chile 1970-1973. Asumir la historia para construir el futuro. Ed. Pehuén, Santiago, 1995. Págs. 68, 69, 70.
332
La crisis del sistema version nueva.indd 332
12-02-14 10:50
ningún otro gobierno en el curso del siglo xx ha realizado una labor comparable. Todo el partido se enorgullece por haber realizado esta primera etapa”; y en su discurso Tomic señalaba que “El programa de 1970 no es el programa de 1964 porque gracias al primer gobierno de la democracia cristiana, Chile de 1970 no es el Chile de 1964”. El programa tomicista planteaba: “El capitalismo y el neo capitalismo se han agotado” y se explicaba sobre la base que el “agotamiento del sistema político de base social minoritaria y el sistema económico de base capitalista o neocapitalista han demostrado estar agotados”. Se trataba por lo tanto de reemplazar el viejo sistema a través de una “Revolución chilena, democrática y popular”. La dc pretendía encarnar algo distinto tanto a la izquierda como a la derecha o como lo definían “al capitalismo y al marxismo” explicando su propuesta a partir de la diferenciación de contrastes con ambos sectores. Con respecto a la izquierda se hacía especial hincapié en que “nos distingue de otros esquemas revolucionarios”, porque “rechazamos todo dogmatismo contrario a la realidad chilena (…) sin sujeción a determinadas concepciones doctrinarias”. Frente a las posiciones de la derecha, sostenían que “algunos espíritus simples creen que esto obedece a la demagogia y a la politiquería o bien al resentimiento social y a un ánimo de venganza”664. Definía la revolución chilena como “auténticamente chilena”, en contraposición a la izquierda que buscaba “imitar modelos de otros lugares”, a lo que se sumaba la condición de ser “democrática” enfatizando en el respeto a los derechos esenciales de las personas y en la renovación periódica del mandato de los gobernantes; sin embargo se hacía una precisión particular: “rechazó para Chile en esta hora de su historia que la libertad económica y la libertad para hacerse millonario sea el fundamento de todas las libertades”, la segunda condición de la revolución que debía ser popular, eso significaba que “el pueblo debe ser el primer protagonista y el conductor del esfuerzo revolucionario, sin excluir a ningún chileno para quien el servicio de los intereses permanentes sobrepase y condiciones cualquier otro interés”. En sus discursos, Tomic realzaba la idea de “Unidad del Pueblo” para llevar adelante “una política patriótica de transformación y cambio, al servicio de la revolución chilena democrática y popular”665.
664 665
La Nación, 9 de marzo, 1969. Pág. 9. El Mercurio, 22 de agosto, 1969. Pág. 31.
333
La crisis del sistema version nueva.indd 333
12-02-14 10:50
Las bases programáticas para el periodo 1970-1976 fueron aprobadas por la Junta Nacional de la dc. Se hacía un balance positivo de la experiencia del primer gobierno democratacristiano, no obstante que “aún subsisten problemas apremiantes”. Bajo el lema “El pueblo, motor principal de la revolución y de la historia. La historia la hace el pueblo”, se desarrollaron las orientaciones fundamentales que sirvieron de base para la elaboración del programa666. El lenguaje utilizado se asemeja al de la izquierda, incorporando incluso ciertas categorías de análisis cercanas al marxismo. “Hay que facilitar la organización y participación del pueblo para que sea el motor decisivo en el proceso revolucionario”. Las tareas fundamentales del programa tomicista señalaban: 1. En lo político: Que el pueblo organizado y activamente participando, sustituya a las minorías de los centros de poder e influencia que aún controlan la estructura del Estado, de la sociedad y de la economía nacional. Nuevo ordenamiento constitucional que contemplará la participación directa del pueblo en las decisiones fundamentales, introduciéndose el plebiscito para aquellas materias de importancia sustancial; ratificación de políticas económicas, discrepancias Ejecutivo-Legislativo, por ejemplo. 2. En los social: Que el pueblo asuma efectivamente el poder social, disponiendo de la autoridad efectiva para que sea la respectiva comunidad quien decida qué hacer. Salud: Ningún chileno sin atención médica. Previsión social única. Creación de los consejos comunitarios de la salud. 3. En lo económico, el eje principal estará en la Economía Social del Pueblo. Se crearan tres áreas: Las Empresas del Estado (petróleo, electricidad, ferrocarriles y cobre), las Empresas del Fondo para la independencia y el desarrollo nacional, que serán aquellas que por su complejidad o magnitud no deban ser traspasadas a determinados grupos de chilenos, y las empresas de Trabajadores, donde los dueños del trabajo sean los dueños del capital. Paralelamente a las empresas de la nueva economía subsistirán las empresas privadas de la economía tradicional y tendrán el respeto y respaldo del Estado. Participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Asistencia jurídica gratuita.
666
Revista Política y Espíritu Nº 313, septiembre-noviembre, 1969. Pág. 14.
334
La crisis del sistema version nueva.indd 334
12-02-14 10:50
4. Política Cultural y Programa educacional: La educación es un proceso que no se agota. Solo un pueblo instruido puede ver con esperanzas el futuro 5. La política internacional; libre determinación de los pueblos e integración de América Latina. El programa dc planteaba completar la reforma agraria y no dejar ningún latifundio en Chile al término del mandato. El texto decía al final: “Nada es imposible para un pueblo unido y organizado, tras metas revolucionarias (…) Las viejas estructuras de base social minoritaria y el régimen capitalista, que heredamos del pasado, han llegado a su límite (…) Nuevas instituciones que desplacen hacia la mayoría los centros de poder y de influencia y que hagan del trabajo y no del dinero, el principal agente productor” (…) Esa es la revolución que Chile necesita”667. No obstante las coincidencias sustantivas entre el programa de Tomic y el de la up, el escenario político determinó que estas se transformaran en un factor negativo. Al competir con la izquierda, Tomic impulsó a esta a diferenciarse, y la mejor forma era descalificar el proyecto dc, resaltando las debilidades e incongruencias por sobre las semejanzas. En declaraciones a la prensa, Tomic decía entonces: “No estamos haciendo una competencia con la mal llamada ‘Unidad Popular’. No queremos competir con ellos sobre quién está más a la izquierda que el otro y quién es más o menos revolucionario. Pero nosotros estamos planteando el poder total para el pueblo, el Poder Político, el Poder Económico y el Poder Cultural”668. Dentro del pdc y del gobierno, Tomic habría “recibido escaso apoyo o, al menos, no tanto como esperaba. Enfrentar una elección presidencial sin posibilidades de ganarla no fue ninguna ayuda para restaurar la unidad del partido”669. La propuesta de la derecha: el programa de Alessandri La derecha comenzó a salir del marasmo ideológico en 1966, cuando a través del nuevo partido planteó la idea de formular un proyecto nacional, cuyo principio ordenador era la apelación al orden y la reivindica-
667 668 669
Revista Política y Espíritu. Nº 313, septiembre-noviembre, 1969. Págs. 14 a 16. La Nación, 9 de marzo, 1969. Pág. 11. Yocelevzky, Ricardo. La democracia cristiana…, óp. cit., pág. 312.
335
La crisis del sistema version nueva.indd 335
12-02-14 10:50
ción de una política nacional frente a las propuestas de la izquierda y la dc. Pero tal proyecto requería un discurso legitimador e identificador, que diera un soporte firme a la candidatura de Alessandri. En 1967 se organizó la Convención de la Confederación de la Producción y del Comercio. La convocatoria era una respuesta a las aprensiones que existían de los empresarios sobre el curso de la economía. A partir de dicha Convención se constituyó un nuevo movimiento empresarial, el cual logró una “efectiva unidad gremial en nombre de la defensa de la propiedad privada y del antiintervencionismo estatal”670. Tal como señala Ángel Soto, el empresariado partidario de Alessandri estaba a favor de la reducción de la intervención del Estado, aunque al mismo tiempo necesitaba su participación en materias de aranceles, impulso a la industrialización e inversiones públicas, pero oponiéndose a la fijación de precios y salarios671. Se señala que la convención de 1967 implicó un salto cualitativo, puesto que el empresariado consiguió diseñar una ideología global de corte abiertamente liberal, que rompió con las concepciones económicas estatistas que predominaban en esa época672. Evidentemente estaban ocurriendo cambios importantes en el seno de la derecha, pero que fueron imperceptibles para las otras fuerzas políticas. En 1968 se fundó el Centro de Estudios Socioeconómicos (cesec), integrado en su mayoría por ingenieros comerciales posgraduados en Chicago, los que, junto con dar asesoría a algunas empresas, contribuyeron a elaborar el programa de Alessandri673. La motivación de este Centro era “hacer frente al socialismo democratacristiano, defender los principios de la empresa privada y la economía de mercado. El cesec fue apoyado financieramente por El Mercurio”674. Según algunos de sus miembros, se había creado “como un instrumento para la defensa de los principios de la libertad del mercado y la eficiencia económica”675, y de allí salió la mayor parte del equipo técnico de la campaña de Alessandri.
670
671 672 673
674 675
Soto, Ángel. El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal. Ed. Centro de Estudios Bicentenario, Santiago 2003. Pág. 64. Ibíd., pág. 64. Vergara, Pilar. Auge y Caída del neoliberalismo en Chile. Ed. flacso, Santiago, 1985. Pág. 29. Que posteriormente elaborarán el plan económico del régimen militar, el que será conocido como El ladrillo. Soto, Ángel. El Mercurio y la difusión…, óp. cit., pág. 51. Ibíd.
336
La crisis del sistema version nueva.indd 336
12-02-14 10:50
En julio de 1969 el Partido Nacional presentó el documento “Ha llegado la hora de defender la libertad”, que en la práctica era una declaración de principios y el primer bosquejo del programa de gobierno. En lo sustancial, hacía una crítica tanto a la izquierda como a la dc, entendiéndolos como una sola entidad. Sostenía: “El problema fundamental de Chile no es de índole económica, como pretenden democratacristianos y marxistas. Es de la estructura política (…). La rebelión del hombre libre debe iniciarse ahora y culminar en 1970, eligiendo un gobierno moderno y eficiente para aprovechar la capacidad de trabajo”676. Era la primera vez que “los graduados de Chicago que postulaban una economía abierta con libertad de precios internos y aranceles externos bajos o inexistentes, se enfrentaban con los representantes históricos del empresariado industrial, crecido al amparo de la sustitución de importaciones”677. Algunos lineamentos defendidos por los egresados de Chicago eran: la apertura de la economía, la eliminación de las prácticas monopólicas, la liberalización del sistema de precios, la modificación del sistema tributario, la creación y formación de un mercado de capitales, un nuevo sistema previsional. Se estimularía la participación a través de los “comités de empresas”, los cuales se encargarían del resguardo del buen funcionamiento económico y social de la empresa. Se proponía la creación de un Consejo Económico Social, instancia de carácter asesor del Presidente de la República para el diseño de la política económica y laboral. Este Consejo estaría integrado por representantes de los gremios, los empresarios y las ff.aa. Se hacía referencia también a la incorporación de la juventud y las mujeres a través de instancias más locales. En materias sociales se hacía referencia a la desnutrición infantil, y los efectos que aquello acarreaba en el desarrollo del país. Se proponía crear el Consejo Nacional de Nutrición, el cual sería el encargado de diseñar los programas para su erradicación. Se hacía referencia a las demandas de salud y se proponía diseñar una política global, basado en un sistema único con libre elección. Se proponía llevar adelante una reforma provisional que incorporara sistemas diversos. El economista Sergio de Castro fue el encargado de presentar el programa socioeconómico a los asesores del candidato, quien dijo que “el grupo empresarial que dirigía la campaña de Alessandri declaraba estar
676 677
Documento del Partido Nacional “Ha llegado la hora de defender la libertad”, 29 de julio, 1969. Soto, Ángel. El Mercurio y la difusión…, óp. cit., pág. 66.
337
La crisis del sistema version nueva.indd 337
12-02-14 10:50
de acuerdo con el programa elaborado, pero estimaba que las reformas debían ser mucho más graduales”, frente a lo cual De Castro afirmaba: “nuestro pensamiento era que la gradualidad llevaría al fracaso del programa y al desistimiento de su aplicación”678. Las relaciones entre los empresarios tradicionales y los economistas de Chicago no estuvieron exentas de dificultades, tal como se observa en una entrevista en el diario El Mercurio: “En septiembre de 1969 se constituyó una comisión de Economía y Hacienda para el futuro gobierno de Alessandri, por empresarios y profesionales economistas (…) Las discusiones sobre política económica eran semanales y hubo coincidencias, pero en una se armó la guerra mundial y fue la de política de comercio exterior: aquí fue casi el divorcio entre los empresarios y los economistas”679. Según el autor de la entrevista, “el empresariado era liberal de la boca para afuera”. Luego del golpe de Estado de 1973, las ideas del cesec se convirtieron en la base del programa económico de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero en 1969 las propuestas de los economistas de Chicago estaban planteadas desde un imaginario defensivo y alarmista frente a lo que veían como un futuro catastrófico. El documento mencionado planteaba: “La libertad es indivisible, no hay libertad política cuando la libertad económica es suprimida o coartada por el Estado o por la acción de monopolios o carteles privados”, que advierte sobre el peligro de “la eliminación del comercio particular”, y que se anulará toda competencia y “se llegará al sistema soviético”, como aumentará “la persecución a los agricultores”, frente a lo cual sostiene que “ha llegado la hora de defenderse”680. Será en el plano económico donde se observará mayor cantidad de propuestas; en cambio en el plano político será una mezcla de añoranza del pasado de orden y de temor al futuro posible. El discurso predominante en el sector partía por un diagnóstico de crisis, inseguridad y desconfianza en el país, debido a la demagogia de los partidos, frente a lo cual se hacía urgente reformar la estructura institucional. Un documento clave sobre las orientaciones programáticas de la candidatura de Alessandri fue “La Nueva República. Objetivos del Partido
678 679 680
Soto, Ángel. El Mercurio y la difusión…, óp. cit., pág. 67. Entrevista a Adelio Pipino, El Mercurio, 23 de agosto, 1969. Pág. 2. Documento del Partido Nacional: “Ha llegado la hora de defender la libertad”, 29 de julio, 1969.
338
La crisis del sistema version nueva.indd 338
12-02-14 10:50
Nacional”681. Allí se decía: “La autoridad, el orden, la eficiencia, un espíritu nacionalista y unitario, la corrección de los malos hábitos políticos, la renovación de las instituciones, una política de expansión económica y de justicia social, todo eso que la mayoría de los chilenos anhela, puede lograrse ahora a través de la candidatura presidencial de don Jorge Alessandri, que tendrá, además, el indispensable respaldo de una votación popular mayoritaria”, o en referencias al sentido de la República, recurriendo a Portales, como ejemplo de gobierno fuerte y autoritario, que había sido capaz de frenar la anarquía y el desorden: “los nacionales deben mantener una posición de vanguardia. Este es el significado profundo de la tradición portaliana; la voluntad de innovar y crear instituciones propias y eficientes, como en su época lo hicieron los forjadores de la República”. Se hacía referencia directa a la necesidad de la existencia de partidos políticos, porque estos representan “un aporte al sistema pluralista y democrático”, siempre y cuando “interpreten verdaderamente las grandes aspiraciones ciudadanas y abandonen el ideologismo y la politiquería”. Se criticaba a la izquierda y la dc al señalar que se debía evitar que los partidos tuvieran una dependencia a organizaciones o gobiernos extranjeros, los partidos debían responder a la cultura nacional, ser propiamente chilenos, y se enfatizaba sobre la necesidad de evitar el caudillismo. El pn se veía a sí mismo como “no contaminado”, como una fuerza antipartidos históricos, que se oponía a las prácticas existentes. La Nueva República culpaba a los marxistas y los socialcristianos de la desnaturalización de los partidos y de la crisis política que vivía el país682. Había aquí un concepto corporativo de los partidos que se distanciaba totalmente de los existentes e insinuaba un cuestionamiento respecto de la legalidad de los partidos de izquierda. El documento también se refería al levantamiento del Regimiento Tacna, en octubre de 1969, señalando la preocupación del partido “por dar solución a los problemas de las Fuerzas Armadas y defensa de nuestra soberanía”. Se agregaba que en manera alguna esta actitud, “que emana de una convicción patriótica, podría confundirse con intenciones de comprometer a las Fuerzas Armadas en actividades políticas. Todo lo que anhelan quienes propician una solución de hecho puede lograrse
681 682
El Mercurio, 17 de diciembre, 1969. Pág. 22. Valdivia, Verónica. Nacionales y gremialistas…, óp. cit., pág. 240.
339
La crisis del sistema version nueva.indd 339
12-02-14 10:50
en Chile a través de un gobierno constitucional” –puntualizaban–, “sin necesidad de destruir nuestro sistema jurídico”. El pn llamaba a los chilenos a esperar con paciencia el último año del experimento democratacristiano, y recalcaba: “El Partido Nacional ha actuado y seguirá actuando dentro de la Constitución y la Ley”, y en una mirada de cálculo político, se recomienda que “Aún los desesperados deben entender que sería un grave error político provocar el término anticipado del actual Gobierno, porque para muchos podría quedar la duda de si al final de su mandato hubiera cumplido las promesas con que ilusionó al pueblo de Chile”683. La derecha había enfrentado una oleada revolucionaria en los años 1960, y ahora parecía más dispuesta a abandonar su política defensiva y a levantar una alternativa propia, con propuestas que combinaban la defensa de la libre iniciativa económica y la proposición de una autoridad fuerte. La campaña electoral; cuando se jugaba el todo o nada Aunque al comienzo la campaña de 1970 parecía una competencia entre tres candidaturas de fuerzas equivalentes, solo al final de esta se fortaleció la idea de que la disputa real sería entre la derecha y la izquierda. El Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Chile (cedop) midió en tres momentos el estado de la situación684. Resultado de las encuestas de opinión Agosto 1969 Marzo 1970
Mayo 1970
Alessandri
46,0%
39,1%
36,1%
Allende Tomic
18,0% 23,0%
22,6% 30,1%
25,6% 30,8%
No opina
13,0%
8,2%
7,5%
Una empresa de sondeos vinculada al comando de Alessandri arrojaba estos resultados: Alessandri, 41,9%; Allende, 31,5 %; y Tomic, 21,2%. Finalmente el Centro de Opinión Pública (cep) le entregaba a Alessandri 36,8%, a Allende, 31,5% y a Tomic, 30,8%685.
683 684 685
El Mercurio, 17 de diciembre, 1969. Pág. 22. El Mercurio, 31 de mayo, 1969. Pág. 43. Revista Ercilla, 2 al 8 de septiembre, 1970, págs. 9 y 12. Citado en: San Francisco, Alejandro. La
340
La crisis del sistema version nueva.indd 340
12-02-14 10:50
Más allá de las cifras, el complejo equilibrio de los tres tercios no había cambiado sustancialmente. La particularidad de esta campaña fue que, además de las tradicionales concentraciones y desfiles, se organizaron otras expresiones de participación popular, las que se engloban en la llamada “cultura de la movilización”686, que perdurará hasta los años del gobierno de la Unidad Popular. Mañana debemos triunfar687. Venceremos; la apuesta de la UP “Nunca como ahora las perspectivas de victoria popular son tan grandes y de tanta significación”. Así iniciaba el secretario general del pc su discurso del día anterior a la elección”. El optimismo era innegable: “El pueblo será gobierno y creará un nuevo orden social”. La campaña había tenido tono de epopeya y el discurso del secretario general del pc lo expresaba claramente, aunque no dejaba de advertir sobre los riesgos: “Se sabe que hay peligros, que las viejas clases reaccionarias no abandonan sin lucha los privilegios que detenta, y que por eso hay que estar vigilantes (…). El día de mañana es decisivo. De la movilización masiva y a primera hora hacia las urnas, de la vigilancia de los apoderados en cada mesa del control de los cómputos (…). En manos del pueblo está su futuro”688. Una experiencia inédita de la campaña fue la creación de miles de Comités de Unidad Popular (cup) en las fábricas, en las universidades, en el campo, en las barriadas populares. Para algunos dirigentes partidarios los cup representaban “gérmenes del poder popular” y de acuerdo con lo que señalaba el programa, los “cup constituyen una instancia de profundización y desarrollo de la política popular”689. El mir, que era crítico de la vía electoral, en marzo de 1970 decidió interrumpir los asaltos a bancos y a supermercados, y en junio de ese año terminar con otras acciones armadas, llamando a votar por Allende. En esta decisión habría influido el entusiasmo mostrado por los traba-
686
687
688 689
Elección presidencial de 1970. En: Camino a la Moneda., óp. cit., pág. 367. Fermandois, Joaquín. Transición al socialismo y confrontación social en Chile. 1970- 1973. Revista Bicentenario. Vol. 2 Nº 2, Santiago, 2003. Pág. 31-32. Discurso de Luis Corvalán emitido por cadena nacional de radioemisoras el día antes de la elección. En: Corvalán, Luis. Tres periodos…, óp. cit., pág. 69. Ibíd. Arrate, Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 458.
341
La crisis del sistema version nueva.indd 341
12-02-14 10:50
jadores y se trataba de evitar enfrentarlos a la disyuntiva excluyente de estar con el mir o estar con Allende”690. Además, varios militantes del mir formaron parte del dispositivo de seguridad personal del candidato durante la campaña y durante el primer año de gobierno. De todos modos, el mir dudaba de que “las clases dominantes” aceptaran el veredicto popular, y a comienzos de mayo de 1970 declararon: “No desarrollaremos ninguna actividad electoral, sostenemos que las elecciones no son un camino para la conquista del poder. Desconfiamos que por esa vía vayan a ser un gobierno los obreros y campesinos y se comience la construcción del socialismo. Estamos ciertos de que si ese difícil triunfo popular se alcanza, las clases dominantes no vacilarán en dar un golpe militar”. Posteriormente, el mir afirmaba que Tomic y Alessandri “representan a los capitalistas de la ciudad y del campo, a los dueños del poder y de la riqueza, nacional y extranjera. Son los enemigos de obreros, campesinos y pobladores y, por tanto, nuestros enemigos” y frente a los partidos de la up señalaban que “En la Unidad están los que buscan la conquista del poder por la vía electoral. Creemos que ese es un camino equivocado. Pero el hecho de diferir en los métodos no los convierte en nuestros enemigos”691. Tal planteamiento se distanciaba de las declaraciones realizadas pocos meses antes por Andrés Pascal Allende, sobrino de Salvador Allende y miembro de la comisión política del mir, quien sostuvo: “Es nuestra estrategia lo que nos separa de la izquierda tradicional. Nosotros rechazamos el camino de las alianzas con la burguesía y la aceptación del electoralismo como medio de liberación de los trabajadores. Además de ilusa, esta estrategia electoralista nos parece peligrosa y negativa, porque tiende a mantener a los trabajadores en el mito de la democracia burguesa”692. Por otra parte, según declaraciones de un miembro del mir que integró el equipo de seguridad de Allende, “para la campaña presidencial del 70 el mir decidió darle una oportunidad a ese candidato reformista, burgués y equivocado, y dejarlo perder tranquilo”693. A fines de junio de 1970 el mir fijará su conducta de contención frente a las elecciones presidenciales, declarando que “si Allende triunfaba se desarrollaría una contraofensiva reaccionaria y que nosotros en ese caso
690 691 692 693
Naranjo, Pedro, et al. Miguel Enríquez…, óp. cit., pág. 64. Revista Punto Final Nº 104, El mir y las elecciones presidenciales, 12 de mayo, 1970. Pág. 5. Revista Ercilla. Semana del 10 al 16 de septiembre, 1969. Pág. 32. Entrevista a Max Marambio, citada en Arrate Jorge, Rojas, Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 460.
342
La crisis del sistema version nueva.indd 342
12-02-14 10:50
asumiremos la defensa de lo conquistado por los trabajadores”694. Si bien es cierto el mir no representaba una fuerza política poderosa, era influyente al interior de sectores del ps, por lo tanto dicha postura apaciguó las críticas y aprensiones que rondaba al partido del candidato. La corriente socialista proclive a la acción directa provocó bastantes contratiempos a Allende. La participación de militantes de su partido en actividades de adiestramiento militar en Chaihuín, cerca de Valdivia, descubiertas a fines de mayo de 1970 y que fueron reprimidas por la policía y el Ejército695, fue ampliamente difundido por la prensa de derecha y utilizado en contra de la up. El mapu también veía con cierto escepticismo las posibilidades de éxito electoral y la viabilidad de alcanzar el poder. “En el caso chileno –sostenían sus dirigentes–, creemos que los trabajadores aun cuando la Unidad Popular triunfe en la elección del 70, deben estar preparados a enfrentar mediante todas las formas de lucha –incluso armada– la reacción de la burguesía y el imperialismo”696. Por su parte, el pc tenía plena confianza en la candidatura de Allende y en lo justo de su propuesta, y manifestaba su desconfianza en los otros dos candidatos. En Alessandri y la derecha no veían soluciones reales para los problemas del país, más aún acusaban que “en su administración pecó de falta de austeridad y de honradez” porque había puesto de aval al Estado en préstamos para la Papelera de Puente Alto, donde él era su presidente. Se sostenía a la vez que “en los días que corren cuando las urgencias del cambio son mayores, cuando la cuestión social es más aguda (…) el país no podría soportar un gobierno de derecha. La derecha y Alessandri no le ofrecen al país más que males”697. Con respecto a la candidatura de la dc, el pc señalaba que lo hecho por el gobierno de Frei era poco en materia de reformas, y que la candidatura dc cargaba con las “masacres de El Salvador y Puerto Montt, el alza del costo de la vida, la ruina de la industria salitrera”. El juicio global era categórico: “Alessandri y Tomic le tienden al país una gran trampa, quieren someterlo a un gigantesco engaño”698. La campaña de la up se caracterizó por su optimismo, en un marco de explosión cultural. Muchos artistas asumieron un compromiso político
694 695 696 697 698
Quiroga, Patricio. Compañeros Gap: La escolta de Allende, Ed. Aguilar, Chile, 2001. Pág. 237. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 459. Revista Punto Final. Nº 99, 1970. Jaime Gazmuri. El MAPU y su papel en la campaña electoral. Corvalán, Luis. Camino de Victoria, óp. cit., pág. 369. Ibíd.
343
La crisis del sistema version nueva.indd 343
12-02-14 10:50
y social. La llamada “nueva canción chilena” y la “canción de protesta” que se habían desarrollado a mediados de los años 1960, se convirtió en la dinámica plataforma de apoyo cultural a la campaña presidencial de Salvador Allende. Los artistas vinculados a la Nueva Canción Chilena desarrollaron una línea de creación caracterizada por la crítica y sátira política699. Junto con la participación en los actos de campaña se organizan las “semanas de cultura allendista, donde diversos artistas llegan hasta las poblaciones para organizar talleres teatrales, de pintura etc. “La semana de la cultura allendista culminó con el formidable recital de Pablo Neruda en el Teatro San Martín que se repletó de público. En este recital, el más grande poeta viviente se hizo acompañar de la actriz del ITUCH María Elena Salas”700. Las juventudes universitarias comunistas y socialistas organizaban festivales en los cuales participaban importantes representantes de aquella expresión musical, como lo eran Patricio Manns, Inti Illimani, Víctor Jara, Quilapayún, entre otros. Víctor Jara llevó la imagen y el mensaje de Allende por todos los rincones de Chile y se integró “al grupo de sostenedores del candidato de la Unidad Popular que proclamaron que no hay revolución sin canciones”. Jara y los hermanos Isabel y Ángel Parra, hijos de Violeta Parra, “hacen un importante aporte a la campaña de Allende. Por ejemplo su canción “En septiembre canta el gallo” es una respuesta a quienes respaldaban el regreso de Alessandri, como el salvador de la patria701. Por su parte, Ángel Parra escribió y grabó “Unidad Popular”, un disco de campaña que decía: “El pueblo se juega entero en septiembre compañero, trabajo lucha y verdad es la Unidad Popular”, reiterando lo crucial que era la coyuntura de 1970. Hubo incluso una obra musical que se llamó “Canto al Programa”, que buscó popularizar las medidas que iba a materializar la up desde el gobierno. Allí figuraban, por ejemplo, “La canción del poder popular”, “El vals de la profundización de la democracia”, “La cueca de las ff.aa. y carabineros”, etc. El himno “Venceremos” se transformó en un verdadero símbolo identitario de los partidarios de la up. El estribillo era simple y contagioso:
699
700 701
Rolle, Claudio. La nueva canción chilena. En: Revista Electrónica de Historia. Pensamiento Crítico. Nº 2, 2002. El Siglo, 22 de Agosto, 1970, pág. 9. Rolle, Claudio. La nueva canción…, óp. cit.
344
La crisis del sistema version nueva.indd 344
12-02-14 10:50
“Aquí va todo el pueblo de Chile aquí va la Unidad Popular campesino, estudiante y obrero compañeros de nuestro cantar venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, ¡La Unidad Popular al poder!”. Así, tanto en la “Canción del poder popular”, como en el “Venceremos”, el tono es el de la canción combativa, de denuncia, con gran convicción de triunfar en las elecciones. En el “Venceremos” hay sin embargo una estrofa que habla claramente de la necesidad de defender lo conquistado frente a las eventuales maniobras que obstaculicen un triunfo popular”702. Otra característica particular de la campaña de Allende fueron las brigadas muralistas de las juventudes del partido comunista y socialista. Fueron una experiencia absolutamente inédita en las campañas políticas, y crearon un estilo y lenguaje urbano que, a través de trazos simples lleno de color entregarán mensajes político-didácticos. La más destacada fue la Brigada Ramona Parra (brp), creada en 1968 por las juventudes comunistas. En las juventudes socialistas surgieron la Brigada Inti Peredo y la Brigada Elmo Catalán. Las brigadas de jóvenes muralistas eran, “Tal como en el arte de los cristianos primitivos, los murales urbanos están hechos de símbolos y letras. La paloma, la mano, la espiga, la estrella, son como el lenguaje de una nueva fe que por mucho tiempo se divulgó en la clandestinidad de la noche. Y tal como estos artistas primitivos, los integrantes de las brigadas muralistas no sabían que estaban gestando una nueva forma de expresión y la posibilidad de un auténtico arte popular”703. El apoyo que dieron los artistas a la candidatura de Allende en esta campaña fue memorable. Como señalaba la secretaria general de las Juventudes Comunistas Gladys Marín: “No es exactamente una campaña electoral, es una forma de reconocer país, de construir país, de descubrir y de soñar país, muy intensa, alegre y desafiante”704. En abril de 1970 apareció un nuevo periódico llamado Puro Chile, con lo cual amplió las posibilidades de expresión de la izquierda. Junto a Clarín caricaturizaron a los contrincantes de Allende y crearon un estilo destacado por su humor e irreverencia. Clarín, por ejemplo, llamaba “La señora” a Jorge Alessandri por su condición de soltero. Pero del mismo
702 703 704
Rolle, Claudio. La nueva canción…, óp. cit. Saúl, Ernesto. Pintura Social en Chile. Editorial Quimantú, Santiago, 1972. El Siglo, Entrevista a la Secretaria General de las JJCC, 18 de julio, 1970. Pág. 7.
345
La crisis del sistema version nueva.indd 345
12-02-14 10:50
modo planteaba temas políticos. Llamaban a permanecer en estado de movilización permanente, alerta frente a las provocaciones de los matones de derecha… el pueblo debe hacer sentir a la reacción el peso de la organización popular”705, o bien en su lenguaje tan propio decía: “La extraordinaria concentración de la Unidad Popular en la Alameda dejó sin habla a los momios del comando de los ricos, ayer se reunieron durante toda la mañana en la oficina de Ernesto Pinto (…) los dirigentes alessangrientos que fueron abordados hablaron puras cabezas de pescado (…) En el comando de la Unidad Popular todos cantaban ¡la felicidad, ja, ja, ja… los cálculos eran 500 allendistas dirigentes distribuidos temprano en las diferentes urnas”706. Estaba además el matutino El Siglo, perteneciente al pc, y el vespertino Última Hora, del ps, ambos tenían un tono más formal y político. La campaña de Tomic: Frei presidente, Tomic el siguiente El lema de su campaña era “Tomic va donde el pueblo está”, lo que buscaba enfatizar la importancia de acercarse a la gente y conocer sus problemas. “Por eso, hemos realizado en los primeros siete meses de campaña más de mil concentraciones en sindicatos, fábricas, maestranzas, industrias, poblaciones, asentamientos campesinos, cooperativas, juntas de vecinos, centros de madres…”707. Las consignas tomicistas tenían un tono combativo “Revolución chilena ¡Servir al pueblo!” y como así lo reconocían sus camaradas, en él se había producido un proceso inverso al “político burgués” y había radicalizado sus posiciones a través de los años, llegando al momento de la campaña a plantearse que “gobernar es escoger, escoger la amistad del pueblo y no la de los poderosos, escoger a los pobres en su lucha por la dignidad, la justicia y la libertad, y no a los ricos organizados para defender el orden establecido que les asegura privilegios que sofocan al pueblo y consagran la legalidad de la injusticia” asegurando que él estaba “con el pueblo y con la necesidad de un cambio revolucionario y democrático para dar a Chile un nuevo destino”708.
705 706 707 708
El Clarín, 3 de septiembre, 1970. Pág. 4. El Clarín, 4 de septiembre, 1970. Pág. 5. Revista Ercilla, 7 de abril, 1970. Pág. 9. Revista Ercilla, 18 de junio 1970. Pág. 11.
346
La crisis del sistema version nueva.indd 346
12-02-14 10:50
La campaña buscó posicionarse en el discurso de izquierda pero singularizándola en cuanto a los métodos y fines últimos. “La revolución debe ser auténticamente chilena, necesita ser democrática y popular”, es decir, no dependiente de otros países, realmente democrática y manteniendo la línea política de lucha por la justicia social y la defensa de los sectores populares. “Si se toman dos discursos suyos de definición política fundamentales: Bases para una nueva política en Chile de 1945 y Revolución chilena y Unidad Popular de 1969 resulta asombrosa la identidad intelectual entre los dos planteamientos”709. En una entrevista a Tomic se le preguntó sobre la ocasión en que ps y pc le entregaron su apoyo en las elección complementaria por Tarapacá y Antofagasta en 1950 y arrasó electoralmente, y si en estas elecciones invirtiera la situación, a lo que el candidato respondió “¡Qué duda cabe!, sacaríamos más de dos millones de votos. Y el cambio revolucionario y popular podría llevarse a cabo en forma integral y a la vez impecablemente democrática. El paso a una sociedad de trabajadores y la sustitución del régimen capitalista. ¡Todo sería posible!”710. El mensaje tomicista estaba dirigido principalmente al electorado de izquierda, buscando quitar votos al candidato de la up, ya que de la derecha no se podía esperar ningún apoyo. De este modo, toda la campaña mantendrá el acento discursivo en compararse con la izquierda, aludiendo al trabajo conjunto, demostrar las ventajas que existían sobre este sector y tratar de neutralizar la campaña de la izquierda contra su candidatura. Párrafos como “Tomic fue personalmente a la zona del carbón para denunciar los atropellos que se cometen allá en contra de centenares de familias comunistas” o su trabajo con los mineros de las zonas del norte, indican la orientación de sus mensajes, dirigidos al electorado de izquierda, o abiertamente señalando que “Altos dirigentes de la up adhieren a Radomiro Tomic”711, y en el texto se dan nombres de dirigentes locales que supuestamente lo respaldaban. Incluso uno de sus afiches decía: “Viudas de Pampa Irigoin apoyan a Radomiro Tomic”712, es decir, las víctimas de la masacre ocurrida durante el gobierno de Frei. La izquierda, por lo tanto, va a centrar sus ataques en el candidato dc. A lo que Tomic respondía: “Compañero comunista, no estoy pasando la cuenta, ni pidiendo que voten por mí. Usted es libre de votar por
709 710 711 712
Archivo Fundación Frei. 15 de mayo, 1970. Revista Sucesos, 22 de abril, 1970. Pág. 14. El Mercurio, 17 de julio, 1970. Pág. 32. Ibíd., pág. 25.
347
La crisis del sistema version nueva.indd 347
12-02-14 10:50
quien quiera. Todo lo que le pido es que no permita que le hagan gritar ¡Muera Tomic!”713. Un sinnúmero de artículos estaban centrados en mostrar la línea de izquierda del candidato desde su periodo parlamentario, la cual se va a demostrar a través de sus grandes discursos sobre la crisis del sistema político-social: “El pueblo espera”, “El cobre es chileno” o “igualdad de oportunidades para todos los niños chilenos”, etc., argumento de su coherencia y consecuencia políticas. La otra línea discursiva era la continuidad: “Ganaremos porque el pueblo chileno necesita que ganemos para continuar lo mucho y bueno que se ha hecho durante el primer gobierno demócrata cristiano presidido por Eduardo Frei, y para hacer lo mucho que falta todavía por hacer. Para ahondar y acelerar y hacer irreversible la revolución chilena, democrática y popular. ¡Ni un paso atrás! ¡Cien pasos adelante!714. Tomic asimismo se definía como el abanderado de la izquierda cristiana”715, y llegaba a sostener que “la unidad popular la hacen fundamentalmente el pueblo y como factor complementario los partidos políticos”716. Para romper la dinámica de polarización entre la up y la derecha la campaña dc afirmaba: “El extremismo nos conduce a la violencia: Alessandri es un extremo, Allende es un extremo. Tomic y Chile quieren justicia y progreso para todos”717. En los hechos, la campaña de Tomic se presentaba diferente a lo que había sido el gobierno de Frei y de los sectores empresariales conectados con este. Instalándose en el imaginario de izquierda, buscó plantearse como la alternativa equilibrada para llevar adelante un programa de cambios profundos. El himno de la campaña tomicista se titulaba “Chile a Chile lo va a gobernar” y su letra estaba llena de referencias alegóricas y figurativas, “Radomiro a triunfar en septiembre Tras tu voz desbordante de luz Conquistamos ayer el futuro. Hoy queremos futuros mayores Hubo un claro rumor de semilla Hoy la patria presiente su flor.
713 714 715 716 717
Revista Ercilla, 21 de abril, 1970. Pág. 14. Revista Ercilla, 4 de agosto, 1970. Pág. 12. El Mercurio, 27 de julio, 1970. Pág. 27. El Mercurio, 18 de marzo, 1979. Pág. 22. El Mercurio, 23 de julio, 1970. Pág. 25.
348
La crisis del sistema version nueva.indd 348
12-02-14 10:50
Patria joven, abriste el camino, Hoy se encuentra la Patria en razón Construyamos la casa de Chile Con ventanas abiertas al sol”. Frente a la derecha Tomic recurrió a códigos propios de este sector: como la libertad, la democracia, reprochando el individualismo que no se hacía cargo de las demandas de las grandes mayorías. Se ha sostenido que la conducta del centro democratacristiano, con un delimitado perfil ideológico, con baja disposición a formar coaliciones, a diferencia de lo que había sido el pr como un centro pragmático, agudizó el proceso de polarización política. Las elecciones de tipo “suma cero contribuyeron al establecimiento de una tendencia centrífuga”718, que tensionó el sistema político en su conjunto. La consigna de la derecha: Alessandri es tranquilidad para el mañana. Alessandri volverá La campaña de la derecha invocó lo nacional. Este sector que había recuperado la confianza en sí mismo en las parlamentarias de 1969, en la campaña presidencial, en cambio, el terreno les resultaba fangoso, estaban arrinconados en un medio adverso, el de la revolución. No obstante aquella realidad, las elecciones se planteaban altamente competitivas por lo consolidado que estaban los tres tercios, siendo los candidatos de “los extremos” quienes tenían mayores posibilidades. El propio candidato estaba convencido de su victoria, aunque probablemente no con mayoría absoluta. Sostenía que si el Congreso Pleno debía resolver en caso de no alcanzar la mayoría absoluta, de acuerdo con la constitución se podía elegir entre las dos primeras mayorías, decisión que no siendo inconstitucional era inusual en la práctica democrática. La derecha tenía 44 parlamentarios, la dc 75 y la izquierda 80, la probabilidad que las fuerzas progresistas llegaran a un acuerdo era muy alta; por ello, para la derecha “era conveniente un pre-acuerdo electoral que le asegurara el triunfo en caso de ser primera mayoría relativa y disuadir al Congreso Pleno a votar por la segunda mayoría”719. Pero Tomic había anunciado en público que apoyaría a Allende si este ganaba, siempre que lo hiciera
718 719
Valenzuela, Arturo. El quiebre de la democracia…, óp. cit.., pág. 28. San Francisco, Alejandro. La elección presidencial de 1970…, óp. cit., pág. 344.
349
La crisis del sistema version nueva.indd 349
12-02-14 10:50
por no menos de treinta mil votos720. Un afiche de campaña incluso aventuraba los siguientes resultados: Alessandri, 40,89%, Allende 34,62% y Tomic 24,49%721. A fines de 1969 el pn había atacado fuertemente a Tomic en una inserción titulada “El engaño demócrata cristiano”722. Allí se denunciaba los magros resultados del gobierno de Frei, criticaba las propuestas de la dc y la acusaban de hacer de la política un negocio. A comienzos de 1970, en cambio, dirigieron todos los fuegos contra Allende atemorizados de la posibilidad de triunfo de este candidato. La campaña de Alessandri enfrentó varias disputas entre “independientes” y miembros del pn, en la pugna por quienes dirigían la campaña y el carácter que esta debía tener. Respecto del estilo se objetaba el que se privilegiara un discurso nacional por sobre los problemas puntuales de las localidades que visitaba; también discrepaban sobre el manejo de la imagen. Sus presentaciones en televisión fueron mal evaluadas porque el candidato se veía muy avejentado y con asomos del mal de Parkinson. Afirmaban que “aprovechado hasta la saciedad por sus detractores, que se unieron en una campaña de difamación que significarían ataques sin piedad para el candidato de la derecha”723. Indudablemente el escenario electoral tan radicalizado influyó en el tono confrontacional de la campaña y, sobre todo, en el despliegue de una “campaña de terror anticomunista” semejante a la de 1964, financiada también con recursos norteamericanos y aportes del empresariado nacional. En esta nueva versión de la “campaña del terror” la propaganda era anónima y buscaba proyectar una situación dramática en el caso de triunfo de la izquierda. En cambio, la campaña oficial de Alessandri buscó proyectar una visión más optimista y menos catastrófica. Se mostraba la imagen de Alessandri caminando hacia La Moneda con un texto que decía: “Con solo caminar tranquilamente por las calles de Santiago, cuando Diputado, cuando Senador, cuando Ministro, cuando Presidente y cuando candidato asegura reelección, Don Jorge ha demostrado con toda una vida que no concibe la violencia ni en sus partidarios, ni en sus peores enemigos”. Era la imagen de un hombre respetable que daba garantía a todos los ciudadanos, porque estaba por sobre la política partidista, re-
720 721 722 723
Power, Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 152. El Mercurio, 18 de julio, 1979. Pág. 45. El Mercurio, 24 de agosto, 1969. Pág. 45. San Francisco, Alejandro. La elección presidencial de 1970…, óp. cit., pág. 339.
350
La crisis del sistema version nueva.indd 350
12-02-14 10:50
chazaba la violencia y era ecuánime a la hora de tomar las grandes decisiones. Una de sus consignas era que el pueblo estaba cansado de “la demagogia y la politiquería”. El Mercurio mostró en esos días una reunión de Alessandri con los trabajadores de la Compañía Papelera y los titulares señalaban: “ Adelante Don Jorge, los chilenos confiamos en usted”724, es decir, la imagen de garantía para todos los sectores sociales, o bien titulares de El Mercurio donde se decía “Alessandri Volverá. Ya no es un anhelo, es una realidad”, y en la bajada de título se mostraban imágenes de una masiva concentración realizada en una zona popular y que había logrado una convocatoria de “20 mil personas en Quinta Normal”725. En otro caso eran imágenes de hombres de trabajo con la siguiente lectura: “Lo suyo será siguiendo suyo con Alessandri. Don Jorge es tranquilidad para el mañana”726. A comienzos de la campaña Alessandri dio una larga entrevista en la cual mostró mucha confianza en su triunfo, señalando: “Mi candidatura presidencial se plantea como un plebiscito”, y expresaba que “gobernaré con gente eficiente sin preocuparme de su etiqueta”; frente a la pregunta por el rol del pn, decía: “El mismo papel que él se ha asignado: ayudarme, pero dejándome plena independencia para actuar”, recalcando que “Gobernaré con gente eficiente, sin preocuparme de su tienda política o etiqueta”; y, en referencia a sus competidores, a Tomic lo tildaba de verbalista, que no se podía seguir en sus lucubraciones, y de la izquierda decía que vivía al margen de la realidad nacional727. En las elecciones anteriores se había constatado que, las mujeres votaban preferentemente a la derecha y que, además, eran más permeables a dejarse influir por este tipo de discurso. Por tal razón, las organizaciones de “Mujeres por Alessandri” tuvieron un importante rol, y gran parte de las consignas de campaña estaban dirigidos a ese sector. Se muestran rostros de mujeres y niños con mensajes orientados a las madres: “No quiero que mis hijos crezcan en medio de violencia y caos (…) No a las amenazas no paredones no caos. Quiero orden y paz para vivir y progresar. Por eso estoy con don Jorge Alessandri”728. Otro anuncio mostraba el rostro de una niña y la leyenda decía: “Estos ojos miran al mundo sin entender los conflictos que los convulsionan. Ella ignora que
724 725 726 727 728
El Mercurio, 18 de junio 1970. Pág. 42. El Mercurio, 21 de julio, 1970. Pág. 21. El Mercurio, junio, julio y agosto, 1970 Págs. 18, 20 y 22. El Mercurio, 18 de enero, 1970. Pág. 35. El Mercurio, 21 de julio, 1970. Pág. 23.
351
La crisis del sistema version nueva.indd 351
12-02-14 10:50
la violencia y el odio están muy cerca. No sabe qué frágil es la libertad, qué poco cuesta perderla. No conoce el significado de una vida sin dignidad ni justicia. Su madre está consciente de los peligros del momento y quiere desterrarlos para siempre. Sabe que el mañana de sus hijos se decide hoy. Por eso está con don Jorge Alessandri”729. A la vez, trabajaban la idea de seguridad; “ahora es el momento de la gran decisión” subrayando que su candidato mejoraría la vida de la mujer, lo que quedaba expresado en el programa donde asumía el compromiso de entregar beneficios directos para la mujer: “modificará la legislación sobre el abandono de la familia y pensiones a los hijos; vigilará por que obtenga igual remuneración por igual trabajo; dará la previsión para las dueñas de casa y la plena capacidad legal para la mujer casada”730. Una forma de contrarrestar las insinuaciones, provenientes de la izquierda, sobre su inclinación sexual por el hecho de mantenerse soltero, fue la incorporación de la imagen de “padre de familia” al que se llamaba con respeto “Don Jorge”, quien iba a restaurar el orden patriarcal de la sociedad chilena. La campaña del terror; libertad o comunismo. La intervención norteamericana La nueva “campaña del terror” perseveró en su principal objetivo: atemorizar a las clases medias, pero esta vez además va a dirigirse a las ff.aa. Aparecían anuncios de campaña firmados por Acción Mujeres de Chile y Chile Joven. La constante de este tipo de anuncios era identificar a Allende con el comunismo, y los peligros que implicaba su llegada a la presidencia. Se repitieron las imágenes de represión en los países socialistas, Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968). Se reiteraron una y otra vez las denuncias de los crímenes de Stalin hechas por Kruschev. Se usó fotográficas trucadas de tanques con símbolos de la urss que entraban a La Moneda y la leyenda decía: “En Checoslovaquia no se creía que podía pasar. Pero los tanques soviéticos llegaron en la primera oportunidad que se les presentó. Un gobierno títere del comunismo abrirá las puertas de Chile a esos tanques que aplastarán definitivamente lo más sagrado que tenemos, la Libertad”.
729 730
La Tercera, 11 de julio, 1970. Pág. 18. La Tercera, 27 de julio, 1970. Pág. 15.
352
La crisis del sistema version nueva.indd 352
12-02-14 10:50
Fotografías que mostraban mujeres llorando porque se les quitaba su hijo de los brazos junto a la leyenda “lo llevan a adoctrinarlo a Rusia”, caricaturas en que aparecía Allende arrinconado, frente a un militar con uniforme soviético. Imágenes de una plaza cercada por alambres de púas y un texto que decía: “por aquí corrían niños y muchos no creyeron que el comunismo era esto. Evitemos un Chile comunista”. Esta campaña más agresiva y directa se intensificó a partir de julio y en la parte final del texto se decía: “Faltan 50 días para que usted decida”, la que se iba cambiando según los días que restaban para las elecciones. Una imagen que mostraba una tarjeta de racionamiento cubana y la lectura decía: “Para poder comer hay que conseguir una de estas tarjetas: La rebeldía se paga primero con hambre, después con paredón”731 u otra que señala “Los esbirros del marxismo intentan destruir las vidas con violencia y cobardía (…) Y si eso ocurre en Chile libre. En un régimen marxista, la metralla será el único argumento contra quienes se resistan a soportar el alambrado en su pensamiento”732, o las imágenes de los tanques soviéticos con la leyenda: “En Checoslovaquia tampoco pensaban que esto sucedería”, o las imágenes de Allende y Castro con un texto que daba a entender que el candidato de la izquierda tenía a Cuba como modelo. El Mercurio publicó un artículo titulado “Tribunales Populares”, que explicaba, sobre la base de lo declarado por supuestos voceros de la candidatura de Allende, cómo se reemplazaría al Poder Judicial y cómo iba a funcionar el paredón, aunque aclarando que se habla de paredón en sentido figurado, ya que los voceros citados dicen que “el paredón será poner en la picota a los que han traicionado al pueblo, para que sean juzgados por los Tribunales Populares”733. Investigaciones posteriores revelaron que la agencia publicitaria Andalién estuvo a cargo de la campaña del terror. “Por intermedio de sus vínculos con la derecha, la agencia recibía dineros de las familias chilenas de altos ingresos y de algunos norteamericanos nebulosos”734. El estudio indicó también que grupos de mujeres de la Acción Mujeres de Chile habrían colaborado con la agencia en el diseño de la campaña y habrían distinguido los mensajes según segmentos socioeconómicos. Se inculpa a la agencia de un trabajo casa a casa en barrios pobres, en que jóvenes que simulaban ser encuestadores de la up, portando un cuestionario ti-
731 732 733 734
El Mercurio, 8 de julio, 1970. El Mercurio, 9, 10 y 11 de julio, 1970. El Mercurio, 25 de mayo, 1970. Pág. 37. Power, Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 155.
353
La crisis del sistema version nueva.indd 353
12-02-14 10:50
tulado “Reforma Urbana”, con el que se pedía a los jefes de hogar que aportaran información sobre su casa e incluyeran una lista de sus pertenencias. Al destinatario del cuestionario se le rogaba leer el formulario, llenarlo y conservarlo, hasta que le fuera solicitado por un representante de la Reforma Urbana del nuevo Gobierno Popular735. Pero el trabajo de la Agencia Andalién no alcanzó a llegar hasta el fin de la campaña porque “el 21 de julio de 1970 militantes de las juventudes comunistas irrumpieron en las oficinas de Andalién y se llevaron consigo numerosos documentos, además del portafolio de Salvador Fernández Zegers, gerente de la Agencia. Pocos días más tarde, periodistas y parlamentarios recibieron paquetes con copias de los documentos. Estos tenían pruebas de la participación de la derecha en la campaña del terror”736. Esto originó una investigación en el Congreso Nacional sobre la “campaña del terror” y la Agencia Andalién. El Informe Church, del Senado norteamericano, registró detalladamente la intervención de ee.uu. en la campaña de 1970. Según este, la elección de ese año tuvo un carácter más determinante para el gobierno de Estados Unidos que la de 1964, pues se definió una nueva estrategia: “En marzo de 1970 el Comité de los 40737 decidió que Estados Unidos no debería apoyar a ningún candidato individual en las elecciones, sino lanzar en cambio operaciones de descrédito contra la coalición de Unidad Popular que apoyaba al candidato marxista, Salvador Allende” (...) La cia consideró que no estaba en condiciones de apoyar activamente a Tomic debido a que las “reglas del juego” de la embajada en años anteriores habían impedido que la cia entrara en tratos con los democratacristianos”. Dado el discurso izquierdista de la dc en la campaña de 1970, era difícil que Estados Unidos considerara a este partido como un aliado. En julio de 1970 “Un representante de la cia en Santiago se reunió con representantes de International Telephone and Telegraph Corporation (itt) y, en una discusión sobre las próximas elecciones, indicó que a (Jorge) Alessandri le caería bien una ayuda financiera (...) Geenen (presidente de la itt) ofreció suministrarle a la cia una suma sustancial de dinero
735
736 737
La autora señala que estas acciones fueron posteriormente investigadas por el Congreso Nacional y los informes se encuentran en el Congreso Chileno, Cámara de Diputados. Sesión 38 del 18 al 22 de enero, 1972. Power, Margaret. La mujer de derecha…, óp. cit., pág. 157. Organismo perteneciente al poder Ejecutivo que revisa las propuestas de acciones encubiertas importantes.
354
La crisis del sistema version nueva.indd 354
12-02-14 10:50
para emplearla en la campaña de Alessandri (...) un millón de dólares”. Junto a los fondos para la campaña se estableció un segundo canal para la entrega de fondos de la itt al principal partido político opositor de Allende, el Partido Nacional. En la intervención de la cia en la campaña de Alessandri reveló un cambio importante. Existía el antecedente de que en 1964 un grupo de empresarios norteamericanos en Chile había ofrecido aportar un millón y medio de dólares para que fueran administrados y desembolsados en forma encubierta por parte del gobierno de ee.uu. a fin de impedir que Allende ganara. La oferta fue rechazada por el gobierno norteamericano con el argumento de que “no podían aceptarse ofertas de empresas norteamericanas, pues ese no era un método honorable de hacer negocios”. Sin embargo, en la elección de 1970 la cia varió su modo de operar tal como lo plantea el Informe: “El grado de cooperación entre la cia y la itt en el periodo previo a las elecciones de septiembre de 1970 plantea una cuestión importante: mientras el gobierno de Estados Unidos no estaba dándole apoyo, ni siquiera encubiertamente, a determinados candidatos o partidos, ¿tenía la cia atribuciones para actuar por su cuenta como consejera o asesora de la itt en su apoyo encubierto a la campaña de Alessandri?”. Lo que quedaba al descubierto en el informe es que la cia había recurrido a nuevos mecanismos para el traspaso de fondos destinados a la campaña antimarxista. Por ejemplo, existe información del traspaso de fondos que se hizo directamente a la empresa periodística El Mercurio, para la propaganda de campaña y posteriormente para mantener una dura oposición al gobierno de Allende. Los antecedentes indican que la cia gastó entre 800.000 y 1.000.000 de dólares en “acciones encubiertas a fin de influir sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 1970”738. En el contexto de la guerra fría, la posibilidad que Allende llegara a la Presidencia de la República causaba gran preocupación al gobierno norteamericano. En sus memorias, Henry Kissinger, Secretario de Estado de Nixon, dedica varios párrafos a las elecciones chilenas, señalando: “Lo que nos preocupaba acerca de Allende era su proclamada hostilidad a Estados Unidos y su patente intensión de crear otra Cuba” y sus temores respecto que la elección de Allende “será la última elección democrática”739.
738 739
Uribe Armando, Opaso, Cristián. La intervención norteamericana…, óp. cit., págs. 240, 252 y 289. Kissinger, Henry. Mis memorias. Capítulo xii, Ed. Atlántida, Buenos Aires, 1982. Pág. 357.
355
La crisis del sistema version nueva.indd 355
12-02-14 10:50
Los documentos de la itt son un elocuente testimonio de la intervención económica y política que ee.uu. realizó en Chile. Estos documentos, que salieron a la luz en 1972, cuando Allende era Presidente, detallaban los pasos seguidos en una estrategia golpista. Se decía: “En Chile ha comenzado la presión para que Jorge Alessandri obtenga la victoria en el Congreso el 24 de octubre, como parte de lo que se ha llamado “Fórmula Alessandri, para evitar que Chile se convierta en un país comunista”. El plan era elegir a Alessandri en el Congreso y que él renunciara enseguida para llamar a una nueva elección, a la que se presentaría Frei. Se calculaba que, en tal escenario, la derecha nuevamente optaría por el mal menor y apoyaría a Frei. Los documentos señalaban que “la clave de si tenemos una solución o un desastre es Frei”. Advertían sobre los riesgos si Tomic era quien lograba un rol relevante al interior del pdc. Se establecía el papel que debía jugar la prensa: “Los diarios de la empresa El Mercurio son otro factor clave. Es extraordinariamente importante mantenerlos vivos y publicando entre ahora y el 24 de octubre. Son la única voz francamente anticomunista que queda en Chile y están bajo gran presión, especialmente en Santiago. Este puede resultar el talón de Aquiles de la gente de Allende”. La información era muy precisa: “El diario en Santiago tiene problemas económicos. Desde el día de las elecciones está recibiendo del 10 al 15% de su volumen normal de avisos. Les costará este mes financiar su planilla de sueldos”. “Se nos avisará la ayuda que podamos contribuir al desarrollarse las actuales actividades entre ahora y principios de octubre”. Se mencionaba información sobre la conducta que asumiría el comandante en jefe del ejército René Schneider, y la disponibilidad de ee.uu. para inyectar nuevos recursos para las acciones que fueran necesarias740. Los documentos de la itt consideraban también la alternativa de una salida extraconstitucional: “Las posibilidades de un golpe de Estado son magras, pero existen, por lo menos a la fecha. Una figura clave de estas posibilidades es el ex general de brigada Roberto Viaux, quien en octubre del año pasado encabezó una insurrección de miembros del Regimiento de Artillería Nº 1, en una petición de mayores sueldos y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Sin embargo, el comandante en jefe del ejército, general René Schneider, hasta el momento no muestra abierta inclinación a apoyar a Viaux. Entretanto, Allende y sus representantes
740
Los documentos secretos de la itt y la República de Chile fueron hechos públicos por el periodista norteamericano Jack Anderson. Editorial Quimantú, Santiago, 1972.
356
La crisis del sistema version nueva.indd 356
12-02-14 10:50
han estado cortejando a las Fuerzas Armadas a diversos niveles y han continuado infiltrándose en los grados más bajos”741.
Los resultados electorales: Para unos se confirmaban sus peores temores, para otros se iniciaba la revolución El triunfo de Allende atrajo la atención internacional, puesto que por primera vez una coalición de izquierda, que se planteaba llevar adelante un proceso revolucionario dentro del marco legal chileno, la “vía chilena al socialismo”, triunfaba en las urnas. La up sería la fundadora de un nuevo modelo para la construcción de una sociedad socialista, que, tal como lo reiteraba Allende, se realizaría de acuerdo con su tradición democrática, pluralista y libertaria742. Los titulares de la prensa nacional de los días anteriores a la elección daban por triunfador a los tres candidatos, según la ubicación política de cada medio. Sin embargo ya estaba claro que la contienda estaba entre los candidatos de la derecha y la izquierda. El diario estatal La Nación titulaba: “Se acabó la pelea: ¡Tomic presidente!”743. Y al acercarse la elección decía: “Tomic es Presidente”744. El Mercurio mostraba imágenes de la masiva concentración de cierre de campaña de Alessandri y encabezaba la página la frase “Santiago confirmó mayoría absoluta del alessandrismo”745. El diario El Siglo titulaba en primera página “La mayoría mañana por Allende. No más derecha, ni más dc”746. La portada más ingeniosa fue la del día siguiente a las elecciones, donde el personaje del enano maldito, especie de conciencia irreverente exclamaba en tono burlón “Les volamos la ra… jajajaja jejeje jijiji jojojo jujuju”. El Siglo, en un tono más sobrio tituló “Allende Presidente de Chile”747. La noche del 4 de septiembre Allende se dirigió a miles de personas desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile (fech). Su discurso tenía un claro tono apaciguador. “La victoria alcanzada por us-
741 742
743 744 745 746 747
Anderson, Jack. Los Documentos Secretos de la itt. Óp. cit., pág. 14. Un ejemplo concreto se encuentra en la intervención en el Senado el 6 de enero, 1970. Porque soy candidato único de la izquierda. La Nación, 23 de agosto, 1970. Pág. 8. La Nación, 1 de septiembre, 1970. Pág. 10. El Mercurio, 1 de septiembre, 1970. Pág. 1. El Siglo, 3 de septiembre, 1970. Pág. 1. El Siglo, 5 de septiembre, 1970. Pág. 1.
357
La crisis del sistema version nueva.indd 357
12-02-14 10:50
tedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro solemnemente que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro, y quiero que sepan definitivamente que al llegar a La Moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído, de convertir en realidad el Programa de la Unidad Popular”. Más adelante se refirió al tema internacional; aclarando que “somos y seremos respetuosos de la autodeterminación y de la no intervención” afirmando que: “Vamos a realizar los cambios que Chile reclama y necesita. Vamos a hacer un gobierno revolucionario. La revolución no implica destruir, sino construir, no implica arrasar, sino edificar; y el pueblo de Chile está preparado para esa gran tarea en esta hora trascendente de nuestras vidas”, y consciente de ser una propuesta señera afirmaba que “América Latina y más allá de las fronteras de nuestro pueblo, miran el mañana nuestro. Yo tengo plena fe en que seremos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente serenos, para abrir el camino venturoso hacia una vida distinta y mejor; para empezar a caminar por las esperanzadas alamedas del socialismo, que el pueblo de Chile con sus propias manos va a construir”. Y finalmente enviaba un mensaje a la derecha cuando señalaba que “Quiero destacar que nuestros adversarios de la Democracia Cristiana han reconocido en una declaración la victoria popular. No le vamos a pedir a la derecha que lo haga, no lo necesitamos”748. Mucha gente salió a celebrar el triunfo del “compañero Presidente”, mientras en la derecha se propagó un clima de pánico que los llevó sobre la marcha a tomar medidas desesperadas, como el retiro masivo de depósitos bancarios y entidades de ahorro y, en algunos casos, abandonar el país. En un clima de gran inquietud, en el que no faltaban los rumores de golpe de Estado, el discurso del 23 de septiembre del Ministro de Hacienda Andrés Zaldívar, tuvo una enorme repercusión política, al sostener que el triunfo de Allende había provocado una fuga de capitales. Su discurso acrecentó el pánico y provocó duras críticas incluso dentro de la dc. Por otra parte, tanto Allende como sus partidarios actuaban como si ya hubiese sido elegido Presidente, no se concebía que el parlamento se apartara de lo que había sido una práctica, más allá que la Constitución consagraba la posibilidad de elegir entre las dos primeras mayorías. En
748
Discurso del 4 de septiembre de 1970. En: Colección Chile en el Siglo Veinte. Salvador Allende. 1908-1973…, óp. cit., págs. 282, 283, 284 y 286.
358
La crisis del sistema version nueva.indd 358
12-02-14 10:50
la misma lógica, y en un gesto de respaldo y reconocimiento de la mayoría alcanzada, al día siguiente de la elección, Tomic llegó a la casa de Allende. El diario La Nación tituló: “Un saludo del amigo al candidato triunfante”749. Según algunas fuentes, el proceder del presidente Frei habría sido muy diferente, pues cuando Allende le solicitó que reconociera su triunfo, este se habría negado750. Los resultados fueron estrechos, Allende obtuvo 1.070.334 votos, lo que representaba 36,2%, con solo 39.175 votos más que Alessandri, quien logró 1.031.159 votos, equivalentes al 34,9%, en tanto que Tomic obtuvo 821.801 votos, correspondientes al 27,8%. Valga recordar que en la elección de 1958 Alessandri obtuvo solo 33.416, más que Allende. Dado que el registro de votantes no experimentó grandes modificaciones entre 1964 y 1970751, Allende obtuvo solo 55.467 votos de los 329.771 nuevos electores inscritos en esos años (o sea, 13,3%). Si se considera el marcado descenso de la votación dc entre ambas elecciones, se puede sostener que el gran beneficiado de los nuevos electores fue Alessandri752. De este modo, la votación de Allende no representaba un giro del electorado hacia la izquierda. En la elección de 1964 el candidato de la izquierda había perdido ante Frei con una votación mayor, 38,6%, aunque esa había sido una elección a dos bandas. El análisis de los resultados electorales muestra que se mantuvo la inclinación del voto femenino hacia los candidatos de centro derecha. En efecto, Alessandri consiguió una significativa ventaja sobre Allende entre las mujeres.
749 750 751
752
La Nación, 6 de septiembre, 1970. Pág.12. Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 771. El número de inscritos en 1964 era de 2.915.121, lo que equivalía al 34,8% y en 1970 era de 3.244.892 equivalente al 36,2%. En: Borón, Atilio. La Evolución del Régimen Electoral y sus efectos en la representación de los intereses populares: el Caso de Chile”. flacso-Chile, elacp, Vol. 2, Santiago, 1971. Valenzuela, Arturo. El quiebre de la…, óp. cit., págs. 117-118.
359
La crisis del sistema version nueva.indd 359
12-02-14 10:50
Comparación resultados por género en Presidenciales 1964 y 1970 753 Candidato
Mujeres
%
Frei Allende Durán
756.117 384.132 57.162
63% 32% 5%
Allende Alessandri Tomic
438.846 552.257 429.082
31% 38% 30%
Hombres Elección 1964 652.895 593.770 68.071 Elección 1970 631.488 478.902 392.719
%
Total cifra
% Total
49% 45% 5%
1.409.012 977.902 125.233
56% 39% 5%
42% 32% 26%
1.070.334 1.031.159 821.801
36% 35% 28%
Fuente: Registro Electoral de Chile.
Apoyo electoral y nivel socioeconómico754 Otra tendencia que muestra los resultados fue la identificación entre candidatos y sector social al cual pertenecían. En otras palabras, se mantuvo la relación histórica entre tendencia política y nivel socioeconómico. Para ilustrarlo aportamos algunos ejemplos. La izquierda obtuvo mayoría en las zonas urbanas industriales y en las zonas mineras. En la primera Región, zona de pequeña minería, Allende alcanzó una mayoría importante, y a la vez mantuvo un mayor respaldo entre los hombres. 1º Región Allende Alessandri Tomic 3º Región Allende Alessandri Tomic
Hombres 54,35% 22,4% 21,8% Hombres 56,0% 23,4% 19,6%
Mujeres 42,4% 28,1% 27,4% Mujeres 42,8% 31,4% 24,9%
Totales 48,8 (+ 12,6%) 755 25,1 (– 9,8%) 24,4 (– 3,4%) Totales 50,2% (+ 14%) 26,9% (– 8%) 21,9%(– 5,9%)
Fuente: Registro Electoral de Chile.
Allende perdió votos en las zonas rurales, en cambio el candidato de la derecha logró sus mayores apoyos en zonas agrícolas del sur y en zonas campesinas de población mapuche.
753 754 755
Power, Margaret. La Mujer de derecha..., óp. cit., pág. 163. Documento flacso Nº 428, Septiembre 1989. Antecedentes Electorales. Volumen II. Págs.13 a 17. Relación con el resultado final obtenido por el candidato.
360
La crisis del sistema version nueva.indd 360
12-02-14 10:50
9º Región Allende Alessandri Tomic
Hombres 27,5% 39,7% 32,1%
Mujeres 21,8% 44,9% 32,6%
Totales 25,1% (– 11,1%) 41,9% (+ 7%) 32,3%( + 4,5%)
Fuente: Registro Electoral de Chile.
La tendencia se repitió en los distritos de la Región Metropolitana que concentran la población de más altos recursos, donde el apoyo a Alessandri fue ampliamente mayoritario. El distrito 23 de la región Metropolitana está formado por las comunas de Las Condes, Vitacura y Barnechea, donde se concentran los sectores de más altos ingresos. Distrito 23 Allende Alessandri Tomic
Hombres 24,2% 51,4% 23,3%
Mujeres 15,6% 57,3% 26,0%
Totales 19,1% (– 17,1%) 54,9% (+ 20%) 24,9%( – 2,9%)
Fuente: Registro electoral de Chile.
Lo mismo ocurre en zonas más populares respecto del apoyo a Allende; por ejemplo el distrito 27 integrado por las comunas populares periféricas de Lo Espejo, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda. Distrito 28 Allende Alessandri Tomic
Hombres 49,3% 26,9% 22,8%
Mujeres 37,2% 34,1% 27,6%
Totales 43% (+ 6,8%) 30,7% (– 4,2%) 25,3%( – 2,5%)
Fuente: Registro Electoral de Chile.
Por lo tanto la relación entre tendencia electoral y origen social se ve confirmada en estas elecciones, lo mismo que la preferencia del voto de la mujer, el cual mayoritariamente apoyaba a la centroderecha756.
Allende: del triunfo en las urnas a la ratificación del Congreso La llamada “campaña del terror” finalmente a quienes más aterrorizó fue a sus propios autores, los cuales terminaron creyendo todo lo que se
756
Para un análisis de los comportamientos electorales y partidos políticos existen varios estudios: Bernardino Bravo Lira “Régimen de gobierno óp.cit partidos políticos en Chile”, el estudio sobre tendencias del voto en las elecciones de 1970 de Adolfo Aldunate en “Antecedentes socioeconómicos y resultados electorales” (flacso). Respecto del voto de las mujeres: Margaret Power, sobre la mujer de derecha. En Urs Müller se encuentra un análisis de las elecciones en Chile entre 1957 y 1970.
361
La crisis del sistema version nueva.indd 361
12-02-14 10:50
había inventado, desencadenando el pánico después de conocerse los resultados y el triunfo de Allende. La derecha comenzó inmediatamente a buscar subterfugios para impedir la ratificación de Allende en el Congreso, conscientes que aquello representaba un alteración de la tradición política. Desde el año 1932 de las siete elecciones presidenciales, en tres de ellas los candidatos no habían alcanzado mayoría absoluta, siendo ratificado por el Congreso Nacional el candidato que alcanzaba la primera mayoría relativa757. El lapso entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre, día en que estaba convocado el Congreso Pleno, fue un periodo cargado de tensión, en el que, ciertamente, estuvo en riesgo la estabilidad democrática. En primer lugar, estuvo latente la posibilidad que Allende no fuera ratificado como presidente por el Congreso. Se argumentó en torno a los problemas de elegir un “presidente minoritario” en referencia al carácter del proyecto de la up758. El Mercurio infería: “No puede compararse la situación de un régimen de votación minoritaria pero de ideología democrática, con otro que se propone cambiar no solo el régimen político sino el estilo de vida de los chilenos”, y llamaba a la dc a que comprendiera que “hay que considerar que el sistema que propician quienes votaron en contra de la up reúne en el hecho a los dos tercios del país, y que ellos representan efectivamente un sentir democrático”759. En la derecha la elección de Allende fue entendida como “fin de mundo”, era la instalación de una nueva Cuba, la llegada del comunismo, el fin de la libertad. Sus líderes comenzaron a considerar distintas alternativas para impedir la nominación de Allende en la presidencia. Todos los caminos estaban abiertos, incluidos aquellos al margen de la legalidad. Los planes de la derecha se vieron aprobados y respaldados por el Departamento de Estado de ee.uu., que “dio luz verde para actuar en nombre del Presidente Nixon”. La primera maniobra se denominó Track One o el gambito Frei-Alessandri, y consistía en que los parlamentarios dc y de la derecha apoyaban a Alessandri, la segunda mayoría relativa,
757
758
759
Se había utilizado en tres ocasiones, con Gabriel González el año 1946, con Carlos Ibáñez del Campo en 1952 y con Alessandri en 1958. Se ha sostenido que un “presidente de minoría” acarrearía serios problemas y se cita el estudio de Arturo Valenzuela “The Breakdouw of Democratic Régimen. Chile” Para argumentar dicha hipótesis sin embargo, a lo que se refiere Valenzuela es a la necesidad de haber logrado una alianza más amplia para llevar adelante el proyecto transformador que buscaba impulsar la up, y que existían importantes coincidencias con las propuestas de la dc. El Mercurio, 7 de septiembre, 1970. Pág. 15.
362
La crisis del sistema version nueva.indd 362
12-02-14 10:50
resultando elegido por el Congreso Pleno, el que renunciaría y de acuerdo a la Constitución se debía llamar a una nueva elección. Entonces, porque había una elección de por medio, se podía presentar como candidato Eduardo Frei al que todos los sectores “democráticos” apoyarían. Alessandri aceptó el plan. En los documentos de la itt se relata pormenorizadamente el camino a seguir: “En Chile ha comenzado la presión para que Jorge Alessandri obtenga la victoria en el Congreso el 24 de octubre, como parte de lo que se ha llamado ‘la fórmula Alessandri’ para evitar que Chile se convierta en un país comunista. Según este plan, después de su elección por el Congreso, Alessandri renunciaría como ha anunciado. El presidente del Senado (un democratacristiano) asumiría el poder presidencial, y se llamaría a nuevas elecciones dentro de un plazo de 60 días. En esta elección, con toda probabilidad, el Presidente Eduardo Frei, nuevamente elegible, se opondría a Allende. Y en tal competencia se considera a Frei fácilmente ganador”760. Los documentos también entregan algunas apreciaciones de lo que estaba ocurriendo en el país y decían: “El pc, parte de la coalición up, dirige la presión (se refieren a una presión para lograr una mayoría en el Congreso), la estrategia, según la misma fuente, era coordinada por la urss, y agregaban: “Los elementos anticomunistas, con los partidarios de Alessandri por el centro y Frei en los flancos (ambos empujados por el gobierno de Estados Unidos) están maniobrando –ahora con cierta eficiencia– para asegurar el voto del Congreso y preparar la escena para una nueva elección”. Pero existía el temor de que esa fórmula provocara la reacción de los partidarios de Allende y desencadenara “una explosión de violencia y guerra civil. Allende, la up y el movimiento castrista mir han informado claramente que tienen la intención de luchar por la victoria total. Por lo tanto, parece inevitable algún grado de derramamiento de sangre”, tras lo cual el embajador se planteaba el dilema de cuál sería la conducta de los militares761. Korry consideraba a las Fuerzas Armadas como “un lote de soldaditos de juguete”; no obstante continuaba el informe: “chilenos bien informados y algunos consejeros norteamericanos creen que el Ejército y la policía nacional tienen la capacidad para enfrentar una guerra civil o actos de violencia(…). Matte dijo que las Fuerzas Armadas están de acuerdo con el grave peligro que implica
760 761
Documentos Secretos de la itt, óp. cit., pág.10. Embajador norteamericano en Chile durante ese periodo.
363
La crisis del sistema version nueva.indd 363
12-02-14 10:50
la llegada al poder de Allende. Están de acuerdo en que deben ser detenidos. Sin embargo, los dirigentes de las ff.aa. y Frei prefieren una salida institucional”, lo que no excluía niveles de violencia y en ese caso existiría “una justificación moral para la intervención de las Fuerzas Armadas por un periodo indefinido”762. Se ha sostenido que hubo miembros de la derecha que mantuvieron conversaciones con dirigentes de la dc para evaluar la implementación del plan Track 1. Sin embargo no hay documentos que prueben aquella hipótesis; por otra parte, los conflictos y divisiones en el partido de gobierno habrían dificultado cualquiera posibilidad de llegar a un acuerdo de esa naturaleza y habría tenido costos muy alto para la unidad del pdc. Como evidencia de las distintas posiciones al interior del ese partido, fue la manifestación de cientos de jóvenes democratacristianos que salen a las calles a respaldar el camino democrático con el grito: “Tomic presente, Allende Presidente”. De este modo, la dc no aceptó la estrategia propuesta por la derecha de usar medios “legales” para impedir la ratificación de Allende. Haber aceptado dicha fórmula la dejaba subordinada a la derecha y, además, habría generado inmediatamente una crisis política, quedando la izquierda como víctima del sistema democrático. “Derrotar a Allende usando un subterfugio de ese tipo hubiese representado una legitimación de un cambio de vía”763. El 10 de septiembre el presidente de la jdc sostuvo que “el problema político presente requiere que Allende dé garantías a todos los chilenos de que en su gobierno permanecerán vigentes todos los valores fundamentales de una sociedad pluralista. Si lo hace, puede esperar (en el Congreso) una decisión favorable de nuestra parte”764. Enfrentada a ese escenario, la dc convocó a una Junta Extraordinaria para resolver si ratificaba el triunfo de la up en el Congreso. En esa reunión, “aunque hubo voces dubitativas e incluso partidarias de cerrar la puerta a Allende, se impuso la idea de exigir un Pacto de Garantías Constitucionales”765, como condición para entregar su respaldo en el Congreso. Para Boeninger el texto reflejaba “la preocupación y desconfianza dc respecto del compromiso de la up con el sistema democrático, y su menor interés o temor por el programa económico de la up”766.
762 763 764 765 766
Documentos Secretos de la itt, óp. cit.., Págs.12 y 14. Moulian, Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 236. La Nación, 10 de Septiembre, 1970, Pag. 4. Gazmuri, Cristián. Eduardo Frei Montalva…, óp. cit., pág. 771. Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile…, óp. cit., pág. 147.
364
La crisis del sistema version nueva.indd 364
12-02-14 10:50
Por otra parte, el dirigente comunista Orlando Millas refuta en sus memorias que la reforma constitucional, denominada Garantías Democráticas, hubiese sido el resultado de una presión de la dc: “Lo cierto es que fue una idea de Radomiro Tomic” y que Benjamín Prado, presidente del pdc, esbozó la propuesta, la cual habría contado “con una entusiasta aprobación de Salvador” (Allende), y que habría permitido borrar suspicacias, eliminar resistencias e incluso “satisfacer un propósito comprensible de protagonismo de esa colectividad”767. Hubo sectores que vieron en este acuerdo una manera de debilitar la autoridad del futuro Presidente, sobre todo a los ojos de las ff.aa., pero el dirigente comunista desmiente tal visión: “Lisa y llanamente se trató de recoger los puntos en que los programas presidenciales de Allende y Tomic coincidían en materias de libertades públicas, derechos ciudadanos y perfeccionamiento del sistema democrático”768. Esta impresión no coincide con las reticencias de otros sectores de la up, los que argumentaban que la trayectoria política de la coalición era suficiente garantía democrática769. Así la resolución del Pleno del Comité Central del ps del 25 de septiembre rechazó cualquier pacto con la dc, porque aquello impediría avanzar en cambios revolucionarios: “Solo la movilización de masas puede garantizar que el candidato de la izquierda asuma la presidencia y cumpla su programa”770. Ante la inminencia de la ratificación de Allende con los votos de la dc, en la derecha aumentó la desesperación. Se había desechado el plan Track 1 y se pasó al Track 2. La nueva estrategia consistía en promover una salida extrainstitucional. Se trataba de crear un clima de inestabilidad política que justificara la intervención de las ff.aa. y la anulación de la elección. En la ejecución de este plan habría tenido directa participación la cia, la cual habría establecido contacto con miembros de las ff.aa. para llevar a cabo sus planes para impedir que Allende llegara a la Presidencia771. Los documentos desclasificados por el Departamento de Estado dan a entender que Frei habría tomado contacto con algunos generales y les habría comunicado que “no se opondría a un golpe de Estado”, pero que
767 768 769 770 771
Millas, Orlando. Memorias …, óp. cit., pág. 63. Millas, Orlando. Memorias …, óp. cit., pág. 64. Moulian, Tomás. Fracturas…, óp. cit., pág. 238. Arrate Jorge, Rojas Eduardo. Memorias…, óp. cit., pág. 467. El tema ha sido tratado entre otros por Verónica Valdivia en “Camino al golpe: el nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas”, Universidad Católica Blas Cañas, Serie de Investigaciones Nº 11, Santiago, 1996. Peter Korn Bluh, Documentos desclasificados… óp. cit.
365
La crisis del sistema version nueva.indd 365
12-02-14 10:50
“no tomó ninguna acción positiva para fomentarlo”772. Parte del plan consistía en alentar los actos terroristas de los grupos de ultraderecha. Directa relación con la estrategia desestabilizadora tuvo el surgimiento, inmediatamente después de las elecciones el Movimiento Patria y Libertad, una organización de ultra derecha, dirigido por el abogado Pablo Rodríguez y que tenía como misión “impedir que el marxismo llegara al poder”. El movimiento contó con el apoyo de El Mercurio, que proporcionó amplia cobertura a las acciones de este grupo. La colocación de bombas, los actos de sabotaje y movilizaciones callejeras para producir la sensación de caos, fueron acciones recurrentes. Lo que se buscaba era la reacción en los mismos términos de grupos de izquierda, para demostrar la inviabilidad de un gobierno socialista y justificar la intervención militar. Sin embargo, y como lo señalan los documentos de la itt, la provocación no prosperó: “Hay pocas esperanzas de que esto ocurra, los marxistas no se dejan provocar. Se les puede escupir en la cara en la calle y te darán las gracias”773. Los conspiradores fraguaron la idea de secuestrar al comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, con el fin de provocar la anarquía y presionar al Congreso para que no eligiera a Allende. El día 22 de octubre a las 8:15 de la mañana un comando de jóvenes de extrema derecha atacó al general Schneider. Luego de un intenso tiroteo el grupo no consiguió secuestrar al general pero sí causarle heridas que le provocaron la muerte. El impacto nacional fue inmenso y la operación provocó el efecto inverso al esperado. Se produjo una condena del asesinato de parte de todos los sectores y se reforzó la adhesión a los procedimientos constitucionales. El funeral del general Schneider fue encabezado por el Presidente de la República Eduardo Frei y por Salvador Allende. El 24 de octubre se realizó la votación en el Congreso Pleno. Allende obtuvo 153 votos y Alessandri 35 votos y hubo 7 votos en blanco. El presidente del Senado Tomás Pablo (dc) cerró la sesión con estas palabras: “De acuerdo con los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el Congreso Pleno proclama Presidente de la República de Chile, por el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y el 3 de noviembre de 1976, al ciudadano Salvador Allende Gossens. Se levanta la sesión”774.
772 773 774
Documentos Desclasificados por el Departamento de Estado, ee.uu. 8 de Octubre, 1970. Documentos Secretos de la itt, óp. cit., pág. 14. Sesiones del Congreso Nacional. Sesión del Congreso Pleno, 3 de noviembre, 1970.
366
La crisis del sistema version nueva.indd 366
12-02-14 10:50
El 30 de octubre el presidente electo dio a conocer su primer gabinete: cuatro ministros socialistas, tres comunistas, tres radicales, dos socialdemócratas, uno del mapu, uno del api y dos independientes. De los dieciséis nombrados, tres eran obreros. Al día siguiente de que Allende asumiera la Presidencia, el diario El Siglo tituló: “El pueblo ya está en La Moneda”775. Se iniciaba un nuevo ciclo en la historia democrática nacional. Había sido elegido por sufragio universal un presidente que se definía marxista, luego ratificado por el Congreso, en el que la coalición que llegaba al gobierno era minoría. El sistema político había demostrado una vez más su alta capacidad de resolución de conflictos.
775
El Siglo, 4 de noviembre, 1970. Pág. 6.
367
La crisis del sistema version nueva.indd 367
12-02-14 10:50
368
La crisis del sistema version nueva.indd 368
12-02-14 10:50
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Aconcagua Valparaíso Santiago O'Higgins Colchagua Curicó Talca Maule Linares Ñuble Concepción Arauco Biobío Malleco Cautín Valdivia Osorno Llanquihue Chiloé Aysén Magallanes Total general país
Provincia
V.% 21,8% 18,0% 19,6% 23,0% 29,6% 30,0% 24,8% 26,1% 28,1% 25,2% 26,8% 25,4% 28,3% 28,0% 23,4% 17,9% 24,9% 29,7% 33,0% 27,4% 29,1% 29,4% 26,2% 33,1% 26,4% 25,9%
T 15.642 19.752 10.755 24.093 17.902 102.472 319.208 28.813 14.426 9.214 18.280 7.099 15.564 24.681 55.301 4.922 12.341 13.952 36.131 20.780 13.785 14.153 7.321 4.695 10.519 821.801
R. Tomic R. M.% 27,4% 23,3% 24,9% 27,9% 34,1% 36,1% 28,2% 31,7% 31,7% 29,7% 31,9% 30,5% 31,2% 31,1% 32,1% 24,0% 27,6% 29,5% 34,0% 27,9% 28,2% 29,9% 25,3% 36,1% 33,2% 29,9%
% 24,4% 20,5% 21,9% 25,3% 31,7% 33,2% 26,6% 28,7% 29,7% 27,3% 29,2% 27,8% 29,6% 29,4% 27,5% 20,2% 26,0% 29,6% 33,4% 27,6% 28,7% 29,6% 25,8% 34,3% 29,5% 27,8%
V.% 22,4% 29,1% 23,4% 26,6% 29,9% 30,4% 33,8% 26,8% 35,4% 32,0% 25,8% 36,7% 36,0% 34,6% 20,7% 21,3% 34,4% 36,5% 41,1% 34,2% 37,2% 37,7% 35,1% 32,6% 20,1% 31,5%
V. % 28,1% 36,4% 31,4% 34,4% 37,6% 34,5% 41,8% 34,0% 42,6% 39,9% 33,3% 42,2% 43,4% 39,5% 25,9% 27,0% 43,2% 44,6% 45,1% 40,3% 46,9% 43,3% 42,1% 35,9% 24,0% 38,4%
T 16.069 31.312 13.231 28.784 18.917 100.336 456.235 30.278 18.759 12.054 18.349 10.028 20.708 30.932 46.476 5.706 18.051 18.805 46.153 27.740 19.822 19.108 10.868 4.639 7.799 1.031.167
J. Alessandri R.
Elección Presidencial de 1970 % 25,1% 32,4% 26,9% 30,3% 33,5% 32,5% 38,0% 30,2% 38,7% 35,7% 29,3% 39,3% 39,4% 36,8% 23,2% 23,5% 38,0% 40,0% 42,7% 36,8% 41,3% 39,9% 38,3% 33,9% 21,9% 34,9%
V. % 54,3% 51,9% 56,0% 49,4% 39,0% 38,4% 40,4% 46,3% 35,5% 41,8% 46,2% 37,0% 34,9% 36,4% 55,1% 60,1% 39,8% 32,9% 25,2% 37,7% 32,9% 32,1% 37,5% 33,8% 52,0% 41,6%
T 31.226 44.364 24.697 41.080 18.700 101.127 413.181 40.374 14.833 12.166 25.170 8.150 15.819 27.633 97.046 13.533 16.723 13.887 25.098 26.353 14.019 14.243 9.877 4.290 16.751 1.070.344
S. Allende G. M. % 42,4% 38,9% 42,8% 36,3% 26,5% 27,7% 28,9% 33,4% 24,8% 29,5% 33,6% 26,6% 24,7% 28,6% 41,0% 48,4% 28,4% 25,0% 20,4% 31,2% 24,3% 26,2% 31,7% 27,5% 41,1% 30,5%
% 48,8% 45,9% 50,2% 43,2% 33,1% 32,8% 34,4% 40,3% 30,6% 36,0% 40,2% 32,0% 30,1% 32,9% 48,3% 55,7% 35,2% 29,5% 23,2% 35,0% 29,2% 29,8% 34,8% 31,3% 47,0% 36,2%
369
La crisis del sistema version nueva.indd 369
12-02-14 10:50
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Aconcagua Valparaíso Santiago O'Higgins Colchagua Curicó Talca Maule Linares Ñuble Concepción Arauco Biobío Malleco Cautín Valdivia Osorno Llanquihue Chiloé Aysén Magallanes Total general país
Provincia
V. % 53,4% 54,2% 56,6% 53,0% 52,9% 47,8% 47,9% 53,3% 54,3% 53,3% 52,5% 51,6% 53,3% 55,0% 52,1% 62,0% 59,5% 57,4% 59,3% 57,9% 57,7% 60,4% 54,1% 60,7% 54,3% 51,4%
M. % 46,6% 45,8% 43,4% 47,0% 47,1% 52,2% 52,1% 46,7% 45,7% 46,7% 47,5% 48,4% 46,7% 45,0% 47,9% 38,0% 40,5% 42,6% 40,7% 42,1% 42,3% 39,6% 45,9% 39,3% 45,7% 48,6%
T 64.033 96.580 49.171 95.079 56.440 308.448 1.201.498 100.240 48.503 33.764 62.554 25.503 52.502 83.970 200.760 24.313 47.516 47.068 108.059 75.364 47.949 47.847 28.346 13.700 35.617 2.954.817
Total General % 2,2% 3,3% 1,7% 3,2% 1,9% 10,4% 40,7% 3,4% 1,6% 1,1% 2,1% 0,9% 1,8% 2,8% 6,8% 0,8% 1,6% 1,6% 3,7% 2,6% 1,6% 1,6% 1,0% 0,5% 1,2% 100,0%
Elección Presidencial de 1970 V.% 1,4% 1,0% 1,1% 1,0% 1,5% 1,2% 1,0% 0,8% 1,1% 1,0% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 1,1% 0,5% 1,5% 1,0%
M. % 2,0% 1,4% 0,9% 1,3% 1,8% 1,7% 1,2% 0,8% 0,9% 0,9% 1,2% 0,8% 0,6% 0,8% 1,0% 0,6% 0,8% 0,9% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 0,8% 0,6% 1,6% 1,2%
T 1.096 1.152 488 1.121 920 4.512 12.873 774 484 329 754 225 410 723 1.937 152 400 423 676 490 322 342 279 75 548 31.505
Nulos y Blancos % 1,7% 1,2% 1,0% 1,2% 1,6% 1,5% 1,1% 0,8% 1,0% 1,0% 1,2% 0,9% 0,8% 0,9% 1,0% 0,6% 0,8% 0,9% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% 0,5% 1,5% 1,1%
La crisis del sistema version nueva.indd 370
12-02-14 10:50
A modo de conclusión
Esta investigación ha descrito algunos de los rasgos dominantes de las luchas político-electorales en Chile entre 1958 y 1970, con el fin de tratar de comprender la dinámica que finalmente condujo al golpe de Estado de 1973. La mirada de esta investigación ha estado puesta en el quehacer político de aquellos años, dejando parcialmente de lado los aspectos macro económicos y todas sus derivadas tanto nacionales como internacionales, que ciertamente tienen gran importancia. Se trata simplemente de una opción metodológica. Hemos priorizado los aspectos políticos ideológicos que resultan cruciales y en parte explicativos de los demás aspectos. ¿Por qué tomar la elección de 1958 como punto de partida? Porque ese año fue un hito en el desarrollo democrático del país: se formó un amplio bloque de fuerzas dentro y fuera del Parlamento que permitió derogar la llamada Ley de Defensa de la Democracia (que impulsó el gobierno de Gabriel González Videla en 1947 y significó la persecución de los comunistas), y se aprobó simultáneamente un conjunto de medidas de “saneamiento democrático” que afianzaron el régimen de libertades. Porque además esas elecciones van a dar cuenta del sistema de partidos emergentes que será distinto al del periodo inmediatamente anterior. El gobierno de Ibáñez (1952-1958) constituirá una fase “bisagra” entre dos sistema de partidos, en que el naciente se va ha caracterizar por la rigidización en la política de alianzas. ¿Y por qué 1970 como punto de llegada? Porque ese año tuvo lugar la última elección presidencial anterior al derrumbe institucional y al establecimiento de una dictadura que se prolongó por 16 años y medio. En rigor, en 1970 ya había ciertos signos en la sociedad chilena que anticipaban la dinámica de confrontación y el desenlace violento que se produjo tres años más tarde. En 1956, cuando se formó el Frente de Acción Popular (frap), las fuerzas de izquierda no tenían una idea definida respecto de lo que llamaban “la conquista del poder”. Lo que sí parecían tener claro era la importancia que representaba llegar a la Presidencia de la República para
371
La crisis del sistema version nueva.indd 371
12-02-14 10:50
llevar adelante un programa de cambios estructurales que favorecieran un orden social más igualitario. No obstante las considerables diferencias que existían entre los dos principales partidos de la coalición, el ps y el pc sobre la perspectiva de tal proceso, por motivos tácticos, fueron puestas entre paréntesis para enfrentar unidos la elección presidencial de 1958. Allende estuvo a punto de ganar esa elección. ¿Cómo habría sido la marcha política si ello hubiera ocurrido? Una cosa por lo menos es clara: aún no triunfaba la revolución cubana y las fuerzas de izquierda tenían en su imaginario político otro modelo paradigmático . La derecha de entonces respondía a cánones más conservadores, sin percibir los grandes cambios que se gestaban al interior de los sectores históricamente postergados. Los partidos Conservador y Liberal creían que les bastaba con las invocaciones al orden y al respeto de la propiedad. No veían, por ejemplo, la situación de injusticia existente en el campo, que se explicaba por la supervivencia de relaciones casi feudales en la agricultura y la marginación y miseria de las familias campesinas. Dicho sector seguía creyendo que eran los llamados a tomar las grandes decisiones sobre la marcha del país y le asignaba escasa importancia a la actividad político partidaria. Prefería guarnecerse en las asociaciones gremiales y grupos corporativos para defender sus intereses. En esta realidad, hay que ponderar el rol desempeñado por la dc en su génesis como partido, que se planteaba llevar adelante profundos cambios sociales, económicos y políticos, pero diferenciándose de la izquierda marxista. Es útil tener presente el análisis que hace Valenzuela, que aplica la teoría de Giovanni Sartori para comprender el proceso político chileno al señalar que frente a escenarios polarizados, con una derecha y una izquierda marcadamente definidas, muy distantes entre sí y con apoyos electorales consolidados, el rol del centro al buscar cooptar electorado de ambos sectores, va a producir un efecto centrifugador en el sistema general de partidos, lo que significa que en un contexto polarizado los partidos tienden a moverse hacia los extremos776. En tal sentido, la dc, que atrajo electorado de ambos polos, acentuó dicha tendencia. Durante el gobierno del presidente Jorge Alessandri (1958-1964) la derecha se fue debilitando en la misma medida en que se fortaleció la dc. Como está dicho en este trabajo, a la derecha en 1964 no le quedó
776
Valenzuela, Arturo. Óp. cit., pág. 44.
372
La crisis del sistema version nueva.indd 372
12-02-14 10:50
otra alternativa que apoyar la candidatura presidencial de Eduardo Frei Montalva para evitar que ganara Allende, haciendo la opción de “mal menor”. No obstante, frente a este apoyo inesperado y no buscado, la dc no formó coalición con la derecha y tampoco se mostró abierta para buscar una alianza de centroizquierda, insistiendo en su estrategia de camino propio. ¿Habrá sido ese el momento en que los caminos del partido de centro y de la izquierda socialista-comunista se bifurcaron abismalmente? Esta investigación se planteó profundizar sobre la gravitación que tuvo en la década de los años 1960 en Chile la idea de que, en la lucha por la justicia social, ya no bastaba con realizar reformas parciales, que era necesario pasar a una etapa superior, es decir, hacer la revolución, que era imaginada como el camino hacia la “tierra prometida” que, supuestamente, era el socialismo. En Chile esta idea-fuerza estuvo presente tanto en el proyecto de la democracia cristiana, la revolución en libertad, como en el de la izquierda, la revolución que llevaría al socialismo. Y, por último, desde una perspectiva opuesta, esta idea también estaba presente en los sectores conservadores; el temor al quiebre del “orden natural de las cosas” y la instauración de una “dictadura revolucionaria”. Si se sumaran la corriente democratacristiana y la izquierda socialista-comunista, no cabe duda que ambas fuerzas eran expresión del imaginario de los años 1960, y por lo tanto, el sentimiento de la necesidad de realizar profundas transformaciones económicas, sociales y políticas era mayoritario. Para la izquierda tales transformaciones estaban al alcance de la mano, lo que entusiasmaba a sus partidarios y provocaba temor y desconfianza en sus adversarios. Este imaginario contaba con una base teórica que la aportaba un número importante de intelectuales. El pensamiento crítico estaba casi indivisiblemente ligado al proyecto de izquierda. Lechner señala cómo estaba instalado el diagnóstico de la necesidad de la revolución y que no era solo un discurso desde la política sino también una respuesta respaldada por la teoría social, frente a un dramático “desarrollo del subdesarrollo”777. En la izquierda la convicción de que había llegado el momento de la revolución era parte de un largo, lento y sostenido proceso de demo-
777
Lechner, Norbert. Obras escogidas, Tomo 1. Ed. lom, Colección Pensadores Latinoamericanos. Santiago 2006. Pág. 347
373
La crisis del sistema version nueva.indd 373
12-02-14 10:50
cratización, en el que los partidos de izquierda y de centro, junto a las organizaciones sindicales, habían luchado para lograr condiciones económicas, sociales y políticas más justas. Pero se suponía que aquella fase democratizadora había alcanzado su techo, por lo tanto se trataba de ir “más lejos”, sin tener demasiada claridad respecto de qué significaba esta “etapa superior”. En un contexto en que la Unión Soviética tenía poderosa influencia internacional; de los primeros logros de la revolución cubana y de los ecos románticos de la aventura del “Che” Guevara en Bolivia, se allanó el camino para que la idea de la revolución como democratización plena transitara hacia una concepción en que la revolución representaba el fin de un sistema de dominación y el inicio de una nueva forma de poder, encabezada por la clase obrera, haciendo alusión a la “dictadura del proletariado”. En algunos sectores de la izquierda la revolución se instala como ideología y en otros como hipótesis relativa a las “categorías del marxismo”. Pero junto a la idea de revolución como transformación profunda también existía una idea de la revolución como vuelta de mano o revancha, razonamiento difícil de contener en ese momento y dentro del imaginario que se fue imponiendo a fines de los años 1960 y comienzos de 1970. La derecha contraatacó sosteniendo que la democracia era la expresión de la demagogia y el populismo. En definitiva, para avanzar en la comprensión de lo ocurrido se requiere un esfuerzo y mirar el pasado crudamente, sin dejarse sugestionar por los mitos, haciendo a un lado los esquemas interpretativos en los que se busca ajustar la interpretación a la realidad. Se deben reconocer las verdades incómodas778. Tales verdades incómodas son, sin embargo, indispensables para una reflexión fructífera. En la investigación se dedicó bastante espacio a las diferencias ideológico-estratégicas entre socialistas y comunistas. Su agudización influyó decisivamente en el curso de los acontecimientos. Esto ocurre fundamentalmente a mediados de los años 1960, cuando en el ps se acentúan las posiciones más radicales. Expresión de ello fue el congreso socialista realizado en Chillán en 1967, en el que, bajo el influjo de la revolución cubana, el ps afirma que está dispuesto a tomar las armas para acceder
778
Ottone Ernesto, Muñoz Sergio. Después de la Quimera. Editorial Random House, Serie Debates, Santiago, 2008. Pág. 25.
374
La crisis del sistema version nueva.indd 374
12-02-14 10:50
al poder. El secretario general de ps, al momento del golpe de Estado, Carlos Altamirano779 sostiene en sus memorias que las conclusiones de Chillán fueron declaraciones retóricas “verbalistas pues no se implementó nunca, como tarea de partido, la creación de grupos armados”780, asegurando que aquello constituía una contradicción e inconsecuencia que afectó al partido. Sin embargo son los hechos los que cuentan. El ps, el partido de Salvador Allende, enfrentó la campaña electoral de 1970 mostrando escepticismo sobre las formas legales de lucha y sugiriendo que las definiciones vendrían en algún momento en el terreno de la fuerza. Justo es decir que Allende tenía una posición distinta. ¿Cómo entender entonces que en esas condiciones haya sido el candidato del ps? La razón principal fue la inmensa legitimidad ciudadana que tenía Allende conseguida en las tres campañas anteriores y, por cierto, su perseverancia y habilidad política que prácticamente “obligaron” a su partido a proclamarlo. Hay que reconocer que Allende, aunque estuvo influido por el clima revolucionario de la época, nunca dejó de defender la vía legal. En la encrucijada de 1970 el pc una vez más va ha priorizar su alianza con el ps, aunque eran visibles las diferencias estratégicas y tácticas entre ambos partidos. Los comunistas actuaban con mayor realismo y desconfiaban del “infantilismo revolucionario” y de la “ultraizquierda” y de los efectos contraproducentes que esta conducta podía acarrear. Sostenían que el país reunía las “condiciones objetivas y subjetivas” (de acuerdo con lo que se suponía un análisis marxista) para llevar adelante un proceso de transición al socialismo. En este partido coexistía un discurso en el código marxista-leninista junto a una práctica reformista, que valoraba los avances parciales. Los comunistas eran los principales defensores, en la izquierda, de la importancia y necesidad de conseguir el apoyo de la mayoría nacional. El dirigente del Comité Central del pc, Orlando Millas, afirma en sus memorias que dentro de la izquierda existía una concepción muy vaga “con mucho de primitivismo” sobre el problema del poder, lo que atribuye a los resabios propios “del anarquismo, el estalinismo, el trotskismo, el maoísmo, implícitos en nuestras referencias a una conquista del poder”781. Y explica: “Nos dedicamos a aplicar una política democrática
779 780
781
Senador de la República y Secretario General del ps desde 1971 hasta 1979. En Gabriel Salazar. Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias críticas. Editorial Random House Mondadori. Santiago 2010. Pág. 174. Millas, Orlando. Memorias. Óp. cit. Pág. 29.
375
La crisis del sistema version nueva.indd 375
12-02-14 10:50
y democratizadora, basada en la realidad nuestra, pluralista, creadora, de masas, sin que nos pareciera extraño seguir hablando, a la vez, de estrategia y táctica, vanguardia (…) dictadura del proletariado, papel histórico de la violencia y otras ortodoxias reñidas con el carácter crítico del marxismo”782. El pc cargaba, además, con su “pecado original”, el apoyo incondicional al régimen soviético y, en general, a lo que se denominaba el campo socialista. Y no estaba dispuesto a abrir la compuerta, que habría implicado debatir temas cruciales sobre el sentido de la democracia, prefiriendo refugiarse en una visión dogmática, que justificaba su incondicionalidad al campo socialista, al calor de la lógica de la guerra fría y la necesidad de defender el socialismo de “los ataques del imperialismo norteamericano”. Durante la segunda mitad del siglo xx la izquierda chilena fue capaz de construir un proyecto que interpretaba a una mayoría, sin embargo muchas veces su ideologización le impidió ser plenamente coherente, no dejándola percibir el país real. Desarrolló una serie de propuestas sobre el desarrollo social y cultural, pero no fue capaz de profundizar su análisis sobre temas fundamentales, como la vigencia de la democracia y los derechos de las minorías. En el periodo del presidente Frei (1964-1970), e incluso para marcar diferencias con la dc, la izquierda radicalizó su discurso, el cual, en el clima de efervescencia revolucionaria de la época, tuvo ecos en la propia dc, que vivió la escisión “por la izquierda” de un grupo que dio origen al mapu en 1969. El gobierno democratacristiano llevó adelante un conjunto de reformas que, con el paso del tiempo, han sido más valoradas, entre ellas el inicio de la reforma agraria, una profunda reforma educacional, la sindicalización campesina y el desarrollo de diversas organizaciones sociales populares. Miradas las cosas en perspectiva, surge la pregunta de por qué no fue posible un acuerdo a favor de los cambios entre la dc y la izquierda, el cual habría sido tan positivo para Chile. Lo concreto es que no fue posible constituir un gran frente común. Es cierto que la dc confió desmedidamente en sus propias fuerzas, y existían dentro del partido sectores que se manifestaban recelosos frente a cualquier alianza con la izquierda y particularmente con el pc, como también es cierto que el ps, influido
782
Ibíd., óp. cit., pág. 31.
376
La crisis del sistema version nueva.indd 376
12-02-14 10:50
por el castrismo, dejaba un escaso margen de maniobra para construir una alianza más amplia con el partido de centro. Para la derecha la experiencia del gobierno dc fue traumática y marcó la casi desaparición de sus partidos en el Congreso. Su opción de revitalización fue la creación del Partido Nacional, lo que le permitió recuperar en parte el apoyo electoral perdido. Sin embargo, integraron mayoritariamente las filas del pn grupos nacionalistas y de clara inclinación autoritaria, los que terminaron por dar su sello a la nueva colectividad. El pn derivó en pocos años hacia posturas agresivamente antimarxistas y abiertamente golpistas echando por la borda las reglas del sistema democrático. El triunfo de Salvador Allende en 1970 despertó en la derecha un enorme temor, lo que gravitó decisivamente en su línea de hostigamiento al gobierno izquierdista en todos los frentes. Ese temor, hay que decirlo, no dejaba de tener soporte en el discurso jacobino levantado por un sector de la izquierda, particularmente el ps783, el mapu y el mir. En los años siguientes la derecha dejó a un lado sus escrúpulos republicanos y optó directamente por la vía del sabotaje y del derrocamiento de Allende. Los desacuerdos y contradicciones al interior de los partidos de gobierno allanaron el camino para que los sectores dentro de la dc que estaban más a la derecha encontraran respaldo a una política rupturista. En la dc había un sector partidario de las reformas legales y consensuadas, que fue deslizándose gradualmente hacia un estilo de oposición intransigente que alentó una salida extrainstitucional. Cuando se produce el corrimiento de este partido hacia la derecha y queda vacío el centro, las cartas ya estaban dadas. Allende fue por décadas un líder parlamentario, pragmático, con posiciones cercanas a la socialdemocracia, pero que, durante su gobierno, aceptó defender un proyecto revolucionario radicalizado, lo que lo llevó a tener conductas ambivalentes frente a las posiciones más extremas de la izquierda. El periodo 1958-1970 fue una fase de ampliación democrática, con la incorporación de amplios sectores del pueblo al ejercicio de los derechos
783
Carlos Altamirano en sus Memorias críticas, sostiene que los acuerdos tomados en los Congresos de Linares (1965) y Chillán (1967) eran teóricamente justificados y que pretender llevar adelante una revolución sin una dosis de autoritarismo era imposible. Pág. 173. En Gabriel Salazar, Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias criticas. Editorial Random House Mondadori. Santiago 2010.
377
La crisis del sistema version nueva.indd 377
12-02-14 10:50
sociales y políticos. Paradójicamente, la lectura hecha por los sectores que más habían ganado con el proceso de democratización se contaminó con la compulsión por “tocar el cielo con las manos”. Al frente, los grupos de extrema derecha llegaron a la conclusión que debían lanzar por la borda las instituciones democráticas con tal de impedir la revolución. El programa de la izquierda de 1970 no podía dejar indiferentes a los empresarios si planteaba expropiar los bancos, las grandes empresas y acentuar la confiscación de tierras, ni tampoco a ee.uu. si anunciaba la nacionalización de las empresas cupríferas, y que al mismo tiempo proponía la construcción de un nuevo modelo de socialismo. Si la cuestión era quién aislaba a quién, es evidente que la derecha ganó en toda la línea. Supo explotar el temor de las capas medias a la posibilidad de que Chile se convirtiera en “una segunda Cuba”. En una entrevista concedida en 2005, otro dirigente histórico del pc, Volodia Teitelboim, fue consultado acerca de qué se reprochaba a sí mismo y a la up de no haber hecho para evitar el fracaso del gobierno de Allende. Y contestó: “Creo que la Unidad Popular debió haberse entendido con la Democracia Cristiana. Yo era partidario de que la up se entendiera con la dc”784. El análisis histórico siempre enfrenta la dificultad de estudiar el pasado con el arsenal de conceptos del presente, lo que incluye el riesgo de enturbiar la mirada sobre el espíritu de la época, sobre todo si ella tuvo una carga ideológica tan densa como el periodo estudiado. Desde esta perspectiva, se debe evitar una aproximación anacrónica sobre el componente discursivo. Koselleck señala que se debe evitar el traslado irreflexivo de conceptos y expresiones actuales, debemos recordar que “la realidad social del pasado solo podría describirse adecuadamente después que los historiadores hubieran recuperado las significaciones de los conceptos empleados realmente durante el periodo histórico que se está investigando”785. Creemos, en todo caso, que esto no implica que el historiador adopte una actitud aséptica. Por acción o por omisión, juzgamos la historia desde ciertos valores y principios. Por ejemplo, el concepto “derechos humanos” no debería admitir relativismos. Tampoco la reivindicación de la democracia como base de la civilización moderna.
784 785
Mendoza, Marcelo. Todos confesos. Editorial Mandrágora. Santiago, 2011. Pág. 35. Abellán, Joaquín “Historia de los conceptos e historia social” en S. Castillo. La historia social de España. Editorial Siglo xxi de España 1991, pág. 48.
378
La crisis del sistema version nueva.indd 378
12-02-14 10:50
Por otra parte, frente a un acontecimiento monstruo, cabe preguntarse: ¿es posible sacar lecciones de la historia?, ¿puede aprenderse de la historia? Y si aquello es posible, ¿qué y cómo se puede aprender? Al respecto, la obra de Habermas, Más allá del Estado nacional786, es un notable aporte acerca de la posibilidad y el sentido de aprender del pasado. Habermas señala que la aproximación desde la lógica de la historia magistra vitae, tiene aspectos valiosos que rescatar. El anhelo de querer aprender de la historia y la “utilidad de la historia para la vida”, no debe entenderse como si la historia fuera una suerte de receta que el pasado custodia, para poder enfrentar los problemas del presente. A su juicio, entender el pasado y las lecciones de la historia significa volver al pasado no en búsqueda de fórmulas que nos impidan equivocarnos, sino asumir que el presente, por estar inserto en la historia, queda irradiado tanto por el pasado como por el futuro. Para poder aprender de la historia se deberían enfrentar y no silenciar ni reprimir las preguntas y problemas no resueltos, sostiene Habermas, porque “cuando nos ponemos a aprender de tales desengaños, con lo que nos topamos siempre es con un trasfondo de expectativas defraudadas. Y tal trasfondo se compone siempre de tradiciones, de formas de vida y de prácticas que compartimos como miembros de una nación, de un Estado o de una cultura, de tradiciones a las que los problemas no resueltos han privado de su obviedad y han puesto en cuestión”787. Afirma que no solo se aprende de las experiencias positivas que serían las que llevan a imitar, sino que habría que agregar que “la historia actúa como instancia que nos invita no precisamente a imitaciones sino a revisiones”, y agrega que “de nuestras tradiciones aprendemos siempre, pero la cuestión es si podemos aprender de aquellos acaecimientos en los que se refleja el fracaso de las tradiciones. Hablo en especial de aquellas situaciones en las que los participantes con actitudes, interpretaciones y capacidades que han adquirido, no son capaces de hacer frente a los problemas y tampoco pueden eludirlos”788. Cuando en 1970 la Unidad Popular obtuvo el triunfo en las urnas con un respaldo frágil, sus líderes deberían haber buscado constituir una alianza más amplia, sobre todo si la derecha se lanzó de inmediato a una ofensiva para impedir la llegada de Salvador Allende a La Moneda. Está
786 787 788
Habermas, Junger. Más allá del estado nacional. Fondo de Cultura Económica, 1998, Pág. 44. Habermas óp. cit. Pág. 51. Habermas, Junger. Más allá del estado nacional. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1998. Pág. 49.
379
La crisis del sistema version nueva.indd 379
12-02-14 10:50
dicho en este estudio que ello incluyó hasta el asesinato al comandante en jefe del Ejército y el sabotaje financiero. Está indicado también cuán corrosivo fue el papel de la intervención propiciada por el gobierno estadounidense de Richard Nixon, sobre cuya falta de moralidad no se requiere aportar pruebas. Se puede afirmar que las características de la pugna política en Chile entre 1970 y 1973 determinaron que los acontecimientos se desencadenaran inexorablemente, como en una tragedia griega, en que la fatalidad emergía ante los ojos de todos, pero no había forma de evitar que la tragedia continuara desplegándose. Esta dinámica fatídica no fue producto del azar sino el resultado de un proceso que comprometió, de una u otra manera, al conjunto de la sociedad. ¿Pudo haber prosperado en 1973 un proyecto de cambios sociales dentro de la Constitución, que profundizara la búsqueda de una mayor justicia social y uniera a las fuerzas de la dc y la izquierda? ¿Cuál fue la mayor pérdida de Chile en 1973? ¿La revolución o la democracia? Sin duda, la democracia. Los avances que venían desde la década de 1930, y que se afianzaron a partir de 1958, se perdieron en medio de la polarización, el miedo y los odios ideológicos. Hasta que llegó el momento en que, por diversas razones, “la democracia no tuvo suficientes defensores”. Los chilenos constatamos el valor de las libertades cuando las perdimos, cuando se impuso la dictadura y pagamos el precio de inmensos sufrimientos. ¿Se puede aprender de la historia? Creemos que sí. Sobre todo, de los errores.
380
La crisis del sistema version nueva.indd 380
12-02-14 10:50
Bibliografía
adler, larissa; melnick, ana. La Cultura Política Chilena y los Partidos de Centro. Una Explicación Antropológica. Ed. Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1998. ahumada, jorge. En vez de la miseria. Editorial del Pacífico, Santiago, 1973. alcántara, manuel. Sistema de partidos políticos de América Latina. Vol. 1 América del Sur. Editorial Tecnos, Madrid, 1999. aldunate, adolfo et al. Estudios sobre Sistemas de Partidos en Chile. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), Santiago, 1985. alessandri, jorge. La verdadera situación económica y social de Chile en la actualidad. Discurso del Presidente de la Confederación Nacional del Comercio. Editorial Universitaria, Santiago, 1955. allamand, andrés. La travesía del desierto. Editorial Aguilar, Santiago, 1999. anderson, jack. Documentos Secretos de la ITT. Editorial Quimantú, Santiago, 1972. angell, alan. Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1993. .Partidos Políticos y movimiento obrero en Chile: De los orígenes hasta el triunfo de la Unidad Popular. Editorial era, México, 1974. ansaldi, waldo y giordano, verónica. Historia de América: Una perspectiva sociológica-histórica. 1880-2006. Editorial Dastin, España. 2006. ansaldi, waldo. Calidoscopio latinoamericano: Imágenes históricas para un debate vigente. Editorial Ariel, Argentina, 2004. arancibia, patricia. “La elección presidencial de 1958. Jorge Alessandri y la derecha en la Moneda”. En: san francisco, Alejandro; soto, Ángel (eds.) Camino a la Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000. Centro de Estudios Bicentenario, Instituto de Historia uc, Santiago, 2005. arnello, mario. Proceso a una democracia. El pensamiento político de Jorge Prat. Talleres Gráficos El Imparcial, Santiago, 1964.
381
La crisis del sistema version nueva.indd 381
12-02-14 10:50
.Un movimiento, una política, un gobierno para Chile. Apuntes para un reportaje al Partido Nacional. Imprenta El Imparcial, Santiago, 1968. aróstegui, julio. La historia vivida. Sobre la Historia del presente. Ed. Alianza Ensayo. Madrid, 2004. arrate, jorge; rojas, eduardo. Memoria de la izquierda chilena. Tomo I. Ed. Javier Vergara Editor, Santiago, 2003. arriagada, genaro. Hacia un big-bang del Sistema de Partidos. Editorial Los Andes, Santiago, 1997. atria, raúl; sanfuentes, andrés. Hacia un nuevo diagnóstico de Chile. Editorial Del Pacífico, Santiago, 1973. aylwin, mariana. et al. Chile en el Siglo xx. Editorial Planeta, Santiago, 1990. azéma, jean pierre. Para una historia del tiempo presente. En: Rémond, René. Hacer la Historia del Siglo xx. Biblioteca Nueva Universidad Nacional de Educación a Distancia. Casa de Velázquez, Madrid, 2004. baño, rodrigo. Configuración del espacio de preferencias políticas (19581989). flacso, Documento de trabajo, Serie Estudios Políticos N° 26, Santiago, 1993. baraona, pablo. Chile en el último cuarto de siglo. Visión de un economista liberal. Revista de Estudios Públicos. Nº 42, pp. 45 - 57, Santiago, 1991. bédarida, françois. Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente. Cuadernos de Historia Contemporánea Nº 20, pp. 19-27, París, 1998. berstein, serge. La Historia Política en Francia. En: Rémond, René. Hacer la Historia del Siglo xx. Biblioteca Nueva Universidad Nacional de Educación a Distancia. Casa de Velázquez, Madrid, 2004. bitar, sergio. Chile 1970-1973. Asumir la historia para construir el futuro. Editorial Pehuén, Santiago, 1995. bobbio, norberto. Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. Editorial Taurus, Madrid, 1996. boeninger, edgardo. Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1997. boizard, ricardo. La Democracia Cristiana en Chile. Un mundo que nace entre dos guerras. Editorial Orbe, Santiago, s/f. boron, atilio. “Movilización Política y Crisis Política”. En: Aportes, N° 20, París, 1971. .Movilización Política y Crisis Políticas en Chile 1920-1970. flacso, Santiago, 1970.
382
La crisis del sistema version nueva.indd 382
12-02-14 10:50
.El Estudio de la Movilización Política en América Latina. La movilización electoral en Argentina y Chile. Desarrollo Económico, Vol. 12, N° 46, Río de Janeiro, 1972. (Disponible en www.educ.ar) .La Evolución del Régimen Electoral y sus efectos en la representación de los intereses populares: el Caso de Chile. flacso-Chile, elacp, Santiago, 1971. .“Notas sobre las raíces histórico-estructurales de la movilización política en Chile” En: Revista Foro Internacional Nº 61, Buenos Aires, 1975. bravo, bernardino. Régimen de Gobierno y Partidos Políticos en Chile. 1924-1973. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1986. caciagli, mario. “Sistemas Electorales y Consolidación de la Democracia”. En: huneeus, Carlos (Compilador). Para vivir la Democracia. Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, Editorial Andante, Santiago, 1987. cañas, enrique. “Los Partidos Políticos”. En: tolosa, Cristián; lahera, Eugenio. Chile en los Noventa. Presidencia de la República, Dolmen Ediciones, Santiago, 1998. carrasco delgado, sergio. Alessandri, su pensamiento constitucional. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1987. carmagnani, marcelo. América Latina de 1880 a nuestros días. Ediciones Oikos - Tau, Barcelona. 1975. casals, marcelo. El Alba de una revolución. lom Editores, Santiago, 2010. cash, jorge. Falange Nacional. 1935-1957. Bosquejo de una Historia. Impresores Pucará Ltda., Santiago, 1986. castillo, fernando. La Flecha Roja. Editorial Francisco de Aguirre, Santiago, 1997. castillo velasco, jaime. Las Fuentes de la Democracia Cristiana. Editorial del Pacífico, Santiago, 1963. .Teoría y práctica de la Democracia Cristiana chilena. Editorial del Pacífico, Santiago, 1973. cifuentes seves, luis. La reforma universitaria en Chile. Editorial Universidad de Santiago, Santiago, 1997. colección chile en el siglo veinte. Salvador Allende. 1908-1973. Obras Escogidas (periodo 1939-1973). Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar y Fundación Presidente Allende (España). Editorial Antártica S.A., Santiago, 1992. colección chile en el siglo veinte. Eduardo Frei M. 1911-1982. Obras Escogidas (1931-1982) (selección y prólogo de Oscar Pinochet de la Barra). Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamerica-
383
La crisis del sistema version nueva.indd 383
12-02-14 10:50
nos Simón Bolívar, Fundación Eduardo Frei Montalva, Santiago, 1993. collier, simon; sater, william. Historia de Chile 1808-1994. España, Cambridge University Press, 1998. correa, sofía. Con las riendas del poder. La Derecha Chilena en el siglo xx. Editorial Sudamericana, Santiago, 2005. figueroa, consuelo; jocelyn-holt, alfredo; rolle, claudio; vicuña, manuel. Historia del siglo xx chileno. Editorial Sudamericana, Santiago, 2001. cortés, lía; fuentes, jordi. Diccionario Político de Chile. Editorial Orbe, Santiago, 1967. corvalán lepe, luis. El gobierno de Salvador Allende. lom Ediciones, Santiago, 2003. .Camino de Victoria. Sociedad Impresora Horizonte, Santiago, 1971. .Lo internacional en la línea del pc. Editorial Austral, Santiago, 1973. .Tres periodos de nuestra línea revolucionaria. rda, Dresden, 1982. .Los Comunistas y la democracia. lom Editores, Santiago, 2008. corvalán márquez, luis. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile: izquierda, centro y derecha en la lucha entre los proyectos globales: 19502000. Editorial Sudamericana, Santiago, 2001. .Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre: contribución al estudio del contexto histórico. Ediciones ChileAmérica, Santiago, 2000. covarrubias, teresa. 1938: La Rebelión de los Jóvenes. Editorial Aconcagua, Santiago, 1987. cruz-coke, ricardo. Geografía Electoral de Chile 1925-1965. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1984. cuesta, josefina. Historia del Presente. Editorial Eudema, Madrid, 1993. daire, alonso. La política del Partido Comunista desde la posguerra a la Unidad Popular. En Varas, Augusto y Alfredo Riquelme (Editores) El Partido Comunista en Chile. Una historia presente. Editorial Catalonia. Santiago, Chile. 2010. de la nuez, iván. La Democracia Cristiana en la Historia de Chile. La Habana, Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, 1989. di tella, torcuato s. Los procesos políticos: Una perspectiva latinoamericana. Grupo Editorial Latinoamericano, Buenos Aires, 1987. diaz, josé. Chile: De la Falange Nacional a la Democracia Cristiana. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001. dooner, patricio. Cambios Sociales y Conflicto Político. Ediciones cpuicheh, Santiago, 1984.
384
La crisis del sistema version nueva.indd 384
12-02-14 10:50
drake, paul. Socialismo y Populismo en Chile. 1936-1973. Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1992. duverger, maurice. Los Partidos Políticos. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1994. espinoza, vicente. Para una historia de los pobres de la ciudad. Editorial sur, Santiago, 1988. etchepare, jaime. Sistemas Electorales, Partidos Políticos y normativa partidista en Chile, 1891-1995. Revista de Estudios Políticos, Nº 112, 2001. faletto, enzo; et al. Génesis Histórica del Proceso Político Chileno. Editorial Quimantú, Santiago, 1971. farías, víctor. (comp.) La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica. Centro de Estudios Públicos, Tomo I. Santiago, 2000-2001. faúndes, julio. Izquierdas y Democracia. Ediciones bat, Santiago, 1992. fermandois, joaquín. Transición al socialismo y confrontación social en Chile, 1970-1973. Revista Bicentenario Nº 2, Vol. 2, Santiago, 2003. fernández, marco. “El pensamiento político de la derecha chilena”. En: Bicentenario 2, Volumen I. Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2002. fernández, marco. Citado en la Tesis de Grado de Licenciatura Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Históricas, Santiago, Chile. 1997. ffrench-davis, ricardo. Políticas económicas en Chile. 1952-1970. Ediciones Nueva Universidad. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1973. flisfish, ángel. Parlamentarismo, Presidencialismo y Coaliciones Gobernantes. flacso, Documento de trabajo N° 459, Santiago, 1990. fontaine, juan andrés. Transición económica y política en Chile: 1970 – 1990. Ensayo disponible en sitio web del Centro de Estudios Públicos (cep) En: www.cepchile.cl/dms/archivo_1171_1318/rev50_jafontaine.pdf
gazmuri, cristián et al. Eduardo Frei Montalva (1911-1982). Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1996. .Eduardo Frei Montalva y su época. Tomo I. Editorial Aguilar, Santiago, 2000. .Algunos Antecedentes Acerca de la Gestación de la Crisis Chilena de 1970-1973. En: Revista Opciones Nº 9, mayo-septiembre, 1986. frei montalva, eduardo. Memorias (1911-1934) y correspondencia con Gabriela Mistral y Jacques Maritain. Fundación Frei - Editorial Espejo de Chile, Santiago, 1989.
385
La crisis del sistema version nueva.indd 385
12-02-14 10:50
furci, carmelo. El partido Comunista de Chile y la vía al socialismo. Editorial Ariadna, Santiago, 2008. garretón, manuel antonio. El Proceso Político Chileno. flacso - Minga, Santiago, 1983. .Corrientes y dimensiones políticas en Chile. Revista de Estudios Políticos N° 45, Santiago, 1992. .Coaliciones Políticas y proceso de democratización. El caso Chileno. flacso, Documento de Trabajo, Serie de Estudios Políticos N° 22, Santiago, 1992. y moulian, tomás. La unidad popular y el conflicto político en Chile. Ediciones ChileAmérica, cesoc y lom Ediciones, Santiago. 1983. gatto, hebert. El cielo por asalto. El movimiento de liberación nacional (Tupamaros) y la izquierda uruguaya (1963-1972). Editorial Taurus, Montevideo, 2004. góngora, álvaro. “La elección presidencial de 1964. El triunfo de la Revolución en libertad”. En: san francisco, alejandro; soto, ángel (eds.) Camino a la Moneda. Las elecciones presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000. Centro de Estudios Bicentenario, Instituto de Historia uc, Santiago, 2005. gazmuri, jaime. El Sistema de Partidos en Chile en la década del sesenta. flacso, Santiago, 1988. gil, federico. El Sistema Político Chileno. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1969. .Los Partidos Políticos Chilenos: Génesis y Evolución. Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1962. gómez, maría soledad. Partido Comunista de Chile, Factores nacionales e internacionales de su política interna. Documento de trabajo N° 228, flacso Santiago, 1984. góngora, mario. Ensayo Histórico de la noción de Estado en los Siglos xix y xx. Ediciones La Ciudad, Santiago, 1981. gonzález, francisco javier. Partido Demócrata Cristiano. La Lucha por definirse. Ediciones Universitarias, Valparaíso, 1989. gott, richard. Movimientos de guerrilla en América latina. Thomás Nelson, Londres, 1970. grayson, george. El Partido Demócrata Cristiano Chileno. Editorial Francisco de Aguirre, Santiago, 1968. halpering donghi, tulio. Historia Contemporánea de América Latina. Alianza Editorial, Madrid, 2007. halpern, pablo. Los nuevos chilenos y la batalla por sus preferencias. Editorial Planeta, Santiago, 2002.
386
La crisis del sistema version nueva.indd 386
12-02-14 10:50
hofmeister, wilhelm. La Opción por la Democracia. Democracia Cristiana y Desarrollo Político en Chile 1964-1994. Konrad Adenauer Stiftung, Santiago, 1995. huneeus, carlos. Continuidad y discontinuidad de los Partidos y Sistemas de Partidos: Alemania, España y Chile. Instituto de Ciencia Política, Universidad de Heidelberger, s/f. .Chile, un País Dividido. Editorial Catalonia, Santiago, 2003. .La Guerra Fría en Chile. Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Ediciones Debate, Santiago, 2009. .La reforma Universitaria: Veinte años después. Corporación de Promoción Universitaria (cpu), Santiago, 1988. jadresic, alfredo. “La reforma en la Universidad de Chile”. En: Cifuentes Seves, Luis. La reforma universitaria en Chile. Editorial Universidad de Santiago, Santiago, 1997. jans, sebastián. “Allende y el Movimiento Popular”. En: El desarrollo de las ideas socialistas en Chile. Versión digital: www.geocities.com/ sebastianjans jarpa, sergio onofre. Creo en Chile. Sociedad Impresora Chile, Santiago, 1973. jobet, julio césar; chelén, alejandro. El pensamiento teórico y político del Partido Socialista de Chile. Editorial Quimantú, Santiago, 1971. .El Partido Socialista de Chile. Ediciones Prensa Latinoamericana, Santiago, 1973. julliard, jacques. “La Política” En: Hacer la Historia. Tomo III. Bajo la dirección de Jacques Le Goff y Pierre Nora. Editorial Laia, Barcelona, 1985. kissinger, henry. Mis memorias. Capítulo xii. Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1982. koselleck, reinhart. historia/Historia. Editorial Trotta, Madrid, 2004. kudachkin, m. Chile, la experiencia de la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias. Editorial Progreso, urss, 1978. larson, oscar. La ANEC y la Democracia Cristiana. Ediciones Ráfaga, Santiago, 1966. martínez, javier. El electorado cambiante y las campañas electorales. Centro de Estudios Sociales y Educación, Editorial sur, Documento de Trabajo Nº 122, Santiago, 1991. meller, patricio. Un siglo de economía política chilena. Editorial Andrés Bello, Santiago, 2007. mendoza, marcelo. Todos confesos. Editorial Mandrágora. Santiago, 2011.
387
La crisis del sistema version nueva.indd 387
12-02-14 10:50
millas, orlando. De O’Higgins a Allende. Páginas de la Historia de Chile, Ediciones Michay, Madrid, 1988. .Memorias 1957- 1991. Una digresión. Ediciones ChileAmérica cesoc, Santiago, 1996. milos, pedro. Tesis doctoral: Los movimientos sociales de Abril de 1957 en Chile. Un ejercicio de confrontación de fuentes. Louvain-la-Neuve, tres tomos, 1996. molina, sergio. El proceso de cambio en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1972. montes, jorge. La lucha del partido comunista de Chile por la unidad del pueblo. Revista Principios N° 142, Santiago, 1971. moulian, luis; guerra, gloria. Eduardo Frei M. (1911-1982). Biografía de un estadista utópico. Editorial Sudamericana, Santiago, 2000. moulian, tomás. La Forja de Ilusiones. El Sistema de Partidos. 1932-1973. Universidad arcis-flacso, Santiago, 1993. .La Democracia Cristiana en su fase ascendente: 1957-1963. (flacso), Documento de Trabajo N° 288, Santiago, 1986. .Fracturas, de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938 – 1973), lom Ediciones, Santiago, 2006. .Contradicciones del desarrollo político chileno 1920 – 1990. lom Ediciones - Editorial arcis, Santiago, 2009. naranjo, pedro et al. Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Editorial lom, Santiago, 2004. nogueira, humberto. Sistemas Electorales y Sistemas de Partidos. Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (icheh), Santiago, 1986. nohlen, dieter. El Análisis Comparativo de los Sistemas Electorales, con especial consideración en el Caso Chileno. Revista de Estudios Públicos N° 18, Santiago, 1985. nolte, detlef. El Congreso chileno y su aporte a la consolidación democrática en perspectiva comparada. Revista de Ciencia Política, Vol. xxiii, N° 2, pp. 43-67, Santiago, 2003. olavarría, arturo. Chile bajo la Democracia Cristiana. Tomos 1-2. Editorial Nascimento, Uruguay, 1969. orrego vicuña, claudio. Solidaridad y Violencia, el dilema de Chile. Editorial Zig-Zag, Santiago, 1969. ortega, luis. La radicalización de los socialistas de Chile en la década de 1960. Revista universum Nº 23, Vol. 2. Universidad de Talca, 2008. palma zúñiga, luis. Historia del Partido Radical. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1967.
388
La crisis del sistema version nueva.indd 388
12-02-14 10:50
pereira, teresa. El Partido Conservador: 1930-1965. Ideas, figuras y actitudes. Editorial Vivaria, Santiago, 1994. pérez, arnaldo. El nacimiento de la Unidad Popular. alai, América Latina en Movimiento, Septiembre 2004. Agencia Latinoamericana de Información www.alainet.org. petras, james. Política y fuerzas sociales en el Desarrollo Chileno. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1971. pinto, aníbal et al. Chile hoy. Editorial Siglo xxi, Santiago, 1970. .Chile: Una economía difícil. Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1965. pinto, julio (editor - coordinador). Cuando hicimos Historia. La experiencia de la Unidad Popular, lom Ediciones, Santiago, 2005. pizarro, crisóstomo. La huelga obrera en Chile 1890-1970. Ediciones Sur, Santiago, 1986. power, margaret. La mujer de Derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Colección Sociedad y Cultura. Ediciones de la dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, Chile. 2008. puccio, osvaldo. Un cuarto de siglo con Allende: Recuerdos de su secretario privado. Ed. Emisión, Santiago, 1985. quiroga, patricio. Compañeros Gap: La escolta de Allende. Editorial Aguilar, Santiago, 2001. ramírez necochea, hernán. Origen y Formación del Partido Comunista de Chile. Editorial Austral, Santiago, 1965. rémond, rené. Hacer la Historia del Siglo xx. Biblioteca Nueva Universidad Nacional de Educación a Distancia. Casa de Velázquez, Madrid, 2004. riquelme, alfredo. Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia. Centro de Investigaciones Barros Arana, dibam, Santiago, Chile. 2009. rolle, claudio. La nueva canción chilena. En: Revista Electrónica de Historia. Pensamiento Crítico. Nº 2, 2002. rosanvallon, pierre. Por una Historia conceptual de lo político. Ed. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2003. salazar, gabriel. Violencia política popular en las grandes alamedas. Ediciones Sur, Santiago, 1990. .Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias críticas. Editorial Debate. Santiago, 2010. san francisco, alejandro; soto, ángel (editores). Camino a la Moneda. Las elecciones presidenciales en la historia de Chile 1920-2000. Ed. Cen-
389
La crisis del sistema version nueva.indd 389
12-02-14 10:50
tro de Estudios Bicentenario / Instituto de Historia uc, Santiago, 2005. .Eduardo Frei Montalva y su época. Tomo I. Editorial Aguilar, Santiago, 2000. .Algunos antecedentes acerca de la Gestación de la Crisis Chilena de 1970-1973. En: Revista Opciones Nº 9, mayo-septiembre, 1986. santana, roberto. Agricultura chilena en el siglo xx: Contextos, actores y espacios agrícolas. Centro de Investigaciones Barros Arana, ceder, Santiago, 2006. sartori, giovanni. Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial, Madrid, 1997. saúl, ernesto. Pintura Social en Chile. Editorial Quimantú, Santiago, 1972. scully, timothy. Los Partidos de Centro y la Evolución Política Chilena. cieplan - Universidad Notre-Dame, Santiago, 1992. sepúlveda, alberto. Los años de la patria joven: La Política Chilena entre 1938-1970. Ediciones ChileAmérica - cesoc, Santiago, 1996. silva, alejandro. Una Experiencia Socialcristiana. Editorial del Pacífico, Santiago, 1949. soto, ángel. El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal. Editorial Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2003. stallings, bárbara (eds.). Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973, cepal - lom Ediciones, Santiago, 2001. tironi, eugenio. El Cambio está aquí. Consorcio Periodístico de Chile (copesa) - Editorial Sudamericana Chilena S.A. (Mondadori), Santiago, 2002. thorp, rosemary. Progreso, pobreza y exclusión. Una historia económica de América Latina en el siglo xx. Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, 1998. torres d., isabel. Historia de los cambios del sistema electoral en Chile a partir de 1925. flacso, Documento de Trabajo N° 408, Santiago, Chile. 1989. torres d., isabel; moulian, tomás. “Continuidad o cambio en la línea política del Partido Comunista en Chile”. En Augusto Varas y Alfredo Riquelme (Editores) El Partido Comunista en Chile. Una historia presente. Editorial Catalonia. 2010. .Sistemas de partidos en la Década del sesenta: La Fase 1958-1964. flacso, Nº 417, Santiago, 1989. .La Derecha en Chile: Evolución Histórica y Proyecciones a Futuro. Estudios Sociales Nº 47, cpu, Santiago, 1986.
390
La crisis del sistema version nueva.indd 390
12-02-14 10:50
.Discusiones entre honorables: Las campañas electorales de la derecha. flacso, Santiago, 1985. touraine, alain. Actores Sociales y Sistemas de Partidos en América Latina. prealc, Santiago, 1987. uribe, armando; opaso, cristián. Intervención norteamericana en Chile. Editorial Sudamericana, Santiago, 2001. urzúa, germán. Historia Política de Chile y su Evolución Electoral (desde 1810 a 1992). Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992. valdivia, verónica. Nacionales y Gremialistas, El “parto” de la nueva derecha política chilena, 1964 – 1973. lom Ediciones, Santiago, 2008. .Camino al golpe: el nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas. Universidad Católica Blas Cañas, Serie de Investigaciones Nº 11, Santiago, 1996. valenzuela, arturo. El quiebre de la democracia en Chile. flacso, Santiago, 1989. .Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile. Estudios Públicos Nº 58, pp. 5-77, Santiago, 1995. valenzuela, samuel. Orígenes y transformación del sistema de partidos en Chile. Revista Estudios Públicos N° 58, Santiago, 1995. .Democratización vía reforma: la expansión del sufragio en Chile. Editorial Ides, Buenos Aires, 1985. varas, florencia. Conversaciones con Viaux. Impresiones eire, Santiago, 1972. vergara, pilar. Auge y Caída del neoliberalismo en Chile. flacso, Santiago, 1985. vial correa, gonzalo. Salvador Allende: el fracaso de una ilusión. Eds. Universidad Finis Terrae - Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2005. vitale, luis. Interpretación marxista de la historia de Chile. lom Ediciones, Santiago, 1998. winn, peter. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo, lom Ediciones, Santiago, 2004. yocelevzky, ricardo. Chile: partidos políticos, democracia y dictadura 19701990. Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2002. .La Democracia Cristiana Chilena y el gobierno de Eduardo Frei (19641970). Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, 1987. yopo, boris. El Partido Socialista, el Partido Radical y ee.uu. 1959-1973. flacso, Doc. de Trabajo N° 252, Santiago, 1985.
391
La crisis del sistema version nueva.indd 391
12-02-14 10:50
Fuentes
Se revisó prensa de la época, de diferentes corrientes políticas: - El Mercurio. Santiago, Chile. - La Tercera. Santiago, Chile. - La Nación. Santiago, Chile. - Las Últimas Noticias. Santiago, Chile. - El Siglo. Santiago, Chile. - El Diario Ilustrado. Santiago, Chile. - La Última Hora. Santiago, Chile. - El Clarín. Santiago, Chile. - Diario La Voz. - Periódico El Rebelde. - Periódico Flecha Roja. Se revisaron revistas políticas pertenecientes a distintos partidos: - Principios (pc) - Arauco (ps) - Política y Espíritu (pdc) - Mensaje (Jesuitas) Otras revistas: - Ercilla. - La Gaceta. - Zig-Zag. - Vistazo. - Nuestra Época. - PEC. Política, Economía y Cultura. - Fiducia. - Internacional. - Punto Final. - Sucesos. - VEA.
392
La crisis del sistema version nueva.indd 392
12-02-14 10:50
Documentos partidarios: Partido Nacional .(1966) Declaración de principios. Santiago. .(1966) Estatutos. Imprenta El Imparcial. Santiago. .(1966) Fundamentos doctrinarios y programáticos. Santiago. .(1969) Ha llegado la hora de defender la libertad. S/ed. Santiago. .(1969) Un chileno, un estadista, un gobernante: Alessandri. Santiago. Partido Demócrata Cristiano .(1963) 1er Congreso de Millahue. .(1964) 2º y 3er Congreso de Millahue. Partido Comunista .Congresos. Partido Socialista .Congresos. Además se tuvo acceso a las transcripciones inéditas de las locuciones de Luis Hernández Parker, que fueron facilitadas a la autora por la familia del reconocido periodista chileno.
393
La crisis del sistema version nueva.indd 393
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 394
12-02-14 10:50
Anexo de imágenes
Campaña de 1958
La crisis del sistema version nueva.indd 395
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 396
12-02-14 10:50
1958 Campaña Presidencial de Alessandri
Portada El Diario Ilustrado, 31 de agosto 1958.
397
La crisis del sistema version nueva.indd 397
12-02-14 10:50
1958 Contracampaña a candidatura de Alessandri
Portada La Gaceta, suplemento del Diario Ilustrado, mayo 1958.
398
La crisis del sistema version nueva.indd 398
12-02-14 10:50
Campaña de 1964
La crisis del sistema version nueva.indd 399
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 400
12-02-14 10:50
1964 Campaña Presidencial de Eduardo Frei
Diario La Tercera de la Hora, 7 de julio 1964.
401
La crisis del sistema version nueva.indd 401
12-02-14 10:50
1964 Campaña Presidencial de Eduardo Frei
Diario La Tercera de la Hora, 22 de julio 1964.
402
La crisis del sistema version nueva.indd 402
12-02-14 10:50
1964 Campaña Presidencial de Salvador Allende
Portada Diario El Siglo, 29 de agosto 1964.
403
La crisis del sistema version nueva.indd 403
12-02-14 10:50
1964 Campaña Presidencial de Salvador Allende
Portada Diario El Siglo, 27 de agosto 1964.
404
La crisis del sistema version nueva.indd 404
12-02-14 10:50
1964 Campaña Presidencial de Salvador Allende
Portada Diario El Siglo, 29 de agosto 1964.
405
La crisis del sistema version nueva.indd 405
12-02-14 10:50
1964 Campaña Presidencial de Salvador Allende
Portada Diario El Siglo, 2 de agosto 1964, caricatura de Enrique Lihn.
406
La crisis del sistema version nueva.indd 406
12-02-14 10:50
Campaña de 1970
La crisis del sistema version nueva.indd 407
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 408
12-02-14 10:50
1970 Campaña Presidencial de Salvador Allende
Diario El Siglo, 9 de agosto 1970.
409
La crisis del sistema version nueva.indd 409
12-02-14 10:50
1970 Campaña Presidencial de Salvador Allende
Diario El Siglo, 7 de julio 1970.
410
La crisis del sistema version nueva.indd 410
12-02-14 10:50
1970 Campaña Presidencial de Salvador Allende
Diario El Siglo, 8 de julio 1970.
411
La crisis del sistema version nueva.indd 411
12-02-14 10:50
1970 Campaña Presidencial de Salvador Allende
Diario El Siglo, 15 de julio 1970.
412
La crisis del sistema version nueva.indd 412
12-02-14 10:50
1970 Campaña del Terror Elecciones Presidenciales
Diario La Segunda, 8 de agosto 1970.
413
La crisis del sistema version nueva.indd 413
12-02-14 10:50
1970 Campaña del Terror Elecciones Presidenciales
Diario La Segunda, 24 de agosto 1970.
414
La crisis del sistema version nueva.indd 414
12-02-14 10:50
1970 Campaña del Terror Elecciones Presidenciales
Diario La Segunda, 12 de agosto 1970.
415
La crisis del sistema version nueva.indd 415
12-02-14 10:50
1970 Campaña del Terror Elecciones Presidenciales
Diario La Segunda, 7 de julio 1970.
416
La crisis del sistema version nueva.indd 416
12-02-14 10:50
1970 Campaña del Terror Elecciones Presidenciales
Diario La Segunda, 16 de julio 1970.
417
La crisis del sistema version nueva.indd 417
12-02-14 10:50
1970 Campaña del Terror Elecciones Presidenciales
Diario La Segunda, 1 de agosto 1970.
418
La crisis del sistema version nueva.indd 418
12-02-14 10:50
1970 Campaña del Terror del Comando Alessandrista
Diario La Segunda, 13 de agosto 1970.
419
La crisis del sistema version nueva.indd 419
12-02-14 10:50
1970 Campaña del Terror de Alessandri
Diario La Segunda, 1 de agosto 1970.
420
La crisis del sistema version nueva.indd 420
12-02-14 10:50
1970 Campaña de Alessandri
Diario La Segunda, 25 de agosto 1970.
421
La crisis del sistema version nueva.indd 421
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 422
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 423
12-02-14 10:50
La crisis del sistema version nueva.indd 424
12-02-14 10:50







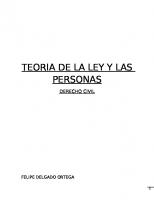

![El peligro de la dictadura: las elecciones y la organización sindical [Costa Rica]](https://dokumen.pub/img/200x200/el-peligro-de-la-dictadura-las-elecciones-y-la-organizacion-sindical-costa-rica.jpg)
